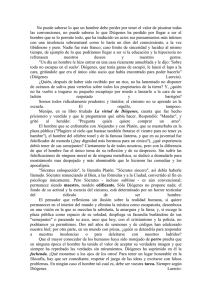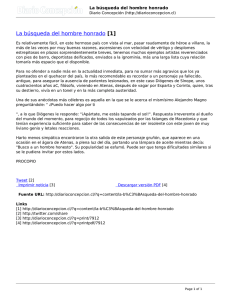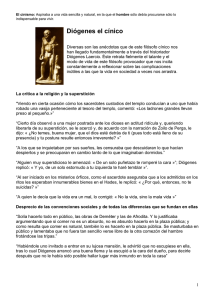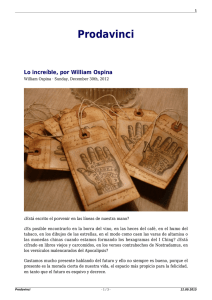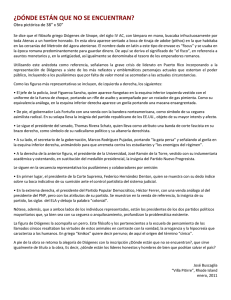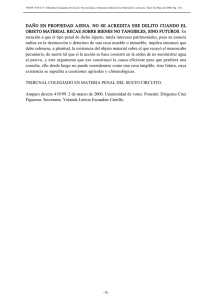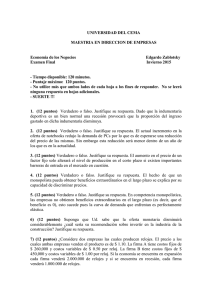Cinismo y método* «El cinismo es lo más elevado que puede alcanzarse en la tierra; para conquistarlo, hacen falta los puños más audaces y los dedos más delicados». Nietzsche, Ecce homo (2018). póstata lector: Diógenes —ser de insolente saber, mirada lejana, sueños vencidos, errante e íntimo de las estrellas— escuchó a lo lejos el retumbar de los tambores y vio círculos de fuego en el cielo. Sintió que el momento había llegado. Antes le había preguntado a su sombra: ¿he realizado algo grande?, ¿he hecho una acción que la humanidad considere inolvidable?, y ¿quién soy, sino un peregrino pobre, trágico, vergonzoso que no tiene donde arrojar sus dolores? Con esto, le vino un ansia de cloaca y de placeres subterráneos. Visitaba a su hija en el cementerio, después de catorce años, cerca donde A. Urbaneta predicaba su discurso, según el cual acabaría con la miseria de la clase baja, trabajaría para engrosar las filas de la clase media, cubriría el abismo que se sostenía entre el pobre y el rico, bajaría el precio de los transportes y el porcentaje de los impuestos, acabaría la corrupción y la guerra civil a través de su consigna de «seguridad militarizada». Pero la ética de A. Urbaneta era su punto más débil. Él era un burócrata desviado que continuaría ampliando la miseria, mediante dudosos contratos con corporaciones extranjeras —el pueblo viajaría en los vagones de su interminable retórica y acabaría por estrellarse—. Algunos sentirían un obsoleto respeto por aquel pálido ser que se vanagloriaba sin poder liberarse de los hilos del aciago demiurgo que lo conducía. Una niebla densa y oscura envolvió la calle por la que se echó a andar Diógenes, quien escondía palabras en el interior de una boca anónima, situada bajo el yugo de una barba desarreglada y enmarañada. La atmósfera era lúgubre, violenta y amenazante; prendió un cigarrillo y siguió caminando hacia aquel putrefacto teatro; el retrato de su venganza ante la tiranía. Al llegar, observó en la alta pared un rostro esculpido en piedra, era alguno de los tantos «ilustres» del país que representaba el juego anquilosado de la cultura. Diógenes sabía que nadie lo esperaba cerca de la ventana de su casa vacía. Iba con todo lo que tenía y dos perros: Apolo y Dante. proceso de su autodestrucción. No podía desalojar de su morada pensativa aquel acontecimiento y sus consecuencias para el país, el mundo y la vida. En ese momento, una amalgama de sensaciones místicas surgía de inexplorados rincones de su alma. No lo pensó más y, con delicadeza, saco un revólver calibre 35, puso su dedo índice sobre el gatillo y dio tres disparos, dos de ellos golpearon en el pecho y uno cerca de la oreja de A. Urbaneta. Echó a correr de inmediato mientras las personas enajenadas en la profunda abstracción de aquel suceso irremediable lo señalaban y decían: «¡Fue ese vagabundo!, cójanlo, cójanlo». El cielo tenía una profundidad vertiginosa y Diógenes se encontraba un poco paranoico, trémulo, acongojado. La policía iba de aquí para allá como atontada y eso lo atravesaba con densos escalofríos; vio los ojos de A. Urbaneta y una sonrisa fraudulenta que se dibujaba sobre sus labios. Sentía que ya tenía su psicología barata de masas en la palma de sus manos. El viejo Diógenes contenía dentro de sí diversas artes y pasiones que devenían de una ideología disidente. Era profundamente metódico, cartesiano, incluso. Había estudiado con prudente anticipación los hechos y lo había seguido, de reojo, por algún tiempo para conocer, escrupulosamente, la vida de aquel títere; pensaba que mediante el intelecto podía dominar sus secretos más recónditos y descubrir sus aspectos más vulnerables. Calor y frío se produjeron a la vez en su cuerpo. Le asestaron un balazo en la pierna derecha. Diógenes apenas si podía andar, sus ojos, como sus perros, corrían inquietos, daban vueltas, de un lugar a otro. Todo se agolpaba en medio de su cabeza y sentía una opresión en la sien. Era otro ser, un ser distinto a sí mismo. Estaba pálido, temblaba, respiraba con dificultad. Con el revólver, en su mano más cercana al corazón, se pegó un tiro en la sien diciendo: «nunca nadie fue súbdito, amo o señor mío». En su juventud, Diógenes había participado en un sinfín de manifestaciones contra la feroz destrucción de la naturaleza por parte de corporaciones extranjeras, la militarización de la sociedad, la opresión a la acción y el ultraje a la libertad de expresión. Era la hora de culminar todo aquello. El devenir jadeante se sujetaba al lento *Cristian Muñoz Villegas [email protected] II