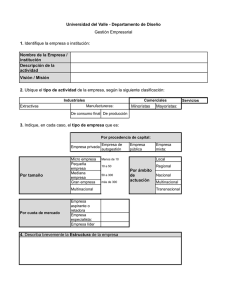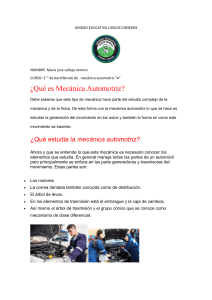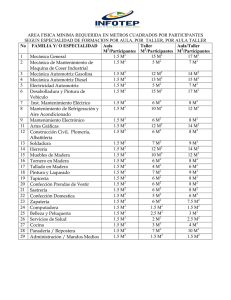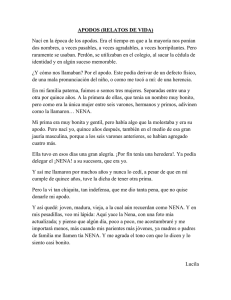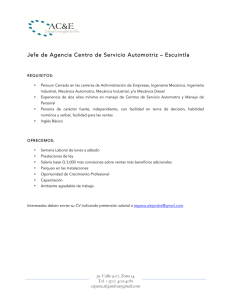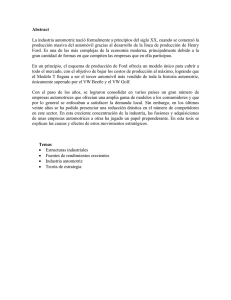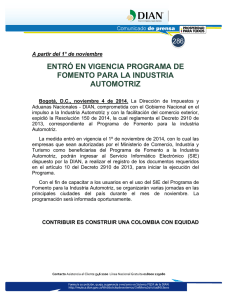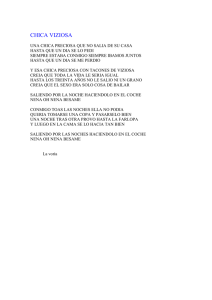“Squash” David Voloj en Recursos urbanos (Ed. Comunicarte, 2018) Como el empleado de la multinacional automotriz ha duplicado sus ingresos y cree que ya es hora de irse a vivir a un country (o por lo menos a un barrio cerrado, con seguridad, espacios verdes y, de ser posible, una cancha de tenis o de squash), decide cambiar el departamento donde vive con su mujer y su hija por un terreno amplio, que satisface sus expectativas inmobiliarias. Los riesgos de la operación son, en su opinión, mínimos. Tiene la promesa de un importante ascenso (en un futuro probable) y se proyecta bastante bien en la empresa (en parte por su capacidad comercial, en parte por su ambición manifiesta, cosa que agrada a sus superiores aunque no tanto a sus compañeros inmediatos). Sin pensarlo dos veces, porque pensar demasiado es para problemas, saca un crédito hipotecario y uno personal (para los costos de escribanía y cualquier imprevisto que surgiera o surgiese). En el banco le otorgan, además, un beneficioso paquete que incluye tarjeta de crédito internacional, cuenta corriente, chequera y seguro de vida. Sin embargo, el dinero apenas le alcanza para comprar los materiales de construcción y pagarle el adelanto al arquitecto (que es un amigo de la familia pero no por ello trabaja ad honorem). Entonces, el empleado de la multinacional automotriz pide un préstamo a sus padres y otro a sus suegros, quienes en principio dudan de la viabilidad del proyecto (y exponen una serie de objeciones basadas en la inestabilidad cambiaria y las fluctuaciones de la economía nacional) pero, al final, le facilitan lo que requiere y se limitan a desearle la mejor de las suertes. Tanto su mujer como su hija se muestran recelosas. Les hubiera gustado una consulta antes de tomar tamaña decisión. ¿Por qué deben mudarse? ¿Y los amigos, los vecinos, la gente del barrio? ¿Y el colegio? ¿Y el centro vecinal? Cada una brinda su punto de vista, lo cual suscita enérgicos y estériles intercambios de palabras durante el desayuno (que es el único momento del día en el que coinciden los tres dentro de un mismo tiempo y espacio). Así es que, cuando se inicia la obra, aún no han llegado a ningún acuerdo. Seis meses después, el dúplex está, sino terminado, al menos en condiciones de ser habitado. Quedan algunos detalles menores que resolver. El empleado de la multinacional automotriz vende entonces la camioneta (de manera particular porque, como la sacó de fábrica, sin impuestos y bonificada, la transacción le representa una considerable ganancia neta), y compra el juego de comedor, las luces para todos los ambientes (carísimas), los aires acondicionados (con descuento) y dos racks que su mujer (muy a disgusto) se ocupa de hacer hacer en una fábrica de muebles (art déco) a medida. Se mudan. Con los últimos ahorros que quedan cambian la cama (de madera de bambú, regalo de casamiento) por un somier de apenas dos plazas y media, ya que cierta deficiencia en las mediciones del (caro) amigo arquitecto hace imposible la opción King, que era la idea original. La nena, por su parte, deberá seguir al menos por unos meses usando la cucheta (que en realidad le gusta mucho porque, si bien es hija única y siempre quiso un hermano a quien abrazar y con quien pelear, le permite invitar a dormir a sus amigas sin tener que hacer demasiado despliegue, así como aprovechar el espacio de su cuarto para realizar coreografías pop). En cuanto al perro (una desdichada cruza que, para su desgracia, captó los peores genes de su ascendencia), optan (contra la voluntad de la nena) por dejarlo en casa de una tía soltera (sin su consentimiento expreso). La tía en cuestión (que gusta de frecuentar bares, salir de noche, tener encuentros íntimos ocasionales y demás placeres vernáculos) lo alberga durante un par de días hasta que, repentinamente, llama para comunicar que, en un lamentable descuido, el animal ha salido de la casa. Dice que lo ha buscado y buscado pero no lo encuentra. Para entonces, el empleado de la multinacional automotriz ha saldado el crédito personal con otro mayor (del mismo banco), lo que le permite volver a comprar un medio de movilidad propia, acaso menos ostentoso que la pickup (que tanto extraña), pero, en definitiva, cero kilómetro y (casi) full. La reciente adquisición, sin embargo, no sirve para distraer la atención de su hija, que se muestra desconsolada por el extravío de su antigua (y desagradable) mascota. Para contrarrestar la desventura y levantar el ánimo de la pequeña (y quizás también el de su esposa), el empleado de la multinacional automotriz consigue un bulldog francés (con pedigrí) en la explanada de un hipermercado adonde los criadores locales suelen ir a hacer ofertas convenientes (mucho mejores que en cualquier veterinaria). Pero tanto esfuerzo por recuperar la alegría familiar, tanta voluntad puesta al servicio sus seres queridos, parecen ser en vano. La mujer permanece indiferente ante el simpático cachorrito y la nena (quien aún conserva la esperanza de encontrar al viejo híbrido canino y ha confeccionado carteles con fotos, números de contacto y promesas de recompensa); la nena tampoco muestra demasiado interés en el perro nuevo, a quien confunde (con evidente cinismo) con un murciélago sin alas (así le dice) y patea (jura que sin querer) en repetidas oportunidades. Pasan las primeras semanas. Llega el otoño. La mujer se siente sola. Si bien han festejado la mudanza y han hecho un par de reuniones (en el salón de usos múltiples) con amigos, compañeros de trabajo y con los nuevos vecinos, la casa no es lo que ella esperaba. Le parece demasiado grande. Como resulta imposible contratar servicio doméstico permanente (porque las cuentas no cierran), una chica va a ayudarla una vez por semana (fundamentalmente para labores de planchado, que es su punto débil). Asimismo, el barrio cerrado se encuentra fuera del ejido urbano y le cuesta (horrores) adaptarse a las distancias. Todo le queda lejos, a trasmano. Por otra parte, le resulta complicado mantener un diálogo fluido con las vecinas, mujeres con quienes tiene poco (por no decir nada) en común. Por eso, decide volver a anotarse en la lista oficial de colegios provinciales y, al mismo tiempo, retoma el contacto con aquellas excompañeras docentes que trabajan (o, por lo menos, trabajaban) en institutos de gestión privada. La mujer del empleado de la multinacional automotriz se esperanza con una respuesta y, como tiene las mejores referencias (porque ha hecho cursos de capacitación con puntaje y certificación oficial), pronto la llaman para ofrecerle un paquete de horas suplentes de Matemática y otras de Física en un colegio secundario del centro. Tras conversar la propuesta en familia (más para compartir una decisión ya tomada que para relevar opiniones o discutir pros y contras), la mujer vuelve a trabajar. La nena, por su parte, entra en la preadolescencia, etapa de transformación y cambios hormonales que, en su caso, se manifiesta con brotes de rebeldía y malhumor constante. Está molesta con los abuelos (que no la tienen en cuenta), con la tía (una irresponsable que no puede cuidar ni siquiera un perro), con la madre (una egoísta), con el bulldog francés (un monstruo asqueroso), con la nueva escuela (de chetos), con las nuevas profesoras (huecas), con las nuevas compañeras de curso (chetas y huecas) y, en particular, con el padre (que reúne la suma de cualidades antes descritas). Se lo hace saber a todos. Cuando está en horario de clases, se queja, duerme, usa el celular o se queda en el baño hasta el recreo. Cuando no está en horario de clases, se encierra en su habitación y pone dos vueltas de llave. Le molesta, en realidad, que la traten como a una nena. Porque ella ya no es una nena. Todo lo contrario. Tiene catorce años, es (casi) una mujer. Ha planeado cortarse el flequillo (onda Stone), teñirse el pelo de rosa (o verde), hacerse un tatuaje (tribal, quizás un mandala) y ponerse un peircing en el ombligo y otro en la nariz. Muestra, asimismo, poca predisposición al orden, fluctuaciones anímicas. Como nadie la entiende, se refugia en el contacto vía redes sociales con un chico que le gusta (mucho) y con otro que no le gusta (tanto) pero que la hace reír (más que el que le gusta, que es lindo pero solo piensa en una cosa). En cuanto a sus amigas del otro barrio, la relación a distancia se hace difícil de sostener. La acusan de haber cambiado mientras que ella se defiende acusándolas de haber cambiado aún más (mutuas acusaciones de cambio tan ofensivas como, a esa edad, imperdonables). El empleado de la multinacional automotriz (que se lleva muy bien con el gerente general y el ingeniero en telecomunicaciones) está preocupado por su hija. Habla de ella en el trabajo (solo con sus superiores, ya que el vínculo con sus compañeros de rubro es cada vez más tenso). Le cuesta entender, dice, que la nena no aprecie la nueva vida que tanto le ha costado brindarle. Él se esfuerza, se endeuda, y nadie se lo reconoce. Tanto su mujer como su hija parecieran añorar aquellos tiempos de estancamiento, de perros horrorosos y escuelas públicas. En un after office le confiesa al gerente que ya no sabe cómo encarar la situación. ¿Qué esperan de él?, pregunta. En su momento pensó en llevarlas de vacaciones (al exterior) a mitad de año (para lo cual ha venido cargando en un sitio web de compraventa una larga lista de objetos de los cuales puede prescindir). Después se arrepintió de esta idea porque, más allá de sus buenas intenciones, intuyó que de seguro su mujer y su hija encontrarían alguna objeción que hacer (y, además, el mencionado portal virtual no funciona como esperaba). ¿Qué más debe hacer para conformarlas? El gerente lo escucha mientras observa de reojo a un grupo de chicas (que siempre van al bar y con las cuales ha cruzado algo más que miradas sugestivas). Como es soltero, dice, él no sabría qué aconsejarle. En cambio, el ingeniero en telecomunicaciones sí que lo entiende. ¿Cómo no entenderlo? Tiene dos hijas, una de diecipico y otra de veintitantos, así que sabe bastante al respecto. En su opinión, la nena está atravesando una etapa de transición. Es normal. Ya pasará. Con sus hijas vivió momentos similares. La solución sobrevendrá, afirma, cuando comience con los preparativos de la fiesta de quince. Y, en especial, con el viaje a Disney. Es así. Cuando le empiece a hablar de Disney, será el mejor padre del mundo. Por la noche, mientras cenan, el empleado de la multinacional automotriz quiere sacar el tema del cumpleaños de quince (porque falta nada, menos de un año), pero la mujer se anticipa y le muestra la nota que ha enviado la administración del country. Allí le/s informa/n que en el contrato aparece una cláusula específica donde se le/s explica cuáles deben ser las características edilicias de las residencias. En negrita, subrayado, se aclara que está prohibido construir propiedades estilo dúplex. En esta instancia (prosigue la carta), la comunicación tiene un mero carácter recordatorio y busca, en los mejores términos posibles, que en un plazo de tiempo (razonable) se proceda a la ampliación (indudablemente prevista) de la casa. Antes de despedirse, la administración del country solicita tenga/n a bien avisar el momento de inicio de las obras (y presentar, por supuesto, la documentación del personal contratado para ejecutarlas). Por último se le/s detallan, como una mera formalidad y sin otro particular, las multas correspondientes que comenzarán a regir (y que podrían ser mayores si, ante la falta de una respuesta satisfactoria, se vieran en la obligación de enviar una carta documento) desde la emisión de la presente notificación, y que serán anexadas al próximo recibo de expensas. La nena se ríe. La mujer no puede evitarlo y también se ríe de la situación. Él, no. ¿Qué les parece tan gracioso? La noticia le resulta devastadora. No puede creerlo. De repente, todo se ha corrido de eje. Es tan triste… Ha pasado la última semana realizado minuciosos cálculos para la redistribución de sus ingresos del próximo año: por un lado, planeaba usar el sueldo de su mujer para señar el salón de fiestas (un sitio de moda, recomendación del ingeniero en telecomunicaciones); por otro, iba a sacar una tarjeta (más) para comprar el viaje a Orlando y refinanciar con un crédito (nuevo) el saldo del anterior. Pero ahora no podrá hacerlo. Y su hija (si bien aún no han hablado del asunto), se sentirá defraudada. Y lo odiará aún más. Para quitarse presión, el empleado de la multinacional automotriz pide permiso, se levanta de la mesa, se pone ropa deportiva, agarra la raqueta de squash (prestada, para ir adaptándose al juego y ver si le gusta, aunque está en condiciones de presagiar que será de su agrado), y sale de la casa. El aire de la noche le eriza la piel. Mientras camina, su cerebro lo atormenta con ecuaciones imposibles. Cuando hace el precalentamiento, su corazón late deprisa. Comienza a jugar (solo) y pasa la noche encerrado en la cancha, haciendo rebotar la pequeña pelotita de goma (negra) contra la pared hasta que por fin se cae del cansancio y se duerme apoyado en la puerta de vidrio. [(El squash es un deporte de estilo y vanguardia nacido a fines del siglo XIX dentro de los muros de una prisión londinense donde, curiosamente, se albergaban deudores, morosos y estafadores de poca monta. En la actualidad, el ignominioso origen de esta práctica ha quedado relegado y no solo es considerada una de las actividades físicas más completas y beneficiosas para la salud sino que encabeza, junto con el baseball, la lista de deportes con aspiraciones olímpicas.) ] Los pájaros y el sol se despiertan antes que el empleado de la multinacional automotriz, que al abrir los ojos siente una pequeña molestia debajo del esternón. Vuelve a la casa tomándose del estómago. Le falta el aire. La mujer lo nota pálido. Le sugiere llamar al servicio de emergencia. Él se niega y, a pesar del dolor (que ya no es tan pequeño sino constante), le resta importancia. Cree que se trata de una simple contractura muscular, un mal movimiento. Mientras trabaja (sin previo aviso) siente una puntada aguda en el pulmón derecho y debe salir antes. Va al sanatorio. El médico que lo atiende le receta un potente analgésico de amplio espectro y le pide una serie de estudios. Hablan del stress, de los hábitos alimenticios, de la rutina de ejercicios recomendada para hombres mayores de cuarenta años. Por lo pronto, le sugiere comenzar terapia. Y por los honorarios no debe preocuparse: la ART (por ahora) lo cubre. Días más tarde, cuando los dolores menguan y la febrícula (nocturna, casi imperceptible) desaparece, el empleado de la multinacional automotriz rearma en su mente la lista de gastos a cubrir en lo inmediato. A la luz de los nuevos (y penosos) acontecimientos, solo un milagro podría salvarlo. No obstante, lo de Disney es prioridad, de modo que cobra valor y habla con su hija acerca del viaje. Trata de entusiasmarla con imágenes que ha venido descargando en el celular y en la tablet que (generosamente) le han dado en la empresa. Le dice que necesitará de su colaboración y, acto seguido, le propone algunas alternativas para conseguir fondos extra. ¿Por qué no hacer esas galletas tan ricas, receta de la abuela, y salir a venderlas por el viejo barrio? Es una buena opción, dice. La nena lo mira con ojos inyectados de rabia y le responde que no, que ni lo piense; ella no va a trabajar como una esclava (utiliza esa palabra, esclava) porque, en definitiva, ella no desea ir a Disney ni a ninguna otra parte. El padre se enoja. ¿Por qué lo trata así? Quiere hacerle un regalo, dice, y los regalos se aceptan. Tras un breve e incómodo silencio, vuelve sobre el tema. Podría salir a vender pastelitos o alfajores de maicena vestida con el uniforme scout. ¿Quién no le compraría una docenita (o media) a una nena como ella? La hija ahora se ofende. Dice, primero, que ya no es una nena; y segundo, que hace años se alejó de ese grupo fascista y militaroide (así habla la nena, sin que su padre sepa quién le mete en la cabeza esas ideas raras). El empleado de la multinacional automotriz se da vuelta. Se toma la cabeza. Piensa que no se ha hecho entender. Decide cambiar de estrategia. También podría organizar una rifa con fines benéficos, dice. La nena (que tiene vocación de servicio e inquietudes de corte humanista y social), se entusiasma. Lo abraza. De pronto se siente orgullosa de ser la hija de un hombre tan solidario, desinteresado y noble. Quiere saber a qué institución (u ONG) piensa enviar el dinero. El padre nota que tampoco ahora ha sido claro, así que imagina una divertidísima feria americana, la cual sería un éxito asegurado (aunque, tras meditarlo un poco, no será viable porque la administración del country no lo permitiría y, en realidad, porque quedarían muy pero muy mal frente a los vecinos). Antes de irse a la cancha de squash le pide a su hija, como último recurso, que seleccione aquellos objetos que ya no usa para venderlos online, algo que ella no se toma la molestia de hacer. Al poco tiempo, los obreros regresan al terreno. Comienzan a trabajar en la ampliación y remodelación del dúplex. Remueven la tierra, hacen cimientos, paredes. En una semana, terminan la galería; luego, la cochera y un tercer baño. Continúan con la habitación de servicio y (porque ya que están ahí y, para evitar futuros contratiempos, aunque cueste un poco más, es conveniente) la piscina. Durante estos meses, el empleado de la multinacional automotriz discute con su mujer por la mugre que hay en todas partes, porque ella hubiese querido disponer de su sueldo (que es suyo, porque se rompe el lomo para ganarlo), porque él insiste con la (dichosa) fiesta de quince y el (bendito) viaje a Disney cuando a la nena no le interesan en lo más mínimo. También pelean porque el perro tiene parásitos (giardias, para ser precisos) y porque las expensas se han ido por las nubes (por decirlo de una manera sutil). Comienzan a ocultarse cosas. Ella, por ejemplo, no sabe que él se ha realizado estudios clínicos. Tampoco sabe que ha pedido un préstamo a cierta gente que se maneja de cierta forma a la hora de cobrar, ni que cierto pago retrasado (a esta misma gente) hace peligrar la integridad de ciertas partes de su cuerpo. Él, a su vez, sigue creyendo que ella ha congeniado con las vecinas y que está contenta con la casa. También supone que ese ligero aumento de peso se debe a la falta de actividad física cuando, en realidad, ella está embarazada de tres meses. Pero las verdades pronto salen a la luz y, entonces, él se ve obligado a vender (otra vez) el auto (para así proteger su integridad física), y ella comienza a solicitar (sin culpa) helado de dulce de leche granizado a las tres de la madrugada. Por esa época, el empleado de la multinacional automotriz recibe un llamado de atención por parte de sus superiores. Últimamente ha estado distraído. ¿Qué le sucede? Ha bajado el rendimiento. Sus números aún siguen siendo buenos, es cierto, pero sus índices de efectividad han decrecido de manera considerable. Le muestran estadísticas, gráficos de barras. Algunos compañeros de rubro disfrutan de la situación y se lo hacen saber con indirectas malintencionadas (alguien que lo ve descender del ómnibus le ofrece, entre risas, una bicicleta para ir al trabajo, tras lo cual se produce un desagradable intercambio de insultos que, de no intervenir el guardia, hubiese terminado en golpes de puño). En terapia, el analista lo escucha hablar de sus frustraciones, de sus padres, de sus amigos de colegio, de sus compañeros de trabajo. También habla de su mujer, de su hija, de su futuro hijo (según la ecografía, y por suerte, un varón). Evita el tema de las deudas, que aumentan cada día. Cuando terminan las sesiones cubiertas por la ART, el psicólogo pasa a informarle los costos de cada sesión. Y aunque han trabado una hermosa relación (como si se conocieran de toda la vida), le informa que, de no poder pagar, lo derivará a un colega (excelente profesional, recién egresado) que estaría dispuesto a (y necesitado de) tratarlo de manera gratuita (al menos por un tiempo prudencial). El nuevo psicoanalista (freudiano por convicción y lacaniano por razones prácticas) trabaja en un hospital público. Es un chico entusiasta, con ganas de adquirir experiencia. Las sesiones duran media hora (o menos). Durante un encuentro, y de pura casualidad, el joven psicoanalista se da cuenta de que conoce a la hermana del empleado de la multinacional automotriz. Es una (grata) sorpresa. Debe confesarle, si no le molesta (y por lo que ha podido analizar hasta ahora, no le molestará en absoluto), que ha salido con ella un par de veces y, ya que están en confianza, que le gusta. La insospechada confesión hace que se extienda el horario de la sesión, e intercambien roles durante un instante. Al final se despiden con la promesa de ayuda y favores mutuos (para lo que fuese necesario). Ahora bien, al salir del consultorio, el empleado de la multinacional automotriz sigue angustiado. La psicología apenas le sirve para afrontar la situación. Tantas preocupaciones lo distraen de otros asuntos también importantes. Comienza a olvidarse de las cosas. Una tarde debe postergar el partido de squash porque no recuerda dónde dejó la raqueta (nueva, ya que se vio obligado a comprar una para devolver la que le habían prestado). En otra ocasión compra una bolsa de alimento balanceado para gatos que indigesta al perro. Su propio aniversario de bodas pasa desapercibido (ni siquiera se da cuenta de que, para la ocasión, su mujer ha encendido velas en la habitación y estrena lencería de encaje). Tampoco busca los resultados de la resonancia magnética ni del examen prostático. Sólo piensa en que le queda poco tiempo y mucho por resolver. El viaje a Disney se le viene encima. No tiene más crédito, los recursos se agotan. En un gesto desesperado, piensa en proceder como el hijo pródigo (de la parábola cristiana) y pedir un anticipo de herencia, pero desconfía de (la religiosidad de) sus padres, quienes incluso podrían sentirse ofendidos con la propuesta (aunque vayan a misa cada domingo). Decide entonces apelar a su hermana, que aún se siente responsable por el accidente del perro (lo cual, en verdad, no ha sido un accidente sino una idea pergeñada por el mismo empleado de la multinacional automotriz para sacarse de encima aquel animal tan desagradable). Pero tampoco con ella tiene éxito. Su hermana lamenta no poder colaborar. Aunque quisiera, sus recursos son mínimos. Siempre ha sido así. Es feliz con poco porque, en su filosofía de vida (medio hippie, la verdad), poco es mucho, y mucho siempre le ha alcanzado de sobra para sus necesidades. Para fin de año, el embarazo modifica el carácter de su mujer, que en cualquier circunstancia rompe en llanto. Está sensible. Quiere que pase más tiempo en la casa, que no trabaje tanto en la empresa, que evite las preocupaciones. Se muestra demasiado pendiente de su salud. Insiste con que vuelva al médico para ver por qué persisten los dolores, la fiebre (o febrícula) y, en especial, esos mareos constantes. En cuanto al tema del viaje, las cosas se complican. Varias chicas del country acaban de regresar de Disney (algunas con apenas trece años) y exhiben el merchandising de Mickey & Minnie, los pins del Hard Rock Café y remeras de Universal Studios. El empleado de la multinacional automotriz no sabe si lo hacen a propósito pero ahí están, en la plaza, en la calle, en todas partes, felices, hablando de lo mismo. Para dejar de verlas, se refugia en la cancha con sus compañeros de squash (un grupo de hombres de su misma edad con quienes se viene reuniendo para jugar día de por medio), y comenta que su nena también está por viajar. Dice que se encuentra en medio de los preparativos y, por eso, quiere saber qué agencia de turismo le convendría contratar. Un par de padres le pasan algunos contactos. Hablan de sus hijas (y, quienes tienen varones, de sus sobrinas). Las experiencias que comentan son similares. Todos, con ligeros matices, se refieren al itinerario y las excursiones en los mismos términos. Las anécdotas se parecen de manera asombrosa: cuando uno comienza a contar algo en particular, otro asiente y un tercero interviene entre risas y termina el relato. Se menciona un video, un álbum de fotos, diferentes souvenirs y, como corolario, se afirma que es la mejor experiencia que podría tener una nena de quince años. El empleado de la multinacional automotriz comienza a grabar las conversaciones. Después, descarga videos de YouTube y publicidades de agencias dedicadas al rubro. Busca un diseñador gráfico (hábil para editar fotos y videos) y se interioriza en las características de los efectos especiales. Acto seguido, compra (por internet, porque es el único lugar donde consigue ofertas razonables) un set de prendedores y de etiquetas para la ropa (casi idénticos a los originales). Por último, pide a una empresa especializada en ploteo y estampas en tela un set de remeras (manga corta) y buzos (de altísima calidad) con logos e imágenes específicas que él mismo les envía por mail. Así, dos meses antes del cumpleaños, dispone de todo lo necesario para probar ante quien lo demande que su hija ha viajado a Disney y que la ha pasado tan bien como las demás chicas. Solo le queda hablar con ella (nada más) para convencerla de estudiar lo que deberá narrar para resultar creíble cuando le pregunten. Para sorpresa del empleado de la multinacional automotriz, la hija se entusiasma con el plan. Es un golpe de suerte. Él había previsto una larga negociación que incluía aceptar (en el mundo real) a ese chico de aspecto descuidado con el que ella mantenía una relación virtual (hasta ahora, y hasta donde él sabía). Sin embargo, no es necesario ceder en nada. Es más, la nena (aunque no le gusta que la traten de nena, siempre va a ser su nena) encuentra divertida la idea. Y, como tampoco tenía ganas de viajar, toma la propuesta como un juego. Padre e hija pasan juntos los días siguientes. Al salir de la multinacional (uno) y del colegio (la otra), se encuentran en una plaza y escriben el guion, que es puesto a prueba en ensayos que se extienden hasta altas horas de la noche. Practican gestos de emoción, de alegría. Él, a veces, se marea y se agita, siente una ligera taquicardia. Pero al instante se repone, le resta importancia al asunto y prosigue. Para llorar aplican una serie de técnicas teatrales (memoria emotiva, montaje imaginario, sollozo). Cuentan, por las dudas, con cebolla picada que llevan en una bolsa (con cierre hermético) para, de ser necesario, untarse los ojos. No obstante, la nena se conmueve con facilidad y, en ocasiones, el padre se ve obligado a contenerla y a recordarle que solo se trata de un simulacro. Para corregir tics, muletillas y reiteraciones innecesarias, se filman. Paralelamente, comienzan a hablar del viaje con los vecinos, como al pasar, sin resultar demasiado obvios aunque con la necesaria cuota de orgullo y expectativa que requiere el proyecto. Más adelante, alquilan algunas prendas en una casa de disfraces (que tiene ofertas más que interesantes) y hacen una sesión de fotos de estudio con fondos neutros (azul y verde). A la hora de diagramar las anécdotas que traerá de Disney, combinan con ingenio fragmentos de películas para adolescentes (que al empleado de la multinacional automotriz, por alguna razón, le agradan sobremanera). Quedan detalles por ultimar. ¿Dónde se quedará los veintidós días que dura el viaje? El tema reviste cierta preocupación; ambos saben que no hay chances de ocultarse en la casa. La nena, al principio, se muestra reticente a alejarse tanto tiempo (con lo bien que se están llevando), pero la remota posibilidad (no por remota menos posible) de que alguien la vea en la casa (y curiosos no faltan), jaquearía el plan. ¿Cuál es, entonces, la mejor opción? Debería irse a un sitio donde pudiera tomar sol para, al volver, lucir un bronceado natural. Aunque en el hemisferio norte estén en pleno invierno, los buenos paquetes turísticos brindan la opción de un crucero (de tres días) por el Caribe, y ella debería aprovechar al máximo cada posibilidad. La idea de embarcarse en aguas centroamericanas es brillante. Quien lo propone es, para sorpresa de todos, la madre. Una noche los escucha murmurar en el living y, tras interiorizarse un poco en el asunto, habla. El empleado de la multinacional automotriz duda de la actitud de su mujer. Se marea, se le nubla la vista. Busca un vaso de agua en la cocina. Se sienta en la banqueta nueva (estilo bar, que ha comprado para darse un mínimo gustito). Luego, en secreto (para que la nena no se entere), le pregunta a su mujer si está enojada. Ella (que ha pedido licencia en el colegio para cuidar el embarazo y estar más con las personas que tanto ama) le responde que le hubiera gustado enterarse antes de lo de Disney y, por lo menos, que la invitaran a participar. Pero a esta altura, eso es irrelevante. Si les hace bien a los dos, debe ser bueno. No es para hacerse malasangre. Hay cosas más graves como, por ejemplo, la salud. Él asiente, se disculpa por haberla dejado al margen del proyecto, la abraza y le da un beso. Como el mareo va desapareciendo y ya está mejor, prosiguen con los preparativos. ¿En qué estaban? La mujer hace una síntesis de lo expuesto y, para finalizar, dice que lo mejor será ocultar a la hija en la casa de la tía (a quien, por supuesto, no va a ser necesario consultarle con anticipación porque, si bien está saliendo con un chico, y la cosa parece ir en serio, seguramente estará de acuerdo). Por fin llega el día del viaje. La nena viaja. Sobrevienen tres semanas de ausencia (largas, de contacto esporádico, llamados a deshora y charlas por Skype) que se les hacen interminables. Por suerte, ella la pasa bien en lo de la tía. Le fascinan los tours, la gente, la cultura, el modo de vida. Se puede decir mucho en contra de Estados Unidos, pero nadie puede negar que es un país distinto. A su regreso, padre, madre, hija, bebé (aún por nacer) y mascota (algo más aceptada a esta altura), se emocionan por el reencuentro. La nena llora sobre todo en el momento en que atraviesan el portón del country. El guardia la mira y se conmueve. Después de bajar las valijas del taxi (porque el auto propio, por el momento, deberá seguir en espera) y, mientras almuerzan, hablan de la (inevitable) fiesta de bienvenida (y el cumpleaños). Deciden que será en el salón del country (que no es el mejor lugar para festejar unos quince pero que resulta muy conveniente si se piensa en el inminente nacimiento del bebé y el riesgo que supondría romper bolsa y comenzar con las contracciones en un salón alejado del hospital). El empleado de la multinacional automotriz, que poco a poco viene recuperando el training laboral y vuelve a ser el de antes (para alegría de sus superiores y envidia de sus compañeros), invita a los parientes (más directos), a los amigos del grupo de squash (con sus respectivas mujeres e hijos), a su psicólogo (quien está en pleno noviazgo con su hermana), y a unos pocos conocidos más. La hija, por su parte, se encarga de avisarles a los compañeros de colegio (no así a sus ex compañeras y amigas del otro barrio, con quienes se ha reconciliado y a las que, en el momento oportuno, les explicará cómo son las cosas). En cuanto a la mujer, solo compromete a las vecinas de la manzana y a unas pocas conocidas más; en esta etapa del embarazo sufre de incontinencia urinaria, lo cual la avergüenza un poco. El catering que contratan es modesto. En la recepción, los bocaditos de queso crema (sin sabor) lucen una (ínfima) hebra (decorativa) de ciboullete, y las copas de gaseosas (varias) y espumante (demi-sec) están contadas. La entrada carece de salmón, caviar, ciervo ahumado, jamón crudo, queso gruyere y cualquier otra clase de delicatesen. El plato principal está bien (sí, digamos que bien), al igual que el postre (dos bochas de helado con baño de chocolate amargo). Aunque el servicio no incluye mesa de dulces ni cotillón (infortunio que se suple, en ambos casos, gracias a las dotes gastronómicas y artesanales de las abuelas), es una de las pocas empresas del rubro que acepta pago con cheques a noventa y ciento veinte días. El vestido de la nena (regalo del abuelo, por suerte), la hace ver más grande (tal como ella quería). Los zapatos de plataforma le dan un toque sensual pero sin caer en el mal gusto (tal como ella quería). En cuanto al maquillaje, sigue la línea del comic japonés (manga) mezclado con algo indefiniblemente rockero (tal como ella quería). Durante la fiesta, cuando los chicos parecen aburrirse, el Dj cambia la música. El salón se oscurece. Se encienden los flashes, las luces de colores. Algunos padres se suman al baile. Antes de comer la pata flambeada (seca y con poca variedad de salsas), el sonido baja para dar comienzo al momento más emotivo de la noche. Sobre la pantalla gigante se proyecta el video del viaje. El empleado de la multinacional automotriz (que ha revisado los fotogramas miles de veces pero que igualmente está nervioso) se ubica en el otro extremo del salón. Desde allí puede controlar las reacciones de la gente y escuchar los (buenos y malos) comentarios. Los suspiros, las risas enternecedoras y las expresiones de asombro lo tranquilizan un poco, de manera que se permite acompañar al resto de los presentes con onomatopeyas cargadas de emoción. Porque en verdad está emocionado. Por más que le han explicado las características técnicas de cada uno de los efectos visuales de edición, no deja de sorprenderle la nitidez con la que se ve su hija parada frente al pórtico del Castillo de la Bella Durmiente. Después, con el hada esa, la del vestidito verde que sale en la película de Peter Pan (sic). La música de La bella y la bestia suena cuando corre por las peatonales del Disneyland resort, y permanece en la siguiente toma, cuando baila en una pista de hielo con otras chicas y dos príncipes. Los invitados asienten al reconocer un lugar en particular, una escena que los incita a bucear en su memoria. Luego, aplauden. Cerca de las cuatro de la mañana, el empleado de la multinacional automotriz se quiebra por la alegría y, sin disimular las lágrimas, va a abrazar a su psicólogo, quien le retribuye el abrazo con la misma intensidad. Ambos se agradecen todo lo que han hecho por el otro. Solo la hermana del empleado de la multinacional automotriz se muestra recelosa y hace una mueca de descontento que muchos de los presentes perciben pero que nadie sabe cómo interpretar. Sobrevienen dos semanas de relajación (tardes en la pileta y noches de cine proyectado en la pared del quincho), que se coronan con el nacimiento de un varoncito de tres kilos (hermoso y sanito). Al volver de la clínica, el empleado de la multinacional automotriz recicla el moisés que fuera de su hija y que se encuentra envuelto en el depósito. Recién entonces nota que la pieza del bebé está deslucida. Debe ponerse en campaña, decorarla. Por suerte, el baby shower que tanto insistió en hacer fue un éxito y recibieron bastantes ranitas y remeritas (unisex) de regalo. La nena, por su parte, se ha encargado (durante el período que pasó con la tía) de gestionar (por fin y por suerte) la venta de todas las cosas que subió a la página de internet. Con el dinero alcanza, según ella, para una cunita, las sabanitas, dos juegos de cortinitas (celestitas), una guarda de ositos (o autitos), un acolchadito (de polar, sin dibujos, para no sobrecargar la pieza) y una serie de artículos indispensables (tijerita de uñas, biberón, aspirador nasal, baberitos). Van juntos de compras. En el shopping, sin embargo, la nena muestra poco entusiasmo. Por momentos aprieta la mano de su padre, por momentos lo abraza con los ojos cristalizados, al borde de las lágrimas. El empleado de la multinacional automotriz descarta que se trate de celos. Puede haberse peleado con alguna amiga o quizás con el chico que le gusta y con quien parece no tener más contacto (al menos eso ha entendido al revisarle la computadora). Le pregunta qué le sucede pero, fuese cual fuese el motivo, ella responde con evasivas. Dice que no le pasa nada, que está bien, que no se preocupe, que se cuide. De madrugada, mientras su esposa amamanta al bebé, saca el tema de la hija. Quiere saber qué le ocurre. El rostro de la mujer se ensombrece. Por eso, cuando ella le pide que se tranquilice y dice que seguramente es una pavada, cosas de chicos. Al otro día, el empleado de la multinacional automotriz decide cerrar esta etapa de su vida, empezar otra. Aprovecha el horario del almuerzo para llamar al consultorio y, tras esperar en línea, combina una cita con su psicólogo. Es imprescindible diagramar los pasos a seguir. Y hay que hacerlo pronto. Se encuentran por la tarde, en un bar. Una vez que el mozo deposita el pedido (un cortado en jarrito y una lágrima), el psicólogo comenta como al pasar que este será el último favor que le hará. Ya no podrá ayudarlo más, no tanto por los riesgos (se seguir falseando información) que corre en el hospital donde hace la residencia sino porque su relación con la hermana marcha muy bien. Está enamorado. Incluso han pensado en probar la convivencia. Por la misma razón, tampoco podrá continuar con el análisis. Incluso, en su modesta opinión, estaría en condiciones de darle el alta. El empleado de la multinacional automotriz pregunta si su hermana sabe algo que pudiera resultar inconveniente. El asunto de Disney no le ha gustado, es evidente, pero quizás esté al tanto de cosas que no debería. El psicólogo lo niega en repetidas oportunidades. Entonces él se tranquiliza y va al punto. Lo ha citado de manera urgente, dice, porque deben finalizar con el asunto de su enfermedad. Después de meditarlo, le parece necesario dejar de preocupar a su familia. Ahora bien, le resulta poco convincente, como en un principio, hablar de una repentina recuperación. Su mujer y su hija no lo creerían. Nunca hizo los tratamientos oncológicos pertinentes, por lo que sería una excusa algo débil. Asimismo, ha pasado demasiado tiempo simulando los síntomas como para salir ahora, de pronto, con que hubo un malentendido, un error administrativo, y que los resultados de la biopsia pertenecían a otra persona. Su mujer no es tonta. Y si empieza a hacer averiguaciones por su cuenta, tanto sacrificio y tanto esfuerzo quedarían reducidos a nada. Piensan. El psicólogo propone, tras meditar algunas opciones, apelar a un nuevo diagnóstico, fruto de una interconsulta médica, que arroje como resultado una enfermedad menor pero de sintomatología similar a la que venía manifestando (dolores corporales, algo de temperatura, mareos, falta de aire). Para resultar categórico, ciertas molestias deberían continuar manifestándose, quizás de manera más leve, hasta finalmente desaparecer. Es decir, debería bajar el nivel de dramatismo que sostuvo hasta ahora. Mientras tanto él (el psicólogo) llamaría por teléfono, se haría pasar por el oncólogo (una vez más), hablaría con la mujer. Incluso podría redactar otra carta (con el membrete del hospital) y enviársela a domicilio. Aún cuenta con el sello falso. El empleado de la multinacional automotriz sonríe. Después de mucho tiempo siente que las cosas mejoran y que, poco a poco, encuentran un rumbo claro, un horizonte. Mira la hora en la pantalla del celular. Se ha hecho tardísimo. Los compañeros de squash ya deben estar haciendo ejercicios de precalentamiento, así que se levanta, paga su consumición (la lágrima), se despide del psicólogo y sale a buscar un taxi. Y si bien sabe que deberá encargarse de ciertos pormenores (porque su mujer y su hija notarán algunas contradicciones e incoherencias en la historia), ya verá cómo aclarar la situación. Definitivamente, cuando llegue el momento, algo se le ocurrirá para salir del paso.