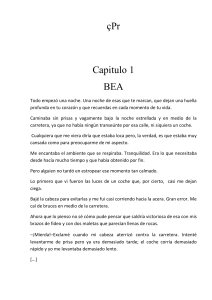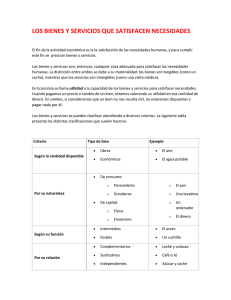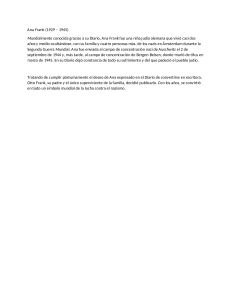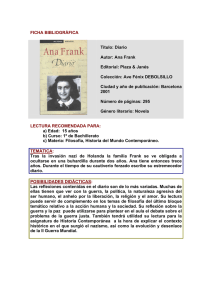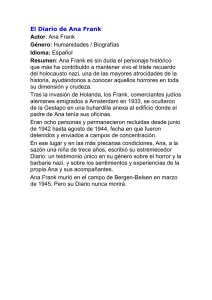THE GHOST TRAIN La vida suele transcurrir entre rutinas y rutinas que parecen no tener fin, y de vez en cuando, lo extraordinario tiene lugar. Es entonces cuando debemos desplegar la alfombra roja bajo sus pies angélicos y darle el merecido homenaje, porque esa visita regia apenas sucede una o dos veces a lo largo de nuestras existencias. Y de eso quiero hablarte, desconocido lector o lectora. Paso a compartir contigo la extraña experiencia que me comunicó alguien nacido lejos de mi tierra. Te presento al sujeto en cuestión. Su nombre es James Thorne, comisario jefe que fue hasta hace cuatro años de la policía en la pequeña localidad de Burns, perteneciente al condado de Harney en el estado de Oregón, Estados Unidos de América. Conocí a James durante mi corta estancia en Inglaterra el pasado mes de agosto de 2015; el encuentro tuvo lugar en Liverpool, y fue nuestra mutua pasión por la obra y milagros de la universalmente conocida banda británica de pop rock The Beatles la que facilitó las cosas. Acabábamos de salir del Albert’s Dock, una suerte de museo sobre la vida y la obra de los cuatro ilustres músicos de esa ciudad. La emoción se reflejaba en todos los rostros de los visitantes, y el que más y el que menos canturreaba alguna que otra melodía “beatle” como el que no quiere la cosa. Tomé asiento junto a mi hija Beatriz (otra forofa beatle) en un banco a las afueras del museo a la espera de subir al autocar del Magical Mistery Tour, el cual nos transportaría en el tiempo a lugares ya míticos de aquella ciudad mundialmente famosa gracias a Paul, John, George y Ringo; los hogares donde nacieron y desarrollaron sus primeros años, las escuelas a las que asistieron, los lugares ya míticos por donde anduvieron en sus años juveniles hasta que les asaltó la fama… Penny Lane, Strawberry Fields…. Mientras Beatriz y este que te escribe dábamos cuenta de sendos sándwiches y de unas latas de esos refrescos azucarados que, al menos yo, tanto odio (no había cerveza en el lugar), vino a sentarse a mi lado un hombre mayor, pelo entre cano y rubio, ojos claros y de una estatura superior a la mía, aunque de eso yo no puedo presumir precisamente; yo soy inconfundiblemente latino y aquel individuo era inconfundiblemente de ascendencia nórdica. A esto que suena mi móvil. Era mi hijo desde Edimburgo, Escocia. La conversación esta vez fue en castellano, cosa que a mi nuevo amigo de Oregon no se le pasó por alto Cuando cerré la llamada, aquel hombretón se volvió hacia mí y me preguntó si yo era español; confundido andaba el hombre con mi nacionalidad, creyéndome que era mexicano o quizás cubano. A partir de ese momento casi podría decir que los Beatles pasaron a segundo plano, allí mismo, junto al museo en donde se venera la vida y trabajos de los grandes popes de la música moderna y por ende mis más queridos y admirados ídolos en el terreno musical. Nos presentamos. James Thorne, me dijo que se llamaba; padre de dos hijos, John y Linda y casado felizmente con Jennifer, una hermosa portorriqueña al decir de la foto que me enseñó, la cual le metió entre pecho y espalda el “veneno” de nuestro bello idioma hasta el punto de que desde hacía cuatro años, cuando se jubiló del oficio policial, dedicaba gran parte de su tiempo y esfuerzo al aprendizaje de la lengua de Cervantes con el ánimo de poder hablarla con cierta soltura algún día y visitar nuestro país. James había venido solo a Inglaterra esta vez; a Liverpool, por el motivo que ya te cité anteriormente, y a ver a una pariente lejana que vivía en Manchester y cuya avanzada edad le hacía prever que tendría pocas oportunidades de volver a visitarla. Y así hablando y hablando, unas veces en inglés y otras en español, (su castellano aún no es muy fluido), descubrí entonces que no sólo nos unía la música beatle, sino también los variados asuntos que rondan la zona oscura de los misterios de la vida, esos asuntos hueros de explicación racional, pero que como las meigas, existir, existen. Quedamos en vernos para cenar después del recorrido por el Liverpool beatle y así ocurrió. Dos horas después y sentados los tres en un restaurante cercano al puerto, dimos cuenta de unas sabrosas hamburguesas y de sendas pintas de lager; mi hija se sirvió una botella de agua mineral. Y de esta manera, comiendo y hablando amigablemente, la conversación fue derivando de los asuntos nostálgicos relacionados con la música, a los otros más etéreos y misteriosos que tanto son de mi gusto, debo decir. Y en un momento dado, surgió una extraordinaria confesión por parte de James. -No tengo certezas, Pedro Luis, sólo intuiciones- me dijo. - Para serte franco, no tengo explicación alguna, ni creo que la haya, acerca de lo que viví en aquellos días allá en mi ciudad en América –continuó diciéndome.Pero te juro que es lo más extraño que me ha sucedido jamás; y mira que he visto de todo en mi trabajo como policía… Es algo muy íntimo y que lleva congelado aquí dentro demasiado tiempo– me dijo señalándose el pecho – y que tengo unas enormes ganas de compartirlo con alguien…Porque aparte de Jennifer, mi mujer, la cual por cierto apenas me creyó cuando se lo relaté, nadie más sabe de ello- me confesó. -Te voy a hablar de un suceso que aconteció hace de esto ya 25 años, y su misteriosa e increíble secuela hace apenas dos. Confío en que al menos tú sepas escucharme. -Creo que sé escuchar, amigo- le dije.-Soy lo suficientemente escéptico como para no despreciar cualquier testimonio, si éste tiene un mínimo de coherencia y verosimilitud. Además – añadí- me encantan las historias, las buenas historias; cuanto más raras, mejor. Con aquella clara y rotunda predisposición por mi parte a no abochornar a mi compañero de mesa y gustos musicales fuera lo que fuese lo que me iba a narrar, mientras esperábamos el café, James se atrevió a poner en mi conocimiento los luctuosos sucesos ocurridos la noche de Navidad de 1990 en Burns, su ciudad natal, en el estado de Oregón, y su inexplicable conclusión tiempo después. - Estamos en la noche del día de Nochebuena de 1990. La cena se preparaba con el ritmo y la alegría de todos los años. Jennifer trasteaba por la cocina ayudada por mi cuñada Laura, mujer de mi hermano Jack; su reciente matrimonio no había tenido tiempo todavía de traer vida nueva a su hogar, aunque el abultado vientre de su esposa auguraba un buen año 1991 con aquel retoño en ciernes, cuyo plazo para salir a la luz se cumpliría en apenas dos meses. Yo por mi parte, acompañaba a mis dos hijos, John y Linda, a terminar de vestir el abeto navideño que llenaba con luces, paquetes y colgantes brillantes uno de los rincones del salón; en el centro, la mesa presidía la reunión familiar y ya sólo esperábamos que el pavo cocinado por las dos mujeres hiciera acto de presencia en el salón familiar. -¿Qué sabes de Jack, Jamie? Debería estar ya aquí… -No tardará mucho, querida. Vaya, creo que ha empezado a nevar de nuevo – le contesté a Jennifer echando un rápido vistazo a la ventana y mientras manipulaba el mando a distancia del televisor en busca de algún programa que fuese del agrado de todos. Había habido suerte. Aquella noche debería haber tenido guardia en la comisaría del distrito. Era lo que me correspondía. Cada mes de enero se realizaba un sorteo para repartir los servicios en las dos noches más especiales del año para un norteamericano, la de Navidad y la del Día de Acción de Gracias, y a mí me había correspondido el turno en la de Navidad. Pero gracias al trueque que hice con mi compañero Frank Stuart, podía estar esa noche con los míos en casa celebrando esta fecha tan señalada. El motivo de aquel cambio en el servicio fue la visita de la madre de mi compañero desde la lejana localidad de Conway, Arkansas. Hacía más de dos años que madre e hijo no se encontraban y creí justo acceder a su petición, por lo que aquel último jueves del mes de noviembre pasado, el Día de Acción de Gracias, fue Frank quien se quedó en casa haciendo los honores a Mrs Evans, su viuda madre, y yo a cambio gané la noche de Navidad. Eran hechos bastante habituales en el servicio, y raro era el año que no ocurrían cosas así. Por fin llegó Jack, cargado de regalos y de un buen vino que pronto descorchamos sirviéndonos una copa acto seguido, mientras comentábamos asuntos familiares y dábamos tiempo a que las mujeres acabaran de hacer visible y comestible al pobre pavo, del que pronto daríamos cumplida cuenta. Finalizado el gastronómico ritual cocinero, Jennifer y Laura hicieron su entrada triunfal en el comedor, y a los sones de un villancico depositaron al pobre animal -al cual ya sólo le restaba el trámite de ser devorado- sobre la mesa; todos nos sentamos a ella, cuchillo y tenedor en ristre. El pavo tenía una buenísima pinta… La noche prometía alegría y paz, pero no fue así. Al poco de acomodarnos, sonó el teléfono desde el recibidor. -Voy yo, papá -Deja, John, ya lo cojo yo – le dije a mi hijo mayor mientras me levantaba de la mesa; no sé aún por qué, pero desde el momento en que mis posaderas abandonaron el asiento, creció en mí con fuerza inusitada una sombra de malestar. Algo va mal, me dije al tiempo de levantar el auricular. Algo va mal…. Era Rick, el comisario jefe, quien me habló desde el otro lado del aparato. Después de desearme felices fiestas, me conminaba a que acudiera cuanto antes a la oficina. Se requería mi presencia allí. Su tono era sombrío, con un tinte de indisimulada urgencia. Que fuese a la mayor prontitud posible; no dijo más. Muy a mi pesar, abandoné el hogar y le comuniqué a Jennifer y a los demás que no me esperaran; el asunto parecía complicado por el tono que empleó el jefe Rick. El escaso tráfico me permitió llegar a la comisaría a bordo de mi coche en apenas cinco minutos; además, había dejado de nevar. Las caras que vi antes de abrir la puerta del despacho de Rick no me hicieron presagiar nada bueno. Los agentes Malcom y Helen apartaron de mí su mirada con demasiada prontitud. Algo va mal….. Nada más entrar, Rick se levantó de su asiento y dando la vuelta a la mesa me estrechó la mano indicándome que me sentara. Su aspecto denotaba bien a las claras que un gran contratiempo acababa de suceder. -Jamie, siento de veras el haberte estropeado la noche, pero ha ocurrido algo muy grave- me dijo, apoyado en el borde de su mesa. -Tú dirás…. –le conminé a que continuara mientras tragaba saliva con dificultad. Luego, mirándome fijamente a los ojos, me soltó lo que tanto trabajo le estaba costando decirme. -Frank Stuart ha tenido un grave accidente mientras volvía de su ronda por la interestatal y por la información que me acaban de pasar, no hay ninguna esperanza de que siga vivo…. Hacía una hora que la patrulla de Riley, localidad cercana a Burns, se lo había encontrado, destrozado él y el coche que conducía, a la altura de White Cannyon, en la interestatal 20. Inmediatamente Rick llamó a Esther, la esposa del infortunado agente, para comunicarle la mala nueva. - ¿Dónde está ella ahora? -le pregunté angustiado -Está ahí, en la sala de visitas. La acompaña la doctora Sanders a la que también saqué de la cena de Navidad. Oye, lo siento de veras, Jamie, pero creí que siendo tú tan amigo de Frank y de su mujer, podrías ayudarme a manejar tan desagradable momento… Las piernas me temblaban y la garganta se me había secado por completo. Me dirigí al lugar en donde estaban Esther y la doctora. La escena de dolor que contemplé me sobrecogió el alma aún más si cabe. Me acerqué a Esther. Estaba sentada en el sofá que allí teníamos y a su lado Jane Sanders derramaba sobre ella todo su saber y su cariño, tratando de darle el consuelo y la serenidad que tanto necesitan las víctimas en esos trágicos momentos. A duras penas le dije a Esther, todavía incrédula de lo acontecido a su esposo, que iría inmediatamente al lugar de los hechos a cerciorarme de todo. Le prometí regresar con prontitud. La doctora y yo tuvimos que hacer grandes esfuerzos para abortar su deseo de acompañarnos; un ligero desvanecimiento de la joven esposa nos ayudó a que por fin se quedara allí. Acompañé a Rick a White Cannyon; en los veinte minutos que tardamos en alcanzar el lugar del suceso, ni una sola palabra salió de nuestras bocas. Recuerdo que había empezado a nevar de nuevo y me acordé de los míos; me dolió el estar ausente del hogar en esa noche, y creo que fue entonces cuando caí en la cuenta de que si no hubiésemos realizado el trueque en el servicio unas semanas antes, podría haber sido yo quien hubiera muerto aquella noche. Cuando llegamos nos estaban esperando los patrulleros de la comisaría de Riley a pie de carretera. Saludamos al inspector Sam Denver y al agente Loregan, los cuales nos llevaron a lo que quedaba del auto de Frank y de su conductor. Con ayuda de las potentes luces de los vehículos, constatamos la terrible magnitud del suceso. Llegaron dos vehículos más, uno era una ambulancia y otro que seguramente transportaba al juez del condado; mientras Rick coordinaba los esfuerzos de todo el personal, yo me dediqué a observar y tratar de sacar alguna conclusión de todo aquello. Necesitaba pensar, poner manos a la obra y alejar los sentimientos, distanciarme un tanto de mis emociones, así que anduve de aquí para allá con mi linterna haciéndome una composición de lugar, tratando de averiguar cómo pudo haber ocurrido el terrible accidente que le había costado la vida a Frank. Toda la mitad delantera del coche del agente había sido separada del resto del vehículo como empujada por una fuerza descomunal, yaciendo los restos de máquina y hombre a unos quince metros a la derecha de la calzada; algo lo había embestido por su izquierda con una potencia formidable, haciendo que en aquel amasijo de hierro y carne apenas pudieran ser distinguidos los restos del policía. Por el contrario, la parte trasera permanecía no lejos de la cuneta; no intacta, que digamos, pero no con el destrozo enorme que lucía la sección delantera. Qué extraño, pensé… Rick se me acercó por fin. -¿Has encontrado algo, Jamie? -Vamos a mirar ahí delante. Tiene que haber huellas del otro vehículo...Rick me cortó tajantemente. -Sam y el agente ya han mirado y no hay nada. -¿Cómo que nada? ¿No hay trazas de ruedas? A Frank lo embistieron por su izquierda, Rick, eso parece bastante claro. Vamos a mirar nosotros. -Como quieras, Jamie, pero me han asegurado que no, que no hay ningún rastro del otro vehículo -Pero la nieve... ¡Rick, tienen que haber dejado algún rastro! Según creo ha estado nevando todo el día... Por extraño que me pareciese, efectivamente en la calzada cubierta por una fina capa de nieve no se apreciaban más trazadas de ruedas que las que nosotros habíamos dejado al llegar. Semanas después se le dio carpetazo al asunto. Ni los controles exhaustivos de carreteras, ni la búsqueda campo a través, nada nos mostró el más mínimo signo de racionalidad que pudiese arrojar algo de luz sobre el trágico accidente de mi amigo. Por otro lado, no habían quedado restos de pintura o cualquier otro vestigio que nos ayudase a identificar al otro coche, o camión, o lo que fuese que arrancara la vida a mi amigo de manera tan brutal. Nada. Por lo demás, White Cannyon era un desfiladero atravesado por la carretera en donde ocurrió el suceso, y a ambos lados de ella sólo se podía divisar una densa maraña de abetos y arbustos que ninguna máquina hubiese podido atravesar sin dejar un claro rastro. Pasaron los meses, los años, y qué duda cabe que el tiempo es el mejor -a veces el único- bálsamo para ciertas heridas. Yo soy persona bastante racional, escéptica en muchas cosas, por lo que a aquella terrible coincidencia de haber sido Frank y no yo, no traté de encontrarle explicación alguna y también le di carpetazo. El caos en el que estamos sumidos y que llamamos vida, carece de todo sentido y propósito; a menos que se lo demos nosotros, claro, y en ese caso suelo ser muy positivo. Esther fue lamiéndose sus heridas y ya se la veía sonreír de vez en cuando; era una joven inteligente y bonita. Si no quedaba atrapada por los sucesos de aquella noche, su futuro podría de nuevo volver a brotar con fuerza; y así fue tal como puedo atestiguar al día de hoy 25 años después. Pero la historia para mí no concluyó en aquella Navidad. Hace dos años, te hablo de 2013, cercana ya la fecha del Día de Acción de Gracias, mi hijo John encontró un curioso documento en las oficinas del ayuntamiento de Burns. John, a la sazón el arquitecto municipal de nuestra localidad, me llamó la atención sobre ciertos terrenos próximos a White Cannyon en los que el Gobernador del Estado quería resucitar el ferrocarril que atravesaba el bosque muchos años atrás en el calendario; ferrocarril que a finales de los años setenta fue cerrado por su escasa rentabilidad. Qué curioso, me dije. En todos estos años no había caído en ello, en la existencia de un ferrocarril que cruzara aquellos apartados parajes. Me cercioré de la autenticidad de aquella información y efectivamente así era. Unos días después, John me volvió a hablar de aquel proyecto, y con el plano del condado en la pantalla de su ordenador me señaló el sitio exacto por el que los trenes antaño atravesaban el bosque; había por aquel entonces incluso un paso a nivel que cortaba la interestatal, justo en el sitio del fatal accidente en el que Frank Stuart perdió la vida... Un día de ese mismo mes de noviembre, después de la siesta a la que estoy acostumbrado después del almuerzo y empujado por mi curiosidad, cogí el coche y en una lenta rodadura me acerqué al lugar exacto. Cuando minutos más tarde llegué allí, paré el coche y me bajé a inspeccionar el lugar. No había restos del antiguo carril del tren que saliendo del bosque cruzaba la ruta, posiblemente porque a la carretera se le puso un nuevo asfaltado; tampoco quedaba nada que me indicara la existencia del paso a nivel. En las investigaciones llevadas a cabo por la policía del condado y por la federal con ocasión del fatal accidente que sufrió Frank Stuart, nada se decía de aquel trayecto ferroviario. No había rastro alguno, como pude verificar aquella tarde, de los raíles que cruzaban la interestatal 20 años atrás. Mi imaginación se disparó por momentos y hasta noté un sudor frío recorriendo mi espalda. En mi mente se plasmó durante unos segundos el brutal choque de un tren en marcha con un vehículo; lo había visto en películas, y una vez tuve la desdichada oportunidad de contemplar sus efectos en vivo y en directo en un paso a nivel cerca de Hines, ciudad cercana a Burns. “Pero allí, en Hines, había tren. Aquí no”, me dije para apagar aquel pequeño incendio del horror que se había disparado dentro de mí. La noche me sorprendió en aquellos indeseados parajes mentales y la espesura del bosque me atemorizó, cosa bastante extraña en mí. Pocas cosas me asustan, en realidad; tal vez por eso me hice policía. El caso es que en aquella atardecida, parado en el arcén de la ruta y comprobando la inexistencia de los misteriosos raíles de la antigua vía del tren, no se oía ni un ruido a excepción de los latidos de mi corazón. En medio de la más absoluta soledad, un silencio anormal, pastoso, denso, parecía impregnarlo todo. Me volví al coche algo escamado, y con aquella inquietud creciente cuyo motivo desconocía me dispuse a dar la vuelta en un cambio de sentido que había a unos cinco kms. más allá desde donde me encontraba. Una voz en mi interior me estaba avisando de que algo, no sé exactamente qué, iba mal… Mientras recorría el corto trayecto hasta la rotonda, noté que el miedo me iba asaltando en oleadas. No me crucé con nadie, cosa bastante inusual en aquella ruta y a aquella hora, en la que muchos conductores vuelven a sus hogares desde sus lugares de trabajo. Desafiando los mazazos de mi propio corazón, detuve el coche en un par de ocasiones; en una de ellas hasta me bajé con la intención de relajarme un poco poniendo algo de racionalidad en mi mente, pero la oscuridad creciente de la hora abrevió al máximo aquellas paradas. En aquel instante me arrepentí de haber dejado de fumar hacía casi un año; porque un cigarrillo me calmaría un tanto, pensé desacertadamente. Sin embargo, me engañaba, ya que si dejé de fumar fue, entre otros motivos, porque el tabaco me alteraba los nervios y me impedía vivir relajadamente y hasta dormir. Notablemente alterado aceleré la marcha y seguí conduciendo, rogando en lo más profundo de mi ser que me encontrase con alguien más en la carretera que rompiese aquella agobiante soledad de alguna forma. Recuerdo haber entrevisto una luz a mi izquierda por entre los árboles del bosque. La luna, me dije. Soy hombre curtido y bastante ecuánime en mis reacciones; he visto casi de todo y como policía he pasado por momentos sobrecogedores a los que he sabido hacerles frente. Pero aquella noche todo era distinto; el hecho de notar el sudor en mis manos mientras agarraba con violencia el volante del coche, hizo que se me encendieran todas las luces de alarma. Porque era la luna, no cabía duda; o no debería haberla….Pero el astro nocturno aumentaba de tamaño a cada segundo y no levantaba su vuelo hacia el cenit de la noche como era su natural devenir por el cielo. “Además, es demasiado brillante”, pensé. “No, no es la luna. Debe ser un avión. Pero ¿por qué vuela tan bajo?” me dije a mí mismo con el ánimo de tranquilizarme. Aminoré la marcha y sacando la cabeza todo lo que pude por la ventana, puse la máxima atención en captar algún tipo de sonido. Pero la ausencia de ruido alguno parecía destrozar mi argumento. No, aquello tampoco era un avión. Entonces fue cuando presentí que algo, realmente, iba mal, muy mal… Volví a acelerar, ya con el temor bulléndome por todo el cuerpo. La luz y el coche iban en claro rumbo de colisión. Si no quería tener un disgusto muy serio, lo mejor era correr a la máxima velocidad posible e intentar pasar por el punto de intersección de la carretera y por donde suponía la luz la atravesaría, antes de que ella lo hiciera. Y dicho y hecho. Puse los ojos con la máxima atención sobre la calzada y con la espalda despegada del respaldo del asiento, hundí mi pie derecho sobre el pedal del acelerador. Sin embargo, parecía no avanzar con la suficiente rapidez. El auto iba perdiendo fuerza a pesar de mis denodados esfuerzos por darle velocidad. Y aquel foco estaba cerca ya, muy cerca de la carretera, a mi izquierda, en vuelo rasante sobre los pinos y a través de las copas más altas del arbolado. Era una luz blanquísima con destellos verdeazulados y que no molestaba a mis ojos a pesar de su clara potencia, porque mientras avanzaba hacia mí todo quedaba fuertemente iluminado. Me sentí estremecer. Jamás había visto cosa igual en toda mi existencia; era como un foco enorme que volaba en silencio a una altura imposible, si es que se trataba de un artefacto humano. Quise subir la ventana de mi lado, pero el mando en cuestión no respondía. Tenía la nuca rígida y el sudor que se desprendía de mi frente rebasó las cejas y me nubló la mirada por momentos, pero tan férreamente tenía agarrado el volante que ni me molesté en limpiar el copioso sudor que bañaba mi frente con una mano; en realidad no podía soltarlo. Una y otra vez, mi pie derecho se hundía sobre el pedal del acelerador, pero el vehículo no respondía a mi angustiado requerimiento. Finalmente decidí frenar. Aún no sé cómo ni por qué lo hice, o qué mecanismo de mi cuerpo todavía en disposición de obedecer a mi obnubilada razón lo hizo por mí. Quise cerrar los ojos, apartar la mirada, no ver lo que se me echaba encima y que de seguro me haría trizas, a mí y al vehículo. “Dios mío –pensé- si eso sigue así nos estrellaremos”. El rostro de mi compañero Frank cruzó raudo por mi mente; diría que casi lo vi. Vi cómo quedó su cuerpo, destrozado por completo por no sabemos qué máquina monstruosa con la que se cruzó aquella desdichada noche de Navidad; reviví lo ocurrido en Hines… La luz llegó a llenarlo todo hasta hacerme creer que estaba metido dentro de ella; todo lo demás desapareció a mi alrededor. No tardó en alcanzarme. Entonces abrí los ojos a pesar del terror en el que estaba sumido y la vi, la vi pasar justo por delante de mí, a unos tres metros sobre el suelo, en total silencio, a no muy excesiva velocidad y a apenas una veintena de pasos desde donde yo me encontraba. Detrás de ella, o pegado a ella -no lo pude discernir bien- un tren de vapor de los antiguos, negro como la noche más oscura y de proporciones descomunales, avanzaba en medio del silencio más sobrecogedor atravesando la noche y expulsando por su chimenea – supongo que eso era; tampoco pude ver bien ese detalle- un blanco y densísimo penacho de humo. A continuación, vi desfilar por delante de mis aterrorizados ojos varios vagones, tres, quizá cuatro, con las ventanas débilmente iluminadas; a pesar de ello, en cada una de ellas pude apreciar el perfil en sombra de algunos rostros de diversos tamaños; los había de hombres, de mujeres, de niños. Todo aquello aconteció en el más absoluto de los silencios; porque aquel tren o lo que fuere, del silencio vino y al silencio marchó desapareciendo por mi derecha, engullido por la noche y por el bosque que calladamente me escoltaba a ambos lados de la carretera. ¿Fueron veinte, treinta segundos tal vez lo que duró aquel siniestro espectáculo? No puedo asegurar nada. Lo que sí sé es que tuvo que trascurrir más de media hora para que fuese consciente de mi situación, allí parado y varado en la más completa confusión mental, con el coche apagado, en medio de la carretera, chorreante de sudor y todavía agarrado con tal fuerza al volante que cuando finalmente pude soltarlo, sentí las manos intensamente doloridas. Todo ocurrió justo allí, en el mismo sitio en donde mi colega, el agente Frank Stuart, perdió la vida. Desperté del todo de aquel shock cuando oí que alguien gritaba mi nombre a mi izquierda. Un ciudadano de Burns cuya identidad no estoy autorizado a revelar y que al parecer me reconoció, había detenido su coche y me preguntaba a través de la ventana abierta del mío si necesitaba ayuda. Llegué a casa bastante tarde aquella noche, no sin antes haber pasado por el bar de Jerry, donde me eché al coleto un güisqui doble en compañía de mi casual samaritano; a pesar de ello, cuando por fin regresé al hogar, sembré la inquietud en mi familia; lo leí en sus caras, en sus palabras…Debía tener un aspecto fantasmal, supongo. Me fui directamente a la cama sin dar apenas explicaciones y creo que dormí profundamente, gracias a dos somníferos que me tragué por indicación de mi esposa. Al día siguiente le conté a Jennifer lo sucedido, la cual me aconsejó vivamente que no se lo dijera a nadie más; y así lo he hecho hasta hoy. Hasta aquí el extraordinario testimonio de James B. Thorne, policía retirado y residente en Burns, condado de Harney, estado americano de Oregón, aficionado a la música beatle y desde la noche de Navidad de hace muchos años, deseoso de encontrar una explicación a estas extrañas cosas y casos que a él, a mí y a tantas y tantas personas anónimas de cualquier parte del planeta, gustan e interesan. Un hombre que el destino me presentó un buen día de verano en tierras inglesas, mientras aprobábamos ambos una asignatura pendiente desde que en nuestra ya lejana juventud, cuatro chicos de Liverpool nos sorprendieron -y al mundo entero- con el genio musical que a nuestra generación marcó de manera indeleble. (En Cieza, Murcia. Enero 2016)