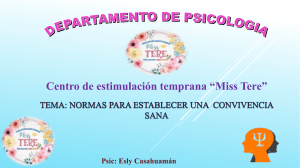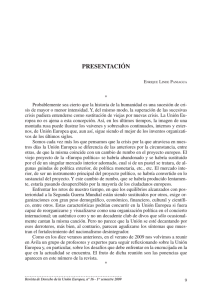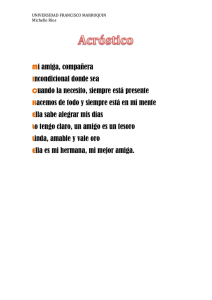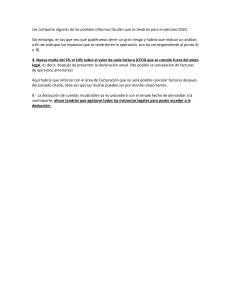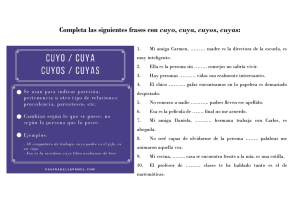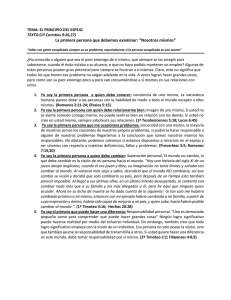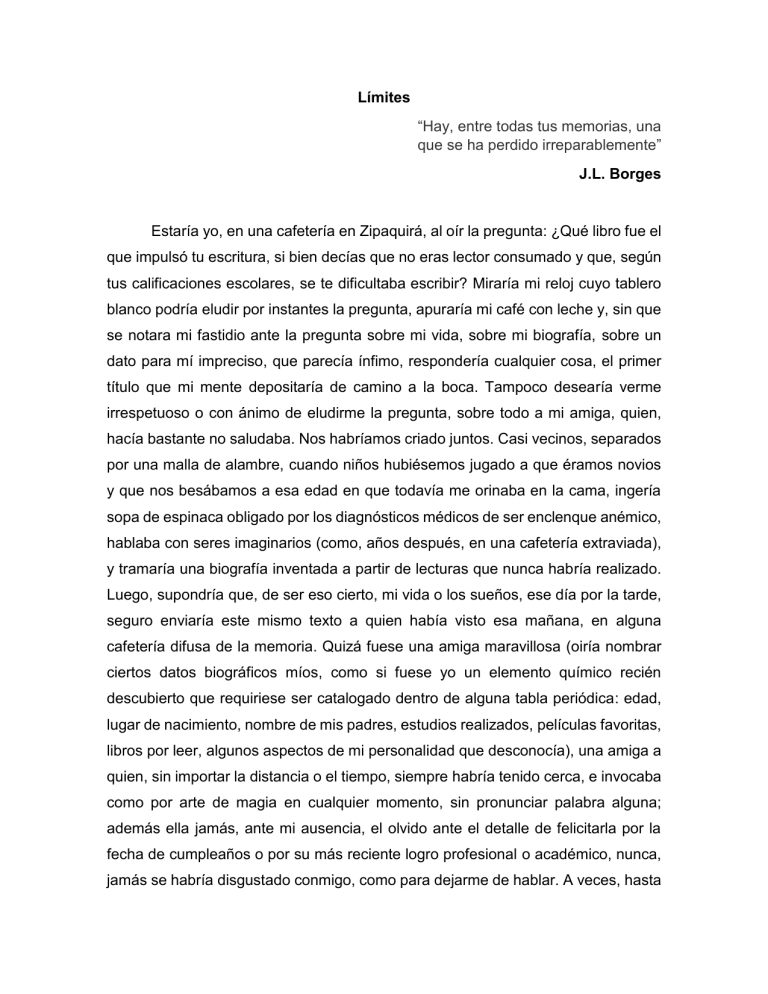
Límites “Hay, entre todas tus memorias, una que se ha perdido irreparablemente” J.L. Borges Estaría yo, en una cafetería en Zipaquirá, al oír la pregunta: ¿Qué libro fue el que impulsó tu escritura, si bien decías que no eras lector consumado y que, según tus calificaciones escolares, se te dificultaba escribir? Miraría mi reloj cuyo tablero blanco podría eludir por instantes la pregunta, apuraría mi café con leche y, sin que se notara mi fastidio ante la pregunta sobre mi vida, sobre mi biografía, sobre un dato para mí impreciso, que parecía ínfimo, respondería cualquier cosa, el primer título que mi mente depositaría de camino a la boca. Tampoco desearía verme irrespetuoso o con ánimo de eludirme la pregunta, sobre todo a mi amiga, quien, hacía bastante no saludaba. Nos habríamos criado juntos. Casi vecinos, separados por una malla de alambre, cuando niños hubiésemos jugado a que éramos novios y que nos besábamos a esa edad en que todavía me orinaba en la cama, ingería sopa de espinaca obligado por los diagnósticos médicos de ser enclenque anémico, hablaba con seres imaginarios (como, años después, en una cafetería extraviada), y tramaría una biografía inventada a partir de lecturas que nunca habría realizado. Luego, supondría que, de ser eso cierto, mi vida o los sueños, ese día por la tarde, seguro enviaría este mismo texto a quien había visto esa mañana, en alguna cafetería difusa de la memoria. Quizá fuese una amiga maravillosa (oiría nombrar ciertos datos biográficos míos, como si fuese yo un elemento químico recién descubierto que requiriese ser catalogado dentro de alguna tabla periódica: edad, lugar de nacimiento, nombre de mis padres, estudios realizados, películas favoritas, libros por leer, algunos aspectos de mi personalidad que desconocía), una amiga a quien, sin importar la distancia o el tiempo, siempre habría tenido cerca, e invocaba como por arte de magia en cualquier momento, sin pronunciar palabra alguna; además ella jamás, ante mi ausencia, el olvido ante el detalle de felicitarla por la fecha de cumpleaños o por su más reciente logro profesional o académico, nunca, jamás se habría disgustado conmigo, como para dejarme de hablar. A veces, hasta conversaría con ella, así como así, antes de acostarme o mientras me duchaba bajo el agua fría. Pero de no ser eso posible, la persona registrada en mi celular a quien me había dirigido, me escribiría que no me conocía, que no sabía quién era yo, que había errado el número. Yo, abrumado por el exceso de realidad, miraría de nuevo mi celular. Debe ser un error, lo siento, respondería, antes de escribir que, en verdad, si no era cierto, si no era ella mi amiga a quien conocía de marras y que había guardado en mi celular, quién era yo entonces, nada era real, pensaría al preguntarme si acaso habría perdido la memoria, estaría loco o en qué sitio de la imaginación me habría extraviado para siempre. Extraña sería mi confusión temporal, aunque en apariencia todo fuera parte de otra trama literaria, y aún estuviese frente a mi amiga respondiendo la pregunta sobre el primer libro que habría activado los mecanismos de mi escritura. Tal vez, lo cierto sería que no conocería a nadie con ese nombre, ni me habría encontrado con ella (fuera quien fuera) en una cafetería marchita de sal, proscrita de olvido, y nunca, jamás me había besado con ella por entre la malla de alambre de la infancia. Después de todo, mentir habría sido parte del ejercicio de la imaginación de algún escritor que, sería posible, creería ser sólo un corresponsal bancario a punto de atender a un cliente más en su lugar de trabajo, o un carpintero preparando la mejor madera para la mesa que solicitaría un profesor universitario, o un zapatero claveteando una tachuela en la punta del tacón de la esposa del corresponsal bancario o del profesor universitario o del zapatero mismo, y que podría ser esa mujer a quien aún trato de responderle la pregunta. Biografía 2 Soy el hombre, el animal en fuga. Huí un 24 de noviembre, hace más de cuarenta años, del viejo barandal de la infancia. Salté del árbol de duraznos del abuelo, en mi casa paterna, entre los rugidos de la lluvia y el sol, testigo lejano de las cometas de papel, de los juegos de canicas, de las horas largas jugando fútbol hasta deshidratarme. Crucé ciudades, incluso imaginarias, hasta llegar acá, hasta oler tu perfume al otro lado de la página, hasta rasgar estas líneas truncas y asediarte con estos ojos de incendio y piel ámbar, este cuerpo de tigre que debe el tiempo al invierno, los veranos, los árboles ensimismados que no ves ahora. Acércate a mi respiración de ola en ascenso hacia la embarcación. ¿Oyes mi voz? Oye la ciudad de la furia de Soda Estéreo. Un árbol quebrándose por un relámpago en la noche, la velocidad de los motores por la autopista, aullidos de sirenas de ambulancia después de la tragedia, de la calamidad al amanecer. Mis manos arañan el aire, rasguñan, arañan inútiles las sombras. Palabra a palabra estoy hecho de posibilidades futuras. Me gusta reír como los niños, llorar como la lluvia contra las ventanas por el abandono de la música, por el cansancio de la luna, por la cigarra que no se posa en la rama nocturna, por la flor no nacida. El abuelo, azadón al hombro junto al surco, aún me ve con ojos azules, y me llama para que nazca de la tierra, para que me convierta en una cebolla. Ahora que soy condecorado por la luz, por la constelación de orión bajo mi cabeza entre las hojas y este mi cuerpo de arena.