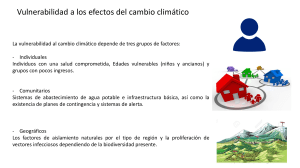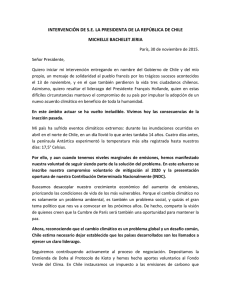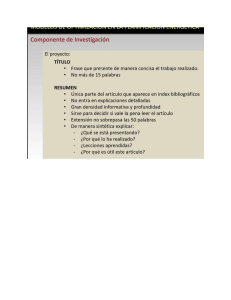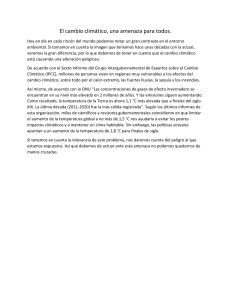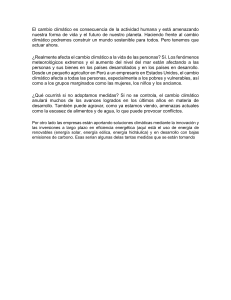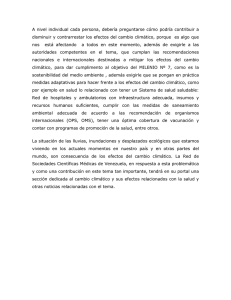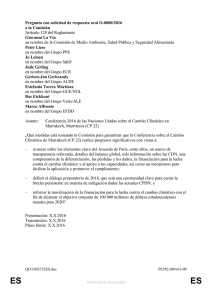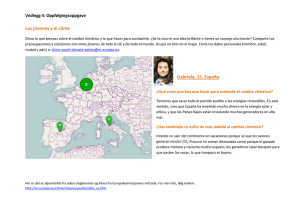FACULTAD DE FILOSOFÍA TRABAJO DE FIN DE GRADO EN FILOSOFÍA Curso 2013/2014 TEORÍAS DE LA JUSTICIA Y CAMBIO CLIMÁTICO Autor/a: Sonia Sánchez Ballestero Tutor/a: Carmen Velayos Castelo Fdo. Fdo. Salamanca, 03/09/2014 ÍNDICE 1.Resumen......................................................................................................................3 2.Introducción................................................................................................................3 2.1.Justificación del tema elegido.....................................................................3 2.2.Estado de la cuestión y relevancia del tema..............................................4 2.2.1.Qué es el cambio climático.............................................................4 2.2.2.Relevancia del tema........................................................................6 2.2.3.El estado de la cuestión..................................................................8 2.3.Objetivos.....................................................................................................11 2.4.Materiales y métodos.................................................................................12 3.Resultados y discusión..............................................................................................13 3.1.El cambio climático desde la filosofía: justicia distributiva..................13 3.1.1.El cambio climático: un nuevo reto para la ética actual...............13 3.1.2.La relación entre la justicia y cambio climático...........................15 3.1.3.Una visón de la justicia rawlsiana................................................16 3.2.Diferentes propuestas...............................................................................18 3.2.1.Paternalismo.................................................................................19 3.2.2Teoría de la equidad......................................................................21 3.2.2.1.Contracción y convergencia..........................................24 3.2.3.Responsabilidad histórica............................................................26 3.2.4Otras..............................................................................................28 3.3.Otras cuestiones a tener en cuenta..........................................................29 3.3.1.Justicia y derechos humanos........................................................29 3.3.2.La inclusión del pasado y del futuro............................................31 3.3.3.¿Desde dónde ejercer la justicia?.................................................31 4.Conclusiones............................................................................................................32 5.Notas.........................................................................................................................33 6.Bibliografía..............................................................................................................35 7.Declaración de autoría............................................................................................38 1.Resumen La necesidad de elaborar tratados internacionales en los que se pacten medidas de adaptación y mitigación para hacer frente al cambio climático es apremiante. Sin embargo, no existe un acuerdo acerca de qué criterios de justicia deben guiar estas decisiones. En el caso de la mitigación, concretamente en lo que se refiere a la reducción de emisión de gases invernadero a la atmósfera, surgen diferentes propuestas. Cada una de estas propuestas se asienta sobre un principio de justicia diferente y la distribución de los permisos de emisión resultante varía de unas a otras. Entre ellas nos encontramos el paternalismo, la equidad o la responsabilidad histórica. Decantarse por una de ellas no es una tarea fácil, sobre todo si tenemos en cuenta otras cuestiones que hacen más complejo el debate. Entre estas cuestiones están la relación entre la justicia climática y los derechos humanos, la inclusión de las generaciones futuras o la necesidad de una justicia universal. 2.Introducción 2.1.Justificación del tema elegido Tratar un tema de carácter ético-práctico tan novedoso como éste no es fácil. Sin embargo, no faltan razones para dedicarse a ello. En primer lugar, reconozco sentirme interesada por los problemas que genera el cambio climático desde hace ya mucho tiempo. Reconozco también haber comprendido la dimensión ética del cambio climático gracias a mi acercamiento a ello durante la carrera, y no antes. Por lo tanto, la necesidad y el gusto personales por informarme acerca de un tema como éste me han llevado a tratar de profundizar en él, siempre en la medida de mis posibilidades. En segundo lugar, el interés por conocer más acerca de un problema de justicia social global tiene origen en un sentimiento de responsabilidad ciudadana. Ésta nos lleva tratar de estar informados sobre de los problemas actuales, de manera que podamos estar o no de acuerdo con las políticas llevadas a cabo y actuar en consecuencia si las consideramos injustas. "El mundo no puede mantenerse al margen cuando están teniendo lugar (...) violaciones de los derechos humanos" (Annan, 1999;citado en Singer, 2003: 16-17). Permanecer actualizados en la información de Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 3 aquello que nos afecta a todos es el primer paso para dar comienzo a una acción de manera responsabe, sensata y organizada. Como afirma la filósofa Iris Marion Young: "cambiar los procesos estructurales que provocan injusticias debe ser un proyecto social colectivo. Una acción colectiva que es difícil. Requiere organización, voluntad de cooperar por parte de muchos actores, (…) Pero en la posibilidad de que se den todas (las condiciones) muchas veces se interpone algo más, concretamente el intento de los participantes en el proceso de negar que tengan la responsabilidad de tratar de remediar la injusticia"(Young, 2011: 159). En el caso que aquí nos ocupa es importante informarse sobre aquellas políticas llevadas a cabo por gobiernos de todo el mundo cuyo objetivo de paliar los efectos del cambio climático. De ellas depende nuestro futuro y no podemos dejar que éste dependa de decisiones en las cuales nosotros no somos partícipes. 2.2.Estado de la cuestión y relevancia del tema 2.2.1.Qué es el cambio climático El cambio climático es un proceso de alteración del clima a nivel planetario cuyo resultado es el calentamiento global, fruto de un aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Para comprender por qué es un problema, y la magnitud de éste, es de gran utilidad hacer unas breves aclaraciones al respecto. "El clima del planeta Tierra se puede definir como la sucesión temporal de las distintas distribuciones espaciales de la temperatura del aire y la lluvia sobre la superficie" (Ruiz de Elvira, 2001). Desde el origen del planeta Tierra, el clima ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo del tiempo, alternando entre períodos calurosos y períodos fríos. Entre éstos se dan épocas de transición de largos enfriamientos. Es decir, el clima cambia. Lo que hace diferente a este nuevo proceso de cambio, conocido como cambio climático, es la velocidad a la que se está produciendo, treinta veces mayor a la de otras modificaciones climáticas anteriores (Flannery, 2006: 86). ¿Qué es lo que está provocando este cambio? Un aumento de la concentración de gases con efecto invernadero (de ahora en adelante, GEI), conocidos también como "gases manta", durante los últimos dos siglos. En la atmósfera, efecto invernadero Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 4 natural es lo que permite mantener en equilibrio la temperatura media global (de ahora en adelante, TMG), que se ha mantenido estable durante los últimos 10.000 años. Este fenómeno, denominado por Flannery "el largo verano", es lo que ha permitido a los seres humanos desarrollar su civilización. El efecto invernadero natural es el proceso mediante el cual, la atmósfera es capaz de retener parte del calor emitido por la superficie terrestre, dejando escapar el suficiente de forma que la TMG apenas varíe. Los GEI son los gases presentes en la atmósfera que dan lugar al proceso que se acaba de explicar. En la atmósfera existen treinta GEI diferentes, pero la mayoría de ellos en proporciones muy pequeñas1 en comparación con los más numerosos: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y vapor de agua (H2O)2. Un aumento de la presencia de éstos en la atmósfera desencadena un efecto invernadero mucho mayor cuyo resultado directo es el aumento de la TMG de la Tierra. Esto es lo que se conoce como calentamiento global. Éste, a su vez, altera los procesos climáticos dando lugar a lo que se ha denominado cambio climático. Debido a su notable presencia en la atmósfera, los gases anteriormente citados han cobrado especial improtancia convirtiéndose en el centro de nuestra atención cuando hablamos de cambio climático. Sin embargo, conviene no olvidar que los gases Clorofluorocarbonados (CFC) poseen diez mil veces más capacidad para retener el calor (Flannery, 2006: 55), y que debido a su actual escasez en la atmósfera no constituyen un peligro mayor. Lo relevante es, entonces, no sólo la capacidad de retención del calor, sino la cantidad presente de uno u otro gas en la atmósfera, de la cual depende en gran medida la retención total del calor. Por ello, antes de abir la puerta a las cuestiones filosóficas que rodean al problema del cambio climático, es importante tener en cuenta las cifras registradas acerca del aumento de estos gases durante los últimos siglos. Dada la suma importancia de las mediciones de CO2 atmosféricas en cualquier estudio acerca del cambio climático, debemos recordar que gracias a Svante Arrhenius da comienzo un creciente interés científico en estas mediciones. Fue él quien, aproximadamente en 1890, a partir de sus mediciones, comienza a preocuparse por el efecto de las variaciones de CO2 sobre la Tierra (Flannery, 2006: 64-65). En la actualidad los GEI se miden en "partes por millón" (de ahora en adelante, ppm), cada una de las cuales se corresponde a un 0,0001 por ciento de la presencia del GEI en la atmósfera (Giddens, Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 5 2010: 30). Según el cuarto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (o IPCC, por sus siglas en inglés, y como será nombrado de ahora en adelante) publicado en 2007, las concentraciones de CO2 en la atmósfera se situaron en 379 ppm durante el 2005 (IPCC 2007: Cambio Climático 2007: Informe de síntesis, 2008: 5). A finales de 2008 la tasa alcanzó las 387 ppm (Giddens, 2010: 30), en 2011 llegaron a las 391 ppm (IPCC 2013: Cambio climático 2013: bases físicas, 2014: 9) y en 2014 se alcanzó una cifra récord: 400 ppm en el hemisferio norte3 (ABC.es/natural/, 2014). Esto significa que la concentración de CO2 aumenta aproximadamente 2 ppm anuales. En comparación con los niveles de CO 2 preindustriales, cuyos máximos no alcanzaron las 290 ppm (Giddens, 2010: 30), la atmósfera está alcanzando niveles de concentración de CO 2 peligrosos para la estabilidad climática a la que estamos acostumbrados. Es por ello que los acuerdos internacionales fijan el umbral dentro del cual debemos mantenernos entre 350 y 450 ppm, con el objetivo de evitar una subida de la TMG de más de 2ºC. Desde hace 10.000 años, la TMG se ha mantenido en aproximadamente 14ºC (Flannery, 2006: 27) y ha aumentado 0,74ºC desde 1901 (Giddens, 2010: 30). Existen discrepancias sobre qué valores se prevé que alcanzará la TMG en las próximas décadas y sobre cuántos grados es capaz de tolerar de subida el planeta antes de que el cambio climático se convierta en un proceso irreversible (aunque existe un acuerdo general según el cual se fija esta cifra en 2ºC, existen otros climatólogos, como Jim Hansen, que sostienen como permisible una subida máxima de 1ºC) (Brown, 2011: 26). En caso de superar esa subida de temperatura, el cambio climático provocaría numerosas extinciones de seres vivos, alteraciones climáticas que romperían el equilibrio al que estamos acostumbrados, el deshielo de los polos, la subida del nivel del mar... Todo esto produciría en nosotros graves daños, tales como expansión de enfermedades tropicales (como la malaria), migraciones en masa, escasez de recursos vitales, crecimiento de las desigualdades, violencia generalizada... 2.2.2.Relevancia del tema "Con un grado de confianza muy alto, el efecto neto de las actividades humanas desde 1750 ha sido un aumento de la temperatura" (IPCC 2007: Cambio Climático 2007: Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 6 Informe de síntesis, 2008: 5) afirmaba el cuarto informe del IPCC en 2007 y las evidencias sobre la causa antropogénica del cambio climático han aumentado desde entonces. Incluso algunos científicos como Paul Crutzen, un químico holandés galardonado con el Premio Nobel en 1995, bautizan con el nombre de Antropoceno a lo que consideran un nuevo período geológico impulsado por la actividad humana propia de la Revolución Industrial, alta en emisiones de CO 2 y CH4 (época caracterizada sobre todo por un uso creciente de energía procedente de los recursos fósiles: carbón, petróleo y gas natural y un aumento en la producción agrícola) . Según este científico, el Antropoceno comienza en el año 1800 y se caracteriza por la estabilidad térmica del planeta, que lo mantiene en un estado caluroso en comparación con otros períodos geológicos anteriores (Flannery, 2006: 92). Las consecuencias de este aumento de la TMG tienen ciertas características que las hacen especiales: se extienden en el tiempo y en el espacio de manera notablemente desigual, y, en alto grado, también de forma impredecible. Además, muchas de ellas, son imperceptibles para nosotros como consecuencias del cambio climático. Dada esta complejidad de los efectos del cambio climático (sequías, inundaciones, subida del nivel del mar, aumento de la temperatura...), éste se torna un problema global, un problema de todos. Si tenemos en cuenta la rapidez con la que la temperatura de la Tierra está aumentando, las posibles consecuencias, y además asumimos que nosotros como especie humana somos los causantes de este desequilibrio climatológico, el cambio climático cobra especial relevancia en el presente para los seres humanos. Nos afecta como personas, como naciones y como miembros todos de un mismo planeta. La problemática del cambio climático tiene un carácter multidisciplinar. En él confluyen aspectos científicos, políticos y filosóficos (generalmente éticos), y éstos no siempre han sido tratados de igual forma. Mientras que los dos primeros son comprendidos y tratados sobradamente a escala internacional, no sucede lo mismo con los últimos. La ética del cambio climático es una disciplina reciente y cuanto más nos adentramos en ella, más fácil nos resulta comprobar la multitud de aspectos que han sido tratados tan sólo mínimamente, quizás por la novedad del asunto. Entre ellos se encuentran las teorías de la justicia aplicables a la solución del problema del cambio Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 7 climático, el tema del que este proyecto se ocupa. Sin embargo, el cambio climático no sólo atañe a la filosofía en cuanto a ética se refiere, sino que conecta también con la filosofía moral y política. En este sentido, muchas de las cuestiones filosóficas que nos encontramos a la hora de tratar el problema del cambio climático guardan íntima relación con los siguientes conceptos: responsabilidad, justicia, derechos, deberes, igualdad, daños, bienes comunes, intereses, causas, efectos, riesgos... Este trabajo se centra en las cuestiones de justicia que surgen de una situación desigual a la hora de hacer frente al cambio climático. El cambio climático aumenta las desigualdades que de por sí acompañan a todos los seres humanos del planeta en cuestiones de riqueza, recursos naturales, bienestar social y económico... Estas abarcan desde el origen del problema (desigualdad en la cantidad de GEI que se emiten actualmente por persona y nación), hasta la solución (desigualdad en la cantidad de emisiones de GEI que ha de reducir cada persona y nación), pasando por las consecuencias climáticas del proceso ("las regiones del mundo donde probablemente los efectos del cambio climático afecten en mayor medida son las regiones pobres" (Posner y Weisbach, 2010: 11)). Los acuerdos internacionales sobre el cambio climático han de estar encaminados, entre otras cosas y en la medida de lo posible, a la disminución de las desigualdades causadas por éste. "Aunque los daños son obvios, todavía no se ha estudiado buena parte de la dimensión ética del cambio climático" (Gavery, 2010: 76) y por ello, dadas las pocas aportaciones al respecto con las que contamos, es importante dedicarle un tiempo y esfuerzo a reflexionar acerca de estas cuestiones de justicia y cambio climático. De ello depende la vida y el bienestar de muchas personas del planeta, si no de todas ellas. 2.2.3.El estado de la cuestión En la actualidad, el problema del cambio climático está siendo tratado desde una perspectiva internacional, pues es la única forma de acabar con ello. La actuación frente al cambio climático se compone de dos estrategias: la mitigación y la adaptación. Según el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (de ahora en adelante, CIIFEN): Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 8 "La mitigación hace referencia a las políticas, tecnologías y medidas tendientes a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto inverandero y mejorar los sumideros de los mismos, de acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático"(ciifen.org, 2014) "La adaptación es el ajuste de los sitemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. La adaptación implica ajustarse al clima, descartando el hecho de si es por cambio climático, variablidad climática o eventos puntuales". (ciifen.org, 2014) Aunque la adaptación tiene la finalidad de reducir la vulnerabilidad 4 ante los riesgos que el clima consecuencia del cambio climático pueda suponer para muchas regiones del planeta, son las medidas de mitigación las que tratan de acabar con el cambio climático. Aunque no faltan debates acerca de las medidas posibles de adaptación, son las medidas de mitigación las que cobran mayor importancia en las cumbres sobre el cambio climático. En varias zonas del planeta el cambio climático ya ha ocasionado graves daños y en otras el riesgo es muy alto debido a su vulnerabilidad. Por ello no dudan en tratar cuestiones sobre la adaptación y, en concreto, sobre la financiación que haga frente a los gastos que ocasiona. Son las medidas de mitigación (reducción de GEI a la atmósfera) las que más debates y cuestiones sobre la justicia suscitan y por lo tanto serán en las que este trabajo se centre. Estas medidas son discutidas en las diferentes cumbres internacionales sobre el clima llevadas a cabo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU a partir de ahora) anualmente desde 1995, año en el que se constituyó la Conferencia de las Partes (COP a partir de ahora). La COP se forma con la intención de mejorar y completar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC a partir de ahora), ratificada por 195 naciones. "La CMNUCC es una convención "marco" porque se espera que los requisitos adicionales se añadan al marco inicial en las actualizaciones que se conocen como "protocolos" o en las decisiones anuales tomadas en las COPs" (Brown, 2011: 14). El objetivo principal de la CMNUCC es "la estabilización de las concentraciones de GEI a niveles aceptables que prevengan las peligrosas interferencias de los seres humanos en el sistema climático" (Sachs y Santarius, 2007; citados en Sachs et al., 2010: 43). Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 9 A lo largo de las diecinueve COPs ya sucedidas los avances en cuanto a la fijación y cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones han sido escasos. Sin embargo, más escasos han sido los acuerdos acerca de cómo llevar a cabo esas reducciones, lo que ha dado lugar a una queja continuada de los expertos año tras año. Las tres COPs más importantes han sido las siguientes: -COP 3 (1997), Kioto: el Protocolo de Kioto, resultado de esta COP, surge del reconocimiento internacional de la necesidad de que los países desarrollados sean obligados a fijar objetivos de reducción de sus emisiones de GEI (Brown, 2011: 15). Bajo el principio de "responsabilidad común pero diferenciada", se acuerda que los países desarrollados han de fijarse objetivos de reducción de emisiones mientras que los países en vías de desarrollo no tinene la obligación de hacerlo. El objetivo es alcanzar una reducción de un 5,2% de los seis GEI más importantes con respecto a los niveles de GEI en la atmósfera de 1990, año en el que la CMUCC comienza a reunirse. El objetivo se fija para el año 2012 (Brown, 2011: 15). Dado que se alcanzó un consenso acerca de la cantidad de GEI que se debía dejar de emitir por nación, cada una propuso su propio objetivo, oscilando entre un 8% fijado por la Unión Europea (UE a partir de ahora) y un 10% fijado por Islandia (Bodansky, 2001; citado en Brown, 2011: 15). Además de establecer cuotas de disminución de emisiones cuyo compromiso es vinculante, se crea un comercio de derehcos de emisiones (Lucy, 2004; citado en Flannery, 2006: 262). Tanto Estados Unidos (EEUU a partir de ahora) como China no ratificaron el protocolo en su momento, ambos apelando a argumentos de injusticia distributiva. Finalmente, en 2002, China lo ratifica. (Stalley, 2013:1). -COP 13 (2007), Bali: en esta COP se acuerda que han de incluirse a los países en vías de desarrollo dentro de los compromisos vinculantes de disminución de emisiones de GEI a la atmósfera, así como se reconoce la necesidad de incluir en el acuerdo programas de medidas de adaptación para ellos. Se trazó la "hoja de ruta de Bali" con el objetivo principal de llegar a acuerdos que facilitasen el cumplimiento de los objetivos de Kioto (Jasrotia, 2011: 32). -COP 15 (2009), Copenhague: esta COP se convirtió, incluso antes de llevarse a cabo, en una de las más esperadas dado el número de países que acudían y dadas las esperazas de llegar a "un acuerdo vinculante, justo y ambicioso" (Roca, 2010: 55). Sin Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 10 embargo, la decepción sustituyó a la esperanza cuando debido, entre otras cosas, a la falta de organización y de iniciativas claras por parte de los participantes, el único acuerdo al que se llegó incluía no superar 2ºC en el aumento de la TMG y ayduar con una financiación de 130.000 millones de dólares provenientes de entidades públicas, y en mayor medida privadas, a los países en vías de desarrollo (Jasrotia, 2011: 32). El gran fracaso de esta cumbre fue, además de no acordar cuotas de reducción de emisiones de GEI vinculantes, no acordar cómo alcanzar el objetivo previsto. -COP 17 (2011), Durban: uno de los logros principales de esta cumbre fue el acuerdo que dispone a los países con mayor número de emisiones (EEUU, Brasil, China, India y Sudáfrica) a dar comienzo a un proceso contra el cambio climático que se completará en las siguientes cumbres, en concreto la de 2015. Como se puede observar, hasta ahora los pocos objetivos propuestos no se han logrado alcanzar y teniendo en cuenta los datos que los últimos informes del IPCC muestran, una solución viable al problema del cambio climático no debe hacerse esperar. La poca eficacia de estas cumbres ha llevado a los gobiernos a desentenderse de otras posteriores, como sucedió con la COP 19 (Varsovia, 2013) (eldairio.es, 2013). La solución que se espera es, en primer lugar, una fijación vinculante de cuotas de reducción de emisiones de GEI en un tiempo determinado, de tal modo que evite una sibida de la temperatura mayor de 2ºC. Por encima de estos 2ºC el cambio climático se vuelve irreversible y altamente peligroso. En segundo lugar, se requiere que la distribución de las cuotas de disminución de emisiones estén regidas por un criterio justo. De esta forma aumentan las probabilidades de que todos los países estén de acuerdo en colaborar. Esto es lo que se espera de las siguientes COPs5. 2.3.Objetivos El objetivo principal de este trabajo es elaborar de manera clara, breve y organizada una recopilación general de la información obtenida a través de una previa búsqueda bibliográfica acerca de los debates actuales sobre las teorías de la justicia en su relación con el cambio climático. En pos de ese propósito se trata también de aportar la información (aunque no siempre tenga un carácter filosófico) que se estima necesaria para ayudar a la Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 11 comprensión de la cuestión principal que aquí se trata. Por último, me gustaría además considerar modestamente como un objetivo más del trabajo el fomento del interés filosófico (especialmente dentro del panorama español) sobre el cambio climático, contribuyendo con esta breve y general aportación que puede servir de guía a aquel que comience a interesarse por esta cuestión. 2.4.Materiales y métodos Para la elaboración de este trabajo han sido necesarias las lecturas (tanto en inglés como en castellano) de diferentes obras, artículos de revistas científicas y filosóficas, informes elaborados por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, artículos periodísticos y acceso a las páginas web oficiales de las Naciones Unidas, del IPCC y de los gobiernos de diferentes países interesados en promover una mayor conciencia del Cambio Climático y sus consecuencias entre sus ciudadanos. Las lecturas de todos los recursos nombrados han sido realizadas de manera total o parcial, en función de las aportaciones al tema que cada uno de ellos ofrece. En el caso de los materiales redactados en lengua inglesa, si han sido citados en este trabajo, las traducciones han sido propias. En primer lugar, se ha realizado una búsqueda bibliográfica, donde se trató de acceder a materiales en lengua castellana, resultando esta tarea imposible en algunos casos. En segundo lugar, una vez reunidos los materiales en ambas lenguas, han sido organizados y consultados en un orden creciente de interés con respecto al tema. De este modo, los primeros materiales ofrecían una visión general del problema, permitiendo un acercamiento y, en muchos casos, siendo de gran utilidad para aclarar los aspectos básicos de las cuestiones más complejas tratadas posteriormente. Las obras consultadas en último lugar son, finalmente, las que constituyen el cuerpo principal de este trabajo. Una vez realizado un índice que organizase la información y la agrupase de modo que, con tan sólo un vistazo, el lector puediera hacerse una idea de lo que trata el trabajo que tiene entre sus manos, se dio paso a la redacción del trabajo al completo. A lo largo de este proceso han sido consultados los demás materiales utilizados con la intención de recibir más información sobre el tema. Esta información cumplía en muchos casos una función aclaratoria y en otros simplemente servía de ampliación. Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 12 3.Resultados y discusión 3.1.El cambio climático desde la filosofía: justicia distributiva 3.1.1.El cambio climático: un nuevo reto para la ética actual El cambio climático plantea un gran número de retos no sólo para la economía y la política, sino también para la filosofía, y en concreto, para la ética. Peter Singer afirma que, dado que el peligro del cambio climático recae principalmente sobre vidas humanas y otras especies de seres vivos, y éstos no son bienes de consumo, "se necesita una justificación ética, no económica" (Singer, 2003: 39) de las medidas elegidas para mitigar y adaptarnos a ese peligro que el cambio climático supone para nosotros. Son muchos los autores que, como Singer, reivindican "examinar (el cambio climático) a través de unas lentes éticas" (Brown, 2011: 12). De hecho, algunos afirman que los fracasos de las cumbres acontecidas hasta el momento son fracasos de carácter ético, debido a los cuales se puede considerar la actitud de los participantes en dichas cumbres como una actitud moralmente censurable (Attfield, 2011: 51). Atendiendo a todas estas llamadas de atención sobre la importancia de adquirir un compromiso ético (basado en la precaución, sobre todo) hacia el problema del cambio climático, nos encontramos con grandes dificultades para manejarlo. El cambio climático, además de afectar al ser humano a diferentes niveles (económico, político, ético...) le afecta de diferentes formas. Esto le confiere características especiales con respecto a otros problemas a los que la humanidad se ha enfrentado y ha de enfrentarse. Por ello, no nos adentraremos en las teorías de la justicia del (problema del) cambio climático sin antes revisar cuáles son esas características que lo hacen tan especial y que complican el estado de la cuestión de modo que las cuestiones éticas que recaen inevitablemente sobre el cambio climático se entrecruzan hasta formar un todo prácticamente indivisible. Las causas, efectos, agentes e instituciones de este daño que nos hemos causado 6 a nosotros mismos se esparcen en el tiempo y en el espacio de manera desigual. (Garvey, 2010: 76). El problema se convierte, en primer lugar, en una cuestión global e intergeneracional. En este sentido, deberemos tener en cuenta no sólo el pasado, sino también el futuro, incluyendo en nuestras reflexiones a las generaciones futuras. En segundo lugar, la desigualdad geográfica y climática propias de nuestro Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 13 planeta, junto con la desigualdad social, económica y política propias de nuestro modo de vida, influyen en los efectos del cambio climático convirtiéndolos en desmesuradamente desiguales entre unas regiones del planeta y otras, así como entre unos grupos de personas y otros. "Es un hecho que los impactos del cambio climático recaen de forma desproporcionada sobre los países más pobres y las poblaciones más desfavorecidas... con la trágica paradoja de que son estos, además, los que menos responsabilidad tienen en la creación del problema" (Riechmann, 2011: 65). Esto convierte a la vulnerabilidad de determinadas personas en asimétrica con respecto a la de otras, pues aumenta su exposición al riesgo. Lo dicho anteriormente nos conduce directamente a cuestiones cada vez más complejas de responsabilidad y justicia. En tercer lugar, por lo tanto, el cambio climático plantea novedosas cuestiones de responsabilidad. "La responsabilidad moral depende de la responsabilidad causal" (Garvey, 2010: 77) y, en el caso que nos ocupa, la responsabilidad causal no es fácilmente identificable si se quiere determinar de una forma concreta. "Jamieson afirma que en estos casos nos falla el sentido de la responsabilidad de nuestro sistema de valores (...). Nuestro paradigma usual se derrumba ante el peso de ciertas dificultades. Nuestros valores se forjaron en un mundo sin tecnología y fragmentado" (Jamieson, 2002; citado en Garvey, 2010: 74). De acuerdo con estos autores, Singer asegura que el cambio climático afecta a nuestro antiguo sistema de valores, el cual se asentó sobre la creencia en fuentes ilimitadas de recursos en nuestro planeta así como en la firme convicción de que responsabilidades y daños eran fácilmente definibles (Singer, 2003: 32). En este sentido, asumir nuevos dilemas y reflexionar acerca de ellos nos puede ser de mucha ayuda a la hora de discernir cuáles serán los caminos que habremos de tomar para solventar los problemas hacia los que el cambio climático nos arrastra. El cambio climático nos mueve a repensar cuestiones éticas de manera diferente. Por último, ha de añadírsele al problema una cuarta cualidad: la irreversibilidad del cambio climático sobrepasados unos niveles determinados de emisones de GEI a la atmósfera (no más de 350 ppm) y de TMG de la atmósfera (un aumento máximo de 2ºC ). Las cuestiones sobre lo que se ha dado en llamar justicia climática 7 surgen, en Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 14 gran medida, a partir de los elementos anteriores. Por ello, es de gran utilidad que antes de pasar a tratarlas nos detengamos brevemente en analizar por qué dichas cuestiones hacen partícipe de todo esto a la justicia. 3.1.2.La relación entre la justicia y cambio climático El porqué de tratar el cambio climático como una cuestión relativa a la justicia lo encontramos, en primer lugar, en la concepción de atmósfera como un recurso y bien común: -Un recurso común es aquel que, por su naturaleza, no excluye a ninguno de los usuarios, siendo todos ellos beneficiados por el acceso global a ese recurso. En el caso de la atmósfera, que además es considerado actualmente como un recurso finito, el uso de este recurso genera competencia entre los usuarios que desean acceder a él. La explotación del recurso por parte de unos usuarios provoca la inaccesibilidad del mismo para otros usuarios potenciales. -Un bien común es aquel que engloba a todos aquellos recursos que se comparten. Es objeto del mismo interés por parte de todos sus beneficiarios. Según esto, la capacidad de la atmósfera para absorber las emisiones de GEI procedentes de actividades humanas, tales como las derivadas de uso de combustibles fósiles, es un proceso al cual todos tenemos acceso y, según ciertas leyes, incluso derecho. Los problemas comienzan aquí, a partir de la posibilidad de que unos usuarios accedan a ella en mayor medida que otros, impidiendo a éstos últimos su disfrute. El problema aumenta si tenemos en cuenta que nos enfrentamos al cambio climático y la principal forma de evitar que se convierta en un problema mayor es la reducción de las emisiones de GEI a la atmósfera8. Es importante recordar que los problemas de justicia afectan no sólo a la mitigación, sino también a la adaptación, aunque aquí no sean tratados9. Entonces nos encontramos con que el uso común de la atmósfera origina problemas distributivos entre sus usuarios, sobre todo desde que se considera a ésta un recurso finito. Estos problemas son ilustrados claramente mediante dos conocidos dilemas: el dilema del prisionero y la tragedia de los comunes. Me limitaré a plantearlos brevemente. -Según el dilema del prisionero, dos prisioneros son arrestados en diferentes Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 15 celdas y a los dos se les ofrece la oportunidad de librarse de la condena si traiciona al otro. Si no se delatan, ambos son liberados; si se delatan el uno al otro, ambos son penados con la mitad de condena; si sólo uno delata al otro, el segundo será condenado a cumplir la condena completa. A primera vista, la opción más útil parece traicionar al otro. Sin embargo, si ambos cooperan con la justicia la condena es repartida y ninguno resulta más dañado que el otro. (Garvey, 2010: 78-79). Con respecto al cambio climático nos encontramos con que, llevando a cabo una acción cooperativa que englobe a todos los benificiarios de la atmósfera como recurso común, los sacrificios o costes son repartidos de manera que unos no soporten los costes de los demás, en pos de un beneficio colectivo. -Según la tragedia de los comunes, un grupo de ganaderos comparten un mismo pastizal de donde ha de alimentarse su ganado. Si se mueven por la búsqueda de beneficios individuales, cada uno de ellos hará lo posible por mantener de ese recurso común al mayor número de individuos del ganado. Actuando así, sin embargo, el recurso acabará por agotarse y el daño recaerá sobre todos. La tragedia está servida. (Hardin, 1995). En lo que se refiere al cambio climático, la realidad es que no todos hacemos el mismo uso de la atmósfera. Las emisiones de GEI antropogénicas son claramente desiguales, además de permanecer en aumento desde hace varias décadas. No debemos permitir que se alcance el momento tragedia, aquel en el cual el recurso ha sido sobreexplotado y ya nada puede hacerse para recuperarlo. Para ello debemos reducir nuestras emisiones de GEI a la atmósfera. La cuestión principal es: ¿Cómo, cuándo y quién debe hacerlo, para obtener resultados justos? A esto me referiré más adelante cuando se traten las diversas propuestas de distribución de emisiones de GEI. 3.1.3.Una visión rawlsiana de la justicia La justicia con respecto al cambio climático, al igual que otros muchos problemas éticos, puede tratarse bajo dos enfoques: el enfoque deontológico o el enfoque consecuencialista. El primero se centra en establecer principios que rijan la conducta adecuada para la solución de un problema sin tener en cuenta las consecuencias. El segundo, en cambio, hace hincapié en las consecuencias que un acto u otro pueda Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 16 desencadenar sobre los individuos afectados por la acción. Aunque este trabajo se centra en las propuestas de justicia distributiva de carácter deontológico sobre el cambio climático, se tienen en cuenta las aportaciones de algunos consecuencialistas del bienestar (denominada esta reciente del consecuencialismo tradicional en inglés welfare consequentialism). La justicia ha ido adquiriendo matices y significados diferentes en función de qué pensador la tratase y cada una de las estas concepciones se conoce como una teoría de la justicia diferente. Por ejemplo, Aristóteles hacía una distinción entre varios tipos diferentes de justicia: conmutativa, distributiva y legal. Pero desde Platón hasta la actualidad se puede afirmar de manera general que la justicia "tiene que ver con el castigo y la ditribución de los bienes, así como con la acción correctiva o recompensatoria" (Garvey, 2010: 84). Una de las teorías a las que más referencia se ha hecho dentro de la problemática del cambio climático es la teoría de la justicia de Rawls, de la cual parte este trabajo, siguiendo sobre todo la visión de Caney a lo largo de todo el recorrido que se hace de las propuestas más imporantes. En su famosa obra Teoría de la justicia (1971), Rawls plantea un método de elección de principios que nos ayuden a solventar los problemas de justicia distributiva. Es lo que se conoce como la posición original, que en conjunto con el velo de la ignorancia nos conduce a una elección de principios en la cual no han tomado parte las diferencias particulares de cada uno (sexo, estatus social, origen...). De este modo "podemos encontrar principios de justicia distributiva preguntándonos cuáles elegirían las personas que se encontrasen en esta hipótetica situación" (Caney, 2010a: 94). En principio, este es el método para llegar a un acuerdo o contrato social entre los diferentes individuos de una comunidad. Más tarde, Rawls aseguró que podía extenderse a una versión internacional de la posición original en la que cada miembro de la decisión sea un país (Caney, 2010a: 94). Resumiendo, Rawls elabora dos principios. El primero postula un derecho igual para todos de acceso a un conjunto de libertades básicas (se conoce como el principio de igualdad); el segundo da forma al primero sosteniendo que la desigualdad sí es tolerable, siempre y cuando sea en beneficio de los menos favorecidos (se conoce como el principio de la diferencia). Estos principios marcarán en muchos casos las líneas argumentativas de las teorías de la Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 17 justicia del cambio climático. Finalmente, no hay que olvidar que con respecto al cambio climático no sólo nos encontramos con cuestiones de justicia distributiva, sino también correctiva, combinándose en algunos casos, como veremos en algunas de las propuestas. 3.2.Diferentes propuestas Como señala Riechmann (Riechmann, 2011: 55), ya son miles las muertes humanas asociadas al cambio climático y varias las especies extinguidas. El cambio climático no hará desaparecer al planeta, pero está en juego la civilización humana. Por ello es importante alcanzar un pacto internacional en el que se fijen objetivos claros de reducción de emisiones GEI y en el que, de una vez por todas, se acuerden las formas de alcanzarlo. Las políticas que tratan esto se conocen como políticas When, Where and How (Cuándo, Dónde y Cómo) y tratan de determinar, como su propio nombre indica, cuándo, dónde y cómo han de reducirse las emisiones. Consecuencialistas del bienestar como Posner y Weisbach (Posner y Weisbach, 2010: 80-81) aseguran que el problema de estas políticas es que aumentan los costes de la reducción de emisiones y resultan poco eficaces. Hasta ahora las políticas llevadas a cabo se han centrado más en el qué que en el cómo (Giddens, 2010: 102), fijando objetivos sin aclarar cómo llegar a ellos. En este sentido, corren el peligro de confundir medios y fines, relajándose una vez tomada la decisión de cuáles son los objetivos, creyendo haber satisfecho ambas cuestiones. Los acuerdos internacionales deben contemplar medidas a largo a plazo a pesar de que esta sea una ardua tarea para el ser humano. La planificación es primordial y los gobiernos y Estados adquirirán una posición importante al respecto. El éxito depende de ellos (Giddens, 2010: 112,115,131). En este sentido, otros autores como Riechmann (Riechmann, 2011: 71) y Singer (Singer, 2003: 16), también hacen hincapié en la importancia de los Estados-nación y en la prioridad que deberían dar éstos a la ecología y los intereses de sus ciudadanos. Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, los acuerdos sobre las medidas a tomar contra el cambio climático deben ser universales e incluir medidas de adaptación y mitigación, contemplando y proponiendo soluciones a los diferentes problemas de Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 18 justicia distributiva y correctiva que ocasionan. Entre las medidas de mitigacion a cumplir10 se encuentra la reducción de emisiones de GEI. En cuanto a los problemas de justicia distributiva que plantean, los tratados universales sobre el cambio climático han de contemplar la distribución de: los costes de las medidas de prevención, los costes de la medidas que hacen frente al cambio climático, los recursos disponibles relevantes y por supuesto la distribución de las emisiones de GEI permitidas (Shue, 1993: 40). Esto último es, sobre todo, en lo que se centran las propuestas que aquí se exponen. Según Caney (Caney, 2008: 1), toda distribución correcta de emisiones debe: contener un principio de justicia que rija la distribución; dejar claro a quién pertenecen los derechos de emisión; fijar si permite el comercio de derechos de emisiones; determinar si se aquellos que colaboren con la lucha frente al cambio climático deben ser premiados con derechos de emisiones extra. En función de este criterio podemos evaluar las diferentes propuestas. Para facilitar su comprensión y comparación, al presentar cada una de las propuestas se seguirá un mismo patrón: definición, argumentos a favor y argumentos en contra. 3.2.1.Paternalismo Definición El paternalismo nace con el acuerdo que da lugar al Protocolo de Kioto en 1997 por parte de la CMNUCC. Su objetivo es estabilizar los GEI 11 de la atmósfera en niveles seguros para el ser humano con respecto al cambio climático. En él se reconoce por primera vez el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en favor de las naciones en vías de desarrollo. Según éste todas las naciones son responsables de hacerle frente al cambio climático, aunque no todas en la misma medida. En este sentido, se puede decir que el paternalismo tiene en cuenta el pasado, reconociendo la mayor contribución al origen del problema por parte de los países desarrollados y su consiguiente mayor responsabilidad. Según Müller (Müller, 2005: 3) "el paternalismo establece la distribución de derechos de emisión proporcionalmente a la cantidad de emisiones del año base, Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 19 fijándolas por lo general en un porcentaje menor al del año base" aunque en el caso del Protocolo de Kioto no se establecieron los porcentajes exactos de acuerdo a este principio. Aunque de una manera un tanto especial, esta propuesta tiene en cuenta el pasado. El paternalismo es la propuesta comunmente aceptada en la práctica y sin embargo es considerada como una de las menos justas. Los países con grandes emisiones (que coinciden en gran medida con los países desarrollados) suelen estar de acuerdo mientras que a los que poseen menos tasas de emisiones (que coinciden en gran medida con los países en vías de desarrollo), se les torna descaradamente injusta. Éstos países se verían obligados a aceptar tasas de reducción injustas en función de su situación social y económica, así como desproporcionadas en función de su contribución histórica al problema ( Yamin, 1999: 270). Argumentos a favor En primer lugar, los defensores del paternalismo arguyen que acceder a establecer este principio es la única forma de que los países con mayores tasas de emisiones accepten un acuerdo internacional sobre la limitación y distribución de emisiones. En segundo lugar y de forma similar a la anterior argumentación, declaran que, dado que es la única opción que los países con mayores tasas de emisiones aceptarían, en pos de la justicia debe ser aceptado. Juntas, estas afirmaciones forman un argumento pragmático a favor del paternalismo, que asegura la necesidad de incluirlo en los primeros tratados con el objetivo de dar paso posteriormente a políticas más igualitarias. (Caney, 2008: 5) Argumentos en contra En primer lugar, no tiene en cuenta las necesidades de los ciudadanos de los países en vías de desarrollo, pues aplicando este principio se mantendrían atrapados en niveles de desarrollo muy inferiores a la otra categoría de países. Un principio realmente apto para distribuir los derechos de emisiones ha de tener en cuenta otra serie de cuestiones éticas y no dejar de lado los derechos humanos. Éstos pueden ser vulnerados fácilmente por el paternalismo si bloquea la posibilidad de desarrollo de muchos países donde Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 20 actualmente las necesidades básicas no están cubiertas. De hecho, el Protocolo de Kioto se presentó como voluntario para todos aquellos países en vías de desarrollo. En segundo lugar, el paternalismo es contrario al principio de responsabilidad histórica (que marcará otro tipo de propuesta) puesto que lejos de imponer cargas de responsabilidad sobre los causantes históricos del cambio climático (países desarrollados), parece premiarlos con unos derechos de emisiones desproporcionadamente altos en comparación con los países que apenas tienen responsabilidad del problema. Este argumento es válido incluso si uno no está de acuerdo con un principio de responsabilidad histórica fuerte pero sí con uno débil. En tercer lugar, y teniendo en cuenta lo anterior, el paternalismo viola el sencillo principio correctivo "el que contamina, paga". De acuerdo con el paternalismo, más bien parece convertirse en el siguiente: "el que contamina, es pagado". (Caney, 2008: 4-5 y Caney, 2010a: 92-93) Conclusiones Por todo esto el paternalismo no puede ser considerado un principio real de justicia distributiva, puesto que es altamente injusto. Según Singer (Singer, 2003: 39), a pesar de esto debemos tomarnos el paternalismo propio del Protocolo de Kioto como un primer acercamiento de los acuerdos internacionales acerca del cambio climático a la justicia distributiva. A partir de ahí, el objetivo es encontrar propuestas distributivas verdaderamente justas. 3.2.2.Teoría de la equidad Definición Frente a la injusticia promovida por el paternalismo surgen otras propuestas con la intención de mejorar una posible distribución de emisiones. La teoría de la equidad se asienta sobre el reconocimiento de que todas las personas tienen derecho a emitir la misma cantidad de GEI. Si la atmósfera es un bien común debemos repartir su “aprovechamiento” entre todos los seres humanos de forma igualitaria. La capacidad de la atmósfera para absorber gases manta ha de ser usada por igual por todos nosotros. Lo que propone, por lo tanto, es una repartición de la cantidad de gases emitidos permitidos per capita12. La cantidad de emisión de GEI permitida a Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 21 cada nación se establece en función del número de habitantes que posea, permitiendo la compra-venta derechos de emisión si fuera necesario. Esta compra-venta de derechos de emisión es la base del esquema "cap and trade" que lleva a cabo la Unión Europea entre sus países. Según éste, en primer lugar se fija una cuota de emisiones máxima por país y, en segundo lugar, se permite la compra-venta de unos a otros en caso de excedente o necesidad de unos y otros. Esta compra-venta de emisiones se asienta sobre el principio de "quien contamina, paga", propio de la justicia correctiva y cuyo objetivo es incentivar a los países a emitir menos cantidad de GEI. Algunos de sus defensores son Agarwal y Narain, quienes afirman que hay multitud de razones por las cuales las personas deberían tener un mismo acceso a un recurso (Agarwal y Narain, 1991: 16). También lo es Dale Jamieson, quien señala la injusticia actual en cuanto al reparto de emisiones de gases de efecto invernadero (Jamieson, 2005; citado en Caney, 2008). Argumentos a favor En primer lugar, la teoría de la equidad se acerca más a la justicia que el paternalismo corrigiendo ciertos errores de éste. La teoría de la equidad propone fijar una cantidad permitida de emisiones de GEI a la atmósfera, lo que limita las emisiones permitidas. Además corrige el defecto principal del paternalismo: una distribución de derechos de emisión desigual. En segundo lugar, la teoría de la equidad es factible llevada a la práctica, lo que le confiere un atractivo que no todas las propuestas distributivas tienen. En tercer lugar, es una propuesta que fácilmente pueden compartir aquellos que poseen compromisos morales diferentes, así como aquellos que se sienten inseguros sobre sus propios compromisos morales con respecto a lo internacional. Por último, es una propuesta simple y atractiva. Es una propuesta que podrían adoptar fácilmente diferentes naciones en un acuerdo internacional. (Posner y Weisbach, 2010: 139) Argumentos en contra Como recuerda Caney (Caney, 2008: 6), esto parece intuitivamente y de forma general la opción más correcta, pero no todo son ventajas y este autor aporta múltiples Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 22 argumentos en contra de la teoría de la equidad: En primer lugar, la teoría de la equidad toma de forma individual el derecho a emitir CO2, considerándolo de forma independiente respecto de otros bienes considerados como bienes primarios. De esta forma, parece convertirse en el único bien que hemos de regular a la hora de tratar el problema del cambio climático. La emisión de CO2 no tiene una importancia social tan relevante como para ser tratado de manera independiente (como sí la tienen otros bienes, tales como el derecho de voto) y por lo tanto Caney propone que se adhiera a un conjunto de bienes que han de ser tratados y distribuidos en grupo, no de forma individual. En segundo lugar, siguiendo el planteamiento de Amartya Sen, economista indio, con respecto a los bienes primarios, Caney plantea la misma crítica aplicada a los derechos de emisión. Según esta crítica, estos derechos son tenidos en cuenta sólo en la medida en que consiguen el objetivo deseado y la distribución de éstos se convierte en un medio para un fin. En este sentido, la teoría de la equidad ignora las necesidades propias de cada país y no tiene en cuenta las características singulares que éstos presentan. Nos encontramos, por ejemplo, ante países que aunque estén menos poblados, se localizan en zonas más frías, lo que les obliga a emitir mayor cantidad de CO2. En tercer lugar, la teoría de la equidad no tiene en cuenta las capacidades de los países para acceder a recursos no fósiles como fuentes de energía. Los países no se encuentran en igualdad de condiciones a la hora de acceder a este tipo de recursos. Por lo tanto, lo que Caney propone es que a los países con mayor facilidad de acceso a fuentes de energía aceptables13 se les fijen cuotas de emisión más bajas. En cuarto lugar, tanto al exigir a los países desarrollados que emitan menos cantidad de gases de efecto invernadero como al permitir que los países en vías de desarrollo puedan industrializarse hasta cierto punto, la teoría de la equidad no exige que esto se haga mediante fuentes de energía limpias. Caney hace hincapié en la necesidad, no sólo de reducir las emisiones de CO 2, sino en el cómo: de manera limpia y segura. Algunos defensores de la teoría de la equidad proponen dividir las emisiones permitidas de CO2 a partir del presente, ignorando lo que a Caney le parece muy Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 23 importante: la tasa histórica de emisiones que un país tiene en el pasado. Ciertos países a lo largo de la historia han contribuido de una forma mucho mayor a la emisión de GEI a la atmósfera y esto es un hecho que debemos tener en cuenta. No parece demasiado justa una distribución actual sin tener en cuenta el pasado, pues esto beneficiaría a los países que hasta el momento ya han contaminado enormemente. Singer (Singer, 2003: 49) hace hincapié en la cuestión de que la distribución per capita de los derechos de emisión de GEI puede provocar alteraciones demográficas. Países con menor población pueden incentivar la natalidad para obtener así una mayor cantidad de derechos de emisión. Esto puede resultar fatal en cuanto a las consecuencias del cambio climático se refiere. Sin embargo, esta objeción tiene solución: la dsitribución se haría estimando una cifra futura de población y se establecería un sistema de sanciones y recompensas en función del aumento o disminución de la población con respecto a la cifra estimada, respectivamente. Desde la perspectiva del consecuencialismo del bienestar, en cuanto a la distribución de emisiones de una teoría per capita, a pesar de que los permisos de emisión se otorgan en función de las personas de una nación, éstos son dirigidos a la nación en general, al gobierno. Si el gobierno no es representativo de los ciudadanos (como a menudo sucede), es probable que las élites ejerzan presión o influencia sobre el gobierno en busca de sus propios beneficios. En cuanto a la eficiencia, se adhieren al argumento de Singer (Singer, 2003: 49) acerca de constituir un posible incentivo de la natalidad de un país. En este sentido, no consideran eficaz un acuerdo distributivo que presente estos riesgos sociales. Además consideran injusta una distribución que perjudica a los países con menor población (Posner y Weisbach, 2010, 128-134). 3.2.2.1.Contracción y convergencia Definición Una versión más compleja de la teoría de la equidad es lo que se conoce como Contracción y Convergencia. Esta propuesta ha sido desarrollada por el Global Commons Institute, que la presenta como la única posible solución al problema del cambio climático. Lo que ésta propuesta añade sobre la anterior es un “período de transición” durante el cual todos los países ajustan sus emisiones hasta que todos ellos Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 24 lleguen a emitir la misma cantidad (Caney, 2008: 6). Durante este período, cuya duración es acordada previamente, los países desarrollados han de reducir gradualmente las emisiones mientras que los países en vías de desarrollo las aumenten también de forma gradual. Recibe el nombre de contracción y convergencia porque defiende una reducción gradual de las emisiones (contracción) y lo propone sobre todos los países y personas (convergencia). Es defendida, entre otros, por el conocido Attfield (Attfield, 2011: 48). Argumentos a favor La ventaja principal de esta versión de la teoría de la equidad es que permite a los países en vías de desarrollo seguir desarrollándose, sobre todo si existe la posibilidad de comprar y vender cantidades de emisiones. Balairón (Balairón, 2004) asegura que la teoría de la contracción y convergencia tiene a su favor la comprehensividad, que se puede entender "como el carácter integral de las actuaciones en cuanto a países, sectores, diferencias históricas y geográficas, y es importante para la efectividad porque permite una actuación en el tiempo en que hay que actuar, no cuando ya es tarde" (Balairón, 2004: 6) Argumentos en contra Caney (Caney, 2008:8) dirige esta objeción hacia la versión de Contracción y convergencia, que parece contradecir la propia teoría de la equidad. Según éste, es injusto permitir que los países ya industrializados se tomen un tiempo para reducir sus emisiones frente a los países en vías de industrialización, pues durante este período se sigue permitiendo que los primeros emitan más cantidad de la cuota fijada y los segundos, menos. Conclusiones La teoría de la equidad, teniendo en cuenta ambas variantes, resulta una atractiva candidata para sustituir el modelo actual paternalista. Sin embargo, como vemos, no está exenta de multitud de problemas. Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 25 3.2.3.Responsabilidad histórica Definición De acuerdo con Gavery (Gavery, 2010: 88-89), desde una perspectiva histórica, cómo se han distribuido las emisiones no ha sido de forma igualitaria. "Los países desarrollados son responsables de más de 800.000 millones de toneladas de carbono emitidas desde 1900"(Gavery, 2010: 88). Éste puede ser un motivo justo por el que romper el principio de igualdad en el que se basaba la anterior propuesta. En este sentido, la propuesta de la responsabilidad se asienta, en primer lugar, sobre el principio de la diferencia rawlsiano. De acuerdo con Singer (Singer, 2003:51), hacer que los países asuman todos los costes de la reducción de emisiones (o una cantidad mayor de costes que los países pobres), estaría justificado por Rawls en caso de beneficiar a los menos favorecidos en la distribución de costes, los países pobres. En segundo lugar, esta propuesta tiene el cuenta las emisiones pasadas acorde a un principio de responsabilidad histórica según el cual los países cuyas cifras de emisión de GEI hayan sido mayores tienen en la actualidad derecho a una menor cantidad de emisiones. Se trata de una apliación de la justicia correctiva, según la cual el que produce el daño es responsable de actuar en consecuencia para con las víctimas que han recibido ese daño. Por último, también se acoge al principio de responsabilidad común pero diferenciada. Teniendo en cuenta todo esto, la propuesta distributiva de responsabilidad histórica postula que aquellos países desarollados cuyas cifras de emisión son desproporcionalmente altas desde la Revolución Industrial, deben someterse a mayores límites de emisión de GEI que los países en vías de desarrollo, los cuales podrán aumentarlas. Argumentos a favor En combinación con un principio distributivo más conciso (por ejemplo, el per capita), es una propuesta completa, aunque por ello mismo, compleja. Una teoría de la justicia completa, que contemple todos los elementos posibles, es una teoría más precisa en su aplicación de la justicia. Además, si se establece como fecha de referencia el año 1990, en el que IPCC Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 26 publicó por primera vez un informe, para elaborar los cálculos de las emisiones históricas, parece no poder objetarse (Singer, 2003: 47). Si tenemos en cuenta también que las emisiones han aumentado considerablemente desde 1990, "es muy posible que acabemos llegando a la conclusión de que el mundo desarrollado es responsable, quizás en un sentido moral, del cambio climático, aunque lo hiciera de forma inocente y sin intención" (Gavery, 2010: 97). Argumentos en contra En primer lugar, hay que tener en cuenta que para ser responsable de una acción hay que ser consciente en el momento de llevarla a cabo de las consecuencias que de ella pueden derivarse. Hasta 1990 los humanos no tenían buenas razones para considerar el problema del cambio climático. Por ello, no se puede responsabilizar de emitir una gran cantidad de GEI a la atmósfera a quienes desconocían, al menos hasta 1990, las consecuencias de ese acto. Sin embargo, se puede objetar que desde 1990 ha aumentado la cantidad de GEI que se ha emitido de manera desproporcionada. En este sentido, el argumento pierde fuerza pues podrían haberse llevado a cabo reducciones de emisiones o medidas preventivas y no ha sido así. Además, "empezar de cero" tampoco parece justo para los países con menos emisiones históricas acumuladas. En segundo lugar se puede argüir que los seres humanos actuales no son los causantes de las altas emisiones de los países desarrollados desde la Revolución Industrial y por ello tampoco son los responsables que deban hacerse cargo. A pesar de esto se puede contestar aludiendo a la herencia recibida (una mayor riqueza que los países en vías de desarrollo) de las actividades pasadas causantes de esas altas emisiones de GEI. En tercer lugar, la propuesta de responsabilidad histórica puede considerarse incompleta. Aunque elabora un principio por el cual regir la distribución de emisiones permitidas, no muestra cómo llevar a cabo finalmente esa distribución. La mayoría de sus defensores suelen defender también una distribución per capita, aunque no todos. Por último, establecer de manera correcta quiénes fueron los responsables de las emisiones pasadas es una tarea complicada. Desde el inicio de la Revolución Industrial, y con ella los traslados de bienes de unos lugares a otros y la creación de fábricas en diferentes partes del mundo, clarar quién es el responsable de las emisiones generadas Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 27 por estos hechos, es algo difícil. Sirva de ejemplo imaginar una fábrica alojada en un país diferente al que recibe los beneficios de esa fábrica. En este caso, establecer si las emisiones de la fábrica pertenecen al país donde se encuentra o al país donde genera los beneficios es complicado (quizás no en un caso, pero sí en todos los existentes). Conclusiones No olvidemos que la simplicidad y la factibilidad siempre es un añadido a tener en cuenta y esta propuesta parece no cumplir con ellas. Sin embargo, dada su completud, es, de las tres, la que aspira a alcanzar objetivos más justos, aunque quizás más utópicos. 3.2.4.Otras En el panorama de la justicia distributiva no nos encontramos únicamente con las tres propuestas aquí analizadas, existen otras posibilidades diferentes a las vistas. Varían principalmente en el criterio de distribución elegido. Por ejemplo, existen propuestas que basan la repartición de los permisos de emisión en función de la productividad del país. Además, no sólo las encontramos de manera independiente, sino que son combinables entre sí dando lugar a alternativas que, aunque sean más complejas, apuestan por una justicia más personalizada, sirva de ejemplo la propuesta de distribución de emisiones que contempla tanto el tamaño de las poblaciones como el nivel de pobreza que hay en ellas (Posner y Sunstein, 2009: 68). Una propuesta más compleja y completa es la de Caney (Caney, 2010a: 98-106). En primer lugar, acaba con la idea de que las emisiones de GEI deben distribuirse mediante un principio de justicia distributiva propio. En segundo lugar, añade que deben ser distribuidas en conjunto con otras necesidades (salud, educación...). En tercer lugar, añade al principio de justicia distributiva elegido (sea cual sea), la repartición de los ingresos obtenidos de la venta de derechos de emisiones entre todos los ciudadanos. Por último, en consonancia con Shue (Shue, 1993) reconoce el derecho a unos permisos de emisión básicos que sacien las necesidades básicas de todas las personas. Posner y Weisbach (Posner y Weisbach, 2010: 74-98), desde su perspectiva consecuencialista, consideran que en un acuerdo internacional sobre las medidas a Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 28 adoptar frente al cambio climático debe primar la optimización (el mayor número de beneficios con el menor número de costes) sobre la justicia. Entienden las propuestas de justicia anteriores como formas de redistribuir la riqueza del planeta mientras se combate el cambio climático. Sin embargo, ellos consideran que esto es ineficaz y que ambas tareas deben llevarse a cabo, pero de manera independiente. 3.3.Otras cuestiones a tener en cuenta 3.3.1.Justicia y derechos humanos La justicia no sólo afecta a la distribución de emisiones, sino también a la persmisibilidad que nos concedamos para violar derechos humanos. Los efectos del cambio climático dañan principales derechos humanos, tales como el derecho a la salud o a la seguridad, sobre todo en las zonas más vulnerables. En este sentido, debemos plantearnos si tenemos derecho a no ser dañados por el cambio climático y si lo tenemos a unas mínimas emisiones de GEI. En la actualidad se registran una serie de derechos personales, inalienables e intransferibles, que de nacimiento todos poseemos de la misma forma. Debido a la globalización, cada vez se amplía más el discurso de los derechos humanos (Sachs et al., 2010: 46-47) considerando qué puede ser incluido y qué no. En primer lugar, trataré la cuestión de si se puede considerar un derecho nuestro interés en no ser dañados por los efectos del cambio climático. Para ello debemos distinguir entre intereses y derechos: no todos los intereses son derechos también. Basándose en las tres premisas siguientes, Caney (Caney et al., 2010b: 24-29) concluye que sí: (A) Una persona tiene un derecho a X si X es un interés tan fundamental que suficiente como para imponer obligaciones sobre los otros. (B) El cambio climático daña intereses fundamentales de las personas. (C) Una adecuada protección del interés de no ser afectado por los efectos negativos del cambio climático no impone obligaciones indebidamente a otros. Más adelante veremos si este derecho puede extenderse en el tiempo a las generaciones futuras o no. El problema de este tipo de derechos es que apelan a intereses difusos, que no colectivos. Los intereses difusos, a diferencia de los colectivos Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 29 no refieren a un grupo o entidad concreta y diferenciada. En este caso, por ejemplo, el interés a no ser dañado por el cambio climático refiere a toda la humanidad. En segundo lugar se debe aclarar si las emisiones de GEI pueden considerarse un derecho o no. Según Shue (Shue, 1993: 54-58) las visiones generales sobre los derechos de emisión son homogeneizadores, de tal forma que no contemplan hacer distinciones entre diferentes tipos de emisión. Todos los seres humanos tenemos preferencias pero no todas las preferencias son iguales: unas preferencias atienden a necesidades y otras a deseos. En este sentido, aquellas emisiones cuya causa provenga de la satisfacción de necesidades no se consideran equivalentes a aquellas que provienen de deseos satisfechos. Unas son esenciales y otras no. En unas entra en juego la vida y en otras el modo de vida. Unas son emisiones necesarias y otras de lujo. Por último, como en muchos otros casos en lo que al cambio climático se refiere, las naciones más pobres y menos desarrolladas son las más vulnerables de perder las emisiones necesarias si se imponen medidas distributivas. Por ello, una teoría de la justicia correcta debería tenerlo en cuenta. En tercer lugar hay que aclarar quién es el poseedor de esos derechos: ¿El Estado, las empresas o las personas individuales? Una teoría de la justicia debería saber responder a esta pregunta. Según Caney (Caney et al., 2010a: 86-92) no es obvio de por sí que lo sean ninguna de las tres opciones. Por ello apuesta por una respuesta combinada: los derechos sobre las emisiones deben ser distribuidos entre Estados, personas individuales y empresas. Esta respuesta es comprensible bajo ciertas consideraciones: -Es inevitable que, en la práctica, los Estados posean derechos sobre las emisiones, pero esto no significa que posean también los derechos morales sobre ellos. -Si las personas tienen derechos sobre las emisiones de forma individual, pueden formar parte también del mercado de compra-venta de éstas. -Defender que las empresas puedan tener derechos de emisión depende de la medida distributiva a la que nos aferremos (es difícil de sostener desde una posición de distribución per capita, por ejemplo). Pero, aunque las empresas no tengan un estatus moral, es útil que puedan ser poseedoras de ellos a la hora de distribuir los derechos y establecer un mercado de compra-venta. Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 30 3.3.2.La inclusión del pasado y del futuro Como se ha repetido varias veces a lo largo de este trabajo, el cambio climático se difumina en el tiempo y en el espacio de manera análoga. No es necesario añadir nada más en cuanto a la inclusión del pasado en las consideraciones sobre el cambio climático. Esto quedó patente cuando se trató la responsabilidad histórica. Por ello en este apartado se trata la inclusión de las generaciones futuras en las teorías de la justicia del cambio climático. En primer lugar, Caney (Caney et al., 2010b: 31-21) asegura que el derecho a no ser dañado por el cambio climático es ampliable a las generaciones futuras. Esto es justificado mediante una extensión del argumento (B) visto anteriormente a las generaciones futuras, cuyos derechos fundamentales también pueden ser dañados por el cambio climático. Afirma esto, en primer lugar, sobre la base de que no existe una diferencia moral entre la relación entre contemporáneos y la relación entre contemporáneos y personas futuras. Entonces, en segundo lugar, no se considera moralmente relevante la diferencia generacional. Por último, este derecho debe ser extendido a las generaciones futuras precisamente porque son ellas las que sufrirán las consecuencias de lo que en el presente decidamos. En términos de justicia debemos tener en cuenta a las generaciones futuras en nuestras decisiones y esto, además, puede cambiar el rumbo de éstas. 3.3.3.¿Desde dónde ejercer la justicia? Los efectos, las causas y los agentes del cambio climático tienen la curiosa característica de estar diseminados espacial y temporalmente, de manera que incluyen a todos los habitantes del planeta así como a nuestros antepasados y nuestros descendientes (Riechmann, 2011:73). Un derecho que hace referencia a los efectos que el cambio climático puede producir en nosotros es un derecho difícil de apelar. Es harto complicado atribuir responsabilidades en la violación del derecho a no ser afectado por el cambio climático. Pero donde hay derechos, hay deberes. Y si hay deberes ¿quién se encarga de hacerlos cumplir en protección de los derechos? La política tradicional ha de ser transformada con urgencia para incluir estos derechos, los gobiernos deben reconocer sus obligaciones más allá de sus territorios y, para regular esto, debería existir Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 31 una jurisdicción universal (Sachs et al., 2010:48). "La distribución de asignaciones debe centralizarse, en vez de dejar que la hagan los estados miembro" (Giddens, 2010: 230). 4.Conclusiones El cambio climático es un daño que nos hemos causado a nosotros mismos y cuyos efectos son globales e intergeneracionales, pero no afectan en la misma medida a unas regiones y a otras, a unas personas y a otras. El cambio climático es un catalizador de las desigualdades sociales, económicas y políticas que ya se dan en todo el planeta. Por ello, los acuerdos internacionales que asuman el reto de hacerle frente deben tener estas cuestiones en cuenta, tanto en lo que se refiere a la adaptación como a la mitigación. Las desigualdades citadas afectan a un correcto desarrollo de la justicia. Por ello, si queremos evitarlas o al menos aternuarlas, deberemos incluir principios de justicia en las medidas frente al cambio climático. Un tratado universal de tal importancia no debe olvidar dar respuesta a las cuestiones éticas que se le plantean. No todos los dilemas que surgen del cambio climático son solventables desde la economía o la ciencia y tecnología. Sin embargo, la ética en estos casos debe alejarse de la inocencia y las utopías, debe asentarse, en la medida de lo posible, sobre la eficiencia y la factibilidad. Hacer frente al cambio climático nos plantea un reto multisectorial en el que las cuestiones científicas, tecnológicas, políticas, económicas y éticas se entrelazan formando un todo indivisble. Un tratado universal que no las integre a todas no será un tratado universal completo, útil ni factible. En cuanto a la dimensión ética del cambio climático, los asuntos a tratar se multiplican. En el caso de la justicia distributiva nacen diferentes propuestas y debemos decidir cuál de ellas se ajusta más a los requisitos arriba expuestos. Probablemente, una propuesta más justa resulte, por otro lado, menos factible. Siguiendo una lógica de teoría de conjuntos, debemos decantarnos por aquella que cumpla todos los requisitos aunque disminuya las aspiraciones de alguno de ellos. Debemos elegir aquella que se encuentre en la intersección entre los tres conjuntos: la teoría elegida debe ser justa, eficiente y factible, aunque para ello debamos atenuar las capacidades de un requisito en favor de otro. Es posible, entonces, que en pos de su factibilidad, la teoría elegida resulte menos justa. A mi juicio, de entre todas las propuestas analizadas, Contracción y Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 32 convergencia es la que mejor se ajusta a este estándar. Aunque una teoría de la justicia distributiva combinada se considere más justa, debemos adecuarnos, al menos por el momento, a las exigencias de factibilidad que el actual sistema económico y político nos impone. En cualquiera de los casos, el primer paso es, sin duda, hacer llegar estos debates a las cumbres internacionales sobre el clima. Éstas parecen no ponerle arranque a su camino hacia los objetivos fijados y la falta de debates sobre estas propuestas de justicia es una de las razones por las que esto sucede. 5. Notas 1 Esos GEI presentes tan sólo en cantidades residuales en la atmósfera, se miden por un patrón de CO2. Es decir, en las ecuaciones científicas que manejan cantidades de CO 2, los GEI que se presentan en menores cantidades, se traducen en unidades equivalentes de CO2 en función de su capacidad de contribución al calentamiento global (Flannery, 2006:54), dando lugar a las CO2-eq. De esta forma, se facilita el hablar de GEI, incluyendo la cantidad de todos ellos en las unidades de CO 2 de las que se habla en los cálculos. 2 El vapor de agua, debido a su alta capacidad de retención del calor, dos tercios de la retención total llevada a cabo por los GEI (Kump, 2002; citado en Flannery, 2006: 48), se convierte en el GEI más poderoso. Sin embargo, a diferencia de los demás, contribuye a mantener bajas las temperaturas durante el día gracias a la formación de nubes (Flannery, 2006: 48). 3 Según los datos recogidos de las estaciones de vigilancia estacionadas en el hemisferio sur, las cifras no dejan de ser alarmantes, oscilan entre las 393 y 396 ppm (ABC.es, 2014) 4 El concepto de vulnerabilidad ha sido un concepto puesto en alza desde el siglo XX. Son muchos los autores que lo han tratado desde entonces. En el cuarto informe del IPCC, la vulnerabilidad se define como "el grado en que un sistema es capaz -o incapazde afrontar los efectos adversos del cambio climático" 5 En septiembre de 2014 se llevará a cabo una Cumbre Sobre el Clima Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 33 extraordinaria en Nueva York, a la que se ha invitado a los asistentes a llevar propuestas ingeniosas y eficaces para la reducción de emisiones (un.org), mientras que en diciembre se celebrará la COP 20 en Perú. En 2015, le sucederá otra en París. 6 "El reconocimiento del calentamiento global como un problema atribuido directa o indirectamente a la actividad humana (...) lo convierte en un daño producido, no en un mal externo a la actividad del hombre" (Velayos, 2008; citado en Riechmann, 2011: 53). Aceptar que la humanidad es causante del cambio climático adquiere especial relevancia cuando se tratan las cuestiones de responsabilidad asociadas a él. Otros autores, como Riechmann, acentúan la necesidad de no confundir efectos con causas en la asunción de nuestra responsabilidad causante del cambio climático, aceptando que éste "es efecto y no causa: síntoma de males y trastornos que tienen raíces más profundas" (Riechmann, 2011: 61). 7 Ante la aparición de nuevas cuestiones, surgen nuevos conceptos que debemos usar cuidadosamente. "Justicia climática" es una expresión que facilita la referencia a las cuestiones de justicia relativas al cambio climático además de recoger de manera sobria las exigencias que estas cuestiones plantean (Riechmann, 2011: 67). 8 Aunque otras medidas de mitigación, como la innovación tecnológica, son importantes a la hora de hacer frente al cambio climático, éstas no serán por sí solas capaces de solventarlo si continuamos aumentando la cantidad de emisiones de GEI sobre la atmósfera (Riechmann, 2011: 61). 9 Un logro de la Cumbre de Durban (COP 17, 2011), después de los decpecionantes resultados de las dos cumbres anteriores, fue la creación del Fondo Climático Verde, cuya función será la de contribuir económicamente para llevar a cabo medidas de adaptación y mitigación por parte de los países pobres (Park, 2012: 1). Esto se considera un avance en cuanto a medidas de justicia financiera con respecto a la lucha contra el cambio climático. 10 Además de la reducción de emisiones de GEI, otras medidas de mitigación que se contemplan son, por ejemplo, el desarrollo de sumideros de carbono artificiales o naturales y un uso mayor (casi total) de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles (Caney, 2008: 2). 11 El objetivo de la reducción de emisión de GEI sólo se aplica a los seis gases Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 34 más importantes:dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hexafloruro de azufre (F6S), PFC y HFC. 12 Los datos ofrecidos por Posner y Sunstein (Posner y Sunstein, 2009: 68), establecen una cuota permitida de emisiones per capita de 4,8 toneladas. Sin embargo, según los datos tomados del Climate Analysis Indicators Tool por ellos mismos, establecía que en 2004, al menos 66 países superaban esa cifra, entre los cuales se encontraban tanto países desarrollados como en vías de desarrollo. 13 Por fuente de energía aceptable, Caney entiende aquellas que no son peligrosas ni muy costosas para el usuario, así como no supongan una carga injusta sobre los demás (Caney, 2008: 7). 6.Bibliografía ➢ ABC y Fundación Biodiversidad, (2014) "Las concentraciones de CO2 superan las 400 ppm en todo el hemisferio norte" en ABC.es natural [En línea]. Madrid, disponible en http://www.abc.es/natural-cambioclimatico/20140527/abcihemisferio-norte-201405271048.html [Accesado el 25 de julio de 2014] ➢ Agarwal, A. y S.Narain, (1991) Global Warming in a Inequal World. Nueva Delhi, Centre for Science and Enviroment. ➢ Ansede, M., (2013) "La mayoría de los gobiernos se desentiende de la cumbre de cambio climático de Varsovia" en eldiario.es [En línea]. Disponible en http://www.eldiario.es/ciencia/mayoria-gobiernos-desentiende-climaticoVarsovia_0_197380446.html [Accesado el 17 de noviembre de 2014] ➢ Attfield, R., (2011) "Reflections on the Cancun Conference of 2010" en Dilemata. Año 2, número 6, mayo de 2011, pp. 47-51. ➢ Balairón, L. (2004) "Bases para una política posterior a Kioto: el enfoque de `Contracción y convergencia´ (C&C)" en Fundación Conama. VII Congreso Nacional de Medio Ambiente, Fundación Conama. 22-26 noviembre, 2004, Madrid. ➢ Brown, D., (2011) "An Ethical Analysis of the Cancun Climate Negotiations Outcome" en Dilemata. Año 2, número 6, mayo de 2011, pp. 11-30. ➢ Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño, (2014) "Adaptación y mitigación frente al cambio climático" en Ciifen [En línea]. Guayaquil, disponible en http://www.ciifen.org/index.php? Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 35 option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=135&lang =es [Accesado el 28 de julio de 2014] ➢ Caney, S., (2009) "Climate Change and the Future: Discounting for Time, Wealth, and Risk" en Journal of SOCIAL PHILOSOPHY. Vol. 40, No.2, verano de 2009, pp. 163-186). ➢ Caney, S., (2010a) "Equity and Greenhouse Gas Emissions.Climate-Changing Emissions Distribution: Criteria for a Shared Justice", en en Mascia, M. y L., Mariani (eds.), Ethics and climate change. Scenarios for Justice and Sustainability, Fundazione Lanza, Padua. ➢ Caney, S., (2010b) "Human Rights and Global Climate Change" en Pierik, R. y W. Werner. (eds.), Cosmpolitanism in context: perspectives from Internacional Law and Political Theory, Cambridge University Press, Cambridge. ➢ Caney, S., (2008) Justice and the ditribution of greenhouse gas emissions "The climate-changing emissions distribution: criteria for a shared justice" en Fondazione Lanza. Sixth International Conference on Ethics and Enviromental Policies. Fondazione Lanza, 23-25 octubre, 2008, Padua. ➢ Flannery, T., (2006) La amenaza del cambio climático. Traducción de Damián Alou. Madrid, Taurus. ➢ Garrett, H., (1995), "La tragedia de los comunes". Eumed.net [En línea]. México, disponible en http://www.eumed.net/cursecon/textos/hardintragedia.htm [Accesado el 25 de julio de 2014] ➢ Gavery, J., (2010) La ética del cambio climático. Traducción de Julia Alquézar, Cànoves i Samalùs, Proteus. ➢ Giddens, A., (2010) La política del cambio climático. Traducción de F. Muñoz de Bustillo. Madrid, Alianza Editorial. ➢ Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, (2007) en "ipcc" [En línea]. Suiza, disponible en http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/es/tssts-5-3.html [Accesado el 25 de julio de 2014] ➢ Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, (2008) IPCC 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Ginebra, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. ➢ Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, (2013) 2013: Cambio climático 2013: bases físicas, 2014. Suiza, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 36 ➢ Jasrotia, A., (2011) "Justice at Cancun: Twilight or Dawn?" en Dilemata. Año 2, No. 6, mayo de 2011, pp. 31-37. ➢ Posner, E.A. y D. Weisbach, (2010) Climate change justice. Princeton, Princeton University Press. ➢ Posner, E.A. Yy C. Sunstein, (2009) Should greenhouse Gas Permits Be Allocated on a Per Capita Basis?. Berkeley School of Law, California Law Review. ➢ Müller, F., (2005) "Kyoto´s Grandfathering Principle as an Obstacle to be Overcome", en Fondazione Eni Enrico Mattei. Post-2012 Climate Policy: Architecture and Participation Scenarios. Fondazione Eni Entico Mattei, 20-21 junio, 2005, Venecia, Working Paper Fg. ➢ Park, J., (2012) "Investing in Climate Governance and Equity in a Post-Durban World" en Ethics, Policy and Enviroment. Vol. 15, No.3, octubre 2012, pp.288292. ➢ Riechmann, J., (2011) "El calentamiento climático, un desafio civilizatorio" en Dilemata. Año 2, No. 6, mayo de 2011, pp. 53-80. ➢ Roca, J. et al, (2010) "¿Por qué ha fracasasado Copenhague? en Agenda Viva. Primavera de 2010, pp. 51-57. ➢ Ruiz de Elvira, A., (2001) "Clima y cambio climático" en Ecosistemas [En Línea]. Año X, No. 3, septiembre-diciembre 2001, Madrid, Asociación Española de Ecología Terrestre, disponible en http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/issue/view/34 [Accesado el 22 de julio de 2014] ➢ Sachs, W. et al., (2010) "Climate Change and Human Rights" en Mascia, M. y L. Mariani (eds.), Ethics and climate change. Scenarios for Justice and Sustainability, Fundazione Lanza, Padua. ➢ Shue, H. (1993) "Subsistence Emissions and Luxury Emissions" en Law & Policy. Vol.15, No.1, enero de 1993, pp. 39-59. ➢ Singer, P. (2003) Un solo mundo. La ética de la globalización.Barcelona, Paidós. ➢ Stalley, P. (2013) "Principled Strategy: The Role of Equity Norms in China´s Climate Change Diplomacy" en Global Enviromental Politics. Vol. 13, No. 1, febrero de 2013, pp.1-8. ➢ Yamin, F., (1999) "Equity, Entitlements and Property Rights under the Kyoto Protocol: the Shape of `Things´ to Come" en Reciel. Vol. 6, No. 3, noviembre de 1999, pp.265-264. ➢ Young, I. M., (2011) Responsabilidad por la justicia, Madrid, Morata. 7.Declaración de autoría Dña . Sonia Sánchez Ballestero, con DNI: 71041887Q, matriculada en la Titulación de Grado en FILOSOFÍA: Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 37 1)Declaro que he redactado el Trabajo titulado Teorías de la justicia y cambio climático, para la asignatura Trabajo de Fin de Grado, del segundo semestre del curso académico 2013/2014, de forma autónoma, con la ayuda de las fuentes y la literatura citadas en la bibliografía, y que he identificado como tales todas las partes tomadas de las fuentes y de la literatura indicada, textualmente o conforme a su sentido. 2)Solicito su evaluación por la Comisión correspondiente en la convocatoria segunda, en septiembre de 2014. En Salamanca, a 03 de septiembre de 2014. Fdo.: Teorías de la justicia y cambio climático (Universidad de Salamanca) 38