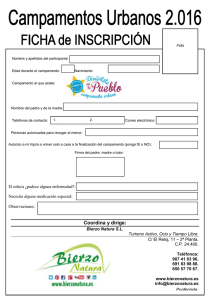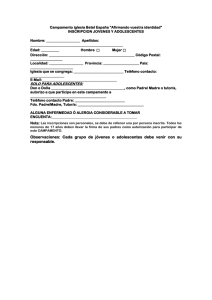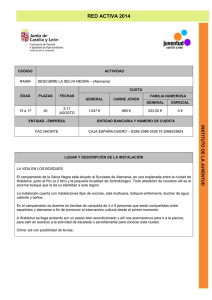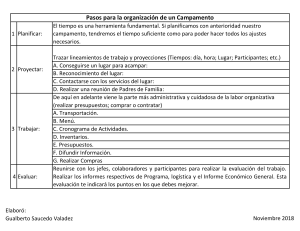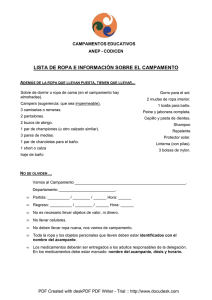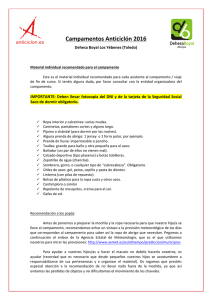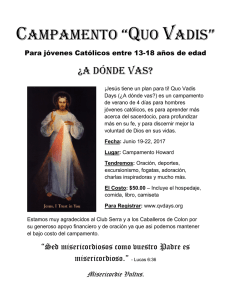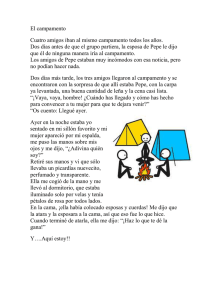¡Así era Chiapas!
42 años de andanzas por montañas, selvas y caminos en el estado.
Miguel Alvarez del Toro
Director del Instituto de Historia Natural.
John D. y Catherin T. MacArthur Foundation
Fundamat
Instituto de Historia Natural
A mis hijos Becky, Hebe y Freddy
y Barbarella que algún día crecerá.
ACERCA DEL AUTOR *
Zoólogo, naturalista y conservacionista mexicano, nacido el 23 de agosto de 1917 en Colima,
Colima. Desde temprana edad su afición por los animales le lleva a observarlos en su ambiente
natural, lo mismo que a leer con avidez sobre sus costumbres y características. Se convierte en un
zoólogo empírico y autodidacta. En 1938 colabora con la Academia de Ciencias Naturales de
Filadelfia como colector científico. De 1939 a 1942 labora como técnico taxidermista primero y
como subdirector después, del Museo de la Flora y Fauna, dependiente del Departamento
Autónomo Forestal y de Caza y Pesca en la Ciudad de México. En 1942 viaja a Chiapas
respondiendo a una convocatoria del Gobernador del Estado, Dr. Rafael Pascacio Gamboa, y ocupa
el cargo de zoólogo general en la naciente institución denominada Viveros Tropicales y Museo de
Historia Natural.
Por muerte prematura del Prof. Eliseo Palacios Aguilera, director de la dependencia, Alvarez del
Toro le sustituye en 1944. A partir de esa fecha, dirige el ahora llamado Instituto de Historia
Natural del Gobierno del Estado de Chiapas. En 1944 diseña y construye el zoológico regional y el
Museo de Historia Natural en el Parque Madero; en 1979 diseña y coordina la construcción del
nuevo zoológico regional, en El Zapotal, ambos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Es autor de varios libros que han sido objeto de posteriores reediciones: "Los Animales Silvestres
de Chiapas" (1952), "Los Reptiles de Chiapas" (196o, 1973 y1982), “Las Aves de Chiapas" (1971,
198o), "Los Crocodylia de México" (1974), "Los Mamíferos de Chiapas" (1977), "Así era Chiapas"
(1985) y "Las Arañas de Chiapas" (preparación a término). Además, contribuyo en la elaboración
de "Las Aves en México" (1968), "The Living Bird" (1971) y "Aspectos Internacionales de los
Recursos Renovables de México" (1972).
Ha publicado alrededor de 62 artículos, tanto en revistas de carácter científico como de
divulgación, tales como; Condor, Auk, Herpetológica, journal of Herpetology, Bulletin Maryland
Herpetological Society, Oryx, Internacional Zoo Yearbook, Ateneo, revistas de la Sociedad
Mexicana de Historia Natural, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Instituto de
Ciencias y Artes de Chiapas, El Nucu, Unschau y Animal Kingdom. Ha contribuido con infinidad de
notas en prensa y ha dictado innumerables conferencias en diversos foros científicos.
Es miembro activo de numerosas sociedades científicas nacionales e internacionales; miembro de
los grupos de especialistas en primates, cocodrilos y rapaces de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN).
De 1968 a 1971, con el apoyo del Fondo Mundial para la Vida Silvestre (World Wildlife Fund),
desarrolla el proyecto de " Reproducción Controlada del Cocodrilo de Pantano". Ha fungido como
asesor técnico de dependencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, centros
de investigación, zoológicos, universidades, gobiernos estatales, centros de crianza de fauna
silvestre, así como de numerosos trabajos de investigación, estudios y tesis profesionales.
Promotor incansable de la protección de los recursos naturales del estado, a él se debe la actual
existencia de algunas áreas protegidas de Chiapas, como lo son la "Selva del Ocote" o las reservas
de "El Triunfo" y "La Encrucijada", entre otras.
Su destacada labor en el campo de la zoología y la conservación de la naturaleza le ha valido
hacerse merecedor de numerosos reconocimientos como lo son: el "Premio Chiapas" en 1952 (2o
lugar en 1951); su designación como "Persona Distinguida de América" por Conmunity Leaders
ofAmerica; la medalla "José Emilio Grajales" en 1976; diploma de reconocimiento en el I y el VI
Congreso Nacional de Zoología en 1977 y 1982 respectivamente; diploma de reconocimiento y
condecoración de la Sociedad Americana de Parques Zoológicos y Acuarios (AAZPA) en 1979;
diploma de reconocimiento en el III Simposio Nacional de Ornitología en 1978; designado
"Hombre del Año" por la opinión publica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en 1984; Miembro
Honorario de sociedades científicas mexicanas; la medalla "Alfonso L. Herrera al Mérito en
Ecología y Conservación" en 1985; la Sociedad Zoológica de Chicago le otorgo, en enero de 1989,
el "Reconocimiento al Mérito Ecológico y la Conservación"; ganador del "Premio Paul Getty para la
Conservación de la Naturaleza” 1989, otorgado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
En reconocimiento a sus méritos científicos le han sido dedicadas las siguientes especies y
subespecies: Pulex alvarezii, por A. Barrera; Pimnga bidenfaia alvarezii, por A. R. Phillips;
Heloderma horridun alvarezii por C. M. Bogert y R. Martin del Campo; Lepidophima alvarezii, por
H. M. Smíth; Disnorlbhia crisia alvarezii, porj. y R. De la Maza; Diaelhria míxteca alvarezii, por J. y R.
de la Maza y Traglopedetes toroi por J. G. Palacios—Vargas.
Ha recibido, como distinciones especiales, la apertura de un Laboratorio de Fauna Silvestre que
lleva su nombre en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (1977)
y la denominación del "Zoológico Regional Miguel Alvarez del Toro" (familiarmente conocido como
ZOOMAT) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por disposición del Gobierno del Estado
(1980). También se le distinguió (en 1987) como Presidente Honorario y Vitalicio de la Asociación
Civil, “‘Fundación Chiapaneca Miguel Alvarez del Toro para la Protección de la Naturaleza
A.C.",FUNDAMAT.
__________________________________
*Miguel Alvarez del Toro: Bibliografía. Documentos Especiales FUNDAMAT- IHN No. 1. Chiapas
1989. (Fragmentos).
Agradecimientos
Agradezco a las personas que ayudaron en una forma u otra para la segunda edición de este libro,
demasiado numerosas para ser mencionadas individualmente; sin embargo no dejaré de
mencionar a las siguientes:
Se recibió importante ayuda económica de la John D. y Catherine T. MacArthur Foundation y de la
Fundación Fundamat. También el Instituto de Historia Natural colaboro con parte de sus fondos
para publicaciones.
Entre las personas que han ayudado individualmente figuran Ricardo García Robles por su valiosa
participación en la corrección de originales y el cuidado de la impresión. Sofía Santamaría García
por su participación en la corrección de galeras y originales, trabajo pesado pero de suma
importancia. Jorge Gutiérrez Gordillo que tuvo a su cuidado el diseño y la impresión.
Los fotógrafos que gentilmente concedieron permiso para el uso de sus fotografías son:
Fulvio Eccardi; Erwin y Peggy Bauer; William Boehm. Eliane Cassorla, Ray Pawley, Antonio y Aaron
Ramírez Velázquez, a todos mis sinceros agradecimientos.
También agradezco sinceramente a Eliane Cassorla por su dedicación y empleo de mucho tiempo
para lograr esta edición.
EL AUTOR.
Indice
CAPÍTULO I A modo de introducción.........................................................
CAPÍTULO II Primeros tiempos en Chiapas .................................................
CAPÍTULO III El río Jataté y Quechula .........................................................
CAPÍTULO IV La montaña de Montecristo y el Ocote .................................
CAPÍTULO V Cañón de la Venta, Nuevo Mundo y San Juan .......................
CAPÍTULO VI El Huayate y Rión ....... …………………………………………………………
CAPÍTULO VII Los ríos Lacantún y Usumacinta ...........................................
CAPÍTULO VIII El Triunfo .............................................................................
CAPÍTULO IX Colonia Guadalupe Victoria y Estación Juárez .....................
CAPÍTULO X Réquiem por una región .......................................................
CAPÍTULO XI Los gobiernos y el Instituto de Historia Natural …………………..
Epílogo……………………………………………………………………
CAPITULO I
A modo de introducción
Escribir sin tener facultades de escritor es una tarea difícil. No pretendo, pues, hacer literatura,
sino narrar simple y llanamente las aventuras chuscas, serias, sosas, y también peligrosas, ¿por
qué no?, ocurridas en largos cuarenta años de transitar por todo Chiapas, siempre en la eterna
busca de animales silvestres para el Museo y Parque zoológico de Tuxtla Gutiérrez, de los cuales
he sido director durante los últimos treinta y ocho años y empleado desde dos años antes, fecha
en que se inició la formación de las mencionadas instituciones.
En cuarenta años he sido testigo apesadumbrado del tremendo impacto que la civilización, o lo
que así se llama, ha hecho en Chiapas. Estado adoptivo, es verdad, pero más querido incluso que
mí solar nativo: Colima. Siendo originario de esa región tropical, venía pues preparado para vivir
en Chiapas sin el terror que entonces, y aún en la actualidad, sienten muchas personas a quienes
se envía a desempeñar algún puesto a esta hermosa tierra de todos los climas; tierra que con toda
injusticia las personas de regiones templadas, por no decir de la capital, siempre juzgan como
lugares llenos de alimañas peligrosas, bosques impenetrables y nativos salvajes. Eso era antes y
sigue siendo en la actualidad, por eso los turistas nacionales que llegan cada vez en mayor
número, adoptan aires de exploradores y preguntan por la selva, sintiéndose algo defraudados por
la civilización que encuentran.
En líneas anteriores dije que venía preparado, pues Colima es una región tropical y antes tenía sus
bosquecitos. Por eso y por el espíritu naturalista que desde niño he tenido, tal vez desde antes de
nacer, y en parte siempre me han fascinado los lugares tropicales y su variada fauna; venir a
Chiapas significó para mí llegar al paraíso. En ese entonces (1942), tenía ya tres o cuatro años de
vivir en México, esclavitud insoportable para un joven amante de la naturaleza tropical y eso que
el México de esa época era mucho más tolerable que el actual; no se hablaba aun de
contaminación, el aire era respirable, el Pedregal de San Ángel y la Cañada de Contreras eran sitios
agrestes, donde el espíritu podía descansar en actividades propias de un naturalista, que además
trabajaba en el Museo de la Flora y Fauna, del que ya hablaremos después. Donde hoy transitan
los lujosos automóviles para llegar a las mansiones del Pedregal, se arrastraba la víbora de
cascabel, el lagarto de collar tomaba el sol en las piedras volcánicas y el conejo salía saltando entre
los matorrales; de vez en cuando un lince asonaba su redonda cabeza tras una áspera roca.
Con lo anterior quiero decir que la vida en la gran ciudad era bastante llevadera, fuera del hogar
por lo menos, porque mi familia, desgraciadamente influida por ciertas amistades, abandono la
casa que ocupara en San Pedro de los Pinos, lugar bello y limpio, casi campestre en esos tiempos (
el tranvía eléctrico recorría veinte minutos atravesando campos desde Tacubaya) pues bien, decía
que mi familia dejo esa casita con un pequeño jardincito la frente, donde revoloteaban algunas
mariposas en los días soleados y los membrácidos chupaban la savia de las plantas, para ocupar un
estrecho departamento, oscuro y triste, de las calles de Tokio. Muy céntrico es verdad, pero
intolerable para quien ama lo verde de las plantas y la luz del sol.
En la propiedad que mí familia tenía en Colima, en esa libertad que solo da el campo, se desarrolló
el germen de la Historia Natural, en particular de la Zoología, que ya traía, como dije, creo que
desde antes de nacer. Se desarrollaron esas latentes facultades naturales de observación
estudiando directamente de la naturaleza y (excepto ya más grande durante los periodos de
estudio en la ciudad de México) todo mí tiempo era empleado en la colecta y observación de
innumerables animalillos, muy abundantes en ese clima tropical.
Pero la vida es mutante, la situación cambio. Se principio a aplicar la Ley de Reforma Agraria, con
todo lujo de injusticias y abusos, decepcionando a las familias que vivían en el campo y, como una
de tantas, la mía se concentró en la ciudad de México. Extraña utopía la de mucha gente que solo
ve su salvación en la gran urbe, que esperan una prosperidad económica que nunca llega y la
consecuencia directa es la terrible aglomeración que venos en la actualidad.
En mí carácter de director del Instituto de Historia Natural, algunas veces se me ha acusado de ser
demasiado benigno, demasiado tolerante con los empleados. Yo diría que primero que nada un
jefe debe ser humano y comprender los problemas, grandes y pequeños de sus subordinados. Este
nodo de pensar no es improvisado, es hereditario. Puede decirse que mí familia era de
terratenientes, pero jamás se le podría acusar del despotismo de esa época, común en los
propietarios.
Muy al contrario, todos mis antepasados, antiguos y recientes, siempre fueron amigos y
compañeros, más que patrones, de los trabajadores; además, cosa extraordinaria en todos los
tiempos, siempre acostumbraron repartir tierras entre sus trabajadores, incluyendo fincas enteras,
mucho antes de que se pensara tan siquiera en los repartos agrarios de hoy en día, con los cuales
los políticos quedan bien con el campesino, porque es muy fácil repartir lo ajeno. No se vaya a
creer, por estas últimas palabras, que sea contrario al reparto agrario, nada de eso; yo siempre he
dicho que el sistema de las grandes haciendas es una de tantas herencias negativas que nos
dejaron los españoles; sistema por demás muy diferente al de las granjas usuales entre los
sajones, que propiciaron el desarrollo agrícola, por ejemplo, de los Estados Unidos.
Pero dejemos la política, que nunca me ha interesado, y volvamos a esta quizá fastidiosa, para el
lector, narración. La instalación en la ciudad de México fue molesta para mí, que siempre me ha
disgustado residir en grandes ciudades; se suponía que solo sería temporal, pues, una utopía más,
mí familia pensaba emigrar a la Argentina. ¿De dónde provenía este amor de mis familiares para
ese país? jamás lo he descubierto, aunque supongo que fue el resultado de que un tío haya sido
embajador varios años en dicho lugar. Desde luego, el promotor de toda esta idea era otro tío,
político de cierto relieve y muchas relaciones, pero soñador como el que más, ya que se pasó la
vida planeando negocios gigantescos que nunca realizo; la emigración de la familia a la Argentina
fue uno de tantos. En resumen, tuvimos que permanecer "provisionalmente" en la ciudad de
México y esta permanencia temporal se fue alargando y alargando, las semanas se hicieron meses
y los meses años. (Aquí habría mucho que narrar pero no tiene caso incluir las vicisitudes, gustos y
disgustos, etcétera, de la familia; nos apartaríamos del tema principal y además a nadie le importa
lo sucedido a una de tantas familias desarraigadas del terruño nativo).
Pues bien, al radicar en México lo más lógico era continuar con los estudios, pero dos cosas se
interponían: la primera, como ya dijimos, la estancia seria solamente provisional y la segunda, es
realmente difícil reanudar la escuela cuando se ha dejado varios años: Los programas son
diferentes, las exigencias otras, y la edad generalmente ya no concuerda con las de los posibles
condiscípulos. En ese tiempo, a la entrada del Bosque de Chapultepec, se estaba organizando un
museo de mucho futuro, de excelentes planes y muy novedoso para México, pero, como veremos
un poco más adelante, lo mato la burocracia ignorante.
Debo, antes de continuar, mencionar el hecho de que en Colima, muy chico aun, buscaba todos los
medios para preservar los ejemplares zoológicos; por lo general resultaron tremendos fracasos,
con excepción de los insectos, que salvo continuas luchas contra las hormigas que los destruían, se
preservaban bien. Nadie pudo nunca orientarme en el arte de conservar los especímenes
zoológicos, ni los profesores de Colima, ni los de la ciudad de México y ni siquiera sabía que esto
se llamaba Taxidermia. Mi madre era la inmediata consejera, pero tampoco sirvieron sus
indicaciones del uso de ceniza, cal, yeso, etcétera, siempre se descomponían las lagartijas, pájaros
y otros animalillos con gran desesperación de mí parte. Un día, lo recuerdo perfectamente, vi unas
historietas en las cuales figuraba un preparador de animales y así supe que este trabajo se llamaba
taxidermia. Yo siempre fui gran aficionado a la lectura y me interesaba cuanta lista de libros
aparecía en los periódicos que se recibían en casa, haciendo de vez en cuando algunos pedidos por
correo, previa estricta censura de la muy católica familia. Pues bien, un día, con una emoción
indescriptible, encontré, en una de tantas listas, un libro español que se titulaba Manual de
Taxidermia de Luis Soler y Pujol.
Este libro tenía que pedirse; tal vez no era demasiado caro, no lo recuerdo, pero una consulta a los
ahorros revelo que no eran suficientes. Acudí, pues, a mí madre en demanda de ayuda y ella me
saco del apuro, previa promesa formal de asistir a las lecciones de doctrina del padre Sevilla y de
no faltar a misa un solo domingo. ¡Qué importaba! Podría pedir el libro de mis sueños y lo
encargue por correo. Ahí empezó el martirio de contar las horas y los días; el cartero se convirtió
en el personaje más importante para mí. ¡Qué emoción escuchar el silbato cuando se aproximaba
repartiendo correspondencia calle abajo y que decepción cuando pasaba de largo! Peor aun
cuando llegaba a la puerta, pero con otras cosas. Pero todo tiene que llegar y a su debido tiempo
recibí la famosa tarjeta rosa del certificado. Así me hice de mí primer libro de taxidermia. Al quitar
el empaque me temblaban las manos de impaciencia; al momento lo leí una, dos, tres veces, no sé
cuántas; pero aprendí a conocer hasta la última coma. A veces llegan juntas las cosas buenas, a
veces las malas. Con una facilidad que me asombro, aprendí a preparar los diversos animalillos y
tan solo unas pocas semanas después de recibir mí libro de taxidermia, por ahí limpiaron un
cuarto lleno de muebles viejos, cubiertos por el polvo de los años de olvido y por las telarañas de
muchísimas generaciones de Arañas, quizá hasta testigas de la evolución de alguna especie; el
caso es que dentro de un baúl con libros viejos, de páginas amarillas, casi desintegrándose el
empastado, apareció una Zoología de Odón de Buen. ¿Cómo este libro llego a los antepasados o a
quién? Nunca lo supe, pero a veces he sospechado que hubo alguno con aficiones para la zoología.
Sea lo que fuera, el caso es que estos dos libros fueron mis primeros maestros de Historia Natural:
uno me enseño la preservación de los ejemplares y el otro los rudimentos de clasificación y el
estudio monográfico de las especies, porque tenía buenas monografías de algunos animales
típicos. Volviendo a la narración: en un periódico de aquellos tiempos, leí acerca del antes
mencionado museo, de los proyectos, finalidades y edificación. Ingenuamente, sin conocer la
política que generalmente reina en las instituciones, ofrecí enviarles ejemplares preparados (y de
vez en cuando lo hice, recibiendo algunas notas de agradecimiento del director). Cuando llegamos
pues a la ciudad de México, yo tenía alguna relación con el Museo de la Flora y la Fauna
Nacionales, dependiente del Departamento Autónomo Forestal y de Caza y Pesca; situado dicho
museo, como antes dije, a la entrada del Bosque de Chapultepec. Por lo tanto, ya con ciertos
antecedentes, al ver que el tiempo pasaba y pasaba sin nada concreto acerca del famoso viaje a la
Argentina, resolví visitar al director del Museo, darme a conocer como la persona que de vez en
cuando remitió especímenes desde Colima y, desde luego, ver la posibilidad de algún empleo. El
director, ingeniero Ángel Roldan, me recibió amablemente, me hizo muchas preguntas acerca de
mis aficiones, capacidades, etcétera, y después, claro, la consabida respuesta de que no había
presupuesto, ni vacantes de cierta categoría, pero que podría darme una plaza como peón a lista
de raya, comisionándome en el taller de taxidermia.
Cuando llegue al museo, este ya había pasado por las primeras llamaradas de prosperidad en que
abundaba el dinero, como en toda organización oficial de México; estaba pues en periodo de
estancamiento o pasando el letargo invernal de la indiferencia oficial. Se decía que el primer
director, un ingeniero de apellido Zozaya, tenía mejores proyectos y más personal; es posible que
así haya sido e incluso, cuando después en alguna ocasión lo conocí, me pareció realmente una
persona de cultura y buenas ideas; sin embargo durante la organización, en la plenitud del dinero,
cometió el error, o se lo impusieron -nunca lo supe con claridad-, de nombrar personal
equivocado cuyo interés supremo solo eran las cantinas y cabarets de los pueblos a donde iban a
"colectar". Por lo tanto eso tenía que fracasar o cuando menos decepcionar a los funcionarios
interesados, si los había, y dejo de manar libremente el dinero, lo que motivo la renuncia del
primer director y de la mayoría de los flamantes "especialistas".
El nuevo director, ingeniero Roldan, ya mencionado, no era muy estimado por el personal antiguo
que aún quedaba, entre otras cosas, porque no les proporcionaba dinero para continuar sus visitas
a Veracruz, Cuernavaca, Acapulco, etcétera, extraños sitios para colectar ejemplares zoológicos,
no porque no los hubiese, sino lógicamente porque deberían buscarse por localidades más
agrestes y con menos posibilidades de pachanga. En total, cuando fui presentado en el taller de
taxidermia, ya nadie hacia colectas en el campo, ni en realidad nadie trabajaba, principalmente
porque el director tenia además otros empleos y al museo llegaba solamente un rato cada día o,
no se presentaba en semanas. En el taller había una excepción, el señor Ponciano Luna,
taxidermista veterano que luchaba contra la indiferencia de sus colegas y trataba de hacer algo.
Simpatizamos inmediatamente, quizá porque el vio mí interés y yo por mi parte descubrí que era
el único que amaba su trabajo; cosa curiosa, posteriormente descubrimos que eramos parientes
lejanos. El había nacido en Guadalajara y su familia estaba emparentada con la de mi madre, ya
que ella también procedía de esa ciudad. Tal vez sea cierto el "llamado de la sangre", el caso es
que nos acoplamos para hacer algunas monturas de especímenes, con gran disgusto de los otros
taxidermistas, especialmente el jefe del taller, un señor llamado Efraín Arjona, burócrata típico y
que jamás entendí como o porque llego a ser taxidermista. Por desgracia Ponciano Luna, que era
sordo como una tapia y por lo tanto era difícil platicar con él, a las pocas semanas de mí llegada
fue transferido a la escuela para guardas forestales que en Coyoacán estableció el Departamento
Forestal y de Caza y Pesca; ese era el nombre completo del departamento que a su antojo
manejaba el ingeniero Miguel A. de Quevedo, el llamado Apóstol del Árbol, por lo menos en ese
tiempo, que ya era un verdadero anciano.
Con la ausencia de Ponciano Luna, la actividad en el taller de taxidermia se hizo más difícil, en
especial para un recién llegado que tenía el grave defecto de querer trabajar con sinceridad y que
amaba todo lo relacionado con las ciencias naturales, particularmente la zoología. Nadie pues me
miraba con ojos amistosos. Mucho menos el jefe Arjona cuyo único interés eran las parrandas
sabadeñas, comunes a tantos burócratas de la gran ciudad. Por lo tanto me negaba toda clase de
materiales y no me dejaba desempeñar labor alguna para desquitar el flamante sueldo de dos
pesos diarios que se me asigno. Resolví entonces aprovechar todo el tiempo libre para estudiar
inglés, aprendiendo de memoria todo el método de Elías que yo tenía y completando después con
la lectura de artículos de la revista National Geographic, que compraba en las librerías de segunda
mano; desde luego en estas lecturas me ayudaba con un buen diccionario y eventualmente llegue
a dominar más o menos el idioma. De esta manera, quizá oportuna para mí, llegaba por Ia mañana
y luego de los usuales saludos de rigor preguntaba que se iba a hacer; me decían que nada porque
no daban material, respuesta absurda porque bien sabía que las bodegas estaban repletas, pero
vacía la mente del jefe del taller y no menos la de los restantes "técnicos". Por lo tanto me salía a
los espaciosos jardines y estudiaba el día entero, tanto el inglés como los libros de zoología que iba
acumulando.
Este señor Arjona parecía una laboriosa hormiga, pero no por su trabajo, sino por las numerosas
vueltas que daba del taller de taxidermia a las oficinas de la dirección, distantes unos cien metros.
Llegaba por la mañana, puntual si el encargado de la lista de asistencia (esclavitud burocrática y
prueba de la irresponsabilidad humana) no era su amigo y siempre retrasado en caso contrario,
que era lo más común, porque además de jefe del taller era Arjona el delegado sindical de la
recién formada Federación de Burócratas o algo así, favorecida por el gobierno del General Lázaro
Cárdenas. Después de los comentarios de tal o cual parranda, se ponía su flamante bata blanca y
efectuaba el primer viaje a. la dirección, para continuar así todo el día; nunca pues se trabajó en
todo el tiempo que estuve ahí.
Un día llego la desgracia, si de esta manera le podemos llamar a los acontecimientos que
sucedieron. Corrió la noticia, y luego la afirmación, de que el ingeniero de Quevedo se iba de gira
por el extranjero y por todo el país, llevándose con él al ingeniero Roldan, que era su protegido y,
como sabemos, director del museo. A cargo de este quedaba una señorita que, según las malas
lenguas, era "protegida" del señor Quevedo y que había subido los escalones administrativos
pasando sobre muchos individuos que alegaban sus derechos. Es interesante la condición humana,
Arjona, como delegado sindical, le hizo a esta señora, cuyo nombre era Amparo y el apellido no lo
recuerdo, una guerra tenaz; saco firmas y más firmas, presento escritos tras escritos;
posteriormente, cuando se convenció que no podría impedirle quedar en lugar del ingeniero
Roldan, cambio de bandera, como se dice, y se alió con ella, traicionando a los compañeros que
habían firmado por instancias suyas los papeles de protesta. Algunos fueron transferidos a otras
oficinas y otros hasta cesados contra todo derecho sindical. Yo no firme ningún papel porque no
era empleado de base, sino un simple peón a lista de raya, pero cuando el ingeniero Quevedo salió
con su comitiva y esta señora quedo encargada provisionalmente del museo, Arjona y los
restantes compañeros del taller de taxidermia, que nunca me perdonaron, modestia aparte, el
saber más que ellos que me doblaban en edad y además insistía constantemente en que se hiciera
algo para que el museo prosperara, aprovecharon la oportunidad para insinuar ante la
administradora que yo estaba comisionado donde no debía, que mí obligación era formar parte
del personal de jardinería y así fui bajado a la categoría que indicaba mí nombramiento, es decir
de mozo o peón. Tuvo esta mujer, ignorante hasta no poder más, cuando menos la
condescendencia de comisionarme como mozo en el museo, en vez de enviarme al jardín y así mis
atribuciones fueron barrer, trapear, lavar y encerar pisos; sucedió además una cosa muy curiosa:
no era raro que llamaran al "mozo" para contestar preguntas de tena zoológico cuando algún
especialista extranjero deseaba conocer determinados datos que no sabían contestar los técnicos
de bata blanca; y también como nadie sabía una palabra de inglés, el "mozo" tenía que servir de
interprete, con no poca sorpresa del visitante. Incluso no falto alguien que preguntara lo que
sucedía y a veces me vi obligado a decir la verdad, motivando el disgusto de estas personas que de
varias maneras me mostraban su simpatía y deseos de que la situación cambiara. A este respecto
algunos escribieron al director, según supe más tarde, causándole un gran disgusto a su regreso.
Desde luego, estas cartas me sirvieron de mucho posteriormente.
Claro que ante esta situación, yo pude dejar el trabajo, pero era perder una oportunidad de estar
en un Museo de Historia Natural y además no podría durar eternamente porque ya esta anomalía
digámosle así, se iba conociendo fuera del museo. En efecto, ya para esas fechas, yo era socio
activo de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, cuyas sesiones se efectuaban precisamente en
una sala de la dirección y no pocas veces, al terminar de barrer y trapear los pisos por las noches,
salía corriendo para estas reuniones. Así sucedió que una noche que los otros mozos y yo
tardamos más de la cuenta en el encerado de los pisos, tarea realmente ardua, como aun había
luces en el museo, el presidente de la sociedad, que en ese tiempo era el Dr. Manuel Martínez
Báez, y otras personas, penetraron al museo, llevándose la gran sorpresa de ver al flamante
consocio encerando el piso. Las preguntas no tardaron, acompañándose las respuestas con la
adición de opiniones espontaneas de los otros mozos, quienes siempre habían sido buenos amigos
porque, como ya he dicho anteriormente, jamás he sido presumido o desconsiderado con la gente
humilde. De más está decir que el Dr. Martínez Báez se indignó sobremanera al enterarse de este
asunto y lo participo al ingeniero Roldan inmediatamente que regreso de Ia gira oficial.
El ingeniero Roldan ya conocía mis capacidades y sabía que era mucho más útil en cualquier lado y
no de mozo; además estaban varias cartas del extranjero que lo esperaban y en las que se
manifestaba la extrañeza de varios visitantes por este asunto. Por tanto, en cuanto regreso,
aprovecho sus influencias ante el ingeniero de Quevedo y la señora administradora fue removida a
otro lugar y sucedió el milagro que de mozo pasé a subdirector, cosa que dio motivo a grave
enfermedad estomacal a los compañeros técnicos y flamantes taxidermistas, que por otra parte se
volvieron todo sonrisas y amabilidad. ¡Oh, humanidad!
Desde esos tiempos, y hasta la fecha, siempre me ha sucedido que recibo muchos elogios y poca
remuneración. En esa ocasión el asunto sucedió a mediados de año, no había manera por lo tanto
de modificar el presupuesto y así el subdirector del Museo de la Flora y de la Fauna siguió con dos
pesos diarios de sueldo; más bien el ingeniero Roldan era despreocupado en este asunto y a pesar
de todas sus promesas creo que realmente nunca hizo nada por mejorar mí situación económica;
además yo estaba ocupado con muchos proyectos de mejoras y muy interesado en que se pusiera
en servicio el gran invernadero que se había construido, permaneciendo hasta entonces
abandonado. En fin, yo estaba demasiado entretenido y contento como para pensar en mí bajo
sueldo. Así paso el medio año.
Kismet estaba contra mí, o los hados del destino, como se quiera nombrar; el caso es que cuando
teníamos concluido y presentado el proyecto para el nuevo presupuesto del próximo año (1941) y
había grandes esperanzas de hacer algo bueno, llego de improviso la catástrofe. El Departamento
Autónomo Federal y de Caza y Pesca desaparecía, tragado por la Secretaria de Agricultura que lo
transformo en dirección y multiplico por cuatro el burocratismo. El ingeniero de Quevedo, ya muy
anciano, abandono su lucha por el bosque, por el árbol; el ingeniero Roldan, falto de todo apoyo
fue renunciado, y yo, ¡oh, ilusiones perdidas!, vuelto a la categoría de mozo... para trabajar en el
jardín como peón. Nueva vuelta de rueda. ¡Oh, burocracia mexicana! ¡Oh, espíritus ruines,
humanos de tan poca valía!
Abatido, decepcionado y previendo ya el hundimiento del museo que tanto quería, esta vez dejé
que Arjona sonriera de veras; además yo no podía hacer nada, no podía convencer a tanto y tanto
líder, burócratas imbéciles y pedantes. Recogí mis bártulos personales, libros principalmente y me
despedí de los amigos y enemigos por igual. El amigo Efraín Arjona no podía disimular su gusto por
lo que él llamaba su triunfo. ¡Cuán lejos estaba de imaginar que pronto el seria la próxima víctima,
junto con todos los compañeros del taller! Claro, no falto algún jefe con cero cultura y cero
inteligencia que decidiera que sostener el museo era tirar el dinero y de un golpe comisiono a
todos los técnicos como guardas forestales. Aquí salió cierto el refrán que dice "quien ríe al último
ríe mejor", porque muy pronto me encontré en la calle a Arjona que me conto sus cuitas y las de
los otros compañeros del taller de taxidermia, que como no podían cesarlos por la cosa sindical,
simplemente los comisionaron de guardas forestales. Al que no le gusto tuvo que renunciar, pero
esos espíritus mezquinos como eran, o aun lo son, no lo sé, Arjona, Vega y demás compañeros, no
podían dejar de ganar los cinco pesos diarios que devengaban y además, como no tenían un gusto
determinado, lo mismo les daba ganar el sueldo como técnicos que como guardas, solo que ahora
tendrían que trabajar.
Tal vez el lector, si alguien tiene la paciencia de leer estas lineas, pensara que todo esto nada tiene
que ver con el título del libro, pero precisamente narro lo que he visto y veremos aun, para seguir
la secuencia y la manera de como vine a Chiapas. Cuando no tuve ocupación dirigí mis pasos al
decrépito Museo Nacional de Historia Natural, situado en la eterna calle de Chopo No. 10, donde
tenía muy buenos amigos y a quienes visitaba con frecuencia. Naturalmente allí no había ninguna
esperanza de empleo porque todo estaba en franca decadencia y la Universidad Nacional
Autónoma de México, a regañadientes, sostenía los pocos empleados que había. Otras veces iba al
Instituto de Biología, donde también tenía algunos conocidos entre los maestros. Entrar en ese
tiempo a este Instituto era como entrar a una iglesia, no debía escucharse ni una pisada, ni una
palabra, ni menos una tos; todo veían como el ser supremo, el hacedor de todo, al director,
profesor Ochoterena, y con dificultad se atrevían a levantar la mirada en su presencia. No era una
situación muy agradable, deificar a un hombre no es correcto; además yo sabía que no había
motivos para tal adoración, porque dicho maestro tenía muchas carencias que no es del caso
mencionar.
En fin, unos días iba al Museo del Chopo, como se le llamaba comúnmente, y otros, más pocos, al
Instituto de Biología, donde la altura de los maestros estaba demasiado elevada para que hicieran
caso de un provinciano desconocido, que además algunas veces se atrevía a discutir sobre tal o
cual costumbre, que no taxonomía, de alguna especie. La teoría y la práctica frente a frente. Creo
que en el fondo lo que tenían estos maestros era muy poco tiempo, siempre andaban corriendo
de una clase a otra y de vez en cuando tenían un poco de tiempo para investigar. En mí humilde
opinión esto es uno de los obstáculos para la investigación científica en México, es decir, que el
investigador es tan mal pagado que debe completar su salario dando cuantas clases pueda,
dejando la investigación como cosa secundaria.
Aquí tal vez sea oportuno narrar una aventura que, aunque nos desvié un poco del tena
chiapaneco, no deja de tener relación con las selvas tropicales, ya que constituyo mí primer
contacto verdadero con esta vegetación tan hermosa, tan atractiva e interesante y a la vez, ¡oh,
tragedia!, tan perseguida por la destrucción humana; al mismo tiempo me proporciono una buena
experiencia de la selva.
Como ya henos visto en párrafos anteriores, me quede sin empleo, atascado en ese México,
horrendo para un espíritu anti citadino y peor si consideramos que estaba metido en un
departamento, sin nada verde, sin un insecto que admirar y casi sin contemplar el azul del cielo;
aunque parezca mentira, en ese tiempo, corría el año de 1941, el cielo de la gran ciudad era azul,
color que ya no conocen los capitalinos actuales, esclavos y víctimas de la tontería humana. En fin,
como decía, yo estaba prácticamente desesperado y por otro lado, en su apogeo, el colapso
económico de la familia por creer en el idealismo del tío antes mencionado. Pero como no se trata
de narrar asuntos familiares, sino de mis andanzas selváticas, solo diré que esta situación, para mí
exasperante, tuvo mucho que ver en la aventura que enseguida relataré.
Una de las cosas que más detesto es el comercio con animales silvestres y sin embargo me vi
obligado a aceptar esta actividad o de lo contrario habría sido necesario buscar algún empleo en
cualquier ocupación odiosa para mí. En esos días desesperantes, recibí una carta de la Academia
de Ciencias Naturales de Filadelfia en la que me preguntaban si podría hacerles una pequeña
colección de aves de ciertas especies que habitan lugares relativamente cercanos a la capital,
concretamente en el Ajusco y en Tres Marías, así como en Las Estacas; las dos últimas localidades
en el Estado de Morelos. Las Estacas era en esos años un lugar paradisiaco; actualmente se
encuentra prostituido por el turismo. En ese tiempo yo era un perfecto desconocido y no sé cómo
en esa famosa institución conocieron de mí existencia, aunque sospecho que fue por alguno de los
norteamericanos que visitaron el Museo de la Flora y Fauna. Aunque no tenía experiencia en esta
actividad, sabia toda su técnica y acepté considerando mí molesta situación de desocupado,
cuando la familia estaba en dificultades económicas. Por otra parte, en esos tiempos no era tan
crítica la situación de la fauna y ni siquiera se hablaba de contaminación; las especies eran
relativamente abundantes y los bosques aun existían; la plaga humana no era omnipresente.
Además era una magnífica oportunidad para salir al campo.
Desde esos tiempos; y aun desde antes, mi postura ha sido que nunca es conveniente salir solo al
campo, siempre que sea posible, no tan solo por un peligro potencial que siempre existe, sino por
la posibilidad de un accidente. Busqué la colaboración de un conocido, un muchacho que llegaba
de vez en cuando al museo y decía tener aficiones de naturalista; no recuerdo su nombre pero se
apellidaba Guzmán. Además el conocía todos los alrededores de México y sirvió como guía, ya
que fracaso como ayudante en la preparación de especímenes, para lo que era malísimo. En total
se colectaron los cien ejemplares requeridos que, después de gestionar los trámites necesarios,
fueron enviados a su destino y quizá influyeron en el mío.
Como en aquella ocasión cuando pedí mí primer libro de taxidermia otra vez el correo se convirtió
en algo muy importante para mí, solo que más desesperante aquí, porque el cartero llegaba todos
los días a entregar correspondencia, ya en uno, o ya en otro de los departamentos de este horrible
lugar de las calles de Tokio; digo horrible, y aclaremos, porque eran y son, ya que no han cambiado
nada, solo departamentos y más departamentos. Hacinamientos humanos tan propios de las
grandes ciudades y tan contrarios a las vivencias naturales del hombre, aunque no lo quieran
reconocer. En fin, el sonido del silbato del cartero en casa de los vecinos hacia saltar mí corazón y
¡qué desilusión cuando no llegaba a la letra "E"! Peor aun cuando llegaba pero no traía nada para
mí. Por eso, ¡qué aturdimiento!, ¡qué golpe casi físico!, cuando un día alguien anuncio: "un
certificado para ti, Miguel". Cuan torpes las manos, trémulas apenas si podían firmar el talón
respectivo y he aquí una carta con membrete de la Academia de Ciencias de Filadelfia, ¡y algo
gordita!
El sobre no tan solo contenía el cheque por doscientos dólares, suma no despreciable en aquellos
años, sino una extensa carta explicando que habían quedado muy satisfechos por el trabajo y, lo
mejor para mí, que estaban dispuestos a adquirir colecciones más extensas, en especial
procedentes de lugares remotos. Con esto avivaron mí sueño eterno y romántico de ser
"explorador" de ignotos lugares, pues siempre mis lecturas favoritas eran las aventuras de Stanley,
Livingstone y otros grandes exploradores... ¡Casi nada lo que pretendía emular!
En discusiones y platicas con algunos amigos del museo del Chopo, me convencí, o me
convencieron, no lo recuerdo, que nadie había colectado jamás en la zona del Istmo de
Tehuantepec, pero hacia la región montañosa cubierta de selva virgen accesible desde la colonia
Sarabia, en el Estado de Oaxaca. Entonces todo fue un maratón de estudiar mapas y cuanto escrito
se refería a esa región, todo con gran entusiasmo y sin tener en cuenta que era la época menos
propicia para un viaje de esta naturaleza pues corría el mes de junio, pero la experiencia se gana a
fuerza de golpes y yo me estaba preparando para uno morrocotudo.
Con los dólares tenia para el viaje y cuando el itinerario estuvo preparado vino luego una parte
realmente difícil: que mis padres dieran su consentimiento porque para ellos tan solo la palabra
selva evocaba terribles peligros, tribus de caníbales, animales feroces, bichos venenosos, que se
yo, el caso es que fue una verdadera batalla. Al fin, cuando se convencieron de que yo no
aceptaría un camino normal, según ellos, es decir, conseguir un empleo convencional, como el que
me ofrecía un primo político que era ingeniero civil, o mejor dicho es, porque todavía vive, para
que le cuidara los trabajadores de sus obras y vigilara los materiales, entonces cristianamente se
resignaron y a regañadientes aceptaron lo inevitable: "¡Este Miguel con esos gustos tan raros! ¿De
quién los sacaría?", recuerdo que siempre decía mi madre. Porque yo desde niño, o desde antes
de nacer como he dicho, ya traía marcado un sendero y nada ni nadie me ha hecho cambiar en el
transcurso de los años, perdiendo, eso sí, magnificas oportunidades económicas pero yo no
cambiaría ni por un millón de pesos la oportunidad de aspirar el aroma y contemplar la belleza de
un bosque virgen.
Nuevamente contraté la compañía de Guzmán y finalmente todo estuvo listo, además se nos
uniría unos días después un buen amigo, Jordi Julia. Sin embargo, Guzmán como buen capitalino,
estaba aterrado con la perspectiva del viaje a la selva y el mismo día de la partida me dejo
plantado; comprendí que no era naturalista de corazón, sino de conveniencia. No obstante,
ocultando a mis familiares esta deserción que me dejaba solo y con lo que seguramente hubiesen
vuelto a las negativas de permitirme el viaje, cometí la gran imprudencia, contraria a mis
convicciones, de salir sin compañía. Aunque desde luego, tenía la esperanza de que Jordi me
alcanzara unos días después, no dejaba de ser una ligereza el llegar solo, con cierto equipo y algún
dinerillo, a un pueblo desconocido, casi una colonia en la vera del ferrocarril. En aquellos días,
Sarabia tenía tan poca importancia que ni siquiera había estación formal; el tren se detenía solo
cuando bajaba algún pasajero ocasional, es decir, era lo que se llama una estación de bandera.
Esta pequeña colonia, situada en los lindes de la selva, me había sido recomendada por Mario del
Toro- colector profesional de aves y al cual a pesar de su apellido no me ligaba ningún parentesco, como el punto más cercano a las selvas que deseaba visitar, pero basándose únicamente por la
situación que él había observado en sus viajes que hacía por el ferrocarril istmeño, si bien nunca se
había detenido allí, por tanto no pudo recomendarme a nadie del lugar.
Era hacia finales de junio de 1942 cuando llegue a Sarabia, a bordo del tren que cruza el Istmo. Un
ferrocarril lento que salía de Veracruz poco más o menos a la hora determinada, pero que nunca
se sabía cuándo llegaría a su destino. En estos tiempos no había otra comunicación con el sureste
del país. Se suponía que el tren pasaría por Sarabia poco antes del crepúsculo, pero con los
múltiplos retrasos era casi la media noche cuando baje del tren con mis mochilas y otros bártulos.
Al lado de las vías me quede sin saber qué hacer, todo estaba oscuro y silencioso, no había más
sonidos que los cantos de los grillos y un coro de ranas en alguna charca cercana; recordemos que
era una pequeña colonia campestre y por lo tanto la actividad se terminaba al entrar la noche.
Afortunadamente la suerte estaba de mí lado. A los pocos minutos de estar ahí parado, como un
fantasma desorientado, vi un bulto blancuzco que se aproximaba con pasos erráticos. Era un
trasnochador pasado de copas que seguramente estaba por ahí acurrucado y me había visto
descender del tren.
Por mí fachosa indumentaria sarakof y ropa verde, me tono por un ingeniero; nunca he sabido
porque esta clase de ropajes siempre la asocian en los pueblos con la ingeniería, cosa por demás
favorable porque predispone bien a los campesinos ya que por los repartos agrarios adoran a los
topógrafos y agrónomos, los que en su mayoría los explotan vilmente. Pues bien, dicho individuo
se me aproximo a indagar que hacía en estos desolados lugares y prontamente me brindo
hospedaje en su casa para pasar la noche, o lo que restaba de ella. No estaba muy halagüeño el
asunto porque el desconocido se encontraba borrachillo, pero había muy poco de donde escoger;
por otra parte, termino de convencerme el informe de que su hermano era cazador y conocedor
de la región.
En las primeras horas de la madrugada, apenas pasaba la media noche, con la imprudencia de
todo borracho, este individuo empezó a golpear la puerta de la casa de su hermano, quien vivía al
lado y a donde llegamos después de ocasionar una tremenda algarabía con todos los perros del
barrio. Aquí tuve un primer atisbo de lo que era en esos tiempos la gente de tierras tropicales, que
aún no estaba contaminada con la hipocresía de la pseudocivilizacion judeo- cristiana, porque en
la puerta apareció un individuo joven completamente desnudo, restregándose los soñolientos ojos
e increpando al hermano por despertarlo para pedirle dinero y seguir la borrachera.
Aparentemente esto acontecía con cierta frecuencia, más esta vez no era así y al ver una persona
desconocida en compañía de su hermano, lo único que hizo fue taparse con una mano los órganos
sexuales, al tiempo que preguntaba que se ofrecía.
No tiene caso narrar los detalles de la platica que siguió, que además fue breve dado lo avanzado
de la hora. Aquí, Segundo Matus, tal era el nombre de nuevo conocido, dio pruebas de
consideración que me hicieron tomarle simpatía pues, al enterarse de que su hermano pretendía
que fuera a su casa a dormir, se opuso, diciéndole al hermano que estaba "bolo" y de seguro
seguiría molestando al "señor". Por primera vez escuchaba yo la palabra "bolo", que en estas
regiones tropicales significa borracho. Segundo me ofreció espontáneamente su hospitalidad,
despacho a su hermano para que se fuera a dormir y entro en su jacal para encender una luz. Al
chisporrotear el candil descubrí en una esquina de la choza a una muchacha desnuda, sentada a
medias y que me miraba con ojos sorprendidos. Al llamado de su marido se envolvió en la cintura
una tela y, sin que ninguno de los dos escuchara mis protestas, se levantó para hacer café Es muy
raro que en las tierras tropicales no le encajen a uno, de agrado o por fuerza, la consabida taza de
café, bebida que por lo demás nunca me ha gustado, pero que por cortesía he tenido que ingerir
varias veces.
Pase tres agradables días en la casa de Segundo, mientras su mujer le preparaba el bastimento o,
más bien dicho, nos preparaba porque yo no había traído comestible de la ciudad de México, en
parte por la molestia y en parte por la inexperiencia. La casa era pequeña, como dije, una choza de
palma, pero hacia atrás tenía un terrenito regular sembrado de árboles y otros vegetales, donde
Segundo pasaba el día trabajando y yo haciéndole compañía y mil preguntas. Esta pareja de
indígenas seguramente no tenía mucho tiempo de casados porque aún no iniciaban la producción
de chamacos, tan frecuente entre nuestros campesinos. También en este viaje tendría mí primer
contacto con el pozol agrio, tan usado en los viajes de la gente humilde del sureste; bebida
alimenticia y refrescante que a mí me gusta con dulce y no con sal como la acostumbran. Pronto
estuvo lista la cantidad necesaria de alimentos, principalmente: totopo, pozol y algo de tasajo
(tortilla delgada y tostada, masa de maíz y carne seca cortada en tiras, respectivamente). Muy
temprano en la mañana del cuarto día, como Jordi nunca llego, empezamos la caminata; ahora
eramos tres, pues iba también un muchacho para que regresara a la única bestia que transportaba
la carga. El plan era llegar a la orilla del gran rio Coatzacoalcos, ya en lugar deshabitado y que
corría por entre verdes selvas; según decía Segundo, llegaríamos el mismo día, pero no contaba
con que la "picada" estaba casi borrada, pues era poco transitada. En estas regiones del sureste le
llaman picada a una especie de brecha, prácticamente invisible para el ojo que no este
acostumbrado. Pues bien, Segundo encontró fácilmente la picada, pero a los pocos kilómetros
esta se hallaba cubierta por la vegetación y en partes obstruida por troncos caídos; fue necesario
trabajar con el machete y a cada momento crecía mí asombro al ver la habilidad de Segundo para
encontrar un caminillo borrado. Ahí empezó mí entrenamiento para interpretar los cortes
peculiares en las plantas, así como los usuales raspones en los troncos, todo lo cual marca el
sendero y lo que me sería muy útil en años posteriores.
Antes de entrar a la selva pasamos por lomeríos cubiertos de espeso zacatal de cuando menos dos
metros de altura, por lo tanto la caminata era asfixiante pues el cielo estaba despejado; además
no hay cosa más molesta que transitar por entre zacatales altos, donde además del calor se
levantan nubes de ahuate que causan una terrible picazón y, por si no fuese bastante con esto,
dichos lugares son favorecidos como hábitat de millones de mosquitos o jejenes, cuyas múltiples
picaduras añaden su comezón a la del ahuate. Poco después del medio día llegamos a la selva y
por primera vez sentí esa gran emoción que me embarga cada vez que penetro en umbríos
bosques, ¡hay, cada vez más escasos!, que la ilimitada ambición humana destruye.
Como ya sospechábamos, dado lo obstruido de la picada no llegamos al rio ese día. Tuvimos que
pernoctar a la orilla de un arroyuelo, pasando la noche en continua intranquilidad porque
teníamos que algún jaguar pudiera atacar el caballo, ya que este con frecuencia resoplaba
alarmado, con gran consternación del muchacho que tendría que pasar solo por esos mismos
lugares, si bien el camino lo haría en un día, ya que sin carga el caballo, y la brecha abierta,
caminarían de prisa. Naturalmente que una cosa son los peligros que imagina la gente para la
selva y otra la realidad, pero de todas maneras existía un peligro potencial y nosotros estábamos
desarmados prácticamente, ya que todo el arsenal consistía en un rifle 22 de un solo tiro, más un
arco con dos docenas de flechas. Ignoro para que cargaba yo ese arco, posiblemente porque sería
la primera oportunidad de usarlo con libertad ya que viviendo en la ciudad su uso estaba
restringido a tiros cortos. De todas maneras era más un estorbo que una utilidad, pero desde chico
siempre he sido aficionado al tiro de arco.
Como a menudo he tenido ocasión de comprobar, la mayoría de las veces es más la aprensión que
la realidad y la noche paso sin mayor novedad, aunque desde luego la hoguera ardió toda la noche
y las nubes benignas no descargaron lluvia sobre nosotros. Amanecía cuando nos levantamos y de
aquí mí primer despertar en el corazón de la selva... la humedad lo cubre todo, se respira en el
ambiente; huele a hojarasca, a tronco cubierto de epifitas, a follaje transpiraste, que se yo, ¡es tan
difícil descubrir el aroma de la selva! Por lo demás es sumamente variable según la región y según
la estación. Después del sempiterno café y de reempacar los bártulos, emprendimos la marcha
alegrados por la variedad de los cantos de pájaros, en ese tiempo casi desconocidos para mí. Al
poco rato de caminar, de pronto nos sorprende una gran algarabía y otra novedad era una
manada de monos que nos insultaban por invadir sus dominios y que nos siguió por un buen
trecho, arrojando ramas, hojas y no pocos excrementos sobre nosotros. Al fin se quedaron atrás,
pero un novato en la selva tiene sorpresas a cada rato. Después de los monos encontramos una
pequeña bandada de tucanes, a cuya vista mí emoción subió de grado y al mismo tiempo descubrí
algo novedoso: en el Museo de la Flora y la Fauna, y también en el del Chopo, los taxidermistas
siempre pintaban los picos de estas aves de color negro con grandes manchas naranjas y rojo, es
decir, solamente reavivando los tonos que tiene el pico del tucán grande cuando muere. Pero he
aquí que descubro que los picos son de un hermoso color verde, con la punta roja y unas manchas
naranjas en los lados; lo que demostraba los conocimientos de esos "técnicos" de bata blanca que
eran mis cordiales enemigos en el citado museo.
Describir en detalle todas las novedades de este primer viaje en la selva nos ocuparía demasiado
espacio, máxime que estos renglones pretenden ser solo una introducción; por lo menos para mí
esta fue la introducción a la selva neotropical. Por fin, poco después del mediodía, llegamos a la
orilla del majestuoso rio, que a mí se me antojo inmenso, lo que no estaba fuera de la realidad. Era
un rio sumamente ancho, o debemos decir que es, porque aún existe, pero seguramente sus
orillas deben de estar hoy calvas de vegetación. La corriente lenta, el agua transparente, porque
sin actividad humana en sus márgenes no había erosión. La selva espesa bordeaba todo el rio
hasta llegar a la misma agua, donde se veía infinidad de peces grandes.
Como la tarde ya empezaba a declinar, decidimos que lo mejor sería acampar ahí mismo y, como
el plan comprendía fabricar una balsa para ir rio arriba, aprovechamos la ayuda del muchacho que
regresaría el caballo, utilizando la tarde para cortar algunos troncos de guarumbo o cecropia, que
por ser huecos resultan muy buenos para flotar, además de blandos, lo que facilita el corte. Poco
antes del crepúsculo estuvo cortada la cantidad necesaria porque es un árbol sumamente
abundante en las orillas de ríos o los claros de la selva; aprovechando la luz que restaba del día nos
dinos un buen baño en el rio, no sin cierto recelo por el temor a algún cocodrilo que anduviera de
caza. De pronto, se nos ocurrió una idea o mejor dicho, se le ocurrió a Segundo, quien me propuso
que tratara de pescar unas enormes y mansas mojarras que con frecuencia subían a la superficie.
Ahí mismo, en la orilla, tome el rifle 22 y con la mayor facilidad, ante el asombro de Segundo y el
muchacho, con tan solo tres tiros tuvimos flotando otras tantas mojarras, No es jactancia, antes yo
era como el Pancho López de la canción, es decir, capaz de "matar un piojo a treinta yardas y sin
apuntar"; de verdad, durante muchos años asombre a mis compañeros de andanzas por lo
excelente de mí puntería.
En fin, las mojarras fueron sacadas del rio por Segundo y esa noche cénanos espléndidamente: los
peces asados en hojas de nono y platanillo, sentados a la luz de la hoguera, no dejando de mirar
recelosamente hacia la impenetrable oscuridad de la selva que nos rodeaba, en especial cuando el
caballo resoplaba de miedo en cuanto sus narices percibían seguramente olores extraños, pero
que nosotros tomábamos como indicadores de la proximidad de algún jaguar. Es curioso como
todo el mundo que camina por la selva siempre piensa y teme a los tigres, cuando realmente el
mayor peligro está en pisar una serpiente venenosa a tropezar con un panal de grandes avispas.
Muy temprano, a las primeras luces del día y cuando la espesa niebla que se levantaba del rio todo
lo impregnaba humedeciendo la ropa y el equipo, ya estábamos construyendo la famosa balsa,
uniendo los troncos con fuertes lianas flexibles. Apenas aclaro lo suficiente para poder mirar con
claridad, o sea la hora en que los grandes felinos del bosque se limpian el pelaje en su escondrijo,
ya de regreso de su correrías nocturnas y no piensan más que en dormir, el muchacho monto en el
caballo y al trote salió disparado de regreso, con mucho miedo en el corazón. Segundo le animo
diciéndole que a media tarde ya estaría fuera de los lugares peligrosos y al entrar la noche llegaría
a la colonia.
Quedamos pues solos Segundo y yo, rodeados de selva virgen que se despertaba en un nuevo día.
Dos intrusos que hollaban la poco transitada región, quizá los primeros humanos que llegaban a
ese paraje en tres años cuando menos, según lo indicaba la abandonada picada; Segundo me
platico que, años antes, algunos colonos llegaban cada año al rio para pescar, lo que explicaba la
existencia de la picada y que el conociera ese lugar, pero nadie había caminado rio arriba, ni rio
abajo. Hacia las diez de la mañana quedo lista la balsa, casi inmóvil en la lenta corriente y con gran
emoción, yo por lo menos, empezamos el viaje contra la corriente, es decir, rio arriba, empujando
la balsa con unas largas varas.
¡Qué de vida se veía por todas partes! ¡Que hermosos bosques marginaban el rio y se extendían
hasta donde podía llegar la vista! Hoy día seguramente estarán plagadas las orillas con ejidos y
ranchos; los zacatales de los destructores ganaderos ocupando el lugar de los bosques; quizá
alguno que otro tocón permanecerá como apolillado testigo de la tragedia; el rio de aguas
cristalinas quizá prostituido por la basura que la humanidad produce. ¡De verdad que la congoja
aprieta la garganta y los ojos se humedecen al recordar cuanta vida fue chamuscada en la inmensa
pira ocasionada por la idiotez humana! Hay ocasiones en que me avergüenzo de ser humano.
Nunca tuve oportunidad de regresar por ahí, pero no creo equivocarme al imaginar lo que por
esos lugares haya ocurrido, si lo mismo sucede todos los días a nuestro alrededor aquí en Chiapas.
Por un tramo seguimos por la misma orilla, o sea del lado por donde llegamos, más la meta era
llegar a la selva realmente virgen de la orilla opuesta. Aventurándonos tal vez más de lo prudente,
porque el rio era muy ancho y no sabíamos lo fuerte que era la corriente en el centro,
decididamente nos lanzamos en sesgo hacia el otro lado. Al poco rato notamos que las pértigas no
alcanzaban el fondo para apoyarse y la balsa comenzó a derivar corriente abajo, aunque no con
rapidez. Entonces las utilizamos como largos renos, viendo con satisfacción que logramos dominar
la balsa, que finalmente enfilo hacia la distante selva del lado opuesto. Esta idea de cruzar la
corriente en realidad solo era un afán de ver lo desconocido y sentirse explorador, porque para
reunir la colección de aves que me proponía habría bastado con permanecer acampado en el
mismo sitio donde llegamos la tarde anterior, que además tenía ya una picada abierta hacia la
colonia Sarabia, es decir, relativamente fácil para regresar en un caso dado; pero no, habría que
jugar al explorador. Claro que no imaginábamos siquiera lo que nos esperaba.
Creo que el sitio donde cruzamos el rio Coatzacoalcos tiene, o tenia, una anchura de cuando
menos un kilómetro. El tiempo se me hizo eterno al navegar entre tanta agua, sobre una frágil
balsa de troncos, y a cada momento ya me imaginaba que algún cocodrilo podría interesarse en
probar la solidez de nuestra embarcación; realmente no habíamos visto positivamente ninguno
grande, pero no dejamos de mirar algunas sombras que se sumergían en el agua cuando nos
aproximábamos.
Avanzamos así contra la suave corriente durante dos días, pero ya en la protección de la orilla que
era nuestro objetivo, de la que apenas nos despegábamos unos cuantos metros. La selva era
imponente y las únicas aberturas que se veían eran las veredas que los animales hacían para bajar
a beber; en estas bajas brechas se notaban diferentes huellas, pero especialmente notables eran
las enormes de tapir, que vi por primera vez en mi vida, haciendo que me sintiera ya en el corazón
de la selva virgen. También vimos numerosos arroyos que desembocaban en el gran rio, y en las
pequeñas enseñadas que formaban había una increíble abundancia de peces sumamente mansos.
Recuerdo como se emocionaba Segundo a la vista de tanta comida al alcance de la mano, en
especial, cuando se aproximaba algún robalo de un metro cuando menos. Al caer la tarde
acampábamos en una playa favorable, por cierto muy escasas por ser la época de lluvias, y más
frecuentemente nos veíamos forzados a penetrar un poco en la selva para localizar un sitio
adecuado que ofreciera una relativa protección; para estos campamentos improvisados son muy
buenos los grandes árboles de amate o higo silvestre porque sus altas raíces forman huecos
excelentes y solo tiene uno que proteger o cuidar el frente.
Hacia el mediodía del tercer día notamos que la corriente del rio, incluso cerca de la orilla, tenía
más fuerza de lo usual porque el esfuerzo de empujar la balsa era más agotador, en especial al
doblar algún recodo. En esos casos, se desarrollaba una verdadera lucha contra la corriente que a
veces hacia retroceder a la balsa o la obligaba a tomar una dirección equivocada, o más
frecuentemente la atravesaba, De pronto escuchamos un murmullo, que de repente se convirtió
en el fragor de una pequeña cascada o rápido. Este era un obstáculo con el que no contábamos.
Nos aproximamos a la orilla aprovechando unas grandes rocas que cortaban la fuerza de la
corriente y deliberamos sobre lo que deberíamos hacer. Descargar la balsa para subirla sería muy
difícil porque solamente éramos dos; abandonarla y construir otra más arriba nos daba pereza.
Finalmente decidimos bajar toda la carga y arrastrar la balsa por el agua, pero caminando nosotros
por tierra, ayudando la maniobra, claro, con unas cuerdas.
En eso estábamos, bajando todos los bártulos a la orilla, cuando vimos un gran remolino que
zarandeo la balsa y casi al mismo instante una gran cabeza de cocodrilo apareció sobre el agua,
sacudiendo un enorme pez. Cazador y víctima se sumergieron nuevamente y a los pocos minutos,
cerca de una roca, salió parte de la cola del cocodrilo semejándose a una enorme sierra que
hendía el agua. Esta escena nos produjo un cosquilleo desagradable en la espalda y nos
prometimos ser más cuidadosos porque con frecuencia nos sumergíamos cerca de la orilla, ya para
bañarnos, ya para maniobrar con la carga o la balsa.
Subir la balsa por la cascada era relativamente favorable en la orilla y ya al oscurecer teníamos la
balsa y los artículos más necesarios del otro lado. Estábamos agotados, con los pies y las manos
arrugados de tanto estar en el agua; además, llenos de raspones porque con frecuencia nos
resbalábamos en las mojadas rocas. Menos mal que para el acarreo de la impedimenta
encontramos cerca de la orilla una veredilla hecha por los animales que nos permitió ahorrar
valioso tiempo, que de otra manera habríamos necesitado para encontrar los pasos más accesibles
entre las rocas.
Pasamos la noche un poco tierra adentro, como era lo usual, buscando el refugio de las raíces de
un enorme amate y Segundo, muy diestro en el asunto, pronto tuvo una hoguera crepitando, muy
a pesar de que no había leña seca por las frecuentes lluvias. Nos sentíamos tan cansados que
apenas si cenamos unas galletas y luego nos tiranos a dormir sobre la mullida hojarasca, colocando
la ropa disponible y los pocos trastos hacia la entrada del estrecho pasadizo entre las altas raíces;
todo esto con el objeto de ahuyentar algún posible felino visitante y haciendo votos porque en la
cercanía no habitara alguna serpiente venenosa. Hacia la media noche se soltó de improviso una
molesta llovizna que nos obligó a dormir envueltos en las capas de hule, cosa muy desagradable
por el calor que producen. También era desagradable el constante sonido de la cascada que nos
impedía escuchar si algún animal se aproximaba, pero estábamos tan agotados que, con temor o
no, pronto nos venció el sueño.
Tuvimos mucha suerte porque, contra lo que teníamos, el cielo amaneció despejado. La mañana
se nos fue en los dos o tres viajes necesarios para el acarreo de toda la impedimenta, reparar la
balsa que había recibido varios golpes y, en fin, era ya el medio día cuando nos reembarcamos
solo para que de pronto, muy pronto, llegara de improviso la catástrofe. Apenas si dinos unos
cuantos empujones a las pértigas para impulsar la balsa rio arriba cuando en un pequeño recodo
nos cogió una corriente que daba vueltas formando una especie de remolino. Quisimos maniobrar
la balsa pero fue imposible porque el agua estaba demasiado profunda y de pronto nos sentimos
arrastrados con fuerza por la corriente; lo que era peor hacia la cascada. Puede imaginarse la
desesperación que nos embargó tratando por todos los medios de frenar la balsa, pero ésta ya
había tomado impulso y fue inútil que intentáramos apoyar las pértigas en unas rocas cercanas.
Por otra parte, el lecho del rio era demasiado profundo y las varas no lo alcanzaron; por un
instante brillo la esperanza; Segundo encontró cierto apoyo en algo sumergido, probablemente
una roca, pero, ya con la velocidad a que iba la balsa, ésta solo giro en redondo y se fue derecho a
la cascada, a solo unos metros.
Fue todo tan rápido que nunca supinos que paso; por mí parte solo me sentí envuelto en un
torbellino de agua y espuma que me zarandeo de un lado a otro y me golpeo contra unas rocas
causándome algunos raspones. Luché por subir a la superficie y de improviso me encontré en un
remanso, cerca de unas grandes rocas, donde traté de subir con toda velocidad pues me asalto el
recuerdo del enorme cocodrilo que vimos por la tarde; utilicé todas las uñas, los dientes, las
rodillas, qué sé yo, el caso era subir. Resbalé dos o tres veces, causándome unas cortaduras en la
cadera derecha, cuyas cicatrices hasta la fecha tengo, pero por fin estuve fuera del agua, me
supongo que con la figura de una rata naufragada y trepada en una tabla. Dadas las circunstancias,
creo que fuimos afortunados pues, por ir costeando el rio, el accidente ocurrió muy cerca de la
orilla; en el centro del rio no la hubiésemos contado.
Una vez sobre la roca, mi primer pensamiento fue para Segundo y la balsa; ni de uno ni de otra
había la menor seña, solo los gritos de unos monos por ahí cerca me acompañaban en mí angustia.
Otra cosa más se añadió a la tragedia: por estar continuamente mojados y además porque los
troncos de la balsa eran resbaladizos, nos habíamos quitado la ropa, botas, etc. Ahora sí que todas
mis pertenencias eran un cinturón delgado y un cuchillo de monte, que afortunadamente no me
había quitado de la cintura, ¡con esto tendría que sobrevivir! No estaba halagüeña la situación y,
para añadir otro tormento, pronto me asalto una nube de mosquitos chaquistes; de esta plaga,
muy abundante en la región, solo nos escapábamos al navegar por el rio; ahora estaba a su
disposición, cerca de la orilla y desnudo.
Por unos minutos me quedé atontado, solo midiendo la amplitud del desastre y teniendo que
Segundo se hubiera ahogado. Me constaba que era muy buen nadador, pero en un accidente
como el sucedido es bastante fácil recibir un golpe fatal. Ante todo era necesario procurar llegar a
tierra; estaba cerca, probablemente a no más de diez metros, pero había que cruzar el remanso y,
aunque el agua era clara, estaba cubierto de espuma y tenía un gran temor de que por ahí
estuviese oculto un cocodrilo. De todas maneras no podía pasarme la vida en la roca y estaba
justamente tratando de decidirme a cruzar el agua, cuando enfrente de mí apareció una cabeza
redonda y aplanada, luego otras tres más pequeñas; era una familia de nutrias, ¡qué alivio!
Inmediatamente pensé que donde nadaban tan confiadamente una nutria madre y sus crías no
podía estar ningún cocodrilo; sin pensarlo más me eche al agua solo para encontrar que a las
pocas brazadas toqué el fondo y al enderezarme descubrí que el agua apenas me daba a la cintura.
Salí, pues, caminando y casi automáticamente, claro, era lo indicado, me dirigí corriente abajo por
la orilla, escurriéndome entre la maleza. No quería separarme de la margen por la esperanza de
encontrar algo del equipo, los restos de la balsa y sobre todo saber que había sucedido a Segundo.
Es muy fácil escribirlo, pero que terribles fueron esos minutos. Aparte de la angustia, era un
verdadero martirio caminar descalzo, a lo que no estaba acostumbrado, y había en la tierra
guijarros, ramas y espinas; por eso procuraba pisar donde la hojarasca me parecía más
acolchonada; a veces me llevaba grandes decepciones porque abajo se ocultaba alguna estaca o
una aguda piedra. Como recordaremos, me encontraba desnudo y las nubes de chaquiste me
atormentaban a su antojo, a lo que contribuían las zarzas que me arañaban la piel, pero apenas si
sentía las heridas porque la mortificación de lo sucedido anestesiaba los dolores. No había
recorrido muchos metros cuando un tronco caído se atravesó en mí ruta. Estaba cubierto de
maleza por el lado opuesto y quise bajar aplastándola y aquí me llevé un susto fenomenal porque
casi
quedé
montad
o sobre un tapir que dormía. El animal se levantó de un salto, tirándome de espaldas, y se lanzó a
la carrera por un caminillo de animales que se encontraba paralelo al rio; con el susto y la
confusión, apenas si me di cuenta que la danta, como en muchas partes nombran al tapir, por
poco y atropella a Segundo, que venía afligido buscándome.
La parte más penosa ya había pasado; cuando menos estábamos vivos y éramos dos para desafiar
los peligros. Además, milagrosamente, Segundo al tratar de coger algo del equipo durante la
volcadura, por lo menos había metido la mano en la correa de su machete y, por otro milagro más,
lo había conservado casi sin darse cuenta. Dos hombres desnudos, uno con un machete y el otro
con un cuchillo, en medio de una selva desconocida y en la ribera opuesta a donde podía
encontrarse ayuda. Así de simple era nuestra condición.
Segundo me platico que al ver que nos íbamos a volcar en el torrente de la cascada, como un
relámpago, pensó en que perderíamos todo el equipo, por lo que inconscientemente trato de
agarrar algo. Si no hubiese sido por este movimiento, nos quedamos hasta sin machete. Al
siguiente instante se sintió sumergido en un remolino de espuma y una fuerte corriente lo arrastro
a gran velocidad; salió a la superficie justamente en el momento en que pasaba bajo unas ramas
colgantes y en el último instante logro aferrarse a una liana que llegaba hasta el agua. Para su
sorpresa noto que el machete le colgaba del codo. Así fue como escapamos con vida de este
accidente; por lo demás perdimos todo el equipo y de la balsa no volvimos a ver nada.
Naturalmente lo primero que urgía era ver si podíamos encontrar algo del equipo y así caminamos
de arriba para abajo por la orilla, pero lo único que rescatamos fue una capa ahulada, hecha
jirones, que estaba enredada en unas ramas semi-sumergidas. Nos confeccionamos una especie
de taparrabos, importantes, pensábamos, para cuando llegáramos a lugares habitados; el resto de
la capa lo partimos por la mitad para tener cada uno algo con que cubrirse, aunque parcialmente,
durante la noche. Para esas horas ya era urgente buscar donde dormir porque la tarde estaba
llegando a su fin.
En todas partes se lee que personas extraviadas, náufragos o viajeros, lo primero que hacen al
llegar la noche es buscar un árbol, pero la verdad es que no hay cosa más difícil que dormir en
alguna rama. Aparte de lo incomodo, es necesario asegurarse contra una caída; y aun suponiendo
que se encontrase una rama muy especial, pronto llegan enjambres de hormigas que no aprueban
la invasión de su territorio; si no son hormigas son termes o numerosos insectos diferentes, pero
el caso es que nunca faltan animalillos que molestan. Por otra parte en las grandes selvas
tropicales, a veces, resulta imposible encontrar un árbol fácil de escalar; y si llega uno a lograrlo
con la ayuda de las lianas, queda uno a mucha altura como para que sea cómoda una caída en la
noche.
En fin, volviendo a nuestro relato, nos retiramos del rio y como era lo usual buscamos un lugar
apropiado para pasar la noche. Y ¡qué noche! Sin manera alguna de encender una hoguera para
calor y protección, con tan solo una tiras ahuladas para cubrirse del frio y la necesidad de dormir
en el suelo, a piel desnuda sobre la hojarasca. Antes de refugiarnos en las consabidas raíces de
amate, tuvimos la precaución de cortar buenos garrotes como armas y buscamos además ramas
espinosas para obstruir la entrada de nuestro refugio; estas ramas, si bien no ofrecen mucha
seguridad, por lo menos sirven para que hagan ruido si un animal grande pretende llegar hasta los
durmientes. En esos casos, por lo que respecta a bichos venenosos y serpientes, no hay más
remedio que confiar en la buena suerte, si bien ésta se puede ayudar examinando los alrededores
y no acampando cerca de los sitios sospechosos, tales como acumulaciones de ramas, rocas, etc.
En las selvas son relativamente fáciles de encontrar enormes árboles, cuyos alrededores se hallan
libres de malezas y el piso con poca hojarasca, ya que los animales mantienen limpio el lugar a
fuerza de pisotear y buscar la fruta caída. Hay ocasiones, cuando está recién pasada la temporada
de fructificación de un árbol, que el piso, en mucha extensión a su alrededor, tanta como cubren
sus enormes ramas, se encuentra tan limpio como el patio de una casa.
Estos sitios son ideales para dormir en el suelo, por lo menos en cuanto respecta a bichos
menores.
Seria irónico decir que dormimos bien esa noche. La pasamos escuchando ruidos sospechosos,
reales o imaginarios, no lo sé; luego, para añadir algo a nuestros males, comenzó una pertinaz
llovizna. Por lo que a mí respecta me molestaban bastante las cortadas que la roca me causo en la
cadera. A veces discutimos en voz baja nuestra situación, pero no nos atrevíamos a hablar mucho
por temor a que nuestras voces atrajeran la curiosidad de algún jaguar que pasara por la cercanía.
Ante estos temores resolvimos que al día siguiente ataríamos mí cuchillo a un palo para que
sirviera como lanza; quizá un arma poco útil llegado el caso, pero que nos daría una sensación de
cierta protección. Al amanecer ya comenzaba a molestar el hambre: el humano debe comer todo
el tiempo, casi como las larvas de los insectos. Más ni pensarlo, no había nada para comer, ni nada
tibio para tomar, unos buches de agua del rio tendrían que hacer el oficio de almuerzo. Yo me
sentía molido, tieso y dolorido; creo que saque más golpes que Segundo, aunque este no estaba
mucho mejor, a pesar de que estaba más acostumbrado a las incomodidades.
No había mucho que pensar, la única solución sería caminar rio abajo y llegar al lugar frente al cual
nos embarcamos, luego se vería la manera de cruzar el rio, ¡hay, tan ancho! Calculamos que en
dos o tres días arribaríamos a tal sitio, más una cosa es navegar sobre una canoa o una balsa y otra
muy distinta caminar por tierra en lugares totalmente desconocidos, no hollados por pie humano
y cubiertos de una selva exuberante. Antes de emprender el regreso, aun perdimos algún tiempo
buscando por las orillas, vana esperanza, no hallamos nada.
Aquí empezó un nuevo suplicio; yo no estaba acostumbrado a caminar descalzo y esto desde luego
nos retrasó bastante más, pero afortunadamente el suelo no era muy pedregoso, aunque no
dejaba de haber ramitas, estacas, etcétera, que me molestaban mucho. Entre los dos probamos a
fabricar una suela de tallos y hojas de platanillo, que ayudaron algo, pero continuamente se
desajustaban y además me daba cada resbalón que no pocas veces me hicieron caer sobre hojas o
troncos espinosos. Como vulgarmente se dice, comenzaba yo a tener el aspecto de un Santo
Cristo. ¡Con que envidia miraba yo a Segundo que caminaba con tanta facilidad! Avanzamos poco
ese día, pero, ¡qué suerte!, hacia media tarde nos espantó de improviso una explosión de alas, no
lo puedo llamar de otro modo: era que casi pisamos una francolina, tinamú gigante o perdiz real.
Estas aves, cuando se ven sorprendidas de cerca y consideran que no han sido vistas, se acurrucan
y quedan inmóviles; su coloración criptica hace lo demás, es decir, pasan inadvertidas. Ya
lamentábamos no haber sido más cuidadosos, porque de haberla visto a tiempo le habríamos
ajustado cuando menos un garrotazo, y estas aves tienen el tamaño de una gallina, cuando
mirando el suelo vimos un conjunto de hermosos huevos brillantes de color azul verdoso. ¡Que
belleza! Pero no eran tiempos para contemplaciones; había que sobrevivir; sin pensarlo dos veces,
con una gran esperanza. Segundo abrió cuidadosamente uno y, que alivio, estaban más o menos
frescos, solo tenían unas delgadillas estrías de sangre, aunque estábamos dispuestos a engullirlos
así estuviesen los pollos a punto de nacer y eso que tan solo era un día y medio sin comer. Eran
seis los huevos; tomamos tres cada uno y por cierto sentí un poco de nausea, pero no paso a nada
más, afortunadamente, porque no estábamos para desperdiciar alimentos.
No creo que avanzáramos mucho ese día; pronto llego la noche con todos sus problemas y el
hambre seguía: los huevos la calmaron ligeramente y solo por un corto tiempo. La selva, para ser
solitaria, demostraba tener poca fauna; andando el tiempo iba a conocer que así hay temporadas
y lugares en la selva tropical, es decir, no se ve mucha vida porque los animales andan por otros
lados, donde haya frutas en sazón. Al siguiente día reanudamos la caminata, casi la puedo llamar
penosa, aunque no quiero hacerme ni mártir ni héroe, simplemente alguien que quiso jugar a
explorador y fracaso.
Al poco tiempo de caminar nos encontramos toda una serie de peñascales que nos cortaban el
paso; se veían difíciles de escalar, así que decidimos dar un rodeo; además, todo el lugar tenía un
olor a tigre que no nos gustó mucho. Caminamos hacia otro rumbo, luego dinos con un barranco
cortado a pico, nuevo desvió y, en total, cuando nos dinos cuenta ya no sabíamos dónde
estábamos, ni por donde quedaba el rio. Ya para este tiempo se había nublado y ni siquiera el sol
podía orientarnos. No es posible narrar tantos detalles como nos ocurrieron, mayormente que se
sale un poco del fin principal de estas memorias. La cuestión es que anduvimos de un lado a otro
durante tres días, sobreviviendo con lo que se podía, ya con algunas frutillas, ya con alguna planta
comestible conocida, como hojas de momo, cafia agria, etcétera. Para ese tiempo, el estómago ya
no exige, se contenta con lo que se le puede dar, pero la debilidad aumentaba; los altos para
descansar eran cada vez más frecuentes. De pronto, al medio día, alumbró el sol, que siempre se
ve a pesar de la selva más tupida y, dado el tiempo transcurrido, calculamos que ya estaba en
descenso; esperamos un rato más para asegurarnos y ya con esto supinos la dirección en que
forzosamente debía estar el rio. De pronto se hizo de noche y no hubo más remedio que detener
la marcha.
Al día siguiente seguimos en la dirección más o menos correcta y por suerte brillo el sol en esta
mañana. Al llegar la tarde escuchamos un rumor de agua; nos fuimos aproximando y de pronto
llegamos a la misma cascada que nos fue tan funesta. ¡Qué desesperación! Tanto deambular y no
avanzamos nada hacia el rumbo donde podíamos encontrar ayuda. Ahora estábamos nuevamente
en la misma cascada donde nos volcamos, pero rio arriba, casi en el sitio donde nos aventuramos
en la corriente. Discutimos un rato sobre lo que convenía hacer y finalmente decidimos tratar de
cruzar el rio ahí mismo e intentar bajar por la margen contraria, es decir, por la que llegamos, solo
que quién sabe a qué distancia rio arriba nos encontrábamos. De todas maneras por esa orilla
había más posibilidades de encontrar ayuda o en todo caso de salir a la vía del ferrocarril,
siguiendo el sol al poniente. Sin embargo había un problema: cruzar el rio. Este rio tan ancho. Pero
la experiencia se aprende a golpes y nos alejamos contra la corriente siguiendo la orilla; eso si ya
no quisimos alejarnos del agua por temor a perdernos nuevamente; y, en los lugares que la
profundidad lo permitía, decididamente nos metimos en el agua para rodear algún obstáculo. Al
término del día, pernóctanos en un playón húmedo, donde además tuvimos la suerte de encontrar
algunas almejas, alimento más substancial que las usuales yerbas y corazones de palmillas que
hasta ese momento habíamos comido. Al siguiente día, nos alejamos todavía más hacia arriba, no
queríamos intentar el cruce cerca de la cascada; además, por ahí no se veían guarumbos ni nada
adecuado para construir una balsa. En un remanso vimos enormes peces muy mansos y Segundo
quiso probar a capturar uno, ya el hambre era realmente exigente, aunque ya más que hambre era
debilidad la que nos invadía. Como el podía caminar con facilidad, se internó en la selva,
dejándome con mucho temor y haciendo mil conjeturas de lo que pasaría si por desgracia lo
atacaba algún tigre; me quedaría solo para afrontar la terrible aventura; en fin todo lo malo que
imaginaba en esos momentos, ya casi desesperados. Más todo eran temores infundados; en
menos de media hora regreso Segundo trayendo un puñado de gusanos envueltos en una hoja de
platanillo. Se escondió entre unas plantas de la orilla y principio a echar al agua un gusano tras
otro. Pronto se los disputaban los peces y en la competencia comenzaron a llegar a la superficie;
en un momento dado observe que mí compañero lanzo un machetazo y se tiro al agua,
regresando con un hermoso robalo como de cinco kilos.
Dichosos los tiempos en que era tan fácil pescar; en años posteriores repetí la misma experiencia
en algunos ríos de Chiapas. Actualmente parece que los peces son tan desconfiados para dejarse
capturar, como los bancos para facilitar dinero. En fin, teníamos un hermoso pez, ¡pero si al menos
hubiéramos dispuesto de una cerilla! Para que formarse ilusiones, lo único que pudimos hacer fue
cortar la carne en delgadas tiras y ponerlas a secar sobre las piedras de la orilla. Perdimos bastante
tiempo esperando que la carne se secara lo suficiente, pero por lo menos tuvimos algo más firme
para comer, aunque de momento nos asaltaron unas grandes nauseas, que afortunadamente
pronto se calmaron. De todas maneras, no recomiendo mucho esta clase de alimento: quizá con
algo de sal hubiese estado mejor. Seguimos la penosa marcha rio arriba, en especial penosa para
mí que tenía los pies llenos de heridas que ya comenzaban a infectarse; también me molestaban
bastante las cortadas en la cadera, de seguro igualmente queriendo supurar. ¡Pero que podíamos
hacer!, no había ningún desinfectante a la mano. Recuerdo que un día, ya con desesperación, les
exprimí el jugo de unas frutillas agrias, pero no surtieron mayor efecto; buscábamos alguna planta
adecuada, pero hasta el momento no habíamos visto ninguna. Seguimos pues rio arriba, donde al
fin encontramos tres guarumbos apropiados, los cortamos con el machete y luego atamos los
troncos con lianas. Este era, como ya dije, mi primer viaje a una selva tropical y yo estaba
recibiendo muy buen aprendizaje de supervivencia; claro que yo no era tan inútil pues tenía
amplia experiencia de mis cacerías en Colima. De seguro que alguien criado en una ciudad se
habría puesto a llorar.
La carne de robalo, desagradable como estaba, nos proporcionó mayores energías que las frutas y
hojas, con perdón de los vegetarianos. Pero como único platillo dejaba mucho que desear;
además añorábamos una hoguera y un poco de sal. Siguiendo con la narración, después de un día
de trabajo estuvo lista la balsa, mucho más frágil y angosta que la anterior porque no había en esa
parte suficientes guarumbos para escoger, ni tampoco del grueso adecuado, pero por lo menos
nos mantendríamos a flote en esa inmensidad de agua. Además solo eran nuestros cuerpos, de
equipo no teníamos nada, si exceptuamos la maletilla de hojas de platanillo que guardaba los
restos del robalo; manteniendo pues un precario equilibrio, nos lanzamos una mañana nublada al
inmenso rio, dando a la balsa una trayectoria en sesgo contra la corriente para que al derivar la
misma fuerza del rio nos empujara hacia la orilla opuesta.
Tardamos bastante en cruzar el anchuroso rio, todo el tiempo temiendo a cada instante que algún
gran cocodrilo se interesase en nosotros, flotando sobre débiles troncos, que además, a cada
momento, amenazaban separarse porque las lianas que los unían eran quebradizas. Precisamente,
cuando ya estábamos cerca de la ribera, unos amarres se reventaron y tuvimos que hacer el resto
del trayecto montados cada uno en un tronco; pero al fin tocamos tierra, como a un medio
kilómetro de la cascada. El resto del día lo dedicamos a avanzar por la margen y al caer la tarde,
durante un breve descanso, fuimos de improviso sobresaltados por una gran gritería de monos,
cuyo ruido se aproximaba. Casi a un tiempo pensamos lo mismo, esa algarabía no podía indicar
otra cosa, sino que algún jaguar, o tigre, como más comúnmente le llaman, rondaba por las
cercanías; nos levantamos presurosos y al hacerlo vimos al gran gato que nos miraba con unos
ojos escalofriantes que jamás olvidaré. Alternativamente miraba a los monos y a nosotros, quizá;
midiendo que presa sería más fácil de conseguir, pero lo más probable era que solo deseaba la paz
y los monos lo habían perturbado en su descanso. Lentamente se aproximó un poco más, pero sin
dar muestras de cacería, más bien de curiosidad; de todas maneras una curiosidad que hacia
correr un escalofrió por nuestras espaldas. Segundo comenzó a golpear su machete sobre un
tronco y lanzo además unos gritos, pero para intranquilidad nuestra, el enorme gato solo se puso a
rascar un tronco con sus garras. Creo que se encontraba a no más de treinta metros y el rio
distaba de nosotros una medida semejante, nuestro pensamiento fue para el rio y, dominando el
impulso de salir corriendo, caminamos con dignidad hacia esa dirección, mirando continuamente
para atrás y cortando ostentosamente matorrales con el machete. Si el gato pretendía cazarnos,
nuestra idea era arrojarnos al agua: ¡triste disyuntiva: tigre o cocodrilos! , pero uno era real; los
otros solamente probables. Nunca nos hicimos ilusiones de enfrentarlo con la lanza construida con
el cuchillo o con el machete, esto queda para las novelas. Para nuestro inmenso alivio, el jaguar
nos miró indiferentemente cuando nos retiramos y finalmente lo alcanzamos a ver cuándo seguía
su camino con rumbo opuesto al de nosotros; los monos por su parte dividieron su atención entre
el tigre y nosotros, siguiéndonos un gran tramo, hasta que se cansaron.
Fue el único tigre que vimos en esos terribles días, aunque escuchamos varias veces sus rugidos
por la noche y sus huellas las encontrábamos en cada arroyo, lo que no contribuía a
tranquilizarnos. Seguimos, pues, rio abajo, sin separarnos mucho de la orilla por temor a una
nueva perdida, lo que nos hacía más largo el camino porque había que seguir las grandes curvas. El
desfallecimiento se apoderaba de nosotros, ya no había más comida, aunque tuve la suerte de
atinar un garrotazo a una francolina o perdiz que, muy confiada, se me aproximo contestando mis
imitaciones a su canto; en esos momentos Segundo andaba por ahí buscando unas ramas y
cuando regreso le mostré mí gallina. Lástima que no había fuego y no fueron pocas las náuseas
que nos provocó la carne cruda, blanco-verdosa, que proporciono esta hermosa ave. En otra
ocasión, nos despertó un ruido producido por algo que rascaba la hojarasca y era una pareja de
grandes ocofaisanes a solo unos metros de nosotros, pero desgraciadamente ni Segundo ni yo les
atinamos con los sendos palos tirados a su cuello.
Por las noches era casi infalible la lluvia y, si bien no hacia frio, era imposible conciliar el sueño con
el agua cayendo sobre nuestros cuerpos mal tapados por los jirones de la capa ahulada. A veces
lloviznaba toda la noche, otras era solo un chaparrón que después se calmaba, pero ya estábamos
calados hasta los huesos, como suele decirse. Al principio nos asaltaba el temor por los felinos,
después nada nos importaba, simplemente caíamos agotados sobre el suelo y recuerdo que casi
inmediatamente comenzaba a soñar, a veces sin saber si realmente estaba dormido o delirando; lo
malo era que la mayoría de mis sueños eran relacionados con comida; agua nunca nos faltó
porque en todas partes había arroyos, además, como ya dije, la lluvia fue nuestra constante
compañera.
Una tarde, creo que ya para el doceavo día de andar perdidos, estábamos realmente cansados, o
más bien agotados, cuando sin darnos cuenta comenzamos a pisar frutos maduros, así de
atarantados nos encontrábamos ya; de pronto reaccionamos y descubrimos que eran
chicozapotes tirados por los monos. La mayor parte estaban a medio comer, pero nos supieron a
gloria y encontramos los suficientes para calmar un tanto el hambre. Para festejar esto, decidimos
acampar más temprano y hacernos un refugio cuidadoso para, por lo menos, pasar una noche
secos. En ese lugar, corría un arroyuelo moderado y decidimos pernoctar entre las raíces de un
enorme amate. Decididos a pasar una noche, cuando menos una noche, tranquilos, sacamos
fuerzas no sé de donde, por lo menos yo, que me encontraba realmente mal para esos días; tenia
los pies hinchados y casi todas las heridas, grandes y pequeñas, infectadas. Por otra parte, nos
encontrábamos muy flacos; en el agua medio veía mí reflejo, pero la sorpresa mayor la recibí
cuando llegamos a la "civilización". Además, yo, que siempre me he rasurado diariamente, no
importa donde me encuentre, aquí ya estaba barbudo.
En fin, sacamos fuerzas y construimos un refugio de hojas de platanillo, cubriendo un armazón de
ramas apoyadas en las costillas o raíces de un gran árbol; dentro pusimos un colchón de hojas
secas, o por lo menos no demasiado húmedas. Bueno, era una chocita digna de un campamento
para varios días. El arroyo quedaba a unos cinco metros y, como era temprano todavía, aproveché
para lavarme las heridas con el agua fresca. Luego, a pesar de que el sol aún estaba sin ocultarse,
nos metimos al refugio y nos tumbamos a dormir. Casi inmediatamente me asaltaron infinidad de
pesadillas.
Una noche seca, una noche descansada era todo lo que pedíamos. ! Que ironia! Tanto trabajar en
ese refugio, tan bueno que estaba. Durante la noche, se soltó repentinamente un aguacero, más
bien un diluvio, sin embargo, ni una gota se coló por el techo. Llovió durante horas y más horas; de
repente me despertó una sensación de frio, de agua; toqué el piso y sentí agua encharcada; pensé
que después de todo siempre se había colado la lluvia, pero no contábamos con ninguna luz para
descubrir el agujero. En eso se despertó mí compañero y justamente estábamos discutiendo por
donde había entrado esa agua, cuando se nos vino una avalancha; en un momento nos cubrió y
arrastro la crecida; así nos fuimos dando tumbos entre la maleza, en medio de la más completa
oscuridad. El instinto de la conservación me obligo a asirme de una gruesa liana; luego luché por
pararme y al fin saque la cabeza del agua descubriendo que llegaba al cuello.
Como el terreno era completamente plano, la crecida proveniente de lugares más altos, no hizo
ruido alguno, aunque es posible que por el sueño pesado y la lluvia no escucháramos nada para
prevenirnos. Por todas partes estaba el agua profunda y la oscuridad más absoluta impedía
orientarse para subirse a un tronco o una parte más alta del terreno. Fue una crecida silenciosa,
increíble para mí que estaba acostumbrado a escuchar desde lejos los ruidos de una avalancha;
años más tarde sería testigo de crecidas semejantes en Chiapas. Arroyos de medio metro de
profundidad, de un momento a otro suben dos y tres metros, sin ruido alguno. De pronto recordé
que, en la selva, varias veces había visto luces verdosas o fosforescentes, a las que al principio, no
me explicaba, ni Segundo las conocía y más de una vez me dijo que tal vez eran los duendes de la
selva, pero luego descubrí que solo eran hongos Luminosos. Me puse pues a escudriñar la
impenetrable oscuridad y al poco rato vi que había un grupo de luces por ahí no muy lejos; eso
indicaba un terreno más alto y, sin dudarlo, con muchas dificultades, asiéndome de los troncos,
lianas y cuanto matorral podía, me dirigí a la elevación, que solo era un pequeño islote de unos
cuantos metros y que afortunadamente no estaba ocupado por algún otro refugiado. Como el ser
más miserable, me acurruque en el centro, temiendo que de un momento a otro pudiese llegar
algún animal peligroso.
Apenas había alcanzado el islote, cuando por ahí cerca empezó a gritar Segundo. Le contesté
informándole que había un terreno más alto y así, poco a poco, con la orientación de mis voces, se
fue aproximando. Siguió lloviendo hasta el amanecer y así transcurrió la noche más seca y
descansada que habíamos imaginado disfrutar. Cuando llego la luz del día, vimos que la creciente
ya había pasado, por lo que, sin perder un instante, nos dirigimos a buscar el machete y la lanza
hecha con el cuchillo; no podíamos prescindir de las únicas defensas que teníamos, si de esta
manera se les podía llamar. Después de cierto tiempo y contra nuestros temores, encontramos
ambas herramientas. Con las vueltas y revueltas del rio que alargaba mucho el camino, las
dificultades para transitar en terrenos desconocidos, donde de vez en
Cuando nos salía algún obstáculo al que había que rodear, además de mis pies tan maltratados y
que ya para esos días estaban muy hinchados, estuvimos perdidos en total quince días. Con
animales confiados, con frutas, con palmitos de los espinos tzitzun y con hojas comestibles nos
mantuvimos de pie, aunque no en muy buena condición; como ya he dicho, el agua nunca nos
faltó, al contrario creo que había demasiada.
Los dos estábamos bien flacos y bastante debilitados, cuando finalmente tropezamos con la
brecha que abrimos el día de nuestra llegada al rio; aún había que caminar una larga distancia;
pero a lo menos sabíamos donde nos encontrábamos y ya solo era cuestión de paciencia y un
esfuerzo más. En la picada o brecha trillada por nuestros pies y las patas del caballo, ya era
relativamente más fácil caminar, incluso para mí, por lo menos hasta que llegamos a los terrenos
más duros de los zacatales. Aquí verdaderamente ya no podía dar paso; faltando la capa de
hojarasca, el piso estaba terronudo y muy consistente, lo que era un verdadero suplicio para mis
pies lastimados, llenos de raspones y cortaduras, además de hinchados. Al paso que yo llevaba no
llegaríamos nunca a la colonia, donde había comida y ayuda; aparte del hambre que me
atormentaba, de la debilidad que sentía cada vez más dominadora, yo no veía la hora de llegar
para curar mis heridas. En realidad, varias veces soñé con el paquetito de permanganato de
potasio que había dejado en casa de Segundo, porque me estorbaba, y ahora lo deseaba con
ansias para lavar mis lastimaduras, en especial las infectadas cortadas en la cadera, que ya me
dolían bastante. En esos tiempos aun no eran del dominio público las sulfas, antibióticos, etcétera,
y por eso alguien me recomendó el permanganato, ya que podía llevarse en cristalitos, es decir,
seco y muy concentrado.
Otra nueva tortura que nos asalto fue que en los zacatales ya no había agua, además del terrible
calor y las hordas de chaquistes. Cuando llegamos al único árbol de esos lugares cubiertos de alto
zacatal, que por cierto nunca supe si eran naturales o producto de alguna rozadura anterior,
decidimos que yo me quedaría ahí, mientras Segundo, que caminaba bien, se adelantaba para
llegar a su ranchito y conseguir un caballo para mí. Me quedé pues en la sombra del solitario árbol,
atormentado por la sed y las nubes de chaquistes; además de negros pensamientos de que algún
tigre siguiera nuestras huellas y me encontrara en esa débil condición. Por otra parte, no podía
evitar que la somnolencia me dominara a ratos, de lo que se aprovechaban los mosquitos, aunque
yo no sé dónde podían encontrar un hueco para sus picos chupadores, en mí cuerpo tan cubierto
de piquetes. Como todos saben, el piquete de estos chaquistes deja un punto negro, que es una
pequeña costra donde penetra la trompa chupadora del insecto; pues bien, de pies a cabeza, yo
estaba cubierto de estas marcas. Calculamos que al caer la tarde Segundo estaría de regreso, pero
ya el sol casi se ocultaba y no había seña de él, por lo que mí intranquilidad iba en aumento,
habiendo pasado el día en conjeturas acerca de cuánto tiempo le llevaría de ida y vuelta. Por fin
respire con alivio cuando escuche el trote de bestias que se aproximaban, ¡era la salvación!
Segundo fue tan considerado que no solo traía comida y agua, sino una mudada de ropa, claro
que dé el y que con mucho trabajo me puse; esto era para llegar a la colonia, aunque la casa de
Segundo estaba en la orilla y además ya era de noche cuando llegamos y así no despertamos la
curiosidad. Como epilogo de esta aventura desafortunada, ya solo me resta narrar que, apenas
llegamos a la casa, poco más o menos como a las once de la noche, lo primero que hice fue hervir
agua, luego, estando aun bien caliente, le disolví la cantidad necesaria de permanganato y metí los
pies en un trasto que me prestaron; al mismo tiempo me lave las heridas de la cadera y creo que
por primera vez en muchos días se calmaron las punzadas que causaba la infección. Al siguiente
día escribí a casa enviando un S.O.S., pidiendo que me enviaran un giro con el poco dinero que
había dejado y, desde luego, ocultando la verdad. .
Desde esa colonia, las cartas había que llevarlas a la cercana población de Matías Romero y lo
mismo para esperar una carta era necesario viajar hasta allá para consultar la lista de correos. Este
favor me lo hizo un hermano más joven de Segundo. Por fin, después de diez días, llego la
respuesta y tuve manera de gratificar un poco los favores recibidos, además de que ya tenía para
mí pasaje de regreso. Mientras tanto estos días los pasé de huésped en la casa de Segundo,
comiendo alimentos muy modestos, pero que pronto hicieron el milagro de recuperarme. Primero
me pasaba el tiempo en una hamaca que había a la sombra de frondosos mangos, platicando con
Segundo, quien también descanso algunos días; después, cuando el ya empezó a trabajar en su
parcela atrás de la casa, solía acompañarlo y me pasaba el tiempo observando los pajarillos, o los
numerosos turipaches y otros reptiles, pues a unos metros pasaba el rio Sarabia. En total fueron
unos días agradables; lo de atrás quedo como una terrible pesadilla, pero que me dejo con mucha
experiencia. Esa joven pareja de indígenas era muy servicial y amable, muy sencillos en su vida,
casi sin malicia; Segundo trabajaba vestido solo con un corto calzón, desgarrado por todas partes,
mientras su mujer solía lavar la ropa por ahí cerca, punto menos que desnuda. Por la noche ambos
se desnudaban con toda tranquilidad para meterse a la cama, estando yo a unos pocos metros, en
un rincón sobre el desvencijado catre que me prestaron, bajando al suelo indudablemente a algún
pariente. Dichosos tiempos en que la hipocresía judeo- cristiana que domina nuestra sociedad aun
no llegaba a los distantes lugares tropicales. La misma cosa observe en el transcurso de los años
pasados en Chiapas; gentes sencillas pero que; pronto se vuelven maliciosas con el paso de los
soeces choferes, en cuanto una carretera llega por la cercanía de su jacal o de su colonia.
Antes de terminar con esta parte del relato, creo que no estará de más narrar otra experiencia por
la que pasé: hacia los últimos días de nuestro deambular por la selva, comencé a notar cierta
molestia en la parte superior de la cabeza; las punzadas cada vez eran más fuertes, pero como
tenia tantas heridas menores creí que éstas eran unas de tantas. Además, en esa parte un día al
levantar la cabeza dentro de un matorral, me clavé unas espinas de tzitzun, una palma espinosa;
por lo tanto, decidí que también se me habían infectado y así se lo dije a Segundo en cierta
ocasión. Pero ya de regreso, y al sentir que los dolores ya se estaban haciendo casi insoportables y
con los dedos sentía cierta supuración que, me mojaba el cabello, un día le pedí a Segundo que les
diera una mirada a las heridas. Al momento me saco de la duda, no había tales espinadas
infectadas, eran simplemente colmoyotes, ¡mí primera experiencia con esta molesta plaga de la
selva! Rápidamente se puso a fumar unos cigarros rústicos y, en la uña del pulgar, comenzó a
reunir una pelotilla de nicotina; cuando estuvo lista, me aplico la bolita, una en cada cráter. A los
pocos minutos ya no sentí ninguna picazón y entonces Segundo me aplico una fuerte presión con
los dedos, que casi me hizo gritar, extrayendo de esta manera las grandes larvas que estaban
peludas y como de tres centímetros de largo
Para beneficio de quien no esté muy informado al respecto, explicaré que el colmoyote es una
larva de cierta mosca rolliza parasita, del género Dermatovia. Estas larvas se desarrollan bajo la
piel, causando mucha molestia, que se torna casi insoportable conforme crecen y cuando comen
los tejidos; para respirar dejan un pequeño cráter sobre la inflamación, un verdadero volcancito en
miniatura. Al terminar su desarrollo, salen de la galería y caen al suelo para pupar entre la basura y
transformarse en adultos. Su biología es sumamente interesante, siempre que no estén dentro
de uno mismo. Realmente no las recomiendo.
Siguiendo con nuestro relato, pronto llego el día de la partida; había que regresar a la horripilante
urbe, pero ya estaba yo inoculado por el virus de la selva tropical que hasta la fecha amo; y desde
luego odio la estúpida destrucción que la ambición humana ocasiona, pero ya pagara muy caro
esta falta de previsión. Un día me despedí de los amigos y subí al lento tren, regresando
completamente derrotado, pero ya haciendo planes para tratar de volver a la selva de alguna
manera. Segundo no quiso recibir paga alguna por el hospedaje, pero cuando regrese a la ciudad
de México, compré una lámpara de cacería, cartuchos y otros implementos, pues sabía que mí
compañero adoraba la cacería, y se los envié. Le estaba muy agradecido por su comportamiento.
En años posteriores, ya estando yo en Chiapas, traté de localizarlo con la idea de invitarlo a
trabajar en el Instituto, pero nunca obtuve respuesta a mis cartas; y cuando, hace unos pocos
años, tuve la oportunidad de pasar por la carretera, Sarabía era un lugar totalmente desconocido y
cambiado. Ya era un gran pueblo y de selva no se veía nada hasta donde alcanzaba la vista. Total,
nunca supe más de mí compañero en la primera aventura en Ia selva; probablemente cambio de
residencia pues recuerdo que en alguna ocasión me dijo que deseaba irse a no sé qué montaña,
donde vivía su padre.
CAPÍTULO II
Primeros tiempos en Chiapas
Retornando al tema principal de este libro, informaré de como vine a Chiapas. A mí regreso a
México, reanudé mis visitas al Museo del Chopo; ahora tenía mucho de que platicar y, desde
luego, asombrar a los amigos con el relato de mis aventuras. A este Museo del Chopo llegaba con
cierta frecuencia el entonces Gobernador de dicho Estado, doctor Rafael Pascacio Gamboa, para
que le disecaran animales y, constantemente, les hacía ofertas a los empleados, especialmente a
los taxidermistas, para que se vinieran a Chiapas pues el gobierno tenía interés en fundar un
museo. Ahora bien, como ya he dicho, yo visitaba a estos amigos con bastante regularidad, pero
nunca tuve oportunidad de escuchar estas ofertas. Los empleados, por su parte, tenían horror tan
solo a la mención de viajar hasta Chiapas ·y automáticamente daban por seguro que todo el
mundo así lo pensaba, por lo tanto no se les ocurrió mencionarme el asunto hasta que un día,
después de leer en el periódico acerca del museo que se planeaba fundar en el Estado, les
comenté esta noticia y entonces el Chato López, como así le llamábamos a uno de los
taxidermistas, me platico de las repetidas ofertas que les hacia el Gobernador. Fue una sorpresa
para mí y, hasta cierto punto, les reproché no haberme avisado antes pues tenía que ya fuera
demasiado tarde y uno de mis sueños dorados de toda la vida era l precisamente el tener la
oportunidad de viajar hasta esta entidad que, para mí, naturalista de corazón, era lo mejor en el
país. Me temo que las reclamaciones que les hice no hayan sido muy corteses, pero ahí mismo,
temblando de zozobra porque a lo mejor ya alguien se me había adelantado, hice una carta
solicitando el empleo de técnico y taxidermista que el periódico mencionaba.
Aquí tal vez intervino nuevamente kismet, más favorable esta vez, ¡quizá para compensarme de
los sinsabores pasados!, porque efectivamente ya alguien había solicitado la plaza y, según lo supe
posteriormente, el director, profesor Eliseo Palacios, que personalmente me lo platico, estuvo
dudando unos días a quien de los dos solicitantes debería aceptarse; asunto algo difícil sin
conocer a ninguno. Parece mentira y suena a inmodestia de mí parte, pero la historia hubiese sido
muy, diferente si escogen al otro solicitante porque era tan solo un pedante merolico, ya muy
conocido entre todos nosotros. Un tipo que se creía científico únicamente porque manejaba
serpientes en las ferias, donde acostumbraba dar las usuales explicaciones absurdas que siempre
se escuchan en esas carpas.
Afortunadamente para Chiapas, ¿por qué hacer gala de hipócrita modestia si los resultados están
a la vista de todos?, el profesor Palacios comparo concienzudamente los documentos enviados
por ambos solicitantes y, desde luego, las exigencias; quizá estas últimas hayan · pesado más en la
decisión porque los gobiernos suelen ser absurdamente económicos. Por un lado estaba la
solicitud de este tipo cuyo nombre r ya no recuerdo, y que pedía un sueldo alto y además una
fuerte compensación por los "peligros" que iba a correr, pasajes de toda su familia, gastos para
transporte de todo su equipo, casa donde vivir, etcétera, pero del otro estaba la mía, que no pedía
nada, tan solo el pasaje, porque yo estaba sin trabajo, como recordaran, y no quería pesar más
sobre mí familia; respecto al sueldo decía que el gobierno lo decidiera. Además de esto, la
documentación. Mi rival, si así puede decirse, solo envió constancias de presidencias municipales
de pueblos ignotos, que aseguraban que los espectáculos del mencionado señor eran cosa muy
"cultural" porque enseñaba a las gentes a curarse de las "picaduras" de víboras escupiéndoles
tabaco en el hocico o comiendo los hígados de estos reptiles; a las mujeres la manera de
precaverse contra la "mamada” de las culebras, y así etcétera, etcétera, un archivo realmente
cómico, pero que si cae en manos de un politicazo, de estos que solemos tener los mexicanos,
posiblemente le hubieran dado el empleo, juzgando tan solo el número de papeles. Pero
venturosamente el encargado de organizar el museo, es decir, el profesor Palacios, don Cheo,
como cariñosamente le llamábamos todos en Tuxtla, sabia bastante de Ciencias Naturales y
además era un catedrático de prestigio. Estaba pues perfectamente capacitado para juzgar la
charlatanería por un lado y la seriedad por el otro; además mis documentos no eran de
presidentes municipales, sino de instituciones científicas. Obtuve pues el empleo y para mí se
abrió el horizonte.
Ahora faltaba otra parte difícil: convencer a mí familia. Venir a Chiapas, para casi toda la gente, era
tanto como viajar al África ecuatorial en tiempos de Stanley. Mi madre sobre todo puso, como se
dice, "el grito en el cielo": tantos peligros, tantos animales, tantas selvas, paludismo, fiebre
amarilla, serpientes y, luego, esos indios que tiraban flechas; que se yo cuantas cosas le contaban
las amistades y parientes; cuando al fin se convenció que no había manera de detenerme, paso
días enteros cosiendo, en el interior de bolsas y forros de mí ropa, toda una colección de medallas
y escapularios. No sé cuantos kilos de estas cosas puso en mí ropa, pero el caso es que meses
después, y a pesar de la limpia que hice de estos adminículos, siempre solía encontrarme alguna
medallita minúscula o un escapulario miniatura, escondidos en algún pliegue que había escapado
a mí escrutinio.
Si en la actualidad mucha gente sigue pensando así de Chiapas empleados federales o de
instituciones consideran como un castigo el ser comisionado en estas regiones, no es difícil
imaginarse lo que pensaría la gente respecto a Chiapas, cuarenta años atrás. En fin, después de
mucha oratoria, retorica, lógica, polémica y demás, obtuve la venia de la familia para realizar el
sueño de mi vida: venir a Chiapas; el Estado con más variedad y abundancia de fauna en el País y
por lo tanto el que más posibilidades ofrecía y sigue ofreciendo, a pesar de la destrucción, a todo
naturalista de corazón, a todo aquel que pueda traer en la sangre el virus de la Zoología o de la
Botánica. Venir a Chiapas en aquel tiempo no era tan fácil como actualmente. Había que aguantar
dos días y una noche en el tren. ¡Y que tren!, para llegar a Arriaga; esta ciudad, o más bien dicho
pueblecillo en aquel tiempo, ya era Chiapas, pero mí destino era la capital y entonces fue
necesario luchar para conseguir un asiento en una o dos camionetas que tardaban todo el día para
llegar a Tuxtla Gutiérrez. Cosa curiosa eso de poner apellidos a las ciudades, solo para hacer los
nombres más largos y que no entren en las pequeñas etiquetas de los ejemplares zoológicos;
quisiera conocer al entomólogo capaz de escribir en la etiqueta de un insecto el nombre, por
ejemplo, de Ocozocoautla de Espinosa. En este pueblecillo de Arriaga (no quiero ofender a los
habitantes de este lugar de los ventarrones, recordemos que hablo de aquel tiempo y era
realmente un pueblito de arena, polvo y viento); pues bien, en este lugar recibí por primera vez el
título de "ingeniero" y bien que me sirvió porque me consiguió un lugar en la atestada camioneta.
¿Cómo fue esto? Muy sencillo. En el Chiapas de aquel entonces, que tal vez podríamos decir que
empezaba a abrirse a la destrucción, perdón quiero decir al progreso, todo aquel individuo que
hacia algo fuera de lo común, o que vestía de manera diferente, era por fuerza ingeniero. ¿Seran
acaso los únicos que pueden hacer algo? Bueno, el asunto es que, en cuanto descendí del tren
(vestido con toda la pedantería de la juventud: ropa verde militarizada y sarakof en la cabeza), se
me acerco presuroso uno de los numerosos cargadores, uno barrigón que por cierto era muy
popular, según aprendí en posteriores viajes a esa región (creo que se llamaba Paulino o algo así)
se aproximó, como decía, y, luego de saludarme con un "señor ingeniero", me dijo que él se
comprometía a conseguirme lugar en la camioneta que pronto saldría para Tuxtla. Cosa no muy
sencilla porque siempre había más pasajeros que asientos en esos pequeños vehículos, pero este
cargador, amigo de todos los choferes y viajeros, me consiguió el asiento. Caso afortunado porque
algunas personas tenían que esperar muchas veces hasta el día siguiente para poder continuar su
viaje.
Estas vestimentas pedantes, que use en esa época, me abrieron más de un camino e incluso me
sirvieron en el tren. En esos tiempos estaba en su apogeo la barbarie humana, era el año de 1942 y
la guerra mundial estaba en su plenitud, de manera que en todas partes imperaba la desconfianza;
los registros de pasajeros eran cosa cotidiana en todos los medios de transporte, aunque
realmente no veo qué utilidad reportaban; tal vez era porque México había entrado también en la
contienda. Bueno, el caso es que en el tren empezó uno de esos registros; la escolta militar
comenzó a molestar a la gente con sus usuales arbitrariedades y cuando llegaron a mí asiento ya
esperaba yo las impertinencias, aunque no tenía ninguna arma. Pero no ocurrió nada, el teniente
más bien se sentó a mí lado y comenzó a platicar, preguntándome, claro está, cual era mí destino,
comisión del gobierno y otras cosas; por descontado dio que yo era empleado y lo atribuyo a la
ropa verde y el consabido sarakof. El caso es que de ahí en adelante con frecuencia llegaba a mí
asiento y entrabamos en grandes charlas; en una de tantas ciudades por donde pasaba el tren,
cambiaron escolta y el teniente llego a despedirse, a la vez que me presento al nuevo oficial, lo
que me ahorro muchas molestias. El caso es que esta vestimenta también me consiguió
rápidamente un asiento en la camioneta que saldría para Tuxtla y ahí vanos dando tumbos cuesta
arriba del Cerro de la Sepultura; todos con bastante incomodidad por lo apretujado y la gran
cantidad de polvo que entraba al vehículo. El camino era bastante estrecho, lleno de vueltas y muy
empinado, revestido de grava; prácticamente se pasaba todo el día para llegar a Tuxtla. Hacia el
oscurecer, desde las ultimas lomas de Berriozábal, divisamos por fin las lucecillas de la Capital;
unas luces rojizas y parpadeantes, algo aisladas y, desde luego, nada parecido a la gran
luminosidad que hoy en día es el valle de Tuxtla por la noche. En esos tiempos solo había dos
hoteles en Tuxtla: El Caño y el Brindis, donde llegaban los altos funcionarios y viajeros con bolsas
llenas de pesos. Indagando con algunos compañeros de viaje, me recomendaron cierta casa de
asistencia que, por una coincidencia, pertenecía a una señora Palacios, pariente de don Cheo, cosa
que averigüé al día siguiente al buscar a don Eliseo Palacios y el museo. A don Cheo todo el mundo
lo conocía; del museo nadie me daba razón y yo creía que lo indicado era buscar al director en las
oficinas respectivas. Pero al preguntar dónde se localizaba el museo, todo el mundo abría la boca y
no sabía ni que decir; cambié el lenguaje y pregunté dónde estaban los animales disecados, con
igual resultado. Hasta que por fin hubo un chamaco que me informó que frente a la esquina del
parque central estaba la biblioteca y ahí tenían varios animales "rellenos", así, con esta palabra.
Lógicamente yo suponía que ya existiría el museo, así fuese en preparación, pero nunca imagine
que aún estaba en la imaginación del Gobernador y en los posibles proyectos de don Cheo, que de
hecho solo se dedicaba a sus clases en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, la única escuela
superior en el Estado. Encamine pues mis pasos a la dirección indicada, hacia un costado de la
también única iglesia; por lo menos había algo bueno en Tuxtla, no abundaba la gente católica y
por tanto ni los curas. Encontré un gran salón con unos estantes viejos que contenían algunas
docenas de libros amarillentos y empolvados, y encima de los estantes alguna docena, o poco
más, de aves, principalmente garza y gavilanes, distorsionados y en posiciones a cual más de
grotescas. En el fondo, estaba un águila arpía, enorme y terriblemente mal preparada, en posición
como la del escudo nacional, solo le faltaba el nopal, porque incluso tenía en las garras una
culebra más arrugada que una ciruela pasa. En el piso, había una tortuga marina rezumando grasa
y, poco más atrás, un puma mediano, con aspecto de comadreja y una simpática sonrisa que hacía
las veces de gesto amenazante. Más, si el puma tenía una sonrisa, no así la señora que preparaba
estos animales y que a la vez era la bibliotecaria. Se trataba de una profesora, ya entrada en años y
cuyo nombre no recuerdo, que con una cara más que agria contesto a mis preguntas y que saco
unos enormes celos profesionales en cuanto supo el motivo de mí llegada a la ciudad; días
después, don Eliseo me confirmo estos celos de dicha profesora, que incluso llego hasta el
Gobernador para protestar por haberme "importado", cuando aquí estaba ella que sabía "hacer
museos". Dicen que el doctor Pascacio solamente se rio.
Con gesto, más que con palabras, la bibliotecaria y "constructora de museos", me envió calle
abajo, con rumbo al Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, donde yo podría encontrar a don
Cheo y, por fin, tuve mi primera entrevista con el director del museo imaginario. Ante mis
indagaciones, un mozo de la escuela se apresuró a llamarlo, porque en esos momentos daba una
clase. Así conocí al profesor Eliseo Palacios, persona toda bondad y amabilidad, al que en días
posteriores llegue a tener un gran afecto, tanto que acostumbraba a llamarlo' mí papa de Tuxtla;
su esposa, también profesora y de nombre María Rincón, era todo un terrón de azúcar. Sus tres
hijos, Miguel Ángel, Eliseo y Anita, chamacos aún, igualmente me demostraron una gran
estimación. Tuve pues mucha suerte de encontrar a tan agradable familia en un lugar donde yo no
conocía a nadie. Ignoro qué impresión haya tenido don Cheo de ese joven vestido de verde y con
flamante sarakof en la cabeza; quizá tal vez de pedante, pero si alguna opinión errónea le sugerí,
creo que pronto demostré ser lo contrario y que además conocía todo lo referente a las
actividades que se esperaba de mí. En la primera entrevista con don Cheo tuve mí decepción
inaugural porque, contrariamente a lo que yo esperaba, no existía ningún museo, ni siquiera una
casa para albergarlo. Esa misma mañana, luego de que don Cheo termino su cátedra, fuimos a ver
al Gobernador; en esos tiempos era relativamente fácil. El doctor Pascacio Gamboa nos recibió
pronto y de inmediato le dijo a don Cheo que alquilara una casa para iniciar el museo, mientras se
construía algo más adecuado. Ahí mismo, el Gobernador nuevamente me pregunto cuanto
pretendía de sueldo, a lo que volví a ratificar que eso lo dejaba a las posibilidades oficiales. Me
asignaron cinco pesos diarios, lo que me dejo bien contento porque, en esas fechas, en el
moribundo Museo de la Flora y de la Fauna Nacionales, los ex compañeros y cordiales enemigos
devengaban cuatro cincuenta diarios. ¡Oh, que tiempos! Don Cheo era muy renuente a pedir
dinero del gobierno y por eso esta vez decidió que mejor se comenzara a trabajar en su casa; más,
cuando un gobernador pide algo, sobran los "queda bien" y, como el doctor Pascacio pregono por
todos lados que necesitaba animales, resulto que a los pocos días ya no había lugar para tantos
ejemplares en el domicilio de don Cheo. Fue pues necesario trasladar los embriones del zoológico
a una casona vieja y semiderruida que don Cheo tenia a unos cuantos pasos, en la acera de
enfrente. Esta casona, poblada de fantasmas según las voces del barrio, pero en realidad habitada
por un magnifico caballo llamado Almirante y propiedad también de don Cheo, fue el primer
domicilio del parque zoológico y en el único cuarto aprovechable, se instaló el primer taller de
taxidermia. Desde luego, nunca se abrió para el público, pues solamente era para reunir la
necesaria colección de animales; sin embargo, llegaban amigos de la familia Palacios y alguno que
otro funcionario de Gobierno. En esta casona fantasmagórica prepare pues los primeros
especímenes para el museo: un águila arpía joven y una paloma alas blancas; la primera capturada
viva pero herida de bala y de cuyas consecuencias murió; la segunda, el primer animal colectado
por mí, "en los lejanos montes del Parque Madero". ¿Quién me iba a decir que años después ahí
me pasaría todo el día, atendiendo el instituto y que yo mismo iba a vivir en esos lugares? Así lo
invade todo el llamado progreso, que según parece acabara por destruir a toda la humanidad. La
ferocidad y la humildad fueron pues los especímenes que principiaron el museo. Mientras llegaban
los primeros animales, se organizaba el taller de taxidermia y se adquirían las herramientas y
materiales necesarios; yo me aburrí terriblemente. En el Tuxtla de ese tiempo no había a donde ir,
ni nada que hacer y yo que no conocía a nadie, me pasaba el tiempo de la casa de asistencia al
parque central, casi desesperado. No había librerías donde adquirir algo que leer y en cuanto al
único cine, pasaba solo películas viejas que ya había visto en México y de esas que no se soporta
ver dos veces. Seguramente que don Cheo hubiese podido prestarme algunos buenos libros, pero
en esos días no le tenía la suficiente confianza para pedírselos; además, siempre he sido poco
comunicativo y no le platicaba lo aburrido que estaba.
El Instituto de Historia Natural nació pues hacia fines de 1942, con el nombre de Viveros Tropicales
y Museo de Historia Natural, gracias al interés e insistencia del doctor Rafael Pascacio Gamboa,
que, como ya henos visto, era el Gobernador de Chiapas. Como o donde le nació esta idea de crear
un museo, nunca lo supe, aunque, como ya henos visto en otra parte de este libro, el doctor
Pascacio visitaba con mucha frecuencia el destartalado Museo en las calles del Chopo, para que
los taxidermistas le prepararan pieles y algunos animales que la lambisconería humana le regalaba
con frecuencia. Esto ya demostraba cierto interés por la naturaleza, porque cualquier otro
gobernante hubiera tirado esos despojos a la basura o, por lo menos, los hubiese regalado. Sea lo
que fuere, el caso es que el Dr. Pascacio mando llamar a su despacho al profesor Eliseo Palacios,
que además de ser amigo, era la persona indicada, tanto, por las clases de Biología que daba,
como por tener algunas colecciones en su casa, para- realizar la idea del museo. Cambiaron
impresiones y don Cheo quedo de hacer los planes necesarios.
Según me platico don Cheo en alguna ocasión, él no tono muy en serio la oferta del Gobernador
de crear un museo en Tuxtla Gutiérrez, entre otras cosas porque ya conocía las veleidades de la
política, que tanto ha detenido el progreso de México, pues fundan una institución y no proveen
para su sostenimiento, o viene un nuevo gobierno y cambian hasta las cucarachas de los rincones,
no digamos el personal y los proyectos. Pero tantas y tantas veces insistió el doctor Pascacio
Gamboa von su deseo que al fin don Cheo opto por aceptar la idea y hacerse cargo de la nueva
dependencia; lo que a final de cuentas convirtió en realidad mí sueño de venir a Chiapas. Todo
gobierno mexicano, cuando inicia una obra, funda alguna institución o una nueva dependencia, la
toma como su interés particular y así al nuevo organismo se le proporciona más o menos lo
necesario para empezar su actividad; otra cosa es cuando cambia el gobierno, pues entonces las
nuevas autoridades lo sostienen con indiferencia o de plaño se le desaparece. Más, en este caso,
el museo era una creación del gobierno en funciones y así, relativamente pronto, tuvimos la
herramienta requerida para comenzar las actividades. En realidad yo creo que don Cheo no
tomaba muy en serio la dependencia a su cargo, quizá por conocer que las instituciones de esta
índole, en México, son de vida muy efímera y generalmente desaparecen al primer cambio de
autoridades, y el periodo del doctor Pascacio ya estaba a la mitad; en esos tiempos, los
gobernadores duraban únicamente cuatro años en el cargo, además de que el año final solo se
emplea en la política. Precisamente, un tío mío fue el autor de la idea de que los presidentes y
gobernadores deberían durar seis años en el cargo. Decía que el primer año se emplea en la
organización y el ultimo en hacer política, por lo tanto, con el periodo de seis años, disponían de,
por lo menos, cuatro años para trabajar. Este tío explico su idea cuando fue senador y, después de
cruentas luchas políticas, logro que se implantara el sexenio. Más dejemos la política que no nos
interesa y sigamos con el relato. Sea que don Cheo tomara o no en serio la fundación del museo,
el. Caso es que el doctor Pascacio continuamente lo apremiaba para que se hicieran colectas,
incluso expediciones de importancia, pero todo se tomaba con mucha tibieza, ante mí
desesperación, porque ya deseaba salir a la selva. Por lo tanto, los primeros meses pasaron
únicamente reuniendo el equipo necesario y haciendo pequeñas excursiones a los alrededores de
Tuxtla. Para estas primeras actividades don Cheo me consiguió prestado un riflecillo calibre 22,
completamente inadecuado para el trabajo, pero así y todo inicié las colectas en lugares cercanos.
En aquellos tiempos, ¡qué diferencia!, se podía incluso encontrar venados a dos kilómetros de la
Ciudad, no digamos una gran variedad de aves, que hoy en día ya ni se conocen por esta Zona,
Después de unos días de excursionar por el Parque Madero, El Zapotal, La Chacona, etcétera,
colectando aves principalmente, y cuando ya teníamos varios ejemplares montados, entre ellos el
águila arpía atacando un nono, un día llego el doctor Pascacio a la casa donde estábamos
reuniendo el museo y zoológico. Comento elogiosamente los trabajos y aproveche para decirle
que el riflecillo con que estaba colectando era muy viejo y de un modelo inadecuado. Dijo que a el
nadie le había notificado de tal problema y, después de varias preguntas, me informó que tenia
justamente lo que me sería muy útil; efectivamente, hacia el mediodía, llego un ayudante del
gobernador con una flamante escopeta-rifle de dos cañones, calibre 22-410. Esta arma fue la que
colecto prácticamente todos los animales del museo, pequeños y de gran tamaño y creo que
nunca había yo tenido un arma con la que me adaptara tan bien, literalmente donde deseara
podía yo colocar la bala, tanto que en muchas ocasiones capture aves grandes, rasurándoles
únicamente las plumas de vuelo. Hasta la fecha, después de tantos años, aún existe esta arma en
el museo y en buenas condiciones, muy a pesar de que ya no únicamente la manejo yo, si no
también los ayudantes que con el transcurso de los años se fueron agregando al museo, conforme
éste fue creciendo ¡Cuan agradable era excursionar en esos tiempos por los alrededores de Tuxtla!
Con el fresco del amanecer salía yo, primero solo, después, cuando ya hubo más personal,
acompañado de algún ayudante; caminaba unas cuantas cuadras y llegaba a las orillas de la ciudad
e inmediatanente comenzaba el monte. Era muy agradable platicar con los zoques, que en ese
tiempo vivían por la orillada, en sus casitas de bajareque, patios limpios y corrales con cercos de
varas, marginados por árboles, de cupapé, camarón y flor de mayo. No se conocían las insultantes
residencias, ni el asqueroso amontonamiento de carros; por las calles se caminaba con toda
tranquilidad, solo había que cuidarse de algún empellón de uno que otro burro distraído que
transportaba carbón o de los perros callejeros que nunca faltan en cada ciudad o pueblo con
ascendencia española.
Viendo los campos arrasados que hoy en día rodean a Tuxtla, es difícil
imaginarse que donde se levantan las nuevas colonias populares, en casas que son un verdadero
atentado a la dignidad humana, no digamos a sus vivencias, cantaban las chachalacas y, por el
suelo, corría el conejo. Llegar hasta El Zapotal o al Cerro Mactumactzá ya era alcanzar el monte
silvestre, donde salía disparado el venado o donde detrás de un tronco atisbaba el marrullero
puma. Excursión más seria resultaba llegar hasta el Barrancón de la Chacona pues rio arriba ya se
encontraba verdadera selva, donde vivían aves tan exóticas como el mosquero real de abanicado
penacho y la huella de algún tigre podía descubrirse en el lodo de la orilla, o la manada de jabalíes
salía corriendo ladera arriba.
Por los huizachales y quebrachales que cubrían los terrenos planos, donde hoy se levantan las
colonias Francisco I. Madero y San juan Sabinito, existían aves interesantes, como "el verdugo",
que ensarta a sus presas en las espinas y que actualmente creo que ya ni se encuentra en el
Estado, por la destrucción de su hábitat. Los animales silvestres llegaban tan cerca de Tuxtla que
cierto día corrió la noticia de que un tigre había devorado a un chamaco leñador, tan solo a unos
dos o tres kilómetros de la ciudad, en un barranco atrás de un ranchito, que creo que se llamaba
Míravalle, donde hoy trabaja la horrible fábrica de cal, en las primeras lomas al noroeste de Tuxtla.
En aquel tiempo, por este barranco corría un arroyuelo y todo estaba cubierto de bosque verde;
como a un kilómetro barranco arriba se encontraba una pequeña gruta, habitada principalmente
por vampiros, a la que nombran Cueva de la Chepa; un poco más arriba de dicha cueva fue donde
tuvo lugar la tragedia. Ahora bien, con el hecho de que yo había venido al Estado como técnico
para el museo, se suponía, creo yo, que podía resolver cualquier asunto relacionado con animales.
Allá va pues Miguel, hacia la cueva de la Chepa, a petición del jefe de policía, acompañado de un
gendarme que se suponía era cazador; para lo cual ambos armados con rifles siete milímetros,
más viejos de lo que era conveniente, en el remoto caso de que efectivamente encontráramos el
jaguar. Recuerdo que los cartuchos entraban con todo y el casquillo por la boca de las armas, así
de gastadas estaban; además, si los cartuchos se sacudían hacia abajo, se caían las balas. Era
realmente cómico, más, si de verdad encontrábamos al villano, creo que para nosotros no iba a ser
muy divertido.
Llegamos al sitio donde se decía había ocurrido la tragedia, ya veinticuatro horas atrás y por tanto
yo no tenía muchas esperanzas de tener éxito como héroe, máxime que en esos tiempos tenia aún
poca experiencia y además había llovido durante la noche. Por otra parte, los familiares del
chamaco ya habían hecho bulla por ahí, la tarde anterior, tratando de dar con los restos y desde
luego con el asesino. Se decía que habían encontrado el sombrero destartalado, jirones de ropa y
el machete junto al tercio de leña sin atar. Por nuestra parte, no hallamos nada, excepto el lazo
que dejaron olvidado por ahí y con el que probablemente el leñadorcito pretendía amarrar sus
leños. Naturalmente yo iba emocionado, mentalmente imaginando el regreso heroico si
cazábamos al gato y, por eso mismo, o tal vez por el temor, detrás de cada tronco a cada piedra,
miraba yo la cabeza del jaguar espiándonos; me detenía de improviso, con el resultado de que el
policía todas las veces chocaba conmigo, prueba de que su miedo era por lo menos igual que el
mío, y así caminaba pisándome los talones.
De este modo caminamos toda la mañana y parte de la tarde, subiendo y bajando esas lomas
pedregosas o desafiando las penas del barranco, todo algo lóbrego por lo tupido del bosque y
aguanatocales que cubrían la zona en esos tiempos. Ocasionalmente algún animalillo saltaba de
improviso entre los chaparrales y, aunque fuese tan solo un modesto turipache, nos hacía parar de
golpe con el corazón en la boca. Era tanto el temor que ninguno de los dos nos acordarnos de
comer. Al comienzo de la tarde dinos la vuelta, con gran alivio de mí parte, pero tomando como
pretexto la continua insistencia de mí compañero de que solo estábamos perdiendo el tiempo,
porque cuando él cazo al tigre fulano... al tigre mengano... en esa parte... o la otra, que se yo; el
caso es que decía que allí donde estábamos no había ninguna señal que denotara la presencia de
un tigre. Habla y habla de su gran experiencia, cuando debería conocer que el silencio absoluto en
estos casos es obligatorio, además ya me tenía la espalda magullada de tanto chocar conmigo a
cada alto que yo hacía, pues aparte de que siempre me echo adelante, pretextando que me cedía
el honor del primer tiro, caminaba muy pegadito a mí y creo que deseaba en esos momentos ser
una lechuza para tener la facultad de mirar fácilmente hacia atrás. Realmente yo no sé cómo podía
caminar entre esos pedregales y mirando continuamente para atrás. Finalmente regresamos sin
ningún aspecto de héroes y creo que nunca he bebido un pozol tan sabroso como el que nos
dieron en el ranchito Míravalle, a pesar de que ya había pasado la hora para tal bebida. Pero aquí,
ya fuera del barranco, el hambre nos recordó que seguía alerta, esperando ser calmada.
Poco a poco, yo solo, continué aumentando la colección que algún día seria el museo, pero
siempre las excursiones eran por los alrededores de Tuxtla. Un día, por fin, hubo la oportunidad de
conocer la verdadera selva, ¡y que selva tan hermosa! Un sobrino de dona Mary, esposa de don
Cheo, con mucha frecuencia me invitaba cuando él salía de cacería, lo que yo aceptaba de buen
gusto porque llegábamos más lejos, ya que primero alquilaba un automóvil y posteriormente
adquirió uno propio. Este sobrino político de don Cheo, El Dr. Carlos Rincón, fue una de las
personas que primero conocí en Tuxtla y luego nos hicimos amigos porque siempre había sido muy
aficionado a la caza, en especial de los venados. Por lo tanto yo aprovechaba los viajes para añadir
especímenes que el museo necesitaba, aparte de los que continuamente cazaba Carlos para
añadir a los míos, lo que en ocasiones me abrumaba de trabajo. Pues bien, un día me invito a
formar parte de una cacería que había organizado, en ocasión de una visita de un tío que había
llegado de México y que también gustaba de las aventuras cinegéticas.
Quizá sea oportuno abrir aquí un paréntesis explicativo, porque puede interpretarse mal mí
posición, dado que hablo de colectas de animales y cacerías, cuando que siempre estoy luchando
por la conservación de la naturaleza. En modo alguno apruebo la doctrina judeo—cristiana que
dice que todo en la naturaleza fue hecho para servir al hombre; precisamente esta idea errónea es
la que nos está conduciendo al caos; lo que debería haberse predicado siempre es que el humano,
no es más que un organismo de tantos en el mundo y que forma parte de la naturaleza y que no
puede vivir fuera de ella. Luego, debería tomar sin destruir, llevar un buen equilibrio entre la
explotación de un recurso y su conservación. Pues bien, yo siempre he luchado a favor de una
conservación racional y no una conservación enfermiza; se puede utilizar sin destruir y desde
luego sin adoptar la errónea posición de que todo está solo para servir al humano. Por lo tanto, la
cacería no tenía nada de malo en los tiempos pasados actualmente es otra cosa porque los
animales están verdaderamente acosados: por un lado les destrozan su hábitat, por el otro los
cazan sin moderación, y la más de las veces de una manera criminal, innecesaria y utilizando
métodos reprobables. Por lo anterior, quiero decir que no tenía inconveniente en acompañar
cazadores, si bien yo aprovechaba para conocer lugares y especialmente para colectar algo que
sirviera a nuestro incipiente museo. Naturalmente que muchas veces me disgustaba la carnicería
que efectuaban, totalmente innecesaria; un enorme desperdicio de fauna, sobre todo horripilante,
es cuando se reúne un grupo numeroso de "los dedo alegre".
Asentado lo anterior, continuaremos con el relato de mis primeras excursiones en Chiapas, que
forzosamente eran con estos grupos de cazadores, dado que ni yo ni don Cheo disponíamos de
ningún transporte. Pues bien, el doctor Rincón reunió unas cinco o seis personas, no recuerdo el
número exacto, y ahí vamos por caminos de carreta, dando tumbos en un pequeño carro hasta la
ranchería Piedra Parada, que en esos tiempos era poco numerosa. En esta ranchería llegamos a la
casa de un ranchero amable, de enormes bigotes y que por coincidencia, también se llamaba
Segundo, o se llama porque aún vive. Este señor desde hacía tiempo era conocido de Carlos y su
tío Valentín Rincón, seguramente de anteriores cacerías en las selvas de El Ocote; localizadas a
unos cuarenta kilómetros al noroeste de Ocozocoautla. Este viaje seria mí primer contacto con
esas hermosas selvas, a las que posteriormente visité varias veces, ya que eran los bosques,
siempre verdes, más inmediatos a Tuxtla y apenas tocados por el hombre. Don Segundo León nos
acomodó en su espaciosa casa y las primeras horas de la noche transcurrieron rápidamente entre
bromas y anécdotas, usuales siempre en estos casos. Al día siguiente, por la madrugada, ya
estábamos montados en sendos jamelgos, ensillados con monturas adaptadas a las volandas y en
la oscuridad del fresco amanecer. Yo, que tengo las piernas largas, "me las vi negras", como se
dice, con esa montura demasiado corta y ese terrible camino que sube y baja por lomeríos secos,
cubiertos de piedras; realmente me asombro en esa ocasión, y seguí asombrándome cada vez que
pasé por ahí, como se las arreglaban las bestias de carga o montura para colocar las patas en los
pequeños huecos entre piedra y piedra. Así caminamos sin parar ni un solo momento desde la
madrugada hasta casi ponerse el sol. Había que llegar al ranchito que don Segundo tenía casi al
comienzo de la selva. Pero ni el entusiasmo de este viaje a la selva amortiguaba el dolor de mis
molidas asentaderas; yo creo que de verdad ya las tenia negras, aparte de que no sentía las
piernas de tan entumecidas por lo corto de los estribos. Además, don Segundo utilizaba los
pastizales de esas sabanas para la cría de ganado y por consiguiente los varales estaban
abarrotados de pinolillos, que no perdían la ocasión de meter su aparato chupador en la piel
humana.
En viajes posteriores a esta selva, tan abundante en fauna, siempre me causaba una enorme
flojera este primer día de camino, por veredas tan pedregosas y sin una sombra que refrescara del
ardiente sol. Pero ya entonces conocía que los días venideros compensaban esta molestia; más en
este primer viaje yo me preguntaba mentalmente si valía la pena ese sacrificio, o tal vez eran mis
posaderas las que evaluaban tan molesta travesía. Esta vereda se hacía eterna, las horas no
pasaban o se volvían de doscientos cuarenta minutos, con esa lentitud con que caminaban las
bestias, paso a paso, a veces bajando escalones y dándome cada golpe en el trasero, que yo no
podía amortiguar a causa de los estribos tan cortos; todo bajo un sol tórrido. Por fin, al caer la
tarde, avistamos el ranchito sobre una loma, entre arboleda rala porque ya principiaba a cambiar
el ambiente. En los corrales de palos, con los pisos cubiertos de una capa de estiércol y garrapatas,
quitamos las monturas a las pobres bestias, tan cansadas como nosotros; nuestro cansancio era tal
que no sabíamos si sentarnos o estar de pie. Por mí parte resolví el problema caminando un poco
y recogiendo otros nuevos pinolillos para agregar a mí colección, que ya me causaba picazón en
todo el cuerpo. Afortunadamente, en lo personal, nunca me han ocasionado mayor estrago estos
parásitos, seguramente porque mi cuerpo desarrollo defensas al infestarme desde muy chico, ya
que los campos de Colima también solían estar bien surtidos de garrapatas en todas sus fases de
desarrollo.
Como yo había sido invitado con la aclaración de que no necesitaría llevar nada en cuestión de
comestibles y, por otra parte, tenía poca experiencia de lo mal organizados que suelen ser estos
viajes, tuve que avenirme con el tazón de café y el consabido totopo que me dieron como cena, ¡a
mí, que nunca me ha gustado el café!, además de que no se lleva bien con mí organismo pues me
causa acidez e insomnio; por otra parte, con gran aprensión descubrí que solo habían llevado
totopos, café, azúcar y sal; confiaban en que con lo que cazaran habría suficiente comida. Esta es
una malísima idea, común en los cazadores aficionados y rústicos; creen que siempre habrá
suficientes animales, pero la experiencia me ha enseñado que, incluso en los bosques más densos,
hay ocasiones en que no se encuentra nada. Por otra parte, ya desde ese tiempo, siempre me ha
parecido impropio el causar estragos en la fauna para alimentar un campamento.
Esta primera noche no fue muy cómoda en el ranchito de El Ocote, lugar que visitaría con
frecuencia en años posteriores, pero esta era la primera vez y no parecía muy confortante ese
jacalito de palos podridos como defensa contra carniceros tigres que pululaban por ahí, según las
historias que platico por la noche don Segundo, desde luego. Por tanto, en medio del insomnio
causado por el café y las garrapatas, continuamente escuchaba ruidos sospechosos en los
matorrales cercanos. Mis compañeros de viaje, a pesar de que no era la primera vez que llegaban
por ahí, también se notaba que no dormían, así lo confirmaban los continuos murmullos cuando
platicaban en voz baja. Por lo tanto, a las primeras luces del alba, nos levantamos para estar listos
y temprano entrar a la selva próxima, pues el ranchito estaba prácticamente en la orilla. Después
del ranchito, la caminata tendría que ser a pie ya que no existía brecha para animales de carga o
montura. Esta ocasión fue, como ya dije, la primera vez que penetraba en una selva chiapaneca; la
V encontré muy semejante a la que conocí en las márgenes del rio Coatzacoalcos, aunque ésta de
El Ocote se encuentra a seiscientos metros sobre el nivel del mar. Un bosque inmenso, ilimitado,
el dosel a treinta o más metros de altura. En esta región, el terreno es muy quebrado y la
vegetación varia bastante según se vaya subiendo a los cerros altos. En las cercanías pasa el Rio de
la Venta, pero en el fondo de un profundo barranco, tal vez de unos quinientos o más metros;
desde el borde del cañón hasta la base de los cerros se encuentra un terreno relativamente plaño.
Pero en otra ocasión, más adelante, ya describiré con más detalle este hermoso bosque, inútil
para la colonización, más no · por ello libre del destrozo humano que todo lo invade, muy a pesar
de mis quiméricos sueños de preservarlo, por lo que luché durante muchos y años. Digo inútil para
la colonización porque sencillamente no hay agua 1 en la superficie, los animales silvestres para
beber tienen que bajar al rio por caminillos increíbles o bien, toman agua de charcas lodosas que
se forman durante las lluvias.
Siguiendo con la narración de este primer viaje, entramos a la selva caminando a pie y cargando la
impedimenta; subiendo y bajando lomas rocosas, pero ignoro por qué causa mis compañeros, ya
conocedores de la zona, escogieron para acampar un lugar llamado El Embudo, antiguo
campamento utilizado por la otra plaga de las selvas: los chicleros. De hecho, en esta región de El
Ocote, siempre se acampaba en los claros del bosque hechos por los explotadores de la savia del
chicozapote. Esta savia, después de pasar diversos procesamientos, es lo que constituye el famoso
chicle de mascar que gustan de masticar durante horas las personas que tienen complejo de
rumiante. Esta excursión la efectuamos en diciembre, una de las épocas más inadecuadas para
visitar las selvas húmedas de la zona norte de Chiapas y por lo tanto, ya desde este primer día, el
cielo amaneció sospechosamente nublado, además de que soplaba un vientecillo leve que no
gustaba a mis compañeros; yo no sabía nada pues era novato en las regiones chiapanecas. Don
Segundo decía que iba a salir "norte", esa lluvia leve pero tenaz que moja todo en esas zonas; sin
embargo ya estábamos ahí y continuamos; además, el guía veterano que llevamos, ya antiguo
conocido de los compañeros, dijo que, en el lugar a donde íbamos, había un campamento
abandonado, con chozas y todo.
Seguimos pues caminando por un buen par de horas, La selva estaba oscura, muy densa, con
grandes enredijos de lianas y abundancia de las espinosas palmitas de tzitzun, aunque la picada
estaba relativamente clara y avanzamos sin mayor problema. De pronto se escucharon unos
tremendos rugidos que me sobresaltaron, pero antes de que tuviera oportunidad de quedar en
ridículo, haciendo algún comentario tonto, mis compañeros dijeron, casi al mismo tiempo,
"saraguatos", y alistaron sus asesinas armas. Comprendí entonces que se trataba del mono rugidor
y quede maravillado de lo poderoso de su voz; cualquiera que la escucha por primera vez, como
me paso a mí, cree que se trata de una pareja de tigres.
A los pocos momentos se escuchó una serie de disparos, algo así como una pequeña batalla, por el
rumbo donde se habían adelantado Carlos y algunas otras personas. Cuando llegamos al lugar, los
que estábamos retrasados, vi sobre el suelo el producto de la carnicería, no pude llamarlo de otro
modo: yacían cinco monos sobre la hojarasca, dos machos y tres hembras. Uno de ellos aun
quejándose de una manera desagradablemente humana: "ya tienes trabajo", me dijeron, y vaya
que si lo tuve. Apenas llegamos a las destartaladas chocitas, si así pueden llamarse unos cuantos
techos de palma a medio caer, y sin apenas descansar, puse manos a la obra; en aquellos tiempos
no tenia ningún ayudante y yo solo soporte el abrumador trabajo de preparar un macho y una
hembra de saraguato. Más ejemplares no podría salvar antes de que en ese clima caliente y
húmedo se descompusiera el resto. Esto no lo comprendieron nunca mis acompañantes en ese y
otros viajes; siempre me amontonaban animales porque es muy fácil matarlos, pero prepararlos
es otra cosa, en especial para su montaje posterior como especímenes de museo.
Por esto mismo, siempre que tome parte como invitado en alguna excursión de cacería, nunca la
disfrute verdaderamente, porque todos eran muy comedidos en aumentar el acervo del museo y
así me abrumaban de trabajo. Tanto en este viaje, como en otros similares, me pasaba el tiempo,
de la mañana a la noche, preparando ejemplares en medio de la incomodidad más terrible.
Generalmente sobre el suelo, luchando contra millares de moscos atraídos por el olor de la sangre
y otras tantas garrapatas que, caminando por entre la hojarasca, se aproximaban en busca de su
hospedero. Los viajes los disfruté verdaderamente hasta que pude efectuar excursiones ya bien
organizadas por cuenta del Instituto, siendo yo el director, porque generalmente se confunde una
cacería con una excursión de colecta científica; ambas, son muy diferentes, con distinto equipo,
tiempo y planeación. Por lo tanto, casi todas las personas no dedicadas a esta actividad, y no se
diga los funcionarios oficiales, se imaginan que para salir a una colecta basta con echarse a los
hombros un morral y una escopeta. En fin, siguiendo con el relato, ya como a eso de las cuatro de
la tarde, empezó el temido norte. Un vientecillo molesto que hacía caer muchas ramas y
acompañado de una pertinaz llovizna, tenue, pero que al juntarse sobre el follaje cae como lluvia
bajo los árboles. Tuve pues que refugiarme bajo un pequeñísimo techo de palmas podridas para
continuar el trabajo fastidioso y cansado de quitar a las pieles los restos de carne y en especial la
abundante grasa. Solo dos pieles pude aprovechar; el resto de los saraguatos, ya para la tarde,
estaban cubiertos de huevecillos de moscas y soltando el pelo. Estos fueron los primeros
mamíferos que tuvo el museo durante muchos años. Por la noche arrecio el norte y la pasamos
incomodos sobre tapescos a medio caer, bajo pequeños techos de palma vieja, podrida, que
dejaban pasar el agua por todas partes. Estos cobertizos eran tan reducidos que solamente
entraba una persona en cada uno. A mí me toc6 uno muy cerca de la maleza, por lo que además
solo pude dormir como se dice, con un ojo, porque con la lluvia no se escuchaba nada y los
cobertizos eran únicamente cuatro horconcillos y el desvencijado techo, es decir, no había ninguna
protección contra algún tigre hambriento, siempre el tigre, que quisiese aprovechar la lluvia para
aproximarse y probar un bocado humano. Sobre todo después de escuchar, durante la frugal cena,
el relato de nuestro guía, de que ese campamento lo habían abandonado los chicleros porque los
tigres los molestaban mucho y porque además alguno había atacado durante el día a la cocinera,
ya que estas sufridas mujeres acostumbraban quedar solas.
Amaneció lloviendo, las ráfagas de aire movían las copas delos árboles, tirando hacia abajo
verdaderos aguaceros. No había nada que hacer, incluso los cazadores de gatillo más alegre
estaban desanimados porque el norte podía durar un día, o una semana, o un mes; así es en esos
lugares. Decidieron pues regresar al ranchito, donde a lo menos había un techo más decente, y ahí
vanos chapoteando y resbalando entre la hojarasca, tropezando en las resbaladizas rocas; de vez
en cuando patinando en las mojadas raíces hasta dar tremendos sentones, ya en una charca, o
sobre una roca, o simplemente en la hojarasca empapada de agua. Al {in llegamos al refugio que
proporcionaba el ranchito. Yo y el rio de Carlos con más de media hora de retraso, pues el
licenciado se demoraba mucho y a mí me daba pena dejarlo solo; a los demás no les importaba. Se
me ocurría que, con esta lluvia y viento, algún tigre bien podía llegarle por detrás al quedar solo,
ya que el bosque estaba verdaderamente lóbrego y había mucho ruido para oír algún sonido
sospechoso.
Estuvimos dos o tres días más pero la lluvia seguía igual, si acaso era un poco menos fuerte hacia
el mediodía. Algunos de los compañeros más tercos salían bajo la lluvia, pero únicamente
regresaban con chachalacas o alguna perdiz. Por fin, decidieron que era mejor regresar, lo que fue
una buena noticia para mí porque tenía por las pieles de los monos; la constante humedad licuaba
la sal y esta escurría fuera de los tejidos, por lo que diariamente tenía que agregarles más y mí
escasa provisión se estaba terminando. Una noche fue la decisión del regreso y al día siguiente,
muy temprano, a pesar de la pertinaz llovizna, salimos en busca de las bestias de montura. Así fue
este primer viaje a la selva del Ocote, un sonoro fracaso, según los compañeros, porque no habían
hecho tremenda carnicería; por mí parte, me gustó mucho la zona y me prometía regresar a la
primera oportunidad, ya por cuenta del museo y con el equipo necesario, tanto en material como
en hombres.
De regreso, en Tuxtla, seguí con la rutina de las excursiones por las cercanías, que no dejaban de
ser interesantes y de rendir importantes ejemplares que aumentaban paulatinamente el museo.
Pero mi mayor deseo era colectar en regiones verdaderamente salvajes, con abundancia de fauna
mayor. Por tanto, don Cheo me anuncio cierto día que pronto iríamos a unos terrenos de su
propiedad, localizados del otro lado del Cerro del Sumidero, pero este viaje tuvimos que
posponerlo porque recibió una invitación para que tanto él como yo nos agregamos a una
excursión organizada por el jefe de la policía, que en ese tiempo se denominaba Inspector General
de Policía, en vez de Director de Seguridad Publica como hoy en día. Dicha excursión seria a los
esteros del Mar Muerto, cerca de Arriaga, lo que prometía ser muy interesante porque los
pantanos cerca del mar siempre son abundantes en fauna limícola, especialmente aves zancudas.
Lo que nunca imaginamos es que en dicho viaje iría toda una colección de viejecitas y otros
familiares del inspector, que por cierto era muy amable y posteriormente me ayudo en otros
viajes a la zona costera, donde tenía mucha familia.
De Tuxtla a Arriaga hicimos el viaje en dos atestadas camionetas y de esta población seguimos
hasta una colonia llamada Emiliano Zapata; de aquí en adelante el viaje fue en tres honorables
carretas, tiradas por media docena de pacientes bueyes. De la mencionada colonia hasta las
tierras salitrosas cercanas al estero, el camino cruzaba densos bosques caducifolios, pero de gran
altura y con abundantes amates, palmas de corozo y otros árboles de follaje siempre verde que
daban toques de color a la tristona vegetación de hojas caducas. Las bullangueras chachalacas
cruzaban con frecuencia el camino, mientras que en los matorrales, a los lados, sonaban los
melodiosos trinos de los chinchibules y en altos arboles cercanos se escuchaban los alegres gritos
del guaco, que se tornaban en risas burlonas cuando se espantaban con el paso del convoy. De
improviso, de vez en cuando, una llamarada cruzaba el espacio profiriendo continuos gritos
ásperos y algunas veces, al posarse sobre un árbol, estas bandadas de guacamayos rojos
transformaban los arboles más desnudos en flamboyanes de escarlatas flores. Estos gritos de los
guacamayos rojos, eran contestados por guacamayos verdes, que entre las frondas de los corozos
se disputaban los durísimos frutos.
De pronto, casi perdemos el equilibrio al detenerse de golpe las carretas: sucedió que una manada
de jabalíes atravesó el camino dejando todo el ambiente impregnado de su olor almizclado, que a
su vez alarmo a un venado que estaba más allá y que salió saltando entre los matorrales, silbando
sonoramente por sus raíces. Un poco más lejos se detuvo nuevamente la carreta delantera, que
llevaba su buena dotación de viejitas, y los que íbamos más atrás escuchamos exclamaciones de
horror: ¡Un dinosaurio! ¡No, un dragón! Ni lo uno ni lo otro, simplemente era una enorme iguana,
que plantada a medio camino desafiaba a la carreta con sacudidas de cabeza. Más, ¡ay!, el corazón
se aprieta de congoja: estas escenas no pueden verse más. Son cosas del pasado que no volverán.
La brutalidad humana ha convertido esos lugares en paramos desérticos, sembrados aquí y allá
con pastizales que además del ganado albergan miríadas de garrapatas. Los guacamayos, antes
abundantes, son ahora desconocidos en toda la costa. "El progreso", dicen por ahí los líderes
campesinos y políticos que llevan de la rienda al mundo, en dirección exacta al barranco del caos y
la miseria.
Siguen las carretas su camino, levantando finísimas nubes de polvo impalpable que se mete por
todas partes; llego un momento en que termino lo seco y por las narices se aspiró un olorcillo
salobre, inconfundible. Por el espacio, que ya se torna grisáceo porque la noche se aproxima,
cruzan las primeras aves acuáticas y me quedo estático ante una bandada de rosadas espátulas,
iluminadas por los postreros rayos del sol. De pronto, una bulla; se atascó la carreta delantera al
atravesar un lodazal; todos estamos rodeados de agua lodosa y nos hacemos remolones a bajar y
dar una mano. Alguien dice que es un tronco atravesado en el camino y que basta con azuzar a los
bueyes. El carretero muy obediente aplica la vara con Punta de hierro al trasero de los animales y
éstos se dispararan a un tiempo, con el resultado de que el yugo, tal vez no muy fuerte, se partió y
con esto la carreta, falta de sostén, busco la posición vertical, deslizando sin ceremonia su
cargamento de viejitas al lodo.
Ahora si se despertó el sentimiento caballeroso y heroico y ahí vamos todos al lodo para ayudar.
Algunos se arremangaron el pantalón y se quitaron los zapatos; yo no, muy héroe me tire al lodo
mientras decía que mis botas eran impermeables. Tal vez lo fueran en diez centímetros de agua,
más no con esta arriba de la rodilla; pero ahí voy chapoteando y de pronto, sin conocer el vado,
caía en un hoyanco y ¡zas!, hasta la cintura. Me levanté con un je, je, en los labios, como diciendo
todo está bien, pero sintiéndome el pendejo más grande, mientras alguna de las ancianas damas
opinaba: "señor, se está usted mojando"; no, que va, si yo no tenía plumas de pato. Al fin llegué a
dar una mano aquí, otra allá, mientras los demás se desabrochaban los zapatos; si hubiese estado
profunda el agua, para cuando llegaran supongo que hubiese sido tarde. Bueno, quedé como
héroe, aunque como un zanate caído al agua.
En las primeras horas de la noche llegamos a nuestro punto de destino: la pesquería La Gloria,
donde vivía don Aníbal Rincón, patriarca de todos los pescadores de la zona y hermano de don
Leopoldo, el inspector. Este don Aníbal era un personaje pintoresco y simpático, dicharachero;
muy bueno hubiera sido escribir su biografía, que sin duda hubiera resultado excelente para la
serie de "Mí personaje inolvidable", que alguna revista pública. Por su parte La Gloria era un lugar
con un nombre bien escogido, lo que pocas veces sucede, pues luego resulta que nombran
"Ocotal" donde no existe ni un solo ocote; "Paraíso" al lugar más feo posible; "Aguaje Grande" a
un sitio donde apenas hay agua para beber; y así se podrían enumerar miles de nombres · de
colonias, ranchos y poblados.
Hoy en día, el viajero o turista que visite La Gloria, a orillas del Mar Muerto, encontrara un mar
verdaderamente muerto; el nombre nunca he sabido cómo se originó, quizá por ser un estero
inmenso, separado del mar por una franja angosta de tierra. Así, al estero, lo llaman Mar Muerto y
al verdadero mar, para diferenciarlo, Mar Vivo. Pues bien, dicho estero casi no tiene ya vida; los
pescadores a duras penas consiguen sostenerse en su actividad y hay días que no pescan ni para
comer. Por las orillas, por los cielos, alguna que otra ave acuática cruza el espacio. De la pesquería
hasta la ciudad de Arriaga solo se ven tierras secas, polvosas, jacales por todas partes y ni un solo
bosquecillo, casi ni arboles aislados. Los únicos animales que se ven son perros famélicos, cerdos,
gallinas, vacas y burros; pero eso sí, ya puede llegarse por carretera hasta la misma pesquería La
Gloria, que ya no es gloria sino purgatorio puesto que tampoco está en el mismo lugar donde se
inició. En la franja de tierra que separa los dos mares, existen explotaciones de salinas, en gran
escala, donde antes pululaban los venados y los guacamayos rojos aturdían con sus gritos.
En párrafos anteriores de que La Gloria merecía su nombre. Hace treinta años la pesquería estaba
formada por cuatro o cinco casas de palma, plantadas sobre una península que se adentraba un
poco en el estero, cuyas orillas estaban cubiertas de mangles que ya empezaban a ser
macheteados aquí y allá, pero, como era poca la gente, el daño no era mayor cosa. Sobre los
mangles vivían numerosas iguanas; cuando empezaba a salir el sol, los machos parecían enormes
frutos rojizos al colocarse en las puntas de las ramas para recibir mejor los rayos; más tarde,
correteaban por todos lados hembras y machos, no haciendo mayor caso de los hombres,
dedicados éstos a febriles actividades para aliñar la abundante pesca de la noche. En el aire
revoloteaban infinidad de gaviotas disputándose los desperdicios de la pesca y, dando volteretas,
trataban de esquivar los ataques de las piratas fragatas que pretendían quitarles su alimento. Con
frecuencia, pasaban volando grandes bandadas de rosadas espátulas o de blancos ibis, en su
constante viajar de los esteros pequeños hasta sus nidales, situados en su islote a medio Mar
Muerto, frente a la pesquería; allí había millares de nidos.
En los manglares bajos que bordeaban este islote, llamado Punta Chal, anidaban también por
millares las fragatas, tan mansas que, cuando una persona se les aproximaba, en vez de volar
defendían su nido a picotazos. Estos mangles, vistos desde cierta distancia, parecían arboles
cargados de grandes frutos rojos, pero el viajero pronto se desengañaban pues tales frutas solo
eran enormes buches que, cual globitos de goma, distienden los machos de estas aves cuando
cortejan a sus consortes. En los bosques de madresal, dentro del islote, anidaban cormoranes,
garzas, ibis y espátulas, todo por millares, al grado que, al aproximarse al islote, desde lejos, se
advertía el olorcillo peculiar a los excrementos de aves que se alimentan de organismos marinos.
Algunos abusivos gavilanes volaban aquí y allá, tratando de robar algún pollo dejado sin
protección, pero únicamente ejercían el control o equilibrio que la naturaleza impone; muy
diferente fue el caso cuando alguna persona, dándoselas de vivilla, pretendió aprovechar esos
miles de nuevos y pollos para criar cerdos y gallinas: ¡un crimen de lesa naturaleza! En años
posteriores, cuando esta idea se llevó a cabo, las aves abandonaron el islote y toda la zona perdió
el bello espectáculo.
Cruzando un poco más el estero se llega a la franja de tierra que lo separa del mar. Allí abundaban
los venados y las liebres, a tal grado que algunas veces vi a los pescadores cazar algún ciervo con el
arpón de pescado con una atarraya; también había ganado bovino salvaje y en más de una ocasión
algún toro agresivo nos proporcionó un buen susto. Aunque no demasiado abundante, este
ganado silvestre y sin dueño formaba algunas manadas que, cuando las circunstancias lo
permitían, proporcionaba carne a los pescadores, como una variante a su dieta. A petición de
estas gentes, yo, personalmente cacé una buena vaquilla en cierta ocasión. En la vegetación de
hojas caducas que cubría partes de esta tierra, abundaban las chachalacas, las bandadas de
guacamayos rojos y verdes, además de numerosas aves menores. Hacia la mitad de esta franja de
tierra, se encontraban una extensas depresiones que, en partes, formaban lagunitas y, en partes,
tierras muy húmedas cubiertas de pasto verde. En las lagunitas nadaban numerosos patos de
muchas especies y había miles de pijijis; por las tardes y la noche, en todas partes, se escuchaba el
peculiar grito del alcaraván. En los pastos verdes corrían las liebres y por las noches los ojos de los
venados parecían las estrellas del firmamento, tan abundantes eran, y ni siquiera se movían al ser
iluminados por una linterna.
Más de esa belleza, de esa potencial biomasa, ¿qué queda? Nada, absolutamente nada, solo
desolación. Entro el negocio de las salinas, lo invadió todo, lo destrozo todo el daño más irracional
que todas las bestias. Antes la pesca abundaba tanto que, por las mañanas, los pescadores
regresaban con los cayucos rebosantes de peces, casi a punto de zozobrar con el producto del
trabajo de unas horas en la madrugada; hoy día los pescadores atrapan una cuantas docenas, en
tres días de ardua labor. Además, los peces son cada vez más pequeños; los camarones cada vez
más pequeños; las pocas iguanas que aún quedan cada vez más pequeñas. Hasta la misma
península donde se asentaba La Gloria desapareció. La gente no hizo caso, como es lo usual, de las
advertencias que les hicimos otras personas y yo, de que si no conservaban los manglares, el mar
se tragaría la península. Pero cada vez llegaba más y más gente, nuevas familias construían sus
jacales y, para darles una vista al mar, arrasaban con el manglar. Cuando ya no hubo más raiceros
de mangle, el embate de las olas se llevó toda la arena, incluyendo las chozas, y toda la gente tuvo
que emigrar a lugares más alejados de la orilla y muchísimo más calurosos, rodeados de bajos
arbolados de hojas caducas.
Llegamos pues a La Gloria y después de los saludos y comentarios de rigor, la consabida tizona de
café, con su acompañante el dorado totopo, sirvieron además riquísimos peces asados. Algo más
tarde, vino el problema de acomodarse para dormir, lo que no era fácil, pues los visitantes éranos
unas quince personas, más el doble de residentes porque don Aníbal y su esposa era una pareja
bastante prolífica; además contaban su docena de perros famélicos y otros tantos cerdos. En {in,
llegado el momento, nos acomodamos sobre la arena; los varones a cierta distancia de las damas,
a pesar de que, con excepción de dos muchachas, sumaban algunos cientos de años, juntando sus
edades, se entiende. Nunca he dejado de maravillarme como se atrevieron a viajar con semejante
colección de ancianas, especialmente en un trayecto del regreso, que hubiese sido realmente
jocoso, de no haber una elevada dosis de peligros; pero esto lo narraré un poco más adelante.
Al amanecer fue cuando realmente nos dinos cuenta de la belleza del lugar. Su rústica sencillez y
los únicos sonidos que podían escuchar- se eran los de la naturaleza. Ni se sonaba con esa locura
moderna de los magnavoces, tan comunes en toda ranchería o colonia, ni tampoco los molestos
radios portátiles. Solo el piar o graznar de las aves marinas, el canto de los gorjeadores de manglar
y, entremezclada de vez en cuando, la voz de ese metiche en todos lados: el zanate. En ese tiempo
tampoco se podía sacar a la venta pescado enhielado, ni fresco, por lo tanto había toneladas de
pescado seco, ya empacado o sobre los tapescos donde lo ponían a secar. El olor por supuesto era
el típico de toda pesquería. Actualmente, aunado a toda la destrucción que ya mencione, a toda la
fealdad en que transformaron el lugar, existen cantinas por doquier, el infalible cine mediocre y el
infaltable magnavoz. Además de docenas de chiquillos y otros tantos adultos. La muerte de La
Gloria y sus despojos transformados en horrenda colonia, con sus múltiples carencias y sus
montones de basura, entre las que brilla el omnipresente plástico.
Permanecimos en La Gloria tres días, todos disfrutando, menos yo, como siempre, que aun
cuando colectaba muy moderadamente, porque el calor descomponía rápidamente los
ejemplares, me pasaba el día preparando aves difíciles, como son las marinas, repletas de grasa.
Además, con don Cheo presente y yo relativamente recién llegado a Chiapas, quería presumir de
trabajador; por otra parte, realmente sobraba el material interesante. Por suerte no había
cazadores comedidos y así colectaba conforme iba yo preparando los especímenes, ante las
miradas y comentarios de visitantes y residentes, que jamás habían visto preparar un animal.
Añoraba sin embargo tomar parte en los baños de mar, entre otras cosas porque una de las
muchachas me había hecho cierta cosquilla en el corazón.
Un día me interné en un manglar algo más retirado de la ranchería y de pronto vi algo oscuro que
se novia entre el follaje, en lo alto de los árboles. Me moví a una posición más favorable y descubrí
con emoción que era un oso hormiguero; el primero que conocía de carne y hueso, además en su
ambiente natural. El animal no me hacia el menor caso y seguía en su ocupación de rascar un
termitero. Aunque con mucha lastima, decidí colectarlo porque lo necesitábamos para el museo y
como estaba tan indefenso, tan vulnerable, con toda la ventaja determine cazarlo con un tiro de
calibre veintidós y ocasionar el menor ruido posible me sorprendió por lo tanto el estruendo del
disparo, que retumbo horriblemente en aquella quietud del manglar. Sucedió que en esos días yo
no me acostumbraba todavía a esa arma de dos calibres, me olvide cambiar el seguro selector y
disparé el cañón de escopeta, en vez del veintidós. El resultado fue que mí ejemplar lo dejé
convertido en colador y después me pasé horas remendando tanto agujero. De todas maneras
regrese muy ufano con mí ejemplar, que además era de gran tamaño y, luego de preparado,
estuvo expuesto en el museo durante veinticinco años.
El tiempo paso rápidamente y llego el día del regreso, decidiendo, tanto don Leopoldo, como don
Aníbal, que, para ahorrar a las personas de edad las incomodidades del viaje en carretera, ahora el
regreso seria por canoa hasta una pesquería llamada Punta Flor, anterior fundación de don Aníbal
Rincón, que siempre anduvo por el litoral buscando lugares nuevos para establecerse con su
familia; pero pronto era seguido por otras gentes, hasta que cansado de la aglomeración,
emigraba a otro lugar, solo para que todo se repitiese cada vez, y así fundo varias colonias. La
última fue La Gloria. Dichosos tiempos en que esto se podía hacer ¡Regiones baldías libres de
gente o propiedades!.
El camino a recorrer era bastante largo y los cayucos o canoas muy lentos, empujados
penosamente con largas pértigas apoyadas en el fangoso fondo. Se necesitaron las dos canoas
más grandes que había disponibles y, sin embargo, hasta la fecha, cuando recuerdo esa aventura,
nunca me explico cómo no ocurrió una catástrofe. El día de la partida nos levantaron como a las
tres de la mañana, entre cese fresco propio de los lugares rodeados de agua; había una luna
menguante muy débil que apenas iluminaba lo suficiente para acomodar personas y equipaje en
las canoas, que yo miraba demasiado pequeñas para tanta carga. Pero ahí vanos, amontonados
como las crías de una tlacuacha en su lomo. Con horror, vi que las canoas apenas sobresalían del
agua como una cuarta, quizá solo unos tres o cuatro dedos, y cuando una pequeña ola chocaba
con la proa, casi entraba el agua; al menor movimiento brusco de alguien, casi amenazaban con
zozobrar. Fueron cuatro horas terribles, sentados todos en el fondo de la canoa, apretujados al
máximo, tanto que no era posible hacer el menor movimiento y pronto los miembros se
entumecieron, dejaron de existir.
En esa madrugada horrible, con la sobrecargada canoa bamboleándose peligrosamente a cada
movimiento del palanquero, me pasé las horas calculando la distancia que había de la canoa a los
manglares de la odiosa orilla, así como la profundidad, que media con el brillo de la palanca,
porque lo mojado indicaba lo mucho que se había hundido en el agua, también calculaba si sería
capaz de alcanzar los manglares, ayudando a la muchacha que ya me había flechado, o ligado
como dicen actualmente. A las docenas de ancianas que su Dios las salvara, y creo que lo hizo,
escucho seguramente los millares de oraciones que iban rezando porque en cada mano operaban
un rosario, por aquello de que uno solo no bastara. Además alguno de los pescadores, que iban
palanqueando las canoas, había dicho que con frecuencia los "toyos", como llaman allí a los
tiburones, solían seguir los cayucos y por tanto que no metieran las manos en el agua; también
que estos voraces bichos se ahuyentaban golpeando el fondo o los costados de las canoas.
Entonces, por aquello de que Dios estuviera un poco distraído, o sordo ante tanta oración, las
señoras se dedicaron con diligencia a producir estos sonidos, tan frecuentes, que ya casi me
parecía tamborileo de salvajes. Los tiburones tal vez se reían bajo el agua, yo por mi parte
maldecía porque ya me habían aburrido y no sé qué pensarían los pescadores porque varias
canoas cruzaron nuestra ruta, camino de la pesca.
En fin, pese a mí temor y al miedo colectivo por esta imprudencia, no lo llano de otro nodo,
llegamos sin novedad a nuestro destino, la pesquería Puna Flor. Tuvimos mucha suerte porque si
dúrame la travesía se hubiese levantado el menor vientecillo, o peor aún, uno de esos nortes que
soplan con frecuencia en esa zona, de seguro las canoas hubiesen zozobrado. Punta Flor era, o aún
lo es, en realidad, un lugar bastante feo. El estero tiene tan poca profundidad que las canoas
quedan como a cien metros de la orilla, con el resultado de que es necesario vadear esa distancia,
chapoteando en el fango y cargando los bártulos. Por lo tanto, fue cosa divertida ver a todas las
señoras, luchando por no mojarse las tiendas de campaña que usaban como enaguas y a la vez
tratando de no mostrar sus escuálidas pantorrillas. Cosas de la llamada moralidad.
A Punta Flor arribamos al amanecer, a esa hora en que el cielo se cubre con la policromía que los
rayos del sol naciente priman sobre las nubecillas; en contraste con el hermoso cielo, había un
nauseabundo olor a desperdicios de pescado, cosa por demás frecuente en las pesquerías del
litoral. Un poco de aseo, un poco de cultura, podrían arreglar esto, pero... ¡es tan difícil
inculcarlos! El pescador llega con su canoa a la orilla y ahí mismo se pone a aliñar su captura,
arrojando los desperdicios a un lado; los cerdos y los perros les disputan a las gaviotas alguna
porción de estos despojos, pero van quedando los suficientes para que al aglomerarse, junto con
los excrementos de los animales domésticos, los olotes y totonostes del maíz y otras basuras
usuales en estos lugares, forme todo unas emanaciones poco agradables.
En Punta Flor, con mucha contrariedad de mí parte, por tener que interrumpir el incipiente idilio,
don Cheo decidió regresar a Arriaga, aprovechando un destartalado camión que llego para cargar
pescado seco; el resto de la gente iba a permanecer otro par de días en este sitio nada agradable.
Posiblemente lo feo del lugar apresuro en don Cheo la idea del regreso, el caso es que cargamos
nuestro equipaje y nuestras humanidades en el camioncillo y ahí vamos dando tumbos por la
pésima hecha, sentados en sendos fardos de pescado seco. Es de imaginarse el aroma que
coléctanos en nuestra ropa, tanto que, ya en el carro rumbo a Tuxtla, los otros pasajeros nos
miraban con caras de pocos amigos.
Paso algo de tiempo antes de que pudiera salir nuevamente al campo, ya que de La Gloria había
traído bastante material formado por animales grandes y por tanto mucho más difíciles de
preparar que los usuales pajarillos. Además trabajaba yo solo; el personal del museo se componía
de un mozo y yo, más don Cheo que era el director, pero que solamente llegaba por breves
minutos porque las clases le ocupaban todo el tiempo. No dejaba yo de recordarle su promesa de
que iríamos a sus terrenos en la montaña y un día me aviso de que; tan pronto pasara el informe
de gobierno, me llevaría a ese lugar. Esta era la primera vez que yo asistiría a una de estas
incomprensibles farsas oficiales, pero en México sucede cada cosa...
Cuando finalmente terminé de montar los ejemplares traídos de la costa y, aprovechando un
periodo de vacaciones en las escuelas, don Cheo me dijo que me alistara porque en dos días
saldríamos para la montaña, que ya había encargado las bestias de montura, incluso para él, ya
que consideraba peligroso usar su fogoso caballo porque, según me decía, el camino era muy
inclinado y cubierto de rocas resbaladizas por el lodo. Como es sabido, un caballo de rio, en estos
casos, puede realmente hacer peligrar al jinete, o romperse una pata cuando menos. Los
bastimentos y material estuvieron listos rápidamente y, en la mañana destinada para salir, me
levanté temprano para terminar con los arreglos; un preparador de animales tiene que cargar con
tanta, cosa porque el simple olvido de una aguja puede ser causante de un fracaso. Llegué a la
casa de don Cheo y, ¡qué decepción tan desagradable, las bestias eran mulas!, es verdad, ¡pero
que mulas! Unos animales pequeños y flacos a más no poder; yo no comprendía como semejantes
animales iban a subir el cerro del Sumidero con nosotros sobre sus lomos. Don Cheo era algo bajo
pero bastante gordo, yo flaco pero largo.
Sea como fuere salió la cabalgata; yo muy dudoso a pesar de las seguridades que el dueño nos
daba, de que sus animales fueran muy buenos y que estuvieran acostumbrados a subir por esas
veredas. Entre caballos y mulas eran cinco animales, pero ni de dónde escoger a mí me
adjudicaron una mulita verdaderamente ridícula, cuando estaba acostumbrado a montar grandes
y hermosos caballos en Colima. Tratando de olvidar el aspecto que mostrábamos, ahí vamos por
esas calles de Y Tuxtla con rumbo al norte; afortunadamente muy pronto se alcanzaban · las
orillas, y luego el campo, porque me parecía ver sonrisas burlonas en la gente que encontrábamos.
Yo sentía una sensación rara; iba montado desde luego, pero miraba para abajo y casi de entre
mis piernas veía salir las orejas del animal; con una varita trataba de arrear la mula y la vara en
vez de pegar en las ancas del animal pasaba de largo. Es decir que mi cuerpo casi tapaba la mulita;
pero lo verdaderamente cómico llego cuando alcanzamos la parte húmeda del cerro. Ya desde el
comienzo note que mis pies chocaban con las piedras del camino, más la mulita soplaba y
resoplaba, pero ahí iba para arriba: ¡animoso el esqueletito! .Pero cuando llegamos a los lugares
donde ya había lodo, la mulita se resbalaba con frecuencia y yo me quedaba parado sobre el
suelo; en varias ocasiones, así montado, le agarré las orejas con una mano y con la otra la cola,
ayudándola a pararse entre mis piernas. Algo verdaderamente risible. Por fin resolví bajarme y
seguir, pie.
Don Cheo iba un poco mejor por su peso le dieron una mula con unos granos más de carne;
además, ya de, era bajo de estatura. En fin, después de unas horas llegamos al comienzo del
bosque, o montaña, como dicen en Chiapas. En esos tiempos, da tristeza recordarlo, las faldas del
cerro estaban cubiertas de norte, secarrón es verdad, porque era vegetación de hoja caduca, pero
monte al fin llegando a la cima; de ahí en adelante, todo cubierto de selva verde, con uno que otro
claro donde ya empezaba a llegar la mano del hombre. Había toda clase de animales, incluyendo
monos, pero todo esto lo describiré más adelante, en ocasión de un segundo viaje, mejor
organizado y con más días de duración.
Desde que salimos de Tuxtla, ya el tiempo no se veía muy prometedor, estaba algo nublado y
soplaba un vientecillo del norte. Cuando llegamos a la cima encontramos niebla baja, pero
seguimos adelante. El punto de destino era un lugar que llamaban La Laguna, como ya dije,
propiedad de don Cheo. Llegamos a este lugar cerca del mediodía y ya empezaba una llovizna
menuda, mal presagio, y efectivamente, por la tarde empezó a llover fuerte y además con muchos
vientos uno de los famosos nortes que azotan estas regiones y que a Tuxtla solo llegan como
vientos fríos, pero nada de lluvia. Afortunadamente, en ese lugar acampaba bajo una enorme roca
inclinada y por lo tanto todo estaba seco; a unos pocos metros se encontraba una lagunilla, o más
bien una charca grande, que era utilizada como aguaje, porque en toda esa zona no existe ni un
solo arroyuelo. Bajo la roca se estaba confortablemente, pero hacia bastante frio y la humedad se
metía hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Los mozos encendieron una hoguera, pero no
parecía suficiente, porque soplaban una ráfagas heladas y todo se encontraba apenas visible por la
niebla.
Llovió y llovió sin parar, toda la tarde y la noche. Dormimos muy mal porque habíamos llevado
poco equipo y las comidas muy frugales; cerca de la hoguera dormítanos a ratos, prácticamente
temblando de frio. Fracaso también el plan de buscar animales durante la noche y en general no
se podía escuchar ningún grito o ruido, tanto por la lluvia como por el viento al mover el follaje de
los árboles. Por fin amaneció, pero la niebla estaba tan espesa que no se veía a unos pocos metros
y la lluvia continuaba sin interrupción; como estos nortes suelen durar varios días, Don Cheo
decidió que lo mejor sería regresar y así lo hicimos, pero con enormes dificultades, porque el suelo
estaba verdaderamente resbaladizo, fangoso en tramos, y los animales tan enclenques que
amenazaban con caer a cada momento. Yo quería explorar más la región, pero como nunca me ha
gustado el frio, me agrado mucho la idea del regreso. No colecte ningún ejemplar, pero en cambio
aprendí que la mañana era muy fría y húmeda si soplaba algún norte, por lo tanto había que
preparar un buen equipo para volver a La Laguna.
Conocí también cuanta diferencia climatológica existe en Chiapas. Por primera vez advertí que
unos cuantos kilómetros de distancia, o unos metros de diferencia en la altura, favorecen
verdaderos cambios en In flora y la fauna, dando a Chiapas una enorme variedad de especies.
Veníamos entre el fango, bajo una lluvia tenaz y entre una espesa niebla, pero, al transponer el
cerro y salir a la vista de Tuxtla, nos encontramos con un cielo despejado, un sol brillante y un
calor muy bienvenido. Parecía casi increíble que a unos metros detrás, como un verdadero telón,
estaba una región enteramente diferente. En Tuxtla ni querían creer que nos habíamos regresado
por tanta lluvia: si en el valle ni si quiera estaba nublado. Fracaso pues este nuevo viaje; parecía
que la selva no quería darse a conocer conmigo; en cuanto llegaba a una zona selvática, empezaba
el norte. De todas maneras tome nota de que muy cerca de la ciudad existían verdaderas selvas y
me propuse regresar a la primera oportunidad. Desgraciadamente esta tardo en llegar mucho más
de lo supuesto y bajo unas condiciones muy diferentes.
Por lo pronto seguí trabajando en la incipiente colección de animales, montados. Yo trabajaba
todo el día, y casi todos los días porque era raro que, incluso los domingos, no llegara algún
cazador comedido con uno que otro gavilán o garza. Don Cheo era muy conocido y ya se había
corrido la voz de lo que estábamos haciendo, por lo que había numerosas personas que le daban
gusto al gatillo, más no ahí, porque generalmente no tan solo me estropeaban el domingo, sino
que llegaban con cada ejemplar más adecuado para la basura que para el museo; en ocasiones tan
descalentados que al menor roce ya se les caía el pelo o la pluma, según el caso; sin embargo don
Cheo quería que se arreglaran. Por otra parte, yo no veía el caso de preparar tanto ejemplar
repetido y en tan malas condiciones; prefería que me dejaran colectar a mí solo, porque una cosa
es colectar con toda técnica y otra, cazar indiscriminadamente. Había veces en que alguien traía,
por ejemplo, una garza blanca toda manchada de sangre y quitar esa sangre del plumaje es
enteramente imposible. Además, en ese tiempo, no había refrigeración, por lo que era necesario
atender inmediatamente los animales, con no poco disgusto de mí parte: muchas veces estaba
listo para irme al cine, cuando algún comedido llegaba a casa de don Cheo, por ejemplo con un
gavilán, una garza, etcétera, e inmediatamente mandaban a buscarme a la casa de asistencia
donde yo vivía.
Pasaron unas semanas. Ya sabíamos que estaban construyendo el edificio para el museo, así que
un buen día decidimos ir a darle una mirada a la obra. Era una construcción octagonal, bastante
fea y muy rustica; lo más curioso era que las paredes tenían dos metros de altura... ¡y no había
ninguna puerta! En ese tiempo, ya existía la Dirección de Obras Publicas y tenía como director a un
buen arquitecto de apellido italiano, pero, según parecía, el que realmente disponía como le daba
en gana era el sobrestante, que en la práctica dirigía los trabajos. Cosa curiosa, este defecto aún
sigue en los trabajos oficiales, por lo menos en los que ejecutan en el Instituto de Historia Natural;
siempre los sobrestantes nos causan más problemas. Pues bien, volviendo al caso anterior, el
sobrestante de ese tiempo, muy ignorante por cierto, no sabemos qué se imaginaba por museo,
no habia dejado puertas. Cuando don Cheo se lo informó al gobernador, este se rio de buena
gana, pero le dio una buena regañada al sobrestante, de nombre Bernardino Ramírez.
Este edificio, si de esta manera podemos llamarle, se levantaba donde hoy se encuentra lo que se
llano Palacio de la Cultura, pero que posteriormente ha sido ocupado por varias oficinas. Tenía,
como ya dije, una forma octagonal, con horcones en cada Angulo, los espacios de ladrillos y el
techo de lámina galvanizada; un verdadero horno. El terreno era pequeño, triangular y ubicado a
la entrada poniente de la ciudad; seguía una parte de monte y luego la penitenciaria. De hecho, el
museo estaba en la orilla de Tuxtla y rodeado de campos con arbolado y chaparral; hacia el sur ya
se había construido el Monumento a La Bandera. Recuerdo que, donde hoy es la colonia
Moctezuma, acostumbrábamos a colectar pájaros y otros animales; los conejos abundaban y no
era raro encontrar algunas culebras. Al otro lado del rio, hacia el pie del cerro, había venados y
jabalíes. Hoy, ¿qué se encuentra en esos lugares? Casas, gentes y carros, siempre carros, donde
lucen su habilidad, o más bien su vanidad, las personas de mentes equivocadas.
Cuando el edificio estuvo terminado, creo que hacia mediados de l943, trasladamos y colocamos
todos los animales disecados, que ya sumaban varias docenas; desgraciadamente no podían
quedar más que de la manera antigua, es decir, en filas, parados sobre su ramita y su pedestal.
Todo esto dentro de vitrinas, si de esta manera se puede llamar a una serie de libreros viejos, de
un metro cuadrado por medio de fondo.
Esto es en cuanto al museo; por lo que toca a los animales vivos, había una serie de jaulas de
madera, con frente de alambre, colocadas a lo largo del pequeñísimo terreno; todo alrededor, más
un corral para venados y otro para jabalíes. Lo malo fue que la madera de las jaulas era de los
desperdicios de obras, vieja y manchada de cemento, aunque la pintaron de verde palido. Esas
jaulas a mí me recordaban las miserias casuchas de Tepito, en la ciudad de México, pues incluso
tenían los techos de cartón alquitranado; huelga decir que frecuentemente algunos ejemplares
roían el cartón, o la madera vieja, y escapaban de su encierro. Además las paulas eran pequeñas y
terriblemente calurosas; nunca supe de quién fue la idea de esas jaulas, quizá nuevamente de
Bernardino, el sobrestante; Aunque a decir verdad, don Cheo nunca supo aprovechar el interés del
gobernador; no le gustaba pedir, en lo que se parecía a mí, pues reconozco que muchas
oportunidades se han escapado tanto para el Instituto como en lo personal, precisamente por no
saber pedir, ni andar de lambiscón. Pero así es mí naturaleza, y así era don Cheo, aunque el tenía
la ventaja de la mucha amistad con el doctor Pascacio Gamboa.
Por fin llego el día de la inauguración ¡de semejantes construcciones! Entonces, como hoy, con el
pensamiento antropomórfico de los políticos, que nunca piensan en los animales, desde muy
temprano, comenzó a retumbar una marimba, enloqueciendo a los animales. Con dos horas de
retraso, como es lo usual, llego el representante del gobernador y unas cuantas personas; creo
que don Cheo se sintió tan frustrado que no leyó el discurso que había preparado, por cierto
recordando la historia de los zoológicos, en la que México tiene indiscutiblemente la prioridad. En
efecto, cuando nadie pensaba en estas colecciones, ya los aztecas tenían un asombroso parque
zoológico que fue destruido, como tantas cosas, por los conquistadores. Quien había de decir que,
andando el tiempo. México sería uno de los países que menos importancia daría siempre a los
museos y parques zoológicos.
Creo que antes de continuar, al representante del gobernador para la inauguración de la incipiente
institución, merece que le dediquemos unas palabras. Este señor, licenciado José Castañón, que
era en ese periodo el secretario general de gobierno, estaba por lo menos tan desorientado como
el sobrestante de quien ya henos hablado. En todo caso, si hubiera estado en sus manos hacerlo,
supongo que mata a la Institución antes de nacer; siempre le negaba todo a don Cheo o le ponía
obstáculos. Cuando tenía que autorizar algunos pocos pesos, por ejemplo, para hacer una salida
de colecta, decía que para que gastaban en eso, si en las orillas de la ciudad había pajaritos e
incluso en el patio de su casa; que no veía por que tenían que ir a otros lugares; se imaginaba que
en todas partes son los mismos animales. Afortunadamente en ese caso, como en otros
posteriores, se aplicaba el refrán popular que dice "estando bien con Dios que importan los
santos". Es decir, que contando con el apoyo del gobernador, no importan los funcionarios
menores.
Oficialmente inaugurado el Departamento de los Viveros Tropicales y Museo de Historia Natural,
siendo éste el primer nombre de la Institución, nos dedicamos a trabajar con ahínco para
aumentar el acervo tanto del museo como del parque zoológico. Todo en medio de grandes
incomodidades y no pocas dificultades. Por ejemplo, el taller de taxidermia estaba a un costado
del museo, un cuartito pequeño, con poca luz y menos ventilación; con el techo de lámina, que
hacia el mediodía me daba la sensación de estar bajo un comal y que me origino no pocas
jaquecas. Además, los ejemplares se descomponían con mucha facilidad en ese calor. Hoy, en
1984, es decir cuarenta y dos años después, aún seguimos con locales inadecuados e improvisados
para los trabajos de taxidermia, que son el alma de un museo; seguimos como antes muchos
elogios y ninguna consideración, ningún apoyo sincero.
Los animales del zoológico también padecían su parte de incomodidades. Como dije, las jaulas
eran pequeñas, feas y muy calurosas, ya que solo en el frente tenían malla de alambre. El terreno
era muy estrecho, rodeado por ambos lados de la calle y banqueta, por lo que la gente pasaba a
solo dos metros de las jaulas... y ya sabemos lo que esto significa, es decir, quien no les arrojaba
una piedra, los picaba con una vara o de cualquier otra manera: el caso era espantarlos para que
se movieran. La gente siempre piensa que todo animal cautivo tiene que moverse para darle
gusto. Menos mal que en ese tiempo los transeúntes no eran tantos como en la actualidad, pero
de todas maneras entre el zoológico y la calle solo existía una cerca de alambre de púas que no
defendía nada. Algo peor sucedía cuando había algún acontecimiento político, ya recibimiento de
un personaje o de candidato; estando el zoológico a la entrada de la población, coincidía que en
esas calles amontonaban la borregada, perdón, quiero decir los "voluntarios" encargados de hacer
muchedumbre, lanzar vivas y una enorme cantidad de cohetes por todos lados. Parece que los
mexicanos nunca podemos festejar nada sin triques o cohetes; ambas clases de cohetes, los de
pólvora y los no menos explosivos de embriaguez.
Pues bien, era una verdadera maldición para los animales del zoológico cuando se aproximaban las
elecciones; materialmente enloquecían con tanta bulla; se golpeaban contra las mallas y algunos
hasta se mataban. Ya era cosa sabida que visita de candidato a Tuxtla, carne de venado segura; en
esos casos, siempre perdíamos ejemplares, muchas veces conseguidos con dificultad.
Mayormente si consideramos que en esos tiempos ganaba el candidato más agresivo y que
pudiera amontonar más partidarios; la mayoría de los cuales siempre venia solamente por la
barbacoa y el trago que les daban; otras veces por conocer la capital del Estado. Cuando estaba
por suceder un acontecimiento de esta clase; siempre nos ordenaban cerrar la entrada, no por
consideración a los animales, que de todas maneras sufrían, sino sencillamente porque la gente se
entretenía curioseando las exhibiciones y no hacia el menor caso de sus líderes, que los arreaban,
esta es la palabra, para vitorear al candidato.
Un día instalaron, en el centro del zoológico, una fuentecilla graciosa construida de mosaico y en
cuyos bordes, que eran hexagonales, tenían una rana en cada ángulo, más una grande en el
centro; estas ranas sacaban agua por la boca. Decían que ya Tuxtla tendría agua hasta para
desperdiciar, porque habían captado el rio de La Chacona. ¡Que pocos años duro esa suficiencia de
agua! Aparte de esa fuente, bonita por cierto, había una docena de bancas de cemento imitando
madera. Tanto la fuente como las bancas, nunca llegaron al Parque Madero, lugar al que se
trasladó el zoológico: seguramente perdieron el rumbo por no conocer las calles y tal vez
decidieron quedarse en la casa de alguno de los sobrestantes o cualquier otro funcionario.
En el mes de marzo, volví nuevamente a la Gloria. Esta vez acompañado de un ayudante que me
proporcionaron del modo más original, y que, pensándolo bien, implicaba para mí no poco riesgo
en efecto, en esos primeros tiempos de la Institución, se proporcionaba mano de obra utilizando a
los presos a los que les faltaba relativamente poco tiempo para cumplir su sentencia; claro que
además se escogía a los de mejor conducta. De todas maneras, una cosa era trabajar a cien metros
de la penitenciaria y otra aconpañarme al campo, mayormente en este viaje a La Gloria que solo
distaba unos cuantos kilómetros de la frontera con Oaxaca. Es decir, que muy fácilmente podría
huir este ayudante y quizá llevándose, cuando menos, las armas, por no decir alguna otra cosa
peor. Precisamente, este preso platico a alguno de los pescadores, que, si él hubiese querido,
habría podido huir, llevándose el rifle de siete milímetros, que ya en esos viajes habia yo
comenzado a usar, además de la escopeta rifle. Claro que esto lo supe en otro viaje posterior, pero
demuestra que los riesgos que yo corría con, estos ayudantes no solo eran imaginarios. .
De todas maneras, si mí ayudante llego a pensar algo inconveniente, no se le facilito mucho,
porque a los dos días, siguiendo mí plan, nos llevaron al islote Punta Chal y ahí hicimos
campamento; el cayuco volvió A la pesquería, quedando en regresar a los tres días con agua y
alguna comida. Mis proyectos eran hacer una buena colección de aves acuáticas con plumaje
nupcial y, además efectuar algunas observaciones, aprovechando la gran cantidad de nidos y
especies que había yo visto meses atrás. Por lo tanto, huirse del islote habría sido algo difícil. De
cualquier manera trabajamos bien, o mejor dicho trabajé, porque yo solo colectaba y preparaba;
el otro únicamente recogía leña, atizaba la lumbre y maldecía la hora en que lo habían enviado ahí,
a soportar tanto mosco.
A los dos días de estar en el islote, comenzó a soplar un vientecillo molesto, que fue arreciando
conforme pasaban las horas, y el mar comenzó a golpear con furia el lado norte del islote,
arrancando de raíz varios árboles de mangle blanco o madre-sal. En ese tiempo aún no teníamos
casa de campaña, así que el campamento solo estaba formado por dos pabellones y algunos
trastos de cocina; los pabellones por supuesto se sacudían e inflaban con el viento, que a veces
casi los arrancaba. Afortunadamente, con ese ventarrón los moscos no se atrevían a salir de su
escondite porque de otra manera nos habrían molestado mucho, dado que los pabellones no se
podían mantener ajustados. Al amanecer, con el viento en su apogeo, observe una cosa muy
curiosa: las aves voladoras, como las gaviotas y las fragatas, estaban todas en el aire, dándole el
frente y manteniéndose casi sin aletear, apoyadas posiblemente en las fuertes corrientes; eran
tantas, y además reunidas en un enorme conglomerado aéreo, que abajo, donde estaba el
campamento, parecía caer una llovizna de gotas blancas, formada por las incontables deyecciones.
Solo permanecían en los nidales las aves de vuelo torpe, como los cormoranes, patos aguja y
garzas.
Las deyecciones de tantas aves eran un verdadero problema, en especial para cocinar; tuvimos
que construir un techo de ramas, pero de todas maneras, a los dos o tres días, todos los árboles,
todo el suelo y nosotros estábamos encalados. Más éste no era el problema mayor; lo que nos
tenía intranquilos era que el agua de beber se había terminado y pronto tuvimos que racionarla, lo
que es verdaderamente terrible, en especial si una buena proporción de la comida consiste en
totopos (tortilla seca y tostada, muy usada en Chiapas). Pero con ese viento, con ese norte como
le llaman en la región, teníamos muy pocas esperanzas de recibir ayuda; sencillamente no había
palanquero que pudiera cruzar en su cayuco con esas olas. Finalmente se acabó el agua y, ya con
desesperación, dimos otra minuciosa explorada al islote; palmo a palmo recorrimos todo el
terreno; uno a uno probamos todos los charcos, incluso los más feos y pestilentes: ¡no había agua
dulce!
Teníamos esperanzas de encontrar agua, bebible por lo menos, aun cuando fuera algo salobre,
porque había mamíferos en el islote, por lo menos tlacuaches, mapaches y osos hormigueros. Pero
no había nada, los animales tomaban agua salada, o bien les bastaba el roció, o se esperaban
hasta que hubiese alguna lluvia. Con bastante angustia retómanos al campamento y se me ocurrió
probar evaporando el agua salada. En esos tiempos no había plástico, material sumamente útil,
pero que está llamado a ser uno de los verdugos de la humanidad dado el abuso que se hace de él,
incluso en las cosas más inútiles; no obstante, es inmejorable para evaporar agua con ayuda del
sol. Por lo tanto, probé a hervir el agua salada y a recoger el vapor condensado, pero por falta de
utensilios adecuados resulto un fracaso, ya que apenas se recogía una cucharada después de
hervir durante horas el agua. Tratamos también de permanecer inactivos dentro del estero, con el
agua al cuello para refrescarnos, pues a pesar del ventarrón hacia un gran calor; tampoco funciono
y era difícil evitar la tentación de tragar sorbitos de agua salada, lo que era peor.
También probamos a hacer señales con una sábana atada a un palo, pues la pesquería se veía
perfectamente en la orilla del otro lado, aunque bien sabíamos que era inútil; no se habían
olvidado de nosotros, sino que no podían cruzar el estero. El hambre no era problema, aun
teníamos comestibles y además se podía pescar fácilmente. Pero con esa sed no se antojaba
comer. Para desgracia nuestra fue uno de esos nortes que duran varios días; si hubiésemos tenido
un cayuco habríamos intentado, no cruzar el estero contra el viento, pero si aprovechar la
protección del islote, que detenía las olas, para llegar a la faja de tierra que separaba el mar vivo
del estero. No estaba lejos y allí si había agua dulce, más era inútil hacerse ilusiones.
Finalmente, un día, cuando la situación ya estaba realmente desesperada, vimos con alegría, un
cayuco que daba la vuelta viniendo de atrás do una especie de península pequeña y se dirigía
recto hacia nosotros. Nos extrañó que no viniera de la dirección en que estaba la pesquería, sino
de la franja de tierra que ya he mencionado y que separa el mar vivo. El palanquero nos traía dos
tambitos de agua, ¡agua! y, más bastimento. Luego nos explicó que en tierra estaban muy
apenados y que lo habían mandado buscar a él para que nos trajera el preciado líquido; esto me lo
dijo después don Aníbal, y según entendí, era uno de los mejores palanqueros y tal vez el único
capaz de cruzar el estero con este fortísimo norte. En realidad, era también muy astuto me explico
que no intento luchar con las olas atravesadas, sino que ato una vela a su cayuco y se dejó llevar
en la dirección del viento: sabía que las olas lo llevarían a Punta Lin, es decir, la faja de tierra que
separa el estero y el mar. Una vez ahí, se regresó costeando, aprovechando las pequeñas
ensenadas y los grupos de mangle, hasta que estuvo frente al islote donde nos encontrábamos; el
resto fue fácil porque, como ya dije, el islote detenía el oleaje, formando una especie de enseñada
con agua apenas rizada por el viento.
Con la experiencia sufrida, decidí que sería mejor acampar en tierra firme, es decir, en la
pesquería, con todos sus inconvenientes, especialmente los numerosos perros y gatos; son estos
animales la peste de todo colector; siempre es necesario sostener una continua lucha y
precauciones porque de otra manera se roban los ejemplares. Por lo tanto, solo esperamos que
amainara el viento, lo que afortunadamente sucedió a la noche siguiente, para salir hacia La
Gloria. Pero, cuando estábamos cargando nuestros bártulos en el cayuco, aparecieron de pronto
dos canoas más, que rápidamente se aproximaron; en una iba don Aníbal y me dijo que
aprovechando el buen tiempo, que sin duda habría, porque estaba recién pasado un norte fuerte,
se dirigía a un lugar algo distante llamado Palo Blanco. Me invito a acompañarlos, diciéndome
además que en ese lugar había ganado salvaje y deseaban que yo les cazara una vaca o algún
torete para variar su dieta de pescado, aprovechando, desde luego, que yo disponía de un máuser
de siete milímetros, propiedad de la policía. También me platico don Aníbal de las angustias que
pasaron él y su mujer, doña Antonia, al pensar que nos habíamos quedado con toda seguridad sin
agua. ¡Y vaya que sí! Pero ya todo había pasado.
El Mar Muerto estaba tranquilo, sin señal alguna del tremendo oleaje que tenía apenas el día
anterior. Las aves retornaron a sus habituales ocupaciones de atiborrar de comida a sus pollos; los
peces saltaban aquí y allá fuera del agua; en fin, tanta tranquilidad invitaba a seguir con la
aventura y acepté la invitación, lo que causo mucho disgusto a mí ayudante. Según lo que
platicaba don Aníbal, el lugar parecía muy prometedor, bastante interesante y, en efecto, no me
defraudo esas tiras de tierra dulce estaban cubiertas de bosques entremezclados con médanos
húmedos, cubiertos de pastizales verdes. Por el cielo volaban grandes bandadas de guacamayos
rojos, cruzándose con grupos de ibis blanco como la nieve y de picos escarlata; de vez en cuando
alguna banda de espátulas con rosado plumaje, o bien de cormoranes, pasaban raudas, casi
rasando el agua. Tampoco faltaba la presencia de las garzas gigantes y de las grandes bandadas de
patos. En fin; mucha vida por todas partes.
Los pescadores tendieron sus redes, anticipando una buena cosecha porque los peces pululaban
en grandes cardúmenes. Yo desembarqué acompañado de mí inútil y poco voluntarioso ayudante
y de un pescador que haría de guía. El ambiente era sencillamente maravilloso, nunca había visto
yo tanta abundancia de vida. Comenzaba a declinar la tarde y los animales ya habían salido de la
modorra del mediodía, estaban pues muy activos; incluso vimos uno que otro venado que ni
siquiera se molestaba en huir, solamente nos miraba con expresión de asombro. Una docena de
jabalíes salió corriendo entre los piñuelares y verdaderas nubes de patos y pijijis se levantaban de
las charcas que había entre los zacatales. Los bosques, no muy tupidos, dejaban paso a la
suficiente luz solar para que crecieran manchones de piñuela, bastante espesos e impenetrables.
Los bosques, circundando los médanos cubiertos de hierba verde, parecían cortinajes oscuros
después de atravesar los claros inundados de sol y, precisamente al aproximarnos a un
bosquecillo, vimos que se levantó una sombra oscura de entre los matorrales y salió a plena luz,
ocasionando que un escalofrió recorriera mí espalda a menos de cincuenta metros, bien plantado
y mirándonos con ojos feroces, estaba el toro más temible que he visto en mi vida. De color
bermejo encendido y una gran pelambre en el testuz. Ya nos habían advertido de estos peligrosos
encuentros, pues el toro salvaje no huye cuando se ve sorprendido de improviso. Por eso, cuando
vimos que rascaba la tierra y resoplaba sonoramente, los tres, como a una orden, salimos
disparados cada quien por su lado y con el pensamiento de ¡sálvese quien pueda! Como unas
codornices espantadas por el gavilán, ahí vamos de cabeza entre los piñuelares, cuando en estos
tupideros nadie puede entrar. Yo, lo confieso, ni me acordé del máuser que portaba; debo decir,
en mí defensa, que nunca antes había visto ganado salvaje y menos con ese aspecto tan
amenazador; por el contrario, recordé las muchas platicas de mí padre cuando, de chicos, nos
contaba de aventuras con ganado salvaje. Porque también lo hubo en Colima.
Sin apenas respirar, oculto entre unos matorrales y esperando de un momento a otro la aparición
del toro, escuché con) gran alivio el ruido que hacia el animal al huir entre el monte; sentí de
pronto, como algo imposible de sostener, el peso del rifle en mis manos, porque esta vez sí lo
tenía preparado y dispuesto a descerrajarle un tiro en la cabeza si me embestía. Uno a uno salimos
de nuestros respectivos escondites, todos arañados por las innumerables espinas de la piñuela y
alguna que otra una de gato, plantas a cual más bien provistas de agudos garfios.
Ya no seguimos en la dirección que llevábamos porque por ahí se había ido el toro. Torcimos hacia
nuestra izquierda y cruzamos el húmedo prado; luego atravesamos un bosquecillo y, al salir a un
nuevo claro, nos dinos de manos a boca con un grupo de varias vacas y becerrones, que al unísono
salieron huyendo, con sus largas colas levantadas. En esta manada, había algunos animales buenos
para cumplir con el encargo que tenía, pero no dieron tiempo de asegurar uno; disparar con el
riesgo de herirlo nada más, no tenía ningún caso. Caminamos un poco más y llegamos al mar, por
lo cual volvimos sobre nuestros pasos y caminamos hacia el oriente en dirección contraria a la que
tono el toro. Dejamos el monte y salimos al médano que comunicaba con la playa del estero, con
la más sana intención de cazar algo más fácil, tal vez una liebre o uno de los numerosos venados
que habíamos visto, pero que dejamos en paz por no hacer ruido. En eso vimos a los pescadores
que nos hacían señas para determinado lugar y, rodeando unos manchones de monte, vimos
algunas reses a cierta distancia.
Con toda precaución, comprobamos la dirección del viento y, únicamente acompañado del
pescador guía, me interné en el monte con dirección a nuestra presa; los pescadores se quedaron
expectantes sobre sus canoas y rogando, según nos dijeron después, porque no falláramos. Tenían
verdaderos deseos de carne de res. Me alegré que no los haya defraudado porque, aún desde
antes de llegar al sitio indicado, divisamos al grupo de reses que pastaban en el claro, al otro lado
de norte. Esta vez nosotros vimos primero a los animales. Por entre los árboles, y con mucho
cuidado, aprovechando cuanto obstáculo se interponía, nos fuimos acercando; al mismo tiempo
no dejaba de preocuparme que el sol ya casi si estaba ocultando.
La experiencia es muy valiosa. Al tiempo que nos aproximábamos a nuestras presuntas víctimas,
no dejábamos de mirar a nuestro alrededor para fijar el lugar donde había arboles fáciles de
trepar, por aquello de las dudas, y estuvo bien que lo hiciéramos, porque de entre unos
matorrales, salió otro toro descomunal, que lentamente se dirigió a olisquear a una vaca. Nos
quedamos inmóviles un rato, no mucho porque pronto llegaría la oscuridad. Cerca de la orilla del
claro había un árbol de cuaulote, con numeroso ramaje retorcido, y no había árbol mejor para
trepar en un caso dado. Así que este fue nuestro objetivo y sigilosamente nos escurrimos entre la
vegetación, quedándonos inmóviles en cuanto uno de los animales miraba en nuestra dirección y
sintiendo intranquilidad cuando el toro parecía mirarnos; afortunadamente el ganado bovino no
tiene vista muy aguda y, como permanecimos quietos, no llego a descubrirnos el animal que más
teníamos.
Justamente, desde el pie mismo del árbol seleccionado como un posible refugio, escogí una
vaquillona que pastaba a no más de unos cuarenta metros. Con toda la ventaja posible, mirando
con el rabillo del ojo al toro que no estaba mucho más lejos, le apunté al codillo y le disparé con
toda calma. Al estampido del disparo todos salieron corriendo, incluso nosotros para arriba del
árbol, por entre cuyo ramaje vi, no sin cierta aprensión, que la vaquillona seleccionada corría al
igual que todos. Creí que le había errado o, cuando menos, que tal vez el tiro había sido mal
colocado, pero no, como a los cien metros se fue de cabeza entre la duna.
Para esta hora ya estaba casi oscureciendo, así que con mucho cuidado, mirando para todos lados,
nos bajamos del árbol y salimos al estero; las canoas ya venían, como en regata, pues los
pescadores habían estado muy atentos a cuanto sucedía. Por una gran fortuna, la vaquillona
abatida quedo bastante cerca del estero y allí mismo los pescadores encendieron una gran fogata
para tener luz y descuartizar el animal; tenían además una gran cantidad de peces, de manera que
muy contentos, como a las once de la noche, emprendimos el regreso con rumbo a La Gloria.
Esos fueron los principales sucesos de ese primer viaje a La Gloria, digo primero porque ya fue una
excursión más o menos organizada; hubo desde luego muchas carencias porque, como
anteriormente señalé, a don Cheo no le gustaba pedir dinero para los gastos y, si era posible,
confiaba más en amistades y yo hacía frente a las vergüenzas. En este viaje, que termino de
relatar, don Cheo se confió mucho de la oferta que don Aníbal le hizo en ocasión de nuestra
primera visita que hicimos a esos lugares, y que vimos en párrafos anteriores. Claro que tanto don
Aníbal como su familia eran muy hospitalarios, pero siempre resultaba penoso estar atenido a la
comida y otras necesidades; menos mal que en parte pude recompensarlos con la vaquilla que les
cacé. El mismo caso me sucedió en otros viajes a diferentes lugares, y si tan malo resulta atenerse
a la hospitalidad de las amistades, igual sucede con las autoridades, quizá un poco peor, solo que
aquí se puede exigir; de todas maneras, las verdaderas expediciones de colecta no se realizaron
hasta que ya empecé a fungir como director y por lo tanto a solicitar dinero para los gastos; nunca
desde luego proporcionaron lo debido y siempre salí al campo con gran penuria.
Efectué varios viajes a La Gloria, todos muy agradables y provechosos, pero no dejé de advertir
que, en cada nueva visita, encontraba el lugar cada vez más destrozado. Hasta que finalmente no
tuvo caso colectar por allí, simplemente ya no había nada y, en los últimos viajes, observe que
hasta con las iguanas habían acabado. La aglomeración de familias aumento rápidamente; llegaron
las cantinas y los magnavoces y finalmente hasta las casas fueron trasladadas a un lugar más
alejado del agua porque, como dije anteriormente, no hicieron caso de los consejos que les
dábamos los visitantes para que no destruyeran el manglar; y toda la franja de tierra, en que
estaba asentada la pesquería, desapareció paulatinamente bajo los embates del mar. El remate lo
dio la carretera, así como los fatídicos comerciantes en animales silvestres.
Un mes después de estar en La Gloria, o sea hacia finales de abril de 1943, don Cheo me insto a
que me agregara a un nuevo viaje que el Dr. Rincón preparaba para El Ocote; volví pues a la zona y
me gusto más porque en abril hay mayor movimiento de animales, pero mí verdadero deseo era
hacer un viaje a ese lugar sin la compañía de tanto "dedo alegre" que se unía a las excursiones
organizadas por Carlos. Era realmente desagradable ver tanto animal muerto inútilmente, además
de que con tanto bullicio y disparo se perjudicaba mí colecta. En este segundo viaje al Ocote, con
duración de diez días, no sucedió nada importante, fuera de la acostumbrada matanza de
inocentes animalillos, en especial los vulnerables monos. No sé cómo hay personas que, sin
necesidad alguna, dan muerte a los monos que prácticamente se aproximan a curiosear, muy
ajenos a la peligrosidad del humano.
Durante tres meses estuve dedicado a las actividades rutinarias en el museo y por fin llego la
ansiada oportunidad de un viaje a la selva, por cuenta de la institución. Una persona de Cintalapa,
en realidad un licenciado amigo de don Cheo y que tenía el puesto de Agente del Ministerio
Publico en dicha población, le informó que en ese Municipio existían unas selvas llenas de
animales y que los tigres no dejaban ni dormir a los viajeros. Le insto para que me enviara por allá
y que él ayudaría en arreglar la excursión. Decidimos pues que, si el Gobernador aprobaba el viaje,
proporcionando además los gastos, yo iría a colectar por dicha zona.
E1 doctor Pascacio Gamboa, siempre ansioso de aumentar las colecciones, aprobó
inmediatamente el proyecto. Para esas fechas, ya teníamos una casa de campaña, impráctica y
pesada, construida de lona blanca. La típica casa de campaña fabricada por la Casa Planas de la
ciudad de México, (en esos tiempos creo que era el único fabricante de estos equipos) por cierto
que estaba en su apogeo la segunda guerra mundial y por tanto la patriotería subida al máximo,
de manera que en dicha casa, grande por cierto pues entrabamos todos los mozos, yo y el equipo,
estaba llena de letreros alusivos al patriotismo. Algo ridículo desde luego.
Llegué a Cintalapa a mediados de agosto, la peor época para colectar, pero la experiencia se va
acumulando poco a poco. Luego busqué al licenciado antes mencionado, quien por lo pronto me
envió a un hotel (creo que el único que había en ese pueblo), según él, mientras hacia los
preparativos. En realidad, él había quedado con don Cheo en que, para la fecha convenida, ya
tendría todo listo, más no había nada arreglado; así comencé a no tener fe en los funcionarios
políticos, a fuerza de contratiempos si uno se atiene a sus promesas. Permanecí en Cintalapa dos
días, gasto y tiempo perdidos, para que, al final, el único arreglo que hizo el licenciado fue buscar
una carreta para que me llevara hasta la Colonia Triunfo de Madero, primera etapa del viaje; por
cierto que esta carreta había llegado a Cintalapa procedente de Francisco I. Madero, otra colonia
cercana al Triunfo. Vaya nombrecitos que les ponen a colonias, ejidos y ranchos; pero lo curioso es
que la carreta era manejada por una mujer, joven aun y, acompañada por un chamaco que era su
hijo.
Ignoro como viajaba esta mujer así sola, pues la carreta ya hacía tiempo que había visto pasar sus
mejores años; tan así que necesito algunas reparaciones durante el viaje, lo que no precisamente
lo acorto. En realidad, creo que sin nuestra ayuda, bueno, la de mí ayudante que esta vez era
medio carpintero y, para variar, preso también, nunca hubiese llegado a su casa; en carreta por lo
menos. Al principio, el único sonido era el chirrido de los ejes, posiblemente también algunos
crujidos de mis vértebras, porque la carreta dista mucho de ser un vehículo cómodo, pero pasados
los minutos embarazosos del comienzo, la joven mujer comenzó a platicar con mayor soltura. En
especial después de arreglar el primer desperfecto.
Primero me tomo por un ingeniero topógrafo, o sea de los reparte tierras, después, cuando supo
el objeto de nuestro viaje, tal vez pensó que era un ingeniero colector de animales; de todas
maneras siguió llamándome ingeniero. La caminata nos llevó todo el día, por un camino terrible,
lleno de hoyos y barrancos, por lo que, con los bandazos que daba la carreta, nuestro esqueleto
amenazaba con desajustarse; el camino además era muy caluroso y polvoso, con uno que otro
arbolillo de escasa sombra, donde la mujer, cuyo nombre no recuerdo, dejaba descansar sus
bueyes. Cuando el sol ya se ocultaba, alguna divinidad pensó que estábamos muy acalorados
porque de improviso, de atrás de unos cerros, aparecieron unas nubes negras como tinta y pronto
nos cayó encima un aguacero que no dejaba ni ver el camino. Teníamos una capa de hule y
algunas lonas, pero preferí que mejor se mojara nuestra piel y no el equipo, ya que apenas
estábamos de llegada.
Aprovechando que la muchacha ya había soltado la lengua y nos tomó confianza, le pregunté qué
animales había por la colonia donde vivía y me platico que incluso un tigre pasaba de vez en
cuando por el arroyo, atrás de su casa, y desde luego este felino abundaba en esas funestas selvas
de El Mercadito; por primera vez conocía el nombre del lugar a donde nos dirigíamos. Algo mejor
fue la noticia de que un tío suyo, de nombre Pedrón Valencia, conocía bien la zona y que con toda
seguridad podría servirnos como guía. Dicho tío vivia justamente en El Triunfo de Madero y al día
siguiente podríamos verlo. Estábamos progresando en los arreglos, por lo menos había noticias
más concretas. Naturalmente que todas estas pláticas fueron antes de la tormenta, después de
esta solo íbamos temblando de frio, mayormente que ya había caído la noche. Y ahí vamos, crujido
y bandazo, golpe seco y bandazo, minuto tras minuto, hora tras hora, hasta que al fin, como a las
ocho de la noche, llegamos al jacal de nuestra conductora; simplemente tiesos de frio y adoloridos
de tanto golpe.
Esta muchacha, viuda desde hacía poco más de un año, fue toda hospitalidad y diligencia en
cuanto arribanos a su ranchito. Muy pronto nos convido a unos frijolitos fritos y el consabido café,
que esta vez me supo excelente porque yo estaba helado. Aparte del chamaco que ya conocíamos,
tenía una niña de tres años; vivía sola con sus hijos, aunque a unos cuanto metros habitaban unos
familiares. Su marido, segun nos platicó, había muerto a resultas de una mordedura de nauyaca.
En fin que esta indígena era muy agradable y, por lo que vimos, una audaz y hábil conductora de
carreta; aún recuerdo esos barrancos lodosos que cruzamos, ya de noche y solo con la ayuda de
una linterna de pilas gastadas, porque las nuestras estaban empacadas; nunca pensamos que se
nos haría de noche en el camino, todo el mundo decía que la colonia no estaba lejos. Siempre las
millas de hule, que se estiran y se estiran.
Como un tronco caí sobre un desvencijado catre de cuerda, que no supe de donde lo saco esta
mujer servicial, y transcurrió una noche muy apacible; bien comidos y bajo un hospitalario techo.
Afuera continuaba la llovizna; sin embargo, amaneció un día radiante, con un sol espléndido. Muy
temprano nos despedimos de nuestra anfitriona, que por cierto me puso en dificultades, pues
para el pago de tanto servicio dijo que lo que yo le diera estaba bien. La colonia de El Triunfo de
Madero, solo distaba unos cinco kilómetros, que recorrimos en un par de horas, y no llevábamos
recorridos ni cien metros de la última casita de la colonia donde pernóctanos, cuando el
conductor, que esta vez era un muchacho de catorce años, me enseño en el lodo de un barranco
que cruzamos, las huellas de un tigre. La zona pues prometía ser bastante interesante si estos
grandes felinos merodeaban casi entre las casas. Una región más donde en la actualidad no se
encuentran ni lagartijas.
Sin novedad importante llegamos a la colonia El Triunfo de Madero, dirigiéndonos hacia la escuela,
porque yo llevaba una carta de recomendacion para que el maestro nos ayudara. En esos tiempos,
e incluso en la actualidad, en los poblados apartados de la comunicación, el maestro rural es toda
una autoridad, junto con el comisario ejidal o el agente municipal. Por ese motivo oficialmente
siempre recurriamos a ellos para la organización de una expedición, conseguida de bestias, mozos,
etc. Pues bien, en cuanto el maestro vio gente extraña a la puerta de la escuelita, salió
inmediatamente para ver de qué se trataba; al leer la carta que le entregué nos volvió a saludar,
más efusivamente aun, porque la misiva era del inspector de la zona. Luego, ante mí sorpresa, se
metió de prisa a la escuela, sacando en unos momentos al centenar de chamacos ¡muy prolífica
esa colonia! Los formo en fila y creí que estaba organizando un desfile, pero que va, era para que
uno por uno, se me aproximaran con los brazos cruzados y la cabeza inclinada; yo debía tocarles
por turno la cabeza con la mano; y ahí estoy, toque y toque cabezas sintiéndome en el ridículo
papel de cura. Al terminar tan rara ceremonia, ya mí mano subía y bajaba automáticamente; creo
que tuve que cogerla con la otra para que se estuviera quieta. Esta era la primera vez que veía
semejante ceremonia, aunque posteriormente tuve que realizarla en otros viajes por colonias y
rancherías, incluso en casas de campesinos. Ignoro si en la actualidad sigue practicándose.
Avisado don Pedrón Valencia de que se le buscaba, se presentó rápidamente. Nunca le pregunté si
su nombre era realmente Pedrón o solamente Pedro, de cualquier manera todo el mundo le
llamaba Pedrón. Era un anciano pintoresco y simpático, muy alto y flaco; con una coronilla; de
pelo blanco y una barba corta, blanca también. En realidad parecía un predicador. Platicamos
largamente y me confirmo otra vez que la región de El Mercadito abundaba en fauna y que los
tigres eran muy audaces, molestando a los viajeros; pero que agosto era muy mala época para
entrar por la región, debido a las frecuentes lluvias. Más ya estábamos ahí y no había otra
posibilidad más que seguir adelante; don Pedrón se dedicó a la tarea de conseguir las bestias
necesarias. Yo y mi ayudante tuvimos que pasar el día y la noche como huéspedes del maestro.
Era muy frecuente que al hacer escala en los ejidos, como enviados oficiales, casi siempre se nos
alojaba en las escuelitas rurales; desde luego, yo siempre preferí estos alojamientos a los de los
finqueros y con mayor razón si eran de alta categoría.
Al amanecer llegaron los jamelgos; parecía que en Chiapas no había caballos decentes, siempre
me tocaba cada animal que era lastimoso montar y los pobres animales por lo común tenían todo
el lomo desollado. En fin, ahí vamos rumbo al Mercadito, con grandes esperanzas y envueltos por
el fresco del amanecer; alegrada la vista con la policromía de las campánulas, que a esta hora
habrían sus corolas a las abejas silvestres madrugadoras. Es muy agradable salir de viaje
temprano, con ese aroma tan típico del amanecer y en especial si llovió durante la noche. Las
plantas se ven alegres, con el follaje brillante de humedad y las flores, si las tienen, en su máximo
esplendor; las aves posadas en las ramas expuestas, sacudiendo el mojado plumaje y esperando la
salida del sol para que lo seque. Todo es vida alrededor.
A los pocos minutos de viaje empezamos a subir un cerro bastante alto; subimos y bajamos por
sus barrancos; atravesamos rastrojos y cafetales. Cerca del mediodía llegamos a la cima y nuestra
vista alcanzo el horizonte. Hacia el sur, con rumbo a Cintalapa, arbolados y campos de pastoreo o
de siembra; hacia el norte, ondulante serranías bajas, cubiertas de selvas. Hoy en día, cuarenta y
dos años después, mejor ni hablar. Tuve ocasión, en años recientes, de estar otra vez sobre ese
cerro y sentí la congoja más fuerte oprimir el pecho. ¡Que angustia! Solo desolación. ¿Es que el
humano tiene derecho a destruirlo todo? ¿Quién lo autoriza? Solo su egolatría y su grandísima
carencia de raciocinio: ¡él, que llama irracionales a los animales!
En este viaje éramos cinco personas: don Pedrón, un hijo y un sobrino de él, mí ayudante y yo. Cori
excepción de mí ayudante y yo, los otros iban a pie; además llevábamos tres bestias de carga. A
media tarde nos alcanzó otro hijo de don Pedrón, que iba a regresar las bestias; en la selva es casi
imposible mantener durante quince días a un grupo de caballos o mulas, además de que se
exponen a que algún tigre las ataque. Llego la noche y aún estábamos lejos de nuestra meta;
tuvimos que pernoctar en un pequeño claro de un acahual, sitio poco recomendable porque las
serpientes gustan más de estos lugares, señas del destrozo humano, ya que ahí proliferan las ratas
de campo. Pero muy cerca de ahí corría un arroyito y las bestias estaban sedientas, además había
algo de pasto. Creo que nadie durmió profundamente a pesar de lo apacible del Iugar; cierto que
hubo uno que otro ruido sospechoso y las bestias se alarmaron en alguna ocasión, pero en lo
general todo estuvo tranquilo. Recuerdo que muy tarde, por la noche, escuché a don Pedrón
comentando admirado que yo dormía muy tranquilo, seguramente por estar ya acostumbrado a
estos viajes, pues el había servido de guía a ingenieros y cazadores, que nunca podían dormir en
estos casos y se pasaban la noche atizando el fuego y disparando continuamente. En cambio yo
estaba en paz, eso era cierto, más la verdad era que aparentaba dormir, pero estaba despierto,
entre otras cosas porque mi cuerpo no se acomodaba a las piedras que me picaban los costados o
la espalda, según la colocación; además, generalmente es difícil dormir la primera noche en un
lugar desconocido, así sea sobre un mullido colchón.
Temprano en la mañana, reanudamos la caminata; como a las nueve nos detuvimos para
almorzar; y en eso estábamos cuando alguien de la partida descubrió un clarísimo rastro, donde
un tigre paso por la brecha arrastrando un animal grande; era un verdadero camino abierto en los
matorrales; subía por una ladera, cruzaba la borrosa brecha y bajaba hacia un barranco a la
derecha de donde nos encontrábamos. Calculamos que la víctima debió haber sido un tapir, no
había duda. Manuel, el hijo de don Pedrón, me pidió prestado el máuser y bajo siguiendo el rastro;
al poco rato regreso porque le habíamos advertido que no tardara y nos informó que el rastro
seguía para el otro lado del barranco. Es increíble la fuerza que tiene un jaguar o tigre, como le
llaman más comúnmente; arrastra presas tan grandes como un tapir, una mula o un caballo, con la
mayor facilidad. Incluso atraviesa por grandes obstáculos, sean troncos o rocas.
No había tiempo de seguir este animal; teníamos que llegar a nuestro destino antes de mediodía y
me temo que desperdiciamos una buena oportunidad de conseguir la especie más espectacular.
Pero estos rastros a veces son bastante largos y además no se puede garantizar que el felino
encuentre cerca de su presa; por otra parte, nos urgía llegar al lugar indicado por don Pedrón,
como bueno para acampar, para descargar las bestias y para que el muchacho encargado de
regresarlas tuviese tiempo de salir de los lugares peligrosos antes de la entrada de la noche. Según
don Pedrón, debía regresar a todo trote para alcanzar a pernoctar en un ranchito que habíamos
pasado durante la subida al cerro. Todo mundo tiene miedo al tigre, por algo será; personalmente,
en los muchos años de expedicionar por tantos lugares, la experiencia me ha enseñado que este
felino es poco aficionado a atacar al hombre. Desde luego, no se puede generalizar y mucho
menos predecir el comportamiento de todos los ejemplares; cada individuo tiene su distinto
carácter.
Desde que bajamos por las laderas del cerro, el bosque se fue tornando cada vez más espeso, o
funesto como dijera don Pedrón. La brecha que seguíamos ya estaba borrosa, en muchas partes
invadida por la vegetación pero brecha o picada, una vez cortada en el bosque virgen tarda mucho
para desaparecer del todo. Incluso se borra todo resto de camino, pero las cicatrices de los arboles
perduran y por lo general señalan la ruta. Posiblemente por ser el tiempo de las lluvias fuertes, el
ambiente se notaba sombrío, silencioso y extremadamente húmedo. La gruesa capa de hojarasca
parecía un colchón mojado, no producía el menor ruido, ni siquiera con el pisar de los caballos.
Lianas, helechos y palmas por todas partes; todo en gran profusión y los arboles altos tan tupidos
que apenas algunos rayitos de sol penetraban aisladamente. Era por lo tanto el paraíso de los
hongos, que se disputaban el premio del concurso, si lo había, presentando a cual más de formas
estrambóticas, colores absurdos y aromas... no precisamente agradables. Animales se veían pocos,
tal vez, razonamos, por el ruido que hacían los caballos; especialmente ruidosos eran los que
llevaban los bártulos, ya que continuamente chocaban con troncos y bejucos. De vez en cuando
alguna retorcida liana les trababa las patas y entonces trastabillaban haciendo un gran escándalo,
amenazando con venirse a tierra, con carga y todo. Lo aventurado que eran estos viajes: ¡ah como
se añoran! Más ahora a todas partes llega el carro, seguido por la destrucción.
Poco antes del mediodía llegamos al arroyo recomendado por don Pedrón y en cuyas márgenes
acampamos. Tenía un agua clara, bastante fría para mí gusto, y corría en el fondo de un
barranquillo como de un metro y medio de altura; fue pues necesario hacer una bajada hasta el
agua, pero arriba del paredón había una buena extensión plana. Rápidamente, porque se
aproximaba una tormenta, plantamos el campamento y estábamos terminando cuando
comenzaron a caer los primeros goterones; al mismo tiempo soplaba un viento tan fuerte, que nos
hacia mirar con mucho temor los grandes árboles a nuestro alrededor. Más, en este sitio, no había
ni un pequeño claro para acampar y tuvimos que confiar en la buena suerte. Por fortuna todo se
redujo a un engaño; pasó el huracán, se redujeron los goterones y brillo el sol, aunque ya rumbo al
ocaso.
Al amanecer es usual despertar con los variados cantos de los pajarillos. En este campamento no
escuché ninguno, aunque la explicación era que ya había pasado la época; las aves se encontraban
discretamente encabezando los grupos de crías y no daban a conocer su presencia, Otras, ya en
plena muda del plumaje. En todo caso, durante ese primer amanecer, únicamente escuché los
gritos escandalosos de una pareja de cojolitas y desde luego el infalible llamado del halcón
mañanero; el conocido "pi—ja; pi- ja" de esta rapaz; casi por lo general es el primer grito de aves
que se escucha, a las primeras luces del amanecer, en las selvas de Chiapas.
Después de un temprano almuerzo, efectuamos las exploraciones preliminares. El bosque era
imponente, oscuro y húmedo; en ninguna parte había visto tal cantidad de arroyos, que era
necesario vadear continuamente, y todos con lecho arenoso. Casino había piedras en sus
márgenes. Muchos años después, tuve oportunidad de visitar la zona nuevamente, ya invadida por
ranchos y ejidos; los arroyuelos estaban ya a pleno sol, a duras penas conducían un tercio de su
caudal de agua, que con dificultad escurría entre los innumerables troncos tirados por el hacha de
los taladores. De los oscuros bosques, no quedaban más que achicharrados tocones.
Día tras día exploramos la región, ya siguiendo los arroyos o cortando picadas para no
extraviarnos, pero solo encontramos algunas partidas de monos. A propósito de esto, don Pedrón
que ya era de bastante edad, cierto día no pudo acompañarnos porque amaneció con la reuma en
su apogeo, o tal vez era artritis; me dijo que si yo quería que él siguiera de guía tendría que
matarle un nono, de otro modo estaría inútil por el resto del viaje. A mí me repugna disparar a un
nono, nunca antes lo había hecho; por eso, cuando descubrimos una partida, el hijo de don
Pedrón insistió sobre el encargo de su padre; además de lastima por el nono, yo tenía fuertes
dudas sobre la utilidad de tal remedio y pensaba hacerme el olvidadizo, pero ante las suplicas de
Manuel, que era el hijo de don Pedrón, no tuve más salida que prestarle el arma. Sin embargo, al
ver que, después del quinto disparo, el nono solo continuaba herido, me pareció más caritativo
terminar de una vez con el sufrimiento del animal, lo que pude hacer desde el sitio en donde me
encontraba, con un tiro a larga distancia, lo que asombro mucho a Manuel que no paraba de
contarle el hecho a don Pedrón. Ya en el campamento, aliñaron el pobre mono y lo pusieron a
cocer; a mí me daba la impresión de un niño y por nada me hicieron probar un bocado de ese
guiso. Don Pedrón ingirió una generosa ración de caldo, se dio masaje en las rodillas y tobillos con
la grasa, luego se envolvió las piernas con la piel y se fue a dormir. Curación o hechicería, no lo sé,
pero el caso es que al día siguiente ya estaba perfectamente bien, la hinchazón totalmente
desaparecida. Esta creencia, ¿o verdad?, en las virtudes medicina la de la carne de mono ha sido
una de las causas de que el mono araña este próximo a extinguirse en Chiapas. Que yo sepa, nadie
ha investigado estas cualidades, lo que yo puedo asegurar es que vi esa curación y además, en
varias ocasiones, he comentado, durante el montaje de monos para el museo, que la grasa de este
animal deja la piel de las manos más suaves que la mejor de las cremas.
Con nuestro guía en buenas condiciones, aumento el entusiasmo para continuar las exploraciones,
pero los animales no se encontraban por ninguna parte. Un día, al llegar cerca de una mancha de
sol, cuyos rayos penetraban por el claro dejado por una rama desgajada, yo, que iba adelante, me
detuve al escuchar un ruido entre las plantas: era una gran nauyaca que perturbamos en un baño
de sol. Se deslizo unos pocos metros y se enrosco desafiante; muy al contrario de lo que
esperaban don Pedrón y demás acompañantes, en vez de pedirle a mí ayudante la escopeta, le
indiqué el instrumento para la captura de serpientes. Se quedaron todos pasmados al ver la
facilidad con que la capture, metiéndola luego en un saco. Era la primera vez que don Pedrón y sus
parientes presenciaban la manera de capturar una serpiente venenosa. Sin movernos del sitio,
otra nauyaca más fue detectada unos pocos metros adelante, repitiéndose la acción y, para
consternación de ellos, fue necesario cargarlas hasta el campamento, cosa que nadie quiso hacer
hasta que se hubo cortado una larga pértiga para transportar los sacos entre dos personas,
guardando una distancia respetuosa, algo muy engorroso en una selva tupida.
Eran los primeros animales que se capturaban; cuando menos ya había algo, porque en los días
anteriores no habíamos encontrado nada. Las nauyacas nos trajeron suerte, aunque no completa,
por lo menos tuve una maravillosa experiencia: caminábamos por una ladera, y adelante había
una hondonada, cuando don Pedrón, siempre competente, nos hizo señas de que nos
detuviéramos; paramos en seco y, siguiendo la dirección de su mano, vimos cuatro zopilotes reales
o rey de zope, como también le llaman; estaban posados sobre una ramas bajas y me disponía a
decirle a don Pedrón que no me interesaban, puesto que ya teníamos dos vivos en el zoológico,
cuando nos hizo seña de silencio y al instante comprendí que ese grupo de aves carroñeras, en la
situación en que estaban, solo podía significar que por ahí había indudablemente la presa de un
tigre y, como no se encontraban disputándose los despojos, que el felino seguramente estaba
cerca.
¡Qué emoción! Paso a paso comencé a bajar la suave pendiente, llevando listo el máuser siete
milímetros y escondiéndome detrás de matorrales y troncos; quería tener la ventaja de ver
primero, porque si el supuesto tigre me descubría, antes que yo a él, de seguro no me daría la
oportunidad de un disparo. De pronto, cuando me encontraba atisbando desde las raíces de un
amate, sentí que el pelo de la nuca se me levantaba al escuchar detrás de mí unas ramitas que se
rompían, pisadas por un cuerpo pesado; me volví con una rapidez increíble y... era don Pedrón que
me había seguido unos pasos atrás. Me señalo que siguiera, pero necesité unos segundos para
normalizar los latidos del corazón; seguí caminando con las mismas precauciones, seguido muy de
cerca por el guía, pero cruzamos la hondonada y no vimos nada, ni escuchamos nada, a no ser los
golpes de mí corazón.
En eso, uno de los zopilotes reyes vino en nuestra ayuda: se desprendió de la rama y pretendió
bajar al suelo un poco más lejos de donde nos encontrábamos. Entonces nos dinos cuenta que,
después de una mancha de arbustos, había una pequeña pendiente, al otro lado de la cual quiso
bajar el zopilote, pero más tardo en llegar al suelo que en volar nuevamente, Con gran estruendo
de alas. EI tigre indudablemente estaba cerca. Me adelanté nuevamente solo, pase los arbustos
sin hacer ruido y me encontré una pequeña lomita, en cuya cima había unas grandes rocas; avancé
hasta ellas y miré lentamente al otro lado, quedándome helado al encontrarme una escena que no
esperaba: a unos veinte metros, mirando en mí dirección, estaba un hermosísimo jaguar negro, el
único que he visto en mis cuarenta y dos años de transitar por las selvas de Chiapas. Hay instantes
en que los pensamientos recorren la mente con una gran rapidez, más bien con la velocidad de la
luz; viendo esa escena, hasta me imagine montando semejante ejemplar para el museo, ante la
expectación de don Cheo y la propaganda en los periódicos locales. Más el destino tenía otros
planes. El tigre, de hermoso color negro y unos ojos de amarillo diabólico, estaba materialmente
entregado a mí; miraba en mí dirección, es cierto, pero en realidad solo estaba viendo al zopilote
que intentaba robarle algunos bocados de su presa. Detuve la respiración y creo que hasta los
latidos de mí corazón, apoye el arma sobre la roca y... ¡chas! Solo un chasquido en vez del sonoro
estruendo; el cartucho no disparo, cambie rápidamente el tiro, con el mismo resultado.
Estos rifles de cerrojo tienen un cargador de cinco tiros; cambie rápidamente otro cartucho, pero,
ya con el ruido metalico del cerrojo, el tigre se había alertado y, sin saber de cierto lo que era, se
dio la vuelta con intenciones de huir. A lo desesperado seguí cambiando los restantes cartuchos:
¡ni uno solo de los cinco disparos! Ya para entonces el jaguar subía una ladera; y, para cuando metí
un nuevo cargador, el animal estaba atravesado, caminando entre unos matorrales y no me dio
otra oportunidad. Por la frustración quede bañado de sudor y con ganas de hacer añicos el rifle
sobre las rocas. Aunque esta fue la primera vez, lo mismo me sucedió varias veces en años
posteriores. Lo que pasaba era que me proporcionaban en la policía unos cartuchos viejísimos,
algunos tenían la fecha de 1925.
Así perdí la oportunidad de colectar el único jaguar negro que he visto. Propuse esperar un tiempo
por si regresaba el animal, pero los zopilotes reyes no dejaban en paz al lugar, a toda costa querían
comer los despojos que solo eran una porción de un jabalí. Si nos retirábamos nos movíamos y se
ocasionaba una gran bulla. Además don Pedrón dijo que era muy poca cantidad como para que el
animal se interesara en regresar y, por otra parte, nadie le podía quitar de la cabeza que se trataba
de un brujo y no de un tigre negro; incluso le explique el fenómeno del melanismo, pero fue inútil.
Total, fracasamos y todo por esos cartuchos viejos que me proporcionaban; con una gran
frustración y coraje regrese al campamento. Aquí, al caer la noche, sucedió algo cómico: mis
compañeros tenían miedo de dormir dentro de la casa de campaña por las nauyacas y afuera
desconfiaban de que a lo mejor el tigre después de todo fuera algún brujo y llegara durante la
noche. Con mucha consternación decidieron que era mejor arriesgarse con la cercanía de la
nauyacas, si bien, para calmarlos un poco, metí los sacos de los reptiles dentro de una caja de
madera y todavía así le colocaron encima una gran roca a la tapa. En esos tiempos yo no tenía
ningún ayudante competente, por lo que era necesario que personalmente hiciera todo, en
especial la ruptura y manejo de reptiles, que tanto pavor infunden a casi toda la gente.
Si don Pedrón insistía en que el tigre negro no fue animal, sino un brujo o en todo caso un animal
embrujado, ya que no había mejor prueba que ningún cartucho dio fuego, más persistió en su
afirmación cuando, unos días después, descubrimos algo curioso. Un verdadero misterio que,
hasta la fecha, cuando lo recuerdo, no le encuentro explicación. Encontramos lo que para mí era
una pequeña pirámide, porque hasta se podía subir por los escalones, claro que entre la
vegetación que lo cubría y las numerosas raíces que los tenían todos resquebrajados. Pero los
bosques de piedra eran muy notorios. Pues bien, lo más interesante era que al pie, casi ocultas por
unos espesos matorrales de helechos arborescentes, había dos vasijas o tinajas gigantescas; yo,
que soy alto, no alcanzaba el borde con la cabeza. Dentro de estas tinajas seguramente habría
cabido un hombre robusto, de pie. Trepando con dificultad por unas lianas, uno de los
acompañantes miro para adentro y dijo que estaban rellenas de hojarasca y ramas.
Cuando encontramos las tinajas ya declinaba la tarde y decidimos regresar al día siguiente para
curiosear el interior. Para volver al campamento, don Pedrón nos guio por un atajo en la dirección
debida, según él, pero el resultado fue que nos desorientamos un poco y tropezamos con un
arroyo de amplio cauce y anchas playas arenosas; por arriba, todo cubierto por las ramas de los
árboles que se entrelazaban formando un túnel algo tenebroso. Caminamos un rato más contra la
corriente, por la orilla arenosa; el agua era enteramente clara y fría; la profundidad no llegaría a
medio metro; todo el lecho arenoso y limpio. De pronto vimos que el arroyo salía de una gruta
bastante amplia y, poco antes de llegar a la entrada, descubrimos unas huellas increíbles, que
dieron vuelo a nuestra imaginacion y aumentaron la confusión de don Pedrón. Eran
indudablemente huellas humanas, pero un pie muy grande, el izquierdo, y el derecho, pequeñito,
como de un niño de tres años; solo había un rastro y se metía a la gruta; quien fuese, no había
salido, a menos que lo hubiera hecho caminando dentro del agua.
El descubrimiento nos dejó asombrados; había tal disparidad en los dos pies: un pie de gigante y el
otro de enano. La vista de estas huellas, lo tenebroso del lugar, la tarde que ya declinaba
peligrosamente, amenazándonos con una dormida fuera del campamento, todo contribuyo a que
saliéramos del barranco poco menos que de estampida. Podrá parecer cobardía, más una cosa es
juzgarla desde la comodidad de un cuarto, leyendo estas aventuras, y otra encontrarse en el sitio
de la escena. Afortunadamente, al salir del barranco y caminar por una planada, tropezamos con
nuestras huellas y cuidando de no perderlas regresamos a un punto conocido; eventualmente, ya
casi al anochecer, llegamos al campamento. Esta costumbre de don Pedrón, de tomar un rumbo
sin hacer picada y solo una que otra marquita, realmente nunca me gusto y de casualidad nunca
nos perdimos seriamente: el anciano guía indudablemente era un excelente rumbero, pero así y
todo se expone uno a perderse con la mayor facilidad. Prueba de ello es que nunca más
encontramos ni el arroyo misterioso ni el sitio de las tinajas; aunque no me asombraría que todo
haya sido una artimaña de don Pedrón para no regresar al lugar "encantado", según el. El caso fue
que perdimos varios días tratando de encontrar el interesante sitio, más en vano. Como ya dije, es
posible que el no encontrar el lugar haya sido un engaño de don Pedrón, pero realmente al ver
esos bosques se comprendía lo fácil que era extraviarse. También cabe la posibilidad de que tanto
don Pedrón, como su hijo y su sobrino, pudieran haber pensado que las tinajas contenían algún
tesoro y decidieran volver después a buscarlas; sinceramente lo dudo, se veían muy asustados con
las pisadas misteriosas y el tigre negro.
Muchos años después, en ocasión de un viaje que hice a El Estoracón, colonia que fundaron por
esos rumbos, me encontré casualmente con Manuel, el hijo de don Pedrón y me dio la noticia de
que su padre había muerto, según él, a consecuencia del frio del lugar encantado que le penetro
por el cuerpo. Me aseguro igualmente de que nunca más regresaron de cacería por esos lugares;
su padre comenzó a enfermar pocos meses después de nuestro regreso. Lástima, don Pedrón era
realmente un anciano pintoresco y agradable, pero las supersticiones son capaces de enfermar a
la gente ignorante y hasta de matarla.
En lo general, el viaje a El Mercadito resulto un fracaso; fue desde luego muy interesante, pero
poco productivo en ejemplares y ya de regreso en Tuxtla note el disgusto de don Cheo, aunque
trato de disimularlo, pero se equivocó si llego a pensar que no trabajamos; en esos viajes se pasan
muchas incomodidades, se expone uno a peligros reales, pero teniendo un gusto especial por esas
cosas, todos los minutos, de todos los días, se pasan en continua actividad. Pero por una causa u
otra, hay ocasiones en que el bosque menos perturbado se encuentra silencioso, carente de toda
clase de animales.
Toda la zona de El Mercadito fue destrozada terriblemente, ya por rancheros, ya por ejidatarios,
ya por la implantación de colonias; todo mundo compite a ver quién acaba primero con la
vegetación que les proporciona oxígeno, agua y otros medios de vida. Yo tuve ocasión de seguir
paso a paso el destrozo de esta zona de El Mercadito. Primero fueron unos rancheros, conocidos
míos, que fundaron un ranchillo al que dieron el nombre de Rancho Alegre; al que en ocasión de
una visita yo rebauticé con el nombre de Rancho Mosco, por la gran cantidad de chaquistes y
moscos que proliferaban en los arroyos, materialmente tapados con los despojos del bosque
talado. Porque eso sí, esos amigos nunca hicieron caso de mis consejos y no respetaron ni siquiera
los cursos de agua, dejando un poco de bosque en las márgenes. A mis platicas siempre
respondían: "las generaciones venideras que vean lo que hacen, nosotros necesitamos la tierra y
es necesario cortar todos los arboles". Siempre la ambición humana y su falta de raciocinio.
Después, el Gobierno Federal, con sus eternos proyectos absurdos, acarreo cien familias del
Estado de Hidalgo y los planto en la zona; justo en el mero lugar de El Mercadito. Este es un alto
portal o algo así como una iglesia sin paredes, hasta con sus columnas, pero todo naturalmente
formado. Una cúpula inmensa de roca, que era muy espectacular encontrar de pronto en la selva;
después solo una roca triste, en medio de tierras yermas, quemadas, cubiertas de rocas y
chaparral. Porque esas cien familias destrozaron horriblemente el lugar, ya es de suponerse, y,
luego, una a una, abandonaron el lugar. Nunca pudieron aclimatarse, ni aguantaron las plagas
tropicales; ellos acostumbrados a los peladeros de Hidalgo y a otro clima. Estos son los crímenes
de ¡Lesa Naturaleza! que a diario cometen nuestros funcionarios. Lástima en verdad que no
paguen ellos personalmente por' estos horrendos atentados a los derechos de las generaciones
futuras.
CAPÍTULO III
EL RÍO JATATÉ Y QUECHULA
Todo seguía su curso en el feo e improvisado edificio del museo de Historia Natural. Las
colecciones aumentaban, esforzándome por preparar algunos grupos de animales, por ejemplo,
una familia de zorras en su cueva; un ocelote atacando un venado cabrito, etc. Pero era realmente
frustrante porque las condiciones del nobiliario y el local no permitían desarrollar una labor
verdaderamente de calidad, como la que ansiaba presentar, sintiéndome capacitado para ello.
Tenía que limitarme a montar ejemplares para ser colocados en filas dentro de unas horribles
vitrinas, que, como ya dije en capítulos anteriores, eran libreros de la antigua biblioteca. Los
grupos que prepare, así como los ejemplares grandes, tenían que colocarse sin protección,
expuestos al omnipresente vandalismo del público visitante y así el arduo trabajo que requería
montar un grupo natural, con desesperación, lo veía desintegrarse en pocas semanas, ante el
embate de las innumerables manos que no pocas veces incluso arrancaban pedazos.
Como un ejemplo de este vandalismos de los incultos, relataré el siguiente caso: un día al
Gobernador se le murió un pavo real y naturalmente ordeno que fuera disecado. A mí no me gusto
el asunto porque deformaba la idea de un museo de fauna nativa, pero el director, don Cheo, no
se atrevió a discutir con el gobernante. En fin que el dichoso pavo quedo muy hermoso, posado
sobre una rama para que la enorme cola no tocara el piso; pues bien, este ejemplar solo tardo
unos tres meses para que lo dejaran sin una pluma; le fueron arrancadas de una en una por los
visitantes. Recuerdo que la hermosa cola quedo como un manojo de varas secas.
Así, en estas actividades rutinarias, llego el mes de marzo de 1944. Un buen día apareció don Cheo
con la noticia de que el gobernador, que recientemente había regresado de un viaje a la ciudad de
México, invito, durante su estancia en la capital, a un grupo de periodistas para que efectuaran
una expedición por la selva chiapaneca; naturalmente con la idea de que este viaje sirviera como
propaganda para el siempre olvidado Estado de Chiapas. Los gastos, desde luego, correrían por
cuenta del gobierno.
Por supuesto, se esperaba que yo acompañaría esta expedición para colectar especímenes para
nuestro museo; siempre la incomprensión de los altos funcionarios. A mí no me simpatizo mucho
la idea porque prefiero viajar de manera independiente; además, una cosa es viajar
continuamente y otra colectar y preparar ejemplares. Sin embargo, era tentadora la oportunidad
de conocer la selva Lacandona, en esos tiempos una verdadera selva no prostituida por la
actividad humana, comencé pues los preparativos con sentimientos contrarios: por un lado
deseaba ir y por el otro me sentía inseguro con esa gente.
Los expedicionarios como se llamaron a sí mismos y como los nombro la prensa lugareña, dieron a
efectuar reuniones diarias por las noches, tanto para cambiar impresiones como para discutir los
preparativos. Yo creo que se imaginaban que serían unos nuevos Stanley o Livingstone. Por mi
parte, como posible miembro de la expedición, también fui obligado a asistir a las juntas, de las
que solamente aguante dos y luego le avise a don Cheo que con esa gente seria imposible viajar,
ya que todo era una completa desorganización y no se ponían de acuerdo en nada. Por otro lado,
los preparativos que hacían eran absurdos.
Se suponía que yo fungiría como representante del gobierno; por ese motivo, don Cheo se
espantó cuando le dije que yo no iría con esa gente. Por lo tanto, como no se convencía, le rogué
que asistiera a una de las reuniones nocturnas. Fuimos pues los dos y para mí buena suerte resulto
una de las peores juntas, con una alegata insulsa. Don Cheo ni siquiera espero el final; me indico
que nos escabulléramos y era tal el pandemónium que ni siquiera notaron nuestra salida.
Naturalmente que don Cheo se convenció, de que por ningún motivo debería yo salir a la selva con
ese grupo de "locos" como los llamo. Ahora bien, para no hacer el papel de chismoso y además
para evitar que el Gobernador quisiera insistir en que yo acompañara al grupo, acordamos aducir
como pretexto que no podría yo colectar ejemplares con una marcha continua y en compañía de
tanta gente; lo que además era cierto, porque para colectar especímenes de museo se requiere
instalar un campamento fijo pues la preparación de animales lleva bastante tiempo. No podría
cazar ejemplares y prepararlos sobre la marcha. ‘
Los expedicionarios, todos periodistas capitalinos, que posiblemente el único bosque que conocían
era el de Chapultepec, eran un grupo formado por una docena de personas, incluyendo el médico
de la expedición, un doctor que no sé dónde o como lo consiguieron, porque aparte de ser lo
máximo de atarantado, continuamente estaba a punto de llorar, en cuanto alguien mencionaba
los posibles peligros que se podrían encontrar. Recuerdo perfectamente que una noche, en
presencia del Gobernador, medico también, presento una tremenda caja con medicamentos muy
caros y tal vez inútiles para este viaje, porque el doctor Pascacio Gamboa; que como recordaremos
era el gobernante, le reconvino de su torpeza en derrochar tanto dinero en esas medicinas de uso
poco probable... y en cambio no había conseguido sueros contra la mordedura de serpientes. Al
escuchar la palabra serpientes, el médico aludido puso cara de bobo y soltó la caja de medicinas,
muchas de las cuales se estrellaron contra el piso, al tiempo que textualmente decía: "¡se
rompieron!". Naturalmente el Gobernador se puso furioso y le dio una buena regañada por su
cobardía. A final de cuentas, este médico fue el primero que deserto, pretextando que su mama lo
llamaba desde México.
Afortunadamente, al escuchar las razones expuestas por don Cheo, el Gobernador consintió en
que yo entrara por otro lado a la selva, lo que resulto muy afortunado para los flamantes
exploradores, porque, como veremos más adelante, si no puede decirse que les salvo la vida, ya
que tal vez sería muy presuntuoso, por lo menos les ahorro muchos sufrimientos. En realidad, si
este grupo de gente no dejo sus huesos en la selva se debió a que, poco antes de salir, se les
agrego el geólogo alemán Federico G.K. Mullerried, que me reemplazo como representante del
gobierno y quien era una persona experta en exploraciones, conocedora del manejo de la brújula y
que a la sazón realizaba investigaciones geológicas en el Estado, por cuenta del gobierno. Este
señor fue quien saco a la gente de la selva, cuando todo el grupo estaba perdido, incluyendo a las
guías y cargadores. Pero esto lo veremos poco más adelante.
Contando ya con la aprobación del gobernador, en forma independiente nos dedicamos a efectuar
los arreglos para mí viaje. Se acordó que el grupo de periodistas entraría por la región de Las
Margaritas, localizando el lago Miramar, para seguir luego por el curso del rio Jataté hasta salir por
El Real; por mí parte viajaría hasta Ocosingo, de ahí a la finca Recoja, para bajar por el Jataté y
explorar la zona de Las Tazas, bajando luego por el rio antes mencionado, colectando todo el
tiempo especímenes para nuestro museo. Ahora bien, no sé de quién fue el error o la decisión de
que ambos grupos deberían empezar el recorrido saliendo de Comitán, lo que me perjudico
muchísimo pues los periodistas iban dos o tres días adelante y por lo tanto acaparaban todos los
medio de transporte, en esos tiempos no muy abundantes, dejándome a mí con retrasos, reniegos
y con las peores bestias de silla y carga. Por otra parte, al comienzo del viaje, llevaba el grupo de
periodistas tal equipaje que contrataban o, mejor dicho, las autoridades les proporcionaban todo
el equipo disponible de animales de transporte, cargadores, etcétera yo, llegando unos días
después, me encontraba con los recaudadores de rentas y presidentes municipales fastidiados,
cansados y sin recursos para despacharme pronto; perdí pues mucho tiempo en los pueblos,
principalmente en Comitán, donde me aburrí soberanamente una larga semana ya que no había
una librería, un puesto de revistas, un cine; tampoco nada que hacer ya que no había facilidades
para la preparación de ejemplares de esa zona.
Precisamente una de las cosas que me hicieron perder el deseo de acompañar esta gente fue el
hecho de que habían adquirido, para el viaje, numeroso equipo particularmente inútil, engorroso
y difícil de transportar. Como ejemplo, diré que cada individuo llevaba un juego de lavabo y jarra
de peltre para el aseo matinal: ¡como si no hubiesen tantos arroyos y ríos! En esos tiempos, estos
juegos de aseo eran los usuales en Idos hotelitos de provincia; pues bien, estos "exploradores" no
dejaron ¡ni siquiera la armazón de varilla! en la que se colocaban tales adminículos para el uso más
cómodo. En cambio, de cosas realmente útiles, incluso de comida, estaban muy escasos; machetes
no llevaban ni uno solo, ni los sabían usar, excepto, desde luego, los que eran propiedad de los
campesinos que fungirán como cargadores. En total serian unas treinta personas ¡para cruzar la
selva! No comprendo como el Dr. Mullerried, conocedor de la selva y sus dificultades, se atrevió a
viajar con este grupo de inexpertos que ni siquiera reconocían un jefe.
Dejemos a esta gente que siga su camino y volvamos a mis actividades más directas. Como ya dije
anteriormente, fue un gran error principiar el viaje desde Comitán, por lo menos en lo que a mí
respecta, ya que era mí ruta ordenada, lo más lógico y corto era salir desde San Cristóbal. Sea
como sea, el caso es que me enviaron a Comitán. De Tuxtla salí con mí equipo a las cuatro de la
madrugada, a bordo de un destartalado autobús que hacia el servicio de pasajeros, y llegamos a
Comitán a las nueve de la noche. ¡Eran otros tiempos! En este lugar principiaron las tribulaciones,
menos mal que por lo menos alojamiento ya nos tenían reservado en el único hotelito de la
localidad.
Al siguiente día fue un continuo tratar de localizar al recaudador de Hacienda, un señor Zepeda,
que era quien tenía instrucciones de proporcionarme los medios de transporte. Cuando al fin lo
encontré, me dio la malísima noticia de que no había encontrado más animales de carga o
montura: todos se los habían llevado los periodistas dos días antes. Me aseguro que haría lo
posible y que además estaba harto de ayudar a los viajeros "locos" que enviaba el gobierno. Le di
las gracias por lo que me tocaba de loco y volví malhumorado al hotel, donde tuve que rumiar mí
impaciencia durante los próximos seis días.
Por fin un día llego el señor Zepeda montado en un bonito caballo pinto y nos dio la noticia de que
ya había conseguido tres animales de montura y cuatro de carga. Recuerdo que en broma le
pregunté si a lo menos se parecían un poco al caballo que montaba; me dijo que un poquito más
flacos: ¡vaya si resultaron más flacos! No se desarmaban porque la piel les mantenía unidos los
huesos. Como ya he dicho en líneas anteriores, en Chiapas me ha tocado montar solo animales
destartalados.
Tres largos días nos llevó viajar de Comitán a Ocosingo y fue una caminata sin incidentes notables,
excepto uno o tal vez dos. El primero fue una granizada tremenda que nos alcanzó más o menos a
la altura de Altamirano. Eran unos granizos del tamaño de un huevecillo de pájaro, casi guijarros,
que golpeaban como pedradas tanto a nosotros como a las cabalgaduras. Los caballos brincaban y
no querían avanzar, sino que volvían grupas continuamente para por lo menos presentar el trasero
a los golpes del granizo por ultimo no hubo más remedio que buscar el refugio de unos grandes
árboles, a pesar del peligro de los rayos. Cuando al fin paso este fenómeno, todo el campo quedó
blanco y el granizo alcanzaba en muchos lugares un espesor de por lo menos una cuarta. Nunca he
vuelto a ver una granizada como esa.
El otro evento tuvo su lado chusco y ocurrió al segundo día de camino; fue larguísima y cansada
esta jornada, porque además el arriero perdió la vereda y así dimos unas vueltas innecesarias; por
cierto recuerdo que pasamos en medio de unos guayabales silvestres, como nunca jamás había
visto. Se veía una capa de fruta en el suelo por lo menos hasta donde alcanzaba la vista. El caso es
que nos entró, la noche sin llegar al paraje que debíamos alcanzar y tanto las bestias, como
nosotros, estábamos cansados; no se encontraba ningún ranchito o jacal habitado para pernoctar.
Cuando las bestias de carga no pudieron dar un paso más y nuestras posaderas estaban
entumecidas por la montura, no hubo más que hacer alto entre unos ocotales. Ya no había
visibilidad porque además de lo oscuro, nos alcanzó una espesa niebla. Esa noche hizo un frio
penetrante, aumentado por la humedad que se colaba por todas partes, pero fue necesario dormir
a la intemperie; acariciados por los suaves jirones de niebla, que nos dejaban cubiertos de finas
gotitas de roció. Lo chusco llego al amanecer, cuando apenas se levantó el primer arriero para
encender algún fuego, inmediatamente vio, entre la penumbra del amanecer, que habíamos
dormido en medio de un panteón. Ni que decir que si no me levanto rápido, me dejan atrás estas
supersticiosas gentes, porque ya ni se fijaron como amontonaban todo sobre las bestias de carga,
para salir corriendo del lugar, que no tenía otra cosa que unos cuantos muertitos.
Ocosingo esos tiempos era un pueblecito de una sola calle empedrada y unas cuantas más lodosas
y por la noche, cerca de las últimas casas, pastaban los venados y los conejos llegaban casi hasta el
parquecito central. Para alojamiento únicamente te había un mesón, lleno arrieros, y una casa de
asistencia con unos cuatro o cinco cuartos; resulto pues un verdadero problema encontrar
acomodo. Afortunadamente un rancherón de pesos: termino sus asuntos en el pueblo y desocupó
un cuarto, mismo que rápidamente ocupamos, dejando los bártulos en el corredor. Eran tiempos
en que poca gente robaba y desde luego, casi nadie lo hacía en los pueblos del interior.
En Ocosingo perdimos otra vez una semana porque ni el presidente municipal ni el recaudador de
Hacienda me hacían el menor caso para proporcionar los animales necesarios para el viaje;
además deberían aprovisionarnos de comestibles. Y en capítulos anteriores he dicho que con
esos tiempos se cometía el error de no “proporcionar' dinero para las excursiones, simplemente
se giraban ordenes – que no siempre se cumplían bien- a los presidentes municipales o a los
recaudadores; era pues un verdadero calvario esperar que el burocratismo se moviera para
ayudarnos con la rapidez requerida. En este pueblo, sin embargo, no me aburrí, porque la fauna
abundaba en los alrededores y además la casa donde estábamos alojados, tenía suficiente espacio
como para que yo desempacara algunos materiales y pudiera preparar ciertos ejemplares. Por
otro lado, el pueblo no tenía agua, y para bañarse era necesario caminar a un arroyo cercano,
donde todo el mundo se aseaba, o bien andar un poco más y llegar a un rio grande tributario del
Jataté, donde se estaba con mayor tranquilidad; se podía nadar y hasta pescar; por las orillas
había bastante fauna, incluso mayor; yo aprovechaba para colectar algunos ejemplares,
especialmente aves propias de la región.
Durante uno de estos días tuve la emoción de ver por primera vez un chupaflor de tijera, hermoso
colibrí con cuello magenta metálico y una larga cola ahorquillada, tanto que durante el vuelo
parece que arrastrara unas briznas de hierba. Precisamente iba yo camino del rio antes
mencionado, cuando vi algo raro que volaba cruzando el sendero. Me pareció un insecto con algo
que arrastraba; pensé que era una gran avispa con una hierba pegada al abdomen, pero al posarse
unos metros más adelante, sobre una ramita desnuda, me di cuenta de que se trataba de un
hermoso colibrí, una especie que jamás había visto. La emoción que se siente en este tipo de
encuentros solo puede ser comprendida por las personas que estudian o colectan algo y de pronto
descubren un ejemplar que antes no habían encontrado. En el caso que relato mí emoción
aumento porque, hasta ese día, solo había visto colibríes de cola larga en los libros.
Así, entre baños en el rio y paseos por los bosques cercanos, pasé esta semana en Ocosingo; el
tiempo se me hizo corto y no larguísimo como en Comitán. Otra cosa que me llano mucho la
atención en este pueblo, aunque por el lado desagradable, fue la cantidad de niguas que había, a
ciencia y paciencia de los habitantes. Este molesto insecto, como es ya conocido, penetra en la piel
de animales y personas donde forma colonias que destrozan los tejidos, todo en medio de una
molesta y desesperante comezón. Para evitar esto es necesario sacar cuidadosamente la hembra,
que primero penetra como un diminuto bicho, pero que a los pocos días alcanza el tamaño de un
chícharo. Se extrae con una guja, un proceso poco agradable porque es necesario desprender
cuidadosamente los tejidos alrededor del insecto, el cual debe salir entero porque, si durante el
proceso se rompe, existe el peligro de regar los huevecillos, multiplicado la plaga. Pues bien, esta
dolencia tan molesta era soportada con incuria por muchos habitantes del lugar; recuerdo
especialmente un mozo de la casa donde nos alojábamos, que tenía los pies tan invadidos de
niguas-que tenía que caminar pisando de lado, ya que toda la planta estaba en carne viva.
También casi todos los cerdos tenían las pezuñas desprendidas por esta misma causa.
Naturalmente que tanto yo como mis acompañantes fuimos atacados por algunas niguas, pero a la
primera picazón las extraíamos, cuando aún estaban bajo la epidermis. Hoy en día, supongo que
las condiciones han cambiado: ya pasa por ahí la carretera, los bosques han desaparecido y desde
luego todo el pueblo fue rociado con insecticidas por las campañas antipalúdicas.
El tiempo seguía su curso y los días, por tanto, pasaban y pasaban sin que las autoridades hicieran
algo o trataran de auxiliarnos; se limitaron a conseguirnos alojamiento y se olvidaron de nosotros,
muy a pesar de que todos los días insistíamos en que era necesario continuar el viaje, ya que
nuestra meta no era Ocosingo. Finalmente, ya desesperado, le envié a don Cheo un telefonema
quejándome de la situación pues, como siempre sucede, incluso hoy en día los funcionarios
menores no hacen vaso de sus obligaciones, siendo necesario acudir a los superiores; entonces,
en cuanto les llega la regañada, los primeros se dan por ofendidos y se enojan. Esto fue
exactamente lo que sucedió en esa ocasión. Llego del Gobernador una reprimenda para el
presidente municipal y el recaudador de Hacienda... y Ahí los tenemos furiosos, pero, eso sí, han
de haber pensado que tenía influencia política o lo que sea, porque al día siguiente estaban ahí las
bestias de carga y montura, además de unas cajas con víveres: ¡y qué víveres! Ya tendré ocasión
más adelante de referirme a ellos.
Algo muy curioso fue que el dueño de la recua, si de esta manera se le puede llamar al grupo de
jamelgos ahí reunidos, era un libanés, que incluso usaba el término "barchante", tal y como en las
caricaturas. Era de lo más pintoresco. Este tipo de gentes normalmente son comerciantes, o los
clásicos aboneros; como este había llegado a ser arriero en un pueblo remoto nunca lo supe. Para
variar se llamaba Salomón, el apellido no lo recuerdo, pero si viene a mí memoria uno de los
primeros informes que nos dio: "daremos il rodeos burque indios di Barchajon (Bachajon) curtan il
cabezas". También recuerdo que a pesar del viaje tan cansado, durante los días que duro, la
pasamos muy divertidos porque a don Salomón no le paraba la boca, habla y habla en sus curiosos
términos, incluyendo las palabras de arriero, cuando alguno de sus esqueléticos caballos ya no
quería caminar.
Por la tarde del segundo día llegamos a la finca Tecojá; ahí estaba únicamente uno de los hijos del
dueño, un señor Pedro Vega, que nos atendió muy bien y nos proporcionó unas bestias en
excelentes condiciones para continuar el viaje, porque las de don Salomón ya no querían dar paso.
Tecoja era igual a numerosas fincas que han existido y aún existen en Chiapas, es decir, enormes
casas puestas a todo lujo y con toda clase de comodidades, aunque se localicen en lugares
remotos de las comunicaciones o de lo que suele llamarse civilización.
En Ocosingo, dormía yo en un catre de mecate y por todo colchón un petate, lo que significa que
las cuerdas se clavaban en el cuerpo y era necesario cambiar frecuentemente de posición; durante
el viaje dormíamos sobre el suelo, pero en Tecoja disfrute de un cuarto y colchones regios, una
cena opípara servida por bonitas muchachas indígenas y, previamente, un refrescante baño en el
rio Jataté que estaba a unos metros de la casa. Es decir que ahí podíamos haber permanecido
todo el tiempo, por que don Pedro Vega nos atendía como potentados; pero yo siempre he sido
demasiado consiente de los deberes, como me lo dijo don Pedro, quien además me informo que,
cuando llegaba un empleado oficial hi se quedaba y desde allí despachaba sus asuntos. Por lo
tanto, se sorprendió cuando le dije que estaba magnifica la hospitalidad, pero que me urgía llegar
a la selva para ponerme a trabajar. De hecho, Tecojá ya estaba en la selva, pero el objetivo era
hacer campamento en algún lugar lejano del movimiento humano. ¡Siempre jugando al
explorador!
Don Pedro insistió en que por lo menos saliéramos después del desayuno, así que comenzamos
nuestra jornada relativamente tarde, siguiendo la ruta que iba por la orilla del rio, corriente abajo.
Poco antes de salir llego un joven norteamericano, que por cierto mostraba una enorme herida de
machete en la rodilla, según nos dijo don Pedro, este individuo vivía al otro lado del rio, tratando
de mantenerse sembrando su propia comida; cuando no cosechaba nada simplemente llegaba a
comer a la finca. Lo que nos platicaron como algo notable, era que este muchacho iba
frecuentemente a Tecojá, incluso hasta por cigarros, pero cruzando el enorme rio a nado, sin
importar que estuviera crecido en los ríos de lluvia. Don Pedro decía: “esto no es hombre, es un
lagarto”, vive mejor en el agua que en la tierra; pues bien, este muchacho años más tarde
perecería ahogado: su nombre… Carlos Frey, el descubridor de las ruinas de Bonampak. Murió de
una manera misteriosa y poco clara, ahogado, según se dijo, cuando formaba parte de una
expedición de fotógrafos, pintores y no se cuanta gente más, a las mencionadas ruinas. Recuerdo
que siempre dude que se haya ahogado, parece que hubo algo turbio pero le echaron tierra al
asunto; había demasiada gente conocida implicada.
Volviendo a nuestra narración: antes de salir don Pedro me informo que unos diez kilometro rio
abajo había un rancho abandonado, pero él sabía que en esos días, por ahí, andaba un muchacho,
hijo del que fuera dueño y que tal vez quisiera servir de guía. Por cierto, nos informaron que este
rancho, llamado el Jordán, lo habían abandonado por incosteable, ya que los tigres se comían más
ganado del que nacía; si mataban un tigre, luego aparecían dos, en su lugar : ¡eran otros tiempos!.
Caminamos toda la mañana y hacia el mediodía nos encontramos con un individuo joven, bajo de
estatura, que montaba un caballo flaco, color tordillo; en la cintura portaba un pistolón de medio
metro de largo, creo que era de los tiempos de Búfalo Bill. Después del saludo se detuvo a platicar,
cosa obligada, porque era rarísimo encontrar personas en esos lugares. Resulto ser el muchacho
recomendado por don Pedro, de nombre Arturo Gutiérrez, quien posteriormente llego a ser un
buen amigo mío, al que visite algunas veces en un nuevo rancho que tenían al norte de Cintalapa,
también en la selva; en esos tiempos incluso ahí había buenas selvas. Años después nos divertimos
recordando las aventuras y varias veces le hice caricaturas montado en su alto y desgarbado
caballo y su enorme pistolón al cinto. Se moría de risa.
En esa ocasión, Arturo me dijo que le gustaría mucho agregarse para el viaje, pero que de
momento tenía un compromiso; de todas maneras prometió regresar en unos días y nos
recomendó que pernoctáramos en el rancho abandonado, previo aseo de algún cuarto para sacar
alguna posible nauyaca no invitada. También recomendó mucho cuidado con las bestias porque un
tigre podría atacarlas; nos dio igualmente las señas para llegar al día siguiente a un sitio muy
bueno para acampar. A pesar de todas esas advertencia, pasamos una noche esplendida, ya en
medio de la selva, tanto que al amanecer fuimos despertados por los rugidos de los monos
saraguatos a corta distancia.
Al caer la tarde llegamos al lugar recomendado para acampar y ciertamente ese fue uno de los
campamentos más agradables que he tenido en los cuarenta y dos años de colectar en el campo
chiapaneco. El sitio era una vértice formado por el arroyo Jordán al desembocar en el rio Jataté. El
arroyo era casi un rio, con mucho caudal y aguas frescas por que corría bajo bosques umbríos; su
lecho pedregoso y formando numerosos remansos o pozas, muy agradables para los baños,
aunque en más de una ocasión encontré nauyacas por las orillas y un día incluso descubrí una
enrollada en el fondo de una poza, bajo un metro de agua, donde acostumbrábamos tomar el
baño diario. Por su parte, el rio era muy ancho, muy caudaloso, pero de suave corriente silenciosa,
y sus aguas tibias. Había manera pues de escoger agua fría o agua tibia para el baño, aunque en el
rio había cocodrilos de tamaño poco tranquilizador. El terreno entre los dos cursos de agua era de
tierra arenosa y estaba cubierto de bosquecillos y matorrales entremezclado con espacios
abiertos; toda una variación de hábitat que ofrecía facilidades a numeras especies de aves.
Plantamos el campamento hacia el ápice que formaban las dos corrientes de agua al unirse, sobre
una playa arenosa sombreada por arboles de mediana altura, que no ofrecían peligro de venirse
abajo con algún ventarrón. Además, al siguiente día, durante una exploración preliminar, descubrí
una ventaja más: cruzando el arroyo por un puente natural y siguiendo una brecha antigua, como
a medio kilómetro del campamento, había un escurrimiento de agua salitrosa y a este salitrero
natural acudía toda clase de animales a picotear o lamer, según el caso, el lodo salobre; era pues
un verdadero mercado de carnes para escoger al gusto. Esto, que parece de poca importancia,
resulto ser el factor entre éxito o fracaso porque, conforme desempacamos las cajas de víveres,
descubrimos que el recaudador de Hacienda, o más bien sus empleados, nos habían tomado el
pelo, ya que solo había en las dichosas cajas un queso bola, toda una colección de totopos
(tortillas duras) y una gran cantidad de galletas de fabricación casera, más duras que un hueso de
toro. Además, había dos latas de tascalate, que en ese tiempo quería introducir el gobierno, al que
aparte de sus ingredientes, le agregaban soya. Para los lectores que no estén familiarizados con el
tascalate, dado que es una bebida local, les explicare que es un polvo hecho de maíz, cacao,
achiote y azúcar; se mezcla con agua y hace una bebida alimenticia. Supongo que la soya le
añadiría nutrición, pero, como todos los proyectos oficiales, este murió al cambiar el Gobernador.
Con tan escasos víveres no habríamos podido trabajar más que unos pocos días; fue necesario
solicitar a don Pedro Vega, por medio del muchacho que regresaría las bestias, que nos enviase
azúcar o panela, sal y algunas cosillas que no recuerdo. En el rancho abandonado, a un día de
camino, había algunas plantas de chile, te de zacate, etcétera; en caso necesario, alguien podría ir.
Este tipo de arreglos fueron los que me obligaron a cuidarme para los próximos viajes y no aceptar
ir a ningún lado sin los gastos necesarios; nada de encomiendas a las autoridades de los lugares a
visitar.
Apenas a los dos días de instalado el campamento, tuve necesidad de ir al "mercado de carnes":
un salitrero o escurrimiento de lodo salobre que lamen los animales. Me instale pues en un
arbolillo cercano al lodo salobre y a los pocos minutos llego un hermoso venado, aparte de cientos
de palomas; dedique mí atención al venado, ya que aportaría muchísima más carne. Casi sin
apuntar —tan cerca estaba—, le dispare un tiro que lo derribo sin llegar a saber lo que sucedía. En
el campamento ya estaban advertidos de que, al escuchar un tiro, iría un mozo a recoger la presa;
este se presentó a los pocos minutos y así tuvimos carne de primera por toda una semana. De ese
día en adelante, cada vez que la carne se terminaba, solo tenía que ir a sentarme un rato a mí
arbolillo cercano al salitrero y a los pocos minutos llegaba todo un surtido de animales, venados,
palomas, perdices y cuanto animal viviera por la región; también los cazadores naturales conocían
el lugarcito, así que no eran escasos los felinos que se apostaban en las inmediaciones y que me
dieron oportunidad de presenciar emocionantes escenas: ¡como lamenté no disponer de una
cámara de cine! Pero en ese tiempo no tenía ni siquiera una cámara fija decente.
Cazar por cazar nunca ha sido mí gusto, pero esa vez era necesario para completar los escasos
alimentos que nos habían proporcionado; primero intente dejar la tarea a un ayudante, pero,
después de varios fracasos y muchos tiros, comprendí que lo único que iba a lograr seria espantar
a los animales y decidí seguir yo mismo con la proveeduría de carne, muy a pesar de que no me
gustaba. Como he dicho en otra parte, era muy raro que yo errara un tiro y menos ahí en el
salitrero, donde los animales se entregaban del nodo más fácil. Cuando me avisaban que ya se
estaba terminando la carne, me echaba el rifle al hombro y decía que luego regresaba, pues tan
solo iba al mercado; además preguntaba de qué carne querían. Así eran las cosas en esa época por
dichas regiones.
En ese salitrero observe bastante el comportamiento de muchos animales. Por ejemplo, un
venado llega olfateando para todos lados, se aproxima con mucha lentitud, cuidadosamente, pero
no ve para arriba; los jabalíes llegan en manada, hacen mucha bulla y no ven tampoco hacia lo
alto. En una ocasión, lo comprobé con una gran manada; no sé cuántos serian porque al llegar a
los cincuenta desistí de la tarea. El caso es que el arbolito que me servía de escondite pronto
estuvo rodeado de animales que se revolcaban en el lodo; con mucho cuidado descendí a unas
ramas bajas y toque con la bota a dos o tres jabalíes; con un fuerte resoplido y mucho tronar de
dientes, salieron todos de estampida. Cuando un grupo de animales, potencialmente peligrosos,
corno los jabalíes, huía, o simplemente se iba, todo un enjambre de palomas descendía al instante
para picotear el lodo salado; en cambio, cuando llegaban los venados, las aves únicamente se
hacían a un lado.
Por otra parte, y muy por el contrario, los felinos se aproximan viendo para todos lados y, antes
de dar otro paso miran con cuidado a todos los arboles cercanos, por lo que luego me descubrían y
con un rugido de enojo desaparecían dando un tremendo salto. Por ejemplo, una mañana, como a
las once, había en el salitrero cuando menos un centenar de palomas de varias especies y yo me
entretenía viendo sus actividades; de pronto, como a una orden, quedaron silenciosas,
inmóviles, por un instante, y al siguiente todas estaban en el aire con anárquico batir de alas.
Inmediatamente comprendí que algún depredador se acercaba y me puse alerta. Por la colocación
de las ramas en el arbolillo que me servía de escondite, mi espalda quedaba hacia una ladera, por
lo tanto la altura disminuía considerablemente y siempre era motivo de intranquilidad de mi
parte, ya que podría encontrarme al alcance de algún felino atrevido. Por consiguiente, al
comprender, que un felino se aproximaba, nada más natural que voltease la cabeza al escuchar
un pequeño ruido a mi espalda. Como no vi nada reasumí la posición anterior y al instante
descubrí un tigre agazapado entre unos matorrales, a pocos metros de mi arbolillo, el cual, desde
luego, me estaba cazando ¿Cómo este animal cruzo tan rápida y silenciosamente el espacio más o
menos despejado que tenía delante? ¡Una prueba más de la agilidad de estos animales!
Yo estaba reclinado, semisentado en unas ramas y apoyaba los pies en otra; el rifle, un máuser
siete milímetros, lo tenía descansado sobre un pie. De manera que al ver la actitud amenazante
del bicho pinto hice un movimiento demasiado rápido para levantar el arma, por lo que el felino se
escabullo a un lado, ofreciendo por un instante el flaco; y estaba yo por apretar el gatillo, cuando
me choco ver que este animal tenía solo un pedazo de cola; como un relámpago paso por mi
mente la idea de que este ejemplar no era adecuado para el museo, detuve el disparo y así perdí
la oportunidad de ahorrarnos muchos sustos y peligros porque luego resulto que este tigre era un
veterano comedor de humanos y al que incluso habían puesto precio a su cabeza en las fincas
limítrofes con la selva. Mas yo y mis compañeros (dos mozos) no sabíamos nada; claro que esta
inocencia nos evitó mucha intranquilidad, pero a la vez nos expuso a serios peligros porque este
animal rondaba por los alrededores. Incluso, cuando regrese al campamento ese día, después de
esperar en vano algún venado, tuve un atisbo de este mismo animal cuando cruzo la brecha
delante de mí, aunque con una gran rapidez, lo que no impidió que alcanzara a ver su corto rabo.
Esta visión me hizo comprender que el animal había permanecido en las cercanías y por eso ya no
se aproximaron más los venados; además, sin saber por qué, esa cola corta me origino un cierto
nerviosismo, lo que atribuí que se parecía a un tigre dientes de sable, de las épocas pasadas. Fue
una suerte que no insistiera mucho en cazarme, porque, inocente yo del peligro, no tome las
precauciones necesarias.
Otro día estaba yo en el mismo arbolito tantas veces mencionado, cuando vi aun viejo de monte
que al trote se aproximaba. Venia exactamente en mi dirección y, al pasar bajo el árbol, se me
ocurrió la idea de espantarlo. Le hice ruido con las botas y también con la boca, mas resulto todo
lo contrario, porque el animal en vez de salir de estampida, como yo esperaba, levanto la vista y al
mirarme erizo el pelaje y empezó a dar saltos corriendo alrededor de mi árbol. Está acción me
sorprendió, a la vez que con recelo me di cuenta de que materialmente me tomaba la medida.
Rápidamente subió a un árbol cercano y calculo la distancia hacia donde me encontraba; no le
gusto, bajo de nuevo al suelo y escogió otro árbol; todo ese tiempo gruñendo de un modo poco
tranquilizador. Subió otra vez y volvió a calcular la distancia, haciendo como que brincaba, mas
tampoco quedo satisfecho y trepo a otra rama que estaba a mayor altura y desde donde podía
saltar sobre mí. Todo este tiempo yo estuve contemplando las maniobras; no tenía miedo porque
el viejo de monte, después de todo, es un animal pequeño, pero cada vez más alarmado me
convencí de que efectivamente este feroz mustélido intentaba saltar a mis hombros o la cabeza.
Yo estaba armado con el rifle, demasiado grande para un ridículo animal del tamaño de un perro
mediano, además no quería hacer tanto ruido; la mente no tener a la mano un riflecillo 22.
Cuando ya no hubo duda de que el animal saltaría sobre mí, y cuando menos me haría caer del
árbol, levante el arma y dispare al mismo tiempo que el viejo de monte saltaba. La pesada bala lo
encontró en el aire, a una distancia de unos tres metros y lo aventó hacia arriba, mientras el
estampido resonaba estruendosamente.
Esta acción me aclaro que un mustélido, de esta especie, si es capaz de atacar a un ser humano,
cosa que yo siempre dude cuando los campesinos me lo aseguraban. Posteriormente, tuve
oportunidad de observar a este animal, cazando venados cuatro veces más grande que él. La
familia de los mustélidos, a la que pertenece el viejo de monte, es famosa por la ferocidad y
audacia de sus especies. Siguiendo con mí narración: me sentí casi avergonzado cuando llego
corriendo el mozo encargado de acudir, al escuchar el disparo, a recoger la presa; todo lo que
pude mostrarle fue un pequeño animal que ni siquiera se comía pero que me hizo pasar unos
momentos emocionantes.
Con un disparo tan ruidoso, como el que me vi forzado a utilizar para defenderme, comprendí que
los animales, que ya estaban por llegar al salitrero, de seguro se habrían espantado; además,
estaba el olor dejado por el mozo que llego. Por lo tanto, bajé del árbol y caminé por la brecha un
poco más; la vereda, picada o brecha, ya que todos estos nombres se aplican por igual, pasaba un
trecho largo por la orilla del rio, en un lugar desprovisto de selva. De pronto, al ir caminando, me
detuve al escuchar una gran algarabía de guacamayas. Caminé de prisa hasta alcanzar un recodo
que me permitiera ver el sitio de la bulla y quedé pasmado del espectáculo que veían mis ojos. Del
otro lado del rio, una gigantesca ceiba estaba materialmente cubierta de estas hermosas aves, a
tal grado que el árbol parecía tener un follaje escarlata. Los gritos y pleitos eran desde luego
ensordecedores, pero la escena era de una gran belleza y colorido; un espectáculo que ya no
puede verse más pues la caza inmoderada ha hecho que esté a punto de extinguirse su especie.
Esta fue la primera y única vez que contemplé tal aglomeración de guacamayas, quizá tenían un
congreso, o tal vez por las vociferaciones era más bien una reunión sindical; en años posteriores
he tenido la suerte de ver bandadas más o menos numerosas, pero nunca tal aglomeración. Hoy
en día, 1985, se tiene suerte si viajando por la Selva Lacandona se puede ver un grupito de cuatro
o cinco volando por encima de los pocos bosquecillos que quedan. Las escarlatas y vistosas aves
miran con tristeza hacia abajo, sorprendiéndose como los minúsculos hombrecillos tiran árbol tras
árbol hasta dejar la tierra yerma.
Una tarde, caminando por una picada que se dirigía curso arriba de arroyo, me encontré de
improviso con un gran ocelote que arrastraba un venado cabrito, o de montaña, como le llaman
en Chiapas. El felino se disgustó por la intrusión y comenzó a gruñir desafiante, pero dudando si
hacer frente o dejar tan sabroso bocado. Finalmente, gruñendo sordamente, comenzó a retirarse
con lentitud y creo que ni siquiera sintió el tiro en el cráneo, que le quito la vida. La razón fue que
el ejemplar era muy grande y en el museo no teníamos aun esta especie; posteriormente, ya en
Tuxtla, prepare a los dos imitando la escena que había visto, es decir, el ocelote atacando el
venadito. Desgraciadamente este bello grupo dramático fue destruido por la falta de una vitrina
adecuada.
Esta tarde regresamos pues al campamento con un ocelote y un, dedicándonos todos ala molesta
tarea de desollar los dos ejemplares. El venadito estaba en perfecta condición y muy fresco:
seguramente cuando los encontré, el ocelote acababa de capturarlo; estaba además muy
completo porque solamente mostraba una cortadura de garra en el lomo y unas dentelladas en el
cuello. Nos proporción una excelente carne bastante suave. Por su parte, el ocelote nos dio la
oportunidad de hacer un magnifico descubrimiento, que de ahí en adelante nos suministró, cada
vez que lo deseábamos, una regia comída ¡y vaya comilonas! Resulté que el mozo encargado de
afinar este animal llevo el cuerpo hasta la orilla del arroyo. Cuando concluye, como ya terminaba
el día y por simple flojera, dejé el cuerpo en la orilla, parcialmente dentro del agua; por la noche
alguno fue a traer agua para la cena y regresó corriendo con la noticia de que había una gran
cantidad de piguas, o langostinos de rio, devorando el cadáver.
Nunca había yo visto tal cantidad de estos animales y de tal tamaño; y el cuerpo del ocelote estaba
materialmente cubierto de estos crustáceos; todos chapoteaban, jaloneaban y luchaban sin hacer
el menor caso de una vara que seleccionaba los más grandes. Los cangrejos del rio, langostinos, o
piguas, como les llaman en Chiapas, eran, en ese arroyo, del tamaño que uno solo bastaba para
saciara una persona. Disfrutamos esa noche de una magnifica cena y de ahí en adelante, cada vez
que lo deseábamos, solo bastaba dejar un trozo de carne en el agua y, al anochecer, cualquiera
podía ir a cosechar el número necesario de piguas, tan solo armado de una estaca o de un
machete.
Una placida mañana, como a las once horas, estaba yo preparando ejemplares de aves sobre una
mesa rustica que habíamos construido de ramas y colocado a la sombra de unos árboles, como a
unos treinta metros de las casas de campaña (a un lado de estas se encontraba el rustico fogón,
donde se cocinaban los alimentos, junto a mí, curioseando la preparación de los especímenes se
encontraba uno de los ayudantes; el otro había ido a buscar leña por la orilla del rio. Unos pocos
metros más allá del campamento se encontraba el arroyo del que ya he hecho mención, cuando
de pronto, ambos nos dinos cuenta de una bulla que hacían los pájaros, por la margen del arroyo,
más no dinos importancia porque creíamos que se trataría de alguna serpiente o de un gavilán. En
eso estábamos, discutiendo lo que sería, porque el alboroto era intenso, cuando calmadamente,
pasó a paso, apareció un tigre que, husmeando aquí o allá, se dirigió a la casa de lona. Al cruzar
por lo que llamábamos cocina, le llamo la atención un faisán que se asaba sobre un fuego en el
suelo y, sin más, de un manotazo, lo tiro a un lado; luego siguió tirando los cacharros que había
por ahí. Una conducta poco usual, ya que los animales normalmente tienen desconfianza de
aproximarse a un campamento, pero en esos tiempos, y en esa zona, toda la fauna era realmente
confiada.
Cuando apareció el tigre, nos quedamos sorprendidos y no sabíamos qué hacer, porque el animal
estaba justamente entre nosotros y las armas que se encontraban a la puerta de la tienda. Con
aprensión lo veíamos olfateando los cacharros y tratando de coger el faisán, pero estaba, desde
luego, muy caliente y esto lo sorprendía. Examínanos los arboles cercanos, pero no eran muy
adecuados para subir con rapidez en caso de una emergencia. En eso estábamos, dudando qué
hacer inmóviles, cuando el felino nos descubrió; dirigiéndonos una mirada escalofriante, con esos
ojos amarillos tan peculiares, que únicamente quien los ha sentido clavados en su persona sabe lo
que se siente, refiriéndome desde luego en el campo, porque otra cosa son los animales
enjaulados, ya que nos sabemos protegidos. En fin, el gato, para aumentar nuestro susto, dio
muestras, poco tranquilizadoras, de interés, y hacia nosotros camino unos pasos, al tiempo que
con desgaño mostraba un poco sus colmillos. Más bien era disgusto porque, luego de dar unos
pocos pasos en nuestra dirección, se dio la vuelta y al poco rato desapareció en unos arbustos
cercanos; ni que decir que batí record de velocidad para llegar a la tienda de campaña y coger un
arma, la que de ahí en adelante siempre estuvo cerca de nuestro improvisado taller de taxidermia.
Ya en ese tiempo sabía que el tigre americano o jaguar raras veces ataca sin provocación, pero la
realidad es que nunca se sabe porque la conducta varia de un individuo a otro; además, siempre
existe la posibilidad de encontrarse un animal cebado, o sea, comedor de gente, y éstos no tienen
respeto por los humanos.
Con estas y otras aventuras y con la colecta de aves muy interesantes fueron pasando los días
hasta que por fin apareció Arturo, mucho tiempo después de lo que nos había prometido; además,
llego con la noticia de que solo podría estar unos pocos días, pero que aprovecharía para
enseñarnos algunas picadas que iban a lugares de selvas muy buenas. Como en los campamentos
no hay mucho que hacer una vez entrada la noche, resulta casi obligada la reunión y las pláticas
alrededor de la hoguera; esa noche, después de la cena, salió en la conservacion mí incidente con
el tigre rabo corto. Al escuchar esto, Arturo se enderezo de donde estaba recostado y con gran
interés pidió todos los detalles; luego, nos informó que dicho animal era muy tenido porque había
devorado ya varias personas y por eso mismo, como ya dije antes, le habían puesto precio a su
cabeza. Según los detalles que nos dio, este tigre vivía en la selva, pero se trataba de un individuo
nómada que mataba una res aquí y la siguiente muchos kilómetros más lejos; además desaparecía
por larga temporadas y luego regresaba para hacer estragos en los ganados. Era muy conocido por
la cola corta, que precisamente le habían cercenado de un tiro. Se trataba pues de un animal muy
mañoso, con muchísima experiencia, ya que lo habían tiroteado bastantes veces; además, también
con frecuencia, lo persiguieron con jaurías, pero pronto aprendió a matar a los perros, uno a uno.
Para matar a los perros desarrollo una técnica notable: al escuchar los ladridos corría monte
adentro, luego daba un rodeo y se colocaba en un sitio estratégico, junto a sus mismas huellas.
Naturalmente, los perros seguían sus rastros y por esto fácilmente caían en la emboscada. Mataba
al delantero, que generalmente era el mejor, luego repetía la operación hasta terminar con el
último, aunque, por lo general, después de tres o cuatro ataques, los restantes perros se
acobardaban y no había manera e de obligarlos a seguir con la cacería. A este animal nos
enfrentábamos ahora; y aunque Arturo nos aseguró que lo más probable es que ya anduviera
lejos, nos recomendó tener precaución porque ya había descubierto el campamento y lo más
probable era que regresara. Como veremos más adelante, Arturo estaba equivocado y en realidad
el tigre nos rondaba esperando su oportunidad, Afortunadamente, con sus informes, Arturo nos
dejó muy intranquilos y por tanto estábamos alerta; además, de ahí en adelante, ya nadie salió
solo, ni siquiera por los alrededores. Recuerdo como por las noches todos disimuladamente
mirábamos hacia lo oscuro y ni que decir si alguna imprudente rata corría por la hojarasca.
Una tarde, Arturo me propuso salir a linternear a un campo despejado que conocía y que no
estaba muy lejos; esto era porque yo quería colectar un venado macho de gran cornamenta, como
uno que habíamos visto en Tecoja. Salimos del campamento al caer la tarde, provistos de las
respectivas linternas y armados con una escopeta que llevaba Arturo, más el siete milímetros que
portaba yo y que milagrosamente, en este viaje, me había proporcionado la policía. Era un rifle
bastante bueno y con cartuchos aceptablemente nuevos.
Sin novedad llegamos a las cercanías del sitio convenido. Casi al oscurecer hicimos alto sobre una
loma despejada para descansar y para esperar que entrara la noche. Estos terrenos ya habían sido
talados en alguna ocasión y luego, como es lo usual en Chiapas, los destructores del bosque
habían emigrado a otros lugares, para seguir con su incontrolado destrozo de los bosques. Esta ha
sido y es en la actualidad la tragedia de Chiapas; peor ahora con el aumento demográfico, que ha
propiciado que los indígenas, los ladinos e incluso pudientes rancheros, se desborden hacia las
selvas destruyendo todo a su paso, a ciencia y paciencia de las demagógicas autoridades que, en
vez de proteger los recursos naturales, fomentan la devastación. Pero volviendo a nuestro tema;
sobre esa lomita cubierta de pastizales y matorrales, esperamos la entrada dé la noche. El lugar
donde íbamos a operar era un enorme claro, cubierto de pasto y chaparrales, rodeado de
vegetación secundaria.
Nadie que no haya vivido la experiencia podrá entender la tranquilidad, la placidez, de una tarde
serena cuando se aproxima el crepúsculo, en la soledad del campo y rodeado de los cantos de las
aves que se preparan a dormir, o de los insectos que por el contrario se disponen a iniciar sus
actividades. A veces chapoteaba un pez en el rio y a lo lejos gritaban los monos; de vez en cuando
se escuchaban el extraño sonido del pájaro estaca, posado indudablemente sobre un tocón
solitario. De pronto el silencio era interrumpido por los ásperos graznidos de una bandada de
guacamayos cruzando el firmamento, su plumaje escarlata avivado por los postreros rayos del sol;
o pasaba rápidamente una escandalosa banda de loros cabeza blanca. La vida por todas partes. El
corazón se oprime, la congoja llega a la garganta y el llanto a los ojos, tan solo de pensar que estos
hermosos parajes ya han ido convertidos en cenizas por la egolatría humana; que en vez de la
selva pujante de vida, solo encontraremos el sempiterno monocultivo del maizal, en una esquina
el mísero jacal, con su dotación de famélicos perros, escuálidas gallinas y las infalibles hordas de
ventrudos chamacos.
Por la congoja que se siente al describir la naturaleza que se va para siempre, llevándose de la
mano la vida humana futura, nos hemos desviado un poco de nuestra historia. Por fin llego la
oscuridad y alistamos nuestras linternas de cacería, comprobando que su luz estuviese clara;
luego entramos por el pastizal, sorteando los matorrales y cuidando de no pisar una serpiente. De
pronto, al llegar a un sitio despejado, me quedé inmóvil y confundido. Parecía que de improviso
hubiese penetrado a un corral de ganado; por todas partes ojos verdes, muchísimos ojos verdes
que brillaban con intensidad extraña, a veces reflejando tonos rojizos.
Unos muy juntos, otros muy separados, comprendí que pertenecían a venados cola blanca o de
campo, tantos como jamás había visto reunidos; unas luces verdes vinieron rectas hacia mí, pero
luego, al penetrar al claro de la luz, vi que era una hembra; miré para otro lado y vi un macho,
luego otro y de pronto estábamos rodeados de ciervos hembras, machos y críos, extrañados ante
aquella luz desconocida.
Con toda calma, controlando la emoción, comencé a escoger el macho de mayor cornamenta: ¡y
vaya que había cuernos grandes! Mientras tanto Arturo ya había molido mis costillas de tanto
picarme con el dedo, a la vez que cuchicheaba: "ése, tírale a ese", continuamente, más yo escogía
al macho de cuernos más simétricos y desarrollados. De pronto vi pasar una sombra a mí
izquierda, con el rabillo del ojo, al mismo tiempo que un tremendo estampido me dejaba sordo.
Era Arturo que, incapaz de controlar sus nervios, disparo, casi en mí oreja, a la primera sombra
que paso y que para mayor ridiculez resulto un gamito de unos cuantos meses. Naturalmente que,
al ruidoso disparo, todos los venados desaparecieron como disueltos en el aire nocturno. Yo no
hallaba si reírme del chasco de Arturo al recoger su víctima de pelaje aun pinto o si maldecir por
tal falta de control que me hizo perder un excelente ejemplar. Todavía era temprano, de nodo que
decidimos esperar porque seguramente algunos venados retornarían después de un tiempo. Más
los minutos se hicieron horas sin que venado alguno regresara para continuar pastando.
El tiempo transcurría y el sueño comenzaba a molestarnos, por lo tanto decidimos regresar al
campamento, completamente fracasados por la culpa de mí compañero; aunque no dejaba de
extrañarnos la ausencia de los ciervos, toda vez que solo fue un disparo y nada de ruidos o
palabras imprudentes. Alguno por lo menos debería de haber regresado. Resignados, pues,
emprendimos la caminata hacia el campamento y al poco caminar, donde había una pequeña
elevación, una lomita herbosa, al subir nosotros por un lado y llegar casi a la cima, nos
encontrarnos frente a frente nada menos que con el tigre cola mocha, que a su vez había subido
por el lado contrario. Estaba tan cerca que la luz ilumino todo el animal, en vez de que viéramos
únicamente el reflejo de sus ojos. También él se sorprendió porque no esperaba encontrarnos tan
cerca y desde luego la cegadora luz lo desconcertó; el caso es que al dar un salto de lado para huir
vimos claramente la ominosa cola corta, su tarjeta de identificación. Ahí estaba la explicación de
que no regresara ningún venado: el felino indudablemente había estado rondando las cercanías.
Ni que decir que el regreso al campamento se tornó una verdadera pesadilla, además de que el
tiempo se duplico porque fue necesario rodear con precaución todo matorral o tronco que
pudiera servir para que el tigre montara su emboscada. Lo volvimos a ver en otras cuatro o cinco
ocasiones, pero afortunadamente siempre el destello de sus ojos lo traicionaban cuando se ponía
al acecho por lugares donde teníamos que pasar; este animal sabía perfectamente que nos era
forzoso seguir la picada. Como yo iba delante, Arturo me había pasado la escopeta para que
pudiera disparar a la primera oportunidad, sin necesidad de apuntar. Así y todo, este animal tan
mano so y ágil nunca se detuvo lo suficiente para dar ocasión, muy a pesar de que caminaba con el
arma lista. Delante, en la picada, siempre estaba detrás de un tronco, era seguro verlo siguiendo
nuestros pasos. De vez en cuando, ¡que susto! cuando un inocente cucayo aparecía de improviso a
unos pocos metros y sus pequeños faros parecían el destello del ojo del tigre cuando miraba de
soslayo. De verdad, que noche tan dificil. Cuando avistamos la luz del campamento, ya nuestros
nervios querían estallar.
Llegamos sin novedad, aunque bañados de sudor nervioso y ya en el límite de nuestras fuerzas; y
pesadamente nos dejamos caer sobre el piso. Los dos compañeros que habían quedado en el
campamento no atinaban a comprender que nos había pasado hasta que recobramos el aliento
para contarles como el "cola mocha" nos había estado siguiendo v cazando todo el tiempo, que
además era casi seguro que en esos momentos estuviera rondando el campamento y nadie
debería salir fuera del circulo de la luz. Sin embargo, fuera de los usuales ruidos normales, nada
escuchamos, ni nada vimos, de nodo que después del descanso y de una buena cena nos metimos
a la casa de campaña, que en esos tiempos era grande, donde cabíamos todos con el equipo. Más
no transcurrían quince minutos desde que se apagó la luz, cuando llego el tigre y comenzó a
jalotear una esquina de la casa.
No importa lo precavido que sea una persona, que deje todo en orden, a la mano (como me precio
de ser) pues, al ocurrir algo imprevisto, nunca encuentra nada. Pensando en el tigre, deje un arma
al alcance de la mano, así como una linterna de pilas, más a la hora en que el felino zarandeaba la
casa de lona, nunca encontré nada, tanteando por todos lados; por fin alguien prendió una luz y
esto, aparte de la gritería, obligo al animal a retirarse, gruñendo su disgusto. Arturo fue el primero
en salir, armado de su pistolón y linterna en mano, pero solo alcanzo a ver la cola mocha que
desaparecía entre los matorrales que daban hacia el rio; inútilmente le dejo ir varios tiros, que
desde luego no hicieron blanco. De más está decir que todos nos levantamos y en grupo salimos
por las cercanías, con la esperanza de largarle un tiro, pero no vimos nada, como no sea un
enorme sapo, que filosoficamente miraba las estrellas, muy ajeno a los acontecimientos.
Estábamos verdaderamente nerviosos; nunca antes un jaguar se había atrevido a tal audacia, lo
que prueba que este individuo era verdaderamente carnicero y además muy difícil de cazar.
Volvimos a examinar todo, armas y linternas, y reanudamos el sueño, aunque, como se dice,
durmiendo con un ojo. Desde luego, fue una noche poco tranquila y a pesar del cansancio no logre
dormir profundamente, no obstante que llenamos la entrada de la tienda con latas y cacharros, de
tal modo que ni una rata pudiera pasar sin hacer un gran ruido. A la mañana siguiente nos
levantamos temprano, encontrando las huellas del tigre que circundaban la casa. Si las dejo antes
o después de jalonear la lona, nunca lo supinos, más probablemente rondo la casa antes de
atreverse a morder la esquina y por suerte fue precisamente en una esquina, ya que ahí están las
cuerdas que dan macicez a una casa de lona. Desde luego fue una experiencia poco usual, pero
nos dio la idea de cambiar el campamento a otro lugar rio abajo, junto a un arroyo grande
llamado Las Tazas. Para hacer este cambio, Arturo sugirió que él podría ir a conseguir un cayuco
cerca de Tecoja y que bajaría por el rio navegando; esperaba regresar en unos tres días.
Efectivamente, al tercer día, por la tarde, lo vimos que venía por el rio, aunque el cayuco era poco
tranquilizador, tanto por el tamaño, como por los huecos de los costados en los que se albergaba
toda una colonia de cangrejos. No obstante, al día siguiente ya estábamos embarcando una parte
del equipo y, como a eso de las diez, salimos rio abajo. No hubo mayores contratiempos, aunque,
a eso del mediodía, cruzamos un largo trecho de aguas mansas en cuyas orillas tomaban el sol
numerosos cocodrilos de tamaño enorme y aspecto ominoso; para nuestro nerviosismo
lentamente comenzaron a echarse al agua; unos cuantos vinieron directamente hacia el frágil
cayuco y puedo asegurar que pocas cosas hay más siniestras que, cuando en un remanso de aguas
oscuras, se arrima nadando un cocodrilo y sin un solo movimiento del agua se sumerge para
desaparecer por debajo de la canoa. Uno espera de un momento a otro sentirse volcado. Más
nada sucedió, excepto los calambres fríos que subían por la espalda.
Navegamos todo el día, ya cruzando raudales o remansos, espantando a las nutrias en los
primeros y a los omnipresentes cocodrilos en los segundos. En ninguna parte había visto tantos
cocodrilos juntos, aunque años después vi el mismo espectáculo en el raudal de Mal Paso; hoy en
día bajo cien metros de agua a causa del enorme embalse que a la civilización construyo por ahí,
ocasionando un inmenso ecocidio. Como a las cinco de la tarde avistamos el enésimo raudal y no
le vimos nada de particular, pero tenía una gran fuerza y una rápida corriente nos arrojó
materialmente contra unos árboles de la orilla. La canoa se recargo sobre ramas casi sumergidas y,
al ver llegar el desastre, comencé a gritar que todos se cogieran de las ramas, cargándose al lado
contrario de donde el cayuco amenazaba volcarse. Más uno de los ayudantes, de nombre Santana,
quiso bajarse precisamente por el lado indebido y al notar que el rio era profundo se cogió del
borde colaborando para que la canoa se volcara. Ahí vamos, todos al agua, y lo que era peor,
también todo el equipo. Afortunadamente, a unos pocos metros corriente abajo, había una
pequeña barra de guijarros, donde nos refugiamos, no sin antes alcanzar a ver como los trastos y
algunas cosas flotantes navegaban con la corriente; corrimos de aquí para allá, alguien nado un
poco y logramos rescatar algunas pocas cosas que no se hundieron, pero todo lo pesado,
incluyendo las armas se fueron al fondo.
No recomiendo comer galleta remojada, mezclada con jabón. Sin embargo, eso fue nuestra
raquítica cena; alguien fue lo bastante descuidado para meter en el mismo costal la galleta dura y
unos panes de jabón. En esos tiempos no había plástico, ni jabón en polvo o detergente, ¡eran
tiempos felices! Nadie hablaba de contaminación. El caso es que al remojarse se mezclaron el
jabón y la galleta, formando una pasta poco apetitosa. No hubo nada más para comer, ni tampoco
cerillos para hacer lumbre y secar nuestra empapada ropa; además en los guijarros del islote no se
podía acomodar el cuerpo. Total, fue una de las noches más miserables que jamás haya pasado.
Por otra parte, no dejábamos de pensar en los numerosos cocodrilos del rio y, sin nada para
alumbrar las tinieblas, solo aguzábamos los oídos para escuchar el reptar de alguna bestia a quien
le simpatizáramos para presa. Inútil decir que, durante esa larguísima noche, oímos mil cocodrilos
que se aproximaban a nuestros ateridos cuerpos, por tanto ahí estábamos tira y tira piedras hacia
los supuestos reptiles. Algo más real eran los golpes que en el agua, a unos metros, daban los
reptiles al perseguir y capturar los peces.
Más nada sucedió, excepto la terrible incomodidad y el intenso frio de la madrugada, ya que es
muy difícil dormir sobre piedras desiguales y con la ropa mojada pues, al poco rato de suceder el
percance, el sol desapareció tras la cortina de árboles y muy pronto llego el crepúsculo. Por fin
amaneció y con mucha dificultad nos pusimos en pie. Lo primero que vimos fue el cayuco volcado,
el cual había sido atado a unas ramas, pero nadie quiso meterse en el agua hasta que calentó el
sol, expulsado el frio de nuestros cuerpos. Santana, uno de los ayudantes, era muy bueno para
zambullirse y, afortunadamente, después de varios intentos, logro rescatar mí escopeta favorita y
el rifle de siete milímetros; los descubrió medio enterrados en la arena del fondo, porque sus
correas o portafusiles eran bastante visibles. Los rescato pues; era lo más valioso o necesario;
cierto que perdimos muchas cosas, pero, casi de todo, en el campamento había quedado un
duplicado o algo que pudiese suplir el faltante. Ahora teníamos dos opciones: llegar a la orilla y
subir por tierra siguiendo el rio o bien navegar corriente arriba, algo difícil pero factible.
Nos decidimos por regresar en el cayuco, ya que, sin comer desde el día anterior, no sentíamos
mucha energía para la caminata a través de la selva, donde sería necesario abrir una picada. En el
rio, por lo menos en los remansos, podíamos ir sobre el cayuco y realmente los únicos pasos muy
duros fueron al pasar, corriente arriba, los raudales grandes. Esto lo logramos aproximándonos a
la orilla; unos jalando y otros empujando, lográbamos subir la canoa. Cerca ya del anochecer
llegamos al campamento, ¡y como nos alegramos de no haberlo desmantelado! Fue muy buena la
idea de hacer un viaje exploratorio con poco equipo. De todas maneras, tigre con rabo o no, ya
nadie hablo de cambiar el campamento. Y aquí entra el destino de los periodistas exploradores,
que seguramente recordara el lector; si hubiésemos cambiado de lugar, nunca nos habrían
encontrado cuando ya estaban llegando al límite de sus fuerzas, porque Las Tazas forman una gran
curva del rio, en sentido contrario a donde caminaban los periodistas; en cambio en el arroyo
Jordán se forma una saliente que forzosamente debían pasar según el rumbo que llevaban. Pero
vanos por partes y en debida secuencia.
Cuando regresamos al campamento, reorganizamos todo y el trabajo siguió su rutina;
afortunadamente las colecciones de animales habían quedado en el campamento, de otra manera
hubiésemos perdido el resultado de tres semanas de colecta. Arturo nos dejó de nuevo para
acudir a otros compromisos, aunque prometió regresar nuevamente y además nos hizo mil
recomendaciones para extremar las precauciones que nos protegerían del tigre cola tronchada,
aunque nada habíamos visto o escuchado desde nuestro regreso. El cayuco también había
quedado atado, a la orilla del rio, para poder colectar en la margen opuesta, que tenía muy buena
selva. Precisamente en esa orilla habíamos descubierto unos arbolillos que tenían fruta madura,
por lo que llegaban numerosos pájaros y otros animales.
Con la amenaza del tigre cebado, por las dudas, siempre salíamos armados y en grupo, dejando el
campamento solo, porque estábamos en un lugar lejano de todo humano y, triste es decirlo no
había peligro de hurtos. Una mañana cruzamos el rio y pasé algunas horas colectando aves
interesantes. De improviso nos quedamos rígidos al escuchar un silbato; no dábamos crédito a
nuestros oídos, pero no había duda, era un silbato de policía y nadie conocía ningún pájaro con
ese canto. Regresamos pues de inmediato teniendo por el campamento y al salir al rio vimos dos
figuras extrañas en la playa opuesta, junto a donde teníamos el campamento. Cuando nos vieron,
comenzaron a gritar y a gesticular, pero no entendimos nada; de todas maneras, con gran prisa,
nos embarcamos y renanos con energía. No fue sino hasta llegar a unos metros de distancia que
reconocí que una de las figuras era don Federico G. K. Mullerried, el geólogo alemán que había
sido agregado a la expedición periodística, en mí lugar. Las dos personas estaban cubiertas de
harapos, barbudas y muy flacas. Don Federico era un individuo más bien alto, normalmente
robusto; siempre calzaba botas y en la cabeza usaba un sarakof o casco de cola larga, estilo
colonial. En esta ocasión que lo encontré, era una persona de ojos hundidos, cuerpo muy flaco,
demacrado y cubierto de jirones de ropa sucia; la cabeza cubierta por un pañuelo y los pies
calzados con botas llenas de agujeros. El otro individuo era uno de los mozos que habían llevado
para ayudar con el equipo.
Don Federico se alegró muchisimo de verme, vio las puertas abiertas y textualmente me dijo: "Don
Miguel, estamos muriendo de hambre". Los llevamos al campamento y prontamente les dimos de
comer; entonces don Federico me narro a agrandes rasgos sus aventuras y me dijo que los
compañeros venían paso a paso, de acuerdo a las fuerzas de cada uno, y que seguramente
estarían llegando en el transcurso de varios días. El y uno de los mozos que estaban en mejor
condición se habían adelantado para buscar ayuda y que con gran alegría habían encontrado mí
campamento, aunque desde luego, no sabían de quién era hasta que me vieron. Los muchachos se
dedicaron a cocinar arroz, asar carne de venado. Estos alimentos, junto con avena y galletas duras,
fueron llevados a los periodistas por el compañero de don Federico y uno de mis ayudantes.
Así terminaron estos flamantes exploradores, tan pedantes y desorganizados; bien que lo preví y
por eso me negué a salir con ellos. Según me platico don Federico, por todo el camino fueron
quedando los restos del equipo, incluso desde los primeros días ya no pudieron cargar cosas tan
inútiles como los juegos de lavabo, exceso de ropa, etc. Pero la tragedia real comenzó cuando los
presuntos guías perdieron la picada y el rumbo; entonces, agotados, comenzaron a tirar hasta las
cosas más útiles, incluyendo parte de los comestibles. De hecho todo hubiera terminado en una
gran tragedia si no hubiese ido con ellos don Federico, ya que además de geólogo era geógrafo y
tenía sus instrumentos; por eso cuando los guías ya no supieron ni donde estaban, don Federico se
hizo cargo del grupo, tomando dirección con la brújula y sacándolos, aunque con gran penuria, de
la selva. Lo peor fue cuando tomaron rumbo al norte, después de San Quintín y el lago Miramar,
pues entonces se internaron en la zona llamada de Agua Escondida y simplemente ya no
encontraron agua. Esta región carece de agua en la superficie; no hay arroyos, ni ríos; de hecho
estuvieron a punto de morir de sed pero, cuando ya se arrastraban, uno de los mozos encontró la
gruta de Agua Escondida; un poco más y ahí hubieran quedado todos para llenar las páginas de los
periódicos, algún día.
A mí campamento fueron llegando los exploradores por parejas o de uno en uno, conforme
encontraban fuerzas para seguir adelante, y eso que las recobraron en parte con los alimentos que
les mandamos. Todos vestían jirones de ropa, algunos llevaban los pies envueltos en trapos, ya
que habían terminado con el calzado; todos muy flacos y pálidos. Al llegar sencillamente se tiraban
al suelo y hasta después de un rato se recobraban lo suficiente para comer. Los más rezagados
llegaron dos días después. Nunca he visto peores guiñapos humanos. Realmente no sé lo que
hubiese ocurrido si no encuentran mí campamento; era muy probable que ya no hubieran podido
llegar hasta Tecoja; estaban al límite de sus fuerzas y dicha finca aún se encontraba a dos días de
camino para personas con fuerzas normales. Sin embargo, así es el humano, había que ver las
crónicas que aparecieron algún tiempo después en revistas y periódicos; desde luego nunca
mencionaron nuestra ayuda oportuna, tal vez les parecía humillante.
Dos días después salieron dos personas, de las que estaban más fuertes, acompañadas de don
Federico, que ya se había recobrado, con rumbo a Tecoja para buscar ayuda. Cuatro días después
llegaron las bestias de montura para transportar a los expedicionarios y así el campamento
retorno a la calma. Si no hubiese sido por mí mercado de carnes, que tenía en el terrero o
salitrero, así como la abundancia de piguas en el arroyo y de peces en el rio, no sé cómo
hubiésemos alimentado a tanta gente además mí botiquín de campaña quedo vacío. Una parte de
estos viajeros la tuvieron que transportar en avioneta hasta Tuxtla, los otros a caballo hasta San
Cristóbal. De esta manera termino la aventura de los flamantes exploradores, dejando todo el
equipo desperdigado por la selva, incluyendo las armas que les habían facilitado. Un poco más y
dejan hasta los esqueletos.
Vuelto el campamento a la normalidad, si de esta manera le podemos llamar; porque de un lado la
volcadura que sufrimos en el rio y del otro el grupo de viajeros, nos dejaron bastante escasos de
equipo, principalmente; continuamos la tarea de colectar ejemplares para nuestro museo hasta
completar los días fijados para esta excursión. Tardamos dos meses en este campamento y a mí se
me hicieron unos días, no así a los compañeros, que ya estaban aburridos; principalmente uno de
ellos que, para variar, era preso a punto de ser liberado y que me causo muchos problemas,
Tantos que, al regresar, lo reporté con don Cheo. Yo por mi parte no sentía el tiempo, había que
admirar en esa naturaleza feraz tantas especies que veía por primera vez, como las gábulas, la
tángara de terciopelo y tantas otras. Las primeras con su plumaje resplandeciente, de brillo
metálico, parecían gigantescos colibríes; las segundas, de color negro intenso, picos azules y lomos
escarlata fluorescentes. En fin, tanta belleza como para emocionar a cualquier amante de la
naturaleza.
Cosa interesante: del tigre cola tronchada nunca más volvimos a saber nada. Probablemente,
como era ya tan experimentado, se alertó con los tiros que le disparo Arturo. Cuando, a su debido
tiempo, le tocara regresar por esos rumbos, ya solo encontraría un, campamento vacío. Si este
tigre fue o no cazado, nunca lo supe, lo más probable es que haya muerto de viejo; era demasiado
arisco y sabia los trucos de los hombres.
Cuando estábamos ya para regresar, es decir, que faltaba una semana para empacar los bártulos y
emprender la marcha hacia la civilización, llego una mañana un campesino que vivía en un
ranchito a varias horas de camino rio arriba; en realidad era el dueño del cayuco y conocido de
Arturo. Llego tanto para recoger su canoa, ya que así había sido lo convenido, como para pedir
nuestra ayuda para cazar un enorme cocodrilo que merodeaba cerca de su ranchito y que había
metido al agua nada menos que a una mancuerna de bueyes; una hazaña realmente notable
incluso para un cocodrilo. Según nos platicó, los animales se aproximaron al rio para beber; de
pronto el gran reptil hizo presa en una res, cogiéndola por el hocico, y, a pesar de la fuerza de un
buey —en este caso dos porque estaban unidos por los cuernos—, los arrastro hacia lo profundo.
Con el escandalo llegaron al rio el campesino y su familia, pero lo único que pudieron hacer fue
espantar al reptil y rescatar medio ahogado a uno de los bueyes; el otro, definitivamente, había
sido arrastrado a las profundidades por el cocodrilo, tan pronto como los dos bovinos fueron
separados por el machete del campesino, que corto las cuerdas. Parecía todo tan increíble que nos
intrigo profundamente, especialmente a mí, siempre interesado en los animales del norte;
además, Arturo me informó que él ya conocía ese cocodrilo, que también sabía que el reptil había
hecho algunos intentos de bajar de las canoas a los escasos navegantes que por ahí se
aventuraron.
Sonaba todo tan interesante que me anime a emprender la gran caminata; en caso de cazar al
reptil no tenía ni la menor idea de cómo lo iba a aprovechar, ya que este animal requeriría de
muchísima sal para preparar la piel. Decidimos subir el rio en la canoa; y mientras yo intentara
cazar al merodeador, Arturo seguiría hasta Tecoja para conseguir las bestias necesarias para el
regreso, por lo menos hasta la finca mencionada, ya que ahí nos iba a recoger el famoso don
Salomón con sus escuálidas monturas, aunque nos prometió darles de comer un poco más
durante ese tiempo, cosa harto dudosa porque siempre andaba de viaje, comerciando por ranchos
y colonias, cargadas las mercancías en su esquelética recua.
Llegamos a nuestro destino al caer la tarde y, como es lo usual en estos casos, salió a recibirnos
una media docena de ventrudos chamacos, la no menos ventruda señora y la infalible porción de
perros famélicos, ladradores y sarnosos, que solo se calmaron después de recibir sendos puntapiés
y uno que otro estacazo. Como es lo usual en los trópicos, muy pronto llego el crepúsculo y luego
la noche, mientras yo miraba con aprensión donde iríamos a dormir. Al fin nos colocaron en unas
hamacas, afortunadamente lo suficiente altas para que no llegaran las abundantes pulgas; en
cambio había bastante posibilidad de que nos mordieran los vampiros y, por eso mismo, al menor
aleteo de un inocente murciélago, yo despertaba sobresaltado. Fue imposible dormir con
tranquilidad, porque además los numerosos perros ladraban por cualquier cosa.
Amaneció el día despejado, ideal para que los cocodrilos salieran a tomar el sol y mis esperanzas
crecieron bastante; por lo tanto, luego de un rápido almuerzo de los sempiternos frijoles y unos
huevos, salí a colocarme en el sitio que habíamos escogido previamente, cercano al asoleadero
donde el gran reptil tomaba su baño de sol; realmente, a juzgar por las huellas y la maleza
aplastada, sin duda, sería un gran animal. Por supuesto este cocodrilo también era muy arisco, ya
que lo habían tiroteado varias veces con escopeta, arma que es inútil contra un acorazado reptil
de tan gran tamaño.
Todo el lugar cercano estaba cubierto de cana brava, por lo tanto era imposible mirar el
asoleadero desde cualquier punto en tierra, lo suficientemente oculto a las miradas del animal; de
nodo que el único sitio medianamente adecuado era un arbolillo que crecía arraigado en el banco
arenoso de la orilla. Tenía abundante follaje y unas ramas más o menos adecuadas para sentarse
por un tiempo razonable; en cambio había el inconveniente de que se encontraba bastante
inclinado sobre el agua; eso sí, muy fácil de caminar por el tronco hasta el escondite. El caso es
que antes de las nueve ya estaba yo instalado en el puesto y muy lleno de esperanzas, armado con
el rifle con el que esperaba dislocarle el cráneo al gran cocodrilo en cuanto saliera a tomar el sol;
algo muy alevoso desde luego. Como a la hora de inútil espera y con las asentaderas
completamente entumecidas, sentí de pronto una sacudida en el arbolillo, pero no descubrí la
causa. Un rato más y ya fue imperativo cambiar de posición, lo que yo no quería, para no descubrir
mí presencia; me extrañaba que el reptil no hubiera salido pues el sol estaba ideal y en la orilla
opuesta ya habían tomado su sitio otros cocodrilos. Comencé pues a mirar en derredor, para
reacomodar mí cuerpo de una manera más cómoda, cuando ahí abajo, en el agua, a menos de un
par de metros de distancia, estaban unos ojos verdes que me observaban con mucho interés, y
delineado apenas bajo la superficie, el cocodrilo más grande que jamás había visto en mi vida; y
eso que cuando jovenzuelo vi algunos muy grandes en Colima. ¡Esa era la causa de que el animal
no saliera a tomar el sol! Sencillamente me había descubierto, ¿quién sabe desde que horas?, y
silenciosamente se había colocado debajo de mí, tal vez con la esperanza de que me cayera del
árbol.
Las esperanzas del reptil no eran del todo infundadas, porque precisamente cuando estaba
pensando la manera de mover el rifle, desde mis rodillas a la posición de tiro, sin espantar a tan
arisco bicho, sentí nuevamente otra sacudida en el arbolillo, pero esta vez, ¡con indescriptible
horror!, descubrí que los movimientos del árbol eran motivados porque lentamente se inclinaba
más hacia el agua, al desmoronarse el banco, por el aumento de mí peso. Ni que decir que
involuntariamente me puse de pie y cuando recordé al cocodrilo ya estaba llegando a las raíces del
árbol, en tierra firme.
El animal se sumergió silenciosamente, como solo un cocodrilo puede hacerlo, al primer
movimiento que hice. Yo maldije mí descuido por no mirar más que hacia el asoleadero y
posiblemente el reptil despotrico contra la oportunidad perdida de probar un bocadillo humano.
Este asunto complico las cosas. El dichoso arbolillo era el único lugar favorable para emboscar al
cocodrilo, de otra manera había que situarse muy cerca del asoleadero, entre el tórrido calor del
tupidero de la caña brava y soportando las nubes de tamaño. Pero subir nuevamente al árbol ni
pensarlo; de un momento a otro podría caer montado sobre el animal; no me quedo otra
posibilidad que arreglarme un escondite sobre el suelo. Pero colocarse a cierta distancia era
impráctico porque no se veía el lugar donde el cocodrilo solía tomar el sol y muy cerca el reptil
podría descubrirme. En fin, sea lo que fuere, el caso es que me sirvió de pretexto para explicar el
fracaso y los dos días, de inútil espera, y soportando mosquitos, tábanos, hormigas y un sofocante
calor, ahí metido entre la caña brava. Tal vez, con más tiempo, si hubiera sido posible cazar este
monstruo, pero supe de su existencia ya demasiado tarde; la expedición tocaba a su fin después
de dos meses de estancia en la región. Una de las excursiones más agradables, aunque más mal
organizadas y peor equipadas de las que haya efectuado. Hoy en día (1985), toda esa hermosa
región esta devastada por el humano, convertida en potreros o maizales; de la fauna ni sus rastros
quedan.
Por ser divertida, narraré también una aventura corrida por el campesino que nos avisó del
cocodrilo, misma que nos platicó durante la primera noche que pasamos en su jacal. Sucedió que
una mañana, ligeramente lluviosa, decidió salir de cacería a unas lomas cercanas que nos mostro.
El lugar estaba cubierto de selva alta y él seguía silenciosamente la serpenteante brecha. Iba
acompañado de unos de sus perros, que caminaba un trecho adelante, husmeando los rastros. De
improviso al dar vuelta en un recodo muy forzado el perro se regresó aullando y corriendo a toda
la velocidad de que era capaz; instintivamente, para evitar el choque el campesino se abrió de
piernas y al mismo tiempo pasaron entre ellas el perro y un tigre que le pisaba los talones y que
por la velocidad, más la cercanía, no vio por donde pasaba. Cuando el hombre se recuperó del
susto y la sorpresa, ya solo alcanzo a escuchar los postreros aullidos del perro cuando lo cogió el
tigre. Se regresó el hombre con toda prisa, más lo único que encontró fueron unas cuantas
manchas de sangre. El jaguar, mal llamado tigre americano, siempre es muy rápido, silencioso y
eficaz en sus ataques, en sus ataques.
Todo tiene su término y para mí llego demasiado pronto el final de la expedición. Regresamos a
Ocosingo y solicite al Recaudador de Hacienda que liquidara a don Salomón y nos buscase otro
arriero, ya que la recua del libanes estaba demasiado flaca y maltratada, por lo cual caminaba con
desesperante lentitud. Tuvimos pues un nuevo arriero, algo taciturno y mal hablado como pocos,
pero al menos con sus animales solo tardamos dos días en llegar a San Cristóbal de Las Casas, ruta
que tomamos por ser más corta. Después de tanta penuria e incomodidades, me pareció extraño
llegar al Hotel Español, con sus buenas comidas y su confort. Don Cheo no solo nos había
reservado cuartos en ese hotel, el mejor en esa ciudad durante esos tiempos, sino que se había
tomado la molestia de ir a encontrarnos pues le avise, por teléfono, desde días antes, cuando
esperábamos llegar a San Cristóbal. Y a pesar de que en esos tiempos no se conocía el turismo en
dicha población, o tal vez por ello, no dejamos de causar cierta sensación con nuestra ridícula
entrada, cabalgando jamelgos flacos y cargados de bártulos. Algunas personas incluso, realmente,
nos confundieron con gitanos.
En Tuxtla nuevamente seguí con la rutina de preparar los ejemplares colectados en la región de El
Jordán y excepto algunas salidas a lugares cercanos, no fue posible realizar ninguna excursión de
importancia; no había dinero y por primera vez iba a conocer lo que significa el último año de un
gobierno, es decir, no hay dinero para nada, excepto para la absurda propaganda política. Además,
uno de los males mayores de México es que no existe la continuidad de un programa: cambia el
gobierno y cambian las ideas; ya no hay apoyo para las obras iniciadas por el anterior, cuando no
son demolidas y se construyen otras cosas en su lugar. Por lo tanto don Cheo y yo, por segunda
vez, estábamos a la expectativa de quien sería el candidato bueno, el que se sacaría la bolita,
porque creer en las elecciones es creer en los cuentos de hadas. Yo tenía un gran temor de que
otra vez ocurriera lo mismo que cuando estaba en el Museo de la Flora y Fauna en México, es
decir, que el nuevo Gobernador ya no se interesara en nuestro incipiente museo y nos mandara a
la calle, con todo y ejemplares.
Afortunadamente resulto que el nuevo gobernador iba a ser el señor Juan Esponda que, habiendo
sido Secretario General del doctor Pascacio Gamboa, conocía pues de la existencia del museo y
también era conocido de don Cheo; había entonces esperanzas de que las cosas no fueran tan
mal. Por desgracia don Cheo me dejo a mí solo la responsabilidad de enfrentarme con los políticos,
cosa para la que siempre he sido inadecuado y, lo confieso: ha sido para mí el lado amargo de mí
trabajo al frente de la Institución. Decía que don Cheo me dejo solo pues tuvo la mala ocurrencia
de morirse de un ataque al corazón. Aparte de perder un entrañable amigo y casi un segundo
padre, me quede anonadado con la perspectiva de tener que realizar yo los trámites oficiales para
la vida de nuestro museo y parque zoológico; esto jamás me ha gustado, no hay cosa que repudie
más que las audiencias y solicitudes con los funcionarios. Estar horas sentados en las antesalas me
pone sumamente nervioso; no sé dónde o cuando desarrollé esta alergia, pero sospecho que fue
cuando las luchas para salvar el Museo de la Flora y Fauna antes citado, donde todo fracaso por la
ignorancia de los funcionarios. El caso es que hasta hoy día solo visito las dependencias oficiales
cuando es estrictamente necesario, y eso con un gran desasosiego interior.
Aun fungía desde luego, como Gobernador, el doctor Pascacio Gamboa, que ya conocía mis
capacidades; y por eso a la muerte de don Cheo, me nombro director de la Institución, como decía
textualmente el oficio, " con el mismo sueldo y ocupación que ya tiene"; siempre ha sido para mí
muy difícil que me suban el sueldo sin estar rogando y suplicando, es decir, espontáneamente por
parte de los jefes: no importa lo mucho que elogien mí trabajo, nunca se acuerdan de demostrarlo
con hechos, es decir, con un sueldo más justo. En cuarenta y dos años, solo el señor Juan Esponda,
espontáneamente me subió el sueldo, sin mediar solicitud de mí parte.
El caso es que el cambio de gobierno, a finales de ese año de 1944, me tomo estrenando el
flamante nombramiento de Director Honorario, y ahí empezaron mis amarguras. Cuando hay un
cambio de administración oficial, ningún funcionario se acuerda, o le importa, el museo y
principalmente el parque zoológico, que tiene animales vivos que forzosamente deben comer y a
los que nada les importan los cambios políticos. Por otra parte nada hay más difícil que acercarse a
un gobernador recién subido al poder, o también a los oficiales ejecutivos nuevos que pueden
ordenar, como son el Secretario General o cuando menos el Oficial Mayor; por lo general son
gente desconocida que no saben de la existencia de tal dependencia y desde luego es casi
imposible que de buenas a primeras autoricen los gastos más indispensables. El caso es que, en
cada cambio de gobierno, se pasa todo un calvario para conseguir dinero para la alimentación de
los animales. Además ni siquiera tenía yo la seguridad de que me fueran a seguir sosteniendo
como director, o ni siquiera como empleado, pues en esos tiempos cesaban hasta a las
cucarachas. En fin, pasé innumerables dificultades aunque tuve la suerte de que uno de los
ayudantes del Secretario General ya me conocía y al acudir a un llamado del jefe, que en este caso
era el licenciado Efraín Aranda Osorio, le informo que ya tenía yo días de estar solicitando
audiencia y que los animales del zoológico no podrían vivir sin comer. Aquí sucedió otro golpe de
suerte; el licenciado Aranda era muy aficionado a los animales y ordeno que me pasaran de
inmediato; tenia curiosidad de saber algo del zoológico pues alguna noticia había llegado a sus
oídos.
Al estar frente a él me hizo muchas preguntas acerca de los animales, también de la dependencia
a mí cargo y de como yo había venido al Estado; igualmente me pregunto qué planes tenia para el
futuro, a lo que le comente que no estaba muy seguro, dado que esta clase de instituciones eran
muy efímeras, ya que nadie les daba importancia. Se hizo el sorprendido por mí afirmación, luego
me aseguro que en alguna ocasión el señor Esponda le había comentado elogiosamente mí
actividad; así que ahora, por lo menos durante ese periodo (en aquel tiempo duraba cuatro años),
tenía asegurado el apoyo del gobierno.
Ordeno que me hicieran un vale para la alimentación del zoológico mientras se aprobaban los
presupuestos; palabrita que he aprendido a odiar en el transcurso de los largos años al servicio
oficial. Salí pues contento de la entrevista y bastante esperanzado, ya que vi muy amistoso al
Secretario General, que además me informó de su próxima visita a nuestras instalaciones. En ese
tiempo yo era aún muy inocente para las promesas oficiales, en las que el licenciado Aranda
siempre fue muy prodigo, incluso cuando llego a Gobernador, años más tarde, pero esto ya lo
veremos más adelante.
De cualquier manera, este señor me ayudo bastante siempre que se me presento algún problema;
y también se dijo muy interesado en la conservación de la naturaleza, que ya empezaba a ser
destrozada en Chiapas, Por lo tanto me animo mucho cuando le presente un proyecto para
adquirir los terrenos que don Cheo tenía en los cerros al norte de Tuxtla, aquel lugar llamado
Montecristo, del que ya hablé en algún capitulo anterior. Me dijo incluso que el iría conmigo para
verlo y así me metió en una serie de líos para conseguir caballos decentes, dado que él era
también aficionado a montar. Nada más que resulto que, cuando ya tenía las bestias listas, al
Secretario General siempre se le atravesaba algún compromiso. Esto sucedió varias veces hasta
que finalmente me dijo que hiciera un estudio de la zona, una especie de evaluación, y que
después iría el en otra ocasión. Me enamore de Montecristo cuando fui la primera vez con don
Cheo y por eso, cuando supe que su familia deseaba venderlo, se me oprimió el pecho de tan solo
pensar que lo pudiese adquirir algún ignorante que lo fuera a talar. Por eso, inocente de mí, sugerí
que el gobierno lo comprase para preservarlo. Esto sucedio en 1945 y fue el primer desengaño
que sufrí en lo referente a conservar algunas áreas naturales, refugios para la fauna y la flora
contra la rapiña humana. Pero no debemos anticiparnos a los acontecimientos.
Estaba haciendo planes, para este viaje a Montecristo, cuando llego a Tuxtla el Agente Municipal
de Quechula, con la noticia de que en esa zona había un tigre que atacaba a la gente y también
que un cocodrilo se había vuelto come -humanos, en el mismo paso de tal población. En esos
tiempos, cosa curiosa, se recibían esas quejas en las oficinas del Palacio de Gobierno, en vez de lo
que ocurre hoy en día que solo llegan noticias de disturbios de estudiantes o campesinos. ¡Como
se ha degradado el mundo!
Recuerdo muy bien que estaba echando una siestecita en mí casa, después de comer, cuando
llego un mozo de Palacio a avisarme que se requería mí presencia en la Secretaria General. Me
despertaron, pues, y, medio atarantado por el brusco despertar, me dieron el recado. Me acicale
rápidamente, saliendo luego al tórrido sol de ese día de marzo, con rumbo a Palacio. Cuando una
persona es llamada con urgencia, por algún alto funcionario, generalmente, es introducida de
inmediato a la sala sagrada; hay veces incluso que ya están esperando los ayudantes y poco falta
para que lo levanten en brazos para llevarlo a la augusta presencia. Así sucedió ese día; tan luego
que llegue se abrieron las puertas y me encontré ante el Licenciado Aranda Osorio. Estaba
ocupado con otras personas, pero me señalo un rincón, donde en unas sillas se encontraban dos
campesinos que, por el mal que padecían, eran más pintos que un tigre; me dijo que fuera
platicando con ellos para adelantar, ya que tenían noticias de algunos animales que tal vez me
interesarían.
Resulto que estas autoridades pueblerinas pedían ayuda para cazar los animales antes
mencionados. Me encontraba escuchando los relatos de este par de campesinos, unos tal vez
verídicos, otros realmente fantásticos, cuando nos llamó el Licenciado Aranda y me dijo que era
conveniente que visitara esa región, para ver que se podía hacer. Tuve pues que suspender el
proyectado viaje a Montecristo y, con la exorbitante suma de quinientos pesos que me dieron,
organicé la expedición requerida. ¡Oh, esos tiempos! Hoy en día ese mismo viaje no se haría con
veinte mil pesos. En fin, contratamos animales de montura y carga en San Fernando y ahí vamos
con rumbo a ese pueblo, que sería nuestra primera escala, saliendo de Tuxtla a las dos de la tarde.
Hoy se llega en media hora, pero no cambio la emoción de esos viajes a caballo o a pie, con real
sabor de expedición.
Pernóctanos en San Fernando, lugar que bauticé como Pueblo Niguas, por la cantidad de estos
insectos que en todas partes se veían, o más bien en todos los pies de las personas y en las patas
de los animales; algo semejante a lo que había visto en Ocosingo; y desde luego yo saque
condecoración de dos niguas en la planta del pie derecho, que luego me costó gran dificultad
extraer en el campo.
De San Fernando a Quechula hicimos tres días de camino, pasando por campos y bosques verdes,
pletóricos de vida; aunque el camino era realmente quebrado: solo cerros y lomas, lomas y cerros,
más cañadas profundas, todo en su mayor parte cubierto de bosque, y donde este era muy tupido,
la brecha se volvía un tremendo fangal, en partes con grandes bancos; donde era muy
desagradable y peligroso ir montado. Al lugar de descanso o paraje llegaba uno sin riñones y sin
intestinos. A la segunda noche quedamos en un ranchito aislado, porque no alcanzamos a llegar al
paraje acostumbrado por el arriero, que normalmente viajaba continuamente por esa ruta
llevando mercancía y sacando productos agrícolas. Este ranchito mencionado, solitario entre
kilómetros y kilómetros de selva, estaba en la cumbre de un cerro llamado el Chiquihuite, desde
donde se divisaba, en la distancia y muy abajo, el curso del Rio Grijalva que parecía casi a la mano
y que sin embargo nos llevó todo el día siguiente llegar a su margen.
El propietario del jacal brindo hospitalidad, pero nos advirtió que tuviésemos mucho cuidado con
las bestias, porque era costumbre el que un tigre llegara hasta la misma empalizada; le comía las
gallinas y guajolotes, los cerdos y los perros. Era indudablemente cierto porque, contra lo usual, no
había un solo perro. Este señor, bigotón y barbudo, desafinado como pocos, decía que tarde o
temprano el tigre se lo comería, así filosóficamente, tan luego acabara con los pocos cerdos que el
quedaban. ¿Por qué no abandonaba este lugar? Nunca lo supo explicar. No tenía ni mujer, porque
esta se murió de "un piquete de nauyaca", a los pocos meses que llegaron ahí: ¡el drama de esta
gente pionera! Hoy en día las masas de campesinos y las plagas de ganaderos cruzan y destrozan
todo, incluso la vida del futuro. Este solitario campesino, del que no recuerdo su nombre, nos
platicó que unas tres semanas antes de nuestra llegada, cuando ya le quedaba un solo perro de
una numerosa y seguramente famélica jauría, una noche se metió un tigre persiguiendo al perro
hasta debajo del mismo catre donde dormía el ano. En la trifulca que siguió hasta de la cama
tiraron al dueño, que solo atino a cubrirse con la desgarrada cobija, más el felino, ocupado con el
perro, no se fijó en el hombre y al fin salió del jacal arrastrando su presa, un posible saco de
huesos. En los viejos tiempos, e incluso en los actuales, era y es muy frecuente escuchar tigres
aficionados a devorar los perros de los ranchos; no se puede comprender como gustan de estos
guiñapos pulguientos y esqueléticos.
La bajada de este cerro del Chiquihuite fue especialmente difícil; los escalones de la brecha,
formados por hoyancos lodosos, eran tan profundos que las mulas se iban hasta el pecho y tenían
que levantar penosamente cada pata para salir del atolladero, con gran peligro del jinete o de la
carga. Al atardecer llegamos a la orilla del rio, todos cubiertos de lodo. Cuando nos preparábamos,
organizando el campamento para pasar la noche, llego un cayuco de la orilla opuesta, en el que
venía el Agente Municipal, que había conocido en Tuxtla y causante de nuestra venida. Nos dijo
que por ningún motivo podríamos pernoctar ahí, que Ios vampiros nos acabarían e insistió en que
fuéramos a su casa. Siempre que ha sido posible, yo prefería y prefiero pasar la noche al
descampado, en vez de aceptar dormir en casitas o jacales malolientes, llenos de pulgas y
chamacos, perros, gatos y uno que otro cerdo. En la ocasión que relato fue verdaderamente
imposible rehusar la invitación y ton gran disgusto de mí parte, tuvimos que seguir al anfitrión,
autoridad máxima en la vieja Quechula.
Este poblado, si de esta manera se le puede llamar a un conjunto de una docena de jacales de
madera y las ruinas de una iglesia, había como conocido mejores tiempos; tuvo en realidad cierta
importancia en el pasado como punto de partida y paraje para las grandes recuas de mulas. Al
tiempo de nuestra visita la selva había reclamado todo. En los viejos tiempos el destrozo de un
cierto lugar era relativo, no había la famosa técnica moderna que destruye para siempre; en aquel
entonces, al abandonarse un poblado o un rancho, el monte lo reclamaba todo y pronto restañaba
la herida. Hoy día un lugar colonizado queda aniquilado por los siglos de los siglos y así el planeta
está a punto de agonizar, asesinado por los seres que se dicen pensantes, ¡qué ironía! Al presente,
Quechula, está bajo el agua, ya que fue otra víctima del embalse de Mal Paso; ocasionalmente
asoma la torre de la iglesia sobre la superficie de agua. Pues bien, este poblado estaba situado en
la cima de una loma, a donde se llegaba después de sacar la lengua por la subida, casi recta, desde
la playa del rio.
La casa del Agente Municipal estaba construida de tablas y menos mal que no era tan pequeña; en
una esquina las camas de la familia que, cosa extraordinaria, era poco numerosa pues solo
constaba de dos chamacos, ya grandes, y de una hija de unos 16 años. Además de la señora, desde
luego. En la sala, y única estancia o cuarto de la casa, había unas hamacas grasosas por el uso, y
que serían nuestras camas. Lo curioso es que esta muchacha, la hija mayor, posiblemente por el
aislamiento en que vivían, se puso toda emocionada con nuestra llegada, posiblemente todo un
acontecimiento. Salió corriendo hasta detrás de la casa, se acicalo, se cambió de ropa, vistiéndose
indudablemente la dominguera, y quien sabe cómo o de donde consiguió algunas pinturas de tono
chillón, que se embadurno sobre labios y mejillas; supuse que sería achiote tomado directamente
de las plantas que eran muy abundantes en la zona. El. caso es que se afanaba por quedar bien
conmigo y coqueteaba de una manera demasiado descarada, desviviéndose por limpiarme el lodo,
sirviéndome refresco preparado especialmente; y también me hizo tortillas especiales, según dijo;
yo lo único que pedía era que no fueran a tener algún menjurje de hechicería. Es sumamente difícil
sonreír, satisfecho y agradecido, cuando al mismo tiempo se lucha por contener las entrañas en su
lugar; la chamaca no era fea realmente, pero la pobre estaba más pinta que un tigre. Recuerdo
esas miradas compungidas que daba yo a sus manos, todas parchadas de blanco en fondo
moreno, mientras batía el pozol o hacia mis tortillas especiales; el estómago se negaba a recibir las
ofertas, pero la cortesía demandaba aceptarlas con agradecimiento.
Esta enfermedad del mal del pinto era cosa común en esa región, prácticamente no había persona
de un solo color. Recuerdo que a nuestra llegada, en horas calurosas del atardecer, había mucha
gente, hombres y mujeres, niños y viejos, bañándose en el rio, todos desnudos y todos a cual más
de pintos. Realmente daba pena contagiarse de esa enfermedad, porque además había millones
de chaquistes o mosquitos menudos transmisores de ese mal; en ninguna parte, incluso hasta el
presente, he visto tanto díptero molestoso como en esa región. Venían sobre las personas como
nubes de polvo y allí estaba todo el mundo manoteando y rascando. Volviendo a nuestra
narración; pasamos una noche terrible. La casa, como es lo usual, no tenía más ventilación que las
dos puertas, una adelante y la otra atrás; pero estas eran cerradas y además, en el interior,
ardieron toda la noche dos o tres candiles de petróleo, que daban un calor endemoniado y
soltaban una humareda como trenes. Esto, decían, era por los numerosos chinacos que mordían a
las personas si se apagaban las luces. Era increíble como esta familia, y todas las de la región,
podían dormir noche tras noche en esas condiciones, solo para librarse de los vampiros. Bien
podían haber ingeniado otros métodos menos insalubres. Los vampiros eran realmente
abundantes, como lo comprobé todo el tiempo, pero los campesinos siempre creen que todo
murciélago, a los que llaman chinacos, es capaz de morder para extraer la sangre, lo que es falso
porque solo los vampiros son hematófagos.
A la mañana siguiente, para gran consternación de la muchacha antes mencionada, seguimos
nuestro camino, esta vez rio abajo, en un cayuco cargado a toda su capacidad. El gran rio era
ancho y tranquilo, desde Quechula hasta el raudal de Mal Paso; las márgenes con frecuentes
ranchitos rodeados de platanares y cacaotales. En realidad la población de Quechula estaba
desperdigada por ambas riberas, a lo largo de un trayecto de varios kilómetros, por eso el poblado
en si era muy pequeño. Conforme se avanzaba rio abajo, los ranchitos se iban haciendo cada vez
más aislados, hasta que la selva ocupo su lugar; solamente en la desembocadura del rio
Cacahuanó estaba un rancho algo más grande, de una familia Camacho. Lo que más me llamo la
atención en esta zona fueron los inmensos plátanos, del llamado macho, tan grande que era
imposible comer ni la mitad de uno solo, además de una suavidad exquisita porque maduraban en
la planta, ya que nadie los cosechaba por no tener valor comercial, porque era imposible llevarlo a
ningún mercado, debido a que no había comunicación. Otra cosa notable eran las exquisitas
bebidas que preparaban con las diversas partes de los frutos del cacao; bebidas calientes o frías.
Toda esta riqueza yace ahora bajo varias decenas de metros de agua, la tecnología moderna la
mato e cambio de electricidad.
Con suave murmullo, el cayuco se deslizaba a favor de la lenta corriente, dispersando los tupidos
cardúmenes de grandes peces, entre los que distinguían los robalos; cuando en las vueltas del
cauce la canoa se aproximaba a la orilla, de los bancos arenosos rodaban las tortugas jicoteas; no
faltaba alguna retrasada que caía dentro de la borda; y de vez en cuando algún cocodrilo se
deslizaba hasta el agua, zambulléndose silenciosamente, aunque uno que otro gruñía su disgusto
por ver interrumpida la siesta al sol. Con frecuencia, aleteando torpemente, alzaban el vuelo los
patos ala blanca, su plumaje lanzando destellos tornasolados; y de los bosques de las orillas
llegaban los cantos de mil pájaros, o los chillidos de los monos. Todo alrededor era vida, vida
pujante y variada, la mano del hombre apenas si comenzaba a llegar.
Como recordaremos, mí llegada a estas regiones se debió a la ayuda solicitada al gobierno para
librarse de un tigre come- gente y un cocodrilo con el mismo gusto. Este último frecuentaba la
ribera ahí cerca del poblado, pero ya hacía dos días que no lo habían visto, después de un
escopetazo que le habían disparado. Por tanto razoné que a lo mejor había muerto por la herida,
aunque por experiencia, ya desde entonces, sabía que un cocodrilo grande aguanta un disparo de
escopeta, siendo muy raro que muera. De todas maneras resolví que era mejor esperar a tener
noticias más concretas y averiguar lo del tigre; asunto éste más peligroso. Nuestro destino pues
era llegar ese día a un jacal asentado unos quinientos metros antes de encontrar la
desembocadura del Rio de la Venta, es decir, en el mero raudal impasable llamado Mal Paso. Aquí,
entre un canal formado por grandes rocas, el inmenso rio se estrechaba hasta unos diez metros y
por eso el agua burbujeaba, tomando una velocidad espantosa por un centenar de metros; luego
continuaba el rio como si tal cosa, con su misma corriente lenta.
Todo el día navegamos rio abajo, disfrutando, yo al menos, la vida. salvaje que nos rodeaba. Iba
sentado cómodamente hacia la mitad de la canoa, dos mozos un poco más atrás, el boga en la
proa y el remero en la popa. El calor era tórrido y la humedad asfixiante; sin bajar de la canoa
disfrutamos las comidas y para tomar agua simplemente se bajaba la mano hasta el agua,
recogiéndola con algún traste. No se conocía la contaminación. Ahora el otro lado de la medalla:
los millones de mosquitos simúlidos, que nos asaltaban en cuanto la canoa se aproximaba un
poco a la orilla. Mi piel ya estaba absolutamente pinta de las manchitas negras que deja la
picadura de esta molesta plaga. Llegamos a este ranchito como a las cinco de la tarde y, para
nuestro asombro, lo encontramos abandonado. El Agente Municipal nos había dicho que ahí vivía
una familia y hasta me dio un recado para el dueño. De todas maneras ya no se podía navegar más
abajo porque ahí estaba el fuerte raudal.
El lugar era muy bonito, todo rodeado de selva. Por una brecha se podía llegar hasta la orilla
misma del raudal, donde el agua causaba un estruendo como de cascada. Al final de este
encajonamiento del agua desembocaba el Rio de la Venta, cuya corriente pasaba, por un buen
tramo, muy cerca del Rio Grijalva, formando una larga península arenosa que separaba las dos
corrientes, península que desaparecía bajo el agua durante las crecidas; en esas temporadas se
formaba casi un lago que facilitaba la navegación, porque el raudal permanecía bajo el agua.
Cruzando esta península arenosa, cubierta de escasa vegetación, se podía subir por el Rio de la
Venta, pero no era posible arrastrar la canoa; además los dos enviados por la Agencia Municipal y
que manejaban la Canoa, eran dos personas que no cooperaban en nada, flojísimas, apáticas,
consumidas por el paludismo y el alcohol. Dos plagas frecuentes en todo el campo mexicano.
Siguiendo por el Rio de La Venta, como a un kilómetro, había otras casitas, según nos habían
dicho; y desde luego teníamos que llegar allí para conseguir informes locales, ya que no había más
habitantes por cientos de kilómetros a la redonda. Se suponía que el famoso tigre devorador de
gente estaba limpiando los ranchos aislados de la margen del rio, pero necesitábamos informes
frescos de sus andanzas. Esa tarde ya era imposible llegar a los jacales, la noche se aproximaba y
teníamos que pasarla en algún lado. La casucha abandonada estaba en míseras condiciones,
además probablemente llena de pulgas hambrientas, por tanto me decidí por acampar en la
península antes mencionada, muy a pesar del riesgo que implicaba el tigre mañoso, en cuyo
territorio nos encontrábamos. Aunque luego resulto que el peligro mayor lo representaron los
numerosos vampiros, ya que en cuanto alguno se dormía le caía encima uno de estos murciélagos
hematófagos. Esa noche, yo fui el único que no resulto mordido por estos bichos, quizá porque
dormí con un solo ojo, tanto por desconfianza por el famoso tigre, que no sabíamos dónde
andaba, como por los numerosos vampiros y los no menos numerosos cocodrilos que pululaban a
unos cuantos metros. En efecto, al llegar la noche se me ocurrió iluminar los ríos que nos
rodeaban y dentro del haz luminoso aparecía un cielo estrellado, tantos eran los ojos de cocodrilo
que reflejaban la luz de la linterna.
Salvo las mordeduras de vampiros, no hubo ningún contratiempo esa noche. Amaneció un día
caluroso y, después de un ligero almuerzo, salí corriente arriba del Rio de La Venta; acompañado
por un ayudante y uno de los canoeros que actuaban como guías; la idea era ver si aún estaban
habitados los ranchillos que por ahí se encontraban. Camínanos una distancia de unos dos
kilómetros, por un senderillo apenas marcado y muy difícil de distinguir, lo que indicaba que no
era muy usado. De improviso salimos de la penumbra del bosque a un claro cultivado que contenía
yuca, plátanos y algunas otras plantas. Al centro del claro estaban tres jacales de palos y techos de
palma, habitados por unas familias palúdicas, los chamacos abundantes como siempre y los
hombres de hosco mirar: eran tan huraños y tan poco amables que infundían desconfianza.
Tiempo después supimos que eran matones huidos de la justicia, lo que explicaba que vivieran tan
aislados de todo a contacto humano y que las visitas no fueran bienvenidas. Pero
afortunadamente, una señora de mediana edad era más amable y civilizada, por lo que nos invitó
a pasar a su jacal, sometiéndonos a un molesto interrogatorio mientras bebíamos un atole de yuca
que nos sirvió.
Así entramos en cierta confianza, mayormente cuando supo nuestra misión y que no teníamos
nada que ver con la policía. Esta persona fue muy amistosa en los días subsecuentes, lo que
resulto afortunado porque su marido, que estaba ausente, era el jefe del clan, si de esta manera le
podemos llamar a este trio de jacales. El esposo andaba en uno de los pocos viajes que hacía para
procurarse algunos artículos indispensables, como petróleo, panela, etc.; para esto navegaba
corriente abajo del Grijalva hasta llegar a las primeras colonias de Tabasco: un viaje que le llevaba
dos días de ida y cuatro de regreso, El nombre de este individuo escapa a mí memoria, aunque la
señora se llamaba Petronila, si mal no recuerdo.
Después de una media hora de plática, salió la señora por unos momentos y al rato regreso con
uno de los hombres. Me parece que su nombre era juan; se trataba de un individuo chaparro, que
usaba un sombreron muy grande para su tamaño, lo que le daba un aspecto como de tachuela. Su
cara era hosca, desde luego, y su comportamiento muy esquivo, pero poco a poco fui ganando su
confianza con la conversación sobre cacería y animales. Al fin supinos que efectivamente un tigre
come-gente rondaba por esa región, pero que su territorio era más bien del raudal de Mal Paso
hacia arriba del Grijalva, con rumbo al rancho el Progreso, que ya habíamos pasado el día anterior.
De todas maneras llegaba hasta los ranchos donde nos encontrábamos, tanto que por esta causa
se habían unido, ya que anteriormente vivían aislados, pero, después de perder muchos animales
y salvarse milagrosamente, algunas gentes optaron por solidarizarse. Los habitantes de estos
ranchos no habían sufrido bajas por el tigre, pero si varios de los jacales dispersos por las
márgenes del Rio Grande, como llamaban al Grijalva. Precisamente el dueño del jacal abandonado,
que vimos la tarde anterior, había perdido a su mujer por el ataque del tigre que, si bien no se la
pudo llevar por el rápido auxilio del marido, que no estaba lejos, quedo tan mal herida que murió
unos días después. Supuse que esta muerte ocurrió por infección, más que por las heridas
propiamente. El caso es que este ataque había ocurrido hacía dos meses.
Si todo esto era cierto, ya había noticias más concretas; y aunque no estábamos en el centro del
territorio del felino manchado, por lo menos las probabilidades eran iguales en toda la zona; así
que, a pesar de la desconfianza que sentíamos hacia esa gente, resolví acampar por ahí cerca y
tener precaución, no tanto hacia el tigre, sino hacia los tigres humanos, infinitamente más
peligrosos. Además, según me dijo juan, un tigre llamaba con frecuencia por la playa del rio; a lo
mejor era él come-gente; a mí pregunta de por qué no salían a linternearlo, me explico que ellos
carecían de buenas armas y además no tenían linternas de baterías. Sea lo que fuere, la excursión
ofrecía ser emocionante; y ya me imaginaba montando en el museo un tigre come-gente (en
taxidermia se le llama "montar" a la preparación de un ejemplar).
Las casitas estaban en lo alto de unas lomas, de modo que era necesario subir o bajar una
empinada pendiente, según se fuera al rio o se regresara. A unos veinte metros de los jacales
había una explanada pequeña, pero suficiente para el campamento, más o menos hacia la mitad
de pendiente por la que se bajaba al rio; y ahí nos instalamos, por lo menos mientras regresaba el
marido de Petronila, porque, según ella de decía, su esposo era el más conocedor de la zona y ya
nos aconsejaría mejor. Para traer toda la impedimenta, que era bastante, nos prestaron un
cayuco: transportarla por agua era mucho más fácil que cargarla por tierra. Así que en la península
entre los dos ríos, recogimos toda la carga y allí liquidé a los dos canoeros, citándolos para quince
días después; y además les encargue llevar un recado al Agente Municipal. Muchos días después,
cuando regresamos, nos enteramos de una jugarreta que nos habían hecho... pero no debemos
adelantar los acontecimientos.
La región era preciosa; sumamente húmeda y muy caliente, feraz y virgen como pocas. Toda
cubierta de selva y tan tupida que luego descubrimos que era prácticamente imposible penetrar al
bosque; solo con mucha dificultad, cortando una brecha, y con gran cuidado, porque las nauyacas
abundaban de una manera inquietante. La única forma de adentrarse en la jungla era siguiendo el
curso de cualquiera de los numerosos arroyos, generalmente de poca profundidad; pero siempre
era molesto caminar todo el tiempo dentro del agua. Al colectar un pájaro o cualquier animal
resultaba difícil recogerlo, si acaso se encontraba; tal era la maraña de plantas y lianas que
bordeaba los cursos de agua. Por otra parte la pesca era ridículamente abundante, al grado de que
todo el mundo pescaba ahí, únicamente con la ayuda de un machete. Ir por peces al rio, o por
piguas a los arroyos, era tan seguro como ir al mercado, solo que sin dinero y por mejor producto.
El baño era delicioso, el agua siempre estaba de una temperatura que no molestaba ni a la
primera mojada; ahora que era necesario desvestirse con toda la velocidad posible y arrojarse al
agua porque las nubes de chaquistes ennegrecían el aire: se veía como una neblina que se
aproximaba y enturbiada el ambiente, pero en realidad eran chaquistes o moscos simúlidos.
Después de unas zambullidas, había que enjabonarse y esto era un martirio porque se formaba
una pasta de jabón y mosquitos. Bastaba sin embargo retirarse de la orilla del rio para que ya no
molestaran los moscos; en el interior del bosque no había. Eso era lo malo en esas regiones: el
paraíso y el infierno, lado a lado.
En la margen opuesta a donde estábamos acampados había un arroyo ancho, con los lados
relativamente claros porque hacía tiempo limpiaron la maleza con intención de sembrar cacao. Me
decían que ahí era frecuente encontrar "zorros de agua" y esto me dejo confuso, ya que me
explicaron que no eran perros de agua, es decir, nutrias. Por lo tanto decidí, ver que animal era.
Fuimos pues ahí un atardecer, bien provistos de lámparas, porque nos dijeron que tales bichos
solamente salían de noche. Decidí llevar únicamente un riflecito, pero entonces juan se negó a
acompañarnos y dijo que podíamos encontrar él come-gente. Para darle gusto, y también para mí
tranquilidad, no tiene caso negarlo, llevé también el rifle de siete milímetros. Llegamos al entrar la
noche y caminamos unos doscientos metros, alejándonos del rio, el cual cruzamos en un cayuco.
Efectivamente, al poco rato de caminar, yo, que iba delante, vi unas lucecitas que venían en la
mitad del arroyo; cuando se aproximó descubrí que era un animalillo manchado, algo totalmente
desconocido para mí. Lo colecté de un tiro de mostacilla y cuando lo tuve en la mano siguió el
misterio: nunca había visto tal animal. Se trataba desde luego de un marsupial; tenía cierto
aspecto de tlacuache, pero las patas tenían membranas y las manos unos dedos muy largos y
móviles. El pelaje era gris, con manchas chocolate por arriba y blanco purísimo por debajo,
además de una textura muy fina. Así conocí mí primer tlacuachillo acuático, aunque esto no lo
supe sino hasta mí regreso y después de consultar varios libros. Además nunca antes había sido
reportado para México: se conocía de Panamá al Brasil.
Ni que decir que me puse muy contento y me olvide completamente de las nauyacas y del comegente, como dimos en llamar a ese tigre. Seguimos por la margen arroyo arriba y, al encontrar una
poza tranquila, vi nuevamente las lucecitas que ya conocía; me aproxime a la orilla del agua y
embelesado estuve observando las actividades de tres tlacuachillos de agua. Vi la facilidad con que
nadaban y como se zambullían, saliendo luego a la superficie, generalmente con un camarón o
cangrejo. Con el rabillo del ojo miraba a mis acompañantes, muy pegados a mí espalda y con
frecuencia molestándome al encender las lámparas de mano para iluminar hacia atrás; a ellos
maldita la cosa que les importaban los interesantes marsupiales, solo se acordaban de que en esa
zona vivía un jaguar come-gente. Para dar al traste con todo, de improviso, se escuchó un fuerte
ruido hacia la ladera del lado opuesto. Era como si un par de vacas o caballos vinieran con rumbo
al agua, así de ruidosos eran los pasos en la gruesa capa de hojarasca. A veces parecía que se
revolcaban sobre las hojas muertas. Nadie atinaba a comprender que era o que animal podría
producir un ruido semejante, pero lo cierto es que, para nuestra intranquilidad, venia derecho
hacia nosotros; si no cambiaba de rumbo saldría de un momento a otro a la orilla del arroyo,
exactamente frente a nosotros.
Nos acurrucamos detrás de unas piedras, demasiado bajas para nuestro gusto, y no faltó quien
lanzara ansiosas miradas hacia los árboles, pero no eran fáciles de trepar en una emergencia.
Apagamos las lámparas para encenderlas en cuanto se calculara que ya había salido, lo que fuera,
a la orilla del agua, de la que nos separaba una anchura de unos diez metros y con profundidad
como de un metro. En esos momentos de espera, muy emocionantes, mi mente recorría las
especies, tratando de imaginarme que iba a aparecer en la margen opuesta, pero demasiado
cerca; nunca relacione los pasos con un felino, porque es muy conocido que estos animales no
hacen nada de ruido, por eso tenía menos temor que mis compañeros. Al fin, cuando calcule que
el bicho ya había salido del tupidero, iba a prender la lámpara, cuando uno de los compañeros no
aguanto más la tensión y prendió la suya desde atrás: ¡Ahí, comenzando a beber, estaba una
hermosa tigra con dos cachorros crecidos! Al encenderse de pronto la luz, los animales se
quedaron tan sorprendidos como nosotros, pero con una rapidez increíble desaparecieron por
donde habían venido y esta vez sin hacer el menor ruido. Seguramente, al fin reyes de la selva,
venían jugando ladera abajo, con entera despreocupación y, por lo tanto, ocasionando ese ruido.
En cuanto desaparecieron los tigres, nosotros También dimos la vuelta y, más que de prisa,
regresarnos al cayuco; cerca de mí, como quien dice pisándome los talones, venían mis
acompañantes, que al detenerse de improviso, porque una nauyaca estaba atravesada en la
brecha, por poco me arrojan sobre el reptil: así fue el empujón que me dieron. Con rapidez pedí
que me pasaran el riflecito calibre veintidós, cargado con cartuchos de mostacilla, y le di un tiro en
la cabeza al peligroso animal, a menos de un metro y medio de distancia. Cuando una nauyaca es
iluminada durante la noche, dedicada a sus; actividades, generalmente demuestra irritación
levantando la cabeza hasta un medio metro y temblando la cola de tal modo que, en la hojarasca,
produce un sonido algo semejante al que hacen las serpientes de cascabel. De los tlacuachillos de
agua ya nadie se acordó, todos interesados en poner tierra de por medio, porque una tigra con
cachorros es de bastante cuidado; menos mal que en este caso ya las crías estaban algo crecidas;
pero por las dudas no paramos hasta llegar al otro lado del rio. Por cierto que en las aguas
someras, ya para llegar a la orilla, sorprendimos un robalo cercano al metro de longitud y juan casi
le cerceno la cabeza de un machetazo; fue una gran adquisición que proporciono comida para
todas las familias.
Ya teníamos una semana de permanencia en esa pequeña colonia; de tres jacales, cuando por fin
apareció el marido de Petronila. No recuerdo bien su nombre me parece que era algo así como
Joaquín; este individuo era de estatura promedio, algo robusto y también taciturno. Pero por lo
menos conocía toda la región y pronto convino en servirnos de guía. En lo relativo al tigre comegente me dijo que este animal recorría toda esa zona y ambas márgenes del Grijalva: total, un
animal escurridizo y muy difícil para cazar, a no ser por una afortunada casualidad. Por tanto,
como las posibilidades eran igualmente buenas o malas en cualquier sitio, decidí quedarme en esa
zona. En realidad maldita la cosa que me importaba encontrar al come-gente; había muchísima
fauna variada como para entretener a una legión de naturalistas.
Joaquín, le llamaremos así porque estoy casi seguro que este era su nombre, me sugirió que
acampáramos rio arriba, como a unas cuatro horas de viaje por cayuco. Me dijo que ahí
abundaban las dantas o tapires y que había mucho tigre; que él conocía un barranco donde estaba
casi seguro que era el verdadero territorio del come-gente. Esto sonaba emocionante; yo quería
para el museo un tapir y un tigre, come- gente o no; también un cocodrilo grande. A este respecto
ya me habían informado que por ahí cerca habitaba un cocodrilo grande y que un poco más abajo,
hacia la desembocadura, vivía una hembra que en varias ocasiones ya había tratado de atacar las
canoas. Decidí comenzar por el macho, que según ellos se asoleaba casi enfrente de donde
estábamos, poco más arriba del arroyo donde encontré el tlacuachillo de agua.
Una mañana despejada subimos al cayuco y remontamos la corriente del Rio de La Venta. A la
segunda vuelta estaba la playa indicada y allí, tomando el sol, efectivamente se encontraba un
cocodrilo como de cinco metros; muy grande me pareció, aunque no tanto como el que había
visto en el Jataté, durante el viaje anterior. Nos bajamos del cayuco Joaquín y yo, aunque fue
necesario meterse al agua porque había tan poco fondo que la canoa no pudo aproximarse a la
orilla. Por entre la maraña de la margen nos fuimos aproximando al adormilado animal y con toda
la ventaja posible, yo diría que con alevosía, me acomodé en un magnifico apoyo, sobre un tronco,
Dude un momento porque me pareció un asesinato descarado, más al fin apreté el llamador del
arma, el famoso siete milímetros. Al disparo nada ocurrió, el animal no se movió lo más mínimo y
tanto yo como el guía estábamos seguros de que limpiamente había errado el tiro. No había
excusa posible con esa oportunidad tan fácil, así que disgustado moví el cerrojo del rifle y apunté
de nuevo, pero, antes de jalar el gatillo, vi que de la frente del reptil manaba sangre, en el mismo
sitio a donde había apuntado. Entonces comprendimos que el tiro había sido instantáneamente
mortal y por eso el animal no había movido ni un musculo. Con precaución nos fuimos acercando,
yo preparado para disparar al menor movimiento del animal para echarse al agua; no era
necesario, el cocodrilo estaba bien muerto. Posteriormente, cuando lo prepare, descubrí que el
pequeño cráneo estaba hecho trizas.
El animal era magnifico y tan grande que fue necesario mandar por más gente para que ayudara a
subirlo al cayuco. Lo llevamos a una playa cercana al campamento y ahí me pasé dos días de
espantoso suplicio. La piel era durísima; recuerdo que fue necesario golpear el cuchillo con un palo
para que pudiera cortar la piel y así, lentamente, fui desollando el reptil, en medio de nubes de
chaquistes, que, atraídos por el olor de la sangre, se congregaron como para una manifestación
política "voluntaria", de esas tan frecuentes en México; se aprovecharon para asaltar mí cara,
cuello y las manos ocupadas. Era, como dije, un verdadero tormento trabajar con el sudor
escurriendo a torrentes por la frente y espantando al mismo tiempo a los millones, billones o
trillones de dípteros ávidos de mí sangre. Así me pasé dos días completos hasta que limpié la
enorme piel y la sale; en esos tiempos no tenía ayudantes para la preparación de ejemplares. Yo
solo colectaba y luego preparaba los animales, incluso en las condiciones más inclementes; pero
disfrutaba estas actividades agotadoras; me encontraba en medio de la naturaleza.
Desde donde estaba el campamento, se veía perfectamente la playa donde desollé el cocodrilo;
como terminé ya bastante tarde, decidimos que al día siguiente dispondríamos del enorme
cuerpo. De manera que al levantarme temprano, me asombro la gran batahola que se notaba
sobre el cadáver, por los numerosos zopilotes que se disputaban los despojos; pero lo notable es
que se habían congregado no menos de cincuenta zopilotes reyes. Hasta entonces yo tenía como
cierta la conseja popular, que aprendí desde Colima, de que, cuando el zopilote rey se aproxima a
un animal muerto, todos los zopilotes comunes se retiran a respetuosa distancia, pero esa mañana
comprobé que esto era totalmente falso; tanto los zopilotes negros, como los vistosos reyes, se
disputaban por igual la carroña. No había ningún respeto. Posteriormente lo he seguido
comprobando; solo cuando la presa es muy pequeña, el zopilote negro se aparta cuando llega un
rey, Pero esto no es ningún respeto, es simplemente señal de miedo al más fuerte y vaya que el
zopilote rey tiene un pico capaz de molerle la cabeza a uno común.
Después de esta aventura con el cocodrilo y la terrible incomodidad de su preparación, se enfrió
mucho mí entusiasmo para cazar la hembra, sobre todo cuando vi que también era muy grande.
Pero los lugareños me rogaron tanto que los librara de ese reptil, que había hecho varios intentos
para atacar las solitarias canoas, que no me quedo más remedio que atender su solicitud. Pero por
lo menos les pedí que esperaran unos pocos días, hasta que descansara de la preparación del
macho, que lo cazaríamos antes de cambiar el campamento rio arriba. Mientras tanto ocupé el
tiempo explorando los alrededores, en especial todas las cercanías del tremendo raudal de Mal
Paso, donde subimos hasta la cima de un cerro cónico cubierto de selva impenetrable. Ahí
encontramos grandes caminos de censos, que seguramente transitaban por esas laderas, pero de
los animales solamente sentimos el olor. Vi en cambio interesantes aves y descubrimos una
respetable cantidad de nauyacas; en ninguna parte he visto, hasta el presente, tal cantidad de
estos peligrosos reptiles. Era necesario caminar con mucho cuidado.
A los lados del gran raudal había anchas playas cubiertas de enormes rocas, pero entre unas y
otras quedaban pasadizos arenosos, que ocasionalmente desembocaban en espacios despejados.
En todas las playitas arenosas se veían, en gran cantidad, toda clase de huellas, desde tapir y tigre
hasta ratas campestres. Indudablemente los animales pululaban por allí durante la noche y
decidimos dar una miradita. Todas estas vueltas las hacíamos fácilmente porque el raudal estaba
bastante cerca de las casitas: solo tomaba unos pocos minutos en la canoa llegar a la
desembocadura del Rio de la Venta y bajar a la playa. Después del raudal se encontraba un
enorme trecho del Rio Grijalva, con corriente muy suave, un inmenso remanso y anchas playas a
los lados. Cuando llegamos por ahí, en la noche, recuerdo que me asombro la cantidad de ojos de
cocodrilo que brillaban sobre el agua, parecía el cielo estrellado; muchos pares de ojos se
dirigieron luego hacia la orilla, atraídos por la extraña luz de la linterna, que posiblemente veían
por primera vez. Había cocodrilos de todo tamaño, algunos impresionantemente grandes que se
aproximaban a solo unos metros: ¡qué tiempos!
Esa noche fue muy emocionante, ¡se encontraba tal cantidad de animales! En los lugares
despejados no había problema; desde cierta distancia se podía distinguir la especie de animal,
pero otra cosa fue cuando teníamos que pasar entre los sitios rocosos, porque una cosa es
transitar de día en lugares como esos y otra muy diferente cruzarlos de noche, iluminados
únicamente por el haz de luz; además, para hacer las cosas mayormente difíciles, pensé que, dada
la mansedumbre y la curiosidad que demostraban los animales, no sería imposible que un tigre
decidiera averiguar el origen de la extraña luz y para esto solo tenía que emboscarse en cualquiera
de esa multitud de rocas de todos tamaños. Ante este pensamiento, si se quiere tonto, pero
posible, fue un completo suplicio pasar entre esos laberintos de rocas; a cada paso esperábamos
sentir a un aguar saltando sobre nuestras espaldas. El caso es que por el calor, la humedad, el
ejercicio y algo más por el miedo, salimos de esa zona completamente empapados de sudor. Ni
que decir que nunca más se nos ocurrió salir de noche por las cercanías del raudal de Mal Paso.
A los tres días después de preparar el cocodrilo, ya me sentí con el suficiente ánimo para
enfrentarme con la tarea de desollar otro. No tenía muchas ganas, pero estaba ansioso por
efectuar el viaje rio arriba; naturalmente que habría podido cazar a la hembra sin tratar de
prepararla, para acabar con el temor de esta gente, pero me parecía un desperdicio, ya que el
ejemplar era bastante grande, porque en dos o tres ocasiones lo había visto cuando pasábamos
por su remanso.
Finalmente decidí prepararla y así llevar para el museo dos buenos ejemplares; esto, como
veremos más adelante, fue un error porque en las dos pieles me terminé la sal. Así que, una vez
decidido el asunto, emprendimos la tarea una mañana temprano.
La hembra vivía en una cueva bajo una enorme roca, a unos tres metros del agua. Por debajo de la
roca el agua penetraba a la cueva, pero la entrada principal daba hacia la angosta playa, de tal
manera que el bicho tenía que pasar por tierra para llegar y echarse al agua. Seguramente que la
dichosa cueva solo sería una oquedad bajo la roca. El animal era tan agresivo que, en cuanto
llegamos a la playa, frente a su cueva, empezó a rugir de una manera poco tranquilizadora. Mis
compañeros salieron corriendo hacia la canoa, en vez de correr tierra adentro, pero en su
descargo diré que la angosta playa estaba limitada por un banco de unos dos metros de altura en
el lado del bosque. Yo me quedé plantado a unos cuatro metros de la cueva, no porque haya
presumido de muy valiente, sino simplemente porque tenía confianza en el rifle de siete
milímetros que portaba, ya que había visto el estrago que la bala de esta arma hizo con el otro
cocodrilo.
Este cocodrilo hembra no era demasiado largo, apenas tenía cerca de cuatro metros, pero si era
muy rollizo y tenía una cabeza descomunal. Cuando siguió rugiendo con furia, yo me hinqué en la
arena, con objeto de tenerla a nivel, luego tontamente busque una piedra para arrojársela y ver si
de esta manera salía, pero la pequeña distracción estuvo a punto de costarme cara. El animal se
vino como un bólido sobre mí; nunca imagine que semejante masa de carne pudiera adquirir tal
velocidad; el caso es que cuando me di la vuelta, solo vi la enorme caverna que era su boca y las
grandes mandíbulas que casi me alcanzaban. Estaba tan cerca que prácticamente le metí el cañón
en la bocaza y le disparé instintivamente con el rifle al aire, es decir, sin apoyarlo debidamente y
esto causo que el retroceso de tan potente arma me hiciera unos lindos moretones en el pecho.
Al disparo el gran reptil dio dos o tres volteretas y luego quedo inmóvil. Mis compañeros se
aproximaron, sudando frio, pues creyeron que el animal me iba a alcanzar. A este movimiento de
gente el animal abrió los ojos y el hocico, pero como no se movía ya no quise darle otro tiro del
rifle pesado; pedí pues que me pasaran mí arma favorita, la escota-rifle calibre 410-22, con la idea
de dispararle a un ojo con el cañón del 22. Ahora bien, esta arma la habían dejado recargada en un
tronco; con el movimiento del reptil, éste se interpuso entre dicho tronco y nosotros; era pues
necesario dar un pequeño rodeo, pero el mozo que se acomedido tuvo miedo de pasar por la
arena, entre el reptil y el agua. Por tanto resolvió el problema dando un rodeo mayor y trepo el
banco arcilloso antes mencionado, con la idea de bajar atrás del cocodrilo. Esto resulto muy
cónico, si bien estuvo a punto de ser fatal, porque al caminar por la orilla del banco, éste se
desgajo y el hombre resbalo como en un tobogán, recto hacia las mandíbulas del animal, que
permanecían abiertas y que se cerraron con un siniestro sonido, errando el mordisco por cosa de
centímetros. La voltereta que ese hombre dio en el aire fue digna del mejor circo y con tanto
impulso que cayó de cabeza en el agua; nunca supo cómo lo hizo, pero todos los demás nos
reíamos durante horas. Finalmente alguien me paso el arma pedida y con un simple tiro veintidós,
colocado en un ojo, la enorme bestia paso a la otra vida, para reencarnar posiblemente en algún
comerciante.
Fotos pág. 178 faltan escanear
Después de arduo e increíble trabajo tuve mis dos magníficos ejemplares y ya estaba listo para el
viaje por el Rio de La Venta. La víspera de salir sin embargo, decidí dar una última mirada a un nido
de faisán que habíamos encontrado cerca del raudal, pero aun no tenía huevos; quería ver si la
hembra ya había puesto. Fuimos pues en el cayuco y pasamos muy cerca de la playita donde
cazamos la cocodrila, de la cual solo quedaban los huesos; y por cierto que en este cadáver se
repitió la competencia de zopilotes comunes con los reyes, reuniéndose gran número de ambas
especies. Seguimos rio abajo, llegamos a la playa y transitamos nuevamente por el laberinto de
rocas; luego, al llegar a una parte despejada, vi tomando el sol al cocodrilo más grandes que jamás
haya visto; incluso hasta la fecha, nunca he vuelto a ver un animal de estos con ese tamaño. Era
macho viejísimo, enorme, tan solo las mandíbulas pasaban indudablemente del metro. Su aspecto
áspero, truculento y desafiante; supongo que sería el rey del rio. De que era macho no cabía
ninguna duda pues las hembras no llegan a ese tamaño.
Con emoción apoye el pesado rifle sobre una roca, pero recordé que ya no me quedaba sal para
una piel de ese tamaño; detuve pues el disparo y luego discutí con Joaquín, que me acompañaba,
las posibilidades de ir por sal a algún pueblo o colonia. No era práctico; todo lugar habitado estaba
demasiado lejos, y además carecían de la suficiente importancia como para lograr conseguir la
cantidad de sal necesaria para la preservación de esa inmensa piel. A todo esto, el cocodrilo seguía
tomando el sol, muy ajeno a que por ahí dos humanos discutían las posibilidades de quitarle su
acorazada piel. Ni modo, me resigné a perder ese extraordinario animal, que indudablemente
hubiera asombrado al público visitante de nuestro museo y habría quedado como un testimonio
de los monstruos del pasado. Le calculamos unos ocho metros, quizá nueve.
A la mañana siguiente, luego de un temprano almuerzo, nos embarcamos en el cayuco más grande
que tenía esta gente, iniciando el viaje corriente arriba del Rio de La Venta, a lugares
prácticamente desconocidos en esos tiempos. No fue fácil. El rio ciertamente tenía remansos de
mucha profundidad, pero también bajos arenosos, en los cuales era necesario echarse al agua y
arrastrar la embarcación, para luego reembarcarse un poco más allá. En estos bajos, la corriente
tendría apenas un medio metro de profundidad, pero así y todo abundaban los cardúmenes de
enormes peces, que transitaban de un remanso a otro. En estos últimos, los cocodrilos se
asoleaban por docenas en las orillas, y las tortugas, por cientos; ambas especies permanecían muy
quietas hasta que les llegábamos cerca; entonces los cocodrilos o lagartos, como más
comúnmente les dicen, se tiraban al agua, amenazando muchas veces con volcar la canoa; en
cambio las tortugas simplemente rodaban hasta caer en la limpia corriente. De las márgenes
levantaban el vuelo los hocofaisanes y en los amates de las orillas las zacuas anidaban formando
colonias de grandes bolsas. La vida se mostraba a donde quiera que se dirigiera la mirada y todos
los animales eran muy mansos; aun no llegaba por ahí el enemigo de todo: ¡el humano!
Transcurrieron cinco horas hasta que encontramos el lugar mencionado por Joaquín. Era la
desembocadura de un ancho arroyo, de lecho arenoso y agua muy limpia, que hoy se encuentra
bajo cien metros de agua. Pero desgraciadamente la vegetación era, como en toda esa región,
excesivamente tupida; no había manera de caminar por la selva, a menos que se cortara una
brecha, lo cual equivaldría a caminar por un callejón de paredes estrechas, sin más visibilidad que
para adelante o para atrás. Tuvimos que volver al sistema anterior, es decir, caminar por los
arroyos, metidos en el agua, pero esto era bastante incomodo porque los pies estaban mojados
todo el tiempo y a veces las piernas y hasta la cintura. Por suerte, como a un kilómetro abajo del
lugar donde acampamos, descubrimos el lecho seco de un arroyo temporal y este, según resulto,
era donde Joaquín decía que habitaba el tigre come-gente, cosa que yo no creí porque no supo
contestarme como distinguía un animal de otro.
Comenzamos pues a explorar los alrededores, ya fuera subiendo a pie por los arroyos o utilizando
el cayuco para navegar rio arriba o abajo, siempre rodeado por los habituales cocodrilos o las
tortugas, aunque una mañana alcanzamos a ver un tapir que salía del agua, pero no me pareció lo
suficientemente grande para llevarlo al museo, ni lo suficientemente joven para intentar
capturarlo vivo. Un día, subiendo por el arroyo que desembocaba en el campamento,
encontramos un árbol de amate que estaba madurando fruta; alrededor del tronco, el terreno se
encontraba trillado por los animales, de manera que ofrecía mayor visibilidad. Cuando llegamos
por ahí se encontraba una manada de jabalíes, los que no huyeron sino hasta que llegamos cerca
de ellos; había numerosas huellas de varias especies y esto me dio la idea de que sería
conveniente asar un tepezcuintle, porque en este viaje no habíamos cazado ninguno. Para esto
propuse a mis acompañantes seguir arroyo arriba y, como ya era pasado el mediodía, esperar un
tiempo y regresar por la noche, aprovechando que tenía en la mochila una linterna de cacería.
El árbol de amate antes mencionado creía a la orilla del arroyo, donde este formaba una de las
pocas pozas un tanto profundas, algo así mano de metro y medio. Entre el tronco y la orilla del
agua pasaba el camino hecho por los animales y por tanto el lugar lógico por donde aproximarse
sin mucho ruido; justamente encima de este paso había una rama inclinada que cruzaba el
sendero, cubierta materialmente por una cortina de enredaderas. Esta rama, muy gruesa, se
encontraba bastante baja, de manera que yo por lo menos, que soy un poco alto, tenía que
agacharme para pasar debajo. Pues bien, examinando todo esto, continúanos por el barranco, que
poco a poco iba subiendo por unas lomas y por lo tanto los paredones de los lados cada vez eran
más altos. Finalmente llegamos a un lugar donde ya era bastante difícil seguir por el lecho del
arroyo, a causa de las numerosas rocas, por lo tanto dimos la vuelta. Encontramos desde luego
bastantes animales, entre ellos una inmensa manada de tejones que avanzaban hurgando todo,
desde las ramas de los arboles hasta la piedra más pequeña del suelo; serian como unos
cuatrocientos individuos; aunque en el transcurso de los años he visto numerosos grupos de estos
animales, nunca he vuelto a ver uno tan grande.
Cuando llegamos como a un kilómetro del árbol de amate, hicimos alto porque, a pesar de que
comenzaba a entrar la noche, aun no estaba lo suficientemente oscuro como para utilizar la
lámpara. Aprovechamos pues para descansar sobre una parte arenosa y limpia; alguno descabezo
un sueñito hasta que se hicieron como las ocho de la noche; no se podía antes porque el
tepezcuintle es un animal muy tímido y no sale de su guarida hasta que está bien entrada la
noche. Pocas cosas hay más placidas y al mismo tiempo interesantes, que el contemplar la llegada
del crepúsculo en un lugar solitario y bravío, donde no se escucha el más pequeño ruido de la
llamada civilización, porque esta se encuentra a cientos de kilómetros. Los pájaros se aprestan a
dormir, profieren sus postreros cantos; una lucha de vez en cuando al disputarse una rama más
cómoda o más oculta. Empieza a escucharse el grito de los tapacaminos y nictibios; por ahí, en la
ladera cercana, se escucha el triste canto del tinamú; más allá se despereza algún búho y lanza su
primer grito de la noche, advirtiendo a los ratones que se alisten a pagar su diezmo. Por el piso se
escuchan varias pisadas discretas… ¿son de pequeños mamíferos, son de aves terrestres? No lo
sabemos. De cuando en cuando una carrerita entre la ruidosa hojarasca, que por lo seco cruje a la
menor presión; traicionando al que pasa. Por eso, ocasionalmente el animal más inocente produce
un ruido que sobresalta.
Al fin está muy oscuro y ya al escuchar algún ruido más intenso, el nerviosismo nos ha hecho
encender la linterna para alumbrar toda la maleza que nos rodea. Más no se ve nada; en realidad
yo no estoy muy seguro de que no haya sido una imprudencia el esperar la noche en un lugar tan
salvaje: iba a ser muy difícil linternera con una vegetación tan tupida, menos mal que el lecho del
arroyo era algo ancho. Más no habia nada que hacer sino retornar, ya estábamos en eso y de
algún modo teníamos que salir. Regresamos pues, resbalando entre las piedras y chapoteando
más de lo que quisiéramos; y de pronto, en un recodo, el haz luminoso nos mostró la cercanía del
amate con fruta, además ya sentíamos el olor. Extremamos las precauciones, acercándonos con
mucho cuidado; yo, como portador de la linterna, iba adelante y me puse muy atento en cuanto
mis pies me indicaron que ya caminaba por el sendero hecho por las innumerables pezuñas de
jabalíes, temazates y toda clase de animales silvestres. Buscaba primordialmente tepezcuintle, por
eso mismo alumbraba todo el piso alrededor del árbol, esperando de un momento a otro
descubrir el rojo brillo de los ojos del gran roedor; llegue a la rama baja, inclinada, y me agaché
para pasar por debajo; al enderezarme de nuevo escuché un pequeño ruido sobre la rama, e
incluso resbalaron algunas hojas muertas y menudos trocitos de corteza. Por tanto,
instintivamente, volteé la cabeza e iluminé... la bocaza abierta de un tigre que, al rugir a medio
metro de mí cara, me lleno de saliva la frente y los ojos. Con la sorpresa me eché para atrás, con el
resultado de que, como caminaba por el borde del agua, caí directo a la poza, dejando a todos en
la más completa oscuridad y con un tigre rugiendo su rabia a unos cuantos metros de distancia.
No sé cómo me puse de pie dentro del agua, que me llegaba hasta cerca del pecho; y cosa notable,
ahí en el fondo continuaba encendida la linterna; tampoco supe cómo me zambullí, para
reaparecer con la linterna en la mano. El rifle no lo solté. Mi primer pensamiento fue para felino y
los compañeros; cuando menos creí que había atacado a uno, porque además el animal daba unos
rugidos espeluznantes. Pero no, ahí estaban hechos una bola, como cuando las codornices ven un
gavilán, y hubiese sido cónica la situación, de no haber sido más bien trágica. Como puede salí del
pequeño remanso y creo que trate de ver el tigre; luchando contra el apremiante deseo de poner
pies en polvorosa, y pese a que la maleza, tan densa, impedía que la luz penetrara más de dos
metros, y yo calculaba que el animal no estaba más allá de unos cinco. De seguro que también, por
lo espeso de la vegetación, ninguno de los compañeros trato de huir, además de que no tenían luz.
Al sentir que el animal retrocedía poco a poco, hice un intento para arrastrarme por el suelo, con
la esperanza de ver el destello de los ojos, más luego recordé las nauyacas y razoné que por
ningún tigre valía la pena correr ese peligro.
Después de unos minutos, el felino comenzó a rugir cada vez más lejos, indudablemente
retirándose del lugar, despechado porque le perturbamos la cacería, quizá hasta lo dejamos sin
comer esa noche, aunque no sería imposible que haya regresado más tarde. Por nuestra parte nos
enfriamos mucho para la caza nocturna; el episodio me quito la gana de volver a linternear en esa
zona; realmente me espanto ese bicho, nunca, ni antes ni después, tuve un tigre tan cerca. Esa
noche, más que de prisa, regresamos al campamento, pero el camino se nos hizo muy largo y ya ni
atención puse a los ojillos que de vez en cuando brillaban en los lugares un poco más claros. Por
fin, ¡que respiro!, vimos la casa de campaña, luego, a pesar de que era ya bastante tarde, en la
noche, nos pusimos a preparar comida caliente. En noches anteriores ya habíamos notado la
desagradable abundancia de ranas trepadoras, pero en esa ocasión por poco y nos desaniman a
guisar algún alimento: las ranas saltaban por todas partes y, si uno se descuidaba un poco, caían
sobre el sartén o incluso sobre los platos ya servidos.
Unos pocos días después de la noche del tigre, como dimos en llamarla, una mañana temprano,
penetramos al lecho del arroyo seco. El piso era de arena, con piedras desperdigadas, pero muy
cómodo para caminar, además no se producía ningún ruido. Este arroyo seco si tenía paredones a
los lados, aunque no muy altos; las partes más elevadas llegarían a los tres metros; además, con
mucha frecuencia, se encontraban derrumbes que permitían una mirada a las planadas de arriba,
porque esta parte del bosque era un poco más clara. En una de esas subidas a curiosear por poco y
me monto sobre un venado cabrito o temazate que estaba echado sobre el suelo; como es lo
usual en estos animales, salió corriendo pero luego de unos veinte metros se detuvo, quedándose
"congelado" como se dice, lo que significa que se paran absolutamente inmóviles: y si uno los
pierde de vista, luego es difícil distinguirlos de nuevo entre la penumbra de los tupideros. Yo no le
hice mayor caso, pero mis ayudantes comenzaron a insistir en que ya no había carne en el
campamento. Les pedí que me pasaran la 410-22. El animalito, un macho de largos cuernecillos,
prácticamente no se veía. Estaba además oculto por un tronco y el consabido tupidero, pero yo no
tenía mucho interés en cazarlo; entonces, con mucho desgaño, le apunté a la frente que apenas se
distinguía entre una horqueta y sin tratar de aproximarme un poco, contra la insistencia de mis
compañeros que estaban seguros de que perderían su presa, le disparé sin apenas colocar el arma.
El pobre venadito, de rojo pelaje, dio un tremendo salto y cayo para no moverse más; tanto
Joaquín como Juan se quedaron pasmados con este disparo difícil y no dejaron de comentarlo por
días y más días.
Muy lejos estaba yo de imaginar que este tiro, más algunos otros que hice posteriormente, nos
iban a ayudar muchísimo, quizá hasta a salvarnos, porque mí puntería infundio mucho respeto a
este grupo de matones que, según supinos mucho después, estaban planeando robarnos y
probablemente dejamos tirados en cualquier sitio de estos agrestes lugares, prácticamente fuera
del control de las autoridades. Desde luego yo nunca les tuve mucha confianza y tome desde un
principio mis precauciones, aconsejando a mis dos ayudantes de Tuxtla que durmieran con sus
pabellones bien asegurados, además con las armas listas. Recuerdo que en ese viaje siempre
dormí con el rifle cargado y junto a mí costado, además el gran pabellón bien asegurado. Para
mayores males, en ese tiempo todos dormíamos en la misma casa de campaña, que era bastante
espaciosa, pero los lugareños solo tenían machetes; también, como ellos dormían cerca de la
entrada, muy disimuladamente colocábamos unos hilos delgados, atravesados y atados a latas
vacías y otros cacharros. Dudo que hubieran podido levantarse y llegar a nuestros catres sin causar
un gran alboroto. Pero sigamos con la narración.
Después de cazar el venadito, lo dejamos sobre una piedra en un lugar bien sombreado, luego
seguimos por el barranco, encontrando de vez en cuando interesantes aves y otros pequeños
animalillos. Después de unas horas, regresamos por el temor de que el venado temazate se fuera a
descomponer con ese calor tremendo. Desde una buena distancia ya se veía la roca, al torcer un
recodo, pero nos extrañó que no se distinguía el pelaje rojizo; la explicación la tuvimos al llegar a la
piedra, todavía con la esperanza de que se hubiese resbalado al suelo, pero nada de eso, un tigre
se lo había llevado. Después de maldecir un rato, como no había nada que se pudiera hacer,
seguimos nuestro camino y así descubrimos que el felino ladrón nos había seguido casi desde que
entramos al barranco; sus huellas estaban impresas sobre las nuestras y eran de un jaguar de gran
tamaño, pero en ningún momento tuvimos sospecha o indicación de su presencia, así de sigilosos
se mueven estos animales.
Hay ocasiones en que suceden cosas raras. Otra mañana subimos por un nuevo arroyo, creo que
cada cien metros bajaba una corriente de agua; yo francamente ya estaba fastidiado de caminar
todo el tiempo metido en el agua, pero no se podía de otra manera, esa vegetación no permitía,
de ninguna manera, penetrarla. Como a eso de las diez, de esa mañana especialmente calurosa,
Joaquín, que iba delante, se detuvo de golpe señalando con la mano hacia adelante. Siguiendo su
indicación alcance a ver, en una poza, como a cien metros de distancia, un gran bulto que se
sumergía y luego salía a la superficie; era una gran danta o tapir, pero, posiblemente por el viento
que se encajonaba en el barranco, el animal pronto sospecho la presencia de algo extraño y salió
del agua, trotando por una brecha hacia el bosque. Era un magnifico ejemplar, muy grande y
rollizo, buenísimo para el museo. Antes de entrar al bosque tenía que subir por un declive y,
cuando iba hacia la mitad, le envié un tiro como a una distancia de cien metros. Fue un tiro
precipitado, pero así y todo, pese a la distancia, lo alcance en algún punto de las costillas; al
impacto, el animal se fue de narices al suelo, se levantó de nuevo y trastabillando alcanzo los
límites del bosque, desapareciendo entre la maleza.
Todos salieron corriendo hacia el lugar por donde desapareció el tapir, menos yo; cuando un
animal se va herido, no sé por qué pero me pongo muy pesimista, quizá porque confió demasiado
en mí puntería y me parece increíble que la víctima no caiga redonda al piso. El caso es que seguí a
los compañeros, pero caminando calmadamente; luego fui sorprendido por los gritos de que ahí
estaba la danta, pero aún viva. Entonces caminé de prisa, cruzando el arroyo por entre piedras
resbaladizas, donde me caí una vez sentado en el agua, pero ni lo sentí, ya tenía la fiebre de la
caza. A los pocos metros, dentro del bosque, estaba el tapir, un macho muy grande; mis
compañeros se encontraban a unos dos metros de la bestia, la cual se balanceaba de adelante
hacia atrás, la boca abierta y amenazando con caer de un momento a otro. Me aproximé
lentamente, con el rifle listo por si intentaba correr, más no hizo ningún caso; indudablemente
estaba mal herida y solo había que esperar. Cuando pasaron unos diez minutos y la situación no
cambiaba, decidí darle el tiro de gracia en la sien; para esto me aproximé aún más, como a una
distancia de metro y medio y sin apuntar jalé el gatillo.
En vez de caer de golpe, como todos los esperábamos, la danta se dio la vuelta y me embistió de
frente, aunque sin mayores consecuencias; del empellón me tiro de espaldas, corriendo luego, a
toda velocidad, hacia el arroyo; lo cruzo y subió por el paredón opuesto para desaparecer en el
bosque. Nos pareció imposible lo ocurrido, si el animal estaba ya por morir, pero lo cierto es que
corrió y corrió a toda velocidad y como si no tuviera dos tiros de siete milímetros. Primero
escuchábamos el ruido, asombrados de que no se detenía, hasta que poco a poco se perdió en la
distancia. Con ardor seguimos el rastro, enredándonos en la maleza, cayendo y levantándonos, en
la maleza, cayendo y levantándonos, olvidados de las nauyacas; luego logre calmar a mis
acompañantes, diciéndoles que, si de este nodo seguíamos, no dejaríamos que la danta se
detuviera y por tanto nunca la alcanzaríamos, que era mejor seguir silenciosamente el gran rastro
de sangre. Así fue, seguimos la trilla durante unos tres kilómetros, menos mal que el tapir
prácticamente iba dejando abierta una brecha en la tupida maleza. Poco después la sangre
comenzó a disminuir y el animal a caminar con cuidado, dejando cada vez menos rastro, hasta que
finalmente perdimos la huella al entrar la danta a un arroyo y seguir por la corriente.
Por increíble que parezca, perdimos este animal que ya teníamos en las manos, con gran disgusto
de mí parte porque no me gusta dejar que un ejemplar se vaya herido, sin provecho para nadie.
¿Qué fue lo que ocurrió? Nunca lo aclaramos; el segundo tiro parece que le dio nueva vida.
Haciendo mil conjeturas retomamos sobre nuestras huellas y por poco nos perdemos en esa
caminata que nos pareció terriblemente calificar, muy agotadora. ¡Que de troncos caídos para
brincar, que tupideros que era forzoso pasar! Cuando finalmente salimos de ese arroyo, el
crepúsculo se aproximaba. ¡Se nos fue el día persiguiendo a una danta herida de muerte! Años
después comprendí que de haber capturado ese ejemplar me hubiera arrepentido. No tenía idea
de lo difícil que es preparar una piel de danta en el campo; se lleva tres días desde el amanecer
hasta el anochecer.
Considerando la distancia desde las casitas hasta el lugar donde teníamos el campamento, cada
vez se me hacía más difícil de creer a Joaquín, ya que según él, en el barranco seco donde cazamos
el venadito que luego se llevó un tigre, habitaba él come-gente. Eso era sumamente dudoso, ya
que el animal tendría que recorrer una gran distancia para llegar a los lugares habitados y además
por la zona del campamento abundaban los animales que normalmente constituyen la presa de un
jaguar. Esto, aunado al interés de los lugareños por saber que tan rico era yo, según me dijo uno
de los ayudantes de Tuxtla, al que ya varias veces le habían hecho esta pregunta, aumentaron mis
sospechas de que nuestros dos guías algo se traían entre manos. Afortunadamente el también
sospechaba algo y, nada tonto, les contesto que tanto yo como ellos éramos simples empleados
del gobierno, enviados a investigar el asunto del tigre come-gente y del cocodrilo de iguales
gustos; que además las autoridades sabían exactamente donde estábamos y para donde nos
movíamos. Tal vez esto los detuvo un poco si algo tramaban, o tal vez no, considerando que se
hallaban tan fuera del alcance de las autoridades. También estaba el asunto de mí puntería, que
los tenia realmente impresionados; por otra parte nosotros éramos tres y ellos dos. Extremamos
nuestras precauciones, ya nunca más volví a salir solo con uno de ellos y además los vigilábamos
con el rabillo del ojo cuando nos encontrábamos fuera del campamento.
Ya teníamos como doce días de estar en la región, sin tener noticia concreta de nuestra misión
principal. Esto me sirvió de pretexto, cuando un día me dijeron que esperaban la llegada de tres
compañeros más; yo no sabía que hubieran convenido en reunirse con más gente de ellos y la cosa
no me gusto, entre otros motivos considerando que nunca me han gustado las cacerías en grupo.
Yo no busco carne, ni matanza estúpida de anímales, colecto ejemplares para estudio o para el
museo y por tanto trabajo mejor solo, tanto hoy día como en aquellos tiempos. Así pues, al saber
esta noticia, desagradable, entre otras cosas porque así íbamos a quedar tres contra cinco, me valí
del pretexto de que no podíamos tardar más tiempo; les explique además que si no retornábamos
en determinado número de días, vendrían a buscarnos, quizá enviando el destacamento de policía
de Tecpatán, y que para evitar todo este alboroto, nosotros deberíamos estar en Quechula para
cierto día. Todo esto lo informé por si las dudas. A lo mejor estábamos yo y mis compañeros
equivocados, pero estos lugareños se encontraban prácticamente sin control alguno y les era muy
fácil cometer un crimen, ya que, conocedores de la región y con esos montes, no había autoridad
alguna que pudiera capturarlos.
El caso es que retornarnos a las casitas; ahí, ya no les sería muy fácil intentar algo indebido,
porque había chamacos y mujeres, entre ellas Petronila, que nos había tomado aprecio y que sin
duda nos protegería llegado un mal momento, por lo menos previniéndonos. Por otra parte, la
región era verdaderamente difícil de explorar y ya en el lugarcito conocido, al ver que transcurrían
los días, y sin señal de la canoa que tendría que venir a recogernos, comencé a tener cierta
impaciencia; además, para empeorar las cosas, comenzó un fuerte norte, lloviendo día y noche sin
parar. De esta manera no se podía trabajar; y por otra parte no había noticia alguna del comegente. Sacando nuevamente el pretexto de que debíamos estar en cierta fecha en Quechula,
comencé a indagar como podríamos regresar. Me informaron que la única manera seria llegar
hasta el rancho El Progreso, en la desembocadura del Rio Cacahuanó y allí conseguir algunas
bestias; ahora que, para llegar a ese rancho, era necesario arrastrar una canoa sobre la península
ya antes conocida y embarcarse rio arriba, por el Grijalva.
No había otra posibilidad, así que una mañana, bien lluviosa por cierto y después de ofrecer buen
dinero por el silencio, se hizo esta operación y nos embarcamos un ayudante y yo, más los dos
canoeros. Una cosa es navegar rio arriba y otra rio abajo. En nuestro viaje anterior no me pareció
muy lejos el rancho mencionado, pero lo cierto es que ahora no llegamos hasta el mediodía. La
familia fue muy amable, nos atendió muy bien y ofrecieron alquilar algunas bestias para la carga;
no tenían animales de montura, pero nos informaron que saliendo temprano del rancho, a pie, se
llegaba a Quechula antes de la noche; además que la caminata no era muy pesada, ya que el
terreno era plano y la vereda muy sombreada. No había otra cosa que hacer, sino aceptar esto,
porque la dichosa canoa que vendría por nosotros no aparecía. En el rancho no tenían canoas
grandes y tampoco en el pobladito de Joaquín, es decir, de un tamaño suficiente para el largo
viaje rio arriba, con gente y equipo. Por otra parte ni Joaquín ni ninguno de sus compañeros
aceptaron por nada del mundo llevarnos a Quechula, aunque hubiera sido en varios cayucos
pequeños.
En el rancho nos dieron de comer; conocí ahí, además, algunas bebidas deliciosas hechas de pulpa
de cacao. Nuestros canoeros no quisieron subir al rancho, eran definitivamente huraños o no
querían darse a ver. En fin, por la tarde emprendimos el regreso y llegamos a las cercanías del
raudal ya casi empezando el crepúsculo. Aquí, yo esperaba que enfilaran la canoa a la orilla, para
luego cruzar la península a pie, pero los muy malvados se dirigieron recto hacia el raudal y cuando
los pasajeros nos dimos cuenta ya íbamos volando hacia el canal. Hasta la fecha ignoro cuales
hayan sido sus intenciones, pero no creo que los cogió la corriente como alegaban; tal vez ya
habían pasado así en otras ocasiones y, por la flojera para arrastrar la canoa sobre la península,
decidieron estúpidamente arriesgarse de nuevo. Sea lo que fuere, yo estaba cierto de que nos
estrellaríamos sobre las rocas, que de hecho no se veían por la rapidez que llevaba la canoa. Pero
fue todo tan rápido que casi no me di cuenta de lo que sucedía hasta que sentí que el cayuco
frenaba la velocidad al llegar al remanso posterior. Era tanto como viajar en un coche a gran
velocidad, todo se vio borroso.
Esta zona se encuentra hoy bajo cien metros de agua, desaparecido el raudal, desaparecida la
selva, desaparecida la vida. En su lugar una horrenda cortina que, según dicen, es una obra
maestra de la ingeniería; la técnica que está a punto de acabar con el planeta Tierra.
Llegados al remanso de los cocodrilos, ya fue relativamente fácil subir por el Rio de La Venta. A los
dos días, luego de empacar todo el equipo y de repartir algunas cosas, principalmente alimentos
sobrantes, nos despedimos de Petronila y demás gente; se efectuaron nuevamente las maniobras
de arrastrar los dos cayucos sobre la arena de la península y nos embarcamos por el Rio Grijalva.
Llegamos al rancho antes mencionado ya casi entrando la noche; allí liquide a Joaquín y a su gente
y no volvimos a verlos jamás. Si tuvieron malas intenciones para con nosotros, no les dimos
oportunidad de ponerlas en práctica. De todas maneras, pocas veces me ha tocado tratar con
gente más difícil y sospechosa, tan poco cooperadora como esta; como ya he dicho anteriormente,
por algo estaban escondidos en esas lejanías tan agrestes y solitarias. Al día siguiente, en cuanto
hubo luz suficiente, emprendimos la marcha hacia Quechula; la impedimenta nos seguiría más
tarde, tan luego pudieran agarrar a las ariscas mulas.
Yo y mis ayudantes caminamos toda la mañana y parte de la tarde. Como bien nos habían
informado, el viaje no fue demasiado fatigoso. El terreno era en su mayor parte bastante plano y
la vereda, cuando no pasaba por la selva, cruzaba cacaotales; todo nos pareció penumbra, porque
además el cielo continuaba nublado, aunque poco a poco iba aclarando y ya para la tarde salió el
sol. Había mucha vida, continuamente atravesaban el caminito numerosos animales, que nos
hacían olvidar el cansancio. Llegamos a la playa, frente al poblado de Quechula, como a eso de las
cinco de la tarde y afortunadamente fuimos informados de que el Agente Municipal y su familia
andaban de paseo por Tecpatán. De manera que nos salvamos de otra dormida, quizá varias, en su
casa, y también de las insistentes atenciones de su hija.
En cuanto al famoso tigre come-gente, si de verdad existió, no llegamos a saber de sus andanzas;
por lo menos en todos esos días se abstuvo de cometer tropelías y así me ahorro posiblemente
muchas dificultades. En cambio fui informado de que el cocodrilo mañoso, el también devorador
de hombres, ya había vuelto a sus actividades, espantando a gran número de personas,
especialmente a las mujeres cuando lavaban ropa. Lo culpaban igualmente de la desaparición de
una muchacha y me indicaron donde acostumbraba tomar el sol. Así que a la mañana siguiente de
nuestra llegada me oculté en el ribazo, entre unos matorrales, a unos metros de donde salía el
reptil. Estuve todo el tiempo en que estos animales acostumbran asolearse, muy quieto,
soportando las nubes de chaquistes, pero el cocodrilo no salió. De pronto, cuando ya me iba a
retirar, vi un par de ojos que me espiaban con interés, ahí, a una corta distancia y casi en la orilla
del agua. Mí corazón latió con fuerza y mis esperanzas subieron de punto, pero en cuanto los
descubrí, los ojos desaparecieron bajo el agua. Estaba claro, el animal me había visto desde quién
sabe qué horas y me daba su espiadita de vez en cuando, pero era demasiado arisco para salir a
tierra o flotar sobre el agua. Comprendí entonces que tendría que tomar medidas especiales, si
quería cazar esta peste, pero las horas favorables ya habían pasado y sería necesario esperar otro
día más. Tenía tiempo, ya que las bestias, que nos regresarían a San Fernando, aun no aparecían.
En esta ocasión no hubo poder humano que me hiciera dormir en alguna de las casitas pestilentes
y calurosas, prefería acampar en la playa; además, desde el lugar donde estaba el campamento, se
podía divisar a los lejos el recodo donde acostumbraba asolearse este cocodrilo con mayor
frecuencia. En esta ocasión, flojera y no flojera, obligué a mis ayudantes a que instalaran los
pabellones, porque los vampiros son tan listos que incluso pueden entrar caminando por las
rendijas de una casa de campaña, por lo menos de las que se fabricaban en el país. Al fin, después
de tres días, logre cazar a este reptil. No sirvieron de nada los más elaborados escondrijos que se
construyeron en las inmediaciones de los diferentes puntos, donde este animal en particular solía
tomar el sol. Me instalaba yo en un punto y salía en otro, cambiaba de sitio y lo mismo hacia el
reptil; a pesar de su minúsculo cerebro, pero a fuerza de recibir disparos de escopeta, se había
tornado muy astuto, muy arisco. También, para atacar a sus víctimas, siempre se aproximaba
sigilosamente bajo el agua, o también permanecía al acecho durante horas, zambullido bajo el
agua en lugares adecuados, donde conocía que las personas iban por agua. Desde luego ya hacía
tiempo que nadie se atrevía a nadar y tanto los hombres como las mujeres, se bañaban en los
lugares más bajos, con el agua al tobillo y usando jícaras; para lavar trastos o ropa tenían que
acarrear el agua en cubetas: total, una gran molestia a pesar de que allí estaba el gran rio. Por otro
lado, no había perro que se aproximara al agua que no cayera víctima de las mandíbulas de este
cocodrilo, y las muertes humanas ya eran varias, aunque la mayor parte ocurrieron de noche, por
lo menos en los últimos meses, porque al principio sorprendió a personas mientras se bañaban.
Estas eran las noticias y ahí estaba el culpable aun dominando esa porción del rio, con su peso
normal aumentado con la cantidad de plomo que le habían metido los disparos de escopetas.
Yo me había acostumbrado, casi inconscientemente o en forma automática, a dirigir miradas
frecuentes a los puntos donde acostumbraba asolearse el reptil, pero únicamente solía sacar la
cabeza fuera del agua, o, a lo más, medio cuerpo apoyado en una roca, de manera que, al primer
movimiento sospechoso, simplemente se resbalaba y desaparecía bajo el agua. Por eso casi
brinque de sorpresa cuando, con una mirada casual, descubrí al cocodrilo asoleándose con todo el
cuerpo fuera del agua, paralelo a la orilla, en una pequeña barrita arenosa, separada de la margen
por un canal profundo, y de unos dos metros de ancho. Al criminal más empedernido de repente
se le desliza una imprudencia. De todas maneras ni que pensar en tratar de aproximarse al
escondite más cercano; lo único que se me ocurrió, ya como medida desesperada, fue intentar un
tiro bien largo.
Saque pues de la casa de campaña el rifle y, echándome al suelo comencé a arrastrarme por entre
las piedras, igual que un reptil, pues no me atrevía ni a levantar la cabeza. En el campamento deje
a un hombre para que me hiciera una seña, en el caso de que el cocodrilo se metiera en el agua;
por lo tanto, de vez en cuando volteaba la cabeza para ver si me hacían la tenida señal. Pero no, el
animal continuaba allí, por lo que yo seguía adelante arrastrándome sobre el estómago,
impulsando mí cuerpo con las rodillas y los codos. Así de esta manera tan difícil, avance unos
ciento cincuenta metros, hasta que calcule que ya más o menos estaba a una distancia razonable.
Me coloque detrás de una piedra y, con infinitas precauciones, fui levantando poco a poquito la
cabeza, hasta el nivel de los ojos; muy grande fue mí alegría cuando descubrí que aún continuaba
el animal en su lugar. Estaría como a unos ochenta metros y con la cola hacia mí, pero por suerte
el cuerpo lo tenía colocado de tal modo que presentaba una cierta diagonal.
Con movimientos muy lentos y con mucha precaución, porque sabía que este cocodrilo era
sumamente arisco, coloque el rifle en un punto de apoyo sobre la piedra; de momento pensé
apuntar a la base de la cola, porque si a un cocodrilo se le inutiliza esta, su mismo peso muerto
impide que el reptil pueda arrastrarla. Más el animal no presentaba el ángulo correcto, por tanto
me decidí por las vértebras del cuello, detrás de la cabeza y, tomando puntería, jale el gatillo.
Luego en rápida sucesión, me enderece y dispare de nuevo al retorciente animal y salí corriendo
para llegar cerca de él, muy listo para dispararle de nuevo en cuanto le notara el menor
movimiento para echarse al agua. Más el cocodrilo permaneció muy quieto, mostrando un leve
temblor en la punta de la cola; con el primer tiro había dado dos vueltas de cuerpo, quedando
muy peligrosamente en la orilla del agua. Fue una suerte que, en todo el tiempo que estuve
avanzando a rastras, no me diera cuenta de que una verdadera multitud se había congregado
sobre el ribazo, en la orilla del pueblo; no imagino como corrió la voz de que el cocodrilo había
salido a tomar el sol y de que yo avanzaba sobre el animal. Como digo, fue suerte que no vi a la
multitud de gente porque si me doy cuenta seguramente me hubiese puesto nervioso y podría
haber fallado la puntería. Apenas extinguidos los dos tremendos estampidos, un arroyo de gente
bajo corriendo por la empinada cuesta y no pararon hasta llegar frente al "lagarto" como le
llamaban. Tuvieron que frenar su curiosidad porque, como ya dije en párrafos anteriores, un canal
profundo separaba la orilla de la barrita arenosa donde reposaba el reptil. Más pronto fue
conseguida una canoa, no sé de donde, y se aproximaron tres hombres; llegaron hasta el cocodrilo
y le cogieron la cola, sin bajar de la canoa. Entonces el animal dio un tremendo coletazo,
mandando a dos de cabeza al agua. Salieron del fondo con una velocidad digna de una
competencia olímpica, seguramente imaginando que el tenido animal había seguido tras ellos.
Pero no, el reptil fuera del coletazo no se había movido. De todas maneras, ante la insistencia de la
multitud, le despedace la cabeza de otro A disparo a corta distancia. Se había terminado un largo
periodo de miedo.
Luego vino la parte macabra: asegurarse de que el animal realmente había devorado a una
muchacha. Fue llevado a tierra y sobraron comedidos para abrirle la barriga, de paso echando a
perder el valor de la piel, ya que estos animales se abren por el lomo. No sé qué producía más
hedor, si las entrañas del reptil o la multitud que nos rodeaba. Cuando se cortó el estómago, salió
una masa de peces semidigeridos y, ¡oh sorpresa!, también una porción de carne irreconocible, un
mechón grande de cabello femenino y unos trozos de tela floreada. Los aullidos que soñaron en la
cercanía, me indicaron que por ahí se encontraban los parientes de la víctima y esto, más que
nada, me hizo alejarme de prisa. Nunca me han gustado los duelos y menos cuando son un poco
exagerados. Eso fue todo lo que vi, más los lugareños estuvieron seguros de que eran los restos de
la infortunada muchacha; yo siempre estuve escéptico y creí que la joven más bien se había
escapado con algún enamorado, pero supongo que serían pruebas suficientes de que no fue así.
En total, a este cocodrilo le achacaban como unas diez muertes humanas, más incontables
animales domésticos; no era demasiado grande, creo que apenas llegaría a los cuatro metros. Era
macho.
Con excelente oportunidad, esa misma tarde del día afortunado, llegaron las mulas que nos iban a
regresar. Pasamos por lo tanto el resto del día empacando la impedimenta y desmantelando el
campamento importunados, más que frecuentemente, por los lugareños, que llegaban a comentar
la caza del cocodrilo. Fue afortunado que hubiéramos podido regresar tan oportunamente, de
pasar más días por allí, seguramente habría sido necesario ensayar sonrisas y agradecimientos,
porque la gente seguramente iba a comenzar con regalitos de comida, pozol y otras cosas, con
muy buena voluntad, pero con unas manos que quitaban el apetito; como ya he dicho, la mayor
parte de los lugareños padecían mal del pinto.
El regreso fue con las usuales dificultades, pero a su debido tiempo llegamos a San Fernando, en
las primeras horas de la tarde. Desgraciadamente las bestias iban ya muy cansadas y a esa hora
inoportuna, no fue posible conseguir otras; por lo tanto, no queriendo pasar esa noche entre las
niguas de ese pueblo, decidimos seguir el viaje a Tuxtla, caminando; dispusimos que la carga nos
siguiera al día siguiente. Así lo hicimos, pero fue una tarde muy calurosa y calculamos mal el
tiempo que haríamos de camino, de nodo que después de unas horas ya no aguantábamos la sed.
Por fin, al lado del camino vimos un pequeño barranquito, donde quedaba una miserable charca
de agua; era tal la sed que, a pesar de que había más ranas que agua, bebimos ese líquido
inmundo que, recuerdo perfectamente, tenía un sabor como a pescado licuado. Por la noche
llegamos a Tuxtla, después de unos veinte días de ausencia.
CAPÍTULO IV LA MONTAÑA DE MONTECRISTO Y
EL OCOTE
Parado sobre la loma de mayor altitud, a unos diez kilómetros adelante de donde hoy se
encuentra la atalaya del paseo al cañón del Sumidero, en Tuxtla Gutiérrez, estuve una mañana del
año 1965; sentía mí pecho oprimido por una gran angustia, una sequedad en la boca y una Fuerte
tensión en el estómago. Al mismo tiempo luchaba por contener las lágrimas. Hacia el norte, hasta
donde la vista alcanzaba, y lo mismo hacia el sur; hacia el poniente y al oriente del otro lado del
cañón, todo eran campos muertos, cubiertos por chaparral raquítico. En el horizonte, unos seis
kilómetros hacia el norte, se veía un alto peñasco desnudo, calcinado por el sol de abril.
Veinte años atrás no se podía ver más allá de quince metros. La selva que cubría toda esta región
era hermosa: bosque húmedo de montaña. El gran peñasco de que hablo, la gruta de Montecristo,
era imponente y se la encontraba uno de improviso, marchando por la selva. ¡Hoy se ve desde seis
kilómetros de distancia! Solo y yerno, mudo testigo del crimen de lesa naturaleza cometido por un
puñado de hombres ignorantes e insensibles. Esta región era conocida como "montaña de
Montecristo" y el lugar preciso donde acampábamos, "La laguna de Montecristo" Corría el año de
1945 y el mes era septiembre. Todo era tan hermoso; cuando volví veinte años después y vi la
región entera destrozada, di la vuelta y juré no volver jamás. Pero situémonos en ese mes de
septiembre de 1945.
Por diversos motivos, entre ellos la preparación de los dos grandes cocodrilos —traídos de
Quechula— y algunos otros ejemplares, no pude visitar la zona de Montecristo hasta el mes de
septiembre, época inadecuada para la colecta de aves porque se encuentran en plena muda y por
lo tanto en su plumaje entremezclado hay plumas nuevas y otras viejas y raídas; por otro lado,
tienen la piel engrosada y cubierta de vasos sanguíneos, tanto que a la menor herida salpican de
sangre todas las plumas. En total, constituyen ejemplares poco adecuados para exhibición. De
todas maneras, el objeto principal era la explotación de esos terrenos y ver sus linderos, ya que,
como recordaremos, el Secretario General de Gobierno me había dejado ver la posibilidad de que
el gobierno los adquiriera y así proteger sus bosques. ¡Era yo bisoño para creer las promesas
oficiales!
Por tanto, lleno de entusiasmo, partí una mañana con dos ayudantes y algunas bestias de carga
con el equipo rumbo al cerro que se levanta al norte de Tuxtla; ahora se llega en minutos, a bordo
de un carro; en ese tiempo se hacían horas sobre el lomo de famélicas mulas o caballos que se
resbalaban en el lodo de los "nortes" de septiembre: ¡en esos tiempos si llovía! En las primeras
horas de la tarde, llegamos a la laguna de Montecristo, para instalar el campamento bajo la
enorme piedra inclinada, que en ese lugar existe indudablemente hasta la fecha, ya que no tiene
valor comercial. Es una piedra, o más bien, una roca inmensa, situada cerca del borde del cañón,
pero tan ancha que la orilla del barranco queda como a unos cincuenta metros y tan inclinada que
abajo de ella se acomoda el campamento más grande, protegido contra la lluvia más pertinaz. A
los lados puede estar lodoso el terreno, pero bajo la piedra se encuentra el suelo enteramente
seco. La última vez que estuve por ahí, como ya dije en párrafos anteriores, encontré toda la
región desolada; la piedra estaba ennegrecida por el huno de los jacales que construyeron y la
pequeña lagunita, que a duras penas existía, ya era solo un charco verde y pestilente.
Pues bien, volvamos al tiempo de esta narración. Llegamos a la gran roca, encima de la cual
crecían enormes árboles y toda ella cubierta de plantas diversas, entre las que destacaban las
piñanonas y orquídeas rupestres; multitud de raíces colgaban hacia abajo, formando cortinajes de
gran belleza, entre los que revoloteaban las mariposas morphos y teclas de metálicos colores, a las
que se añadía de cuando en cuando algún papilio de amarillos tonos. Enfrente, a unos treinta
metros, se hallaba una laguneta reducida, bebedero obligado de todos esos contornos y punto de
reunión para los chupaflores de la zona, que oportunamente llegaban a tomar su baño vespertino;
los destellos metálicos de su plumaje se asemejaban a la más surtida joyería en la policromía de
sus brillos. Con el zumbar de rápidas alas se daban un ligero chapuzón, volando luego a una percha
cercana para sacudir las húmedas plumillas, no sin haber sostenido antes un duelo aéreo con sus
rivales. Llegaba también toda una multitud de aves y algunas bestezuelas; por las noches hasta la
puma se aproximaba para beber unos tragos de esa agua cristalina y fría; la lagunilla se hallaba
protegida por el espeso follaje de la selva circundante. En la vegetación de las orillas se ocultaba
durante el día toda una colección de ranas trepadoras, que ocasionalmente eran sacadas de su
escondite por la verde serpiente ranera, que las engullía con todo y sus ruidosas protestas. Por la
noche y más si era lluviosa había que escuchar los coros que organizaban, brillando, en la
penumbra de las noches de luna, las vejiguillas sonoras de los machos. Por sus colores destacaban
las hermosas ninfas de bosque, vestidas de verde tierno, con festones naranja, costillares azules y
los ojos escarlata.
Instalado el campamento, muy agradablemente protegido de cualquier lluvia, los primeros
visitantes que llegaron fue toda una partida de monos, que hamaqueándose en las ramas
próximas, curioseaban todo movimiento debajo y se comportaban decentemente hasta que
llegaba el impertinente cacique, vociferando su protesta por la invasión de su territorio; las crías,
agarradas a la espalda materna, nos contemplaban con asombrados e inocentes ojillos, como
botones de azabache. ¡Qué hermoso era todo eso! Aun no llegaba el tiempo de su destrucción,
porque a pesar de que esos bosques eran propiedad privada, sus dueños no los tocaban y menos
cuando pasaron, por herencia, al patrimonio de don Cheo, como ya anteriormente explique.
Al atardecer, del profundo barranco comenzaban a levantarse las nubes y, llegando al borde,
comenzaban a desparramarse por toda la zona, cubriendo árboles y rocas con espesa niebla; a los
pocos minutos empezaba el goteo de las hojas, en ocasiones tan fuerte que parecía llovizna. Todo
se oscurecía prematuramente, sugiriendo a los búhos que ya era la hora para dar comienzo al
ulular nocturno. Esta humedad calaba hasta los huesos, aumentando el fresco conforme avanzaba
la noche, lo que obligaba a buscar la chaqueta. Recuerdo como me gustaba caminar por las
veredas, en estos atardeceres de niebla, localizando las fantasmagóricas formas de aves que, por
las mismas circunstancias, eran difíciles de identificar. Así viene a mí memoria la primera cholina o
gralaria que conocí: un pequeño bulto que daba saltos entre la niebla, a varios metros delante de
mí. Parecía saltar en el suelo, a ratos más bien flotaba, pero nunca podía aproximarme para ver
con claridad lo que era. Al fin la colecté con un disparo de la infalible mostacilla y me encontré un
pajarillo más bien grande, rechoncho de cuerpo y muy largas patas, lo que daba un aspecto de
bola que saltara entre la lechosa niebla. La cabeza muy grande, el pico fuerte, grandes ojos y
plumaje orlado de negro, que hace a las plumas tomar aspecto de escamas; además la cola muy
corta, casi invisible. Un ave muy interesante que veía por primera vez. Años más tarde encontré su
nido y sus huevos son de hermoso color azul verdoso.
A veces cruzaba el sendero la forma de un temazate o venado cabrito, otras un grupo de tejones o
una solitaria perdiz tinamú. Todo entre la húmeda niebla. Un anochecer, ya más oscuro que claro,
retornaba presuroso al campamento; mis pasos, silenciados por el constante goteo, lo que
mantenía suaves a las gruesas capas de hojas muertas. De improviso mí cabeza choca con unas
ramas y me causa un tremendo sobresalto la explosión de alas que esto origina; tropecé nada
menos que con un nido comunal de sonajas, que estos pajarillos tejen para dormir. Costumbre
muy interesante que yo no conocía.
Luego de estas noches de niebla, generalmente las mañanas eran despejadas y alegres; las aves
cantaban a todo pulmón mientras se ocupaban de sacudir el plumaje, posadas en ramitas
expuestas donde las alcanzara el sol. Silbaba fuertemente el pajuil, a veces produciendo el sonoro
ruido parecido al rasgar de una fuerte tela, lo que ha originado que en algunas partes le nombren
"rompe-género". En estas mañanas luminosas, con los rayos del sol penetrando por entre el follaje
y ayudados por el vapor que se levanta, formando estrías de luz, era sumamente agradable
caminar por la senda del norte, que se enfilaba hasta la gruta. Las pequeñas elevaciones del
terreno, originando suaves pendientes, estaban cubiertas de grandes árboles, relativamente ralos;
el substrato inferior, por el contrario, formado de un tupidero de plantas bromeliáceas en flor, lo
que congregaba en el sitio a miles de colibríes o chupaflores. Sus rutilantes colores lanzaban
chispas de luz conforme libaban el néctar o se perseguían, luego de una breve disputa por
determinada flor. El continuo zumbar de la multitud de pequeñas alas, producía un ruido
semejante al de las grandes congregaciones de abejas. Extasiado contemplando tanta belleza
hasta me olvidaba de colectar las especies necesarias para nuestro museo. Otras veces me parecía
un sacrilegio profanar esta actividad de la naturaleza y me quedaba observando el ir y venir de
tantas especies, ansiando disponer de los medios necesarios para fotografiar esta belleza y
trasmitirla a las personas menos afortunadas, habitantes de las ciudades, que no tuvieron
oportunidad para disfrutar algo semejante. En esos instantes me sentía tan feliz que no cambiaba
mí lugar ni por el del más poderoso millonario.
Toda esta vida, toda esta belleza, ¿a dónde se fue? Hoy día son yermas laderas pedregosas. Los
brillantes colores de los colibríes substituidos por los opacos tonos negros de los pijuis, esos
desgarbados cucos de los matorrales, o los matices en gris de las tortolitas tan comunes. Toda la
vida sucumbió bajo el hacha mortal de un ignorante individuo llamado Gabino, cuyo nombre
completo no recuerdo, ni deseo recordar. Más volvamos nuevamente a esos tiempos de iluso, en
los que confiaba en que el gobierno verdaderamente me ayudaría a preservar estos hermosos
lugares.
Caminando y caminando bajo esos bosques umbríos, para conocer esos terrenos, pasamos un día
por una gran planada cubierta de selva; toda la zona estaba pletórica de vida. Los monos seguían
nuestra ruta desde lo alto de los árboles, atentos a tirar sobre nuestras cabezas las ramas muertas
que podían desgajar. Las diferentes aves cruzando y revoloteando a los lados de la vereda,
llenando el lugar con sus trinos, y de improviso, en un recodo, la bocaza de una caverna alta,
rodeada de árboles de molinillo y encubierta por cortinas de mimbre y otras raicillas finas. Nos
aproximamos y vemos numerosas aves de largas alas agudas y collares blancos que entran y salen
de la gruta; son los vencejos, aves extrañas que nunca se posan como no sea dentro de una
caverna o en el acantilado vertical de los barrancos. Estanos en las grutas de Montecristo que solo
pueden verse al llegar junto a ellas; su elevación no Se distinguía entre la alta arboleda y hoy día,
como ya dije, el peñasco se divisa desde unos seis u ocho kilómetros de terrenos pedregosos y
muertos, desolados y devastados, ¿A dónde vamos con esta destrucción idiota?
Parado en las más altas cumbres de la región, hasta donde la vista alcanzaba, todo era bosque
verde que se unía con la gran selva del noroeste de Chiapas. Recorrimos todo el terreno,
encontrando cada día cosas más y más interesantes, lo que aumentaba mí entusiasmo porque el
gobierno adquiriese esas tierras. Incluso, una tarde de espesa niebla deambulaba por unas
planadas cercanas al borde del espectacular barranco, cuando vi un bulto oscuro que trepaba por
un árbol caído reclinado contra unos peñascos. La niebla oscurecía la visión, no alcanzaba a
distinguir de qué animal se trataba, me parecía algo desconocido; al fin, durante un instante de
niebla menos espesa, logré tomar rápida puntería sobre ese bulto que saltaba del tronco a la roca.
Estaba lejos, tal vez a unos cien metros, pero, al disparo, cayo de la roca y se vino rodando por la
ladera hacia donde yo me encontraba; todo con un gran ruido de hojas y marañas aplastadas y
ramas rotas, aumentando el escandalo una serie de rugidos poco tranquilizadores. Más
justamente, cuando yo trataba de pensar que haría cuando la cosa llegara junto a mí, todo quedo
silencioso; con lógica supuse que el animal había muerto pero, por más que busque por los
alrededores, no encontré nada. Claro que la oscuridad aumentaba conforme se aproximaba el
crepúsculo y finalmente tuve que suspender la búsqueda; además no era muy agradable trajinar
entre esos matorrales, esos troncos oscuros y la espesa niebla, todo con el sentimiento de que
algo espiaba mis movimientos. Volví pues al campamento.
Al día siguiente regresé al sitio, acompañado esta vez por un ayudante, más no encontramos
animal alguno, ni muerto ni herido. Vimos en cambio que el bicho abrió una verdadera brecha
entre la maleza cuando se vino rodando; el destrozo era de un animal grande; en el lugar donde
termino el ruido, sobre un hormiguero, había unas huellas de puma. Indudablemente que lo herí,
fue un puma negro, pero desgraciadamente se recuperó y huyo; perdimos pues un excelente
ejemplar.
Como ya dije, no era muy buena época para la colecta de aves, sin embargo reuní una colección de
interesantes especies, varias de las cuales eran nuevas para mí y algunas de hermosos colores,
como la tangarita esmeralda y la de máscara dorada; también unos follajeros de plumaje verde
azul. La riqueza de esa zona, en fauna, era extraordinaria. En el mismo campamento, durante el
día era un continuo llegar de aves y reptiles; por la noche se aproximaban a la casa de campaña
micos nocturnos, goyos y hasta alguno que otro venadito de montaña que, tímidamente, trataba
de beber en la cercana lagunita. En lo alto de los árboles, o en las mismas rocas, se posaban varios
tecolotes, que amenizaban nuestro sueño con sus extraños cantos, combinados con el croar de las
ranas.
Caminando como unos doscientos metros, hacia el sureste de esta gran roca, se llegaba a unas
partes bastante planas y cubiertas de bosque muy tupido. Un día, siguiendo a un pájaro, con el
rabillo del ojo distinguí alguna cosa rara a mí izquierda, fijé mí atención y hasta un escalofrío
recorrió mí espalda: ¡en el suelo había una ventana a otro mundo! Era un agujero grande, tal vez
de un par de metros de diámetro y la salida estaba seguramente hacia la mitad del acantilado. Era
como mirar por un telescopio o, por lo menos un tubo y tenía tal inclinación que apuntaba
directamente al fondo del cañón; se podía ver en miniatura, por la gran profundidad, el rio y los
bosques circundantes. Recuérdese que esta zona de que hablo se halla en las márgenes del cañón
del Sumidero. Pues bien, era todo un espectáculo mirar por esta claraboya, cuyas paredes se veían
lisas. Es de suponer que cualquiera que caminara distraído podía caer en ese hoyo y nadie lo
detendría hasta llegar al fondo del barranco. Este agujero se encontraba como a unos cincuenta
metros, o tal vez más, del borde del acantilado. Una verdadera maravilla de la naturaleza. Ignoro si
continua ahí, posiblemente ya no tan espectacular porque ha de estar al vivo sol; también es
probable que lo hayan tapado con piedras o troncos; los destructores de la naturaleza no tienen
ojos para las cosas bellas.
Nuestros ojos están adaptados para mirar las cosas grandes, que no necesariamente son las más
bellas. Observando detenidamente, muchas veces con el auxilio de lentes, descubriremos mundos
maravillosos en tantas y tantas formas de vida en miniatura. Ya lo dice el refrán latino: "Natura
maxima míranda in minimis", es decir, la naturaleza se admira más en las cosas pequeñas. Pues
bien, en esta zona que describo pululaba la vida pequeña. Por todas partes se movían insectos
raros, vistosos, interesantes; arañas exóticas de formas caprichosas, cuyas telas parecían filigranas
de diminutas gotitas de roció y, en los días soleados, la policromía de las mariposas atraía la vista
para todos lados. La vida exuberante se manifestaba en todas partes y en todas formas, para
aquellos que no son ciegos a la belleza, para aquellos que no solo miden las cosas con el cálculo
del lucro.
Faltan fotos
Recorrimos estas tierras casi vírgenes al lado poniente del cañón del Sumidero, conociendo hasta
el más oculto rincón. No quise prolongar más este viaje tan agradable porque ardía de impaciencia
para rendir mí informe y así, de este modo, lograr que el gobierno adquiriera los terrenos de
Montecristo. ¡pobre de mí, tan iluso! El elemento oficial nunca ha comprendido la necesidad de
esta política de conservación, atento únicamente al manejo demagógico de las masas y sus
insaciables necesidades alimenticias. En fin, regrese a Tuxtla muy optimista y pronto elaboré el
informe requerido, solo para aumentar el contenido del cesto de los papeles. Al principio, los
consabidos pretextos: el licenciado Aranda Osorio siempre me salió con que le diera unos días más
para estudiar el informe. Él era, como recordaremos, el Secretario General de Gobierno.
Finalmente la conocida frase de que “no había presupuesto para eso”, que el gobierno no tenía
dinero. ¡Seis mil pesos no tuvo el gobierno para salvar esos bosques tan hermosos! Por seis mil
pesos no podemos hoy disfrutar de un paseo que podía ser inolvidable. Por seis mil miserables
pesos, que no quiso invertir el ejecutivo para comprar "unos inútiles terrenos", hoy en día solo
existen tierras yermas y desoladas donde podía haber hermosísimos bosques a unos cuantos
kilómetros más allá del final de la carretera al paseo del Sumidero; incluso se podría haber hecho
un magnifico atractivo turístico. ¡Qué falta de visión de nuestras autoridades!
Inútil decir la tristeza que me invadió: de inmediato comprendí el destino de esa región tan bella,
tan llena de vida. Como era de preverse rayo en manos de un individuo ignorante que transformo
esos hermosísimos bosques en leña, carbón y milpas; la gran peña que servía para los
campamentos, la ennegreció con el humo de los inmundos jacales que construyo debajo, matando
además todas las plantas rupestres; asolo toda la región hasta dejar un páramo rocoso, asoleado y
muerto. En vez del bosque umbrío, que rodeaba la peña, sembró plátanos y dejo la lagunita a
pleno sol, hasta convertirla en un charco verde y pestilente, hoceadas sus orillas por los cerdos. Ya
no se escucha más el trino del jilguero ni los zumbidos de los colibríes, solo el cacareo de las
estúpidas gallinas y los ladridos de los esqueléticos perros.
Fue el primero de los numerosos tragos amargos que he saboreado en mis cuarenta y tres años de
lucha inútil por salvar porciones de la bella Chiapas, de lo que fue Chiapas y se ha ido para
siempre, para no retornar jamás. Por lo menos en mil años. Que crimen, para con las generaciones
futuras, el cometido por estas autoridades, estatales y federales, que no han querido detener el
destrozo ocasionado por la chusma ignorante e insensible; lastima en verdad que a ellos no les va
a tocar en carne propia. Me hubiera gustado ver sus sufrimientos; confió por lo menos en que sus
huesos se resquebrajen por la resequedad que invadirá sus tumbas. La tierra debería vomitar sus
cadáveres, no admitirlos en su seno.
En diciembre del mismo año de 1945, volví a subir el cerro al norte de Tuxtla, pero esta vez el
destino era visitar un lugar conocido como El Otatal. Un empleado, nuevo en el museo, me
convenció de que en ese lugar había muchos animales. Ahí vamos pues en nuestras monturas
famélicas que soplaban y resoplaban con su carga al subir esas empinadas veredas. Esta localidad
se encontraba un poco al poniente de Montecristo, pero en la misma serranía. Hacia media
mañana encontramos un llano muy amplio, con mogotillos de monte aquí y allá. El mismo llano
que hoy cruza la carretera al Sumidero; al trasponer la cumbre del cerro, un llano sin vida, con
unos cuantos ranchillos por ahí. En esa mañana de diciembre de 1945, al salir de los bosquecillos
de árboles de hojas caducas y entrar a la planicie, lo primero que vimos fue toda una manada de
venados que retozaban, corrían y se acometían, Indudablemente andaba en celo. Casi pasamos
entre ellos, pero tan solo se apartaron unas decenas de metros; y seguimos nuestro camino, con el
guía rezongando su enojo porque no quise cazar ninguno.
Las chachalacas ensordecían con sus cantos tan escandalosos y las palomas moradas cubrían
materialmente algunos arbolillos en fruta. Más allá se levantaba una gran parvada de cuiches, la
codorniz de la región, y dentro de unos densos matorrales se escuchaba el concierto silbado de los
cinco- reales, otra galinácea de la zona. Yo disfrutaba en forma indescriptible. Que los millonarios
se queden con sus millones y los políticos con su poder, ¡a mí que me den un trozo de vida salvaje!
A nuestro destino llegamos a media tarde y buscamos un lugarcito adecuado para acampar. De
improviso nos envolvió una densa niebla y sospechamos la proximidad de un "norte";
afortunadamente alguien encontró por ahí un techo de paja, recuerdo indudable de un milpero de
años atrás. Una vez limpiados los alrededores nos instalamos lo mejor que pudimos, ya que en
este viaje, como se planeó breve, no llevé ninguna casa de campaña, solo un saco de dormir, muy
bueno por cierto, que en ese tiempo tenia; de hecho no he vuelto a disponer de un saco de esa
calidad pues incluso tenía una tela adicional que se podía armar como un pequeño techo, para
dormir a la intemperie.
La niebla espeso cada vez más conforme avanzaba la tarde y pronto sus menudas gotitas de agua
comenzaron a empapar toda la vegetación.
Además soplaba un vientecillo bastante frio que invitaba a refugiarse bajo las cobijas, después de
saborear humeantes tazas de té de limón que el cuerpo exigía. Muy pronto se volvió todo oscuro,
a pesar de la temprana hora, y como no había nada que hacer nos fuimos a dormir. Por allá, en las
primeras horas de la noche, escuchaba el canto de un búho cercano, sonaba diferente a lo
conocido, pero, ¿quién se levantaba con ese frio y la persistente llovizna? De improviso, por la
orilla de mí saco de dormir, sentí, que algo se movía; al poco me tocaban el pelo dé una manera
suave y un cuerpo frio comenzó a deslizarse dentro de mí talego, junto a mí cuerpo. Desde los
primeros ruiditos me di cuenta de que era una serpiente, por lo que permanecí absolutamente
quieto, sintiendo como el reptil progresaba sobre un brazo, luego por mí costado y cruzando
encima de mis piernas, finalmente, se enroscaba cerca de los pies.
Esto era un verdadero lio, podía ser una serpiente venenosa; comencé pues a pensar cómo salir de
ese problema. Lo que me pareció más logico, era encoger rápidamente las piernas y, al mismo
tiempo, con auxilio de pies y manos, en un solo movimiento, darme un impulso para alejarme del
animal y salir del saco. Así lo hice, al tiempo que daba voces y buscaba la linterna; del susto y la
emoción ni el frio sentía. Nos reunimos alrededor del talego y con todo cuidado comencé a abrir el
cierre; al fin apareció la villana... una inofensiva falsa coral como de un metro de longitud, ¡pero
vaya el susto que me ocasiono! Este es el inconveniente de dormir en esas famosas bolsas; son
muy tibias y suaves; pero, en un caso como el descrito, no se puede aventar la cobija y saltar a un
lado, ya que el durmiente esta prácticamente como una momia y abrir el cierre causa mucho
movimiento, además de que exige una gran lentitud.
A la mañana siguiente amaneció todo aun cubierto de niebla, pero fue agradable caminar por los
senderos para buscar los pájaros, de los que solo las siluetas se veían, algo así como pequeños
bultos negros. Era desde luego muy difícil descubrir a que especies pertenecían, salvo cuando el
canto era conocido, pero así y todo colecte buenas especies. Al tercer día continuaba el mal
tiempo y decidí regresar a Tuxtla. Uno de los eventos más importantes, en este pequeño viaje, fue
que al regreso, tomando una vereda diferente, encontramos un pequeño valle rodeado de riscos y
con una ventana hacia el sur, por donde se divisaba Tuxtla, toda bañada de sol, cuando nosotros
estábamos entre la niebla del "norte" que aun persistía. Estas nublazones de los nortes llegan
justamente hasta la cima de los cerros, donde se detienen, dejando al valle de Tuxtla con su
sequedad por medio año.
Pues bien, este pequeño vallecito que encontramos estaba cubierto de una planta de hojas
ásperas y espigas de flores blancas, que eran visitadas por millares de colibríes de gran variedad de
especies. Todo el lugar resonaba por el zumbido de tanta ala diminuta, movidas con una rapidez
tan increíble que las vuelve invisibles. Entre esta multitud de chupaflores había uno que llego a
libar unas inflorescencias cercanas y con toda claridad le vi una brillante cabeza roja, ornada de
largos penachos también rojo brasa; una especie que jamás he vuelto a ver, posiblemente
desconocida o, cuando menos perteneciente a la fauna sudamericana. ¡Que emoción ver algo
desconocido y que desesperación cuando no se puede colectar para probar el record! Pero en esa
ocasión, debido a la llovizna, llevaba el pequeño riflecito de mostacilla bien envuelto y cuando al
fin, con manos trémulas, logre sacarlo, ya el interesante ejemplar había desaparecido, perseguido
por una especie más común. Algo desesperante que frecuentemente ocurre a los colectores.
Años después, cuando ya habían construido la carretera al Sumidero, con frecuencia visitaba este
vallecito, casi al lado del camino, con la esperanza de encontrar nuevamente esta especie. Así
pude determinar que la mencionada planta florea de octubre a enero y en ese periodo dicho
vallecito era el punto de reunión para incontables especies de estos pequeños pájaros, joyas
aladas de la naturaleza, y digo era porque llego el progreso a ese oculto rinconcito y hoy yace todo
escarbado y destrozado; el zumbido de los millares de alas, reemplazado por el tronar de las
bombas de dinamita y el horrido ruido de la maquinaria del hombre. El afán de lucro descubrió la
manera de explotar hasta la misma roca. Hoy, desde la ciudad de Tuxtla, mirando al norte, entre
dos altos riscos, podemos ver el desgraciado vallecito en la cima del cerro, ahí donde se tritura la
roca para venderla a los constructores de las aglomeraciones humanas. ¡Ay, como se añora ese
lugarcito! ¡Cómo se aprieta la garganta y se humedecen los ojos! Es desesperante constatar la
impotencia y prever el destino de la naturaleza, en manos del ¡Homo sapiens!
En Tuxtla, la rutina del trabajo y la vida siguieron su curso. Realicé diversos viajes cortos y
excursiones de fines de semana por varios lugares cercanos: Ocozocoautla, Cintalapa, La
Angostura, Cerro Brujo... y así llego el mes de marzo del año 1946. En estas semanas comencé a
efectuar gestiones para que me autorizaran gastos con el fin de organizar por primera vez una
excursión a El Ocote, por cuenta del museo; como recordaremos, a los cortos viajes anteriores a
dicha zona, siempre fui como invitado, escaso de equipo, sin ayudante y con pocos días. Sin
embargo, para que el recibo por cuatrocientos pesos fuera autorizado, pasaron los días y llego el
mes de abril.
Finalmente, llenos de expectativas y esperanzas, ahí vamos una madrugada, a bordo de una
carcacha que hacía las veces de camioncito, cargado con el equipo y el personal: Salimos de Tuxtla
a las tres de la madrugada y llegamos a Piedra Parada ¡a las ocho de la mañana! Cinco horas para
alcanzar esta ranchería cercana a Ocozocoautla. El motivo fue que cada media hora o sufrían una
ponchadura las viejas llantas o se presentaba una descompostura en el destartalado vehículo;
pero que se podía hacer, en esos tiempos no había mucho de donde escoger; se alquilaba lo que
se podía.
Se habían hecho cuidadosos preparativos para coordinar el viaje y salir muy temprano rumbo a El
Ocote, sin embargo, fallo todo a causa de la carcacha que habíamos alquilado. Cuando llegamos a
Piedra Parada, a Casa de don Hermas Montoya, persona muy hospitalaria y agradable, ya estaban
preparadas las numerosas bestias de carga y montura que transportarían el equipo y el personal a
través de ese lomerío rocoso y estéril, a través de esos largos cuarenta kilómetros sin sombra
alguna. Esto era lo desagradable de un viaje a El Ocote. (A propósito, la región recibió este nombre
a causa de un solitario ocote que existía cerca de la selva, en la pedregosa sabana). Todo el día
transcurrió desde Piedra Parada hasta el comienzo de la selva, caminando paso a paso por una
veredilla que serpentea entre las abundantes piedras y algunos aislados nanches, que no
proporcionan sombra alguna contra ese tórrido sol que provoca el calentamiento del pedregoso
suelo. Se salía a las cuatro de la mañana y se llegaba al solitario y destartalado ranchito a las cinco
o seis de la tarde; aún se llega en ese lapso pues todavía esta incomunicada la región. Pero si bien
esta situación la ha protegido de los madereros, no ha escapado a la rapiña y al destrozo de los
campesinos, para quienes no hay lugar lo suficientemente lejano o inhóspito para talar, quemar y
sembrar efímeras cosechas.
¡El Ocote! Selva que evoca tantos y tantos recuerdos. Selva pletórica de vida, como hay pocas, y
que hoy yace destrozada y mancillada por la incultura armada de hacha y machete, más el
destructor rifle veintidós y su compañera la escopeta o garceta del dieciséis. El Ocote era una selva
que siempre debió quedar como una reserva de vida para la humanidad; sus mismas condiciones
naturales así lo demandaban. No es una zona colonizable y nunca debió permitirse su destrozo.
Más, ¡que le importa la vida actual o futura a la demagogia oficial! ¿O le importa algo al
mercenario burócrata importado? ¡Que de luchas, que de escritos para salvar El Ocote! Todo
inútil, una decepción más para el autor de estas líneas.
Al evocar los recuerdos, la emoción nos hace desviarnos para despotricar un poco contra los
asesinos de la naturaleza; volvamos pues a nuestro viaje. Como salimos bastante tarde de Piedra
Parada, lógicamente llegamos ya entrada la noche a la orilla de la selva; al destartalado ranchito
que ya conocemos, pero que no habita nadie. En él corral se baja la carga y se liberan las bestias,
que presurosas trotan para revolcarse en los lugares de tierra suelta, luego se van a mordisquear
la hierba. A la mañana siguiente son recuperadas y mientras son ensilladas y cargadas, veo un
extraño pájaro que llega a posarse en un gran árbol, sin hojas, que crece en el centro del corral. Al
punto lo reconozco, al ver sus reflejos azules con la luz del sol: es nada menos que el azulejo real o
cotinga azul. ¡Qué emoción, que satisfacción ver esta ave tan hermosa y rara! Su brillante color
lanza destellos de luz azul y violeta, luego esponja su plumaje y raudo vuela hacia un higo silvestre,
donde madura la frutilla que servirá para su almuerzo.
En este primer viaje a El Ocote, por cuenta del Instituto, nuestro objetivo es internarnos bastante
lejos dentro de la selva; se trata de llegar a un antiguo campamento chiclero, llamado "El Jato del
Tigre". Para poder transportar el equipo, trataremos de utilizar una picada o brecha, casi borrada,
por la que los chicleros sacaban, a lomo de mula, las grandes marquetas de goma del chicozapote,
ya cocida; un chicle insípido duro, de color blancuzco y que, más tarde, ya elaborado y
debidamente adicionado de sabores, hará las delicias de las personas que gustan de imitar a los
rumiantes.
Tanto yo como el personal vamos a pie, el equipo en mulas, ya que los caballos nunca podrán
recorrer esa vereda angosta, a veces resbaladiza y con frecuentes trampas para las patas de las
bestias, que suelen atorarse en las raíces salientes, con habituales hoyos debajo. Un caballo, mas
desesperado que una mula, se rompería la pata. Con mucha frecuencia también, los bultos de las
mulas se traban entre las lianas que cuelgan en los troncos y nosotros tememos por nuestro
equipo; en más de una ocasión, alguna carga es arrancada del lomo de la bestia por una liana
resistente y, desde luego, por estos mismos obstáculos, los muebles del campamento demuestran,
con las patas torcidas, la fuerza de un bejuco. A cada pocos minutos se necesita recurrir a las
hachas de viaje pues incluso hay troncos tirados o inclinados sobre la brecha y es indispensable
cortarlos para que puedan pasar las mulas.
Las primeras horas transcurren subiendo y bajando pequeñas lomas, todo cubierto por la selva,
que frecuentemente crece entre los peñascos. Las piedras resbalosas por la humedad, también
favorecen, a los musgos y líquenes que las cubren; las raíces expuestas, más resbalosas aun: a
propósito, al transitar por la selva nada más seguro, para darse un tremendo porrazo, que pisar
sobre una de estas raíces que sobresalen de la hojarasca. Pasan tres, cuatro horas, y al fin
llegamos a una gran planicie; la selva aquí es mucho más alta, los arboles inmensos; las lianas
parecen troncos de árbol y todo el espacio entre los grandes árboles, ocupado por numerosas
variedades de palmas, como la cola de pescado, la camedor, la chapaya y sobre todo la abundante
y espinosa tzitzum, de frutos y flores comestibles. Durante el trayecto hemos pasado dos o tres
charcas grandes que, pomposamente, suelen llamar lagunas, pero que no son sino depresiones
impermeables que guardan el agua de las lluvias y luego sirven como abrevaderos para los
animales del monte; en esta región no existen los arroyos, por pequeños que sean y el Rio de La
Venta, si bien es verdad que pasa por el lado suroeste, corre por el fondo de un cañón inaccesible,
de unos quinientos metros de profundidad.
Por esta misma escasez de agua rodante, la zona era ideal para una reserva de fauna, porque
aparte de ser inadecuada para la colonización, por otro lado era fácil el estudio de los animales, ya
que solo bastaba esconderse en la cercanía de una de estas lagunetas y toda la fauna desfilaba
para tomar agua y bañarse. ¡Era maravilloso! ¿Pero cómo hacer entender esto a los políticos que
detentan el poder? ¡Como interesar en la conservación de Chiapas a los mercenarios federales que
llegan al Estado cada seis años, pensando únicamente en explotarlo? Una vez más todo se perdió;
llegaron los cazadores carniceros y los campesinos destructores y arrasaron con las especies
animales; mancillaron el bosque con sus sembradíos de café; talaron partes para sus siembras de
maíz. El eterno maíz, que resulta más caro que el mismo oro si comparamos la riqueza quemada
para levantar su cosecha.
Sigamos: Después de varias horas de caminar llegamos finalmente a la famosa planada del Jato del
Tigre, a cuyo extremo opuesto estaba el campamento chiclero abandonado o jato, cuya sola
mención causaba un cierto temorcillo, con mayor razón si consideramos que este lugar ya se
encontraba en el corazón de la selva; peor si el visitante conocía el origen del nombre, que por ser
oportuno relataré enseguida.
Como seguramente ya es conocido, los chicleros acostumbran trabajar en la época de lluvias y
mejor aún durante los nortes. Por lo tanto plantan sus jatos o campamentos en los claros del
bosque o, si no los hay, hacen pequeñas talas. Todo esto tiene sus razones. Primero, en esa
temporada la savia del árbol chicozapote es más abundante y por tanto cada árbol macheteado
rinde más chicle; segundo, plantando el campamento en un claro, evitan el peligro de los árboles
que se caen por la humedad, ya que esta reblandece las fibras carcomidas por el comején.
Hay, o tal vez sea mejor decir había, campamentos grandes y chicos. Digo había porque,
afortunadamente para las selvas que aún quedan, esta actividad ha decaído mucho, y digo
afortunadamente porque considero a los chicleros como una de las grandes plagas humanas que
han padecido los bosques. Pues bien, los campamentos grandes solían tener una o más mujeres,
para atender a la cocina, todo dependiendo del número de hombres que trabajaban el chicle;
como siempre, explotados por los contratistas, que no salían de las ciudades o pueblos cercanos.
Mas no vamos a relatar aquí las miserias y sufrimientos que padecían estos individuos para
ocasionalmente salir al pueblo más próximo y derrochar en una noche, en las cantinas, el dinero
tan duramente ganado; la historia que nos concierne es la del jato del Tigre.
En este campamento había dos mujeres que atendían a la alimentación de los trabajadores y
solían quedar solas durante la mañana y parte de la tarde, hasta el regreso de los hombres. Un
atardecer, el primer grupo que llego se encontró el macabro espectáculo de una de las mujeres
abierta en canal y la otra desaparecida y la cocina llena de huellas de tigre, además de las señales
de la titánica lucha que sostuvieron para defenderse. Reunidos todos los hombres, se dedicaron a
la tarea de buscar los rastros de la desaparecida hasta que hallaron sus restos a unos cien metros
de la charca que surtía el agua. Desde entonces se conoció al lugar como el campamento del tigre
o jato del Tigre.
A este lugar llegamos en una tarde de abril del año de 1946. Reabrir esta picada, para el paso de
bestias con carga, nos llevó casi todo el día. Indudablemente que en los campos de afuera aun
habría varias horas de luz, pero, aquí, dentro del bosque, ya estaba llegando la penumbra. Así
que rápidamente se descargó todo, para que las bestias y los arrieros alcanzaran a salir del bosque
antes de la noche. Lo que efectuaron a duras penas, según supimos al regreso. Dentro del bosque
umbrío, a día y medio de marcha del rancho habitado más próximo, quedamos cuatro hombres y
yo. El antiguo campamento era inhabitable, con los jacales cayéndose y todo cubierto por tupida
maleza; decidí acampar en plena selva, a unos ochenta metros de la charca de agua, para no
perturbar a los animales que llegaran a abrevar, aunque un poco más lejos existían otras pequeñas
charcas.
Mientras tres hombres limpiaban el sitio para acampar, se envió al cuarto por agua, pero a los
pocos segundos regreso todo agitado, diciendo que en el camino a la charca había un tigre. ¡Buen
comienzo! Tomé pues un rifle y lo acompañé a traer el agua, pero en la roca que me señalo no
había nada; llegamos sin novedad a la charca, que por cierto estaba muy concurrida por muchos
pajarillos y algunas palomas y perdices de selva o tinamús. Mientras el mozo llenaba los trastos
con esa agua, un tanto lodosa, aproveché para investigar un poco por los alrededores,
encontrando numerosas huellas en el lodo de las orillas; había sobre todo pisadas de jabalíes, de
tapires, de venados cabritos o temazates; una que otra de tigre y ocelote y diversas aves
terrestres. La región denotaba que era muy rica en fauna variada.
Cuando los recipientes estuvieron llenos de agua, nos apresuramos a regresar porque comenzaba
a obscurecer. En el sitio escogido para campamento ya habían limpiado lo indispensable para
pasar la noche, pero no hubo tiempo de montar ni siquiera la casa de campaña, ya que esta era
muy impráctica y; debía además cortarse madera para armarla. Fue necesario dormir bajo los
árboles, alrededor de una fogata que, de vez en cuando, alguno atizaba. Ahora bien, uno de los
mozos había llevado un perro, dizque para que cuidara el campamento, cosa que a mí nunca me
ha gustado porque es mucho más lo que molestan, estos animales mal educados, que la utilidad
que reportan, especialmente en una selva lejana donde no hay posibilidad de visitas humanas;
pero en fin, ya estaba ahí el perro y había que soportarlo, por lo menos mientras se lo comía algún
tigre, lo que era mí mejor esperanza. El caso es que después de dormitar unas horas, porque no
era posible dormir con tranquilidad en esas condiciones, alguien profirió unos gritos desaforados:
"¡el tigre, ayuda, el tigre!". A esto sucedió un gran alboroto, todo el mundo arañando las cercanías
en busca de las armas que previsoramente se habían dejado cerca de donde cada uno dormía, por
lo menos de los más experimentados, pero, como siempre sucede en estos casos, nadie las
encontró oportunamente, tampoco las linternas de baterías. Al poco rato, el campamento en
pleno estallaba en carcajadas porque el tigre resulto ser el perro. El escuálido animal andaba por
allí husmeando y algo lo espanto, de manera que regreso corriendo y salto entre los durmientes,
asustando sobremanera al mozo que lo recibió en el pecho. Ya se imaginaba que era el jaguar,
mayormente que durante la cena se hicieron comentarios sobre la historia de ese sitio y también
del tigre visto en la tarde.
Calmados los ánimos, aunque más de alguno continuaba riéndose de vez en cuando, yo entre
ellos, todos volvieron a echarse sobre el suelo, atizando antes la hoguera. Nuevamente, allá por la
madrugada, se escuchó de pronto un tumulto, todos los oímos, y el animal venía a toda carrera
derecho sobre nosotros, con una gran quebrazón de ramas. La hoguera había sido descuidada y
alumbraba mortecinamente las cercanías. No se exactamente lo que sucedió, pero cundió el
pánico y cada quien corrió por su lado. Por mí parte, con ese gran alboroto, gritos y los ladridos del
perro, más el tremendo ruido que se venía encima, salté de mí saco de dormir; apenas había
buscado refugio tras un gran árbol, cuando una danta con su cría paso raudamente entre nuestras
cosas, bufando y chiflando como acostumbran. Después de unos instantes regresamos y alguien
tiro leños sobre la fogata, que rápidamente iluminó los contornos. Entonces vimos que uno de los
compañeros, llamado Pedro, iban aun a toda velocidad trepando por una liana, nada más que su
altura no pasaba de un metro del suelo. Supongo que él se creía llegando a la punta del árbol, pero
a cada brazada que daba la liana se corría hacia abajo otro tanto y Pedro continuaba cerca del
piso. Inútil decir que esta vez nos retorcimos verdaderamente de risa y paso un buen rato para
que él se diera cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos y el ridículo que estaba haciendo.
Fue una noche de sobresaltos y comedia, pero al fin amaneció y, mientras se calentaba el café o él
te, continuaron las risas y comentarios sobre la aventura de la noche y poco después, con mucha
diligencia, se instaló el campamento. En estos viajes siempre armábamos una casa de campaña, de
lona, fea y pesada, de las que fabricaba la Casa Planas de la ciudad de México; además se
construía un techo de palma, platanillo, etcétera, según el material disponible, para la cocina y
despensa. Toda la gente dormía en la casa de lona, que tenía cupo suficiente. Ojala que en esos
tiempos hubiésemos dispuesto de las magníficas casas modernas, especialmente las fabricadas en
el extranjero, tan ligeras, cómodas e impermeables.
En casi todos los viajes, siempre he tenido por norma efectuar exploraciones preliminares antes de
empezar el trabajo serio. Esto es con el fin de localizar los andaderos, comederos o bebederos de
los animales; en otras palabras, localizar las especies en cuya busca íbamos, ya que una cosa es
cazar y otra colectar. Más esta región era tan abundante en fauna que, mientras preparaban el
campamento, yo comencé a colectar especies muy interesantes de aves, ahí mismo desde la casa
de campaña, a cuya puerta crecía un árbol que estaba madurando frutilla y atraía muchos pájaros.
Transcurrió el día, muy agradable y con varias sorpresas, ya que colecté algunas aves que no
conocía; una de ellas la encontré apenas al segundo día de nuestra llegada: era un ave cuya
distribución no había sido reportada en México, sino más bien en Sudamérica. Pero ahí estaba en
El Ocote. Claro que esto no lo descubrí hasta que regresé a Tuxtla y me dedique a buscar en los
libros; se trataba de un cotíngido de color castaño, con axilas amarillas y barritas grises en el
pecho. A falta de nombre conocido, le puse "tioie", palabra onomatopéyica de su voz. Este canto
lo distingue fácilmente de otros dos cotingidos castaños y similares en tamaño que habitan las
mismas zonas. El más conspicuo de los tres es el llamado guardabosque, por su costumbre de
gritar fuertemente cuando escucha cualquier sonido inusitado, ya sea un árbol que cae, una rama
que se troncha o un disparo. También este grito es uno de los primeros sonidos que se escuchan a
las primeras luces del alba en las selvas de Chiapas, es característico, junto con el canto del halcón
mañanero o madrugador; ambos cantos evocan en mí memoria la nostalgia de las selvas, cuando,
al amanecer, comienza a elevarse, en forma de una tenue niebla, la humedad nocturna, tan
copiosa en estos medios.
Durante varios días estuve colectando diversos animalillos por las cercanías del campamento, sin
retirarme más allá de unos dos kilómetros; incluso, como era lo usual en esos tiempos, hice varias
salidas de noche, lo que no dejaba de ser una temeridad como se demostró en algunas ocasiones.
Por ejemplo, una noche, caminando por una brecha que cortamos en la maleza, escuche atrás, y a
un par de metros fuera de la brecha, un sonido muy peculiar, algo me vibraba o zumbaba casi
asemejándose al ruido que produce una serpiente de cascabel. Me extraño mucho el sonido
porque hacia un instante que habíamos pasado por ahí sin ver nada; rápidamente regrese la luz de
la linterna hacia el sonido y con gran sorpresa descubrí dos grandes nauyacas que irritadas
vibraban sus colas, lo que producía el ruido al golpear la hojarasca; tenían la parte anterior del
cuerpo levantada en postura vertical y nos miraban con ominosa fijeza, a la vez que avanzaban con
determinación hacia la luz. Inútil es decir que tanto mí acompañante como yo nos retiramos más
que de prisa y el incidente enfrio nuestro entusiasmo por esa noche, olvidando el tepezcuintle que
deseábamos cazar para la comida del día siguiente.
Otra noche, contagiado por el entusiasmo de uno de los ayudantes que había descubierto un árbol
que estaba tirando fruta madura, nos olvidamos de las nauyacas y salimos en busca de algo para
cazar, ya que, como es muy conocido, los árboles que tiran frutas son muy visitados por muchas
especies de animales. El árbol mencionado crecía en una empinada ladera, bastante cubierta de
matorral bajo los grandes árboles, y al llegar pasé la luz por todos lados sin ver nada; poco rato
después; sin ningún aviso previo, comencé a escuchar ruidos raros muy cerca, incluso algo como
que masticaba. Dirigí nuevamente el haz de luz hacia el lugar y me adelante cautelosamente unos
pocos pasos; no podía ver nada hasta que de pronto distinguí unas formas imprecisas oscuras que
se movían casi al alcance de la mano. Me agaché entre el matorral y me encontré cara a cara con
la enorme cabeza de un jabalí de collar que, al descubrirme tan cerca, profirió un tremendo
resoplido que alarmo a toda la manada. Todo esto desato un pandemónium, ya que sin darnos
cuenta nos habíamos metido en el medio de la manada, la que tampoco nos había descubierto por
estar ocupados los animales en devorar los frutos. Otro animal que estaba a mí derecha dio un
salto y al golpearme en el costado me tiro al suelo, lo que motivo que la luz se apagara dejándonos
en un verdadero lio hasta que mí compañero pudo encender su lámpara; varios animales nos
pasaron por los pies y al atropellarnos estuvieron a punto de echarnos al suelo, a mí por segunda
vez. La cosa no paso a mayor consecuencia y todo se redujo a espantarnos, mutuamente, los
jabalíes y nosotros; después nos reinos bastante, sobre todo al regresar al campamento y contar lo
sucedido.
El incidente anterior nos demuestra que los pecaríes de collar son bastante descuidados cuando la
manada se encuentra comiendo; además, hacen tanto ruido que no ponen atención a discretos
sonidos extraños y así es relativamente fácil aproximarse; también, iluminando los con una
linterna durante la noche, sus ojos no reflejan la luz como sucede con tantos otros animales y,
siendo el pelaje de color oscuro, prácticamente no se ven, lo que puede resultar peligroso.
Seguramente por cierta afición de explorador que he tenido desde muy joven, siempre me gusto
adentrarme en lugares desconocidos o no visitados antes por la gente. Solo unos pocos kilómetros
adelante del Jato del Tigre era lo más lejos que alguien había llegado, y eso muy de vez en cuando;
por tanto yo tenía deseos de saber que había más adelante, donde ya no hubiera ninguna señal de
picadas viejas. Como recordaremos, en el vocabulario de la selva, "picada" se le llama a una
angosta brecha. Pues bien, una mañana salí con rumbo noroeste, acompañado por dos ayudantes,
decidido a penetrar lo más lejos posible que nos permitieran las horas de ese día, siempre
calculando poder regresar al campamento con luz del atardecer. Conforme avanzábamos, la selva
se hacía cada vez más impenetrable y para caminar era indispensable cortar metro a metro la
brecha en esa maraña de lianas, troncos caídos y matorrales, algunos con tremendos garfios que
nos jalaban de la ropa y algunas veces la piel, tirándome a cada rato el sarakof que ridículamente
usaba en ese tiempo, tal vez influido por las películas sobre África. En cambio los dos mozos,
montañeros ya experimentados, solo usaban unos paliacates atados en la cabeza a la manera de
los piratas; costumbre que pronto adopte porque me di cuenta que el casco o sarakof estará muy
bien para las sabanas africanas, pero es sumamente estorboso en las selvas tropicales, además
interfiere mucho con la acústica y los ruidos no se escuchan o no se sabe con certeza de que
dirección proceden, el pañuelo a lo pirata es muy práctico, sin embargo tiene el inconveniente de
que al avanzar agachado, si descuidadamente se endereza la persona, puede chocar la cabeza con
una palma espinosa clavándose varias espinas en el cuero cabelludo.
La marcha en esas condiciones es forzosamente lenta. Un mozo iba delante macheteando el
camino, le seguía el otro ampliando la brecha y yo en la retaguardia, trabándoseme el rifle en los
bejucos o cayendo el sombrero de corcho a cada momento. Además era el mes de abril y el
ambiente estaba caluroso, por lo que pronto nos bañamos en sudor, lo que atrajo enjambres de
una pequeña abeja negra que existe en esas selvas y que afortunadamente no pica, pero muerde
fuertemente al tratar de lamer con avidez el sudor de la piel o la humedad de los ojos; en suma, es
muy molesta. La fauna mayor es difícil de encontrar en esas condiciones, ya que el ruido es
inevitable, con excepción de los monos que en tierra virgen siguen a los intrusos gritándoles y
arrojándoles ramas, frutos y excremento. Todo esto ahuyenta o alerta a los animales que se
encuentran en la vecindad; por tanto, esa mañana únicamente vimos diversos pájaros muy
interesantes, pero no era día de colecta sino de exploración. Nos pareció que habíamos avanzado
kilómetros y más kilómetros, cuando nos dinos cuenta de que la tarde ya estaba declinando, por lo
tanto se imponía el regreso si queríamos alcanzar el campamento antes de la noche. Regresamos,
pues, bastante de prisa, pero nos llevamos un chasco ya que no habíamos recorrido tanta
distancia como nos había parecido; eso sucede frecuentemente al abrir una picada o brecha en la
selva y es que hay mucho que ver y más todavía que cortar.
En ese primer día de exploración encontramos que el terreno el declinaba un poco y que había
numerosas rocas, algo diferente al terreno casi plano del Jato del Tigre. Nos pareció que nos
dirigíamos hacia el cañón del Rio de la Venta que bordea esa selva. Al día siguiente retomamos la
misma brecha y pronto llegamos al lugar de donde nos habíamos regresado la tarde anterior. Solo
que ahora, como hacíamos poco ruido, se nos cruzaron bastantes animales como guaqueques,
venaditos de montaña y dos manadas de jabalíes; además los eternos monos que nos persiguieron
a lo largo de una regular distancia. Seguimos adentrándonos en terreno desconocido. A media
mañana continuaba yo detrás de los macheteros, cuando de pronto sentí que el pañuelo que
ahora cubría mí cabeza se quedaba atorado en alguna espina y al voltear la cabeza para
recobrarlo, me llevé una gran sorpresa porque no era tal espina, sino una nauyaca de pestanas
que estaba enroscada sobre una rama y me había tirado la mordida cogiendo el pañuelo. Por unos
pocos centímetros me escape de un accidente posiblemente grave porque en esos tiempos los
sueros aún no se conocían y lo más que yo tenía para estos casos era el clásico conjunto de
instrumentos que servían para sajar la mordedura y succionar la sangre con el supuesto veneno.
Esta interesante serpiente arborícola yo solo la conocía por ilustraciones en los libros y era el
primer ejemplar que veía; ansiaba capturarla, ante el horror de mis compañeros, pero no
teníamos nada en que encerrarla. Nos retiramos pues del lugar, no sin antes colocar una señal
visible, para que al regreso recordáramos donde estaba el peligro, si aún continuaba ahí el reptil,
aunque nada hay tan difícil de descubrir cómo estas venenosas serpientes arborícolas, cuyo color
es muy honocromíco con el medio que las rodea.
Caminamos un tiempo más y; el terreno, con una pendiente suave se tornaba cada vez más rocoso
y las penas eran mayores; la selva continuaba igual de umbría, los bejuqueros muy tupidos,
entremezclados con las espinosas palmas de tzitzun. Al trasponer una pequeña elevación rocosa
nos detuvimos de improviso, muy asombrados, porque en el pequeño valle se veía claramente una
especie de camino ancho. Eso era imposible, estábamos verdaderamente en el corazón de la selva
y no había un solo ranchito en cincuenta kilómetros a la redonda, tal vez más. Desconcertados
bajamos la treintena de metros que nos separaban del camino y comprobamos que era como de
un par de metros de ancho y muy trillado por lo que nos parecieron huellas de ganado. Este
angosto vallecito, de un centenar de metros, estaba cubierto por un espeso arbolado muy alto; el
suelo casi desprovisto de matorrales; al atravesarlo llegamos a la ladera opuesta y esta si se
encontraba cubierta por chaparrales y bejuqueros. Ahí descubrimos e misterio porque el camino
ancho y limpio formaba verdaderos túneles al entrar en la vegetación más espesa; esto significa
que era un camino hecho por los animales del monte.
Los animales de la selva virgen no transitan erráticamente, tienen por el contrario caminillos bien
marcados que normalmente son usados por todas las especies. Este camino nos había confundido
porque era demasiado ancho y muy pisoteado, por lo que desde cierta distancia parecía hecho por
ganado. Al descubrir que era un camino de animales silvestres, nos dedicamos un tiempo a tratar
de identificar las huellas y señales porque, si bien yo era un tanto novato para las selvas de
Chiapas, mis compañeros eran montañeros con muchos años de experiencia y ninguno había visto
jamás un camino tan ancho y trillado; de terreno despejado se podía caminar como en una
carreterilla vecinal, pero, al llegar a matorrales o bejuqueros, era necesario agacharse ya que
estaba limpio cuando más a un metro de altura.
Descubrimos huellas de danta o tapir, de jaguar, de venado cabrito, de tejón, de tepezecuintle, en
fin, de toda la fauna habitante de esas selvas, pero, sobre todo, el noventa por ciento de las
huellas eras de tamborcillo o senso, confirmadas por los números pelos negros y largos que
encontramos, unas cerdas gruesas y tiesas. EI camino había sido ampliado y pisoteado por alguna
o algunas grandes manadas de sensos, el gran jabí negro rojizo de labios blancos, es decir uno de
los animaIes considerados más peligrosos en las selvas tropicaIes de America; incIuso el ambiente
despedia eI oIor caracteristico de estos animales. Exploramos este vallecito, descubriendo que
salía a otro más pequeño, un verdadero corraI formado por las peñas casi verticales que lo
circundaban, dejando únicamente dos salidas, EI camino de animales lo atravesaba y recuerdo que
inmediatamente observé las grandes posibilidades que este lugar ofrecía para capturar algunos
tapires o sensos, ya que con mínimo de trabajo se convertiría en una excelente trampa natural.
Luego resultó que jamás tuve oportunidad de utilizarlo.
Siempre siguiendo este camino que ahorraba mucho trabaje, ya que no era necesario abrir una
brecha, desembocamos en una planada muy amplia delimitada por laderas un tanto empinadas y
nos llamó la atención que el suelo pareciera haber sido barrido, ya que no había ni una sola
basura, ramilla u hojarasca. Pronto descubrimos el motivo: toda el área estaba cubierta por un
bosque de mujú que estaba madurando frutos y los numerosos animales, que visitaba el lugar
para recoger las redondas y nutritivas frutillas, tenían el piso limpio por tanto pisar y hocear.
Recuerdo perfectamente esos minutos. Un grupo de hocofaisanes, tal vez unos seis, picoteaban
las frutas caidas, míentras un macho, posando sobre un tronco, caído profería su sordo mugido,
que para quien no lo conozca sería tomado como producido por algún jaguar. Después de
escucharlo unos momentos, me agaché para recoger unos frutos muju que estaban muy dulces
por cierto, cuando de pronto escuchamos un grito extraño y casi escalofriante nos enderezamos
más que rápidamente y al escucharse de nuevo nos miramos desconcertados unos a otros porque
a nada se lo podíamos atribuir.
Comenzamos a discutir lo que podría ser porque los mismos montañeros que me acompañaban
no sabían que había podido proferirlo. Como para confirmarlo resonó de nuevo el grito y, lo que
fuera que lo producida, era evidente que se aproximaba hacia donde nos encontrábamos. Trataba
yo de decidir qué haríamos, cuando, para desconcertarnos aún más, empezó a escucharse un
tamborileo extraño, ¡era el colmo! No podía ser una tribu de salvajes; se aproximaba directamente
al lugar donde estábamos y al mismo tiempo se escuchaba un sonido como de un fortísimo
aguacero, pero el cielo estaba despejado. ¡Qué cosa más extraña! Realmente ese asombroso
sonido era de tambores sordos pero que llegaban y llegaban cada vez más cerca; de hecho ya
teníamos ganas de salir huyendo, pero antes de que hiciéramos ningún movimiento nos
encontramos rodeados materialmente de una masa negra que se desparramaba por todos lados,
bajando por las laderas y dejándonos en el centro: ¡era una inmensa manada de sensos o
tamborcillos! Nada menos que el terrible animal del que se decían tantas historias. Ahí estaba la
explicación del ancho y limpio camino y también de la planada con piso tan desnudo de vegetación
o basuras. El ruido de aguacero lo producían indudablemente los cientos de pezuñas al pisotear la
hojarasca; cuando los animales rompieron ellas y se desparramaron por los alrededores para
converger a la planada del mujular.
¡Era un verdadero predicamento! Deberíamos huir discretamente, ¿pero cómo? Nos
encontrábamos prácticamente rodeados. La única posibilidad parecían ofrecerla unas rocas
cercanas, pero entre ellas y nosotros se interponía por lo menos una docena de sensos; estos
darían la alarma seguramente y en la cercanía hoceaban inmensas oleadas de animales. Era la
única solución, ya que hasta el momento nos habíamos refugiado en el hueco angosto que
formaban unas altas raíces de un amate inmenso. En voz baja formulamos el plan, mis
compañeros sacaron los machetes y yo tome con la mano izquierda un cargador del rifle y con la
derecha otro, en total diez cartuchos más los cinco que estaban en el cargador del arma. Quite el
seguro y a una distancia de cinco metros apunte al macho más grande y que justamente estaba en
nuestra línea de huida. Al retumbar el tremendo estruendo, amplificado además por la
hondonada, el peludo macho se fue de bruces y aprovechando la confusión saltamos adelante
para salvar los veinte metros que nos separaban de las rocas.
Los animales que se encontraban con el macho caído, al momento del disparo, se desperdigaron
momentáneamente, abriéndonos el camino, con todas las largas cerdas erizadas y tronando los
ominosos colmillos. Ni que decir que, apenas nos vieron, como una jauría, se vinieron detrás de
nosotros, castañeando los dientes y soltando el almizclado olor tan característico. Con el rabillo
del ojo vi que don Florentino y Cornelio, mis acompañantes, se las veían negras tirando
machetazos a diestra y siniestra, mientras yo por mi parte derribaba tres animales más, luego un
quinto y me quede sin cartuchos en el arma. Sin saber cómo, corriendo a grandes zancadas, logre
introducir otro cargador en el rifle y derribe otros senso más, que ya me alcanzaba las piernas,
mientras mis compañeros también a la vez corrían; si algún animal amenazaba con darles un
mordisco, le daban un tremendo machetazo en el hocico y luego corrían otro poco más. Todo esto
suena fácil al leerlo, pero realmente era cosa terrible, ya que para entonces todo el lugar era una
tremenda batahola, con los cientos de animales, tal vez quinientos, corriendo de un lado a otro,
formando remolinos y todo en medio de una gran algazara de gritos y tronar de dientes; también,
cosa notable, se agredían entre ellos y a los heridos los remataban con desconcertante ferocidad,
no obstante que eran de la misma especie y manada.
Todos esos instantes fueron confusos, cada uno de nosotros luchando por alcanzar las rocas; el
caso es que de improviso nos encontramos escalando enormes rocas, resbalando y trepando más
alto. Afortunadamente ya a un metro de altura los sensos no podían hacer nada, si hubiesen
podido saltar de seguro que no habríamos llegado a la altura necesaria. Las rocas tenían más o
menos unos dos metros y medio y afortunadamente estaban llenas de salientes que facilitaron la
escalada; además, tenían bastantes bejucos trepadores que si bien nos enredaban, al mismo
tiempo nos ayudaban al cogerlos con las manos. Si había o no alguna serpiente venenosa por ahí,
creo que nadie se detuvo a investigar. El caso es que ahí estábamos, como monos encaramados en
la parte más alta y casi sin atrevernos a respirar, mientras los enfurecidos cerdos giraban y giraban
en torno, destrozándolo todo y peleándose entre sí. A don Florentino se le cayó el morral que
contenía el infaltable pozol y los animales no dejaron siquiera un cordón, todo lo máscotearon y
destrozaron. De los sensos muertos solamente quedaban jirones de piel.
Después de incontables horas bueno, así nos pareció, aunque tal vez solo hayan sido unos
cuarenta minutos todos los sensos, como a una orden, enfilaron a todo correr hacia una ladera y
desaparecieron, dejando el área impregnada de ese fuerte olor tan difícil de describir. Después de
varios minutos, al fin nos atrevimos a proferir algunas palabras... ¡qué experiencia! Francamente
nadie iniciaba el descenso y comentábamos todo con voz muy firme. Creo que permanecimos
arriba de las rocas como una hora, más como ya no reaparecieron los peludos animales y los
pájaros reanudaron sus actividades, nos deslizamos hacia abajo mirando alrededor y teniendo que
se les ocurriera regresar a esos peligrosos bichos. Regresamos más que de prisa al campamento,
se nos antojaba que parecíamos perros corridos, es decir, con un imaginario rabo entre las piernas
y, desde luego, ya nadie quiso explorar por ese rumbo, dejándolo para otra ocasión y a mí con la
primera experiencia con los tamborcillos o sensos.
A El Ocote hice numerosos viajes; prácticamente cada año y nunca faltaron diversas aventuras;
como ya dije antes, eran las selvas más cercanas a la capital del Estado y por tanto relativamente
fáciles de alcanzar. En el viaje de 1946, después de la aventura con la enorme manada de sensos o
tamborcillos, complete los días de la expedición colectando aves, reptiles y diversos mamíferos;
encontré muchas novedades y cada vez fui adquiriendo más experiencias con la fauna de Chiapas.
En el año de 1947, el entonces Gobernador, general Cesar Lara, concibió la idea de trasladar
nuestra institución al Parque Madero y, en marzo de 1948, me mandó llamar, sorprendiéndome
con la noticia de que deseaba conseguir más animales para las nuevas construcciones que ya
estaban terminando y que yo organizara una expedición, que el gobierno me proporcionaría todo
lo necesario. Me pareció que no había escuchado correctamente, ya que siempre tenía que
mendigar y regatear unos pocos pesos para poder salir al campo y esta vez me ofrecían todas las
facilidades. Salí de Palacio casi flotando en las nubes y al día siguiente lleve al Secretario General,
licenciado Fernando Velazco, los documentos con mí plan y el presupuesto solicitado. Esta vez,
como ellos eran los interesados, por la tarde ya estaba todo aprobado, ¡un tiempo record! Esto
ocurría a finales de marzo y en los preparativos llego el mes de abril que, después de todo, era el
tiempo adecuado para esta clase de actividades. En esta ocasión me hice de un regular equipo,
que fue transportado nada menos que en ocho bestias de carga; además me autorizaron contratar
a seis mozos. Una expedición de lujo comparada con todas las anteriores y nuevamente fuimos a
El Ocote, pero esta vez hicimos campamento en un lugar llamado El Galón, un poco antes del Jato
del Tigre que ya conocemos.
En esta ocasión se trataba de capturar animales vivos, algo más emocionante y desde luego
muchísimo más difícil. No llevo dos días instalar el campamento, incluyendo una cocina con techo
de palma y una especie de almacén pequeño, además de dos casas de campaña. Una vez instalado
y ordenado todo, comencé con las exploraciones preliminares para saber dónde había arboles
madurando fruta o en qué lugares había bañaderos de tierra o de lodo, que animales habitaban
los alrededores, cuáles eran sus movimientos, en fin lo necesario para intentar su captura. De esta
manera recorrimos la zona, encontrando numerosas señales de muchas especies que
necesitábamos en el zoológico; para el museo esta vez no colectaría nada pues no quería hacer
ruido y los disparos resuenan muchísimo dentro del bosque, claro está que, si aparecía algo
excepcionalmente interesante, yo contaba con lo necesario para prepararlo.
En el campamento habilitamos unas jaulas de malla de alambre, recubiertas de varas o troncos, de
esta manera los animales no se encontrarían de improviso con materiales desconocidos, en los
que se lastiman o cuando menos se intranquilizan. Cuando las jaulas estuvieron listas, salí una
mañana para la primera captura. Relativamente cerca habíamos descubierto un nido de águilas de
penacho, una de las rapaces más hermosas de la avifauna de Chiapas; el nido aún estaba en
proceso de construcción, pero de todas maneras tanto el macho como la hembra llegaban
frecuentemente al sitio: un árbol altísimo e inaccesible. En ese tiempo no era posible conseguir las
modernas redes de captura, ni yo tenía conocimientos de las trampas para rapaces. Recurrí pues a
un método original: decidí tratar de quitarles las plumas principales de vuelo con un disparo de
rifle. Algo difícil, pero en ese tiempo, creo que lo he dicho antes, colocaba una bala en el lugar que
quisiera desde una distancia razonable y con un arma conocida.
El nido solo era plenamente visible desde un sitio debajo del árbol, por lo cual el ángulo de tiro era
demasiado vertical; por lo tanto mandé despejar de maleza un lugar y luego coloque una horqueta
clavada en el suelo. Me acosté sobre un costal apoyando el arma en la horqueta y esperé a que
llegara alguna de las águilas; deseaba capturar a la pareja. Después de un tiempo apareció la
hembra, posandose en una rama, cerca del nido, ¡el ansiado momento había: llegado! El ave se
presentaba en un perfil adecuado y apunté cuidadosamente al nacimiento de las plumas en la
punta del ala. Yo esperaba que al disparo el ave volaría y, si estaban las plumas rotas, caería por lo
menos en un vuelo planeado, pero no fue así. El águila, sorprendida por el pequeño golpe de bala,
extendió el ala y se quedó mirando fijamente el sitio golpeado; tal vez sospechando que algún
abejorro había chocado. Ansiosamente observe con los binoculares, así descubrí que tenía
solamente dos plumas semirrotas, lo que no era suficiente. Con mucha ansiedad esperé que
cerrara nuevamente el ala, rogando que no cambiara de posición. Por fin, con mucha calma,
recogió el ala y se arregló un poco el plumaje; ahora tenía yo por lo menos una indicación a donde
dirigir la bala ya que había quedado una borla de plumón blanco, muy visible, en el nacimiento de
las grandes plumas de vuelo, técnicamente conocidas como primarias.
Me acomodé nuevamente, acostado en el suelo y con el rifle apoyado en la horqueta. La posición
era realmente incomoda, con el arma vertical sostenida contra mí hombro; contuve la respiración
y al disparo limpiamente volaron varias plumas grandes, mientras otras, que habían quedado
averiadas, se doblaron hacia arriba al momento en que el ave pretendió volar y se vino hacia el
suelo planeando, hasta quedar enredada en unos bejucales a un par de metros del suelo. Ahí nos
hizo frente cuando llegamos corriendo, erizo todo el plumaje, levanto el penacho y puso las garras
por delante; todo ese aparato no le sirvió en cuanto le arrojamos una red encima.
Teníamos pues un ejemplar magnifico, con las plumas de un ala cortadas como con unas tijeras, de
manera que no tenía ni una sola herida. Los testigos de este hecho no daban crédito a lo que
habían visto sus ojos, aun cuando ya conocían que yo tiraba muy bien, por lo menos igual que el
tradicional Pancho López de la canción. Bien, aun nos faltaba el macho. Esperamos como una hora
antes de que apareciera, traía una ardilla en las garras y llamaba continuamente, tal vez a la
compañera, que con ojos feroces nos miraba desde el lugar donde se encontraba, bien envuelta
en la red. Posado en una rama bien alta comenzó a devorar su presa y, llamando de vez en cuando
a la hembra, más, con la posición que tomo, agachado arrancando a picotazos el pelaje, no me
daba oportunidad de apuntarle a las plumas del ala, además era bastante más pequeño que la
hembra, cosa usual en las aves rapaces. Al fin cambio de posición, dándome el frente y aproveché
un instante en que se enderezo tragando una porción de ardilla para dispararle. Este tiro no fue
tan espectacular como el del caso anterior, pero de todas maneras logré tocarle los músculos del
hombro derecho y se vino a tierra con una herida insignificante, que solo momentáneamente le
impidió volar. Tuvimos así la pareja de águilas de penacho que luego vivieron varios años en el
zoológico.
A los dos días, mientras buscábamos huellas de algún animal que pudiese ser capturado, vi un gran
búho de anteojos posado sobre una rama, muy pegado al tronco. Dinos la vuelta alrededor del
árbol y así descubrimos que desde cierto ángulo sobresalían las puntas de las alas, quedando el
cuerpo bien protegido por el tronco. En este caso todo fue muy fácil, ya que me aproximé usando
una escopeta del calibre 16 con munición fina; materialmente le rasure las plumas de las dos alas,
con lo cual quedo incapacitado para volar y sin ninguna herida. Otra captura buena.
Días después, caminando por un vallecito hacia la base de los grandes cerros, fuimos atacados de
improviso y sin motivo por una gran danta o tapir que, con enorme estruendo de vegetación
atropellada, reventar de bejucos y pisotear de ramas podridas, se vino sobre nosotros, que éramos
cuatro personas, profiriendo su peculiar chiflido. De más está decir que nos desperdigamos cada
quien por su lado; yo salté hacia un amate para usar sus grandes costillas como una barrera; no
falto quién escalara un tronco y los demás se fueron por ahí. El tapir se desconcertó porque no
supo a cuál perseguir y después de dar unas vueltas chillando y marchando con sonoridad, como
solo un tapir lo puede hacer, se escabullo entre la vegetación. Haciendo conjeturas por ese
comportamiento tan agresivo en un animal usualmente tímido, finalmente nos reagrupamos, no
sin mirar aprensivamente hacia el rumbo por el que se había ido el animal.
Alguien sugirió que posiblemente tenía alguna cría por ahí, de manera que cautelosamente
comenzamos a indagar en los alrededores. Nos dividimos en dos grupos de dos personas,
encabezado uno por un muchacho llamado Francisco y el otro por mí; Francisco portaba una
escopeta de dos cañones y yo un rifle. De pronto el grupo de Francisco dio voces de que fuéramos
corriendo, habían encontrado una charca, más bien lodo, y en el centro, casi oculto por el cieno,
estaba un tapircillo como de un año, muy débil y tristón que no hizo intento de escapar.
Sencillamente no podía. Lo rodeamos y vimos que tenía tremendas heridas en el lomo, profundas
y largas, en gusanadas; además demostraba muchas dificultades para levantarse de donde se
encontraba echado en el lodo.
Con temor de que regresara la madre, ya que no quería yo que se matara, se le tiró un lazo al
animalillo, más al arrastrarlo para sacarlo del lodo, comenzó a chiflar desesperadamente y
nosotros salimos corriendo hacia los refugios que previamente habíamos escogido. Pero pasé un
rato y no sucedió nada, volvimos pues a la carga, logrando sacar el animal de la charca y entonces
vimos que tenía una enorme cavidad en la pata izquierda, donde una gran gusanera le había
destrozado el tendón de Aquiles y por tanto el tapir a duras penas podía caminar. Todas las
heridas eran indudablemente el resultado del ataque de un jaguar; como se salvó era imposible de
aclarar, probablemente la madre lo había rescatado de algún tigre joven.
Después de la emoción del descubrimiento, ya que era un animal que sería espectacular y nunca
antes lo habíamos tenido en el zoológico, me entró una gran decepción por la condición del tapir,
principalmente por el importante tendón que tenía destrozado y; yo pensaba que nunca sería
capaz de volver a caminar normalmente; incluso no falté quien sugiriera que lo mejor era quitarlo
de sufrir y usarlo como carnada. Un tapir era un tapir y decidí hacerle la lucha, si moría de todas
maneras lo podríamos usar; si vivía tendríamos un tapir cojo, bueno, algo mejor que nada. Eso
discutíamos cuando se escuchó por ahí un ruido fuerte y de nuevo allá vamos todos corriendo a
los escondites. Nada sucedió y por las dudas disparé dos tiros del potente rifle, que ocasionaron
un tremendo estruendo, esperando que si la danta andaba por ahí tal vez saliera huyendo.
Con prisa, mucha prisa por el temor que nos causaban los continuos chiflidos del tapircillo, con
lazos y bejucos se confeccioné una especie de hamaca o colgadera sujeta a dos maderos y ahí se
transportó el animal, entre dos hombres y un tercero relevando al que se cansara. Así regresamos
al campamento, tropezando y, los cargadores enredándose en las lianas y raíces, además
continuamente temiendo que la madre del tapircillo nos atacara. Nunca comprendí por que la
madre abandono así al hijo, tal vez porque ya lo consideraba muerto de todas maneras y además
ya estaba grandecito, quizá ya era algo independiente. Una vez que llegamos al campamento, le
cure las heridas, matando los gusanos; lo lavamos de todo el lodo, así observe que la herida más
grave era la que le había destrozado el tendón. Al día siguiente logramos que comiera algo de
fruta silvestre, como amates y mujus; eventualmente sano y lo más notable, contra todas mis
predicciones, se le normalizo la pata. Desgraciadamente vivió poco porque se tragó una rama con
espinas y una de estas le perforo los intestinos, causándole una peritonitis fatal.
Naturalmente que el tiempo pasaba rápidamente, mucho más de lo que yo deseaba, y siempre
había una cosa u otra que hacer, pero no es posible narrar todos los pormenores porque resultaría
una historia demasiado larga. Por esta razón solamente los hechos más notorios son narrados. Un
día llegamos hasta el lugar donde ya habíamos acampado en otra ocasión: el mencionado Jato del
Tigre. El lugar se encontraba tal como lo habíamos dejado, es decir, nadie había llegado por ahí en
todo ese tiempo. Recorriendo los alrededores, nos encontramos un jabalí de collar que había sido
devorado en la noche por un jaguar, quedando únicamente la parte anterior del cuerpo y; al
momento se me vino la idea de aprovechar esa oportunidad, siempre desde luego que el felino
regresara a buscar los restos.
Estaba la cabeza, los brazos y un costillar. Partimos los restos por la mitad y los arrastramos como
cincuenta metros hacia nuestro campamento; ahí dejamos una parte en el suelo y la otra colgada
de un bejuco a una altura tal que el animal pudiera olfatearla, pero sin poder alcanzarla porque
colgaba en el aire. Luego dejamos el lugar sin mayor perturbación y naturalmente se me hicieron
muy largas la tarde y la noche.
Por la mañana, después de un rápido almuerzo, salimos de prisa para ver el resultado; mí
expectación era muy grande. Al fin llegamos al lugar, viendo con gran satisfacción que el tigre
había regresado a buscar los restos de su presa y al no encontrarlos siguió el rastro que dejamos,
quizá imaginando que algún otro animal le había robado su comida o tal vez por simple curiosidad.
Lo importante es que devoro la parte que había quedado en el suelo y, segundo notaban las
huellas, estuvo dando vueltas debajo de la presa colgada; incluso dio algunos saltos tratando de
agarrarla. Eso estaba bueno; de seguro regresaría por la tarde o por la noche.
No muy lejos de ese lugar existía una pequeña charca de lodo, que era un bañadero reconocido de
jabalíes. A ese lugar mande a uno de los muchachos para que en el resto de la mañana cazara un
jabalí, de preferencia pequeño. No tardo ni tres horas en regresar con uno de tamaño mediano, al
que abrió ahí mismo para luego arrastrarlo un tramo más. Al siguiente día con satisfacción
comprobé que el jaguar había seguido el rastro y lo mejor, aceptó la presa ofrecida. Para no
alargar innecesariamente este relato, solo diré que de esta manera fuimos acercando al jaguar
hasta el campamento, donde, como a unos cien metros de distancia, construimos una trampa de
troncos y malla de alambre. Para cuando estuvo lista, el tigre no tan solo se había acostumbrado al
cebo sino que lo exigía, para esto rondaba el campamento gruñendo, incluso durante el día. La
ultima tarde, o sea cuando ya estaba lista la trampa, aun no oscurecía cuando lo escuchamos que
venía rugiendo en dirección al campamento. Se aproximó tan decidido que, por precaución, yo,
que estaba sentado a la puerta de la casa de campaña, tome el rifle y me lo puse en las rodillas.
Como si tal cosa, el jaguar pasó por detrás de la casa y todavía le dio un manazo a la lona;
verdaderamente se estaba tornando muy insolente.
El animal se dirigió directamente al lugar de la trampa y todos nos quedamos en suspenso. Para
saber cuándo el tigre había caído en la trampa, sujete una escopeta a la puerta, de tal manera que
al cerrarse esta el arma se dispararía hacia arriba. Casi sin movernos esperamos este ansiado
disparo, más pasó el tiempo y nada; comenzó a entrar la noche y aún nada. De improviso el animal
comenzó a rugir desde la maleza, en la misma orilla del campamento, No sabíamos que sucedía y
solo posteriormente lo aclaramos con la ayuda de las huellas el felino llegó a la trampa, pero, aun
cuando estaba bien disfrazada, una cosa era tomar su presa libremente y otra penetrar a este
objeto raro para obtenerla; no se atrevió, por lo que solo estuvo dando vueltas y más vueltas por
los alrededores, llegando hasta el campamento para exteriorizar su protesta.
Aparentemente habíamos fracasado y cuando todo quedó en silencio, nos ocupamos en cenar, yo
bastante decepcionado. De improviso: ¡el disparo!, y nos tomó tan distraídos que de momento no
acertábamos a encontrar las linternas de baterías y algunas armas; atorándonos cada rato en los
bejuqueros, cayendo y levantándonos, llegamos a las inmediaciones de la trampa; nos detuvimos
para avanzar por precaución, dirigiendo la luz en todas direcciones. Yo estaba desconcertado
porque no escuché ningún rugido, lo que no me gusto porque el animal debería estar furioso. Al
fin, la luz de las lámparas ilumino la trampa y el entusiasmo se nos cayó a los pies porque no se vio
ningún reflejo de ojos.
Efectivamente, la trampa estaba cerrada, pero vacía. Llegamos al sitio, descubriendo que el jaguar
había roto la jaula, ¡en los pocos minutos que tardamos en pertrecharnos y llegar hasta el lugar!
Cierto que la malla no era de alambre muy grueso porque no encontré en Tuxtla lo adecuado, pero
estaba la jaula bien reforzada con palos gruesos. Esto nos enseñó que el jaguar es más poderoso
de lo supuesto; el alambre estaba simplemente roto, es decir había en la malla un tremendo
agujero y los palos estaban separados, reventados los alambres y lazos que lo sujetaban. Se
escapó el felino que tanto trabajo nos costara cebarlo y aproximarlo al campamento; por mí parte
contaba con regresar nada menos que con un jaguar, el primero que iba a tener el zoológico.
Como no había nada más que hacer, muy contritos regresamos al campamento.
Como la esperanza muere al último, al día siguiente remendamos la jaula, la reforzarnos y la
volvimos a preparar. Por la tarde cayo un árbol sobre la jaula y la aplasto. Nada se podía hacer,
tomaría dos días cuando menos el rehacerla. Pero con tesón inexplicable, porque ya no se había
vuelto a escuchar ni a ver nada del jaguar, rescatamos los materiales y armamos nuevamente la
trampa ahí mismo. Nada sucedió y por pura negligencia estuvo preparada la trampa dos días más.
Ya no comentábamos nada al respecto, pero durante la cena recomendé a uno de los muchachos
que por la mañana recogiera el arma que había en la trampa y que por pura suerte no había roto
el árbol al caer. Tampoco se había cambiado el cebo que era una pierna y un costillar de jabalí.
Estábamos cenando esa noche, la del segundo día, cuando de improviso resonó un disparo.
Sorprendidos nos miramos tontamente unos a otros, incluso alguien pregunto quién podría andar
cazando de noche en esas selvas deshabitadas, cuando todos a una voz dijimos ¡la trampa! A esto
siguió un desorden al tratar de coger lámparas y armas que ya nadie tenía a la mano. Al fin
llegamos con expectación a la trampa y vimos el reflejo rojo intenso de unos ojos en el interior, lo
que apresuro los latidos de nuestros corazones. No era el tigre pero si un hermoso ocelote bien
grande.
Unos días después de la captura del ocelote, salí con dos mozos a recorrer la zona cercana al
precipicio del Rio de la Venta, con objeto de ver que había por allí. Tropezamos con un barranquito
y; para descender al fondo y cruzarlo, era necesario agarrarse de unas lianas. Bajaron los dos
muchachos y luego yo, que venía al último. Comencé a bajar unas pequeñas rocas que servían de
escalones y, al coger la liana para ayudarme, levanté la mirada, viendo una nauyaca de pestañas
enroscada justamente en el sitio donde iba a poner la mano. A mis
compañeros no les pasaba el susto ya que todos se habían cogido de ese sitio; estoy seguro de que
sus respectivas manos se posaron cuando menos a veinte centímetros del peligroso reptil.
Afortunadamente esta serpiente arborícola es de carácter apacible y si no se le molesta no es
agresiva. Comentamos un rato el incidente, más al reanudar la marcha y comenzar a escalar el
lado opuesto del pequeño barranco escuche un sonido que me recordó de inmediato la peligrosa
aventura ocurrida dos años antes: ¿era el sordo tamborileo de los sensos? Con aprensión recorrí
con la vista los alrededores, más todos los arboles eran demasiado gruesos y altos, casi imposibles
de escalar; había, es verdad, algunos bejuqueros, pero solamente para utilizarlos en ultimo
extremo, ya que no son muy seguros y a veces se escurren hacia abajo con el peso.
Sin otra alternativa nos quedamos quietos, muy pegados al paredoncillo que tendría unos dos
metros de alto. El ominoso tambor se aproximaba rápidamente, pero con alivio descubrimos que
no venía por detrás de nosotros, sino por delante; solo cabía esperar que no se les ocurriera a
algunos animales bajar por el barranquillo y nos descubrieran. Afortunadamente era una manada
que iba de paso, pero eso sí, inmensa. Nos quedamos agachados, casi sin atrevernos a respirar.
Estuvieron pasando creo que durante más de media hora, a unos veinte metros de nosotros, en
una fila angosta de dos a tres animales; a veces en fila india. Cuando paso la retaguardia, aún nos
quedamos quietos un buen rato, respirando todo el ambiente cargado del fuerte olor. Finalmente
reanudamos la marcha, cuando el tamborileo se perdía en la distancia, pero por supuesto,
tomamos una dirección distinta a la que originalmente llevábamos. No quería tener más líos con
esos animales.
Esa mañana, como ya dije, salí con dos mozos; a los otros los mandé a explorar por otro lado y en
el campamento solo dejé a uno llamado Manuel. Cuando regresamos por la tarde no hallamos
rastro de este individuo, hasta que al fin lo encontramos en la parte más alta de un árbol. Subió no
supo cómo, pero qué trabajo requirió bajarlo. Luego nos platicó que el tigre había rondado el
campamento. Tal vez fuese verdad, pero, precisamente por ser tan cobarde, a este muchacho lo
había dejado en el campamento. Aun en el bosque continuamente, se espantaba. En una ocasión
lo llevé para que me acompañara no muy lejos del campamento, ya que los otros mozos estaban
ocupados en diversas tareas. Caminaba tan pegado a mí que cuantas veces me detenía siempre
chocaba con mí espalda. Además, en cierto momento, cayo detrás de nosotros una semilla de
caoba, que son grandes y pesadas, lo que hizo que Manuel lanzara un tremendo grito de espanto;
luego explico que el había creído que un tigre había saltado a su espalda. Posteriormente, esa
misma mañana, cuando ya veníamos de regreso al campamento, nos sorprendió una algarabía
ocasionada por una manada de monos y la bulla venia en nuestra dirección. Me detuve y comenté
que era indudable que un tigre era la causa de este griterío, que no se moviera, ni hablara. Con
esto yo me refería a que si nos quedábamos muy quietos, el felino pasaría cerca de nosotros, pero
Manuel interpreto que corríamos mucho peligro y puso una cara que creí iba a llorar; a los pocos
segundos ya me estaba jaloneando un brazo, a la vez que gimoteando me decía: "allí, allí viene el
tigre”... ¡solo era una pobre ardilla que inocentemente llegaba saltando por la hojarasca!
Naturalmente, con las voces que dio este muchacho, que por cierto era alto y fortachón, es decir,
que es, porque seguramente aún vive, el jaguar, que se encontraba sobre un tronco, salto al piso y
con dos sonoros rugidos se internó en la maleza, perseguido por los monos que desde la seguridad
de los arboles le gritaban toda suerte de improperios. No es de extrañar por lo tanto que Manuel,
al quedar solo en el campamento, se espantara con el primer ruido que escucho y más que de
prisa se subiera hasta las ramas altas de un árbol, eso a pesar de que no era bueno para trepar a
los árboles. Lo que hace el miedo...
En veinte días reunimos una regular colección de animales que ya nos estaban causando muchos
problemas, tanto de alojamiento como de alimentación. Por lo tanto, envié una persona al
ranchito El Ocote y, que si había alguien para que le dijeran a Segundo León, en Piedra Parada, que
me enviara una docena de gentes para ayudar a transportar los animales; tenían que ser llevados
en la espalda, dentro de jaulas improvisadas, unas construidas de malla y otras de ramas. Durante
el viaje de regreso sucedió algo cómico. Todos se confabularon para que a Manuel le tocara
transportar el ocelote, como un castigo por su miedo tan exagerado; y lo que causo constantes
risas fue que el animal se las ingeniaba con frecuencia para sacar una mano por entre la malla y
arañar las posaderas de Manuel, quien brincaba y luego perdía muchos minutos tratando de
arreglar la jaula, solo para que al poco tiempo se repitiera la escena. Uno de los animales más
difíciles para el transporte resulto ser el tapir, finalmente lo echamos sobre el lomo de una mula,
bien asegurado y protegido. En total el viaje fue todo un éxito y aumentamos las colecciones del
zoológico.
La mayor parte de los viajes a El Ocote los realice en abril y mayo, porque dichos meses eran los
más adecuados, entre otras cosas porque no azotaban los temporales llamados nortes y además
los animales se reunían en los pocos lugares donde se estancaban charcas durante las lluvias, ya
que así no les faltaba el agua en los meses de sequía, justamente abril y mayo. Ms en 1951 tuve la
suerte de que me aprobaran gastos, ya a finales del año, y así organicé otro viaje a El Ocote, esta
vez en diciembre y todo el mes completo. Esta excursión resulto agradable y a la vez molesta.
Llegarnos al ranchito de El Ocote que, como ya me había informado don Segundo León, que como
recordaremos era quien disfrutaba de esos terrenos nacionales, estaba desocupado. Como era
época de nortes decidí no penetrar en la selva para acampar, sino permanecer ahí mismo, en las
cercanías del ranchito. El corral, limpio de maleza, era tentador, pero enfriaba el ánimo nada más
de pensar en los miles de garrapatas que allí habría y además el estiércol hace con la lluvia un lodo
sumamente molesto. A unos cincuenta metros del corral había una arboleda de quebracho, con
mucho follaje durante ese tiempo. Estos aboles son bajos y tienen un follaje muy fino, de manera
que la sombra es muy agradable y por otra parte no había el peligro de que cayera algún árbol si
salía norte, ya que esto constituye uno de los mayores peligros en la selva; arboles aparentemente
sanos de repente y sin motivo aparente se vienen abajo con el viento del norte, o por efectos de la
pertinaz lluvia que cae durante días y más días, luego, al examinarlos, se descubre que todo el
tronco esta ahuecado por los comejenes o termitas.
Cuando llegamos, los días estaban soleados, el calor intenso, de manera que esa sombra era
sumamente agradable y la selva apenas distaba unos doscientos metros. Acampamos ahí, lo que
luego resulto un tremendo error, porque a los tres días comenzó a soplar el norte y llego la lluvia,
que duro veinte días con sus noches. Uno de los nortes más largos que he visto. La fina lluvia
saturaba el follaje de los quebrachos y el viento los sacudía; el resultado fue que, sobre las lonas
del techo de la casa de campaña, era como si alguien estuviera echando continuos cubetazos de
agua, mientras que fuera de la arboleda la lluvia era fina y apenas si mojaba. Veinte días con sus
noches tuvimos que soportar la lluvia, porque siempre quedaba la esperanza de que escampara un
día u otro. Sencillamente las bestias nos habían dejado abandonados a nuestros propios recursos.
Para llamar a los arrieros eran necesario caminar a pie como unos cincuenta kilómetros; decidimos
trabajar con o sin la lluvia.
Naturalmente que, con esa llovizna continua, las casas de campaña, de tan mala calidad como
eran, pronto estuvieron saturadas de agua, lo que provoco una humedad terrible que favoreció el
crecimiento de toda clase de hongos en equipo, comestibles, ropas y creo que incluso en nosotros.
En ese tiempo se llevaba la tortilla seca que en Chiapas llaman "totopo", pero con ese llover les
creció una hermosa pelusa de color naranja, que seguramente no era venenosa porque nadie se
enfermó. A las galletas, por el contrario, les nació un hongo blanco que les dio un sabor amargo,
por lo que fue necesario tirarlas. Prácticamente nos quedamos con latas —que también usábamos
en esas fechas—, la carne de animales cazados y hojas de momo.
Otro inconveniente fue que con toda esa humedad y los continuos chaparrones de agua que las
hojas de los quebrachos vaciaban sobre las lonas, como ya dije, éstas empezaron a gotear por
todos lados, de tal manera que por las noches las cobijas estaban mojadas; en total se sentía
bastante frio por lo que fue necesario dejar dentro de las casas una linterna de gasolina encendida
toda la noche. Algo entibiaba el ambiente. Los cuadernos para los apuntes y todos los papeles
estaban totalmente mojados, lo que dificultaba la escritura. Por las mañanas salíamos temprano
para las exploraciones y para la colecta de ejemplares. Naturalmente regresábamos por las tardes
enteramente mojados por la lluvia; en cambio, el lado alegre era que al regresar al campamento
nos esperaba un humeante caldo, ya de cojolita, o de hocofaisan, pajuil, etc., dependía de la
especie cazada el día anterior. También había de vez en cuando tepezcuintle asado u horneado en
un hoyo; o asado de venado, del cual había dos especies: en la selva cazábamos cabrito y en los
campos del rancho, venado de llano.
En este campamento conocí por primera vez la "rata cambalachera". Hacia algunos días que se
notaban pérdidas de objetos menores: un abrelatas, un tornillo, ya foquitos de linterna, un
capuchón para lámpara de gasolina olvidado por ahí, algún peine; en fin, cositas menores de
ninguna importancia en la ciudad, pero, a cincuenta kilómetros del pueblo más próximo, hasta
perder una aguja ya era tragedia. Pero lo más notable era que aparecían frutos, semillas de colores
o piedrecillas brillantes en el lugar donde habían estado los objetos desaparecidos. Naturalmente
que ya mis acompañantes estaban culpando a algunos duendes; yo, por mí parte, me encontraba
enteramente desconcertado y hasta pensaba que alguno de los mozos estaba resultando un
maniaco. Los objetos desaparecían dentro del almacén, es decir, una chocita construida cerca de
la cocina; era solo un techo de palma. Así continuaron las cosas hasta una noche en que fui
despertado por los rugidos de un par de tigres, que rondaban por ahí cerca en la maleza, escuché
unos ruiditos extraños en un cajón que cerca de mí cabecera hacia veces de mesita de noche,
donde al acostarme dejaba una pistola, mí reloj, la linterna de pilas y algunas otras chácharas.
Como toda la casa de campaña estaba iluminada, con solo unas cajas de cartón formando pantalla
para evitar que la luz me molestara en la cara, fue fácil observar, en la penumbra que cubría el
cajón de cabecera, unos grandes bigotes que aparecían en una esquina, luego unos ojillos
brillantes que se asomaban encima y finalmente una rata mediana que en el hociquillo
transportaba una vaina de frijoles muy rojos. Permanecí quieto y así pude observar que el
animalito dejaba cuidadosamente la vaina sobre el cajón, la limpiaba y luego la depositaba junto a
mí reloj. Luego, de pronto vi que la rata estaba jalando el reloj por la correa y descendía con él por
la esquina del cajón. Ahí estaba solucionado el misterio de los objetos desaparecidos. Cuando el
ladronzuelo llego al suelo decidí intervenir; no era caso cambiar un reloj, que aun cuando no muy
fino valía más que unos cuantos frijolitos rojos. Me enderecé en mí catre para tirarle una bota,
más al movimiento la ratilla se metió detrás de unas cajas. Entonces, escuchando que también los
mozos habían despertado por los rugidos de los jaguares, los llamé para contarles el asunto y para
tratar de capturar el roedor; vano intento, resulto muy ágil la rata y se escabullo por una esquina
de la casa (en esos tiempos las casas de campaña hechas en México no tenían piso). De ahí en
adelante dejamos todo asegurado y no fue hasta algún tiempo después que leí sobre las ratas
cambalacheras, animalitos bastante interesantes y que yo no conocía.
Estando acampados en el ranchito de El Ocote, es decir lógicamente al comienzo de la selva, casi al
pie de los grandes cerros, naturalmente en esta ocasión dirigimos nuestras actividades hacia su
cima, a pesar de que tenían unas laderas muy empinadas. Era terreno absolutamente virgen pues
ni siquiera los habitantes del rancho intentaron escalar esos cerros. Para subir procuramos utilizar
las cañadas, desde luego haciendo siempre una picada; contando además con el auxilio de una
brújula para no perderse, ya que los días estaban completamente nublados; naturalmente que en
estas subidas menudeaban los resbalones, por encontrarse el piso mojado por la llovizna pertinaz
del norte. Al sufrir uno de esos resbalones, no era raro que la víctima patinara sobre sus espaldas,
unos metros hacia abajo.
En esos cerros, jamás visitados por el hombre, encontramos que los animales eran muy
abundantes, incluso en más de una ocasión tropezamos con grupos de hasta una docena de
hocofaisanes, a pesar de que no con aves gregarias; había numerosas perdices o tinamús, cojolitas
y pajuiles. Además, con toda la hojarasca mojada y la vegetación chorreando agua, no
producíamos ruido alguno; tampoco los animales, desde luego, por lo que los encuentros eran
inesperados y a muy corta distancia casi siempre. En varios lugares encontramos verdaderas
carreteras de sensos y entonces extremábamos las precauciones, no queríamos un encuentro con
estos animales terribles. Caminábamos hasta el mediodía, luego dábamos la vuelta porque con esa
nublazón la noche llegaba muy temprano; al siguiente día retomábamos la picada y
continuábamos cerro arriba. Así llegamos a la cumbre, que encontramos muy rocosa difícil de
transitar. Todas las rocas estaban cubiertas de musgo, ya que la cumbre llega a mil seiscientos
metros sobre el nivel del mar. También descubrimos varios valles, de terrenos bastante planos.
Un día, mientras atravesábamos uno de estos valles, encontramos una manada de monos, quizá
de unos treinta animales, que al vernos comenzaron a gritar ocasionando una gran algarabía; a la
vez nos arrojaban ramas y hojas, todo desde baja altura porque se hallaban muy mansos. Un perro
famélico, cuyo propietario era uno de los mozos, se había desatado en el campamento y nos
siguió, encontrándonos cuando ya estábamos muy lejos para regresarlo. Pues bien, este perro
molesto comenzó a ladrar siguiendo a los monos y, a unos veinte metros de nosotros, dio la vuelta
al tronco de un enorme amate. De improviso nos dimos cuenta de que el perro había dejado de
ladrar, más no de gritar los monos. Después de unos minutos se nos hizo raro el silencio del perro,
por lo que su dueño principio a silbarle.
Como el perro no regresaba alguien sugirió que tal vez había encontrado el rastro de algún animal
y lo había seguido. Esto no era muy creíble porque el animal habría ladrado aún más fuerte. De
todas maneras dos de los compañeros fueron a investigar, encontrando solo unas manchas de
sangre y varias huellas de jaguar. Increíble que solo a unos cuantos metros de distancia donde
estábamos cinco hombres, sin ruido alguno que lo delatara, un tigre había cazado y matado a un
perro, llevándoselo como si nada. Ninguno escucho ni vio nada, pero ahí estaba la evidencia. El
dueño se lamentó mucho diciendo que su perro era muy cazador, que le iba a hacer mucha falta,
yo por mi parte me alegre muchísimo porque era demasiada la molestia que este animal causaba
en el campamento.
Varias veces, al regresar, encontramos señales de que habíamos sido seguidos por algún jaguar,
pero nunca lo vimos; son animales muy precavidos, sumamente agiles, muy diestros para pasar
inadvertidos aunque se encuentren en la cercanía. Se aplastan materialmente contra el suelo,
detrás de una pequeña roca o un tronco caído, sacando apenas los ojos y así el viajero pasa de
largo. Si fuesen animales tan sanguinarios, como nos dicen desde chicos, seguramente nadie
podría viajar por las selvas, porque los ataques serian de sorpresa. Solamente por casualidad
puede verse a un jaguar durante el día, como sucedió cierta ocasión bajando del cerro, donde se
originó un episodio verdaderamente jocoso.
El fondo de la cañada por donde bajábamos estaba muy pedregoso; además, en ese lugar había
poco matorral, de manera que era fácil caminar fuera de la picada; a decir verdad, en esos lugares
no hacíamos brecha, a lo más alguna que otra marca en los árboles. Salinos pues del fondo del
barranco caminando por una ladera donde, con toda la hojarasca rezumando agua, no se producía
sonido alguno. De improviso vimos sobre un tocón podrido, en la ladera opuesta, un hocofaisán
macho que se espulgaba el plumaje y; como ese día no habíamos cazado nada para la comida, uno
de los compañeros bajo al fondo, para subir por la opuesta ladera, tratando de aproximarse al ave
con objeto de cazarla; en dirección del tocón, tirado diagonalmente, se encontraba un enorme
tronco de algún árbol caído hacia años y este tronco lo aprovecho el compañero para irse
aproximando, muy agachado, el distraído hocofaisan.
Al extremo del tronco principiaba una serie de grandes rocas, que llegaban bastante cerca del ave.
Lo curioso del caso fue que dos seres distintos habían tenido la misma idea, esto es, arrastrarse
por el costado del tronco para alcanzar las rocas y llegar hasta el ave, que muy ajena al peligro
continuaba limpiándose el plumaje. Cuando nuestro compañero llegó al extremo del tronco, su
competidor hizo lo mismo por el lado contrario y se encontraron cara a cara, casi dándose un
beso, el hombre y un jaguar joven, pero ya bien desarrollado. Mutuamente se espantaron, ambos
llevándose la sorpresa de su vida. El hombre se echó para atrás cayendo de espaldas y rodando
varios metros ladera abajo; el jaguar profirió unos sonoros bufidos y desapareció entre las rocas;
mientras, el hocofaisán, con gran estruendo de alas, se elevó casi verticalmente, para caer en las
garras de un águila de penacho que también lo había estado cazando sin que nadie la viera. Más el
hocofaisan tuvo mucha suerte porque solo perdió plumas entre las agudas garras,
indudablemente porque el águila nunca espero que su presa se elevara hacia ella. Un caso
verdaderamente sorprendente que ocasiono que mucho tiempo después todavía nos riéramos
con ganas, ya que habíamos presenciado todo desde la otra ladera.
Naturalmente el norte no es continuo en la misma intensidad durante los días que dura la llovizna;
generalmente aminora hacia el mediodía, para arreciar por la tarde y la noche, continuando por la
mañana. En algunos días el sol trataba de alumbrar durante unos minutos entre las doce y dos de
la tarde. En esos breves ratos las aves trepan a las puntas de los arbolillos o se posan en ramas sin
follaje, sacuden las plumas y las arreglan con el pico; algunas, como las chachalacas, vociferan con
alegría durante esos minutos de resolana. Pero verdaderamente agradable cuando termina el
norte y amanece un día radiante, entonces cada ave canta, los animales se muestran muy activos
en lo general, especialmente los reptiles que salen de sus escondrijos para tomar el sol. En esta
ocasión así sucedió, pero como ya dije fue uno de los nortes más largos que jamás he visto,
soportado además en el campo, mejor dicho, en la selva.
De todas maneras, como siempre me sucede cuando salgo de la ciudad, el tiempo para mí pasa
demasiado de prisa y muy pronto llego el día fijado para el regreso. No puedo decir que este viaje
haya sido muy fructífero en ejemplares, aunque colecté muchas especies interesantes. En cambio
fue rico en experiencias y desde luego explore los cerros, cosa que desde mucho tiempo atrás
deseaba.
Uno de los viajes más memorables de los realizados a El Ocote, fue en abril de 1955. Sin adivinarlo
en ese tiempo, resulto que sería la última expedición que se hiciera a ese lugar, por lo menos en
los próximos 29 años no quise volver porque la zona principio a ser invadida por la chusma
humana, destrozando la quietud, la bella selva, y diezmando a los animales. Ya no habría animales
mansos, ya no más jaguares pisándole a uno los talones. Veintinueve años se dice fácil, ¡pero qué
cosas ocurren en ese lapso! ¡Veintinueve años después! Ignoro si podré visitar nuevamente El
Ocote; hoy en 1985 se vislumbra una esperanza, se ha expedido finalmente un decreto que tal vez
proteja la zona si ese decreto se aplica y la administración queda en buenas manos. Entonces tal
vez reúna los ánimos suficientes para soportar el ver aniquilados los lugares donde hice
campamentos; esos sitios ya no tienen salvación, pero por lo menos queda algo que proteger selva
adentro y en los cerros.
En fin, dejemos las añoranzas y situémonos en ese abril de 1955. Llevaba yo un buen equipo y nos
adentramos hasta el Jato del Tigre, siempre ese hermoso lugar, que hoy yace profanado por las
plantas de café y los ignorantes dueños. Llegamos en un tiempo caluroso, los cielos despejados y
los pájaros cantando por todas partes, ya que abril es la estación para establecer los territorios y
posteriormente los nidos. Instalamos el campamento con un poco de duda, la charca tenía poca
agua, casi más bien era lodo y no sabíamos si nos produciría suficiente agua para los usos del
campamento, cuando menos para la comida y la bebida; para el baño no había esperanza. De
todas maneras en el centro del lodazal, que tendría unos quince por diez metros, se cavo un hoyo
que poco a poco principio a llenarse de un líquido oscuro, que indudablemente era más orín de
animal que agua, ya que todo el lodo estaba batido por las pisadas de tapir, senso, jabalí y demás
animales de esa selva.
Este líquido que haría las veces de agua, era desde luego imposible de beber crudo y, ni siquiera
hervido, porque tomaba un sabor amargo salobre, más no había más remedio ya que no teníamos
las mulas para mover el campamento y, por otra parte, era seguro que todas las charcas conocidas
estarían en las mismas condiciones. Resolvimos el problema echando, al líquido destinado para
beber, unas buenas dosis de Jamaica seca que afortunadamente llevamos entre los víveres; era
preferible tomar un líquido más ácido que a lo menos disfrazaba el sabor amargo y desde luego la
tinta roja que suelta este vegetal ocultaba el color negruzco del agua. Todo esto después de hervir
el agua, si así la podemos llamar, y luego de colarla cuidadosamente. De todas maneras, a los
pocos días fue necesario que enviara a uno de los ayudantes hasta el ranchito de El Ocote, con un
recado para don Segundo León, pidiéndole que nos prestara un burro que ahí tenia para de esta
manera acarrear agua desde otra charca un poco más liquida, que estaba a unos cuatro kilómetros
de distancia. Afortunadamente don Segundo, en esta temporada, llega todas las semanas al
ranchito y con buena suerte el enviado lo encontró.
A este burro, que luego fue protagonista de una jocosa aventura, lo ataban atrás del campamento
durante el día y por la noche no había más remedio que dejarlo en el centro, junto a la hoguera,
para protegerlo del posible ataque de algún jaguar. Sucedió que, dos días después de su llegada,
uno de los ayudantes, llamado Jesús, tuvo que ir por ahí para satisfacer una necesidad fisiológica y
se olvidó completamente del burro; el caso es que estaba ya en cuclillas, cuando el burro, que solo
se encontraba a unos metros delante, entre el matorral, dio unos brincos por los grandes tábanos
que lo acosaban, produciendo un gran alboroto; y al oír el ruido, Jesús se levantó, más que de
prisa, llegando al campamento después de varias caídas porque con el susto ni tiempo tuvo de
levantarse los pantalones y estos le ataban las piernas; Naturalmente que la risa de todos duro
bastante tiempo y además se hicieron muchas bromas a costa del pobre Jesús.
Por mí parte también tuve mí aventura medio cómica, medio trágica, apenas al siguiente día de
nuestra llegada, cuando aun trabajábamos en la instalación del campamento: muchos fardos ni
siquiera se habían abierto, como el de las armas mayores. Como a la diez de la mañana, sin nada
que lo anunciara, de pronto nos dimos cuenta de una masa oscura que venía hacia el
campamento, o más bien hacia la charca que estaba al otro lado. Era ni más ni menos que una
gran manada de los temibles sensos. Como relámpagos me imagine todo el campamento hecho
trizas y, más como una reacción automática, salté hacia el fardo que contenía el rifle de alto
poder, pero estaba todavía perfectamente atado, entonces, por la desesperación del momento,
sin pensarlo, e imprudentemente, jalé el arma que más utilizaba para colectar aves y que se
encontraba recargada por ahí cerca de la lona ¡un rifle-escopeta, 22-410, de un cartucho para cada
calibre! Es decir solo dos cartuchos en la recamara, contra un centenar o más de sensos; para
hacer más grave la cosa, no tuve tiempo de buscar la caja de los cartuchos y solo tenía unos
cuantos de calibre 22 en la bolsa.
¡Una verdadera tontería! Una gran imprudencia, pero no deseaba ver mí campamento
despedazado. De unos cuantos pasos llegué cerca de la vanguardia de los animales y en rápida
sucesión disparé los dos tiros sobre los dos animales delanteros, mientras a mí espalda sonaba un
tremendo ruido que los compañeros hacían con unas latas vacías,.. ¡desde arriba de los arboles!
Por un verdadero milagro, tal vez porque se desconcertaron por las cosas extrañas que se
encontraron cuando menos lo esperaban, o quizá por esa conducta tan rara de los sensos, el caso
es que la vanguardia se espantó y giro hacia una ladera próxima, subiéndola a toda carrera,
seguidos por la manada entera. Alcancé a ver que uno de los animales caía y se levantaba, corría
otro poco y volvía a caer; indudablemente estaba herido y de seguro era al que yo había disparado
con el 22, porque el otro soporto, sin caer, el tiro de escopeta, ya que el cartucho tenía munición
muy fina para pajarillos.
Envalentonado porque la manada se espantó tan fácilmente, yo también corrí, ladera arriba,
diagonalmente, para tratar de interceptar al herido, ya que no tenía caso dejarlo sufriendo o que
muriera sin provecho. Al tiempo que yo corría, saque de la bolsa los pocos cartuchos que tenía,
recargué cuando menos el cañón del rifle y los otros tiros los dejé en la mano. Cuando llegué a la
cumbre, que no estaba lejos, aun se escuchaba la bulla de los animales fugitivos y la retaguardia
aún se veía entre maleza jadeando me detuve unos momentos para mirar las cercanías, tratando
de localizar al herido, por, si había vuelto a caer. Y lo descubrí rápidamente, porque con gran
castañear de dientes se me vino encima desde unas piedras cercanas. Con dificultad tuve tiempo
de descerrajarle un tiro sin apuntar y el animal estaba tan cerca que, al dar la vuelta de cabeza por
el impacto, las pezuñas traseras me golpearon las botas. Pero lo peor estaba detrás, porque
apareció una docena o más de sensos rezagados, que yo no había visto y que con el pelaje erizado
se me echaron encima, cuando yo aún no tenía tiempo suficiente para cargar el arma.
Por el lado que se me aparecieron estos rezagados, me cortaron la retirada hacia el campamento,
no quedándome otra salida que huir para el otro lado de la loma a toda la velocidad que dieron
mis piernas. Mientras corría, tratando de esquivar los espinosos trocos de las palmeras tzitzum,
luchaba desesperadamente por meter otro cartucho en la recamara del arma, al fin lo conseguí y
sin apenas voltearme le disparé al animal delantero que ya me mordía los talones. Si le di no lo
supe; de pronto sentí que me daba un resbalón, caía sentado sobre un tronco tirado de Tzitzum y
luego el piso cedía bajo mis pies. Caía a una sima de unos dos metros de profundidad o algo más y
esto me ayudo porque los sensos siguieron de largo. Era una verdadera trampa natural, pero no
me golpeé porque el fondo era un colchón de hojarasca; eso si mis posaderas estaban como
alfileteros por las numerosas espinas de tzitzum clavadas, por lo que me ardían
considerablemente. Las paredes del pozo estaban cubiertas de raíces gruesas y fue fácil salir
después de unos minutos para dar tiempo a que los agresivos animales se hubieran ido.
Cuando regresé al campamento, solo Pablo y Cornelio, los dos montañeros, habían bajado de los
arboles; los demás continuaban trepados esperando la culminación de los acontecimientos. Al
caminar me molestaban mucho las espinas, ya que se atoraban con la ropa, por tanto bajé la loma
con dificultad. Ya en el campamento tuvieron que sacarme los troncos de las espinas, utilizando
unas pinzas del equipo de disección. Estas espinas tzitzum o chichón son largas como de cinco
centímetros, tableadas y muy agudas; los troncos de estas palmas están cubiertos con ellas, algo
así como un erizo. Notablemente son poco o nada encamosas. Por ejemplo, Pablo se clavó una en
cierta ocasión, en la pantorrilla, y al sacarla se rompió, por lo que ya fue imposible extraerla y le
quedo una parte dentro del musculo. Le molesto un poco algunos días, luego ya no sintió nada.
Por mí parte no desarrolle ninguna infección. A este respecto debo informar que casi la mayoría de
mamíferos silvestres que frecuentan lugares donde crecen estas palmas, de fruto y flor
comestibles, tienen las piernas y las plantas de los pies materialmente tapizadas de estas espinas,
tanto que muchas veces para afinarlos es difícil que penetre el cuchillo. También, para comer
porciones de estas piernas, es necesario, antes de cocinarlas, extraer las espinas, sin embargo los
animales no muestran ninguna infección y aparentemente no les molestan para caminar.
En fin, el episodio resulto un buen susto, unos pinchazos de espinas y una buena porción de carne
de senso, que por cierto es muy sabrosa y no tiene mal olor como la de jabalí. Afortunadamente
los sensos o tamborcillos utilizaron otras charcas para beber y revolcarse en el lodo, así que ya no
volvieron por el campamento; en cambio otras numerosas especies de animales continuaron
utilizando esa charca, ensuciando la poca agua que restaba, pero, ni modo, ellos eran los legítimos
propietarios y nosotros los intrusos.
Desde el punto de vista de la colecta de ejemplares, este fue uno de los viajes más fructíferos, a tal
grado que nos quedamos sin materiales para la preparación de ejemplares cuando aún faltaban
varios días para que llegaran las bestias por nosotros. Soportamos, eso sí, mucha escasez de agua
y para bañarnos era necesario caminar unos seis kilometres, hasta otra charca que tenía un poco
más de agua lodosa y con excremento de tapir.
Un día encontramos los restos de un venado cabrito o temazate que había dejado un jaguar y
devorando los despojos estaba una pareja de zopilotes reyes, esas aves carroñeras de hermosa
coloración. Al aproximarnos levantaron el vuelo a unas ramas bajas. Decidí tratar de capturar uno;
para tal efecto armamos una pequeña trampa de cordeles. En menos de media hora cayo uno.
Jesús, el mismo del episodio con el burro, estaba más cerca y llego primero, pero regreso más que
de prisa porque el ave le hizo frente con toda ferocidad. Entre todos le echaron una red y así la
llevamos al campamento.
De momento no teníamos una jaula para un animal de este tamaño, así que, mientras se construía
una de varillas o palos, se le ato a una pata un fuerte cordel. Jesús tomo el extremo de la cuerda
para atarla en un arbolillo y ahí vino lo bueno porque nadie esperaba la reacción del ave, que en
vez de tratar de escapar se fue directamente tras Jesús. Ahí los tenemos: Jesús corriendo y el
zopilote rey volando detrás procurando darle un picotazo en la cabeza; daban vuelta a los troncos
o matorrales y así hubiesen continuado, nadie sabe hasta dónde, cuando el ave trato de tomar una
línea más recta o salir al encuentro del hombre, rodeando un tronco por el lado contrario y de esta
manera termino la cosa porque al tirar cada uno por diferente lado se interpuso el tronco y el
zopilote se vino al suelo, donde fue nuevamente capturado con la red. Claro que todo esto motivo
una risa general por mucho tiempo, menos Jesús que tardo algo en recuperar su color normal.
Durante este viaje de abril de 1955 fue cuando empecé a darme cuenta de un fenómeno que
empeoro conforme avanzaban los años. Varias veces, al tratar de colectar alguna especie
interesante y nueva para
El museo me sorprendí apuntando al pajarillo con el riflecillo de mostacilla y luego vacilando entre
disparar o no; me asaltaba el pensamiento de por qué tenía que quitar la vida a ese animalillo que
tan alegre saltaba entre el follaje. El resultado era que, cuando me daba cuenta, la presunta
víctima ya había volado a otra parte. Así este sentimiento se hizo más frecuente hasta que
definitivamente dejé de colectar y solo me dedique a observar y tomar notas de las costumbres.
Desde años atrás me di cuenta de que El Ocote era un sitio ideal para la toma de fotografías o
películas de animales, ya que bastaba con esconderse cerca de una de las charcas y en el
transcurso del día desfilaban, a tomar agua o a bañarse, todas las especies que habitaban esos
hermosos bosques: desde pequeños pajarillos hasta los tapires y jaguares. Más como siempre
estuve dedicado a mí trabajo, sin dedicarme a “hacerla barba", como se dice vulgarmente, a los
políticos y funcionarios, mí salario siempre ha sido bajo y nunca pude hacerme de un equipo
adecuado para las tareas mencionadas.
Como un epilogo de los viajes a El Ocote, solo me resta añadir que cuando escribo estos renglones
finales, relativos a dicho capitulo (noviembre de 1983), se vislumbra un rayo de esperanza para
salvar lo que aún queda en El Ocote. Se ha publicado un decreto federal declarando a esas selvas
como zonas de protección forestal y fáunica; falta saber si realmente se aplicara dicho decreto y
quienes manejaran la reserva, porque la visión errónea de las autoridades forestales solamente
considera las reservas como bancos de materia prima para uso del futuro. Es increíble que las
dependencias oficiales, supuestamente organizadas para cuidar los recursos bióticos del país, son
las primeras en destrozarlos porque únicamente ven los bosques como fuentes productoras de
billetes de banco, bien o mal habidos, pero la vida no les importa nada. ¡Es triste!
CAPÍTULO V
CAÑÓN DE LA VENTA, NUEVO MUNDO Y SAN JUAN
En el año de 1949, el entonces Gobernador, general Francisco J. Grajales, cito a una junta a todos
los jefes de las dependencias gubernamentales; deseaba, según dijo, que todos se conocieran.
Mientras esperábamos la aparición del señor Gobernador, yo estuve platicando con el profesor
Alberto Gutiérrez, viejo amigo y a la sazón director del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas.
Desde hacía algún tiempo me quejaba de que los animales más espectaculares del Estado no
estaban representados en nuestro museo ni en el parque zoológico y esto lo sabía el profesor
Gutiérrez, o don Alberto, como yo le llamaba. En esa mañana salió en la plática el mismo tema y
de pronto me dijo que unas noches antes le había comentado este asunto a su compadre, es decir,
el Gobernador. No hice mayor caso de la noticia, entre otras cosas porque ya empezaba a no
tomar en serio las promesas oficiales.
La mencionada reunión se efectuó como es lo usual y al despedirnos todos el general Grajales me
dijo que al día siguiente me presentara yo con el Secretario General, doctor Manuel Sirvent
Ramos, una excelente persona que ya había visitado varias veces el zoológico. El día indicado,
como a las diez de la mañana, me presente al despacho del doctor Sirvent, solicitando la audiencia
respectiva. Cuando finalmente me recibió, estuvo preguntándome varias cosas de la institución;
me pregunto por qué no teníamos ni un tapir, animal tan importante. Le respondí que carecíamos
de un encierro adecuado, ya que la danta es un animal muy fuerte y de seguro se escaparía de
esos corrales hechos con las reglas de madera que en ese tiempo teníamos; me dijo que de
momento el gobierno no tenía dinero para esa construcción, pero que por lo menos tratara de
conseguir alguna piel para montar un ejemplar en el museo y que el general Grajales estaba
anuente a que yo hiciera alguna excursión con ese objetivo.
No tiene caso alargar este relato con la descripción de los tramites que siempre era necesario
seguir en esos casos y que continuaron haciéndose hasta que llego al gobierno el señor Juan
Sabines Gutiérrez, quien dio a nuestra institución un presupuesto más organizado; pero eso no fue
hasta 1980, es decir, cuando yo no sentía ya la misma energía de antes y Chiapas estaba además
ya muy saqueada.
Retrocedamos pues al mes de mayo de 1949; organice la expedición a unas hermosas selvas que
existían al norte de El Mercadito, que el lector recordara. Pero ya eran otros tiempos. El Mercadito
no existía —como selva por lo menos- y; por ahí estaba un ranchito llamado Rancho Alegre, al que
yo rebauticé como Rancho Mosco, ya que la plaga de chaquistes era insoportable, resultado de las
talas absurdas que sufrió toda esa región. Este rancho era de un amigo que me había prometido
facilitar las bestias de carga para el transporte del equipo.
En un camión de carga llegamos hasta un aserradero que devoraba la selva a velocidad aterradora,
a unos seis kilómetros de Rancho Mosco. Ahí nos esperaba una carreta para transportar la
impedimenta y; nosotros seguimos a pie. Por cierto que en esta caminata encontramos el sapo
más descomunal que jamás haya visto: un animal enorme que cuando menos pesaría unos cinco
kilos. Nada más lo vimos, cerca de un arroyo fangoso; posteriormente me arrepentí por no haberlo
capturado; habría sido una exhibición excelente en el zoológico.
Llegamos al rancho, cerca del mediodía, pasando la tarde en la reenpacada del equipo, es decir,
haciendo bultos de tamaño y peso más o menos iguales para que pudieran colocarse sobre los
caballos de carga. El rancho estaba formado por tres o cuatro jacales de palos o varas, con los
techos de cartón corrugado; por la noche nos acomodaron en uno de estos jacales, más o menos
desocupado, excepto por los centenares de pulgas que lo habitaban. Tenía yo dos ayudantes y en
el rancho me iban a proporcionar un mozo más, que serviría como guía.
Como a la media noche fuimos despertados, si esto era posible dado que las pulgas nos mantenían
somnolientos, pero no profundamente dormidos, por una algarabía de perros, chillidos de cerdos
y grito humanos, luces de linterna por aquí y por allá, luego unos disparos. Tomamos unas
lámparas, saliendo luego al exterior para ver que sucedía y fuimos informados que un tigre se
había llevado un marrano. Al momento recordé que por la tarde me habían platicado de que un
jaguar, o tigre como más comúnmente le llaman, había casi terminado con los perros y cerdos del
rancho. ¡Cuántos perros tendrían si aún quedaba una manada de famélicos animales! Nos
sumamos a la bulla y alguno por ahí encontró efectivamente al cerdo, que el felino había dejado
caer al sentirse descubierto; ahí me di cuenta de la tremenda fuerza de estos animales porque el
cerdo era adulto, sin embargo, el tigre, de un manazo, le había materialmente pulverizado los
huesos del cráneo. ¡La cabeza era solo una bolsa de contenido aguado!
Estábamos todos reunidos alrededor del cuerpo del cerdo, cuando en un cañaveral cercano, el
jaguar comenzó a rugir, vociferando así su frustración ya que lo habían privado de su presa. Varios
de los trabajadores del rancho tomaron linternas y armas para cazar al manchado gato, cosa que
sin éxito ya habían intentado varias veces. A la pasada me invitaron a unirme al grupo, más me
rehusé aun a riesgo de que pensaran que yo tenía miedo; efectivamente yo temía ayudar, más no
por el felino, sino por el grupo de improvisados cazadores. No hay nada más peligroso que un
grupo de gente nerviosa y armada, y si esto es de mucho riesgo durante el día, con mayor razón en
la noche. Sobre todo cuando vi que el grupo se dividía en varias parejas o tríos, cada uno por su
lado. Afortunadamente no se mataron unos a otros, pero desde luego tampoco vieron seña del
jaguar. Era ridículo que pensaran poder encontrar a un animal tan listo con la bulla que hacían los
grupos de perseguidores. Al día siguiente tuvimos carne de cerdo para almorzar y luego
emprendimos el viaje a pie con la carga en tres caballos.
La caminata, aunque con duración de varias horas, no fue muy difícil porque transitábamos por un
viejo camino de carreta, cierto que deteriorado y en partes borrado, pero camino al fin. Hacía ya
algunos años, por ahí hubo un pequeño y rustico aserradero para la explotación de la caoba; la
madera la sacaban en carreta hasta un lugar donde podía transbordarse a un camión. El caso es
que usamos ese camino abandonado y de esta manera avanzamos un poco más de prisa por esos
bosques tan umbríos, de árboles grandes y palmar de tzitzum en el substrato inferior.
Caminábamos comentando esto y aquello, observando los vistosos pájaros y, de improviso, al
atravesar un lugar con matorral más espeso, un gran ruido nos sobresaltó. Yo creía que sería un
tapir, pero lo que salió al camino, plantándose a la mitad y mirándonos con ferocidad, fue un
descomunal toro cimarrón. Lo último que podíamos esperar encontrar en esa selva era un toro y
con aspecto tan poco amistoso; rápidamente moví el cerrojo del máuser 7 mm que portaba al
hombro y me dispuse a traspasarle la frente con el poderoso tiro, ya que incluso el animal había
comenzado a rascar la tierra. Afortunadamente, cuando parecía que se nos venía encima, el
animal dio la vuelta y con el rabo levantado desapareció en las profundidades del bosque. ; ¡Qué
alivio! No tenía caso matar al toro, pero los árboles en ese sitio se veían difíciles para trepar y
además en ese caso dejábamos a los caballos a merced de la enfurecida bestia. No encontramos
explicación de la presencia de ese toro, posiblemente procedía de la lejana hacienda El Refugio,
que se ubicaba en los campos antes de llegar a la selva.
A las tres de la tarde llegamos al final del camino una pequeña explanada con árboles aislados y
una casa de madera casi engullida por la vegetación. Allí había sido la base del aserradero. Esta
cabaña, más bien espaciosa, tenía en el interior muchos desperdicios de madera. En el polvo del
piso había huellas de varios animales, entre las que destacaban unas de un tigre muy grande, que
también aparecían en la orilla de una pequeña charca que se encontraba a unos veinte metros de
la cabaña. Para esos tiempos yo había ya visto muchas pisadas de jaguar, pero esas realmente me
impresionaron por su tamaño, debían de ser de un animal gigantesco.
De la cabaña en adelante, nada de camino, iríamos al rumbo para tratar de encontrar un bajadero
al Rio de la Venta que decía conocer el guía. En esa región el barranco de este rio ya no tiene
paredones cortados verticalmente, sino pendientes escabrosas, pero se puede bajar. De todas
maneras, no sabíamos si los caballos podrían llegar hasta el rio, que era lo que deseábamos para
no tener que llevar la carga a la espalda. El guía, de nombre Gregorio o Goyo, como todos le
llamaban, afirmaba conocer un camino de dantas o tapires que de la selva bajaban a bañarse hasta
el rio; pero eso había sido cuando funcionaba el aserradero y no estaba muy seguro de si aun
existiría o si lo podía encontrar. Goyo se adelantó, pues, para ver si recordaba el bajadero o
cuando menos localizaba un lugar por donde pudiésemos llegar hasta el mencionado Rio de la
Venta, cuyo barranco se cortaba apenas como a medio kilómetro de la cabaña abandonada.
Mientras tanto los demás quedamos descansando, además, en último caso, si no encontraba Goyo
la bajada, podíamos pernoctar en la casita, lo que después de todo no era muy tranquilizador,
considerando las huellas frescas de semejante jaguar y todo el lugar circundante cubierto de
espeso matorral; tendríamos además que cuidar de tres caballos que, en esas condiciones,
podrían caer fácilmente como presas del tigre.
Afortunadamente Goyo regreso una hora después con la noticia de que había encontrado la
bajada al rio. Incluso seguía siendo usada como vereda por los tapires. En realidad nunca había
visto yo un camino tan trillado por las dantas, que de seguro transitaban diariamente, llegando de
toda la selva circundante, porque al salir del barranco y alcanzar la planada, la vereda se dividía en
varios caminillos con diferentes rumbos. Parecía pues que, considerando el principal objetivo de
viaje, habíamos llegado al sitio perfecto.
Aunque dicho camino estaba muy trillado, una cosa era que bajaran las dantas y otra los caballos,
cargados además. De manera que alcanzamos las playas del rio cuando ya empezaba el crepúsculo
y desde luego no hubo tiempo de instalar el campamento; afortunadamente la playa estaba larga
y limpia, con algunos manchones de zacate donde podían pastar los caballos, atados desde luego y
cerca de nosotros. Se descargó toda la impedimenta, luego se prendió una buena fogata
aprovechando la abundante madera seca, dejada ahí por las crecidas del rio; aunque ya había
entrado la noche, muy temprano por la profundidad del barranco, nos dimos una confortante
zambullida en la tibia corriente; desde luego en un sitio poco profundo porque podría haber algún
cocodrilo. Dormimos bien, protegidos por la hoguera tanto de algún felino como, lo más probable,
del ataque de los vampiros, que por cierto se cebaron en los caballos.
Como siempre lo he acostumbrado, primero instalamos debidamente el campamento, incluso
construyendo pequeñas comodidades con ramas, como tapescos para los trastos de cocina, los
comestibles, etcétera. Esto, si bien generalmente se lleva un día, queda todo ordenado. Luego se
principia con el trabajo, que en esa ocasión consistiría en localizar a donde conducía la vereda de
los tapires o, en otras palabras, donde los podíamos encontrar, cosa que parecía muy fácil en ese
lugar. Ese día nos levantamos temprano para iniciar la instalación del campamento, mientras un
trabajador, que para eso había ido, regresaba los caballos hasta el rancho. Quedamos pues cuatro
personas. Se escogió para el campamento una pequeña arboleda que proporcionaba excelente
sombra; los arboles eran bajos, con excepción de uno más alto y añoso que, contra mí gusto,
quedo justamente a la entrada de la casa de campaña. En ese lugar el rio se dividía en dos ramales,
quedando el principal a unos treinta metros de distancia; el más angosto, de poco fondo y unos
tres metros de ancho, distaba solo cinco metros del campamento.
La vereda de los tapires, al llegar a la playa, se dividía en varios caminillos, tanto rio abajo como rio
arriba, y comenzamos por explorar rio abajo, considerando yo que tendríamos más probabilidades
por ese rumbo. Al poco andar encontramos verdaderos comederos de dantas; todo pisoteado y la
vegetación mordisqueada hasta el tronco. Además, cosa muy interesante, esta vegetación era casi
enteramente de chayas, esas ortigas tan ponzoñosas que, de haber estado completas, nadie
habría podido pasar por ahí; las dantas por el contrario la comían con gran gusto y sin reparar en
los urticantes pelos de la planta. Este chayal crecía en la playa, aunque no en la parte arenosa y se
extendía por varios kilómetros rio abajo. Era un verdadero potrero para estos interesantes
animales, así que solo era cuestión de esperarlos y escoger el ejemplar más adecuado.
Regresamos caminando por la orilla del agua y en todo el trayecto encontramos no menos de
cuatro familias de nutrias, que ni siquiera intentaban huir; también vimos muchos peces y,
examinando los excrementos de las nutrias, comprendimos que las piguas o langostinos del rio
eran muy abundantes en esos lugares. Los próximos días disfrutamos de excelentes alimentos.
Vimos muchas señales de tapires, pero esa mañana no encontramos ninguno, lo que no importaba
porque ahí estarían los animales el día que los quisiéramos. Cuando llegamos al campamento
vimos huellas frescas de dos dantas que habían pasado a unos cuantos metros de la casa. Otra
cosa notable también fue que en todas partes encontramos tejones, especialmente había
verdaderas manadas que exploraban sobre todo, los riscos. Decididamente el lugar era hermoso y
no frecuentado por el hombre; tal vez fue visitado de vez en cuando mientras estuvo funcionando
el aserradero, pero de eso ya hacía varios años. En la cumbre del risco de enfrente se veía la selva
de El Ocote.
Antes de tratar de cazar una danta exploramos rio arriba y para nuestra sorpresa, a menos de un
kilómetro del campamento, hallamos un bañadero de estos animales. Cosa incomprensible:
teniendo todo el rio disponible, con agua limpia y abundante, se bañaban y defecaban en una
inmunda charca que en la playa se formaba seguramente por filtraciones del rio. Era una lagunilla
estrecha y profunda, de agua negruzca, donde flotaba una verdadera nata de excrementos de
tapir; incluso, desde cierta distancia, se advertía en el ambiente cierto olor como de caballeriza
sucia. Por lo visto toda esa zona era un verdadero paraíso de dantas o tapires. En ninguna parte
había visto tal abundancia de huellas y señales de estos animales. De la orilla de la charca partía un
camino que subía por la ladera rumbo a la selva de la parte superior; las dantas, pues, tenían otro
bajadero aparte del que usamos; subiendo una corta distancia hacia arriba encontré que ese
caminillo atravesaba unos largos encajonamientos de rocas, tan estrechos que difícilmente
tendrían un metro de anchura: el sitio ideal para capturar tapires vivos; bastaría con tapar una
salida y esperar que bajara una danta para luego taponear el otro extremo con algo ya
previamente arreglado. Lo señalé en mí memoria para cuando necesitáramos atrapar uno vivo;
luego resultó que jamás regrese por ahí; actualmente cuando escribo esto, en 1984, ignoro que
haya sido de ese lugar. Probablemente ya no existan dantas y seguramente estará talado todo el
bosque.
Ese día que encontramos el bañadero de las dantas, por la noche, un tigre se entretuvo rondando
el campamento, rugiendo cada pocos minutos para protestar seguramente por nuestra presencia.
De vez en cuando rodaba alguna piedra o tronaba una rama seca, todo esto indicaba que el felino
ni siquiera se molestaba en ocultar su presencia, al contrario, más bien parecía desafiante y entre
cuchicheos nos preguntábamos si sería el animal gigantesco cuyas huellas habíamos visto en la
cabaña abandonada, ya que no estaba lejos. Transcurría el tiempo y el animal no se iba, por tanto
fue necesario encender la lámpara de gasolina y dejarla afuera de la casa de lona, pero todo lo que
logramos fue que el felino rondara un poco más lejos; eventualmente, hacia la madrugada, dejo de
rugir y; suponiendo que se había ido, alguien salió y apago la linterna porque la luz molestaba para
el sueño.
No se cuánto tiempo dormimos, el caso es que de pronto un tremendo ruido nos despertó;
parecía que el risco se derrumbaba o que llegaba un tropel de algo como ganado. De un salto me
levanté del catre; y comenzaba a buscar la lámpara de pilas, cuando el tropel se vino hacia
nosotros y de pronto la parte trasera de la casa se derrumbó, causando una gran confusión.
Tropezando unos con otros salimos al exterior y, al iluminar los alrededores, inmediatamente
vimos dos grandes tapires que pateaban el piso sonoramente, tan solo a unos diez metros de
distancia. Luego se espantaron y huyeron; a los pocos segundos escuchamos el chapuzón en el rio.
Estábamos seguros que el mismo tigre que estuvo rondando por ahí los había perseguido porque
llegaron de estampida y en su loca carrera habían tirado la casa. Ya fue imposible dormir esa
noche, de hecho ya no faltaba mucho para amanecer, además la casa estaba semicaida, por lo que
atizaron la hoguera y cabeceamos a su alrededor, sin nada más que perturbara las pocas horas de
oscuridad.
Colectando y observando aves o pequeños animalillos, paso algo de tiempo, solo unos pocos días,
y finalmente decidí que ya deberíamos cazar un tapir; yo sentía mucha repugnancia para matar
uno de estos inofensivos animales, pero a eso nos habían enviado. Por otra parte, como ya he
dicho, había señales de las dantas por todos lados, pero cosa curiosa, en realidad solamente
habíamos visto las que tiraron la casa de campaña. Tal vez no habíamos puesto mucha atención en
descubrir las horas del baño o de pastoreo; posiblemente era durante la noche. Una mañana me
encamine hacia el bañadero de las dantas, acompañado solamente de Enrique López, quien era el
mejor cazador de los ayudantes. Ya estábamos casi en la orilla sin haber visto nada, aunque
recuerdo que me llamo la atención cierto movimiento en la superficie, como si alguien hubiese
tirado una piedra, más no se veía nada. De pronto un fuerte resoplido nos sorprendió y, ahí a cinco
metros de nosotros, estaba una danta bien grande, que floto sobre la superficie de la sucia agua.
A pesar de la cercanía, como no hacíamos ningún movimiento, no descubrió nuestra presencia y
volvió a zambullirse con gran estrepito de resoplidos y burbujas. Lamente no tener a la mano mí
cámara. A los pocos instantes, algo así como dos minutos, o a lo menos eso me pareció, volvió a
subir y ya sea que haya notado algo raro, que nos haya descubierto u olfateado, el caso es que
nado diagonalmente, alejando se dé nosotros para salir a la orilla. Cometí el error de dispararle
demasiado pronto, sin apuntar apenas, cuando apenas tenía las manos apoyadas en tierra, el caso
es que al tremendo impacto de la bala de siete milímetros y a tan corta distancia dio un salto y
cayo nuevamente al agua, desapareciendo. Quedamos un buen rato dudando si le había acertado
mortalmente o no, pensamos que tal vez nadaba bajo la superficie, pero no reapareció. Enrique,
muy reacio a meterse en esa agua, aun cuando no había ninguna seña de cocodrilos, prefirió
regresar al campamento y llamar a Goyo. Yo quedé esperando, sentado sobre una piedra, bajo la
sombra de un arbolillo. Unos pocos minutos después escuche que rodaban piedras en la bajada
donde estaba la vereda de las dantas y a los pocos metros salieron del matorral dos de estos
animales, uno de ellos mediano, y se vinieron recto hacia donde me encontraba. Como a diez
metros de distancia me descubrieron y echaron a correr por la playa, rio arriba. Seguramente les
fastidié su baño, pero esto indicaba que no habíamos visto dantas porque sencillamente no las
esperamos quietos en los lugares correctos.
Una cosa es matar un tapir y otra llevarlo al campamento para prepararlo. Comenzando porque al
ejemplar cazado nos costó gran trabajo sacarlo de la charca. Primero lo tantearon entre Goyo y
Enrique utilizando largas varas. Una vez localizado el cuerpo no hubo más remedio que entrar a la
odorífera charca. Goyo lo hizo, se zambullo y, después de dos o tres tentativas, logro atar una
cuerda a una pata trasera del animal, luego con el esfuerzo de todos se arrastró hasta la orilla, ¿y
después qué? No me gustaba la idea de aliñarlo ahí mismo, entre otras cosas porque dejaríamos
demasiadas señales, sangre y olores que podían espantar a las dantas; llevarlo cargando era de
todo punto imposible, pesaba demasiado. Finalmente se me ocurrió que lo rodáramos hasta el rio
y dejar que la corriente lo arrastrara hasta cerca del campamento, controlándolo desde la orilla,
con ayuda de la cuerda atada a la pata, con objeto de que no se golpeara con las rocas.
A pesar de que no estaba demasiado lejos, con todas estas maniobras —luego transportar el
animal flotando en la corriente, con todas las vueltas y curvas del rio, además de que se atoraba
de vez en cuando entre las rocas, paso la tarde y al campamento llegamos al caer la noche. A
medio camino, además, nos sorprendió una tormenta tan fuerte que con dificultad se veía unos
metros adelante y, el viento fortísimo; la lluvia estaba helada, por lo cual optamos todos por
meternos en el rio donde el agua se encontraba confortablemente tibia, Al llegar al campamento
notamos que el árbol más grande, el que se encontraba a la entrada de la casa, se había caído por
la tormenta, afortunadamente hacia adelante, por lo cual no causo ningún perjuicio.
Yo estaba muy valiente, quería preparar dos dantas aprovechando que en ese lugar abundaban,
pero jamás había arreglado uno de estos mamíferos. A los dos días, cuando terminé finalmente de
preparar esa piel, no quería saber nada de dantas. Me tomo dos días y parte de una noche quitar
la piel, rebajarla un poco y limpiarla; una piel gruesísima, tiesa y dura como cartílago, que no había
cuchillo que la entrara fácilmente. Además trabajé desde el amanecer hasta ya entrada la noche,
cada día y todo el tiempo cubierto materialmente de chaquistes, esos molestos mosquitos que
pican tan fuerte. Por otra parte, llevo una gran cantidad de sal. El lado bueno fue que la carne
resulto muy agradable; tal vez éste sería uno de los animales adecuados para un criadero, aunque
es bastante lento para la reproducción y muy poco sociable.
La vegetación en las playas y laderas no era muy alta, por lo tanto decidí subir nuevamente por la
vereda que bajamos al llegar y explorar un poco por las selvas de arriba, especialmente para ver
los pájaros de esa zona; subimos despacio, viendo esto y aquello, por lo cual llegamos bien
entrada la mañana a la casa abandonada, siguiendo por la selva rumbo al noroeste. La caminata
era cómoda porque todo ese terreno es plano; no encontramos ninguna loma apreciable. La selva
en cambio era una de las más sombrías que hasta entonces había conocido; ya era mediodía y en
el bosque reinaba la penumbra; los bejuqueros eran impenetrables y los espinosos palmares de
Tzitzum muy tupidos, por tanto la marcha tenía que ser lenta. De improviso llegamos a un amplio
lugar donde casi no había bejucales ni matorrales, Caminamos como quien atraviesa un parque,
cometiendo además la torpeza imperdonable de no marcar el camino; cuando llego la hora de
regresar, perdimos toda huella y lógica mente nos extraviamos. No hubo alarma porque no
estábamos muy lejos; me quedé en un sitio mientras los compañeros caminaban en círculos, cada
vez más amplios para encontrar señales de nuestro paso, pero siempre al alcance de la voz con
objeto de no extraviarse más gravemente.
A todo esto la tarde avanzaba veloz y cuando al fin encontraron el camino y llegamos a la casa
abandonada ya faltaba poco para el crepúsculo. No habíamos traído ninguna linterna, era pues
imposible tratar de llegar al campamento y decidimos pasar la noche en esa espeluznante casa de
techo desvencijado y sin paredes, excepto una baranda de poco más de un metro de altura.
Se limpió el piso de la basura y restos de madera que contenía, dejando un respetable montón de
leños en una esquina para alimentar la hoguera que se prendió en el centro. Como cena nos
contentamos con hojas de momo que abundaban cerca de la charca que había próxima y de la
cual ya hablamos al principio de este capítulo; estas hojas se asan y así, semitostada, se comen,
agregándoles un poco de sal o también se comen los tallos tiernos. Ya entrada la noche, luego de
platicar un rato y de recibir las poco tranquilizadoras noticias de que en las orillas de la charca
había huellas frescas del gran jaguar, cada quien se acomodó de la mejor manera cerca de la
hoguera, con la cabeza hacia la lumbre y los pies apuntando al barandal, que estaba a un par de
metros.
Decir que dormíamos no es muy correcto, de hecho era imposible porque ese piso de tierra suelta
tenía su buena provisión de pulgas, además, de vez en cuando bajaban por los horcones grandes
triatomás, ese insecto de picadura dolorosa y aspecto de chinche de jardín que se alimenta de
sangre y que puede infectar la enfermedad de chagas. Por lo tanto yo, por mí parte, solo
dormitaba; y creo que los demás también porque con frecuencia se levantaban, ya uno; ya otro
para atizar la hoguera o aplastar un triatoma que se aproximaba demasiado. Tal vez serian como
las diez de la noche cuando algo me despertó; no supe si escuche algún sonido o lo soné, el caso
es que me despabilé lo suficiente para oír los gemidos de un tigre cuando va de camino. Al poco
rato, escuche el ruido de un salto entre palmas secas; un jaguar rondaba, aunque no muy cerca.
Los demás lo escucharon también porque hicieron comentarios en voz baja. De armas solo
teníamos un rifle con cartuchos de mostacilla para aves menores y el máuser de siete milímetros;
este último lo tenía yo de cabecera y discretamente lo coloque a mí lado, con el cañón hacia la
baranda; luego quite medio seguro, es decir que, en vez de una media vuelta completa que da la
aleta, lo deje a un cuarto de vuelta, que podía deslizar con el dedo pulgar ya que la mano la deje
empuñando la parte del llamador y el dedo índice sobre este último todo esto significaba que
podía disparar sin moverme, llegado el caso, más nada ocurrió y dejamos de oír los sordos
gruñidos, por lo que poco a poco todos empezamos a dormitar de nuevo.
En las primeras horas de la madrugada, tal vez las tres o las cuatro, me desperté nuevamente,
quedándome alerta, sin saber el motivo, aunque de seguro fue algún sonido extraño que captaron
mis oídos y por eso desperté sobresaltado. La hoguera aunque ya algo mortecina iluminaba bien
todo el contorno de la casa y la baranda, de manera que al no haber un motivo real permanecí
quieto. A los pocos minutos escuche algo que me pareció el arañar de una rata y casi
inmediatamente después una enorme cabeza apareció encima del barandal mientras un par de
manazas se apoyaban en los palos. ¡Ahí, a dos metros de distancia, estaba el jaguar más grande
que jamás haya visto! Si intentaba saltar al interior de la casa o solo era curiosidad, no lo sé, ni
tampoco pensé averiguarlo porque automáticamente, para lo que estaba preparado, oprimí el
gatillo del arma y el potente cartucho retumbo con tal fuerza que por poco se cae la destartalada
casa. Naturalmente nunca pensé acertarle el tiro al felino, considerando la posición que tenía yo,
acostado sobre el suelo, de espaldas y el arma a lo largo de mi cuerpo, apuntando a la base de la
baranda de palos; considerando también la premura del momento, todo lo más a que podía
aspirar era un disparo de distracción, de sorpresa, y dio resultado porque el animal se desvaneció
como una aparición.
Fue todo tan instantáneo que yo hubiese dudado si había sido real solo una pesadilla de no
haberlo visto también Enrique López, que estaba recostado en la misma posición que yo, mirando
en la misma dirección y de hecho el felino más cerca de sus pies; según nos dijo momentos
después el había despertado por un sonoro rugido y estaba por llamarme, creyéndome dormido,
cuando vio aparecer la enorme cabeza sobre el barandal, involuntariamente intento gritar pero la
garganta se le paralizo, recuperándose hasta que trono el disparo. Claro que los demás
compañeros se llevaron el susto de su vida por el estruendo, más aun cuando supieron el motivo;
y como para afirmar esto, el jaguar comenzó a rugir muy enojado en algún sitio de los alrededores.
Ni tardos ni perezosos, de un salto, todos se arrojaron sobre los leños y pusieron tal cantidad en la
hoguera que por poco y se quema la cabaña, además produjo tal calor que ya casi nos obligaba a
salir a las sombras exteriores. ¡Como lamentamos no disponer de alguna linterna! Realmente
creímos regresar con luz de día al campamento y por eso no llevamos ninguna.
Soportamos al furioso animal por el resto de la madrugada y solo se retiró cuando se vieron las
primeras luces del amanecer. Rodeaba la cabaña desde las sombras y rugía de una manera que
denotaba su enojo; el rugido de un jaguar furioso es muy peculiar, algo así como un resoplido o un
bramido forzado, muy difícil de describir y muy distinto al ronco bramido entrecortado cuando
proclama su territorio o llama a una hembra. A la mañana siguiente descubrimos, como a cuarenta
metros de la cabaña, un verdadero circulo que la rodeaba, donde el animal estuvo dando vueltas,
y rugiendo con frecuencia y los troncos arañados e incluso muchas cortezas desprendidas.
Cuando comenzamos el descenso del cañón, todos teníamos bastante hambre, así que bajamos de
prisa y tan distraídos que nadie se dio cuenta de las enormes huellas que subían en sentido
contrario; el jaguar había seguido nuestras huellas el día anterior y hubo de transcurrir un buen
rato para que alguno de los compañeros se fijara en el detalle. Desde luego ese terreno rocoso no
era muy adecuado para la impresión de huellas, pero había suficientes sitios polvosos o lodosos
para que quedaran bien marcadas. Desde el instante en que se descubrieron los rastros, ya todos
bajamos poniendo atención y así encontramos que el enorme gato llego al campamento, rondo la
casa, le dio un manazo desgarrándola y haciéndole un gran agujero, luego llego a la cocina y
desparramo todos los cacharros; no contento se orino y como tarjeta de visita nos dejó un grueso
excremento cerca de la puerta. ¡Estaba desafiante el gatito! Afortunadamente no había quedado
nadie, porque una sola persona se habría encontrado en situación difícil con este animal
aparentemente tan agresivo.
En subsecuentes noches generalmente no dejo de bramar y desafiar por los alrededores; era un
ejemplar tan magnifico y molestaba tanto que varias veces estuve tentado de acabar de una vez
con la amenaza, pero desistí porque con la danta casi se me termino la sal y no tenía caso darle
muerte para luego desperdiciar la piel. Preferí dejar una hoguera delante de la casa, con troncos
muy gruesos para que ardieran toda la noche, y una lámpara de gasolina alumbrando por la parte
trasera; de esta manera se elimina la sombra alargada que suele quedar en un extremo y que es
por donde se aproximan los animales. Afortunadamente este jaguar nunca intento molestar
durante el día, ni siquiera temprano, por la noche, así que, después de todo, fue decente.
A los pocos días llegaron las bestias para regresar el equipo; ya se había terminado el tiempo, muy
rápido me pareció, pero no hubo más remedio que regresar. Adiós a los fantásticos caldos de
pigua, a los sabrosos pescados asados y a uno que otro hocofaisan horneado en un hoyo del suelo.
Goyo, además de conocedor de esos rumbos, resulto ser un excelente cocinero y era notable la
barbacoa de faisán que nos arregló varias veces; también pescado horneado.
Si desollar una danta en el campo es sumamente cansado, no lo es menos el tratar de montar la
piel para un museo. De regreso en Tuxtla, modelé el cuerpo del tapir de acuerdo a las medidas
tomadas en el campo; el tapir es un animal muy grande y en esa ocasión fue necesario invertir
varios días en esa tarea. Luego, cuando el cuerpo artificial estuvo listo, se humedeció la piel, que
por cierto parecía un palo tieso. Al encontrarse suave se montó sobre el cuerpo y resulto
demasiado holgada, muy a pesar de que para el cuerpo se tomaron medidas exactas del natural.
Resolví el problema efectuando grandes pliegues y arrugas, todo inútil porque, al secarse, la piel se
encogió tanto que deshizo los pliegues, y no tan solo eso, sino que reventó las costuras. En total la
piel del tapir es muy difícil de manejar y nunca más me quedaron ganas de montar un ejemplar
para el museo; además es piel muy escasa de pelo y requiere que se pinte al estar seca. Por tanto,
si se ha de pintar una piel dura, lo mismo puede pintarse un modelo y de esta manera habremos
resuelto el problema en nuestro museo.
Varias veces; para poder obtener algún dinero que me permitiera salir al campo, hube de recurrir
a estratagemas. Por ejemplo, otro animal muy típico de Chiapas y notable es el quetzal; una de las
aves más hermosas que existen. Sin embargo ya contaba el museo con varios años de existencia y
aun no exhibíamos este hermoso pájaro, a pesar de que ya había disecado algunos ejemplares,
conseguidos por políticos, cosa que me disgustaba grandemente porque nosotros no teníamos ni
uno solo y no obstante pasaron varios por mis manos; ejemplares destinados a quedar tirados por
ahí luego de pasar su novedad. Por lo tanto un día se me ocurrió, al fin, sugerir al Gobernador que
yo podría traer un buen ejemplar para que lo obsequiara a algún personaje, ya que hasta
entonces, todos los que traían, casi siempre eran conseguidos por los indígenas y por tanto muy
maltratados.
El año era 1951 y el gobernante en turno, el general Francisco Grajales. Recurrí pues con mi
sugerencia al Secretario General, Dr. Manuel Sirvent Ramos, que ya mencionamos en otro
capítulo. Dio resultado: se me autorizarían quinientos pesos para un viaje, por lo tanto comencé a
estudiar el mapa del Estado para escoger un lugar adecuado y de acuerdo a informes que a través
del tiempo yo había recopilado. La mayor parte de los quetzales que diseque para funcionarios
procedían de Pueblo Nuevo Solistahuacan y, considerando que este lugar estaba más o menos
accesible, me decidí por esta área.
En un destartalado autobús de la Cooperativa Tuxtla, salimos de Tuxtla un día de abril de 1951, a
las seis de la mañana; el camino estaba pavimentado, más o menos, hasta San Cristóbal, pero el
ramal que se dirigía a Ixtapa, Jitotol y Pueblo Nuevo, era poco más que una brecha. Así que
durante diez horas, fuimos allí, dando tumbos y retachando de un lado a otro, hasta que la fin
avistamos las casitas de Pueblo Nuevo Solistahuacan, en esos tiempos un pequeño pueblecito, tan
rustico que la Presidencia Municipal ostentaba un letrero que decía: "Presidencia Municipal y
Barbería". Había sin embargo un hilo telegráfico que comunicaba con Tuxtla, cuando la línea no
estaba caída o aplastada por un árbol.
Al llegar a este pueblecito empezaron nuestros problemas porque el cajón que contenía el equipo
de cocina no llego: aparentemente el ayudante del chofer no lo subió al autobús junto con los
otros bultos de carga y, lo que es peor, lo dejo en la banqueta, porque yo, personalmente, ahí lo
había visto al embarcarnos en Tuxtla. Indagamos como nos podíamos comunicar a Tuxtla, más nos
dijeron que telégrafo no había, solo teléfono. Pero no se crea que un teléfono normal: en esos
tiempos, varios pueblos del Estado se comunicaban con la Capital por medio de hilos directos
locales y servían como una especie de telégrafo, transmitiendo correogramás. En fin, llegamos a la
mencionada caseta, en la sala de una casita particular, pero nos informaron que ya no había
servicio: el horario era hasta las catorce horas... ¡paciencia!
De todas maneras teníamos que pernoctar en el pueblo. El Presidente Municipal nos informó,
cuando nos presentamos ante él, que las bestias de carga pedidas por el Secretario General de
Gobierno, estaban programadas para el día siguiente. Más tarde nos confesó que, cuando vio
llegar en el autobús gente extraña, supuso que éramos los empleados que necesitaríamos las
bestias, según el correograma de Tuxtla, donde el Secretario General ordenaba se nos dieran
facilidades para el viaje; sin embargo, acostumbrado a la impuntualidad oficial, nunca imagino que
llegaríamos el día fijado y de esa manera, hasta que nos vio, ordeno a la flamante policía municipal
que se dedicaran a buscar caballos o mulas de carga.
De cualquier manera ese día era imposible seguir camino, habíamos llegado demasiado tarde.
Preguntamos si había algún hotel y se nos quedaron viendo como si fuésemos bichos raros, creo
que no sabían ni lo que era eso. Acudimos nuevamente al señor presidente y peluquero, quien nos
ofreció dormir en la Presidencia o bien en casa de una señora cuyo nombre no recuerdo y que
alquilaba cuartos cuando pasaba por ahí algún empleado o viajero. Considerando el tremendo frio
que había en ese pueblo, opinamos que mejor sería probar los cuartos, porque en la Presidencia lo
más que nos ofrecían eran unos costales sobre las bancas del juzgado ¡también había un juzgado!
¡Y una cárcel! Esta última no era más que una jaula con enrejado de troncos, y, de techo, unas
láminas de zinc; creo que, con ese frio, unos días en esa cárcel sería suficiente castigo para los
indígenas borrachines.
Los cuartos eran más o menos aceptables. Formaban una línea de cinco habitaciones pequeñas en
las cuales, con dificultad, entraba una cama con enrejado de mecate, un colchón de costales
rellenos de zacate, dos petates encima y sobre éstos una buena provisión de chinches, además de
pulgas y niguas en el suelo. Ni modo, afuera hacia un frio desagradable. Estos cuartitos tenían una
vela colgada de la pared por medio de unos alambres y atrás su respectivo manchón ahumado;
contaban igualmente con dos puertas cada cuarto; una a la calle y la trasera al corral, donde varios
puercos efectuaban las labores de un drenaje; el problema era mantenerlos lo suficientemente
alejados al desahogar la necesidad Física.
Una vez contratados los cuartos, por la exorbitante suma de un peso cincuenta centavos por
cabeza, nos dirigimos a la tienda más grande del pueblo; cosa curiosa: bastante surtida de trastos
de peltre y comestibles, ya que surtía a innumerables rancherías de la región. Mi objetivo era
adquirir algunas ollas y sartenes para poder cocinar mientras nos llegaba el equipo dejado en
Tuxtla, si es que aparecía, cosa dudosa considerando que de seguro lo dejaron en la calle.
Comprado lo necesario, fuimos por ahí a cenar lo que se pudo y a causa del intenso frio, nos
retiramos a las flamantes habitaciones, donde encontramos a las chinches frotándose las patas de
puro contento por el banquete que tan providencialmente les llego. Las pulgas también tuvieron
su parte y; las niguas se encargaron principalmente de atacar a uno de los ayudantes, llamado
Wilfrido, porque día después tuvo verdaderos problemas en los pies, a tal grado que le resultó
imposible acompañarme fuera del campamento y a pesar de que el otro compañero, de nombre
Ausencio, se pasó largas horas extrayendo uno a uno los molestos animales que penetraban bajo
la piel, formando colonias.
Aparentemente no hubo problemas para conseguir las bestias tan apresuradamente porque a las
ocho de la mañana ya estaban los sufridos animales esperando su carga. Antes de salir, sin
embargo, fuimos nuevamente al teléfono y, menos mal, ¡ya había servicio! Mandamos el
correograma a la persona dejada al cuidado de la oficina en el zoológico, pidiéndole investigar en
la Cooperativa Tuxtla donde había quedado nuestra caja de trastos y enviárnosla si por casualidad
la encontraban, asunto improbable. También encargué al Presidente Municipal que estuviera
pendiente si llegaba el cajón y en tal caso que me lo enviara hasta un lugar llamado Nuevo Mundo,
donde estaríamos acampados. ¡Eran otros tiempos! Resulto que el cajón lo dejo olvidado el
ayudante del chofer del autobús justamente donde yo lo vi, en la banqueta cerca del vehículo, es
decir, simplemente se olvidó de subirlo. Como nadie lo reclamo ahí quedo todo un día, la noche y
parte del otro día, hasta que llego a buscarlo mí empleado. Finalmente, recibimos el dichoso cajón,
mucho más pronto de lo que jamás imaginamos.
Cruzamos el pueblo y comenzamos a subir un cerro próximo por una vereda angosta. La subida
estaba tan empinada que al poco rato, a pesar del frio, empezamos a sudar y a detenernos con
frecuencia para ¡admirar el paisaje! Mentiras, era solo pretexto para recuperar el aire, porque el
indígena conductor de las bestias tomo un trote que más parecía una cabra y nosotros con
dificultad nos manteníamos detrás, cosa indispensable porque había tal cantidad de veredas que
de habernos retrasado con seguridad perderíamos el camino. Finalmente, con los ojos salidos y la
lengua de fuera, alcanzamos la cumbre, luego descendimos a un valle, en un costado del cual se
encontraba el grupo de casitas llamado Nuevo Mundo. Eran tres casas de una Familia Gómez, los
ladinos dominantes, y una docena de chozas desperdigadas por la ladera próxima, donde vivían los
indígenas chamulas, ninguno de los cuales hablaba español.
Llegamos ante la expectación de los habitantes que, como siempre sucedía, nos confundieron con
empleados de la Agraria y por lo tanto los ladinos nos miraron con cierta aprensión; más una vez
aclarada la cosa, que nosotros solo buscábamos animales, como lo decía la misiva municipal, se
tornaron amistosos y nos invitaron el omnipresente café. Además nos indicaron un lugar cercano
donde podíamos instalar el campamento.
La región de Pueblo Nuevo Solistahuacan estaba cubierta de hermosos bosques de pinos (aún
existen restos de esta riqueza arruinada). Al poco tiempo de caminar en el cerro, a una corta
distancia del pueblo, la vegetación comenzó a cambiar de aspecto, con abundante matorral y
árboles de hoja ancha; conforme subíamos aumentaba el verdor de los bosques y cada vez había
menos pinos, hasta que fueron remplazados por bosques húmedos siempre verdes. El valle, donde
estaba ubicada la ranchería de Nuevo Mundo, solo tenía matorrales entremezclados con espacios,
abiertos verdes por una corta hierba que los cubría y entre la cual abundaba una fresa silvestre
que llamaban mora de tierra y que nadie utilizaba; un ejemplo más del desperdicio y poco uso de
los recursos naturales, porque yo todas las mañanas mandaba recoger una buena cantidad que
mezclaba con leche y era igual que la fresa cultivada. Naturalmente que todos los matorrales,
todos los bosques y todos los campos estaban llenos de variadas especies de aves, que con sus
sonoros trinos daban vida al paisaje, al entorno. Un verdadero paraíso para el estudioso de las
aves.
El lugar donde instalamos el campamento distaba unos cincuenta metros de las casas de la familia
Gómez; cerca corría un arroyuelo y todo el campo circundante estaba bien provisto de fresas
silvestres. A unos pocos metros hacia el norte se alcanzaba una empinada ladera, luego seguían
amplios terrenos, más o menos planos, totalmente cubiertos de espesos bosques, donde según los
lugareños era cosa común encontrar quetzales, que, como recordamos, eran el principal objetivo
de este viaje.
Para las nueve de la mañana ya estábamos listos para emprender las caminatas por las veredas,
más temprano era imposible porque todo lo cubría la espesa niebla. Pero a esa hora comenzaba a
desgarrarse en jirones dando paso al sol y ahí íbamos subiendo la mencionada ladera por un
caminillo que más parecía escalera, con los escalones cavados en la dura tierra y casi siempre
resbalosos por la humedad; en realidad, en los tramos en que no había escalones, se daban dos
pasos para adelante y cuatro para atrás, por lo que con este continuo resbalar a duras penas se
avanzaba. Ya en la cima el asunto era fácil por el terreno relativamente plano, si bien tenía
numerosos barranquillos.
Ese viaje fue mi primer encuentro con la selva de niebla de Chiapas, uno de los biomas más ricos e
interesantes en avifauna. Comencé a colectar pajarillos a cual más de interesantes, pero quetzales
no encontrábamos ninguno; pasaban los días y nada, a pesar de lo mucho que abundaban según
los lugareños; tampoco se escuchaba su canto, aunque en ese tiempo yo no estaba muy seguro de
cómo era. Finalmente, una mañana en que la niebla era más espesa que de ordinario, íbamos, un
ayudante y yo, por una vereda, cuando de pronto a nuestras espaldas se escuchó una especie de
alarido o grito peculiar, algo así como risa, y casi al mismo momento sentí un aleteo que rozaba mí
cabeza y algo como listón me paso por la mejilla; levanté instintivamente la mirada, alcanzando a
distinguir entre la baja niebla, a dos quetzales machos que se perseguían sobre nuestras cabezas: y
el efecto de cinta o listón que rozo mí cara eran las largas plumas de la cola. Me quede
emocionado y a la vez desesperado porque las hermosas aves continuaban gritando en la cercanía,
pero la lechosa niebla no dejaba ver ni las propias manos, extendidos los brazos. Por lo menos
sabía que realmente existía por ahí esa bella ave.
Como en todos los lugares del bosque nublado o selva de niebla, generalmente solo unas pocas
horas de la mañana son aprovechables: se aclara a las nueve y a las dos de la tarde ya todo se
pone oscuro por una niebla blanca y espesa, casi parece leche; en ocasiones la sensación era como
si estuviera uno sumergido en un estanque de leche y; desde luego, en estas condiciones, resulta
sumamente fácil perderse. También en ocasiones la niebla se levanta como un telón de teatro, se
puede ver a cierta distancia y al momento siguiente vuelve a caer ocultando la visión. Es muy
interesante.
Los indígenas de esta zona no hablaban español, uno que otro individuo chaporreaba algunas
palabras y no diré que eran salvajes porque parecerá exageración, pero era casi imposible
preguntarles algo. Por ejemplo, un día extraviamos el camino y, como por ahí encontramos una
chocita, se nos hizo fácil acercarnos para preguntar. Dentro había dos o tres hombres y otras
tantas mujeres, pero, en cuanto vieron que nos aproximábamos, cerraron la puerta, espiándonos
únicamente por las rendijas, y no hubo poder humano para que abrieran o por lo menos
contestaran las preguntas. Era curioso ver el brillo de los ojos en las rendijas de la puerta o las
rajaduras del bajareque. Dimos la vuelta alejándonos del lugar y por nuestros propios medios
encontramos finalmente el camino correcto.
Otro día cruzamos una porción de bosque, saliendo de improviso a una ladera talada en la que
trabajan una docena de mujeres y algunos hombres. Cuando nos vieron, a una distancia de unos
sesenta metros, se quedaron absolutamente inmóviles, congelados, algo así como se quedan
algunos animales antes de huir al descubrir un intruso. En esos instantes un pajarillo comenzó a
chillar muy cerca, en unos matorrales a nuestras espaldas; me di la vuelta para ver que especie
era, solo una fracción de segundo, y al volverme a la posición anterior no había nadie en toda la
extensión talada de árboles y matorrales, solo tierra limpia. No lo creíamos, era imposible que
hubiesen corrido hasta la orilla donde principiaba el monte, los habríamos alcanzado a ver por
mucha velocidad que hubiesen desarrollado. Sencillamente se habían esfumado, así como una
aparición. Levante los binoculares que llevaba al cuello y examine metro a metro toda la tierra
limpia, nada, no había ni el menor vestigio de seres humanos. Al fin descubrí una delgada línea gris
que sobresalía de un surco, a poco otra, apenas perceptibles con los binoculares y entonces
comprendí: los indígenas se habían acostado entre los surcos de la siembra, ocultándose tras los
pequeños bordes de tierra; un felino no lo habría hecho mejor. Los dejamos en paz y penetramos
nuevamente al bosque.
Pasaron los días, ya tenía yo una buena colección de aves importantes, pero ningún quetzal.
Sencillamente no los habíamos vuelto a ver y no eran por tanto lo comunes que decían. Al
campamento se había arrimado, poco a poco, un indígena llamado Pedro, quien hablaba un poco
de enredado español; después de rondar por allí dos o tres días, viendo desde lejos lo que
hacíamos, se atrevió finalmente a pedirle a Wilfrido los cuerpos de los pajarillos que iba a tirar y
cuyas pieles ya había preparado yo. Se la regalaron y esto sirvió de introducción porque llego a
visitarnos con frecuencia, maravillándose de cómo se preparan las aves.
Este Pedro tenía un aspecto casi de pitecántropo; todo el pelo parado en varias direcciones,
semicortado, los ojos rojos y unas ropas que hacía mucho tiempo habían conocido tiempos
mejores. Nunca miraba de frente y era necesario escuchar con atención para entender algo de lo
que decía. Siempre nos pedía los cuerpos de los pájaros a los que ya se les había quitado la piel y,
según supimos, eran para comer; Ausencio era el más preguntón de los dos ayudantes y por eso
entablaba más conversación con el indígena; así nos enteramos que los echaba a una olla, con
todo y tripas, incluso las plumas y los algodones que se habían adherido durante la preparación.
También agregaba al cocimiento plantas enteras de frijol, con guías, vainas, hojas y raíces, desde
luego con la tierra que indudablemente llevarían adheridas.
Un día se me ocurrió que Ausencio le preguntara a Pedro si sabía dónde podíamos encontrar un
quetzal, porque ya para esos días habíamos recorrido en todas direcciones los bosques cercanos
sin ver ninguno, además de los que iban peleando aquella mañana; el indígena nos dijo en su
media lengua que el sabia donde había "quetzal, mucho quetzal". Si le pagábamos dos pesos nos
llevaría al lugar indicado cuando quisiéramos. Aunque un tanto incrédulo dije que iríamos al
siguiente día y no le pagaría dos pesos, sino diez por cada quetzal que cazáramos, que
necesitábamos dos. Pedro se mostró encantado con la oferta y nos aseguró que los
encontraríamos, pero ante nuestra sorpresa dijo que no podía ir antes de tres días porque los dos
siguientes iba a tomar trago, luego el tercero "mucho enfermo para caminar". No hubo poder
humano que lo hiciera desistir, de manera que fue necesario esperar los tres días. Pregunté a uno
de los ladinos Gómez, creo que llamado Caralampio, por que iba a tomar trago el chamula
anunciándolo previamente y además despreciando un buen pago. Nos anunció que así eran,
cuando decían emborracharse, lo que hacían con frecuencia hombres y mujeres, nada ni nadie los
hacia trabajar.
Efectivamente, la siguiente mañana vimos llegar las tremendas garrafas; cada una en la espalda de
un chamula. .. Y eran varias. Como recordaremos, las chocitas de los indígenas se desperdigaban
por la ladera, no demasiado cerca, pero con los binoculares yo podía observar toda la actividad.
Los Gómez también nos advirtieron que evitáramos pasar por las inmediaciones de las chozas y
con toda prudencia así lo hicimos; fue lo correcto porque ya como a las tres de la tarde se podía
escuchar el griterío que los indígenas tenían, lo que continúo toda la noche y todo el día siguiente.
Luego un silencio sepulcral durante el tercer día, viéndose los cuerpos tirados aquí y allá,
alrededor de las casas o entre los matorrales; parecía que había tenido lugar una batalla.
Por supuesto yo tenía muchas dudas de que al cuarto día se presentara Pedro, según lo convenido,
y mucho menos a la hora acordada. Nos había dicho que, si queríamos cazar un quetzal,
necesitaríamos salir en cuanto hubiera luz suficiente para caminar. Por lo tanto, con ese frio
indecente que había, me levanté con mucho esfuerzo: en la madrugada, seguro además de que el
indígena no se presentaría, pero para nuestra sorpresa ahí llego trotando a la hora convenida y ahí
vamos, tiritando a pesar de las chaquetas, con rumbo a los bosques de unos cerritos que estaban
del lado contrario a donde habíamos estado caminando y colectando hasta entonces. Nunca
fuimos por ahí porque nos habían informado que era muy difícil caminar, con todo el terreno lleno
de rocas y simas.
¡Y era verdad! Pocas veces he caminado por un terreno más difícil, además aun había poca
claridad porque, aparte de lo temprano, la niebla todavía estaba muy baja. Por supuesto que la
vegetación destilaba agua por todas partes y a la menor sacudida de una rama nos dábamos un
baño de agua helada que entraba por el cuello de la camisa. Todo estaba muy resbaladizo, el piso,
la hojarasca, los troncos y las piedras; además el musgo cubría todas las superficies y en algunas
partes hasta el suelo. Prácticamente no se veía ninguna porción de tierra, solo rocas y rajaduras
rellenas de hojarasca; también abundaban las simas, grandes o pequeñas, frecuentemente
disimuladas por las numerosas raíces y las hojas muertas, por tanto era necesario bajar y luego
subir; una de estas era muy profunda y se cruzaba por un tronco que hacía las veces de puente.
Este tronco estaba muy resbaladizo por la humedad, pero tenía señales de que lo transitaban con
regularidad y así lo demostró nuestro guía Pedro que no disminuyo su trote para cruzar el precario
puente, a pesar del abismo lleno de rocas en el fondo. Ni que decir que nosotros cruzamos ese
puente montados sobre el tronco.
Hasta entonces habíamos seguido una veredilla apenas visible, que bordeaba grietas y rodeaba
rocas; llegaba, según lo descubrimos, hasta unas rozaduras sembradas de maíz y frijol, sobre una
pendiente tan vertical que era difícil explicarse cómo se las arreglaban los chamulas para trabajar;
tal vez amarrados de los troncos; un destrozo tonto porque se advertía que tan solo en una o dos
temporadas de lluvias quedarían únicamente rocas al ser arrastrada la poquísima tierra con el
agua de las tormentas. Pero es lo usual en Chiapas, todos se apresuran a fabricar un enorme
desierto.
Después de ese ominoso puente, la veredilla se dirigía hacia las siembras mencionadas, pero Pedro
la dejo y se internó en el bosque; nosotros siguiéndolo como podíamos, cayendo y resbalando,
pujando y sudando a pesar del intenso frio. Yo observe, y así lo hice notar, que sobre las rocas que
rodeábamos o escalábamos, con frecuencia, se veían pequeñas nauyacas enroscadas, a las que
Pedro no hacia el menor caso. De todas maneras eran serpientes venenosas y deberíamos tener
cuidado donde poníamos las manos cuando menos, porque los pies estaban protegidos por las
botas. Aparentemente esa nauyaca de las tierras frías no era demasiado ponzoñosa ya que, según
nos dijo Pedro, cuando alguien resultaba mordido, se curaba con remedios caseros,
principalmente alcohol, bebido, desde luego. Naturalmente que, a esa hora de la mañana, las
pequeñas serpientes estaban seguramente congeladas y probablemente con dificultad podrían
morder.
Finalmente llegamos a un pequeño claro, también de terreno muy inclinado e indudablemente
una vieja tala. Pedro nos señaló un árbol de la orilla y nos explicó que deberíamos esperar, que los
quetzales llegarían a comer. Yo seguía dudando porque no escuchaba nada y se veía muy poco
dado que, la niebla aún era muy espesa, aunque de vez en cuando se abría por instantes,
permitiendo ver las copas de los árboles. De pronto el corazón me latió con fuerza; en la cercanía
escuchamos los gritos ya conocidos y una larga silueta cruzo el espacio hacia el árbol con fruta. Eso
vimos, solo una silueta entre la niebla. A los pocos instantes otro grito y luego otro más lejos: ¡era
verdad, llegaban los hermosos pájaros!
Escuchaba el aletear de los quetzales al cortar la frutilla, porque estas aves cogen la fruta al vuelo,
es decir, la arrancan de la punta de las ramitas y luego se posan en alguna percha para devorarla.
Escuchaba además los gritos, tal vez de media docena de individuos, y mí desesperación era
inmensa porque la niebla era como un techo blanco sobre nuestras cabezas. Fugazmente se veía la
silueta de un quetzal cuando se despejaba un poco la niebla y decidí probar suerte porque había el
peligro de que los bellos pájaros se hartaran y se fuesen. Prepare pues mi arma 410-22, mí
infalible conocida, y la sostuve apuntando hacia lo alto del árbol, así, durante un instante en que la
niebla me permitió ver una sombra larga que cruzaba el claro, apreté el gatillo y a la detonación,
vimos cómo esta sombra alargadas se precipitaba a tierra, una docena de metros adelante de
nosotros.
Ausencio, que es el que me acompañaba, se arrojó entre los matorrales, volviendo a los pocos
minutos con un quetzal decepcionante, con las plumas largas tan características, delgadas como
cordones; su puse que eran plumas viejas, gastadas, pero, en fin, seria fácil cambiar las plumas de
un ejemplar de cuerpo maltratado. Mientras tanto ya eran las nueve de la mañana y de improviso,
como es lo usual en esos lugares, la niebla se partió en jirones y comenzó a levantarse. Durante
unos momentos vimos claramente el árbol donde comían los quetzales y, en una rama semioculta,
un pecho rojo oscuro que destacaba sobre el verde del follaje. Rápidamente tome puntería y
disparé de nuevo. La hermosa ave se vino abajo, más no cayó al suelo, quedo atorada sobre unas
plantas de bromelias, donde la descubrí después de buscar con los binoculares durante los ratos
claros de niebla. Afortunadamente Pedro era buen trepador, subió rápidamente por las lianas en
cuanto le ofrecí cinco pesos extras y bajo el quetzal, que para mí disgusto estaba igual que el
anterior. Yo que buscaba un ejemplar con plumaje perfecto. Ni modo, ya no quería matar otro, se
me figuraba un sacrilegio disparar sobre estas aves tan hermosas.
Coloqué a los dos quetzales en el suelo, sobre una lona y, aprovechando que el sol comenzaba a
alumbrar en ratos, me dediqué a observar los quetzales que seguían devorando frutillas;
probablemente ya habían llegado otros más; en total sería una docena y formaba un espectáculo
inolvidable con sus continuos revoloteos y pleitos. Me llamo la atención el hecho de que todos los
machos mostraban colas muy delgadas, aunque muy largas. Me entretuve cuando menos una
hora observando tanta belleza, sin darme cuenta de que el sol iluminaba buena parte del
ambiente. Durante una mirada hacia atrás, dirigí automáticamente la vista hacia los quetzales
muertos y el corazón me dio un vuelco de alegría; el plumaje estaba espléndido, las colas
hermosas. Entonces caí en la cuenta de que el aspecto miserable, que presentaban antes, se debía
sencillamente a que el plumaje estaba mojado.
Pedro cumplió su oferta, efectivamente nos llevó a un lugar donde encontramos los quetzales, así
que emprendimos el regreso cuidando mucho los dos ejemplares. Para protegerlos los envolvimos
en hojas de palma. (A propósito de palmas, durante todo el tiempo en que estuvimos observando
los quetzales, vimos que Pedro cortaba y comía unas palmitas con voracidad; las llamo pacaya,
aunque con este nombre designan a diferentes palmillas de la selva. Se me ocurrió probar un tallo
y, diablos, era terriblemente amargo, no comprendía como los saboreaba tanto el indígena).
No fue fácil el regreso por esa vereda tan escabrosa y menos el cruzar por el tronco que servía de
puente, llevando un quetzal Ausencio y yo el otro, además de las armas, porque aun cuando en
esa región no había animales de cierta peligrosidad, en la excursión para la busca de un quetzal; la
prudencia exigía ir preparados porque no conocíamos que podían tramar los indígenas en un
momento dado, considerando además lo propicio del terreno para una emboscada. Por este
motivo le dije a Ausencio que llevara el rifle 7 mm; él también sabia manejarlo porque en un
tiempo había sido policía. De esta manera contábamos con dos armas buenas para hacer frente a
cualquier intento con malas intenciones hacia nosotros.
En estos tiempos (1984), cuando escribo estas memorias, puede parecer una exageración el temor
hacia los indígenas, pero es necesario considerar que en esa época muchas regiones del Estado no
estaban controladas por las autoridades. Un asesinato, en esta localidad de que hablo, difícilmente
se hubiese descubierto, bastaba con arrojar los cuerpos en cualquier sima de las que tanto
abundaban. Por otra parte nos encontrábamos con frecuencia grupos de chamulas medio
borrachos, que nos miraban con desconfianza y echando unas miradas torvas, con esos ojos
rojizos, que causaban mucha intranquilidad, mayormente observando los filosos machetes que
siempre portaban. Considere que sería muy fácil para Pedro ponerse de acuerdo con sus
compañeros y asaltarnos en esos bosques rocosos y oscuros, difíciles para maniobrar. Por eso
tome mis precauciones; nos armamos convenientemente y caminábamos con ojo alerta, mirando
con desconfianza tantas aglomeraciones rocosas y abundantes escondrijos. Más afortunadamente
no sufrimos ningún contratiempo, pero es mejor ser precavido.
Decía que el dichoso tronco lo cruzamos con mucha dificultad, montados a horcajadas sobre él,
pero daba escalofrió mirar el profundo abismo debajo; aunque no dejaba de causarnos algo de
vergüenza ver a los indígenas cruzar por el tronco, trotando y con grandes cargas a cuestas. Desde
luego eso lo venían haciendo desde niños, aunque yo no comprendía como no resbalaban y se
iban de cabeza a las profundidades veladas por la niebla. Llegamos al campamento muy
contentos; donde ya Wilfrido, el otro ayudante, nos tenía preparada la comida y poco después me
dedique a la tediosa tarea de preparar los quetzales, cuya piel es sumamente delgada y por tanto
resulta difícil su preparación; pero ya teníamos asegurado el éxito del viaje.
Este indígena Pedro; que se tornó un asiduo visitante del campamento, tenía la particularidad de
que por ningún precio se dejaba retratar; decía que era malo, que el aparato aprisionaría su
espíritu. Sin embargo, una tarde en que la niebla se retrasó un poco, vino Pedro con la noticia de
que había encontrado un nido de cierto pajarito que yo prepare y el cual él vio su disección,
trabajo que nunca dejo de asombrarle. Según nos dijo el nido se encontraba en unos matorrales
de la cercana ladera, así que tome mí cámara y lo seguí, acompañado de Ausencio, siempre
vigilante. Pedro nos mostró el nido, sentándose luego por ahí, mientras yo tomaba varias fotos del
nido con huevecillos azules; tenía en ese tiempo mí primera cámara Réflex, una Kodak cuadrada e
impráctica, pero fue lo único que puede conseguir con mi bajo sueldo. De pronto se me vino la
idea de retratar a Pedro, sin su conocimiento desde luego, pero aprovechando el tipo de cámara
es decir que la imagen se refleja en un cristal esmerilado y, sin que se note que apunta a
determinada dirección, para alguien que no conozca de cámaras desde luego, como era el caso del
indígena. Por lo tanto andando para atrás, como si aún estuviera retratando el nido, volteé el
objetivo hacia Pedro, fingiendo que miraba rumbo al nido, De esta manera lo retraté sin que lo
supiera y por ahí tengo aun la foto.
Colectando muy buenos ejemplares de aves, pasaron rápidamente los días en Nuevo Mundo.
Excepto el frio, todo fue agradable. Conocí por primera vez lo que es una selva de niebla y también
las grandes dificultades para trabajar en esos lugares, comenzando porque solamente hay
visibilidad por unas pocas horas en la mañana; una tarde soleada es una rara casualidad y eso
aburre en un campamento, porque aun sin sueño debe uno acostarse a las cuatro de la tarde ya
que no hay otra cosa que hacer; la niebla es tan espesa que no se ve a un par de metros. La
humedad lo invade todo. Recuerdo que en ese viaje a Nuevo Mundo la noche se me hacía eterna,
nos acostábamos como a las cuatro de la tarde, para levantarnos hasta las nueve de la mañana.
Afortunadamente en esos lugares crece profusamente una especie de helecho de hoja muy fina y
a la vez bastante dura, de tal modo que juntando una buena cantidad se construye un colchón de
medio metro de grosor que, pronto, se aplasta a la mitad pero queda tan cómodo como el mejor
colchón de resortes. Encima de esta gruesa capa de helecho, colocaba una lona, luego las cobijas y
el pabellón; este último lo prensaba entre el saco de dormir y la lona para evitar la entrada de
animalillos que no faltan en el campo, como las ranas hilas que causan desagradables sobresaltos
cuando se meten entre las cobijas o también alguna que otra serpiente. Precisamente, en el viaje
narrado, cuando se desmantelo el campamento, entre la capa de helecho mencionada,
encontramos nada menos que tres nauyacas, de la especie pequeña de tierras frías, y como una
docena de ranas; con razón durante la noche yo escuchaba el canto de ranas casi dentro de mí
oído.
A Nuevo Mundo regresé un año después para terminar de colectar en esa región y tan solo en el
lapso de un año ya habían talado una gran porción de los bosques arriba de la ladera. Esto me
ocasiono un gran disgusto y comprendí que los días estaban contados para esa localidad adiós a
los bosques, adiós a los quetzales. Con la carretera acabaron incluso con la tenebrosa Selva Negra.
Todo se terminó, menos la estupidez humana.
Otro viaje, que en seguida narro, es un absoluto contraste con el anterior. A principios de 1953, el
nuevo Gobernador, licenciado Efraín Aranda Osorio, uno de los gobernantes que también se
interesaron en nuestra institución, me pidió, durante una visita efectuada al zoológico, que le
consiguiera una piel de jaguar, con cabeza naturalizada, pues deseaba obsequiarla a un personaje
de la política. Meses antes alguien me había comentado que, en un lugar llamado San juan, hubo
un rancho que tuvieron que abandonar porque los tigres no dejaban crecer ningún becerro ni
podían tener bestias caballares porque pronto las mataban estos felinos. Por estas noticias que yo
guardaba y porque deseaba colectar algunas zacuas con sus espectaculares nidos, así como por
conocer un nuevo lugar, me decidí por San juan.
A esta región, ubicada en la confluencia del Rio del Cedro con el Grijalva, se podía llegar saliendo
de San Fernando en bestias y caminando todo el día; no era demasiado lejos, pero la vereda
semiborrada rodeaba el Cerro de la Pluma y esto alargaba mucho la caminata. Para conseguir las
bestias de montura y carga no hubo dificultades porque precisamente de San Fernando era don
Rubén Díaz (creo que aún vive), quien nos entregaba quincenalmente fruta para el zoológico. El
ofreció alquilarnos los animales necesarios y además los servicios de su hermano Elfrego, gran
conocedor, según se jactaba, de toda esa región. Con los acontecimientos que sucedieron, y que a
su tiempo relataré, yo le cambie el nombre acentuándolo y así quedo "Elfregó", es decir: el fregó.
Así pues, una mañana del mes de abril de 1953, muy temprano, iniciamos la caminata. Como
siempre, montados en famélicos caballos y tres mulas flacas cargando el equipo, resoplando por el
peso, sobre todo en los momentos de las subidas. Un lugar especialmente difícil de cruzar fue el
llamado Barrancón, un profundo barranco que tuvimos que bajar, y luego subir, por un caminillo
más adecuado para cabras que para bestias caballares. Al fin, cerca de las cuatro de la tarde,
llegamos a la cumbre de una loma, más allá de la cual se iniciaba el descenso a un profundo
vallecito rodeado de altos cerros, algo así como un embudo, en cuyo fondo se miraba una cabaña.
Tan profunda era la depresión que nos llevó el resto de la tarde llegar a la derruida casita de palos,
de modo que las bestias fueron descargadas ya en pleno crepúsculo y la cabaña aseada con la
ayuda de una lámpara de gasolina.
Un gran tecolote comenzó a ulular en un árbol cercano, luego se escuchó, en la cumbre de un
cerro próximo, el sordo rugido del tigre. Parecía que estábamos en el lugar adecuado, aunque mis
acompañantes comenzaron a dar muestras de pánico, incluyendo el flamante guía, que ya no se
atrevió a llevar los caballos para beber en un arroyuelo que corría a escasos cuarenta metros del
jacal. Fue necesario que yo lo acompañara armado de linterna y rifle, lo mismo sucedió para traer
agua para los usos culinarios, porque, eso sí, todos teníamos un formidable apetito. Comencé a
tener mis dudas sobre la elección de mis ayudantes para este viaje; los dos eran novatos y don
Elfrego un gran mentiroso porque se nombraba un gran cazador de tigres y al primer rugido ya
estaba temblando. Lamente no haber traído a mis veteranos acompañantes, pero estaban
ocupados preparando sus siembras y además parecía un viaje fácil.
Los caballos y mulas quedaron atados, pastando, muy cercanos a la cabaña, molestando con sus
continuos resoplidos tan típicos, con los que desalojan sus narices; yo contaba con ellos para que
avisaran en caso de que realmente se aproximara un jaguar, porque lo olfatean fácilmente y luego
dan muestras de pánico. Pero mis compañeros no durmieron en toda la noche, esperando ser
arrastrados de un momento a otro a través de las paredes, aun cuando en toda la noche no se
escuchó nada relacionado con un tigre.
A la siguiente mañana, ya del todo amanecido, partió el muchacho que había ido para regresar la
caballada, mientras yo, con un ayudante y don Elfrego, luego de tomarme un jugo enlatado y ellos
café, salimos rumbo al noroeste para ir al Rio Grijalva, echar un vistazo a las huellas de la playa y
regresar para el desayuno, para luego arreglar el campamento y trazar planes. En la derruida
cabaña quedo uno de los trabajadores, preparando el almuerzo. Según don Elfrego, el rio estaba
ahí nada más del otro lado de una loma próxima, que por ese lado cerraba el embudo antes
mencionado.
El rio resulto que estaba absolutamente de acuerdo con el clásico "ahí nomás tras lomita",
principiando porque durante media hora trepamos por una empinadísima subida, luego al llegar a
la cumbre efectivamente vimos la corriente, pero allá lejos, al fondo de una arenosa bajada. Allí
mismo debí dar la vuelta, pero me dejé convencer por don Elfrego de que el rio se encontraba más
cerca de lo que parecía y que pronto regresaríamos para el desayuno. Serian apenas las siete
treinta de la mañana, de manera que me pareció razonable la propuesta.
En todos los cerros que formaban el embudo, la vegetación me pareció demasiado seca para los
informes que yo tenía, cierto que era montes deciduos, pero según me habían dicho era monte
alto y mezclado con arbolados verdes. La loma que subimos estaba cubierta más bien con
chaparrales y el terreno resquebrajado, por el lado que bajamos hacia el rio seguían también
chaparrales; pero de la mitad en adelante el suelo se tornó arenoso y suelto, muy molesto para
caminar, especialmente por la fuerte inclinación, tanto que en ocasiones se deslizaba la arena
promoviendo pequeños aludes. Todo este esfuerzo, más el tremendo calor que ya se notaba,
pronto nos dejó la ropa totalmente empapada de sudor; se habría podido exprimir. Al fin llegamos
hasta el rio, pero a costa de un gran esfuerzo que no valía la pena y, si la bajada resulto terrible, yo
pensaba en el regreso con ese calor, esa cuesta empinada, ese suelo suelto y ausente de toda
sombra. Comprendí que había sido una estupidez confiar en don Elfrego que, a propósito, era un
viejecillo alto, muy flaco y sumamente locuaz y pintoresco con el sombrero sin copa que usaba.
Bueno, ya estábamos en la playa, ya habíamos visto huellas de tapir, tigre, ocelote y venado. Las
de tigre no muy convincentes, es decir, no muy frescas ni abundantes, seguramente de vez en
cuando transitaba por la playa alguno de estos felinos, pero los alrededores eran tan desolados
que no entusiasmaba buscar por ahí a los animales. Quedaba el problema del regreso porque ya
sentíamos hambre. Nuevo error y grave esta vez. En el campamento, antes de comenzar la subida
por la cuesta, don Elfrego me señalo unas lomitas, como a un kilómetro, diciéndome que ahí corría
el Rio del Cedro, ya muy cerca de su desembocadura en el Grijalva; como ya dije, a unos cuarenta
metros de la cabaña, pasaba un arroyo que, a su vez, se juntaba con el Cedro. Por todo esto
calcule que si, en vez de subir esa larga y fatigosa cuesta, seguíamos rio abajo, encontraríamos la
desembocadura del Cedro y subiendo este llegaríamos al campamento.
Pregunte a don Elfrego que tan lejos estaba esta desembocadura, contestándome que como a un
par de kilómetros y que, subiendo otro por el Cedro, nos encontraríamos una vereda que llegaba
hasta la cabaña donde teníamos el equipo. Muy fácil, demasiado fácil, pero caímos nuevamente
en la trampa de las mentiras de este viejecito que, según los acontecimientos futuros, no conocía
la región; tal vez en su juventud alguien le platico de la zona y así supuso que la conocía.
Desde luego ya no había esperanza de llegar para el desayuno, pero apurándonos estaríamos en el
campamento al mediodía; y llegamos efectivamente como a las doce horas de la mañana. ¡Pero
del tercer día! Pero no adelantemos los acontecimientos. Caminamos rio abajo con cierta facilidad,
sorteando rocas aisladas o troncos dejados durante las crecidas; pero como a un kilómetro
comenzamos a encontrar hacinamientos rocosos muy difíciles de pasar y cada vez fue peor; con
mucha frecuencia ya no se podían rodear, por lo tanto era forzoso escalar las peñas y esto además
de agotador nos retrasó tanto que llegamos a la desembocadura como a las tres de la tarde. En
todo el trayecto no vimos otra cosa que algunos cocodrilos; y precisamente, al saltar sobre unas
piedras, por poco caemos montados sobre uno bien grande, que muy ajeno a todo se calentaba al
sol tranquilamente. Despertado bruscamente de su sueño emitió unos roncos gruñidos,
arrojándose inmediatamente al agua.
A las tres de la tarde nos encontrábamos a duras penas en la desembocadura del Cedro, y tan solo
un centenar de metros rio arriba nos encontramos con una cascada imposible de escalar; don
Elfrego nos había dicho que el curso de este rio era bastante plano y con este nuevo obstáculo
comenzamos a irritarnos contra el guía, mayormente que el hambre ya nos atormentaba. Más,
como nada avanzábamos con alegatos, fue necesario regresar cerca de un kilómetro, echando
maldiciones, para tomar una diagonal que nos permitiera escalar el cerro y descender al otro lado
para llegar nuevamente al Cedro. Lo efectuamos sin contratiempos, pero al llegar a la corriente,
por cierto muy cristalina y fresca, ya eran como las cinco de la tarde; ya no queríamos llegar al
campamento para la comida, sino llegar, aunque fuese por la noche.
Pronto comprendí que sería imposible seguir por la orilla de la corriente, había demasiados
obstáculos, como grandes rocas y cascadas. Dando el frente corriente arriba, es decir, hacia donde
supuestamente se encontraba el campamento, teníamos a la izquierda el cerro por donde
bajamos al Cedro y al frente otro atravesado. Por la posición de este último parecía lógico que al
otro lado estuviese el valle donde se encontraba la cabaña; además seguir por la corriente, si no
era imposible, tomaría mucho tiempo, por lo tanto una vez más, si, otra vez, aceptamos las
sugerencias de don Elfrego para escalar el cerro. Nos aseguró y juro que cruzando el cerro
llegaríamos a la cabaña, aunque fuese de noche, pero llegaríamos. ¿Cómo? No estaba muy claro,
ya que no contábamos con ninguna linterna.
No teníamos ninguna cantimplora o trasto alguno para llevar agua, así que tomamos toda la que
nos cupo en el estómago, porque el calor era sofocante. Toda esta falta de equipo no era
imprevisión, simplemente salimos solo para un breve reconocimiento y por lo tanto no había
necesidad de llevar nada; ahora bien quisiéramos unas cantimploras y una linterna, además algo
de comida no caería mal, pero no tenía caso hacerse ilusiones. Comenzamos a subir la empinada
ladera, como se dice rompiendo monte y con un corto machete viejo que portaba don Elfrego.
Como a media subida encontramos un obstáculo imprevisto: unos tupideros infranqueables de
pitute, ese duro carricillo de los cerros de Chiapas. Ya con desesperación, empezamos a romper la
maraña con los cuchillos de monte para ayudar a don Elfrego y su anciano machete que, carente
de buen filo, no cortaba los duros y flexibles tallos; cuando la maleza lo permitía, la apartábamos
con las manos para escabullirnos lo más rápido posible y siempre para arriba, por una ladera muy
inclinada. Por ahí encontramos un enorme armadillo y como aún creíamos llegar al campamento
entrando la noche, tontamente, a instancias de los compañeros, le disparé a corta distancia y
rodando vino a quedar casi a nuestros pies. Luego comenzó el suplicio de cargarlo por turnos, ya
que era demasiado pesado y cuesta arriba.
Una vez atravesado el tupido pitutal que tanto nos retrasó, llegamos a una parte de bosque más
limpia de matorral, de vegetación decidua mezclada con robles, pero ya con dificultad veíamos
para caminar. De pronto, ¡qué consternación!, allí delante, con la escasa luz del avanzado
crepúsculo, vimos que un barranco nos cortaba el paso y con esa tenacidad, o tal vez esperanza,
nadie pensó en regresar. Bajamos de algún modo, a veces resbalando o rodando, en ocasiones
quedando colgados de alguna liana, pero llegamos al reseco fondo. Ni siquiera un manchón
húmedo, una charquita, nada en el rocoso suelo que pudiera calmar la sed producida por tanto
sudar. Para aumentar la desesperación, la pared opuesta era imposible de escalar, por lo que
tuvimos que caminar por el fondo, ya barranco arriba o ya barranco abajo, todo esto con escasa
luz y con riesgo de pisar alguna serpiente o agarrarla con la mano porque frecuentemente
teníamos que escalar alguna roca que tapaba el camino.
Desde luego la cosa más insensata fue cazar el armadillo, porque con todas estas dificultades ya
nadie podía con la carga, de modo que tuvimos que dejarlo abandonado para cena de algún
animal o para carroña de los zopilotes al día siguiente. Con la desesperación nadie sentía hambre,
pero si una atormentadora sed. Me pareció que para el tiempo transcurrido ya debería estar
totalmente de noche y de pronto me di cuenta que una leve sombra seguía nuestros pasos.
Levanté la mirada al cielo, descubriendo que había una naciente luna, apenas una rayita curva,
pero iluminaba lo suficiente para permitirnos seguir; al fin encontramos un punto donde se podría
escalar la pared rocosa, porque cuando menos formaba algunas repisas y grietas donde poner los
pies, además nos ayudábamos con las manos cogiendo raíces o bejucos colgantes. Para esos
momentos ya nadie pensaba en serpientes, la desesperación y el agotamiento hacen olvidar toda
prudencia. Los tres estábamos completamente agotados, yo por mi parte jamás había sentido tal
cansancio; recuerdo que con cada paso hacia arriba de ese farallón tenía que hacer tal esfuerzo
que me dolían agudamente los músculos del estómago.
Desde luego no era un acantilado muy alto, tendría tal vez unos diez o doce metros y un tanto
inclinado, con arbustos y magueyes aquí y allá, pero nos costó un esfuerzo extenuante; de
cualquier modo llegamos al final y tuvimos la suerte de que la cima era plana, cubierta de
bosquecillos ralos de árboles y matorrales secos, combinados con varales sin hojas, lo que
favorecía que la tenue luz de la tierna luna iluminara un poco el suelo, en los sitios despejados
cuando menos, porque en los bosquecillos la oscuridad era casi total.
Caminamos y camínanos, agotados y sedientos, casi automáticamente abriéndonos paso entre el
matorral reseco; varias veces algunos animales salían huyendo y por el ruido se trataba de
especies grandes, quizá venados, tal vez algún tigre o algún puma, ¡a quién le importaba! Adelante
y adelante. Por lo demás estábamos escasamente armados, la única arma que yo portaba era la
410-22 que ya conocemos; en ratos me ayudaban a cargarla, ya pesaba demasiado. Desde luego
no era un arma para enfrentarse a un jaguar, por lo menos de noche, pero nunca nos había pasado
por la mente alejarnos del campamento.
Serian tal vez ya las once de la noche, no lo sé, caminaba casi como sonámbulo, cuando de pronto
caí en la cuenta de que la luna estaba a nuestra izquierda y antes la teníamos a la derecha.
Habíamos dado la vuelta sin notarlo y quién sabe por cuánto tiempo. ¡Ya era demasiado! ¿Qué
tanto habíamos desandado el camino? No lo sabíamos, pero eso nos desanimó a tal grado que
nadie quiso dar un paso más, era inútil tratar de encontrar el camino al campamento. Estábamos
definitivamente perdidos y con ganas de asesinar a don Elfrego. Además ya la luna había
descendido tanto en el firmamento que apenas alumbraba. El lugar donde finalmente nos
dejamos caer extenuados, empapados de sudor, era el comienzo de un declive algo más boscoso,
con muchos robles o encinos. Cada quien quedo tirado como pudo, sin importarle nada que
hubiera o no animales menudos o grandes, de todas maneras no teníamos ni siquiera un cerillo
para verlos. Cuando menos los obligué a que formáramos una especie de circulo, es decir, las
cabezas hacia el centro y los pies para afuera, pensando que si algún tigre se atrevía a molestarnos
cogería a la víctima por un pie en vez de la garganta, dando tiempo a que gritara y yo hacer algún
disparo de distracción para ahuyentar al bicho. Para esto coloqué el arma con el cañón hacia
afuera.
Luego resulto que fue una medida muy acertada. Dormitamos un poco, no se cuánto tiempo, pero
dormir bien era imposible, tanto por el cansancio exagerado como por la cantidad de garrapatas
que habíamos colectado sin verlas y que comenzaron a tratar de fijarse en la piel. Además no sé de
donde comenzó a llegar un ejército de moscos que con sus continuos ataques y zumbidos
ayudaban a mantenernos despiertos. Yo trataba de dormir, pero solo dormítaba a intervalos,
además con la ropa empapada de sudor comencé a sentir frio. Ya estaba todo oscuro porque la
luna hacía tiempo que se había ocultado, pero siempre he te nido muy buena visión nocturna y
distinguía a cierta distancia los sitios con menos arbolado, así que de vez en cuando alzaba un
poco la cabeza y oteaba los alrededores, tratando de ver si alguna sombra se movía entre las
siluetas de los troncos claros. También escuchaba el continuo rascarse de mis dos compañeros.
Dormitaba un poco cuando sentí pasos cautelosos, pero pesados, muy lentos, que se aproximaban
por la ladera. Trataba desesperada mente de identificarlos, cuando de pronto note un tronco que
no estaba antes por ahí; mí corazón comenzó a latir apresuradamente, mientras esforzaba mí vista
al máximo, luego este bulto se esfumo mezclándose con la sombra de un tronco grueso. Yo no me
atreví ni a respirar, no hice ningún movimiento, excepto que lentamente deslicé mí mano hacia el
llamador del arma. No veía nada, pero sentí un leve rumor como de pisadas. Ya no eran los
cautelosos pasos sobre la hojarasca; lo que fuese pisaba ahora con más cuidado y cuando menos
lo esperaba me estremeció el aullido, no grito, de don Elfrego, por lo que automáticamente
disparé el cartucho 410, quedándome en la recamara únicamente el 22. Esta excelente arma, que
ya he mencionado en otra parte de estas memorias, admite un cartucho de calibre 22 en el cañón
de arriba y otro 410 en el de abajo; pueden dispararse aisladamente. Al disparo sentí como si un
tronco me hubiese caído sobre las estiradas piernas, un tronco con espinas, porque abajo de la
rodilla me rasgo el pantalón y me causo un arañazo superficial. Casi al instante se escucharon
saltos pesados ladera abajo. Indudablemente fue un felino, tigre o puma, lo que haya sido, pero
por suerte se espantó; tal vez solo curioseaba, pero el caso es que don Elfrego nos dijo que le
estaba olfateando los pies. Con el disparo al aire salto de lado y cayó encima de mis piernas,
rasgando el pantalón con una de las uñas. Fue un susto tal que nos espantó el sueño
definitivamente te, quedándonos sentados hasta que llego la luz del día y; apenas hubo suficiente
claridad para ver donde pisábamos, emprendimos la caminata.
Nuestro flamante guía estaba totalmente desorientado, lo mismo podía estar en la luna que en la
tierra, así que nos dirigimos, con la ayuda del sol, hacia el rumbo donde suponíamos debería de
estar el valle del campamento. La sed era insoportable y también el agotamiento físico. El hambre
solo se hacía notar por el vacío que ocupaba el lugar de los estómagos, porque desde hacía ya
muchas horas que habían dejado de exigir alimento. Peor fue cuando comenzó a subir el sol y el
abundante sudor broto nuevamente, menos mal que encontramos, como a eso de las nueve, unos
bejucos de agua y; el líquido que escurrió de estas lianas nos alivió el sufrimiento de las bocas.
Estos bejucos se cortan lo más cerca posible del suelo y después se parten pedazos, como de un
metro de longitud, de la porción colgante; cada pedazo produce como una taza mediana de agua
fresca ligeramente estiptica, por lo demás muy buena para quitar la sed.
Subimos y bajamos laderas, alcanzamos algunas cimas, pero no había señal alguna del
campamento; tal parecía que nos habíamos trasladado a otra región. Había bejucos de agua, pero
no demasiado abundantes, por lo tanto la sed era continua, en especial porque no teníamos en
que llevar algo de agua para los tramos donde no había los bejucos ya mencionados; para comer
no encontrábamos nada, con excepción de unas granadillas medio secas, insípidas, que nos
tocaron a dos por cabeza, ¡mucho para una comida! Algunos pájaros revoloteaban de vez en
cuando entre el mustio follaje, pero de animales ni una seña. Ya comenzaba a invadirnos cierta
angustia, sobre todo cuando nos encontramos con un precipicio que cortaba el camino ¡a la
derecha un barranco y a la izquierda otro! Sin darnos cuenta nos habíamos metido en una especie
de lengüeta de tierra, un callejón sin salida; fue necesario desandar el camino por más de unos dos
kilómetros y luego bajar por un abrupto declive, difícil pero posible. Llegamos al fondo y después
de caminar bastante tiempo nos encontramos de pronto entre un verdadero laberinto de
barrancos y crestas, cimas y simas; hondonadas rocosas y desfiladeros; en total una zona
horrenda, con vegetación rala y seca.
Es muy fácil narrar esto, más fácil leerlo, pero terrible vivirlo. Los minutos parecen horas y las
horas una eternidad. Caminamos casi por obligación, con una sensación extraña y no pocas caídas.
El calor en esas hondonadas era insoportable y la sed otro tanto; ya era pasado el mediodía
cuando agotados nos sentamos a la sombra de unas rocas, decididamente haciendo esfuerzos
para no perder la cabeza. De pronto don Elfrego, que ya no podía ni con su alma, se levantó y dio
vuelta a unas rocas, para hacer una necesidad, tal vez de aire pues no creo que los intestinos
tuviesen nada porque ya hacia treinta horas que no habíamos comido; el caso es que regreso
corriendo y con voz trémula nos informó que desde el otro lado de las rocas, a cierta distancia, se
divisaba una angosta cañadita que parecía subir a la cima. Llegamos de prisa al lugar indicado y
efectivamente vimos un lugar por el cual parecía que se pudiera subir hasta la cima del cerro. Tal
vez fuese otra esperanza falsa, pero no teníamos más alternativa, sería imposible regresar todo lo
caminado.
Con temor, haciendo esfuerzos inauditos, con calambres en el estómago y en las piernas,
comenzamos a subir por esas estériles rocas. La angosta hondonada era el curso de un pequeño
arroyo seco, pero durante las lluvias indudablemente escurriría un poco de agua; un sitio arenoso
que en la buena época sería una poza; con expectación se cavo un hoyo para ver si encontrábamos
aunque fuese un poco de lodo, pero nada, ninguna humedad descubrieron los palos que hacían las
veces de palas. Ni modo, seguimos haciendo esfuerzos y en dos o tres ocasiones fue necesario
escalar pequeñas cascadas, secas desde luego. Al fin, ya casi sin fuerzas para caminar, llegamos a
la cima ¡habíamos salido de ese terrible laberinto! Era una cresta con escasa vegetación, pero del
otro lado se iniciaba una ladera con bosque de encinos, luego se veía un cerro más bajo y después
¡nuestro campamento! Había sin embargo un problema, ya se aproximaba el crepúsculo y no
había la más remota esperanza de llegar esa noche, simplemente nos encontrábamos agotados.
No tenía caso tratar de llegar hasta el bosque; para pasar la noche seguramente sería mejor en las
partes despejadas de la cima, donde solo había raquíticos arbolillos aislados. La confianza
recobrada, porque al fin sabíamos dónde nos encontrábamos, hasta nos dio fuerzas para reunir
algunos arbustos espinosos y construir un precario y pequeño cerco; por lo menos, si algún animal
se aproximaba, tendría que hacer algo de ruido. Más la noche transcurrió sin novedad, excepto
que hizo algo de frio y cayo bastante sereno, lo que al amanecer nos permitió por lo menos
humedecer los labios, lamiendo el roció condensado en las hojas de hierbas y arbustos.
El lugar donde pasamos la noche era bastante alto, permitiendo otear el horizonte; así vimos el
espantoso laberinto de cañadas, hondonadas sin salida y riscos en el que nos habíamos metido. A
la derecha corría el Rio del Cedro, incitante con sus frescas agua, pero imposible de alcanzar
porque se interponía la serie de barrancos que no sé cómo cruzamos; a la izquierda, bajando las
laderas del cerro, se encontraba el embudo donde teníamos el campamento. Parecía fácil de
alcanzar y comenzamos a bajar, en partes resbalando con la hojarasca acumulada en gruesas
capas, bajo ese bosque de encinas chaparras. Luego cambio la vegetación transformándose en
bosque deciduo, mezclado con chaparral, por cierto quemado no hacía mucho tiempo,
A pesar de que nos pareció ya cosa fácil alcanzar el campamento, no llegamos sino hasta cerca del
mediodía, si bien es verdad que hicimos frecuentes altos para recobrar Fuerzas. Recuerdo que
cruzamos la parte despejada que había cerca de la cabaña, literalmente arrastrando los pies y la
escopeta, que llevaba yo, cogida por las correas de la funda, cuya punta arrastraba por el suelo; ya
no tenía fuerza para colgarla del hombro. Naturalmente nuestra condición era desastrosa, con la
ropa sucia, tiesa de sudor y tierra, tanto que mis pantalones parecían de cartón. Las caras
demacradas, el andar vacilante; la boca tan reseca que ya era difícil hablar, la voz salía ronca. Nos
derrumbamos sobre lo primero que encontramos y pedí al mozo que se había quedado en el
campamento, unos jugos enlatados que llevábamos en el comestible. Por cierto este individuo
estaba al borde de la histeria, pero luego relatare sus aventuras.
Después de tomarme tres latas de jugo de naranja y de piña, casi sin hablar, me fui derecho al
arroyito cercano, bajé el pequeño barranco poco menos que rodando y con todo y ropa me
zambullí en una poza. Pasado un rato me fui quitando las prendas, me enjaboné y cuando me
llevaron ropa limpia me vestí, sintiéndome otro ser. Luego devoré toda la comida que me sirvieron
y me tire sobre el catre, durmiendo todo el resto del día y la noche. Mis compañeros de aventuras
solo comieron y se fueron a dormir, no comprendo cómo pudieron descansar con todo el sudor y
la mugre encima.
Mientras estábamos soportando la agotadora aventura, el compañero que permaneció en el
campamento no la paso mucho mejor. Comenzó por no comprender nuestro retraso jamás, y
siempre con la esperanza de vernos aparecer, se le fue pasando el día. Se aterro realmente cuando
entro la noche entre otras cosas por la perspectiva de pasarla solo; con la nerviosidad no fue capaz
de encender la lámpara de gasolina y tampoco se atrevió a dejar la casita para conseguir leña.
Tenía miedo de los tigres que según el rondaban por ahí, por tanto apenas comió no ceno y al
crepúsculo se metió bajo todas las lonas de la casa de campaña que aún no habíamos instalado,
amontonando encima cuanta cobija y costal encontró. Aun así no pudo dormir, tanto por el calor
que sufrió como porque sentía un tigre con cualquier rata que hacia ruido en la casucha. Se
levantó cuando el sol estaba ya muy alto, sufriendo cada vez más al transcurrir las horas y
nosotros sin aparecer. Sentía que era necesario salir a pedir ayuda, pero tampoco se atrevía y
entre duda y duda llego nuevamente la noche.
En el campamento había quedado el resto del armamento, incluyendo el máuser de 7 mm, pero
este empleado no sabía manejar armas, no obstante se las arreglo como pudo, con gran riesgo de
darse un tiro y así dormía con la escopeta 16 por un lado, el máuser por el otro, el machete, el
hacha, todo un arsenal bajo montones de lonas, costales y cobijas. El caso es que sobrevivió otra
noche más y, muy avanzada la mañana, decidió que no tenía más remedio que salir hasta el
rancho más próximo para pedir ayuda, cosa que lo angustiaba sobremanera porque tendría que
recorrer una larga distancia solo entre el monte. Siguió dudando parte de la mañana, más nuestra
ausencia lo impelía a la caminata; de hecho ya era imperativo. Cuando al fin se decidió, al salir de
la casa, escucho que alguien macheteaba en la cercana ladera, deteniéndose lleno de expectación
y cuando aparecimos en el claro fue tal su impresión que no pudo gritar ni correr para salir a
nuestro encuentro y ayudar. Valiente auxilio tan tardío, ¡esperar tanto tiempo para salir a buscar
ayuda! Si nos hubiese ocurrido algo más serio, habrían llegado demasiado tarde. ¡Parece todo tan
fácil, pero es necesario vivirlo para sentirlo! Al amanecer nos levantamos ya recuperados y listos
para el trabajo. La terrible aventura había quedado atrás, a veces como una experiencia muy dura,
a veces como pesadilla.
En vez de instalar la casa de campaña, decidí que bien podíamos aprovechar la cabaña; la
limpiaron pues y se reparó un poco. En esa zona había muchísimo chaquiste, ese mosquito
redondo y diurno, que tanto molesta, especialmente cuando se ejecuta un trabajo delicado, como
preparar un pajarillo o aliñar un mamífero, por tanto instalamos un mosquitero bien grande, para
trabajar con cierta comodidad. Comencé por colectar algunas zacuas, esos grandes pájaros, casi
del tamaño de un cuervo y con color castaño oscuro, las colas amarillas y las mejillas sin plumas; el
pico agudo, las patas fuertes. Estas las colecté de una colonia reunida en una gran ceiba que crecía
cerca del campamento; era un árbol muy alto e inaccesible, por tanto el colectar los nidos era una
tarea muy difícil. Los nidos de zacua son unas grandes bolsas tejidas, casi de un metro de largo y
colgantes de las puntas más delgadas de las ramas exteriores.
Tanto con los pájaros, como con los nidos, pensaba montar una vitrina para exhibir como es una
colonia de zacuas; como era imposible llegar hasta los nidos, recurrí a mí sistema particular, esto
es, los bajé rompiendo las ramitas con disparos de rifle. Así colectamos seis nidos que
afortunadamente aun no tenían polluelos. Poco más tarde recorrí un tramo del arroyo, aguas
arriba, buscando algunos reptiles y cual no sería nuestra sorpresa cuando encontramos en un
pequeño remanso, con poca profundidad, la carroña de una danta; apenas el esqueleto
semicubierto de piel y algunas porciones de carne putrefacta. Unos pocos metros aguas abajo
¡habíamos estado tomando esta agua y bañándonos con la misma! Con razón se le notaba un
saborcillo algo raro. ¿Quién mato este tapir? Era difícil decirlo, tal vez un jaguar, quizá un cazador,
de esos destructores. Nunca lo descubrimos, pero don Elfrego que se había quedado
prácticamente sin huaraches durante la extraviada, corto unos pedazos de piel, improvisando una
especie de calzado; luego resulto que no sirvió el experimento porque cuando el cuero se mojaba
se estiraba tanto que le salían los pies, por el contrario, al secarse se encogía muchísimo y
entonces se los estrangulaba.
Unos días después el fatídico guía, uno de los ayudantes y yo, salimos en busca del Rio del Cedro,
que no debería estar lejos. Nos dirigimos hacia una cañada entre dos cerros, pero eso si con
mucho cuidado de marcar el camino y haciendo caso omiso de las opiniones de don Elfrego, o
como dimos en llamarle, don Elfregó, acentuando la o, para dar a entender que él nos había
fregado. Llegamos sin novedad a la base de los cerros, entrando luego a la cañada, muy rocosa por
cierto y cubierta de tupido bosque deciduo; los árboles en lo general estaban sin follaje, pero
algunos soportaban tremendos bejuqueros oscuros. Don Elfrego iba unos diez metros adelante, le
seguía el otro muchacho y luego yo, que me había retrasado por tratar de capturar una lagartija;
de improviso escuchamos un alarido ¡Ay madrecita!, proferido con tal terror que yo di un traspiés
al volverme rápidamente y cuando ya estaba a punto de poner mí mano sobre el pequeño reptil,
al mismo instante resonó un ronco bramido retumbante, vislumbré una forma amarilla que salto
de una rama llena de bejucos hasta una cercana roca y los dos hombres se vinieron en tropel
sobre mí, que me estaba enderezando del suelo; por poco y me tiran entre las rocas. Fueron unos
momentos tragicómicos. Cuando ambos recobraron el uso de la voz, me explicaron que, al pasar
bajo el cercano árbol que me señalaban, don Elfrego sintió que le caía en el sombrero un líquido
caliente que le penetro hasta el cráneo, porque como recordaremos al sombrero que usaba le
faltaba media copa; levanto la mirada y vio al tigre sobre la rama, al mismo tiempo que este
profería el tremendo bramido. Al darse la vuelta para huir, el felino desprendió basura y el guía
creyó que le saltaba encima. En todos los años que viajé por selvas y montes esta fue la única vez
que he visto a un jaguar manifestar su enojo o su burla orinándose sobre los intrusos.
El felino simplemente se esfumo, no volvió a delatar su presencia; no escuchamos ruido alguno y
no había por ahí pájaros que señalaran la presencia de un carnívoro en las cercanías. No obstante
se presentó un pequeño problema: los compañeros insistían en regresar, para lo que yo no veía
motivo alguno; cuando al fin los convencí de que siguiéramos nuestro camino, ninguno de los dos
quería ir delante, ni tampoco querían quedarse atrás. Resolvi el problema dando la vuelta y
echando a caminar por la cañada siguiendo la ruta; a esta accion quieras que no se vinieron
corriendo detras de mí y luchando por ocupar el primer lugar; daban risa, pero estaban
verdaderamente asustados. Llegamos al final de esta subida, no demasiado empinada y; luego
principiaba una bajada moderada, después una arenosa parte plana y el Rio del Cedro, con su
lecho rocoso, formando profundas pozas cristalinas que permitían ver hasta los menores detalles
del fondo.
El agua de este rio, en esos tiempos parecía de cristal y; caminando para arriba o para abajo, el
curso era igual de rocoso, en partes combinado con playas arenosas, alternando medianos
raudales con placidas pozas y en todas las rocas planas vimos cantidad de excrementos de nutrias.
De hecho en ninguna parte había visto, ni he vuelto a ver, tal cantidad de estos mamíferos
acuáticos. En días sucesivos encontramos numerosas familias o grupos de jóvenes y adultos, ya
jugando o ya tomando el sol sobre las rocas y al caer la tarde se veían incluso en actividades de
pesca. El caminar por las orillas de este rio se convirtió en un agradable paseo que cuando más
distaba unos cuantos kilómetros del campamento, es decir, verdaderamente cerca; a mis
acompañantes no les gustaba demasiado porque era forzoso pasar por la cañada, pero del jaguar
solo volvimos a ver huellas, pero lo mismo las había en las playas e incluso cerca del campamento.
Explorando corriente abajo, en medio día se llegaba a la zona de saltos y cascadas, lo que
significaba que si hubiésemos seguido por la corriente, el día que nos perdimos, seguramente que
habríamos llegado al campamento durante la mañana siguiente; además sin carecer de agua e
incluso hasta consiguiendo comida. Comprendí que nos extraviamos en una zona pequeña, pero
eso si compuesta de barrancos y laberintos rocosos. Todo esto nos demostró que don Elfrego
realmente no conocía la región. De todas maneras ya no se le reconocía como guía.
De toda esta región de San juan, lo único que valía la pena eran las márgenes del Cedro, tenían
vegetación verde y abundante fauna. Era muy frecuente encontrarse venados de campo en los
sitios despejados y temazates en las partes boscosas; había dantas, nutrias y abundantes iguanas
de ribera. En cambio, si bien se veían huellas de jaguar, no me pareció que estos felinos fuesen tan
comunes como decían y cada día que pasaba crecía mi convencimiento de que no iba a cumplir
con el encargo del Gobernador por otra parte, el equipo humano me fallo completamente en este
viaje y no hubo poder humano para convencerlos de que alguno me acompañase por la noche
para tratar de cazar al jaguar, ya que este viaje como sabemos se organizó principalmente con ese
objeto. Podría haber salido solo, pero siempre fue mi norma no salir solitario ni durante el día,
mucho menos por la noche. Salir solo es una ventaja en lo referente al ruido, pero es muy fácil
propiciar un accidente, si no con los animales, siempre puede suceder una caída, una torcedura,
un miembro roto, una mordedura de serpiente, es decir, accidentes comunes que pueden
transformarse en trágicos estando solo. Incluso la captura de un animal se facilita si hay alguien
que pueda ayudar.
Precisamente un día, mientras mis acompañantes se dedicaban a buscar piguas bajo las piedras
del rio, yo me fui caminando por la margen y me retire más lejos de lo que creí. De pronto entre
unos matorrales, vi deslizarse una serpiente voladora de un tamaño tan grande que ni siquiera
intente capturarla yo solo. Me infundio respeto, cuando menos mediría unos cuatro metros; algo
extraordinario para la especie. Regresé rápidamente, dando voces, pero con el ruido del rio nadie
m escucho oportunamente. Cuando llego unos de los mozos y regresamos al lugar, no
encontramos por ninguna parte tan valioso ejemplar. Si hubiese tenido cuando menos la ayuda de
una persona, seguramente habríamos capturado esa inmensa voladora.
Otra experiencia durante este viaje, tal vez digna de mención, ocurrió una mañana mientras me
bañaba en una pequeña cascadita, en el arroyo cercano al campamento. Con el fin de que me
escurriera el agua por la cabeza y todo el cuerpo, algo muy agradable en ese lugar tan caluroso,
me senté sobre unas piedras, más al poco rato comencé a notar un cosquilleo en las piernas, me
mire y de un salto salí corriendo hasta la orilla: tenía las dos piernas materialmente cubiertas de
sanguijuelas. Afortunadamente aún no se había fijado ninguna y con abundante jabón me deshice
de estos molestos bichos. Recuerdo la extraña sensación que sentí cuando pase mí mano por las
plastas que de estos animales tenía sobre mí piel, algo más bien horripilante.
No había gran cosa que colectar en esta Zona, en lo referente a especies que serían útiles para las
colecciones del museo y, como parecía muy improbable cazar al jaguar requerido, decidí que don
Elfrego se fuera a San Fernando para enviarnos las bestias de carga y montura necesarias para
levantar el campamento. De no haber sido por las caminatas hasta el Cedro, este viaje hubiese
sido uno de los más tristes que hubiera realizado; además con una extraviada tonta en mí haber. A
los dos o tres días llegaron las cabalgaduras y así, sin pena ni gloria, regresamos a Tuxtla.
CAPÍTULO VI
EL HUAYATE Y RIÓN
En abril de 1954 vi por primera vez la misteriosa región conocida como el Hueyate; una zona de
esteros, pantanos, manglares y zapotonales inmensos, guarida de una gran población de jaguares,
cocodrilos, boas y millones de aves acuáticas, nubes de zancudos y toda la población mundial de
jejenes minúsculos, pero molestos al máximo.
Antes de la fecha mencionada, había recorrido otras partes de la costa de Chiapas, efectuando un
estudio sobre las aves acuáticas emigrantes. Durante esta gira escuché platicas acerca de la zona
de El Hueyate; y según decían, toda persona que entrara a esa región jamás regresaba; se
comentaba que la poblaban espíritus malignos que extraviaban a los intrusos, causándoles la
muerte. Todo mundo decía que fulano, que zutano, que el compadre mengano, jamás había
retornado de una cacería por esos lugares. Se hablaba también de pescadores que se habían
atrevido a entrar a esta zona, no habiendo vuelto jamás. Otra noticia que me dieron se refería a un
sitio que, aseguraban, tenía una charca de agua dulce y donde, como todo por ahí era salobre, los
animales acudían a beber allí, siendo por lo tanto sumamente fácil cazar lo que uno quisiera,
desde palomas hasta jaguares. Esta última zona era por el rumbo de El Manguito, Municipio de
Mapastepec, y fue el punto de partida para que conociera El Hueyate, que se encuentra muchos
kilómetros al sureste.
Por tanto, al año siguiente del viaje a Sanjuán, decidí visitar El Manguito y tratar de conseguir el
jaguar que deseaba el licenciado Aranda. Naturalmente que en el transcurso de un año hubiese
sido muy fácil para el Gobernador conseguir una piel de tigre; pero no se trataba de eso, sino de
una piel correctamente sacada para naturalizar la cabeza y eso nadie lo podía hacer en Chiapas,
solo yo, por eso tenía el encargo.
Para llegar a este lugar de la charca de agua dulce, me recomendaron como guías a los hermanos
Junco, pescadores de la Barra de Sacapulco, en especial a Wenceslao, quien mejor conocía el
rumbo. Para llegar a esta barra, era necesario tomar el tren en Arriaga, bajar en Acapetahua y
luego, en carreta tirada por bueyes, viajar toda la noche para llegar a Rio Arriba; ahí se alquilaba
un cayuco impulsado por un motor fuera de borda y casi fuera de uso, que tardaba unas seis horas
para llegar a Sacapulco.
Después de esta odisea, cuya dureza solo comprenderá quien la haya realizado, o cuando menos
quien haya viajado toda una noche en carretera por un camino lleno de hoyos, llegué con mí
equipo y dos ayudantes, un mediodía de abril del año antes mencionado, a la pesquería Barra de
Sacapulco. Un lugar muy hermoso, pero atestado de basura y malos olores, como es lo usual
donde impera la incultura. Actualmente aún existe este lugar, pero ya muy alterado, deteriorado y
sobrepoblado. En el tiempo de que hablo era una península arenosa, bastante alta, poblada de
palmeras y árboles de pan y con unas cuantas casitas de paja. Todo el frente definitivo por una
profunda laguna o estero con entrada al mar, donde abundaban los peces de todos tamaños. Una
franja, de unos cien metros de ancho, se interponía entre el mar y esta laguna de aguas limpias.
Casi se antojaba una visión de las islas de Oceanía. El lado negativo era que en la orilla, cerca del
agua, había toda clase de restos de peces, tortugas y basura, donde hoceaban docenas de cerdos
flacos y pelones.
Antes de seguir adelante con la narración, abro un paréntesis para decir que en casi treinta años
de conocer esta región de Las Palmas, Sacapulco, El Manguito y Rio Arriba, nunca he comprendido
como tanta belleza ha sido desperdiciada por la industria turística, permaneciendo punto menos
que ignorada. Es una inmensa zona llena de esteros, amplios canales y lagunas, con posibilidades
ilimitadas de navegación por bellos lugares. De hecho se podría uno embarcar en Boca del Cielo
llegar hasta Mazatan, quizá hasta Tapachula. Claro que ante el abandono, muchos canales se han
cerrado, pero podrían abrirse de nuevo y recorrer la antigua ruta utilizada por los indígenas, ya
que en todos los islotes y barras hay cantidad de restos arqueológicos.
En Sacapulco me esperaban desconcertantes noticias porque, luego de indagar un poco, me
informaron que ninguno de los hermanos Junco se encontraba en la ranchería; andaban en la
pesca del camarón con la mayoría de pescadores y no regresarían antes de una semana. Todo esto
trastornaba los planes, ya que disponíamos de poco tiempo; por eso acepté la sugerencia del
agente municipal para viajar hasta La Concepción, una isla donde, según él, los tigres eran muy
abundantes. Esta localidad sin embargo estaba demasiado lejos para llegar a ella ese mismo día,
considerando los pesados cayucos de entonces y los destartalados motores que los movían. No
había más remedio que pasar la tarde y la noche en Sacapulco, pero preferí dormir en la playa
para lo que era necesario cruzar en una canoa los doscientos metros de laguna y acampar en la
faja arenosa que separaba el mar del estero; habiendo hecho arreglos para que un cayuco grande
nos recogiera temprano por la mañana.
Al amanecer salimos de Sacapulco y arribamos a La Concepción en las primeras horas de la tarde.
Fue un viaje bastante cansado, sentado en los bordes del cayuco o sobre los bártulos, con un sol
quemante y una atmosfera calurosa muy húmeda, aunado todo esto a una marcha lenta hasta la
desesperación. En cambio el paisaje era hermoso; las márgenes del canal estaban cubiertas de
tupida vegetación, en la que predominaban mangles tan altos que parecían amates; luego
alejándose de las orillas, abundaban los palmares y chicozapotales, formando densos bosques
donde saltaban enormes manadas de monos y revoloteaban los guacamayos de rojo plumaje y los
gritones loros reales. Por las ramas bajas descansaban los hocofaisanes o saltaban al suelo para
rascar entre la hojarasca y luego volar hacia las alturas, cuando sentían la proximidad de las
manadas de jabalíes o de tejones. ¡Un paraíso sin gente alguna! En efecto, desde Sacapulco hasta
La Concepción no había ni un solo claro en la vegetación, ni el menor indicio de humanos en toda
esa inmensa región.
El agua de ese canal era muy transparente, aunque de color ambarino por los tintes que soltaban
las hojas y raíces de los manglares; los peces muy abundantes y variados de acuerdo a la salinidad
del agua, porque esta, conforme se alejaba uno de la boca donde entraba el mar, se iba tomando
más y más dulce, lo que podía comprobarse con solo mirar la vegetación de las orillas si el agua
era salobre había mangles y si era dulce estos eran reemplazados por los zapatones, además sobre
la superficie flotaban las balsas de jancitos o lirios, como les llaman localmente.
La Concepción resulto ser una isla de un poco más de trescientas hectáreas, la mayor parte
cubierta de bosques. En la orilla del canal, elevada apenas un par de metros sobre la superficie del
agua, había una veintena de cocoteros que ya empezaban a dar frutos, los que podían cortarse
estando la persona parada en el suelo; un poco detrás de las palmas estaba una casa de paja y un
pequeño cobertizo que servía de cocina. Había, como es lo usual, una docena de esqueléticos
perros que aturdían con sus ladridos, a pesar de los palos que los dueños les arrojaban. Habitaba
la isla una familia compuesta del padre, la madre y media docena de chamacos, el mayor de cinco
años y el menor aun dentro de la madre; lo que desde luego también es lo usual con nuestra gente
del campo y de hecho, en los años subsecuentes, efectué muchos viajes a esta zona y doña Esther,
la madre, siempre se encontraba embarazada. No es posible, pero creo que tenía dos hijos por
año.
El ocupante de estas tierras nacionales, o sea el padre de la familia, se llamaba José y llego a ser un
buen amigo desde este primer viaje. Era un hombre corpulento que a nada le tenía miedo,
excepto al "sombreron", el duende de los bosques, cuya broma más frecuente era perder a los
intrusos y la única manera de librarse de su hechizo era desnudarse y luego vestirse con la ropa al
revés José tenía una mirada algo truculenta y, según el decir de los lugareños, ya debía varias
muertes; se afirmaba que contrataba trabajadores para que lo ayudaran en sus labores, talas
principalmente, y luego, al llegar el día de liquidarlos, simplemente los ajusticiaba con su
escopetón y los arrojaba en los abundantes pantanos, ahorrándose de esta manera el dinero que
debía pagarles. Ignoro si era o no cierto, pero desde luego era perfectamente posible en esos
tiempos y en esos lugares, donde incluso hoy en día es prácticamente imposible la captura de un
fugitivo, si es conocedor de la región. Cuando escribo estas líneas, José hace ya varios años que
murió en sus propias tierras, asesinado por algunos de sus enemigos.
El decir isla puede inducir al lector a un concepto equivocado porque en la costa de Chiapas no
existe ninguna isla, más bien es una interminable sucesión de extensos manglares, esteros, canales
y pantanos que durante la época de lluvias quedan inundados, librándose únicamente las partes
más altas, que reciben el nombre de "islas". El medio más común y casi único de transporte ha
sido el cayuco, aunque en la actualidad ya se utilizan muchas canoas y lanchas con motores fuera
de borda. Lo que antes costaba un día de viaje, hoy apenas si se lleva un par de horas.
Desgraciadamente, también a estos parajes llego la destrucción a pesar de ser las fuentes
proveedoras de alimentos para peces, crustáceos y moluscos del litoral.
La Concepción, y todas las llamadas islas, son más elevadas hacia el mar o hacia el canal ancho y
largo que corre por la costa, separado del mar por una franja de tierra arenosa llamada sajio,
probablemente una corrupción de "bajío". Por la parte de atrás, o sea tierra adentro, los terrenos
son bajos hasta que se unen con los extensos pantanos. La vegetación es una mezcla de bosques
de manglares, zapotonales, palmares, chicozapotales y, desde luego, matorrales de helechos en
las partes húmedas, o de bejucales en las más altas. Los zapotonales, formados por el zapoton o
zapote de agua, son las principales guaridas de la población de jaguares durante la época de secas,
que se concentra en las tierras más altas cuando se inundan las zonas bajas.
En cuanto se enteró del objeto de nuestra visita, José me aseguro que en los zapotonales del
interior de La Concepción encontraría los tigres que yo necesitara. Por lo pronto nos instalamos
bajo unos árboles; mandamos de regreso el cayuco sin decirle que volviera porque José me había
informado que él nos sacaría hasta Rio Arriba el día que decidiéramos salir. En este viaje no lleve
casa de campaña, así que para dormir solamente instalamos unos mosquiteros, contra la opinión
de los moradores que decían que era muy peligroso porque los tigres solían llegar hasta el patio de
la cabaña. Por mí parte yo pensé que, si esto llegara a ocurrir, los esqueléticos perros darían la
alarma; esperaba, pues, dormir tranquilamente con el rumor del mar y el chapoteo de los peces en
el canal, pero resulto que los perros ladraban y ladraban por cualquier cosa, por lo que era
imposible saber si se trataba o no de falsas alarmas.
A la mañana siguiente, después del desayuno, salimos acompañados de José para efectuar una
exploración preliminar en el interior. Me sorprendió la cantidad de venados que habitaban esas
tierras. En cualquier terreno despejado, las huellas cubrían todos los sitios polvosos y además
vimos algunos grupos que se escabullían con toda calma; varios ejemplares se quedaban parados,
mirándonos con indiferencia desde unos treinta metros de distancia, a veces menos. Después que
atravesamos estos campos, llegamos a los palmares y zapotonales de las orillas de los pantanos,
donde vimos verdaderos caminos de animales y muchas huellas de tigres, incluyendo troncos
arañados y excrementos con pelaje de jabalí y venado, pedazos de concha de tortuga, escamas de
pez armado y trozos de piel de caimán. Era sumamente fácil saber de qué animales se alimentaban
los jaguares en esa zona.
Según me informo José, el mataba un promedio de quince tigres al año, sin buscarlos, es decir,
cuando se los encontraba durante sus idas y vueltas a las siembras, o simplemente los felinos
llegaban cerca de la casa en busca de cerdos o perros, especialmente durante las noches lluviosas.
Y esto no era mentira porque me enseño varios cráneos que andaban rodando por ahí. Parecía
que estábamos en el lugar adecuado para conseguir la piel deseada por el Gobernador.
Probablemente esta gran densidad de la población de jaguares, como no había visto ni vi jamás en
parte alguna, se debía a la abundancia de comida, desde peces hasta venados.
Si, sorprendía la cantidad de venados, jabalíes, tejones, armadillos, guaqueques y tepezcuintles
que habitaban esas tierras, realmente parecía imposible la abundancia de caimanes, tortugas y
peces armados que había en las aguas. En efecto, parados sobre troncos o raíces, en la orilla de las
pantanosas aguas, mirábamos como incontables tortugas sacaban la cabeza del agua y nadaban
hacia los intrusos para curiosear, y lo mismo cientos de caimanes se aproximaban para vernos de
cerca; pero el colmo llego cuando José me invito a seguirlo sobre un tronco caído que cruzaba una
parte estrecha de la lagunilla. Este tronco apenas sobresalía del agua unos treinta o cuarenta
centímetros y viendo la cantidad de caimanes que se dirigían a nosotros, yo dudaba de cruzar este
precario puente, pero José me aseguro que no hacían nada esos animales. Realmente ninguno se
puso agresivo, pero había tal cantidad que prácticamente estaban unos sobre otros, a unos dos
metros de distancia los más próximos, lo que no dejaba de causarme inquietud; por su parte las
tortugas casi se dejaban tocar con las manos; eran jicoteas, una especie bastante grande. Toda
esta riqueza de productos naturales, ¿a dónde se fue? Simplemente desapareció aniquilada por el
humano imprevisor, tan pronto la zona comenzó a ser invadida y sobreexplotada. Actualmente es
un hallazgo encontrarse una tortuga y se considera un éxito el pescar dos o tres peces armados,
cuando que antes en una hora se podía capturar un centenar con un pequeño arpón de hechura
casera.
El afán de explorar lugares poco o nada conocidos, me impulsaba a recorrer esos pantanos de
agua dulce que ofrecían tantas cosas interesantes, pero el trabajo estaba primero, así que
escogimos un sitio conveniente para cazar un tigre; entre dos árboles que crecían bastante juntos
y fáciles de escalar, se construyó un asiento de palos o sea, lo que llaman en estas tierras un
tapesco. Luego regresamos al campamento que, cuando más, distaba unos dos kilómetros y; por la
tarde volvimos José y yo. Me instalé sobre el tapesco, dispuesto a soportar la noche entera si
fuese necesario, mientras José subió a un árbol que estaba como a cincuenta metros de donde yo
me encontraba, casi a la orilla de un campo abierto.
El resto de la tarde transcurrió plácidamente, entretenido yo con diversas aves que llegaban a la
cercanía mirándome con gran suspicacia y algunas, como las urracas, vociferando a todo volumen
y advirtiendo a los habitantes del bosque de mí presencia, algo muy inconveniente, por lo que
tuve que arrojarles algunas ramitas para espantarlas, más lo único que conseguí fue que
cambiaran de árbol. Finalmente se cansaron y, dejándome casi sordo por sus gritos, se fueron al
aproximarse el crepúsculo. Para ese tiempo yo me encontraba ya entumecido y con gran cautela
cambié de posición, teniendo la desdicha de que con este movimiento el tapesco se corriera hacia
abajo por uno de los extremos, dejándome en una posición incómoda para el resto de la noche,
sumándose a esto las hordas de moscos que ya me habían descubierto.
Por supuesto que la noche se llenó de ruidos extraños y con cada uno ya me imaginaba al tigre
aproximándose; incluso tuve un sobresalto cuando de improviso dos mapaches comenzaron a
luchar muy cerca de mí árbol. Tenía a mí lado una linterna eléctrica, pero si deseaba el éxito no
debería encenderla por cualquier motivo sino solo en cuanto realmente sospechara la cercanía del
jaguar. Pero la noche fue transcurriendo y comencé a cabecear a ratos, muy a mí pesar;
prácticamente se me cerraban los ojos, no obstante que los moscos no dejaban de acribillarme, lo
que me obligo a lanzar maldiciones contra la ineficacia de los repelentes. Un tecolote comenzó a
ulular en las ramas más altas, pero finalmente, a pesar de la incómoda posición, creo que me
dormí y estuve a punto de caerme desde esa altura, que era de unos cuatro metros; hice el
movimiento involuntario de extender los brazos bruscamente y con esto espanté algo que había al
pie de mí árbol, porque el ruido que hizo al saltar entre unos matorrales de helechos me obligo a
despabilarme por completo y quedar alerta.
Estaba seguro que había sido un animal grande y, como los venados no se adentraban en el
pantano, consideré que un tigre finalmente había llegado por el caminillo, pero seguramente me
había visto y se vino hacia mí árbol en vez de seguir su camino y pisar las hojas secas de palma real
que para seña colocamos por la tarde. Se justificaba una exploración por los alrededores con la
linterna, así que la encendí, pero su haz luminoso no descubrió nada parecido a los brillantes ojos
de un felino. Volví a reacomodarme sobre ese tapesco incomodo, que cada vez se inclinaba más,
quedándome muy quieto hasta que nuevamente comencé, a sentirme entumecido; la madrugada
empezaba a tornarse fresca, casi fría por el abundante roció procedente del mar y sin quererlo
comencé a imaginarme lo cómodo que a esas horas estaría en mí catre de campaña. Pero no
quería que José dudara de mí capacidad de cazador y me aguanté hasta el amanecer en que vino a
llamarme; ni modo, en la caza de animales así sucede frecuentemente, por lo que resignado con el
fracaso luché para bajar de mí puesto, con los miembros torpes por el fresco de la madrugada y
sobre todo por la incómoda posición en que pasé toda la noche. Mi cara y brazos mostraban las
señales dejadas por los moscos.
Siempre he sido muy malo para dormir de día y, aunque me desvele toda una noche, solo puedo
echar una corta siesta al mediodía. Por lo tanto, después de un buen almuerzo, salimos a recorrer
nuevos sitios de esa región, encontrándome por primera vez un grupo de garzas estilete o
cándidas, como les llaman los lugareños; es una de las garzas más hermosas de América, con su
color vino tinto combinado con azul celeste y un moño de largas plumas en la cabeza. Las conocía
en colecciones de pieles, pero nunca hasta entonces las había visto vivas y en libertad. Fue todo un
espectáculo inolvidable. Decidí volver al día siguiente con un arma adecuada y colectar un
ejemplar para el museo. Mientras tanto seguimos caminando por una buena parte del día,
metiéndonos por bosques pantanosos, en ocasiones pasando por ramas muy precarias para evitar
el piso aguado que no soportaba nuestro peso; un resbalón o un descuido y se metía uno hasta la
cintura en ese lodo espeso, sin encontrar fondo, afortunadamente era fácil cogerse de ramas o
raíces, además siendo tres nos auxiliábamos en caso de caer al pantano.
Vimos muchos animales, entre ellos grandes manadas de tejones que caminaban hurgando
cualquier tronco, cualquier grieta o acumulación de basura; no se escapaba ni una lagartija,
culebrita, araña o alacrán. Nada era suficientemente venenoso para no ser comido. También
estuvimos a punto de tropezar con una de las boas más grandes que he visto, incluso en todos los
anos de recorrer Chiapas. No teníamos nada para intentar su captura, además José era renuente a
meterse con cualquier culebra y menos una de ese tamaño. En realidad me costó mucho trabajo
evitar que le disparara su escopetón sin motivo necesidad alguna, pero así nuestros campesinos.
Me contenté pues con ver el gigantesco animal que se deslizaba lentamente dentro del pantano.
Después de ver la enorme boa, José camino con más cuidado y además comenzó a decir que esos
lugares funestos estaban habitados por el "sombrerón" y lo mejor sería regresar o el duende nos
perdería en la espesura. Como ya era pasado el mediodía consideramos que de todas maneras lo
mejor sería regresar, ya que nos encontrábamos bastante lejos; en efecto, llegamos al rancho con
el sol a punto de ocultarse. Desde luego yo estaba cansado y desvelado para intentar pasar otra
noche a la espera de un jaguar, por lo que después de una buena comida—cena, precedida de un
baño en el canal, me fui a la cama y dormí de un tirón, como dicen; a pesar de los aullidos
constantes de los famélicos perros.
A la mañana siguiente me encaminé hacia la laguna donde encontramos las garzas antes
mencionadas. Después de pasar por lugares ya conocidos llegamos a la lagunilla donde el día
anterior estaban las garzas cándidas, que por cierto no tienen nada de cándido, pero, como aún
era temprano y dichas zancudas no se encontraban, consideré oportuno esperar por ahí,
pensando que tal vez llegarían más tarde, cuando los pececillos estuviesen activos por el calor.
Caminamos un trecho más por la orilla cubierta de zapoton, a un lado del caminillo, encontramos
el carapacho de una tortuga grande, devorada indudablemente poco antes del amanecer. Yo
decidí quedarme en ese lugar para esperar a las garzas, cambie por lo tanto el arma que portaba,
quedándome la 410-22 que ya conocemos; el rifle de 7 mm se lo di a José para que me lo tuviera
mientras aparecían las garzas deseadas.
Esa parte de la orilla estaba cubierta de tupida maleza y no se veía con claridad la playita lodosa
donde acostumbraban posarse las garzas, por lo tanto me subí a un arbolillo joven de zapote de
agua, hasta una altura tal vez de cuatro metros, desde donde podía ver la llegada de las aves
deseadas, si es que visitaban el lugar ese día José mientras tanto se fue caminando más adelante
para buscar huellas y así localizar el lugar adecuado para la espera nocturna. Al quedarme inmóvil,
sentado sobre un frágil rama, la vida animal reanudo su actividad y me entretuve mirando las idas
y venidas de los numerosos caimanes en la charca. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero lo cierto
era que ya comenzaban a fastidiarme los abundantes tábanos amarillos, propios de esos lugares,
cuyo piquete causa un gran escozor y una regular inflamación en la piel. Como no podía manotear
para espantarlos porque me haría muy notorio, con mucha precaución usaba una delgada liga
para darles muerte. Así me encontraba muy distraído cuando, de pronto, sentí que alguien me
miraba por detrás, incluso un calambrito me recorrió por la espalda. Volví la cabeza con más
rapidez de lo que debería ser y ahí estaba un gran tigre mirándome tranquilamente, la expresión
de su cara casi con sorna, como diciéndome "te pillé distraído y ahora estas a mí alcance"; por lo
menos eso se me ocurrió de momento.
Algunas personas creen que existe lo que llaman el sexto sentido. Otras lo niegan. Yo creo que si lo
hay, por lo menos me ha sucedido en tres o cuatro ocasiones, momentos supuestamente de
peligro. Por ejemplo, una vez, en Colima, estando al acecho de unos pajarillos bajo un árbol,
sentado sobre unas rocas, sentí de pronto que una corriente fría me subía por la espalda y alguien
me miraba por detrás; volteé la cabeza y ahí, a menos de un metro, se encontraba una serpiente
de cascabel, con su vista fija en mí persona y la lengua oscilando lentamente. No hubo nada que
advirtiera la presencia del reptil, ni un ruidito, ni un deslizamiento, y sin embargo mí sexto sentido
me aviso. Pues bien, eso mismo he sentido en algunas ocasiones, como con el tigre que narro en
este capítulo.
Nadie que no haya experimentado la mirada de un jaguar libre puede comprender la sensación
que produce. Unos ojos serenos, muy amarillos, que lo taladran a uno. Unos ojos de autoridad, de
un animal que se siente lo bastante poderoso para no tener a su presunta presa. Unos ojos que
miden las posibilidades de un salto provechoso. No hablo en absoluto de un animal tras las rejas,
sino de uno en pleno bosque. Se requiere hacer un gran esfuerzo para dominar el escalofrió que
se siente.
Así estaba ese jaguar, mirándome fijamente, en posición propia para saltar; estaba inmóvil, sin
parpadear, solo la cola demostraba ese movimiento tan típico de los felinos. Yo también me quede
inmóvil momentáneamente, sin saber qué hacer, entre otras cosas porque el arma que portaba no
era la adecuada. Lo único confiable, relativamente, era un tiro del 22, que certeramente colocado
podía librarme del aprieto. El cañón inferior o sea el 410, contenía un cartucho con munición del
cuatro, adecuada únicamente para las garzas que esperaba.
El animal se encontraba a unos diez metros de la base del árbol en que yo estaba trepado. Como
es lo usual, se aproximó sin hacer el menor ruido en ese piso cubierto de hojarasca húmeda. Por
otra parte, cuatro metros no era una altura como para librarse de un salto de jaguar y subir más
alto era imposible porque yo me encontraba casi en la copa del arbolillo y además el zapote de
agua no es muy resistente; tenia no obstante la ventaja de estar arriba y de ser necesario le
descerrajaría el tiro de 410, metiéndole el canon en la boca al trepar el felino hasta mí lugar. Pero
el tigre tenía otras ideas. Al verse descubierto exteriorizo su decepción con un sordo pujido; luego,
lentamente dio la vuelta y se metió entre unos matorrales cercanos, sacando la cabeza entre la
maraña para verme. Probablemente no intentaba atacar, es raro que lo hagan sin provocación,
pero uno nunca puede estar seguro con qué clase de individuo se enfrenta; hambre seguramente
no tenia, ya que en ese lugar era imposible que un jaguar no tuviese la barriga llena, de acuerdo a
su voluntad.
Nunca desee tanto el regreso de José como esa vez, porque el tenía el rifle pesado, aunque yo
dudaba mucho de su puntería con un rifle, estando acostumbrado a su escopetón del calibre 16.
No obstante, su sola presencia bastaría para ahuyentar al felino, pero José no aparecía y el
manchado gato persistía en su deseo de provocarme, o tal vez espantarme, porque salió de su
escondite y, con un insultante desprecio, comenzó a rascar la hojarasca del suelo, luego se
encamino a unas palmas jóvenes, rompiendo una a una todas las hojas con tremendos manotazos;
no contento con esto se paró sobre sus patas para arañar un tronco cercano y, durante estas
acciones, una y otra vez me lanzaba miradas escalofriantes que comenzaban a inquietarme. Yo
estaba sentado en una rama delgada, con mis pies apoyados en otra más baja, así que lentamente
me puse de pie, quedando montado en la rama.
A los movimientos que hice, el jaguar gruño y principio a desbaratar los matorrales de helechos
que por ahí había, repartiendo manotazos a un lado y otro, a la vez comenzó a trazar un circulo de
unos veinte metros de radio, alrededor de mí árbol; al retirarse un poco más, me dio la
oportunidad de meter mí mano en la bolsa del pantalón y sacar un puñado de cartuchos 22 que
mantuve en mí mano izquierda, lo que llegado el caso me permitiría introducirlos a la recamara
con mayor rapidez aunque fuese de uno en uno, porque como recordaremos el arma solo admitía
un cartucho 22 arriba y otro de 410 abajo. Así espere los acontecimientos, pero ya para entonces
yo estaba decidido a tratar de aprovechar la oportunidad. Claro que si hubiese estado en el suelo
no lo habría intentado, a menos de que dispusiera por lo menos de un arma automática, porque
es una tontería enfrentarse a un jaguar con un rifle 22 de un solo tiro.
Otra cosa muy importante: no conviene disparar a un jaguar que se encuentre dando el frente,
porque en este caso suele ocurrir que se viene derecho al cazador y si no lo detiene antes la
muerte lo hace a uno pedazos en un segundo, impulsado por una rabia feroz. Lo correcto es
disparar en ángulo, cuando el animal se atraviesa o se pone ofreciendo el costado, ya que así, al
impacto, se impulsa hacia adelante y cuando menos da tiempo de ponerse a la defensiva, si el
felino se regresa contra su agresor. En el caso que relato, si bien yo tenía un arma inadecuada, se
contrapesaba porque me encontraba trepado en un árbol, no muy grande desde luego, pero por
lo menos no estaba sobre el suelo, lo que me proporcionaba cierta ventaja.
Una vez decidido a probar suerte, espere a que el felino se aproximara nuevamente, lo que hizo a
los pocos minutos y además se paró sobre las patas para levantar el cuerpo y arañar un tronco con
las garras de las manos, desprendiendo grandes tiras de corteza. El jaguar estaría a unos veinte
metros de distancia, sería un tiro demasiado fácil; le apunté detrás de la oreja derecha y disparé
con demasiada rapidez, pero el animal no se quedaba quieto. Yo esperaba que al disparo el animal
saltara y tal vez rodara de costado, pero nada de eso sucedió, sino que se desato una tromba
destructora que me dejo aterrado, pero no impidió que rápidamente colocara otro cartucho en la
recamara. El manchado gato saltaba de un lado a otro y rodaba por el suelo, arañando y
mordiendo lo que tocaba; desbarataba arbustos, troncos podridos, matorrales y palmas, al tiempo
que lanzaba escalofriantes rugidos.
En segundos quedo asolada una buena parte del terreno, todo revuelto, destrozado y manchado
de sangre; el animal ni se moría ni me daba el chance de otro disparo porque era un continuo
saltar y caer, además no me atrevía a recordarle mí presencia. Finalmente, tras lo que me
parecieron siglos, el jaguar se vino rodando hasta quedar tirado cerca de mí árbol, jadeando con
mucha rapidez y seguramente agotado por el esfuerzo más que por la herida; de todas maneras
me dio oportunidad de dispararle de nuevo, esta vez en la base del cráneo. Al tiro salto sobre unas
raíces y las despedazo en un segundo, pero luego comenzó a retorcerse para finalmente quedar
quieto y como me daba al frente vi como los ojos se le abrían exageradamente. Aun así, durante
mucho tiempo, no me atreví ni a respirar, mucho menos a moverme, pero casi no creía mí buena
suerte. Sin buscarlo, ahí estaba el tigre que necesitaba. Después de mucho rato sin que el felino se
moviera, rompí una rama y se la arroje sobre las costillas, luego otra y varias más, hasta que me
convencí que el animal estaba definitivamente muerto. De todas maneras no me atreví a bajar del
árbol hasta que vi a José que llegaba corriendo y más espantado que yo. Posteriormente me dijo
que escucho los disparos y los tremendos rugidos del felino, temiendo lo peor porque bien sabía
que el arma que me había quedado no era muy adecuada para enfrentarse a un jaguar.
José no salía de su asombro, a pesar de que era un veterano cazador de tigres; ni yo tampoco,
pero en la cacería así sucede, cuando menos se espera se presenta la oportunidad. Tenía el jaguar
tan buscado y en el momento menos imaginado; ahora el dilema era que hacer. El animal era un
magnifico ejemplar y ni pensar que lo podríamos cargar, muy a pesar de que José era un
fortachón; luego, en mí euforia cometí una idiotez de la que me arrepentí mil veces. Pedí a José
que se fuera hasta el rancho para traer ayuda mientras yo iniciaba el desuello del animal con mí
cuchillo de monte, algo poco práctico; era de lamentar que ese día solamente los dos hubiéramos
salido al monte. Yo estaba seguro de que José regresaría pronto, ya que era un experto para
caminar entre esos raiceros de mangle, pero me pareció que transcurrió toda la eternidad y no
llegaba la ayuda.
Cuando José salió comencé a efectuar los cortes necesarios, pero muy pronto descubrí que era
muy difícil atender el trabajo y lanzar al mismo tiempo miradas desconfiadas por todo el monte
que me rodeaba; cualquier ruidito me sobresaltaba e imaginaba tigres y más tigres avanzando
hacia mí. Por si esto fuera poco, con el olor de la sangre comenzaron a llegar nubes de chaquistes,
moscos y tábanos, que dividían su atención entre el animal y mi persona, casi volviéndome loco.
Creo que llegaron todos los moscos o zancudos del pantano, a tal grado que me hacían toser
porque se metían en la boca y hasta por las narices. En un momento dado se aproximaron
corriendo algunos jabalíes, que me obligaron a saltar sobre el rifle que se encontraba ahí cerca
apoyado sobre un tronco, con el resultado de que resbalé sobre una raíz húmeda y caí sobre el
cuerpo del tigre a medio desollar, manchándome la ropa de sangre lo que avivo el acoso de más y
más zancudos. Finalmente, cuando regreso José con dos ayudantes, yo me encontraba en el
centro de un infiernito y con un tigre gordo a medio desollar, porque, además de los suplicios de
los insectos, la grasa dificultaba mucho la tarea; mí cara; mis brazos y mis manos estaban
hinchados sobre todo por los piquetes de los tábanos, porque los zancudos y chaquistes no me
ocasionan mucho daño. Ya con ayuda, la tranquilidad que da la compañía y el auxilio de una fogata
hecha con algunos nidos de termitas, que espanto las plagas, pronto termínanos la tarea y
regresamos hasta el campamento con la piel y el cráneo. Así fue como el licenciado don Efraín
Aranda Osorio tuvo su piel de tigre, con la cabeza naturalizada, pero creo que jamás se imaginó la
emoción ni las dificultades soportadas para conseguirlas.
La zona de La Concepción era muy interesante, había mucho que explorar, pero esa primera vez
carecíamos de muchas cosas necesarias; por otra parte yo había salido solo por unos pocos días,
se trataba únicamente de conseguir un jaguar en la charca dulce de El Manguito. Por tanto, una
vez que la piel estuvo bien preparada y salada y el cráneo limpio, todo lo cual me llevo unos cuatro
días, decidí regresar a Acapetahua para tomar el tren que nos conduciría a Arriaga, donde nos
esperaba un vehículo que a su vez nos trasladaría a Tuxtla. José, al igual que en muchos viajes
posteriores, nos condujo en su cayucón llamada La Conchita hasta Rio Arriba; ahí conseguimos una
carreta que nos llevó a Acapetahua.
Naturalmente quedé maravillado de toda la región y decidido a volver lo más pronto posible, con
equipo completo y tiempo suficiente porque, además, José aumento mí curiosidad al contarme
muchas historias sobre El Hueyate y el descubrimiento de tierras vírgenes hacia el interior, donde
nadie había entrado jamás. Una vez en Tuxtla me dedique a preparar la piel del jaguar y la cabeza
con la usual expresión de gesto amenazante, con la bocaza abierta. El Gobernador quedo muy
favorablemente impresionado y así unos pocos meses después, para ser precisos, enjulio del
mismo año, logré que me autorizara otro viaje a La Concepción. Esta vez iba en busca de la garza
cándida, especialmente porque José me aseguro que conocía un lugar donde anidaba una colonia
de estas hermosas aves.
Otra vez el molesto viaje en tren y el peor en carreta tirada por lentos bueyes, desde Acapetahua
hasta Rio Arriba. Pero esta caminata nocturna fue algo más interesante y desde luego
terriblemente molesta porque una cosa había sido viajar en abril, en tiempo de secas, y otra en
julio, en el apogeo de la temporada de lluvias. Todo el camino resulto un gigantesco lodazal,
aparte de que cada pocos metros había hoyancos profundos, casi lagunillas, donde la carreta daba
tremendos tumbos que casi dislocaban la columna vertebral y causaban dolores de cintura, con el
agua que casi llegaba a la cama de la carreta, mojando el equipo. Estos obstáculos retrasaron
mucho el viaje, al grado de que, habiendo salido a las seis de la tarde de Acapetahua, llegamos al
embarcadero a las ocho de la mañana, y eso que no fue hasta Rio Arriba, sino cerca, en un lugar
llamado El Arenal, ya que con el rio crecido los cayucos podían subir unos kilómetros más,
acortando así el viaje de las carretas. Toda la noche caminando al lento paso de los bueyes y con
tanto bandazo no se podían siquiera dormitar, incómodamente sentados sobre los costales con
comestibles y el equipo de acampar.
Como a las once de la noche fuimos rodeados de improviso por toda una patrulla de policía
montada, con gran susto del carretero y mis acompañantes; pero todo fue tomado a broma en
cuanto me identifique, al mostrarle al teniente mis documentos; nos devolvieron las armas que ya
habían quitado a tres mozos que caminaban a pie a corta distancia de la carreta. Para nuestro
desconsuelo nos pusieron sobre aviso de que patrullaban la zona porque esa misma tarde, un
corto tramo más adelante, algunos forajidos habían asaltado una carreta con mercancías y
degollado al carretero y al dueño. Menuda noticia en esas condiciones en que nuestro primitivo
vehículo viajaba a paso de tortuga, teniendo la mayor parte de la noche por delante. Pero no
podíamos regresar fácilmente con todo lo caminado y decidí seguir adelante, aunque eso sí,
alistanos las armas y desempacamos las que iban envueltas para protegerlas del lodo. A mí pistola
automática le cambié un cargador con más cartuchos y la prepare poniéndole el seguro, algo que
nunca acostumbro por el peligro que implica: yo siempre he portado pistola sin cartucho en la
recamara, ateniéndome a que no tengo enemigos.
Así seguimos, como se dice, batiendo lodo. Seria aproximadamente la una de la mañana cuando
de improviso alguien me sacudió el hombro, murmurando no sé qué palabras. Yo iba cabeceando
y solo entendí algo así como fantasmas, alertándome en un segundo, ¡y no era para menos! Una
luminosidad extraña se abría paso entre algunos jirones de niebla y manchones de bosque.
Totalmente disipado el sueño, anhelantes, proseguimos la marcha y de pronto, al doblar un
recodo del camino, vimos un espectáculo realmente maravilloso. Un castillo de hadas iluminado
con luces intermitentes, brillantes, fosforescentes: ¡míles, tal vez millones de luciérnagas! Y el
castillo: un árbol corpulento. ¿Cómo o por qué se habían reunido ahí todas las luciérnagas de la
región? Los luminosos insectos revoloteaban alrededor del árbol, miles y miles de individuos
originando una luminosidad indescriptible; un espectáculo que es necesario ver para creerlo.
Maravillados, nos quédanos largo rato parados, con el agua a la rodilla. Finalmente fue necesario
proseguir el viaje y durante algún tiempo seguimos contemplando el espectáculo hasta que
finalmente lo ocultaron las arboledas que se interpusieron jamás he vuelto a ver nada parecido,
aunque en años recientes leí, en una revista de historia natural, que alguien más ha visto esa
reunión de luciérnagas, creo que en Sudamérica.
Al fin, comenzó a clarear el día y el sol empezó su ascenso por el horizonte y dinos la bienvenida a
su calor porque la humedad y el fresco del amanecer nos tenían entumecidos. ¡Cuán hermoso es
un amanecer en el campo! Esa fragancia de plantas, de humedad, los cantos de las aves. Pobres de
las gentes que nunca han tenido la dicha de vivir estos amaneceres campestres. En el lugar de que
hablo, las chachalacas ensordecían con sus coros, vociferando la proclamación de sus territorios,
mientras por el cielo cruzaban raudas bandadas de loros y cotorras; su color verde intenso
iluminado de naranja por los rayos del sol. Mientras en los árboles y matorrales muchos pájaros
entonaban sus cantos de vida, destacándose por su color naranja rojizo los chiltotes de pecho
punteado, posados en las puntas de los matorrales, en la penumbra de los bejucales silbaban sus
gloriosos himnos los chinchibules.
Penosamente, con lentitud, con rechinidos de ejes y coyundas, avanzaba la carreta, chapoteando
el lodo las patas de los pacientes bueyes. Nosotros, no tan pacientes, comenzábamos a
inquietarnos por la tardanza. Se suponía que debíamos haber llegado en la madrugada y he aquí
que el sol ya picaba fuerte y el embarcadero no se divisaba; nuestras ropas ya estaban mojadas de
sudor provocado por la intensa vaporización, todo parecía un inmenso baño de vapor. Los
numerosos tábanos molestaban a los bueyes al pretender chupar su desayuno de sangre bovina y
los chaquistes nos atormentaban. De improviso, en una charca más grande de lo usual,
tropezamos con dos o tres cayucos atados a los árboles y un poco más retirada estaba la canoa
Conchita, con José dormitando en el fondo. Este embarcadero de El Arenal se lo encontraba uno
de pronto, ahí metido entre el monte. Lo formaba el desborda- miento del rio.
Con el agua hasta la barriga, las colas espantando los tábanos y mojándonos a nosotros, se
aproximaron los bueyes a la canoa, hasta que la carreta casi toco los costados; fue una operación
bastante sencilla transferir la carga de la carreta a la canoa. Paganos al carretero y ahí vamos
navegando a favor de la corriente, por entre un túnel formado por la bóveda de los árboles. José
muy atento para no chocar con algún tronco, ya que la fuerza de la corriente impulsaba la canoa
con mayor velocidad de lo deseado. Después de un rato llegamos a aguas más tranquilas y así
pudimos disfrutar del paisaje y contemplar los bellos plumajes de los martines pescadores, que se
clavaban sobre las aguas para atrapar algún pececillo imprudente; se elevaban luego de la
superficie para posarse sobre alguna rama, sacudiendo en el pico la incauta presa para engullirla
de un golpe. Entre los liriales de los remansos o entre las Hores de los jancitos nos atisbaban
caimanes de todos tamaños; algunos ya comenzaban a salir del agua para tomar el sol sobre los
troncos de las orillas. Nosotros suspirando de alivio porque ya habíamos dejado atrás los bandazos
y bruscas caídas de la carreta entre los incontables hoyos del camino; nuestra columna vertebral
ya estaba tranquila. Además en el centro de la corriente no había ni chaquistes, ni zancudos y
cuando el sol aumento su calor, a pesar del paisaje no pude evitar descabezar frecuentes sueñitos.
Al caer la tarde llegamos a La Concepción, recibiendo una muy calurosa y ruidosa bienvenida por
parte de la docena de famélicos perros. Dona Esther, con un chamaco en los brazos y media
docena colgando de su falda, nos esperaba a la puerta de la choza. Ya lista la humeante comida de
pez armado asado y mí favorita: los chicharrones de buche y tripas de estos peces.
Durante esa misma tarde instalamos el campamento y ordenamos todo el equipo para la
preparación de los ejemplares zoológicos destinados al museo. En este viaje, con toda calma inicié
una exploración metódica de la zona, principalmente de las islas y canales circundantes de La
Concepción, aunque no era mucho lo que se podía hacer en tierra ya que todo estaba inundado; la
canoa y cayucos pequeños eran los vehículos adecuados para transitar. En la canoa grande era
muy seguro viajar, incluso se podía caminar de un extremo a otro, cambiar de posición o
permanecer de pie, pero los cayucos más chicos, útiles para meterse por los incontables
vericuetos de tantos canales, eran muy inestables y al menor movimiento amenazaban con
volcarse.
Toda la costa de Chiapas, especialmente la mitad sureste, o sea desde Pijijiapan a Mazatan, es un
ilimitado marjal, con incontables canales que conectan esteros, lagunas y pantanos. Es de una
belleza incomparable y de un misterio estimulante, sobre todo en esos tiempos en que no había
ninguna gente asentada en la región. Lo complicado es no perderse en tanto canal semejante, un
verdadero laberinto; los canales grandes y pequeños, anchos o angostos, están siempre bordeados
de impenetrables manglares o zapotonales, que dan cierta sensación de seguridad al proporcionar
incontables puntos para cogerse en caso de una volcadura, porque el piso todo es un inmenso
pantano profundo, sin fondo en muchos sitios. ¡Como era hermoso viajar por esa zona en aquellos
tiempos! Los monos abundantes y mansos, tan confiados que bajaban de las ramas altas para
observar a los intrusos desde distancias de tres y cuatro metros. Las iguanas que tomaban el sol ni
siquiera se movían de su sitio, muchas veces las encontré a media brecha y era mejor rodearlas
para no pisarlas. Los hocofaisanes, las numerosas chachalacas, casi se dejaban coger con la mano
mientras se ocupaban de comer frutillas o rascotear entre la hojarasca.
En numerosas lagunillas del interior de los islotes se veía tal cantidad de peces armados, o
pejelagarto como también les llaman que parecían cigarros apretados unos contra otros. En las
orillas pululaban patos y garzas de muchas especies, además de otras incontables aves acuáticas o
ribereñas; destacándose las vistosas tutupanas que alegran el ocaso con sus extraños coros,
mientras el calor agobia y los jejenes irritan la piel. Incluso en la arena de las playas del llamado
sajio se podían ver las huellas de toda clase de animales, entrecruzándose unas con otras, desde
las de jaguar hasta las de conejos. Jamás se localizaba una huella de humano. Este sajio, como ya
dije en algún otro lugar, quizá corrupción de bajío, es la franja de tierra que separa al canal ancho
del mar. Es una tierra pintoresca. Por un lado están las playas del mar y por el otro la orilla de un
canal dulce-salobre, formado por esteros y ríos; así es la costa de Chiapas. Más, ¡ay!, llego el
humano destructor y ya no se encuentran animales; tal vez una que otra huidiza chachalaca. Ya ni
siquiera bosques existen en el sajio. Todo fue talado y quenado para sacar míseras cosechas del
sempiterno maiz y el ajonjolí agotador de suelos. Cada pocos cientos de metros una casucha con
una o dos familias, docenas de perros secos, cerdos roñosos y ventrudos chamacos.
Las iguanas, capturadas por cientos, por miles, ya casi no existen; fueron cogidas durante la
temporada de postura en que bajan al suelo para poner los huevos. Capturadas con un lazo, luego
les abren los dedos con un cuchillo, e incluso con los dientes, para sacar los tendones y amarrar
con ellos las manos y patas por encima del lomo; así, estos pobres y estoicos reptiles, que ni
parpadean con el dolor, no pueden caminar y los hacinan como leños. Las gentes comen la carne y
los huevos de las iguanas, algunas solamente los huevos, y en estos casos abren el vientre del
reptil, jalan los largos oviductos que parecen un rosario de huevos y sin más arrojan por ahí el
animal vivo, con el vientre abierto; como no pueden hablar, ni quejarse, solo los ojos expresan la
maldición contra el egoísta ser que todo lo destruye.
Al ver todo esto, la congoja aprieta el corazón, por eso mejor sigamos con la narración de tiempos
idos que ya no volverán. Antes de viajar hasta la colonia de garzas cándidas para colectar algunos
ejemplares tan necesitados para el museo, también deseaba colectar un buen ejemplar de pato
alas blancas, una de las pocas especies de patos endémicos en Chiapas. Por eso pregunté a José
donde podríamos encontrar este arisco animal, tan difícil de cazar. Me informó que el conocía un
lugar donde llegaban por las tardes y se quedaban a dormir, es decir, un dormidero. Como de otra
manera era casi imposible conseguir esta especie, acepté a pesar del aviso de que encontraríamos
muchos jejenes.
Después de comer nos embarcamos en un cayuco demasiado pequeño para mí gusto. Íbamos
José, un lugareño llamado Bartolo y yo. Dos vueltas al poniente de La Concepción, por el canal
grande del Rio Hueyate, penetramos por un canalillo oculto en la vegetación e invisible para quien
no conociera el lugar. Por los primeros cien metros, este canalito tendría un par de metros de
anchura, luego se tornaba de unos diez metros de ancho durante un kilómetro, para finalmente
estrecharse tanto que era poco más que una brecha de lodo espeso y profundo. A los lados había
tal cantidad de raíces de mangle que daba la impresión de que marchábamos dentro de una jaula
y por supuesto viajábamos por un túnel abierto en la vegetación, sin ver el menor atisbo de cielo;
serían las cuatro de la tarde, sin embargo una tenue penumbra nos envolvía y yo pensaba que
haríamos al regreso que de seguro estaría oscuro.
Me habían advertido de que eran lugares con abundancia de jejenes, pero jamás imagine que
fuera posible encontrar tal cantidad. Este jején de los pantanos costeros de Chiapas es un
mosquito pequeñito, casi transparente y de alas grandes; es difícil de mirar, sin embargo se siente
luego porque antes de picar corre de un lado a otro sobre la piel, finalmente, escogido un sitio,
ensarta su aparato chupador. Su picadura es molesta cuando se trata de unos pocos, cuando son
mucho es necesario haberlos sufrido para comprender lo que sentiríamos en esa ocasión en que
nos rodeaba tal número que parecía niebla que se levantaba de los raiceros al paso del cayuco, y
todos se venían sobre nosotros, unos bocadillos de sangre humana ofrecida fácilmente. Era
imposible aguantar estoicamente tal cantidad de picaduras y recuerdo que me pasaba la mano
sobre los brazos o la cara aplastando tantos miles o millones que parecía que me estaba untando
alguna crean sobre la piel; apenas se libraba una pulgada de brazo, la ocupaban nuevos miles de
estos minúsculos dípteros. ¡Era algo desesperante!
En medio de esta tortura llegamos al destino y efectivamente no me habían engañado, porque
todas las raíces y el lodoso piso estaban materialmente cubiertos de excremento de pato; el
ambiente olía a gallinero sucio. Se suponía que yo debería bajarme sobre algún tronco, sobre el
piso era imposible porque solo consistía de lodo aguado que no soportaba el peso de un hombre.
Casi estaba yo tentado de proponer el regreso sin el pato, ya que era insoportable la plaga de los
jejenes, pero habíamos llegado tan adentro del manglar que hubiera sido una lástima perder la
oportunidad. Como yo era quien colectaba los animales, por ser el único capacitado para juzgar lo
bueno o lo malo de un ejemplar y además nunca me gusto echar la culpa de ti fracaso sobre otra
persona, no había otra solución y me baje del cautivo sobre un enredijo de raíces, mientras los
compañeros seguían algo más arriba el canalillo para ocultarse a las miradas de los ariscos patos
cuando llegaran.
Para tener la oportunidad de un disparo debería intentar permanecer quieto, ¿pero quién en estas
circunstancias lo haría? Me oculté pegándome a un grueso tronco y trate de no moverme, vano
intento; después de un minuto saque mí pañuelo y mande al diablo los patos, comenzando a tratar
de espantar los jejenes, lo cual desde luego era imposible, ya que la única manera haría sido
encendiendo un poco de lumbre para hacer huno. Pero entonces no llegarían los patos.
Afortunadamente apenas transcurrió una media hora, cuando escuché el peculiar zumbido de alas
de pato y, al levantar la mirada, vi una pareja esplendida que volaba hacia mí árbol, pero... ¡oh
decepción!, se posaron exactamente encima de mí cabeza, claro que a bastante altura, pero
tendría que disparar en una posición casi imposible, absolutamente vertical y sin apoyo alguno,
parado además sobre unas raíces inestables; para colmo las aves se posaron sobre una rama muy
gruesa, de tal manera que lo único visible era la punta de la cola y el extremo del pico.
Al momento pensé que todo fracasaría, porque las aves no tardarían en descubrirme, muy a pesar
de que estaba soportando las miles de picaduras de los aprovechados mosquitos que no perdían
oportunidad. Más luego el macho, como acostumbran hacer estas aves, comenzó a graznar, al
tiempo que estiraba y recogía el cuello; con este movimiento la cabeza sobresalía de la rama y así
me permitió el disparo ansiado. En otro lugar de estas menorías ya he dicho que yo tenía una
asombrosa puntería y además portaba mí arma favorita, la 41o—22 con la que era capaz de
acertar hasta con los ojos cerrados. Apunté al sitio por donde se asomaba la cabeza con cada
movimiento de cuello y al instante correcto apreté el llamador del arma. El disparo retumbo
demasiado sonoramente en esa tupida arboleda y el hermoso macho era tan grande que su
cuerpo causo tremendo estrépito al caer sobre el agua lodosa. Disparé con el cañón 410 y luego
prepare el que correspondía al 22 porque, después de tanto trabajo, no estaba dispuesto a
permitir que algún caiman decidiera aprovechar la ocasión de cenar con pato. Más no fue
necesario porque a los pocos momentos apareció el cayuco. Mis compañeros ni siquiera me
preguntaron si le habia acertado porque, según me dieron, hasta donde estaban habían
escuchado el golpe del cuerpo sobre el agua.
Recogimos el ave, un macho enorme y de hermoso plumaje adulto, casi sin sangre, únicamente le
habían penetrado dos municiones por la garganta que le atravesaren el cerebro; estaba bien
protegido el animal por la rama y fue un tiro casi imposible el que me proporciono el magnífico
ejemplar que aun luce en un diorama del museo. Naturalmente que salimos, como se dice,
disparados, ya que nadie soportaba los jejenes, además el sol estaba en su ocaso y en la oscuridad
sería muy difícil de navegar por entre ese vericueto de canalitos y raíces. Finalmente, con alivio,
llegamos a la parte más ancha del canal y al doblar un recodo nos encontramos con el camino
bloqueado: ¿por quién creen?, por el jaguar más grande que he visto; ni siquiera José con su larga
experiencia con tigres había visto uno igual.
En esa parte del canal había un mangle ladeado, atravesado sobre el agua de tal manera que a
duras penas habíamos pasado acostándonos sobre el fondo del cayuco y aun así los bordes de este
rasparon un poco la corteza del árbol. Era un verdadero puente natural, apenas lo suficientemente
elevado sobre el agua para dar paso a un cayuco chico; y precisamente parado sobre este tronco
estaba el descomunal jaguar, viéndonos con curiosidad y desdén. En estas circunstancias era
imposible intentar el pase, ni siquiera por uno de los extremos, porque además el cayuco no
pasaría, si apenas cupo por el centro.
Era un verdadero problema: el sol ya sobre el horizonte, el jaguar sin demostrar ganas de seguir su
camino; al contrario, se echó sobre el tronco mirándonos con interés, la cola oscilando sobre el
agua y nosotros haciendo ruido en los costados del cayuco o golpeando los machetes. El arma que
yo tenía no era adecuada para ese inmenso animal, aunque llegado el caso la utilizaría porque no
podíamos quedar a expensas de ese felino al avanzar la oscuridad ya inminente. El animal era muy
corpulento, con una enorme cabeza y en el cuello una gran papada, casi como la de un toro;
indudablemente se trataba de un jaguar bastante viejo, pero muy poderoso y así lo demostraba el
desdén que le merecíamos, sin hacer el menor caso de los gritos, insultos y ruido. Luego comenzó
a dar zarpazos sobre la corteza. Tenía un color amarillo parduzco y las manchas formaban grandes
rosetas aisladas; las partes inferiores del cuello, piernas y barriga, muy blancas; los ojos
penetrantes y casi fosforescentes.
Hicimos la finta de avanzar con gran estrepito y mucho chapoteo de remos, pero fue necesario
frenar el cayuco de golpe, ya que el bicho ni se movió. Entonces decidimos retroceder al recodo y
darle unos minutos de plazo, no mucho porque el sol ya se estaba ocultando. Si transcurridos esos
momentos el jaguar no continuaba su camino, no tendría yo más remedio que tratar de hacer un
disparo afortunado, como el ocurrido en el viaje anterior. De pronto el felino levanto la cabeza y
casi al instante escuchamos los rugidos de otro tigre dentro del manglar; indudablemente nuestro
amigo los había escuchado primero. Tal vez era una hembra, quizá un macho invasor, lo que haya
sido, el caso es que ocurrió lo menos imaginado porque el felino sencillamente se tiro al agua en
vez de seguir cruzando el puente y se vino en nuestra dirección. Pensamos lo peor, pero solo fue
una broma más de este animal, o quizá e ahorraba camino con esta maniobra, el caso es que,
cuando estaba como a quince metros de nosotros y yo levantaba ya el arma, torció la dirección y
salió a los raiceros enfrente de nosotros; se sacudió el agua, nos miró otra vez volteando la cabeza
y comenzó a bufar de un modo escalofriante al internarse en los tupidos raiceros.
Ni tardos ni perezosos, con golpes de remos dignos de un concurso, salimos a toda velocidad, a tal
grado que el cayuco estuvo a punto de volcar al pasar bajo el tronco porque rozo con demasiada
fuerza con uno de los costados. Al fin, ya casi entrando la noche, salimos al canal principal,
enfilando hacia La Concepción, a donde llegamos contando la excitante historia ocurrida minutos
antes.
Unos pocos días después de la aventura con el pato alas blancas, nos embarcamos una mañana
temprano para ir hasta el estero de Chantuto en busca de las garzas cándidas o estiletes. Después
de navegar toda la mañana en ese lento cayucon, asoleados hasta más no poder, llegamos
finalmente a ese interesante lago. Como ya era lo usual, la entrada al canal que nos conduciría a
Chantuto era prácticamente invisible. Íbamos por la orilla del canal grande y de pronto José viro la
canoa bruscamente, entrando en una mafia de vegetación que daba a un canal de unos cuantos
metros de anchura; después de navegar durante un par de kilómetros entre este tupidero de
plantas acuáticas y ramas colgantes, salimos de pronto a un inmenso lago despejado y de muy
poca profundidad. En realidad la parte más profunda difícilmente tendría un metro, pero, eso sí,
todo el fondo estaba cubierto de algas y plantas acuáticas; un verdadero paraíso para los patos y
desde luego también para las garzas, los cigüeñales y otra multitud de aves cazadoras porque
todo el lago hervía materialmente de camarones.
Toda esta riqueza desapareció con la sobreexplotación del camarón, como ha sucedido en toda la
costa chiapaneca, porque se explota sin plan alguno, sin respeto para las larvas y así venos hoy en
día el espectáculo de pesca y venta de camarones poco más grandes que larvas. No se les deja
crecer ni menos reproducirse. También, tratándose de aves, a Chantuto llegaban miles y miles de
patos emigrantes; aun llegan, pero actualmente no son tan abundantes por la caza inmoderada
que hacen los cazadores sin escrupulosos y aun los mismos pescadores, que han aprendido a
comerciar con toda clase de aves acuáticas, capturadas con el auxilio de luces que encandilan a los
animales. Por todas partes se ve el asqueroso comercio con animales silvestres.
Volviendo a nuestro relato, muy pronto encontramos unas colonias pequeñas de las hermosas
garzas cándidas. Aún estaban en la etapa de construcción de nidos, los que se situaban entre el
follaje de los árboles y no expuestos al exterior como otras especies de garzas; el azul brillante de
su plumaje resaltaba no obstante contra el verde de las hojas y era muy fácil descubrir las
espléndidas aves. Fue tarea muy sencilla colectar los ejemplares necesarios para el museo y luego
emprendimos el regreso porque se requería, bastantes horas de viaje para llegar a La Concepción.
Al día siguiente, hacia el crepúsculo; después de muchas horas de trabajo en el arreglo de los
especímenes de garzas, me encontraba descansando sentado sobre un tronco a la orilla del agua,
en esa hora en que el calor parecía acentuarse porque dejaba de soplar la brisa procedente del
mar y el sol teñía de Fuego el cielo; cuando la oscuridad aumento, comencé a ver ciertas formas
raras que volaban en largas filas, casi rozando el agua. Parecían garzas pequeñas de color claro; de
vez en cuanto alguna se regresaba y rayaba el agua con las patas. Yo no podía ver con claridad de
qué especie de garza se trataba porque ya apenas se distinguía en la oscuridad creciente. En eso
se aproximó José y le señalé los extraños animales; para mí sorpresa me dijo que eran murciélagos
y no garzas; además me informó que arrojando algún objeto pequeño, que formaba ondas en la
superficie, los animales regresaban. Cuando no había piedras en ese lugar, arrojé algunos palitos y
efectivamente las fantasmales formas regresaban inmediatamente, la fila entera evolucionaba e
investigaba las ondas.
De esta manera encontré por primera vez el murciélago pescador, del que yo no tenía noticia.
Intrigado seguí observando esa noche y en otras subsecuentes el comportamiento de estos
`extraños animales. Me parecía fantástico que un murciélago capturara pequeños pececillos del
agua; además la coloración era poco usual: el macho naranja intenso y la hembra amarilla, con las
alas gris pálido. El tamaño bastante grande. No estuve contento hasta que capture dos ejemplares
vivos y los mantuve varios días en una improvisada jaula, observando como devoraban varios
pececillos con una rapidez asombrosa: masticaban rápidamente, almacenando el producto en los
lados de la boca hasta que las mejillas tomaban el aspecto de globitos; después, ya con más calma,
re masticaban todo para tragarlo. Cuando regrese a casa, investigue en los libros hasta que al fin
supe que era el Noctilio leporinus, o murciélago pescador, pero no se conocía que llegara hasta
México.
Esa misma noche de los murciélagos, José me propuso que fuéramos al día siguiente hasta la
entrada del famoso Hueyate para que me formara una idea de la región; el reino de los tigres y
cocodrilos... y desde luego de los zancudos gigantes, cuyos picos chupadores atravesaban
cualquier ropa. Muy temprano nos embarcamos en la canoa La Conchita y ahí vanos corriente
arriba, porque el estero-rio tenía su corriente aunque muy lenta; íbamos bien provistos de
bastimento, preparado por dona Esther, compuesto de tortillas, pez armado asado y buches de
este mismo animal, fritos en su propia grasa. Un bocado exquisito, llamado locamente buche, pero
formado por el aparato digestivo completo incluyendo el hígado. Lástima, un pez tan peculiar y
excesivamente abundante, pero casi aniquilado en la actualidad por la pesca sin control y una gran
ambición de los lugareños, que de esta manera se han quedado hasta sin comida fácil.
El estero del Hueyate, formado por el rio del mismo nombre, es de agua dulce durante las lluvias
hasta casi llegar a la bocabarra o entrada del mar; durante las secas domina el agua salada hasta
La Concepción, un poco más arriba es agua dulce todo el ano. La belleza de toda la zona es
indescriptible, incluso en la actualidad a pesar de que todo está destrozado, increíble pero cierto,
¡se ha pretendido desecar la zona! Siempre la testarudez y falta de visión de los políticos, lado a
lado con la ambición de los agricultores y la ignorancia de los campesinos. Desecar estos lugares
para hacer sus siembras de maíz, caña, pasto, arroz, que se yo; un verdadero disparate porque
estas zonas pantanosas son el origen de la riqueza pesquera de las costas. Ahí se producen los
nutrientes para las crías de peces y camarones, son como si dijéramos los viveros de estas
comerciales especies y, de mucho mayor valor comercial y nutritivo que las siembras tradicionales.
Después de navegar un tiempo, a toda la velocidad que daba el veterano aunque bien cuidado
motor, admirando las bandadas de garzas, cormoranes y pijijis, llegamos a la isla El Jícaro, una gran
extensión de tierra elevada cubierta de palmares y chicozapotes, pero pasamos de largo porque el
objetivo era llegar a El Hueyate. Por ahí, en un recodo, en una pequeña abertura entre el follaje, se
veía una vereda por la que bajaban corriendo unos chamacos desnudos, alertados por el ruido del
motor. Era la otra única familia habitante de la región, vanguardia de la próxima invasión de
humanos. Desembarcamos porque José quería invitar como guía al señor de la familia, llamado
Aurelio, cuyo apellido no recuerdo. A los pocos pasos, vereda arriba, salió a nuestro encuentro la
usual jauría de seres famélicos, solo que un poco exagerada porque no can menos de veinticinco
perros, a cual más de secos o, esqueletos forrados de piel y pulgas.
Con estas familias aisladas de todo contacto humano por cientos de kilómetros, viviendo una
existencia precaria y realmente primitiva, la llegada de extraños constituye todo un
acontecimiento que alivia la monotonía; a veces, claro, significa también la desgracia porque no
faltan individuos de alma negra que se aprovechen de la falta de autoridades. O a la inversa, los
representantes de la ley, sintiéndose lo máximo en lugares aislados, lejos de la mirada de
superiores jerárquicos, también suelen cometer tropelías con gente aislada e ignorante. Durante
mis andanzas en lugares remotos, frecuentemente me encontré con ejemplos de esto; donde la
llegada de policías, de soldados o de agentes municipales, lejos de constituir una garantía de
tranquilidad, ocasiona casi siempre un gran temor. Y si en estas familias aisladas existe alguna
mujer joven y atractiva, lo usual es que huya al monte, escondiéndose como un animal silvestre
hasta que la llaman sus familiares o comprendan que los forasteros son gente de bien.
Esto sale a colación porque, cuando llegamos a la casa de Aurelio, salió a recibirnos la usual jauría,
la docena de chamacos desnudos y poco después el padre, es decir, Aurelio. Finalmente salió, de
algún rincón del oscuro jacal, la mujer, embarazada como es lo usual. La eterna desconfianza, o tal
vez precaución; pronto sin embargo, nos ofrecieron la familiar jícara de pozol, esta debida
nutritiva y refrescante hecha de maíz. Claro que la desconfianza se abatió más rápidamente
porque ya conocían a José; no obstante, hasta después de una plática preliminar, vi que salían de
la choza algunos de los chamacos más grandes y se escurrían entre el monte cercano. Al poco rato
regresaron acompañados de una muchacha asombrosamente bonita para habitar en esos
andurriales; en cualquier lugar habría llamado la atención. Era hermana de Aurelio y una
verdadera flor silvestre; el mismo Aurelio era bien parecido y muy formal en sus tratos.
Posteriormente lo ocupé varias veces como guía y por tanto llegue a conocerlo bien. Era muy
conocedor de la región y un verdadero mono trepando los árboles, lo que nos fue muy útil durante
las exploraciones que hicimos en varias ocasiones en esa zona.
Este Aurelio, igual que sucedió con Bartolo y, como es frecuente, por no decir usual, con los
pioneros de las zonas vírgenes, fue posteriormente desalojado por la avalancha humana y las
crónicas injusticias de las autoridades agrarias. Ambos estaban asentados en tierras nacionales,
trabajaron sus pequeñas posesiones y sembraron frutales, pero, como los lugarcitos ya estaban
produciendo, provocaron naturalmente la ambición de los organizadores de asentamientos
humanos y simplemente, contra todo derecho humano, los desalojaron del lugar. Hoy la zona yace
destrozada y sobrepoblada. Los bosques, la pesca y la caza son cosas del pasado. Los cayucos de
los bayunqueros o comerciantes ambulantes reemplazaron a los típicos cayuquitos de los
primitivos habitantes.
Aurelio accedió a llevarnos por varios canales que existían entre los zapotonales, pero nos advirtió
que al mero Hueyate no podríamos llegar porque el canal principal estaba sellado por la gran
cantidad de jacinto o lirio acuático flotante. Decidimos no obstante ver como estaban las cosas
para formarnos una idea y regresar en alguna ocasión posterior. Navegamos como otra hora más
para llegar al tapón y efectivamente era imposible el paso, en vez de agua se veía una inmensa
pradera verde hasta donde alcanzaba la vista; el jacinto estaba tan fuertemente enlazado que
parecía un tejido y era tan gruesa la capa flotante que podía soportar el peso de las personas sin
hundirse. Abrirse paso por este obstáculo era un trabajo pesado y llevaba mucho tiempo, quizá un
par de días; la fragilidad del lirio es engañosa porque parece hecho solo de tejido esponjoso, pero
la maraña que forma es difícil de romper, se da un tajo con el machete la abertura se cierra
inmediatamente. El resultado es que se tarda demasiado macheteando en un mismo lugar para
abrir un canalito por donde pueda pasar el cayuco.
Nos encontrábamos hacia la mitad del ancho rio y el mismo lirial nos estaba envolviendo
paulatinamente porque continuamente se desprendían grandes manchones que formaban islotes
y poco a poco se iban acumulando a nuestro alrededor. Por eso, y para buscar un árbol grande
donde alguien se pudiera subir, nos acercamos a la orilla, donde un gran cocodrilo, al tirarse al
agua, estuvo cerca de volcar la canoa. Estos reptiles eran muy abundantes, en todas partes se
veían tomando el sol sobre las balsas de lirio; había de todos los tamaños, desde jovenzuelos hasta
enormes bestias truculentas que asonaban las grandes cabezas entre los huecos del lirial,
Precisamente estos reptiles que vivían en el medio de los grandes: embalses, Fueron los que
sobrevivieron más tiempo cuando llegó a la zona la destrucción porque siempre fue difícil cazarlos
simplemente desde las balsas de lirio, donde tomaban el sol, se deslizaban al agua y espiaban los
movimientos del enemigo humano entre los lirios, ya que sencillamente es imposible mirar las
naricees y los ojos de los reptiles entre tanta vegetación flotante.
Nos aproximamos a la orilla, una angosta faja de tierra apenas un poco más alta que el nivel del
agua, y Aurelio, siempre ágil, porque además tenía un cuerpo pequeño, trepo como un nono hasta
la punta del árbol más grande, desde allí nos informó que, hasta donde alcanzaba la vista, todo
estaba cerrado por el jacinto de agua; no se veía ni siquiera un poco de agua libre. No hubo
manera de pasar, pero Aurelio nos guio por canales laterales y así recorrí por primera vez esta
zona tan interesante, origen de tantos cuentos y fantasías. Toda esta red de canales, apenas
transitables para cayucos pequeños, salía a enormes extensiones de agua, la mayor parte cubierta
de vegetación con puesta del omnipresente jacinto, zacates diversos y en las partes menos
profundas por tulares espesos. Naturalmente había millares y millares de aves acuáticas de muy
diversas especies, entre ellas el enorme jabirú, que destacaba como un gigante entre los
numerosos cigüeñones, a pesar de que éstos son bastante grandes. En viajes posteriores,
efectuados en el invierno, pude observar también la inmensa cantidad de patos emigrantes que
frecuentaban esta región, tan abundante en alimentos.
Entre las aguas libres o cubiertas, se veían grandes extensiones de bosques altos, formados en su
mayor parte por el zapotón de agua, de engañosos frutos, apetitosos a la vista, pero no
comestibles; parecen grandes mameyes, pero por dentro solo tienen semillas y tejidos fibrosos.
Estos bosques de zapote de agua son los que confundieron a los ingenieros y políticos que,
sobrevolando la región, decidieron que era fácil el desecarla: desde la altura de un avión o un
helicóptero parece una zona húmeda con numerosos canales. Más viajando por tierra, o mejor
dicho por agua, como nosotros lo hicimos, se descubre el engaño: no hay tierra firme. Los bosques
son flotantes, sostenidos erectos por los inmensos tejidos de raíces y ramas de un árbol
entretejido con el vecino, de tal modo que el conjunto se sostiene firmemente; cuando azota una
tempestad, el bosque entero se bambolea como un inmenso barco, incluso en ocasiones los
canales se cierran o, por el contrario, se hacen más anchos.
Descubrimos esto por casualidad, al bajar sobre lo que parecía tierra por acampar, porque un
fuerte viento soplo por la tarde y sentimos que todo se movía; además encendimos una hoguera y,
después de un rato, de pronto toda la lumbre y los trastos se hundieron en un hoyo que se abrió al
quemarse las ramas secas, raíces y hojarasca que formaban el piso. Al descubrir esto metimos una
rama, lo más larga posible, encontrando que el fondo tenía una profundidad de unos cuatro
metros. Otro día, al bañarnos en un canal iluminado por el sol, porque existían otros oscuros y
siniestros, al bucear en las claras aguas, vimos que debajo de los arboles todo era agua. En viajes
subsecuentes, cada que exploraba nos esta zona de El Hueyate, de vez en cuando, metíamos
largas varas por los huecos del piso y siempre había una gran profundidad en el agua.
Seguramente por eso han fracasado muchos intentos para efectuar el ecocidio de secar la región,
que tontamente se pretende utilizar con los clásicos cultivos. Es casi seguro que este más bajo que
el nivel del mar.
No es mí interés iniciar discusiones agronómicas, por tanto continuare con el relato. Tanto por el
interior de los zapotonales como en los liriales era posible caminar, pero había que hacerlo muy
cuidadosamente porque existía el peligro de hundirse de improviso en cualquier parte donde el
tejido de tallos estuviese más débil. Además, como ya dije anteriormente, por los agujeros entre la
vegetación flotante asomaban con frecuencia las cabezas de grandes cocodrilos y no era imposible
que alguno se atreviera a coger una pierna. Creo en realidad que este era el origen de las leyendas
de que cazador que entraba a la región no volvía jamás. ¡Era tan fácil hundirse en un agujero o ser
capturado por un cocodrilo!, especialmente si uno se internaba solo; pues incluso en grupo era
una imprudencia caminar sobre esos lugares flotantes; únicamente los animales tenían sus
veredas, unos caminos perfectamente marcados por donde transitaban desde el jaguar hasta los
tlacuaches.
Recuerdo perfectamente un día en que me retire unos pasos del campamento, para observar el
cortejo amoroso de unos zambullidores del sol o pájaros cantiles. Me acuclillé y después de estar
un rato, sentí el crujido de algo, al tiempo que me hundía hasta la cintura; instintivamente abrí los
brazos, evitando así hundirme más y huelga decir que salí más de prisa aun. Esto ocurrió cerca de
la orilla de un canal, pero lo mismo podía suceder a medio bosque; no estará de más aclarar que el
campamento en estos lugares se hacía únicamente para comer, ya que para dormir nos
acomodábamos como cigarros en el piso de la canoa. Durmiendo sobre la hojarasca podía uno
despertarse de pronto camino del fondo.
En este primer viaje a El Hueyate, solo deambulamos dos o tres días por esos misteriosos canales,
desembarcando de vez en cuando, para explorar los bosques. Después regresamos a La
Concepción y finalmente a Tuxtla. Me quede, como se dice, picado por lo interesante de la región,
prácticamente desconocida y al año siguiente regrese con toda la intención de forzar el paso del
lirial. Me acompañaban dos nuevos ayudantes, Jesús y Bonifacio, desde luego José y Aurelio y
Bartolo; estos últimos contratados como macheteros para cortar un camino a través de la capa de
jacintos.
Sentados en la proa de la canoa, Aurelio y Bartolo comenzaron a machetear la suave vegetación y
en cuanto se abría una brecha metíamos la canoa, forzando más de lo debido el motor, pero solo
avanzábamos unos palmos cada vez. Con mucha frecuencia era necesario bajarse de la canoa y
empujarla entre todos deslizándola sobre los lirios, parados nosotros sobre la capa de jacintos que
a medias se sumergían, llegándonos el agua hasta la rodilla; de vez en cuando alguno resbalaba y
caía sentado en el agua, parándose más que de prisa ante el temor de alguna serpiente porque
parecía el hábitat adecuado para cantiles, aunque de hecho no vimos ninguno, solamente boas de
todos los tamaños y arroyaras muy grandes. De esta manera, cortando y empujando avanzamos
poco a poco, con desesperante lentitud; el sol materialmente quemaba y el ambiente era
sofocante en medio de esa pradera de jacintos. Afortunadamente llevábamos una buena provisión
de cocos, para no tomar de esa agua, aunque no precisamente estaba estancada.
Cruzar esa pradera de jacintos, que tendría un par de kilómetros, no era solo un capricho. Yo
deseaba llegar hasta unas grandes colonias de garzas y aves acuáticas que me habían informado
existían por allí; además, claro está, sentía la fascinación de lo desconocido y por otra parte
creímos ingenuamente que el trabajo era únicamente de ida, ya que la brecha estaría abierta al
regreso. Me extraña mucho que los tres lugareños que iban con nosotros, conocedores de la
región en general, no tuvieran más conocimientos, porque al regreso encontramos el lirial tan
cerrado como si nadie hubiese pasado por ahí en siglos. Más no adelantemos los acontecimientos.
Palmo a palmo, machetazo a machetazo, atravesamos ese grandísimo obstáculo; nos llevó
exactamente todo el día, porque, cuando al fin alcanzamos aguas libres, ya el sol estaba con el
horizonte. Casi no valía la pena el esfuerzo, pero todos estábamos ansiosos de saber que había del
otro lado. Sencillamente encontramos varios canales de igual anchura y no sabíamos cual seguir. El
canal principal por el que llegamos era de unos quinientos metros de ancho y muy iluminados
ahora nos encontramos con media docena de canales oscuros, verdaderos túneles entre el
zapotonal. De todas maneras ya estaba muy avanzada la tarde y en esos lugares muy pronto seria
de noche; de hecho el sol estaba en el ocaso, ya oculto por los árboles.
No se podía hacer nada, era forzoso pernoctar por ahí; nos arrimamos a una orilla, más nos
pareció imprudente ya que muy cerca pasaba una vereda de animales y algún jaguar podría
causarnos problemas. Cruzamos el canal, que sería de unos veinte metros, y atamos la canoa a un
tronco; luego desembarcaron Aurelio y Bartolo para explorar la firmeza del piso y les pareció
adecuado; además, cerca se encontraba un tronco caído y seco de años, bueno para encender una
hoguera. La noche la pasaríamos en la incomodidad de la canoa, pero nadie podría dormir en ese
colchón de hojarasca, soportado por el tejido de raíces; debajo estaba el agua profunda, por otra
parte había numerosas arañas diplúridas, con telas sobre el piso y cuya mordedura es algo
venenosa.
Fue una noche pacifica, calurosa y llena de zancudos y de numerosos ruidos al otro lado del canal;
incluso hubo frecuentes disputas entre los abundantes mapaches que iban y venían por la veredas
antes mencionada y cuyos ojos relucían con el reflejo de la hoguera. También pasaron corriendo
varios tepezcuintles, de tentadora carne, pero nadie quiso cazar uno, sería muy molesto desatar la
canoa y pasar todos del otro lado del canal, estando realmente agotados por el esfuerzo del día;
seguimos durmiendo o dormitando, era difícil dormir bien con tanta incomodidad apretujados,
sudorosos, la dureza del piso y los millares de zancudos. Por eso casi todos nos dinos cuenta del
súbito silencio que de pronto se hizo en el lugar ya no disputaron los mapaches, ningún otro
animalito paso corriendo con el usual ruido en la hojarasca de la otra orilla. Lo sentimos o lo
comprendimos un tigre había llegado. Casi todos nos sentamos. La hoguera chisporroteaba fuerte
porque el tronco seco había cogido fuego, así que después de varios minutos apareció por ahí el
reflejo de unos ojos grandes, al otro lado del canal desde luego. Por los movimientos se notaba
que el jaguar, indudablemente se trataba de ese felino, husmeaba por ahí con infinita precaución.
Aunque la hoguera formada por el tronco en llamas estaba relativamente cerca, la vegetación
oscurecía un tanto la canoa, pero creo que el animal podía vernos. Se aproximó a la orilla del agua,
luego se regresó porque desapareció el reflejo de los ojos para reaparecer detrás de un grueso
tronco desde donde atisbaba hacia la canoa. Casi al momento apareció otro reflejo y luego otro, a
los lados del primero. No podía ser un congreso de tigres, pero de todas maneras intrigado
encendí una linterna, lo que además me estaban pidiendo los compañeros y, en el haz apareció
una tigresa con dos cachorros algo crecidos; los tres mirando curiosos y cautos hacia nuestro lado,
posiblemente nunca habían visto una luz semejante y tal vez ningún humano, lo que no era
ninguna pérdida.
Respiramos más tranquilos, ya que, habiendo llegado por su voluntad y sin ser molestada, no era
probable que la tigresa se aproximara más; al contrario, estando acompañada por sus cachorros,
la prudencia la alejaría de esos extraños seres. Suerte tuvo que yo estuviera presente porque si los
lugareños se hubiesen encontrado solos, de seguro le largan algún tiro. Así es de destructora
nuestra gente. Más no andábamos en busca de ningún jaguar y menos con crías, de manera que
ante la sorpresa de mis compañeros dejé que el animal se alejara tranquilo. Aún no se
acostumbraban a que yo no cazaba solo por dar gusto al gatillo.
Al amanecer, donde antes había estado el tronco de madera seca y fofa, solo aparecían cenizas y
un canalillo de agua; una vez más comprobábamos que no había tierra firme, solo un tejido de
raíces cubierto por hojarasca y ramas secas. Desayunamos, utilizando para calentar los alimentos
algunas brasas aun encendidas, luego nos internamos por el canal que nos pareció más ancho; no
era fácil porque frecuentemente encontramos troncos caídos sobre el agua, o ramas que
obstruían el paso. El amplio canal era una especie de túnel abierto entre la oscura vegetación,
pero, después de navegar un buen rato, vimos una fuerte claridad adelante: era una amplia laguna
cubierta de tule, lechuga de agua y jacintos; más en la distancia se escuchaba una ensordecedora
algarabía, por lo que decidimos investigar lo que indudablemente era una colonia de aves
acuáticas.
Avanzamos con mucha dificultad entre esa espesa vegetación emergente y flotante, en partes tan
entrelazada que era forzoso dar un rodeo buscando algún paso; naturalmente había una gran
población de tutupanas, pollas de agua, gallaretas, gallitos de agua y otras especies de aves que
utilizan la vegetación flotante para caminar entre las hojas. Había también los depredadores
naturales de esos ecosistemas: los caimanes y cocodrilos. Pronto, sin embargo, el agua comenzó a
tener poca profundidad y a unos cien metros de la inmensa colonia de garzas, cigüeñones,
cormoranes, etcétera, fue materialmente imposible el paso. Ya no era agua sino lodo espeso y se
necesitaba un gran esfuerzo para deslizar la canoa; quizá un cayuquito liviano hubiese pasado,
pero los cocodrilos se mostraban cada vez más audaces y más de uno se negó a dejar el paso libre.
Aun así, José, siempre tan audaz, sugirió que tirando ramas se podría pasar caminando, pero ¿qué
caso tenía arriesgarse de esa manera? Aurelio se bajó de la canoa para tantear el lodo, pero se
trataba de un verdadero pantano sin fondo en el que rápidamente se hundió, aunque permaneció
cogido a los bordes de la canoa, que zarandeo peligrosamente al subirse de prisa porque algo rozo
su pierna.
Nos quedamos pues sin poder llegar hasta la colonia, pero desde esa distancia se veían las nubes
de aves que graznaban y revoloteaban; era un ruido materialmente ensordecedor. Desde luego
era una colonia desconocida, no se trataba de la que me habían informado. Los pijijes, ese
hermoso gansito tropical de plumaje castaño y pico rojo, por todas partes levantaban el vuelo,
formando increíbles bandadas; incluso los grandes patos de alas blancas, tan ariscos en todas
partes, aquí abundaban y permitían una aproximación razonable. En fin, eran verdaderas praderas
para toda clase de vida, en la que debemos incluir una gran variedad de libélulas de todos los
colores y tamaños, notables en su constante ir y venir capturando los molestos mosquitos o
zancudos, que a pesar de estos formidables depredadores no disminuían su número.
Prácticamente era necesario hablar muy fuerte para poder escuchar lo que nos decíamos, entre
este ruido producido por la increíble abundancia de aves y los no menos abundantes caimanes,
que rápidamente huían en cuanto se aproximaba un cocodrilo, eternos perseguidos y
perseguidores a pesar de la abundancia de alimento. Había también muchas aves de rapiña, de
varias especies, que indudablemente se alimentaban, casi como parásitos, de ese inagotable
banquete constituido por los miles de pollos. Si un nido quedaba momentáneamente descuidado
no faltaba un aprovechado gavilán que luego se apoderaba de un pollo de garza, de cormorán o de
cigüeñon; si los pollos se espantaban y caían hasta el agua, rápidamente eran cogidos por el
atento caimán, o al caer entre las ramas ahí esperaba la paciente boa. Por eso siempre debía
quedar de guardia uno de los padres, pero no era ni más ni menos que la vida sin la intrusión del
hombre.
Al fracasar el intento de llegar a la colonia de aves, regresamos y nos internamos por el canal
donde llego la tigresa; era un verdadero túnel bastante lóbrego, formado por los espesos bosques
de zapoton de agua. Había una notaría escasez de fauna diurna, pero vimos los usuales caminillos,
de manera que los animalillos nocturnos deberían ser abundantes como siempre. En el agua se
veían los abundantes peces armados o pejelagartos, de los cuales capturamos algunos para la
comida, ¡era tan fácil cogerlos con un arpón rustico! De pronto, después de varias horas de
navegar, nos encontramos un verdadero tapón de árboles caídos y realmente no tenía caso forzar
el paso. Dimos la vuelta, pero cuando alcanzamos el lirial ya estaba entrando la noche, fue
necesario buscar una orilla más elevada para pernoctar.
La Conchita era una canoa amplia y larga, pero no dejaba de ser un cayuco grande y por eso
bastante estrecho para seis personas acostadas en el fondo; más no era posible hacer otra cosa
porque no se encontraba una pulgada de tierra seca o por lo menos firme, así que fue otra noche
muy incómoda. Debernos agregar además los zancudos. Por otro lado, este tipo de noches
pasadas en esas circunstancias no deja de ser interesante; continuamente pasaban volando
muchas aves acuáticas, profiriendo sus característicos graznidos, mientras en el agua se producían
frecuentes chapoteos por los colazos de los peces o de los caimanes y a la distancia se escuchaba
el cavernoso pujar de algún jaguar. Los caimanes, y sobre todo los cocodrilos, rugen también muy
sonoramente, pero sus ronquidos son inconfundibles; además producen un sonido peculiar
cuando golpean el agua con las mandíbulas. Todo esto escuchaba yo esa noche y esos ruidos de la
naturaleza me ayudaban a soportar las horas de insomnio, aunque a ratos me dormía y sonaba.
Mis compañeros estaban igual porque continuamente se rascaban, tosían a cambiaban de
postura, bamboleando la canoa.
Finalmente amaneció y nos Fuimos levantando de uno en uno, entumecidos por lo duro del piso y
el Fresco del roció nocturno, muy abundante por la cercanía del mar. A pesar de las
incomodidades, ¡que agradables eran esos viajes! La nostalgia me entristece. Después de un
almuerzo frio, José checo la gasolina y no quedaba mucha, alcanzaría para una corta exploración y
el regreso hasta el ranchito de Aurelio, donde habíamos dejado un bidón con veinte litros.
Nos internamos por otro de los canales que pronto desemboco a otras pampas o lagunas
inmensas cubiertas de lechuga y Ienteja de agua. Atravesamos hasta una faja de árboles en la
distancia y finalmente nos encontramos con un verdadero laberinto de lagunillas, canales y
zapotonales, donde nos perdimos durante tres horas, usando con frecuencia los remos para
economizar gasolina; además el motor fuera de borda se enredaba continuamente con la
vegetación flotante y era necesario levantarlo para quitarla; una verdadera molestia a cada rato.
Lo único que encontrarnos fue un mundo sin fin de pantanos, lagunas y canales, con la usual
abundancia de aves y reptiles; también en esos lugares encontramos que las tortugas jicoteas
negras eran muy abundantes, ya que no había tronco que sobresaliera del agua que no estuviese
lleno de estos útiles reptiles tomando el sol y estaban tan mansos que casi se dejaban tocar con la
mano antes de echarse al agua Hoy día (1985) no sé cómo estarán esos lugares de tanta biomasa
aprovechable; indudablemente destruidos, saqueados por el humano imprevisor y en sus intentos
por desecar la zona.
Regresamos buscando inútilmente el canal que abrimos entre el lirial, sencillamente no existía
porque las grandes masas de jacintos habían cerrado nuevamente el camino. Fue necesario otro
día de ardua labor para atravesar otra vez ese tapón vegetal. La explicación es que las masas de
lirios flotantes estaban comprimidas y al cortar un paso se expanden cerrándolo nuevamente;
además estas zonas están aún bajo la influencia de las mares y así el nivel del agua sube o baja de
acuerdo con el mar. Sea lo que fuere, muy agotados llegamos casi de noche al ranchito de Aurelio,
pero todos queríamos llegar al campamento para dormir más cómodos, de modo que no
aceptamos la invitación para pasar allí la noche y una vez rellenado de gasolina el tanque del
motor seguimos corriente abajo hasta La Concepción. Es frecuente navegar de noche por estos y
otros canales, aunque no sé cómo pueden esquivar los troncos semisumergidos si durante el día
apenas se distinguen; de todas maneras llegamos sin novedad, sintiendo un gran alivio al ocupar
mí catre de campaña, después de tanto dormir en la canoa.
José, ambicioso como todo campesino sin control, no se contentaba únicamente con talar la isla
que ocupaba y así tenia siembras en otros islotes de la zona. Un día nos llevó a uno que nombraba
La Encrucijada, situado a media hora de navegación desde La Concepción, corriente abajo o sea
hacia Las Palmas. Vimos los usuales destrozos en la vegetación y algunas siembras de maíz y yuca;
pero 1o que nos llano la atención fue la cantidad de venados que huían por todas partes al ruido
de nuestros pasos. Muchos se detenían a míranos desde unos veinte metros de distancia.
Mientras estábamos recorriendo ese islote, actualmente llamado Koakespala, escuchamos gritos
de monos en la distancia y me mostré extrañado, ya que estos animales no viven en los bosques
exclusivos de manglar. José me informó que, cuando trabajaba en ese lugar donde nos
encontrábamos, frecuentemente escuchaba los monos gritando por el rumbo donde los oíamos.
Esto me dio la idea que muy adentro debería haber otros islotes, ya que solo en estos crecen los
bosques de chicozapote, palma real y otros frutales de la zona, en los que viven los monos.
La comezón de lo desconocido nuevamente empezó a picarme y ahí mismo le propuse a José que
nos internáramos por esos rumbos que nadie habia, penetrado jamás. No le gustó mucho la idea,
esos eran lugares funestos habitados por el sombrerón o fantasma del bosque, pero finalmente
accedió cuando le dije que en ese caso iríamos los dos ayudantes y yo; era pura fanfarronada,
nunca hubiésemos ido solos, entre otras cosas porque nadie sabía manejar un cayuco y menos en
esos canales difíciles. Otra duda de José era que mí propuesta implicaba intentarse hacia tierra y
tanto él como las pocas personas que conocían la región, únicamente visitaban los islotes
encontrados a la orilla del canal navegable.
Por la tarde, ya de regreso a La Concepción, seguimos discutiendo el asunto, quedando finalmente
de que saldríamos al tercer día, en cuanto limpiase y reparase un cayuco que tenía por ahí
guardado en tierra; no podríamos ir en la canoa La Conchita porque era grande para internarse
por esos desconocidos y estrechos canales. Así, el día indicado, salimos muy temprano en la
mañana en la canoa grande, llevando a remolque el cayuco. El día anterior habíamos mandado
llamar al imprescindible Aurelio, de manera que íbamos José, Aurelio, un ayudante y yo; no podían
ir más personas porque el cayuco podría volcarse.
Antes de llegar al islote de La Encrucijada, José enfilo hacia el manglar y sin vacilar se internó entre
la vegetación; solo eran las ramas colgantes porque al levantarlas vimos la boca de un canal
regularmente ancho y de aguas oscuras. Seguimos así hasta que encontramos el primer obstáculo:
un tronco caído, atravesado sobre el canal. El tronco era demasiado grueso para cortarlo y además
el mangle es durísimo, pero aquí vi la experiencia de los lugareños en esos casos. El cayuco fue
desatado y ladeandolo se llenó de agua hasta los bordes y de esta manera se pasó por debajo del
tronco, al otro lado se vacío el agua, el equipo fue transbordado y ahí vamos en el bamboleante
cayuco. José en la popa manejando él remo grande, Aurelio en la proa con un reno más corto, el
ayudante y yo hacia la mitad, sentados en el piso y mirando hacia adelante, uno detrás del otro,
como fila india y casi sin atrevernos a respirar porque al menor movimiento el cayuco se
bamboleaba, en especial cuando rosaba un tronco, lo que era demasiado frecuente para nuestro
gusto y yo tenía más que nada por el equipo pues sería casi imposible rescatarlo en esas oscuras
aguas con fondo de lodo espeso.
El canal, el usual túnel entre la tupida arboleda de mangle, era ancho, más conforme nos
adentrábamos se fue estrechando cada vez más hasta quedar reducido a cuatro o cinco metros;
claro está que mostraba de vez en cuando ensanchamientos apreciables, sobre todo en los
recodos. El agua era siempre oscura pero no turbia, más bien parecía un te cargado; no se veía
nada a un metro bajo la superficie, pero tomando un poco, en cualquier trasto, se veía
transparente. Todo este color era producido por los jugos de tanto tronco, hojas y ramas que
constantemente caían al agua; también, cuando subía la marea, el agua penetraba entre los
raiceros de toda la zona y cuando bajaba arrastraba materia orgánica en incalculables cantidades.
Toda una gama de nutrientes para las fabulosas cantidades de seres minúsculos, que a su vez
serian comidos por organismos mayores, y así cada vez más hacia arriba de la cadena trófica, que
{finalmente llega a nuestra mesa.
A este canal, materialmente atiborrado de peces, no entraba nadie, ni siquiera un pescador, ¿para
qué vencer tantas dificultades, presentadas por los troncos caídos, si en el canal grande abundaba
la pesca? De cualquier manera, en este canal por el que subíamos, los peces armados tenían que
abrirse a los lados para dar paso al cayuco. Había tantos que en algunos lugares parecían cigarros
dentro de una caja, es decir, costado con costado; con cualquier arpón tirado a ciegas era
imposible fallar y entre esa gran población había unos muy grandes y rollizos que más bien
parecían caimanes. Para los lectores que no conozcan este pez diré que es de forma alargada,
cilíndrica, con mandíbulas de caiman y una piel como la concha-de un armadillo. Ya he dicho en
otra parte que su carne es deliciosa y en especial su sistema digestivo, que en conjunto llaman
chaco: y frito es todo manjar. Para pelar este pez, se requiere cortar la concha a lo largo del lomo,
como quien descorteza una rama y luego se despega de la carne, enrollándose sola como una
llanta de hule duro.
Seguimos adelante con dificultades cada vez más grandes. Los árboles y ramas caídas sobre el
agua abundaban; frecuentemente era necesario cortar troncos que impedían el paso. Otras veces,
si el obstáculo sobresalía moderadamente del agua, se pasaba toda la impedimenta y las personas
a la popa con el objeto de que la proa se levantara lo más posible. Luego la canoa se impulsaba
hasta que quedara varada por la mitad sobre el tronco, entonces la carga y los ocupantes se
pasaban a la proa, de manera que se levantaba la popa y el cayuco caía de punta al agua. Todo
esto suena relativamente fácil, pero en la realidad no lo era tanto porque los troncos estaban
lanosos, sumamente resbaladizos y era muy precario pisar sobre ellos, en especial si había que
cortar la rama o el tronco para dar paso al cayuco. De cualquier nodo seguimos adelante por ese
lóbrego canal; hasta que finalmente, a la vuelta de un recodo ancho, vimos unas palmeras, la
avanzada del palmar que cubría un islote desconocido y fuimos recibidos por una algarabía de
monos. Constituyo un alivio ver una vegetación que no fuera únicamente mangle.
Con mucha dificultad bajamos a tierra y esta si era tierra firme, aunque llena de agujeros en los
que habitaban unos cangrejos enormes; más para llegar a tierra tuvimos que pasar por unos
tupidos raiceros de mangle. Toda la orilla tenía un espeso piñuelar, a través del cual fue necesario
abrir un paso con los machetes, hundiéndose con frecuencia los pies en los hoyos de los cangrejos.
Por fin alcanzamos un terreno más firme, cubierto por bosques de chicozapote, palma real,
castaño y otras especies, enredado todo por espesos bejucales. Era tierra virgen, ni una seña de
que alguna gente hubiera pisado por ahí y los animales lo demostraban porque admirados nos
miraban con ojos asombrados, sin hacer el menor intento de huir. Las iguanas casi se dejaban
pisar antes de moverse y más de alguna defendía su terreno dando coletazos; los monos
abundaban y eran tan mansos que bajaban a solo un par de metros sobre nuestras cabezas para
vernos con curiosidad y se hacían a un lado para darnos paso, como si fuesen gallinas domésticas.
Por ahí cerca se escuchó la protesta de un jaguar, que gruñía sordamente por la invasión de su
reino. Una tierra virgen ala que aún no había llegado la sombra amenazante de los humanos, pero
bien veía yo la ambición brillando en los ojos de mis compañeros lugareños.
Si de día fue espectacular ver tanto animal confiado, el colmo llego en la noche. Desde luego era
imposible pensar en el regreso ese mismo día; había demasiados obstáculos en el canal,
principalmente los numerosos troncos que era necesario cruzar por encima, resbalando el cayuco,
con el transbordo de carga y el tiempo que esto implicaba. Se decidió por lo tanto que deberíamos
pasar la noche en esa tierra desconocida, desafiando temerariamente a todos los sombrerones del
bosque, algo que mantenía intranquilos a mis compañeros, tan supersticiosos como eran. Como
peligro más real, aunque relativo, yo pensaba que algún jaguar podía disgustarse. De todas
maneras era forzoso pasar ahí la noche y así, cuando declino bastante la tarde, escogimos un sitio
elevado y arenoso; se limpió bien de maleza, ramas podridas y hojarasca, y, desde luego, se reunió
una apreciable cantidad de leña y algunos troncos de chicozapote que arderían toda la noche.
Cuando el improvisado campamento estuvo listo, José y Aurelio fueron hasta el canal para pescar
algunos peces armados, lo que fácilmente consiguieron y además capturaron algunos de los
cangrejos gigantes que tanto abundaban y a los que llamaban tichoacal. Un cangrejo de un kilo de
peso, color azul cielo, tenazas blancas y patas escarlata; preciosos los animalitos. Una vez asados,
eran un manjar digno de dioses. El pez armado es también un excelente bocado y muy fácil de
preparar en un campamento porque se asa dentro de su dura concha, sin preparación alguna.
Como dije en renglones anteriores, el colmo fue cuando comenzó a obscurecer. Me daba la
impresión de ser parte de un cuento de hadas porque numerosos animales formaron un circulo
alrededor de la hoguera, en el área donde la luz llega mortecina, pero hace que los ojos brillen
como estrellas. Parecía un congreso de fauna en el bosque, donde solo faltaban los faunos para
presidirlo: en las ramas estaban las martuchas y los tlacuaches, en el piso mapaches y tejones;
hasta un par de ocelotes sentados y viéndonos con toda tranquilidad. Incluso muchos mapaches
nos divertían porque llegaban materialmente hasta nuestros pies para disputarse los restos de
comida que les arrojábamos. Todas las especies habitantes de ese lugar se reunieron en el círculo
de luz, menos los desconfiados jaguares, aunque uno que otro rondaba por ahí, algo más retirado.
La visita de animales continúo durante toda la noche, la hoguera ardiendo casi sin necesidad de
atizarla y los mapaches despertándonos con su continuo corretear entre los durmientes, sin miedo
alguno. Así transcurrió esta noche pasada en tierra virgen. Muy temprano, a las primeras luces de
la mañana, fuimos despertados por los gritos de un par de faisas, en las ramas encima de nosotros.
Estas aves son de rapiña, coludas, oscuras por encima y crema por debajo; en el cuello ostentan un
llamativo collar blanco. Son halcones que llaman la atención por sus largas patas y cola, la cabeza
pequeña y redonda; pertenecen al género Micrastur y localmente, en la región que describo, les
llaman faisas.
Después de un baño en el canal de aguas color de té, seguido de la infaltable rasurada y un buen
almuerzo de cangrejos, seguimos explorando la isla, que resulto como de un kilómetro de largo y
cien metros de ancho en las partes angostas. Pasando un canal angosto llegamos a otro islote y
después a otro. Era un gusto caminar por estas tierras vírgenes, hábitat de numerosos animales
confiados, pero no tiene caso repetir lo mismo. No todo era gloria desde luego, el reverso eran los
tábanos amarillos y nubes de zancudos; también los piñuelares era una peste porque
continuamente nos cortaban el camino y era necesario utilizar el machete, esquivando las agudas
espinas que marginan las hojas de esta planta. Por otra parte los piñuelares constituyen el refugio
natural de muchas especies animales, cuyos caminillos se cruzan y entrecruzan por entre las
tupidas piñuelas, aunque nunca he comprendido como hacen los animales para no quedar
enganchados entre los garfios.
Como ya anteriormente lo dije, estos islotes solamente son tierras algo más elevadas, el resto del
terreno son lodazales cubiertos por bosques de manglar. En estos islotes, durante la temporada
adecuada, abunda la fruta de chicozapote, muy dulce y jugosa; varias veces, en algún
campamento, me sucedió casi como en el paraíso; es decir, estando sentado a la puerta de la casa
de campaña, las sabrosísimas frutas me caían prácticamente en la mano. Más tenía que llegar el
hacha criminal y acabar con la vida.
Durante ese viaje y otros posteriores exploramos toda esa zona; era tan hermosa, tan tranquila y
salvaje que resultaba ideal para declararla reserva natural. Esto es prácticamente imposible en
México, donde no se ama ni se entiende a la naturaleza. A los funcionarios y a los burócratas solo
les importa la demagogia que hacen con los campesinos y a éstos, en medio de la más completa
ignorancia, lo único que les interesa es comer; así pueden destrozar los más preciados tesoros con
tal de sembrar el sempiterno maíz. No son los únicos; ricos finqueros y ganaderos destrozan
también a diestra y siniestra, con la mayor impunidad, los recursos naturales que pertenecen por
derecho a las futuras generaciones. Por lo tanto, habiendo fracasado todas las gestiones para
salvar esas tierras, me puse en contacto con un amigo, otro gran entusiasta de la naturaleza, el
ingeniero Cesar Domínguez Flores, entendido en los enredos agrarios, y resolvimos solicitarlas
como tierras nacionales para preservarlas de la rapiña humana y posteriormente, cuando fuese
posible, gestionar leyes que las declararan reservas naturales.
Así, de nuestro propio peculio, estuvimos efectuando los pagos requeridos por las leyes y las
mordidas solicitadas por los burócratas, logrando legalizarlas, una parte a nombre de César y la
otra al mío. César le llamo a su parte Koakespala y yo le puso a mí porción Tahití, porque siempre
he sido un fanático enamorado de la Polinesia. Posteriormente, cuando ya fue posible, cedimos los
derechos para declarar la reserva de La Encrucijada, pero no adelantemos los hechos.
Cada uno construyo una casita de palma en el islote más grande que le toco, para poner un
cuidador y para llegar nosotros cuando visitáramos la zona. Koakespala estaba a la orilla del canal
grande, navegable, y no había ningún problema para llegar a cualquier hora; llegar a Tahití ya era
otra cosa porque, aun cuando se cortaron los troncos que cerraban el paso, era necesario esperar
la subida de la marea para que el paso se hiciera más favorable. Por lo tanto, aburrido por las
numerosas esperas ocurridas en diversos viajes, mande limpiar o cortar las ramas y troncos que
dificultaban el paso en mareas bajas. Esto fue un terrible error porque facilitamos la entrada a
personas furtivas y destructoras que ya principiaban a visitar la región y, como burla, encontramos
en cierta ocasión unas pieles de mono extendidas sobre el letrero que había puesto a la entrada
del canal y que decía que se prohibía la caza, etcétera.
En nuestro intento fracasamos también por la irresponsabilidad de los cuidadores, que nos
chupaban una porción de nuestro escaso sueldo al pagarles sus salarios y no cumplían porque se
pasaban el tiempo borrachos en la pesquería de Las Palmas. Hablo en plural porque cambiamos
varias veces a los cuidadores y todos fueron igual de irresponsables; hubo uno incluso que hasta
cobraba para dejar entrar a cazadores de Tapachula y otro más que saqueo la zona de cangrejos
para llevarlos a vender a Las Palmas. Fue una verdadera desesperación ver que, después de tanto
trabajo y gasto, los animales se comportaron como en otro lugar cualquiera, es decir, en cuanto se
aproximaba una persona huían con rapidez; recuerdo con mucha tristeza un día en que encontré
un nono solitario, resto de los grandes manadas, comiendo los frutos de una palma real. En cuanto
me descubrió salió de estampida y no paro hasta que seguramente puso varios kilómetros de
distancia. ¡Qué diferencia! Antes, cuando iba a bañarme a un pozo que excavamos a cien metros
de la choza, los monos se reunían en las ramas sobre mí cabeza, casi al alcance de la mano, y me
acompañaban todo el tiempo que tardaba allí; esto me daba mucha sensación de seguridad
porque, si algún jaguar se aproximaba, los monos lo descubrirían primero y darían la alarma. Más
todo eso se acabó por la crueldad e ignorancia de los humanos.
Yo acostumbraba ir con cierta frecuencia a Tahití porque lo tomaba como campamento base para
las exploraciones zoológicas de la región; pase muchas semanas agradables en esos bosques
solitarios, viendo y observando a los diferentes animales. Mientras los trabajadores limpiaban el
canal, cortando y sacando troncos, yo frecuentemente deambulaba solo por el bosque, o iba a
pescar con arco y flecha, ¡era tan fácil atinarle a los peces armados! Estos peces acostumbran salir
a la superficie, donde permanecen casi inmóviles, o bajo la sombra de alguna rama en el agua.
Siempre he sido aficionado, como ya dije, al uso del arco y flecha, teniendo casi siempre un regular
equipo.
Los jaguares eran bastante abundantes en esos manglares, con los cuales recuerdo sobre todo tres
aventuras en Tahití: en una ocasión llegamos al islote y bajamos la impedimenta del cayuco para
luego transportarla hasta la cabaña que distaba unos doscientos metros del embarcadero,
atravesando un palmar y un espeso piñuelar a través del cual habíamos abierto una brecha
transitable. Aún estábamos terminando de bajar la carga sobre la orilla, cuando un jaguar
comenzó a rugir por el rumbo donde estaba la choza. Acompañado de un ayudante llamado Jorge,
un excelente cazador, me adelanté con precaución para ver de qué se trataba y desde luego para
que el felino se fuera con su música a otra parte; me sorprendió que mientras más nos
aproximábamos, el animal rugía con mayor intensidad. Eran rugidos de advertencia, no había
duda, y los localizamos por el rumbo de la cabaña. Eso estaba mal, si el jaguar tenía una presa iba
a ser difícil de ahuyentar. Con toda clase de precauciones, fuimos dando un rodeo hasta llegar a un
ángulo desde el cual pudiera verse la casita de palma y sus alrededores, que justamente estaba en
la orilla del bosque, y como ya hacía un año que no la visitábamos, había bastante matorral
rodeándola. Una vez en la posición adecuada, le dije a Jorge que se trepara a un mangle cercano y
me diera la situación del tigre si era posible. Apenas a tres metros de altura Jorge vio claramente la
cabaña y me paso la desconcertante noticia. ¡El jaguar era una hembra y tenía nada menos que a
sus cachorros en el interior de la casita!
El descubrimiento trastorno todo: ¿cómo íbamos a hacer para desalojar el animal sin matarlo?
Ante la incomprensión de mis trabajadores, decidí que no había otra solución que reembarcar el
equipo e irnos a otro lugar. Así lo hicimos y esa vez tuvimos que acampar en Koakespala semejante
respeto no lo entendían los acompañantes y menos José que había ido a dejarnos con su canoa ¡si
un simple tiro solucionaría todo! Ni modo, yo siempre he tenido otras ideas y no veía que fuese
necesario matar un hermoso animal que no necesitábamos y mucho menos teniendo sus crías.
Nos regresamos y posteriormente, en dos ocasiones, visitamos ala familia, pero dejamos de
hacerlo porque el felino se ponía cada vez más desconfiado y amenazador, aparentemente no
agradecía nuestros saludos.
En otra ocasión, muy temprano en la mañana, iba yo camino del pozo excavado para bañarnos
porque el agua era tan solo salobre y amarga para beberla; caminaba por la vereda abierta en el
chaparral que cubría esta parte de la isla, cuando, ya cerca del pozo, en un recodo forzado, me
encontré de manos a boca con un jaguar que tampoco me había descubierto. La tremenda
sorpresa fue igual para el felino que para mí. Un segundo nos míranos, luego el animal se agazapo
detrás de un montículo de tierra, producto precisamente de la excavación, y me miro con ojos
penetrantes. Por mí parte, estando totalmente desarmado, comencé a retroceder lentamente, si
dar la espalda al tigre; así caminé unos cuarenta metros, luego di la vuelta y salí como venado en
huida hasta llegar a la cabaña. En el encuentro, la distancia que nos separó no fue mayor de seis
metros. Esto me enseño a no andar desarmado por ahí, ya que nunca se sabía que se podía
encontrar.
Otra vez, durante las horas más calurosas del mediodía, cuando hasta los pájaros están silenciosos,
nos encontrábamos comiendo bajo un pequeño techo que habíamos construido de hojas de
palma. De repente se escuchó un alboroto en el techo y al mirar hacia arriba, casi todos a un
tiempo, vimos que una gran serpiente se resbalaba y caía exactamente a media mesa. Dos o tres
de los trabajadores se fueron de espaldas hasta el piso porque estaban sentados en troncos
precariamente e colocados y al echarse para atrás, cayeron con todo y asiento. Yo casi me caía
también, pero de risa porque desde el primer momento vi que la serpiente era una voladora, una
especie de color amarillo y negro, inofensiva pero muy agresiva. Pasados unos instantes de jocosos
comentarios, alguien llano la atención a una gran bulla de pájaros en el bosque cercano, a unos
diez metros de distancia; Nos quedamos quietos tratando de averiguar la causa, cuando
lentamente fue saliendo del matorral un jaguar que parpadeo por la intensa luz del claro, nos miró
un instante y con olímpico desprecio atravesó el campo despejado hasta internarse nuevamente
en el palmar de la orilla, todo el tiempo a no más de veinte metros de nosotros, que nos
quedamos inmóviles y perplejos.
Una cosa interesante de estos campamentos en Tahití fue que un ocelote muy grande, un macho
bien adulto, acostumbraba a pasar por el claro de la cabaña, en la orilla del matorral de palmas
jóvenes; casi por lo general cruzaba a media mañana, con la regularidad de un empleado bancario
camino del trabajo. Este gato se hizo amigo, o por lo menos se acostumbró mucho a nuestra
presencia y hasta anunciaba su visita con sordos rugidos; durante varios años fue un asiduo
visitante cada vez que llegábamos por allí y solo espero que no haya sido víctima de algún imbécil
invasor furtivo. Aparte de este ocelote y de los monos, otro de nuestros asiduos visitantes fue una
gran lagartija metálica, de hermosos colores azules y pardo dorados, que llegaba diariamente por
los pedacitos de carne que le tirábamos. Nos tono tanta confianza que casi nos tocaba los pies e
ignoro como se percataba de nuestra llegada porque apenas estábamos colocando los bártulos
cuando llegaba a solicitar su regalo, y eso que en ocasiones tardamos hasta un año en visitar el
lugar. Así fue durante varios años y era la misma lagartija, del genero Ameiva, reconocida porque
tenía la punta de la cola medio doblada.
Durante mucho tiempo estuve visitando las regiones de La Encrucijada y El Hueyate, llegando una
o dos veces por año; El Hueyate dejé de frecuentarlo cuando empezó a llegar gente para colonizar
la faja de tierra junto al mar, destrozándolo todo, incluso los hermosos bosques de chicozapote.
Fundaron hasta una colonia por allí y luego comenzaron con los tontos proyectos para desecar la
zona; afortunadamente hasta la fecha (1984) han fracasado en sus intentos y espero que sigan
fracasando y la zona continúe como vivero de los litorales marinos.
En una ocasión, no recuerdo exactamente el año, pero creo que fue por 1968, unos parientes
míos, que vivían en México, se pusieron en contacto conmigo porque deseaban que guiara a unos
banqueros y algunos extranjeros amigos para cazar un jaguar. Nunca me ha gustado esto de guiar
a cazadores de banqueta o escritorio, propietarios de flamantes y caras armas que nunca saben
usar, pero esta vez no pude negarme ante la insistencia de mis parientes y finalmente accedí. Los
lleve a La Concepción y por cierto que no sé cómo sobrevivieron al viaje en carreta, el calor y los
moscos porque aún no se podía entrar en carro hasta el embarcadero; eran tres banqueros
mexicanos y dos españoles.
Con José acordamos llevarlos a los zapotonales de la parte interior de la isla El jícaro, en ese
tiempo habitada por un individuo, todo cicatrizado de machetazos, llamado Joaquín, pero
educado; su familia notablemente limpia y el ranchito bien arreglado, provisto incluso de algunos
libros y revistas, ¡en ese lugar! Este Joaquín tenía un solo ojo y creo que esto le ayudaba porque
tenía una excelente puntería con un riflecito viejo, calibre 22, de un solo tiro; el caso es que con
frecuencia mataba tigres en su isla.
Como a mí no me interesaba cazar nada y tanto José como Joaquín solo deseaban ganarla propina
como guías, ninguno de los tres llevamos armas, con excepción de los machetes usuales y yo una
pistola automática de calibre 38 que casi siempre portaba cuando quería tener las manos libres y
por tanto no llevaba rifle. Ya tenía bastante experiencia de la caminata en los zapotonales de agua,
donde faltan manos para cogerse de cualquier bejuco o rama para no caer en el pantano. Casi
desde atrás de la choza comenzamos a descubrir huellas de jaguar y nuestros flamantes cazadores
se pusieron muy excitados, pero principiaron a sudar un poco más de lo normal y a echarse unos
traguitos de no sé qué licor que llevaban en una mochilita. Para entonarse decían, pero sospecho
que era más bien para aminorar el miedo.
Llegamos a unos zapotonales en terreno plano y relativamente firme. La hojarasca parecía
encontrarse bajo una capa de nieve, todo el piso blanco, pero resulto que solo eran telarañas de
una araña diplúrida; era tan notable la abundancia de telas que al caminar se dejaban huellas
como en un piso nevado. Seguimos adelante y pronto nos encontramos con que un pantano
dividía el área en dos partes; como además éramos demasiada gente para un grupo, decidimos
hacer dos grupos de cuatro. Conmigo quedaron un mexicano y un español, más José; con Joaquín
se fueron los tres restantes. Nos internamos en esos tremendos zapotonales que pronto perdieron
la firmeza, tornándose en el consabido lodo cubierto de raíces y una gruesa capa de hojarasca.
Además, los zapotones viejos, los jóvenes, los raiceros de mangles y los bejucales formaban un
tapadero terrible muy a propósito para bautizar a estos cazadores de ciudad. En todas las ramas
había grandes caminos de hormigas mordedoras, de las que los lugares las llaman “quita calzón" y
esto por algo será, de manera que las delicadas manos de los visitantes pronto estuvieron rojas y
ellos gimoteaban de tal manera que dudé mucho de que viéramos algún animal, mucho menos un
tigre.
Yo estaba decididamente escéptico y caminaba distraído, por tanto tardé algo en darme cuenta de
que caminábamos sobre las huellas de un jaguar muy grande; por su parte José miraba los
alrededores y no el piso, por eso tampoco las había visto. Le llamé la atención y entonces nos
dimos cuenta de que eran muy frescas, el animal seguramente iba delante de nosotros porque
algunas apenas se estaban llenando de agua. Entonces comenzó algo cómico. Los visitantes eran
los cazadores, por tanto debían caminar delante y les dimos el lugar, pero insistían en quedarse
detrás de nosotros; José y yo nos hacíamos para atrás, dejándoles el campo libre, y ellos
retrocedían otro tanto hasta que materialmente los empujamos para que, por lo menos,
apuntaran sus armas a otro lado que no fueran nuestras espaldas.
De esta manera, estira y afloja, avanzamos algo más y entonces la tierra comenzó a estrecharse,
formando una angosta península. De pronto unos tremebundos rugidos adelante y el tigre que se
viene directo a nosotros, con el resultado de que los dos cazadores dieron la vuelta y salieron
corriendo, cada uno por su lado, dejándonos a José y a mí delante del tigre, sin armas y sin tiempo
para nada. Instintivamente nos abrimos, colocándonos detrás de sendos troncos al mismo tiempo
que el animal pasaba entre los dos; casi lo pudimos haber tocado con la mano. Afortunadamente
el animal no intentaba un ataque, solo quiso retroceder. El jaguar no tiene miedo alguno al agua e
ignoro que sucedió o por que no se metió al pantano al ver cortada su retirada, prefiriendo hacer
su finta de ataque. Lo que sea, el caso es que cuando recuperamos la respiración nos dimos a la
ingrata tarea de buscar a los flamantes cazadores, temiendo a cada rato encontrar alguno
despedazado por el jaguar. Pero nada sucedió; a uno, don Pablo, lo encontramos colgado entre
unos bejuqueros, pataleando desesperado por el hormiguero que ya le había invadido todo el
cuerpo; al otro, don Guillermo, lo pescamos en el pantano hundido hasta la cintura. Después
tuvimos que buscar las armas que por ahí habían quedado tiradas, sin que ninguno de los
propietarios supiera exactamente dónde. Pero las huellas que dejaron eran muy claras y
finalmente encontramos los dos rifles, ya no tan flamantes porque estaban enterrados en el lodo.
Más que de prisa regresamos a la cabaña porque ninguno quiso buscar más aventuras; los dos
visitantes habían tenido más que bastante y nosotros, es decir José y yo, ya no deseábamos
exponernos de esa manera con gente tan inexperta a pesar de todo lo que platicaban sobre
cacerías. Para nuestra sorpresa, el otro grupo ya estaba descansando en las hamacas,
sencillamente no aguantaron los tábanos y se regresaron. Para no humillar a nuestros visitantes,
dejamos que ellos contaran la aventura como quisieran, pero a solas José y yo reíamos a
discreción, aunque José no estaba muy convencido de la gracia del asunto, decía que nos dejaron
en grave peligro. N o creo que haya sido para tanto, pero al momento nos causó un buen susto.
En los comentarios que tuvieron lugar ya en la cabaña, tanto José como Joaquín platicaron que
varias veces, cuando pescaban por las orillas del canal ancho, se encontraron con tigres acechando
en los raiceros de mangle. Esto les dio una idea a los señores visitantes y se imaginaron que con
toda comodidad podrían cazar un tigre, sentados desde una canoa y además sin riesgo alguno, o
casi. Volvimos pues a La Concepción, quedando de que José los transportaría durante la noche por
todo el canal.
Después de una copiosa cena preparada por doña Esther, dos mexicanos y los dos españoles
salieron en la canoa Conchita; el tercer mexicano y yo quedamos en el campamento. Como era de
esperarse no encontraron nada, excepto los eternos mapaches, tan abundantes, por la luz que,
reflejaban sus ojos, hacían que vieran un tigre en cada mapache, para luego decepcionarse en
cuanto descubrían de qué se trataba. Por la mañana les propusimos hacer otro intento en los
zapotonales, pero prefirieron pasarse el día echando traguitos y jugando cartas. Por la noche José
llevo a tres de ellos en el cayuco pequeño y se internaron por el canal donde nosotros vimos el
gran tigre que nos cortó el camino en la ocasión narrada anteriormente.
Esta vez tuvieron un poquito de más suerte; no encontraron ningún jaguar, pero si un ocelote que,
desde luego tomaron por un tigre y no hubo poder humano que los convenciera de lo contrario.
En su emoción estuvieron a punto de volcar la canoa que bailoteaba con sus movimientos y desde
luego no le acertaron ninguno de los múltiples disparos. Regresaron abatidos, ¡se les había
escapado el tigre! Pero ya cerca de La Concepción, en un recodo del canal, vieron un cocodrilo, o
más bien el reflejo de sus ojos y decidieron cazarlo. Se le aproximaron bastante y a boca de jarro le
descerrajaron un tiro; al hundirse José logro cogerlo por la cola y subirlo al cayuco.
El cocodrilo, pequeño porque apenas tenía como un metro y medio, solamente estaba noqueado y
dentro de la canoa se recuperó de improviso, espantando a los ocupantes, con el resultado de que
el español, sin medir las consecuencias amartillo la escopeta 12 y, antes de que José tuviera
tiempo de advertirle, disparo, logrando con esto hacer un enorme agujero en el piso de la canoa
que comenzó a hundirse rápidamente, en medio de grandes borbotones de agua. Por fortuna
estaban prácticamente en la orilla, de manera que fácilmente pudieron asirse de las ramas
después de unos cuantos golpes de remo. Todo fue jocoso y causo la risa durante mucho tiempo,
no tanto a José que tuvo que recuperar la canoa y parcharla; también durante la mañana fue
necesario que buscaran para encontrar las armas, cubiertas por completo de lodo y que requirió
de mucho tiempo el limpiarlas debidamente.
A fin de cuentas estos cazadores citadinos, como hay tantos, decidieron que lo mejor era pagarle a
José para que les consiguiera un tigre que era la presa que deseaban quien lo logro, relativamente
fácil, en un par de días, si bien era un cachorron como de un año de edad. Pero jaguar después de
todo y con el que los "cazadores" pudieron fotografiarse de todas las formas posibles. Con este
"éxito" regresaron contentos a la Ciudad de México.
En el año de 1969 acampé en Koakespala, porque el canal de Tahití estaba cerrado por tantos
árboles que le habían caído y que no se intentó quitar porque así se obstruía el paso de la gente,
que ya empezaba a invadir cada vez más la región; sobre todo en el sajio que, como en otra parte
he dicho, tiene una anchura variable de cien a trescientos metros. Hoy día esta faja de tierra esta
desolada, quemada, destrozada y llena de inmundas chozas paupérrimas, cuyos habitantes, a falta
de otra cosa, han diezmado a los organismos menores de la playa, como almejas, cangrejos,
chiquirines y todo lo que pueda venderse o ser comido. De peces ya ni pensar, con dificultad se
puede ver uno mediano que rápidamente escapa.
Con el canal de Tahití cerrado ya para toda clase de canoas aun cayucos pequeños, el acceso a este
islote lo hice por tierra desde Koakespala, abriendo una brecha en el manglar y cruzando algunos
pantanos con puente; no es tan fácil y se camina durante algún tiempo, pero al menos la gente
destructora no puede llegar porque tiene que pasar por donde vive el guardia. Es la única entrada.
¡A lo que obliga a uno la gente con su ignorante acción destructora!
Pues bien, una de las primeras noticias que me dio José cuando nos encontramos en el
embarcadero, como era lo usual, fue que en El Hueyate habitaba un cocodrilo muy grande y que
había tomado la costumbre de atacar a los cayucos pequeños; ya para esas fechas la ruta era
bastante transitada. Se decía que incluso había devorado a varios viajeros; verdad o mentira, pero
la gente le tenía miedo. Naturalmente ya habían hecho todo lo posible para cazarlo, logrando
únicamente volverlo muy arisco. Desde luego era uno de los pocos cocodrilos que aun vivía
porque, como todo producto natural, también los cocodrilos fueron diezmados y finalmente
aniquilados. Hoy día constituye una sorpresa ver un cocodrilo fugitivo, arisco y pequeño.
Como las escopetas y los rifles 22 no le habían causado más daño que volverlo arisco, la gente le
había pedido a josé que si llegaba yo por allí me pidiera que los ayudara a cazar este animal. No
hice mayor caso de la petición, entre otras cosas porque me repugna ver destrozados los lugares
que yo conocí prácticamente vírgenes y además estaba el largo viaje hasta El Hueyate; por otra
parte, si la gente tenía terror a este animal se lo merecía, y ojala que aparecieran más animales así
para que detuvieran un poco la localización y el aniquilamiento de tantos lugares hermosos.
Acampé pues y me dediqué a las tareas usuales de estudio de la fauna; ademas estábamos
construyendo precisamente la entrada de Tahití y una cabaña grande en Koakespala para no tener
la necesidad de llevar casa de campaña cada vez que íbamos por allí.
Un día, sin embargo, llego toda una delegación para platicar conmigo del asunto; la voz había
corrido de que me encontraba en la zona. No valieron disculpas y al final acabaron
convenciéndome porque también siempre he sido muy malo para negarme. Pero sobre todo me
moleste cuando comenzaron a ofrecerme dinero; esto no me gusto, podían creer que con interés
de por medio si aceptaba, lo que jamás he hecho. Les dije que después de dos o tres días iría para
ver la situación y, si era posible, tratar de cazar el reptil, pero, eso sí, exigí que no se hablara más
de pagarme el servicio. Por dinero, o paga como dicen en Chiapas, no iría.
En la Canoa La Conchita, con José al timón, ahí vamos una mañana temprano rumbo El Hueyate;
como arma para cazar el famoso cocodrilo llevaba el máuser de 7 mm. Por todo el sajio, donde
antes era un bosque cerrado, verde, ahora eran solamente secarronales con rastrojos de maíz y
ajonjolí; por todas partes había chozas, con docenas de chamacos ventrudos y sucios, desnudos
desde luego. Se bañaban todo el día, pero luego, jugando, se revolcaban en el suelo de polvo fino
y de esa manera siempre estaban cubiertos de chorretes negros. Nunca verían la abundancia de
comida que esa zona ofrecía al alcance de la mano; sus padres, sin pensamiento alguno,
aniquilaron todo. No se veían peces, patos tampoco, alguna que otra garza inmóvil y triste
contemplaba el desolado paisaje, solamente tejido de verde en la orilla por el manglar.
Por ahí, en cierto paraje, nos esperaba el individuo que más conocía los lugares donde solía
asolearse el cocodrilo y al cual ya había disparado más de una docena de veces. Otras muchas
personas habían hecho la misma cosa y el resultado era que el acorazado reptil siempre tomaba el
sol semioculto entre el matorral de manera que a gran distancia distinguiera cuando se
aproximaba un cayuco silencioso, con mucha mayor razón uno con motor. El cocodrilo vivía en un
amplio remanso, cubierto de tupido lirial y por tierra no había ni un arbusto donde esconderse.
Además, según el decir de todos los conocedores, el animal no salía a tierra; tomaba el sol
flotando entre el lirio y si acaso alcanzaba la orilla era por algunos instantes, cuando todo estaba
tranquilo o sin viajeros, y aparentemente ya conocía la distancia a que podían dispararle. Más una
cosa era un disparo de escopeta a cuarenta metros, o a sesenta con un rifle 22, y otra con un arma
de 7 mm que podía atinarle desde doscientos o más metros. En esto confiaba yo.
Llegamos al lugar de los hechos ya demasiado tarde o después de la hora en que estos animales se
asolean, en especial si son ariscos, porque en este caso solamente toman el sol lo indispensable
para mantener la temperatura de sus cuerpos; después permanecen por ahí al acecho, sacando
del agua únicamente los ojos y la punta del hocico donde están las narices. Como no era muy
agradable pasar la tarde, y menos la noche, en alguna de las casuchas, decidimos seguir un poco
por el canal y llegar a los zapotonales, donde antes estaba el tapón de lirial que tanto nos costara
atravesar. Aún estaban los bosques de zapoton porque no es posible sembrar nada sobre el agua,
pero en todas partes se veía la mano del hombre: grandes porciones quemadas, con el agua
aflorando, y muchísimos zapotones cortados, porque la madera es muy útil para la construcción
de cabañas, ya que puede rajarse fácilmente, muy parejo y con una simple hacha se puede sacar
tablas; algo así como el llamado tejamanil, sacado de un pino especial. Solo que la tablilla del
zapoton es más larga y mucho más ancha,
Estaba aquello tan transitado que fácilmente llegamos incluso hasta el nidal de aves acuáticas;
aquel que anteriormente contenía miles y miles de aves; ahora había solo desolación, con uno que
otro nido de garza aislado. Nuestro guía, jactándose, nos platicó como sacaban los pollones, sin
importar la especie les cortaban las patas y la cabeza, los asaban y luego empacaban en costales
que llevaban a vender a Huixtla y otras ciudades de la costa., Carne que se utilizaba
principalmente para la alimentación de los trabajadores en las fincas cafetaleras de la región, De
esta manera fueron acabando con los nidales de aves en la costa, Cuando lo supe, en su
oportunidad, hice la denuncia ante las autoridades de la Fauna Silvestre en la ciudad de México,
pero como es lo usual nadie me hizo el menor caso. Así se acabó todo y, aunque parezca mentira,
en la actualidad (1985) aun continua este inicuo comercio; a menor escala desde luego porque la
abundancia del producto es cosa del pasado.
Había pescadores por todas partes y muchos nos advirtieron que tuviéramos cuidado con el
"choco". Así llamaban al cocodrilo cazador de gente y al que odiaban mucho, pero este solamente
vengaba a los miles de congéneres aniquilados. No faltaba desde luego quien considerara a este
animal como una forma que tomara el "sombrerón" para perseguir a la gente. De todas maneras,
a la hora de pernoctar, nos arrimamos a una orilla no tan profunda y, por las dudas, no nos
bañamos por la tarde ni metíamos descuidadamente las manos en el agua; en realidad primero
alumbrábamos bien antes de tomar agua con algún traste. Se decía que este cocodrilo se
aproximaba sigilosamente por debajo del agua y hasta se colocaba bajo la sombra del cayuco para
aprovechar el menor descuido de los ocupantes, saltando sobre la primera mano o pierna que se
acercara al agua; también se afirmaba—— y varios de los pecadores nos lo informaron
nuevamente— que desde el obscurecer era muy peligroso transitar por ahí porque el animal
acometía a los cayucos tratando de bajar a las personas, principalmente al que maniobraba desde
la llamada patilla, en la popa de la enmarcación. En fin, se contaban tantas y tantas historias como
para huir del lugar.
Pasamos la noche en los reinos del "choco" y al día siguiente, y después de un almuerzo frio,
regresamos para inspeccionar el principal habitadero o querencia de este animal. Me señalaron un
tronco que medio sobresalía del agua y sobre el que se asoleaba temprano el reptil sino había
gente en las inmediaciones. Toda el área estaba silenciosa; se había recomendado a los
pescadores que no se aproximaran porque de otra manera no habría manera de cazar a este
bicho. Cerca del tronco pasamos de largo y solamente le echamos un vistazo; no me gustó nada: el
tronco apenas sobresalía del agua en partes, lo que significaba que el cocodrilo, si tomaba el sol
ahí, apenas sacaría parte del lomo; incluso desde cualquier ángulo había muchos reflejos en el
aguay la silueta del animal apenas se podría distinguir desde una regular distancia; aproximarse
era imposible; ni por agua ni desde la distante orilla.
La única y remota posibilidad de lograr un tiro era quedarse en la canoa y acechar desde el recodo
más cercano, distante tal vez doscientos o trescientos metros, es difícil calcular la distancia en el
agua; no había ni un obstáculo más cerca. Aparte de que no sabíamos si el reptil nos seguía la pista
bajo el agua y en ese caso perderíamos el tiempo inútilmente. El día era muy despejado, calmo y
nadie se acercó por ahí; yo atisbaba con los binoculares todos los alrededores y nada.
Transcurrieron las horas y ya el sol no se aguantaba porque la sombra bajo la que estábamos era
muy raquítica. Parecía que tendríamos que pasar un día inútil y quizá otro; de pronto se me
ocurrió una idea, quizá no era demasiado tarde, se la comuniqué a José que ya estaba más
impaciente que yo y ahí vamos volando hacia el ranchito más próximo.
Mi idea era colocar un animal, lo que fuera, sobre el tronco y presumiendo, lo que era muy lógico,
que el cocodrilo mantuviera los ojos, o mejor, su único ojo viendo el tronco para, en caso de que
no hubiese peligro por la cercanía, trepar y tomar el sol; de esta manera pronto localizaría la
pretendida presa y quizá se interesara por ella, dándome tal vez tiempo para lograr un tiro. En el
ranchito nos ofrecieron una gallina pero yo tenía que un ave podría no interesarle al reptil,
asumiendo que pensara que al aproximarse levantaría el vuelo. Necesitábamos un mamífero. Al
fin compramos un perrillo famélico, con más pulgas que pelo, pero serviría mejor que la gallina.
Tal vez haya sido un poco cruel, pero era casi imposible de otra manera. El caso es que amarramos
el perrito sobre el tronco, pero antes lo zambullimos en el agua para darle la apariencia de que
habría llegado nadando y, en efecto, tomo todo el aspecto de un verdadero naufrago: todo
aterrado y tembloroso, aferrado a su precario refugio y lanzando lastimeros gritos. Además jalaba
de la cuerda que lo ataba y con esto se caía al agua, permaneciendo mojado todo el tiempo, lo que
favorecía mí idea de un perro desvalido, que hubiese caído de una canoa; tal vez era demasiado
teatro para un reptil, pero con este arisco ejemplar nada sobraba.
Nos ocultamos nuevamente a la vuelta del recodo y continuo la espera. Reasumí mí vigilancia con
los binoculares y, una hora después, tuvimos suerte o surtió efecto mí teatro. El caso es que,
cuando repasaba con los binoculares un manchón de lirio flotante, descubrí un movimiento
sospechoso. Algo movía las plantas y pronto vi una cosa que me dejo desconcertado: una cosa que
no podía atribuir a ningún animal. Era una especie de sierra, una cadena sin fin provista de picos
que se deslizaba sobre la superficie. Pensé en el cocodrilo, o más bien en la cola, pero no podía ser
tan larga; su color oscuro y brillante. Forcé mí memoria para ver que animal podría ser, pero no
pude encontrar ninguna semejanza y hasta la fecha sigo pensando que ser andaba por ahí. Lo que
haya sido fue lo bastante atrayente para que me olvidara del cocodrilo, hasta que un grito del
perrito me volvió a la realidad más lo único que alcancé a ver fue la enorme cabeza de la bestia
que se sumergía llevándose nuestra carnada.
Casi maldije la distracción, pero de todas maneras fue tan rápido que no creo que hubiese dado
tiempo para disparar. Mis compañeros se desilusionaron, pero los consolé diciéndoles que si había
aceptado un cebo podría interesarse por otro. Había otra cosa que daba mayores esperanzas: si el
cocodrilo se había engullido el perro, quería decir que no estaba al tanto de nuestra presencia y
cuando uno de estos reptiles come un buen bocado, aunque en este caso hayan sido más pulgas
que carne, normalmente sale a calentarse al sol para hacer una buena digestión. Era pues cosa de
tener más paciencia; mientras tanto comente con los compañeros el bicho que salió a la
superficie, pero estaban distraídos o dormitando, el caso es que nadie vio nada. El asunto quedaría
como un misterio más de los que me ha tocado ver y sin encontrarle explicación.
Transcurrió como una hora más y de pronto en el campo de mis binoculares, cerca del tronco, vi
aparecer unas pequeñas protuberancias que inmediatamente identifique como los ojos del
cocodrilo; y, a la distancia conveniente, otra protuberancia más que eran las narices. Se trataba sin
duda de un gran cocodrilo, la distancia entre ojos y nariz era muy larga; observe la anchura entre
ojo y ojo, más las rugosidades de la superficie del hocico. Muy lentamente se fue aproximando al
tronco y mientras yo procuraba controlar los latidos de mí corazón, vi con alegría como el animal
se subía al tronco, más, justamente como ya me lo habían indicado, apenas sacaba una cuarta
sobre la superficie, si bien a todo lo largo del cuerpo, pero de todas maneras un blanco casi
imposible, considerando la distancia. Dudando entre aprovechar esa difícil oportunidad o tratar de
obtener otra, me dije que "más vale pájaro en mano que cien volando" y finalmente me decidí por
el intento.
Con una mira telescópica el asunto hubiese estado más fácil, pero francamente nunca las he usado
y por tanto no la tenía; tampoco me encontraba en tierra, donde un buen apoyo me habría
ayudado, sino al contrario, me hallaba sobre una bamboleante canoa. Pedí a mis compañeros que
se cogieran lo más fuerte posible a las ramas y que no se movieran en absoluto, pero de todas
maneras la canoa se movía con la escasa corriente y con el viento; tenia además que, con la
distancia y el ángulo de tiro, la bala patinase sobre la superficie y se elevara por encima del animal.
Considere no obstante que un tiro más, si no le atinaba, no le molestaría mucho a un animal tan
balaceado, que por otra parte no sabría ni de donde le llegaba la agresión. Afiance fuertemente el
pesado fusil, contuve la respiración y le apunte al cuello; un poco por debajo de la superficie,
apretando lentamente el gatillo del arma. Al disparo el reptil dio una voltereta y dado lo precario
de su situación, se sumergió en las profundidades. Era imposible que hubiese quedado sobre el
tronco.
Nos acercamos a toda velocidad al tronco, con una vaga esperanza, pero no encontramos ni la
menor seña: un remolino de agua que indicaría los coletazos del animal, unas burbujas de aire,
sangre en el agua. Nada, se fue a la profundidad y nos quedamos sin saber con certeza si había
sido herido o no pero, considerando la voltereta que dio, yo estaba seguro que si lo había tocado;
que tan gravemente, eso no lo sabríamos a menos que ya muerto llegara a flotar. Un tanto
frustrados, regresamos a La Concepción, dejando recomendaciones de que nos informaran si lo
encontraban muerto, o si lo volvían a ver tomando el sol, o cualquier indicio, porque ahora yo me
encontraba ya picado, como se dice, y quería seguir con la tarea que al principio no quería aceptar.
Más nada ocurrió, nunca, a lo que sabemos, nadie lo encontró, pero jamás apareció nuevamente
sobre sus asoleaderos, ni nadie lo volvió a ver; cabe la posibilidad de que, si llego a flotar muerto,
algún vivillo lugareño haya aprovechado la piel y se quedó callado. El caso es que nunca nadie
volvió a ser atacado en ese paraje por un cocodrilo, creo que era el último de la especie en la zona,
lo que no fue cierto porque aun en la actualidad suele verse algún ejemplar mediano, lo que se
toma como un verdadero milagro.
Nuestro Museo Zoológico, siempre carente de espacio y de medios económicos, nunca tuvo
oportunidad de aprovechar los tiempos en que la fauna chiapaneca era abundante; se pudo haber
hecho una excelente colección, tanto de exhibición como de estudio. Posteriormente, cuando se
contó con mayor comprensión oficial, ya fue tarde. Hemos dispuesto de más ayuda económica,
nunca lo medianamente necesitaría, pero al fin con más medios; de todas maneras, la fauna
desgraciadamente, ya muy diezmada y aniquilada en muchas regiones, fue cada vez más difícil de
conseguir; muchas especies incluso prácticamente imposibles de encontrar. Así sucedió con el
jaguar: nunca hubo una vitrina para la especie de felino más espectacular del Estado hasta que ya
fue difícil adquirir un buen ejemplar.
Estos medios de que hablo, es decir, mayor ayuda económica y más accesible solo fueron posible
hasta el periodo en que el doctor Manuel Velasco Suarez llego a Gobernador y, como Oficial
Mayor el Licenciado José Jiménez Paniagua. En ese periodo, el ingeniero Cesar Domínguez Flores
dejo su puesto en la Delegación Agraria para trabajar en nuestro Instituto, a instancias del
entonces Director de Educación Pública del Estado, licenciado Javier Espinosa Mandujano, persona
que también nos ayudó mucho. El ingeniero Domínguez siempre fue un amigo personal mío,
especialmente porque era un gran aficionado al estudio de la naturaleza y así, cuando se presentó
la oportunidad de que trabajara a mí lado, luego se convirtió en mí brazo derecho. Un buen día
pues decidimos que debíamos colectar una ejemplar de jaguar, antes de que la especie en Chiapas
quedara solo como recuerdo.
Para este intento, porque ya para entonces se hablaba de intento y no de seguridad (ya había
pasado la mejor época de conseguir este felino con facilidad), escogimos La Concepción, aunque
José ya había sido asesinado. Pero quedaba doña Esther y su familia. Llegamos en julio de 1972, un
año muy lluvioso en esa zona, y la primera cosa que nos sorprendió fue la increíble cantidad de
zancudos; ya habíamos soportado estas plagas en muchos lugares, ahí mismo incluso, pero nunca
en tal cantidad y durante todo el día. Materialmente no se podía hablar porque los moscos se
metían en la boca y efectuar una necesidad fisiológica era un suplicio. No se podía comer y lo
único agradable era el irse a la cama porque las casas de campaña eran a prueba de zancudos.
Recuerdo que había tantos que todas las mañanas era necesario limpiar los mosquiteros porque
se atoraban en la malla en tal cantidad que obstruían el aire.
Estuvimos en La Concepción quince días, todo un heroísmo con esa cantidad de moscos, y durante
todo ese tiempo estuvo lloviznando continuamente, día y noche; el cielo nublado y el calor
vaporizante. Unas condiciones atmosféricas ideales para cazar un jaguar, pero ya corrían otras
épocas. No se veía ni una huella, menos un camino de animales como antes. No obstante,
caminando una tarde por la orilla del campo; donde ya principiaba el zapotonal, escuchamos a lo
lejos el rugir de un jaguar, dentro de los pantanos. Pero en la temporada de lluvias es imposible
penetrar a esos lugares porque frecuentemente el agua llega al pecho y aparte el lodo. Sin
embargo decidimos con Cesar que, si no podíamos llegar al jaguar, el si podía venir hacia nosotros.
Todo dependía del aguante para soportar los millones de zancudos en su actividad nocturna y del
interés del felino por desafiar a un contrincante, suponiendo que su territorio llegara hasta los
terrenos de la isla.
Recuerdo que Cesar se pasó todo un día probando toda clase de menjurjes, incluyendo aceite para
motor y los repelentes que llevábamos, todo inútil, los zancudos ni se daban por enterados. Por su
parte, la gamitadera que hicimos de una jícara y un pedazo de piel cruda seca si funciono a la
maravilla e imitaba bien la voz de un jaguar. Llegamos la tarde siguiente a la que escuchamos los
rugidos hasta el mismo lugar y principiamos a sonar el artefacto; como a la media hora de estar
probando tuvimos la satisfacción de que el tigre nos contestara durante un tiempo. El jaguar vivía
en la zona.
Cesar pidió que lo dejáramos probar suerte porque nunca había logrado cazar un tigre y, como era
muy tenaz, nadie mejor que el para esta tarea. Así que a la siguiente tarde fuimos los dos
nuevamente al mismo sitio y principiamos a sonar la gamitadera; esta vez nos contestó más
pronto y no tan a la distancia, lo que significaba que había venido durante la noche para investigar.
En el transcurso de la tarde siguió contestando el llamado, cada vez más cerca, hasta que se plantó
en algún sitio y no avanzo más; indudablemente desconfiaba y seguramente esperaría la noche,
por lo cual deje a Cesar y regrese al campamento. En mí camino de regreso, comprobé una vez
más un fenómeno curioso y es que, a determinada hora, cerca del oscurecer, todos a un tiempo,
se activan los zancudos y producen un zumbido muy peculiar; lo que no he podido descubrir es si
son los mismos insectos que están activos durante el día o son otra especie, o un relevo. El caso es
que a determinada hora, al oscurecer, todos a una vez, se elevan de donde están ocultos. En toda
la costa de Chiapas he observado este fenómeno, que localmente llaman "la prima".
Justamente caminaba yo por las orillas del palmar cuando sonó la prima y los zancudos, ya
insoportables, se multiplicaron al millar; poco falto para que saliera corriendo y me imagine lo que
estaría soportando Cesar. Por si hubiese sido necesario, comprobamos una vez más la tenacidad
de este buen amigo que, cuando escribo estas líneas, desgraciadamente hace ya dos años que
pereció, víctima de un estúpido accidente causado por un irresponsable. Durante toda la noche
llovizno y toda la noche fue un cambio de voces entre el tigre y el artefacto de Cesar. Recuerdo
que dormía cómodamente en mí catre de campaña y, cuando por algún motivo despertaba, el
duelo seguía y seguía interminable; pero el disparo no sonaba y ninguno en el campamento
entendíamos el motivo.
Finalmente llegaron las luces del amanecer y los rugidos del tigre se fueron haciendo cada vez
menos audibles, se retiraba. Al poco tiempo regreso Cesar, completamente frustrado y nos relató
lo acontecido: el tigre se había aproximado, pero no por donde calculamos que lo haría sino por el
lado donde había un profundo pantano de por medio, infestado de caimanes, por lo que no se
aproximó lo suficiente para arriesgar un tiro en la noche. Ya en la orilla el tigre no avanzo más,
indudablemente por desconfianza; tal vez el sonido no era lo suficientemente correcto escuchado
de cerca y ante la duda el animal se paseó por toda la orilla opuesta, destrozando la vegetación
menor y dejando muchísimas huellas, pero no cruzo el agua. Ya avanzada la madrugada. Cesar,
completamente desesperado, se metió incluso al pantano, pero entre que miraba al rugiente tigre
y se cuidaba de los caimanes, no dejo de hacer ruidos sospechosos; ademas, en algunos
resbalones no pudo evitar que la luz de la linterna lo iluminara a el mismo y el felino debe de
haber visto su silueta, por lo que se fue retirando. Lo que fue peor, en días y noches subsecuentes
no se dejó engañar; contestaba los rugidos, pero no se aproximaba lo suficiente para ser visto. Así
que al final de cuentas, resulto improductivo nuestro sacrificio de soportar la extraordinaria
cantidad de zancudos. Posteriormente en otros lugares y bajo otras circunstancias conseguimos
los dos ejemplares de jaguar que se exhiben en nuestro Museo Zoológico.
Como epilogo para esta espléndida zona, olvidada por el turismo, informare que finalmente fue
declarada reserva natural y tanto Cesar como yo cedimos los derechos adquiridos en las islas de
Koakespala y Tahití, para que formaran parte de la reserva; también le agregamos otra isla llamada
Paspak que, de mí peculio, adquirí para agregarla a esta reservación. Actualmente (1985) se hacen
gestiones para que la Federación ratifique ésta y otras reservas porque parece mentira, pero las
autoridades federales, encargadas de administrar y cuidar los recursos naturales, son las
principales destructoras de la naturaleza. Cuando escribo estas líneas hay mayores esperanzas de
que mejore la situación, por los cambios de funcionarios y organización; ojala, porque de otra
manera nos quedaremos sin fauna y sin flora y México saldrá perdiendo.
Aunque ocurridas en años anteriores incluyo en el capítulo de El Hueyate algunas aventuras
ocurridas en otra parte de la costa de Chiapas, llamada Rion, del Municipio de Pijijiapan. A esta
zona llegué por primera vez en enero de 1958, ya hacia los finales del gobierno del licenciado
Aranda Osorio. El viaje lo hicimos en el destartalado jeep que tenía como único vehículo nuestro
Instituto; de hecho este anciano carro fue el primer vehículo que hizo el viaje directo de Tuxtla a
Tapachula, utilizando la nueva carretera costera, que en grandes porciones solo era una brecha.
Pero en esos tiempos la carretera y la brecha eran solo túneles que atravesaban el bosque y en el
polvo del camino era fácil identificar la cantidad de animales que salían a curiosear lo que hacían
los hombres, sin imaginarse que esa carretera solo era el anuncio de la destrucción. Encontramos
huellas desde tapir y jaguar hasta de tlacuache y armadillo. Incluso posteriormente, ya en los
primeros tiempos de la carretera, era fácil encontrarse venados parados a medio camino, y de
noche, en más de una ocasión, encontramos ocelotes y hasta un jaguar, ¡qué tiempos!
A este lugar, de nombre absurdo como tantos otros porque no había ningún ríon o rio grande y
con trabajo había agua para tomar, se llegaba entrando por la colonia El Carmen, algo más al
sureste de Pijijiapan. Cuando llegué por primera vez allí, la carretera abierta llegaba apenas a
Pijjiapan, aún de terracería; de ahí en adelante tuvimos que seguir por caminos de carreta hasta El
Carmen. En realidad iba yo con mis ayudantes hasta Tapachula, pero don Leopoldo Rincón, que ya
conocemos cuando el viaje a La Gloria, como recordara el lector, me convenció de efectuar esta
gira por la nueva carretera costera. En ese tiempo dicho señor vivía precisamente en El Carmen.
Con alguna dificultad llegamos a Él Carmen porque el camino de carreta atravesaba varios arroyos
lodosos, donde los bueyes pasaban sin demasiada dificultad, pero otra cosa era para un vehículo
de motor; en realidad fue necesario que nos sacara una yunta de bueyes de un arroyo. Después, al
llegar a la colonia mencionada, resulto que la vía del tren estaba muy elevada y con muchos
problemas la atravesamos. Afortunadamente don Leopoldo era muy conocido y respetado, casi el
letrado del pueblo, y pronto consiguió un montón de gente que en peso saco el pequeño jeep de
donde estaba atorado, atravesado en la vía, teniendo que de un momento a otro apareciera un
tren.
Yo planeaba dejar el jeep en El Carmen, pero no faltaron personas, que juraron y juraron que
podíamos seguir en el carro hasta nuestro destino, en vez de tomar el tren; decían que el tapón
era únicamente entre Pijijiapan y Las Margaritas. Después de un día de descanso nos conseguimos
un guía y ahí vanos nuevamente por caminos absurdos, aunque planos, y finalmente llegamos sin
contratiempo a Escuintla. Ahí pasamos la noche y en la Presidencia Municipal nos informaron que,
a su entender, hasta ese pueblo se podía llegar en vehículo. Pero un señor (siempre salía alguien
con datos) nos informó que subiendo por caminos de las fincas no había problemas para llegar
hasta Huixtla y de ahí ya empezaba el viejo camino a Tapachula. En un viaje de esta clase, es
increíble la falta de información que dan los lugareños o proporcionan datos contradictorios y
muchas veces totalmente equivocados.
En esta ocasión nos dijeron que hasta una colonia llamada El Triunfo, subiendo a la Sierra, se
llegaba por una carretera vecinal y, de ahí en adelante, conectaban varios caminos finqueros hasta
Huixtla. Al Triunfo no fue ningún problema llegar, el camino estaba aceptable pero allí nos dijeron
que no sabían de camino alguno entre El Triunfo y la Finca Independencia; en adelante, una vez
alcanzada esta finca, ya no habría problemas mayores, pero el lio era llegar hasta allí. Finalmente
nos dijeron que en alguna ocasión un carro había pasado por un camino parcialmente utilizado por
carretas, pero principalmente usado por las recuas de mulas que acarreaban café. Para no volver
más intentamos dicho paso, que estaba increíblemente rocoso y de bajada; el anciano jeep se
portó heroicamente pues fue bajando a vuelta de rueda, a veces inclinándose peligrosamente ya
que era necesario subir las ruedas de un lado sobre una roca, en pasos estrechos. Era nada menos
que un barranco, más llegamos al fondo y, luego fue necesario cruzar un rio bastante caudaloso,
también lleno de piedras.
Alcanzamos de algún modo la margen opuesta y ahí vamos cuesta arriba por alguna brecha
angosta, pedregosa, que en muchos sitios no daba la anchura del carrito; en varias ocasiones las
ruedas exteriores iban casi al aire, derrumbando la tierra de la orilla del barranco; en otras fue
necesario ponerle algún tronco o una roca para que la rueda pudiera pasar. No sé cómo pasamos,
fue una pesadilla, pero llegamos Finalmente a la cima y en adelante todo resulto simple,
comparado con lo que hubimos de pasar en la bajada y subida del barranco. Otra cosa notable fue
la siguiente: era domingo y desde la finca Independencia hasta la próxima, unos veinte kilómetros,
todo el camino estaba materialmente lleno de chamulas borrachos, tirados en el suelo. Parecía
que se había desarrollado una gran batalla; en tramos ni se movían y era necesario bajar del
vehículo para arrastrarlos fuera del camino. Nunca había visto, ni he vuelto a ver, tal cantidad de
borrachos. Posiblemente a esos indígenas les pagaban su trabajo con licor.
Pidiendo direcciones, de finca en finca, llegamos finalmente a Huixtla y nos pareció una gloria el
hotel después de pasar por tanta dificultad. Después de unas cuatro horas, caminando por una
carretera de terracería, llena de baches y piedras, llegamos finalmente a Tapachula, pero yo no
dejaba de pensar con terror en el viaje de regreso. De hecho hasta preguntamos en la estación del
ferrocarril el precio del transporte de un vehículo, pensábamos llevar el carrito en tren cuando
menos hasta Pijijiapan, pero el costo resulto superior al dinero de que disponíamos y no hubo más
remedio que regresar rodando, pero por otro camino; siempre los informes equivocados, pero no
adelantemos los hechos.
Este viaje por toda la costa fue con el objeto de efectuar un estudio de las aves acuáticas
emigrantes y en general explorar las zonas lacustres costeras. Terminados los estudios en la región
de Tapachula, indagamos en una gasolinera como podríamos regresar a Escuintla sin tener que
subir a la sierra en un carro, por caminos hechos para mulas. El encargado se mostró sorprendido
del modo que llegamos a Tapachula y nos informó que la ruta que seguían algunos carros era por
la planicie costera y no por la sierra. En realidad nos dijo que la carretera costera se venía
trabajando por los dos extremos, y que así como llegamos a Pijijiapan podríamos utilizar la
carretera ya construida de Tapachula a Escuintla, para el regreso.
Salimos pues una mañana de Tapachula y no sabíamos si llorar o reír porque corríamos por una
flamante carretera, de tierra, es verdad, pero bien planchada, ¡después de lo que batallamos en la
venida por caminos finqueros! Íbamos a una regular velocidad y de pronto hubo que frenar en
seco; sencillamente, sin ninguna seña o vestigio que así lo indicara, ninguna maquina parada por
ahí, algún trabajador, nada, la carretera terminaba frente al bosque; no existía ni siquiera una
brecha marcada; nuevamente los informes incompletos. Nos quedamos perplejos un buen rato y
no había nadie a quien preguntar. Fue necesario dar marcha atrás, por unos dos kilómetros, hasta
un ranchito que habíamos visto a la pasada.
Las gentes del rancho nos dijeron que los trabajos en la carretera hacia ya varios meses que
estaban suspendidos, pero, uno que otro carro logro pasar utilizando, nuevamente, un camino de
carretas. Nos dieron las señas y ahí vamos otra vez con grandes dificultades, especialmente e n los
sitios fangosos, y luego encontramos un puentecillo estrecho y destartalado que un tiempo estuvo
fijo, pero que cuando nosotros llegamos ya estaba suelto, flotando en el agua. Yo estaba seguro de
que el jeep se hundiría en el agua, pero con infinitas precauciones, a vuelta de rueda, logramos
pasar aunque el puente se hundió casi medio metro. De ahí en adelante cruzamos un platanar por
una brecha cubierta de zacatal alto y finalmente desembocamos en un rio ancho; no había más
seña de camino o de brecha, ni siquiera una vereda.
Otra vez quedamos parados ahí, sin saber que hacer; el regreso era imposible porque de seguir ya
al puente se lo habría llevado la corriente. Después de una larga hora perdida vimos que por el rio
llegaba un jinete y le preguntamos por donde seguía el camino, respondiéndonos que el camino
era el rio; con razón nosotros buscamos inútilmente un camino en la margen opuesta. El individuo
nos dio las señas y ahí vamos por el rio, que afortunadamente no tenía piedras; era de lecho firme
y relativamente poco profundo, aunque en algunos lugares el agua amenazaba con apagar el
motor. Caminamos como dos kilómetros por esa carretera de agua y efectivamente encontramos
la continuación del dichoso camino, que desemboco finalmente en un rancho grande, donde nos
veían con suspicacia. Era rarísimo que un carro se aventurara por ahí.
Después de saludar y explicar nuestras desventuras, nos salieron con el cuento de que los carros
pasaban por un puente que había más adelante, pero que no podríamos cruzar el rio, ¡otro rio!,
porque el puente se había quemado. Otra vez un nuevo lio sin solución aparente. Más al poco
tiempo llego el dueño de un rancho vecino, que luego de enterarse de quiénes éramos y de que
conocíamos a un amigo mutuo de Escuintla, don Jesús Cirilo Rivera Pérez, nos informó que por su
rancho, dando un rodeo por los potreros, se podía llegar a un zanjón que era cruzado por un
camino de carreta que llegaba hasta el pueblo citado, evitando el paso por el rio mayor. Ahí vamos
nuevamente en el sufrido jeep, retachando y brincando en las desigualdades del terreno y
seguidos por todo el ganado del potrero que aparentemente nunca había visto un animal tan raro.
Finalmente llegamos a la casa del rancho, donde nos proporcionaron un guía que nos llevó al
dichoso zanjón, nos mostró el camino de carreta y nos dejó abandonados, regresándose porque
dijo que tenía muchas ocupaciones.
Por el lado donde llegamos no hubo problema, el carro entro hasta la orilla del agua por una
playita arenosa, pero examinando el lugar vimos que era punto menos que imposible subir por la
margen opuesta. El tránsito de carretas había cortado un paredón lodoso por el cual no podría
subir ningún carro. Ya se aproximaba el crepúsculo y creímos que tendríamos que dormir ahí, a
menos que pasase alguna carreta que quisiera remolcar el vehículo. Más nadie pasaba;
explorando arriba y abajo, por el arroyo, descubrí que un pequeño barranquillo daba un posible
paso; venia hasta el arroyo y era lo suficientemente estrecho para que las ruedas del carro se
apoyaran en las paredes. Lo intentamos, con la doble tracción desde luego, y ahí vamos, increíble
pero cierto, como arañas, subiendo poco a poco; las ruedas de cada lado rodando por las opuestas
laderas y el lecho, seco afortunadamente, quedando y bajo el carrito. Así subimos hasta llegar a la
parte plana, sudando por el temor, pero el anciano jeep aguanto. De ahí en adelante ya no hubo
problemas, el camino pasaba por zacatales y por suerte no había troncos; ya entrada la noche
llegamos a un camino vecinal, ancho y arenoso, por el que corrimos hacia Escuintla, a donde
llegamos a las ocho de la noche. De este poblado hasta El Carmen ya conocíamos el camino, más o
menos era pasable y al siguiente día lo recorrimos.
Ya en El Carmen arreglamos por fin el viaje a Rion, que estaba cerca, tal vez unos seis kilómetros;
tampoco había camino para un carro, pero, arreglando aquí y allá algunos malos pasos y
ampliando la brecha hacia al final, llegamos a la ranchería que solo contaba con unas cuatro casas,
metidas entre el monte y rodeando un pozo que les surtía el agua: ¡y por eso se llamaba Rión! Un
señor, creo que de nombre Elías, se ofreció para guiarnos por las pampas o pantanales cercanos y
llevarnos incluso a una colonia de aves acuáticas, muy grande según dijo. Además el tenía una
canoa y no habría problema para el transporte. Aparte del estudio de las aves acuáticas quería yo
capturar un grupo de caimanes para el zoológico, que hasta entonces solo había exhibido
cocodrilos; y se suponía que en la zona eran muy comunes.
Desde Rion en adelante caminamos a pie por una vereda que cruzaba terrenos planos, totalmente
cubiertos por una selva enmarañada, llena de lianas por todas partes. Aquí vi por primera vez el
comecacao, una rapaz frugívora, un caso muy raro; se alimenta de los pequeños dátiles de la
palma real y algunas otras frutillas, algo difícil de creer en un gavilán que además corre por las
ramas como una chachalaca. Vimos algunas bandas de esta ave tan interesante y que creo ya no
existe en Chiapas, porque hace muchísimos años que no veo un ejemplar; vivía solamente en la
costa, pero, como ésta ha sido ya totalmente talada y fumigada en exceso, desapareció el hábitat
de esta ave y con él se fue la especie.
Cruzamos tal vez unos cinco kilómetros de esta selva sofocante, pero muy interesante, con
abundancia de aves y reptiles y desde luego mamíferos, cuyas huellas vimos por todos lados. El
piso era muy húmedo, cubierto por una gruesa capa de hojarasca, por la que se podía caminar tan
silenciosamente como un felino. Luego llegamos a la orilla de un extenso lago pantanoso, cubierto
de tules, tan extensos que no se veían sus límites, o no se distinguían porque la vegetación de
muchos islotes ocultaba la verdadera orilla. Cuando empezamos a navegar sobre el cayuco,
comenzaron a elevarse verdaderas nubes de pijijes y otros patos silvestres; por todas partes se
veían garzas de muchas especies y numerosas aves de las que viven en esta clase de hábitat.
También había increíbles cantidades de tortugas y caimanes, por lo que considere como un hecho
la captura de los que necesitábamos.
Aquélla fue una exploración preliminar para ver la situación. Regresamos pues a Él Carmen;
después de todo ya teníamos un camino arreglado y no era muy largo. En esta colonia estábamos
alojados en la casa de don Leopoldo Rincon y por tanto no era necesario poner un campamento en
Rion. Al día siguiente muy temprano, ahí vamos de nuevo, y por cierto, en el camino se
atravesaron tres venados que se quedaron parados viendo el carrito a unos veinte metros. Cuando
nos aproximamos solamente se hicieron a un lado metiéndose por ahí cerca en el monte. Por la
vereda que cruzaba la selva vi nuevamente muchas especies interesantes de aves, incluyendo el
mosquero real, que en esta zona era verdaderamente común; para beneficio de quienes no sepan
como es este pajarillo, diré que es de mediano tamaño, color pardo amarillento, pero tiene en la
cabeza un gran abanico de plumas rojizas marginadas de azulado metálico. Algo notable y muy
bonito.
Nos embarcamos nuevamente en el cayuco, cruzando laguna tras laguna; una zona lacustre
verdaderamente rica en toda clase de fauna. Nuestra meta era la colonia de aves acuáticas, pero
cada metro avanzado nos mostraba nuevas cosas interesantes y era además un regalo para la vista
observar las multicolores gallinetas de agua, los combatientes y las diferentes garzas. Como a eso
de las diez de la mañana, al salir de un recodo, en un islote, vimos allá en la distancia un alboroto
en el agua; algo chapoteaba, salía y desaparecía bajo la superficie, salpicando agua por todas
partes. Enfoqué mis binoculares y me llevé una gran sorpresa: era un jaguar que luchaba o jugaba
con algo. Los remos se manejaron más de prisa para aproximarnos lo suficiente y ver de qué se
trataba. Ya más de cerca se remo con precaución para no hacer ruido y así el cayuco se deslizo
calladamente hasta unos cincuenta metros, ocultándose en unos manchones de tule.
¡El jaguar luchaba con un cocodrilo de unos dos metros y medio! Los dos animales salían
retorciéndose a la superficie en medio de grandes remolinos, se sumergían de nuevo; la cola del
reptil salía a la superficie, daba coletazos levantando olas, desaparecía; luego surgía el lomo y la
cabeza del tigre, aparentemente montado sobre el cocodrilo y mordiéndole el cuello. Al instante
ambos desaparecían bajo el agua solo para emerger de nuevo. Indudablemente que el agua no era
profunda, pero tampoco se aproximaban a la orilla; el jaguar iba dominando la situación.
Finalmente el felino salió del agua arrastrando al retorciente cocodrilo, que varias veces se soltó
de los dientes del tigre, pero ya no hacía por huir hacia el agua, sino únicamente abría el hocico y
se retorcía dando volteretas; en una de estas veces el tigre salto sobre el reptil y lo cogió por la
garganta, arrastrándolo aún más tierra adentro, para luego desaparecer entre el matorral.
Por pura curiosidad nos acercamos al sitio de la contienda, descubriendo que el agua no llegaba al
metro de profundidad y, según mostraban las huellas, el tigre sorprendió al cocodrilo tomando el
sol. Durante la lucha ambos rodaron al agua, pero ni aun en su elemento el reptil pudo escapar.
Quisimos seguir investigando un poco más, pero tuvimos que retirarnos porque el jaguar comenzó
a rugir con furia desde bastante cerca; seguramente resintió nuestra presencia porque estaba
disfrutando del producto de su trabajo. Lo dejamos en paz y seguimos nuestra ruta por la extensa
laguna.
Después de un tiempo empezamos a escuchar un murmullo, luego se transformó en rumor y
finalmente en gritería a la distancia, la usual algarabía que ya conocíamos. Pero aún fue necesario
navegar bastante tiempo para arribar a la colonia, que resulto ser enorme; seguramente de varios
miles de nidos de diferentes garzas, cormoranes, cigüeñones, patos aguja, espátulas de rosado
plumaje, ibis blancos y hasta algunos dos o tres jaribúes que revoloteaban por ahí. En los mismos
arboles de los nidales estaban los gavilanes, listos para robarse a los pollos en cuanto quedaran
desprotegidos al volar los padres; también se veían las consabidas depredadoras de los polluelos y
en el agua las numerosas cabezas de caimanes igualmente al acecho de cuanto pollo caía de los
nidos. En total quizá era una colonia tal vez más grande que la encontrada en El Hueyate. Nos
informaron que a unas tres horas más de navegación se hallaba otra colonia igual de grande, pero
ya no alcanzaba el tiempo para ir a verla porque aún teníamos que capturar la media docena de
caimanes que necesitábamos para el zoológico.
Regresamos satisfechos hasta El Carmen y al siguiente día fuimos por los caimanes nuevamente a
Rion. Esta vez nos guiaron a un zanjón que tenía varios ensanchamientos de aguas un tanto más
profundas, aunque no llegaban al metro y medio, pero era bastante comparado con el medio
metro en promedio que tenía el arroyo. En la orilla de estas pozas, donde no se veía nada. Elías
comenzó a llamar imitando la voz de los caímanes jovenes y al momento, como por arte de magia,
emergieron varias cabezas de caimanes. Escogimos dos de los más grandes y, después de algunas
maniobras, logramos lazarlos, arrastrándolos a tierra en medio de muchos coletazos y retorcidas
de cuerpo; finalmente quedaron bien atados de hocico y patas, casi como fardos, y seguimos
buscando en las siguientes pozas porque yo quería ejemplares lo más grandes posible. El caimán
es más bien pequeño, en especial las, hembras, y solamente los machos llegan a los dos y medio
metros de longitud; de estos quería yo uno o dos cuando menos.
Rodeamos una pequeña poza, en donde no vimos nada, siguiendo adelante por el arroyo. El calor
era muy fuerte, vaporizante; y mientras Elías llamaba a los caimanes de una poza grande, a pesar
de que era casi el mediodía, un tigre comenzó a llamar por ahí cerca; no teníamos ninguna arma a
la mano y por las dudas envié a un ayudante a que retrocediera hasta donde habíamos dejado
nuestras cosas, en una poza distante un medio kilómetro y me trajera el rifle.
Las orillas del arroyo estaban cubiertas de espeso matorral bajo los árboles, de manera que para
caminar con mayor facilidad aprovechamos una vereda de animales, que era poco más que un
túnel entre la vegetación, de modo que en gran parte era necesario caminar agachado. El
empleado enviado se fue más que de prisa, en parte por el miedo al tigre, y a poco andar se dio de
manos a boca con un macho de caimán como no habíamos visto ninguno. El caimán vio venir al
hombre y, como estaba caminando en lo seco, se plantó y abrió la bocaza; el enviado en cambio
no lo había visto, con el resultado que casi metió la cabeza en el amenazante hocico. Ni tardo ni
perezoso el hombre dio la vuelta, llegando a donde estábamos casi sin poder hablar.
Cuando el mozo regreso tan pronto, todo espantado, temimos lo peor; yo pensé inmediatamente
en alguna serpiente, pero por suerte no fue así, y cuando nos explicó lo acontecido, no pudimos
contener la risa, pero aun así salimos corriendo hacia el lugar indicado, pero no hallamos nada, el
caimán, había dado vuelta, pero le seguimos la huella y descubrimos que se metió al agua en la
poza pequeña que habíamos despreciado. Nos ocultamos entre el matorral para que Elías lo
llamara y pronto asomo la cabeza del caimán, cuyo tamaño nos impresiono; pero no se
aproximaba y se zambullía al menor movimiento. Después de numerosos fracasos Elías dijo que él
lo iba a sacar, por lo que, con un lazo en la mano, sin más se metió a la poza, dejándonos
impresionados porque no habíamos visto antes este sistema de trabajar.
El agua no era profunda, desde luego, pero le llegaba al pecho a Elías, que no tenía mucha
estatura; empezó a caminar lentamente, tanteando el lodo con un pie y de pronto dijo "ya lo
encontré". Se zambullo un rato y cuando salió a la superficie nos tiró la punta del cordel para que
tiráramos del animal. Así de fácil. Claro que sacar el reptil ya no fue tan sencillo, Forcejeaba, daba
tremendos coletazos y se arrojaba sobre el hombre que tuviera más cerca, pero jala que jala,
lentamente, al fin lo sacamos a tierra pero hasta después de una tenaz lucha logro ser dominado y
atado el magnífico ejemplar. El procedimiento, según dicen, es caminar sin levantar los pies, sino
arrastrando los sobre el lodo del fondo hasta tocar el animal, que aparentemente no hace el
intento de morder, quizá confundiendo el roce con el de alguna tortuga luego, con mucho tiento,
sin movimientos bruscos, le atan por una pata o por la cintura y de esta manera se puede tirar del
animal hasta sacarlo a tierra. Posiblemente el caimán, o en su caso un cocodrilo, como no andan
al acecho de presas, ni intentan atacar el objeto que lentamente los toca; además están
acostumbrados al continuo roce de las tortugas y de otros congéneres.
Durante todas estas maniobras nadie se volvió a acordar del tigre que rondaba por ahí; y tal vez el
animal escucho la bulla y se retiró, el caso es que no escuchamos ningún otro llamado, pero,
cuando por el olvido de una mochila, regresaron dos de los lugareños, se encontraron las huellas
del animal que nos siguió por un buen tramo de camino e incluso estuvo olisqueando en todo el
sitio donde atamos el caimán grande. Probablemente hasta nos estuvo observando todo el
tiempo, sin que descubriéramos su presencia.
Otro día, en vez de ir a los pantanales de Rion, fuimos hacia la sierra aprovechando un camino
construido para sacar madera. Apenas si llegamos con el carro a las primeras lomas, luego
continuamos a pie hacia arriba y aquí vi por primera vez una danza de los hermosos pajaritos
llamados toledos. Son unos pípridos negros, con un penacho escarlata en la cabeza, en la espalda
un manto de plumas azul celeste y dos largas plumas delgadas en la cola. Me llamaron la atención
unos peculiares chillidos y un conjunto de pajaritos; me aproxime creyendo que se trataría de
alguna serpiente y la usual bulla que le forman los pájaros. Pero no, era un conjunto de toledos
entregados a su danza amorosa: dos o tres hembras estaban posadas en una ramita y una media
docena de machos daban vueltas en torno a ellas, saltando en varias ramas, siempre la misma, al
tiempo que levantaban sus penachos escarlata y el manto de plumas celestes. Tan entregados se
hallaban en su ocupación que pude aproximarme bastante y observar todo el espectáculo.
Antes de terminar con lo relacionado a Rion, no estará de más relatar una experiencia que tuvimos
cierta mañana, como a las ocho, cuando estábamos cerca de la las lagunas. De repente, sin previo
aviso, escuchamos el llamado de un caimán, al instante le contesto otro y luego otro más y en
unos momentos toda la región resonaba con el tamborileo de cientos, tal vez miles de caimanes.
Es necesario escuchar esto para comprenderlo, aunque tal vez ya no vuelva a resonar nunca más,
por la matanza que en los últimos tiempos han hecho con estos reptiles.
CAPÍTULO VII
Los ríos Lacantún y Usumacinta
Un día ordinario a principios de mayo de 1957, estaba trabajando en el museo, cuando llego a
buscarme un grupo de médicos de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, que desde la ciudad de
México habían venido a efectuar algunos arreglos en Chiapas. Entre sus asuntos estaba el
organizar una campaña para combatir la fiebre amarilla que, según varios informes, se estaba
extendiendo por la región lacandona. Se planeaba vacunar a todos los habitantes de las regiones
colindantes con la selva e incluso a los pocos moradores que había en esta. Pero, como paso
preliminar para evaluar lo que realmente sucedía, se imponía una investigación en el lugar de los
hechos, es decir, en la selva lacandona.
Se organizó, pues, una comisión de médicos para esta exploración, pero al parecer no sabían que
hacer. Ignoro quien les hablo de mí, tal vez en el gobierno, el caso es que fueron a invitarme para
que, como experto en la selva, acompañara a estos científicos. Mí cometido iba a ser, aparte de
fungir como guía, cazar animales diferentes para que les tomaran muestras de sangre y conocer si
estaban o no padeciendo la dichosa fiebre. Me informaron que todo estaba ya preparado y yo no
necesitaba llevar nada, salvo mí equipo personal y mis armas. Aunque con gran desconfianza
porque ya conozco las organizaciones oficiales acepte, entre otras cosas porque se presentaba una
magnífica oportunidad de viajar por lugares siempre difíciles, que originaban gastos para los cuales
nunca dispuse de un presupuesto, sobre todo porque era necesario alquilar aviones especiales y
esto siempre resulto imposible para nuestra institución.
Se suponía que iban a formar parte del grupo varios médicos de la ciudad de México y que todo lo
organizaría la Secretaria de Salubridad. Quedaron, pues, de informarme cuando todo estuviera
listo. Como única condición yo pedí que me acompañara un ayudante de campo de los que tenía
entrenados. Esta vez fue conmigo uno que era magnifico, muy conocedor de plantas y animales,
de nombre Enrique López; era de esos naturalistas innatos que, sin escuela alguna, había
aprendido en ese libro siempre abierto y al alcance de todos los que sepan entenderlo, que es la
naturaleza.
En esos días, según lo supe después, algunas avionetas alquiladas en Ixtapa, pertenecientes a una
organización norteamericana, se dedicaron a llevar gasolina, algún motor fuera de borda y equipo
diverso hasta la unión de los ríos Lacantún y Usumacinta; en ese preciso lugar habían arreglado un
campito de aterrizaje, al lado de dos o tres chozas de los únicos habitantes de ese extenso
territorio, con excepción, desde luego, de los nativos de esas selvas, los lacandones. Cuando todo
estuvo acarreado me avisaron que al día siguiente saldríamos los componentes de la expedición y
allí comenzó el primer tropiezo.
Las avionetas nos transportarían desde Ixtapa, así que la mañana convenida llego a buscarme una
camioneta de Salubridad, en la que hicimos el viaje hasta Ixtapa solamente Enrique y yo. Durante
el trayecto, por boca del chofer supe que aparentemente el grupo se había reducido mucho,
porque los doctores fueron encontrando urgentes ocupaciones que los obligaron a retornar a la
ciudad de México. Siempre lo mismo, ya conocía yo de esas ocupaciones de última hora; al llegar
la verdadera salida se echaban para atrás ante el temor a los imaginarios peligros. Nos llevaron
hasta las instalaciones de la mencionada organización, que se encontraban en las cercanías de
Ixtapa. Creo que se llamaba Instituto Lingüístico Americano, o se llama porque creo que aún existe
en otro lado. El caso es que eran las usuales casas bien arregladas, con jardín y todo, como
acostumbran los extranjeros y un campito de aterrizaje; pero no vimos ningún avión ni cosa
parecida.
Al poco rato llego otra camioneta, con el doctor Jesús Ortega y el ingeniero Enrique Valero. El
usual desperdicio oficial de vehículos; nadie más llego y el doctor Ortega, jefe de la expedición, nos
informó que al final de cuentas seriamos los únicos, más otro doctor que ya se había adelantado
con la carga y desde luego los mozos o guías que estaban esperando en la boca del Lacantún.
Como aun no llegaba ninguna avioneta, el doctor Ortega aprovecho para vacunarnos a todos
contra la fiebre amarilla.
Como sucedieron estos hechos, hacía poco más de un año que yo anduve en una gira por los
Estados Unidos; durante tres meses viajé de un lado a otro en ese país y casi siempre en avión.
Para mí, que soy poco aficionado a los viajes complicados, ya se había hecho una rutina andar de
un aeropuerto a otro, aunque desde luego todos los servicios, reservaciones, etcétera, estaban pre
arreglados con toda eficiencia, porque andaba yo como invitado del Gobierno de los Estados
Unidos para visitar museos, parques, zoológicos y universidades. Pues bien, con esto quiero decir
que estaba acostumbrado a los grandes aviones, por eso constituyo una sorpresa para mí cuando,
al escuchar un ruido, voltee y vi llegar a un individuo que sin esfuerzo arrastraba con un brazo un
avioncito. No se había escuchado ningún ruido de motor ni nada que nos pusiera sobre aviso; el
individuo venia silbando despreocupadamente y con el brazo rodeaba la cola de la avionetita para
arrastrarla. Había llegado sin hacer ruido. Cuando supe que el señor era el piloto Elías, no recuerdo
el apellido y el avioncito el aparato que nos transportaría, no daba crédito, ¡cómo! ¿En esa cosa
íbamos a volar? ¡Si parecía un papalote!
El avioncito era tan pequeño que, para calcular el peso que podía levantar nos pesaron a todos y a
nuestro equipo personal, incluyendo las cámaras. En el primer viaje solo pudo llevarnos al
ingeniero Valero, al doctor Ortega y a mí, sin nada de equipo; excepto una cámara fotográfica del
ingeniero Valero y un cuchillo de monte que yo portaba en la cintura; en el segundo vuelo llevo a
Enrique López y el equipo personal de todos. Recuerdo que nos colocamos los cinturones y sin
más echo a volar el juguete; cuando me di cuenta miré hacia abajo y estábamos cruzando un
tremendo barranco que existe por ahí. Me sentí como si fuese cabalgando sobre un zopilote y
pensé que por eso, por el pequeño tamaño de los aviones, en los accidentes ocurridos nunca
encuentran el sitio trágico, la selva se traga esos pequeños aparatos sin que desde el aire sea
posible mirar nada. Otras veces se ha dado el caso de que algún avioncito, al planear por
descompostura, queda sobre la copa de los arboles inmensos y luego los pilotos se las ven negras
para bajar al suelo, si acaso pueden. Pero ahí vamos, confiando cada uno en que no pasara nada a
ese endeble juguete de aluminio y tela reforzada; aunque para nuestro alivio, era bastante nuevo,
según nos informó don Elías y, como personas ordenadas que eran los pilotos de la mencionada
organización, continuamente se iban reportando a la base, creo que según las marcas que iban
pasando o tal vez los grados en el mapa. Así en caso — poco consuelo-— de algún accidente, por
lo menos sabrían dónde buscarlos. Pero podría ocurrir que algún águila confundiera el avioncito
con una paloma y se lo llevara en las garras.
De cualquier modo ahí vamos volando sobre cerros y campos, cruzando la geografía del Estado
sobre eso que se me antojaba la alfombra mágica de los cuentos, solo que menos eficiente; pronto
traspasando las últimas serranías, ¡el mar verde!, ¡la selva inmensa! Era la primera vez que yo veía
esta inmensidad verde desde el aire; hasta donde la vista alcanzaba era un bosque sin claro
alguno, excepto unos ríos de aguas transparentes y alguno que otro lago. Un mar verde infinito,
ondulante, hasta perderse en el horizonte. Creo que hicimos como una hora de vuelo un tanto
movido, porque la menor ráfaga de aire zarandeaba ese papalote volante, hasta que al fin
divisamos dos ríos inmensos, absolutamente claros, que se unían y, a un lado, unas chozas en el
centro de un pequeño descampado; esta angosta tira grisácea rodeada de verde era el campito de
aterrizaje, hacia el cual se clavó nuestro piloto. Cuando menos lo esperaba ahí vamos dando
tumbos por la desigual pista, deteniéndose el aparato cerca de las cabañas de palma y palos.
Al descender los ocupantes de la avioneta, salió de las cabañas una banda de chamacos desnudos
y algunos adultos de ambos sexos, entre los que destacaba un individuo alto y flaco, con una gorra
militar, sin insignias, que conoció mejores tiempos. Se presentó el mismo como don Pedro
Sánchez, autonombrándose el guardián de México en la frontera con Guatemala, que estaba por
ahí cerca. El nombre era un homónimo del mejor cuidador de animales que ha tenido nuestro
zoológico y que trabajo en la institución cuarenta años, hasta que se jubiló con toda justicia. Pues
bien, don Pedro Sánchez, vigilante extraoficial de nuestra frontera, era el patriarca de toda esa
tribu, tal vez de mexicanos, quizá de guatemaltecos, porque de hecho tenían más relaciones y
comunicaciones con algunos pueblos de Guatemala, viajando por el rio de La Pasión. En realidad,
para cualquier trato toda esta gente exigía el pago en quetzales o su equivalente en pesos. Este
señor ya era viejo conocido del piloto Elías y de la organización a que este pertenecía; también
creo que del doctor Ortega, porque este viajo hasta ese lugar durante los arreglos para el acarreo
del equipo y de la expedición misma.
El lugar de la unión de los ríos antes mencionados era increíblemente hermoso; ambos
majestuosos, anchos, imponentes, de aguas tan transparentes que se podían ver los peces hasta
gran profundidad. No había erosión porque los bosques estaban intocados; el único desmonte era
el pequeño claro junto a las casas y desde estas se podían ver los venados tezamate cuando
cruzaban el campo, los jabalíes y hasta algún jaguar al atardecer. Los pavos ocelados salían al
campo de aterrizaje para comer la hierba y también para bañarse en el polvo más seco; en ese
lugar los vi por primera vez en libertad y hasta entonces no se sabía que llegaran a Chiapas.
Cuando escribo estas líneas (mayo de 1983) creo que ya no existe ningún pavo ocelado en
Chiapas; no eran muy abundantes y los únicos lugares donde habitaban en el Estado era por las
orillas del Rio Lacantún y en San Quintín, lugares hoy poblados y destrozados por la mala
colonización y la demagogia oficial.
Para acompañarnos en la expedición, habían contratado a dos hijos de don Pedro; a Jacinto y a
Pedro. El primero un experto montero y tenido por perezoso, porque prefería andar los montes en
vez de trabajar en las siembras requeridas; para mí esto no era sino la frecuente falta de
comprensión Jacinto, conocedor de esos ríos y sus, pocos raudales así como de los abundantes
afluentes, fungiría como nuestro guía, de la expedición que en definitiva quedo formada por el
doctor Ortega, el ingeniero Valero, Enrique López, Jacinto, Pedro y yo; el doctor que se suponía
nos esperaba ya en el lugar de reunión, resulto que se había regresado en un vuelo previo, el
mismo día de nuestra llegada. Quizá nos cruzamos en el aire aunque no vimos el avión porque
eran dos las avionetas que estuvieron acarreando el equipo, la gasolina y demás impedimenta. No
agrego los comestibles, porque los flamantes organizadores se olvidaron de los víveres, casi nada,
pero no adelantemos los hechos.
El doctor Ortega, que como sabemos era el jefe, no quería perder mucho tiempo, de manera que
se fijó la salida para el día siguiente al amanecer. El día de la llegada se alisto un cayuco grande,
propiedad de don Pedro y se acarrearon varios bultos con lo necesario. Se alistaron los motores
fuera de borda; eran dos, ya que uno se llevaba como repuesto para el caso de una
descompostura irreparable. Emprendimos la marcha hacia las regiones poco conocidas del
Usumacinta, pero antes dimos una vuelta por la junta de los dos ríos y en este lugar se suspiraba
de emoción, ¡era tan bello! El agua lucia cristalina, abundante en peces y tortugas que se miraban
claramente aunque anduviesen cerca del fondo. Los bosques altos y verdes de las márgenes no
mostraban huella alguna de hacha o machete. El cielo, luminoso por el naciente sol, era cruzado
por bandas escandalosas de guacamayas rojas, provenientes de sus dormideros en los arboles
altos e iban camino de los comedores donde estuviese madurando la fruta o los coquitos del
corozo en sazón.
La escena tan serena, tan natural y primitiva, arrancaba suspiros de alegría, de emoción; a mí me
forzó a pronunciar las siguientes palabras: "siendo nuestro mundo tan bello, ¿por qué los
humanos nos esforzamos en destrozarlo?". Esto lo recuerdo perfectamente y se me revuelve el
estómago de saber lo que la colonización ha hecho de estos sitios. Dimos una vuelta completa en
esa inmensidad de agua, de corriente apenas perceptible, luego enfilamos rio arriba por el cauce
del Usumacinta, una región salvaje e, inhabitada, de flora intocada y fauna abundante; íbamos
atenidos a nuestros propios recursos porque nadie podría ayudarnos en caso de algún accidente.
El cauce del rio, tan ancho y profundo, nos asombró, el agua lucia tan apacible que casi no se
movía, de manera que el motor podía desarrollar toda su velocidad aun contra la corriente; por las
orillas, de vez en cuando se notaba algún árbol derribado por las tempestades y semisumergido en
el agua. Más en el centro del rio no había peligro de algún choque porque estaba demasiado
profundo, si acaso podíamos golpear con algún gran cocodrilo. Así avanzamos corriente arriba
durante algunas horas, buscando alguna playa amplia para detenernos y almorzar. Durante este
trayecto las márgenes eran pronunciadas o bastante verticales, cubiertas totalmente de caña
brava y por tanto imposibles de escalar, o cuando menos la operación sería muy difícil. La caña
brava es una planta que forma grandes tupideros, su aspecto es parecido a la caña de azúcar, solo
que es dura y sus hojas cortantes y ahuatosas.
Finalmente encontramos playas más abiertas, pudiendo así detenernos para tomar nuestro
yantar. Después seguimos navegando, adentrándonos cada vez por lugares más y más salvajes. Las
playas abiertas se iban alternando con las empinadas. Vimos peces muy grandes, tal vez robalos,
que cruzaban las claras aguas, así como tortugas tan grandes como uno nunca las había visto en
agua dulce. Cerca de la superficie volaban bandadas de garzas y patos, mientras por las márgenes,
posados sobre ramas colgantes, acechaban grandes martines pescadores de plumaje azul con
lunares blancos y pecho canela; la cabeza adornada por alborotado penacho y el pico largo y
robusto. En algunos árboles sin hojas, quizá secos, vimos zopilotes reyes de abigarrada y coloreada
cabeza, albo plumaje pectoral y tenuemente canela rosado por la espalda; sus ojos de blanco iris,
muy conspicuo, nos miraban con curiosidad, mientras sus colas cortas, de color negro, se
levantaban con alguna frecuencia para que la cloaca pudiera lanzar, a bastante distancia, sus
liquidas deyecciones.
Rumbo a la orilla del agua, caminando por las playas arenosas, se veían con frecuencia las hoco
faisanes que llegaban a beber; unas veces solitarios y majestuosos, levantando sus rizados
penachos; otras acompañados de sus hembras de color caoba y penachos pintos, tan diferentes
del plumaje negro de los machos. De vez en cuando sorprendíamos algún tímido venado cabrito
abrevando, su color rojizo contrastaba con el blanco grisáceo de la arena y en la desembocadura
de un pequeño arroyo, un par de tapires tomaban el baño matinal. Toda esta fauna no se
inmutaba por nuestra presencia, a pesar del ruido producido por el motor; si acaso, dejaban su
ocupación para levantar la cabeza y ver ese bicho extraño que navegaba alterando la tranquilidad
del ambiente.
Seguimos sin parar, pasando vueltas y recodos del enorme rio. El sol tórrido horneaba nuestras
cabezas y los estómagos protestaban por la falta de alimento. Pero el doctor Ortega, impávido,
señalaba hacia adelante, quería llegar cuanto antes a la zona reportada con la ola de fiebre
amarilla; ¡qué heroico!, pensamos hasta que posteriormente descubrimos que su rechoncho
cuerpo no exigía alimento porque tomaba sus dosis de ciertas pastillas para quitar el hambre.
Justamente por esas hambreadas locas que el doctor Ortega nos obligaba a soportar, el ingeniero
Valero acuno la frase de "animas que digan salud". Como es sabido, al levantarse de comer, se
acostumbra decir "salud" y con su frase; el ingeniero quería decir que ya era hora de pronunciarla.
Más nada; adelante y adelante hasta hacer el alto para dormir, es decir, ya declinando la tarde. Al
segundo día, al sacar la caja de los comestibles, se notó que apenas alcanzarían para esa noche; se
buscó y rebusco y nada, era la única y las latitas que contenía tal vez fueran suficientes para esa
noche y quizá también para el almuerzo si se racionaba bien; después ya no habría alimentos,
cuando aún ni siquiera alcanzábamos la meta.
Como siempre la típica desorganización: bultos y más bultos, pero lo principal nadie lo checo, es
decir la comida. Había reactivos y frascos como para montar un laboratorio, pero como nadie
marco las cajas, seguramente supusieron que éstas contendrían alimentos. Otra cosa, a mí me
dijeron que no necesitaba llevar nada, ni un analgésico para un dolor de cabeza, y, pues
tratándose de médicos, estimé que realmente ellos llevarían botiquines completos. Pero luego
resulto igual que con la comida y ello fue la causa de algunos problemas que después relataré y
que afirmaron mí convicción de no formar parte de estas expediciones oficiales, a menos que yo
checara el equipo; tal vez era mucho presumir, pero tenía ya una larga experiencia y
afortunadamente mucho sentido común.
El descubrimiento anterior nos dejó en grave situación y fue necesario discutirla. Ya estábamos
demasiado lejos como para regresar y por otra parte aun nos faltaban varios días de trabajo.
Además de que, según nos decían, todavía no llegábamos a la "zona del silencio"; con esto querían
decir, a la región donde ya habían muerto todos los monos, supuestamente de liebre amarilla.
Ciertamente las noches anteriores siempre escuchamos los conciertos nocturnos de los monos
aulladores, rugidores o saraguatos, lo que significaba que abundaban, aunque hasta el momento
nadie había desembarcado para confirmarlo; cosa innecesaria ya que la población podía estimarse
con los rugidos tan poderosos de los machos. Ignoro quien haya dado la noticia de que se estaban
muriendo todos los monos, quizá don Pedro Sánchez y sus familiares, que eran casi los únicos que
viajaban por esas aguas, para internarse en Guatemala por el rio de La Pasión.
Antes que nada se imponía una revisión de toda la carga y ver con que se contaba en lo referente
a comestibles y también a equipo necesario, no fuera a suceder que se fracasara en todo el
trabajo. Ese día ya no habría tiempo, el crepúsculo se aproximaba y en la selva es corto, se
dispondría de luz diurna únicamente para disponer el campamento. Otro asunto más: no habían
llevado nada para alumbrar los campamentos, si acaso una que otra linterna pequeña, de dos
pilas. Era necesario, pues, reunir mucha leña para hacer las hogueras, lo que afortunadamente
abundaba en las playas por los árboles que acarreaba el rio durante las crecidas. Nos llevó casi
toda la mañana siguiente desempacar las cajas y saber que, contenían, por tanto perdimos ese día,
ya que no tendría caso navegar solamente unas horas. Por eso se decidió permanecer en el mismo
lugar, que afortunadamente era adecuado. Se trataba de una playa larga y ancha, con árboles
aislados que aportaban fresca sombra.
En lo tocante a comestibles solo había algunos paquetes de café, algo de azúcar y una media bolsa
de sal. No era muy halagüeña la perspectiva, pero tanto Jacinto, como Enrique y yo mismo,
estábamos seguros de que no moriríamos de hambre. Había suficiente comida en esas selvas,
aunque tal vez se perdiera un poco más de tiempo durante la busca de alimentos. Se decidió,
pues, seguir adelante. Por suerte jacinto había llevado una buena provisión de anzuelos y por la
tarde, al acampar, decidimos probar suerte ya que todos estábamos hambrientos. Por ahí cerca
desembocaba un arroyuelo de aguas cristalinas y en el remanso que formaba el rio, también de
aguas claras, se veía una multitud de peces de todos los tamaños; incluso pasaban unos tan
grandes que no sería posible pescarlos con los anzuelos de que disponíamos, probablemente eran
robalos. Había sin embargo un pequeño problema, no había nada para cebo y por más que se
buscó por ahí, nadie encontró alguna cosa adecuada, ya fuese una lombriz o un gusano.
La playa era ancha, despejada y larga. A unos ciento treinta metros se encontraba un árbol seco y
en la punta un pequeño pájaro carpintero, de la especie barrada de negro y blanco; representaba
el único cebo que podríamos conseguir e inocentemente dije que trataría de atinarle con un
disparo. Todos se rieron descaradamente, menos Enrique porque ya me conocía y Jacinto, el
cazador, dijo que se lo tragaría entero, con todo y plumas, si caía la pequeña ave; estaba tan lejos
y era tan pequeño que era imposible dar en el blanco porque apenas se veía como un puntito
negro. Presuntuoso, no di ni un paso adelante para aproximarme un poco al menos, sino que me
apoyé en un tronco que estaba sobre la arena y, tomando puntería, lentamente apreté el gatillo.
Tuve la satisfacción de ver que el inocente animalito caía verticalmente de su percha y Jacinto,
luego de recuperarse de la sorpresa que lo había dejado inmóvil, salió corriendo para recuperar el
ave; regreso incrédulo, mostrando como la víctima estaba perfectamente cruzada por la bala 22 y
no daba crédito a sus ojos, más en la mano tenía la evidencia. De ahí en adelante me respeto
mucho y en ocasión que todos estaban disparando a una iguana que serviría también para cebo y
que se encontraba en la playa del otro lado del rio, dijo que apostaba cincuenta quetzales a que
nadie la tocaba. Como recordaremos, esta gente de la olvidada frontera todo lo trataba en
quetzales. Entre todos, creo que ya habían disparado como una caja de cartuchos del 22; yo por mi
parte estaba recostado en la sombra de un arbolillo, viéndolos, y cuando Jacinto dijo que apostaba
los cincuenta quetzales, me levante y tome mí famosa escopeta 22-410, con la que pegaba hasta
con los ojos cerrados; bueno, es exageración, pero realmente le tenía mucha confianza, más
Jacinto aviso que conmigo no era válida la oferta. Así llego a considerarme, casi infalible, y cuando
regresamos no paraba de contarle a su gente como no fallaba yo ni un disparo aunque la presa
estuviera bien lejos. Esto es muy importante entre cazadores nativos y lo saben apreciar; además,
en situaciones de riesgo, en lugares sin ley, sirve muchísimo como protección y les quita ideas
torcidas, si las tienen.
Desde luego todos decían que Jacinto debería cumplir su palabra y comerse el pajarillo crudo y con
plumas, creo que era capaz de haberlo hecho, pero al momento que vi el carpintero descubrí que
era una especie que nunca había colectado y salve al muchacho de una situación embarazosa.
Saqué mí estuche de disección de la mochila y rápidamente le quite la piel al ejemplar, dejándoles
el cuerpo para carnada de los anzuelos. Esto fue una sorpresa más para Jacinto, que nunca había
visto preparar un ave para un museo; por cierto que este ejemplar aún existe en las colecciones de
nuestro Instituto. Siguiendo con la narración, en esos lugares era increíblemente fácil capturar
peces; con los pocos trocitos de carne, en media hora pescaron doce mojarras bien grandes, las
que asadas a la hoguera resultaron deliciosas por lo bien sazonadas que estaban con el hambre
que teníamos. Hasta el doctor Ortega, con sus famosas pastillas contra el hambre, las saboreo
hasta chupar los huesos.
Al día siguiente, navegando como siempre rio arriba, al doblar una vuelta sorprendimos un jaguar
que se aproximaba a tomar agua; de pronto se quedó inmóvil y luego comenzó a caminar despacio
por la margen arenosa, a pesar de que el cayuco avanzaba paralelamente a solo cuarenta metros
de distancia con el motor a todo ruido. Jacinto se atragantaba de emoción y no comprendía
porque yo no le disparaba; fue necesario recordarle una y otra vez que no íbamos de cacería ni
necesitábamos para nada al felino, el que sin prisa alguna se metió finalmente en la maleza,
volteando de vez en cuando para mirarnos con penetrantes ojos amarillos. En realidad, por todas
esas playas creo que las huellas más abundantes eran las de jaguar; cualquier playita arenosa
estaba cruzada y recruzada por estas enormes y espectaculares huellas. Corroborando esto que
digo, una tarde hicimos el acostumbrado alto para pasar la noche en una playa extensa, cubierta
parcialmente de matorrales de lirio. Lo primero que vimos fue una gran cantidad de huellas de
jaguar que formaban caminitos sobre la arena; esto no le gustó mucho al doctor Ortega, ni al
ingeniero Valero, pero si seguíamos más adelante a lo mejor no encontrábamos una playa
adecuada para pasar la noche. Finalmente los convencimos de que con una buena hoguera no
pasaría nada y así, refunfuñando, aceptaron que acampáramos ahí.
Cuando termínanos de arreglar el campamento, lo que generalmente se efectuaba rápidamente
porque no había casas de campana sino únicamente las llamadas hamacas de selva, inventadas
durante la recién pasada guerra mundial y de las que ya hablaremos más adelante, fui curioseando
por un caminillo de tigre hasta una pequeña lomita o duna de arena; al llegar note una serie de
rastros peculiares que se cruzaban y entrecruzaban por todos lados; eran unas líneas paralelas de
puntos que formaban dos carriles y sospeché que podían ser de tortugas, así que llame a Jacinto y
me lo confirmo era un ponedero de jicoteas, una especie de tortugas grandes de mucho colorido
en la piel y en la concha. Seguimos uno de estos rastros hasta donde terminaba en su punto, para
reanudarse en sentido contrario; es decir, primero venia del agua hacia los matorrales y luego
volvía nuevamente para el rio. Excavamos en ese punto y a poca profundidad encontramos unos
quince huevos, Jacinto abrió uno, comprobando que estaban bien frescos o recién puestos. Me lo
dio a saborear y lo encontré muy agradable, por lo que buscamos otros nidos; había una cantidad
enorme, de manera que fácilmente reunimos un centenar de huevos y los llevamos al
campamento, donde hicieron una excelente tortilla. Pero yo comí demasiados huevos crudos y
luego por la noche no podía dormir, sintiendo una gran pesadez en el estómago.
Las hamacas no estaban colgadas, en primer lugar porque allí en la playa no había árboles y en
segundo porque yo no podía dormir en estas hamacas estrechas, por lo que invente extenderlas
sobre el suelo y como tenían mosquitero y techo integrados, con la ayuda de unos palos era
sumamente fácil arreglar una especie de casita de campana, este ejemplo me lo imitaron
inmediatamente todos los miembros de la expedición, porque era mucho más cómodo y una vez
con el cierre corrido, quedaba uno protegido de zancudos, hormigas y demás bichitos que nunca
faltan. Para quienes no las hayan conocido diré que estas hamacas eran de una lona delgada,
resistente e impermeable; tenían doble tela abajo, mosquitero a los lados y un techo. Ilustradas en
las revistas eran lo ideal para acampar en la selva, ¡se veían tan bonitas y cómodas dibujadas en
los catálogos! Pero ya en la realidad, si bien protegían de los moscos y de la lluvia, quedaba uno
doblado como camarón cocido y eran muy calurosas; no podía uno cambiar de posición y era
necesario cuidarse de que los brazos no tocaran el mosquitero porque los moscos se daban su
banquete y eso era difícil por lo estrecho del invento y más estrecho quedaba aun con el peso del
durmiente. En fin, las hamacas estaban colocadas en fila sobre la arena y la mía quedaba en uno
de los extremos; como ya dije, me pasé la noche dando vueltas y más vueltas por la incomodidad
en el estómago, dormitando tal vez a ratos. La hoguera se había apagado porque nadie se hizo
cargo de atizarla, todos estábamos cansados. Tal vez sería hacia la medianoche cuando me pareció
escuchar unos jadeos cerca de la playa, por lo que tomando mí linterna pegue el vidrio en el
mosquitero y alumbre los contornos. Me quedé realmente asombrado y durante un buen rato creí
que era una pesadilla por los huevos de tortuga comidos: a menos de diez metros estaban
sentados, mirando el campamento, dos tigres, probablemente una pareja; pero más atrás, ya a
unos cincuenta metros la playa era un conjunto de luces de todos tamaños. Parecía un conclave de
jaguares y ocelotes, y quizá también de otros animales.
Si únicamente yo hubiese visto este conjunto de animales, normalmente solitarios, me habría
convencido de que realmente era una pesadilla, pero dio la casualidad de que ni Enrique ni Jacinto
dormían, tal vez también se habían excedido en la comida de huevos, y cuando vieron que yo
encendía la luz, al sentarse dentro de sus hamacas, vieron el increíble espectáculo. Por lo menos
había cuatro o cinco jaguares, considerando que el reflejo de sus ojos parecían fanales de carros,
los ojos más pequeños nunca supe de qué se trataba, a la mañana siguiente recorrimos los
alrededores y la playa mostraba huellas de jaguar abundantes, de ocelote, de venado cabrito y de
danta, aparte de animalillos más pequeños. Aparentemente todos habían llegado a tomar agua. Al
amanecer de ese día confirmé una sospecha que ya rondaba en mí cabeza: que tanto el ingeniero
Valero, como el doctor Ortega eran muy religiosos; en sus camas había toda una serie de rosarios,
creo que la tarde anterior sacaron toda la colección al ver la cantidad de huellas de tigre y por
aquello de que algún rosario no funcionara, optaron por usarlos todos. De cualquier manera se
quedaron muy convencidos de que solamente sus rezos nos habían salvado.
El Rio Usumacinta constituye la frontera natural con Guatemala, pero como la naturaleza, no sabe
de divisiones territoriales, no se distinguían los límites entre los dos países; ambas orillas del rio
eran idénticas; el mismo bosque, los mismos animales y ningún ser humano. La expedición
acampaba lo mismo en México que en Guatemala, todo dependía de que las playas fueran
adecuadas o no para el campamento nocturno. Incluso, ya en las regiones más rio arriba,
comenzamos de vez en cuando a buscar indicios de la famosa fiebre, que según se decía estaba
matando a todos los monos y a las gentes que se aventuraban por ahí; para esto
desembarcábamos y nos internábamos en el bosque, en cualquiera de las dos márgenes. Pero fue
hasta el quinto día de viaje que notamos realmente que ya habíamos llegado a la “zona del
silencio”; alguien por la mañana comento que si nos habíamos dado cuenta de que en toda la
noche no rugió ni un solo saraguato. Esto podía ser —y seguramente lo era;- un indicio de que ya
en esa Zona no quedaba ni un mono. Pero también suele suceder en que durante algunas ciertas
noches, los monos rugidores no gritan. De todas maneras no se veía ni un solo saraguato por ahí,
ni en la noche rugía ningún macho. Nos detuvimos, pues, a investigar.
Instalamos un campamento algo más formal, como para pasar allí unos dos o tres días y
acompañado de Jacinto y Enrique, me interne en el bosque con la intención de atrapar un mono
para que el doctor Ortega tomara las muestras de sangre que necesitaba y comprobar la
existencia de la fiebre amarilla. El lugar había sido escogido adecuadamente porque no en todas
partes podíamos llegar a la selva, ya que en muchos sitios las márgenes del rio estaban ocupadas
por enormes tupideros de jimba, una especie de bambú gigantesco, durísimo y provisto de garfios
en cada tramo; una verdadera valla impenetrable, difícil de forzar con machetes; era necesarias las
hachas, mucha gente y tiempo. Meterse por entre los tallos era imposible, por los abundantes y
agudos garfios que se prendían de la piel y desgarraban la ropa. Estos tallos son tan gruesos que,
donde crece este bambú, los lugareños cortan los tramos para usarlos como cubetas e incluso los
garfios son utilizados como agarraderas; las cañas tienen de treinta a cuarenta metros de longitud.
Pues bien, en ese preciso lugar tuvimos mucho cuidado de que no hubiera timbales. Acampamos y
nos pusimos a explorar los alrededores. Había muchos animales en todos lados, incluso las
gigantescas dantas o tapires salían corriendo donde menos se las esperaba, con gran ruido de
maleza y causándonos un buen susto, pero nada de monos araña, ni saraguatos. En uno o dos
sitios encontramos pelaje de mono y porciones de esqueleto, pero esto no era prueba
concluyente.
No conseguimos nada para la investigación en ese primer día, en cambio regresamos con un
venadito temazate para la comida; de hecho nunca nos faltaron alimentos y así no hubo
consecuencias del descuido de los despachadores que no habían incluido comestibles, aunque
desde luego solo encontrábamos carne, de varias clases, pero siempre se antojaba algo más. Fruta
no había mucha, algún que otro chicozapote y por supuesto muchos amates, pero sus frutos no
siempre son dulces. Jacinto encontró por ahí una colmena de abejas silvestres, que no tienen
aguijón y producen una excelente miel de color claro, aunque no tan espesa como la de abeja
domestica; tuvimos así algo de dulce que ya se deseaba. En cuanto a verduras, solamente
disponíamos de la abundante hierbasanta o momo, de grandes hojas olorosas comestibles, así
como los tallos tiernos. Esta misma planta nos era muy útil para condimentar los caldos de caracol
y hasta para hacer tamalitos de carne, en lo que era muy diestro jacinto. Se conocía que era un
verdadero hombre de la selva.
Tanto el doctor Ortega como el ingeniero Valero no salían usualmente del campamento y Pedro se
quedaba a acompañarlos, buscaba leña y atendía a la comida; Jacinto, Enrique López y yo salíamos
a montear, como se dice en Chiapas. Al segundo día de estancia en ese campamento, el ingeniero
Valero y el doctor Ortega decidieron acompañarnos a la selva, lo que no me puso muy feliz porque
producían un ruido tremendo, se atoraban en todas partes, se tropezaban y además hablaban;
menos mal que no andábamos de cacería y, aparte de los monos, era indiferente si
encontrábamos o no algún animal. Como a media mañana, y cuando los dos agregados voluntarios
jadeaban sofocados por el calor y el esfuerzo, escuché de pronto una bulla de pajaritos por ahí
cerca. Por curiosidad, más que por cualquier otra cosa, me encamine al sitio de donde procedía la
gritería, creyendo que sería algún tecolote el causante de esta agresión conjunta; miré con todo
cuidado sin descubrir nada, pensé que seguramente porque mis ojos buscaban la silueta de la
rapaz nocturna. Luego dirigí mí atención hacia el lugar donde convergían los pajarillos en sus
clavados, descubriendo con gran sorpresa una gran nauyaca extendida en toda su longitud, sobre
una liana horizontal, a unos tres metros del suelo. La peligrosa serpiente era una nauyaca real, es
decir, una especie terrestre, siendo esta la primera vez que veía una en lo alto. Al descubrirnos tan
cerca, el venenoso animal comenzó a vibrar la cola, señal inequívoca de su irritación.
Los pajaritos, como es lo común en estos casos en que agreden a un depredador potencial, se
clavan en picada, volando hasta casi tocar, y con frecuencia picar de pasada, al objeto de sus iras.
Para llamar la atención de mis compañeros sobre esta costumbre, volví la cabeza para hablarles y
fascinado miraba los ojos desorbitados del ingeniero Valero al descubrir la serpiente y el terror
que demostraba la cara del Dr. Ortega; entonces fue cuando escuché a mis espaldas el ruido
producido por el reptil al dejarse caer sobre la hojarasca del piso, a menos de dos metros de mí
pies. Al instante recuperaron la vida todos y salieron corriendo en distintas direcciones, incluso yo,
que corrí por instinto, sin siquiera ver por donde se dirigía la venenosa e irritada serpiente. Sin
dejar de correr dirigí la vista hacia atrás creyendo que el animal me seguía, pero en realidad había
huido en otra dirección, quizá pensando que el mejor atributo del valor es la prudencia.
Con el suceso anterior ni Valero ni Ortega, quisieron abandonar nunca más el campamento;
mientras que yo, Enrique y jacinto seguimos explorando la región sin encontrar ni un solo mono de
ninguna especie. Levantamos el campamento y se decidió regresar para localizar la línea donde
dejaban de gritar los monos, es decir, el sitio exacto donde ya no había monos, donde solo
quedaban algunos, suponiéndose que por ahí avanzaba la epizootia, o en su caso la epidemia de
fiebre amarilla, que al no haber habitantes humanos cebaba en los monos y quizá en algunas otras
especies. Después de casi un día de camino dejamos atrás esta línea, pues al oscurecer
escuchamos el primer grito de saraguato mientras buscábamos afanosamente donde pasar la
noche, pues no habíamos encontrado ninguna playa adecuada. Nos arrimamos a la orilla y,
trepando el banco cubierto de zacate alto, llegamos al bosque donde ya el terreno era más plano.
Apresuradamente, porque el crepúsculo estaba aproximándose con rapidez, se limpió de
matorrales una pequeña área y se colgaron las hamacas entre los arboles; esta vez no iba a ser
posible colocarlas en el suelo y ya me imaginaba una incómoda noche. Luego, mientras los
ayudantes preparaban la hoguera para asar la cena, el doctor Ortega, el ingeniero Valero y yo
fuimos al río para tomar un baño reparador. Mi hamaca quedo cerca de la orilla del claro limpiado,
hacia la selva, casi en línea con las de los ayudantes a unos metros de distancia, en el centro del
claro, quedaron Ortega y Valero, casi en el borde del banco que bajaba al rio. Después de cenar
platicamos un rato, luego se atizo la hoguera y cada quien se metió en su hamaca porque había
unos zancudos muy grandes y abundantes.
Esa noche había luna, cielo algo despejado; pero abajo en el bosque, dominaba la oscuridad.
Desde mí hamaca yo escuchaba los ruidos de la selva, pero dominante era el roce de los dedos en
los rosarios: mis dos amigos de ciudad estaban temerosos. Es lógico, porque una cosa era dormir
en playas despejadas y otra dentro de la selva. Yo intentaba dormir, cuidando de que mis brazos
no tocaran el mosquitero porque los enormes zancudos estaban muy atentos al primer descuido;
en la espalda se llevaban chasco tras chasco porque como ya dije, la lona tenia doble tela y la
exterior estaba floja, colgante; así que no había mosco, por grande que fuera su pico, que pudiera
llegar a la piel. Poco antes de la medianoche creo que dormitaba, porque un gran ruido en la
hojarasca me despejo completamente y como se dirigía hacia nosotros escudriñé las sombras y los
claros que formaba la luz de la luna, porque la hoguera desde hacía tiempo se había extinguido.
Miraba a través del mosquitero, mientras frenéticamente buscaba con la mano la linterna que
para una emergencia coloqué junto a mí cabecera; como siempre sucede en estos casos, no la
encontraba y de pronto el ruido llego junto a mí costado; como la hamaca no estaba muy alta, el
animal paso por debajo rozando con su lomo mí espalda y a los pocos segundos unos gritos de
espanto despertaron a todo mundo. El animal paso por debajo de mí hamaca y luego choco con la
del doctor Ortega. Casi al mismo tiempo iluminaron la escena las linternas de los mozos: tanto mí
hamaca como la de Ortega estaban oscilando y al borde del claro, hacia el rio, un jaguar alcanzaba
a un jabalí y ambos desaparecieron al rodar hasta el agua, con gran estrepito, gritos y rugidos.
No hubo poder humano capaz de convencer al médico de que el tigre no intento hacerle daño,
sino que perseguía su presa tan intensamente distraído, que ni se percató del campamento de
humanos que se interponía en su camino. El doctor Ortega y el ingeniero Valero juraron que nunca
más acamparíamos dentro del bosque, únicamente en las playas abiertas y de preferencia sin
matorral. Por lo visto no eran muy eficaces los rezos. Esa noche se la pasaron atizando la hoguera
y sin dejar dormir a los ayudantes; incluso a mí me hacían frecuentes preguntas o comentarios,
que no sé cómo contesté o que cosas dije porque me encontraba dormitando y deseando que se
callaran para reanudar el sueño.
A la mañana siguiente, por órdenes del doctor Ortega, lo primero que hicimos fue buscar una
playa adecuada para acampar. Encontramos una un poco rio abajo y en el linde del bosque había
un árbol seco, donde estaban posados no menos de ocho zopilotes reales. Al ver sus buches
abultados ya que al estar llenos son muy conspicuos en esta especie, se me ocurrió la idea de que
sacrificando una que otra de estas hermosas aves, muy comunes en la región, podríamos tener
una idea de si realmente existía en la zona una mortandad de monos. Todos estuvieron de
acuerdo en que era una magnífica idea, que además podría ahorrarnos mucho trabajo. Por tanto,
en cuanto el cayuco toco la orilla de la playa, sin bajar a tierra, de los disparos seguidos bajé dos
hermosos zopilotes antes de que sus compañeros se dieran cuenta de que no éramos muy
amistosos y se echaran a volar. Mientras se instalaba el campamento, me dedique a abrir los
buches violáceos de estas coloridas aves y comprobamos que solo contenían restos de saraguatos
y en el estómago, igualmente, ninguna otra clase de alimento. Esto era muy indicativo, debía de
haber realmente alguna epizootia en la zona, porque no era creíble que se tratara de los restos de
la comida de algún jaguar, aunque desde luego era necesario ratificarlo con más investigaciones.
Por la madrugada se escucharon rugidos de saraguatos, pero pocos o muy aislados y distantes,
esporádicos, no los usuales conciertos que suelen proferir estos monos; estábamos pues en la
buena línea, donde llegaba la ola de la enfermedad. A la mañana siguiente me interne en la selva,
junto con Enrique y Jacinto, como era lo acostumbrado, comprobando que en muchos lugares
había pelaje de saraguato y hasta esqueletos, aunque no encontramos ninguno recién muerto que
era lo que necesitaba el Dr. Ortega. De todas maneras era seguro que alguna enfermedad estaba
diezmando y hasta aniquilando a los monos. Regresamos al campamento con el informe y por la
tarde vimos alguna docena o más de zopilotes que bajaban al rio a tomar agua; había otros más
posados en arboles distantes, pero todos tenían los buches repletos. No había zopilotes comunes,
porque no se aventuran en la selva y así, con mucha pena, por tratarse de aves tan hermosas, tuve
que bajar dos ejemplares más de zopilotes reyes. Y lo mismo: estómago y buches estaban repletos
a toda su capacidad con restos de monos. Debíamos buscar con más ahínco los monos enfermos,
era necesario comprobar si se trataba de fiebre amarilla.
Al acostarnos recomendé a mis dos ayudantes de campo que se levantaran muy temprano y
observaran la dirección que tomaban los zopilotes que habían dormido en una gran ceiba que
crecía en la orilla opuesta a donde acampábamos. Al amanecer, cuando aún estaba oscuro, yo
mismo me levanté porque tenía más confianza en mis ojos y mí lógica que en lo que pudieran
informarme los muchachos; salió el sol en un cielo despejado y las aves observadas no levantaban
el vuelo. Había sido inútil el madrugar. Los animales se estuvieron asoleando con las alas
extendidas, pelearon un poco entre ellos y finalmente, hasta como las ocho de la mañana,
levantaron el vuelo de uno en uno; estuvieron trazando círculos en el espacio pero fue muy
significativo que todos volaron finalmente en una cierta dirección y, por si lo dudábamos, otros
más que venían del interior del bosque también se fueron en la misma dirección; ahí debía estar la
mortandad de monos, pero era difícil determinar qué tan distante. Por las dudas almorzamos bien
y tomando nuestro equipo, incluyendo las armas necesarias, cruzamos el rio en el cayuco para
internarnos en los bosques de la margen opuesta, es decir en México, porque el campamento
estaba en territorio guatemalteco.
No sé cuántos kilómetros caminamos, en el interior de la selva es difícil calcular la distancia; en
esos lugares el bosque era muy alto, el terreno plano y con poco matorral bajo los enormes
arboles; las lianas eran escasas, aunque no faltaban los tupideros, quiero decir que se caminaba
con cierta facilidad sin necesidad de abrir brecha con el machete. Pero eso sí, teníamos mucho
cuidado de marcar los árboles para evitar perdernos. La fauna abundaba en una gran variedad y
los animales eran muy mansos, los hocofaines apenas si se alejaban un poco, casi parecían gallinas
domesticas; dos manadas de jabalíes que encontramos se quedaron paradas viéndonos pasar, a
escasos quince metros los individuos más próximos; los venados cabritos, al descubrimos, corrían
un corto trecho, luego se detenían a mirar con curiosidad. Una verdadera selva virgen, no
mancillada por la destrucción humana. Si existía por allí la fiebre amarilla, posiblemente atacaba
únicamente a los monos y no encontrábamos ninguno, lo que era bastante significativo.
Hacia media mañana encontramos terrenos más bajos, muy húmedos; algunos lugares eran casi
lodosos y bajo los grandes árboles del bosque había grandes tupideros de una palmita espinosa
llamada jaguacte, lo que hacía penosa la marcha; los tallos, las hojas y hasta los frutos en racimo
se encuentran cubiertos de unas espinitas negras, finas y agudas; sus tallos son
extraordinariamente duros y los frutos, de sabor agridulce, deben contener alguna substancia
especial porque numerosas veces he comprobado que comiéndolos se quita el cansancio y la sed.
En una de tantas maravillas de la selva, que destruimos sin conocer sus posibilidades.
En estos terrenos húmedos comenzamos a encontrar en mayor número, restos de mono
saraguato; algunos esqueletos con restos de pelaje aun colgando de los bejucos o de los jaguactes.
Luego, cuando menos lo esperábamos, nos sobresaltaron unos rugidos en lo alto de los arboles: ¡al
fin saraguatos vivos! Pero solo era una tropilla de media docena de macilentos animales,
anormalmente lentos; únicamente el macho más grande parecía robusto y bajo hasta unas ramas
cercanas para desafiarnos. Era tan triste el espectáculo que yo no quise disparar sobre ellos, más
era necesario para la investigación y le dije a Enrique que cazara dos ejemplares de los más flacos,
procurando darles en la cabeza para no estropear las vísceras, ya que de estas tomaría el doctor
Ortega las muestras de sangre. Me retire unos pasos curioseando el piso y me llamo la atención un
ruido peculiar que provenía de unos matorrales de helechos; por tanto, con mucha precaución,
me fui aproximando. Eran los estertores y quejidos de un mono muy grande, tirado en el suelo y
ya medio cubierto de puestas de la mosca verde que produce las gusaneras. Al sentir mí
proximidad tuvo la fuerza suficiente para abrir los ojos y mirarme con una expresión de abandono
e indiferencia como no he visto jamás: era un espectáculo desolador ver aquel animal como
diciendo claramente "que me importa lo que me hagas si estoy muriendo". Lo sentí tan natural
como si me lo hubiese dicho, luego volvió a cerrar los ojos y continúo con los quejidos. Al sonar los
disparos atrás de mí, llame a Enrique para mostrarle el saraguato y decirle que con un tiro lo
quitara de sufrir.
Cuidadosamente empacamos los tres ejemplares en hojas del abundante platanillo, todo bien
atado con bejucos y regresamos al campamento muy contentos por el éxito de ese día; pero yo
estaba apesadumbrado por el triste espectáculo y la confirmación de que alguna peste está
acabando con los monos, que son una especie tan típica de las selvas. Llegamos al campamento a
media tarde y claro, es inútil describir lo contento que se sintió el doctor Ortega, que
inmediatamente se dedicó a practicar las autopsias y recoger las muestras requeridas, así como a
tomar nota de nuestro informe.
Estaba comprobado que una enfermedad venia como una ola atacando la población de monos por
las orillas del Usumacinta. Faltaba ahora investigar que sucedía por el curso del Rio Lacantún. Se
decidió levantar el campamento al día siguiente y navegamos corriente abajo sin mucha prisa,
observando los abundantes zopilotes reyes y escuchando los rugidos de los monos por la noche.
Pronto detectamos hasta donde llegaba la peste, de ese punto hacia abajo los monos aun
abundaban; las aves carroñeras mostraban sus buches normales, no abultados por la
sobreabundancia de alimento. No obstante, el doctor Ortega quería un mono de los que parecían
sanos, así que desembarqué seguido por los ayudantes. Muy pronto encontramos una banda de
unos veinte saraguatos de todas las edades y le dije a Enrique que cazara un macho adulto; a mí
personalmente nunca me ha gustado disparar a los monos. La operación fue fácil, los mansos
animales no intentaban huir, ni siquiera después de escuchar el disparo y ver a su macho guía caer
al suelo. Era un macho robusto, muy grande, de pelaje lustroso, pero tenía no menos de cinco
colmoyotes enormes en los hombros y espalda; gruesos como dedos humanos y casi de dos
pulgadas de largo. Hasta entonces yo creía que los animales que viven en lo alto de los arboles no
sufrían esta plaga que, como recodaremos, son larvas de una mosca peculiar. Ignoro los
sufrimientos que deben soportar los animales con estas larvas viviendo y comiendo bajo la piel,
horadando los tejidos; sobre todo larvas de tamaño tan descomunal como las encontradas en los
saraguatos y que desde luego no pueden quitárseles. Personalmente he visto pieles de varios
animales materialmente acribilladas o clareadas por los agujeros que producen; estos colmoyotes.
Y ya que me ocupo de insectos molestos que, como recordaremos, yo personalmente sufrí
durante la aventura del Rio Coatzacoalcos, narrada al principio de este libro, informaré que en la
zona de los ríos Usumacinta y Lacantún abundaban mucho. Supongo que en la actualidad siguen
abundando, pero no lo suficiente para impedir la desastrosa colonización que tan anárquicamente
se lleva a cabo. En el tiempo de nuestra visita, todos los perros se encontraban cubiertos de
grandes tumores, dentro de los cuales habitaban los colmoyotes, pero los dueños no se
preocupaban de curar sus animales. Había también un caballo que ignoro como lo transportaron
hasta aquí, que servía como fuerza para moler la poca caña de azúcar que cultivaban para
proveerse de dulce; el pobre animal, a pesar de la abundancia de pastos verdes, se encontraba
muy flaco y cubierto de los tumorcillos, en cuyos cráteres asomaban los colmoyotes y por si el
tormento fuese poco, el animal se pasaba el día corriendo de un lado a otro, perseguido por
enjambres de gigantescos tábanos, casi del tamaño de abejorros. Creo que su descanso, si lo tenía,
le llegaba al entrar la noche, por lo menos en lo referente a los tábanos que son insectos diurnos.
En el tiempo de nuestra visita, se encontraba en los jacales un individuo que tenía fiebre,
producida por los numerosos colmoyotes que se le habían incrustado en la espalda; es posible
también que la fiebre haya sido consecuencia de las bárbaras curaciones a que lo sujeto don
Pedro. Sea lo que haya sido, el doctor Ortega tuvo necesidad de atenderlo, pero creo que, si no
hubiésemos llegado, dicha persona indudablemente hubiera muerto por la infección de las
heridas. De cualquier manera el colmoyote se extrae fácilmente, matándolo previamente con
amoniaco, nicotina de tabaco o cualquiera de los modernos polvos o líquidos que venden para
matar los gusanos de los ganados. Basta colocar el producto en la entrada del orificio que hace la
larva para respirar y esto la mata rápidamente.
En la investigación por el curso del Rio Usumacinta se habían empleado ocho días, podríamos
haber seguido durante más días para obtener mayor material, pero a pesar de la abundancia de
fauna necesitábamos comestibles más variados; el olvido para proveernos en este renglón era
imperdonable y finalmente el doctor Ortega decidió el regreso al campamento base, en la
confluencia de los ríos Lacantún y Usumacinta, donde vivía don Pedro Sánchez. El camino de
regreso nos llevó menos tiempo porque la navegación era a favor de la corriente, sin embargo, el
ultimo día aun estábamos algo distantes de nuestra meta y, para no acampar una vez más, se
decidió avanzar aun cuando llegara la noche. Así seguimos navegando en la oscuridad y, a pesar de
que el rio era muy ancho y profundo, no dejaba de ser peligroso porque no faltaban troncos
sumergidos cerca de la superficie, con los que el cayuco podía chocar y tirarnos al agua. Pero todos
querían llegar cuanto antes y dormir bajo techo, ignoro cuál era la ventaja, pero supongo que
deseaban descansar de las supuestas amenazas de los tigres Jacinto y su hermano Pedro conocían
bien el rio en esa zona, ya más cercana a su casa y supongo que no sería mucho el peligro de un
choque con un tronco; pero había cocodrilos muy grandes y recuerdo que yo me pase el tiempo
calculando lo que haríamos en el caso de una volcadura; que probabilidad tendríamos de llegar a
la orilla y trepar en la oscuridad más completa por entre esos tupideros de caña brava, porque en
esa zona no había playas abiertas. Por su parte, dado los ruiditos que escuchaba, creo que el
ingeniero Valero y el doctor Ortega se afanaban gastando las cuentas de sus rosarios. Finalmente,
no sé si por pericia de los canoeros o por la eficacia de los rezos, escuchamos los ladridos de los
perros y, unas pocas vueltas más del rio, divisamos en la claridad lunar la empinada vereda que
nos llevaría hasta los jacales y al techo donde teníamos parte del equipo.
Don Pedro Sánchez y algunos otros de su colección de hijos, bajaron hasta el rio para ayudarnos y
casi a modo de saludo nos informó que estaba muy preocupado al saber que nos habíamos ido sin
comestibles pues resulto que hasta el siguiente día de nuestra partida, llego una vez más la
avioneta con los bultos de alimentos que alguien había olvidado enviar como una cosa principal.
En realidad don Pedro había estado pensando en alcanzarnos, pero el cayuco que mando a pedir
prestado rio abajo, aun no llegaba. Tampoco comprendía porque no regresábamos si no teníamos
que comer y hasta ya pensaba en un accidente; en realidad nunca padecimos hambre por falta de
alimentos, sino únicamente por el capricho de no desembarcar al mediodía.
Por la noche, algo no usual en la temporada en que nos encontrábamos, llovió algo fuerte y hasta
yo me alegré de estar bajo techo. Pero imagine malévolamente lo que habrían sufrido Valero y
Ortega si ese aguacero nos pesca en el campamento. Por la mañana revisamos los bultos para
asegurarnos de que realmente contenían comestibles y una vez cargado nuevamente el cayuco
salimos rio arriba, pero esta vez por el curso del Lacantún. Este rio resulto menos profundo que el
Usumacinta, pero más ancho y con extensas playas; además las márgenes estaban cubiertas por
inmensos palmares de corozo y bosque alto; casi no había caña brava. Por tanto, para la
tranquilidad del doctor Ortega y del ingeniero Valero, dispondríamos de abundantes sitios
despejados para acampar de noche.
Ambos ríos forman en esta zona una especie de triangulo de terrenos bajos, cubierto de corozo
principalmente, timbales y jaguactales; son las tierras conocidas como zona del Marqués de
Comillas, que hoy día (1985) yacen destrozadas por la estúpida colonización, que ha destruido y
quemado toda una riqueza nacional representada por los extensos corozales, capaces de producir
ilimitadas cantidades de aceite fino y otros productos; pero no, la única visión de los demagogos
burócratas agrarios, con cabezas rellenas de plomo, son los sembrados del improductivo maíz. Una
riqueza quemada a cambio de unos costales de maíz; bien dice alguna canción popular que "como
México no hay dos", pero por la torpeza con que manejamos nuestros recursos. Volando sobre
estos bosques de corozo vimos grandes bandadas de guacamayos que ensordecían con sus gritos y
teñían de escarlata el cielo; dentro del bosque, la fauna era muy abundante y asombrosamente
confiada, al grado de que los animales se podían cazar a diez metros de distancia y si se trataba de
aves, como los tinamúes y hoco faisanes, mucho más cerca.
Afortunadamente, durante este viaje por el Rio Lacantún, ya no teníamos necesidad de cazar para
comer y solo de vez en cuando, para variar los alimentos enlatados, matamos uno que otro
venado cabrito, que eran muy abundantes. Con mayor frecuencia capturábamos peces pues era
sumamente fácil pescarlos en los remansos cristalinos; incluso se podían capturar al gusto, es
decir, si una pez particular atraía nuestra fantasía, era muy simple indicarlo al pescador, quien
arrojaba el anzuelo cerca del mencionado pez que infaliblemente lo cogía, muchas veces incluso
sin carnada. Así eran de abundantes y confiados. También las tortugas eran asombrosamente
abundantes, tanto las rayadas jicoteas como las grandes tortugas blancas, que nada tienen de
blanco porque son oliváceas.
Viajábamos, pues, rio arriba por el majestuoso Lacantún, bajo el sol tórrido de un cielo despejado;
las aguas de este rio eran menos profundas, pero igualmente claras y decididamente cristalinas en
todos los ríos menores y arroyos afluentes, muy numerosos por cierto. En estos lugares bajos,
entre sesenta y cien metros sobre el nivel del mar, el sol quena como en las costas y todos
estábamos ya algo dorados, más el ingeniero Valero se quemó demasiado en los labios, quizá por
falta de costumbre y ya desde el Usumacinta los tenia hinchados. Pero aquí en el Lacantún se le
pusieron grotescos, dificultándole el comer y el hablar porque los tenía partidos o rajados en
varios sitios; más resulto, como siempre, que nuestro flamante doctor Ortega no tenía nada para
curarlo. Al contrario, se burlaba de él diciéndole que pronunciara la palabra "Uruchurtu", cosa que
desde luego no podía hacer por la hinchazón. Aparte de esta molestia del ingeniero Valero,
afortunadamente nadie sufrió ninguna enfermedad porque, como ya he dicho, esta expedición
había sido organizada por Salubridad, cuyos médicos no llevaban ningún botiquín; a mí nunca me
hace falta un lote de los principales medicamentos, pero en este viaje me dijeron, como ya
sabemos, que no necesitaba llevar nada.
Como ya se había hecho rutina, continuamos acampando por las noches en las playas y, como
siempre, extendiendo las hamacas de selva sobre la arena; generalmente, si el sitio lo permitía,
formábamos una fila con una separación de un par de metros entre cada hamaca, para que los
mutuos ronquidos no molestaran demasiado a los durmientes. En las playas era normal encontrar
toda clase de huellas, siendo las más notables las de tapir y jaguar. En una cierta playa extensa y
limpia, cubierta parcialmente de matorrales y lirios, desembocaba un arroyo caudaloso, más bien
un rio, llamado Lacanjá, según nos informó Jacinto. Aquí el doctor Ortega decidió detenerse dos o
tres días para que explorásemos la región siempre en busca de la fiebre amarilla. Arreglamos pues,
el campamento con mayor cuidado, más formalmente. Por la noche encendimos la consabida
hoguera pero aun así no dejamos de escuchar numerosos ruidos y carreras en la vecindad,
incluyendo los ronquidos de uno que otro jaguar, de manera que las cuentas de los rosarios de
Valero y Ortega ya se estaban desgastando. Pero tenían que acostumbrarse, o por lo menos
resignarse, porque en todas las playas los animales bajaban a tomar agua; hubiera sido inútil tratar
de buscar una donde no hubiese las señales dejadas por la fauna en sus correrías nocturnas.
Siempre era necesario explicar cada noche que no había nada que temer, que los tigres -el
principal temor- no acostumbraban atacar sin motivo y que las serpientes no vivían en las playas
despejadas, donde el calor del sol las habría matado.
En esta zona de los ríos Lacanjá, Tzendales y San Pedro, todos afluentes del Lacantún, me pareció
que eran particularmente abundantes los jaguares; en todas partes se encontraban señales de su
presencia: ora huellas, ora arboles arañados o presas a medio consumir. Incluso nosotros tuvimos
algunos percances un tanto chuscos. La mañana siguiente, al amanecer en la playa antes
mencionada, después del almuerzo salimos a explorar, como siempre, Jacinto, Enrique y yo.
Además el doctor Ortega me recomendó reanudar la investigación con los zopilotes reales, para
ver si tenían restos de monos en el buche. Estas hermosas aves también abundaban en las orillas
del Lacantún, así que a poco de salir del campamento vimos una pareja en lo alto de un árbol,
dirigiéndonos hacia allí los tres. Como el cazar de un zopilote rey era una cosa tan fácil, tan
rutinaria, mientras yo me adelantaba hacia el árbol indicado. Enrique se apartó hacia unos
manchones tupidos de corozo para satisfacer una necesidad y Jacinto se quedó simplemente por
ahí cerca.
Lo que luego sucedió nunca se aclaró debidamente. Enrique se acurruco cerca de un matapalo
bajo el cual, como su nombre lo indica había crecido en el lugar de una palma de corozo que
estrangulara a su debido tiempo; no sé si por la prisa, si es que la tenía, no se dio cuenta de que en
una de las ramas bajas estaba un jaguar acechando, tal vez semiculto por unas hojas de la palma.
El caso es que Jacinto lo vio primero porque desde donde esperaba, el animal quedaba más
expuesto a la vista y al tiempo que gritaba la advertencia a Enrique, el tigre salto hacia abajo y yo
dispare al zopilote, muy ajeno a lo que sucedía a mis espaldas, a no más de unos veinte metros.
Dicen que el felino salto sobre Enrique, pero yo más bien creo que brinco para huir de los intrusos
que habían estropeado su cacería; si realmente intentaba caer sobre el hombre, como todo fue
simultaneo, lo espanto mí disparo o si intentaba huir cayó sobre unas hojas de la palma que
golpearon a Enrique. Lo que sea, el caso es que el animal se escabullo por el palmar y el hombre se
levantó más blanco que la harina, habiéndose llevado el susto de su vida y a cuya costa nos reímos
un buen rato, porque había caído sentado sobre lo que terminaba de hacer; naturalmente que al
maldita la gracia que le hizo el percance y además siempre estuvo convenido de que se salvó por
un pelo. De todas maneras el episodio ilustra la capacidad de los felinos para ocultarse y la
coloración tan criptica que tienen; su pelaje manchado simplemente hace desaparecer al animal
entre los juegos de luces y sombras del bosque.
Por lo ocurrido casi nos olvidamos del zopilote y hasta que paso un buen rato fuimos a buscarlo;
yo ni siquiera estaba seguro si había caído porque los rugidos del tigre y el grito de Jacinto me
distrajeron de m presa, quiero decir de mí víctima, o, más correctamente, de la víctima de la
ciencia. Buscamos y rebuscamos el lugar donde debería haber caído, incluso yo escuché el ruido
que hizo al caer, pero no había nada. Yo no daba crédito, era imposible que le hubiese errado - así
confiaba yo en mí puntería- y ya comenzaba a buscar un pretexto que salvara mí "honor", cuando
un ruido en las cercanías atrajo nuestra atención: era el zopilote que se alejaba saltando porque
tenía un ala rota; indudablemente, los inesperados acontecimientos a mí espalda desviaron un
poco el tiro. Corriendo alcanzamos al ave, que bruscamente se detuvo para hacer frente a sus
atacantes, con los blancos ojos mirándonos con furia y el amenazante pico bien abierto. Casi al
momento comenzó a vomitar, ahorrándonos la poco grata tarea de abrirle el buche. Los restos
que devolvió no eran de mono, sino de tortuga y como además no estaba muy dañado, lo dejamos
vivo con la esperanza de que se recuperara de la herida, que solo afectaba una parte de la punta y
el ave quizá pudiera volar lo suficiente para escapar de algún depredador.
Caminamos durante toda la mañana pero solo encontramos monos aparentemente sanos; ya de
regreso fue necesario cazar un macho para las muestras de sangre y órganos que requería la
investigación. Desgraciadamente el tiro, esta vez disparado por Jacinto, no solo alcanzo al macho
sino también a una hembra que estaba detrás. Ambos tenían la acostumbrada colección de
colmoyotes, así que llevamos monos y colmoyotes al campamento. Mientras el doctor se
entretenía tomando las muestras necesarias a los cadáveres de los monos, los exploradores nos
fuimos a dar un merecido baño en el rio, para luego retornar a saborear unas espléndidas
mojarras asadas que Pedro había capturado y cocinado. Después, sentados a la sombra de algunos
arbustos, vimos transcurrir una tarde espléndida lejos de cualquier habitación humana; los únicos
sonidos que se escuchaban eran los de la naturaleza pero en la capital ya comenzaban a gestarse
planes para terminar con la vida de estos lugares apacibles y con enormes riquezas que pronto,
demasiado pronto, terminarían convertidas en cenizas.
Más en esos días aún se podía disfrutar de interesantes caminatas en las selvas vírgenes, se podía
dormir en pleno corazón de la vida silvestre; tan era así que durante la noche, no sé si uno o más
tigres se robaron los monos muertos que habían quedado por allí cerca, casi por los pies de
Enrique López. Lo que dio motivo de alarma tanto al doctor como al ingeniero, quienes no dejaban
de comentar que si se habían robado los monos, sin que nadie se diera cuenta, bien podían
llevarse un durmiente. Planeaban, pues, que se hiciera un cerco de arbustos espinosos, más nadie
se dio por aludido, porque de hecho, con excepción de ellos a ninguno le importaba construir el
mencionado obstáculo; además, y lo que fue definitivo, no había por ahí cerca los tales arbolillos
de espinas, por lo que, después de un buen almuerzo, abandonamos el proyecto y salimos en
busca de monos enfermos. Deambulamos toda la mañana por esos espléndidos bosques,
encontrando como siempre muchos animales mansos y los rastros de que por ahí, no muy lejos,
andaba una gran manada de sensos por lo que ya no seguimos en esa dirección y retrocedimos,
pensando que el mejor atributo del valor es la prudencia. Los tres sabíamos que con los sensos o
tamborcillos no se juega y lo mejor es dejarles el campo libre. De monos enfermos no
encontramos señales, ni tampoco de cadáveres; la peste debía de estar más rio arriba. Dos
zopilotes reales que cazamos en diferentes lugares no tenían restos de mono, ni en el buche ni en
el estómago.
Ya de regreso por la tarde, decidimos cazar un venado cabrito para la cena, pero eran tan
abundantes que, para no cargarlo desde lejos Esperamos hasta llegar a las inmediaciones del
campamento. Tan seguro como ir de compras al mercado. Y efectivamente, en la misma brecha
que teníamos, a menos de cien metros del campamento, se atravesó un hermoso macho joven
que retornaba de beber agua y con gran desgano, casi sin apuntar, le disparé por la insistencia de
los compañeros y por la necesidad de una buena cena de exquisita carne tierna; el pobre animalito
creo que ni sintió la muerte tan repentina. Por la noche todos nos chupamos los dedos con tan
sabroso bocadillo. Cenamos a discreción y pensamos desayunar igual; por eso, el cuerpo sobrante
del venadito fue colgado de un palo clavado en la arena entre las hamacas, con objeto de evitar
que se lo llevara algún animal durante la noche.
Naturalmente que esta operación no gusto mucho a Valero y Ortega que por lo menos exigieron
que el palo con la carne quedara lo más lejos posible de ellos. Por tanto se clavó entre las hamacas
de Enrique y Pedro; seguía luego la mía, después la del doctor, enseguida la del ingeniero Valero y
finalmente la de Jacinto; como ya dije, con unos dos metros de separación entre una y otra. Muy
tranquilos nos retiramos, menos el doctor y el ingeniero que seguramente esa noche se gastaron
por lo menos dos pares de rosarios, porque yo despertaba de vez en cuando y continuaba
escuchando el característico ruidito, así como los murmullos del rezo. No sé, desde luego, a que
santo encomendaron la custodia del campamento, pero debe haber estado con mucho trabajo, o
quizá distraído, porque yo finalmente me dormí profundamente y por allá en las altas horas de la
noche fui despertado por una sensación de calor en mí cara y, al abrir los ojos, lo primero que vi
fueron las narices de un tigre a dos palmos de mí cara. Luego, paralizado como yo estaba,
recuerdo claramente la lengua a medio salir del hocico, al jadear del animal y los ojos brillantes
clavados sobre mí. El jaguar estaba en una actitud de absoluta curiosidad, parecía una estampa de
algún libro. Bajo aún más la cabeza, comenzando a olfatear el mosquitero, después se dio la vuelta
para olfatear a Enrique y los movimientos nerviosos de su cola ocasionaron que esta golpeara mí
mosquitero. Con gran cuidado, sin atreverme a respirar, alargue la mano en busca del rifle que
descansaba a mí costado, pero creo que debió escuchar algún roce porque se volvió nuevamente
hacia mí y supongo que sonreí con el tradicional "je, je", de las historietas haciéndome el distraído;
bueno, eso supongo, en realidad me quede inmóvil y sintiendo el corazón golpeando con más
ruido de lo prudente, dadas las circunstancias. En eso estaba la escena, cuando claramente se
escuchó el sonido de un cierre grueso que se abría y el tigre desapareció como una visión que se
desvanece instantáneamente.
Las hamacas de selva tienen unos fuertes cierres o cremalleras y esto fue lo que se escuchó,
después hubo un tremendo alboroto y finalmente gritos y luces. Resulto que Jacinto, al extremo
de la línea, sin saber nada de la visita que teníamos; sintió deseos de orinar e inocentemente abrió
su hamaca para salir al exterior solo que era necesario salir en cuatro pies o a gatas y lo primero
que hizo al asomar la cabeza fue tropezar con el jaguar; esto puede dar una idea de la agilidad de
estos animales porque el felino estaba junto a mí y al escuchar el ruido, como un relámpago se fue
a investigar la procedencia, desapareciendo como sombra, esa fue la impresión que me dio.
Jacinto, al enfrentarse con la cara de semejante animal, involuntariamente se tiro de clavado al
interior de su mosquitero, y como si este fuese alguna protección, se enredó y acabo hecho un
envoltorio con su hamaca, mosquitero y cobija, sintiendo los arañazos del tigre. Eso fue lo que
dijo, en realidad el jaguar había desaparecido de un salto entre los matorrales cercanos, frustrado
ante la poca salutación. Después, ya por la mañana, estudiando las huellas, se puso en claro que el
tigre llego por el lado del rio, tomo los restos del venado y los comió tranquilamente a unos
metros de los durmientes; luego se dedicó a curiosear los bultos que eran las hamacas, dando
varias vueltas en torno de cada una de ellas. Tal vez incluso intrigado por los ronquidos que
indudablemente salían de algunas. Nadie sintió nada, nadie escucho ruido. Naturalmente que ya
ninguno durmió el resto de la noche, ocupados todos en opiniones, comentarios y risas.
Decididamente, el santo a quien encomendaran la vigilancia del campamento nuestros
rezanderos, se había dormido en su guardia y por aquello de una repetición, el doctor Ortega
ordeno levantar el campamento y seguir viaje rio arriba. ¡Al fin que ni había monos enfermos en
esa localidad!
Cuando las hermosas gálbulas exteriorizaban su euforia, posadas sobre desnudas ramitas desde
donde se lanzaban en picada para capturar los insectos que pasaban, exponiendo de esta manera
su brillante plumaje metálico, empacamos todo y levantamos el campamento. En esa playa eran
especialmente abundantes estos lindos pajarillos de largo pico y plumas verdes, que parecían
grandes chupaflores, solo que insectívoros. El lugar mismo era muy hermoso, pero no había más
remedio que seguir con nuestra interesante misión, así que después del almuerzo nos
embarcamos en el cayuco, compitiendo en velocidad con una bandada de rojas guacamayas que
volaban a lo largo del rio, destacando su encendido color contra el verde oscuro de los palmares
de la orilla opuesta. Seguimos hasta cruzar el Rio Tzendales y finalmente llegamos a un oscuro
arroyo muy caudaloso que corría por un verdadero túnel entre la vegetación. Al entrar en su
cauce, rodeando una larga barra de arena, tropezamos con un cocodrilo casi tan grande como el
cayuco; dormía plácidamente al sol del mediodía, pero al abrir los ojos y mirarnos tan cerca, dio un
salto a pesar de su corpulencia, deslizándose de cabeza al agua, donde causo gran oleaje que
amenazo con volcar nuestra frágil embarcación. No creímos que se comportara de esta manera,
más bien creo que nos acercamos imprudentemente y de momento hasta pensamos que iba a
atacar la canoa.
Pasado el susto nos internamos en esas oscuras aunque cristalinas aguas, pero no subimos más
allá de un par de kilómetros porque el cauce no era tan profundo y además tenía demasiados
troncos caídos. Bajamos por la orilla un tanto fangosa para curiosear las huellas, encontrando las
usuales de tapir, tigre, jabalí y venado. Estando unos en tierra y otros en el cayuco, Jacinto dijo
entonces que iba a llamar al tigre; nadie le hizo caso porque lo juzgamos algo jactancioso, pero
comenzó a llamar únicamente con la boca y para nuestra sorpresa, a la tercera vez obtuvo
respuesta inmediata y no muy lejana. Esto motivo que el doctor ordenara que dejara de estar
jugando y que regresáramos cuanto antes al rio grande; no le gustaba ese túnel entre la lóbrega
vegetación. Efectivamente era un bosque tan espeso y oscuro, tan enmarañado, que era muy
difícil penetrarlo; estábamos ahí como a la una de la tarde, es decir, a una hora en que la luz es
muy intensa; y sin embargo, penetrando en ese bosque unos cuantos metros parecía de noche,
con aislados manchones de luz donde penetraba el sol. Era un contraste tan marcado que las
fotografías tomadas resultaron negras con puntos luminosos.
Salimos al Rio Lacantún para acampar en una extensa playa. Por la noche nos dimos cuenta de que
los saraguatos ya no gritaban, lo que podía significar que nos encontrábamos en la zona de la
fiebre amarilla. Efectivamente, a la mañana siguiente, poco después del amanecer derribé un
zopilote rey que, igual a los del Usumacinta, contenía en el buche solamente restos de monos. Los
exploradores nos internamos en la maleza, mientras los otros compañeros arreglaban al
campamento. El bosque nos resultó muy espeso y con tupidos bejucales que impedían el paso; era
necesaria una brecha, con el consiguiente ruido y pérdida de tiempo; de manera que en toda la
mañana de caminar y sudar a mares, solo cubrimos una área pequeña. Pero eso sí, descubrimos
toda una familia de monos momificados, colgando del bejucal; estaban ya tan secos que ni
siquiera hicimos el intento de llevarlos al doctor. La ola de la epizootia ya había pasado por esa
región desde muchas semanas atrás; no habían quedado monos vivos aparentemente, pero los
hoco faisanes eran muy abundantes y tan mansos que, para cazar uno para la comida era
necesario que el tirador se retirara varios metros para no estropear el cuerpo.
Ya de regreso, cuando salíamos a la playa donde estaba el campamento, cruzamos una parte de
caña brava y bejucal, tropezando inesperadamente con un grupo de hermosos pavos ocelados que
con toda calma se escurrieron entre la maleza. Resultaba todo un espectáculo con ese plumaje
metálico brillando al sol. Al declinar la tarde, vimos lo que indudablemente era el mismo grupo de
pavos que desfilaron hasta la orilla para beber y poco después una pareja de dantas que, al
husmear el aire y probablemente sentirnos cerca, con gran estrépito se metieron en el agua,
cruzando el rio hasta la otra orilla.
Subimos por el Rio Lacantún hasta donde nos fue posible; cada vez aumentaban más los raudales
hasta que finalmente tuvimos que dar la vuelta porque nuestra misión no era seguir el curso del
rio sino localizar una epizootia, no porque a nuestros funcionarios les importaran un cuerno los
monos, sino porque de estos podía pasar a los humanos, transformándose en epidemia. Bajamos,
pues, por el apacible rio, localizando en días subsecuentes la ola de la enfermedad, que coincidía
con la que bajaba por el Usumacinta. Existía la enfermedad, eso lo comprobamos, pero lo que
nunca supe fue si realmente se trataba de fiebre amarilla. Las muestras de sangre y órganos
fueron enviadas a México y algunos meses después el mismo doctor Ortega fue transferido a otro
estado. Tampoco supe si hubo vacunación masiva de los pueblos que rodean la Selva Lacandona o
de los habitantes de la zona, si bien es verdad que tampoco lo indague.
Ya de regreso, en la ranchería de don Pedro Sánchez, esperamos un día entero, que aproveche
para colectar ejemplares de aves y, siempre parados, transportarlos a Tuxtla. En total estuvimos
recorriendo la región durante veintidós días y los hijos de don Pedro se portaron perfectamente,
muy buenos ayudantes. Yo hasta hice planes de volver a colectar especímenes, teniendo largas
platicas con Jacinto, quien me pareció un excelente hombre de la selva y consideré que sería un
magnifico ayudante de campo. Pero jamás tuve oportunidad de volver con tiempo suficiente, sino
únicamente acompañando a grandes funcionarios en viajes extensos pero relámpago, en
helicóptero, recorriendo grandes extensiones desde el aire. A Jacinto nunca lo volví a ver, pero en
alguna ocasión supe que anduvo en líos con la justicia porque amenazo o intento asaltar a doña
Gertrudes Duby, la conocida exploradora de la selva; nunca supe la verdad, pero lástima porque
era un incomparable montañero. Tal vez el medio donde se crio hizo que tuviera poco respeto por
la ley.
Finalmente el día de la partida llego a media mañana el papalote que hacía las veces de avión y al
elevarse en el aire, contemple las miserables casitas junto al rio, el pequeño claro en la inmensidad
verde y los majestuosos ríos que se unían para su largo viaje hasta el Golfo de México. Dejamos
atrás una región de riquezas fabulosas, de vida silvestre aun pasible donde cada especie seguía su
misión ecológica sin la interferencia del hombre.
Capitulo VIII
EL Triunfo
Trabajaba yo en el Museo de la Flora y de la Fauna Nacionales, que ya mencionamos, cuando vi
por primera vez el pavón. A este Museo llegaba con cierta frecuencia el conocido y discutido
licenciado Vicente Lombardo Toledano, dirigente del movimiento comunista mexicano y político
de mucha influencia en el Gobierno Federal; aparentemente era aficionado a los animales porque
frecuentemente llevaba ejemplares de diversas especies para que se los disecaran. El jefe Efraín
Arjona, de quien ya también hablé, era apático y flojo como el que más; nunca se le podía hacer
trabajar en nada, arguyendo pretextos y más pretextos. Pero eso sí, apenas llegaba el licenciado
Toledano, se volvía todo zalamerías, reverencias y adulaciones; mandaba llamar a su compinche
Carlos Vega y entre los dos adulaban al popular dirigente y al final de exentas lo estafaban con los
precios que le cobraban por prepararle los animales, cuando en realidad ellos no trabajan y solo
ordenaban la preparación del ejemplar a los demás empleados del taller de taxidermia.
Uno de esos días el licenciado Lombardo Toledano llego con la parte anterior de un pavón;
comprendía la cabeza, el cuello y el pecho. Deseaba que se lo disecaran sobre un escudo de
madera para colgar en la pared; era la primera vez que en mi vida veía un pavón o cuando menos
parte de uno y me intereso mucho. Ya había leído algo referente a esta ave, pero jamás imagine
que tuviera un aspecto tan exótico.
Por su parte, los demás compañeros del taller, siendo unos perfectos ignorantes, ni siquiera
sabían de su existencia. El licenciado nos informó que lo había conseguido durante un reciente
viaje a Chiapas, más concretamente a Tapachula; alguien se lo regalo conociendo su afición por los
animales, supongo que muerto o recién cazado y él se metió en muchas dificultades para
preservar con alcohol y formol una parte del ejemplar. En días posteriores me dedique a buscar en
los libros más datos acerca de esta gallinácea tan espectacular, no encontrando casi nada, solo de
que vivía en Chiapas y Guatemala. Quedo pues grabada en mí memoria la imagen del pavón, su
rareza y de que no se conocía nada de sus costumbres.
Al encontrarme ya trabajando en Chiapas, nada más lógico que con cierta frecuencia me acordara
del pavón (Oreophasis derbianus), más nadie lo conocía; nadie sabía de su existencia, ni en que
región habitaba. Así fue pasando el tiempo. Yo estaba solo para atender el museo y el parque
zoológico; tenía que colectar los ejemplares vivos o muertos, prepararlos, explorar regiones y un
sinfín de tareas más. Aparte de luchar contra la incomprensión y los obstáculos que me ponían, y
hasta la fecha lo hacen los burócratas para desempeñar mí trabajo que considero es una actividad
del pueblo y para el pueblo y que con orgullo puedo asegurar que la he desempeñado con
absoluto desinterés, sacrificando muchas veces buenas posibilidades de mejoría económica al
rechazar tentadoras ofertas de trabajo, en el extranjero principalmente. Pero a pesar de la
incomprensión, a pesar de los absurdos obstáculos oficiales para el desempeño de mí trabajo,
aprendí a querer a Chiapas, a este Chiapas que tan irracionalmente han destrozado.
Pues bien, siendo yo el único técnico durante muchísimos años para manejar el Instituto, más
conocido popularmente por su sección más atrayente: el parque zoológico, es comprensible que
siempre haya estado abrumado de trabajo, aparte de ser el Estado tan extenso con tantas
regiones que explorar zoológicamente y con tan pocos recursos económicos; por todo esto el
tiempo se fue pasando sin que se presentara una oportunidad para dedicar mí atención
especialmente al pavón. Hasta que por fin decidí dejar todo de lado y hacer un intento serio para
buscar al ave más rara de México; ya para entonces tenía una idea de donde podría ser
encontrada, basándome en datos encontrados en los reportes del extranjero.
Hice mis planes, y con varios meses de anticipación comencé a tramitar la autorización de la
pequeña cantidad que en el viaje se erogaría; mientras tanto envié oficios a las presidencias
municipales cuyos territorios incluían partes de la Sierra Madre. Les pedía me informaran si en sus
municipios alguien conocía el pavón, si alguna vez lo habían visto o cazado. Como es lo usual unos
contestaron, otros ni siquiera se tomaron la molestia de hacerlo y como era de esperarse, quienes
respondieron a mi cuestionario, que además incluía un dibujo del ave, informaron de que no
sabían de la existencia de tal pájaro con un cuerno en la cabeza. Pero hubo uno, el Presidente de
Mapastepec, que me comunico que después de no sé cuántas pesquisas, logro saber que uno de
sus agentes municipales móviles, es decir los que viajan visitando pueblos, rancherías y colonias
con asuntos del gobierno, le había informado que dicha ave vivía en los confines remotos del
municipio, allá lejos en la cumbre de la sierra, cerca de los límites con el municipio de Jaltenango.
Este agente, de nombre Rodrigo Argueta López, la había visto en algunas ocasiones y que estaba
dispuesto a conducirme hasta dichas regiones. Finalmente había una noticia concreta, una
localidad precisa; pedí, pues, al Presidente Municipal que me hiciera los arreglos necesarios,
principalmente que me consiguiera el número de bestias requerido para el viaje y desde luego
citando al guía para la fecha convenida.
El tres de mayo de 1960, en medio de los acordes, no de una banda de música, sino de una
espantosa cohetería que en dicha fecha desatan los albañiles para celebrar su Santa Cruz, muy
temprano salimos de Tuxtla a bordo del veterano jeep de nuestra institución, un vehículo
decrepito de los tiempos de la guerra, pero más aguantador y mucho mejor que todos los modelos
que posteriormente estuvieron en el mercado. Esta sería la parte relativamente cómoda del viaje.
Llegamos a Mapastepec al mediodía, la hora más calurosa, y ya en la Presidencia preguntamos si
habían efectuado los arreglos encargados previamente; todo estaba en orden y allí conocí a don
Rodrigo Argueta, nuestro guía, era un personaje pintoresco muy servicial, atento y gran conocedor
de todos los vericuetos de la sierra, llegando a todos los rincones cabalgando un caballejo alazán y
portando al cinto un larguísimo pistolón, símbolo de su autoridad, Recuerdo que en días
posteriores, cuando ya había confianza para bromear, le hacía burla por el pistolón, diciéndole que
además de arma le podía servir también para cortar fruta de los arboles utilizándola como una
vara. Pues bien, quedamos que, al amanecer del día siguiente, emprenderíamos la caminata
rumbo a los confines de la sierra, a esos lugares cubiertos por "tan funestos bosques", según
palabras de don Rodrigo, quien gustaba de usar palabras del diccionario.
En los pueblos chicos es mágico llegar en nombre del Gobernador y así nos hospedaron en el
mejor hotelito de la localidad. Pasamos una noche sudando a discreción, pues es bien conocido
que los hoteles de nuestras pequeñas ciudades tienen unos cuartos carentes de toda ventilación y
una excelente colección de chinches, cucarachas y no sé cuántos bichos más. El hotelito, que por
cierto era propiedad de una señora norteamericana, que no sé cómo fue a dar ahí, estaba frente a
la estación del ferrocarril ya que por Mapastepec pasa el tren y tuvimos que soportar durante toda
la noche el continuo ruido de los trenes de paso, la trepidación del piso, las incomprensibles idas y
venidas de las máquinas de patio acompañadas de los imprescindibles y taladrantes silbatazos y
más los sonoros chorros de vapor. Por si hubiese sido poco ese ruido, por los agujeros del tejado
se colaron un par de murciélagos que revoloteaban por todo el cuarto acariciándome a veces la
cara con el suave viento producido por sus membranosas alas y manteniéndome en continua
alarma porque temía que fuesen vampiros. Finalmente opté por sacar de mí mochila una linterna
y al comprobar que se trataba de unos inofensivos murciélagos insectívoros, que seguramente
cazaban los abundantes moscos, pude pasar la noche más tranquilo.
El cuarto, por carecer de ventanas, estaba oscuro como la tradicional boca de lobo de las novelas
(no sé quién ha visto tan oscura la boca de los lobos) y solamente por la algarabía producida por
las aves negras de lustrosos plumajes, llamadas zanates y clarineros, y que por millares dormían en
los arboles del jardincito cercano, nos dimos cuenta de que ya amanecía y nos levantamos; hablo
en plural porque me acompañaban dos ayudantes: Jesús López y Bonifacio Guillen. Una vez que
nos lavamos salimos al exterior para respirar aire fresco. Y he aquí que, como suele suceder en
estos casos el reloj avanzo, y el sol se elevó con desesperante rapidez y los guías no aparecían con
las bestias. La luz del sol disipo los restos de la suave penumbra del amanecer; pasaron los
minutos, pasaron las horas; ya el reloj marcaba las ocho y los guías no aparecían con las bestias.
Con súbita impaciencia cargamos todo en el servicial y anciano jeep, dirigiéndonos hasta el
ranchito donde vivía don Rodrigo, en las afueras de la población, para indagar que sucedía.
Justamente al llegar nosotros entraban las mulas y los caballos al destartalado corral... que si aquél
no se dejaba agarrar, que si la mula fulana no aparecía... qué se yo. Lo que siempre pasa en estos
viajes, en los que no hay más remedio que armarse de paciencia, y a fe que es necesaria porque,
después de que los arrieros llegan retrasados, hay que esperar a que les den el consabido maíz a
las bestias, que trituran con gran calma entre sus robustos molares; luego soportar el trajín, las
opiniones y las discusiones de los arrieros que igualan el peso de las cargas, atan y desatan bultos
y lanzan maldiciones a los animales éstos no precisamente se distinguen por sus buenas carnes,
hay algunos que son poco menos que esqueletos forrados de piel... excepto en el lomo, que
generalmente lo tienen desollado. Al fin salimos a las nueve y media de la mañana, en vez de
haberlo hecho al amanecer, cosa que no me extraño pues ya eran muchos los viajes efectuados en
similares circunstancias a varias partes del Estado, siempre en busca de ejemplares para
enriquecer el museo y el parque zoológico.
La imponente sierra se alza delante de nuestros ojos y allá lejos, tan distantes que se antoja fuera
de nuestro alcance, entre la bruma y detrás de los cerros, se divisaba el picacho que sería la meta
del viaje: el paraje denominado El Triunfo. Pero antes, como a una hora de Mapastepec, paramos
en la colonia Guadalupe Victoria, donde don Rodrigo tenía una casa; ahí nos detuvimos para el
obligado almuerzo, el que tomamos con toda calma, como si nuestra meta estuviese ahí nomás
tras lomita. Terminado el desayuno seguimos adelante, no sin antes dar una reacomodada a las
cargas que las mulas llevaban sobre sus miserables lomos; los hombres íbamos todos sobre sendos
caballejos, cuyo aspecto me inspiraba serias dudas de que pudieran subir esa empinada sierra,
bajando y subiendo además innumerables barrancos que se interponían.
Por las semiplanicies al pie de la sierra, pasamos por varias colonias, algunas famosas por ser
lugares donde la temible oncocercosis es una enfermedad endémica, como Novillero, El Tesoro, El
Paval; en todas partes nos llamó la atención la mirada peculiar de los habitantes, de ojos
enrojecidos y con numerosas cicatrices en la cabeza, testimonios de las operaciones soportadas
para evitar la infalible ceguera, si las filarias, responsables de este padecimiento, no se extraen
oportunamente, invaden los ojos y causan ceguera total. Todo esto ocasionaba que
frecuentemente espantáramos cualquier mosco que tratara de chupar nuestra sangre, ya que un
mosquito es precisamente el trasmisor de este parasito.
El Paval era la última ranchería. Allí llegamos ya de noche y cuando nuestras bestias no podían dar
un paso más; incluso algunas se echaban con todo y carga, obligando a los arrieros a desatar todo
para ajustarla, lo que ocasionaba torrentes de maldiciones para la ascendencia de los sufridos
animales y aumentaba la impaciencia por el retraso. Conforme nos aproximábamos a la sierra, la
vereda se volvía cada vez más difícil y en no pocos lugares realmente peligrosa; además fue
necesario cruzar infinidad de veces el Rio Novillero. Hasta me pareció que a quienes trazaron este
caminillo, indudablemente, les gustaba bañarse cada pocos kilómetros. Todos opinamos que la
vereda era muy mala. ¡Cuán lejos estábamos de imaginarnos lo que aún nos esperaba al siguiente
día! Pernóctanos en El Paval, durmiendo en el corredor de la casa principal y prácticamente
sitiados por docenas de perros flacos y ladradores que al menor movimiento de cualquiera de los
durmientes, desataban una algarabía infernal ante la indiferencia de los dueños, cuyos apacibles
ronquidos llegaban hasta el corredor.
Con la chusma de perros, autonombrados vigilantes para no dejar salir a nadie al patio, ni siquiera
para orinar y con el temor de que pudiéramos ser el blanco escogido por algún mosquito para
saciar su hambre y dejarnos en cambio un lote de las temibles filarias, todos dormimos mal; mis
dos ayudantes estaban realmente aterrados ante la perspectiva de la enfermedad y yo tuve que
explicarles varias veces que el simulado trasmisor no pica de noche, pero las preguntas me
importunaron hasta el amanecer porque efectivamente todo el día estuvimos en territorio
infestado y ante la imposibilidad de escapar a las picaduras, solo quedaba la esperanza de que
esos mosquitos en particular, no transportaran en su saliva microscópicas filarias jóvenes que
trasmitir.
Para empeorar las cosas, en las primeras horas de la madrugada se desato un tremendo aguacero
y a pesar de que no estábamos directamente expuestos a su furia, no dejaba de pensar en cómo
estaría la vereda al amanecer. Esta vez sí estuvimos listos para la marcha apenas hubo claridad
suficiente para distinguir el camino. Seguimos, pues, adelante dejando atrás las tierras planas y
comenzando a subir por las primeras estribaciones; había una espesa niebla ocultando el paisaje y
no obstante que aun estábamos en la zona tropical, hacia algo de frio y nos causaba desagradable
sensación el agua helada que caía sobre nuestras espaldas al sacudir involuntariamente alguna
rama cargada por la lluvia. Aclaro el día cuando estábamos trepando ya por las empinadísimas
laderas y de vez en cuando, al pasar por arbolados ralos, la mirada captaba el espléndido
panorama de la planicie costera. Se respiraba el agradable aroma de la tierra mojada, de los pinos
y los cipreses que ya a estas alturas empiezan a dominar en la vegetación; más un ambiente de
tristeza se observó en la zona: era la hora en que los campos resonaban con el trino de los pájaros,
pero aquí solamente uno que otro chillido denotaba la presencia de algún audaz pajarillo. La
explicación estaba en que por encima del olor a pino, de la naturaleza regada por la lluvia,
dominaba el aroma a campo y a bosque arrasados por el fuego. La mano cruel del hombre inculto
y ambicioso había provocado un devastador e inútil incendio. ¡Cuántas vidas segadas, cuánto daño
a la tierra! Todo el día anterior recorrimos ininterrumpidamente el campo arrasado, el bosque
chamuscado, y con asombro, comprobamos que este incendio debió ser terrible y solamente se
detuvo hasta que llego a la selva de niebla, un bosque eternamente empapado de agua. ¡Un
incendio que abarco desde la vía del tren hasta la cumbre más alta de la sierra! ¿Alguien se
preocupó por detenerlo? ¡Nadie, ninguna autoridad se dio por aludida! Y menos la eterna
destructora de los bosques: la Autoridad Forestal.
Subimos, subimos y subimos casi verticalmente y por una veredilla buena para cabras, más no
para monturas y menos para animales con carga; en algunos sitios, para nuestra tranquilidad esta
precaria vereda había sido sostenida con el auxilio de palos clavados en la tierra, para evitar que se
deslavara. A veces alguna pata de las mulas desgajaba trozos del camino que rodaban hacia el
abismo, mientras el animal luchaba desesperadamente con las tres patas restantes para recuperar
el equilibrio y no seguir el destino de los guijarros desprendidos que se despedían hasta perderse
de vista en el abismo cubierto de nubes. Mis respetos para estos sufridos animales, desnutridos,
cargando voluminosos bultos, resoplando a causa de la altura y luchando a cada paso para no
resbalar e irse al encuentro de una espantosa muerte. A nosotros, que no llevábamos carga
alguna, el corazón amenazaba con salírsenos del pecho y abríamos la boca para jalar el aire que
demandaban los pulmones; las piernas nos temblaban por el esfuerzo, el sudor nos invadía a pesar
del frio y la montaña seguía para arriba, al parecer hasta llegar al cielo. Teníamos bestias de
montura pero la mayor parte del tiempo fue necesario caminar a pie, así de peligrosa era la
vereda; en muchos lugares, incluso fue forzoso esperar a que cada animal se adelantara bastante
del que le seguía, porque los guijarros y en ocasiones grandes rocas que se desprenden al paso,
caían directamente sobre los que venían después. Así eran estas laderas, casi verticales. Y la
vereda daba vueltas y más vueltas como una escalera de caracol. La caravana se me antojaba un
grupo de hormigas que subían por una peña.
Siempre nos habían estado rodeando las nubes, humedeciendo nuestras caras con un frio roció,
pero hacia el mediodía se despejo el cielo y, como al levantar un telón, divisamos un asombroso
panorama que se desplegaba ante nuestra vista y que llegaba hasta el mar. Esta sierra se levanta
verticalmente desde la planicie costera, más no se trata de un solo cerro, es necesario bajar y subir
montaña tras montaña, cruzar barranco tras barranco, hasta alcanzar esa altísima cima que todo el
tiempo parece que estuviera al alcance de la mano y siempre oculta por las nubes, como una
tímida doncella que se ocultara entre jirones de amplios velos, quitándolos parcialmente en
ocasiones para dar ánimos al viajero, que fatigosamente sube y sube.
Transcurrió el día y el frio fue en aumento; con mucha frecuencia nos cubrían las nieblas, que
apenas dejaban ver el caminillo que ahora asaba por terrenos más planos, al parecer cubiertos de
tupido bosque porque a causa de la espesa niebla solo se podían ver fantasmagóricas sombras.
Durante unos minutos me pareció que flotábamos suspendidos en el aire, tal vez ya habíamos
llegado al cielo; caminábamos entre nubes de algodón, sin ver más que a unos pocos metros
adelante, nada a la izquierda, nada a la derecha. Más de pronto, con esa inestabilidad de la niebla,
se aclaró un poco la espesa nube y ¡horror! el terreno a duras penas dejaba espacio para la
angosta vereda, era una faja de tierra, una estrecha cresta situada entre dos profundísimos
abismos ocultos por las nubes. La simple desviación de un paso lo podía enviar a uno directamente
a la eternidad. No daba crédito a como habíamos podido pasar ese sitio ¡y montados! Un simple
tropezón del caballejo nos habría enviado a competir con los zopilotes reales que planeaban entre
la niebla, chocando después de varios minutos con las copas de los arboles un millar de metros
más abajo.
Al enrarecerse la niebla me di cuenta de que íbamos caminando entre una vegetación que no
estaba chamuscada; ya no se percibía el olor a pinos y cipreses, ahora olía a eterna humedad, a
musgos impregnados de agua, a troncos podridos y a punto de desintegrarse. Las finísimas gotitas
de agua de la niebla se nos metían por todos lados, impregnando nuestros cuerpos y dándonos la
sensación de estar dentro de un refrigerador. Había tal oscuridad que parecía el comienzo de la
noche, pero el reloj marcaba las cinco de la tarde; más aún, nos encontrábamos lejos del
descampado donde haríamos el campamento. El Triunfo ¡y vaya que había sido un triunfo el llegar
hasta allí! Bien escogido el nombre.
Seguimos adelante, teníamos que llegar hasta el paraje. Me parecía caminar por un país
quimérico, poblado de formas fantasmales causadas por la tupida vegetación y la espesa niebla
que con dificultad nos permitía ver no más allá de unos pasos. De improviso el guía, que iba a la
cabeza, me volvió a la realidad; decía algo referente a una culebra y como en estas regiones todo
suele ser interesante desmonte con la agilidad que me permitía el cuerpo entumecido de frio y
cansancio y me adelante, pasando por el estrecho espacio entre las bestias y la tupida maleza
empapada de agua. Se trataba de una nauyaca pequeña pero adulta, una especie propia de los
lugares altos, llamada nauyaca del frio; como aun libamos de camino no teníamos a la mano los
implementos que facilitaran la captura de serpientes venenosas y en esos momentos ni siquiera
había donde guardarla con seguridad, pero era un buen ejemplar y a lo mejor ya no
encontrábamos otro. Finalmente, aprovechando que también estaba torpe por el frio, logré
meterla en la funda de un rifle. Este alto imprevisto nos facilitó otro descubrimiento más
importante y que regularmente habríamos pasado por alto: un poco más adelante de la nauyaca,
en la orilla de una pequeña charca lodosa, distinguimos un excremento y una huella que,
considerando la fauna de la zona, no podían ser de otra cosa que del ansiado pavón. ¡Por fin algo
tangible de la especie que constituía el objetivo principal de este difícil viaje! El hallazgo nos
infundió una buena esperanza de que no fracasaríamos, y por si quedase alguna duda, unos
metros adelante estaba una pluma, una plumita insignificante, pero era blanca, con una rayita
negra en el centro. Indudablemente procedía del pecho de un pavón y así, con renovado
optimismo, continuamos la dura jornada.
La oscuridad iba en aumento, pero el crepúsculo resultaba impreciso a causa de la niebla; una luz
pareja que lo mismo podía ser del mediodía que de las seis de la tarde, pero por lo menos lo
suficientemente clara para ver por dónde caminábamos. Del sol no hubo seña en todo el día,
excepto cuando aun subíamos por las empinadas laderas, allá abajo. Casi entrando la noche
llegamos al pequeño valle conocido como El Triunfo. Un descampado como de tres hectáreas,
cruzado en el centro por un riachuelo de aguas heladas y cristalinas, ocultas las márgenes por
enormes y tupidos berros, entre cuyo suculento follaje cantaba toda una población de ranas sin
que les importase el frio. Hacia el final del claro estaba una casita de tejamanil y cerca de donde
nos encontrábamos estaban los restos de un techo de lámina acanalada galvanizada. Este era el
paraje donde pasaban la noche los escasos viajeros que cruzaban por ahí. Tiempo atrás el lugar
había visto la llegada de frecuentes recuas de mulas, cargadas de café camino de la costa, pero
cuando visite El Triunfo hacía ya muchos años que los productos de las fincas salían por Tuxtla,
utilizando las nuevas carreteras que el gobierno construía.
En la casita de tejamanil vivía una familia en condiciones bastante miserables, manteniéndose con
cultivos de papas, coles y algunas otras verduras; obtenían el maíz de sembrados que tenían
bastante más abajo en las faldas de la montaña, donde el clima es más caluroso esto les costaba
un día de camino para ir y otro para regresar con la pequeña carga, algo asombrosamente
impráctico, pero así son nuestros campesinos, el caso es invadir y destrozar cuanta tierra nacional
encuentran. Aparte de los sembraditos de verduras, disponían de algunas gallinas, pero ningún
otro animal doméstico, de manera que el daño a la zona era mínimo. Incluso cuando la vereda
tenía más tránsito, los arrieros disponían de poco tiempo para cazar, ya que solo iban de paso;
quizá matasen alguno que otro animal que se les cruzaba en el camino y desde luego los pavones
que se aventuraban hasta la vereda, pero el interior del bosque estaba prácticamente virgen.
Este pequeño claro dentro del bosque seguramente tendría muchos años de talado porque no
había ni la más pequeña seña de algún tronco chamuscado; el piso se encontraba cubierto de una
grama tupida y corta, exceptuando las porciones invadidas por el chaparral, que eran muchas.
Antes, según fui informado por el eficiente don Rodrigo, las mulas pastaban por las noches en ese
vallecito, mientras los arrieros descansaban al lado de fogatas, bajo el techo de láminas,
construido en cooperativa por varios finqueros propietarios de las recuas transportadoras del café.
En tiempo de mí primera visita a la zona, el claro servía como sitio despejado para los vuelos de
cortejo de los quetzales; en las horas de sol, muy pocas por cierto, era todo un espectáculo mirar
los machos de quetzal persiguiéndose y cruzando el diáfano cielo en todas direcciones, volando en
picada desde las lomas cercanas o desde las orillas del oscuro bosque de altos árboles que
rodeaban el claro. Incluso cerca del lugar donde instalamos el campamento, en la margen del
arroyo, había un árbol seco de mediana altura, donde los quetzales se detenían para lucir su
espléndido plumaje metálico mientras atisbaban la llegada de algún otro macho, advertidos por
los gritos que lanzaba el recién llegado tan pronto salía a la luz del claro jamás vi, ni veré, tantos
quetzales como los que frecuentaban esa pequeña tala y que me dejaban atónito con tanta
belleza, expuesta en todo su esplendor con sus evoluciones aéreas.
A pesar del frio fue un campamento agradable. Las tiendas de lona, situadas en medio del
descampado, captaban el intenso sol durante las horas despejadas, quitando parcialmente la
humedad que todo lo invadía. El campamento situado sobre un moderado altito, permitía,
asimismo una vista de todo el valle y los cerros que lo rodeaban; recuerdo el asombroso
espectáculo que presentaban las nubes a la una de la tarde, casi todos los días: se iban
acumulando en la cima de los cerros, luego, como un turrón vaciado sobre un pastel, chorreaban
ladera abajo cubriendo el bosque hasta llegar al valle, volviendo blanco todo el universo. La niebla
tardaba como un par de horas en llegar al campamento, la veíamos avanzar como algo espeso,
lechoso, que todo lo ocultaba; hasta que nos envolvía y entonces ya no se podía ver ni a tres
metros de distancia. Así permanecía la zona toda la noche y parte de la mañana hasta que como a
las nueve se comenzaba a rasgar la nube y a dejarse en jirones hacia el cielo o bajando a los
profundos barrancos. Luego, paulatinamente, iba en aumento la luz del sol, dominando en
periodos más largos los sitios alumbrados, hasta que finalmente se despejaba el día; más
solamente unas tres o cuatro horas nos duraba el gusto, porque nuevamente nos invadía la
oscuridad blanca ¡qué paradoja! Viviamos en el limbo, entre algodón o nadando entre leche, todo
dependía de la imaginación de cada uno. Por esos días no podíamos hacer otra cosa que dormir y
salir de la tienda a comer de vez en cuando. Incluso los días despejados, ya por la tarde, no se
podía hacer otra cosa que meterse a los sacos de dormir; eran excepcionales las tardes
medianamente claras, que permitían colectar pajarillos en las cercanías del campamento. ¡Y que
sabrosos nos parecían los caldos de gallina!
Ya estando bien instalados, don Rodrigo me salió con la imprevista noticia de que tenía que
regresarse con las bestias para volver el día fijado para el retorno, No me gustó mucho el asunto
porque ya había notado que este señor conocía la región. Nos dejaba a su hijo mayor para suplirlo,
lo que no era lo mismo porque el bosque nadie más lo conocía; tendríamos, pues, que hacer
picada para no perdernos o conseguir un guía local, cosa improbable porque solo había una
familia. Despedimos a don Rodrigo, echando de menos su plática divertida pero al final de cuentas
resulto que su hijo, de nombre Jorge, era un excelente muchacho. En el viaje había ayudado con
las bestias, pero era un poco retraído y tuve poca comunicación con él, por eso desconfiaba de sus
capacidades, pero luego tuve que modificar mí opinión y al final me agrado tanto que le ofrecí
trabajo en nuestra institución, donde me sirvió varios años con un comportamiento excelente y
eficiente como ayudante de campo, hasta que un estúpido borracho adinerado lo atropello con su
automóvil, causándole la muerte. Una lamentable pérdida para el Instituto.
La mañana que inicié la exploración preliminar, acompañado de Jorge y de Jesús, uno de los
ayudantes de Tuxtla, el tiempo estaba despejado, pero la espesa niebla de la noche, al
condensarse sobre la vegetación, había dejado está goteando en forma de ininterrumpida llovizna.
Caminamos por una antigua brecha, casi invisible porque tenía años de abandonada, pero donde
por lo menos la vegetación permitía el paso; aun había niebla que nos obligaba a caminar con
lentitud, sin embargo la respiración se dificultaba por la altitud y el esfuerzo se redoblaba por lo
resbaladizo del piso, ya que a cada paso hacia adelante nos deslizábamos dos para atrás y a duras
penas se avanzaba, recibiendo continuos baños de agua helada por las ramas que movíamos a
nuestro paso. El frio era intenso, pero el cuerpo se mantenía caliente por el esfuerzo; para colmo
el terreno era sumamente quebrado, o subía o bajaba y solo de vez en cuando se encontraban
cortos trechos planos que eran un verdadero respiro.
Por fin la niebla se disipo permitiendo ver lo maravilloso del bosque donde nos encontrábamos.
Una selva en perpetua penumbra, donde los hermosos helechos arborescentes disputaban el
espacio a innumerables especies de palmillas y arbustos desconocidos bajo los árboles
gigantescos. Arboles milenarios, sus troncos difícilmente podrían ser rodeados por varios hombres
con los brazos extendidos cuyas copas se perdían en las alturas y cuyos troncos y ramas estaban
cubiertos por verdaderos jardines de plantas epifitas que rezumaban agua constantemente. Otros
árboles se hallaban festoneados por un tipo de musgo colgante, suelto, semejante a un inmenso
velo verde que oscila ante la suave brisa, dando a los arboles un extraño y venerable aspecto. Las
gruesas lianas, los delgados bejucos, amarran todo en un sin fin de nudos cubiertos de musgo
brillante de humedad. Los grandes árboles roban la luz a los pequeños y a su vez se encuentran
invadidos por lianas que los cubren con sus tentáculos; es una lucha eterna por la conquista de la
luz, pero no necesariamente cruel. Ya sea que el fuerte domine al débil o el débil al fuerte, solo es
un ensamble de fuerzas naturales equilibradas que consideramos brutales al juzgarlas a través de
nuestro antropomorfismo atávico. En estos bosques el piso jamás está seco; la gruesa capa de
hojarasca que lo cubre se encuentra impregnada de agua, manteniendo frescas las grandes
manchas de musgos terrestres y las innumerables paragüillas de una gran variedad de hongos de
formas y colores caprichosos.
Una nubliselva o bosque de niebla es una de las regiones más interesantes para un naturalista.
Hay pájaros por todos lados los verdes tucancillos asoman sus ridículos picos por entre el follaje,
espiándonos, para luego volar con ruidoso batir de alas mojadas. Los trogones, vestidos con sus
metálicos plumajes, persiguiéndose en ese perenne juego de "tú me sigues, yo te sigo", tan
peculiar de muchas aves en la temporada de cortejo. Un chupaflor de metálico morado,
resplandeciente, voló de improviso hacia mí cara y maniobro unos segundos hasta que, satisfecha
su curiosidad, salió disparado hacia unas flores cercanas para libar su diaria ración de néctar
combinado con minúsculos insectillos. Por encima de todo, melodioso, surgía el trino de un
jilguero y un poco más lejos dos espléndidos quetzales se desafiaban con sus extraños graznidos.
Unos pasos adelante una gran mariposa papilio se desprendía de los últimos jirones de la
envoltura de su crisálida y que pronto, ante el suave calorcillo del sol que ya dominaba a la niebla,
extendería sus alas para emprender el vuelo, adornando con sus colores durante unos días, la
eterna penumbra de estos maravillosos bosques.
Acongoja pensar que algún día, quizá pronto, alguna familia campesina llegara a este lugar y sin
miramiento alguno talara los árboles y aniquilara a los animalillos. En lugar de grandes árboles
milenarios productores de oxígeno, de fragantes orquídeas y pájaros de brillantes colores, habrá
hombres y perros, cerdos y gallinas, plantaciones de maíz o de café. Estos hombres, reunidos al
frente de sus casuchas, hablaran de sus misérrimas cosechas, gastaran sus pequeñas o grandes
sumas de dinero extraído efímeramente del lugar, pero nunca pensaran o jamás les importara que
era mucho más atractivo y escénico el vuelo del quetzal y el bosque primitivo que los pollos y el
maizal; cuan infinitamente más dulces las voces del tinamú o el canto del jilguero que el ladrido
histérico de los perros famélicos o el gruñido satisfecho de los cerdos devoradores de todo. Estos
hombres, y sus dirigentes, jamás razonarán que se puede convivir con la naturaleza, que no es
necesario destrozarlo todo, quemarlo todo. Que se puede extraer el sustento sin privarnos del
oxígeno y del agua, elementos indispensables aun para la vida misma de los destructores. (Si
continuo con estos pensamientos me volveré sentimental y terminaré por llorar el destino de
estos bosques en manos de la ambición y la ignorancia humanas, por lo tanto volvamos a nuestra
narración).
Pasaron ya diez días, cada uno de los cuales fue empleado en la exploración zoológica de esta
región. Desde el amanecer, si el tiempo lo permitía, o más frecuentemente desde las nueve de la
mañana, —hora en que se levanta la niebla en los días despejados, hasta que lo espeso de la
neblina por las tardes lo permitía— deambulábamos por estos bosques colectando interesantes
especies de aves, reptiles o insectos. Pero el pavón, objetivo principal de este viaje, seguía sin
dejarse descubrir y solamente un atisbo habíamos tenido de esta deseada especie. Dos días antes,
justamente al caminar por la orilla de un profundo barranco, escuchamos un ruido furtivo entre el
follaje de un árbol inmenso y al mirar hacia arriba logramos descubrir una forma oscura que corría
por una rama. La duda continuo hasta que un rayito de sol ilumino la cabeza del animal y dejo
vislumbrar un cuernecillo rojo que me dejo inmóvil de emoción y la palabra pavón se atoro en la
garganta. Más a la esperanza siguió la desilusión cuando el ave planeo ante nuestra mirada
atónita, dejándome mudo por lo maravilloso del espectáculo, y se perdió entre la niebla del
barranco sin que pudiéramos ver hacia donde se dirigió, aunque de todas maneras hubiera sido
imposible darle caza porque la tarde avanzaba y la niebla empezaba a cubrirlo todo con su
húmedo manto. Como una compensación a tan amargo fracaso, ya de regreso, distinguí entre
unos arbustos, a la orilla de un claro, una pequeña paloma a la que, si bien la niebla no me dejaba
ver con claridad, le encontré algo de extraño, que hizo despertar el interés científico adormecido
en mí interior por el cansancio de la jornada y la frustración sufrida horas antes. La perseguí
durante un rato, hasta que ayudado por la niebla, logré ponerme a tiro. ¡Oh, que sorpresa! El
ejemplar resulto ser nada menos que una paloma pecho morado, Claravis mondetura que es una
especie de la que solamente existen unos cuatro ejemplares repartidos en los museos del mundo.
Un positivo hallazgo que constituyo el quinto ejemplar conocido.
Amaneció el doceavo día de campamento y a pesar de que aparentemente sería un día
excepcionalmente claro, considerando que la niebla matinal no estaba muy espesa, salimos
nuevamente aunque con algo de desgano; todos estábamos desesperanzados en cuanto a
localizar un pavón, indudablemente un ave escasa. Buscamos sin descanso, con esa fútil esperanza
que se apodera del subconsciente de un colector, o de un cazador según el caso, que lo impele a
visitar repetidas veces el sitio donde ha visto a la codiciada presa. Con la idea de encontrarla de
nuevo en el mismo lugar volvemos a pasar, tal vez por la quinceava ocasión, por la orilla del mismo
barranco profundo. Silenciosamente, favorecidos por la constante humedad que mantenía suave
la hojarasca del piso, y cual fantasmas del bosque, avanzamos por entre los últimos jirones de
niebla que a ratos oscurecían la visión del entorno y a ratos dejaban ver con claridad el bosque,
como si alguien jugase con un inmenso telón; de improviso un sonido extraño nos dejó
convertidos en inmóviles sombras. Era un castañeo raro, algo nunca oído por ninguno de los tres
que estábamos ahí; el sonido se escuchó dos o tres veces antes de que localizaramos que provenía
de por encima de nuestras cabezas, en lo alto de un árbol inmenso. Discutíamos cuchicheando de
qué animal se trataría, cuando oímos un graznido que sonaba como la palabra a-g—uuaa. Al
imaginarme que el llamado podía ser del buscado pavón, ya que ninguna ave conocida hasta
entonces profería tal ruido, el corazón comenzó a golpearme apresuradamente. Seguimos
inmóviles, casi sin respirar y solamente los ojos buscaban desesperadamente el menor atisbo del
ansiado animal; nada se veía entre ese follaje tan tupido y nada volvió a resonar en el ambiente,
excepción hecha de una multitud de pajarillos y el canto ocasional de la rana mandolina. De
pronto un ruidoso batir de alas y luego nada.
Con la sensación de un nuevo fracaso, quizá la última oportunidad de hallar un espécimen de
pavón, continuamos lentamente por la ya bien conocida vereda; era muy empinada y se
encontraba por la orilla de esa cañada cuyo fondo cubría la niebla, pero a la altura en que nos
encontrábamos ya la luz del sol iluminaba la ladera opuesta a la que transitábamos. Me quede
rezagado unos metros cuando al volver la cara, me di cuenta de que Jorge, que caminaba
adelante, se había detenido bruscamente y señalaba algo, a la vez que me llamaba con la mano.
De unos saltos silenciosos me encontré a su lado y, por una pequeña ventana entre la vegetación,
vi que en la ladera opuesta se movían unas ramas Jorge me dijo que le pareció ver un ave grande,
color negro, que se metió entre el follaje; con gran prisa saque los binoculares y justamente
cuando los estaba enfocando salió el animal a la claridad de la luz solar que bañaba las ramas
exteriores. Fue tal la sorpresa al mirar esos ojos blancos, sobre el terciopelo negro de la cabeza y el
cuernecillo escarlata tan conspicuo, que poco falto para que dejara caer el aparato ¡El pavón
estaba a plena vista y era un ejemplar magnifico!
Por fin habíamos encontrado el ave más buscada de ese viaje. Pero había algo decepcionante:
estaba tan lejos que sería imposible tocarla con un disparo y era igualmente imposible cazarla
bajando al fondo y subiendo por la ladera donde se encontraba; tomaría demasiado tiempo, quizá
varias horas y subir por esas laderas empinadas, resbaladizas y boscosas. Decidí jugarme el todo
por el todo. Con muy pocas esperanzas, calculando que el pavón estaría a unos ciento cincuenta
metros, quizá más, y dominando el golpeteo del corazón, apoyé en una rama el cañón del arma, la
410-22, y tomando cuidadosa puntería — -porque de ese disparo imposible podía depender el
éxito o el fracaso del viaje— jale suavemente el gatillo. Al disparo el pavón voló ¡oh suerte! hacia
donde estábamos y claramente se notó que estaba tocado, se vino directamente hacia nosotros y
trato de posarse en un árbol arraigado en la ladera cuyas ramas se hallaban a nuestro nivel, más al
no poder afirmarse emprendió nuevamente el vuelo, trazando una curva al deslizarse frente a
nosotros. Prevenido ya por la dirección que traía y con los instantes transcurridos, me dio tiempo
de dispararle el canon 410, porque anteriormente había usado el 22 a causa de la distancia. Al
disparo, en vez de caer redondo como lo esperaba, planeo hacia abajo hasta perderse de vista en
el abismo de niebla; no pudimos ver siquiera el rumbo aproximado en que caía, simplemente se
metió entre la espesa niebla.
Con desesperación, sin darnos cuenta de lo fútil de la acción y sin medir el peligro, nos lanzamos
en su persecución ladera abajo, rondando y deslizándonos alternativamente. lbamos algo
separados, metiéndose cada quién por donde podía entre esos entrelazados bejuqueros, cuando
de improviso sentí que el terreno cedía bajo mis pies y varios metros cuadrados de arbolillos,
plantas y mí humanidad se deslizaban hacia el abismo en revuelto montón, hasta que un enorme
tronco se interpuso en el trayecto, parando en seco el incontenible derrumbe. Con gran alivio de
mis compañeros que estaban espantados, emergí de entre el montón de basura, tierra y ramas,
sacudiéndome la ropa y buscando mí arma, pero descubrí que tenía torcida una pierna y con
dificultad podía caminar. No hubo más remedio que frenar mis ansias de buscar el ejemplar y
encomendé a los dos ayudantes la tarea, mientras me quedaba a esperarlos.
Jorge y Jesús continuaron bajando hacia el fondo, mientras yo lentamente subí hasta la vereda,
cojeando y cayendo, y me senté sobre un tronco. Las esperanzas que tenia de que encontraran el
ave eran mínimas, prácticamente nulas, ya que lo único que sabíamos era la dirección general en
que se metió entre la niebla, más ni de esto estábamos completamente seguros porque bien podía
suceder que el pavón se hubiera recuperado lo suficiente para torcer el rumbo e ir a caer quien
sabia a qué distancia en esa profundidad. Mis pensamientos se hicieron más amargos y la
desilusión me fue invadiendo según transcurría el tiempo sin que nadie apareciera ni se escuchara
ruido alguno. Encontrar ese ejemplar equivalía a la tradicional búsqueda de la aguja en el pajar,
¡pero encontraron la aguja! Después de tres horas completas de espera y cuando ya estaba seguro
de que aparte de no hallar el pavón se habían extraviado entre la niebla, vi con alivio a mis
ayudantes que salían a la zona despejada como quien aparece de atrás de una cortina blanca. Con
profunda alegría descubrí que Jesús portaba con todo cuidado el fantástico ejemplar, cuya cola,
extendida en abanico por la muerte, dejaba ver la característica banda blanca. Cuando con un
último esfuerzo llegaron a mí lado, sudorosos y casi sin respiración, una emoción infinita se
apodero de mí al tener en mis manos esa magnífica ave tan rara, tan hermosa y tan espectacular;
la examine maravillado y mí tensión descanso al fin porque eso aseguraba el éxito de la expedición
y de ahí en adelante ya podría poner más atención a la fauna menuda que nos rodeaba, siempre
interesante y abundante en especies poco conocidas. Este fue el primer pavón que vi realmente
cerca y tuve entre mis manos; luego me contaron que después de infructuosa búsqueda entre la
espesa vegetación y las rocas del fondo, todo ocultado por la niebla, y como ya se hacía tarde, sin
tener además una idea aunque fuese aproximada del lugar donde había caído el ave, decidieron
regresar fracasados. Pero quiso el destino que exactamente encima de una roca, por donde ya
habían pasado anteriormente, Jorge vislumbro un palito rojo y al fijar la atención descubrió que se
trataba de la presa buscada tan afanosamente durante tanto tiempo. La ironía fue que bajo esa
roca pasaron desde el comienzo de la busca, solo que al regreso tenían otro ángulo de mirada y el
ave estaba parcialmente más descubierta.
Quien no haya tenido experiencias de esta clase difícilmente comprenderá como un paso adelante
o atrás cambia la visión al tener un ángulo diferente, y así muchas veces localizamos el objeto de
nuestros afanes cuando ya lo damos por perdido. Esto me ha sucedido muchas veces en mis
colectas de ejemplares, especialmente cuando se trata de especímenes de colibríes y chupaflores,
esas aves minúsculas pero incomparablemente hermosas. Así aconteció esa vez porque no es tan
fácil ver algún objeto entre la oscura maraña de bejucos, todo brillante de humedad y la niebla
solo permitiendo ver a ratos. Es necesario vivirlo para comprenderlo. El pavón estaba entre los
bejucos, con las alas extendidas y la cabeza colgando; además, a causa de su color negro, resultaba
aún más difícil de mirar; aunque con el pavón sucede frecuentemente que lo primero que lo
descubre es el cuernecillo escarlata que destaca contra el fondo negro de la penumbra o el verde
del follaje. Por otra parte, cuando el animal se encuentra entre la multitud de plantas epifitas que
cubren las ramas, las abundantes flores rojas vuelven conspicuo el cuernecillo. Lo importante es
que conseguimos nuestro primer ejemplar de pavón y regresamos satisfechos al campamento,
aunque a duras penas porque yo tenía dificultad para caminar con la pierna lastimada.
Al siguiente día: con todo cuidado, meticulosamente, prepare el ejemplar; tenía todo el tiempo
que quisiera pues sencillamente, durante tres días, no pude salir del campamento hasta que logre
caminar sin cojear mucho. Como eran pocos los ratos en que salía el sol, que era muy bienvenido
por el calorcillo que contrapesaba el frio crónico del lugar, tenía mí mesa rustica de preparación de
especímenes al exterior, cerca de mí casa de campaña; desde allí podía admirar el ir y venir de los
quetzales cruzando el cielo. Cerca se encontraba un tronco seco y al fijar distraídamente la mirada,
vi una cosa verde, muy verde, que lentamente trepaba por el carcomido tronco. Inmediatamente
me puse alerta, se trataba de una lagartija que yo no conocía y como no podía caminar bien, llame
para que llegaran los ayudantes; rápidamente les di instrucciones para la captura de ese
interesante reptil, lo cual lograron utilizando una vara larga con un lazo en la punta, cuando ya la
lagartija estaba como a cinco metros del suelo. Era un hermoso ejemplar del grupo de las
abronias, lagartijas muy peculiares que tienen a los lados de los oídos unos cuernecillos que les
dan un aspecto como un dragoncitos. Posteriormente, fijándonos bien en los troncos, logramos
capturar tres ejemplares más: dos machos y dos hembras, estas últimas de color pardo
amarillento. Ya en Tuxtla identifiqué los reptiles como Abronia ochoterenai.
La señora que vivía en el ranchito que ya mencioné en párrafos anteriores, madre de la habitual
media docena de chamacos y quien diariamente nos vendía tortillas, huevos y algunas verduras,
llego con la entrega justamente cuando terminábamos de capturar el reptil. Hizo un gran
escándalo y no hubo poder humano, ni demostración alguna que la convencieran de que era una
lagartija inofensiva. Para ella y su familia la abronia continua siendo un animal sumamente
peligroso, cuya mordedura causaba la pérdida de manos o pies, amén de la muerte al final. Así que
cada día que llegaba al campamento, preguntaba por mí salud, confundiéndose porque no se me
habían puesto negros los dedos que deje que me mordiera la lagartija, como una demostración de
su falta de peligrosidad. Incluso cuando nos despedimos, no entendía por qué no había muerto yo.
Como el marido casi nunca se encontraba en el lugar, preguntamos varias veces a esta señora
acerca de los bosques vecinos, entre otras cosas porque yo no quería seguir limitado a las colectas
de animales por las brechas conocidas. Un día ella me ofreció me enviaría un buen guía para que
nos condujera a varios sitios de la montaña.
El día convenido nos alistamos temprano, desayunamos y esperamos la llegada del guía. En cuanto
levanto la niebla, como a las nueve horas, vimos que se aproximaba un chamaquito regordete y
chaparrito, que creo no llegaba al metro de estatura. Supusimos lo más lógico, que vendría a
avisarnos de que el guía no llegaría, pero jamás imaginamos ninguno de los presentes lo que siguió
momentos después: el chamaco no demostraba la usual timidez de los campesinos de los sitios
poco frecuentados por extraños, al contrario, con gran desparpajo se plantó delante de mí; se
quitó el sombrero, un enorme sombrero para su tamaño y me hizo una gran reverencia, diciendo
al mismo tiempo: "Patrocinio Hernández, para servir a usted". Nunca he olvidado lo cómico de la
situación, ni las palabras pronunciadas. Indagué que necesitaba y nos dejó asombrados al
informarnos que el seria el guía incrédulos, no sabíamos si reír o tomar la cosa en serio.
Esperábamos un hombre o por lo menos un joven, pero nunca un chamaquito de menos de un
metro de alto; un sombrero enorme que le daba un aspecto de tachuela; machete al hombro, tan
largo que arrastraba por el suelo, y en el hombro contrario un morral demasiado grande. El
muchachito era regordete, muy gracioso; el reverso de la medalla era que en la cabeza mostraba
varios de los tumorcillos dela oncocercosis, incluso los ojos los tenia inflamados y enrojecidos. Era
un candidato a quedar ciego en un futuro más o menos próximo, lo que nos causó mucha lastima.
En pláticas posteriores supimos que antes vivía en El Tesoro, zona oncocercosica, lo que explicaba
su situación porque en El Triunfo no existe la temible enfermedad, aunque si el mosquito
trasmisor, un simulado de color alazán, muy molesto y abundante en los días asoleados; eso no
dejaba de preocuparnos, pero afortunadamente nadie en ese viaje o en otros posteriores adquirió
la peligrosa enfermedad. El chamaco, pues, se quedaría ciego tarde o temprano, ignoro si aun
tendría curación porque como ya mencione, en la cabeza mostraba varios tumores del parasito; de
todas maneras la mama no mostraba la más mínima mortificación, como es frecuente entre
nuestros campesinos, y dudo que lo haya llevado a Huixtla, que en ese tiempo era el máximo
centro para atender a los enfermos de este padecimiento. Le explique muchas veces a esta señora
que era lo que causaba la enfermedad y el gran peligro que corría el chamaco Patrocinio, pero
siempre me contestaba que cuando tuviera tiempo lo iba a llevar. Nunca supe que destino tuvo
este niño, ya que en viajes posteriores la familia se había ido a otra parte, quedando únicamente
un grupo familiar apellidado Gálvez, que hasta la fecha vive ahí.
Pues bien, esa mañana Patrocinio nos informó que él nos iba a llevar a la montaña, pero dude
tanto de sus capacidades que hasta envié a Jorge a preguntar a la mama si era verdad que este
niño tan pequeño, que a lo más tendría unos ocho o diez años, conocía algunas picadas de la selva.
La señora me mando a decir que tuviera confianza, que Patrocinio conocía bien la zona y que
siempre acostumbraba ir por ahí, de un lado a otro buscando fruta, robando nidos y tratando de
cazar algún animal, ¡asombroso! Luego resulto que este chamaco nos dejó pasmados de su
habilidad en conocer todo, arboles, animales y vericuetos, y también por su falta absoluta de
precaución, ya que metía la mano en todo agujero del suelo o de los árboles. ¿Cómo continuaba
vivo?, no lo comprendíamos, entre otras cosas porque la nauyaca del frio, Bothrops goldmani, era
muy abundante en la zona y si bien no es tan peligrosa como otras especies de tierras más
calientes, no dejaba de ser un riesgo, especialmente para un chamaco. Pero Patrocinio
simplemente saltaba por encima cuando encontraba una enroscada en la vereda. También nos dio
mucho trabajo convencerlo de que, cuando menos delante de nosotros, dejara en paz a los
pajarillos de los nidos; con el desparpajo propio de un depredador, metía la mano en todo nido,
sin averiguar si en vez de pollos estaba enroscada una serpiente; sacaba la victima por una pata y
antes de que dijéramos un no, ya la había desnucado de un tirón. Metía la mano en los troncos
huecos hasta donde le alcanzaba el brazo y sacaba críos de rata o hasta un adulto, en más de una
ocasión prendido del dedo. En fin, un verdadero depredador nato, pero no por crueldad inútil,
sino únicamente pensando en conseguir algo para comer; tampoco estaba muriendo de hambre
porque tortillas, huevos o verduras no les faltaban. La incontenible depredación, propia de
nuestros campesinos, más bien es un producto de la ignorancia, que los hace ver con indiferencia
la vida de la naturaleza y así, con absoluto desamor, talan, queman, destrozan todo animal o
vegetal.
Patrocinio no era una excepción, si acaso algo exagerado y desde luego muy inteligente; tenía
razonamientos más correctos que un adulto y no dejaba ni siquiera que se burlaran de él.
Recuerdo una ocasión en que Jorge le quiso jugar una broma, arrojándole una culebrilla
inofensiva, pero para Patrocinio todo reptil era venenoso; se volvió airado y le dijo "pinche
palúdico costeño, no juegues conmigo o te fajo con el machete". Nos reímos bastante de la
amenaza, pero así era el chamaco, no le gustaba que le faltaran al respeto, según decía. Y así, este
guía en miniatura nos condujo por diferentes rumbos en esas oscuras selvas, sin que jamás
vacilara sobre la dirección; de esta manera colecté numerosos pájaros que antes no había
encontrado, así como reptiles. Estos dos eran los grupos zoológicos a los que prestaba más
atención.
Las oportunidades suelen aparecer de improviso. Buscamos y rebuscamos el pavón, encontrando
únicamente el ejemplar ya descrito y después no volvimos a ver otro. Hasta que un día, ya de
regreso para el campamento, veníamos bajando una empinada ladera, de terreno muy suelto,
cuando unos metros adelante levanto el vuelo un pavón que se encontraba en el suelo. Voló
solamente una muy corta distancia, casi como una gallina espantada, para posarse en unas ramas
cercanas; se colocó a lo largo de la rama, asumiendo una pose estática, sin el menor movimiento,
lo que en ornitología campestre se llama "congelarse". Así, como una figura inanimada, se nos
quedó viendo con esos ojos penetrantes, de iris blanco y con una expresión que yo sentí como
fuera de estos tiempos; se me antojaba como algún animal de épocas prehistóricas y a lo mejor
esta rara ave en realidad es una reliquia de alguna edad geológica pasada. Contemplamos el pavón
un gran rato y él nos miró igualmente, sin parpadear, a una distancia no mayor de cinco metros;
esta costumbre explicaba la facilidad con que lo cazaban todos los que pasaban por ahí o los
moradores de la zona, aniquilando los pocos remanentes de la especie.
A propósito de esto, a El Triunfo llegan los curiosos turistas y los investigadores, unos buscando
especialmente el pavón y otros diferentes animales, porque de improviso esta localidad se hizo
famosa y al presente (1985) todos se la disputan, olvidando que quien la dio a conocer fue
precisamente el que esto escribe y que nuestro Instituto la ha conservado y protegido de tal modo
que sin esta protección hace tiempo que El Triunfo no existiera; sería un páramo más en la
geografía del Estado. Pues bien, decía que todos los que ahora llegan a visitar esta hermosa
localidad nunca comprenderán lo difícil que era encontrar un pavón veinte años atrás. La especie
se ha reproducido y prosperado a tal grado que hasta los nidos han sido fácilmente encontrados (y
saqueados), olvidándose los investigadores que ahora disputan el manejo de estas tierras, que
toda esa facilidad para admirar el pavón se debe exclusivamente a nuestro Instituto de Historia
Natural, que lo ha protegido durante veinte años.
Siguiendo con nuestro relato, no dejare de narrar una aventurilla que nos ocurrió un cierto día
durante este viaje. Como ya dije, El Triunfo anteriormente fue un paraje para las recuas, un
descanso para los arrieros. Posteriormente, al tiempo de mí primera visita, solo ocasionalmente
algún caminante cruzaba la zona. El día particular de que me ocupo, salí a caminar por ahí cerca,
acompañado únicamente por Jorge, mientras los otros ayudantes quedaban en el campamento
preparando algunos ejemplares. Mí intención era curiosear por ahí algún rato, con la esperanza de
encontrar una especie rara y para esto todo lugar es bueno, cerca o lejos de un campamento. Yo
pensaba en algún pajarito poco conocido, quizá alguna especie no registrada, lo que constituye el
sueño de todo colector científico y también los no tan científicos; me armé por lo tanto solo con
un riflecito 22 que únicamente era bueno para disparar cartuchos de mostacilla, una munición que
parece granos de polilla, pequeñita, apta solo para los pajarillos pequeños. Como digo, mí
intención era caminar por ahí cerca, siguiendo la brecha principal que cruza la región; caminamos
hacia el sur siguiendo una planada, que luego sube, llega a una cumbre y baja por la vertiente de la
sierra que da hacia el mar. Hacia como siempre algo de frio, la niebla aún flotaba por ahí en
jirones, tapando y destapando el paisaje, a ratos envolviéndonos en su humedad que calaba hasta
los huesos; por eso, al llegar a la cumbre y ver que al lado opuesto había sol, se nos antojó el
calorcillo y poco a poco, sin intención real de hacerlo, comenzamos a bajar la pendiente, mirando
con envidia, allá lejos, los carros que transitaban por la carretera costera, asemejándose a rápidas
hormigas. Más al fondo, el mar, con sus cálidas aguas, mientras nosotros aquí arriba, arrebujados
en ropas gruesas y aún así sintiendo el frio.
Al dar vuelta a un recodo del caminillo, bañándose en la tierra suelta vimos tres gallinitas de
monte, Dendrortys leucophrys, una rara gallinácea, sumamente arisca y que casi nadie ha visto en
su hábitat natural. Lamenté profundamente no haber llevado la escopeta para colectar lo que
sería valioso ejemplar. Por lo tanto, rogando por un milagro, comencé a tratar de ponerme a tiro
del cartucho de mostacilla, algo prácticamente imposible por lo arisco que es este animal y
efectivamente, como ya lo esperaba por previa experiencia, al menor movimiento de mí parte las
aves se escurrieron entre el zacate del borde, penetrando luego a los matorrales del bosque. Ya no
tenía caso la precaución, pero procurando siempre no hacer ruido corrimos sobre el piso arenoso
hasta llegar al sitio donde habían estado las gallinitas. Se encontraban aún en la orilla del matorral,
más al vernos corrieron hacia adentro, aun sacudiéndose la tierra de entre el plumaje. Aun cuando
era casi inútil tratar de aproximarse lo suficiente, ya que los cartuchos de mostacilla tienen poco
alcance, trate no obstante de darles caza, seguido muy de cerca por Jorge.
De vez en cuando teníamos atisbos de estas ariscas aves y esto nos animaba a seguirlas, a pesar de
que los helechos se hacían cada vez más tupidos y la penumbra del bosque aumentaba; además el
terreno era muy pendiente, tanto que varias veces bajamos como en tobogán. Después de un
rato de fútil persecución, finalmente dimos por fracasado el intento, entre otras cosas porque ya
no supimos para donde se habían ido las aves. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que ya
no sabíamos en qué lugar estábamos; habíamos cometido un error de principiantes: perseguir un
animal fuera de la brecha dentro de un espeso bosque. Bajamos varios barranquillos y subimos
algunas laderas, esto nos desoriento. Pero la situación no era muy alarmante porque caminando
hacia abajo, tendríamos que encontrar el camino, que daba vueltas y más vueltas sobre la
empinada ladera. Nos costó no poco esfuerzo porque conforme bajábamos, fuimos dejando atrás
el bosque alto y encontramos en cambio un espeso matorral, con grandes cipreses aquí y allá
finalmente, cuando menos lo esperábamos, salimos al camino, en la parte estrecha que formaba
una cresta dividiendo dos profundos barrancos; no pensábamos bajar tanto y ahora tendríamos
que subir para llegar a la selva de niebla, pero no había otra cosa que hacer. Además ya casi era el
mediodía y la niebla no tardaría en bajar, cubriendo con su lechoso manto toda la zona.
Antes de comenzar la subida vimos hacia abajo del camino, donde este formaba un recodo
protegido por un pequeño paredón; era la parte más ancha del camino y apenas tendría un par de
metros. Pero lo que atrajo nuestra atención, casi al mismo tiempo, fueron unos objetos blancos y
algo que parecía un sombrero. Nos encontrábamos como a unos cuarenta metros de las cosas
blancas y ya no queríamos bajar un palmo más, pero la curiosidad gano la partida al cansancio y
nos aproximamos, descubriendo un macabro espectáculo. Pegada al paredón estaba una pequeña
hoguera apagada y en torno había ropas de hombre y de mujer, todo hecho jirones y
ensangrentado; había un machete, un morral volcado, un pumpo tirado y un sombrero. Algo más
retirada estaba una pieza de tela, de la que usan las mujeres indígenas de Chiapas para cubrirse la
cabeza. Y todo alrededor, huellas de tigre, muchas huellas y revolcaderos. Todo era clarísimo, un
jaguar, más probablemente un par, había tropezado con la pareja de indígenas y por alguna causa
la habían atacado. De seguro no les dieron tiempo ni para defenderse porque el machete aún
estaba en su funda.
La tragedia seguramente había sucedido esa misma noche o a lo sumo la anterior; discutíamos y
comentábamos el caso, cuando Jorge dijo que le había parecido escuchar un pujido como de
hocofaisan; bromeando de que a lo mejor el tigre aún estaba por ahí, tomo una gran piedra y la
arrojo hacia un bosquecillo que había en la ladera del barranco. Al momento chocamos uno con el
otro, tratando de huir al mismo tiempo, porque viniendo de los matorrales no muy distantes
explotaron unos sonoros rugidos amenazadores. Molestar a un tigre que protege a su presa es
imprudente, molestar a un tigre que además es come—gente resulta una verdadera tontería.
Además, con el arma que yo tenía no le ocasionaría ni cosquillas al jaguar, así como recordando
que el mejor atributo del valor es la prudencia, pusimos, como se dice, los pies en polvorosa y ni
siquiera sentimos lo empinado de la cuesta, teniendo a cada momento recibir el cuerpo del felino
sobre nuestras espaldas. Tan era así que un inocente venadito temazate salto entre el matorral
espantado por nuestra carrera y el ruido nos causó tal sobresalto y tal descarga de adrenalina que
por poco se nos sale el corazón por la boca.
Nada ni nadie nos siguió pero ambos veíamos el jaguar en cada tocón, o en cada ardilla que corría
y solo aminorábamos el paso cuando materialmente ya nos caíamos de cansancio. Nunca he
subido tan de prisa una empinada cuesta como esa vez, ya el pecho me estallaba y Jorge no estaba
mejor. Creo que batimos record de velocidad y para nuestra desdicha todo el camino estaba
rodeado de espeso bosque, ya que el único claro se encontraba en el paraje. Si pisamos alguna
nauyaca, nunca lo supimos, pero al fin llegamos al campamento y como piedras caímos sobre el
pasto, sin acordarnos de las sillas plegables. Apenas a tiempo porque a los pocos minutos
comenzó a caer una niebla tan espesa que no se veía a dos metros de distancia. Naturalmente los
que habían quedado en el campamento, al ver nuestra elegante entrada, nos acosaron a
preguntas y preguntaron si habíamos visto al diablo. Solo contestábamos con las manos porque no
podíamos hablar por la sofocación.
Esa noche cayo un gran aguacero, apagando cualquier ruido en el exterior de la tienda de
campaña y como toda la tarde la pasamos hablando del suceso, creo que todos teníamos los
nervios alterados, lo que nos causaba un sobresalto con cada ruido que el viento originaba en la
tienda. Además los habitantes de la cabaña vecina nos estuvieron comentando que no era el
primer caso de gentes devoradas por los tigres en esa bajada del cipresal, por eso nadie caminaba
por ahí una vez que la tarde declinaba y mucho menos por la noche. Concluyeron opinando que
esa pareja de indígenas debía haber llegado procedente de alguna finca cafetera e ignorantes de la
mala fama en ese tramo del camino Mapastepec - Jaltenango, de otra manera nunca se habrían
detenido a pasar la noche. Aprovechando el viaje del marido de la señora que vivía en el ranchito y
que iba a la finca Liquidámbar, envié una nota informando del hallazgo y rogando que la hicieran
llegar a las autoridades de Jaltenango; si llego a su destino o no tomaron en serio las autoridades
nunca lo supe porque, en los días que aun permanecimos en El Triunfo, nadie visito el lugar para
las investigaciones del caso. Probablemente las autoridades municipales opinaron que no valía la
pena ir tan lejos para indagar el destino de una pareja de indígenas desconocidos; en aquel tiempo
y aun en la actualidad se siguen menospreciando.
Al día siguiente de los sucesos relatados, con ánimos vengativos por la carrera que nos hicieron
soportar, me armé con el infalible rifle de 7 mm y acompañado de Jorge, a su vez armado con una
escopeta de calibre 16, regresamos al sitio de la tragedia; no muy decididos y dudando si valía la
pena el riesgo más que nada por las implicaciones que esto podría tener con las autoridades,
visitamos otra vez el lugar y descubrimos que, por lo menos después de la tormenta, los jaguares
definitivamente habían subido por el camino un buen tramo antes de meterse al matorral. Si
efectivamente nos habían seguido el día anterior fue imposible saberlo porque la tormenta borro
todos los rastros. De cualquier manera llegamos hasta el lugar preciso, pero encontramos todo
movido y enlodado por el agua que corrió por el camino. De todos modos, con mucha precaución
y arrojando previamente varias piedras, bajamos hasta el bosquecillo donde supuestamente rugió
el tigre el día anterior. Efectivamente, a pesar de la lluvia, no tardamos en descubrir el sitio donde
habían descansado con su presa los felinos, quizá permanecieron allí todo el día anterior; tal vez,
satisfechos sus vientres, habían jugado o probablemente se aparearon, el caso es que gran parte
del matorral se encontraba aplastado y había muchos pelos de jaguar, indudablemente arrancados
por las caricias de las garras, ya que los felinos son algo bruscos en sus escarceos amorosos. No
encontramos nada más, si aun tenían parte de las víctimas, se las llevaron a otro lado.
Regresamos, pues, algo frustrado o quizá interiormente contento de no haber encontrado a los
tigres, nunca se sabe lo que puede suceder.
Durante unos días más, seguimos deambulando por laderas, barrancos y veredas; conseguí toda
una buena colección de aves y reptiles, aparte de admirar la naturaleza de esa zona tan
interesante. Todo era novedoso, desde insectos pequeñitos hasta aves y mamíferos mayores. En
dos ocasiones vimos tapires solitarios, lo que no dejo de extrañarme porque de preferencia
habitan los lugares calientes. Un día de tantos hicimos una picada por el filo de una serranía, hacia
el poniente del vallecito de El Triunfo; era cosa de subir y bajar continuamente por lomas
peñascosas cubiertas de espesa vegetación, tan espesa que en algunos lugares reinaba la
penumbra. En un momento dado vimos adelante algo que brillaba entre el bejucal, en un sitio
iluminado por el sol. Apartamos los matorrales para tener una visión clara, resultando que era una
pequeña loma puntiaguda que brillaba entre los matorrales y los bejucos. Recuerdo que parecía
algo irreal, tal vez habíamos descubierto un tradicional castillo de hadas; quizás unas ruinas de
cristal. Fue necesario cruzar una peñascosa hondonada para salir de la duda, era una loma
probablemente de cuarzo; incluso para la vegetación era muy dura porque allí no crecían arboles
grandes, solo matorrales arraigados entre las hendiduras. Se veían bloques casi transparentes, que
lamento hayan sido tan pesados que no pudimos cargar alguno y únicamente recogí un gran
pedrusco de prismas ensamblados, que me sirvió muchos años como pisa papel en mí escritorio y
causaba la admiración de los visitantes. Parecía de cristal puro.
No era castillo de hadas, ni las ruinas de cristal de algún reino fabuloso, como sugería la
imaginación. Era simplemente una extraña loma de cuarzo que hasta la fecha debe de estar ahí;
así que seguimos nuestro camino abriendo una picada, ya que por ese rumbo no existía ninguna
vereda. No muy lejos de este picacho de cuarzo salimos inopinadamente a un claro que había sido
formado por un gran deslizamiento de tierra, algo relativamente frecuente en esta sierra; de la
orilla de este derrumbe se divisaba claramente el mar, allá muy lejos en la planicie costera, pero lo
que nos llano la atención inmediatamente fue un alboroto en el extremo opuesto y más abajo de
donde nos encontrábamos, donde el derrumbe había formado una especie de barranco o un
paredón vertical. Un temazate o venado cabrito luchaba desesperadamente por afianzar las
pezuñas de sus patas delanteras en el borde, mientras las posteriores se balanceaban en el vacío;
al mismo tiempo que una hermosa águila arpía lo acosaba con las garras extendidas y le propinaba
tremendos golpes con sus grandes alas. El venadito era de mediana edad, pero ya no tenía pintas
blancas en el pelaje. Lo que no supimos fue como había empezado todo: si el águila tomo ventaja
de un posible accidente o si había atacado al venadito cuando transitaba por el borde. El caso es
que fuimos testigos de un drama digno de haber sido filmado. La poderosa rapaz daba pequeñas
vueltas en el aire y luego se lanzaba sobre la victima golpeándole el lomo con las garras tan
fuertemente, que hasta donde nos encontrábamos llegaba el ruido de los golpes; parecía que en
ocasiones incluso le enterraba las garras, mientras las grandes alas ocasionaban gran alboroto
entre el follaje. Finalmente el drama concluyo fatalmente cuando el águila le propino un fuerte
apretón con las garras en el cuello, o así me pareció verlo, el caso es que el venadito se desprendió
de su precario sostén y con un final bramido se precipito rodando hacia abajo, sobre la tierra
arenosa y suelta del derrumbe. La enorme rapaz se precipito inmediatamente sobre su víctima,
tratando de cogerla con las garras, lo que logro cuando ya llegaban a la maraña que formaban la
vegetación y la tierra abajo de la ladera. Aparentemente lo levanto porque se perdió entre unos
grandes árboles, volando trabajosamente.
La escena anterior me dio una idea de la fuerza del águila arpía; anteriormente solo la había
observado persiguiendo monos y atacando las pavas cojolitas. Nos quedamos un poco
asombrados del espectáculo observado, e incluso mis compañeros me instaban a intervenir, pero
no tenía caso matar un magnifico ejemplar de una ave poco común y además solo era la actividad
de la naturaleza, con sus leyes de control natural de las especies. Como ya no se escuchó nada, ni
volvimos a ver el águila, dimos la vuelta para seguir nuestro camino, mientras a nuestras espaldas
aún continuaba la bulla que hacían diversas aves menores, también testigos de lo acontecido,
destacando las chachalacas y algunos pajuiles que con sus gritos y silbidos alertaban a todos los
habitantes de la selva de la presencia de un depredador.
Unos días después, en la fecha convenida, regreso don Rodrigo con las bestias de montura y carga
para el viaje a Mapastepec, donde nos esperaba el anciano jeep para llevarnos a casa. T antas
cosas interesantes que colectar, o simplemente que observar, me mantenían ocupado durante las
horas de tiempo despejado; de esta manera, sin sentirlo transcurrieron los veinte días de
campamento y era tiempo de regresar. Además francamente ya estábamos hartos de niebla y frio,
porque incluso en los días más asoleados siempre resultaba un problema el bañarse sin calentar
agua, porque la del arroyo era demasiado helada. Levantamos el campamento, nos despedimos de
la familia residente y ahí vamos sierra abajo. Ya casi a medio día de camino, en pleno cipresal,
sobre un arbolillo seco por el incendio que antes narré, vi de pronto un pajarillo verdoso azulado
brillante por arriba, con la espalda azul y blanco azulado por abajo; al instante reconocí que era
algo que jamás había visto, lo grabé bien en mí memoria y tome algunas notas en mí cuaderno de
campo. No llevaba a la mano nada con que colectarlo y cuando, ya de regreso en Tuxtla, lo busque
en mis libros, resulto que era y sigue siendo de las aves más raras, de la cual solo se conocen dos o
tres ejemplares: la tangara afinegra, Tangara cabanisi.
Ya abajo de la sierra, en medio del bienvenido calorcito, en un paso estrecho entre un paredón por
un lado y un barranco por el otro vimos que Jesús, montado sobre un caballote flaco, de improviso
dio la vuelta con todo y silla, quedando en la barriga del caballo por abajo; temíamos que el animal
se asustara, corcoveara y ambos se fueran al despeñadero, y le empezamos a gritar que se soltara
pero no entendió o no oyó nuestras advertencias, al contrario, trato de cogerse como un mono y
trepar por el costado de su cabalgadura. Finalmente comprendió los gritos y se soltó, cayendo de
cabeza entre las patas del caballo, que afortunadamente era tan penco y manso que al sentir que
la silla se daba la vuelta, simplemente se quedó parado. Naturalmente nos espantamos un poco,
pero después nos reímos por un gran rato; incluso cuando posteriormente me acordaba no podía
evitar que la risa me sacudiera. Es que verdaderamente aquello fue muy cómico y como Jesús
tenia de todo menos de jinete, resulto la situación más chusca aún, viendo los apuros que pasaba
para salir de abajo del caballo.
Cuando finalmente llegamos a la colonia Guadalupe Victoria, que los lectores recordaran, tuvimos
que pasar allí la noche porque ya era algo tarde para alcanzar a llegar a Mapastepec; además entre
pasar una noche en descampado a pasarla en el horrendo y ruidoso hotelito, era preferible allí.
Para dormir nos prestaron el corredor de la escuela, pero antes nos fuimos corriendo hasta el Rio
Novillero, ahí cerca, y nos dimos un buen y merecido baño de aguas de temperatura agradable; el
único inconveniente fue que había tal cantidad de sardinitas que molestaban mucho al
mordisquear nuestros cuerpos. Casi parecían pirañas en miniatura.
Regresamos a Tuxtla con el pavón, más una buena colección de aves menores y reptiles. Me quedé
desde luego enamorado de El Triunfo y a los pocos días comencé a tratar de alguna manera que se
protegiera esa zona; no debería haber allí invasores, colonos o ejidatarios que destrozaran ese
hábitat. Como siempre sucede en estos casos, costo muchos años de esfuerzos y gestiones para
que los políticos comprendieran el asunto y prestaran el apoyo requerido. De una manera u otra
logramos detener varios intentos de colonizar el lugar. Como siempre el burocratismo que nada le
importa. Sobre todo algunos topógrafos apoyaban y sugerían a los campesinos que formaran un
ejido en ese valle tan hermoso, pero recurriendo a funcionarios conocidos se evitó ese atentado
de lesa naturaleza. Posteriormente el doctor Manuel Velasco Suarez, siendo Gobernador,
promulgo una ley estatal declarando El Triunfo una reserva biológica. Auxiliado por el ingeniero
César Domínguez Flores, mi mano derecha en el Instituto, pasamos muchos trabajos y desvelos
para salvaguardar El Triunfo, protegiéndolo con todas nuestras posibilidades por eso creo o juzgo
injusto que en la actualidad varias dependencias quieran apoderarse de esa región; si no fuera por
el Instituto de Historia Natural de Chiapas, hace tiempo que el pavón no existiera y El Triunfo
estaría convertido en un páramo más en el Estado, con un misérrimo ejido plantado en el centro.
Antes de cerrar el capítulo de El Triunfo, considero que no estarán de más algunos datos sobre la
historia posterior de este lugar. A pesar de que no me gusta el frio y siempre prefiero las regiones
calientes, regresé tres veces El Triunfo, pero con gran tristeza notaba que, a pesar de nuestras
gestiones y siempre por carencia de recursos económicos y el apoyo oficial, cada vez más gente
fue invadiendo el lugar; no mucha, pero llego un tiempo en que se reunieron en el valle hasta ocho
familias, con gran desesperación de nuestra parte. Naturalmente llevaban consigo sus
destructores animales y en la última vez que estuve personalmente acampado en el valle, ni
siquiera berro se podía conseguir en el arroyo, aniquilado por los cerdos y las ovejas. Esto sucedió
durante los años en que luchaba solo porque a pesar de que pedí varias veces el apoyo de
instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México
y otras más, todas me contestaban que era muy loable mí labor, me felicitaban por mí interés en
la protección de la naturaleza, pero hasta ahí llegaba su apoyo y lo que yo necesitaba eran escritos
a las altas autoridades federales.
El valle de El Triunfo, que en la época de que hablo solo tenía desmontadas dos escasas hectáreas,
este desmonte que fue ampliado cada vez más por la gente destructora que solo piensa en talar.
Incluso llevaron hasta ganado, aunque la zona no es para la crianza de bovinos y así estos
animales, al no encontrar pasto, se mantenían ramoneando en el bosque y hasta comiendo la
corteza de ciertos árboles. ¡Todo un desastre! Y por si fuera poco, los habitantes comenzaron a
cazar pavones, los últimos remanentes de esta valiosa especie. Ya sentía que El Triunfo correría la
suerte de tantos y tantos lugares de Chiapas, estaba angustiado, pero afortunadamente -aun a
tiempo- resulto electo Gobernador el doctor Manuel Velasco Suarez y al mismo tiempo, se hizo
cargo de la Secretaria de Educación (en ese tiempo Dirección) el licenciado Javier Espinosa
Mandujano; el primero me ayudo con apoyo oficial y el segundo ampliando mis presupuestos, que
permitieron incluir como colaboradores a varias personas de mayor capacidad, porque hasta
entonces solo había contado con mozos y de hecho el Instituto era yo. Pues bien, entre los nuevos
colaboradores estaba el buen amigo Cesar Domínguez Flores, topógrafo de la Delegación Agraria y
por tanto conocedor de los vericuetos burocráticos de esa dependencia, donde además tenía
muchos amigos y como él era también un naturalista de corazón, amigo de muchos años, se logró
impedir el acceso de más familias al Triunfo. Luego se publicó la ley que declaraba dicha zona
como reserva del Estado, permitiéndonos convencer a la gente que nada tenían que hacer en El
Triunfo y exigirles que sacaran todos sus animales domésticos. Finalmente, una a una las familias
fueron abandonando el lugar, hasta quedar una sola, cuyos hijos fungen actualmente como
guardianes.
También hubo dos o tres amenazas graves de colonización por grandes grupos de gente, apoyados
como siempre por empleados ignorantes de la Delegación Agraria; de hecho, uno de los mayores
obstáculos para la conservación de la naturaleza en Chiapas han sido las autoridades agrarias y las
forestales, es decir, la autoridad federal a la que nada le importa el Estado y que varias veces ha
pasado por encima de los decretos estatales. Actualmente (1985) aún persisten algunas amenazas
de invasión por campesinos, pero El Triunfo se ha conservado y lo que es mejor se ha recuperado
de las heridas. El berro abunda en el arroyo y los pavones ya pueden verse con más facilidad;
hecho de lo que se han aprovechado ciertas gentes al encontrar la mesa puesta, sin lucha alguna.
Considerando la situación del mundo entero, quizá al final de cuentas El Triunfo, como todas las
tierras, será convertido en páramo estéril; la aglomeración humana no encuentra suficiente
espacio y el hombre, después de acabar con todo, luchara entre sí por las últimas migajas. No
quiero ser profético y ojala y me equivoque para el bienestar de mis descendientes, pero hasta
con ver los síntomas para volverse pesimista.
CAPITULO IX
Colonia Guadalupe Victoria y Estación Juárez
En Chiapas, como en todo México, existe muy poca imaginación para poner nombre a las colonias
y ejidos de nueva formación. Son unos cuantos héroes, algunos no tan héroes, cuyos nombres se
barajan y rebajaran, lo que ocasiona una gran confusión para saber a qué lugar se refieren;
muchas veces incluso dentro de un municipio se repiten los nombres y hasta suelen encontrarse
núcleos de población distantes, unos cuantos kilómetros con el mismo nombre. También muy
frecuentemente, la lambisconería humana escoge para su ejido o colonia, el nombre del político
en turno o de sus familiares, no importa lo negativo que haya sido.
Pues bien, en abril de 1965, organizamos una expedición para buscar el pavón en otra localidad
que no fuese, El Triunfo y saber de su situación en otros lugares; sin embargo, por misterios del
destino todo el viaje vino a quedar en la colonia Guadalupe Victoria, uno de tantos Guadalupe
Victoria, pero vayamos por secuencia. Uno de los visitantes al parque zoológico informó a un
empleado que en unas funestas montañas, otra vez la palabra funesto, había pavones en
abundancia; eran tan comunes como las chachalacas en un acahual. Se trataba de un cerro,
Pashtal, del ejido La Laguna, en el Municipio de Siltepec. El informe parecía cierto, porque en las
montañas de Siltepec habían cogido un pavón los colectores de Matuda, un botánico japonés que
también solía recoger ejemplares de todo lo que podía y los cuales preparaban los muchachos de
su personal,
Para llegar al Pashtal era necesario emprender el viaje desde Acacoyagua, un poblado de la costa,
fundado creo que por japoneses; en todo caso una gran parte de dicha población hasta la fecha
muestra su ascendencia japonesa. Nuevamente hice gestiones oficiales porque no conocía a nadie
en dicho lugar; es decir fue necesario acudir al Presidente Municipal, quien después de un
intercambio de correspondencia nos informó de que ya tenía contratadas las bestias de carga y
montura requeridas; se fijó la Fecha de salida y ahí vamos amontonados en un vehículo Land
Rover, que nos habían facilitado a cambio del decrépito jeep, algo milagroso en el Gobierno.
Salimos de Tuxtla como a las diez de la noche, pero llegamos a nuestro destino hasta las seis de la
mañana; todo a causa de arrastrar un destartalado remolque.
En el pequeño y limpio poblado todo estaba aún en silencio, tuvimos pues que esperar en el
parquecito a que los habitantes entraran en actividad, solo para encontrar la novedad de que el
Presidente Municipal no estaba; acudimos al secretario y después de muchas idas y venidas y de
poner en movimiento a toda la policía municipal (tres agentes enguarachados y portadores de
unos rifles viejísimos) acabaron diciendo que no localizaban al propietario de las bestias.
Finalmente logramos saber que la recua aun no regresaba del último viaje a la sierra; ¡vaya noticia!
tendríamos que esperar y de nada sirvió nuestro viaje de toda la noche. Nos instalamos
nuevamente en una Presidencia Municipal, siendo testigos durante dos días de los arreglos de
pleitos entre los vecinos y campesinos de los alrededores (que si un cerdo se comió mis siembras,
que alguien se robó una gallina roja, que mi comadre fulana me insulto. Bueno son algo cómico las
presidencias de los pueblecitos).
Aprovechamos la forzosa espera para recorrer los alrededores y bañarnos en un pequeño rio
cercano; toda la zona tenía abundante vegetación, incluso en los corrales de las casitas y
especialmente por las orillas del rio, donde abundaban los turipaches o basiliscos, también
llamados pasarrios por su habilidad para correr sobre la superficie del agua. Había también
abundantes flores, tal vez por la herencia japonesa. Dormíamos en una oficina de la presidencia, si
así. Claro que dormíamos todos sobre el suelo: tres ayudantes y yo. Al centro y en la esquina
opuesta un amontonamiento de papeles sobre el suelo, que hacía las veces de archivo (donde
para buscar algún documento, el secretario u otro empleado escarbaban como gallinas). Al
segundo día por la noche, regreso el Presidente con la despampanante noticia de que el dueño de
la recua le había mandado un recado, explicando que no podría hacer el viaje con nosotros porque
había tenido un accidente porque sus animales estaban muy maltratados y cansados, que el
camino estaba malísimo y que en la montaña del Pashtal un tigre le había matado su mejor mula.
Verdad o simple pretexto para deshacer el trato, el caso es que nos dejaban plantados y con la
perdida de dos días completos. El Presidente tronaba y amenazaba que, en cuanto asomara por
Acacoyagua la recua, metería preso al dueño por haberlo puesto en ridículo con unos enviados del
señor Gobernador, todo muy bonito pero no solucionaba nuestra situación.
Como una emergencia se mandaron requisar, alquilar y tomar prestadas, a la fuerza, algunas
bestias, pero no se encontraron disponibles más que unos burros viejos que solamente servirían
para carnada; además me termino por desmoralizar la llegada de unos campesinos habitantes del
poblado La Laguna, situado en lo alto de la sierra y donde "los pavones abundaban tanto como las
chachalacas". Informe que, como recordaremos, nos había proporcionado un visitante al parque
zoológico, lo que motivo el viaje a Acacoyagua y toda la secuencia. Digo que me desmoralizo la
llegada de estos campesinos porque los interrogué extensa y cuidadosamente... y no conocían el
pavón; incluso les mostré el distintivo de las gorras que usamos y que tiene un pavón sobre el
mapa de Chiapas, les hice un dibujo rápido a colores y siguieron quedándose con las sonrisas
bobas, discutiendo entre ellos y resulto al final de cuentas que lo que ahí conocían por pavón era
el pajuil, un ave totalmente distinta y que no necesitábamos. También dijeron, cosa interesante,
que había la tradición de que por La Laguna, en alguna vez, hubo un faisán de cuerno rojo, pero
que ellos no lo conocían y que nadie lo había visto desde hacía muchísimos años. Todo esto no era
muy alentador para ir en busca del pavón a esos lugares, que además ya estaban llenos de ejidos.
Cuando se organiza un viaje a determinado lugar, con un cierto objetivo en mente, resulta difícil
cambiar de planes al momento, así de improviso, y por tanto me quede sin saber que solución dar
al problema. Regresar a Tuxtla sería tonto, teníamos todas las provisiones requeridas, el equipo
listo. Indagué de algunas otras localidades pero no había informes buenos, incluso pensé ir al cerro
Ovando, lugar famoso por las colectas efectuadas ahí por el japonés Matuda, pero me confirmaron
lo que ya sabía: que dicha montaña estaba totalmente destrozada por numerosas colonias, lo de
siempre en Chiapas. Lugares hermosos, exuberantes, pletóricos de riqueza potencial,
transformados en acahuales, o peor aún, en roquedales punto menos que inútiles, todo por los
monocultivos de maíz y frijol, o la cría extensiva de ganado; tal parece que no hubiera otras
perspectivas, otras posibilidades, cuando que el Estado tiene todos los climas y todos los terrenos.
Creo que nunca me cansare de despotricar contra esta tonta destrucción de vida, contra este afán
de transformar a la ubérrima Chiapas en paramos rocosos, tal vez en desiertos.
Se me estruja el corazón de pensar en el porvenir a causa de esta falta de raciocinio, por eso mejor
sigamos con el relato. Como he dicho, estábamos ahí sin saber qué hacer, cuando finalmente se
me ocurrió que tal vez don Rodrigo Argueta, nuestro guía de Mapastepec y, como ya sabemos,
gran conocedor de la Sierra, podría sugerir alguna localidad buena para una colecta zoológica.
Levantamos todo, cargándolo nuevamente en el remolque y regresamos por la carretera hasta
Mapastepec, donde, como era de esperarse, no encontramos a don Rodrigo; sin embargo sus
familiares nos informaron que el estaba en su otra casa, en la colonia Guadalupe Victoria, así que
le envié un recado, a esa colonia que dista unos diez o doce kilómetros de Mapastepec. Al
oscurecer apareció presuroso el servicial don Rodrigo, informándome además de que había dejado
a sus hijos consiguiendo las bestias y que estas serían traídas al amanecer. Bueno, ya era algo,
tendríamos los animales necesarios aunque no sabíamos a donde ir.
Nos pasamos la tarde discurriendo con don Rodrigo sobre las posibilidades de un buen lugar, pero
tropezamos con lo ya conocido: que tal o cual lugar era maravilloso, que tal otro tenia abundante
fauna, pero que en la actualidad ya había demasiada gente y que todo lo habían acabado. Parecía
que era una consigna sin fin de acabar con Chiapas; a todas partes donde llegábamos siempre la
misma historia. ¡Como una plaga, la gente había terminado con todo! Finalmente acordamos
acampar por ahí cerca y dedicarnos a colectar aves y reptiles, que después de todo era lo que más
me interesaba, dejando la sed de aventuras para otra ocasión.
Nos trasladamos, a lomo de bestia, claro está, a la Colonia Guadalupe Victoria, acampando un
kilómetro más allá de la última casa. Después de todo resulto un campamento muy agradable,
entre otras cosas porque el caudaloso Rio Novillero pasaba a diez metros de las casas de campaña,
de modo que al regreso de las caminatas nos dábamos refrescantes baños; el piso era de fina
arena y la vegetación más o menos abundante. Además la fauna era muy variada, con muchas
especies interesantes; y caminando rumbo a la sierra, pronto se llegaba a las estribaciones de la
montaña, con bastante selva aun. En el rio había nutrias, peces y piguas, a pesar de que la colonia
que desde luego no era demasiado grande pero si lo suficiente para contar con una escuela, solo
distaba un kilómetro rio abajo. El único inconveniente de este campamento era que a corta
distancia pasaba la vereda por donde transitaba la gente de otras colonias situadas más arriba,
aunque algo distantes; esto significaba que no podíamos dejar el campamento solo, quedando
siempre alguien de guardia. Don Rodrigo, por supuesto, nos visitaba casi todos los días y nos guio
por varias veredas; otros rumbos los descubrimos nosotros solos, por ejemplo, en un cerro que
teníamos enfrente, al otro lado del rio y que por supersticiones era poco frecuentado por los
lugareños, encontramos excelentes cañadas con mucha vegetación original. Hoy día eso se
terminó, solo existen campos yermos en tiempo de secas y chaparrales verdes durante las lluvias.
Pero de la fauna original no existen vestigios: ¡lástima, había tan hermosos pájaros!
A propósito de pájaros, un día, caminando por un barranco cubierto de acahual o vegetación baja,
descubrí sorpresivamente una concentración de unos treinta toledos. Este es un bello pajarito de
color negro intenso, con un penacho escarlata, la espalda azul celeste y dos largas plumas
delgadas en la cola; las patas amarillas, muy conspicuas, como un par de botitas. Los toledos no
me vieron llegar porque me aproximé sigilosamente y así descubrí que estaban entretenidos
desarrollando su danza amorosa: varios machos saltaban sobre determinadas ramitas desnudas de
follaje, trazando un circulo de unos cuatro metros de diámetro; al mismo tiempo tronaban los
picos y levantaban tanto el penacho escarlata como las largas plumas azules de la espalda. Estas
últimas formando una especie de manto levantado. Cuando estos machos se cansaban, los que
habían quedado como espectadores tomaban su lugar y continuaba la danza, ante la mirada
supuestamente interesada de las hembras, fácilmente diferenciables por su cola corta y su color
verde. Había momentos en que los machos danzantes brincaban hacia arriba pero sin perder el
ritmo. Fascinado contemplé el espectáculo por bastante tiempo, lamentando no disponer de una
cámara filmadora. El silbido da el nombre a este pajarito pues parece decir to—le—do,
acentuando la e y emitiéndolo constantemente los danzarines y los espectadores; mientras las
hembras regalaban su vista ante tantos ardorosos enamorados, dudando por cual decidirse.
Otro día, me encontré por primera vez, una pareja de unos interesantes pájaros que solamente
conocía por haberlos visto en los libros. Son unos pájaros negros por arriba y blancos por abajo,
con un collar blanco y una banda abdominal negra; la frente blanca y unos robustos picos que se
antojan demasiado fuertes para capturar los insectos de que se alimentan. Permanecen tan
quietos, son tan mansos y con una mirada tan boba, que la gente les llama pájaros tristes o pájaros
enfermos y a mí se me ocurrió el nombre de páparos, es decir, mensos. En contraste con los
páparos, había también muchos raquetas azules; aves realmente hermosas por sus colores y lo
exótico de sus colas, que parecen un par de raquetas en miniatura, a causa de las dos plumas
centrales que ostentan un tramo desnudo para luego terminar en una paleta azul con el borde
negro. En fin, casi todos los días encontrábamos especies que antes no había colectado; también
capturamos varios animalillos vivos para el zoológico, entre los cuales se contaban varios
hermosos colibríes o chupaflores de metálicos colores, que vivieron bastante tiempo en jaulas
especiales.`
Como a unos quinientos metros del campamento, en un barranco que se extendía hasta las
estribaciones de la sierra, había en una de sus laderas un árbol madurando fruta y desde luego era
el punto de reunión para muchas especies de pájaros. En el fondo del barranco corría un pequeño
arroyuelo, de márgenes arenosas. Una mañana transitábamos un ayudante y yo por el fondo del
barranco, cuando distinguí un bobito, que es una especie de los pájaros raqueta, pero pequeñita;
como en la colección no había tal especie, lo seguí cuando se internó por un barranquillo lateral
cuyos paredones apenas tendrían un par de metros de altura y cubiertos de matorral de helechos
y palmillas, todo muy verde. Siguiendo al pajarito, que no se dejaba aproximar lo suficiente para
un tiro de mostacilla, o cuando lograba acercarme lo necesario siempre coincidía que el ave
quedaba protegida por ramas, me fui internando por este estrecho barranco; de pronto cayeron
unos terrones del borde y al mismo tiempo sentí un tirón de la camisa que me propino mí
acompañante, quien con voz alarmada me dijo que un tigre estaba agazapado entre el matorral.
No pude menos que reírme por la ocurrencia y le dije que había visto visiones, que era de todo
punto imposible que hubiese un tigre en un lugar tan poblado y tan cerca de una colonia con
bastante gente. Sin embargo él persistió en afirmar que había visto la cara de un tigre; como en
realidad se habían desprendido unos terrones, le dije que tal vez había visto la cabeza de un
ocelote, aunque tampoco creía que hubiese tal felino en esa localidad y menos durante el día.
Mientras discutíamos el bobito desapareció sin que me diera cuenta para donde se había ido, así
que disgustado regrese al barranco principal y después volvimos al campamento porque ya el calor
demandaba un buen baño. Por la tarde, después de comer, decidí visitar al árbol con fruta antes
mencionado y llamé a dos ayudantes: Rosendo López y Primitivo Gumeta, que hasta la fecha aún
prestan sus servicios en el parque zoológico. Como únicamente intentaba colectar algunos
pajarillos pequeños, tome el riflecito de mostacilla y di a Rosendo la escopeta 4 10-22 ya conocida
del lector, por si acaso alguna ave grande interesante aparecía por allí. El muchacho que me había
acompañado por la mañana insistió en que tuviéramos cuidado con el tigre y no pudimos menos
que reírnos de la ocurrencia; yo volví a decir que seguramente había visto un tronco y que los
terrones los habría desprendido alguna lagartija que trepo por el paredón.
Cuando llegamos al pie del árbol con fruta, busque un escondite y dije a los dos compañeros que
se fueran más lejos para no espantar a los pajarillos que pudieran llegar. Rosendo cruzo el
barranco y se instaló sobre un tronco caído, mientras Primitivo, tal vez adormilado, se recostó
sobre la arena de la margen. El árbol con fruta estaba en lo alto de la ladera y desde mí escondite,
atrás de unos matorrales, dominaba yo la cercanía, el fondo del barranco y la ladera opuesta; los
compañeros estaban pues a la vista y hasta me disgusto un poco que Rosendo no se hubiera
escondido mejor y desde luego pronto atrajo la atención de unas chachalacas que comenzaron a
escandalizar con sus gritos. Lo comprendió, moviéndose hasta el pie de un árbol de amate, entre
cuyas raíces se sentó. A mí árbol comenzaron a llegar tucanes, tangaras rojas, reinitas azules y
otros muchos pajarillos, pero todos conocidos y no ameritaba que se hiciera ruido con un disparo.
De pronto comenzamos a escuchar lo que me pareció un grito de mapache o tal vez de zorra, por
lo que no le hice el menor caso y solamente vi que Rosendo se puso más alerta aunque no
intentaba cazar ninguno de tales animales, simplemente por curiosidad de ver lo que se
aproximaba ya que el sonido se repitió cada vez más cerca.
De improviso me sorprendió el súbito silencio que se hizo en la zona y no sé por qué lo sentí
ominoso; otra vez el sexto sentido me avisaba de algo inusitado. Pero me pareció ridícula la idea
estando en esa zona, donde incluso de vez en cuando se escuchaba a lo lejos el sonido de un radio
o el silbido de algún caminante. Por eso mismo creo que mi cerebro no capto la imagen que le
enviaban mis ojos, negando la realidad de algo pinto de amarillo y negro que se movía entre el
matorral, a unos cuarenta metros de Rosendo y en dirección diagonal hacia abajo de la ladera;
siguiendo con ese rumbo la sombra pasaría muy cerca de Rosendo y ansiaba poder avisarle, pero
él no miraba en mí dirección y yo no podía gritarle, ni silbarle para ponerlo alerta.
Afortunadamente no era necesario porque Rosendo, cazador desde niño, también había captado
la sensación de que algo anormal ocurría.
Por mí parte, no admitiendo la idea de un jaguar, y hasta pareciendo imposible la presencia de un
ocelote en pleno día y tan cerca de la colonia, tarde unos segundos, quizá minutos, en comprender
que contra todo lo supuesto, por la ladera opuesta bajaba un tigre, ni más ni menos. Un jaguar
adulto que, panza al suelo y muy lento, avanzaba cautelosamente cazando a Primitivo, que
continuaba recostado sobre la arena y espantándose los moscos, muy ajeno a lo que se le
aproximaba. Con el rifle de alto poder habría sido muy fácil para mí detener al felino, ya que
desde mí posición dominaba toda la escena, pero solo disponía de un 22 cargado con cartuchos de
mostacilla. Por su parte Rosendo, según lo explico poco después, también había visto ya al animal
y hacia donde se dirigía, pero se encontraba en un predicamento: únicamente disponía de un solo
cartucho 22 de bala, colocado en la recamara del cañón superior; los demás cartuchos de calibre
410 eran todos de munición fina. Casi involuntariamente permaneció hasta sin pestañear, sin
saber exactamente que hacer; pero cuando el animal paso a quince metros de su escondite, muy
ajeno a su presencia, a causa de que su atención estaba fija sobre su posible presa, reacciono con
gran presencia de ánimo.
Yo tensamente miraba la increíble escena y cuando me disponía a disparar al aire y a gritar al
mismo tiempo, con miras a distraer al felino, tal vez a espantarlo, estallo un disparo leve,
demasiado poco sonoro para mí gusto y el jaguar simplemente doblo las manos, al tiempo que se
daba impulso con las patas y resbalaba ladera abajo hasta caer cerca de Primitivo. Este, al
escuchar el disparo y sentir que el matorral se movía, imagino que Rosendo había cazado algún
animalillo pequeño, un ave posiblemente, por eso al ver lo que cayó muy cerca de él, dio un
tremendo salto y como se acostumbra decir, se le salió el alma del cuerpo y no volvía de su
asombro, ¡y del susto!
Rosendo, al comprender que solo disponía de una oportunidad, que todo dependía de una bala
22, aprovecho un instante en que el jaguar permaneció muy quieto, mirando intensamente a
Primitivo, y muy cerca, con la cabeza ligeramente torcida, dándole al cazador el mejor blanco
posible. Si Rosendo le hubiera apuntado al costado, el felino habría saltado sobre Primitivo y
aunque quizá herido de muerte habría tardado bastante en morir, ocasionando no sabemos que
destrozos; afortunadamente Rosendo lo comprendió y apunto calmadamente a la base de la oreja
izquierda, ya que el animal estaba como torcido ligeramente a la derecha de su posición; así, el
jaguar murió instantáneamente, casi sin mover un solo musculo y sin siquiera patalear al caer al
fondo del barranco con todo el cuerpo suelto. Afortunadamente en ese tiempo aún era posible
conseguir cartuchos de buenas marcas, y así esta pequeña bala cumplió su tarea; Como
posteriormente comprobamos, penetro justamente entre la unión de la primera vertebra con el
cráneo. Un punto letal hasta para un animal más grande, como lo saben los matanceros que
descabellan las reses en los rastros.
Al regresar al campamento portando el animal menos imaginado, envié a un individuo a comprar
sal para preservar la piel y así la noticia se difundió rápidamente; el resultado fue que toda la tarde
y parte de la noche la vereda pareció una romería entre la colonia y nuestro campamento.
Además, según nos dijeron, se aclaró el misterio de la desaparición de muchos cerdos y algunos
perros, de los que ya estaban culpando a los vecinos de otra colonia; y nosotros por supuesto o
recibimos algunas gallinitas y pollos para la mesa; amen de huevos y frutas.
Una vez sacada debidamente la piel del jaguar, que por cierto era hembra, salada y luego puesta a
secar en la sombras la rutina volvió al campamento. En realidad cuando no ocurre nada especial,
el trabajo es igual o casi igual en todos los campamentos: por la mañana se recorre la región
colectando los animales requeridos, ya sea con arma y con redes; luego se pasa la tarde y en
ocasiones parte de la noche, preparando y catalogando los especímenes, lo que no es nada fácil,
sobre todo si se trata de aves. También si se desean animales vivos es necesario instalar trampas
adecuadas en los sitios correctos. Este campamento del Rio Novillero tenía además algo particular:
en el tramo del rio frente al campamento vivía una familia de nutrias o perros de agua, como se
conocen en el Estado. Era muy divertido ver sus juegos y cacerías, que ocurrían en la mañana y
especularmente por la tarde; al mediodía subían sobre grandes piedras para asolearse y dormitar
perezosamente.
Un día, para cambiar de ambiente y tal vez encontrar otras especies, cruzamos el rio y subimos por
una cañada del cerro que se elevaba en la margen opuesta. El barranco que escogimos era
sumamente rocoso y la vegetación dominante decidua, aunque por el fondo del barranco había
tupid ero y arboles verdes. La subida a este cerro difícil fue porque nos habían informado que por
ahí solían cruzar los come—cacao que bajaban de la sierra y se internaban en la planicie costera
para visitar los palmares de la especie conocida como palma real, cuyos frutos constituían su base
alimenticia. Por eso hoy en día esta interesante ave rapaz, la única que se alimenta de fruta, ya ha
desaparecido de la fauna regional; al ser arrasados los grandes palmares por la funesta ganadería
extensiva y las actividades agrícolas, la especie desapareció por falta de alimento. Incluso cuando
estuvimos en el campamento del Novillero, él come -cacao, Dioptrios americanus, ya era muy raro
y por eso nuestro empeño en localizarlo para calcular su status.
Subir al cerro resulto sumamente cansado y apenas llegamos como a la mitad, además lo único
novedoso que encontramos fue un cuco rayado, Tapera nueva, y una pareja de mochuelos
sarados, Ciccaba nigrolineata, este último es un llamativo tecolote. En cambio tuvimos una
experiencia interesante: nos encontrábamos descansando sobre unas grandes rocas, cuando
escuchamos un ruido de animales que venían bajando por el barranco; lógicamente todos
pensamos que serían tejones, pero al llegar los animales a un claro entre la maleza, vimos que se
trataba de toda una familia de viejos de monte, ese hermoso mustélido negro con la cabeza
grisácea o parda. Seguramente se trataba del padre, La madre y cuatro cachorros ya crecidos; por
el tamaño y el aspecto creo que fue una familia y no un grupo de machos siguiendo a una hembra
en celo. Lo que sea, el caso es que cuando el que iba guiando al grupo, aparentemente la hembra,
nos descubrió, comenzó a emitir unos agudos chillidos y gruñidos, ocasionando que todo el grupo
se desintegrara, pero he aquí lo interesante: en vez de huir a toda velocidad, comenzaron a
desplegarse en círculo, posiblemente por curiosidad, pero lo interpretamos como agresividad y
conociendo la fama de este animalito, nos pusimos en guardia.
El viejo de monte es un mustélido que alcanza el tamaño de un perro mediano, pero es
sumamente ágil, buen trepador de árboles y demasiado audaz para su tamaño; con frecuencia se
reúne en pequeños grupos para acosar una presa grande, pero no está claro si estos grupitos
constituyen una familia ya crecida o si efectivamente se asocian para cazar. De cualquier manera,
este animalito es agresivo yendo solo y con mayor razón en grupo. En esa ocasión de que me
ocupo los animales se mostraban muy excitados, daban voces como gruñidos, saltaban y tenían el
pelo erizado. Nosotros éramos tres y desde luego no teníamos realmente miedo, incluso una sola
persona creo que puede defenderse de estos animales, pero lo que hacía interesante el episodio
era ver a seis pequeños carnívoros intentando un ataque contra tres hombres. Nos rodearon en
forma efectiva, aunque desde una distancia prudencial, tal vez a ocho metros los más próximos y
era impresionante observar como saltaban con todo el pelo erizado o se trepaban a medias sobre
los troncos o las rocas; daba la impresión de que buscaban alturas que les permitieran caer sobre
nosotros, ya que no se atrevían a lanzar el ataque desde el suelo. Finalmente, ya cuando
comenzaron a buscar ramas o bejucales sobre nuestras cabezas, considere más prudente
alejarnos; no tenía caso el dar muerte a estos valientes cazadores y así, tropezando con las
numerosas rocas del seco cauce, nos alejamos de los viejos de monte, quienes aún persistieron en
seguirnos por las laderas hasta que comenzamos a tirarles piedras y de esta manera se fueron
rezagando hasta que los perdimos de vista.
Por la tarde comentamos el episodio a don Rodrigo y nuevamente corroboro que usualmente el
viejo de monte ataca si tiene la oportunidad y mayormente si forma una pequeña jauría. Eran
bastantes las personas que en los viejos tiempos afirmaban esto y posiblemente tenían razón;
personalmente lo he comprobado en dos ocasiones por lo menos. Continuamos en ese
campamento dúrate quince días y fácilmente habríamos podido seguir indefinidamente tan
agradable era el sitio, con ese rio de aguas templadas y cristalinas, cuyo lecho lo constituían
abundantes pozas, algunas bastante profundas y donde además abundaba la pesca y, con un
simple alambre aguzando por un extremo, era fácil capturar las piguas suficientes para la comida o
la cena; ese langostino tan exquisito era abundante en todos los ríos del Estado, hasta que las
construcciones de presas y embalses impidió su reproducción (este crustáceo tiene que emigrar
hasta el mar para reproducirse, luego las larvas suben por los ríos y arroyos donde viven hasta
alcanzar la edad adulta o servir de alimento a los depredadores).
Todo el Estado de Chiapas ha sido modificado y apenas existe alguna zona que haya escapado al
irracional destrozo ecológico; unas regiones más y otras menos, pero el ambiente original queda
en muy pocos lugares. Una localidad extremadamente interesante y que no alcanzo a ser
estudiada por zoólogos y botánicos es el Municipio de Juárez; no sabemos cuántas especies
importantes y hasta potencialmente útiles desaparecieron por el uso del machete, el hacha y el
fuego.
Cuando llegué por primera vez a Estación Juárez, la región distaba mucho de ser virgen, pero
alcance a tener atisbos de lo que fue. Era el mes de septiembre de 1968 y las selvas en su mayoría
ya habían sido transformadas en cacaotales; pero un sembradío de cacao mantiene por lo menos
algunos restos de la vegetación original y desde luego la fauna. No así los ilimitados pastizales que
ahora cubren todo el Municipio, de hecho muchos municipios del norte del Estado. Pasto y
petróleo dieron fin al ambiente natural de ilimitadas regiones, aún no sabemos las consecuencias.
Las localidades en general tienen una cierta característica propia y la de Juárez es el uso común de
la mentira; aunque esta distinción la comparten con Reforma y Pichucalco. Con la mayor seriedad
aseguran y afirman cosas que no existen tal vez ni en la mente de quien las asegura; todo es
cuestión de costumbre. Pues bien, a causa de estas mentiras viajamos en el año mencionado a esa
bellísima región de clima tan peculiarmente cálido y húmedo, de poca altura sobre el nivel del mar
y sin vientos que la refresquen. Pero, eso sí, con unas tormentas que en cuestión de segundos
inundan todo y hacen subir en varios metros el caudal de los arroyos. Los diluvios hechos realidad.
En los primeros meses de 1968, el doctor Enrique Beltrán visito Chiapas en compañía del doctor
Ira Gabrielson; el primero como director del Instituto de Recursos Naturales Renovables y el
segundo, como jefe de la sección americana del World Wild Life Fund, una organización
internacional dedicada a la protección de la vida silvestre, especialmente a las especies en peligro
de extinción. Dichos personajes venían con el objeto de proponerme que efectuara una
investigación sobre la situación, y desde luego la biología del cocodrilo de Morelet o cocodrilo
negro, especie a la cual posteriormente bauticé como cocodrilo de pantano, ya que me pareció
más apropiado, porque cocodrilo de Morelet no indica nada y cocodrilo negro pues tampoco,
dado que su color es más amarillo que el llamado cocodrilo amarillo o de rio. Cosas de la gente
poco observadora. En cambio a mí me pareció que se diferenciaban más por su hábitat preferido:
uno viviendo en agua cenagosas y corrientes lentas, el otro en grandes ríos de agua limpia y
mucho caudal; así, les puse el nombre de cocodrilo de pantano y cocodrilo de rio. Científicamente
reciben el nombre de Crocodylus moreleti, el primero y Crocodylus acutus, el segundo. También se
diferencian con relativa facilidad por su morfología, pero según parece el común de la gente no
advierte las diferencias.
En esos días nuestra institución soportaba una de las frecuentes crisis económico—burocráticas y
no podíamos salir al campo por la falta de recursos, así que la oferta del World Wild Life Fund llego
muy oportunamente, porque si no hago trabajo de campo con frecuencia, comienzo a aburrirme
de la ciudad y sobre todo de las impertinencias burocráticas que me desesperan. Haciendo
investigación de campo me olvido de los estrechos cerebros de la burocracia que tanto han
obstaculizado la buena marcha de nuestra dependencia; tal vez la de todas, pero la nuestra se
resiente más dado que los animales vivos no pueden esperar para comer; a que las solicitudes
pasen la multitud de firmas y tramites.
Cuando recibí la oferta de ayuda económica para la investigación del cocodrilo de pantano,
nuestro Instituto de Historia Natural dependía del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, nombre
con que se conocía a la escuela de mayor categoría en el Estado. Por lo tanto acudí al rector,
licenciado Daniel Robles Sasso, solicitando la autorización respectiva para efectuar dicho trabajo,
la que me fue concedida de inmediato especialmente porque no implicaba aportación financiera
por parte dicho instituto. Posteriormente se hizo un convenio entre el Gobierno del Estado y el
World Wild Life Fund para establecer un centro de repoblación para el cocodrilo de pantano. Este
convenio consistía en que el WWLF aportaría la ayuda económica para el estudio de dicha
especie, para la captura de pie de cría necesario y para la infraestructura preliminar que
comprendería el cerco de la laguna escogida, un cayuco de madera y una casita igualmente de
madera que serviría para alojar a los investigadores que llegaran a efectuar estudios; además el
WWLF pagaría los salarios de un trabajador durante tres años y los gastos para acondicionar la
laguna. Como frecuentemente sucede en esta clase de convenios, todo funcionó perfectamente
mientras fluyo el dinero extranjero, pero en cuanto quedo el centro a cargo del Gobierno, se
perdió prontamente lo hecho en tres años de sacrificios personales y arduo trabajo, aparte de lo
construido. Además el descubrimiento de petróleo en la zona le dio, como se dice, la puntilla al
proyecto y solamente sobreviven las parejas de cocodrilos que logramos rescatar. Pero todo esto
ocurrió posteriormente y no debemos adelantar los acontecimientos.
Sabíamos que el cocodrilo de pantano habitaba la zona norte y noroeste del Estado, desde
Reforma hasta la selva lacandona; también se encontraba en Tabasco y Campeche, pero según los
reportes más recientes ya era difícil encontrar dicha especie en los mencionados estados y por
esto se recurría a Chiapas. Naturalmente ahora parece un poco ridículo relatar las dificultades para
llegar a esos sitios, particularmente a lugares donde ahora corren a toda velocidad y con absoluto
desprecio para el derecho de los demás, los camiones y pipas de Petróleos Mexicanos; pero
recordemos que hablo de 1968, fecha no muy remota, más en ese tiempo era toda una aventura
recorrer la zona norte.
Por diversas ocupaciones que yo tenía en Tuxtla, especialmente las eternas dificultades para que
se aplicara el presupuesto del nuevo año, porque año con año es necesario gestionar y gestionar
los pocos pesos que nos asignan pero que nunca sueltan en el Gobierno, yo no podía salir de la
ciudad y por tanto, para ganar tiempo, decidí enviar a una persona para obtener información
sobre la posibilidad de encontrar un sitio con suficientes cocodrilos para iniciar el estudio.
Rosendo López fue el empleado encargado de efectuar la investigación preliminar, visitando
especialmente Pichucalco, Juárez y tal vez Reforma, si podía llegar hasta allá. Este empleado
regreso muy pronto, víctima de las mentiras tan comunes en esas regiones y por eso con una
abundante información; incluso en la misma Presidencia Municipal de Juárez le aseguraron que
encontrar cocodrilos era tan fácil que no valía ni la pena mencionar un sitio especial. Además ahí
mismo en la Presidencia, cuando entregaba el oficio respectivo para identificarse, conoció a un
ranchero que luego le ofreció sus terrenos como ideales para encontrar cocodrilos; que estos
animales eran tan comunes, tan abundantes, que durante las noches de lluvia se metían hasta la
cocina de su rancho, ya que un arroyo pasaba a unos cuantos metros. Con toda esta información
Rosendo dio por concluida su misión y retorno a Tuxtla, sorprendiéndome por su pronta aparición
puesto que yo lo esperaba hasta unos diez días después. Nunca se le ocurrió dar aunque fuese una
mirada a uno solo de los centenares de cocodrilos que abundaban por ahí.
Un día de septiembre, mes probablemente impropio para viajar al campo por ser abundante en
lluvias, pero según informes de los lugareños adecuado en Juárez porque las lluvias aminoraban un
poco, salimos de Tuxtla al amanecer, amontonados en el Land Rover que el Instituto tenía a su
servicio en ese tiempo; estos vehículos son muy buenos, pero solo tienen cupo para cinco
personas y la carga que constituía el equipo y los víveres que llevábamos dado que era la primer
vez que viajábamos por esas regiones y no sabíamos cómo encontraríamos las cosas. En ese
tiempo principiaban a trabajar por enésima vez la carretera Tuxtla-Pichucalco y que según decires
populares era el camino más largo del mundo, ya que su construcción llevaba cuarenta años y no
iba más allá de una cuarta parte; el caso es que encontramos una aceptable carretera de tierra
hasta Ixtapa a unos cuantos kilómetros de la bifurcación de la carretera pavimentada que se dirigía
a San Cristóbal. Pero pasando el mencionado pueblo, el camino solo era una brecha pedregosa en
partes y lodosa en otras. Únicamente se podía transitar a moderada velocidad, lo que hacía eterno
el viaje, pero no hubo mayores problemas hasta Bochil; de ahí en adelante la cosa cambio porque
la brecha era de lodo, a pesar de que se trataba de una carretera inaugurada varias veces ¡Así es
nuestro México y así son nuestros políticos!
Entre ese lodazal íbamos más o menos avanzando cuando poco antes de llegar a Jitotol, un
pequeño pueblecito indígena, al salir de una curva encontramos cerca de veinte carros y camiones
detenidos por un tremendo fangal. Eran como las doce del día y este contratiempo amenazaba
detenernos indefinidamente por otra parte no deseábamos regresar después del largo camino, y
además los choferes de los numerosos camiones decían que ya venía una máquina de las llamadas
cuchillas para limpiar el lodo, aunque fuese solo para dar paso provisional. Decidimos hacer cola y
filosóficamente contemplar el hermoso bosque de pinos que nos rodeaba pero yo pensaba con
inquietud en el camino que aún nos esperaba hasta encontrar algún albergue, porque en adelante
solo había pequeños pueblos sin hoteles ni nada parecido y además hacia frio hasta bajar la sierra.
Ese tremendo barrizal, como de setenta centímetros de profundidad, lo habían causado el ir y
venir de las pesadas maquinas que construían ese tramo intermedio de camino, las torrenciales
lluvias y la eterna despreocupación de los ingenieros y jefes de cuadrilla de caminos para los
vehículos que transitan por las carreteras. Ahí detenidos transcurrieron cuatro horas y se decía
que algunos de los camiones atascados estaban desde el día anterior esperando la famosa
cuchilla: ¡vaya esperanza! Llego también un carro militar que tampoco pudo pasar aunque utilizo
el malacate que estos carros llevan para salir de los lodazales; simplemente se quedó atascado
hasta más arriba de los ejes. Probablemente habríamos envejecido esperando la maquina porque
siguieron llegando carros y nos habían bloqueado, impidiéndonos incluso el regreso, si es que se
nos ocurría regresar; era necesario armarse de paciencia e ir pensando en cómo pasar la noche
¡pero sucedió un milagro! Arribo una camioneta nada menos que con dos inspectores de caminos
y estos tronaron contra la compañía constructora; de inmediato salió disparado un camioncillo de
la misma compañía que tenía horas ahí parado, con la noticia de los personajes que habían llegado
y esperaban paso. Este camioncito regreso hasta el próximo campamento de caminos distante tal
vez diez kilómetros y en una hora llego la máquina, cuando que ya hacia un día y medio que la
esperaban y nunca llegaba. Cosas de las influencias. Pero esto nos salvó a todos los que
inútilmente esperábamos.
Llego la cuchilla, que trabajosamente se abrió paso entre los carros que hacían cola y los que se
encontraban atascados y comenzó a empujar el lodo hacia el barranco, abriendo una brecha por la
que pudieron deslizarse los dos vehículos que tenían doble tracción, es decir el carro militar y
nuestro Land Rover; los demás automóviles y camiones tuvieron que esperar hasta que la cuchilla
bajo más el espesor del lodo o lo quito del todo, porque sencillamente patinaban en este barrizal.
Bonifacio manejaba nuestro vehículo y no se ni como pudo hacer tanta maniobra para sortear los
numerosos carros detenidos, invitando a la vez resbalar al barranco o quedar atascado; además el
carrito estaba demasiado cargado con gente y equipo, pero era muy bueno este jeep inglés, tanto
que sirvió durante veinte años al Instituto y de hecho dejo de funcionar porque ya no fue posible
conseguir refacciones en el país, dado que era una de las marcas cuya importación fue prohibida.
A este respecto recuerdo una ocasión en que salíamos del embarcadero de Las Garzas, en la costa
chiapaneca, en plena temporada de lluvias y nos encontramos a un enorme camión lleno de gente,
completamente atascado. Pasamos a un lado del camino con lodo casi hasta los ejes y ante las
numerosas suplicas nos detuvimos delante del camión. Sacaron de por ahí un cable de acero y lo
ataron al Land Rover, pero yo dudaba de que fuera realizable la maniobra ¡era tan enorme el
camión! y nuestro carrito estaba muy cargado; pero el Land Rover no tan solo saco del atascadero
al camión, sino que lo remolco casi por veinte kilómetros pues el camino era un tremendo lodazal
y el camionsote solamente patinaba o se atascaba en cada tramo. David remolcando a Goliat. Eran
excelentes estos vehículos ingleses de la marca Land Rover, lástima que los enredos de
competencia y política ya no los dejaron importar.
Siguiendo con nuestra narración, una vez pasado ese tramo de fangal, llegamos al camino de tierra
pero relativamente transitable, cercano a Jitotol. De este pueblo indígena en adelante el camino,
—si así puede llamarse a esta brecha rocosa—, era por esta misma circunstancia bastante macizo
hasta Pueblo Nuevo Solistahuacan, en la cumbre de la sierra. Una población de clima bastante frio;
por eso, aunque ya la tarde estaba muy avanzada, decidimos seguir adelante por los menos hasta
alcanzar las planadas del otro lado de la montaña, con temperaturas cálidas. Pero un poco más
adelante de esta población comienza el descenso de la sierra y el camino pasa por una región
llamada la Selva Negra. Actualmente no queda nada de esta selva, pero aún persisten las espesas
nieblas de esa zona, famosas entre los viajeros que usan esta carretera.
Muchos años antes, cuando llegue a Pueblo Nuevo en busca de quetzales y acampamos en Nuevo
Mundo (parece que todo es nuevo en estos lugares), como recordara el lector, el camino o brecha
transitable llegaba hasta el poblado antes mencionado; allí paraba el autobús. En adelante el
viajero tenía que caminar a pie o bien sobre alguna montura, pero en l968 se podía viajar en carro,
con las dificultades que ya vimos y luego veremos, hasta Pichucalco y de ahí a Villahermosa, por
una carretera pavimentada. En este viaje que narro, el único que había pasado por la Selva Negra
era Rosendo, cuando fue a Juárez enviado a investigar el asunto de los cocodrilos; pero no es lo
mismo viajar en un autobús dormitando, con alguna persona desconocida al volante y en
compañía de muchos viajeros, algunos veteranos para ese camino. Además el autobús pasaba por
esta región al mediodía y por tanto rara vez había problemas con la niebla.
Por Pueblo Nuevo pasamos entrando la noche, pero el tiempo parecía favorable, prácticamente
despejado, y definitivamente seguimos adelante, más que nada porque éramos novatos para esta
carretera y nunca imaginamos lo que encontraríamos adelante. Sin mayor novedad pasamos
incluso el pueblecillo de Rincón Chamula pero sin previo aviso, en la misma cumbre de la montaña,
al dar vuelta a una curva encontramos una niebla tan espesa que parecía una pared y avanzaba
hacia nuestro encuentro procedente de los bajos y envolviendo toda la región, es decir, esta niebla
subía hasta cubrir la cima, precisamente lo contrario de lo que observe en El Triunfo que como
recordaremos la niebla bajaba de los picos altos para cubrir los valles y barrancos. ¡Aquí en la Selva
Negra subía! Aminoramos la velocidad hasta avanzar a vuelta de rueda pero incluso así pronto
perdimos el camino pues no se veía un metro adelante y lo que era peor, este camino estaba
flanqueado por precipicios profundos y era mortal salirse de la rodada.
En esos tiempos eran pocos los vehículos que transitaban por esta carretera que solo existía en los
mapas y no en la realidad, así que no había muchas posibilidades de encontrar un carro porque
quienes viajaban por ahí lo hacían de día, pero el peligro mayor era salirse del camino. Fue
necesario que bajaran dos de los ayudantes y, marchando a pie delante del vehículo, indicaran
donde estaba el camino; esto era especialmente importante en las curvas, porque existía el riesgo
de seguir derecho. Incluso caminando a pie era necesario poner mucha atención y alumbrarse con
linternas de mano para ver donde principiaba la vegetación de las orillas de la rodada; fue una
verdadera pesadilla que tardo más de una hora. Incluso, ya bastante abajo de la sierra, los que
iban a pie se detuvieron de improviso porque ladraron unos perros salidos de una casa que nadie
había visto; sencillamente se materializo unos metros adelante del carro y así descubrimos que
habíamos llegado al poblado de Rayón. Salir de este pueblecito fue bastante difícil porque la
espesa niebla impedía distinguir el camino por las callecillas. Así, materialmente caminando a
ciegas, salimos de este pueblo y un poco más adelante la niebla comenzó a tornarse menos
espesa, hasta que finalmente desapareció del todo. Respiramos aliviados y reanudamos el viaje
retachando y saltando por un desigual camino pedregoso; ya para entonces era completamente
de noche pero era forzoso seguir la marcha, ya que en todos esos pequeños pueblecitos no había
ningún hotelito de mala muerte.
Después de Rayón, llegamos a Tapilula y de ahí en adelante el camino se fue haciendo más plano y
también más lodoso; había tramos grandes muy difíciles de pasar, especialmente de noche, y con
frecuencia era necesario bajarse del vehículo para encontrar los pasos mejores. Otra cosa que
nunca imaginamos fueron los puentes sobre los numerosos ríos y arroyos que cruzaban el camino.
Estos puentes con frecuencia eran simples tablones, de manera que era necesario pasar con
mucho cuidado, lentamente y con alguna persona caminando a pie para indicar si las ruedas iban
en dirección correcta, porque un pequeño desvió y el vehículo podía caer al agua. Pasar de día
estos puentes era un verdadero suplicio hacerlo de noche ni se diga; recuerdo especialmente uno
cerca de Ixtacomitan que no estaba ni clavado, de suerte que se levantaba cuando entraba un
vehículo y este amenazaba resbalar al barranco. También entre Ixhuatán y Solosuchiapa el gran
Rio Pichucalco pasa bordeando el camino y en ese tiempo las ruedas de los carros derrumbaban
tierra del borde del barranco, así de estrecha era la carretera, y del lado contrario había un
acantilado vertical, muy alto, de donde con frecuencia rodaban rocas; especialmente difíciles eran
los pasos donde el camino se había deslavado, al comerse el rio el paredón del barranco ¡y todo
esto lo transitamos de noche! No queríamos detenernos en ningún lugar porque en esa zona
asaltaban a los carros e incluso de día los tiroteaban desde la espesura. Más de un viajero solitario
quedo muerto en ese lugar y su vehículo saqueado.
Afortunadamente el Land Rover respondió bien, no tuvo ninguna falla y finalmente, como a las
once de la noche, llegamos a Pichucalco, cansados a más no poder y con los nervios en tensión por
tanto obstáculo que fue necesario vencer. El camino se nos había hecho eterno. En todo el
trayecto, después de bajar la sierra, una feraz vegetación crecía en los mismos bordes, tan tupida
que parecía una sólida muralla. Incluso en la propia sierra, después de pasar la cumbre, toda la
carretera estaba bordeada por un espeso bosque oscuro, entre el que destacaban los helechos
arborescentes de color verde claro. Esta vegetación constituía una biomasa difícil de encontrar en
otros lugares, por algo le llamaban la Selva Negra, y durante el día era frecuente que los quetzales
cruzaran el Cielo despejado; los pajuiles emitian gozosos su agudo silbido a los lados del camíno o
resonaba entre la espesura el ruido tipico de estas gallináceas cuando se lanzan en picada y que se
asemeja al rasgar de una fuerte tela, por eso también le nombran rompe—género. Es una
gallinácea grande de color negro intenso, con el pico, la papada y las patas naranja brillante; la
hembra barrada de castaño rojizo, con sepia oscuro y Ias patas rojas. Es un ave tipica de las selvas
de niebla.
Al cruzar esta Selva Negra, si bajaba uno del vehiculo por unos instantes, toda la zona se notaba
viva por los cantos de los pajaros, destacandose el melodioso trino de los innumerables jilgueros,
mientras nuestros ojos se maravillaban con tanto verdor en todos los tonos y acaparaba nuestra
atencion una planta gigantesca que cubria las orillas de la carretera con unas hojas de metro y
medio de diametro, con aspecto de begonia. Parecia una planta de la epoca de los grandes reptiles
que domínaban la tierra y que por si sola podria constituir una atraccion turistica ¡si tan solo se le
hubiese conservado! Estas plantas crecian en las laderas a los lados del camíno, profusamente,
dando un aspecto extraño al paisaje. Más el hacha y el machete no respetan nada, manejados por
humanos con pensamíento de pitecántropo. La Selva Negra dejo de existir y Chiapas perdio
insospechadas atracciones turisticas a la vera del camíno.
Muchas veces tuve que transitar por este camino en años posteriores, cada vez con mayor
facilidad y tamnbién cada vez con menos vegetacion a los lados de la carretera, hasta que
finalmente no quedo nada. Se termínaron los quetzales, se acabaron los pajuiles, los jilgueros,
todos los pajaros y todos los árboles, solo quedaron las desnudas laderas mostrando su erosión.
¿Por qué se manejaran los recursos naturales con tanta falta de raciocinio?
Dormimos en Pichucalco en un hotelito aceptable y al día siguiente, muy temprano, reanudamos
el viaje preguntando por el camino a Estación Juárez. México es el país de la adivinanza,
especialmente tratándose de calles y carreteras; jamás tienen las debidas indicaciones y así el
viajero con frecuencia se encuentra con bifurcaciones y no sabe cuál de los caminos le llevara a su
destino. Preguntando aquí y allá hasta que finalmente encontramos la brecha entre la vegetación.
Nuevos lodazales, nuevos puentes de equilibrio y bache tras bache que hacían las veces de
camino. Se caminaba casi a vuelta de rueda, de manera que, aun cuando la distancia es corta entre
Pichucalco y Juárez, llegamos a este último pueblo hasta el mediodía.
Una aglomeración de casas de madera sobre unas lomas, eso era Estación Juárez, cabecera del
municipio del mismo nombre. Parecía uno de los pueblos del lejano oeste norteamericano que nos
muestran las películas de vaqueros e indios. Llegamos a la Presidencia Municipal y se confirmaron
las noticias: los cocodrilos abundaban en todas partes, más que los ratones en una tienda de
comestibles. Nosotros, inocentes de las costumbres de esas regiones, por adelantado
consideramos con éxito el viaje. La Presidencia tenía un portalito de madera y el clásico salón con
su destartalado escritorio y en las esquinas algunas mesas con montones de papeles, el usual
archivo caótico de las presidencias de los pueblos. Como no teníamos ninguna relación en esas
regiones, el señor Gabriel Soberano, Presidente Municipal, nos proveyó de una carta oficial
explicando nuestra misión y nos dieron las direcciones para que pudiéramos llegar al rancho
donde "los cocodrilos se metían hasta la cocina".
Salimos de Estación Juárez dando tumbos por un caminito de tierra y rocas; eran como las dos de
la tarde y temíamos que nos llegara la noche en esas regiones desconocidas, por eso nos dábamos
prisa, toda la prisa que permitía ese camino, que no era mucha. Ya desde la salida del pueblo no
me gustó mucho el panorama porque en esta zona dominaban los pastizales y las arboledas eran
escasas; algo muy contrario a mí idea de lo que serían estas regiones y de lo que me habían
platicado, más como lo principal era encontrar cocodrilos, las aves y otros animales podían
esperar. Como a la media hora de viaje el camino comenzó a desaparecer, quedando en su lugar
un par de rodadas entre el zacate y lo que era peor, se cruzaban varios barrancos por unos
puentes que hacían pararse los cabellos porque eran un par de rieles a los que había que ajustar
las ruedas del vehículo: a pie daba temor pasar, no sé cómo podía pasar el carro y hasta pensaba
que no habíamos tomado el camino correcto. Estábamos precisamente dudando entre cruzar o no
por esa estructura, la primera, cuando acertó a pasar un individuo a caballo que venía por una
veredita cercana y Bonifacio le pregunto si ése era el camino correcto para ir al rancho que
buscábamos. El jinete nos contestó que sí, que por ahí pasaban los carros y que tendríamos que
cruzar cuando menos tres de esos puentes, una perspectiva muy poco agradable.
Esos barrancos no eran muy profundos, si acaso tendrían dos o tres metros, pero el fondo era
pantano cubierto de lirio. Si una rueda fallaba en la puntería, el vehículo se podía ir de cabeza al
lodo, bueno, no de cabeza pero si de trompa. Por las dudas nos bajamos todos del Land Rover y
cruzamos a pie, luego con doble tracción y muy lentamente comenzó a pasar el carrito, dirigiendo
nosotros la puntería de las ruedas. Cuando el carro afirmo sus ruedas traseras del otro lado,
respiramos profundamente; más el gusto nos duró muy poco ya que como al kilómetro
encontramos el segundo puente, si a esto se le podía llamar puente y a la ruta camino. Cierto que
por ahí pasaban los carros, pero seguramente lo hacían muy pocos y, según supimos
posteriormente, eran camiones los que transitaban de vez en cuando por ahí; esto nos explicó
riendo el Presidente Municipal cuando a nuestro regreso le platicamos las experiencias. Los
camiones tienen rodadas más abiertas y las llantas son anchas, por tanto cruzaban esos puentes
con mayor facilidad, en cambio la rodada del Land Rover quedaba peligrosamente cerca de la
orilla interna de los rieles.
Con la angustia oprimiendo mí estómago, teniendo un accidente en cualquiera de esos puentes de
rieles, finalmente cruzamos los tres y continuamos por un terreno algo más firme hasta llegar al
rancho que buscábamos y cuyo dueño, como recordamos había invitado a Rosendo. Antes de
seguir con este relato informaré que los peatones y las gentes de a caballo cruzaban todos estos
zanjones pantanosos por unos puentes precarios, de un metro de ancho cuando más, construidos
de madera; seguramente que un caballo cualquiera, no criado en la región, se habría negado a
caminar por esos tablones flojos, mal asegurados y no pocas veces algo podridos.
Por las prisas y por el disgusto de lo que luego sucedió, olvidé anotar el nombre del rancho y de su
dueño: un individuo totalmente desagradable. Llegamos a este lugar como a las cuatro de la tarde,
soportando un calor como de baño de vapor y tropezando por primera vez con la idiosincrasia de
los habitantes de la región, esto es, el uso de la mentira. Pues bien, este rancho estaba situado
sobre una pequeña loma y los corrales que lo circundaban, hechos de alambres de púas bien
tupidos, no tenían ninguna puerta de acceso para el camino; si no quería uno arrastrarse como
una lagartija por el suelo lodoso, para cruzar los alambrados, era forzoso dar una larguísima vuelta
hasta las puertas como a medio kilómetro. Algo muy peculiar. Así pues, Rosendo, como ya era
conocido del dueño, fue el encargado de ir hasta el rancho, cuyo propietario estaba en la hamaca,
viéndonos buscar desorientados la puerta y ni siquiera se molestaba en indicarnos donde estaba la
entrada, ni tampoco acallaba la algarabía de una docena de perros flacos. Rosendo se arrastró
bajo el alambre, sobre el fango y el estiércol del corral, y luchando contra las manadas de perros
llego hasta el barrigón individuo, quien con su pedazo de cartón se abanicaba tratando de
refrescar su voluminosa humanidad bañada de sudor.
Desde el camino vimos y hasta escuchamos todo. Pero sobre todo observamos con desaliento que
el arroyo "lleno de cocodrilos" era un minúsculo hilito de agua que cruzaba el camino a diez
metros de nosotros y donde no había ni siquiera un hambriento triache. Aún más, el dueño de
este rancho, incorporándose a medias de su hamaca, le dijo a Rosendo que si no nos gustaba ese
arroyo que siguiéramos por el camino y que un poco más adelante había un "popal" cerca de una
ranchería donde abundaban los cocodrilos. Creo que ni siquiera nos despedimos de ese individuo,
quien además tuvo el descaro de informarnos que por tres mil pesos nos llevaría a un lugar donde
los cocodrilos se encontraban amontonados, pero que tendríamos que esperar dos días para que
fuera a conseguir un cayuco. Supuse que era un hombre mentiroso y tal vez aprovechado al
creernos ingenuos; por lo que disgustados dimos la vuelta y seguimos adelante con la intención de
ver ese famoso popal, una palabra que por primera vez escuchaba y que luego descubrí que
significaba un pantano cubierto de lirios y otras plantas flotantes. Desde luego la idea era no
caminar más allá de un par de kilómetros y si no encontrábamos la ranchería, considerar el
informe como una mentira más del gordinflón y dar la vuelta, porque además ya para entonces la
tarde estaba muy avanzada y nosotros aun deambulábamos por tierras desconocidas, sin saber
dónde pasaríamos la noche, aunque comestibles no faltaban.
Encontramos, un poco adelante, a dos sujetos a caballo y les preguntamos por la ranchería,
informándonos que estaba un poco más adelante, y una vez más: que los cocodrilos abundaban en
el popal a un lado de la colonia. Seguimos, pues, el camino, aunque ya desconfiados porque
comenzamos a dudar de los informes de las gentes lugareñas. A todo esto el campo cada vez me
gustaba menos, eran terrenos planos donde solo se veían pastizales y más pastizales; ni un
bosquecillo en el horizonte , lo que significaba que, si no había cocodrilos, no encontraríamos
tampoco otra clase de animales, excepto vacas y novillos.
Pronto llegamos a la ranchería, compuesta por unas cuantas casas desperdigadas, pero por lo
menos los habitantes eran un poco más amables. Preguntamos si era posible encontrar por ahí
cocodrilos y nos aseguraron de que había muchísimos en el popal cercano y como aún faltaba
algún tiempo para que se ocultara el sol, aprovechando unos voluntarios que se ofrecieron para
enseñarnos el pantano, decidí dar un rápido vistazo y acompañado de Primitivo y Rosendo, ahí
vamos brincando lodo cubierto de zacatales hasta llegar a la orilla del famoso popal, que resulto
ser solamente un zanjón de cuatro metros de ancho y con escasa agua cubriendo el fango; todos
los alrededores eran pastizales con numeroso ganado, pero no se vio ningún bosquecillo que
pudiera albergar fauna local. Bastante escéptico me subí sobre un tronco para inspeccionar los
alrededores y ver los "muchísimos lagartos", no encontrando ninguna seña como asoleadura en
las márgenes o algún movimiento en los lirios o el agua, que indicara la presencia aunque fuese de
un solo cocodrilo.
Comprendí que nuevamente habíamos sido víctimas de las exageraciones y mentiras de los
lugareños, acabando de comprobar este vicio local cuando uno de los guías voluntarios me
sacudió del brazo, mostrándome un movimiento en los lirios flotantes y asegurando que había
visto un lagarto, pero los binoculares dirigidos con rapidez al sitio solamente me descubrieron un
turipache que corría por el agua, esa inofensiva lagartija tan común en Chiapas y que acostumbra
correr sobre la superficie de aguas quietas, no hundiéndose por la rapidez de la carrera y los
largos dedos.
Hasta donde llegaba la vista no había un solo árbol en esa inmensa planicie cubierta de pasto y
ganado, por tanto no había nada que hacer sino regresar hasta el pueblecillo e indagar nuevos
datos. Al llegar donde estaba el carro encontré que el maestro rural de esa pequeña colonia se
encontraba platicando con Jesús y Bonifacio, que habían quedado en el vehículo; este individuo
resulto que era de Cintalapa, por tanto, con diferentes costumbres a las de la localidad donde
enseñaba. Nos informó que en el par de años que tenia de trabajar allí solo había visto un
pequeño lagarto en el zanjón, a cuya orilla llego prácticamente junto con todos los habitantes
cuando corrió la voz de que se había visto un lagarto: por lo menos unas cincuenta gentes se
reunieron para dar caza al inocente animal. Esto definitivamente demostró que en el tal zanjón no
habitaba cocodrilo alguno, ni siquiera tortugas porque se las comían en "salsa verde", el platillo
favorito de Tabasco y la zona norte de Chiapas.
Nos despedimos del maestro y de los curiosos que nos habían rodeado, regresando más que de
prisa porque ya se aproximaba la noche y no se borraba de la mente lo difícil que había sido cruzar
por los improvisados puentes, lo que sería peor de noche. Efectivamente, ya el último fue
necesario pasarlo con mucho cuidado, alumbrando los rieles con linternas y dirigiendo al chofer; al
fin respiramos sin angustia porque, aun cuando el camino distaba mucho de estar bueno, ya
habíamos pasado lo peor. Muy pronto nos acometió otra dificultad el generador del carro dejo de
funcionar y así continuamos con la amenaza de que se agotara el acumulador, quedando tirados a
medio camino; además seguramente en toda la región de Juárez no habría donde recargar este
artefacto. Pero con toda suerte llegamos al pueblecito como a las ocho de la noche, con los fanales
del carro apenas alumbrando el camino.
Naturalmente que a esas horas ya no había autoridades en el pueblo; antes nos habían informado
que el Presidente Municipal vivía en una colonia llamada Belisario Domínguez, distante varios
kilómetros. En cambio el comandante de la policía nos dio dos buenas noticias, ¡en esas
circunstancias! Una, que en el pueblo había un excelente mecánico que arreglaba muchos Land
Robers, pertenecientes a los ricos cacaoteros de la zona, y segunda, que si existía un hotel en
Juárez. Así que primero nos instalamos en el folklórico hotel y luego envié a Bonifacio que rogara
al mecánico nos arreglara el carro esa misma noche para seguir nuestra investigación a la siguiente
mañana porque currante esos viajes cada día cuenta.
Cosa curiosa, esta vez no se trataba de otra de las clásicas mentiras de la región y además resulto
un excelente mecánico, que ya lo hubieran querido en Tuxtla, porque le arreglo al carrito un
calentamiento que padecía desde varios meses atrás y que ningún taller de la capital le había
podido corregir. En cambio el hotel resulto otra cosa, pero siempre son interesantes las nuevas
experiencias pues nunca me había tocado pernoctar en un sitio semejante. Era un hotelito con un
portalito al frente, al lado de una farmacia, cuyo propietario lo era también del hotel y en el
interior de los cuartos una impresionante cantidad de cucarachas, bien robustas, que trataban de
escapar la persecución de otras tantas ratas. Pero lo notable era que por un extremo de los
cuartos pasaba una atarjea de ladrillo, la cual conducía una corriente de agua que servía como
drenaje y excusado a la vez. Esta corriente pasaba de un cuarto al siguiente y así hasta salir al
exterior de la casa para desaparecer en un barranco cercano. Por tanto el huésped de cada cuarto
si tenía una necesidad, solamente se ponía en cuclillas con un pie a cada lado de la corriente y
listo, el agua arrastraba el excremento; más este ingenioso sistema tenía un inconveniente, en
especial para los huéspedes de los cuartos siguientes, porque rodando y chocando pasaban cerca
de la cama los "productos" de los cuartos anteriores, tanto peor si los ocupantes eran un poco
estreñidos. También para bañarse era necesario colocar un pie a cada lado de la zanja porque la
regadera, ¡había regadera!, se encontraba justamente encima; un bonito modo de ahorrarse
tubería para los drenajes.
Después de cenar y bien bañados, buscando un poco de alivio al tórrido calor de Juárez, nos
sentamos en el portalito del hotel, donde al poco rato se nos aproximó el dueño, que despachaba
en la farmacia al lado, para preguntarnos qué negocio nos llevaba al pueblo; entre las ocasionales
ventas de medicamentos estuvimos conversando y cuando se enteró de que buscábamos un sitio
donde hubiese cocodrilos para efectuar algunos estudios, nos informó que en un rancho
relativamente cercano, propiedad de un primo suyo llamado José Guichard, había muchísimos
lagartos. Otra vez la palabra muchísimos, pero ahora, ya con experiencia, recibimos la noticia con
mucha reserva, aunque no dejé de tomar nota.
A la mañana siguiente, muy temprano, acompañados de un policía municipal para servirnos de
guía, fuimos hasta la colonia Belisario Domínguez, donde vivía el Presidente. Lo encontramos
ordeñando una vaca, pero muy atento nos atendió luego, mostrándose extrañado de nuestro
regreso tan pronto, de modo que explicamos el tremendo chasco que nos habíamos llevado y le
pedí que nos sugiriera otro sitio; también le dije de la información que nos había proporcionado el
dueño del hotel y estuvo conforme, incluso agrego que allí realmente si había muchísimos lagartos
porque la zona era muy pantanosa. Parecía que en la región de Juárez, la palabra "muchísimo" era
de uso más que frecuente para indicar donde, ocasionalmente, se veía algún individuo de lo que
se estuviese indagando.
De todas maneras mí decepción había sido reemplazada por alguna esperanza, por lo menos para
colectar fauna local porque en el camino hacia la colonia antes citada, ya comencé a ver arboledas
y cacaotales; pregunté además al presidente si había monte por el rancho de don José Guichard y
me dijo que había "muchísima" selva, pero al mismo tiempo me propuso que diera un vistazo en
unas charcas que había por ahí cerca, y también en el arroyo que corría por la orilla de la colonia
porque solían verse lagartos. Mando a un ayudante para que nos enseñara el lugar y fui,
acompañado de Primitivo, aunque ya iba con mucho desgano. Lo que no nos dijo el Presidente era
que para llegar al sitio indicado, había que pasar el arroyo y éste, más que arroyo, era todo un rio
ancho y profundo, de aguas turbias, que se cruzaba a través de las ramas de un árbol inclinado
sobre el agua; cruzar este rio fue bastante laborioso y en más de una ocasión estuve a punto de
caer al agua, más al fin pasamos a la orilla opuesta, solo para encontrar que las tales charcas no
alojaban ni siquiera una rana, ya que eran bañaderos de cerdos. Tal vez en sueños alguien vio un
"lagarto" ahí durante una borrachera. Por otro lado no era probable que en el rio hubiese
cocodrilos porque toda la zona estaba llena de gente y las casas llegaban hasta la misma orilla;
finalmente la gran cantidad de patos domésticos que tranquilamente nadaban era una prueba de
que no había cocodrilos.
Ya comenzaba a disgustarme con esa costumbre de mentir, pero eso no era nada comparado con
lo que me esperaba. Tan seguro estaba don Gabriel Soberano, o sea el Presidente, de que no
hallaríamos nada que, a mí regreso encontré que ya tenía preparado un caballo para que fuera yo
hasta el rancho de don José Guichard y decidiera si nos convenía acampar en ese lugar. Como es lo
usual me aseguraron que el viaje seria cosa de unos minutos, que el rancho estaba muy cerca. Si
yo decidía quedarme en el lugar, a mí regreso buscarían más caballos para todos mis
acompañantes y la carga; todo me sonaba como demasiado largo para efectuarse en un solo día,
pero contra todos mis temores dicho rancho efectivamente estaba a unos cuatro kilómetros y lo
que fue mejor: ¡había mucho bosque por todo el camino!
Con el tremendo calor y la gran humedad del ambiente, no sudaba uno, se empapaba, y la ropa
quedaba unida al cuerpo como cuando cae uno al agua; por las piernas, los brazos y la espalda
corrían verdaderos arroyitos de sudor; en realidad la ropa podía exprimirse. Este calor era lo
mismo de día que de noche y solamente cuando soplaban los nortes, lloviendo durante varios días
las veinticuatro horas, entonces hacia algo de frio. Por lo que respecta a las lluvias eran
prácticamente continuas durante todo el año, excepto sesenta días entre abril y junio que no
llovía; entonces alumbraba un sol calcinante que en un par de día secaba los caminos y veredas,
así como algunos pantanos menos profundos. De hecho era notable que en lugares donde el lodo
aguado daba arriba de las rodillas, en ocho días de esta breve sequía, se podía caminar por tierra
seca. Obviamente, con este clima, la vegetación siempre era verde, sumamente feraz y con una
abundancia de fruta como jamás he visto en sitio alguno. Por todas partes, incluso en los campos,
los naranjos, mandarinas, cidras, limoneros y limas mostraban sus ramas dobladas por el peso de
la fruta, mientras el suelo amarilleaba por la que ya había caído; había plátanos en una gran
variedad, enormes de tamaño y dobladas las matas por los grandes racimos. En estas tierras
conocí por primera vez el árbol del pan, esa exquisita fruta procedente de Oceanía; por si tan
agradable fruto no bastara, el árbol es hermoso.
Tal vez algún lector se preguntara por que hablo en pretérito si la región existe; es verdad, existe,
pero ya no es ni la sombra de lo que fue. En diez años los pastizales y el petróleo acabaron con el
Paraíso. Cuando visite la región en 1968, la gente comenzaba a interesarse por la engorda del
ganado y por la producción de leche en gran escala, pero los bosques naturales y los cacaotales
ocupaban la mayor parte de la tierra en esta parte del Municipio de Juárez; la destrucción venia
del norte, avanzaba desde Reforma y, como ya vimos, transformaba los campos en ilimitados
pastizales, donde no dejaban ni siquiera un árbol para sombra del ganado. El pasto, cobijado bajo
las alas de la Nestlé, aniquilaba la vida original más la demanda de la megalópolis México, exigía
carne y más carne. En diez años que estuve visitando la región, dos o tres veces por año, para
atender el criadero de cocodrilos al que luego me referiré, delante de mis ojos se efectuó un
cambio drástico en el ambiente; se fue la fauna, se fue la fruta, se fueron los restos de selva,
¡desapareció la vida! Ganado y petróleo, los verdugos de la ecología, dominaron la región.
Conseguir una fruta era imposible; conseguir una gallina, solo a precio de oro; adquirir
comestibles, muy difícil ¡en una región donde bastaba agacharse para recoger la fruta que se
deseara!
Por si la ganadería extensiva fuera poca calamidad, tenían que descubrir petróleo, petróleo en
cantidades fabulosas. La riqueza de Midas para unos, la maldición para otros y exactamente como
el desafortunado rey de la fábula, mucha riqueza y nada de comida.
Más volvamos al septiembre de 1968. Después de atravesar muchos cacaotales y algunos bosques,
llegamos a una loma larga y aplanada, por cuyo centro pasaba la vereda que seguíamos. Era una
loma cubierta de zacate bajo, matorrales y muchos naranjos y limoneros por todas partes, con las
ramas dobladas por tanta fruta a pesar de tener las copas cubiertas de muérdagos y otras plantas
parasitas. Por ambos lados de la loma había extensos pantanos, donde vivían "muchísimos"
lagartos, según el decir del guía que me acompañaba; al final de la loma, emergiendo de las
arboledas verde oscuro, estaba la casa del rancho Alejandría. Contra lo que esperaba, al cruzar la
puerta del corral en el frente, no salió a recibirnos la acostumbrada docena de perros famélicos,
sino únicamente un sabueso entrado en años que atrajo con sus ladridos al dueño de ese rancho,
quien salió a recibir la extraña visita.
Así conocí a don José Guichard Gutiérrez, a quien todo mundo llama cariñosamente don Che. Un
señor muy amable y servicial que nos invitó a pasar al corredor, donde pronto nos sirvieron unos
deliciosos refrescos de pulpa de cacao, una bebida agridulce digna de los dioses del Olimpo y que
actualmente ya es difícil gustar porque casi no existen cacaotales en la zona. Cuando don Che se
enteró del motivo de mí vista, inmediatamente puso todas sus tierras y su persona a mí servicio,
resultando después de unos pocos días, además de un gran amigo, un excelente colaborador, muy
entusiasta e interesado. Pero no adelantemos los acontecimientos. Regrese muy complacido hasta
la colonia Belisario Domínguez, porque además de la amabilidad de don Che, toda la zona estaba
verde por los arbolados, los bosques y los cacaotales, las casas de los alrededores no se veían
hasta que prácticamente entraba uno en ellas, porque todo era como una cortina impenetrable de
vegetación, taladrada por las veredas en que transitaba la gente. Toda la zona era prometedora de
abundante fauna local, que yo casi no conocía.
En la colonia, a pesar de que el Presidente Municipal ya se había ido a sus cotidianas labores,
rápidamente nos consiguieron las bestias necesarias, acatando las órdenes dejadas por el
mandatario local. Pronto pues estuve de regreso en Alejandría con todo el equipo y los ayudantes,
plantando el campamento bajo unos frondosos almendros frente a la casa, cerca de los secaderos
para el cacao. A unos cuantos metros pasaba un arroyo, cuyo nivel bajaba o subía
asombrosamente rápido, sin el menor aviso o ruido, dependiendo de las lluvias en la parte
superior de su curso. En realidad todos los arroyos en la zona subían o bajaban silenciosamente
debido a la poca pendiente de sus lechos.
En la primera entrevista con don Che, este me informo que había "muchísimos" lagartos en los
pantanos cercanos, solo que se le olvidó decirme que esto fue unos cincuenta años antes de mí
llegada. De todas maneras la región rebosaba de fauna interesante y pronto comencé a colectar
aves y reptiles que antes solo conocía por los libros, aumentando la colección con la inapreciable
ayuda de don Che y toda su familia, quienes durante sus actividades encontraban reptiles, insectos
y cualquier animalillo que luego me llevaban.
Solamente los cocodrilos, el objetivo principal de este viaje, continuaban sin aparecer, muy a pesar
de que andábamos de arroyo en arroyo, o de pantano en pantano en la zona, siguiendo casi
siempre las noticias que todo mundo nos llevaba: que en tal o cual lugar habían visto un lagarto,
nombre que más comúnmente se aplica a estos animales.
A unos doscientos metros de la casa del rancho me enseñaron una laguna de regulares
dimensiones, la cual se dominaba perfectamente desde la loma antes mencionada y ahí me pasé
horas y más horas observando con los binoculares, sin ver nada que indicara la presencia de un
cocodrilo, a pesar de que me decían que los había en gran número. Las que si abundaban mucho
eran las tortugas jicoteas, ya que en todas partes podía ver sus cabezas asomando fuera del agua o
las sorprendía tomando el sol sobre los troncos y en las márgenes, aplastando el zacate. De esta
laguna hay mucho que decir, pero lo haré un poco más adelante.
Como ya he dicho, la casa del rancho estaba construida sobre una loma larga y estrecha; quizá
debería decir que esta porque aún existe igual, solo que sin árboles. En esa primera visita yo
estaba asombrado; desde la loma podía dominar con la vista una extensa área de campos verdes,
en gran parte sumergidos bajo el agua; había pijijes y patos por todas partes, innumerables aves
acuáticas sobre la vegetación emergente y muchos pájaros de diversas especies que volaban de un
lado a otro, visitando los matorrales y los bosques de las tierras más altas. En fin, un ambiente
soñado por todo naturalista, siempre que éste aguante el calor intenso porque con ese sol y esa
humedad, se tiene la sensación de estarse cocinando al vapor; el sudor no gotea, sale en chorros, y
ya que hablo del calor en esta región, es oportuno decir que en ninguna parte me ha sucedido
que durante el baño siga sudando. En efecto, nos bañábamos en el arroyo cercano y, mientras
estaba uno sumergido, todo era perfecto, pero al salir del agua para secarse, la toalla absorbía por
igual agua y sudor mezclados, porque este, brotaba en cuanto se enderezaba uno fuera de la
superficie. A pesar de esta incomodidad Juárez era una región sin igual, muy bella y feraz,
eternamente verde.
Como pasaban los días y nosotros seguíamos de un lado a otro, buscando los cocodrilos de
pantano que no aparecían por ningún lado, los lugareños comenzaron a decir que iba a ser muy
difícil que encontráramos alguno dado que era tiempo de mucha agua, que todo estaba inundado
y que así estos reptiles se desperdigaban por todas partes, o no se podía entrar a los rincones
donde verdaderamente abundaban; me recomendaron que regresara en el corto verano de abril,
época sin lluvias y que hallaría los lagartos que quisiese. Así que después de quince infructuosos
días, en lo referente a cocodrilos, empacamos todo y don Che nos facilitó caballos para ir a la
colonia donde se encontraba guardado nuestro Land Rover. Don Che, como ya dije, quedo como
un excelente amigo, al igual que todos sus familiares, y quedamos que en el buen tiempo le
avisaría y él nos esperaría con caballos en Belisario Domínguez. No hubo cocodrilos en este primer
viaje, pero encontré buenos amigos y reuní una interesante colección de aves y reptiles de la zona.
El World Wild Life Fund, como ya sabemos, ofrecía los medios para instalar un centro repoblador
de este cocodrilo, ya tan escaso, como comprobamos al no encontrar un solo ejemplar a pesar de
que estuvimos explorando los lugares donde fue muy abundante. Pero ello se debió a que salió
convertido en pieles, miles y miles de pieles cada año, por el vecino estado de Tabasco. Al
terminarse los cocodrilos de Tabasco, los cazadores profesionales o lagarteros de dicho Estado,
volvieron su atención a Chiapas, aniquilando este recurso hasta no dejar nada. Durante mis viajes
a Juárez, aun alcancé a encontrar los montones de huesos de cocodrilo dejados por estos
destructores individuos. Pues bien, don Che, siempre tan colaborador, me ofreció la laguna antes
mencionada, que se encuentra dentro de su propiedad, para iniciar este criadero y así pasé los
próximos meses elaborando los proyectos y efectuando los arreglos necesarios; largo se me hizo el
tiempo para regresar a tan interesante región, pero al fin llego el mes de abril de 1969 y ahí vamos
de nuevo por esa terrible carretera.
En este segundo viaje todo fue más fácil, ya conocíamos el camino y la región y sabíamos por tanto
que artículos deberíamos llevar desde Tuxtla y cuales podríamos comprar en Estación Juárez, e
incluso en los ranchos. En la conocida colonia, en la casa del Presidente Municipal, nos esperaba
don Che con sus caballos; pronto, pues, estuvimos nuevamente en Alejandría, dispuestos a
encontrar los abundantes cocodrilos y además medir y reconocer bien la laguna para instalar lo
que llamaríamos Centro de Repoblación del Cocodrilo de Pantano. Gastamos dos días en instalar
un cómodo campamento, aunque don Che me había ofrecido unos cuartos de su casa, pero a mí
no me gusta causar molestias y además es mejor tener cierta independencia de movimientos.
La región estaba igual, solo que con menos agua inundando los terrenos, de manera que podíamos
caminar más libremente; incluso en los cacaotales encontrábamos abundantes animales y de
hecho me faltaba tiempo para catalogar y preparar los especímenes. También cuando llegamos, ya
don Che me tenía unos frascos repletos de reptiles que estuvo colectando y para lo cual le había
dejado yo una buena provisión de formol, más el adiestramiento necesario. ¡Como hecho de
menos esas caminatas por los húmedos cacaotales! La penumbra dominaba todo el ambiente y la
gruesa capa de hojarasca albergando infinidad de animalillos. En las ramas de los mismos cacaos
era fácil descubrir unas borlas de seda dorada, que eran los miquitos de oro, hormigueros de seda
o serafines; todos estos nombres reciben esos interesantes y bellos animalitos tan inofensivos y
tan difíciles de mantener vivos en cautividad. Luego, los vestigios del bosque original por las orillas
de arroyos y lagunas, con toda su fauna variada e interesante.
En esta temporada vi una cosa curiosa que no he vuelto a ver en ninguna parte, ni siquiera ahí
mismo porque todo cambio en unos pocos años. Caminaba yo por la loma plana tantas veces
mencionada, cuando me llamo la atención un enjambre de mariposas que revoloteaban; eran
tantas y en tal variedad que me aproxime para investigar de qué se trataba, ya que no se veían por
ahí flores en abundancia. Eran unos arbustillos marchitos que por alguna causa estaban secándose
y exudaban minúsculas gotas de un roció pardo que con avidez succionaban y se disputaban
cientos, tal vez miles, de mariposas de todas las especies de la región; muchas de estas mariposas,
de colores metálicos y brillantes, no las había visto nunca. Observe este fenómeno muy temprano
por la mañana, en cuanto el sol principiaba a disipar la niebla matutina, pura humedad, que por las
mañanas cubre los campos en esta región, mejor dicho cubría porque todo ha cambiado. No
llevaba cámara fotográfica a la mano por lo que regrese de prisa al campamento y creo que no
tarde ni media hora, pero en este corto lapso el sol ya había calentado bastante y aunque muchas
mariposas seguían librando el extraño líquido, la hermosa aglomeración de brillantes colores había
desaparecido. Este fenómeno debe ser fortuito, quizá de momentos, porque mantuve los arbustos
bajo una constante observación en los días siguientes, a diferentes horas, pero no volví a ver la
notable aglomeración y solo unas cuantas mariposas continuaban visitando las marchitas plantas.
Apenas instalado el campamento, principiamos a buscar los cocodrilos por los arroyos y popales;
en estos últimos es difícil la caminata porque es lodo cubierto por una gran profusión de lirios,
helechos y otras muchas plantas, de manera que es necesario caminar con mucho cuidado y
pisando sobre los matojos más tupidos y fuertes. Más los cocodrilos seguían sin aparecer, no
obstante que los lugareños constantemente los encontraban aquí y allá, viniendo al campamento
con la noticia, pero ya teníamos experiencia y por tanto sabíamos que todo eso era únicamente
mentiras.
Un día, en un arroyito fangoso, tocando el fondo con un palo, descubrimos un grandísimo
chiquiguao. Se trata de una peculiar tortuga de concha pequeña, enorme cabeza y una larga cola,
con toda la piel cubierta de verrugas. Esta tortuga tiene un carácter irascible, como ciertos
empleados de las oficinas de Gobierno y con mucha facilidad pasa de la defensa al ataque, sobre
todo si se le encuentra fuera del agua, o más bien dicho del lodo, porque prefiere los sitios
fangosos. Pues bien, el ejemplar mencionado fue extraído del lodo con mucha dificultad, por la
enorme fuerza del reptil y su ferocidad; esto último suena ridículo en una tortuga, pero lo cierto es
que este animal se abalanzaba como perro bravo sobre todos los que la rodeábamos, tirando
mordiscos a diestra y siniestra, pero afortunadamente no corría con mucha velocidad. Finalmente
se pudo atar con unas cuerdas a un largo palo, para su transporte hasta el campamento, distante
unos tres kilómetros.
El chiquiguao o tortuga lagarto fue llevada al campamento entre dos personas y peso algo más de
veinte kilos. Fue guardada dentro de un cuarto de madera que nos prestó don Che y encerrada en
una caja de gruesa madera, pero a la mañana siguiente había desaparecido. Este ejemplar salió del
cajón que tenía un metro de alto, desclavo unas tablas de la pared con su fuerza descomunal y se
fue al arroyo cercano, según se notaron sus huellas que afanosamente seguimos. Aguas abajo y
aguas arriba lo buscamos inútilmente toda la mañana porque se trataba de un excelente ejemplar,
pero no encontramos ni señal de nuestra tortuga y tuvimos que resignarnos a esta lamentable
pérdida. Más he aquí lo notable: unos diez días después, pasando por el arroyo fangoso donde
habíamos encontrado esta tortuga, con esa fútil esperanza frecuente en los colectores o
cazadores, alguno de los que me acompañaban tanteo el fondo de la poza particular con un palo y
encontró otro ejemplar que, se notaba, era tan grande como el que había escapado. Después de
muchas dificultades y maniobras logramos sacarlo del lodo. ¡Y era el mismo que se fugó! Como
este animal encontró y llego a su territorio fue todo un misterio, pero aparentemente tres
kilómetros no son mucha distancia para una tortuga, por lo menos de esta especie; además saben
orientarse perfectamente. Tal vez el lector se preguntara como reconocimos que era el mismo
animal, muy sencillo, tenía una cicatriz de bala en el carapacho; debo decir que tiene porque este
magnífico ejemplar aún vive en nuestro parque zoológico.
Don Che me había prometido guiarme a un lugar llamado Manzanillal, donde según el decir de las
gentes locales, aún quedaban muchos cocodrilos y aunque ya conocíamos las exageraciones tenía
esperanzas de encontrar estos reptiles tan necesitados porque dicho lugar era de muy difícil
acceso por los extensos pantanos y el monte muy tupido. Más como don Che tenía algunas
urgentes tareas que atender, y mientras se desocupaba aproveche para explorar y medir la laguna
cercana a la casa; de esta manera el criadero quedaría a la vista de los dueños del rancho y los
cocodrilos estarían a salvo de cazadores furtivos.
Esta laguna era muy peculiar porque solo el centro contenía agua libre, el resto se encontraba
cubierto por una gruesa capa, una especie de costra que se formó a través de los años, al
acumularse los desperdicios de la vegetación flotante y la hojarasca desprendida de los bosques
cercanos, llevada allí por los vientos de los nortes y las tormentas violentas. Esta costra, al
solidificarse, ofreció arraigo a numerosas plantas, que