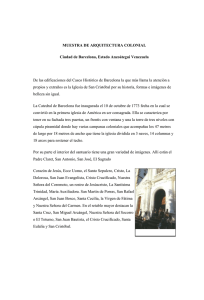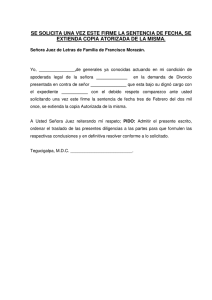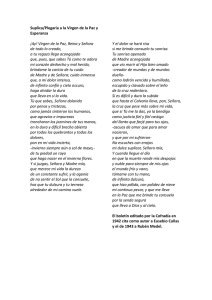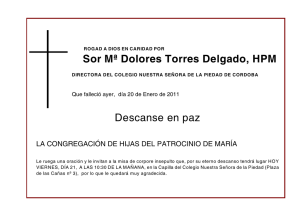DIARIO DEL MUERTO Eduardo Miguel Golduber Cuento de su libro “Las mujeres ante la tumba” 1º premio de la categoría CUENTO del Fondo Nacional de las Artes, 1976. Buenos Aires, Crisol, 1977. pp. 51 – 59 Edición digital en memoria de Eduardo, que falleció a los pocos meses de presentado el libro, en 1978. L. San Clara V. Hace tantos días que llueve que ya he perdido la cuenta, pero me basta la memoria para hacer los cálculos exactos del tiempo. Estar en cama ha perdido el atractivo que tenía al comienzo. Sin embargo, basta poco para entretenerme; ya no me queda sino pensar. Y cerrando los ojos, es el mundo mío el que cubre al otro, le da su escenografía y lo viste según yo lo deseo. Claro que todo este decorado cuenta con el tácito entrometerse de ellos, la casa y los actos de] mundo cotidiano. Pero la escenografía que me imponen está tan memorizada que se ha vestido de gris para siempre: el día, la salida de papá para el negocio, los rezongos de Lía, el trajinar de mamá y sus quejas. Y Lía que sale para la oficina, y el almuerzo con una suspirante mamá y la tarde silenciosa y la noche llena de peleas y discusiones. Y contra esa vida lucho y opongo mi mundo soñado. Pero ellos deben ser más fuertes. Siempre me vencen. M. Santa. Susana, V. y M. El médico meneó la cabeza. Era una cabeza de espeso cabello plateado y brillante, que dejaba un leve aroma a lavanda. Eduardo Miguel Golduber El médico sonrió, y entonces recordé su nombre: Gómez Winter. Enseguida, él movió el bigote para hablar y yo cerré definitivamente los ojos. —Se pondrá bien pronto —dijo el médico—. Es un muchacho fuerte. Yo haba pensado y dicho esa repetida frase sin hablar, y me sorprendió no corearlo, que él fuera tan lento. Pero la respuesta de mamá fue la que todos los días el médico y yo le señalamos: —No sé —dijo mamá. Y me la imaginé moviendo la cabeza gris al vaivén de su desconsuelo—. No sé. Lleva tantos días en cama. Y los remedios, la vida... —Muy pronto mejorará —dijimos el médico y yo, él hablando y yo pensando—, y podrá hacer de todo. Ahora imaginé a mamá, siempre meneando la cabeza y colocada ya en su cara la mueca de la perplejidad. Pero ya era un juego muy aburrido... Estuve por abrir los ojos, y en ese momento mamá habló. Y toda una ceremonia repetida meses y meses, terminó para siempre. —¿Se ha dormido? —preguntó mamá. —Ajá —susurró el médico—. —Doctor —dijo mamá apresuradamente—, hoy recibimos el telegrama de la empresa... Y en cuanto a Lía, de un momento a otro.. —Sh... —pidió el médico. Y lo sentí levantarse—. ¿Están su esposo y su hija? —Sí, venga, doctor. Conservé los ojos cerrados mientras ellos salían y aún largo rato después. Y ya sobre los ojos y el cuerpo estaban el cambio y su verdad. De modo, me dijo, que el momento ha llegado. Sentí un temblor en todo ese viejo y odiado cuerpo enfermo. De modo que es así, lo estaba esperando... Ya la sensación de vacío era insoportable. Pero la mente, aún sin dibujar, crear y armar todo el mundo que soñara siempre, trabajaba a toda velocidad. No dormí esa noche. Pero aunque pensé que no volvería a dormir, me equivocaba. M. San Ponciano, papa. S. Hipólito. Si pudiera detenerme para pensar, me asombraría de la rapidez conque se sucede todo. Es evidente que este plan está manejado y ejecutado con una precisión de relojero, cada maza soldada y sincronizada sin error de cálculo alguno. Pero siempre hay una equivocación... Hoy, Lía fue despedida de su empleo. Creo que a nadie le sorprendió la noticia; todos lo estábamos esperando. Aunque yo ya no pueda ser incluido en la familia, no dejé de enterarme y de masticar todo el día la escena. Por masticar se entiende, espero, de pensar en lo sucedido. Lía regresó este mediodía. No era extraño, dado que el trabajo en la oficina escasea cada vez más y ella ya había vuelto muchas veces temprano para refugiarse en el televisor, el café y su malhumor. Pero mi hermana no sabe disimular. Anduvo un rato de aquí para allá, dejando caer las cosas y sin oír los reproches de mamá, hasta que estalló en un llanto histérico y dijo: —Me despidieron. Mamá se puso pálida (yo imaginaba todo desde mi cama) y papá dejó la cuchara con cuidado sobre el plato. —Es el fin —dijo papá—. Es el fin. —¡Claro! —gritó Lía, abalanzándose enseguida sobre las palabras de papá—. ¡Miren quién habla! ¡Por lo general, lo único que el señor hizo fueron deudas! Eduardo Miguel Golduber Comenzaron a discutir y mamá a suplicarles que se calmaran. Al fin, mamá logró detenerlos con sus lágrimas y su frase, última carta echada para detener las iras generales: —Mañana viene el doctor. Ya hablaremos con él. J. S. San Eusebio, c. Tal como supuso, Gómez Winter los convenció muy pronto. En realidad, como fiel ejecutor de un plan que le enseñaran a cumplir, el médico se limitó a decir lo de siempre: que eso era lo indicado, que era preciso cumplir con las órdenes y que ellos debían darse por contentos de que en las actuales circunstancias, se pudiesen llevar a cabo todos los recaudos. Mamá fue la que más lloró. Negaba mecánicamente, retorciéndose las manos. Pensé (y lo sigo pensando) que está ultrasensibilizada, llora como una Magdalena por cualquier cosa. Pero como siempre, estaba Lía. Lía se encargó de convencer a mamá; usó de sus eficaces y viejas armas: los gritos, el malhumor, y por fin, la más aplastante lógica. A todo esto, papá, que se mantenía callado como siempre que es necesario tomar una decisión, comenzó a atusarse los mostachos grises y al fin explotó diciendo que, efectivamente, había que hacerlo porque cuando una necesidad tal nos obliga, no podemos argumentar una sola palabra. Como mamá se resistiera, papá comenzó a gritar según su costumbre, y por último lloró, o fingió emocionarse; hasta que mamá cedió suspirando y diciendo que pronto ya ni siquiera estaría para molestarlos en sus planes porque dejaría de sufrir, y todas esas cosas que suele decir mamá hace mil años para que nos sintamos culpables hasta de respirar. De cualquier manera, creo que lo sintió bastante. Lloró toda la noche y estuvo sentada mirando cómo las horas pasaban sobre el reloj y cómo llegaba la mañana del día señalado sin que nadie pudiera detenerlo. V1. La Asunción de la Virgen María. Dormí pesadamente, lo que hacía mucho que no me ocurría. Y también descubrí que no poda soñar. Ya hace bastante tiempo que no sueño más. De cualquier manera, el grito de mamá no me sorprendió. Ella comenzó a llamarme gritando y retorciéndose las manos. Al fin, salió en busca de papá y de Lía. Mientras ella iba en busca de papá, Lía entró en el cuarto. Estaba blanca y lloraba, ella que en general jamás ha llorado ni demostrado afecto alguno por nadie. Contra lo que esperaba, papá llegó enseguida, también muy asustado. Me miró y dijo: —Ya no hay nada que hacer. Llamen a Gómez Winter. Mamá se deshizo en llanto, y Lía tuvo que darle un calmante. A papá, que tampoco ha llorado nunca, se le llenaron los ojos de lágrimas. Gómez Winter llegó enseguida. Extendió un certificado de defunción y él mismo se encargó de llamar a la casa funeraria, visto el estado en que se encontraban todos. Pasado el mediodía trajeron el ataúd y pusieron adentro el muñeco que sé confecciona para cada muerto. Entonces ellos me velaron todo el día y toda la noche, sentados alrededor del ataúd, recibiendo los pésames y el llanto en el cuarto lleno con las coronas y las velas altas del duelo. Y a mí, encerrado en la cocina, solamente me quedó el recurso de imaginarlo todo, de ubicar la escena con mi decorado que ahora sabía, era el exacto y correspondiente. Me imaginaba a mamá sentada ante el ataúd, erguida por el cansancio, los sedantes y el duelo que incorporaba ferozmente, segundo por segundo, en la estupefacta somnolencia de no haberlo aceptado. Me imaginaba a Lía, entrando y saliendo con café para familiares y vecinos, ya en la certeza del final. 1 En el texto falta “V” que indicaría el día de la semana (“viernes”) [N. del editor digital] Eduardo Miguel Golduber Y veía a papá, con la cabeza gacha y la figura encorvada, en la puerta del cuarto, porque las flores de muerto le hacen mal, y el titilar de las velas lo marea. Pero el día pasará y la noche se irá detrás del día. Y mañana me llevarán a enterrar. S. S. Esteban de Hungría. Ellos regresaron de mi entierro al mediodía, para darme así la posibilidad de armar la escena del cementerio, del sacerdote rezando, de los presentes que lloraban o no, de la tierra que caía para siempre sobre lo que no ha de convertirse en tierra. Sentada en la cocina y después de recorrer toda la casa vacía, mamá pudo incorporar su duelo, pero ya no lloró más. Se puso la máscara de la impasibilidad, del que acepta que aquello tenía que suceder, anotándolo en su haber y acreditándolo en el recuerdo y el pasado. Papá, vencido por el cansancio, cabeceaba en su vieja silla del rincón y al fin, cayó en un sueño pesado y rítmico, que acompañó con sus ronquidos. Las horas pasaban lentamente y yo veía, desde mi lugar de encierro, a Lía, todavía con el vestido y el chal negros de la hermana del muerto, mirando mecánicamente las agujas del reloj, mientras la cara se le ponía más y más pálida y ella seguía el ritmo de las agujas. Más y más pálida la hermana del muerto que sabía todo el final aún sin celebrar su duelo. Porque al fin fue Lía la que se levantó. —Ya es la hora —dijo—. Y se quedó inmóvil, mirando a mamá. —Sí —dijo mamá—. Está bien. —Yo... —susurró Lía— está marcado así. Hay que hacerlo. —Está bien —repitió mamá—. Está bien. Y recién supe que ya no lloraría más. Lía, arrepentida de sus disculpas, se movió. Mientras ella cerraba puertas y ventanas y hasta las claraboyas, dejando la casa en la más completa oscuridad, en algo húmedo e inmóvil, mamá comenzó a cantar. Cantaba en voz muy baja y trémula su valsecito preferido, aquel que durante años y años nos obligó a la emoción y que si mal no recuerdo, hablaba del "dichoso tiempo aquél de la niñez maravillosa / El mundo era un Edén, en donde el bien reinaba. / Y lleno de ilusión era feliz el corazón..." La vocecita subía cada vez más, mientras la sombra pequeña y oscura de mamá se movía aleteando en su rincón, libre ya de todo peso. De pronto, Lía entró desde el sótano. En la casa, la oscuridad pintaba de negro cada detalle, el más pequeño, el más ínfimo, sin perdonar nada. —Ya está todo listo —dijo Lía—. Mamá dejó de cantar. Las dos sé miraron sobre los ronquidos de papá, y aún sobre la oscuridad. Después Lía asintió. —Sí —¡murmuró—. Ya voy. Se sentó por un momento, pero enseguida se levantó y vino hasta la cocina. Abrió con rapidez la puerta y se volvió a sentar velozmente de cara a la pared. Mamá se puso de pie en un impulso y me tendió los brazos cuando salí y me detuve a mirarlos: Papá espiándome por el rabillo del ojo y fingiendo dormir, con la cabeza blanca entre los hombros. Lía de luto, mirando la pared, y mamá, una figura chiquita en su ropa negra, con los brazos tendidos. Y después mamá bajó los brazos, y dejando caer las manos flojas y sin sentido, volvió a cantar, a susurrar aquello de "Caricia maternal, mano leal y generosa / mundo ideal, color de rosa... / Del venturoso ayer solo quedó el recuerdo / La vida, dura y cruel...", mientras yo iba lentamente hasta el sótano, bajaba y cerraba la puerta. La voz me siguió hasta que tomé la lámpara que Lía había dejado encendida y busqué con cuidado: Sí, allí estaba. Eduardo Miguel Golduber De cualquier manera, la orden había sido clara: un cubo perfecto en los sótanos o habitaciones profundas de cada casa. Con el espacio exacto para que un ser humano (contemplada la escala de medidas) cupiese en él, encogido y en cuchillas o adoptando la posición fetal Entré y me coloqué según indicaran. Un incinerador perfecto, dije. Y me gustó la idea: un incinerador sin fuego para un solo uso y para una sola clase de desperdicios. Bah, palabras. . . La puerta, hermética, que no podía abrirse, se cerró al fin y me rodeó la oscuridad. Sin embargo, yo oía y veía. Tal vez más que nunca, tal vez la enfermedad, los medicamentos, o el fin, me permitiesen la videncia. Yo veía y oía todo perfectamente, ya sin más escenografía de uno y otro lado: Papá se habría levantado pesadamente, algo tambaleante, para tirarse en la cama, pero esta vez, detenido por mamá, aguardaría en el vano de la puerta, mirando como quien no mira. Ahora, Lía estaría de pie, peinándose y acomodando con cuidado las ondas siempre alabadas por mamá. Por fin dejaría el cepillo y el espejo con una lentitud ritual. Mamá la estaría mirando fijamente, moviendo la cabeza y repitiendo una frase ya olvidada de tan conocida: —Hijos míos, hijos míos, hijos míos. En el sótano hay otro refugio. Todo está muy bien terminado; no hay una sola falla, todo se ensambla y se sincroniza. Es una gran maquinaria que funciona siempre sin errores. Allá arriba, Lía se enderezaría, desafiante, y comenzaría a caminar hacia el sótano, sin mirar a nadie. —Está bien —dirá Lía, bajando— ya sé. Ya voy, Y al fin, me rodea la oscuridad. EL NUMERO NUEVE Eduardo Miguel Golduber Cuento de su libro “Las mujeres ante la tumba” 1º premio de la categoría CUENTO del Fondo Nacional de las Artes, 1976. Buenos Aires, Crisol, 1977. pp. 26 – 38 Edición digital en memoria de Eduardo, que falleció a los pocos meses de presentado el libro, en 1978. UNO (Lo que contó Gedeón a la gente del pueblo, como fiel Recaudador de todos los chismes y novedades; y para que sea pasado de generación en generación.) Gedeón dijo: —Así nos de Dios larga vida y larga muerte para que alabemos Su Nombre y sea Bendito en la tierra de Calem. El extraño suceso que cuento, ocurrió para los primeros días de una primavera que es preferible olvidar. Así fue que siendo la media mañana de un día lunes (día de la luna) cesaron de repicar las campanas, se cerraron las ventanas y las puertas; la gente dejó el campo y el comercio, y el tiempo se detuvo; porque Juan de la Cruz, uno de los nueve hijos de Marcial Castro, se apareció por la calle de Santa Ana, trayendo de la mano las riendas del viejo zaino de su padre, sobre el que iba cruzado, con los brazos y las piernas balanceándose al compás de la marcha lenta y temerosa del animal, un cuerpo inmóvil y rígido, que comenzaba a hincharse y a oler su primer olor, el que una vez tuviera; un cuerpo atado a los lomos del zaino y sobre el cuerpo una cabeza que se balanceaba también con el ritmo exacto del cuerpo y del caballo, el cuerpo de un muerto. Entonces, cuando todo estuvo quieto, Juan de la Cruz detuvo el caballo y llamó en las puertas de la iglesia. Y el mismo padre Valente salió al atrio y cayó de rodillas: un muerto había muerto sin que Dios primero y Calem después, pudiesen adelantarse y ganar su triunfo sobro ese final. Así fue, así como cuento. Milagro. Eduardo Miguel Golduber Un muerto, "el Innominado", como se lo llamó desde entonces, apareció en Calem. Y el tiempo y el mundo, la rueda y sobre la rueda la espiral, cambiaron al fin. DOS Acta labrada en la Seccional Policial, Alcaldía y Municipalidad de la localidad de Santa Ana de la Cruz de Calem: —Que dice que siendo las 10.40 horas, p.m. del día 13 de octubre del año del Señor de 197..., el niño Juan de la Cruz Castro, de ocho años de edad, natural del pueblo, compareció ante el Superior de la Iglesia de Santa Ana, Rev. padre Valente de los Dulces Clavos de la Cruz, trayendo a lomos de un caballo, propiedad de su padre, don Marcial Castro, también natural del lugar, el cuerpo de un muerto, que evidenciaba haber entrado en ese tranquilo estado, unas 48 horas atrás. Los datos de filiación hicieron constar que se trataba de un hombre entre los 30 y los 90 años de edad, de facciones enérgicas y saludable constitución, envuelto en un sudario limpio aún y de buena calidad. Tenía colocada entre las manos una hermosa cruz de plata labrada, como las que solían lucir en la misa de los domingos y otras fiestas de guardar, doña Quirinita Argañaraz y sus siete hijas, seguramente de fabricación potosina. Tomada debida cuenta del infausto, increíble e incontrolable hecho, se dio comienzo a un severo careo con el citado Juan de la Cruz Castro, el que dijo, llorando, haber obedecido órdenes de su padre al traer al "Innominado" (por que fue dada la orden de llamarlo así desde ese momento y mientras estuviera muerto); razón por la cual se ordenó a Marcial Castro que compareciese ante el Juez, el Alcalde, el Comisario y el cura, tribunal encargado de hacer justicia en tan extraordinario suceso; —que habiendo comparecido el citado Marcial Castro, de 42 años de edad, de profesión bracero, casado, el que dijo: —que habiendo hallado al Innominado flotando en las aguas del Arroyo Negro (un lugar cenagoso muy poco frecuentado) dos días antes, entre la madrugada y las primeras horas de la mañana; y completamente asustado —por ser Aquello el Innominado y Calem lo que era— lo enterró casi en la misma ciénaga que está, además, muy cercana a su rancho; —que habiendo despertado su mujer antes que él en la mañana del día siguiente, vino en su busca completamente aterrorizada, ya que el Innominado había salido de su sepultura —quién sabe si el agua, la presión de la ciénaga, quién sabe— y estaba cruzado delante de su puerta, los ojos muy abiertos y como ofendidos, sobre el cielo, rodeado ya por su corte de moscas y caranchos. —Que descubriendo entonces una fuerza extraña en "Aquello" y ya una nueva acta para la Iglesia, la ley y el pueblo en general, envió a su hijo (el antes citado Juan de la Cruz Castro) a que llevara al "Innominado" al lugar donde sería revelado su misterio, esto es, la casa de Dios. Termina jurando sobre la Biblia, por Dios y por sus hijos, haber dicho la verdad, y firma el Acta correspondiente (con una cruz el citado Castro) a los 13 días del mes de octubre del año de Gracia del Señor de 197...; Obarrios, Cesidio, alcalde; De las Altas Torres, Emanuel Emiliano, juez; Melgarejo Halley, Benjamín, comisario; y De los Dulces Clavos de la Cruz, Valente, (nombre en la religión), Reverendo Padre de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana con sede en Calem. Firmas ........................................................... Acta de la investigación llevada a cabo con el objeto de aclarar hasta la duda más ínfima sobre un espantoso hecho que ya es de conocimiento público: —Que dice que, ordenada por el Tribunal arriba mencionado (y cuyas firmas y aclaraciones figuran también) una severísima averiguación sobre los autos caratulados "El Innominado y/o consecuencias", se llevó a cabo la misma en el cementerio del pueblo y en cada una de las casas, investigación que probó fehacientemente —y anotadas las debidas constancias— lo que sigue: I) que ningún muerto falta en su tumba y que el cementerio no presta lugar a dudas sobre su estado de conservación; Eduardo Miguel Golduber II) que ningún vecino de Calem, o pariente de los mismos, habrían muerto en el mencionado día 13 de octubre ni en las 48 horas anteriores, respectivamente, días 12 y 11 de octubre; III) que en consecuencia y por lo antes dicho, se ordena (en el más absoluto secreto) un enérgico y rápido estudio tendiente a solucionar un problema de magnitud tal que altera el orden de la Comunidad y que es causa de un total desequilibrio en las instituciones y costumbres del mismo. En el nombre de Dios, de la Ley y la Justicia. Siguen firmas TRES "Llamó poderosamente la atención al redactor de esta nota, la alegría que estallaba en todo su color el día domingo próximo pasado, en el tradicional paseo, plaza y retreta de Calem, conocido como "El Jardín de los Pasos Perdidos", en memoria de lo que allí sucedió, y que algún día revelaremos. Es inevitable acceder a la verdad: la presencia del "Innominado", de tan larga fama que ya resulta innecesario nombrarlo, ha sepultado en el olvido todos los elementos anteriores que habían convertido al paseo en una glorieta aburrida donde se daba la clásica "vuelta al perro". ¡Ahora sí que el lugar se ha transformado en un paseo digno de una localidad pujante y progresista, desde que cuenta con una escenografía tal de ritmo y colores! Baste recordar el circo de los señores Pietrarrosa y Cimini, con sus acróbatas, saltimbanquis y animales feroces, con su familia de payasos enanos y con su extraordinaria —y esto es necesario mencionarlo muy especialmente— "Galería de monstruos", donde el selecto público concurrente se deleita contemplando al Hombre-Pez, a la Mujer sin Brazos, al Hombre-Escuerzo, a los Hermanos Siameses sin Piernas y al viejo Caracol con su casa a cuestas. Este sensacional aporte a la cultura y a la diversión, cuenta, además, con la participación del "Hombre Elefantiásico", de 2.90 metros de altura y de facciones tan monstruosamente grandes que causan espanto ... Pero esto es sólo una muestra de lo que se vive domingo a domingo allí. No olvidemos la retreta, el baile con sus cuadreras, chacareras y milongas. Y el juego do pato, los concursos de tiro, la pesa, la montaña rusa, el salón de los espejos, los autos que chocan, el tren fantasma, el museo de cera, el juego del "Acierta-calaveras", los fantasmas que recorren el paseo y la glorieta gritando y tocando sus laúdes, las brujas Verdes que hacen sonar sus matracas y revolotean como las bandadas de jóvenes murciélagos. Todos forman una extraordinaria cosmogonía de colores y de vida, una policromía dislocada y alegre que despierta la vida del pueblo y lo hace vivir. Pero ¿qué sería de toda esa maravilla de no contar con el primer, el único, el principal elemento: el Innominado, erguido y atado con sus cadenas labradas en plata, el ceño altivo V la sonrisa tenue, entre las coronas y las velas, entre las imágenes y los recuerdos que le traen sus devotos y peregrinos venidos desde lejanísimas comarcas? Sin el Innominado no sería nada; a él, que pronto, por esa ley absurda y aceptada de la vida, habremos de perder, se lo debemos todo. Honrémoslo con el recuerdo. Siempre. CUATRO Municipalidad de Santa Ana de la Cruz de Calem: "Se hace saber a los vecinos de esta ciudad, que llámase a Licitación Pública Nº 9 para la adjudicación de nombre, domicilio e historia (datos ubicados entre los 30 y los 90 años) al ente conocido como "el Innominado", colocado para su exposición en la arcada principal del Cabildo y Alcaldía de esta ciudad de Santa Ana de la Cruz de Calem. Asimismo, el ofertante elegido se hará dueño absoluto del ente antes mencionado por toda la eternidad. Eduardo Miguel Golduber Retirar pliegos en la Alcaldía, de 10 a 12 horas. Valor del pliego: Apertura: 2 de noviembre de 197.... ¡¡ATENCIÓN!! ¡Subasta pública! ¡Importantísima obra! ¡Consulte! ¡Lea! Informamos a los distinguidos vecinos de esta comunidad, que el próximo domingo a las 17 horas, será ofrecido en subasta pública "El Innominado", famosísimo, extraordinario, imponderable y único. Abrirá la subasta el padre de los Dulces Clavos de la Cruz, sobre una base de $ ..... ¡Atención, subasta! ¡Atención, subasta! ¡"El Innominado", en perfecto estado de conservación y con una historia desconocida y con desconocidos datos sobre él! ¡Oportunidad única, no se la pierda! Esta es una de las pocas ocasiones en que un objeto tal puede ser adquirido fácilmente con sus cientos de magníficas utilidades: decoración de casas y/o jardines, de plazas y paseos públicos; prestando servicio de espantapájaros o de comienzo presente del árbol genealógico, de oyente o de creyente o de culpable o de inocente perpetuo y sin defensa posible. ¡Atención, subasta! ¡Atención, subasta! Lugar: la tienda del turco Jeremías". CINCO Acta aclaratoria de los nueve ofertantes que se ponen a disposición del Honorable Tribunal encargado de seleccionar entre ellos, al futuro Innominado: —Visto que luego de las más exhaustivas búsquedas y averiguaciones, que luego de las formas más diversas para la solución del problema presentado por los autos caratulados "El Innominado y/o consecuencias", este Honorable Tribunal decidió aceptar en sobre cerrado y por vía secreta, las libres ofertas de quienes quieran aceptar la entidad del mismo, es decir, aquellos que más necesitados están de urgente muerte. —De los innumerables casos presentados, se hizo una cuidadosa selección. La misma arrojó un saldo de 9 elegidos, los cuales fueron severamente investigados, y finalmente, aprobados para la Selección Final. Se detallan, a continuación, sus datos, motivos y objetivos: A: 81 años de edad, soltero, sin familiares ni amigos. Padece de una enfermedad que tarda demasiado en terminar con él. B: 78 años, viudo; sus hijos y familiares no quieren atenderlo. Le han quitado su dinero y bienes. Vive en el Basural de los Viejos. C: 71 años, casado. Enfermo incurable del hígado, con prohibición de comer otra cosa que no sea pan y agua; régimen que cumple hace 57 años. D: 66 años. Casado. Paralítico de brazos y piernas, mantenido en la Guardia del Dispensario como curiosidad y anzuelo para los nuevos médicos que llegan al lugar. E: 59 años. Casado. Abandonado por sus padres y luego por sus hijos. Ya le sobra el tiempo. F: 46 años. Condenado a pagar con su trabajo de bracero y por 43 años, en forma gratuita, por haberle robado a su patrón. G: 44 años, pordiosero. Vive también en un basural y ha heredado nueve casas en Calem que por sucesión y litigios no puede cobrar ni usufructuar. H: 38 años. Mantenido por su mujer, rica heredera que descubrirá, mediante investigaciones que lleva a cabo a tal efecto, si él no encuentra una coartada convincente, que estaba en casa de su amante durante el día de autos (aparición del Innominado). I: 32 años. Sin ocupación especial, sano y fuerte, pero cansado de vivir. (Se toma muy en cuenta la declaración de I, como futura fuente de investigación.) Eduardo Miguel Golduber SEIS LIBRO DE NÚMEROS: 1: De modo que B se alzó contra A y lo mató. Acabó con su vida un amanecer, cuando el sol no había anunciado aún un nuevo día para la muerte. Y le fue fácil hacerlo. 2: Luego C se decidió y mató a B. Ya comenzaba a extenderse el dibujo y el sol había salido al fin. Y le fue fácil hacerlo. 3: Más tarde, ya en la mañana, D mató a C, celebrando su unión con la muerte. Y le fue fácil hacerlo. 4: A continuación, y cuando ya era la declinación de la mañana por un brillante mediodía, E mató a D. Y el dibujo caminó un poco más. Y le fue fácil hacerlo. 5: Y en su lugar y en su momento justo, el mediodía llegando hasta la tarde, F mató a E. Lo buscó, como los otros, en el pueblo inmóvil de susurros y espera, y le dio muerte. Y le fue fácil hacerlo. 6: Ya en plena tarde, G continuó el dibujo. Halló a F y le dio muerte. Ellos asintieron, y a él le fue fácil hacerlo. 7: Ahora se asomaban ya las sombras y luchaban con la luz. Pero había que continuar. Entonces H. encontró a G. y lo mató. Y le fue fácil hacerlo. 8: De modo que ya era noche cerrada, una oscurísima noche detenida, cuando I fue a terminar el dibujo. Porque para terminarlo era necesario dar muerte a H. E I lo mató. 9: De esta manera I no cerró el dibujo y cometió el error. Su error había sido ser el último. SIETE De lo que contó Gedeón alrededor del juego; e instado a contar mientras el mate iba de una a otra mano y el suspenso se entrelazaba a los recuerdos: Gedeón dijo: —Y fue así como les digo. Las llamas suben, azules, verdes y rojas, y mis ojos son ya demasiado viejos como para negarme a ver y guardar. Sea lo que Dios quiera o lo que Otros ordenen. Lo que debe cumplirse se cumplirá, lo que se ha ido seguramente no volverá. Y allí, en el centro del mundo por el que tanto había peleado, quedaba UNO solamente, el que había matado a todos los que querían quitarle su muerte. Ocho y uno. Los elegidos y el triunfador. UNO dejó su arma y se alejó. Fue en busca del Innominado. Se detuvo delante de él y se sentó en cuclillas. Copiar la cara, los gestos, se dijo, copiar todo lo suyo. Y de ese modo, su pasado entrará en mí y yo seré su futuro, la Nada que conseguí al triunfar. Ya era casi de día, una mañana más, y UNO estaba sentado en cuclillas ante el Innominado. Y así ocurrió su desgracia. Porque poco a poco fue cambiándole la cara y los gestos. Y todo él fue el Innominado, y ya no pudo retroceder. Porque era la mañana y el dibujo estaba terminado, y cerrado sobre él. Lo que estaba escrito se cumplía y lo que iba a venir llegaba y se quedaba para siempre. OCHO ACTA POLICIAL: —Que dice que siendo las once horas del día 11 de noviembre, suscitóse un fenómeno como no se Eduardo Miguel Golduber recordaba en los mismos anales del pueblo, siendo el mismo Calem. —Que dicho extraordinario suceso ocurrió, como debía ser, al incorporarse ÉL, que había pasado ya a ser el Innominado. —Entonces el cuerpo de Salustiano Arce, de 81 años, soltero, fue encontrado en su lecho; y Benito Reyes, de 78 años de edad, viudo, fue encontrado en el Basural de los Viejos; e Hilarión Quintana, de 71 años, casado, fue hallado maniatado delante de un plato de comida que todavía no había llegado a comer; y en el dispensario público, el resto paralizado de Juan de los Dolores Damasceno, viudo, de 66 años de edad, se pulverizó en contados segundos; y sentado ante la puerta de su cuchitril vacío, fue encontrado Enrique Reynafé, de 59 años, casado; y caído en el sembradío del trigo, fue descubierto Miguel Montes, de 46 años, casado; y apretando la notificación legal que lo convertía en dueño de sus fincas, en su basural, fue encontrado Almiro Salvatierra, de 44 años de edad, soltero, conocido pordiosero del lugar; y en la casa de su amante fue descubierto al fin por su mujer, Pedro Agustín Llares, de 38 años, mantenido por ella; todos ellos naturales cíe Calem, y muertos en el mismo segundo, cuando el tiempo volvió a retroceder. En Calem, a los 12 días del mes de noviembre de 197 ..... Hay firmas NUEVE Final de lo que contó Gedeón: —Contemplen ahora las llamas. Se han apagado y sólo las cenizas quedan. Son cada vez más fuertes. Yo quiero las cenizas; y las quiero porque son lo último que queda, lo que el viento ha de esparcir y lo que cubrirá la tierra de los recuerdos. Así lo quiso Dios. Y entonces fue. De manera que el Innominado se levantó y contempló a UNO que cubierto con su piel y con sus gestos, quedaba envuelto en su mortaja y atado por sus finas cadenas de plata. El pacto se había cumplido y el cambio estaba hecho. Pero entonces escuchó las campanas; y vio que el pueblo se cubría de nubes oscuras y que toda luz se iba con rapidez; y como era el Innominado, vio más aún. Vio ocho muertos en sus casas y en sus muertes. Y todos lo miraban a él y se dirigían a él. Ahora lo rodeaban otra dimensión, otro mundo. Había franqueado un umbral secreto, algo que no debía haber hecho. Porque él estaba y estaría siempre en ese límite entre los dos mundos. Temblando, inmóvil, con sus ocho muertos, sin poder retroceder, el Innominado comprendió que todo había sido inútil, que él siempre había estado muerto, que todo era una trampa. Ahora serían eternamente ocho y uno. Siempre, por todas las eternidades en los dos o en todos los mundos posibles. Sí, todo inútil, ahora lo descubría; y también el susurrante e inmóvil pueblo que lo espiaba y el tiempo, lo sabían. El único engañado había sido él. Y el Innominado, con la lentitud falsa de un hombre nuevo, dirigido por su anterior, sabiendo que debería cumplir y hacer, comenzó a caminar el camino infinito y espiralado donde lo acompañaría siempre, además de sus ocho muertos, su propia, oculta e interminable muerte. a MOIRA, el destino, las hojas y los duendes irlandeses. EL PACTO Eduardo Miguel Golduber Cuento de su libro “Las mujeres ante la tumba” 1º premio de la categoría CUENTO del Fondo Nacional de las Artes, 1976. Buenos Aires, Crisol, 1977. pp. 89 – 95 Edición digital en memoria de Eduardo, que falleció a los pocos meses de presentado el libro, en 1978. Eva nació de la muerte. Y a tal punto rigió una puerta cerrada todos sus actos, que ella se entregó mansamente al sacrificio ritual. El padre de Eva murió la noche en que arrastró a su madre (una de las chinas de la estancia de la que era el enfermizo y tiránico señor) hasta la enorme cama de colgaduras y sábanas de lino bordadas con la corona ducal de sus antepasados de Castilla la Vieja. Y como comentó burlonamente la peonada después del entierro, la cabalgata había sido demasiado fuerte para el patrón: la Teresa despertó gritando debajo de un muerto, y el médico, traído a todo correr desde el pueblo, certificó que el corazón le había fallado antes de la medianoche, al momento justo en que la savia que germinaría en otro fruto, pasaba al nuevo receptáculo. El médico dijo todo esto porque se las daba de poeta, y porque él era viudo, y las hermanas del muerto, tres solteronas ácidas y feas, pero riquísimas. La Teresa cuidó y llevó su "fruto" con toda felicidad. Era una chinita fuerte, de apenas diecisiete años. A esa edad, todo se olvida, decían. Teresa olvidó. Un atardecer de fin de junio, cuando le faltaban pocos días para terminar su embarazo, la Teresa, después de haber pasado todo el día sin el más leve dolor o síntoma extraño, se acercó a la cocina, y al tomar el mate de manos de una de sus hermanas, abrió mucho los ojos y resbaló lentamente hasta quedar dormida. No, dormida no, hasta quedar muerta. Fue el destino el que quiso nuevamente que el doctor se encontrase en la casa, en su eterno cortejar a una de las dueñas. El fue el que, más heroico que nunca, abrió el "receptáculo" y quitó de allí el "fruto". El fruto vivo de dos muertos. Era una niña, y las dueñas la bautizaron con el nombre de Eva, que en hebreo antiguo quiere decir "vida", porque eran burlonas, porque la recién nacida les había quitado a su hermano y porque, lo sabían, sería su única y rica heredera. No puedo decir si Eva fue linda o no, si fue como los demás niños. Hay solamente tres presencias Eduardo Miguel Golduber inmóviles de su vida: un daguerrotipo del año 1859, en el que se la ve vestida de amazona, con un látigo en la mano y la mirada, como siempre, ausente. Un segundo daguerrotipo la muestra vestida "casi" de señorita, con trece años, al lado de su tía Casilda, en el verano de 1862. Y finalmente, en el último se la ve, alta y delgada, con un definitivo aire indio en su vestido blanco de los dieciocho años, el traje de sus bodas con el hijo del eterno, persistente y ahora triunfante doctor. Durante todos ésos años, digamos de los cinco a los dieciocho, las viejas tías se encargaron de "educarla" en la costumbre de visitar todos los domingos, puntual e implacablemente, la tumba paterna. Y las tías de la cocina, las chinas hermanas de su madre, le llenaban la cabeza con la historia de los muertos. Hubo una época —los diez, los doce años— en que Eva era llevada a la rastra y en medio de verdaderas batallas campales a ver al muerto. En esos días, por aquellos tiempos, todos evitaban ver sus ojos; las luces malas venían del camposanto, pero del lado de la pobre tumba de Teresa, decían. Un día —Eva tenía quince años— crecieron capullos de rojas y casi sangrientas flores sobre las tumbas de los padres de Eva; ella negó y juró no haber plantado nada allí, pero se tomó la costumbre, la descubrió una noche su tía Lucrecia, de caminar dormida y sola por el campo, por la casa. Sonambulismo, dijo el azorado doctor. La herencia de su madre guacha, bisbisearon sus tías sobre el rosario, y la señorita Mercedes mandó decir diez avemarías y una misa para salvar el alma de su sobrina. Los rosales florecieron, y Eva se casó con el hijo del doctor. Los dos jóvenes se conocían de niños y se soportaban. El hijo del doctor era alegre, sanguíneo, vital. Hasta sus ilustres, ya achacosas y mojigatas tías políticas reían sonrojadas por sus gracias y sus cantos. Y la casa entera conocía —todo se sabe cuando se quiere saber— su cumplimiento en el lecho conyugal. Eva mostraba a todo y a todos su estólido aire indio y su silencio, paseaba casi diariamente por el cementerio, y no tenía hijos. Inútilmente el viejo doctor la llenaba de yerbas, menjunjes y mixturas, en vano sus tías le pedían el consuelo de ver a sus herederos antes de morir, y más infructuosamente aún, encendían aromáticas velas blancas ante el altar de la Virgen, que era madre pero que estaba inmóvil. Cuando Eva había cumplido ya veinticinco años, fue madre casi sorpresivamente. Su embarazo se mantuvo oculto hasta para sus tías y el doctor, porque ella viajó a Buenos Aires, obligó a su esposo a viajar por casi diez meses, y volvió definitivamente cambiada, más sombría pero más segura, con dos niños, varón y mujer, gemelos, a los que llamó Teresa y Francisco, como se llamaban sus padres. Sí, algunos arguyeron que no estaba bien, que no debía ponérseles esos nombres a dos angelitos tan hermosos. El viejo doctor —murió tres años después, en el 77— le suplicó a su hijo que intercediera antes del bautismo, pero a él le estaba reservado aún el golpe final. El esposo de Eva se suicidó, ahorcándose en la estancia, a poco de llegar con la familia allí. Eva lo veló, recibió los pésames y aceptó la tragedia griega del entierro sin un gesto ni una lágrima. Se dedicó, ahora sí, a cultivar las rosas que se renovaban anualmente sobre las tumbas de sus padres, sangrientas hasta el dolor. El viejo doctor aceptó el golpe, mudo hasta su muerte; las tías, ya pasadas de achaques y senilidad, se limitaron a babear sus padrenuestros y a lloriquear algo sobre el bien y el mal, los demonios y la carne. ... La crónica registra hechos aburridos y simples, la vida misma: entre 1879 y 1883 murieron las tías, y finalmente, Eva, sola con sus hijos, los obligó a cumplir. Sí, ella los llevaba todos los días al camposanto; ya desde muy temprano, en verano y en invierno, con lluvia o con sol, se los veía andar entre las tumbas y detenerse delante de las flores, cuidarlas y atenderlas más que a los otros seres. Pero el calendario daba su vuelta eterna de los días y las noches, los hijos crecían —al menos físicamente— ella envejecía y las flores cumplían su mismo ciclo inmutable. Sin embargo, fueron los hijos los que se decidieron. Andaban ya por los veinte años y eran dos individuos taciturnos y huraños, cuando los rosales amanecieron un día arrancados de cuajo, y Eva se vio sola en la casa. Los hijos habían desaparecido. Eduardo Miguel Golduber No sé si ella se encontró liberada o no; únicamente se decidió a replantar los rosales, tranquila y digna, una viuda sola y aparentemente sin herederos, con cuarenta y cinco años y una enorme fortuna. Pero dije aparentemente. Habían pasado ya casi cinco años —era pleno 1900— cuando una mañana de julio, un sulky se detuvo ante la tranquera y de él bajaron un hombre y una mujer, con un repetido aire estólido y vago. Mi venganza fue así, demasiado rápida. Desde la galería, Eva vio la llegada de sus hijos, los vio ir hacia ella, pero no se movió. Y no se movió tampoco, cuando uno de los caballos del carruaje, encabritado, galopó salvajemente hasta los jóvenes, los pisoteó y convirtió en una masa informe delante de ella y de la peonada, en tan contado tiempo, que Eva sólo se recobró cuando los gritos y las voces la despertaron. Los hijos fueron enterrados y Eva pareció rejuvenecer, vivir sin ningún peso. En el pueblo se rumoreó que trataba inútilmente de arrancar los rosales del cementerio, aunque inútilmente, con cuidado. Pero los rosales volvían a florecer. Pasaron siete años. Y un día de la primavera de 1907, llegó sorpresivamente a la estancia, la diligencia del camino del Sur, tirada por enloquecidos caballos a los que costó detener. El mayoral y sus compañeros de guía fueron también víctimas de los bandidos que asolaban la región; todos estaban muertos. Dentro del carruaje se encontraron los cuerpos de dos jóvenes, varón y mujer. Tenían unos treinta años, y en sus aindiados y fuertes rasgos, como así también en sus ojos, nadie encontró mueca o gesto de terror alguno. Eva los enterró en silencio, sin oír habladurías, chismes ni cruces. Pero los rosales vivían, fructificaban, ensangrentándose años tras año, año tras año. ... El calendario daba su paseo veloz sobre las hojas del año 14. Europa se hundió en la guerra; Eva pasaba de los sesenta años, pero representaba mucho menos. Dueña de una incalculable fortuna —el gobierno pagó en oro las tierras que le quitó para el paso del ferrocarril— seguí esperando la muerte de los rosales. A fines del invierno de 1914, Eva recibió visitas en su casi abandonada finca. Un hombre y una mujer, tan parecidos que se los adivinaba hermanos, pidieron pasar unos días en la estancia, para seguir más descansados el camino hacia el Sur. Pero era un pretexto, se los encontró colgados, ahorcados, cada uno en su cuarto, oscuros entre las oscuras vigas del techo, quietos, sin gestos. Eran otros dos nombres para un número infinito. Eva no aprendería a llorar; los rosales parecían más y más jóvenes cada germinación, y el tiempo no se detenía. En 1921 una terrible tormenta desvió el coche donde viajaban un hombre y una mujer, casi cincuentones, que no llegó más que hasta la galería de la estancia, estrellándose allí. La pareja (eran hermanos, de piel oscura, vagamente desdibujados y brumosos) estaba drogada. Algo parecido ocurrió en 1928: esta vez, el barro formado por la lluvia hizo resbalar el coche en el que venían dos hermanos, varón y mujer, ya de más de cincuenta años, oscuros e inmutables, hasta las vías del tren que los arrolló antes de que el maquinista advirtiese la presencia del estorbo. A pesar de la horrible muerte, la pareja fue reconocida como los hijos de la ya octogenaria dueña de aquellas tierras, la única y eterna testigo. ... La crónica aburre en reiteraciones: así fue en el año 1935, y en el año 1942, y en el año 1949, y... Así será mi venganza, demasiado lenta. Eva vive aún. Nadie sabe en cuántos años pasa de los cien. Vive aún, momificado, quieto, blanco espectro estupidizado e inmortal sobre los rosales del cementerio, repleto y borroso. Y esas increíbles rosas, tan rojas como el eterno calendario de su rito, siguen allí, como ella en el otro extremo del escenario, su terca espera de la verdad. Siempre allí, siempre: Eva, y los rosales, y la muerte. Eduardo Miguel Golduber LA FIGURA DE CERA Eduardo Miguel Golduber Cuento de su libro “Las mujeres ante la tumba” 1º premio de la categoría CUENTO del Fondo Nacional de las Artes, 1976. Buenos Aires, Crisol, 1977. pp. 67 – 83 Edición digital en memoria de Eduardo, que falleció a los pocos meses de presentado el libro, en 1978. A Silvia, con todo, por todo. El señor Salimeni se murió un anochecer lluvioso de invierno en la cama de su amante, a la que visitara esa tarde como todos los viernes. La señorita Ilda R., de 36 años de edad, vendedora, amante del señor Salimeni, se despertó a eso, de las veintitrés, y al disponerse alegremente a reanudar sus juegos con él, y tal vez, por ese medio, a aumentar el préstamo que ya le adeudaba, descubrió que su querido amigo estaba muerto. Se quedó aterrorizada. Crispada de miedo en la cama y en la oscuridad, estuvo sin moverse más de una hora, con la mente en blanco repitiendo: está muerto, está muerto, está muerto... Finalmente, el mismo terror la obligó a saltar de la cama, a vestirse y a salir en busca de los familiares más próximos del muerto. El familiar (o la familiar en este caso) más cercano del señor Salimeni era la señora Salimeni, que ese viernes se encontraba cenando en un discreto restaurante de la zona norte, con su amante, caballero de gran fortuna, pero atormentado por una esposa demente y eterna a la que nada conseguía dar muerte. Justamente, dicha señora era la dueña de la fortuna del matrimonio, pero la notable dama, conocida por los nombrados como "la bruja", y bastante mayor que su esposo, vivía viajando desde una de sus estancias a cierta zona cordobesa de baños termales, en el hipocondríaco deseo de curarse de su vejez o de su locura, y así molestaba muy poco. Por esta razón, la señorita Ilda R. telefoneó desde la calle, Eduardo Miguel Golduber durante una medianoche helada de lluvia, a casa de la familia Salimeni sin obtener respuesta alguna. La señora Salimeni y el señor Roque L. habían ido del restaurante a una boite y de allí a un hotel, porque la hija y el yerno lejano del citado señor se encontraban de paso en su dúplex de Belgrano. Así pues, la señorita Ilda R. se encontró mirando caer la mansa lluvia con el tubo en la mano, y dentro de él, el característico ruido de las llamadas que no obtienen respuesta, cuando ya eran casi las veinticuatro horas. La desesperación la decidió, y volvió temblando a su departamento, tomó las llaves del muerto y se dirigió a su domicilio, cerrando el suyo cuidadosamente. El señor Salimeni, empleado, de 46 años, casado, sin hijos, quedó dentro, prolijamente tapado y sonriente. Y absolutamente muerto en una casa apenas conocida. Pasadas las dos de la madrugada, la señora Josefina A. de Salimeni, casada, de 42 años de edad, ama de casa, entró en su domicilio, verificó que su esposo estaba de balance en la Compañía, como le dijera — aún sin necesidad de encender la luz— y bajó en busca de su amante, para conversar unos momentos con él, con el objeto de hablar de cierto dinero que necesitaba para un tapado de astracán. Pero en ese momento se encendió la luz, y se enfrentó con la otra mujer. Ambas se conocían y soportaban estoicamente sus pruebas de afecto. Esta vez, la señorita Ilda R. sufrió el ataque de nervios que guardara tanto tiempo, y en ese momento, la señora Salimeni descubrió que era viuda, que había perdido la mitad de su corazón, su pareja, su norte y su guía. Completamente alterada, bajó templando en busca del señor Roque L. Enterado éste del suceso, subió y trató de calmar a ambas mujeres. La señorita Ilda R. quería que retirasen el cadáver de su departamento, y desaparecer, borrarse de la ciudad y del país. Borrar ésa noche, ése hecho. Pero la señora (viuda) de Salimeni la detuvo. Era hora de mostrar su carácter. Se puso a la tarea planificándola de inmediato: había que velar al muerto, hacer "los papeles", cobrar el seguro. En su mundo de ahora rosadas esperanzas, estaba la de convertirse en amante oficial (y por qué no esposa algún día) del señor Roque L., una vez que "la bruja" desapareciese de este mundo. Y quizás el propio señor Roque L. no le durase mucho, y ella heredase, gracias a aquélla muerte repentina, una elevadísima fortuna. La señorita Ilda R. quería huir, otro tanto deseaba hacer el señor Roque L., y en estas y otras discusiones se les pasaron las horas y les llegó la mañana. De pronto, avisaron por el portero eléctrico, que había llegado un telegrama para la familia Salimeni. Dicho telegrama decía: "Querido sobrino. Fidelina muerta. Trámites herencia, viajamos a ésa. Necesitamos verte. Saludos. Tus tíos." Inútil describir la conmoción que este mensaje causó en la señora Salimeni; se puso tan pálida, que el señor Roque L. corrió a sostenerla. Así pudo leer, sobre su hombro, el telegrama. Otro tanto hacia, curiosamente, la señorita Ilda R., y ya los dos gritaban aferrándose a la señora Salimeni: ¡¿Una herencia?! ¡¿Los trámites de una herencia?!... Fina, preguntó el señor Roque L., ¿qué es esto? Creo que por lo menos a mí podrías explicármelo... La señorita Ilda R., sintiéndose justamente excluida, protestó con indignación; ella y Roque L. se enzarzaron en una violenta discusión, revoloteando el telegrama ante los dos. Y en algún lugar de la ciudad, en el departamento de Ilda R., el señor Salimeni seguía tan muerto y tan ajeno a todo como siempre. Nadie podía medir la cantidad de sensaciones, sorpresas y emociones que cruzaban la mente de la novel viuda. En la corta sucesión de cuatro horas, se había quedado sola y en la posesión de una herencia. ¿Una herencia, una herencia? Pero de quién. . . De quién, de quién, preguntaron a coro el señor Roque L. y la señorita Ilda R., rodeándola. Eduardo Miguel Golduber El señor y la señora Salimeni eran nativos de un mismo pueblo, donde se habían casado veinte años atrás. Calem, en el sur, un pueblo que amanecía y se dormía cargando los fantasmas de su muerte. El pueblo. Allá debía vivir aún (no podía asegurarlo) el padre de la señora Salimeni, pero su esposo no tenía un solo pariente, porque, ahora recordaba bien (¿qué, qué recordaba?) él no había nacido allí, si no que había sido adoptado o comprado, quién podía —quién, quién podía?— recordar esa vieja historia, por un matrimonio sin hijos, los tenderos Salimeni. Una pareja de edad, italianos o algo así, que le hacían las mismas fiestas al hijo, que al perro vagabundo al que no podían echar ni a golpes ni a pedradas. Pero una herencia... Seguramente, (¿qué, qué?) seguramente había parientes, parientes de la mujer ésa, su difunta suegra, que ahora que lo pensaba, no tenía acento italiano, sino más bien la tonada del sur. .. Pero Fidelina Salimeni (la muerta en el telegrama) tenía que ser italiana... ¿Entonces? Sí, sí, ¿entonces? Claro, seguramente eran hermanos de aquel tendero. Ella recordaba de pronto, haber visto entrar a tres hombres y a dos mujeres muy parecidos a Salimeni padre (y a su propio esposo), y conversar con él largas horas y largas tardes en la trastienda tan vacía como el negocio, mientras el gris de toda la vida se quedaba en Calem para siempre. Sí, alguna de aquellas personas, la vieja tía Fidelina habría muerto. Ahora recordaba también —¿qué, qué más?— que una vez a Salimeni se le habían escapado palabras, palabras que a ella deberían haberle sonado extrañas, pero que entonces pasó por alto. Salimeni había dicho que aquellas personas tenían algo que ver con su padre adoptivo, y que había mucha tierra de por medio. Y muchos intereses. Mucha tierra, muchos intereses, repitieron casi a gritos el señor Roque L. y la señorita Ilda R., y sus gritos se vinieron con la exclamación final de la señora Salimeni: así que murió la vieja Fidelina. Habrá nombrado heredero a Salimeni, todos eran solterones y los tenderos no tenían hijos. De modo que mi Salimenicito es heredero de una fortuna... Y ellos quieren verlo... La señora Salimeni se detuvo. El señor Roque L. y la señorita Ilda R. se detuvieron. Se miraron. Verlo, repitió el señor Roque L.; verlo, susurró la señorita Ilda R. De pronto, se les presentó a todos, distinto pero igual la imagen del señor Salimeni, muerto tan infaustamente cuando menos debía haberlo hecho. La señora Salimeni insultó la memoria de su desconocida suegra y de sus aún más desconocidos oficios en esta tierra; la señorita Ilda R. dijo algo igual, pero dirigido al mundo entero en general, y el señor Roque L. murmuró: carajo. De pronto, la señora Salimeni reaccionó, y mientras la mañana del sábado avanzaba cubierta de gris y de lluvia, se dirigió a sus dos amigos y les habló. El señor Roque L. y la señorita Ilda R. se quedaron maravillados, y pusieron manos a la obra al instante. Desde ese momento, se organizó la sociedad para beneficio de la fortuna de Salimeni, Fidelina y Salimenis desconocidos, compuesta por: Salimeni, Josefina A., viuda de, presidente, tesorera y síndico; Roque L., vocal, c Ilda R., vocal suplente. A ésta última se la debió incluir por todo lo que tenía de cronista y testigo en el asunto. En cuanto al señor Roque L., sus deseos de independencia, su propio testimonio, su inapreciable ayuda y su presencia desde el comienzo de los sucesos, obligaron a aceptar su solicitud. Puestos de acuerdo en este punto, se llevó a cabo el plan: la señorita Ilda R. salió con el señor Roque L., y entre los dos compraron un canasto enorme, de los que se usan para realizar mudanzas. Después fueron hasta el departamento de la citada señorita, envolvieron al muerto cuidadosamente, lo metieron en él canasto, hicieron algunos paquetes con otros objetos de la casa, y pidieron un flete para llevar todo. En el coche, tras el flete, se volvieron el señor Roque L. y la señorita Ilda R. Así volvió el señor Salimeni a su casa. El día transcurrió rápidamente, y los tres socios trabajaron con ahínco, con desesperación, aunque en realidad, su trabajo no fue excesivo: sacaron al muerto del canasto, le pusieron su ropa más cómoda, el diario entre las manos, uno de sus habanos favoritos en los labios, y lo sentaron en el sillón donde por más de veinte años repitiera esos actos, a esperar con ellas la fortuna. Pasó media hora. De pronto, la señora Salimeni advirtió que los ojos del muerto se clavaban en ella con Eduardo Miguel Golduber una fijeza que no habían tenido jamás en vida. Trató de resistir. En su papel de esposa ejemplar, se había sentado frente al compañero de su vida, y hojeaba una revista al revés. Pero el reloj seguía andando, y los ojos del muerto la miraban, la miraban. Dejó pasar otro rato, y lo observó a hurtadillas; los ojos siempre acuosos y vagos, esos ojos de pescado muerto, la seguían mirando. La señora Salimeni hundió la revista sobre su nariz, y se decidió a leerla aunque estuviera al revés. A todo esto, Ilda R. había hecho y rehecho mil veces sus rosados cuadros de felicidad acomodada a las circunstancias, cuando al bajar sus ojos a tierra, se dio cuenta de que el muerto la estaba mirando. Le sacó la lengua y le hizo gestos, de pie detrás del sillón de la señora Salimeni, pero de pronto, los ojos del muerto se abrieron más aún y la siguieron con más fijeza. La señorita Ilda R. sintió que la mano helada del terror le cubría los hombros, y cerró los ojos, temblando. Al mismo tiempo, el señor Roque L. había estado haciendo toda clase de disquisiciones filosóficas acerca de nuestro breve paso por el mundo y nuestra entrada en la inmortalidad, entrada que para algunos debía ser una cosa bastante molesta, ya que si se decía que las puertas del Paraíso —o del Infierno, aquí no cabían diferencias— son estrechas, los cuernos del pobre Salimeni debían pesarle muchísimo. En estas cristianas ocupaciones andaba, cuando observó que el muerto lo miraba fijamente con su mirada vacía. Hasta ojos de cornudo tenía, pensó, ligeramente divertido. ¿Por qué me miras así, le preguntó mentalmente al muerto, si yo te quitaba de la cama un estorbo? Qué ojos de imbécil o de muerto, se dijo impacientándose, y miró hacia otro lado. Pero su mala fortuna quiso que fuera sobre un espejo. Por él vio que los ojos del muerto lo observaban pacientes, con la monstruosa y fija alegría de la muerte. De pronto se miraron todos, y la señora Salimeni, tirando su revista, se levantó y trajo un par de anteojos oscuros que puso cuidadosamente a su esposo, pese a la penumbra del cuarto y de la lluvia. Los tres socios se miraron satisfechos; ahora Salimeni había desaparecido. Sus ojos estaban tan muertos detrás -de sus lentes, como él mismo, le habían ganado una vez más. Se sentaron, recomponiendo una postal familiar y doméstica envidiable, aumentada por la suave penumbra y por el tranquilo transcurrir del tiempo, hasta que les llegó otro golpe. Primero fue el olor. Comenzó a meterse en las narices de los socios con dedos nauseabundos y asfixiantes, y a meterse más y más, cada vez, más, hasta que casi sin poder respirar, contemplaron, en el punto del vómito, a su querido muerto. Lo vieron rodeado por las moscas, tiñéndose peligrosamente de carmesí y de violeta, en un tiempo ulcera y acuoso. Entonces comprendieron que el señor Salimeni había comenzado a pudrirse. Ahora los ganó una franca desesperación, y se volvieron a mirar, consternados. Ilda R. se echó a llorar, la señora Salimeni se paseó por el cuarto retorciéndose las manos, y el señor Roque L., a punto de marearse por el olor, se arrepintió de no estar ya en su casa. No había nada que hacer; por más que espantasen a las moscas y echasen nubes de perfume a su alrededor, el señor Salimeni se aguaba y empurpuraba, reventando en una masa de hedor insoportable. La tal Fidelina avisaba en el telegrama que estaba muerta y que los Otros iban a venir por la herencia, y el muerto les había ganado, ya no podían soportar ni un minuto más su presencia rodeada de insectos. Por último, lo metieron apresuradamente en el canasto, y lo sacaron hasta el sótano. Al volver, abrieron todas las puertas y ventanas a la humedad y al pesado aire de junio, y se trenzaron en una acusatoria discusión de la que sobresalían los chillidos de Ilda R. y los nerviosos pasos de la viuda Salimeni. ¿Qué solución podían buscar ahora, qué respuesta satisfacería a los ricos parientes desconocidos? ¡Perder la herencia por esa estupidez! ¿Estupidez?, ¡se trata nada menos que del cuerpo de mi pobre Salimeni! ¡Cuernos le saben poner, pero no encontrarle solución a esto! ¡Búsquesela usted, nosotras somos dos débiles mujeres! ¿Yo?, ¡no, m'hijita, yo me voy ahora mismo! En ese momento, golpearon tímidamente en la puerta. Eduardo Miguel Golduber Se hizo un silencio enorme, y todos se miraron temblando. ¡Ya ni el olor de Salimeni quedaba, y ellos discutiendo cuando la misma fortuna golpeaba a la puerta! De pronto, la señora Salimeni alivió su gesto de terror en una sonrisa. Ya sé, dijo, es el Viejo. Viene todos los sábados a esta hora. ¿Qué viejo?, preguntó el señor Roque L. Un vecino del departamento de enfrente, pobrecito. Tiene más de ochenta años, y está solo en el mundo. A veces conversábamos, Salimeni, él y yo. La señora Salimeni se levantó diciendo esto, y abrió la puerta. El Viejo que asomó su cara era realmente un extraño conjunto de arrugas y tonos diferentes de gris. Era enorme y sonreía continuamente con una sonrisa interminable. Hoy no, Viejo, dijo la señora Salimeni entreabriendo apenas la puerta. Tengo gente a cenar. Un matrimonio amigo... El Viejo, lo vieron los dos socios, asintió, se despidió y se fue. La señora Salimeni se apoyó en la puerta y dijo, ya olvidada de su vecino: ¿cómo hacemos para tener a Salimeni aquí lo más rápido posible? Se miraron los tres, pero no tuvieron tiempo de decir nada. La voz del Vejo atravesó la puerta: —¿Por qué no le hacen una figura de cera? —dijo. La señora Salimeni contempló a sus socios y se le fue iluminando la cara. Enseguida, a ellos se les iluminó también, y se pusieron en pie de un salto. ¡Ya tenían la solución anhelada para enfrentar a la fortuna! La señora Salimeni abrió la puerta y enfrentó al Viejo. ¿Cómo una figura de cera?, le preguntó ansiosamente. Claro, m'hija, respondió el Viejo con su vocecita cascada, haces una figura de cera del tamaño de tu esposo, igualita a él, y la tenés para jugar todo el tiempo que quieras. Yo conozco a un cerero, que te voy a mandar. Detrás de la puerta, sin fuerzas para moverse hacia el interruptor de la luz, la señora Salimeni, Ilda R. y Roque L. esperaron al cerero prometido por el Viejo. Apenas respiraban; la iluminación tenue del día que cedía cada vez más a la oscuridad, daba luz a sus ojos brillantes, a sus pálidas caras cubiertas por el sudor del tiempo. Finalmente, alguien llamó con suavidad. La señora Salimeni abrió apenas. Unos tímidos ojos azules la contemplaron tranquilamente. Aquí pidieron un cerero, preguntó una voz educada, de tenor. Ella respondió que sí, cegada por la luz que venía detrás de él, por el corredor, y le hizo pasar. Como si su llegada precipitase todo, Ilda R. se levantó y encendió la luz del living, y Roque L. adoptó una pose de marido que se aburre. Al mismo tiempo, y cuando el cerero, cortado y tímido, se quedaba en el centro del living, raspando uno contra otro sus pies embarrados, los tres socios lo contemplaron fijamente. Era un individuo extraño y alto, de ademanes torpes, que podía tener 20 u 80 años. Su cara era demasiado linda, como la de una criatura, y estaba colocada sobre un cuerpo débil que se curvaba en la espalda como sin poder soportar un peso agobiador. La cabeza, llena de rulos dorados, derramaba luz en todo el cuarto. Traía una valija muy vieja, de color gris, en una mano, y se cubría con un delantal o túnica de un dudoso color gris. La señora Salimeni le enseñó los dientes en una radiante sonrisa, que él contestó con una muy tímida en respuesta. Ilda R., también impresionada por el aspecto del cerero, empujó a su amiga y le ofreció un asiento. El cerero no aceptó. ¿A quién hay que cerificar, preguntó serenamente. A mi marido, respondió la señora Salimeni, acercándose con movimientos indolentes. Ya le traigo una foto. Perdón, puedo tutearte, si podrías ser mi hijo. La señora Salimeni salió, e Ilda R. se sentó, cruzándose de piernas y sonriéndole al cerero, Ay, quién fuera artista, dijo, me encantaría pintar, dibujar, o posar aunque más no sea. ¿Pintás también? Eduardo Miguel Golduber El señor Roque L., oyendo a Ilda R., sonrió burlonamente. Mujeres, se dijo: ven una carita linda y se derriten como manteca. Son todas iguales. La señora Salimeni, que entraba con la blusa algo entreabierta y con el retrato de su esposo, los interrumpió. Qué calor hace, no es cierto, dijo sonriendo, ¿querés tomar algo? Que se siente aquí, dijo Ilda R., así tendrá mejor luz. Desde la posición que ella indicaba, se la podía ver mejor aún, cruzando generosamente las piernas. La señora Salimeni la miró furiosa y el cerero pidió que lo dejasen trabajar. Sacó de su valija paquetes de cera, y comenzó a moldearlas de rodillas en el piso, en una extraña actitud de adoración. Las dos mujeres se miraron sorprendidas, pero reaccionaron enseguida. Hay qué ver cuánto nos pedirá el joven, Ilda, dijo la señora Salimeni. Ilda R. rió. Oh, no importa, dijo, vos le vas a pagar muy bien, Fina querida, y hasta le vas a dar una propina. Claro, claro, dijo la señora Salimeni, si antes la propina no se la das vos... Las dos rieron, y el cerero continuó trabajando. El señor Roque L. había comenzado a dormirse. Sólo se oía el chasquido de la cera cayendo y cayendo. Ilda R. continuó: la propina se la puedo dar cuando él quiera, Fina. Que me diga el momento, yo estoy lista. Ilda, amonestó la señora Salimeni, me voy a enojar, dejá eso ahora. Después podemos hablarle de propinas entre las dos. Quiero ver el trabajo. Diciendo esto, la señora Salimeni se levantó y se acercó al cerero con la blusa aún más desabrochada. Se inclinó sobre él. A ver ese genio, dijo, pero qué calor hace. Y le apoyó una mano sobre un hombro. Sintió un extraño frío, y después los ojos de él que se volvían a mirarla, tan azules, candorosos y limpios, que se sintió extraña y le pareció que ya no podría soltarse de él. Querida Fina, te quedaste pegada, preguntó rabiosamente Ilda R. Se levantó al no obtener respuesta y se acercó furiosa. Qué pasa, preguntó, yo también quiero ver... No pudo seguir hablando; tan fascinada, tan petrificada de terror como la señora Salimeni, se quedó contemplando la figura del muerto en cuerpo entero, exacto en su tamaño, tan detalladamente creado que tenía más vida que ellos tres, que la que poseyera el viernes anterior. La vida corría en las venas, en las arterias, en los músculos, en la sangre, palpitaba en los ojos y parecía que Salimeni iría no solamente a hablar, sino a moverse por la habitación con sus movimientos torpes y cansinos. El señor Roque L. despertó y se acercó a contemplar la figura. Los tres formaron un grupo de inmóvil fascinación, hasta que el cerero se volvió preguntando tímidamente: ¿les gusta? El señor Roque L. meneó la cabeza y volvió a su sillón, despierto y refunfuñando: es demasiado, demasiado igual. Las dos mujeres, en cuyo deslumbramiento no entraba el señor Roque L., fueron retrocediendo hasta caer en sus sillones. Un calor enorme les subía y entraba en el cuerpo, más y más. Comenzaron a dormirse —recién descubrían que era la medianoche del sábado— envueltas en el calor quemante de su sexo y de la sangre, que iba desde el cerero a Salimeni y a su propia sangre. Se durmieron, pero las dos tuvieron el mismo sueño. El cerero, en el sueño, dejaba la figura de Salimeni, y acercándose a una y luego a otra, trepaba sobre sus cuerpos desnudos, penetrándolas una y otra vez, hasta que Salimeni se daba vuelta y los miraba con sus ojos cavernosos y fijos. Roque L. dormía también, y las dos mujeres gemían con el cuerpo iluminado del cerero sobre ellas, pero desde algún lado, por algún hueco o puerta abierta, aparecían el Viejo y su voz, una voz distinta: ¿no hay nadie aquí, dónde está Salimeni? Entonces la señora Salimeni despertó gritando, aterida de frío. En la habitación habían entrado tres hombres y una mujer, pero no eran parecidos al Viejo, aunque sí completamente grises de la cabeza a los pies. Y sus pies no se veían bajo los enormes gabanes, como tampoco sus caras, envueltas en las bufandas. Sin embargo, al sacárselas, la señora Salimeni vio que eran idénticos uno al otro, hasta la mujer, en la que solamente la falta de bigote denunciaba su sexo. Se levantó y entonces comprobó que no podía moverse. Sus pies parecían pegados al piso. Otro tanto les ocurría a Ilda R. y a Roque L. que Eduardo Miguel Golduber resbalaban tomándose de sus sillones. Perdón, quiénes son los señores, comenzó a balbucear la señora Salimeni, pero la vieja, con la cabeza en alto, gritó sin mirar hacia ella: Fidelina ha muerto y nosotros nos vinimos a la ciudad. La aterrorizada viuda, su amiga y su amigo se volvieron buscando al señor Salimeni, y entonces descubrieron el porqué de su inmovilidad: la cera se había derretido, el sillón del muerto estaba completamente vacío, y esa cera había cubierto sus pies paralizándolos delante de la fortuna. -Oh, dios mío, gimió la señora Salimeni, realmente, yo... mi esposo. La vieja la cortó secamente: déjate de pamplinas. Estamos molidos por el viaje, queremos descansar. Ya hablaremos más tarde con nuestro primo. ¿Podemos dormir? Sí, sí, susurró la señora Salimeni, y señaló las puertas más cercanas, allí tienen, hay dos dormitorios. Muy bien, dijo la vieja, no te molestes, prima. Buenas noches. Vamos. Como cuatro sombras, se fueron en silencio. Los tres socios se miraron y se vieron más pálidos que el pálido muerto que se consumía en el sótano, más aún que la cara del muerto que se deslizaba sobre la cera del piso mirándolos fijamente con sus ojos abiertos. Dios mío, repitió la señora Salimeni retorciéndose las manos; dios mío, no puedo moverme. ¿Y ahora? ¿Y ahora?, repitieron los dos socios, pero en ese momento, una potente luz los encegueció. Los tres se volvieron parpadeando, y comprobaron que el que acababa de entrar era el cerero, blanco y dorado, con sus tímidos ojos azules. Usted, gritó la señora Salimeni, mire lo que ha hecho. Oh, dios mío, necesito enseguida a Salimeni. A Salimeni, enseguida, balbucearon los vocales de la sociedad. El cerero enrojeció, abrochando aún más púdicamente su túnica. Oh, disculpen, dijo, yo... Debí suponer que esta cera no es buena. . . ¿Qué hacemos nosotros ahora, susurró la señora Salimeni, eh, dígame, ¿qué hacemos? Desde los cuartos del fondo llegaban sonoros ronquidos que hacían vibrar las paredes. El cerero enrojeció más aún. Bueno, dijo, yo podría representar al señor Salimeni. Digo, si a ustedes les parece. Soy actor y no hay papel ni ser humano que no haya representado. Y se calló, lleno de vergüenza, apretando la valija entre sus pálidas manos. ¡Pero hombre de Dios, gritó la señora Salimeni, hágalo, hágalo enseguida! Sí, jadeó Ilda R., apúrese, vamos. No hay tiempo que perder, añadió Roque L. El cerero les pidió permiso y se volvió de espaldas mientras se maquillaba. Después entró a cambiarse y a vestirse con la ropa del muerto. Una pesada somnolencia cerró los párpados de los tres socios, y se volvieron a dormir. El ruido atronador de los pasos de los Salimeni despertó a las dos mujeres y a Roque L. Se pusieron en pie de un salto cuando los otros aparecieron en el comedor. Instantáneamente, la señora Salimeni pensó en la cera desparramada por el cuarto, en la inmovilidad a que los sujetara esa cera; instantáneamente pensó en el sillón vacío y en la imposibilidad de que su marido estuviese frente a la fortuna. Al mismo tiempo que ella, Ilda R. y Roque L. volvieron sus cabezas al sillón. Los tres hombres y la mujerona gris entraron en la sala: —Buenos días, hermano —dijo ella—; Fidelina ha muerto y nosotros nos venimos a la ciudad. En el sillón, el señor Salimeni dejó su habano y bajó el diario. Sonrió. —Buenos días —contestó—. ¿Así que murió la pobre Fidelina? Cuánto lo siento. Pero tenemos muchas Eduardo Miguel Golduber cosas de que hablar. Los mandé llamar por mi herencia, el testamento y ésas cosas. Siéntense. Fina, serviles un café. ¿Ah, conocen al señor y a la señora? Un matrimonio amigo de mi mujer... Mientras salía en dirección a la cocina, escuchando las voces de Ilda R. y de Roque L. saludando, la señora Salimeni se dijo que su esposo había tardado mucho en volver de la oficina. Es que un balance, reflexionó sobre la cafetera, es tan complicado. Sin que ella pudiese verlo, desde una de las bruñidas ollas o sartenes, multiplicándose en ellas, la cara blanca de cera, y los fijos ojos del muerto, la contemplaron en silencio. LA PUERTA FINAL Eduardo Miguel Golduber Cuento de su libro “Las mujeres ante la tumba” 1º premio de la categoría CUENTO del Fondo Nacional de las Artes, 1976. Buenos Aires, Crisol, 1977. pp. 96 – 109 Edición digital en memoria de Eduardo, que falleció a los pocos meses de presentado el libro, en 1978. Toda la mañana, toda la tarde y hasta muy entrada la noche, Juan Cristóbal y la señora Scilita contaban las bajas. Y así era un día y otro y otro más; los encontraba el sol y los dejaba la luna delante de la ventana con el herrumbrado balconcito de hierro que toda la vida (porque casi cuarenta años es más que una vida, reflexionaba la señora Scilita) los viera detrás suyo, como una débil barrera de contención. Hacía mucho tiempo que Juan Cristóbal se había tomado la costumbre de leerle los avisos a su madre, y así, su espesa voz baritonal llenaba los oídos y el pensamiento de la señora, mientras sus manos viejas iban sin descanso sobre un interminable tejido azul marino, azul de Prusia: —"Joaquín Egisto Zanichi. Falleció el ... del setenta y dos. Q.E.P.D. Sus hijas, Obdulia Ofelia Z. Vda. de Franchezzi y Emilse María, su nieto Gabriel María Franchezzi y sus sobrinas Matilde y Lita (a) participan a Ud. de su fallecimiento y de que sus restos serán inhumados...". Generalmente, Juan Cristóbal dejaba oír una leve insinuación acerca de los viejos tiempos heroicos y pasados, cuando del brazo de su madre, los dos de riguroso luto y con sus caras más tristes, iban visitando todos los velatorios de los diarios, en un paseo interminable, solemne y magnifico, que era toda su vida, el verdadero motivo de vivirla. Pero la señora Scilita negaba dulce y también firmemente, con su temblorosa cabeza blanca; su cara infantil y tan limpia de arrugas —era casi monstruoso verla así sobre un cuerpo giboso y torcido—, sonriente y tranquila y volvía a retomar su excusa favorita (los años, la vejez nada menos que setenta y tres, cumplidos ya el último viernes de enero) y su inmutable tejido. Entonces, Juan Cristóbal continuaba: —"Alteza Real Katia Gondriasev, Vda. de Alexei. Q.E.P.D. Falleció el veinte del diez del setenta y... Sus hijos, Dr. Alejandro, María A. Vda. de Pavlev y Nina; su hija política Elena Basilides, sus nietos y su fiel servidora Isabel Andreievna, participan de su fallecimiento y de que sus restos serán Eduardo Miguel Golduber inhumados. . .". Naturalmente, ésta no era la única ocupación que tenían. En general, y sobre todo por la tarde, se oían tres tímidas llamadas en la puerta de calle, señal que la señora Scilita recogía de inmediato. Entonces Juan Cristóbal salía por el corredor a oscuras y con olor a sepulcro, bajaba la escalera negra, y abriendo la cancel y luego la puerta de calle, hacía pasar al o a la visitante. Casi siempre eran mujeres, con sus eternas historias sobre maridos y traiciones, sobre novios y futuros. A veces, alguna viuda o viudo y (muy de vez en cuando) un huérfano, que entraba para que "la señora" le sirviera de intérprete con el deudo desaparecido. La señora Scilita no cobraba jamás por su trabajo; decía sentirse bien pagada con la credulidad y el fervor de la gente. Juan Cristóbal, asintiendo, entraba en su cuarto —una mesa, la cama y el crucifijo en la pared por todo mobiliario— a contarse historias con Diego. Lo anterior era tarea de la señora Scilita, pero también Juan Cristóbal tenía la suya, y era la más importante para madre e hijo: contar y anotar las bajas; contar y anotar. El calor ponía de muy mal humor a Juan Cristóbal; nada detestaba tanto como los meses y los días de diciembre a marzo. Su cara arrugada de viejita sapiente y toda su delgada estatura sufrían los meses del verano con una resignación casi espartana, pero a menudo traducida por su madre en silencios, en pesados y lejanos silencios siempre iguales. Y la señora Scilita (oh, era una debilidad tan tonta, se decía) todavía le tenía miedo a los silencios en la casa vacía. De modo que esa vez, se dijo, mientras Juan Cristóbal doblaba el diario, debía volver a luchar contra sus enemigos. Nunca le había faltado decisión. —Lo vi a Diego anoche —comenzó la señora Scilila—. ¿A que no sabes cómo era, Juancristo? Juan Cristóbal ni siquiera contestó con su bocadillo marcado por el juego. —Te estoy hablando —murmuró suavemente la señora Scilita, volviendo a su tejido. —Sí..., sí... ¿Cómo era Diego ayer? —Diego. Ah... Diego... —susurró la madre, con su voz oscura y vieja—. Diego era una mariposa, una enorme mariposa negra y lila y oro. Volaba y volaba alrededor mío, hasta que empezó a cantar.... Después ya no lo volví a ver... —la señora Scilita advertía que Juan Cristóbal estaba muy lejos, que se le escapaba en forma total—. ¿Cómo era Diego cuando lo viste la última vez, Juancristo? . . . —No sé Ah, sí... Estaba dentro de un cuadro Era uno de los apóstoles en la copia de "La última cena" que está en el comedor. Hubo, después de esta vaga respuesta, un silencio tan largo, que la señora Scilita, sin poder soportarlo más, dejó su tejido. —Juan Cristóbal —susurró—. ¿Qué te pasa? Juan Cristóbal levantó hasia ella sus inquietos ojos hundidos. —Mamá: —preguntó, aliviado de un peso muy grande— ¿dónde van los muertos al morirse? Juan Cristóbal había hecho "tres encuentros" y en una sola semana. De modo que ya era demasiado para todo su mundo de contabilidad y espionaje aquella grieta cada vez más fuerte, más segura. El mismo lunes anterior, en una plazoleta cercana a su casa, se cruzó con doña Erminda, que estaba muerta hacía seis meses. De pronto, cuando la plaza y el cielo y el mundo eran de su favorito y querido color casi negro de gris, Eduardo Miguel Golduber doña Erminda apareció entre los árboles, tan violeta y tan muerta en su vestido de luto. Juan Cristóbal, creyéndose víctima de una alucinación, corrió detrás de ella, pero cuando llegó hasta los mismos árboles por entre los que la viera, la vieja ya había desaparecido. En esos días, le recordó Juan Cristóbal a la señora Scilita, ningún vecino vino a engrosar sus cuentas en el libro. El no lo quiso reconocer, pero... No lo quiso reconocer, pero el miércoles (ya era con una puntualidad cronométrica) el encuentro fue en la puerta de las italianas. Allí estaba el padre de la solterona y de la viuda, tomando aire, como dijo —y le habló, le habló y todo. Y Juan Cristóbal charló con él en una mareante tarde fresca de febrero, sintiendo como lentamente, como todo aquello se iba haciendo más y más real— porque por suerte en "estos días se puede respirar un poco", como decía don Joaquín. Mientras regresaba a su casa desde lo alto de sus rodillas temblorosas, Juan Cristóbal se fijó la fecha de la muerte de don Joaquín; éste había sido anotado en el libro, recordó, durante el invierno anterior. Privada de comprender la causa de los silencios y encierros sin motivo aparente, la señora Scilita tuvo el viernes a la noche —días antes de la absurda pregunta que él le hizo— una visión del estado de Juan Cristóbal: lo vio retroceder del balcón gritando y negando, mientras la luz seguía encendida en !a muerta sala de la señora Victoriana, una viuda solitaria, adusta y rica, que no se daba con nadie en la vecindad. La señora Scilita no podía saber que Juan Cristóbal acababa de ver a la pálida y frágil Analía, la hija única de la señora Victoriana, muerta en el invierno de 1939, antes de cumplir dos semanas, llorando desganadamente en su cama de niebla. Entonces fue cuando Juan Cristóbal habló. La señora Scilita dijo que aquellas eran tonterías, sugestiones de Juan Cristóbal. Por algo le hacía mal el calor. Ella misma (claro que era ya tan vieja) no se sentía muy bien. ¡Si hasta había desconocido a Diego, que le habló desde el perchero, su última corporización! Siguió tejiendo, entonces, recibiendo gente en el comedorcito a oscuras donde hacía siempre de intermediaria, y esperando. Pero una semana después, comenzaron a perseguir a Juan Cristóbal. El mismo Juan Cristóbal reconoció ante su madre que perseguir no era lo cierto, no era la palabra justa Ellos lo seguían, simplemente. Aparecían en cualquier lugar, desde cualquier forma y lo seguían, como... como Diego. Pero a Diego lo habían inventado ellos... Una tarde, en la librería de la avenida, al levantar la vista de los tomos de la Historia de las Religiones que estaba hojeando, Juan Cristóbal vio a Bruna, la hija muerta de su vecino don Máximo, contemplándolo fijamente detrás de la vidriera, en una inmóvil mirada de sus ojos grandes y tristes. Juan Cristóbal se inmovilizó de terror; sí, aquella era Bruna, con su blanca cara de muñeca y su ropa de antes de la década del 40. Una viva imagen de la muerte esperándolo. Temblando y tratando inútilmente de no llamar la atención, (¡justo ésa tarde, justo ésa, en la que había decidido salir y pasear después de siete meses cabalísticos de encierro! Bruna. . . Pero Bruna había muerto en el 37, apenas tres años después que su padre, cuando él no tenía ni siquiera un año. Toda su historia y su ficha eran obra de su madre. ¿Entonces? Justo ésa tarde, justo ésa. . . ¿Bruna estaba allí esperándolo?) . Juan Cristóbal se deslizó a la calle con una extraña danza de espaldas; casi de espaldas caminó por la avenida, dobló cuatro o cinco veces —y dos de ellas se descubrió en el mismo sitio donde comenzara la vuelta— escapando a todo correr de aquella sombra. Todo fue inútil; ella no le perdonó siquiera el encierro, la necesidad de ver libros o vidrieras; ella lo siguió, se apareció en las esquinas. Bruna. Se asomó en las ventanas, Bruna; le hizo senas desde las ventanillas de los ómnibus, Bruna. Estuvo en cada moldura, en cada cornisa, en cada papel, en todos los Eduardo Miguel Golduber árboles, quieta, fija, mirándolo, siguiéndolo. Bruna, Bruna, Bruna, Bruna... El médico diagnosticó una aguda crisis nerviosa, aconsejó reposo y ordenó sedantes. La señora Scilita se encontró, por espacio de casi dos semanas, sola con todo el trabajo... ¿Pero de qué trabajo hablaba?, reflexionó una mañana lluviosa delante del balconcito; ni una sola muerte en casi un mes. ¿Era aquello realmente...? La señora Scilita se negaba todo razonamiento, y tomaba casi furiosamente el interminable tejido azul. ¡Basta de tonterías; Diego, el espionaje, Juan Cristóbal eran lo importante! Además, pronto el médico le indicó a Juan Cristóbal que era mejor que saliera un poco, que no se quedara encerrado. Había que vencer la sugestión. Pero entonces apareció Diego. A la señora Scilita no le gustaba ver vecinos nuevos; para ella era casi una ofensa que una cara desconocida se instalase "con todo lo demás" alrededor suyo. El recién llegado apenas tenía "cara". O rasgos. Era un extraordinario conjunto de vaguedades. Un hombre —joven, se dijeron las chismosas— desdibujado, pálido, envuelto siempre en echarpes, pullóveres, anteojos. Tomaba sol o estudiaba todo el día, todos los días, delante de la ventana de su cuarto, alquilado a la española. Se supo que, efectivamente, estudiaba mucho, aunque nadie se enteró jamás de qué estudio se trataba. Y era silencioso, huraño, retraído. Sin embargo, la española se desesperó tanto y tanto hizo, que averiguó su nombre y se lo comentó a Juan Cristóbal un atardecer, mientras su perro ensuciaba la vereda, y la señora Scilita vigilaba arriba, centinela armada con el tejido siempre azul, siempre igual. Sí, el nuevo vecino se llamaba Diego. Ahora la señora Scilita se asustó, aunque se lo ocultó a Juan Cristóbal, del mismo modo que él le ocultó las persecuciones de que era objeto. Continuamente, en los paseos ordenados por el médico — ¡Qué podía saber él hasta qué punto su terapia le hacía empeorar!— Juan Cristóbal era seguido por todos ellos. Continuamente. Y allí estaba doña Erminda, cruzada de brazos, torcida y violeta, hablándole desde la araña de la sala, tan o más muerta que ella misma; y en todas las puertas, como un juego de malabarismo atroz, hasta el infinito, se asomaba don Joaquín, con su beatífica sonrisa, su corto cuello y su relamerse ante el paso de cada mujer que veía. Entonces, las severas caras de mármol y piedra de estatuas y cariátides, y adornos cíe cornisas y edificios, volvían a ser la triste y quieta cara de Bruna y sus rizos castaños. Y así era con Felipe o con Juan, los otros hijos muertos de don Máximo y doña Erminda. Y casi siempre le sucedía en la plaza, en el rincón favorito de su querida plaza, los días grises o de lluvia. Ellos aparecían tras los árboles, sobre la cueva desde donde el guardián lo seguía con sus atentos ojos distraídos en el paisaje muerto. Ellos salían de entre los árboles, lo rodeaban, lo miraban, y sus miradas eran un llamado, un pedido, como el que la temblorosa señora Scilita recibía en el balconcito, enfrentando sola a Diego, el Diego que no habían creado ellos, siempre estudiando y esperando allí con sus rasgos y su presencia borrosa. Juan Cristóbal corría, corría. Generalmente hablaba solo, recitándose la nómina completa —o casi completa— de muertos contabilizados. Corría, hablando desesperadamente con su sombra, con su imagen en la sombra y en todos los vidrios y espejos con los que tropezaba. Los vecinos —que siempre les habían temido y odiado por ese desdén, por aquel su no darse con nada ni con nadie, salvo sus propios asuntos— meneaban la cabeza e intentaban hablar con la madre, pero era inútil. Envuelta en la pared de su fabricada sordera, la señora Scilita no les dirigía una palabra ni una mirada, seguía su duelo —cada vez más aterrorizada— con Diego. Siempre con Diego enfrente, mientras Juan Cristóbal corría por la plaza buscándolos y recitando su libro de Números completo. Eduardo Miguel Golduber A veces, en medio de aquello —nunca le dieron nombre, siempre dijeron "aquello" o lo pluralizaron— Juan Cristóbal tenía una vaga noción, una agitada nostalgia por lo que había sido su vida y la de su madre hasta... hasta "aquello"; aquel ir e irse de los días de espionaje y oscuridad tras el balconcito muerto de la casa muerta, su cuarto, las clientas de la madre, las tres llamadas en clave y los apresurados pasos en la sala vacía en busca de la última, de la real revelación. Entró jadeante en el cuarto. Ya le costaba demasiado subir la tan larga escalera a los saltos; además, el temblor. En la oscuridad completa, la luz que entraba por el balconcito dejaba adivinar los ojos de su madre. Nunca tan fijos y azules, clavados en el mensaje no deseado y recibido. Juan Cristóbal se movió. Su madre parecía la pétrea imagen del terror. —Mamá —jadeó él, asustado ya por el silencio y la oscuridad—. Mamá. La voz era de la madre; pero ella no se movía. Seguía allí petrificada. La voz era de ella y no venía de ella. —Diego murió esta tarde —dijo la madre—; y entonces volvió hacia él su cara, su impresionante máscara blanca. —Diego está muerto. —¡Ya lo sé, ya lo sé! —susurró Juan Cristóbal, con los ojos fijos en su madre, como si quisiera hipnotizarla—. ¡Ellos están abajo, y Diego está con ellos, mamá! —de pronto la voz de Juan Cristóbal se elevaba hasta ser casi un gemebundo aullido—, ¡Oíste, mamá: abajo están ellos...! —pero la madre no oía; ella hablaba por su lado, de lo suyo, y los dos gritaban y los dos no se oían. —Diego murió hoy a la tarde. La gallega lo encontró muerto delante de la ventana. El médico y los agentes dijeron que fue el corazón; no tiene a nadie. ¡Muerto, Juan Cristóbal; está muerto! —la voz de la madre era apenas audible—. Tengo miedo... —... Doña Erminda, y Juan y Felipe, y la Bruna... Y Analía extendiendo los bracitos y llamándome; y la vieja duquesa con ese pañuelo que llevaba siempre cuando nos miraba desde la ventana, encerrada por sus hijos, mamá... —...Una muerte después de dos meses y medio en blanco... ¡Pero ésa muerte! ¡Diego era nuestro; era una flor, un árbol, una mariposa...! —Están abajo, mamá; están esperándome! —... Un buzón, un pez, una valija. Diego no tenía límites, no podía tenerlos. Diego era un vaso, tu crucifijo, mis anteojos. ... Diego no tenía espacio, voz, ruido posibles. —¡Mamá! ¡Diego está allá abajo! Juan Cristóbal vio moverse las largas, nunca filosas manos de su madre, como si ella fuese a cubrir su rostro en una infantil defensa contra "aquello". Pájaros, pensó; los blancos pájaros en el cielo azul marino, azul de Prusia. Pero aquel era un juego viejo, inventado por el tejido, por el otro tiempo. Ahora ya nunca más volvería, como su madre a tejer, como el balcón a ser el límite, la mano que sostenía el espionaje. —¿Dónde está? ¿Dónde está? Juan Cristóbal advirtió el cambio en la voz, pero respondió: —Está abajo. Está abajo con los demás... La señora Scilita no se movió; de cualquier manera, se hallaba cerca del balconcito, pero no se movió. Solamente sus manos acariciaron el fondo oscuro iluminado por la luz de la casa donde también la Eduardo Miguel Golduber señora Victoriana acariciaría el piano con sus enguantados dedos de luto. Sí, Juan Cristóbal vio las manos de su madre tantear la noche desde adentro, reconociendo un amigo viejo que da consejos sabios y prudentes. Después ella se volvió y lo miró por primera vez. —Están abajo, mamá... —balbuceó Juan Cristóbal—. Me buscan, mamá. Me buscan... Ella lo detuvo, su voz lo detuvo: —Tenés que bajar, Juan Cristóbal. Tenés que ir con ellos. Entonces él gritó. Gritó mucho, pero nadie en la casa y en la calle escuchó sus gritos. En la ciudad y en el mundo nadie los escuchó, nadie podía escucharlos. Fue en un pálido amanecer de principios de marzo, cuando todo el cielo y el día se hacían grises, fue en ese momento cuando Juan Cristóbal despertó. Entonces y siempre, allí estaba su madre y su voz que venía hacia él buscándolo: —Tenés que ir, Juan Cristóbal. No vas a poder escapar. Tenés que ir. Juan Cristóbal se levantó. No se sentía cansado ni dolorido; todo es tan fácil ahora, pensó, todo va a ser tan fácil. Salió sin saludar a su madre, aunque ella ni siquiera advirtió su presencia; estaba detenida ante el balcón. Una mosca en su propia tela de araña, mosca/araña, araña/mosca al fin sin Diego, al fin pudiendo seguir su carrera triunfal. Y él bajó las escaleras a oscuras, salió a la calle y fue hasta la plazoleta. Todavía no llovía —durante una semana entera caería agua— pero el gris era total a su alrededor; el hermoso tono gris que tanto quería. Juan Cristóbal se sentó en un banco de la plaza vacía. Eran cerca de las cuatro de la mañana cuando finalmente, las hojas, movidas por el viento, empezaron a ulular y ulular, llamándolo. Juan Cristóbal sonrió. Las hojas siguieron ululando, hasta que el viento las arrancó; ellas cayeron a tierra, y entonces doña Erminda y don Joaquín y Bruna y Analía y Juan y la duquesa rusa aparecieron entre los árboles, le hicieron señas. Juan Cristóbal se levantó y fue hasta ellos. Le señalaron el cuarto del guardián, allí, bajo tierra. El mismo guardián de la plaza le cedió el paso, sonriente, sin mirarlo. Juan Cristóbal bajó. Allí había montones de ramas y hojas, en mil tonos de verde, olor a cerrado y a muerto. Juan Cristóbal miró la enorme cantidad de hojas allí reunidas. Claro, se dijo, mientras se iban borrando, no son hojas. Ese es uno de sus tantos aspectos. Ahora cientos de rostros lo observaban tranquila y fijamente, lo observaban. Le resultaban familiares, como gente que se ve en reuniones y de quien se conservan vagos recuerdos. Les sonrió. Alguien —juraría que Delia Ferrer, la hermana recién muerta de la solterona Eugenia, una vecina olvidada— le puso una llave en la mano; también la puerta apareció de pronto, como si la hubiesen dibujado las manos no vistas de todos ellos. Una puerta; su llave. Juan Cristóbal se aproximó a la puerta. No hubo necesidad de que nadie le dijera nada, él comprendió al momento que debía abrirla y entrar allí, servir de portero entre un lado y otro de la puerta; ésa era su verdadera misión. Pero, reflexionó, ¿qué encontraría allí detrás? Era necesario preguntárselo, meditarlo bien. Eduardo Miguel Golduber Ellos, sintió, esperaban anhelantes, respirando tenuemente, como los susurros de las hojas, la confirmación, la definición final. Ellos, esperando. Sonrió. No podía pensar mucho tiempo más. ¿Y quién iba a estar allí? ¿A quién iba a encontrar?: su madre, Diego, los dos juntos, o simplemente... No le quedaba ya un sólo segundo más, lo supo. Entonces Juan Cristóbal se inclinó, colocó la llave en la cerradura y ésta giró suavemente, suavemente. Y mientras él miraba anhelante, y los susurros subían aún más el ansioso compás de la espera, la puerta se abrió, se abrió definitivamente. LAS MUJERES ANTE LA TUMBA Eduardo Miguel Golduber Cuento de su libro “Las Mujeres ante la tumba” 1º premio de la categoría CUENTO del Fondo Nacional de las Artes, 1976. Buenos Aires, Crisol, 1977. pp. 17 – 25 Edición digital en memoria de Eduardo, que falleció a los pocos meses de presentado el libro, en 1978. Recién comenzada la mañana, la señora Clara llegó al cementerio. A esa hora, muy poca gente recordaba a sus muertos, y la señora Clara paseó nerviosamente su espera por el hall de entrada, con una inconsciente felicidad de ser la primera y única sacerdotisa en el templo. Por último, cansada de aguardar, se alejó por el camino entre las casas de mármol y piedra, pensando encontrarse con sus hermanas ante la tumba de Benjamín. El recorrido no fue lento pero sí cuidado, como correspondía al ritual: la pequeña figura de la señora Clara iba por entre las tumbas, moviéndose como un oficiante exactísimo. Repartió su primer ramo de flores ante las tumbas de su padre y de su madre, y en ese orden, el llanto y el duelo fueron aumentando, para estallar ante la de Benjamín. Pero Benjamín estaba solo, sus hermanas no habían llegado. Interrumpida bruscamente una ceremonia de casi dos años, la señora Clara se quedó perpleja, parada delante de Benjamín, con toda la apariencia de un pájaro asustado que ha errado el camino. De pronto divisó a lo lejos dos vagas siluetas que a sus viejos ojos nublados resultaron familiares. Y a medida que el espejismo se acercó, fue haciéndose más cierto: he aquí que su hermana Blanca venía arrastrando a su hermana Alba, tambaleante sobre sus débiles piernas de enferma, otros dos negros pájaros preparados para el luto, preparados para la muerte. Las tres mujeres se besaron con solemnidad y enseguida, prepararon los detalles del culto. Así, la señora Blanca fue colocada entre sus dos pequeñísimas hermanas, y luego, las tres avanzaron sobre la tumba de Benjamín. Eduardo Miguel Golduber Y la señora Blanca se cubrió los ojos, y sus hermanas se cubrieron los ojos. Y la señora Blanca gimió, golpeándose con una mano el pecho; gimió dolorosamente, como un animal herido: —¡Benjamín, hijo mío! Sus hermanas comenzaron a llorar, golpeándose también, rítmica e inconscientemente el pecho. —¡Benjamín, hijo mío! —repitió la señora Blanca con las manos sobre el retrato del muerto, que la observaba ceñudo y distante—. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Cómo te traje aquí cuando tenías que ser vos el que me trajera a mí a mi última casa? ¡No puede ser, lo digo y lo diré hasta que de una vez y para siempre, esté al lado tuyo para acunarte como cuando eras muy chico y yo tan feliz! —el llanto la ahogó y se detuvo sin poder seguir. A ambos lados, el coro continuaba sollozando y repitiendo el nombre del muerto: —Benjamín, Benjamín, Benjamín... Las tres mujeres lloraron largo rato. Luego el rito prosiguió con sus pasos: la señora Blanca colocó las flores; después lo hicieron sus hermanas. A continuación se quedaron varios minutos inmóviles, coronadas por la luz de la mañana del domingo, tres sacerdotes negros de un culto inmemorial con todo su poder. Finalmente, besaron la foto del muerto, y se retiraron en silencio, como las brumas de un sueño. Durante todo el viaje, la señora Clara resistió. Resistió tenazmente, negando y negando, mientras las lágrimas corrían por su cara pequeña y arrugada: —No —decía—. Alejo no. Alejo no. Su hermana Alba no hablaba; se limitaba a estrujar su pañuelo y a asentir, discutiendo con algún ser que no pertenecía ya a este mundo, mientras su respiración se hacía más y más fatigosa. Pero la señora Blanca no. La señora Blanca, dominándolas desde su altura de madre del muerto, oponía a Clara una sola, tajante y pétrea frase, llena de inconmovible determinación: —Sí, Clara. Será así porque debe ser. Y vos vas a tener que decírselo. "Se fue tan rápido como vino". Esa frase de mamá la escuché durante todo el velatorio. Y cuando ella hablaba así, todo el clan se agitaba en un llanto que subía y alcanzaba los grados más altos del virtuosismo. Mamá lloraba, aún sin poder creerlo. O sin querer creerlo, al fin y al cabo es lo mismo. Su hijo Benjamín, muerto. Trescientas sesenta y cinco veces por sus treinta y nueve años, muerto. Y ahora te saludo, mamá, como la figura principal del culto. La vestal encargada de los altares. Tu hijo muerto. Hay que guardar, entonces, todo ese poder necrofílico. La imagen que se me ocurre es la de un templo sin puertas, o donde se han tapiado las puertas; y en el templo un altar y en el altar vacío, sangre. Pero sangre seca, muerta, inservible. Y los viejos Dioses (¿pero cuáles, qué ocultos temores y designios, qué culpas o deseos viejos, marchitos, sofocados por el llanto, la "mise en scene" de mamá, Alba y Clara ante mi tumba son éstas? Nunca —y es mejor así— nunca lo sabré), los viejos Dioses irritados, molestos, negando. Y el ulular de sus voces en el templo vacío. Hay que salir de caza, es necesario un sacrificio, la ofrenda, calmar y pasar la tempestad. Sí, mamá, sí, tía Alba; sí, tía Clara: Alejo está allí. Escucha y espera. ¡Si yo pudiera hablar! ¡Si yo pudiera hablar, te diría que huyas, que escapes, que no pienses ni mires hacia atrás, que te tapes los oídos y los ojos y que no oigas ni a mamá, ni a tu madre, ni a tía Alba, Alejo! Pero es inútil. Yo llegué aquí primero y ahora lo sé todo. Ese conocimiento me costó la vida, porque no Eduardo Miguel Golduber era yo el que estaba preparado para este trance. Y la primera que se negó fue mamá. La primera engañada fue mamá. Yo no era el elegido, debía haber otra persona en el altar. Los Dioses se equivocaron como Dioses o jugaron con trampa esta vuelta. Y entonces, Alejo, yo no puedo avisarte; veo lo que va a suceder con la más horrible de las clarividencias: la que da el impotente y sordo silencio del que duerme para toda la eternidad." "Pobre Cecilio, el susto que se llevó... Fue una suerte encontrármelo en la calle. Hablamos de lo de siempre: la muerte, Benjamín. La muerte. Y nuestras madres y los domingos y el cementerio. Pobre Cecilio, quedó muy impresionado. Aunque disimuló como pudo, yo me di cuenta de su nerviosidad... Debería tener más cuidado con él. Es uno de los pocos primos que me quedan. Y yo lo conozco tan poco... casi como a Benjamín... Benjamín... ¿Pero cómo pudo ser? ¿Por qué? No voy a entenderlo jamás, no voy a cansarme de repetirlo. Fue una equivocación. ¡Pero vaya con el error de ese maldito Dios o demonio familiar! ¡El enfermo de toda la vida soy yo, el que debió morir soy yo, miles de veces lo pensé y lo dije! Y siempre, cuando lo decía, allí estaba la sombra pequeña de mamá, en la sombra. Negando, negando ante el altar. Sí, Benjamín, yo se que estoy vivo, y ése es mi castigo. ¿Pero se puede llamar vida a esta línea de baba que sigo, a cuestas conmigo mismo y con la enfermedad? Es así y recién ahora se me ocurre el símil: soy como un caracol que recorre el camino de su baba, cargando eternamente con su peste. No es su casa, pero como si !o fuera. Un baboso caracol, andando lentamente este camino circular, cuyo fin es la muerte... pero los caracoles caminan tan lentamente. Veinte años con esta maldición y el caracol sigue vivo. Sería la broma más macabra de las que tengo memoria, si Alguien decidiese hacerlo inmortal. Aunque bromas más negras se han conocido. Y allí, en medio de ese círculo que recorre y vuelve a recorrer el caracol, está el Tótem, el Dios, la Desconocida y Referenciada Imagen de la Muerte. Por ella odié la vida y por ella no viví sino que sobreviví como un testigo mudo e informe; larva, piedra. Insecto que tiembla y tiembla, esperando el golpe de un fin ignominioso y cobarde. Pero no, yo quería vivir, yo quería vivir. ¿Qué culpa tengo yo de que mamá y Alba y Blanca sean así y respeten y amen las leyes de la cacería; qué culpa tengo de la asfixia, del tótem, de la maldita Mano que designa un rol, que señala, anatemiza y no cambia jamás; y engaña siempre con salidas como las de Benjamín y su muerte absurda en una burlona elección equivocada? Odiar la vida, sí, pero cuando hubiera ya una definición y no golpes y golpes falsos y siempre el sobrevivir para seguir velando el hilo de baba del caracol. Sí, Benjamín, tía Blanca fue engañada, pero también yo lo fui. Y mucho más, porque ahora ella puede asumir un papel que en el más recóndito de sus rincones le encantaba: el deseado rol por el que tanto rivalizó con mamá, cuando mamá era y fue durante casi veinte años, la madre del enfermo, la madre de la imagen a la que había que adorar. Yo fui el primer enfermo de la familia, y esa maldita distinción no me la puede negar nadie; yo fui el que hizo organizar el culto, y cuando el poder de mamá sufrió este cambio y tía Blanca ganó la competencia con ese golpeo teatral y bajo, hasta los mismos dioses tambalearon y rieron con esa risa incrédula de los que son sorprendidos a traición: tu muerte, Benjamín. La madre del dios, heroicamente muerto. Pero Benjamín, no es en vano que se llevan veinte años la cruz de un hijo enfermo; mamá se apresta para la venganza. Espera, vigila. A veces pienso en Cecilio, Benjamín. Cecilio, nuestro único primo. Cecilio, que fue el que más perdió porque te quería como a un hermano, el que nunca tuvo. Ese huraño hijo único de la tía Alba, tan parco como ella. Quién sabe... Eduardo Miguel Golduber ¿Quién sabe algo del otro, del que cree conocer, familiar, amigo o hermano? ¿Quién sabe dónde está el poder, el Dios último que cerrará el templo y destruirá el altar, logrando que toda ceremonia, todo miedo acaben por fin? Y en la sombra, está la sombra pequeña de mamá. Esperando, lista para la venganza. La señora Alba era muy vieja, se le acercaban los setenta años. La vida, entonces, era un lento recorrido (como el que se le ocurría, hacía su antiguo reloj de pared) cuidado con reverente exactitud: levantarse temprano, hacer algo, comer, seguir con alguna tarea y luego el descanso, el sueño, todo aquello que podía traer una muerte temida, deseada y odiada. En este mundo, había un preponderante aunque desdibujado lugar para su hijo, sus nietos, sus hermanos y sobrinos. La señora Alba era aún más parca en el cariño que en su conversación; y todo afecto se le había ido entibiando con cada generación, hasta que al llegar a sus nietos, sufriera una pálida convalecencia, seguida de rápidos centelleos que declinaban en un único amor: ella misma, los cuidados que por su viudez y las centenares de enfermedades arrastradas desde una niñez olvidada, creía (y obligaba a todos) merecer. Y todo ese universo planificado y medido para no incluir ninguna preocupación o desgracia, habían tenido que aceptar la muerte de Benjamín, su sobrino mayor. Y ella debió adoptar el papel que le correspondía: el de hermana mayor de la madre del muerto. Llorar y sufrir. Pero la señora Alba estaba muy cansada ya para cualquier actuación, se creía a salvo de todo dolor, creía haber perdido su capacidad de asombro y su cuota de desdichas. De pronto, en algún lugar desconocido, sobrevino la tristeza, la sensación de haber vivido tantos años en vano, y ella se asustó. Seguramente, estaba por morir. Alguien vendría a buscarla. Y entonces tenía que llenar de culpa a hijo, nuera y nietos, que habían dejado a una vieja y enferma mujer (madre, suegra, abuela) en un departamento gris de una casa gris, para enfrentar a la muerte. La señora Alba dedicó dos días a llorar; lloraba mansamente, llena de compasión por ella misma. ¡Pobre Alba —decían todos en una época nunca vuelta ni olvidada— tuvo tan mala suerte! Enferma, atada a ese marido malo, con ese hijo frío... pobrecita Alba... Pero también más sorpresivamente, el teléfono sonó un día, una mañana, y allí estaba su hermana Blanca, triunfante, llorando, anunciándole que los sufrimientos del pobre Alejo habían terminado, pobre Clara con ese hijo enfermo, pobre muchacho, Alejo acaba de morir. Así descubrió la señora Alba que había que renovar el llanto, el luto y el duelo. Pero Alejo fue velado y enterrado como Benjamín y todos habían sido, una luminosa y fría mañana de domingo. Y Clara recuperó el triunfo, se arrojó sobre su tumba y la muerte. Y lloró y fue reverenciada por todos. La madre del héroe muerto. Así como no había importado que Benjamín tuviera mujer e hijos, y que Alejo no, así como fuera olvidado el resto del clan, volvió a repetirse el drama con su representación. Pero la señora Alba descubrió, perpleja, que no sentía cansancio alguno y que lloraba y sufría con una facilidad temible y pasmosa. De todos modos, a pesar de las mujeres, el tiempo siguió sucediéndose; y ya no sigilosamente, siguió sucediéndose igual. Y un domingo gris y frío, las mujeres salieron del cementerio. Blanca se secaba los ojos, y del otro lado, Clara hablaba y hablaba, mirando al frente, donde Alguien le contestaba y le indicaba lo que debía decir. Blanca asentía y seguían caminando. —No —decía la señora Alba, temblando, trastabillando arrastrada entre sus dos hermanas, con la cara vieja y blanca llenándose de llanto, de luz y de terror; y resistiéndose, empujada y tambaleante, seguía negando sin poder librarse, seguía repitiendo como un triste animal moribundo: Eduardo Miguel Golduber —No, Cecilio no... Cecilio no, Cecilio no... LLÁMAME MARA Eduardo Miguel Golduber Cuento de su libro “Las mujeres ante la tumba” 1º premio de la categoría CUENTO del Fondo Nacional de las Artes, 1976. Buenos Aires, Crisol, 1977. pp. 7 – 16 Edición digital en memoria de Eduardo, que falleció a los pocos meses de presentado el libro, en 1978. El viento sopló furiosamente en la medianoche de un lunes, y Mara nació. Era el último lunes de un junio brumoso y violento. Y así, la luna estuvo tres veces sobre la casa y sobre Mara, y la marcó para siempre. Su viejo abuelo, astrólogo de a ratos y afición, predijo una existencia extraordinaria en una criatura fuera de lo común, calló muchas cosas y desde esa noche, una pena inconfesable fue consumiendo sus facultades, hasta entonces perfectas, con lentitud pero sin pausa. En realidad, los hechos que rodearon a Mara, fueron todos especiales. En primer lugar estaban sus padres, que se acercaban a los cincuenta años y que parecieron siempre sus abuelos. Y además, se contaban sus tías, en número de siete, famosas todas por su belleza, profesoras de piano, violín e idiomas, mujeres marchitas por la soledad y la soltería o por monocordes matrimonios sin hijos. Y también estaba el octogenario abuelo, sus cálculos y cábalas. Y un problema fue ya, el nombre de la recién nacida. —Se llamará Noemí —dijo la madre, que era muy devota. Pero el padre, profesor en Lenguas e Historia, negó una sola vez: —Se llamará Mara —dijo categóricamente. Y como era un hombre severo y autoritario, su palabra debía ser obedecida. La niña se llamó Mara, aunque su madre y sus tías la llamaron siempre Noemí en su crianza secreta. Mará fue una criatura extraña en su niñez. No jugó jamás con ningún chico, porque sus padres impidieron a cualquier niño sucio de la vecindad, acercarse a su preciosa reinecita de cristal. Y MaraNoemí o Noemí-Mara creció sola, mientras sus madres envejecían su vejez. Desde que tuvo uso de razón, la niña fue objeto de una veneración y de un cuidado tan devotos como la de la imagen viva de la pureza y la perfección. Eduardo Miguel Golduber Los temores de la madre sobre contagios y enfermedades, llegaron a ser una obsesión; el miedo del padre por raptos y malas acciones, convirtió a la hija en un fantasma sumiso, a ratos rebelde, nebulosamente vivo entre los dos ancianos. Se le trajo una profesora a la casa; entre sus tías le enseñaron a tocar el piano y a hablar en francés. Tuvo, así, una cultura vasta pero superficial, y cuando se decidió que siguiera estudios secundarios, su padre, viejo y débil la llevó y la trajo durante cinco años al colegio más cercano. Pero nada podía detener lo hecho, y Mara creció. Era una bonita joven, alta y elegante, de lánguidos ojos azules y cabellos castaños como las princesas de los cuentos. El corazón de su madre se llenaba de orgullo viéndola crecer y soñar. Su padre asentía a sus propias órdenes, y fruncía el ceño al verla envuelta siempre en la nube de fantásticas quimeras, que acompañaran la afirmación de su suegro, ya muerto y olvidado: una criatura fuera de lo común. Mara comenzó a escribir sus primeros poemas alrededor de los quince años. Los ocultó celosamente, todos hablaban de estatuas muy blancas, bañadas por el eterno manar de un agua mansa y levemente azul, que fluía y fluía sin cesar ni cubrirlas jamás. Pero no en vano los celos del padre lo podían todo. Y después del regreso silencioso desde el colegio, la tormenta estalló una pesada noche de noviembre: los poemas, extraños y lúcidos cantos de Mara, habían sido descubiertos en su gaveta olvidada. El padre acusó a los cielos y se preguntó porqué le habían otorgado esa única hija en su vejez. Y la tormenta de afuera estalló también; las tías corrieron desde su casa a la de Mara, buscando renacer una calma ya rota para siempre, y la madre se encerró en sus lágrimas. Pero Mara resistió, y por primera vez, respondió mal a su padre, y su altisonante, espantosa frase, fue una sola: "Aunque ustedes no quieran, yo voy a vivir." Las cabezas grises se agitaron, aterradas. La tía mayor, señorita Dinora, le suplicó que se disculpara con su padre; la señorita Matilde, su tía menor, le juró y le pidió luego a la Virgen del Carmen, la salvación del alma de su sobrina; la señora Benedicta, casada con un rico estanciero y cuya fortuna le permitía un perpetuo rictus de desprecio, le prometió un fastuoso regalo. Todo fue inútil: Mara no cedió, la luna se mantuvo oculta una semana entera, y el padre comenzó a languidecer y a enfermarse, manteniéndose en ese estado hasta su muerte. Luego de esa tempestad, Mara creció. Creció tanto y tan rápidamente, como se extinguía su padre. Terminó sus estudios secundarios, y decidió estudiar Historia en la misma Universidad que frecuentara su padre exactamente cincuenta años atrás. Comenzó a salir con grupos de amigas y amigos, a concurrir a diversos espectáculos, cambió la austera fisonomía de la casa y de ella misma. Todo fue color, risas, música. La madre aceptaba sus órdenes, las tías suspiraban e iban a misa los domingos, pidiendo siempre por ella y por su padre. Porque en un cuarto, en su lecho, el padre agonizaba largos años sin morirse, inmóvil y terco, y en otro, Mara vivía o trataba de vivir. Esta situación tuvo su esperado aunque desconocido final: Mara se doctoró en Historia Antigua y Medieval, aprendió dos idiomas, y comenzó a trabajar y a tener alumnos en su casa. Todo esto ocurrió por la época en que Héctor Blassi comenzó a frecuentar la severa casa de la calle San Juan, donde Mara viviera siempre, bebiéndose los vientos por la dorada princesita de los cuentos. Ella, que admiraba su inteligencia y sus ideas, creyó quererlo; y entonces el cataclismo fue total: Héctor Blassi y Mara eran novios formales, y presagiaban un rápido casamiento, ya que los padres de él estaban en buena posición económica. Esta vez, las llamas del fuego fueron fuertes; nuevamente sus envejecidas, indestructibles tías, corrieron por la paz, con sus varitas ineficaces de hadas madrinas; y la señorita Elida, afectada por una mística y tenaz soltería, le dijo algo secamente a la sobrina de su corazón, que al menos no pecase, ya que estaba matando a su padre. Pero Mara tenía veinte años y la rechazó, riendo. Eduardo Miguel Golduber Nunca se arrepentiría de lo hecho y de sus risas. Su padre murió, con sus desvaídos setenta años y su terca negación al perdón, en la plena primavera de aquel año y de Mara. Y otra vez, el espejo, alguno de los espejos de la casa y del destino, devolvió una imagen tenaz y triunfante, que obligaba a todos a retroceder. Las mujeres vistieron un luto total, pesado, tan implacable como las honras fúnebres y las largas horas de misas y vigilias. La puerta se cerró, y Mara, todavía sin saberlo, cayó en la trampa. Aunque su relación con Héctor varió, ella se creía aún a salvo. Fue cierto que la muerte de su padre le produjo extraños sueños y alucinaciones, imágenes de un día de sol y de luz sobre una vieja casa abandonada que jamás viera, sueño repetido hasta el terror, pero ella luchó por triunfar, hasta que un día, Graciela Altamirano entró en su vida, y hubo otra imagen en otro espejo, e] del cuarto más oculto de la casa, aquel donde aún las viejas y enlutadas mujeres velaban a su muerto. Graciela Altamirano fue siempre Gracielita para Mara. Por aquel tiempo, Mara andaría ya por los veintidós o veintitrés años, y estaba en el apogeo de una lánguida, suave y misteriosa belleza, que aún enloquecía al fiel Héctor Blassi. Y Gracielita Altamirano, con sus aturdidos quince años llenos de picardías y risas, no se parecía en nada a Mara, al menos (o solamente) en lo físico. Era una alumna que odiaba la materia de Historia del segundo año del Magisterio, y a quien una cadena de desconocidas amigas, hicieron llegar a manos de Mara. Gracielita comenzó a cambiar y a entender, y Mara a apreciarla como a una hermana menor, cuando un día y en medio de la más completa felicidad, la jovencita se presentó en casa de su profesora, acompañada por un hombre de cabellos blancos, lento, tenaz y sordo. Era el señor Segundo Altamirano, de unos sesenta y tres años, padre una sofocada e indignada quinceañera que no había podido, según dijo "sacárselo nunca de encima". Y el viejo la llevaba y la traía a todas partes, y le ponía siempre sobre el hombro el peso de su mano y de su patria potestad. Esa noche, la luna fue deshaciéndose hacia el menguante, y Gracielita comentó que el último martes de junio cumplía dieciséis años. Mara se puso pálida, y por primera vez, se perdió completamente en su clase sobre la Escolástica y la creación de la Universidad de Bolonia. Poco tiempo después, y sin que nadie supiera bien porqué (sus llorosas tías atendiendo a su madre, que guardó cama como una enferma atacada por un repentino y fulminante golpe de dolor) Héctor Blassi abandonó la casa para siempre. Mara lo vio alejarse y perderse; lloró mucho y tuvo miedo, pero supo que ahora, en algún cuarto, en algún lugar, todo estaba bien. Pero indudablemente, el tiempo siguió transcurriendo en su camino infinito y triunfal. Y Mara, envuelta en la soledad, cayó en las garras de su madre, que a su vez había caído en las de sus hermanas, que tiraban de ella, queriendo convencerla de volver a los lejanísimos días de su niñez. Otra vez todas juntas (menos la señorita Dinora, muerta en el invierno anterior) siete mujeres enfrentadas y repetidas en la figura geométrica de un cuerpo de ballet: tres casadas, tres solteras y la madre de Mara, envuelta en el aura augusta de su viudez. Mara vivía cuidando a su madre, era una mujer triste y solitaria, reconcentrada en otros sueños y otras vidas, cuando la luna fue hacia su creciente, y contando ella unos treinta años, conoció a Luis Grey, un médico de nombre, con el que se casó después de un insólito y rápido noviazgo. Esta vez, nadie dejó de reconocer que ella había triunfado y ganado la partida. Las mujeres se quedaron sin saber qué hacer ni qué decir, y al menos tácitamente, aceptaron la traición y la victoria. Solamente, mientras atendían a la madre, que sufrió una recaída en su desconocida enfermedad, se oyó repetir a la señorita Ofelia, en tanto la señorita Matilde asentía y preparaba uno de sus eficaces sinapismos: "ya veremos". Y ahora, le tocó el turno a la madre. Aún sin doblegarse, fue deslizándose suavemente en una muerte casi dulce, firme, que se tomaba de ella, y la volvía a sus primeros años, donde la esperaban todos los recuerdos. Finalmente, en uno de los atardeceres más luminosos de un nuevo otoño, la madre de Mara Eduardo Miguel Golduber murió, pasados ya hacia tiempo sus setenta años. Y entonces, subieron el triunfo y la serenidad sobre su rostro y su muerte. La madre fue enterrada pomposa y solemnemente. Mara, aterrorizada al principio, acordó con Luis deshacerse de todo; y sin oír las voces escandalizadas de sus infaltables tías, la casa fue puesta en venta, ocupada y olvidada por ella. Hasta que un día, varios años después, se confirmó que Mara esperaba un hijo, una felicidad largo tiempo deseada y soñada, al mismo tiempo que el repetido sueño de espejos que se quebraban en pedazos sin hacer ruido. Un hijo, dijeron todos, y hasta las viejas —ya eran cinco, siempre repitiendo el cuerpo de baile— se emocionaron. Un hijo, y en esa misma época, Mara conoció a Luisa Fernán. Fue tan fortuito como siempre. En los primeros meses de su embarazo, Mara continuó con sus clases y su empleo en el ministerio. Allí la cambiaron de sección, y en la nueva oficina, tuvo como compañera a Lucía Fernán. Esta era una apagada mujer de unos treinta años, que vivía y hacía todo con un desesperante desgano. Un día, Lucía sufrió un desvanecimiento, motivado, según se supo después, por agotamiento nervioso. Y colocada en la necesidad de ayudarla, Mara la acompañó a su casa. Lucía vivía en una oscura y antigua casa de la avenida Caseros. Allí se erguía, inmortal y fuerte sobre ella, su madre, viuda, de unos setenta y tres años, a la que había que acompañar y atender, ya que jamás podía quedarse sola por miedo a la oscuridad y al silencio, una eterna carga que la hija ya había aceptado. Mientras conversaba con Lucía, en el penumbroso dormitorio, Mara entreveía la figura erguida de la vieja en su saloncito de estar, asintiendo en el silencio, el brillo metálico de la cabeza blanca y aún su luto reciente de viuda. De pronto, Lucía Fernán dijo que eran muy extrañas las casualidades de este mundo; se había enterado, por otra compañera, de la fecha del cumpleaños de Mara. Y ella, que justamente cumplía años el último miércoles de junio. Treinta y un años, dijo. Pero Mara no la oía; pálida de terror, acababa de sentir una terrible puntada en el vientre, junto con las palabras de Lucía. Abandonó la casa, sin escuchar las gracias de Lucía y de su madre, y como el dolor fuera en aumento, llamó a su esposo y al médico que la atendía en su embarazo. Así supo, luego de los terribles dolores y de la operación a la que fue sometida, que había perdido a su hijo. Entonces, segura de ser la perdedora, Mara aceptó la victoria de los otros, y se dedicó a hacer sobrevivir su vida gris y monótona. Sobre todo se resistía a tener hijos. Luis, un esposo comprensivo y que sobre todo, la quería mucho, acató esa orden por el momento, pero la rodeó de médicos y tratamientos, y aunque Mara se creía segura de todo, en algún oculto rincón comprendía que aún no se habían terminado los pasos del teorema. Así fue que siendo una triste y resigna, aún bonita mujer, de alrededor de treinta y ocho años, volvió a quedar embarazada. Esta vez, Luis Grey, médico de fama, científico consciente y seguro, entró en el juego, y rodeó a Mara de todos los pasos y órdenes de sus sueños: un médico permanente, descanso durante los nueve meses hasta el parto, el cumplimiento de sus mínimas órdenes o caprichos. Pero no en vano el tiempo continuaba detenido, y seguían visitándola sus tías, ahora en número de tres. Las ya tan viejas mujeres volvieron a llorar de emoción; y la señora Virginia rezó continuamente en el saloncito oculto de su fría casa oscura, mientras la señorita Matilde y la señorita Elida asentían, inconmovibles e inmóviles. El médico le había asegurado a Mara que la criatura nacería a fin de julio, con todo el sol; la había llenado de calmantes y consejos, y ella creyó, aunque seguía viendo un espejo empañado y soñando, soñando siempre. En este clima de ensoñación, entró en una suave demencia, y, como al fin ella lo esperaba, dio a luz una niña el último viernes del mes de junio. Se había adelantado casi un mes, aunque tenía buen peso y era una preciosa criatura de ojos azules y cabellos castaños. Luis dijo de pronto, en algún lugar del sueño de Mara, que se llamaría Noemí. Ella, Eduardo Miguel Golduber temblando, alcanzó a preguntarle el porqué de ese nombre. Porque es el tuyo, rió él. La besó y se alejó. Se alejó para siempre. Esa noche, Mara no soñó. O no supo, nunca, si era sueño o realidad lo que ocurría, obligándola a intervenir. Se levantó de la cama, sin siquiera ver a Luis, que dormía su sueño de inocente. Tomó a la criatura y salió. Aún era temprano y las luces de la vieja casa de la calle San Juan estaban encendidas. Siempre, dos pares de ojos viejos y alertas. Mara entró en la casa, la primera, a la que no había vuelto en ocho o diez años. Nadie la rechazó; ella no vería ni vio el nuevo decorado, el falso mundo que cubría al otro. Caminó. Con la criatura en brazos, tan dormida y confiada, subió al desván, abrió la puerta y entró; allí estaban los viejos objetos, arrumbados siglos y tiempo atrás. Pero también estaban los espejos, puestos en círculo y empañados por una sombra, los anhelados y conservados espejos, donde su madre, alta y erguida, escribía un nombre con un suave temblor en su cabeza apenas gris. Y sentado en su eterno sillón de pana, su padre, siempre viejo, aún con cuarenta años menos, no levantó la cabeza del libro que estaba leyendo. Sin volverse, la madre contempló a la oficiante que al fin había llegado. Una expresión de arrobamiento cruzó su rostro, y con una espantosa rapidez, las arrugas y el estrago del tiempo, la envejecieron en sus actuales ochenta años. Como un maquillaje, como una pintura abriéndose paso, destruyendo y triunfando, la mujer envejeció. Y el padre, que sufrió el mismo cambio, levantó al fin el rostro, sumido en una red de arrugas y vejez. Lentamente, la madre limpió con su pañuelo todos los espejos, y luego se sentó con dificultad. Los dos ancianos se miraron. —Se llamará Noemí —dijo la madre, que había sido muy devota. Pero el padre, que fuera profesor en Lenguas e Historia, negó una sola vez: —Se llamará Mara —dijo categóricamente. Y como era un hombre severo y autoritario, su palabra debía ser obedecida. Asintiendo, lentamente, la oficiante avanzó para entregarlas a la niña. LOS PASOS DEL RITUAL Eduardo Miguel Golduber Cuento de su libro “Las mujeres ante la tumba” 1º premio de la categoría CUENTO del Fondo Nacional de las Artes, 1976. Buenos Aires, Crisol, 1977. pp. 60 – 66 Edición digital en memoria de Eduardo, que falleció a los pocos meses de presentado el libro, en 1978. Si todavía no conocemos la vida, ¿cómo podremos conocer la muerte? Confucio Porque en Calem se sabe cuándo vendrá la Muerte. Porque en Calem suceden esas cosas. Solamente allí, creen las buenas almas, se sabe cuándo alguien va a morir. Y se lo sabe con una semana de anticipación. Y lo sabe el futuro muerto, su familia, sus amigos, sus enemigos. Porque en Calem todo se muere sin morirse nunca del todo; y porque en cada cosa está depositado y detenido ese amor enfermizo y posesivo por la muerte. Y por las ceremonias. Por las viejas y eternas ceremonias de la Muerte. Porque hubo todo un ceremonial que es el motivo de esta crónica, y de cuya primera demostración se guarda debido testimonio, bendecido y oculto, en el archivo de la iglesia de Santa Ana de la Cruz. Y porque ese ceremonial se cumple; por toda esa fidelidad para con Ella, en Calem cada habitante sabe cuando vendrá la Muerte. Eduardo Miguel Golduber Los signos de la Muerte son muchos y son distintos en cada caso. Se recuerda (memoria subrepticiamente quitada del archivo de la iglesia), el caso "de Nicanor Galdán, quien a la edad de 107 años se atragantó con su cigarro de hoja y se quemó la lengua, siendo ésta su desgracia y la de todo Calem, ya que era el chismoso y compilador de memorias oficial, y mitad del pueblo acudía en secreto a averiguar o a escuchar chismes sobre el otro medio. Dícese que, a partir de esa fecha, Nicanor Galdán encontraba diariamente un cigarro de hoja en el umbral de su rancho, hecho ocurrido hasta su muerte, unos tres lustros más tarde (sic), acta Nº 93, labrada durante un 9 de mayo del año de gracia del Señor de 1644". Se menta también (otra memoria de la iglesia) el misterio del "Sábado de Gloria" que les ocurriera, como se comprende, durante el fin de la semana de la Pasión, a "Lisandro y Leandro Fonseca, hermanos gemelos dedicados a practicar el Bien y el Mal sin decidir a que se definiesen entre ambos, las dos cosas. Pues Lisandro era sacristán de la iglesia, y Leandro un cuatrero borracho. Pero que hacia el fin del sábado de Gloria, y a comienzos del Domingo de Resurrección, se los encontró muertos a ambos en la plaza, fuertemente enlazados en lo que parecía haber sido una lucha feroz por una bota de vino y un misal. De cualquier manera, se llegó a la conclusión de que Dios Nuestro Señor, que tan bien hace y dispone, los llevó a los dos para dar justicia al justo y fuego al pecador (sic); acta Nº 208, labrada un 12 de abril del año de Gracia del Señor de 1772"... Los ejemplos son muchos; baste recordar, por último, el más extraño entre los extraños, separado junto con otros, para compilar en forma de "Las Crónicas de las Calemuertes", que algún día ofreceremos gustosamente al vecindario. Dicho extraño testimonio se ofrece más abajo como la "Declaración de Adoración de los Santos Crespillo", de 99 años de edad, reconocida vecina de esta localidad, aunque sin que su forma humana y corpórea adquiriese1 jamás visibilidad alguna, ya que lleva larguísimos años viviendo bajo tierra en un pozo cercano al muro del cementerio (del otro norte de la iglesia) cubierto con su lápida y su cruz, alimentándose de raíces y cumpliendo una promesa o desafío, que tras largos cabildeos, fue revelada, al parecer, por la propia interesada. He aquí dicho testimonio: Declaración de ADORACIÓN DE LOS SANTOS CRESPILLO: "Que dice que contando 27 años de edad, y habiendo deseado largo tiempo atrás la muerte de todos sus familiares; y habiendo fallecido ya sus tres hermanos, sus padres, su abuela y dos tías solteras que vivían en la casa, se quedó sola en ella con su madrastra, la que había sido siempre "un pedazo de pan" con todos. Y viendo que el tiempo pasaba y que la mujer no moría ardió de rabia una noche entera, en tal forma que la fiebre iluminaba la oscuridad del verano, en el que hasta el aire se asfixiaba muy lentamente; y que decidida por último a precipitar ALGO, ESO que se resistía a venir, se levantó, salió al jardín y a la calle, llegó al cementerio y se puso a vagar entre las tumbas, reseca por el calor de la tierra que crujía y por la fiebre del rencor que le bailaba en la sangre hirviente de su cuerpo, hasta que advirtió que la rodeaban las nubes grises y extrañas de una tormenta detenida. Y empujada por esas nubes y por un repentino tronar, sintió como si estuviesen dando sonoros pasos bajo la tierra, cuando de pronto, un espantoso trueno hizo temblar todo a su alrededor. Y a ella, pareciéndole que le llegaba con un grito, se le apareció una extraña planta seca y gris, espinosa y triste, pero con frutos que parecían muy apetitosos. Dice que tomó esa planta y corrió a su casa bajo un terrible aguacero, segura de que con ella podría envenenar y causar la muerte de su madrastra, pero que al llegar, vio arder la casa por los cuatro costados, bajo los efectos del mismo rayo que, como averiguó después, le señalara la planta. Dijo que jamás había sido posible encontrar los restos carbonizados de su madrastra entre los escombros. Y que desde ese momento, la pequeña planta espinosa y gris, se le prendió al pecho sin dejar de fructificar, crecer y morir desde aquel sitio. Eduardo Miguel Golduber Dice que entonces una fuerza extraña la empujó nuevamente hasta el cementerio; y que allí —era un domingo por la tarde y ni un alma cortaba la simetría de las tumbas— se encontró con un hombre que cavaba una. sepultura y al que en ningún momento pudo verle el rostro; hasta que una mujer apareció, trayendo un enorme ramo de flores que le cubría la cara (motivo también por el que no pudo saber quién era). Y entonces, ella comprendió. Y dice que accediendo a una venganza justa, bajó a la sepultura y comenzó a vivir allí, esperando la decisión última, decisión que aún aguarda, después de medio siglo; Pero que en la última semana y un día antes de la conmemoración por los Fieles Difuntos, encogida y viva aún bajo su lápida, sintió en el semisueño de la madrugada (generalmente duerme una o dos horas por noche) que Alguien levantaba la lápida y bajaba buscándola con una luz demasiado exacta como para no ser soñada o real. Dijo que entonces ella se movió, irguiéndose sonriéndole al fin a la Muerte, pero que la luz bajó lentamente hasta ella, y al tiempo que oía una risa suave y burlona, esa luz dio una vuelta en círculo alrededor suyo y comenzó a apagarse. Y dijo que entonces, desesperada ante la idea de que otra vez se quedaría esperando cien años, acercó su mano a la luz; sintió entonces un dolor agudo en ella, y la luz se alejó rápida y silenciosamente. Y ella despertó y miró su mano y en ella llevaba ahora, prendida, la pequeña espinosa planta que después de setenta años de encierro, seguía fructificando y viviendo en su pecho. Y la planta, prendida a su mano, se secó y murió sin desprenderse Y dice que si ella, que sigue allí encerrada con su planta muerta, contó lo sucedido, fue porque ese sueño o esa realidad son una desesperación tan grande después de setenta años de espera, que teme perder, al abandonar las reglas, el juego iniciado tanto tiempo atrás, por lo que pide, dice mientras vuelve a su rincón envuelta en su sudario, bajo la lápida, que se guarde debida constancia del testimonio arriba redactado: y que se guarde y se archive en el memorial de la iglesia de Santa Ana de la Cruz, tal y como se hace un día miércoles 6 de noviembre del año 197.. siendo las 19 horas (sic)." Hay firmas debajo, y, como siempre, un auto más para el archivo y para demostrar que el tiempo está detenido en busca o en espera del final. Porque en Calem, salvo excepciones como las que se explicaron, siempre se sabe en qué momento vendrá la Muerte. Y entonces se repite todo un exacto ceremonial, paso por paso la contradanza para la Muerte. Y lo sabe el futuro muerto, sus familiares, sus amigos y sus enemigos. La Muerte se anuncia de muchas maneras, pero se anuncia siempre para el que va a morir. Es un titilar de luces malas, es una nube que opaca los espejos. Es un olor extraño y suave que nos rodea, y es ese sentirse liviano y ágil como si ya no perteneciéramos a esta ley de gravedad, a estas leyes. Pero es sobre todo cuando los espejos se oscurecen al devolver las imágenes, que ya el señalado comprende que muy pronto, en días u horas, vendrá la Muerte. Entonces comienzan las ceremonias, el lento y cuidado ritual, esa ansia porque el Gran Momento llegue de una vez; y como hay que cumplir, los honrados vecinos saben cómo cumplir. Entonces, la casa del que va a morir se señala con un enorme moño negro en cada puerta. Y se cubren de negro las ventanas. Y las mujeres, viejas o jóvenes, y los hombres que rodean al futuro muerto con su hipócrita, inmenso cariño de la sangre o de la amistad, visten con luto riguroso los primeros y con un medio luto de aviso los segundos, el camino de la Muerte. Eduardo Miguel Golduber Se cierran detrás de los paños negros todas las puertas y ventanas; se cubren los espejos, se detienen los relojes y las horas. Con cuidada precisión se contratan las lloronas, se preparan los cirios, se avisa al sacristán para que doble a muerto los campanas ni bien el cura avise, agitando su pañuelo negro, que ya ha llegado la Muerte. Más cuidada es la ceremonia que cumple el futuro muerto. Ya sea que esté posibilitado de hacerlo solo, o con la ayuda de sus deudos, se lo viste de blanco, se le cubren los ojos con una venda negra, y se lo sienta en una especie de silla tronal, en el centro de un cuarto cubierto enteramente por lienzos negros. Para entonces, ya está cumplido todo, ya se han detenido hasta los rezos. Y con las lloronas en la puerta, el cura esperando delante del cuarto Final, los parientes, amigos y enemigos poniendo caras acordes, buscando el llanto, haciendo cálculos o recordando; mientras una brisa suave se ríe moviendo las cintas y el lienzo negros el hombre o la mujer, el niño, el joven o el viejo se sientan lentamente para esperar a la Muerte.