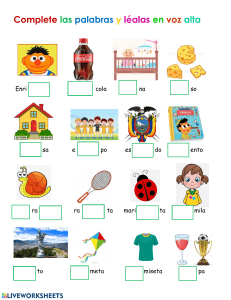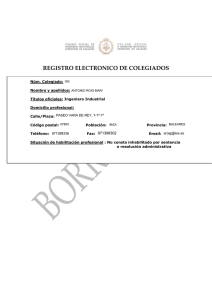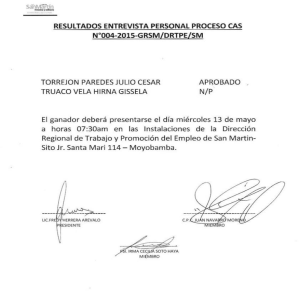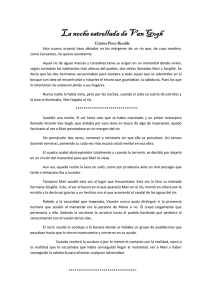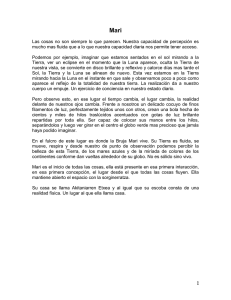VÉRTIGO — Óscar María Barreno — Vértigo © 2022 Óscar María Barreno Primera edición: febrero 2022 ISBN: 979-84-186-18-962 Portada: Javi Ramos Edición y maquetación: Marca Inteligente. Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. A Pura A. S. Y a Juan. ÍNDICE El accidente de Antonio ........................................... 7 La enfermedad de Pedrín .......................................... 17 La vida sigue. Los problemas crecen ...................... 27 Una ayuda envenenada .............................................. 37 Medidas drásticas, soluciones desesperadas ........... 45 Una vida, doble exilio ................................................ 53 Un nuevo giro en la vida de Mari ............................ 61 El romance se consolida ........................................... 67 Una fatal decisión ....................................................... 75 La macha de mora, con otra mora se quita ............ 79 Un nuevo calvario ...................................................... 85 La doble tarea de Mari .............................................. 89 Complicaciones .......................................................... 93 Fin ................................................................................ 99 Post Scriptum ............................................................. 101 5 EL ACCIDENTE DE ANTONIO —María de los Ángeles —gritó su madre—, ¡a casa! Todos le decían Mari, pero, su madre, cuando estaba preocupada o disgustada, le llamaba por su nombre de pila completo. Por eso, cuando Mari escuchó la llamada, pensó que algo malo había ocurrido. ¿Qué podía ser? No recordaba que hubiera cometido algún error imperdonable, así que ella no podía ser la causa del enfado materno. —¿Habrá ocurrido algo con mi padre? —se preguntó. Y al momento se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Porque Mari amaba con locura a su padre, y su padre la amaba a ella con idéntica intensidad. No era normal encontrarles separados, pues ella le acompañaba al huerto todos los días, o casi todos. Y los días que no lo hacía no era extraño encontrar a Antonio contándole historias inventadas a su hija. Por este y no por otro motivo, Mari corrió a casa. —Lo siento Paqui —convino con su amiga—, pero mi madre me llama. Y debe ser por algo importante, porque parece enfadada. —No te preocupes —razonó la otra—, mañana nos vemos aquí, a la hora de siempre. 7 La hora de siempre era temprana. En la periferia de la gran ciudad vivían solo los hijos y las hijas de los trabajadores, campesinos en su mayoría, y emigrantes recién llegados a la espera de encontrar fortuna en la gran urbe. La familia de Mari no era menos. Vivían de unas tierras que tenían en el campo, por las cuales no sacaban ningún beneficio, salvedad hecha por los alimentos que se procuraban, pues la tierra tiene eso, precisamente eso, que aunque no dé billetes puede acercarte algo que llevarte a la boca. Máxime cuando la renta del campo era tan alta. O para mejor decirlo, no es que la renta fuera excesiva, sino que Antonio y Pepa no tenían posibles con los que hacerla frente. Así las cosas, cabe pensar que la vida en casa de los Argüelles Prelado era dura. Y nada más lejos de la realidad. Cierto que no tenían lujos. Mari vestía una falda raída por el tiempo, y una blusa blanca que ya amarilleaba, junto con una rebeca de punto que su madre le había hecho. Sus zapatos, unos viejos que aún servían, estaban rotos en la punta, lo cual no era óbice para que ella los llevara con orgullo, al menos hasta que su pie creciera y el dolor de llevarlos tan ajustados no diera pie para mayores clemencias. Eran unos zapatos negros, comprados por su padre dos años atrás, en una feria que visitaron por las fiestas de San Juan. Entonces, cuando fueron adquiridos, estaban grandes para la planta de Mari, pero eran tan bonitos que a Mari nada de eso le importaba. —Así te durarán más —la convenció su padre. —Bien, he de irme —se recompuso Mari ante su amiga Paqui, Paquita Heredia González. 8 Y salió corriendo, rumbo a casa. Apenas hubo llegado, llamó con insistencia. El timbre parecía que se fuera a quemar de tanto usarlo. —¡Pero hija! ¿Quieres dejar de llamar? ¡Me vas a matar con tanto ruido! —Es que vengo preocupada —le argumentó ella—. ¿Ha pasado algo? —Pues sí. Pero nada grave, no te apures. Tu padre ha tenido un accidente con la carreta, y la rueda y la mula le han pasado por encima. —¡No! —se alarmó Mari. —Tranquila, tranquila, padre está bien. Tan solo tiene una pierna maltrecha. Los médicos dicen que ha tenido suerte, que es una rotura limpia y que soldará con un poco de reposo. Esa era ahora la angustia de Pepa, el reposo. Bien conocía a su marido, y sabía que no podría verse quieto, sentado con la pierna en alto. Eso sin tener en cuenta la urgencia que, día sí y día también, había en casa. A saber, que las pocas hortalizas que sacaban de la huerta las vendían casa por casa, en el barrio, y sin ellas no podían pagar luz ni agua, ni tan siquiera podían afrontar los gastos diarios. Porque judías y papas no faltaban a la mesa, pero arroz con el que sazonarlas había que comprarlo, por lo que la labor en el campo se hacía irremplazable. —¿Dónde está? —preguntó Mari, inquieta—. ¡Quiero verlo! —No te apures, hija. Está en la casa de socorro. A mí me ha dado aviso Juana, la mujer de Luis, nuestros vecinos, y me ha asegurado que en breve lo mandarían 9 para casa. —Pero ¿cómo vendrá? ¡Si seguro que apenas puede caminar! —Ya te he dicho que me lo ha contado Juana. Luis está con él. Lo encontró en el camino de la huerta, tirado a un lado, y lo subió a la carreta. Por fortuna ni esta ni la mula están mal, por lo que les ha servido de transporte. Pasaron dos horas de angustiosa espera hasta que Luis apareció con Antonio apoyado sobre su hombro. —Me han dejado unas muletas —dijo él a modo de súplica—, pero no me apaño. —¡Papá! ¡Papá! —corrió Mari hacia su padre, abrazándole con todas sus fuerzas—. ¡Qué susto me has dado! —Tranquila hija, estoy bien. Y como la noticia había corrido como la pólvora, la del accidente y su reciente llegada, cientos de vecinos se arremolinaron alrededor de la puerta del portal de los Argüelles Prelado. No por pura curiosidad, como sucede en otros ámbitos, sino por interés sincero. En efecto, en los barrios humildes, donde la humanidad se bebe a sorbos los posos del café de puchero, la empatía se sirve en grandes dosis. Si uno sufre, sufren todos, y si uno se alegra, la alegría invade cada casa, cada rellano, y la calle se viste de gala. —Qué faena —le dijo un vecino—. ¿Cómo te vas a apañar con la huerta? —le interrogó. A lo que Antonio respondió con celeridad, pues lo tenía claro desde un principio. 10 —Mi pequeña Mari me ayudará. ¿Verdad que sí? — preguntó mirando a su hija. Esta no respondió, ni falta que hizo. Su sonrisa dejaba bien claro que de buena gana afrontaría su cometido. La verdad es que, aunque no hubiera estado de acuerdo, nada de eso habría importado. Bien es sabido que los pobres no tienen descanso, ni aun los niños. Si una tribulación entra por la ventana, estos arriman el hombro lo mismo que los adultos, y aprenden lo dura que es la vida a edades tempranas. Así pues, Mari abrazó a su padre, más fuerte si cabe, y le tranquilizó. —Claro que sí, padre, mañana voy yo al campo. Pero, como dijimos, no iría sola. Antonio la acompañaría. La noche fue larga. El cabeza de familia se calló el llanto un par de veces, por el dolor de la pierna. Pero aguantó. No quería que su mujer le viera flaquear. Se puso de un lado, luego del otro. Boca abajo no se pudo poner, por las molestias. Mas el alma entera se revolvía en su seno por no encontrar postura. Al fin llegó la luz del día. Esta entraba por la ventana, alumbrando con su claridad cada rincón de la casa. —¿Qué tal has dormido? —se interesó Pepa. —Bueno —respondió él—, he tenido mejores noches. Pareciera que su relación fuera fría, y era todo lo contrario. Lo que ocurre es que, en casa de la miseria los afectos se llevan en silencio. Por lo que, Pepa, que bien quería a su esposo, se conformó con la sonrisa de este, 11 y no pidió ni concedió un beso. Él sabía del cariño de su mujer, y ella estaba al tanto de lo mismo por parte de su marido. Ningún otro gesto era necesario. Cosa distinta era la niña. Mari, ojito derecho de su padre, recibía todos los mimos habidos y por haber. Sus dos hermanos menores también tenían el cariño paterno, si bien no podía comparársele al que Mari recibía. Fue la primogénita, y su llegada supuso una borrachera de alegría en casa de los Argüelles Prelado. Antoñito, su hermano mediano, tardó más de dos años en venir. Y Pedro, Pedrín, como le decían en casa, vino cuando Mari ya rozaba los diez años, poco antes del accidente de su padre con la carreta. Por estos motivos, y por ser Mari la mayor, era ella la encargada de ayudar en el campo. Por eso y porque al bueno de Antonio se le antojaba una delicia ver jugar a su hija entre lechugas y nabos, correteando de surco a surco, regando con pericia e igual inocencia las habas y las calabazas. Fue así que, a la mañana temprano, Antonio despertó a su hija. —Mari, cariño, tenemos que trabajar. A duras penas se acomodó a las muletas, y, cojeando como un herido de guerra, avanzaba por la casa. No le costó lo más mínimo levantarse del catre a la pequeña. Bullía de ganas de ir al huerto con su padre. En realidad, era una tarea que afrontaba con frecuencia, pero, dadas las circunstancias, se había convertido en una labor mucho más que deseada. El hecho de sentirse útil hacía que Mari se creciera. —¿Desayunamos algo o nos vamos sin desayunar? —No, hija, no nos iremos con el estómago vacío. 12 A Juan le intercambiaban leche por alubias, y con la cocción de la leche resultaba una nata exquisita con la que hacer bizcochos y mantequilla. A la pequeña le encantaban los bizcochos de su madre. Y, aunque la leche no era de su agrado, se la bebía sin protestar, por no enfadar a su padre. —Ya está. Pepa les preparó sendos bocatas de pimientos, los guardó en el zurrón y se lo entregó a su niña. —Ten, llévalos tú, que padre tiene suficiente con mantener el equilibrio. Bajaron al portal, con demasiados apuros por parte de él. La carreta estaba en la calle. La mula en la cuadra, un poco más allá, donde Antonio guardaba los aperos de labranza. —Ve a por ella y tráela aquí —le animó su padre. María de los Ángeles tenía claro su cometido. Lo había hecho otras veces. Tomó la llave de la caballeriza y, en veinte minutos, fue y volvió con la mula del ramal. Su padre le indicó cómo debía ajustar las correas. Lo cual realizó aquella con diligencia. —¿Puedes subir tú a la carreta? —se interesó Mari por su padre. —Tranquila, me apañaré. A duras penas, resoplando más de lo debido, Antonio se subió al pescante. —Ya está. Y fue esa toda su dificultad, porque, el trayecto de la ciudad al campo lo pasó silbando y canturreando. Mari disfrutaba oyendo cantar a su padre. 13 Nada la agradaba más que los silbidos inconscientes de este, entre los que se encerraba alguna canción de copla del momento. Estrellita Castro, o Imperio Argentina, eran algunas de las tonadilleras que más gustaban a Antonio, y a su hija, por efecto de aquel. Cuando llegaron, cesó el silbido del padre. En el trabajo no se permitía licencias. Estaba concentrado al máximo. Había que traer el agua de la acequia que compartía con otros agricultores. Levantaba una pequeña compuerta y ya estaba. Entonces el líquido entraba por la parte alta de los surcos, y recorría todo el huerto usando por sendero la parte baja de los mismos. Antes de eso, limpiaba el terreno de malas hierbas, acomodaba con una azada la tierra, y recogía los cultivos ya maduros. Después, cuando se hallaba toda la tierra empapada, cerraban de nuevo la compuerta, y esperaban, diez o quince minutos, no por nada, era más bien un ritual que cumplían con severa disciplina. Miraban las hortalizas, el agua secándose entre las raíces, y los pájaros yendo y viniendo de una rama a otra. Antonio era feliz con tan poco, y su hija lo era por contagio con su padre. Este adoraba las trenzas de su pequeña, primorosamente peinadas por su madre. —No tire usted tanto —protestaba Mari cuando Pepa le estiraba y desenredaba el pelo con un cepillo—, ¡que me va a sacar los sesos! A lo que su madre respondía con sorna. —Quejica, que eres una quejica. Se trataba de una disputa estéril, y ficticia, porque, en realidad, a Mari le encantaba ser peinada, y más que nada 14 verse con las trenzas al viento, o lacias frente al espejo. No era la envidia del barrio, pero podría decirse que Mari era guapa, extraordinariamente guapa. Aun si se manchaba de barro las manos y la cara, como sucedía cuando regresaba del huerto, su rostro era luz del cielo. Brillaban sus ojos verdes lo mismo que luceros. Y su grácil contoneo endulzaba la vida de quienes con ella la compartían, Pepa, Antonio, sus hermanos y su amiga Paqui. —Te casarás con un príncipe —le decía esta última cada día. —Qué tontería, —pensaba Mari. Para ella no había más hombre que su padre. Nada le interesaba del género masculino, salvo la salud de su hermano pequeño, algo enfermizo. Así que no entraba entre sus planes la idea de un esposo. 15 LA ENFERMEDAD DE PEDRÍN Las idas y venidas, de casa al huerto y del huerto a casa, con Antonio escayolado, duraron un mes, aproximadamente. Mari escudriñaba los cultivos como se examina un acertijo, eliminando con sus propias manos los bichos que se adherían a las hortalizas. Para Antonio, ver así de hacendosa a su querida hija, era más que un regalo celestial. Las trenzas rubias de esta parecían oro, y su rostro, salpicado de pecas, era más propio de un ángel que de una niña. —Será que todos los niños son espíritus celestes — pensaba para sí el buen agricultor. Fuera lo que fuese, Antonio y Mari iban a la huerta temprano, y regresaban con la puesta de Sol. Paqui, a decir verdad, echaba de menos a Mari, pero Mari no se acordaba de su amiga. ¡Tan feliz era junto a su padre! El cual, de buena gana y por pura invención, le contaba historias a su hija. Que si un ratón aventurero se había adueñado de los huertos, o de la rebelión de las princesas cansadas de verse en el trance de ser rescatadas por sus príncipes. Nada de todo lo cual era cierto. Pero en la mente de la pequeña quedaba como poso de una más que con- 17 sagrada realidad. Ella vivía las peripecias de los personajes de cuento de su padre como vicisitudes de personajes reales, y así se lo creía. —Le estás metiendo demasiados pájaros en la cabeza —le reprendió en una ocasión Pepa a su marido. Ahora bien, viendo tan feliz a Mari, ¡qué le importaba a Antonio la opinión de su mujer! ¿La niña tenía muchas fantasías? Pues sí. Pero eso ya se le pasaría cuando creciera. De momento bien valía un acertijo inventado en la flor de su consciencia. Cuando se hiciera mayor se disiparían entre preocupaciones todas estas licencias. Y no es que Mari fuera una niña como las que son hoy día, ni mucho menos. Ella ya tenía callos en las manos de tanto usar la azada. Y las rodillas rojas de arrastrarse por los humedales. Pero su mente estaba libre de preocupaciones. Al menos hasta que cayó enfermo, por primera vez, su hermano pequeño. —¡¡Pedrín!! ¿Qué te pasa? —le interrogó su madre mientras lo zarandeaba como a un pelele. Era media mañana y Pedro se había echado un rato en el sofá. Hasta ahí todo correcto. Lo que ocurre es que, Pepa, que andaba limpiando la casa, no vio con buenos ojos que su hijo durmiera a esa hora tan extraña, y lo llamó. —Pedrín, ¡despierta! Dándose cuenta de que eso no bastaba, se acercó para importunarlo. Primero le rozó una pierna. Luego le agitó por la cadera. No conseguía su objetivo. Así que le gritó, al tiempo que lo sacudía. —¿Qué te pasa, Pedrín? 18 Pepa se asustó. Le besó la frente, y ardía. —¡Este niño tiene fiebre! Necesitaba contárselo a su esposo, pero este se hallaba en el campo, con su hija, la mayor. Así que salió al descansillo, y gritó. —¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mi hijo tiene algo! No se le ocurrió otra forma de afrontar el desaguisado. Las vecinas salieron al rellano. —¿Qué te ocurre, Pepa? ¿Estás bien? —¡Es mi hijo! Está inconsciente, y tiene mucha fiebre. Dos de ellas entraron al salón, y allí lo vieron echado, sin moverse un ápice. —Rápido, hay que llevarlo al dispensario. La casa de socorro estaba cerca. No suponía un gran esfuerzo llevar a un zagal tan pequeño en brazos hasta allí. No obstante, camino de la misma, se cruzaron con un sereno, el cual se ofreció para portar al crío hasta la consulta. Les atendió una enfermera. Los médicos, por lo general, atendían en consultas privadas, y solo por casualidad o falta de clientes, difícil esto segundo, se les podía encontrar en su puesto. —¡Huy! —se alarmó la enfermera—. A este niño tiene que verlo un médico. ¿Pero cómo lo iba a ver un médico? ¿Con qué dinero iban a pagarlo? —Si no lo atiende pronto un especialista este niño puede morir, —sentenció, para delirio de su propia madre. 19 Hechas estas presentaciones, y sin auxilio de Antonio, al que no podían esperar, por bien de Pedro, su madre se invistió de coraje y fue al centro. Allí, donde pasaban los tranvías y las calles estaban asfaltadas, tenía su clínica el doctor Ramírez. En el vestíbulo atendía una mujer joven, de aspecto inofensivo, cuyo saludo parecía contradecir las urgencias que de cuando en cuando se daban en la consulta, como era este el caso. Mari atravesó la puerta, con su hijo en brazos. Parecía nerviosa, y en efecto lo estaba, pues se atropellaba al andar y al hablar. Todo lo quería hacer a la vez, y así no había manera. —Cálmese señora —le recomendó la recepcionista—. Cuénteme, ¿qué le pasa? —Mi hijo —pronunció entre sollozos—, ¡que se me muere! Las voces alarmaron al doctor, el cual acababa de despedir a su último paciente. —¿Qué son estas voces? —salió de su despacho, movido por la curiosidad. Pepa le explicó, a la velocidad del rayo, que no tenía dinero, pero que haría lo que fuera, que su hijo se moría y tenía que verlo un médico. —¿Tiene chacha? —preguntó llevada por la desesperación. ¿Cómo no iba a tener servicio? Un hombre de su posición gozaría de una interna. Aun así, insistió. —Limpiaré en su casa, ¡gratis! Y el tiempo que sea. Pero por favor, atienda a mi hijito. Mire no más qué malito viene. ¡No tiene aliento! 20 El doctor, tratando de salir de situación tan incómoda, accedió a estudiarlo. Para entonces Pedrín ya había vuelto en sí, pero no soltaba prenda. Callaba como callan los muertos, y su expresión seguía más cerca de la muerte que de la vida. Ramírez le auscultó, después de examinar sus pupilas y palpar en los ganglios de la garganta. —Parece meningitis —soltó de golpe. Pepa nunca antes había oído hablar de esa enfermedad, y por lo tanto no estaba al corriente de la gravedad de la misma. —Habría que ingresarlo en un hospital. Las noticias eran peor que malas. —Tranquila —le sosegó el doctor—, en mi hospital hay ciertas camas para la beneficencia. Pepa ya lloraba a moco tendido, sobre todo por su hijo, pero también por el milagro que Ramírez ponía ante sí. Solo la beneficencia podría atender su caso, y esta se hallaba ante sí con prematura oportunidad. —Gracias, gracias, gracias —suplicaba mientras le besaba la mano. El niño fue ingresado, y Pepa ya para siempre adquirió una deuda con el doctor Ramírez. —Llámeme Paco —le dijo él, abrumado por tanta cortesía. En realidad, aún no lo había salvado, pero ella ya sabía que fregaría y plancharía en casa del doctor por los siglos de los siglos, en sincero agradecimiento. Entretanto Mari y Antonio se entretenían, ajenos a la desgracia, en la recolecta de tomates. 21 La pequeña observaba con detenimiento el crecimiento de cada mata, mientras escuchaba, de boca de su padre, la historia del hada roja, un ser luminoso que cuidaba de que a los tomates no se los comiera el pulgón. Para cuando quisieron terminar ya era tarde. —Volvamos a casa —sentenció su padre. Si todo iba bien, la semana próxima le quitarían la escayola, lo cual era motivo de alegría, por lo que ambos sesteaban, conscientes de su felicidad, camino del hogar, sobre la carreta. Por este motivo, el sobresalto fue mayor. Los vecinos esperaban la llegada de Antonio. —¡Se han llevado a tu hijo! —le alarmó Luis, sin mayores preámbulos—. Estaba muy enfermo y le han ingresado en un hospital. Mari rompió a llorar, y Antonio quebró en mil pedazos. —Mi pequeño Pedro. Dejó a Mari, junto con Antoñito, en casa de su amiga Paqui, y montado sobre el pescante, azuzó a la mula. —¡Arre! Luis le acompañaba. Llegaron a las puertas del hospital, y los dos pasaron al hall de entrada. —No es necesario que vengas —le conminó Antonio a su vecino—. Será mejor que esperes afuera, junto a la mula, no sea que me la vayan a robar y la ruina sea mayor que al principio. Luis accedió, y salió a la calle, mientras que Antonio se acercó a la recepción y preguntó por su esposa. —Busco a mi mujer, tengo entendido que han ingresado aquí a mi hijo. 22 —Tranquilícese señor. Dígame, ¿cómo se llama su hijo? —Pedro Argüelles Prelado. Pedrín le decimos todos —añadió, hecho un manojito de nervios, mientras que la administrativa ya hurgaba en sus papeles de admisión. —En efecto, esta tarde ha ingresado un niño con ese nombre. Ahora mismo le informa mi compañera. Y sacando la cabeza por la ventanilla, levantó la voz, llamando la atención de una enfermera que por allí pasaba. —Petri, acompaña a este señor, es el padre del niño con meningitis. ¿Meningitis? ¿Qué enfermedad era esa? Su mente era un nublado, el cual se disipó de golpe cuando llegó a la habitación de su hijo. —¡Antonio! —lo recibió Pepa entre sollozos. —¿Qué ha pasado? —se interesó este, pues había dejado por la mañana a su hijo fresco como una lechuga y ahora lo hallaba en trance con la muerte. —El médico dice que tiene meningitis. Es muy grave —se hundió—, podría morir. De pronto se adueñó de ellos un segundo de silencio. Tiempo que tardó Antonio en abrazar a su mujer y susurrar. —No digas eso, querida. Se pondrá bien, ya lo verás. El caso es que, Francisco Ramírez, el doctor, dio orden de que le avisaran cuando llegara el padre de la criatura. La misma enfermera que había acompañado a Antonio hasta la cama de su Pedrín se hallaba ahora ante la puerta del despacho de aquel. 23 —Doctor, ha venido el padre. Fuera lo que fuese que estuviera haciendo, lo dejó, alejó la silla de la mesa, y se levantó. En menos de un minuto se presentó ante los preocupados padres. —Buenas noches —se presentó—. Soy el doctor Ramírez. —Encantado, doctor —le estrechó la mano, al tiempo que firmaba un gesto lo más cordial posible. —Como les habrán informado, su hijo padece un brote de meningitis. Es una enfermedad grave, de pronóstico imprevisible. Puede que salga ileso de este trance, o puede morir. ¿Qué pasará? Nadie lo sabe. Lo que es cierto es que, aquí, ustedes ya no pueden hacer más de lo que ya han hecho. Yo les recomendaría que volvieran a su casa, y que mañana regresaran para recibir buenas nuevas. —Pero yo quiero quedarme con mi hijo —se derrumbó Pepa. —Haga como le plazca. Como le digo, su presencia aquí no ayudará a que mejore. En cambio, si descansa, mañana afrontará el caso con nuevos bríos, y eso será mejor para su hijo que quedarse aquí velando su sueño. No olvide que nuestras enfermeras están pendientes de él, y no le dejarán ni un minuto a solas. Antonio apenas aguantaba sereno. No era propio de un hombre llorar como un chiquillo, pero estaba asustado. Ahora bien, tenían dos hijos más de los que hacerse cargo, y él no había hecho eso en su vida. Esto es, su labor era llevar comida a casa, procurar estabilidad, pero las cosas del hogar las llevaba Pepa. ¿Qué iba a hacer 24 él con sus dos hijos solos en casa? Por no saber no sabría ni prepararles la cena. De modo que, con todo el dolor de su corazón, dio la razón al doctor Ramírez y conminó a su esposa para que regresaran a casa. —Mañana, a primera hora, volvemos, ¿sí? —Mi hijo, mi pobre hijo —atinaba a decir Pepa. Antonio la tomó de la cintura y, abrazándola, como quien coge a un polluelo caído del nido, la recondujo hacia la salida. Iban de regreso a casa, pero para ambos era un camino hacia el infierno. 25 LA VIDA SIGUE. LOS PROBLEMAS CRECEN La semana duró un siglo. Pepa iba todas las mañanas al hospital, para no hallar mejorías en la salud de su hijo. Antonio tampoco se demoraba en el huerto. Las visitas a este, con María de los Ángeles de la mano, eran fugaces. No se detenían más que a regar, ni recoger frutos maduros ni nada. Toda su atención estaba puesta en su hijo Pedro. Y eso Mari también lo notaba. Para ella la tristeza de su padre era el peor desvelo. Sin contar con que también a ella le preocupaba la salud maltrecha de Pedrín. —¿Se pondrá bien, padre? —Sí, tranquila, todo se solucionará —mentía él. Y mentía no porque fuera mentira lo que acababa de decir, sino porque el futuro de Pedro ni él mismo lo sabía. El médico les decía que había que esperar, sin mayores esperanzas que verlo vivo, día tras día, anclado en esa cama de hospital. —No sé cómo voy a pagarle todo esto —le dijo un día Pepa al doctor Ramírez. Pero Francisco se hacía una idea. 27 Al principio, como Pedro se hallara inconsciente, Pepa no se separaba de la cama. Pero al cabo de una semana se mostró activo. Ya no deliraba. Le había bajado la fiebre. Hablar, no hablaba, algo normal según la opinión médica. Y sin embargo esta le recordó a Pepa que todos esos eran buenos síntomas. Motivos por los cuales Pepa comenzó a servir en casa del doctor. La primera hora estaba en el hospital. Iba para asegurarse que su hijo tomaba a gusto el desayuno. Y, luego, enseguida, marchaba para el boulevard de la casa de Francisco. —Paco, llámame Paco, por Dios —le recordaba a Pepa cada vez que esta caía en la cuenta que le debía un respeto. Eso fue la primera semana. A partir de la cual comenzó a comportarse de una forma extraña. Le pedía que llevara un vestido corto, como si le gustara al singular Ramírez verle las rodillas a Pepa. Y se empeñó en que comiera con él, a solas, en el comedor principal. Su mujer no decía nada, como si ya estuviera acostumbrada a dichos comportamientos. Pero Pepa se alarmaba. No decía nada por respeto, a fin de cuentas, este había salvado la vida de su hijo, lo cual le proporcionaba ciertas licencias. Pero el colmo llegó cuando Paco le tocó el culo. Lo hizo con disimulo, pasó justo por detrás de ella y, así como quien no quiere la cosa, le rozó con la palma de la mano. Ella se ruborizó. Sin embargo, no dijo nada. —Habrá sido un descuido —pensó. Y siguió con sus tareas. 28 Eso, precisamente eso, fue lo que encendió el ánimo de Paco, que siguiera como si tal cosa con sus quehaceres. —Si no se ha quejado es que le ha gustado —fue su justificación. Antonio no notó nada porque Pepa simuló. —¡Qué bueno el doctor! —le dijo cuando esta llegó a casa—. Gracias a él tenemos a nuestro hijo con vida. —Sí, muy bueno —fue la lacónica respuesta de Pepa. El caso es que Pedro mejoraba con los días, y a Antonio le quitaron la escayola. Motivos estos de alegría para la familia. Sobre todo, para Mari, que veía a su padre más contento, cayendo ella misma en la sin igual espiral de alegría. Pepa, por su parte, se veía obligada a ser sumisa en casa del doctor. No había duda de que su esposo tenía razón, si su hijo estaba con vida era gracias a don Francisco, por lo que ella debía mostrarse agradecida. Ese día el trabajo en casa del médico se prolongó. Este había recibido visita, que se quedó a cenar, y cuando se marchó ya era tarde. Francisco había bebido más vino de la cuenta durante la cena, procurándole un estado de efervescencia más propio de un sátiro que de un mortal. —Mi marido le espera en su despacho —le anunció su esposa, con la cabeza agachada, muerta de vergüenza. Pepa no sospechó nada, dejó lo que estaba haciendo en la cocina, y se dirigió a la biblioteca del señor. Este, 29 nada más verla llegar, le pidió que se sentara encima. —Venga, quiero decirle algo —susurró, mientras se daba sendos golpecitos en las rodillas, insinuando que quería que Pepa se sentara en ellas. Esta se moría de vergüenza. Pero era el salvador de su hijo. Amén de un hombre respetable y felizmente casado. No, sin duda no había problema. Dio dos pasos, dubitativa, y al fin se sentó sobre el patrón. —Llevo días pensando en decirte algo —le espetó sin más preámbulos. Su mano derecha descansó sobre el muslo desnudo izquierdo de aquella. Pepa se sonrojó. La mano de aquel se apretó más, y subió por la carne hasta la ingle. —Me atraes, me atraes mucho. —Señor —se atrevió a interrumpirle. Pero este siguió. —Tsch, calla. Te veo en el hospital y pienso en ti, te veo en mi casa y es lo mismo. No pasa un segundo sin que te desee. Hundió los dedos debajo de las bragas de aquella, mientras le besaba el brazo. ¡Cielo santo! ¿Pero qué estaba haciendo ese hombre? La sumisión de Pepa tenía un límite. Pero la salud de su hijo hacía que se los saltara todos. Esa noche volvió a casa de madrugada, lo que tardó el señor en forzarla a tener sexo. Su camino de regreso fue triste, y áspero. Como si caminara descalza sobre papel de lija. Estaba sucia, se sentía sucia, sin haber hecho nada para ello. ¿Qué otra cosa podía haber sucedido en 30 esa casa? Si el doctor se enfadara podría despedir a Pedrín con viento fresco. ¿Y con qué cara iba a decirle a su marido que la culpa era suya y solo suya? —Vienes tarde —fue todo recibimiento de su marido, que la esperaba despierto. —El señor tuvo visita. Por fortuna la salud de Pedro fue en aumento. Eso sí, tenía algunas secuelas. Parecía no oír con claridad. Y se comportaba como si no viera más que objetos demasiado cercanos. Lo más preocupante es que hablaba poco, y cuando lo hacía apenas se le entendía. —Algunos niños que sobreviven tienen un déficit intelectual importante —les dijo una enfermera muy amable que veía en los padres la preocupación por su hijo. —¿Qué quiere decir? —le interrogó Pepa. —Pues que la vida sigue para su cuerpo, pero se detiene para su mente. Algunos lo llaman retraso. Yo prefiero decir que se convierten en niños ad aeternum. ¿Pedrín, un niño? Eso estaba claro. Ahora bien, ¿no se desarrollaría? ¿No crecería? ¿Acaso no tendría una vida normal? —No señora, —le certificó la enfermera—. Tendrán que cuidar de él toda la vida. Francisco no había dicho nada al respecto. Le convenía tener a su madre esperanzada. Y volvió a violarla otra vez, y otra. Todas las noches durante un mes. Su vida se volvió negra. Cayó en un pozo del que creyó no saldría jamás. Llegaba a casa y estaba fría. Se ocupaba de las tareas del hogar como un autómata, sin decir nada al respecto de su calvario. No quería preocupar a su 31 familia. Pero, sobre todo, se sentía culpable. ¿Acaso no había hecho ella algo para tentar al doctor? Y aun no siendo así, ¿por qué no le había parado los pies? Lo único importante, no obstante, era que su Pedrín mejoraba. Pronto le darían el alta, y, llegado ese momento, Pepita se juraba, no volvería a pisar la casa del doctor. Una mañana llegó la noticia. —Pueden llevarse a su hijo, aquí no podemos hacer más por él —fue la respuesta de un colega de Francisco. —¡Pero si apenas se mueve! Y casi no habla —se lamentó Pepa con un hilo de voz. —Ya, pero el peligro ya ha pasado. El peligro, para Pepa, era la posible muerte de su hijo, pero también el acoso cierto del patrón. Contra el primero de ellos le previno el médico, secundado por la enfermera. —No tema, su hijo sobrevivirá. Pero contra el segundo no había prevención posible. Pepa cogió a su hijo, lo subió a una silla de ruedas que el hospital le facilitó, y se lo llevó de allí. No hizo ademán de visitar el despacho de Ramírez, ni este se interesó por ella. Para él no era más que una fulana, una puta de la que se había aprovechado, no sin razón, ¡pues él había salvado la vida de su hijo! Hubiera sido una desagradecida si no hubiera accedido a sus pretensiones. Pero ya está, ella se marchaba y ya no la volvería a ver. Ni siquiera echaría en falta sus muslitos de pollo, como bien sabía su esposa, pues pronto encontraría a alguna otra incauta. 32 Lo peor para Pepa era volver a casa. Estar allí, simulando que no había pasado nada cuando la habían roto por dentro. —Pero ¡cómo! ¿No vas a volver a casa de don Francisco? Bien que nuestro hijo se ha recuperado, pero es de mal nacidos ser desagradecidos. Pepa no sabía qué excusa ponerle. —No he sido yo, ha sido él. Dice que ya no es necesario que siga yendo. —Ya mujer, pero eso lo dice por cortesía, es un caballero y no quiere aprovecharse de nuestra situación. Pero es nuestra obligación recordarle que estamos agradecidos. —No insistas. Si él no quiere, tendremos que aceptarlo. Llévale tú unas cestas con algo del huerto y listo. Efectivamente, Antonio le llevó una cesta con lo mejor de cada cosecha, una vez por semana durante un año. Transcurrido ese tiempo, don Francisco, que se regocijaba pensando que Antonio era un cornudo satisfecho, le anunció que ya bastaba. —Buen hombre, ¿cómo anda su hijo? —le preguntó. —Bueno, ahí anda, a luchas con la mujer. Hay que hacerle todo, casi no come, no habla, y apenas se mueve. Pero está vivo. —Menuda carga os ha caído. Sin embargo, creo que ya habéis cumplido conmigo. No es necesario que traigas más viandas, Antonio. —No es molestia —insistió este. 33 —No es molestia para ti, pero yo empiezo a notar cierta incomodidad de recibir tanto regalo. Antonio no sabía qué decir. Por un lado quería seguir siendo agradecido. Pero por otro entendía al doctor. Él mismo se hubiera notado incómodo si alguien se hubiera comportado con él de igual modo a como ellos lo hacían con Francisco. Así que, se encogió de hombros, y se marchó. —Como usted quiera don Francisco, no es mi intención importunarle. —Tranquilo, está todo bien… Y saluda a tu mujer de mi parte —dijo amablemente, lleno de cinismo. Recogió la cesta vacía y salió de allí, pensando que don Francisco era una persona noble, de las que ya casi no quedaban. Nunca saldría de su error, pues su mujer nunca le contaría el horror que allí había vivido. Ahora solo quedaba seguir adelante, por su familia, por su hijo. Mari le ayudaba con Pedrín, sin faltar a su visita al huerto con su padre, por lo que apenas le quedaba tiempo para jugar con su amiga Paqui. Sin que nada de todo eso le importunara. Tenía el cariño de su padre, y gozaba ayudando a su madre con los cuidados de su hermano. ¿Qué más podía pedir? La vida en los universos burbuja de la familia Argüelles Prelado estaba diseñada con compartimentos estancos. La pena de Pepa no entraba en la vida de los demás. La alegría de Mari no bastaba para devolverles toda la felicidad perdida al resto. Y las inquietudes de Antonio le mantenían en su propia ceguera. No obstante, podría decirse que la dicha volvía a su cauce. Los mismos problemas de antaño regresaban 34 para parecer diminutos. Que si el granizo para el huerto, que si la renta, que no llegaban a final de mes, etcétera, etcétera. Ninguno podía imaginar que se avecinaba lo que se avecinaba. 35 UNA AYUDA ENVENENADA Pedrín no mejoraba, pero sonreía, aun preso de su invalidez, lo cual satisfacía a Pepa. Esta, no obstante, ya nunca salió de la tristeza en que se hallaba sumida. El daño de don Francisco resultó infranqueable. Ni la supervivencia de aquel, ni las bromas y los juegos infantiles de sus otros dos hijos la sacaban de su letargo. Antonio estaba seguro de que era a causa de la situación de Pedro, y de tanto en tanto trataba de animarla. —Mira, nuestro hijo vive, ¿no estás contenta? Entonces Pepa dibujaba un gesto fingido de alegría y respondía. —Sí, mucho. ¿Qué más podía hacer el buen agricultor? No había sido educado para colmar de dicha a su esposa, sino para trabajar y ser adusto. Se suponía que un hombre debía ser seco, también con su familia. Y este lo era a la perfección. Solo salía de su papel cuando se hallaba con su hija. Mari bailaba sola con amigas imaginarias, y Antonio la veía contonearse como si fuera un ángel. Nada le gustaba más que ir al huerto. Entre tomates y alubias se encontraba toda su gloria. Podría decirse, incluso, que 37 junto a Mari se olvidaba por un momento de la desgracia de Pedro. Las dificultades, sin embargo, venían siendo las mismas. El quince de cada mes ya era económicamente fin de mes para la familia. Si no fuera por las hortalizas que se procuraban no tendrían siquiera qué comer. Esto hacía que Antonio al menos se sintiera tranquilo. —¿Lo ves, querida? ¡Comida nunca nos ha de faltar! Eso es lo que pensaban. Pero la realidad era dura. Dicen que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Y esto es así menos en la casa del pobre, donde las desgracias vienen juntas y aparejadas. En efecto, ese año, cuando por fin todo parecía encauzarse, llegó el pedrisco. Toda una semana estuvo lloviendo y granizando, con tal violencia que arruinó los campos. La huerta de los Argüelles Prelado no fue menos. En ella no quedó ni una mata derecha. Todo se lo llevó el hielo. Esto era una desgracia por doble motivo. Por un lado, se trataba de la fuente de alimentos diarios. Y por otro, era la caja de caudales de donde sacaban para la propia renta del campo. —¿Cómo pagaremos este mes? —se inquietó Antonio. A Pepa también le preocupaba ese hecho, pero se hallaba sumida desde hacía tres o cuatro años en una perturbación mayor, que la mantenía alejada del mundo, al que solo regresaba para atender a su hijo. —¡Pepa! ¿Me estás oyendo? No sé cómo vamos a pagar la renta este mes. ¡Ni al próximo! 38 —Sí, sí, cariño, tienes toda la razón. Ya se nos ocurrirá algo. Nada, en cambio, se les podía ocurrir. Las cartas estaban echadas sobre la mesa, y no daban margen para la huida. Por fortuna, no solo para los Argüelles Prelado, sino para otras familias que también habían sufrido su misma desgracia, se presentó una feliz oportunidad. El granizo caído estaba en boca de todo el barrio. Esto llegó a oídos del párroco, don Manuel, quien, haciendo uso de sus influencias, procuró una solución a tanta familia desesperada. Un día, citó a todos los interesados en los locales que la iglesia tenía adjuntos al templo. —Tengo algo que contaros —dijo—. Os puede interesar. A la reunión acudieron veinte cabezas de familia. No era menester llevar a toda la familia, pero algunos lo hicieron. De modo que en esos locales no cabía un alfiler. —Os presento a don Eladio —anunció el cura, cuando todos se hubieron callado—. Él tiene que comunicaros algo. Este les dijo que él y su familia eran gentes de posibles, los cuales, movidos por la misericordia de don Manuel, el cual le había informado de todo, habían decidido echar una mano al barrio. Sin más preámbulos, se ofreció para pagar las rentas de todos ellos, la de este mes y cuantos fueran necesarios, hasta que ellos pudieran de nuevo hacer frente a sus obligaciones. En cuanto al préstamo, de nada tenían que preocuparse, pues él no les ponía intereses ni fechas de pago. 39 —Pagadme cuando podáis, y como podáis. Todos ellos eran hombres de campo, poco acostumbrados a muestras efusivas de cariño. Pero, se puede decir, sin miedo a equivocarse, que todos allí, de pronto, tenían a don Eladio por hermano. Antonio llegó a casa corriendo. Quería compartir con su esposa las buenas nuevas. —¡Cariño! ¡Cariño! —anunció su llegada atropelladamente—. Tienes que escuchar lo que me ha pasado. Le contó de la visita de don Eladio, y de cómo se había ofrecido a sufragar los gastos de cuantas familias se vieran necesitadas. ¡Estaba radiante! Es más, ¡todos en el barrio lo estaban! La noticia llegó con la misma virulencia que la tormenta, pero esta vez las consecuencias de la misma eran bien distintas. Los vecinos salían a la calle como si estuvieran de fiesta. ¡Y hasta la propia Pepa por un momento se olvidó de su fatalidad! Hubo quien preparó chocolate, y lo ofrendó al barrio, como dando gracias a Dios y al mundo por tanta generosidad. Pepa tenía algo de bizcocho, y también lo sacó. Cada cual aportó lo que pudo. Esa noche lo fue de fiesta en toda la periferia. Al día siguiente, Antonio se levantó con nuevos bríos. Ya no le pesaban las preocupaciones. Incluso veía mejor a su hijo Pedro, si bien este no había mejorado un ápice. Cogió a su hija Mari, y se dirigió al huerto. Había mucho que hacer. Básicamente, retirar todos los desperfectos que había dejado la borrasca. Antonio no había tenido fuerza para hacerlo en toda esa semana. ¡Pero ahora era distinto! 40 Don Eladio había aparecido como llovido del cielo. ¡Aún quedaban hombres buenos en el mundo! Pensaba. Ese mes no tenían nada que recoger. Ahora bien, la gente humilde no es ociosa, y pronto hubo cultivo sembrado. Lo que ocurre es que, este, como todo en el campo, requiere su tiempo. Por lo que, ni al mes siguiente, ni al posterior, pudieron ofrecer nada a sus arrendadores. Solo a partir del tercer mes se vieron con fuerza para afrontar los gastos. Y fue justo ese mes cuando don Eladio les sorprendió a todos. Era un miércoles, temprano, cuando el párroco don Manuel se acercó de nuevo por el barrio, para anunciarles una nueva cita en los locales parroquiales. —Don Eladio quiere veros, —les trasmitió a todos. Muchos se temían lo peor. —¡Y si nos reclama de golpe toda la deuda! —Yo aún no he podido recoger nada, ¿cómo le voy a pagar? Preocupaciones vanas, pues no se trataba de nada de eso. Eladio Martínez, su benefactor, había traído un montón de papeles, para que los firmaran todos. —Tranquilos —les dijo—, es solo para formalizar nuestro acuerdo. Anunció que, por insistencia de su esposa, había decidido firmar un contrato con todos los beneficiarios de su generosidad. No iba a cambiar nada, los pagos se realizarían igualmente, sin intereses de demora ni plazos que cubrir. Lo cual supuso un alivio para todos los vecinos. Estos, que en ningún caso tenía nada que sospechar en 41 contra de su protector, firmaron cuantos documentos se les presentaron, sin saber, en realidad, qué era lo que firmaban, pues todos eran analfabetos y no sabían leer. —Tenéis mucha suerte —les animaba don Manuel para que firmaran—. Hombres como este hay pocos. Se felicitaron todos, dispersadas las inquietudes que la reunión les había suscitado. Y regresaron a casa, juntos, en serena armonía. No fue la fiesta como la del anuncio, meses atrás, de la ayuda generosa de don Eladio. Pero la alegría era similar. —No hay nada que temer —le anunció a su esposa cuando llegó a casa—. Don Eladio solo quería formalizar nuestros acuerdos, pero estos seguirán vigentes. Pepa dio un beso a su hijo Pedro, al que le estaba dando la cena, y se giró hacia su esposo. —Esa es una buena noticia. Cuando don Manuel nos comentó que quería vernos me temí lo peor. —Pues ya ves, querida, aún hay gente buena en el mundo. Al oír la expresión de su esposo, Pepa no podía por menos que dudarlo, se acordaba del señor Ramírez, y de su aparente generosidad, que se había cobrado con creces a costa de su propio cuerpo. Sentía asco, sensación que le llevaba al borde del vómito. —¿Estás bien? —le preguntó su marido, al verla con el rostro demudado. —Sí, no es nada, es que estoy algo cansada. Pedro terminó de cenar, y Pepa lo sentó junto a la radio. A su hijo le gustaba escuchar las noticias, y los seriales que se reproducían en el transistor. O al menos le 42 tranquilizaban. En efecto, mientras estos duraban, Pedro parecía en paz consigo mismo y con el mundo, y eso alegraba sobremanera a su madre. Cenaron todos y se fueron a acostar. Sin embargo, no tarda la hiena en cobrarse a su presa. Y eso es lo que pasó a la mañana siguiente. Antonio se hallaba en el huerto, con Mari, cuando a casa de los Argüelles Prelado, como a casa del resto de sus vecinos cuantos se habían beneficiado de la generosidad de don Eladio, llegó un administrativo, representante del banco. —¿Está su esposo? —Lo siento —dijo una azorada Pepa—, está en el campo. —Pues dígale cuando vuelva que tengo que hablar con él. Es urgente. Pepa se preguntó qué sería lo que ese hombre quería de su marido, y no encontraba respuesta. Por lo que, cuando este llegó, se limitó a transmitirle, de manera inexpresiva, lo que aquel le había dicho. A saber, que tenía que presentarse en la oficina bancaria cuanto antes. Como la noticia del banco llegó por igual a todo el barrio, muchos se echaron a la calle al mismo tiempo, y allí acordaron ir juntos a la sucursal. —¿Qué será? —se interrogaban. —No se me ocurre nada por lo que pueda ser esta urgencia. Llegaron a la misma como un grupo de niños asustados. No sabían cómo debían comportarse, por lo que 43 accedieron al interior en manada, alarmando a los dependientes, que les pidieron calma, para entrar a ver al director uno a uno. Antonio fue el primero en pasar. —¡No lo puedo creer! —se decía al salir del fatal encuentro. —¿Pero qué ha sido? —le incomodaban sus amigos. Resulta que, el bueno de don Manuel, aprovechándose de la falta de estudios de los agricultores, los cuales eran todos analfabetos, como ya dijimos, y no sabían leer, les había ofrecido para que firmaran, en realidad, un contrato de compraventa, mediante el cual, él, que había pagado las últimas tres cuotas de la renta, se convertía en parte autorizada para negociar con sus actuales dueños la compra de las huertas, de todas. Compra esta que se hizo efectiva al instante, pasando a ser él el nuevo arrendatario de los agricultores, los cuales, a partir de ahora, y viendo recuperada su salud económica, meses atrás perdida, se veían obligados a pagar una mensualidad que duplicaba, y en algunos casos triplicaba, la renta que antaño fuera de su preocupación. —¿Qué haremos? —se alarmaban todos en la puerta del banco. Antonio llegó a casa, con cara de difunto. ¡No podían hacer frente a ese gasto! Abrió la puerta del piso, y, sin circunloquios ni laberintos, sorprendió a su esposa. —Querida, estamos en la ruina. 44 MEDIDAS DRÁSTICAS, SOLUCIONES DESESPERADAS Pepa se quedó petrificada. ¿Qué quería decir su marido con dicha afirmación? Lo cierto es que ellos siempre habían estado en la ruina, salvedad hecha por unos pocos ahorros que desde hacía años habían guardado para emergencias. Pero siempre habían rayado la indigencia, por lo que no le sonaba extraño que su esposo anunciara la ruina. —Ahora sí, de esta no saldremos —continuó. —¿Qué pasa Antonio? ¡Me estás asustando! —Don Eladio, se ha hecho con nuestras tierras. Le explicó que, la aparente bondad del mismo no era sino una estratagema para quedarse con todos los campos de cultivo de la zona. Cultivos por los que, ahora, triplicaba la renta. ¿Cómo iban a hacerla frente? Al principio, confiaron en la providencia. —Ya se nos ocurrirá algo —musitó, llena de desconfianza, su esposa. Y avanzaron, siempre mirando al frente. —La niña ya ha cumplido los dieciséis, puede limpiar en alguna casa de la ciudad. La idea fue propuesta, pero no ejecutada. 45 Ella hacía falta en el campo. Antonio difícilmente se hacía cargo solo del trabajo. —No, Mari me resulta de mucha ayuda, no puedo prescindir de ella. Así las cosas, pasó el primer mes. Lógicamente, no sacaron suficiente para pagar al patrón. —Don Eladio —le suplicó Antonio—, si usted me concediera un tiempo para pagarle… —¿Acaso tengo yo pinta de hermana de la caridad? —le espetó el usurero—. ¡Tienes una semana! Si en ese plazo no pagas, me quedo con tu huerto y se lo ofrezco a otro mejor pagador. Una semana no era prórroga suficiente. Tenían que idear algo, y pronto. La solución llegó por la vía de la emergencia. Pepa y Antonio, donde el huerto, criaban unas pocas gallinas, y un cerdo que estaban cebando para matarlo en invierno. —Habrá que vender el cerdo. —¡Pero eso nos deja sin comida para todo un año! —Ya lo sé, querida. Ahora bien, dime, si no lo hacemos, ¿cómo pagamos? No podemos quedarnos sin el huerto, es todo nuestro sustento. Barajaron la posibilidad de que Antonio se empleara en otra cosa. Pero él no entendía nada más que de hortalizas. Por lo que sacrificaron al puerco antes de tiempo. Lo vendieron a buen precio, dinero con el cual quedó satisfecha la deuda. —Hemos salvado este mes. El próximo no sé cómo lo haremos. 46 Los días giraban en una rueda angustiosa, rueda que no cesaba en su avance. Ellos no sacaban lo suficiente como para ahorrar algo, y el tiempo corría en su contra. La demora en el pago del primer mes había predispuesto a Eladio contra Antonio y su familia. Sabía que esta tenía a su cargo a un hijo malito, y sin embargo nada de eso le importaba. Él era un hombre de negocios, y, en los negocios, se decía, no cabe la compasión. Pasaron los treinta días preceptivos y llegó la fecha de pago. Pepa convenció a su esposo para que pagaran con esos pequeños ahorros que guardaban. —¡Pero ese dinero es para alguna emergencia! —¿Y qué es esto, cariño, sino una emergencia? A los dos les dolía en el alma. Ambos tenían la esperanza de que, en algún lugar del mundo, se hallara remedio para el mal de Pedrín, y entonces usarían ese dinero para el viaje. Pero si no pagaban a Eladio se quedarían sin terreno, y, dado ese caso, ¿con qué alimentarían a sus propios hijos, incluido Pedro? —Está bien —cedió Antonio. Eladio tenía la costumbre de contar el dinero delante de sus arrendadores, llevándose a la lengua el dedo pulgar para mejor pasar los billetes uno a uno. —¡Perfecto! —le felicitó—. ¿Ves cómo cuando quieres puedes? Es solo una cuestión de buena voluntad. Desde ese mismo instante, Antonio se prometió no volver a ser un pelele en las manos de aquel explotador. E ideó un plan que expuso a su mujer. —No podemos seguir así, tenemos que hacernos con el terreno. 47 —¿Y qué haremos? ¿Se lo robamos a don Eladio? —No es preciso. Antonio, a la salida de su reunión con Eladio, se había juntado con otros compañeros de fatigas, agricultores todos que, como él, a duras penas pagaban la nueva renta. Y entre unos y otros habían pensado que la solución era comprarle las fincas. —Yo conozco a un prestamista —dijo uno, llevado por la angustia más que por la reflexión. —¿Y qué va a hacer ese prestamista, avalarnos a todos? ¡No hay dinero suficiente en el mundo para pagar eso! —¡Lo hay, claro que lo hay! —sentenció el primero—. Lo que pasa es que está muy mal repartido. —Si Eladio tenía dinero para comprar nuestras huertas, también puede haber otro que tenga el suficiente como para afrontar una venta. Así fue como Antonio se lo contó a su esposa. —¿Y cómo pagaremos al prestamista? —dudó Pepa. —¡No sé! Pero al menos ganaremos algo de tiempo. Y en ese lapso ya se nos ocurrirá algo. Estaban desesperados. Hubieran vendido un riñón para dar de comer a sus hijos. Y don Eladio lo hubiera aceptado de buen grado, ¡tan falto de corazón estaba! No obstante, esa situación no se dio. Los agricultores, con Antonio a la cabeza, se presentaron en casa del prestamista. Vivía en un piso que parecía humilde. Nadie hubiera jurado que allí vivía un millonario. La cantidad que le pidieron era excesiva, incluso para un prestamista. 48 Estos ganaban dinero de los intereses del capital que prestaban. ¿Pero qué podía ganar de esos desarrapados? ¿Acaso gente tan pobre podría devolver lo prestado? —¡Se lo juro! —le animó Antonio—. Por mis hijos que no le fallaré. Por extraño que pareciera, el prestamista se apiadó de todos. —Está bien, tendréis el dinero. Y acordó con ellos una cuota generosa. No porque hubiera bondad en el corazón de este, sino porque, de no fijar una renta cómoda, peligraba su principal idea, la de recuperar lo prestado. La deuda ahora era mayor que la que tenían con Eladio. Así y todo estaban felices. No sospechaban que salían de un embrollo para meterse en otro. —Le compramos las tierras —le espetaron al terrateniente. Don Eladio aguantó la risa. —¿Con qué dinero? —Usted fije un precio, y deje el reto de nuestra parte. Todo eso le parecía una broma. Sin embargo, para ver hasta dónde estos eran capaces de llegar, les pidió un precio desorbitado, que triplicaba en coste su valor real. Comprarlo así era una locura, pero ¿qué podían hacer? Sacaron el cheque del prestamista y se lo extendieron. —Tenga, ahí tiene lo acordado. Don Eladio estaba satisfecho, porque había vendido unas tierras a precio de oro. Y los agricultores también 49 lo estaban, porque se habían deshecho de su explotador. La primera semana después de la transacción fue de felicidad plena. Ni Antonio ni sus compañeros se acordaban del prestamista, y sí tenían presente que se habían quitado la bota de Eladio de sobre su cabeza. Mari acompañaba a su padre al huerto, y volvía a oírle silbar como antaño. La dicha regresaba a sus tareas. No obstante, el mes avanzó en su paso firme, con las mismas problemáticas que las de los últimos meses. A saber, que no tenían apenas dinero para pagar al prestamista. Antonio entonces apostó a que este tenía mejor corazón que don Eladio, y fue a rogarle. —No tengo lo suficiente. Había conseguido una parte, y le ofreció ese montante como pago. El prestamista accedió. Parecía que, tal y como Antonio predecía, tenía buen corazón. Qué equivocado estaba. A la salida del despacho de aquel, dos hombres fornidos le estaban esperando. Le cogieron en vilo y lo llevaron a un callejón. —¿Qué pasa, que no pagas tus deudas? —le interrogó uno, mientras el otro le propinaba un puñetazo en la boca del estómago. No le dieron tiempo a mayores explicaciones. Cuando terminaron con él apenas podía moverse. Tenía la cara morada. Le dolía el cuerpo tanto que no se ponía sostener de pie. —Ahora ya sabes lo que pasa si no pagas —le amenazaron antes de alejarse de nuevo fuera del callejón. A duras penas, Antonio se sentó, recostado en la pared de uno de los edificios que le rodeaban. 50 Así aguantó la postura una hora y pico, hasta que, al fin, pudo mantenerse de pie. Se apoyó en los muros, y avanzó con paso lento. —¡Dios mío! ¿Qué le ha ocurrido? —se interesó por él una mujer que por allí pasaba. —No se preocupe, no es nada. Esta insistió, pero Antonio no cedió. A fin de cuentas, qué podía hacer, ¿denunciar al prestamista? Eso sería tanto como firmar su sentencia de muerte. Y quién sabe si no sería también el certificado de defunción de su propia familia. No, definitivamente, tenía que callarse y aguantarse el dolor. Otra cosa distinta fue llegar a casa. Pepa, al verlo en aquel estado, se alarmó. —¡Cariño! ¿Quién te ha hecho eso? Las explicaciones sobraban. Y sin embargo Antonio se las concedió. —No tenía dinero suficiente. —¿Pero es que no tiene entrañas ese hombre? —Pues parece que no. Mari, que estaba jugando en la calle cuando su padre llegó, dejó de saltar a la comba y corrió a socorrerlo. —¡Papá! ¡Papá! —Tranquila, hija, llévame a casa. Se apoyó sobre el hombro de la pequeña y subió al tercero en el que vivían. Fue allí donde se encontró a su esposa, y donde esta le interrogó. La solución del prestamista, pues, se había vuelto peor que la de Eladio. Este, a buen seguro, les habría expulsado de sus tierras. Pero el otro estaba dispuesto a quitarles la vida, si esto era 51 necesario. —Tengo que hablar con los demás. He de saber si a todos les ha ocurrido lo mismo. Efectivamente, el que más y el que menos había recibido aviso del prestamista. Unos, los que más adeudaban, habían probado en mayor medida de su rabia. Pero todos, los que más y los que menos, estaban asustados. Se lamentaron del nuevo pacto, y propusieron soluciones. Una de las cuales, cayó en gracia de la mayoría. En España no había futuro, pero en el extranjero había quien estaba haciendo fortuna. Hicieron grupos, y se conjuraron para emigrar en compañía. Solo quedaba elegir el lugar y afrontarlo con entereza. —Me voy a Alemania —sorprendió de pronto y nada más volver a casa a su mujer. —¿Cómo que te vas? ¿Y nosotros? —Conmigo no podéis venir. No sabemos cuanta penuria habrá que pasar allí, y no quiero someteros a nada malo. En cuanto pueda os mandaré dinero. Mari se ocupará del huerto, y así podréis pagar al prestamista. Pepa se oponía en silencio, pero callaba, bien sabía que esa era la única forma de salir de este pozo en el que la familia se hallaba metida. Lloró, eso sí, cuando se quedó sola. Rezaba por ella y por su marido, por su hija y sus dos hijos, y pedía clemencia al cielo. —¿Qué te ocurre, madre? —le preguntó Mari al sorprenderla llorando. —Nada, hija, nada, todo está bien. 52 UNA VIDA, DOBLE EXILIO El viaje no podía demorarse demasiado, pues los pagos al prestamista vencían cada mes, por lo que, Antonio, junto con un par de vecinos que le acompañarían, lo organizaron todo. —¿Cómo? ¡A Alemania! —se sorprendió Mari al oír la noticia—. ¡Pero padre no habla el idioma! ¿Cómo se va a hacer entender? Lo que más le dolía no era el idioma, obviamente, sino separarse de su padre. Nunca había estado más de un día lejos de él, ¡y ahora se iba sin fecha de vuelta! Tenía que ser una broma. Pero no lo era. Antonio partía rumbo a Múnich en una semana. El viaje fue duro. Desde el primer minuto todos echaban de menos a sus respectivas familias, y Antonio no era menos. —Mi hija, mi pobre hija —pensaba. Esta se había quedado llorando, desconsolada, en la estación de autobuses. El trayecto se hacía directo, sin escalas, aunque, eso sí, pararon varias veces a descansar. Una vez allí se dirigieron a una pensión. Era barata, 53 a la par que sucia, pero, dada la economía de los migrantes, se mostraba como el mejor de los palacios donde descansar. No obstante, para Antonio era demasiado. Le costó encontrar trabajo, y cuando lo hizo le tuvieron a prueba dos semanas, sin cobrar sueldo alguno, por lo que, si quería que su familia pagase al prestamista, tenía que escatimar en los gastos. Se fue de la pensión y durmió, apoyado en su macuto, en la boca de metro. ¡Qué frío pasó el bueno de Antonio! Octubre es gélido en Alemania, más para los que llegan de un clima mediterráneo. Y sin embargo lo hacía con gusto. Le habían contratado, como dijimos, en un taller de forja. Hacían ventanas, radiadores, verjas para cercados y jardines, y todo lo que se pudiera hacer con hierro. Pero, dinero, al principio, no recibió ninguno. Escribió una carta a Pepa, contándole solo buenas noticias. Que si ya había encontrado trabajo, y que dormía en una pensión muy digna. Pero que no había ganado lo suficiente, motivo por el cual solo le enviaba una parte de lo que el prestamista les reclamaba. Lo cierto es que, ese dinero, se lo quitaba él de cuanto necesitaba para sobrevivir allí. Se quedó con lo poco que calculó le llevaría mal comer doce o trece días, el resto lo metió en el sobre que dirigió a su esposa. Esta, contenta por las buenas nuevas de su esposo, al que imaginaba felizmente acomodado a la cultura alemana, tomó el dinero y fue al prestamista. —Tenga, es todo cuanto hemos podido ahorrar. —No es suficiente —rezongó el usurero, mientras contaba, uno a uno, los billetes que se le brindaban, junto con la calderilla. 54 —Verá usted, mi marido ha emigrado a Alemania, ¡y ya ha encontrado trabajo! Es cuestión de semanas que tenga el dinero con que satisfacer la deuda. El otro se levantó de su asiento, y ordenó a un matón que le acompañaba que saliera del despacho. —Entiendo tu posición, —dijo al cabo—. Pero tú tienes que entender la mía. Esto no es la beneficencia. —Lo sé, señor, lo sé. Y sin embargo no puedo decirle otra cosa. No tengo con qué pagar —se lamentó, llena de angustia. El prestamista se puso detrás de ella. —No te apures, mujer, modos de pagar la deuda hay muchos. El silencio se adueñó de Pepa. Viejos e ingratos recuerdos vinieron a su mente. Mientras, el otro se pegaba al respaldo de la silla donde ella se encontraba sentada. —Eres una mujer muy atractiva. Los años no han pasado por ti. Pepa tenía ganas de llorar. Entonces el prestamista puso una mano sobre el hombro de ella, y lo deslizó suavemente, sabiéndose dueño de la situación, hacia su pecho. —Pare, se lo ruego —dijo Pepa en un ataque de rabia. —Siempre puede ocupar tu lugar esa hija crecidita que tienes… La amenaza sonó peor que su consumación. Pepa, si hubiera podido, habría matado allí mismo a ese hombre. Pero no podía hacer nada. 55 Se recompuso la blusa, que había quedado arrugada, y salió del laberinto. —No será necesario. Es solo que necesito un tiempo. Por favor, ¿podría darme un par de días? Lo dijo para evitar en lo posible lo inevitable. Antonio en dos días no le iba a mandar el dinero. Así que solo quedaba una, yacer con ese monstruo sin escrúpulos. A los dos días, pues, ni uno más ni uno menos, dos matones se presentaron en casa de los Argüelles Prelado. —¿Está tu madre, bonita? —le preguntaron a Mari, que es quien abrió la puerta. —¿Quién la busca? —Unos amigos. —Voy a ver. Y se internó por el pasillo, hasta el salón. —Madre, te buscan unos señores, ¿quiénes son? Pepa se asomó un instante antes de responder. Ella ya imaginaba de quién se trataba, pero quería asegurarse. —Nada, hija, amigos de tu padre. Cogió una chaqueta que tenía colgada en la percha de la entrada, y se fue con ellos. Estos no la llevaron al despacho, sino a un hotel donde el prestamista esperaba. La vio entrar, y se relamió, como un león al filo de su presa. Le quitó la chaqueta, y la blusa, como ejecutando actos mecánicos. No había nada personal en todo lo que hacía, se trataba más bien de una fatalidad. —Tu marido me debe dinero y yo me lo estoy cobrando, supongo que lo entiendes. 56 Pepa estaba roja de ira, y negra de pena. Quería morirse. Pero entonces pensaba en sus hijos y sacaba fuerzas de flaqueza. —Está bien —le dijo—, hagamos lo que hemos venido a hacer. Su rostro fue inexpresivo durante todo el acto, pero eso al usurero le daba igual. Se estaba cobrando su deuda, y empujaba contra esa mujer como si estuviera contando dinero. Cuando terminó le dijo que podía quedarse a pasar la noche, que la habitación estaba pagada, y se marchó. Ella, por supuesto, no pensaba quedarse, pero se duchó. Gastó el gel, gentileza del hotel, y más hubiera gastado de haber tenido. Estaba sucia, como en brazos del doctor Ramírez. Qué más le podía ocurrir. Salió del baño y se secó, rezando para que su esposo hallara la forma de enviarle dinero. Si tuviera que pasar por esto otra vez, quién sabe si no le clavaría un cuchillo al tacaño de su agresor. Alejó esos pensamientos de su mente. Entretanto, Antonio prosperaba en la forja. En Alemania, un país en reconstrucción, los trabajos estaban bien pagados. En dos semanas ganó lo suficiente para alojarse de nuevo en una pensión, y para pagar al prestamista. Escribió carta a su esposa con las buenas nuevas. Querida Pepa: Por la presente te escribo, deseando que tú y los niños estéis bien. Por aquí todo marcha como debe. Me apaño con el idioma, el capataz de la forja es italiano, y ambos idiomas se parecen. 57 Vivo en una pensión, que regenta una mujer entrada en años. Perdió a su marido durante la guerra, y ahora alquila habitaciones para salir adelante. Como ves, en todo el mundo hay problemas. Pero no quiero agobiarte con los míos. Por fin he reunido dinero suficiente, no te pondrá trabas ese malnacido. En cuanto pueda, os enviaré más. ¿Cómo está Pedrín? ¿Y Antoñito? Mari ya es toda una mujer, seguro que se hace cargo de sus obligaciones. No obstante, recuérdales que los quiero. Os echo mucho de menos. En este punto había un borrón, como si Antonio hubiera llorado y la lágrima hubiera caído sobre la tinta. Tu marido que te quiere. Antonio. La alegría de Pepa, fue inmensa. ¡Por fin se libraba del mezquino ser que la atormentaba! Llegado el día, cogió el dinero y se presentó en su despacho. —Tenga —dijo, arrojándole el sobre sobre la mesa. Aquel, avaro como nadie, despreció el gesto. —No quiero tu dinero. Pepa sabía lo que el otro buscaba. —No me acostaré con usted. Ni una sola vez más. —¿Ah no? ¿Quieres que pruebe con tu hija? Es una carne más fresca, sin duda. A Pepa se le revolvió el alma, y al instante supo lo que tenía que hacer. —Está bien, pero aquí no. Nos veremos donde la otra vez. Mañana. Cuánto le gustaba a ese ingrato sentirse poderoso. 58 Tan confiado estaba que no llevó a ninguno de sus guardaespaldas. Se desnudó y esperó a que su gacela asustada acudiese. Ahora bien, esta ya estaba malherida por la vida, y tanto le daba un poco más. Cogió un cuchillo de cocina y lo guardó en el bolso. Golpeó con los nudillos en la puerta y giró el picaporte. —Soy yo —se presentó. El otro, confiado, ni siquiera se dignó a hablarla, dio media vuelta y abrió el mueble bar. Se sirvió una copa y volvió a girarse. Pero cuando lo hizo, veinte centímetros de acero atravesaron su vientre. Esta lo empuñó con firmeza. Lo sacó de la boca del estómago, y volvió a hundirlo. —Para que te aproveches de la buena gente —le susurró al oído. Y se fue. Regresó el cuchillo al bolso, se puso una peluca que había comprado de camino, y salió por la recepción, sin que nadie de la misma la reconociese. 59 UN NUEVO GIRO EN LA VIDA DE MARI Las semanas que siguieron fueron un sinvivir para Pepa. Cada vez que, por la calle, se cruzaba con una pareja de policías, pensaba que venían a detenerla. Sin embargo, sus temores nunca se cumplieron. Nadie la había visto en la escena del crimen. Y los que la habían visto la confundían con una mujer de pelo negro, como era la peluca que llevaba al salir de la escena del crimen. No obstante, y porque no sabía cómo explicarlo, a su esposo tardó dos meses en contarle lo ocurrido. En ese periodo, Antonio continuó enviando dinero, peculio que Pepa ahorró debidamente, ya que, al morir el prestamista, y dado que este no tenía informado de sus negocios a la familia, nadie le requirió el montante de la mensualidad. Así las cosas, pasados casi setenta días del hecho, Pepa se vio con fuerzas. Querido esposo —decía el telegrama—. Ya no es preciso que sigas en Alemania. El prestamista ha muerto, y nos ha perdonado las cuotas adeudadas. Ven cuanto antes. Tu mujer y tus hijos que te quieren. 61 La noticia le cogió por sorpresa. Jamás hubiera imaginado que el prestamista les perdonara dinero. Pero su esposa fue clara y concisa. La deuda estaba saldada. Su estancia en el extranjero ya no era necesaria. Esa misma tarde avisó en la forja de su marcha, y al cabo de quince días estaba rumbo a España. Cuando llegó, Pepa mandó a Mari que fuera a esperarle a la estación. Ella no se separaba, ni de día ni de noche, de su hijo Pedro. Pero Mari podía ir a recibirle. A buen seguro que le haría mucha ilusión, a ambos. Mari estaba tan emocionada como cuando su padre le compró, en aquella feria por San Juan, los zapatos negros que tanto aprovecharon. Se plantó en la escalera de bajada del bus y esperó. Al momento apareció su padre, con una sonrisa de oreja a oreja. —¡Hija mía! —¡Padre! Se abrazaron tal que si les fuera la vida en ello. No había más perspectiva en el horizonte que su padre, por lo que no se fijó en nadie más. Pero Álvaro, el hijo de don Eladio, que pasaba por allí, sí se percató de la muchacha. Calculó que tendría unos dieciséis, justo de su misma edad, y se marchó de allí prendado. Desde esa tarde, Alvarito se pasó por el barrio con frecuencia, en la esperanza de que, alguna de esas ocasiones, se volviera a encontrar con la muchacha de las trenzas rubias. Antonio encontró a su mujer cansada. No agotada por las tareas del día a día, sino ajada por el tiempo. —¿Estás bien? —le preguntó. 62 Esta esperó a que se hubieron acostado los niños para contarle. —El prestamista no ha muerto, lo he matado yo. No le refirió nada de la violación, al igual que nada le había dicho al respecto del doctor Ramírez, pero sí le advirtió de las intenciones lascivas para con ella, intenciones que no podía tolerar. Por eso cogió el cuchillo, para defenderse. No tenía intención de usarlo, a no ser que se viera obligada a ello. Y en efecto así fue. Cuando este se abalanzó sobre Pepa para forzarla, esta sacó el mismo para asestarlo, de forma mortal, sobre el vientre desnudo del perverso prestamista. Antonio guardó silencio. No veía con buenos ojos que su mujer hubiera asesinado a un hombre, por más que este lo mereciera. Pero entendía perfectamente los hechos que se le presentaban. ¿Acaso no hubiera él hecho lo mismo de haber sabido que hubiera forzado a su mujer? Seguro que sí. Por lo que, abrazó a su esposa, y la tranquilizó. —Ya está, ya ha pasado. Solo un instante después cayó en la cuenta del peligro que corría si alguien la delataba. Peligro que Pepa ya sentía, como dijimos, cada vez que se cruzaba con algún miembro de las fuerzas del orden. —Me puse una peluca. Por lo visto, nadie me ha reconocido. De lo contrario ya habrían venido a por mí. Las palabras de Pepa alentaban a su marido. —Dios quiera que así sea. Y no volvieron a hablar del tema. Sumidos cada cual en sus ocupaciones, encontraron la calma. 63 Al principio, Antonio y Mari volvieron a hacerse cargo del huerto. Pero al padre pronto se le ocurrió algo que les traería mejor fortuna. A saber, con lo aprendido en Alemania, y dado que llevaban tres meses ahorrando, podrían abrir su propia forja. Al principio sin mucha inversión. Eran más importantes los conocimientos que los aparatos, pues estos no eran caros, si los buscaban en el mercado de segunda mano. Pronto, pues, Antonio se desvinculó del huerto, que seguía cuidando Mari, y se ocupó en dar salida al nuevo negocio en el que se había embarcado, negocio en el que implicó, pues ya tenía edad, a su pequeño Antoñito. Mari, como decimos, iba todos los días al campo, y volvía con la ropa y las manos sucias. Lo cual no fue óbice para que Álvaro la reconociera. —Hola —le dijo un día que se hizo el encontradizo con ella. —Hola —respondió ella, ruborizada. Era la primera vez que entablaba conversación con un miembro del sexo contrario, y a decir verdad el joven era apuesto. Parecía fuerte, aunque saltaba a la vista que no lo era por el trabajo. Las manos grandes, suaves y sin callos distaban mucho de las manos de la propia Mari. —Estoy hecha un desastre —se excusó. —Veo que vienes de las huertas —continuó este, haciendo caso omiso al último comentario de ella—. ¿Tienes tierras? La curiosidad no era sino meramente casual, lo único que apetecía era charlar de algo, fuera este algo lo 64 que fuese. —Pues sí, mis padres tienen una finca, con huerto y algunos animales. De esta forma tan peregrina comenzó su relación. —¿Puedo acompañarte a casa? Pepa no sabía que decir. ¿Qué diría la gente si la vieran con un desconocido? Sin embargo, se hallaba atraída por él mismo desde el primer momento que le vio. Así que accedió. —¡Vamos! No hacemos nada malo —acuñó el joven para terminar de convencerla. —Está bien. A fin de cuentas, puedes ayudarme a llevar esto —señaló a las viandas que había recogido. Álvaro, como dijimos, era de complexión atlética, tenía el pelo castaño y unos maravillosos ojos claros que competían en belleza con los de la propia Mari. Por si fuera poco, era locuaz; aquí se notaban las clases de lengua y de latín a las que asistía en el liceo, volviéndole, a los ojos de la joven, como un gran conversador. El trayecto lo corrieron hablando de esto y de lo otro, de lo celestial y lo mundano. Y puede decirse, sin temor a equivocarse, que aquel joven era todo un descubrimiento para la buena María de los Ángeles. Cuando llegó a casa, no desveló la causa de su alegría, pero era evidente que lo estaba. Aquel muchacho de pronto le había apetecido como nunca antes lo había sentido por ningún otro zagal. De hecho, hasta la fecha, a Mari solo le había interesado el huerto, su familia y su amiga Paqui. Nada más. 65 Pero ahora se había presentado una nueva incógnita en la ecuación de su vida. Y no deseaba, por nada del mundo, desprenderse de ella. 66 EL ROMANCE SE CONSOLIDA Los días que siguieron, siempre a la misma hora, Álvaro frecuentaba el camino del huerto. Y allí se encontraba con Mari. Ella sonreía, lo mismo que él, para después caminar el uno junto a la otra. Llevaban ya siete u ocho días cuando, Mari, venciendo su pudor, le preguntó. —Todos los días me acompañas, ¡y ni siquiera sé tu nombre! —Tienes razón, ¡qué despiste! Me llamo Álvaro, Álvaro Buendía Collados. Creí que me conocías. Por aquí todo el mundo sabe quién soy. Mi padre es muy popular. —Será eso, que soy muy olvidadiza, y no me interesan los cotilleos, por lo que no te conozco. ¿Pero quién es tu padre? —Eladio Buendía. Un hombre de negocios. ¿Eladio Buendía? No podía ser. El joven de quien se había prendado era el hijo del hombre que había timado a su familia. ¡Por qué la vida era tan desgraciada! Tomó las viandas que, como siempre, le llevaba Álvaro, y se despidió de él. —No hace falta que me acompañes hasta el barrio. Me desagradaría que la gente murmurara lo que no es. 67 Este, que rápidamente se percató de la incomodidad de Mari, se interrogó en silencio. ¿Habría dicho algo inapropiado? Sea como fuere, entendía a su amiga, de modo que le entregó la cesta cargada de verdura y se alejó. —¿Te veré mañana? —No sé, ya veremos —obtuvo por toda respuesta. Pobre Mari, ni una cosa a derechas le salía, si bien su vida transcurría por una serena normalidad. Llegó a casa, dejó la cesta en la cocina, y se fue a llorar a su cuarto. Pepa la vio, compungida, y acudió a su encuentro. Tocó en la puerta y preguntó. —Hija, ¿puedo pasar? El silencio de aquella se lo confirmó. Pasó y se sentó en la cama, justo al lado de donde su pequeña, ya una mujercita, se hallaba tumbada. —¿Qué tienes? ¿Te preocupa algo? Mari le contó, muy avergonzada, que se había enamorado. A lo cual su madre respondió con cautela. Su hija aún era muy joven para tener amoríos. Pero muy mayor para andar saltando a la comba. —¿Y qué hay de malo en eso? —prosiguió Pepa—. ¡Todos nos hemos enamorado alguna vez! —Ya, pero no de un niño inadecuado. Su madre no entendía. Pronto, sin embargo, comprendió. Cuando Mari le contó que se trataba del hijo de don Eladio Buendía, el empresario sin escrúpulos que se había aprovechado de su padre, y de otros muchos en el barrio. Se sentía en la necesidad de decir algo, pero no sabía qué. El hecho de haber encontrado el amor era demasiado bonito como para emborronarlo con un 68 comentario inapropiado, pero el objeto de ese amor, ciertamente, era un motivo de conflicto. ¿Qué le diría su padre si se enterara? ¿Cómo lo verían en el barrio? —Por ahora no te preocupes por el qué dirán —zanjó su madre—. Y, en cuanto a tu padre, de momento este será nuestro secreto, ¿te parece? Mari se mostró sorprendida por la comprensión mostrada por su madre. No es que no le preocupara que el futuro novio de su hija fuera el señorito Álvaro, pero se trataba de amar o no amar, y ¿quién era ella para ponerle puertas al campo? Si su hija se hallaba enamorada, no había más remedio que aceptarlo. Fue este razonamiento el que hizo que Mari cambiara de actitud. En efecto, qué importaba quién fuese ese chico. Lo trascendente aquí era si ese joven la trataba bien. Y de momento no podía decir lo contrario. Álvaro se desvivía por ella. En cuanto la veía le sostenía la cesta de frutos que traía del campo. Y le hablaba con un respeto inusual. No, verdaderamente no podía dejar pasar la ocasión. Merecía la pena descubrir a dónde quería llegar ese chico con esta relación. Así las cosas, al día siguiente, siguió su misma rutina, esperando que Álvaro hiciera lo mismo, como efectivamente sucedió. —¡Qué alegría verte! —le soltó sin tapujos el muchacho. —No sabía si debía venir. —¿Por qué no? ¿Acaso he hecho algo que te haya incomodado? —No, no es eso. Lo único es que no sé qué quieres de mí. 69 Álvaro se mostró sorprendido por la franqueza de Mari. Llevaban casi un mes haciendo el camino del campo a la periferia, y eso, sin motivo aparente. No estaba bien que dos jóvenes pasaran tanto tiempo si no eran novios. Eso es lo que le dijo ella a él, provocando el rubor de ambos. Y como él no se decidía, entonces ella se adelantó. —Bueno, ¡qué! ¿Somos novios o no somos novios? Ese día el trayecto lo hicieron cogidos de la mano. Era evidente que él le había respondido en un sentido afirmativo, haciéndola el ser más dichoso que había sobre el planeta. Llegaron al barrió, y allí se despidieron. Pero como todavía era pronto para darse besos, simplemente se citaron para el día siguiente. —¿Quién es ese joven que acompaña a la hija de Antonio? —preguntó a una vecina otra. —¿No es el hijo de Eladio? —¡Pues yo diría que sí! —Y tanto, ¡como que ese es el señorito Álvaro! La noticia cayó como una bomba, corriendo por todo el barrio lo mismito que la pólvora. —La Mari, que se ha ennoviado de Álvaro Buendía. —¡No me digas! ¿El hijo de don Eladio? —¡El mismo! —¿Y qué pensarán sus padres? —Pues imagínate. Al día siguiente ya era el comentario de todos. Ningún otro acontecimiento importaba, a decir verdad. Antonio salió temprano hacia la forja, motivo por el cual no oyó nada referente a su hija. Pero Pepa sí que obtuvo 70 puntual noticia, de una vecina que le fue con el cuento. —Ya, ya sé —le respondió esta—. Pero no hagas mucho caso —continuó—, son cosa de chiquillos, seguro que no pasa de ahí. Cuando Mari volvió del campo, de la mano de Álvaro, le estaba esperando su madre. Lo cual extrañó y sorprendió por igual a su hija Mari. —Hasta mañana, señora Josefa —se despidió, muy amablemente, Álvaro. —Ven, hija, tenemos que hablar. Subió con su madre a casa. —¿Ocurre algo? —Todo el mundo sabe que te has ennoviado del señorito Álvaro. Tenemos que preparar a tu padre. No puede enterarse por otra boca que no sea la nuestra. Esa noche, pues Antonio trabajaba de Sol a Sol, llegó más cansado de lo habitual. El día había sido duro. Y sin embargo lo más difícil aún estaba por llegar. Pepa y Mari le pidieron que se sentara, y le explicaron todo puntualmente. ¿El hijo de don Eladio Buendía? ¡Pero qué barbaridad! ¿Es que no había otros muchachos en el mundo? La situación se volvió tensa. Antonio no lo aceptaba. Mari suplicaba. Y Pepa, extrañamente a lo esperado, se ponía del lado de su hija. —Entiéndelo, Antonio, son jóvenes. —Ni jóvenes ni nada, ese no es zagal para mi hija. Mari se hallaba entre la espada y la pared. Por un lado, amaba a Álvaro. Y por otro lo hacía en igual medida por su padre, al cual respetaba más que a nadie. Si su 71 padre no aceptaba aquella relación, ella no estaba dispuesta a seguir adelante. No obstante, esperaba que sí lo hiciera. —Pero hija, ¿tú le quieres? —le espetó lleno de ira. —Sí, padre —respondió ella, dubitativa. —Y él, ¿te quiere? Mari entonces sonrió, se abrazó a su padre, y le tranquilizó. —Descuida, padre, que Álvaro me trata bien, y me respeta. No haría nada inapropiado, o algo que me incomodara. ¡Me tiene en un pedestal! Antonio se separó un palmo de su hija. Era su ojito derecho. A ella no le podía negar nada. Así pues, si ella quería seguir adelante con esa relación, ¿quién era él para oponérsele? —Está bien —dijo al fin, rezongando—. Tienes mi bendición. Al día siguiente, Mari esperaba a Álvaro más contenta de lo normal. Nada más verlo, aunque se hubiera echado a sus brazos, le cogió ambas manos. —Mis padres te han dado su bendición, ¡ya somos novios oficialmente! —Pero ¿cómo? ¿Se lo has dicho a tus padres? No preguntaba esto sino por pura curiosidad. Si Mari ya había hablado con sus padres era hora de que él hiciera lo propio con los suyos. —En cuanto llegue a casa le hablaré a mi madre de ti. Seguro que hacéis buenas migas. Caminaron a dos metros sobre el suelo. Iban planeando un futuro lleno de amor para los dos. 72 —Nos casaremos y tendremos muchos hijos —se alegró ella. Y él asintió. —Todos los que Dios nos dé. No había en el mundo una pareja más dichosa. Aún no se habían separado y ya se echaban de menos. —Te quiero, Mari. —Y yo a ti. 73 UNA FATAL DECISIÓN Álvaro se separó de Mari a la entrada del barrio. Su relación ya era algo oficial, pero no cabía espacio para los rumores y maledicencias, así que era mejor ser precavidos. Sin embargo, ninguno de los dos pudo evitar que su noviazgo cayera en manos ajenas. Cuando Mari llegó a la puerta del portal, allí se encontró con cinco o seis vecinas malencaradas, las cuales no tardaron en dar rienda suelta a su lengua viperina. —¡Vaya! Mari, qué guapa estás ¿no? —Se nota que estás enamorada. —Lo que no sabemos, es si su novio lo está igual que ella. Mari las veía venir. —Vamos, señoras, no malmetan. —No, si no es por malmeter, pero vamos, que yo me aseguraría entes de seguir adelante con la relación. Las vecinas le explicaron cómo, los ricos, siempre habían tratado a su antojo a los pobres. Lo cual daba pie a pensar que, el señorito Álvaro, tarde o temprano, se cansaría de su fantasía de verano. —Se aprovechará de ti y, luego, si te he visto no me acuerdo. 75 —Eso si no te deja preñada y adiós muy buenas. Mari no las creía un ápice. Pero la sombra de la duda caló hondo, y marchó para su casa con más pesares que alegrías. —Madre, ¿usted cree que Álvaro me dejará en la estacada? Pepa no sabía qué responder. Por un lado, apoyaba a su hija sin fisuras. Pero por otro las vecinas tenían razón, los pobres siempre habían sido un juguete para los ricos. ¿Qué iba a hacer diferente al señorito Álvaro? —Lo cierto es que don Eladio ya se aprovechó una vez de la bondad de tu padre. —¿Qué quiere decir, madre, que Álvaro también se aprovechará de mí? —Lo que quiero decir, hija, es que tú eres buena. No hablaron más esa noche, entre otras cosas, porque Mari se fue temprano a la cama. Le habían proporcionado mucha información en muy poco tiempo y tenía que procesarla. ¿Sería Álvaro un vividor, como todas le anunciaban? ¿O se trataba de un joven enamorado? Ninguna respuesta venció sobre la otra. Lo que hizo que en ella creciera la duda. ¡Pero si aún y todo a ella le salía el latiguillo de señorito cuando hablaba de Álvaro! Las vecinas tenían razón, había que cortar con esa relación por lo sano, no cabía esperar a verse embarazada y despedida como una fulana. A la tarde siguiente, pues, Mari tomó otro camino, para no cruzarse con Álvaro. El cual se encontró sorprendido por la misma causa. ¿Dónde estaba su amada? ¿Por qué no llegaba a su cita puntual a la vuelta del huerto? 76 Pensó que algo le había pasado, y fue a su casa, a preguntar a su madre, o a cualquiera que le pudiera dar noticia, si su Mari estaba en buena salud. No obstante, al llegar al portal se encontró con las mismas vecinas que le habían aspaventado el día anterior a Mari. —Valiente ladrón, ¿cómo te atreves a venir por aquí? No le tenían mucho aprecio en esa calle. Ni a él ni a su querido padre. —Nos habéis robado las tierras, y ahora nos queréis robar a nuestras hijas. —¡Valiente malnacido! Álvaro se sintió molesto, ¿y cómo no estarlo? —¿Pero saben algo de Mari, la hija de Antonio? Culebras y sapos le respondieron. Y aquel no pudo por más que marcharse con viento fresco. —Mañana la veré —se consolaba. Pero al día siguiente tampoco se encontraron. Ni al que siguió a este. Mari había tomado una decisión, y, bien porque no quisiera ver más a su pasado novio, o bien porque le faltaran las fuerzas, tarde tras tarde le dio esquinazo. Álvaro no entendía nada, y quería entender. Pero cada vez que se presentaba en el barrio de la otra, todas aquellas hienas que esperaban en la puerta le machacaban a insultos. Por lo que, un día, hastiado de todo, se cansó de acudir a pedir explicaciones. Sin embargo, su pérdida fue muy sentida. Él se hallaba verdaderamente enamorado, y no sabía cómo salir de ese laberinto en que se hallaba. Puestas, así, las cartas sobre el tapete, decidió alistarse en el ejército, para 77 mejor llevar, con disciplina marcial, los sin sudores de la vida civil. Al cabo de un tiempo, Mari se enteró del nuevo rumbo de Álvaro, y regresó a sus rutinas, pensando que Álvaro ya era cosa del pasado. No obstante, cada vez que Mari llegaba al que fuera su punto de reunión, se acordaba de él, y sufría. Sufría tanto que casi no tenía gana de volver a la huerta. El destino, no obstante, le tenía esperado un giro sin igual. 78 LA MANCHA DE MORA, CON OTRA MORA SE QUITA Las semanas no hacían por mejorar el talante de Mari, pero los meses vinieron a curar el mal de amores. Al cabo de dos años, aún seguía pensando en Álvaro, pero su recuerdo no dolía como al principio. Además, Paqui, que siempre fue fiel amiga, mitigaba su sufrimiento, acompañándola a las fiestas de otros barrios, donde bailaba y frecuentaba a otros muchachos. Uno de ellos, Amador García Barrientos, pareció fijarse en ella. —¿Has visto cómo te mira ese joven? —le dijo su querida amiga. Era la mirada de un cordero, inofensiva, lo cual animó a Mari a dejarse cautivar. Lo último que ella necesitaba era otro lobo en su corral, por lo que, pareciendo aquel tan buena persona, se dejó hacer. —¿Quieres bailar conmigo? —le preguntó Amador. No dijo que no, ¡cómo podría ante un chico tan guapo! Pero se hizo de rogar, pues no estaba bien acceder a los propósitos de un pretendiente a las primeras de cambio. Al día siguiente, en el mismo baile, consintió. Y ya no se separaron. Él se interesó por sus orígenes, y le 79 explicó los suyos. Era hijo de una familia trabajadora, con lo que eso significaba. Esto es, que, y más en aquel tiempo, a temprana edad tuvo que dejar estudios para ponerse a trabajar. Ahora bien, inteligencia le sobraba, como más tarde demostró cuando, ya con una edad avanzada, y tres hijos bajo su brazo, afrontó los estudios, primero el bachillerato, y a distancia, para después matricularse en la facultad de ciencias políticas. Fue gracias a Mari que pudo encarar esa carrera, pues ella sería la madre abnegada de sus tres hijos, la que le permitió desentenderse de las tareas del hogar para centrarse en las asignaturas del curso. Primero vino una niña, la mayor. Luego llegó la parejita, un varón clavadito en lo físico a su papá. Y por fin la tercera, una jovencita que disputaba en belleza con su madre. Los tres juntos eran el tesoro de Amador y Mari, que se querían con locura. Tuvieron un noviazgo corriente, ni muy corto ni muy largo. Noviazgo que reafirmó a Mari en su decisión de quedarse con Amador. Este la trataba como a una reina. Se quedaba embobado mirando sus ojos verdes. Y le decía que, tarde o temprano, ella sería la madre de sus hijos, que no quería a otra, y que estaba muy orgulloso de tenerla por novia. Cumplidos estos que caían en gracia de Mari, pues se los creía a pies juntillas. —¿De verdad te sientes orgulloso de mí? —le interrogaba, inocentemente. —¡Pues claro! Eres una mujer dulce, cariñosa, impedida por carácter para hacer daño a nadie… ¡Cómo no voy a estar argulloso de ti! 80 Y efectivamente lo estaba. Ahora bien, no fue menos cierto que, precisamente esas cualidades que valoraba en su esposa, fueron las que luego le distanciaron. Y es que, con el paso de los años, aprobada la carrera e iniciado un camino en política, Amador comenzó a desconfiar de Mari. Eso fue mucho después de celebrados sus esponsales. Cuando se le brindó la última oportunidad de cambiar el rumbo de su vida. Mari ya había notado la frialdad de su esposo. Y supuso que fuera eso, precisamente, lo que le había hecho enfermar. En realidad, fue una apendicitis, que se complicó. Lo que motivó que Mari tuviera que ingresar. —Se le ha inflamado el colon —le anunció el doctor—. Si no operamos de urgencia podría llegar a morir. Esta noticia la recibió ella sola. Sus hijos eran pequeños. Y su marido, con la excusa de quedarse al cuidado de ellos, había dejado a su esposa sola, sin compañía. Ni siquiera diez minutos al día de visita. Nada. Por este motivo y no por otro, María de los Ángeles se hallaba triste, desconsolada. No entendía por qué, su marido, que antaño fuera tan cariñoso con ella, se había vuelto tan apático. Sea como fuere, pareciera que Dios le abriera otra ventana. Estando ingresada, en la soledad de su habitación, ya operada y en franca recuperación, recibió la visita de Álvaro. Este llegó vestido de uniforme. Estaba destinado en otra ciudad, pero había accedido a unos días de asueto por parte del alto mando. Y, enterado de la situación de la que fuera su novia, se presentó en el hospital. 81 —Hola Mari —la saludó. Mari no supo qué decir. Le había dejado de una manera tan abrupta que, pensaba ella, no la querría ni ver. Lejos de Álvaro esa intención. —Me he enterado que estás enferma. —Sí, ya ves, —respondió ella, hecha un manojito de nervios. —También sé que estás casada —continuó. Ella movió la cabeza, para afirmarlo sin abrir la boca. Entonces Álvaro guardó silencio, miró al suelo, luego al techo, y por fin encontró fuerzas para preguntar lo que llevaba años rumiando. —¿Por qué, Mari, por qué? Mari sabía a qué se refería. —Yo te hubiera cuidado como nadie —le reprochó. Mari no quería decirle los motivos, porque, a decir verdad, estos eran tan infundados que resultaban vergonzantes. Pero ya no había vuelta atrás. Ahora era una mujer casada, y aunque su matrimonio no pasaba por su mejor momento, era una esposa fiel. —Tú lo has dicho, Álvaro, estoy casada. —Lo sé, lo sé —sentenció este, el cual no obstante pensaba que no se iría de allí sin obtener respuesta. —Yo te quería. Y, tú, sencillamente desapareciste. ¿Por qué? No había enfado en su reproche, sino mucha tristeza. Un pesar antiguo que se había hecho mayor con los años. Y fue ese tono, precisamente ese tono de súplica, lo que provocó que Mari comenzara a llorar. 82 —Lo siento —le repetía—, lo siento. Álvaro se sentó en la cama, para coger la mano de su amada. Esta se dejó sostener. —No debí hacerlo. Pero ya está hecho. Ahora no puede haber nada entre nosotros. —Será porque tú no quieres. Aún hoy me fugaría contigo. Mari, deja a tu marido, ¡vayámonos juntos! Mari se decía a sí misma que eso era algo imposible. Bien que su marido la estaba tratando de una manera poco frecuente entre esposos bien avenidos, pero ella era fiel. Su marido no se merecía eso, se repetía. ¡Ni sus hijos! ¿Con qué cara miraría a sus hijos a los ojos si ahora se deshacía de ellos? No, desde luego que ya no podía ser. Ella lo tenía claro. Pero gozaba de la misma clarividencia para pensar que su fuga repentina, años atrás, había sido un error. Amador era su marido, pero Álvaro era el amor de su vida. Encrucijada por la cual lloraba. Y entre sollozo y sollozo gemía. —Lo siento, Álvaro, lo siento. Él tomó nuevamente la mano de aquella, y la beso, repetidamente, mientras murmuraba. —Yo aún te quiero, Mari. No podría querer a otra. Solo después de un rato, ella se sintió incómoda, soltó la mano de aquel, y se incorporó. —Vamos, Álvaro, no hagamos esto más difícil —encontró fuerzas para decir. Álvaro entendió que su petición era un imposible. Mari jamás dejaría a su esposo. Pero insistió. —¿Tú me has querido? 83 La respuesta ambos la conocían. Y sin embargo también ambos sabían que no podía darla. Afirmarlo sería tanto como reconocer que su matrimonio con Amador era un error. Por lo que, aunque así fuera, Mari no lo concedería. Motivo por el que calló, miró una última vez a los ojos de su amado, y se disculpó por enésima vez. —Lo siento. Sus palabras estaban llenas de tristeza. Y la tristeza se sazonó con un beso. Ella acercó sus labios a los labios de aquel, para, después de un prolongado segundo de silencio, rozarlos con toda la ternura de que gozaba en ese momento. Tras de lo cual, Álvaro supo que aquello era una despedida. Le devolvió él el beso y se marchó, sin mirar atrás. —Adiós —le dijo sin que aflorara en su tono un instante de duda. —Adiós —respondió ella con la misma franca intención. Salió de allí, y cerró la puerta. Mari estuvo llorando todo el día y toda la noche, sin peligro de ser descubierta por su marido, pues, este, como ya dijimos, no se dignó a visitar a su esposa en todo el tiempo que duró el ingreso. 84 UN NUEVO CALVARIO El tiempo, después de haberse visto de nuevo con Álvaro, se había vuelto lento, lento y pesado. No obstante, al cabo de los días, que largos o tempranos llegaron a su fin, volvió a casa. Allí le esperaba Amador, junto con sus tres hijos. —¡Gracias a Dios! —dijo él, sin ningún miramiento—. ¡Por fin estás en casa! En la España de los setenta, la política se había vuelto un lugar en efervescencia, y Amador se hallaba vuelto por completo hacia su cara más comprometida. —Tengo que ir a un acto del partido —le dijo. Y la dejó, recién operada, al cuidado de sus tres pequeños. Mari era un tanto ingenua, pero sabía qué era eso de defender al prójimo, por lo que, un buen día, le pidió a su esposo que la llevara a uno de esos eventos. Allí conoció a Lázaro, y a Ernesto, compañeros ambos de partido y aventuras de Amador. Estos, ambos dos, se percataron enseguida de que la relación entre sus amigos no era la idónea. A Ernesto esas cosas le daban un tanto de lado, pero Lázaro se vio prendado por la belleza cautivadora de Mari, y no pudo ni supo mantenerse al 85 margen. —Mari, ¿estás bien con Amador? —le preguntó un día, aunque conocía muy bien la respuesta. Ella era una mujer educada para satisfacer las necesidades de su marido, así que no supo qué contestar. Por un lado, bien era cierto, su relación con Amador no era de lo más boyante, pero por otro, qué podía hacer ella, sino serle fiel hasta el final. —Amador me quiere, —fue su respuesta—. A su manera, pero me quiere. Lo cierto es que, Amador, hacía tiempo había dejado de adorar las bondades de su esposa. Esta era dulce, de puro dulce blanda, y no respondía al mal más que con una sonrisa sincera. Qué podía esperar de ella alguien que se estaba volviendo un tiburón de la política. Los adversarios eran los adversarios, y no había que tener clemencia con ellos. Por esta razón, Amador odiaba a su esposa, pues esta siempre tenía un punto de misericordia con todos. Lázaro se percató de todo eso, y, él, que no tenía el alma inclemente que se precisa para la política, se enamoró de la esposa de su amigo. —Querida Mari, —le dijo un día, sin miramientos—. ¿Por qué sigues con tu esposo? Él solo te proporciona amargura e inseguridad. ¿No me digas que solo tú ves en tu esposo a un hombre fiel y cariñoso? En cuanto pueda te pondrá los cuernos con la primera pelandrusca que se le ponga a tiro. Qué podía decir Mari. Ella tenía esos mismos pensamientos. Pero, a un tiempo, albergaba en su esposo los mismos sentimientos que ella tenía por él mismo. 86 —No, mi esposo no me haría eso —respondió sin convicción. Lázaro, ante aquella respuesta, se hallaba desarmado. Qué más podía decir para abrirle los ojos a esa mujer tan dulce e inofensiva que él tenía delante. —No, definitivamente, él no me haría eso. Y así se sazonó aquella despedida. Ni Mari quiso volver a los actos de partido, ni Lázaro hizo por ver de nuevo a su joven gacela. No hubiera sido fácil para Mari, que siempre quería acompañar a su esposo, de no haber sido por el repentino malestar de su madre, Pepa. Esta, que era tan abnegada como su propia hija, un día se levantó con mal cuerpo. —No será nada, pero convendrá ver al médico. Antonio, que adoraba a su mujer, lo mismito que a su hija, la acompañó a la clínica. Allí le hicieron una serie de pruebas, después de las cuales le diagnosticaron una especie de cáncer maligno que se había apoderado de varios de sus órganos internos. —¿Un cáncer maligno? —se preguntó ella, que no entendía de tales cosas. —Sí, señora. Deberíamos operar con urgencia. Y, dado el dictamen, no deberíamos albergar esperanzas. Así las cosas, esa misma semana ingresaron a Pepa, para operarla al día siguiente del ingreso. La operación, sin embargo, no fue como todos hubieran deseado. Ella salió viva, pero con graves secuelas. Entre otras, no podía digerir bien los alimentos, motivo por el cual se las ingeniaba a base de papillas. Al menos durante un mes. 87 Después de dicho mes empeoró, y al cabo de dos semanas falleció. Qué podían hacer por ella, más que llorarla. Le guardaron luto un año, con la ropa, pero con el alma se convirtió el luto en una realidad irreversible. No había vuelta atrás. Su madre había muerto dejando tras de sí un número incontable de penas. 88 LA DOBLE TAREA DE MARI Al morir Pepa, dejaba una doble herida en la familia. Por un lado, su desaparición. Y por otro, el cuidado de un marido desvalido y de un hijo impedido por la enfermedad. Mari se hizo cargo de ambas cosas. Ejerció de madre y ama de casa ajena. Se levantaba, llevaba a sus hijos al colegio, y marchaba para casa de su padre. Allí limpiaba la casa, bañaba a su hermano Pedro, y preparaba de comer para su padre. Luego volvía a casa, para repetir operaciones en su propio hogar. Mientras tanto, Antoñito se había hecho mayor, y cuidaba de la fragua con esmero. Nadie mejor que él para llevar la forja. Motivo por el cual Antonio le había dado carta blanca. —Padre —le dijo un día su hija—, ¿por qué no se vienen usted y Pedrín a vivir a casa? A Amador no le importará, y yo tendré la mitad de trabajo. No consintió. Pero, consciente de la trifulca en la que se hallaba su hija, le quiso poner remedio. Al día siguiente contrató a una mujer para que cuidara de ellos. —Así no tienes que estar pendiente de nosotros — le anunció a su hija. Esta se enfadó. ¿Acaso no se bastaba ella para cuidar de su padre y su hermano? ¿Para qué requerían los 89 servicios de una extraña? No le quedó más remedio que claudicar, entre otras cosas, porque su marido se lo pidió. —Déjalos —sentenció Amador un día con la conversación—. Lo han decidido así y tú debes aceptarlo. Además, tú ya tienes una familia. Lo que Amador no sabía es que Mari pronto se pondría a trabajar. —¿Tú? ¿Trabajar? ¡En qué! —le recriminó su esposo—. ¡Pero si eres una inútil integral! No dejaba pasar la ocasión para hacer de menos a su esposa, ejerciendo una violencia doméstica que era difícil de explicar. Y es que, ponerle la mano encima, nunca se la puso, pero faltarle al respeto cada dos por tres. —Pues sí, me han ofrecido trabajar como cocinera en un colegio público, el García Lorca, supongo que lo conoces. —¿Y qué quieren, matar por envenenamiento a todo su alumnado? Mari no sabía qué responder en esas ocasiones. Se supone que las palabras de su esposo debían de ser de apoyo. Pero este no supuraba sino rencor y mala baba. No obstante, y dado que sus hijos iban a la escuela en horario de trabajo, aceptó el encargo. Cocinaba durante la mañana. A medio día salía de la cocina, para ir a recoger a sus pequeños del aula. Y por la tarde se hacía acompañar de estos para visitar a su padre. —¿Está todo bien? —le preguntaba. —Sí hija, todo bien. 90 Comprobaba, sin embargo, que la desconocida les hubiera dejado comida suficiente. Y después se marchaba tranquila. Todo parecía haber adquirido su pausa correcta. Pero la vida de Mari no estaba destinada sino para sufrir y penar. 91 COMPLICACIONES Cuando peor parecían ir las cosas con su marido, de pronto un rayo de luz atravesó su corazón. Aurelio, un escritor de literatura infantil que había visitado el García Lorca, se interesó por ella. El caso es que coincidieron en recepción, y ambos pronto se hicieron buenos amigos. ¿Qué tenía esto de malo? Nada. Salvo a los ojos celosos de su esposo. Amador se negó a que su esposa tuviera relación alguna con ese escritor. —Un hombre y una mujer no pueden ser amigos —le espetó. —Pues en tu partido hay mujeres y yo nunca te he dicho nada. —Eso es distinto, Mari, enteramente distinto. Diferencias entre ambos casos sí había, pero no las que Amador aducía. A saber, la amistad entre Mari y Aurelio era pura, casta como la de dos niños inocentes. Sin embargo, Amador no paraba de coquetear con quien del género femenino se pusiera delante. Por esto él sospechaba de su esposa, porque se figuraba, en el colmo de su demencia, que ella era igual a él. Mari no sabía qué hacer. Las conversaciones con Aurelio se habían vuelto un alivio en la vida de penumbra 93 que ella llevaba. En cambio, como ya dijimos, era una esposa fiel. Motivo por el cual dejó de visitar a su amigo. —Lo siento, pero mi marido no lo entiende, y no quiere que te siga viendo. Así que yo le haré caso, a medias. Vernos en persona no será posible, pero por correo electrónico o por mensajes telefónicos seguiremos en contacto. Fue de este modo como continuó su relación, o como ambos hubieran querido que continuara. Porque, un buen día que Mari se había dejado el móvil encima de la mesa, mientras ella preparaba la cena, le llegó una nota de voz. —¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Hace días que no sé de ti, y me preocupo. Espero que tu padre y tu hermano estén bien. Un abrazo. El mensaje era inofensivo, y el tono con el que estaba dicho neutro. Ni un ápice de enamoramiento se reflejaba en la voz de aquel. Y sin embargo Amador se sintió traicionado. Fue a la cocina, con el teléfono en la mano, y le escupió a su esposa lo siguiente. —¿Qué es esto? ¿No te he dicho que no quiero que tengas nada que ver con ese hombre? Mari escuchó el mensaje, asustada, porque su marido parecía más enfadado que nunca, para, después de escucharlo, soltar, inocente. —¡Pero si no hay nada malo en sus palabras! Tan solo me pregunta por mi padre y por mi hermano. Amador no lo pensó dos veces, y de un impulso le cruzó la cara. 94 —A mí no me la vas a pegar con ese escritorzuelo, ¿te enteras? Mari temblaba, y de puro miedo comenzó a llorar. —¡Y encima se pone a llorar! Una puta llorona, vaya imagen para sus hijos. Esa fue la primera vez que Amador pegó a su esposa. Después de esa vinieron otras muchas. Pero lo que más le dolía a Mari no eran los golpes, sino la cerrazón de su esposo, su negativa a aceptar la relación de amistad entre Aurelio y ella misma. Ya que, desde hacía tiempo, este se había vuelto en su único confesor. Incluso Paqui, su sempiterna amiga, le había dado de lado a causa de su esposo. En efecto, esta veía cómo Amador trataba a su amiga, y le suplicaba, le imploraba, que por favor lo abandonase, que tarde o temprano hallarían un cadáver en su casa, y entonces sería tarde. Pero Mari se negaba, decía a su amiga, y se decía a sí misma, que Amador no era mal hombre, y que tarde o temprano cambiaría. Hecho este que no se produjo. Al contrario, cada vez era más violento. Y Mari cada vez estaba más triste. No podían las cosas ir a peor. Y, sin embargo, cuando, en este caso como en muchos otros, uno cree que ha tocado fondo, el suelo se hunde bajo tus pies, y la tierra te cubre hasta el cuello. El padre de Mari murió. Tuvo una muerte dulce, pero repentina. Un infarto, debido a la edad, se lo llevó por delante. Su padre, su amado padre, el hombre de su vida se había marchado para siempre, y sin poder despedirse. Esto sí lo vivió como un espanto. Ella hubiera jurado que su padre sería eterno. Jamás había pensado en su muerte. Pero, esta, 95 como a todo mortal, le llegó. Para entonces Mari ya rozaba la edad de jubilación. ¡Los años pasaban fugaces! Y aunque Amador se negaba en rotundo, ella mantenía relación vía messenger con su apreciado Aurelio. A él le confesó lo triste y desamparada que quedaba tras la muerte de su padre. En realidad, esto, como todo cuanto sucedió en su vida, se lo fue contando al bueno de Aurelio. Este se maravillaba por las cosas que su amiga había pasado sin derrumbarse, y, aunque entendía que tenía que ser cauto, para no levantar sospechas entre Amador y ellos, se animó para escribir la historia de su vida. —Cambiaré los nombres —dijo—, para que no te reconozcan, pero quedará bien, ya verás. Pasaba el tiempo y la historia avanzaba. Aurelio le enviaba los capítulos por mensaje a su ordenador, y esta los leía emocionada. En esa época, Pedrín se había instalado en su propia casa, y de él cuidaba como de un hijo. A decir verdad, él era la razón por la que no tiraba la toalla. ¿Quién cuidaría de él si ella faltase? Pensamiento este que le mantenía a flote, pero que no la salvaba del naufragio. La muerte de su padre se había vuelto una losa insoportable, y la relación con Amador iba cada día a peor. La gota que colmó el vaso vino la noche que Amador descubrió, entre los mensajes de Mari, las notas con los capítulos de la historia que Aurelio le estaba escribiendo. No entendió de qué se trataba, ni descifró que en esas hojas se hallase escrita la historia de su esposa, pero para lo concreto tanto daba. El hecho es que se seguía escribiendo con ese hombre, al que tantas veces 96 le había prohibido su presencia. Mari estaba con su hermano, cuando aquel vino y la golpeó con violencia. Casi la mata. Y a fe que lo hizo. Aquella paliza firmó su sentencia de muerte. Porque, Pedrín, que no podía defender a su hermana, sufrió un ataque de epilepsia, debido al estado de nervios que le produjo la reacción de Amador. Podría decirse que murió de eso, pero lo cierto es que murió de pena. Él también había sufrido mucho a lo largo de la vida, desde que, siendo pequeño, le diagnosticaran aquella fatal meningitis. Y había tocado fondo. Esa misma noche, camino del hospital, murió. 97 FIN Mari cayó en depresión, un agujero del que nada ni nadie la podía sacar. ¡Ni siquiera su amigo Aurelio! Los mensajes con este cada vez se habían vuelto más espaciados y clandestinos. Hecho este que se sumaba al facto de que, Mari, ya apenas le hablaba de sus problemas, para no preocuparle. Ahora bien, su tristeza llegó a un punto insoportable. No sabía cómo seguir adelante, ni quería averiguarlo. Solo quería que aquello que otros llamaban vida acabara cuanto antes. Un día que estaba sola en casa, cogió la cuchilla de la navaja de afeitar de su esposo y se abrió las venas. Mientras se desangraba pensaba en Álvaro, en su padre y en sus aquellos zapatos rotos que un día este le compró estando de feria. Todo había terminado. Ya por fin iba a descansar. 99 POST SCRIPTUM Cuando Amador regresó a casa y vio a su mujer tendida en el suelo, sobre un charco de sangre, se puso triste de veras. Era como si alguien le hubiera quitado su bien más preciado. Y es que, en efecto, eso era Mari para él, un bien material. No sabía a quién culpar de todo ello, aunque él era el único culpable. Pero vio abierto el último mensaje que Aurelio le había escrito a su ordenador, y lo tuvo claro. Tenía una pistola que guardaba de cuando los tiempos difíciles, y la usó contra aquel escritor de literatura infantil que había equivocado a su esposa con sus mensajitos. Lo citó en el funeral de Mari, y, allí, delante de todo el séquito, en la mitad del sepelio, le espetó. —Asesino, que eres un asesino. Y le descerrajó seis tiros; tres en el vientre, dos en el pecho, y uno en la sien, el que lo mató. 101