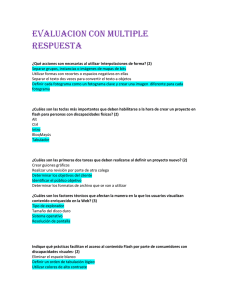Tetón - sergioviaggio.com
Anuncio

CRÓNICAS ESCANDINAVIÓNICAS CRÓNICAS CHRISTIANÓMICAS Lunes 5 de julio de 2010 Lo primero digno de constatar es el tetón del correo. Un hombre de unos cincuenta y tantos, totalmente andrógino, de porte viril, grandote, corpulento, y unas mamas homéricas que apenas se dejaban sostener por un enorme sostén. Luego, lo de siempre: desayuno en el lounge de Austrian y por fin el vuelo a la Oslo que no he visto en 39 años. Lástima que aterrizamos hacia el oeste y casi no se divisa el fiordo. Amarcord septiembre de 1971, con mi entrañable Susy (lo más parecido a Alguienita que he conocido y con la cual debí casarme con solo haber sido un poco menos pelotudo. En fin, que todo, por suerte acostumbrada, terminó saliendo para mejor). Tras dos meses de trabajar en una embotelladora de gaseosas y cerveza (Pripps, en Solna), hacinados con el flaco Clota y el chileno Víctor de a cuatro en cuarto de estudiante para uno, y en compañía del boliviano José Luis Flores (¿dónde andarás, hermano?), compramos una Kombi Volkswagen verde en la que un buen día, y justo con la entrada triunfal de los cornos del Don Juan de Strauss, alcanzada la cima de la montaña, se nos abrió el magnífico tajo, que fuimos orillando varios kilómetros que fueron llenándose de islas con casas moradas hasta llegar a la ciudad. De esta no recordaba más que el parque ¿? y el museo de las naves vikingas. Pero por partes. Ya el aeropuerto es inconfundiblemente escandinavo, con pisos de tablones de pino y un decidido aire a IKEA. El ómnibus nos lleva 45 km por una autopista entre coníferas boreales, campos de un verde septentrional y las sempiternas casas y establos de madera bermeja. Así entramos en la ciudad que no recordaba, toda IKEA también. El hotel Thon Terminus es modesto pero está bien. Los canales de TV son los locales, pero como en Escandinavia no doblan nada, se dejan ver. Hacia las cinco en punto de la tarde salgo a pasear hacia el centro. Es un verano como el país, sin aspavientos ni entusiasmo. Lo primero que llama la atención es la disolución de rubios: por cada melena de heno sutil, tres cráneos brunos con rizos como cincelados, o cuatro musulmanas que parecen haberse levantado con la cobija puesta, o dos filipinas que no conocen el silencio. Abundan los gitanos (¿venidos de dónde y para qué tan al norte?). Lo segundo es la suciedad: colillas, vasos de plástico, latas de gaseosa. Parece Londres. La ciudad se pondrá más Europea, pero incapaz de retroceder mucho más de dos siglos. Es que Christiania es más joven que mi Buenos Aires querido. Lo mismo que la propia Noruega, que solo se saca los grilletes suecos primero y daneses después en 1905. Parece que hasta entonces todo el país era de madera y queda poco que seguir mirando. En cambio es carísimo: más de tres euros el billete de metro (eso sí, moderno y extendido casi en cien estaciones). Por eso de mirar el mapa al revés, salgo para el otro lado. Unas chilenas (remanentes, acaso, del nutrido exilio) me reencaminan y encaro una breve Florida de barrio, bordeada de bares y negocios resueltamente étnicos. Hace calor, y los osloítas han salido en tropel a empaparse de sol mientras dure. Es una ciudad sin gracia. Como tanto de Escandinavia y como preanunciaba el aeropuerto, casi toda IKEA. El tránsito es sereno, casi cansino. Por ley -seguramente innecesaria- los automóviles ceden el paso a los peatones aunque tengan la luz a su favor. Ultra los rieles por los que discurren modernosos tranvías albicelestes entre buses novísimos que no se deciden entre el rojo y el lila, no demoro en encontrar la Florida dendeveras, la Karl Johannsgata, y por ella asciendo ya entre edificios más venerables de neta prosapia paleocontinental. Me 2 asombra la cantidad de mendigos, la mayoría jóvenes desahuciados, uno de los cuales, al tropezar con mi incomprensión del noruego no tiene mayor dificultad en pedirme ayuda en un inglés impecable. Entre el manso tropel un chino canta country, un gitano arranca gemidos a un violín y un casi enano, de piernas ínfimas inutilizadas por la poliomielitis, apoyado contra la pared, hace increíbles firuletes con la pelota en el ceñido triángulo de sus muletas y la cabeza. Me asombro de una negrita curvosa y de profusa melena que llena de italiano un teléfono celular. Amarcord aquel primer asombro de oír el idioma del Dante de labios de un africano, allá por 1971 (a la postre, casualmente, de aquel viaje con Susy, poco antes de Alger y Dakar y finalmente Buenos Aires, tras cinco años de Moscú, que desembocarían en tres meses en Santiago de Chile, mi primer matrimonio y el oportuno exilio en Nueva York). Todavía me asombran los coloniales que hablan la lengua de metrópolis que no son las suyas, como me siguen azarando los pobres blancos o los mendigos rubios. Sí, estoy definitivamente anclado en la posguerra en que nací. Al cabo de unos trescientos metros, las veras de la peatonal se abren para dar paso a la arboleda que, Teatro Nacional interpósito, con su infaltable estatua de Ibsen, asciende camino del Palacio Real. Me sobreviene la súbita conciencia de que este pueblo otrora feroz tiene un panteón notable pese a su civilización reciente, en el que fulgen varios nombres para la gloria: Ibsen, Grieg y Munck, Nansen, Amundsen, y Heyerdahl, uno para la gloria y el escarnio: Hamsun, el magnífico escritor que fue a chuparle las medias al Führer (que lo sacó, no obstante, a patadas en el orto cuando le escuchó su pavada “humanista”), y otro para el escarnio solo: Quisling, el gran Judas del siglo XX. Al costado de una de las cervecerías esparcidas entre los árboles toca admirablemente jazz un improbable cuarteto gitano de violín, clarinete, cítara y contrabajo. En medio de la alameda, montada en su pedestal, la efigie de un señor de civil sirve, a su vez, de pedestal a una gaviota inmóvil. Me hace gracia el tótem inesperado. Frente al Palacio Real juegan los niños variopintos de varias familias multicolores mientras los novios les sacan fotos a sus novias junto al guardia enhiesto, de algo incongruo chambergo con penacho, pintoresco pero de este lado del ridículo, a diferencia de la gallina muerta de los itálicos bersaglieri. Acabo de perderme el cambio de guardia, y solo atino a filmar de espaldas el pelotón que se aleja solemne en fila india para desaparecer en la modesta casita de madera amarilla donde permanecerá guardado de repuesto. Caigo en la cuenta de que las palomas de esta ciudad son todas gaviotas. El Palacio es, como los súbditos de su inquilino: macizo y sin pretensiones. Infaltable monumento por medio, a sus pies se desparrama la ciudad, que no demora en industrializarse camino de las casi inminentes montañas ¡Cuánto de parecido y diferente a lejana o inmediata, según, Praga desenrollándose ella también desde la Plaza de San Wenceslao! A foro derecha, hacia arriba y al costado se extienden los boreales equivalentes a los bosques de Palermo, en cuyos intersticios se solean vastos lomos de vikingas. Termino de entender por qué me resultaba tan imponente mi entrañable Ritva, presidenta que la conocí de la Asociación de Traductores de Finlandia: las hiperboreales tiene los hombros anchos y las espaldas triangulares, casi viriles. Amarcord aquella voz casi inaudible, la sonrisa que apenas trasponía la impavidez de aquel rostro de porcelana en que dos ojos celestes como el mar o el cielo miraban todo con asombro casi infantil. Amarcord que la conocí en la Casa de los Escritores de Eslovaquia, a la que me habían invitado algo inverosímilmente como Jefe de Intérpretes de la vecina Viena. Era un otrora palacete feudal, de esos que el socialismo real tuvo el tino de expropiar para bien de todos y el desatino de dejar venirse abajo casi como inevitable consecuencia. Amarcord de que el último de aquellos tres días advertí que nos mirábamos, que el encontronazo fue con premura y que luego la llevé en mi recordado Mazda Xedos al 3 aeropuerto de Praga. De que primero el guardafrontera eslovaco y luego checo (apenas desiamezados) no sabían muy bien qué hacer con el dueño de ese pasaporte desconocido que no era de ningún país, y que me dejaron uno salir y el otro entrar casi a regañadientes (medio siglo de socialismo real oblige). De que era abril y que invité a Ritva a Viena la semana del Primero de Mayo. De que la fui a recoger al aeropuerto al cabo de mi primera manifestación. De que el ramo de flores con que la esperé fue, me confesó entre halagada y compungida, el primero que un hombre le ofrecía en sus entonces treinta y cuatro años de vida. De que en julio vino a visitarme a Ginebra. De que era de origen campesino y baquiana en encontrar y discernir hongos y frutas silvestres. De que tras una semana de comer vegetariano dos veces por día ver una vaca me producía una erección. De que en septiembre fui a visitarla a Helsinki. De que vivía en el primer piso de un chalet de madera con un perro que se nos metía en el lecho en el peor, o mejor, según, momento. Y de que entonces reapareció la turca y no la vi más. Retornado de las ramas, prosigo. Remonto el bosque hasta que Oslo, tras hacerse inesperadamente de madera, vuelve al siglo XX y regreso orillándolo. Llego al viejo edificio de la estación, junto al cual se congrega, como en la estación de Zúrich o en Karlsplatz, la pleamar de una juventud sin esperanzas, rehús de una sociedad que debiera tenerlo todo pero a la que parece faltarle algo esencial. Vuelvo a dar con mi Florida de barrio, me tomo una cerveza en un pub pseudoinglés, en cuyo interior dos vikingos de la más pura cepa juegan a los dardos, detrás de los cuales un tercero se bate a afanado duelo con una máquina tragamonedas. Al mostrador me atiende como la contrapartida del tetón postal de esa mañana: una equivalente andrógina de Telly Savalas de lo más simpática que luego me trae mi pint afuera. En una mesa vecina, van a sumándose hasta cinco o seis blondos netamente proletarios. Me despierta curiosidad que se rían casi como latinos. El humo bonachón de la pipa me añubla cada tanto la humanidad multirracial que va o viene sin mayor apuro. Sudanesas, como decía, con la frazada puesta, africanos de ébano, asiáticos diminutos, latinos vocingleros, y, de tanto en tanto, la mole de un Odín tatuado que parece el templo de Angkor o las intermitentes rubias, fulgurantes, enceguecedoras, esplendorosas. Y yo me percato en carne viva, para mi alarma o solaz. que mi mirada procaz se ha vuelto contemplativa Dato para la alarma demográfica y cultural: abundan los extranjeros con niños recientes, pero casi no los hay autóctonos. Lo de alarma demográfica y cultural, claro, va con sorna. Pero es un hecho que Europa, otrora ostensiblemente europea, francesa en Francia, italiana en Italia y sueca en Suecia, o, en todo caso, impregnada de sí misma (los metecos de entonces eran meridionales de los propios, si más menesterosos: portugueses, españoles, italianos, yugoeslavos (solo Alemania tenía turcos visibles). No ha de sorprender, entonces, el auge de los nacionalismos de derecha, que no pueden ser sino racistas. Es que, la verdad sea dicha, como ha sucedido siempre, las identidades más afianzadas terminan disolviéndose. Claro, los celtas ya no se asustan de los sajones, ni los sajones de los vikingos, ni ambos de los normandos, ni los vándalos de los hunos, ni los romanos de todos ellos. Ya no hay saqueos ni matanzas entre godos y galos y alanos y francos y lombardos. Ahora ellos, tan diferentes que eran cuando todavía eran ellos, se ven todos juntos como lo más parecido. Para mí son solo lo más parecido de lo diferente: me reconozco más, es cierto, en este espejo a la vez próximo y remoto que va 4 dejando de parecerse a mí. Más, pero no todo, porque el chamamé, la chacarera o la milonga campera también me son espejo, si no del rostro, mucho del alma. Al pagar la cerveza me percato de que el IVA es nada menos que del 25 por ciento. A unos diez euros, debe ser la Guiness más cara que he bebido en mi vida. Se han hecho las ocho. No tengo casi hambre, pero me obligo a comer, por las dudas, un poco memorable sándwich. Por esas cosas de mi Dios, cazo por la TV la memorable Zuku Dawn de Cy Endfield (la “precuela” de su extraordinaria Zulu (debut que fue de un veinteañero Michael Caine, atípico que resultaría como rancio oficial británico nieto de un general de Waterloo). Es la historia de cuando las elegantes casacas rojas de su graciosa Majestad resolvieron invadir tierras zulúes en enero de 1879. Un Peter O’Toole aceitoso y deleznable es la imagen perfecta del engreimiento racial de Chelmsford, rodeado de oficiales impecables, valerosos y crueles, al mando de una tropa armada hasta los dientes por fuera y de agallas de acero por dentro, tan disciplinada como vistosa, que va a ser masacrada hasta el último hombre cuerpo a cuerpo y a puro lanzazo (porque los zulúes no conocían ni siquiera el arco y la flecha) en la peor derrota jamás infligida por un milicias irregulares a un ejército regular: Isandlwana. Los zulúes, aguerridos y valientes como el que más (y, de paso, en defensa de sus tierras, lo cual en estos lances no es moco de pavo) vencen, pese a las tremendas pérdidas que les ocasionan la artillería, los cohetes (primitivos, claro) y los avanzadísimos fusiles Martín Henry, porque superan a los invasores veinte a uno. Y a medida que las cifras van cambiando, van deteriorándose proporcionalmente las posibilidades de la ensalada de francos, visigodos y romanos de mantener su terreno. Ya retumban, solo que silenciosamente, las nuevas hordas chinas: carpe diem et culturalem ethnicam atque identitatem. El mundo está cambiando como ha cambiado siempre, solo que uno creía que ya no quedaban más que cuentas políticas por saldar. Para cuando Morfeo me bate en la pulseada, el día sigue tan campante. Es que no estamos tan detrás de las noches blancas. Martes 6 El Centro de Convenciones queda a unos trescientos metros, sobre una plaza con feria en la que vociferan mercachifles decididamente medioorientales. (Me decía un diplomático costarricense en tiempos de Nueva York que su canciller era tan pero tan despistado que lo iban a mandar de gira por Israel, Siria y el Líbano “para que se medio oriente”). La seguridad es estricta al inicio. Pero una vez sonsacados los gafetes, nos dejan misericordiosamente en paz. La reunión, la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, es la que ya me había tocado en Astaná y Vilnius (vide correspondientes crónicas). La preside, como antes, en mal francés y peor inglés. el imbécil pomposo de Joao SoaresLos colegas también somos los mismos, y la cosa marcha convivialmente sobre ruedas. Por la noche, velada en la flamante Ópera, a la cual se llega atravesando los puentes que llevan, avenida por medio, del inmenso shopping a la estación central y de esta, autopista traviesa, a la ribera. Es un edificio albo, moderno y luminoso, que de lejos remeda una especie de transatlántico, que da al puerto. Me extraña que a foro izquierda persista una playa de estacionamiento industrial desangelada y descolorida pero fácilmente verdecible. En el enorme vestíbulo nos sirven un buffet estupendo, con vinos argentinos de los más mediocres, pero que se dejan beber (claro, ¿cómo habrían podido impedirlo?). Me toca una platea junto y al embajador polaco, un tipo de lo más ameno y cortés. Aparece en escena una especie de Thor de smoking, que tiene que 5 encogerse para hablar por un micrófono que le queda como bastón para explicarnos que cuando nos avise hemos de ponernos de pie para recibir a la reina, y otra vez al final para despedirla, A la voz de ahura, exclama y todos p’arriba. Entonces entra el real cortejo, dos o tres señores de traje y dos o tres señoras sin duda que elegantes, pero nada que no se haya yo visto cuando mi abuela o mi madre se juntaban a jugar a la canasta con sus coetáneas, una de ellas, la susodicha Majestad, que, si no nos avisan, ni nos damos cuentan. Todo como en este país: sin pretensiones, ni aires, ni aspavientos. Un excelente dúo de chelo y piano tocan las tres piezas de Schumann. Luego sale el Director, un histrión nato que, en un inglés exquisito, nos cuenta que hasta hace cinco años Noruega no tenía teatro de ópera, a diferencia de Suecia o Dinamarca, que los tenían Reales, Perdón Su Majestad (sic!, ¿se imaginan algo parecido entre el director del Covent Garden e Isabel II?). Que cuando surgió la idea hubo un intenso debate público acerca de si correspondía o no gastar tanto dinero en cosa al cabo suntuaria (y el toletole, agrego yo, que se armó con la juventud que, en Zúrich, exigía un centro juvenil en vez de la multimillonaria renovación del correspondiente teatro para ricos). Que al final la idea se impuso. Pero que se decidió que el teatro fuera genuinamente para todos, de modo que ahí puede tocar –y toca- todo el mundo, incluidos las decenas de artistas de toda laya que se congregaron a fin de recaudar fondos para las víctimas del terremoto en Haití. Que en esos cinco años habían visitado el teatro cinco millones de espectadores, es decir, el equivalente a la población del país. En fin, que como todo por estos lares: campechano, sencillo, sin pretensiones, sin aspavientos, sin aires, pero en serio y para todos. Tras el Director, acompañada al piano, una soprano joven y bellísima, en traje típico (sin aires ni aspavientos) canta angelicalmente la canción de Sólveig del Peer Gynt de Grieg (¡claro!) y el Canto a la luna de la Rusalka de Dvorak. Es todo. Como en este país, sin aspavientos ni pretensiones. Nos ponemos de pie y la Reina y sus elegantes cumpas se piantan. Afuera, desde luego, el día ni sueña con piantarse. Miércoles 7 Tras la sesión hay excursión al parque ¿? y luego recepción en la Municipalidad. Como conozco el parque y no recuerdo que me haya gustado especialmente (y aunque no lo conociera o sí recordase) yo me propongo otra cita: el Museo de la Resistencia. Aprovecho para tomar (innecesariamente, salvo por mi ferroviaria obsesión) el metro, como decía, perfecto. El museo está dentro de la fortaleza (ni siquiera castillo), que queda, a su vez, sobre la costa occidental del fiordo. Es una auténtica decepción, ínfimo y sin mayores explicaciones (el Milcom –supongo que Comité o Comando Militar, pero no me lo aclaran- no es inicialmente reconocido por el SAE –no me aclaran qué es- organizado y/o armado por los ingleses (ni los EEUU ni la URSS han metido aún sus siglas en la guerra, recordemos). Los nazis mantendrán en Noruega una cuerpo expedicionario tan descomunal como en definitiva innecesario de 400.000 efectivos. Es que los ingleses han logrado convencerlos de que Noruega es una de los posibles puntos del desembarco que luego será en Normandía. Los nazis atacan, como siempre, por sorpresa. El país (uno de los más pobres de Europa) se defiende como puede, es decir mal, pero aun así sus vetustas baterías costeras logran hundir el Blücher (gemelo del Prinz Eugen que – parece que él, y no el Bismark, como se creía- hundió el Hood) con casi mil de sus tripulantes y lograr así la evacuación de la familia real a Inglaterra. La ocupación es fulminante y total. El gobierno de Quisling se aplica a una aplicada colaboración, pero, 6 por desdicha, el país no tiene para aportar al holocausto más que millar y medio de judíos (que se le va a hacer, porque voluntad no falta). Lo más llamativo –para mí- es la resistencia civil. Recordemos que, a diferencia de la familia real danesa, que se quedó y comportó casi que heroicamente, y de la belga, que también se quedó y fue un oprobio, la noruega y la holandesa se han marchado. Hay huelgas obreras y de maestros, y por mucho que metan plata, hagan ruido, amenacen o intenten seducir los fascistas invasores o vernáculos, la cosa no prende (como sí prendió, entre dentistas no nos vamos a decir “no duele”, en Francia). Pero hay un soldado alemán por cada seis o siete habitantes, de modo que tampoco es cuestión de hacerse demasiado los gallitos. De todos modos, la resistencia (con una importante participación comunista, silenciada salvo para señalar que uno de los atentados que organizó a un tren de municiones suscitó represalias entre los civiles -¡qué novedad!- por lo que resultó muy controvertida) logra impedir que el agua pesada que el Reich confeccionaban en Noruega llegue a Alemania, con lo que frustra decisivamente las posibilidades atómicas de Hitler (¡cómo sería el mundo, si no!). Regreso al hotel, me cambio y salgo a zigzaguear en busca del Ayuntamiento, que termina quedando frente a una marina de lo más mona. Es el sitio donde se entrega el Premio Nóbel que resulta que es Nobel), un edificio casi Art Decó, en cuyo amplio hall nos sirven un óptimo bufftet, pero con unos Argento argentinos de mala muerte. De retorno, opto por no acompañar a César y Vera Quintana a ver el partido entre Uruguay y Ghana en el Radisson. Veo, en cambio, un misterio de Agatha Christie (apóstata que al cabo soy) Jueves 8 Esta noche tenemos excursión en el Museo del Fran y del Kon.Tiki. Nos llevan en ómnibus por lo que viene a ser el Acassusso de Oslo: villas señoriales rodeadas de atildadísimos jardines. Hace un frío de defecarse. Por suerte me he traído, previsor, mi anorak (que, al cabo, es de origen esquimal, ¿vero?). De entrada nos dan un buffet con carne y salchichas de reno, a las que renuncio en favor al salmón ahumado y los camarones. Los vinos argentinos esta vez están mejor. Por consejo de Helène Álvarez de Miranda (hija de refugiados republicanos) me meto en el grupo francés, que tiene un guía efectivamente genial. Primero el Fran (“adelante” en noruego) en el que Nansen se pasó tres años tratando de llegar al polo Norte y terminó demostrando que la masa de hielo gira en el sentido de las agujas del reloj, ya que el barco quedó apresado al norte de Liberia y se soltó frente a las costas noruegas. Eran a bordo trece, en 1893. Nansen y otro deciden partir solos a ver si pueden alcanzar el polo, pero se quedan sin víveres y deciden regresar, solo que quedan varados seis meses (!) hasta que da con ellos una expedición inglesa que los devuelve a Noruega… una semana antes de que aparezca el propio Fran, que, como es lógico, los ha dado por muertos. Nansen se dedica entonces a explorar la Antártida, empujado por Amundsen. Cuando al final tira la toalla, se dedica a velar por los refugiados de la Primera Guerra y de la Revolución Rusa. Inventa así el “pasaporte Nansen”, que les permite desplazarse. Entre una cosa y otra, le dan el Premio Nobel de la Paz, cuyo monto dedica a financiar dos koljoses en la flamante URSS (uno en Rusia y otro en Ucrania), que están entre los primeros en dotarse de tractores. Entretanto ha mediado eficazmente entre turcos y griegos. La Parca se lo afana en 1930 cuando intentaba otro esfuerzo de mediación, esta vez entre turcos y armenios. Pasamos al Kon-Tiki, a cuyo bordo don Thor Heyerdahl (a quien, por cierto, pude conocer en Moscú, voluntario en las fuerzas de la resistencia que 7 se entrenaban en el Canadá) logró probar que tanto los polinesios como los incas podrían haber navegado hasta la Isla de Pascua, tras haber demostrado (en un segundo intento, con el Ra II) que los egipcios podrían haber navegado hasta el Perú y (en otra expedición) Ganges arriba y hasta Somalia. El guía habla no solo con una admiración (y un entusiasmo muy poco boreal) de Heyerdahl, sino con profundísimos conocimientos de detalle, Es que estuve con él dos años excavando en el Perú (¡claro, así cualquiera!). Viernes 9 Arreglo una temprana partida con mi colega José Manuel (que también tiene ruso, el quinto con, además, inglés y francés pasivos, en toda la cabina española de Europa y sexto del mundo; uno de ellos mi entrañable Alberto Langone, ex compañero de la Lumumba, que me alojó sucesivamente en Lima, París, Londres y Roma –me lo perdí los años que estuvo en Viena- a cambio de un mísero marroco y catrera recíprocos en Nueva York, y a quien debo el contrato en Toronto, que él rechazó, recomendándome a mí). Vuelvo al hotel en busca de la maleta y la arrastro (pesa una tonelada, con las botellas de vino, el diccionario ruso, el traje, el saco azul, el anorak y el impermeable liviano, todo lo cual he tenido ocasión de usar en siete días) hasta la estación. El tren al aeropuerto sale cada diez minutos (!), obscenamente moderno, limpio, veloz… y caro (veinte euros, más que de Heathrow a Paddington). Una vez en la Terminal, todo se hace en forma automática: se marca la clave de reserva en una pantalla, se elige el asiento y se obtiene la constancia de equipaje (que toca colocarle), de modo que la intervención humana se limita a colocar las maletas sobre la cinta. Hay un símil de avión, con escaleras atrás y adelante a los costados para que se trepen, jueguen y se descuelguen los críos que habría hecho las delicias de Xóchitl (Sóchil). El lounge de SAS, siempre IKEA, es cómodo y está bien provisto. El avión (Norwegian Air) algo incómodo, pero como el vuelo dura apenas cuarenta minutos, se aguanta. CRÓNICAS UPPSALESTOCÓLMICAS Es que voy camino de Uppsala, a visitar a mi gran gomía de aquellos moscovitas tiempos, Eduardo Bachelet -tío, nomás, de la expresidencial Michele-, que debió quedarse exiliado en Suecia, donde se casó con Kiki y dio origen a la Meche y al Christian, la una sommelière y el otro militaire solo que sin la “e” muda, de ahora respectivamente 29 y 24 años, sobrinos míos postizos que supieron ser de gurises, cuando podía venir a visitarlos una vez por año, hasta hará unos ocho o nueve. Aterrizo en otro aeropuerto de IKEA, en medio de un día ultraperonista, sobre el que el sol desparrama sus 32 grados centígrados como plomo fundido. Eduardo es, en rigor, Flash, mote que le prendí cuando perdió dos veces el mismo avión. Amarcord que era de lejos el tipo más pintón –y desganado y pachorrode la Universidad, que en las veladas él se quedaba sentado con una expresión lánguida que no era más que la pereza atávica de todos sus músculos, incluidos los faciales, hasta que alguna rusita venía a llevárselo a la rastra, no sin antes haber conseguido la llave de alguna de nuestras habitaciones y la promesa de que no volveríamos hasta e Eduardo viene de una larga dinastía de aviadores y marinos da siguiente. De que un día nos narró que de pollo quiso ser piloto, pero que lo rebotaron por daltónico, lo que arrancó al mexicano Julio Solórzano (al que más tarde matarían padre, madre y dos hermanos, y una de cuyas dos hermanas supérstites acaba de pasar quince días en casa, que el mundo es un pañuelo) un jubiloso, ¡Ja; ya no es perfecto! 8 Flash viene de una larga dinastía de marinos y aviadores chilenos… democráticos. Su primo, el General del Aire Bachelet –padre de la Michele- murió en la tortura. Un tío, también General, fue pasado por alto como comandante de la Fuerza Aérea porque sabían que no sería cómplice de la asonada fascista. Su padre era marino. La hermana de Eduardo está casada con Hugo Miranda, que supo ser senador por el Partido Radical durante el gobierno de Allende (cuya Unidad Popular integraba), fue internado en un campo de trabajos forzados y finalmente exiliado en México, Amarcord que lo conocí junto con su colega, el senador comunista Lucho Godoy, que habían venido a Nueva York a denunciar los desmanes de la dictadura pinochetista y que, casualmente, estaba de visita también Eduardo. Que con Eduardo, Hugo, Lucho, mi noviecita de entonces, la colombiana y periodista Patricia Gómez Medina, su amigo igualmente periodista y colombiano Daniel Samper, que acababa de recibir el primo Moors-Cabot, y su hermano, Héctor, que terminaría de Presidente de Colombia, diz que con ayuda de platita del narcotráfico, fuimos al fenomenal restorán “La fusta”, de Queens, a bordo de mi portaaviones Victoria, un Jaguar Mark X modelo 1960 (¡el auto más ancho jamás fabricado en Inglaterra!, al menos hasta entonces), que tenía tapizado de cuero y tablero y mesas de caoba, pero se paraba a cada rato, incluida aquella noche, en medio de la autopista, solo que aquella noche, por suerte, arrancó solo y no merced a la humillante intercesión del AAA (la Automobile Association of America, no la Triple A de Lopecito, que años atrás había hecho saltar por los aires la casa donde crecí, en San Fernando). Por cierto, la Cecilia tiene un libro “La cocina chilena en el exilio”. En él relata una cena, de las últimas, con el General Prats y su esposa, la Sofía Cuthbert, y el Ministro del Interior, José Tohá, los tres asesinados luego por Pinochet. Es que el fascismo lo ha marcado a uno más de lo que uno mismo cree, y lo curioso es que las marcas aparecen así, de sopetón, al calor de estas crónicas que no tendrían que tener na’ que ver. Flash y Kiki me esperaban en el aeropuerto, adonde llegué a eso de las dos de la tarde. De camino a Uppsala pasamos a comprar viandas en un supermercado automatizado a la escandinava: al entrar se coge (con perdón) una especie de pistola que va leyendo todo lo que se tira en el carrito, de modo que al llegar a la caja simplemente se paga. Claro que el sistema se presta a abusos, porque, después de todo, ¿quién puede garantizar que nadie meta en el carrito cosas que olvidó marcar? Por eso, de vez en cuando, se efectúan controles. A almorzar se nos juntó Christian, con su noviecita Osa (pronunciado, parce, Ùuuuusa). Flash cocina espléndidamente y así comemos. Su dpto, que no llega a los 80 o 100 metros cuadrados, en un suburbio de una ciudad que es, ella misma, un suburbio, está lleno de cosas bellas, algunas de la prosapiosa familia, otras compradas a pulmón en mercados de pulgas. Me mostrará las fotos de su último viaje a Chile: todos sus parientes tienen fundos, casas de campo celestiales, plata a rabiar. Solo él quedo seco, viviendo exclusivamente de su trabajo en la Oficina de Inmigraciones, pseudopodio, más pseudo que podio, de esa aristocracia criolla tan parecida a la nuestra y próxima de las centroamericanas, en las cuales todo el mundo es primo de todo el mundo. Flash es una pausada enciclopedia ambulante. No hay tema sobre el cual no tenga algún dato original que aportar, algo inteligente que decir. Kiki lo trata como a mí Alguienita, sonriente y conmiserada, mitad maternal mitad conyugal o, mejor pensado, dos tercios contra uno. Christian recuerda cuando, a la mesa del desayuno y él de seis o siete años, yo le decía, Christian, dile al boludo de tu padre que me sirva más café. Y Flash terciaba, Dile al güevón de mi amigo que si quiere más café que se lo sirva él mismo. Y así nos seguimos tratando. Y Kiki se caga de risa, a la sueca, o sea, que apenas si se le nota. 9 Por la noche, cocino yo y toma el pelo Flash. Sábado 10 Tras el desayuno, nos vamos para Estocolmo, a almorzar con la Meche en el mercado, La Meche acaba de aparecer en la tapa de una revista gourmet, como sommelière de un restorán de lujo, el Fredsgatan. Llegamos a Estocolmo por la carretera. Estocolmo empieza (y sigue por un largo rato) pura IKEA. El almuerzo no es de primera: la boullabaise está aguada, pero lo que vale es el encuentro con la Meche. Por cierto, la última vez que los vi a todos ellos fue en Berna, en casa de Hugo, que ahora era embajador (¡pañuelo de mundo, carajo!). Después del almuerzo, le compramos vacío y entraña al carnicero uruguayo. La Meche nos lleva a visitar el restorán, que todavía está cerrado. Somos testigos de los preparativos para la cena. El menú fijo de ocho platos sale 200 euros sin y 400 con bebida… por persona. Mangos de Pakistán (que nos dan a probar), ostras de Portugal, vinos de todo el mundo. Porque también bajamos a la cava de los Petrus y Romanée-Conti y Chateau Lafitte y Vega Sicilia y Sassicaia. El Fredsgatan queda frente a Gamla Stan, la insular ciudad vieja, que flota majestuosa en medio de esta especie de Ámsterdam a lo bestia. Allí nos tomamos una cerveza, entre callejas medievales y edificios de aquellos, antes de volver a Uppsala. No he pasado en esta ciudad en la que laburé dos meses apenas graduado y que tan importante resultó en mi vida ni tres horas. La he visto así no más, ni siquiera a vuelo de pájaro. Por alguna razón no he querido. Estoy francamente de mal humor. Trato de que no se me note. No me gusta ni me gusto cuando me pongo así. De pronto, ¡zas!, epifanía exegética: Claro, en Oslo, por algún motivo seguramente de diván, he venido durmiendo poco e intermitentemente (me he despertado cada dos o tres horas), y me ha pasado lo mismo ayer. Yo, con sueño por saldar, soy como los chicos, me pongo insoportable (salvo que, ahora que estoy más grandecito, solo conmigo mismo). En llegando a Uppsala, lo primero que hago es tirarme a dormir una siestita de las mías, de apenas cinco minutos, que se dilata casi una hora… ¡Con razón! Para cuando empieza el partido entre Uruguay y Alemania ya soy el de siempre. Domingo 11 Nos toca asado en el campo. O sea, en la casita que Flash lleva alzando con sus propias manos desde hace añares. Para eso es la carne que compramos ayer. Pasamos por el supermercado a completar las provisiones y pasamos a invitar a una pareja de anticuarios, noruego él, de apelativo Gunnar, y ella danesa, respondiente al nombre de María, que viven justo en frente. Allí compré, me viene de pronto a las neuronas, un hermoso florero que aún conservo. Fue hace cuando menos diez años, seguramente más, y ni recuerdo cómo había logrado enganchar el viaje. Ella se también me recordaba. Él es un vikingo de bigotes manubrio, estirado y flaco como un fideo, corredor de vocación, que se ha ido a trotar por el Sáhara y Mongolia y acaba de participar en un Maratón local. Hacemos unos kilómetros entre campos de avena y de trigo, bordeando a veces un lago, entre casas distantes y alguna que otra iglesita de campaña, hasta que nos adentramos por uno de los dos o tres caminos de tierra que han de quedar en el Primer Mundo y llegamos a un chalet de madera debidamente color granada, que, como adelantaba, es, aparte de la estructura fundamental, paciente obra de las manos de Flash, Esta viga la tuve que cambiar, Aquí casi se me cae el techo, Esta pared la tuve que hacer 10 nueva, Estos muebles los fui consiguiendo por partes separadas, Esta mesa la tuve que restaurar, Ahora tengo que instalar el baño y el agua corriente… Porque ni el uno ni la otra. El agua viene de un pozo, casi gélida, y el escusáu está en el cobertizo del fondo, de esos portátiles, Aquí voy a instalar una sauna. Como único argentino del convivio, asumo la responsabilidad de asador. Esta vez las cosas salen comme il faut, aunque no sin cierto sacrificio, ya la temperatura ambiente es de 38 grados Celsio, que yo palio, cierto es, inmóvil al sol y junto al fuego. Queda una botella de Terrazas malbec que, como Flash y el anticuario de carrera tienen que manejar y sus naifas no son beodas, alcanza holgadamente para el ágape. Excepto que nadie, o sea ni Flash ni Kiki, se acordó del postre. Menos mal que Kiki encuentra dos paquetes de obleas. Tras la comida argentina, digo, postre chileno. Esa noche cenamos livianito, porque nadie quiere apartarse del televisor. Lunes 12 Viene a almorzar Ariel con su señora, y la Meche. Ariel es un chileno algo mayor que yo (¡van quedando pocos!), médico, también rezagado del exilio. Flash prepara unas tostaditas con anchoas exquisitas y yo unos rigattoni con cebolla, puerro, cebollín, ajo y zucchini que no me termina de enorgullecer, pero que, entre el queso y el Terrazas malbec seguido de un Trapiche Iscay (que he traído como ofrenda a la amistad), se dejan deglutir sin escarnio. Kiki ha preparado, para terminar en tono mayor, una exquisita ensalada de frutas. Pasamos el resto del día charlando. Recordando viejos tiempos (“calles queridas, cómo estarán / viejos amigos que hoy ni recuerdo, / ¿qué se habrán hecho, cómo andarán?” llora el tango, pero nosotros no paramos de cagarnos de risa). Flash tiene historias increíbles, de las cuales voy a escoger, como quien elige sendos bombones, solo estas dos: Resulta, güevón, que salgo de Moscú para Ámsterdam y estoy solo en el avión, ¿te fijas? Resulta que lo mandan para buscar un grupo de turistas americanos. Así que me hago amigo de las azafatas y termino aterrizando en la cabina con los pilotos, güevón. Y los pilotos rechoros, güevón, me dicen, Vamos a hacerles una broma a los de Aeroflot en Bruselas. Porque resulta que el aeropuerto de Ámsterdam está cerrado por niebla y nos desvían. Y el piloto se pone en contacto con uno de los gallos de Aeroflot y les dice, Miren, venimos con un pasajero solo… Y es extranjero… No sé, pero debe ser alguien importante, porque es el único. Y cuando aterrizamos, güevón, abren la puerta, y al pie de la escalerilla hay una limusina negra, güevón, ¡y hasta han puesto una alfombra roja! Y yo me bajo poniendo cara ’e malo y los güevones me bajan la maleta del avión y me la traen. Y ahí es donde meto las patas porque me preguntan que adónde quiero ir y digo que a Bruselas, ¡y los güevones se dan cuenta de que no soy una mierda y me tiran la maleta en el suelo, enrollan la alfombra, se mandan mudar en la limusina y me dejan solo en medio ’e la pista, güevón! Otro día, tenía que viajar a Londres porque mi familia me había mandado una plata. Y yo tenía un billete de cien dólares que me lo puse en el bolsillo de la camisa y cuando voy a bajar me doy cuenta ’e que no lo tengo, güevón. Y es sábado, güevón. Y yo sin una mierda ’e plata ni para un café, güevón. Y hablo ahí con una inglesita y le cuento, po güevón. Y ella me llevó a su casa, me dio de comer y hasta me prestó plata hasta el lunes. Y entonces yo el lunes fui a retirar mi platita y me compré harta ropa de la buena, güevón, y a ella le hice un regalito… ¿Y qué fue de su vida? ¡Yo que sé, güevón! Kiki lo mira sonriendo todo lo que sus ancestros le permiten. 11 Martes 13, ni te cases ni te embarque, pero… Pero mi vuelo es a las diez. Flash me lleva a Arlanda y nos despedimos preguntándonos cuándo, dónde y cómo nos vamos a volver a encontrar, ahora que Suecia me queda tan lejos. Ya se verá, porque siempre termina por verse. **** Paso en Oslo tres horas y sigo para Viena, donde me encuentro con que me ha venido siguiendo la canícula escandinava. Por suerte ya es de tardecita, y el sol, en vez de clavarse, pasa a cercén. Compro una botellita de vino para los camarones que me voy a comer. Hago la valija (como siempre desde hace cuatro años, con más trenes que ropa). Ceno, mitad del vino para los camarones, mitad para mí. Y, ¡oh casualidad que no existes y Dios aparte que en cambio sí!, por Arte pasan “Lumumba”, una estupenda película sobre la vida y trágica muerte del santo patrono de mi Alma Máter, la Universidad de la Amistad de los Pueblos “Patrice Lumumba”, hoy Universidad Internacional “Sájarov” (“nostalgia de los tiempos que han pasado, / arena que la vida se llevó, / pesadumbre del barrio que ha cambiado / y amargura del sueño que murió”, plañía, premonitorio sin saber, Homero Manzi). La película ilustra magistralmente la trágica imposibilidad de La Revolución, al menos entonces y por aquellos pagos: Etapa superior del capitalismo en Angola o Ghana o Mozambique. Hombre nuevo en Etiopía o Laos… Fin de la explotación del hombre por el hombre. Aurora de paz. Cariñosa fraternidad entre los pueblos trabajadores… Eppur… ¡Algún día! Miércoles 14, volver es nacer de nuevo La rutina es la de siempre. Ni intento dormitar. Miro la tele casi sin ver, o acaso al revés. A las cuatro saco la basura. A las cuatro y media emprendo el arrastre de valijón, valijita y maletín y el agobio de la mochila hasta Scwhedenplatz, donde mi pipa y yo llegamos con veinte minutos para esperar el primer ómnibus a Schwechat. Como siempre, camino del final los minutos se van estirando. En el mostrador de embarque me cuentan que el vuelo de Fráncfort a Baires está lleno, ¿Me darán seiscientos euros de desagravio por obligarme a pasear por Fráncfort al calor del estío? ¿Me catapultarán, en todo caso, a business? Desayuno en el lounge de Austrian Airlines. Me dirijo morosamente a la puerta de embarque. Trato de dormir un poco en el avión pero no puedo. Los párpados, pesados pero rebeldes sobre el comezón de los ojos no me hacen caso del todo. Los llego a cerrar, es cierto, pero apenas si logro un conato de duermevela. Aterrizo en Francoforte sul Meno camino de las ocho de la mattina, con dos horas y la yapa de amansadora. Dejo la valijita en el lounge y pongo rumbo a la puerta de embarque a ver. Todavía no hay nadie. Media hora después me dicen que la clase turística está colmada (¡bien!), pero que hay lugar en ejecutiva (¡y bue!). Una hora antes de la señalada, a las nueve y centavos, me pongo a escrutar, rapaz, la circunstancia. Vaca llendo gente al baile. Un par de argentinos con pinta ejecutiva se apgraidean (malo, porque caen en picado mis posibilidades de merecida promoción). Como no he podido escribir estas crónicas pese a mi denuedo (algo raro anduvo pasando estos días), me tienta sacrificar algunas de las millas que estoy coleccionando celosamente para pagarles (mejor dicho, no pagarles) una gira a Alguienita y prole. Me contengo. A la voz de ahura, a embarcar se ha dicho. Me digo que me convendría ser el último, pero ya 12 tengo el huevo más corto en Praga, de modo que ¡qué mierda! no bien desaparecidos los pasajeros con críos o en silla de ruedas (hay unos cuantos de ambas categorías), aprovecho mi condición de primero de la cola y entrego la tarjeta (total, como siempre, me he agenciado la fila 32, junto a la puerta de emergencia, donde se pueden estirar las patas, depositar la bandejita sobre la panza que protege la rampa de emergencia e ir al baño sin triturar vecinos. La rubia me coge (bueno, es un decir, qué le vamos a hacer) la tarjeta de embarque, la pone sobre el lector de barras y suena la alarma general. Parece que mi tarjeta no sirve, porque la rasga en dos, la tira a la mierda, y saca un papelito de mierda que parece un recibo de tarjeta de crédito y, compungida, me da la mala nueva, Señor Viaggio, lo hemos pasado a business ¡Vamos todavía! Almuerzo como un señor, ¡qué carajo! Duermo un par de horas, estiráu como en cama camera, ¡qué carajo! Y ahora sí, saco la compu, la enchufo (¡qué carajo!) y me pongo a escribir. *** Ahora, silencio en la noche, ya todo está en calma; / el músculo duerme, la ambición descansa. Alguienita se ha desaferrado y ronca diminuta. Valeria se ha ido a dormir sin protestar. Xóchitl ha querido “quedá un datito máz con papi”, pero ha terminado cediendo. Y yo, dentro de un cuerpo que cree que ya son las siete de la mañana, me siento a escribir estas pamplinas.