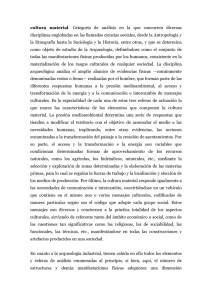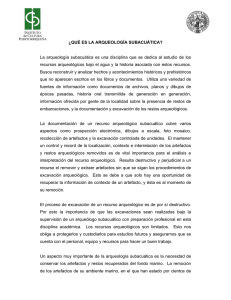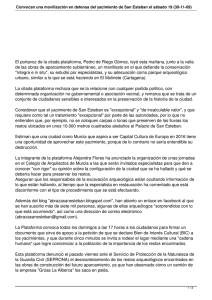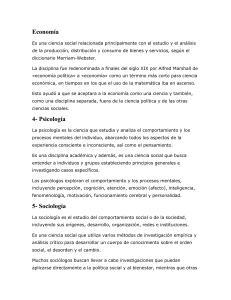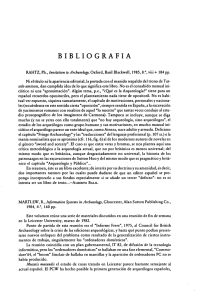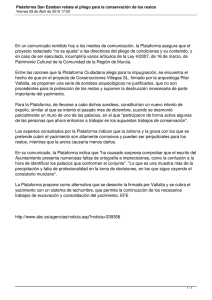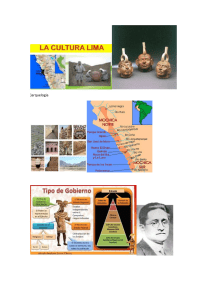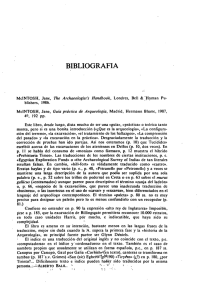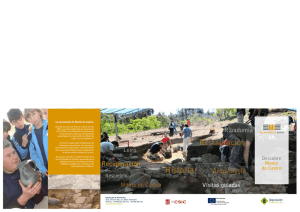VICTOR M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ TEORÍA Y MÉTODO DE LA ARQUEOLOGÍA EDITORIAL SÍNTESIS MADRID 2000 1 1. INTRODUCCIÓN Al comienzo de El jardín de los Finzi-Contini de Giorgio Bassani, el autor narra su visita a la necrópolis etrusca de Cerveteri, con sus muertos tan antiguos y olvidados “que es como si no hubieran vivido nunca, como si siempre hubiesen estado muertos”. Contra esta idea, que le ofrecen para prevenir su posible tristeza en el cementerio, Giannina, la niña que acompaña al grupo, responde que “también los etruscos vivieron y que los quiero a ellos como a todos los demás”. La ternura de esta frase conmovió e hizo que cada uno mirara con otros ojos aquellos restos, en especial las pinturas murales de los queridos objetos diarios, y entendiera el sentido que las grandes tumbas debieron de tener durante toda la vida de aquellos vivos. Esto le recordó a Bassani otro mausoleo de su ciudad natal, el de una familia hebrea cuya melancólica historia se decidió entonces a narrar por escrito, y que muchos de nosotros conocimos antes en la fina versión para cine de Vittorio De Sica. Todos los arqueólogos hemos tenido alguna vez la experiencia de Giannina, o la hemos buscado durante las largas horas que dedicamos a clasificar y contar trozos de piedra, cerámica o hueso. Todos hemos perseguido la vida que hay detrás de tanta muerte, y hemos soñado con viajar en el tiempo y ver y tocar y escuchar a las mujeres y los hombres cuyos pobres restos interrogamos sin cesar. Hay en esto algo más que la curiosidad por lo desconocido, hay un movimiento hacia el Otro, hacia algo que es igual y a la vez distinto de nosotros y que se ha perdido inevitablemente y para siempre. La arqueología ha estado siempre intentando salvar ese vacío creciente que nos separa de nuestros orígenes, con un interés muchas veces disfrazado de codicia, curiosidad o reglamentación científica. De alguna manera sospechamos que el secreto perdido de nuestra vida actual, la clave de nuestra felicidad pudiera estar tal vez en ese no-lugar que es el tiempo terminado. Una y otra vez satisfacemos a medias esta ambición, y vemos que en nuestra pelea con el lenguaje apenas avanzamos en la construcción de un discurso que se mueve hacia adelante mientras su objetivo real se aleja cada vez más en el pasado. Un resumen muy condensado del discurso escrito de los arqueólogos se puede ver en las páginas que siguen. En su mayor parte corresponde a la instrumentación técnica, los métodos que se han ido proponiendo desde hace ya tiempo como la mejor forma que acercarse objetivamente a ese pasado. Muchos de ellos proceden o están relacionados con el campo de las ciencias físico-naturales, y los arqueólogos tendemos a confiar en ellos con la fe ciega que la gente pone hoy en la ciencia. Pero la arqueología es una materia humanística, y la interpretación final la hacemos seres humanos que hablamos y escribimos sobre nuestros iguales. Tal vez no alcancemos nunca la exactitud de las científicos puros, que logran metas tan increíbles y lejanas como calcular el número de neutrinos que hay en el sol, pero debido a lo interesante y cercano del tema que tratamos, nos conformamos con menos y es para nosotros suficiente conseguir el detalle que hay en un buen poema. 2 1.1. Arqueología, prehistoria y antropología. La arqueología y la prehistoria tienen tanto en común que en algunas partes de este libro se referirán casi como sinónimos, y con ejemplos prehistóricos se expondrán la mayoría de los principios teóricos de la primera. No obstante, existen algunas diferencias que veremos a continuación. Por arqueología se entiende, según una definición clásica, la recuperación, descripción y estudio sistemáticos de la cultura material del pasado como forma de acceder a las sociedades que la construyeron. En este aserto está incluido un elemento tan esencial de la disciplina como son los restos materiales, que en la prehistoria son la única parte de la cultura que sobrevivió cuando fallecieron los hombres que los fabricaron y usaron, cuando desaparecieron o evolucionaron las culturas globales que les dieron su sentido. Lógicamente, los restos que estudia la arqueología pertenecen también a épocas históricas, las que se desarrollaron tras el surgimiento de la escritura y por ello, además de la arqueología prehistórica, existen la arqueología de las primeras civilizaciones (arqueología clásica, egipcia, mesopotámica, andina, etc.), la arqueología medieval, la arqueología industrial o moderna, e incluso el estudio de la cultura material contemporánea, que se puede hacer desde la perspectiva que llamamos etnoarqueológica. Por lo tanto, el concepto de arqueología es más amplio y puede englobar al de prehistoria. No obstante, a causa de la mucho mayor amplitud de los tiempos prehistóricos sobre los históricos, de que para los primeros no contamos con otra fuente de información que la arqueológica, y de que la mayoría de los avances teóricos se han producido con el objeto de interpretar los restos más antiguos, la arqueología prehistórica parece tener la primacía sobre todas las demás. Por otro lado, para los períodos históricos la principal fuente de información procede de los textos escritos, y en el desarrollo de la disciplina histórica la arqueología se ha incorporado en fecha relativamente reciente (aunque ya llevaba tiempo ligada a la historia del arte, más concretamente al arte clásico grecorromano, con el que desgraciadamente todavía se confunde en algunos planes de estudio poco actualizados). Todo ello hace que muchos historiadores la consideren aún "disciplina auxiliar", una especie de "hermana menor" que se ocupa de las supervivencias menos interesantes de la actividad humana, en contraposición con los datos sobre el mundo social y espiritual que proporcionan los restos textuales. Dos hechos distintos pueden provocar un cambio radical de opinión al respecto. Por una parte, hoy se sabe que los restos materiales contienen mucha más información de la que se había imaginado hasta ahora, no solo referente a la tecnología y economía, sino también a la organización social y al mundo simbólico y religioso. En segundo lugar, y de forma complementaria, la arqueología ha atravesado recientemente un proceso de activo debate y renovación teórica, que en esencia consistió en el diseño de métodos propios de reconstrucción social a partir de lo material y que conllevó un aumento de su "respetabilidad" científica. De todo ello se obtiene que la arqueología histórica ya no se dedica solamente a la labor de verificar los datos textuales (muchos de ellos excesivamente sesgados por el interés de quienes los escribieron), sino que va a ofrecer una información 3 distinta, más auténtica por haberse formado inintencionadamente, e inasequible por otros medios. En muchas universidades, en especial las angloamericanas, es habitual que la formación arqueológica no establezca distinción entre los períodos prehistóricos e históricos, y que se considere como "arqueólogo" a quien ha recibido instrucción para excavar, analizar e interpretar restos materiales de cualquier época o lugar. Aunque lógicamente exista y sea conveniente la especialización, al ir adquiriendo la arqueología una teoría y un método propios, parece más importante la formación específica y amplia sobre la forma concreta en qué investiga (metodología) que el conocimiento detallado de los restos materiales o fuentes históricas de cada período cronológico. Es decir, y simplificando con un ejemplo, para excavar e interpretar un yacimiento medieval estaría en principio más capacitado cualquier arqueólogo (aunque se haya formado en la prehistoria) que un historiador medievalista sin formación arqueológica. Además de a la historia, la arqueología ha estado muy ligada desde sus inicios a la antropología. No tanto a la antropología biológica, que estudia el origen y evolución del hombre como ser vivo, como a la social y cultural (etnología) que se ocupa de la tecnología, pautas de comportamiento, organización social y creencias de los grupos humanos, y que se especializó desde su origen en las sociedades de pequeña escala (impropiamente llamadas "primitivas"), aunque hoy exista también una apasionante antropología "urbana" o "de las sociedades complejas". Para muchos, la arqueología es la continuación hacia el pasado de la labor antropológica sobre los grupos actuales, la "antropología del pasado". Dentro del paradigma procesual o “moderno”, la postura anterior se opuso a la ya citada visión de la prehistoria como prolongación hacia atrás de la historia, más propia del paradigma histórico-cultural o difusionista. Mientras que este último veía a la historia y a la arqueología como ciencias descriptivas, que se limitan a narrar la sucesión de acontecimientos particulares que ocurrieron en cada región concreta (ciencia ideográfica), la antropología neoevolucionista aspiraba a descubrir regularidades del comportamiento humano, susceptibles de convertirse en “leyes” más o menos generales del mismo (ciencia nomotética). Es decir, parecía como si la adopción de los fines de la antropología hiciera a la arqueología más científica que si optara por los de la historia. Actualmente, con el debilitamiento del paradigma moderno y la progresiva implantación del posmoderno (antropología interpretativa, arqueología posprocesual), los principios generales se han puesto entre comillas al sospecharse que su propia generalidad sea más un producto interesado de una cierta ideología que una realidad, y temer que contribuya a oscurecer la dialéctica social y los matices particulares de cada situación histórica concreta, seguramente más informativos y significativos que aquéllos. Pero la arqueología ha renovado su vieja alianza con la ciencia antropológica por otras razones: ésta le proporciona una información indispensable para la interpretación de los restos materiales del pasado. Tal unión ha provocado el surgimiento de una nueva disciplina: la etnoarqueología, que se ocupa de establecer las relaciones entre el comportamiento humano y sus residuos materiales, mediante la observación directa de los grupos actuales. 4 En el caso más habitual estos grupos son de tecnología simple, con un nivel que muchas veces suponemos similar al de los grupos prehistóricos extinguidos. Así, por ejemplo, la observación de los san (bosquimanos) de Suráfrica, cazadores-recolectores que antaño ocuparon buena parte del sur del continente pero que hoy están limitados al desierto de Kalahari y zonas limítrofes, ha proporcionado información decisiva sobre su organización social (composición y parentesco muy flexible de las bandas), los territorios explotados (a menos de dos horas andando desde el campamento), la distribución espacial dentro de los asentamientos (zonas de trabajo, ritual, descanso, etc.), la tecnología lítica (p.e. el enmangado de las puntas en las flechas, el veneno empleado en las mismas, etc.) e incluso el mundo simbólico (trance de los chamanes, conseguido por el baile rítmico, propiciatorio de la caza, salud o lluvia, durante el que se elaboraba su rico arte rupestre). Todo estos datos han sido luego aplicados a la interpretación de determinados aspectos de las culturas paleolíticas desaparecidas hace miles de años, siguiendo el esquema de la analogía evolutiva que veremos más adelante. En los últimos años la etnoarqueología ha ampliado su campo de acción a la sociedad industrial, en la idea de que el estudio de nuestra propia cultura material, con una visión arqueológica (formación, tipología e inferencia), puede ofrecer resultados interesantes y no susceptibles de observación con otros métodos. Por ejemplo, a comienzos de los setenta Willian Rathje estudió una muestra de los cubos de basura de la ciudad de Tucson (Arizona), con la inesperada conclusión de que el derroche de alimentos era menos usual en las clases altas que en las bajas, debido al más prolongado almacenaje que realiza el segundo grupo para aprovechar las ofertas. Años más tarde, Michael Schiffer llevó a cabo un estudio parecido en la misma ciudad, con el fin de comprobar el grado de reutilización de los productos viejos no estropeados, el cual se reveló muy frecuente en oposición a la idea habitual de un intenso despilfarro en la cultura americana actual. Otros estudios se han ocupado de las lápidas de los cementerios, la organización de los alimentos en los supermercados, la forma y tamaño de las cercas de los terrenos, de las viviendas, de las diferentes clases y las colocaciones y contenido de los graffiti, etc. 1.2 Método y teoría La organización de este libro intenta seguir los pasos sucesivos que realiza la investigación arqueológica, con un capítulo al comienzo dedicado al pasado de la disciplina y el camino que siguió hasta convertirse en lo que es hoy. Se exponen los principios más importantes que se suelen aplicar en la recuperación, análisis e interpretación de la cultura material, todos los cuales constituyen la teoría arqueológica. En el momento en que tales principios se aplican a la resolución de problemas concretos, pasan a funcionar como método arqueológico, pero en sí mismos se basan en postulados teóricos de diferentes niveles, como veremos a continuación. No obstante, en el libro se ha respetado la denominación tradicional de teoría y método, refiriéndonos a la primera únicamente cuando se trata de la teoría social, cuyos principios de alto nivel constituyen los paradigmas que rigen la interpretación final del resultado de los métodos anteriores. 5 En general, las ciencias tienden a organizarse internamente en principios de mayor o menor nivel. Por encima están los de mayor generalización, cuyo contenido empírico es menor y que en las ciencias humanas son de imposible demostración o refutación general. Según opinaron filósofos de la ciencia de tendencias opuestas como Kuhn o Lakatos, la elección de estos principios (paradigmas, programas de investigación, metateorías, etc.) es casi siempre injustificable “racionalmente” y obedece a motivos psicológicos, históricos, sociales, electivos, etc. A medida que vamos descendiendo de nivel, los principios son más específicos y empíricos (leyes experimentales), y es posible su contrastación, lo cual hace que su aceptación pueda ser más unánime. A lo largo de su historia, la arqueología ha ido adquiriendo prestados muchos de sus principios, la mayoría de los de bajo y todos los de alto nivel, y sólo recientemente ha comenzado a elaborar sus propios principios. La labor de los próximos años consistirá en ir construyendo diversas leyes experimentales que todavía faltan y que sirvan esencialmente o que provengan de los datos arqueológicos. En la denominación de Binford, es necesaria la construcción de "teorías de alcance medio", como un medio para descubrir las leyes generales del comportamiento humano en el pasado (según los arqueólogos procesuales) o para comprender el significado de situaciones particulares del pasado que fueron resultado de la acción individual y social frente a las tendencias que expresan dichas teorías (para los posprocesuales). En el capítulo tercero de este libro se verán diversos principios experimentales sobre la formación y recuperación de los datos arqueológicos. Los procesos de deposición de los yacimientos han sido ya estudiados de forma relativamente completa, aunque aquí serán resumidos en un único apartado. En él veremos la parte del proceso que corresponde a la actividad humana (C-transforms de Schiffer), mientras que la parte no cultural o natural (Ntransforms) se examinará al comienzo del capítulo séptimo, junto con la reconstrucción paleoambiental. La recuperación arqueológica se hace a través de la prospección y la excavación de yacimientos. En ambas puntos existen principios de bajo nivel, aunque la experimentación de los últimos años en prospección, sobre todo en Norteamérica, va construyendo principios más generales, que completan a los que hasta hace poco se tomaban de la geografía o la teoría estadística del muestreo. En cuanto a la prospección con medios técnicos, la teoría de alto nivel proviene de la física y la química. La excavación sigue todavía recurriendo a principios propios elaborados hace tiempo, aunque los avances en estratigrafía, vistos en otro capítulo, empiezan a modificar su esquema teórico. En el capítulo cuarto se examinarán las partes consecutivas del análisis arqueológico, comenzando con la definición de las diferentes unidades: atributo, artefacto, tipo y cultura arqueológicos. Los principios más generales se han tomado en este caso de la estadística y de la teoría de las escalas de medida, aunque los datos arqueológicos presentan modelos específicos de comportamiento, tanto uni como multivariante. Por desgracia, el insuficiente espacio de este libro no ha permitido exponer los diferentes principios tecnológicos y de inferencia que gobiernan cada clase general de artefacto (útiles líticos, cerámica, hueso, metal, etc.), y por ello nos hemos limitado a describir el comportamiento de sus abstracciones, aunque ilustradas con ejemplos concretos. El capítulo termina mostrando algunas de las aplicaciones actuales de la informática a los datos arqueológicos. En los capítulos quinto y sexto se encuentran aquellos apartados del análisis que se refieren al establecimiento de la cronología, relativa y absoluta. La primera permite 6 conectar con el tema de la excavación en los principios de la estratigrafía que, aunque procedentes originalmente de la Geología, se han visto perfeccionados en los últimos años por aportaciones propias de la arqueología ("matriz" de Harris). La seriación, basada en el cambio gradual de la cultura a lo largo del tiempo, representa quizás el único campo de la cronología cuyos principios han sido establecidos exclusivamente por arqueólogos, comenzando con Petrie a fines del siglo pasado. Por el contrario, los principios de la cronología absoluta proceden todos de otros terrenos científicos, especialmente de la física atómica. Con todo, no parece necesario que un arqueólogo comprenda los principios de alto nivel que se dan allí, tales como la teoría de la relatividad, por ejemplo. Sí, en cambio, puede ser útil el entendimiento de algunos principios de grado medio o bajo, como por ejemplo los que rigen el comportamiento de los átomos inestables (isótopos), que han pasado a ser los de nivel más alto (los más generales) en la teoría de casi todos estos sistemas de datación. En el capítulo séptimo se analizan las ayudas que otras ciencias prestan en la inferencia arqueológica (la cronología también se puede considerar como inferencia, separada del análisis). Para la reconstrucción del clima y medio ambiente que rodeó en el pasado a los asentamientos humanos contamos con los principios y estudios de la geología y la geomorfología, arqueozoología y arqueobotánica. Para llegar a resultados válidos sobre el origen, fabricación e intercambio o comercio de los diferentes artefactos nos basaremos en el análisis químico de los mismos; para realizar inferencias sobre la dieta alimenticia de los hombre prehistóricos usaremos los principios del análisis isotópico, etc. La teoría social de la Arqueología, que intenta explicar en último término la diversidad y evolución del comportamiento humano, es examinada en el capítulo octavo. Al contrario de lo que ocurría con los apartados anteriores de la investigación, en los que suelen existir principios aceptados casi universalmente para cada problema - precisamente porque la mayoría son de bajo nivel (experimentales)-, entre las diferentes teorías sociales existe una fuerte competencia. Cada una cuenta con principios de alto nivel no susceptibles de prueba o refutación definitiva, al contrario de lo que ocurre en las ciencias naturales, donde existen paradigmas de aceptación general aunque hayan ido cambiando con el tiempo. Por ello, la elección de una u otra teoría es un asunto personal de cada arqueólogo, si bien algunas pueden resultar más útiles o explicar aparentemente mejor ciertos aspectos de la cultura que las otras, y el eclecticismo no parece una opción descartable, aunque sí difícil dado el enconamiento de las disputas teóricas actuales. En el capítulo octavo, que ha sido escrito de nuevo y ampliado considerablemente para la segunda edición de este libro, he tratado de exponer de la forma más clara posible las dos posiciones teóricas más importantes hoy en liza, las que agrupan las muy variadas posiciones individuales de cada arqueólogo, y que he llamado arqueología moderna y posmoderna. 1.3 En la segunda edición de este libro Esta nueva edición de un texto escrito por primera vez hace más de diez años no es simplemente una versión corregida del anterior, donde sólo se hayan incorporado los avances metodológicos más importantes de los muchos que se han ido poniendo en práctica durante ese tiempo de gran progreso de la arqueología. Con todo, se han añadido partes 7 enteras sobre temas como la etnoarqueología y la tafonomía que apenas se apuntaban en la primera edición, escrito por completo apartados casi completamente desfasados como el de las aplicaciones informáticas, y puesto al día de forma bastante amplia temas como la datación, el análisis científico y los estudios isotópicos, etc. Pero el mismo período ha visto cambios en el terreno de la teoría que creo mucho más importantes y que se pueden resumir en un debilitamiento del edificio positivista en las ciencias humanas por influencia del movimiento cultural posmoderno. Tengo la impresión de que la puerta abierta por todas las corrientes “post” (desconstruccionismo y pragmatismo en filosofía, pospositivismo y constructivismo en ciencia, posestructuralismo en lingüística y crítica literaria, feminismo y multiculturalismo en estudios culturales, posprocesualismo en arqueología) ha mostrado nuevos mundos antes insospechados y que, a pesar del temor y resistencia que han provocado en una mayoría de los investigadores, no se puede volver a cerrar porque sería ir en contra de la misma base de la ciencia, la curiosidad por todo lo nuevo. En esencia, lo que hemos visto al contemplar desde fuera el edificio de nuestro lenguaje es precisamente la precariedad y dependencia social del mismo, cuando antes creíamos que se trataba de una sólida construcción casi perfectamente equiparable con la realidad natural exterior. También descubrimos que nuestra imagen del mundo se construye siempre con metáforas, y que no existe diferencia esencial entre ciencia y arte, descripción y ficción, fórmulas matemáticas y poemas o canciones. Una vez dicho esto, el siguiente y difícil paso lógico sería preguntar si podemos seguir igual, como si nada hubiera cambiado, representando los ritos de la ciencia sin creer en ellos, como hacen los descreídos que van a las iglesias y las mezquitas por miedo o conformismo social, si por el contrario será necesario darle la vuelta a todo y comenzar con paciencia a construir una nueva visión del mundo, o si es posible algún tipo de compromiso entre el viejo y el nuevo paradigma. En lo que respecta a este libro, he seguido la recomendación de “no arrojar al bebé por el desagüe al vaciar la bañera”. Es decir, pienso que el discurso positivista todavía puede ser aprovechado por la arqueología y, por otro lado, olvidar sus grandes logros y el entusiasmo que despertó en muchos de nosotros no hace tantos años me parece propio de desagradecidos. La gran mayoría de los métodos arqueológicos fueron elaborados durante las épocas historicista y procesual, y de alguna manera se encuentran teñidos de esa confianza en los datos externos que hoy muchos consideramos abusiva. Pero a la arqueología posmoderna todavía no le ha dado tiempo a elaborar un nuevo cuerpo de sistemas para obtener la información que más le interesa, y escribir casi desde cero un manual metodológico obligaría a dejar grandes apartados en blanco. También es cierto que, aunque estén decisivamente influidos por la teoría como ahora hemos visto, muchos de los datos obtenidos con métodos científicos “clásicos” (fechas de C-14, análisis isotópico, gráficos estadístico, etc.) son igualmente aprovechables por las distintas posiciones de principio, aunque cada una de ellas se fije y aproveche distintas clases o partes de ellos. Por eso he mantenido el índice y orden general del libro sin grandes cambios, y las exposiciones básicas de las partes más básicas de la metodología apenas han variado, salvo para introducir algunos nuevos sistemas y los lógicos avances en los antiguos o para corregir algunos errores detectados en la primera edición. Debo confesar que en estos 8 apartados las reformas han afectado también a mi manera de escribir, pues he ido retirando expresiones y términos que hace diez empleé para reforzar y trasmitir mi creencia en la supremacía de la ciencia, y que ahora no puedo leer sin sentir un cierto rubor. Así, en esta edición se verán pocas veces palabras como progreso, avance, rigor, mejoría, perfeccionamiento, descubrimiento, supremacía de los hechos, factual, científico, etc., lo que se debe tanto a esa idea que expresaba Vattimo de que la posmodernidad consiste precisamente en el final de la idea ilustrada del progreso y avance continuos (aunque esto no impide que se vea como algo “mejor” que la modernidad), como a la consecuente posición general más “humilde” de la ciencia occidental, que es el resultado práctico tal vez más universalmente apreciado de todo este cambio de mentalidad. Esa supuesta humildad es sólo uno de los aspectos relacionados con la ética que implican los cambios actuales. También he debido cambiar toda una serie de términos sexistas de cuyas implicaciones excluyentes no era todavía plenamente consciente hace diez años, y así creo haber sustituido todas las (muchas) presencias del término hombre, utilizadas para referirse a la humanidad en su conjunto y no sólo a los varones, por palabras más comprensivas en este tema. Por otro lado, como modesta contribución a una deseable separación entre saber y poder, y también por un largo rechazo personal a toda la pompa y falsos ropajes que hoy adornan a la ciencia en muchas de sus presentaciones públicas, decidí escribir siempre los términos que designan las disciplinas con minúsculas. Por otro lado, y en consonancia con todo lo anterior, he ampliado considerablemente el capítulo de historia de la arqueología, un campo que ha crecido en importancia durante estos últimos años, y no sólo en la arqueología sino en todas las disciplinas, como consecuencia precisamente de ese acento en la determinación social de las formas mentales y lingüísticas que acabamos de citar. El punto de vista que he adoptado es por ello más sociológico, “externalista”, que disciplinar o “internalista”, es decir que creo que las circunstancias materiales y sociales han tenido mayor importancia en el desarrollo de cada disciplina que el desarrollo lógico interno de la teoría y la investigación empírica, pues en ningún caso éstas se llevan a cabo en ese perfecto aislamiento y pureza de fines que la ciencia occidental ha conseguido inculcar en la imagen popular de sí misma durante nuestra época. Pero el cambio mayor ha sido, lógicamente, en el capítulo octavo de la teoría social, que he escrito completo de nuevo y que además pasa a tener una extensión casi doble del de la edición anterior. Aparte de algunas referencias a las posiciones teóricas predominantes en arqueología hasta la década de los sesenta, que son también tratadas en el capítulo de historia recién citado, he dedicado el grueso de la exposición a los dos grandes paradigmas actuales en las ciencias humanas (o epistemes para usar el término de Foucault), el moderno y el posmoderno. En cada uno de ellos me he detenido primero en considerar los aspectos filosóficos (de epistemología o filosofía del conocimiento) que creo que son básicos para entender la revolución que se está produciendo, y luego también en su plasmación en las ciencias humanas, con un relativamente amplio y espero que útil análisis de lo que implican las visiones del mundo conocidas como evolucionismo, funcionalismo, marxismo, estructuralismo y posestructuralismo. Finalmente he expuesto algunos ejemplos de cómo funcionan, en la práctica interpretativa diaria de los datos concretos, esos 9 principios, primero en antropología (cuya forma de razonar es muy similar a la nuestra) y luego en arqueología. Aunque muchos de estos temas son de gran dificultad teórica, he intentado responder a los interrogantes que yo mismo me planteo sobre ellos y, aprovechando también mi experiencia en el curso de teoría que imparto en la universidad complutense, he escrito pensando más bien en un lector que, si bien debe estar provisto de una mínima cultura humanística, se aproxime por primera vez a la arqueología, y no tanto en los colegas profesionales más preparados para juzgar mis seguros fallos, como creo que ocurre en demasiadas ocasiones. Esa aproximación a los temas fue la clave, en mi opinión, del éxito de la primera edición de este libro, como espero sinceramente que lo sea también de la segunda. 10 Bibliografía Barker, G. (ed.) 1999. Companion Encyclopedia of Archaeology. Routledge, Londres. Binford, L.R. 1988 En busca del pasado. Crítica, Barcelona. Clarke, D.L. 1984. Arqueología analítica. Bellaterra, Barcelona. Fagan, B. (ed.) 1996. The Oxford Companion to Archaeology. Oxford University Press. Gallay, A. 1986. L'Archéologie demain. P. Belfond, París. Gould, R.A. y Schiffer, M.B. (eds.) 1981. Modern Material Culture. The Archaeology of Us. Academic Press, Nueva York. Gutiérrez Lloret, S. 1997. Arqueología. Introducción a la historia material de las sociedades del pasado. Universidad de Murcia. Hodder, I. 1999. The Archaeological Process. An Introduction Blackwell, Oxford. Ingold, T. (ed.) 1994. Companion Encyclopedia of Anthropology. Humanity, Culture and Social Life. Routledge, Londres. Lee, R.B.; Daly, R. (eds.) 1999. The Cambridge Encyclopedia of Hunter-Gatherers. Cambridge U.P. Menéndez, M.; Jimeno, A.; Fernández, V.M. 1997. Diccionario de Prehistoria. Alianza, Madrid. Renfrew, C.; Bahn, P.G. 1993. Arqueología. Teorías, métodos y práctica. Akal, Madrid. Schiffer, M.B. (ed.) 1978- Advances in Archaeological Method and Theory. Academic Press, Nueva York (once volúmenes publicados). Schnapp, A. (ed.) 1980. L'Archéologie aujourd'hui. Hachette, París. Shanks, M.; Tilley, C. 1987. Social Theory and Archaeology. Polity Press, Cambridge. 11 2. HISTORIA DE LA ARQUEOLOGÍA En este capítulo se expone un breve resumen del camino que ha seguido la investigación arqueológica desde sus orígenes a la actualidad. Al igual que ocurre con otras variedades de la actividad científica, al enfocar el desarrollo temporal de una disciplina los historiadores pueden elegir su perspectiva dentro de un campo teórico variable cuyos extremos son, por un lado, la postura hiperpositivista tradicional que ve el avance científico como resultado exclusivo de la confrontación experimental entre datos e hipótesis, y por otro, el relativismo posmoderno de última hora que ve los discursos científicos únicamente como respuesta, históricamente determinada y por tanto contingente, a las cambiantes circunstancias personales y conflictos sociales de cada momento. Afortunadamente, como dice Trigger, el espectro de alternativas es amplio y no parece necesario forzar la lógica común militando en ninguno de los dos extremos: tanto los datos como la sociedad influyen en el cambio científico, aunque ahora mismo nos resulte más atractiva la segunda explicación, tal vez por ser más reciente y porque todavía brille el descubrimiento de su papel. El momento estelar de ese descubrimiento fue la publicación de La estructura de las revoluciones científicas por Thomas S. Kuhn en 1962. A partir de ese momento, en la era “poskuhniana” que muchos creen estar viviendo, se admite que la ciencia no avanza de forma continua y acumulativa, sino por cambios bruscos y rápidos llamados “revoluciones científicas”, separados por períodos más largos de “ciencia normal” en los que domina un “paradigma” científico, que otros llaman “metateoría” o “visión del mundo” para recalcar su generalidad conceptual y su naturaleza casi inconsciente. Las revoluciones se producen por múltiples causas, entre las que está el agotamiento del paradigma antiguo, su incapacidad de resolver las anomalías provocadas por nuevos datos, pero también los motivos psicológicos, políticos, religiosos, prácticos, etc. que Kuhn creyó descubrir al estudiar en detalle la historia de la revolución copernicana y el surgimiento de la física newtoniana en nuestra Edad Moderna, y que le llevaron a ser acusado de irracionalista. Aunque él siempre negó esta característica –que sí fue defendida sin embargo por alguno de sus continuadores, como Feyerabend- se hizo en cierta forma merecedor de tal calificativo al afirmar que los paradigmas son inconmensurables, es decir, no son comparables entre sí por hablar de distintos datos y con distinto lenguaje, y que la ciencia se mueve sin una meta, en un proceso “ciego” similar al de la selección natural propuesto por Darwin para la evolución biológica, evitando siempre hablar de términos absolutos tales como “progreso científico” o “búsqueda de la verdad”. Por la puerta que abrió Kuhn, junto con los representantes de otros movimientos más amplios obsesionados por el relativismo del lenguaje –en la línea que lleva de los filósofos Wittgenstein y Heidegger a los lingüistas posestructuralistas- y denunciantes de una cierta connivencia de la ciencia occidental con el poder político, la opresión social, la supremacía masculina, la explotación colonial y demás injusticias, surgió toda una corriente de historia de la ciencia, sociologísta y “externalista” (por fijarse más en las circunstancia exteriores que en la lógica interna de cada disciplina), cuyos logros serán tenidos en cuenta en el presente capítulo. 12 A diferencia de las ciencas físico-naturales, la arqueología y otras disciplinas humanistas no presentan, ni siquiera en las épocas “estables”, un único paradigma, sino que la imagen es más bien de varios que compiten entre sí por la atención de los investigadores. En cada comunidad científica (escuela o grupo disciplinar, tradición nacional, etc.), con todo, parece existir siempre un paradigma que ejerce el papel dominante (p.ej. tal universidad es marxista o funcionalista, la arqueología alemana es historicista o la británica posmoderna, etc.), tal vez porque Kuhn tenía razón cuando afirmaba que sin el paraguas de un paradigma teórico es imposible trabajar en la práctica. Pero creo que no debemos rechazar nuestra riqueza paradigmática, ni envidiar la uniformidad de que parecen gozar físicos o biólogos, sino por el contrario considerar como un valor en sí mismo esta multiplicidad de aproximaciones, que incluyen también a las concepciones populares y aparentemente superadas de la arqueología, pues tras examinar la historia de nuestra disciplina veremos cómo hoy permanecen vivas ideas que surgieron en algún momento del pasado. Así, es posible encontrar una visión mítica de la arqueología en ambientes campesinos, tanto europeos como de países menos desarrollados, donde esta tradición se remonta a muchos siglos atrás, pero también se puede considerar basada en un mito (el “tecnológico”) la creencia en los contactos del pasado con civilizaciones extraterrestres. Por otro lado, la visión anticuarista persiste de forma tenaz en el público de nuestros días. La idea de que los restos del pasado son valiosos y que pertenecen a quien los encuentre, no sólo aparece ligada a las viejas ideas rurales de los tesoros escondidos, sino que es la base de la actividad ilegal de los excavadores clandestinos, a quienes su mayor preparación cultural no impide actuar como una auténtica plaga en los yacimientos arqueológicos. Junto a los anteriores aparecen los distintos paradigmas que llamamos comúnmente científicos, distinguidos de los anteriores por su búsqueda exclusiva del conocimiento y afán de objetividad que debería llevar a poner en cuestión sus postulados de la forma más sistemática posible, pero que hoy están en camino de renunciar a considerarse en sí mimos superiores a todos los demás. 2.1. Los primeros ensayos: mito y ciencia en la Antigüedad y Edad Media Si podemos juzgar por las sociedades actuales de pequeña escala, las primeras concepciones de la Prehistoria debieron de ser míticas, explicando el origen de los hombres mediante el recurso a una historia o alegoría, más o menos fantasiosa pero siempre internamente coherente, ligada a la religión y radicalmente diferente de la experiencia humana del momento. Todavía hoy podemos estudiar mitos de origen en muchos pueblos ágrafos, y resulta interesante observar que la inmensa mayoría necesitan imaginar un principio y que casi ninguna piensa que ha existido desde siempre. La diversidad de historias es muy grande, pero aparece como constante la fuente divina de los seres humanos o la separación de éstos a partir de un caos anterior en el cual todos los elementos estaban mezclados. El Dios, los dioses, espíritus, héroes, tótems, etc. son elementos necesarios como impulsores del hecho, y todo el conjunto está perfectamente tramado en una religión o teogonía que explica el pasado y justifica el presente (cosmovisión). 13 Aunque existieron mitologías orientales, como la mesopotámica o la egipcia, que influyeron posteriormente en el mundo mediterráneo, son las concepciones del mundo griego las que más nos interesan hoy, ya que es a partir del helenismo, al que se añade luego la concepción judaica, cuando empieza la tradición que llamamos occidental y que llega aún a nuestros días. Una doble línea de pensamiento se aprecia al principio en el mundo grecorromano: por un lado la visión del origen y evolución humanos como una caída o degradación continua, y por otro el concepto de la ininterrumpida progresión moral y social del hombre. A la primera concepción pertenecen ideas tradicionales como la "Raza de Oro" o "Edad de oro" de Hesiodo y Ovidio, comparables al “Paraíso Terrenal” judío, épocas en las que el hombre vivía en la abundancia y sin competencia posible, a las que sucedió la "caída" por el pecado o por degradación sucesiva a las edades de plata, bronce y hierro. Este último metal terrible era para Ovidio el causante de todos los males, guerras y crímenes, y, al contrario que en la tradición judía que cuenta con un "salvador", sin remisión posible. Otra tendencia más "racionalista" o "moderna" es la representada por autores romanos como Lucrecio o Diodoro de Sicilia, que ven al hombre al principio como un animal más que, llevado por la competencia, necesidad, vida en sociedad y lenguaje, “se eleva” en un largo proceso sobre el resto de las criaturas al puesto de rey de la creación. Lucrecio llega incluso a recoger una idea anterior, citada en la Biblia y por Homero, sobre la utilización sucesiva de la piedra, el bronce y el hierro como materia fundamental de las herramientas, modelo de sucesión cronológica todavía hoy utilizado en la prehistoria de Europa y otras regiones (las "Tres Edades"). El hecho de que esta idea también aparezca en la tradición china varios siglos antes, sugiere que tal vez todavía en ese momento estuviera contenido en la memoria colectiva de los pueblos el recuerdo de lo acontecido en los milenios anteriores. Pero todas éstas no eran más que teorías y nuestra ciencia es eminentemente práctica, pues tenemos que recoger y explicar los restos materiales del pasado: ¿cuándo empezó esto? Es de pura lógica que al igual que hoy, en un paseo por el campo, nos encontramos con ruinas de poblados y objetos que proceden de épocas pasadas, lo mismo debió de ocurrir entonces, como permiten rastrear algunos datos aislados de la arqueología y las fuentes escritas. Las hachas pulimentadas fabricadas a partir del Neolítico, tal vez por su rareza y bello aspecto, eran ya recogidas con fines mágicos en la Antigüedad (Suetonio), y de hecho aparecen en yacimientos incluso anteriores, como alguno ibérico de nuestro país, y Plutarco cuenta que Sertorio ordenó abrir la supuesta tumba del gigante Anteo, en una zona de Mauritania donde existen túmulos prehistóricos (mayores de los 27 metros que se creía que medía el gigante). Más interesante es el hecho de que los atenienses del siglo V a.C. abrieran las tumbas antiguas que existían en Delos, con el fin de purificar el santuario, y dedujeran su pertenencia al pueblo cario por su forma y las armas que contenían, en un curioso antecedente del método etnográfico (comparación de restos antiguos y modernos) que no volveremos a encontrar hasta el Renacimiento. En la Edad Antigua, según acabamos de ver, apenas se intentó conectar la teoría y la práctica en el terreno de la arqueología, y aunque se recogieran objetos artísticos y de valor – la primera colección o “museo” conocido se creó en Mesopotamia en el siglo VI a.C.-, se 14 despreciaban las ruinas, hecho comprobado tanto en la civilización griega (incluso con sitios tan importantes como Tirinto o Micenas) como en la china, a pesar de que desde la época de Confucio el pasado era muy valorado como fuente de enseñanza moral. De hecho, algo muy similar siguió ocurriendo durante la Edad Media. Con el olvido de la tradición escolar clásica y la férrea influencia ideológica del cristianismo, cuya teoría básica sobre el tema no podía salir del contenido bíblico del Génesis, la degeneración posterior y la predestinación divina, sólo quedaban las interpretaciones campesinas de tipo mágico como única opción a la ciencia teológica oficial. Esta interesante contraposición fue recreada por el director de cine Ingmar Bergman en su magistral filme “El manantial de la doncella” (1960), ambientado en esa época en el norte de Europa. Algunos tratadistas de la época, con todo, desde Mardobio hasta Paracelso al final de la misma, recogieron la idea de que ciertos útiles líticos tenían un origen celestial, eran "piedras del rayo" que a veces se hundían bajo tierra al caer éstos, para luego reaparecer al cabo de cierto tiempo, cuando eran recogidas y guardadas como amuletos protectores gracias a sus poderes mágicos. (Todavía en el verano de 1983 pude constatar esta interpretación de boca de un campesino soriano, aunque afirmó no creer en ella, que guardaba una pequeña colección de hachas pulimentadas de la que no quiso desprenderse más que para permitir un registro apresurado por parte de los arqueólogos.) Otra idea popular entonces común era la existencia de unos antepasados gigantescos, siguiendo la línea teórica de la degeneración o "caída", en este caso física, a partir de los orígenes. En un momento tan tardío como el siglo XVIII, el académico francés Henrion presentó la curiosa propuesta de que Adán había medido unos cuarenta metros, Abrahán algo más de nueve, Moisés ya casi no pasaba de cuatro y Cesar rondaba el metro sesenta y cinco. Afortunadamente, tan peligrosa tendencia fue detenida gracias a la encarnación humana de Cristo, y a partir de entonces se creía que nuestra estatura se mantuvo constante. 2.2. Renacimiento e Ilustración. El descubrimiento de los "salvajes" y la tradición anticuarista Al igual que sucedió con otras ramas del conocimiento, la revolución de las mentalidades que supuso el Renacimiento afectó y produjo un sustancial avance en la Arqueología, especialmente en la que se ocupa del período clásico o grecorromano. Animadas por la necesidad de contar con un pasado glorioso, las emergentes ciudadesestado italianas recuperaron gran cantidad de restos, especialmente escultóricos, y comenzaron el estudio e imitación de los arquitectónicos de la Antigüedad. Aparecieron entonces las primeras colecciones amplias de objetos artísticos de épocas anteriores, entre las que destaca la del Vaticano, todavía hoy una de las mayores del mundo. En el terreno de la interpretación, la vuelta o "renacer" de las ciencias y filosofías antiguas, casi por completo olvidadas, sobre todo en su aspecto práctico, durante la Edad Media, hace que podamos hoy colocar en ese momento el nacimiento de la "mentalidad 15 científica". Esta actitud hacia el mundo real se distingue sobre todo por su interés en conectar la teoría y la práctica, y en poner en cuestión toda idea que no se apoye en los datos reales. Los viajes a Oriente de portugueses y holandeses, y sobre todo el descubrimiento de América por los castellanos, aportan enorme cantidad de información que no se podía explicar, aunque se intentó durante mucho tiempo, guiándose por la Biblia. La ciencia de la Antropología da también por entonces sus primeros pasos, en las descripciones que sobre los indios mejicanos hicieron los cronistas españoles de Indias durante el siglo XVI, como Bernal Díaz del Castillo y Fray Bernardino de Sahagún, sólo en fecha muy reciente apreciadas en su valor por los investigadores anglo-sajones. Los descubridores de las nuevas tierras y sobre todo los misioneros católicos trajeron largas colecciones de útiles y objetos primitivos, y como muchos de ellos se parecían o incluso eran iguales a los encontrados en Europa, la comparación e incluso identificación de funciones entre unos y otros parecía lógica y como tal se produjo. Uno de los primeros que apercibieron este fundamental hecho fue el italiano Pedro Mártir de Anglería (1457-1526) quien, desde su puesto al servicio de la corona española como historiador de las Indias, comparó la situación de los nativos con la Edad de Oro de las fuentes clásicas. La tradición académica no tardó en incorporar la nueva interpretación, y el "geólogo" Georgius Agricola (1494-1555) ya rechazaba la idea del origen celestial de los útiles líticos, al igual que el naturalista Ulysses Aldrovandi (1522-1605), quien afirmaba que fueron utilizados por los pueblos antiguos antes de descubrir el uso de los metales. En cuanto a su proyección posterior, la labor más importante correspondió a Michele Mercati (1541-1593), naturalista a cargo de los jardines botánicos del Vaticano y médico del papa Clemente VIII al final de su vida. Mercati poseía una formación clásica y cristiana, y en ambas tradiciones, como vimos, existía la idea de la sucesión piedra-bronce-hierro, que él aplicó por primera vez a la gran colección arqueológica del Vaticano, compuesta por objetos locales y otros traídos por los exploradores italianos, portugueses y españoles, en su obra Metallotheca Vaticana (1574). Esta triple conjunción, de observaciones y recolección de campo, tradición interpretativa anterior y etnografía contemporánea (estudio de los pueblos primitivos o "salvajes"), continúa siendo todavía hoy, aunque muy perfeccionada, la base de la moderna arqueología. Durante los siglos XVII y XVIII el centro innovador italiano se trasladó a Francia, donde la corte de los Luises favorecía la continuación de sus ideas, que culminaron en la época del "Rey Sol", Luis XIV. Son ahora sobre todo los jesuitas los que siguen la tradición arqueológica anterior, basándose en la observación de los abundantes restos prehistóricos franceses, sobre todo los túmulos megalíticos de su zona atlántica, y su comparación con los objetos de los indios norteamericanos. De entre todos ellos destaca Joseph-François Lafitau (1685-1740), misionero en el Canadá, quien escribió en 1724 Costumbres de los salvajes americanos, comparadas con las costumbres de los primeros tiempos. Según algunos historiadores de la Antropología, Lafitau fue uno de los principales precursores de la teoría evolutiva, al afirmar que del mismo modo que Grecia y Roma fueron un estadio primitivo de la civilización europea del siglo de las luces, así también las culturas de los indios hurones e iroqueses representaban una condición todavía más antigua de la humanidad. Aunque Lafitau seguía siendo 16 degeneracionista, y explicaba la similitud entre indios y antiguos por ser todos una versión degradada del estadio perfecto original de Adán y Eva, de sus afirmaciones se dedujeron luego consecuencias teóricas muy importantes, como el método etnográfico (las culturas primitivas contemporáneas arrojan luz sobre las prehistóricas y viceversa), y el relativismo cultural (no se pueden juzgar y despreciar las culturas primitivas según los cánones europeos, porque sean "distintas" y parezcan "salvajes", ya que también nosotros pasamos por esa fase). Pero los siglos que vieron la Ilustración no fueron sólo la época que ya anuncia la arqueología y antropología modernas, sino también el momento en que surge, o más bien se extiende y consolida, otra tendencia que hoy tiende a verse negativamente por muchos arqueólogos: el coleccionismo o tradición de los "anticuarios". No parece casual que esta corriente, que buscaba sobre todo desvelar los orígenes del propio país, se haya desarrollado sobre todo en la Europa central y nórdica, ligada al patriotismo incipiente de esas naciones que se afirmaban, respecto al hasta entonces más poderoso sur, en el Protestantismo y la economía capitalista, pero que carecían de restos de civilizaciones antiguas gloriosas. En Inglaterra destacaron Willian Camden (1551-1623), autor de Britannia, John Aubrey (1626-1697), con Monumenta Britannica, y Edward Lhuyd (1660-1708), con Archaeologia Britannica. En estas obras se describen los restos romanos y anteriores británicos, como los megalitos de Stonehenge y el irlandés de Newgrange, que Camden, siguiendo una idea que venía de la Edad Media, definió como de los britones prerromanos reforzando así una larga corriente de “druidismo” popular que ha continuado hasta hoy mismo; a Lhuyd se debe el considerar “celta” la base poblacional y lingüística de las islas británicas, cuyo enorme éxito posterior no impide que hoy se considere sin fundamento. En Suecia y Dinamarca el anticuarismo y el estudio del folklore fueron fomentados por las dos realezas a partir de la separación de ambos reinos en 1523, como una forma de reforzar su idiosincrasia particular, mientras que en los territorios alemanes desde fines del siglo XVI surgía el interés por los antiguos habitantes que Tácito había descrito en su obra Germania, y en Francia a partir del siglo XVIII comenzaba también la búsqueda de sus restos más específicos, es decir, también de los antiguos celtas. Estos primeros ejemplos, y otros que veremos enseguida, nos muestran cómo la arqueología ha estado íntimamente unida desde sus inicios a los movimientos nacionalistas. Este hecho, que desde la perspectiva de una supuesta ciencia pura e incontaminada puede parecer negativo, no lo es tanto si pensamos en el impulso que el nacionalismo supuso para el desarrollo histórico de la disciplina, impulsado por la identificación sentimental con los restos del pasado que proviene de considerarse descendiente de sus artífices. Otro tipo de arqueología fue la llamada de los “anticuarios extranjeros” por Daniel, o directamente “colonialista” por Trigger. Desde finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el XIX, equipos ingleses, franceses y de otros países europeos se dedicaron a despojar los restos más importantes de las áreas colonizadas, en especial las arqueológicamente más ricas como Egipto y el Próximo Oriente, pero también de otros países mediterráneos como Grecia, Italia y España. Como resultado, obeliscos, estatuas, inscripciones, cerámicas y hasta templos enteros se pueden contemplar hoy muy lejos de su situación original, en los 17 prestigiosos Museo Británico de Londres, Louvre de París o Pergamon de Berlín. Estas actividades representaban justo el inverso de las de tipo nacionalista que acabamos de ver: para enriquecer la nación propia se empobrecía la colonizada, añadiendo al expolio de sus materias primas y mano de obra el robo de su propia historia y recuerdos. Las actividades coloniales tenían, con todo, un sentido científico pues se hacían desde la perspectiva ilustrada europea, y provocaron avances importantes como el desciframiento de la escritura egipcia por Champollion en 1821, de la cuneiforme mesopotámica por Rawlinson en 1837, la fundación de los institutos orientales en diversos países o, desde el punto de vista metodológico, el refinamiento de la técnica de las excavaciones, todavía muy atrasadas en Europa (p.ej. en las de Pompeya y Herculano se pagaba a los capataces por metro cúbico excavado), aunque sólo fuera porque allí la “historia” - que en Europa estaba en los textos escritos conocidos y por eso los restos materiales se consideraban una mera ilustración de aquéllos – estaba toda ella, textos y materiales, enterrada bajo el suelo. 2.3. Problemas con la Geología: el diluvio y la antigüedad del género humano. Thomsen y el Sistema de las Tres Edades A comienzos del siglo pasado, según lo que hemos visto, existía ya una cierta idea de que los restos arqueológicos correspondían a los humanos prehistóricos anteriores a los romanos, que se podían relacionar con los pueblos primitivos, y cierta curiosidad y afán por atesorar tales restos. Pero, lógicamente, todo ello no bastaba para construir una ciencia histórica, ya que no se disponía aún de ningún método para medir el tiempo de la Prehistoria, ni en sentido absoluto (cuánto tiempo había transcurrido desde entonces: cronología absoluta) ni relativo (qué cosas o culturas eran anteriores o posteriores a otras: cronología relativa). La ciencia oficial seguía todavía los dictados de la Biblia, y este texto daba una idea aproximada del tiempo transcurrido desde la creación, que fue calculado por el arzobispo de Armagh, James Ussher (1581-1656), colocando la formación del mundo en el año 4004 antes del nacimiento de Cristo. Esta fecha, tan asombrosamente precisa por un lado y errónea por otro (hoy se puede medir el surgimiento del universo y la tierra en miles de millones de años), se aceptaba en los medios académicos y asimismo se creía que todas las especies habían sido creadas por Dios en la misma forma y variedad que tienen actualmente (teoría creacionista). Sin embargo, la ciencia geológica iba avanzando y estudiaba la enorme variedad de animales fósiles que eran recogidos en los depósitos, y que mostraban el cambio de las diferentes especies, que habían ido desapareciendo al ser reemplazadas por otras distintas. Esto contradecía totalmente el modelo bíblico, y creaba no pocos problemas de conciencia en los naturalistas, que no sabían como interpretar la evidencia que iban descubriendo. El francés Georges Cuvier (1769-1832) trató de solucionar la cuestión, proponiendo la existencia pasada de una serie de catástrofes o grandes inundaciones, que aniquilaron sucesivamente todas las especies, las cuales eran de nuevo creadas por Dios, cada vez más 18 perfectas (teoría catastrofista). El Diluvio Universal narrado en la Biblia fue el último de esos cataclismos, aunque entonces el Creador intervino de forma diferente. Se proponía la existencia de veintisiete o treinta y dos estratos geológicos que correspondían a los diluvios, y Georges de Buffon (1707-1788) elevó a ochenta mil años la edad de la tierra para que cupieran todos ellos. El hombre debía haber sido creado, al igual que los animales actuales, después del penúltimo desastre. Pero, como es bien sabido, "los hechos son testarudos", y seguían contradiciendo estas teorías tan débiles. John Frere (1740-1807) descubrió en la gravera inglesa de Hoxne piedras talladas (por humanos, ya que los animales no lo hacen), que hoy se llaman "bifaces", al lado de restos de grandes animales desaparecidos, que entonces se decían "ante-diluvianos". Por lo tanto, existía un "hombre antediluviano", lo cual no era admitido por la Iglesia, y por ello casi nadie reparó en la carta que envió en 1797 a la Sociedad de Anticuarios de Londres. La cosa quedó de momento parada, pero según avanzaba el siglo los descubrimientos similares se sucedían: destacan los de los ingleses MacEnery y Evans en Kent y Devon, y sobre todo, por su influencia posterior, los del francés Jacques Boucher de Perthes (1788-1868), que halló bifaces y otras piedras talladas con restos antediluvianos, en posición original (es decir, en el mismo lugar donde habían sido depositados), al excavar los fosos militares de Abbeville. Aparte de Boucher, considerado en Francia como el "padre" de la Prehistoria y que a mediados de siglo escribió Antiquités celtiques et antédiluviennes, Rigollot excavó los primeros restos achelenses en Saint-Acheul (Paleolítico Inferior) y Edouard Lartet (1801-1871) investigó las primeras cuevas del Paleolítico Superior en la región de Perigord, descubriendo no solo animales extinguidos, sino incluso su representación hecha por los hombres (mamut grabado de La Madeleine, primer hallazgo de arte mueble). Mientras tanto, la Geología y la Biología sufrían también importantes cambios. El escocés Charles Lyell (1797-1875) fundaba la Geología moderna con su obra de 18301833, Principios de Geología, que rompía con la teoría catastrofista afirmando que no se podían admitir en el pasado procesos diferentes de los conocidos en la actualidad, que no son súbitos sino graduales (erosión, deposición fluvial, etc.: teoría actualista o gradualista). Años más tarde, en 1859, Charles Darwin (1809-1882) se decidía por fin a publicar el resultado de sus descubrimientos en El origen de las especies, punto de partida de la teoría evolucionista en Biología: los animales, y con ellos el ser humano, evolucionan unos a partir de otros, cambiando de forma gradual de acuerdo con el principio de la Selección Natural (las variaciones más favorables, producidas por el azar de la herencia igual que las desfavorables, se propagan en la descendencia hasta perpetuarse). En el siguiente apartado veremos la decisiva influencia que esta teoría tuvo en el desarrollo de la antropología y la arqueología. Otro importante descubrimiento vino a poner la guinda sobre esta primera combinación de teoría y práctica en la historia de la arqueología prehistórica: se sabía que el hombre era muy antiguo y se conocían los objetos que había manufacturado, pero hacía falta encontrar a ese mismo hombre, sus propios restos. Esto fue lo que sucedió cuando unos obreros, que trabajaban en una cantera del valle alemán del Neander en 1856, descubrieron los restos del "hombre de Neanderthal". Aunque ya se habían encontrado antes otros restos del mismo tipo (Engis en 1829, Gibraltar en 1848), aquél se llevaría la fama y daría nombre a todos los 19 demás, a causa de la polémica que suscitó (su aspecto simiesco hizo que le supusieran un hombre enfermo y deforme) y a que al fin fue aceptado como nuestro más antiguo antepasado (fue llamado "Homo primigenius"; hoy sabemos que existieron formas mucho más antiguas, como Homo erectus y Homo habilis). A lo largo del siglo pasado, según vamos viendo, se colocaron las bases de la arqueología prehistórica moderna, al insertar el origen y evolución del hombre en el entramado evolutivo de la tierra misma (Geología) y del resto de los animales (Biología). El ser humano ya no era algo diferente y original colocado por Dios para reinar sobre un universo perfectamente acabado, sino el último producto hasta ahora del errático camino seguido por ese mismo universo. Desde que se impuso esta visión, las ciencias naturales han sido inevitables y necesarias auxiliares de la ciencia prehistórica, hasta el extremo de llegar algunos a considerar a la Prehistoria como una ciencia natural más que humana, lo cual es más cierto cuanto más nos alejamos en el tiempo, al profundizar en el estudio del hombre paleolítico. Los avances que hemos visto hasta ahora se refieren al aspecto de cronología absoluta que mencionábamos al comienzo del apartado. Se sabía que el hombre, en muchos aspectos, era un animal más y provenía por evolución de otros animales desde épocas muy remotas. La misma medición de ese tiempo se perfeccionó con los progresos que realizaba la Física, y Lord Kelvin en 1862 ya colocó la edad de la tierra en más de un millón de años, basándose en los trabajos de Fourier y la teoría termodinámica. No obstante, habrá que esperar a las aplicaciones de la física nuclear a mediados del siglo actual para que la Prehistoria cuente por fin con "relojes" relativamente fiables. Antes de esa fecha los prehistoriadores hubieron de interesarse más en la cronología relativa, el orden en que se sucedieron los hechos y fósiles humanos. También en esto fue de gran ayuda la Geología, al contar con un método de ordenar los niveles geológicos, llamado método estratigráfico y aplicado por vez primera por el danés Nicolaus Steno en el siglo XVII: la tierra se fue formando por capas, y las más antiguas están debajo de las más modernas. De la misma forma, los restos arqueológicos suelen estar colocados de abajo a arriba en los yacimientos, en niveles o estratos de mayor a menor antigüedad. Sin embargo, el primero que comprobó en la práctica, con los restos arqueológicos en la mano, un sistema de cronología relativa, no fue en esencia un excavador ni un geólogo, sino lo que hoy llamaríamos un "conservador" de Museo. El danés Christian Thomsen (1788-1865) fue el encargado de ordenar las colecciones de la Comisión Real para la Conservación de las Antigüedades de Copenhague, y al clasificar los objetos por su materia prima y su posible función, obtuvo una división en piedra, bronce y hierro, que coincidía con el sistema de las Tres Edades sospechado desde la Edad Antigua. Este hecho no puede sin más atribuirse a la casualidad o la genialidad de Thomsen, acostumbrado a clasificar por venir de una familia de comerciantes y banqueros, sino a su conocimiento de la vieja división a través de la influencia francesa ilustrada en el pequeño reino danés y a que tuvo en cuenta la contemporaneidad de los objetos que procedían de “conjuntos cerrados” como las tumbas y la similitud entre los de diferente material para distinguir los objetos de piedra fabricados durante las épocas de los metales. Por otro lado, no fue casual que el impulso inicial de la administración para estudiar sus “glorias pasadas” se produjera justo después 20 de los desastres que las guerras napoleónicas causaron a Dinamarca en la primera década del siglo. En 1819 se abrió el Museo al público, y Thomsen escribió su Guía de las Antiguedades Escandinavas en 1836, libro que fue inmediatamente traducido a otras lenguas europeas y tuvo gran influencia durante todo el siglo XIX. Como señaló mucho después David Clarke, antes de Thomsen el estudioso de las antigüedades se enfrentaba a datos abundantes pero incoherentes, mas después de que él propusiera su modelo y éste se comprobara estratigráficamente en las excavaciones, los artefactos agrupados revelaron la clave de la identidad cultural, expusieron el patrón secuencial de desarrollo tipológico y tácitamente dieron a entender el significado cultural del desarrollo económico y tecnológico. Por simple que fuera, el sistema de las tres edades fue la base de la taxonomía cultural, de la tipología y de la aproximación económica a la Prehistoria. En resumen, los objetos antiguos que estudia la arqueología dejaron de ser unidades aisladas y empezaron a tener sentido sólo a partir de entonces. El trabajo de Thomsen fue continuado en los países nórdicos por Worsaae y Montelius, quienes comprobaron en sus excavaciones y análisis de los materiales el sistema propuesto y también la posibilidad de ordenar cronológicamente sin datos estratigráficos, en función de la tipología de los objetos (seriación). Las tres edades se subdividieron a su vez en fases y períodos y el modelo se aplicó en todas las áreas investigadas arqueológicamente, aunque se comprobase la existencia de excepciones en zonas como el Africa sub-sahariana, donde no existió propiamente una Edad del Bronce, o América, cuyas culturas no conocieron prácticamente los metales hasta la llegada de los colonizadores españoles. Paralelamente, a lo largo del siglo pasado y de la primera mitad del actual se realizaron los descubrimiento más importantes, como los restos de nuevas especies humanas (Cro-Magnon en Francia, erectus en Java y China, Australopithecus en Suráfrica), y se excavaron los yacimientos arqueológicos que sirvieron para definir la mayoría de las culturas prehistóricas hoy conocidas. Desde el punto de vista teórico, ese período fue también el de la implantación de nuestros dos primeros paradigmas de importancia, que veremos a continuación. 2.4. Los primeros paradigmas modernos: evolucionismo e historicismo Aunque la palabra misma indica algo que está cambiando continuamente, en la historia del pensamiento europeo se entiende por “moderno” al paradigma metateórico general que, aunque con raíces en el clasicismo y Renacimiento, se concretó en la Ilustración del siglo XVIII, y que básicamente defiende la unidad psíquica del género humano, aun reconociendo la superioridad de la cultura europea, y la necesidad e inevitabilidad del progreso continuo, guiado por la razón y la ciencia hacia el perfeccionamiento físico, intelectual y moral de los humanos, tarea en la cual de nuevo se coloca a las sociedades europeas en cabeza y arrastrando a todas las demás. La base de las ideas evolucionistas estaba ya contenida en el paradigma ilustrado, aunque todavía no se conociera prácticamente ningún dato que las corroborara. De hecho, 21 fue ese paradigma el que guió la búsqueda de la información que sirvió para confirmarlo, orientando la labor de geólogos, biólogos y arqueólogos durante todo el siglo XIX, en una prueba más de que los datos no existen sin una teoría previa que les otorgue un significado. Otra característica del paradigma fue su identificación con las posiciones políticas progresistas, pues surgió de la mano de la emergente burguesía en su lucha contra los privilegios aristocráticos a lo largo del Siglo de las Luces. Cuando aquélla conquistó o pactó el acceso al poder, sin embargo, las ideas evolucionistas – con sus consecuencias prácticas de igualdad y justicia- dejaron de serle atractivas, como se aprecia en la reacción antiilustrada del Romanticismo (que no obstante favoreció una cierta aproximación a la arqueología, por su interés en el misterio de ruinas y tumbas, y a través de su relación con el nacionalismo) que triunfó en los países y regiones europeas más importantes. Tal vez ello explique que la arqueología se desarrollase teóricamente más, durante la primera mitad del siglo, en zonas periféricas como Dinamarca o Escocia. Sin embargo, poco después de mediados de siglo publicaron sus obras más influyentes dos autores ingleses, Spencer y Darwin, que iban a modificar esa situación, permitiendo que las ya poderosas clases medias europeas se identificaran de nuevo con la teoría evolutiva. Herbert Spencer asoció los principios de la evolución con la iniciativa privada y el individualismo, que veía como los factores principales del progreso desde las sociedades simples a las complejas industriales, identificó al paradigma ilustrado con el liberalismo económico y así le despojó de sus primeras asociaciones revolucionarias. Por otro lado, el principio de la Selección Natural de Darwin fue enseguida traspasado a la evolución cultural, tanto por él mismo como por sus continuadores, que apoyaron el “darwinismo social” y la idea universal de la “supervivencia de los más fuertes” de Spencer y Galton, la cual incluso servía para justificar la intensa desigualdad social de la Inglaterra de fines del XIX, que dejaba de ser un proceso político y reparable y se “naturalizaba” al aparecer como resultado de tan estupendas leyes biológicas. El cambio era sutil pero importante: todos estamos sometidos a las leyes de la evolución, pero en ese único camino, unos van por delante de otros porque han hecho más méritos, y las desigualdades que en la tradición ilustrada apenas eran recalcadas – o a veces lo eran en sentido inverso, como en la exaltación del primitivismo por Rousseau- se convierten ahora en decisivas. El prestigio del darwinismo sirvió indirectamente para justificar las viejas ideas racistas tan caras a la mentalidad popular al menos desde las teorías poligenéticas de la Edad Media, que defendían el origen por creación divina de las distintas razas, y que múltiples publicaciones, como las famosas del conde de Gobineau, afirmaban demostrar a lo largo de todo el siglo pasado. Desde una perspectiva sociológica, parece claro que no eran idénticos los intereses de la burguesía oprimida durante el Antiguo Régimen, sublimando sus propios deseos de liberación con los de toda la humanidad, que durante la Revolución Industrial, cuando su gran poder económico estaba ya plenamente basado en la explotación de la clase obrera europea y en la colonización o apropiación brutal de los recursos de los grupos extraeuropeos, ahora ya consecuentemente llamados “primitivos”. El paradigma evolutivo aplicado a la arqueología quedó establecido en este momento –lo que Trigger llama la “síntesis imperial”- y donde mejor se expresó fue en el 22 volumen, que se reeditó constantemente desde su publicación en 1865 hasta comienzos de nuestro siglo, Prehistoric Times de John Lubbock, Lord Avebury (1834-1913), cuyo subtítulo decía que esos tiempos se ilustraban con los “restos antiguos y las costumbres de los modernos salvajes”. Esta explícita combinación de arqueología y etnología, que venía de mucho antes y llegaría después hasta la actualidad, representando a veces el máximo de potencial interpretativo, se nos muestra también manchada por ese concepto peyorativo de los pueblos de organización no estatal, que aparecen como claramente inferiores, tanto en lo tecnológico y cultural como en lo moral: grupos de seres depravados y destinados a la desaparición, con un cerebro infantil incapaz de abstracción y esclavos a los peores instintos (Lubbock recogió todos los datos que pudo, muchos de ellos luego comprobados como erróneos, sobre infanticidio, gerontocidio, canibalismo, sacrificios humanos, etc.). Donde más crudamente se manifestó este exagerado etnocentrismo fue en la arqueología colonial, en la que nunca se admitía que los antepasados de los actuales nativos fuesen los autores de los restos importantes que se descubrían. Así, los colonos europeos creían que los grandes túmulos del complejo cultural de los Bosques Orientales en Norteamérica eran obra de antiguos viajeros europeos o asiáticos, o bien de una “raza de constructores de túmulos” que había sido exterminada por los indios actuales, precisamente aquéllos a los que ellos mismos estaban casi exterminando en ese mismo momento, lo cual aparecía como un castigo justificado por aquella falta. Exactamente igual fue la reacción de los colonos europeos en Rodesia con respecto a los restos del Gran Zimbabue (que luego dio nuevo y mejor nombre a la nación tras la independencia), una gran ciudad bantú anterior a la llegada de los portugueses a la zona, que se atribuía a los fenicios o a la reina de Saba citada en la Biblia, defendiendo esta idea incluso mucho después de que excavaciones controladas en el yacimiento desde principios de este siglo demostraran su falsedad. Esta fue también la época del entusiasmo evolucionista en antropología, que llevó a un consenso bastante general en el paradigma del evolucionismo unilineal: todos los pueblos debían pasar obligatoriamente por una serie de estadios culturales, como si fueran los peldaños de una misma escalera. El antropólogo alemán Adolf Bastian, tras recorrer medio mundo en busca de materiales para el museo de Berlín, afirmó la unidad psíquica fundamental del género humano, que llevaba a todos los grupos a reaccionar de formas muy parecidas a los mismos impulsos, cumpliendo así el modelo unilineal, que también fue apoyado por el suizo Johann Bachofen, que pensaba que esa evolución había pasado primero por un matriarcado general antes de llegar al actual patriarcado, y sobre todo por el norteamericano Lewis Henry Morgan (1818-1881), cuya secuencia universal definida por las fases de salvajismo, barbarie y civilización ejerció gran influencia en Marx y Engels, y a través de la obra del segundo, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en toda la tradición marxista posterior. Pero de forma paralela a la corriente anterior se iban creando las bases de una tradición contraria, particularista en vez de generalizadora, la historicista que luego triunfaría a comienzos del siglo XX. Su base social se puede rastrear en el progresivo empeoramiento de amplias capas de la población europea a causa de la rápida industrialización y el éxodo del campo hacia las ciudades. La inquietud social resultante se intentó apaciguar por el poder político y económico mediante el recurso ideológico a las 23 tradiciones románticas del nacionalismo, que reforzaba la cohesión nacional por encima de diferencias de clase – al estar supuestamente basada en la “superior” identidad biológicaculpabilizando de todos los males a los países vecinos. Entonces comenzó la larga serie de guerras nacionales europeas, desde franco-prusiana de 1870 hasta las guerras mundiales del siglo siguiente que todavía hoy colean en los Balcanes. Ese nacionalismo impulsó de nuevo la búsqueda de los orígenes de los distintos países, como por ejemplo los que formaban el imperio austro-húngaro y aspiraban a la independencia, que vieron entonces sus primeras excavaciones arqueológicas. Lógicamente, importaban sobre todo los restos más recientes, de la Protohistoria en adelante que es cuando se aprecian mejor las características particulares, y no debe sorprendernos que los investigadores de esta época, a caballo de los dos siglos, apenas pensaran en el Paleolítico, cuyos vestigios seguían atrayendo, con todo, en Francia y Gran Bretaña, dos países sin problemas de nacionalismo, con intereses más “universales”, al igual que lo era su posición teórica más frecuente, todavía el evolucionismo. En antropología se produjo al mismo tiempo una reacción contra la rigidez del modelo evolucionista unilineal, y toda una nueva generación de antropólogos como Ratzel, Graebner, Schmidt y sobre todo Franz Boas (1858-1942) que luego difundió la teoría en los Estados Unidos creando la poderosa escuela histórico-cultural norteamericana, empezaron a considerar cada cultura humana como una entidad única que debía ser entendida en sus propios términos, que siempre son resultado de una secuencia histórica y particular de acontecimientos (particularismo histórico). En consonancia con un cierto pesimismo del ambiente social y como antítesis del evolucionismo que creía más en la capacidad inventiva humana, la explicación del cambio cultural ahora preferida era la difusión (difusionismo): los inventos y avances técnicos se produjeron en muy pocos sitios (incluso los hiperdifusionistas creían que en uno sólo, siendo el Egipto faraónico su lugar preferido) y de ahí se propagaban a todos los demás, bien por contacto (aculturación) bien por migración o invasión militar de las gentes que los portaban (migracionismo, invasionismo). El historicismo venía además muy bien para hacer frente a la cada vez mayor variedad del registro arqueológico, resultado de las muchas y rápidas excavaciones que se hicieron entonces en toda Europa. Hacia mediados de siglo, los etnólogos alemanes empezaron a usar la palabra “cultura” para referirse a sociedades campesinas que evolucionaban más lentamente que las “civilizaciones” y poco después todos los antropólogos hablaban de “culturas primitivas” para referirse al conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, arte, etc. que adquirían los seres humanos por ser miembros de una sociedad. Antes del cambio de siglo la palabra ya había pasado al campo arqueológico, denominando ahora únicamente el conjunto de los componentes “materiales” de la cultura completa, aunque sólo aquéllos más resistentes que se habían conservado desde el pasado para poder ser recuperados en las excavaciones. Aunque el objetivo era identificar a los autores históricos de esas culturas arqueológicas – y en esto los más anhelados eran los celtas, que entonces se “descubrieron” casi por todas partes- a medida que se iba hacia atrás en el tiempo los grupos humanos eran cada vez más anónimos. Aunque esto no impedía que se emplearon a veces términos más familiares (ya en 1902 Abercromby hablaba de un “pueblo” campaniforme), en general las 24 culturas se llamaron por el nombre del yacimiento donde primero fueron descubiertos todos o algunos de sus componentes. Así, la cultura de Unetice, que se desarrolló durante la Edad del Bronce en la República Checa, se llama así por el descubrimiento de la necrópolis del mismo nombre, al norte de Praga, en 1879. Varios arqueólogos marcaron esta época, todos ellos de países nórdicos europeos: Montelius, Kossina y Gordon Childe. Al sueco Oscar Montelius (1843-1921) se debe la primera síntesis de la prehistoria final europea, organizada mediante la ordenación cronológica (seriación, que entonces se llamaba el “método tipológico”) de un gran número de hallazgos metálicos compuestos por muchos elementos (“conjuntos cerrados” aproximadamente contemporáneos) del Neolítico, Edad del Bronce y del Hierro, luego divididos en períodos que todavía hoy, aunque con distintos nombres, son usados por los prehistoriadores del continente. Otra de sus ideas básicas fue la llegada por difusión desde el área nuclear del Próximo Oriente de todos los avances técnicos (agricultura, metalurgia, megalitismo, etc.) que se registraron en Europa durante los períodos anteriores (Ex Oriente Lux), lo cual no sólo seguía la moda difusionista sino que era consecuencia del único método que entonces existía para fechar los restos europeos, por la presencia de objetos surorientales en los yacimientos, siguiendo una cadena que enlazaba unos sitios con otros comenzando por Egipto y pasando por las islas y el continente griegos y los Balcanes hasta Europa central y occidental. Ciudadano de una nación emergente pero pequeña y muy influida por otros vecinos poderosos, Montelius no tenía inconveniente en admitir la superioridad cultural del Levante y el Mediterráneo durante la prehistoria final, y por otro lado la idea fue acogida con entusiasmo por arqueólogos franceses y sobre todo ingleses, tal vez porque su condición de descendientes culturales de los antiguos egipcios y mesopotámicos les justificaba de alguna manera para su activa intervención colonial en la región. Quienes no lo aceptaron tan fácilmente fueron los alemanes, que además de tener menos intereses coloniales en la zona no estaban dispuestos a admitir la influencia semita en su región. Ese sentimiento de superioridad racial enturbia por desgracia la contribución al desarrollo de la arqueología de Gustaf Kossinna (1858-1931), quien estableció el canon del enfoque histórico-cultural con su descripción completa de la prehistoria europea dividida en un rico mosaico de culturas, correspondientes a tribus (sajones, borgoñones, etc.), y grupos culturales, huella de los grandes pueblos (alemanes, celtas, etc.), abandonando definitivamente todo concepto evolucionista (las fases del Neolítico, Edad del Bronce, etc.), además de fijarse, por vez primera de una forma amplia, en los modos de vida prehistóricos (viviendas, economía, tumbas, rituales, etc.) y no únicamente en la tipología de los artefactos. Los aspectos racistas de Kossinna eran claros, con todo, en su búsqueda obsesiva del origen de los arios indoeuropeos, que curiosamente encontraba en las regiones del extremo norte de Alemania que acaban de incorporarse al imperio alemán tras un largo contencioso con Dinamarca, y de los datos que probasen la mayor antigüedad de las ocupaciones germanas en todo el centro de Europa, justificando así su derecho actual a esas tierras (olvidando la extensa presencia eslava en la región durante la Edad Media que, como se vio después, fue decisiva en un asunto tan significativo como la fundación del mismo Berlín). Por otro lado, consideraba que los avances producidos en las regiones meridionales eran fruto de la mezcla con arios llegados desde el norte y que ese mismo mestizaje antiguo, que los germanos habían evitado, era la causa de su atraso presente. 25 Fácilmente se aprecia hoy que este racismo “historicista” de Kossinna no difería mucho del “evolucionista” de Lubbock que vimos antes, con la diferencia de que esta versión más restringida resultaba difícilmente digerible para quien no tuviese la fortuna de ser alemán. La primera época intelectual del influyente arqueólogo australiano, instalado en Gran Bretaña, Vere Gordon Childe (1892-1957), se produjo en la órbita de Kossinna, al que siguió en las síntesis que publicó en los años veinte sobre la prehistoria europea, aunque Childe mantuvo la marca británica del difusionismo oriental como explicación última. Ya en esta época contribuyó a la concreción del concepto de cultura, que veía más como una entidad empírica, cuyas características y límites habían de ser definidas mediante la experimentación de las excavaciones, que como el correlato material de los antiguos pueblos descritos por la historia europea. La mayoría de las culturas se definían por un número reducido de “fósiles directores”, tipos de artefacto característicos de cada una de ellas, a los que aplicó un entonces novedoso enfoque funcionalista: los objetos de algunos ámbitos (doméstico, ritual, las decoraciones) eran conservadores y cambiaban lentamente, mientras que otros de mayor valor utilitario, como las herramientas y armas del ámbito tecnológico se copiaban o comerciaban más rápidamente, por lo que eran los mejores para establecer cronologías y observar el cambio cultural. Más tarde Childe evolucionó teóricamente hacia el evolucionismo y el marxismo, paradigmas que veremos con mucho más detalle en el capítulo octavo de este libro. Entonces observaremos los cambios que se produjeron poco antes de mediados de este siglo, comenzando por el funcionalismo que llegó algo después de su introducción en la antropología británica durante la tercera década del mismo, y que tras su implantación en la arqueología norteamericana durante los cuarenta y cincuenta, y empujado por la neopositivista filosofía analítica entonces en boga, se fusionó con una renovada visión del viejo evolucionismo para dar en los sesenta y setenta el que hoy es todavía el paradigma dominante en la escena internacional: la Nueva Arqueología o arqueología procesual. Luego resumiremos los rasgos fundamentales de otro hilo conductor teórico que surgió también en la antropología funcionalista, pero que luego se fusionó con el estudio del lenguaje como principal producto cultural humano, es decir la lingüística estructural y el movimiento general del estructuralismo. Si a lo anterior unimos una renovación del viejo marxismo en la Teoría Crítica y los estudios de la ideología y el psicoanálisis, y el relativismo, de pretensiones paradójicamente liberadoras, del posestructuralismo deconstructivista y los actuales “estudios culturales”, quizás consigamos hacernos una idea del emergente, confuso y atractivo paradigma posmoderno en su versión arqueológica. Bibliografía Arce, J.; Olmos, R. (eds.) 1991. Historiografía de la arqueología y de la historia antigua en España (siglos XVIII-XX). Ministerio de Cultura, Madrid. Daniel, G. 1974. Historia de la Arqueología: de los anticuarios a V. Gordon Childe. Alianza, Madrid. - 1975. A Hundred and Fifty Years of Archaeology. Duckworth, Londres. - 1981 (ed.) Towards a History of Archaeology. Thames and Hudson, Londres. 26 Díaz-Andreu, M.; Champion, T. (eds.) 1996. Nationalism and Archaeology in Europe. UCL Press, Londres. Fernández-Posse, M.D. 1998. La investigación protohistórica en la meseta y Galicia. Síntesis, Madrid. Harding, S. 1998. Is Science Multicultural? Postcolonialisms, feminisms, and epistemologies. Indiana University Press, Bloomington. Harris, M. 1978. El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de la cultura. Siglo XXI, Madrid. Hernando, A. 1999. Los primeros agricultores de la Península Ibérica. Una historiografía crítica del Neolítico. Síntesis, Madrid. Hess, D.J. 1995. Science and Technology in a Multicultural World. The cultural Politics of Facts and Artifacts. Columbia U.P., Nueva York. Hudson, K. 1981. A Social History of Archaeology: The British Experience. Macmillan, Londres. James, S. 1999. The Atlantic Celts. Ancient People or Modern Invention? British Museum, Londres. Klindt-Jensen, O. 1975. A History of Scandinavian Archaeology. Thames and Hudson, Londres. Kuhn, T.S. 1971. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica, México. Mora, G.; Díaz-Andreu, M. (eds.) 1997. La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España. Universidad de Málaga. Trigger, B.G. 1982. La revolución arqueológica: el pensamiento de Gordon Childe. Fontanara, Barcelona. Trigger, B.G. 1992. Historia del pensamiento arqueológico. Crítica, Barcelona. Vicent, J.M. 1982. Las tendencias metodológicas en prehistoria. Trabajos de Prehistoria, 39: 9-53. 27 PARTE I: LOS MÉTODOS 28 3. LOS DATOS: DÓNDE ESTÁN Y CÓMO SE RECUPERAN En este capítulo describiremos cómo se forman, se encuentran y se recuperan los datos arqueológicos, es decir, los restos materiales de la actividad humana del pasado. Dicho datos están bien escondidos, son variados y tienen múltiples sentidos, en una palabra, son "duros de roer". El arqueólogo será, siguiendo con esta imagen, como un animal hambriento que ha de usar de todas sus habilidades para encontrar su alimento, desenterrarlo primero para después roerlo, reducirlo a partes asimilables e incorporarlo finalmente tras descomponerlo con sus jugos gástricos. Tal vez la metáfora no parezca exagerada si se piensa en los difíciles retos a los que ha debido hacer frente la arqueología en los últimos tiempos: de ser un alegre pasatiempo de coleccionistas y eruditos ha pasado a ser la responsable de la conservación y explicación de una cantidad inconmensurable de datos materiales, antes de su probable y definitivo desvanecimiento. El arqueólogo, como investigador, se enfrenta sin remedio a la proliferación imparable de los datos y al cuestionamiento continuo de su posición teórica y técnicas de análisis. Aunque la práctica arqueológica de campo es tan variada que resulta muy difícil de resumir o abstraer en forma de principios generales, éstos existen (la mente humana no trabaja sin ellos) y se intentará su exposición seguidamente. Con todo, para evitar una decepción segura más vale esperar un corto número de principios, y no sorprenderse ante el carácter más bien obvio de muchos de ellos. Esto es lógico si pretendemos que los asertos sean lo más generales posible y sirvan para todos o casi todos los casos. La opción alternativa, explicar un gran número de ejemplos concretos, queda fuera del alcance de este texto. No obstante, contar con una cierta lógica mental, previa al trabajo de campo, parece mejor que esperar que aparezca poco a poco con la experiencia de los años. Decía Mortimer Wheeler que el trabajo del arqueólogo se parece mucho al del ingeniero: cada proyecto o construcción es un problema nuevo, distinto a todos los demás. La capacidad de inventiva, de aplicar principios generales a casos concretos nunca vistos hasta entonces, de forma que se resuelvan satisfactoriamente -es decir, se recupere el máximo de información con los medios técnicos y económicos disponibles- son las cualidades que mejor definen a un arqueólogo de campo. 3.1. Los yacimientos arqueológicos: qué son y cómo se forman Un yacimiento arqueológico es aquel lugar donde quedan restos materiales de algún tipo de actividad humana. El término denuncia sus lejanos orígenes en la Geología, aunque los franceses, que nos lo prestaron, ya empleen con más frecuencia el término site, sitio o lugar (igual que los ingleses), y no el original de gisement. Esos restos pueden ser visibles, porque están situados sobre la tierra, o no visibles porque sedimentos formados con posterioridad los cubren por completo. Quizás la mayoría de los restos de la segunda categoría no sean descubiertos nunca, pero eso no afecta a su calidad de yacimientos arqueológicos. Uno de los conjuntos de yacimientos más importantes del mundo, la garganta de Olduvai en Tanzania, con restos del Paranthropus y de Homo, y de la actividad de ambos o de uno de los dos géneros fósiles, hubiera sido imposible de encontrar sin la 29 erosión fluvial que abrió el desfiladero y "excavó" naturalmente, por así decir, los niveles enterrados bajo unos cien metros de tierra. Por otro lado, los "restos" pueden ser de cualquier clase, desde una lasca de sílex a una ciudad completa. Un concepto amplio de yacimiento englobaría a ambos tipos extremos, aunque con lógicas matizaciones. Una lasca o punta de flecha aislada en medio del terreno puede significar que un cazador del Paleolítico fabricó o perfeccionó allí su herramienta, o la perdió según caminaba hacia su objetivo. También puede ser, más probablemente, que el pequeño resto haya acabado ahí tras ser arrastrado por la erosión, con lo cual su posición no será la original o primaria, sino secundaria. En todo caso, estos restos aislados difícilmente serán llamados yacimiento por nosotros, a no ser que, siguiendo la terminología anglosajona, los incorporemos al análisis con el nombre de "yacimientos de actividad limitada" o simple “ruido de fondo” de la distribución continua de materiales sobre el terreno. Con respecto al otro extremo, podemos denominar yacimiento a una pequeña ciudad como Numancia, por ejemplo, pero tal vez los amplios restos antiguos del subsuelo de Roma, al estar separados y destruidos en parte por construcciones modernas, sean tratados más correctamente como una serie de yacimientos distintos: el foro imperial, los templos del Largo Argentina, etc. El ámbito temporal del concepto va desde el origen del hombre a la arqueología industrial de los últimos siglos e incluso decenios. Como ya vimos, cualquier tipo de resto material dejado por el hombre es susceptible de ser estudiado desde el punto de vista de la arqueología. No obstante, el término yacimiento se emplea habitualmente para denominar los sitios y parajes abandonados por el hombre, normalmente derruidos y casi siempre cubiertos totalmente o en parte por la tierra; es decir, enterrados. Por ejemplo, a una iglesia románica medieval, posiblemente aún utilizada para el culto, sería mejor llamarla “monumento” o “estructura” en vez de yacimiento, aunque las técnicas arqueológicas puedan ayudar (por ejemplo, para establecer las fases constructivas, si las hubo) a historiadores del arte y la arquitectura en su interpretación completa. Sin embargo, si existen restos de la época bajo tierra, por ejemplo de construcciones anejas a la iglesia, hoy derruidas, o de una necrópolis (algo bastante habitual), en este caso sí que emplearíamos la palabra para denominarlos. A pesar de su gran variedad, es posible clasificar los yacimientos arqueológicos en distintos grupos, aunque esta división depende mucho de los criterios empleados, existiendo lógicamente una jerarquización de estos últimos. Si se atiende a la época en que se realizó la actividad, tendremos una clasificación cronológica (Paleolítico Inferior, Neolítico Reciente, Edad del Bronce Medio, etc.), que suele ser la primera que se establece, seguida por la basada en la funcionalidad (sitio de habitación, de enterramiento, de caza o descuartizado, de cantera, ritual, etc.). En caso de desear mayor detalle sobre el yacimiento, se puede establecer una tipología en función de su posición geográfica: de montaña, valle fluvial o costero, en cueva o al aire libre, en la llanura o sobre un cerro, etc. Por fin, seguramente hará falta excavar parte del yacimiento para poder decir algo sobre su duración -otro de los criterios-, si se trata de una asentamiento temporal (probablemente estacional) pero de ocupaciones repetidas, o permanente; de corta duración (por ejemplo con una sola fase cronológica) o lo suficientemente larga para poder distinguir diferentes 30 fases o períodos culturales en su desarrollo; también podríamos hablar de yacimientos estratificados y sin estratificar, alterados e intactos, etc. En cuanto al tipo de actividad realizada, los sitios de hábitat son los más importantes y numerosos. En ellos se realizó la mayoría de los actos cotidianos de la comunidad, el alimento y el descanso, la relación social, las artesanías, etc. Al comienzo de la Prehistoria todo esto apenas dejaba algunos someros restos, como unas cenizas en donde se hizo fuego, lascas y finas esquirlas de piedra donde se talló, huesos de animales por todas partes, etc. (tanto al aire libre como, sobre todo, dentro de las cuevas), aunque a veces se han reconocido huellas de estructuras, como posibles tiendas de pieles o ramajes apoyados en postes, gracias a los huecos dejados en la tierra por los soportes, las piedras o huesos de grandes animales que sujetaban las paredes, etc. (un ejemplo de los último es la serie de paravientos o cabaña ucraniana de Molodova, del Paleolítico Medio). Otras veces la forma de los refugios se puede distinguir por la misma distribución de los restos, concentrados en formas circulares o cuadradas rodeadas por espacios más vacíos; es evidente que algún tipo de obstáculo (piel, arbustos, paraviento) impidió arrojar fuera los desperdicios, aunque ya no quede ningún vestigio del mismo. Leroi-Gourhan llamaba a estas estructuras "latentes", pues no se ven y su existencia y forma han de ser deducidas indirectamente, como en las cabañas magdalenienses que él mismo excavó en Pincevent, al Sur de París. Los problemas de tal extrapolación se pueden apreciar en que otro arqueólogo, Binford, interpretó estos mismos restos de forma muy diferente, como resultado de la actividad de varios cazadores sentados alrededor de un fuego al aire libre. Con la llegada del Neolítico los asentamientos se hacen más complejos, con viviendas de carácter más estable, hechas de postes de madera (Neolítico Danubiano), adobes o tapial (Neolítico de los Balcanes) e incluso ya de mampostería con piedras apiladas, en el Neolítico del Próximo Oriente. No obstante, en muchas zonas el aprendizaje de la agricultura y/o ganadería no llevó a un cambio de hábitat hasta mucho después, y así ocurrió en el Neolítico español, cuyas gentes siguieron utilizando todavía durante milenios las cuevas. Un avance mayor fue luego la aparición del urbanismo, con calles, manzanas, plazas, edificios públicos, etc., en la época histórica o en el umbral de la misma. Con todo, el reconocimiento de las distintas áreas de actividad y sus relaciones no sólo es posible en la última categoría citada, sino también en las cuevas paleolíticas, y es uno de los objetivos fundamentales de las excavaciones (análisis microespacial). Esto nos puede llevar a definir con mayor precisión si existió algún tipo de actividad fundamental en la cueva, poblado o ciudad de que se trate: de extracción o procesamiento, agrícola o ganadera, si se trató de un centro comercial, político, defensivo o ritual, etc. El siguiente tipo de yacimiento, para muchos de importancia igual o superior al anterior, es el de enterramiento de los difuntos. A partir del Paleolítico Medio, los datos actuales indican que el hombre comenzó a tener una cierta “preocupación no práctica” con las personas que morían, porque en vez de arrojar los cadáveres fuera del hábitat o abandonarlos, como seguramente se hacía antes, empleó una cierta cantidad de energía en protegerlos (o protegerse de ellos) mediante la excavación de tumbas. Desde esas simples fosas hasta las pirámides de Egipto, el elenco de tipos de necrópolis es enorme: bajo las viviendas o en un lugar especial, individuales o colectivas, sin ningún signo externo o con un túmulo, megalito o pirámide encima o alrededor, sin ajuar o con ofrendas materiales, 31 con el cadáver entero o descarnado, inhumado o incinerado, etc. A pesar de esta variación, muchos de estos yacimientos tienen una cosa en común: están más o menos intensamente violados, destruidos por ladrones de tumbas que intentaron aprovecharse de los objetos que solían acompañar a los difuntos. Los cementerios tienen una característica muy importante que los distingue de los demás yacimientos: fueron construidos con intención, para durar, se enterraron a conciencia y por eso el contenido de información es en ellos mayor que en los poblados, donde los restos fueron dejados accidentalmente por pérdidas, incendios o abandonos súbitos, y luego fueron cubiertos por acumulación de materiales erosivos al cabo de los años. Es como si los hombres del pasado nos hubieran dejado un regalo bajo tierra para los arqueólogos de hoy. Pero claro que ellos no pensaban en nosotros, sino en algún tipo de construcción religiosa bastante más complicada, que intentaremos reconstruir mediante el análisis arqueológico, aunque la mayoría de las veces, cuando no contamos con información escrita (como ocurre al comienzo de la Historia, por ejemplo en Egipto), esta tarea va a ser bastante difícil. Por ejemplo, no nos es posible ni siquiera deducir con total seguridad que existiese una creencia en la supervivencia tras la muerte, pues la Etnografía ha descrito algunos pueblos que entierran a sus muertos sin esa condición, y viceversa. Tampoco es cierto que las diferencias entre unas tumbas y otras sean siempre un reflejo de la organización social del grupo que construyó el cementerio, aunque de hecho este tipo de inferencia es muy común en la llamada “arqueología de la muerte”. Los restantes tipos de yacimiento, según su funcionalidad, son menos importantes, y sólo los describiremos brevemente. En el Paleolítico Inferior y Medio son comunes los sitios de matanza (o de descuartizado, despedazado, etc.), donde un grupo cazó (o encontró ya muerto) y se aprovechó de la carne y la piel de un animal grande. Allí aparecen los huesos y restos de útiles líticos, y curiosamente son más abundantes las simples lascas de piedra sin retoque, usadas como simples cuchillos, que los elaborados bifaces o raederas de la época. Los sitios ceremoniales son por supuesto muy importantes, pero pertenecen en su mayoría a épocas históricas, y de los anteriores dudamos de su utilidad exacta: los círculos de piedras (como Stonehenge al Sur de Inglaterra), los grandes "santuarios" de pintura parietal del Paleolítico Superior en el Sur de Francia y Norte de España (como Altamira o Lascaux), los mismos megalitos, ¿eran lugares de culto, tal como lo entendemos hoy? La mayoría no fueron lugares de habitación y, por similitud con restos parecidos de pueblos actuales, suponemos para ellos algún tipo de funcionalidad religiosa en sentido amplio (p. ej. en el caso de los círculos de piedras, relacionada con la astronomía). También podemos colocar en esta casilla los innumerables lugares con pintura rupestre, petroglifos, grafitos, etc., esparcidos por todo el mundo, aunque de la mayoría (aquéllos en donde no existió continuidad etnográfica), es difícil inferir su significado. Si exceptuamos aquellos yacimientos que están levantados sobre el terreno, como los monumentos (conservados o derruidos), las estaciones de arte rupestre, etc., la inmensa mayoría están enterrados, completamente o en su mayor parte. Por suerte, en muchos casos queda algún tipo de vestigio superficial que permite la identificación, normalmente en forma de restos materiales muebles, enteros o fragmentados, como cerámica o útiles líticos. El hecho de que estén bajo tierra ha sido la causa fundamental de su conservación hasta hoy, pero nos obliga a desenterrar, excavar, en suma, realizar una lenta labor hasta obtener 32 la información que deseamos. Toda excavación arqueológica consiste en reconstruir el proceso que llevó a la formación del "registro", es decir, cómo (y por qué) se erigieron los restos y cómo luego se destruyeron y fueron cubiertos por la tierra. Por ello, entender los mecanismos de formación de un yacimiento es adelantar un gran trecho en el camino hacia su completa interpretación. ¿Cómo se forma un yacimiento arqueológico? ¿Cómo es posible que ciudades enteras queden cubiertas por la tierra hasta desaparecer por completo, o que para encontrar los restos de un pequeño grupo de cazadores paleolíticos sea necesario profundizar muchos metros en el suelo de una cueva? Antes se solía responder a esta pregunta con afirmaciones generales del tipo "por la erosión", "por fenómenos naturales idénticos a los que forman el paisaje", etc. En la actualidad, tras varias décadas de excavaciones cada vez más detalladas, se ha comprobado que el papel humano ha sido por lo menos tan importante como el de los agentes climáticos y atmosféricos. Aunque cada yacimiento es un caso único y como tal ha de estudiarse en la excavación, existen procesos generales que, combinados en proporción variable, pueden explicar una gran parte de cada caso concreto. A continuación veremos cuatro prototipos relativamente comunes: una cueva paleolítica en clima húmedo, un poblado con viviendas de barro en clima árido, un poblado con viviendas de piedra en clima húmedo y un poblado con viviendas de madera en clima húmedo. En todos estos casos se pueden distinguir tres tipos de procesos de formación: físicos, biológicos y culturales. Los primeros se dan siempre (ver 7.1.1), aunque no exista actividad humana ni animal, y son la erosión, traslado y deposición de sedimentos (polvo eólico, lodo y arena fluvial, arrastres en pendientes, etc.). Los biológicos corresponden a la actividad de animales: excrementos, huesos, tierra adherida al cuerpo y extremidades de animales domésticos y salvajes que visitan el sitio en ausencia del hombre. La actividad humana introduce elementos antropogénicos como aportes minerales (piedras para construir, sentarse, como materia prima, etc.) y biológicos (para alimento, cobijo, etc.), los modifica de varias maneras, y altera los procesos de sedimentación natural, produciendo en general su aceleración. En las cuevas, los desechos de talla, pequeñas esquirlas de piedra que saltan al fabricar los útiles líticos, pueden llegar a constituir en algunos niveles todo el sedimento mayor de dos milímetros (es decir, todo lo que está por encima de las arenas) y una gran parte de las arenas gruesas, según ha señalado K. Butzer. En ocasiones la mayoría de las piedras han sido traídas por el hombre (manuports), e incluso es posible que las desprendidas del techo lo fueran a causa de los fuegos encendidos en la cueva. Si pensamos que muchas de ellas fueron ocupadas, de forma intermitente, durante milenios, es fácil imaginar la cantidad de suelo que se pudo haber formado sólo por la tierra adherida en el exterior húmedo a los pies humanos y desprendida en el interior, aunque los grupos fueran muy pequeños. Finalmente, los sedimentos fueron creciendo también por el aporte de materia vegetal y animal, ésta última muy importante durante los períodos de desocupación de la cueva, cuando murciélagos, rapaces, osos, carroñeros (hienas), etc. eran los dueños del hábitat sin ningún tipo de limpieza posible. Con posterioridad a la deposición se producen determinados procesos químicos que originan la formación de suelos, en apariencia sólo minerales, pero cuyo origen es orgánico. 33 Hoy es posible distinguir esto, e incluso separar los componentes de hueso, grasa, sangre, heces, etc, mediante el análisis cromatográfico de aminoácidos y el estudio de elementos traza. También el análisis químico con reactivos o el microscopio permite distinguir los granos que tienen su origen en las cenizas de los hogares o en las arcillas cocidas por su fuego. Los mismos hogares tienen sus secretos: aunque siempre se identifican por los restos de cenizas y carbones, estos casos son únicamente aquéllos donde se produjo una combustión incompleta, a baja temperatura y con poca oxidación, mientras el caso contrario, seguramente el más abundante, produce sólo finas capas de color rojizo o blanco, más difíciles de detectar aunque correspondan a una actividad mucho más importante. Un ejemplo de cueva bien estudiada y representativa de muchas otras más en la región francocantábrica, Cueva Morín (Santander), con niveles desde el Musteriense al final del Paleolítico (más de 80.000 años), revela que la materia orgánica constituye del 5 al 20 % de los niveles de ocupación, y los artefactos y restos de huesos del 2 al 50 %. Aquí ha sido posible ver cómo la actividad humana sobre los suelos provocaba la mezcla de los materiales de varios momentos cronológicos, sobre todo a la entrada de la cueva donde la actividad fue mayor, y cómo en los períodos de desocupación apenas se depositaron sedimentos, dando una falsa imagen de uso continuado de la cueva. En climas áridos o semiáridos abundan los poblados en forma de montículo, no porque se haya construido originalmente sobre una elevación natural, lo cual también es corriente, sino porque los restos mismos forman un pequeño cerro. Este tipo de yacimientos es muy característico del Próximo Oriente, donde reciben el nombre árabe de tell (tepe en persa o hüyük en turco), pero también se encuentra en los países del Mediterráneo Occidental, incluida la Península Ibérica, donde un ejemplo clásico podría ser Cortes de Navarra, poblado cercano a Tudela con niveles desde el Bronce Final hasta la II Edad del Hierro. En la mayoría de los casos, la elevación se debe a que las construcciones eran de adobes (ladrillos de barro crudo) o tapial (masa del mismo material), casi siempre sobre una base de mampostería con piedras apiladas, con techo de materia vegetal. Estas viviendas tienen una vida útil muy corta, pues acaban derrumbándose en el tiempo de una generación a causa del agua de lluvia o la humedad absorbida desde el suelo. Las siguientes reconstrucciones, si no se deseaba retirar el escombro o desplazar poco a poco el poblado de sitio, habían de hacerse sobre las ruinas aplanadas de las anteriores, por lo que se situaban en un nivel superior. Este fenómeno, repetido cada pocos años, hizo que, por ejemplo, algunos tells del Turquestán, ocupados durante tres o cuatro siglos, lleguen a tener hasta 34 metros de altura (subían una media de 10 cm por año). En estos yacimientos el relleno cultural suele ser de grano muy fino, a menudo arcilloso y con alto contenido orgánico; los únicos fragmentos grandes son los cerámicos. La estructura es laminar, con extensas capas de poco espesor, y color y contenido muy variables (hogares, cenizas, cerámica, huesos y estiércol), con alta proporción de fosfatos y bajo pH (ácido). Aparte están los conglomerados de escombros resultantes del derrumbe de los muros, con adobes, ladrillos o piedras, y los huecos rellenos con sedimentos más finos. El conjunto pudo haber sido erosionado por corrientes de agua que dejan sedimentos aún más finos en canales y depresiones. Los procesos de formación durante la vida del asentamiento incluyen la lenta pero constante subida del nivel de los suelos de las viviendas por acumulación de desecho, que se incrementa con el abandono y tras la caída de los muros; las calles entre casas, o estas mismas si se abandonan temporalmente, tienden a 34 atraer basura y se rellenan con rapidez si la zona del poblado presenta poca actividad. En épocas de expansión demográfica, el grado de limpieza y uso aumenta, y los sedimentos crecen despacio, mientras que si la población disminuye o abandona el poblado, el proceso de deposición se acelera consecuentemente (Figura 3.1). En zonas de clima húmedo, o cuando existen piedras en abundancia, es este material el utilizado para la construcción de los poblados, comenzando en las etapas finales de la prehistoria, en nuestro país desde el Calcolítico con el conocido yacimiento de Los Millares (Almería), y siguiendo posteriormente. En estos casos se produce mucha menos acumulación de sedimentos, aunque el progreso de la vegetación puede ocultar completamente los restos de una vivienda derruida en poco tiempo. En Inglaterra se ha visto como granjas abandonadas hace menos de un siglo son hoy un montículo cubierto de hierba, donde apenas se aprecian emergiendo algunas piedras de los muros. Mientras la construcción permanezca utilizada, el deterioro es pequeño si se efectúan las reparaciones oportunas a tiempo. Cuando se abandona, en primer lugar se produce la caída del techo y luego de los muros; si el comienzo del proceso fue un incendio, tendremos la sucesión estratigráfica siguiente, de abajo a arriba: cenizas y restos de las maderas quemadas en el suelo, las vigas del techo y las tejas si las hubo, y finalmente las piedras y cascotes de los muros. Si las piedras escasean, es habitual que hayan sido de nuevo recuperadas para nuevas construcciones, y entonces pueden quedar solo las alineaciones de la cimentación, originalmente enterradas. Con todo, incluso éstas pueden haber sido extraídas, dejando las trincheras vacías que luego se rellenan con aportes eólicos. Incluso en este caso extremo, es posible reconstruir la planta de los edificios a partir del trazado de las trincheras. Finalmente están las construcciones de madera, muy típicas de zonas boscosas y húmedas, como el norte y centro de Europa, pero escasas o mal conocidas en nuestro país. A menos que los restos sean inundados por algún río o lago y permanezcan siempre en un estado de humedad constante (como ocurrió con los restos “palafíticos” de Suiza), en condiciones anaeróbicas, es decir sin aire y sin posibilidad por ello de actuación de la mayoría de los microorganismos, la madera se descompondrá por la acción de éstos y desaparecerá. La parte del tronco que estaba hincada en la tierra se descompondrá y será reemplazada por suelo húmico de las capas superiores. Esto permitirá la localización de los “agujeros de poste”, ya que el humus es más oscuro y retiene más la humedad que la tierra normal. También ocurre que el color del agujero se va oscureciendo según se baja, porque el humus desciende y va siendo reemplazado por la tierra (ello puede provocar errores al creer que el hueco es de un nivel inferior). En otras ocasiones la madera pudo haber ardido y se conservará carbón vegetal en el hueco, fechable por carbono-14 aunque no sea éste el mejor tipo de muestra, como veremos; haber sido reemplazada por otra nueva, lo que se podrá ver en la sección del hueco; o haber sido rellenado éste con cantos y tierra. En todos los casos una excavación cuidadosa, limpiando primero la mitad del agujero para poder dibujar la sección central del relleno, será capaz de revelar todos estos huecos, pudiéndose dibujar la planta de la edificación correspondiente, y obtener información sobre su tamaño, capacidad, etc. En relación con los restos materiales que se registran en cualquier tipo de yacimiento, desde hace tiempo sabemos que puede haber poca correspondencia entre los artefactos utilizados por el grupo y lo que queda en el sitio tras su abandono. Binford distinguió entre ar35 tefactos que se conservan y reparan (uso conservativo, curated) y otros que se desechan tras su uso (uso oportunista, expedient), señalando como ciertas ideas habituales en nuestra interpretación de los yacimientos (relación directa entre artefactos utilizados y cantidad de desecho, entre la frecuencia de los tipos y las actividades realizadas, etc.) solo son válidas en las condiciones de manufactura oportunista. El problema consiste en que ya desde el inicio de la cultura humana se advierte arqueológicamente la manufactura conservativa de artefactos como uno de los aspectos que distinguen nuestro comportamiento del de otros primates. Por ello la reutilización e incluso el cambio de forma y función de los utensilios -p. ej. el “efecto Frison” cuando se da nueva forma a útiles líticos ya desgastados, o cuando se guardan cerámicas rotas para repararlas o utilizarlas como aglutinante de las estructuras de adobe- han de ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar los restos materiales de un yacimiento. Debemos a Michael B. Schiffer el mejor intento de sistematización de los diferentes tipos de desecho (la “deposición cultural”): primario cuando se deja en el mismo lugar de uso, secundario cuando se lleva a otra parte (normalmente a lugares especiales: basureros) en los procesos de limpieza o mantenimiento; los pequeños objetos que escapan a la limpieza se denominan desecho primario residual; y en el caso de un abandono rápido y súbito muchos objetos tienden a quedar en su disposición original, llamándose desecho de facto. Para grupos cazadores-recolectores, Binford designó las áreas de desecho primario donde éste, usualmente de pequeño tamaño, se “deja caer” como zonas drop y aquéllas donde se “tira” el secundario de mayor volumen como zonas toss. Sobre las relaciones entre formas de comportamiento y desecho se han propuesto algunas “reglas” que resumimos a continuación. La variación tipológica de los artefactos tiende a ser mayor cuanto más larga ha sido la ocupación de un asentamiento (“efecto Clarke”); de esto se deduce el peligro de interpretar funcionalmente los yacimientos (sobre todo por el material de superficie, poco controlable cronológicamente) solo a partir de la variabilidad de los tipos. A mayor población de una área de actividad y mayor intensidad de ocupación, mayor tenderá a ser la relación de la cantidad de desecho secundario respecto a la del primario, y menor correspondencia existirá entre zonas de uso y zonas de desecho (los basureros estarán más apartados). Ambas generalizaciones fueron comprobadas mediante el análisis de los datos de 79 grupos culturales actuales, viéndose también que incluso los grupos nómadas, cuyas paradas duran sólo unos días, llevan a cabo cierta limpieza de sus áreas de habitación cuando se trata de espacios cubiertos (luego muchas acumulaciones prehistóricas tal vez sean en realidad basureros, y no áreas de actividad como se suele suponer). Cuanto menor sea el tamaño de un objeto, mayor es su probabilidad de incorporarse al desecho primario residual (“principio de McKellar”), lo cual pone de relieve la importancia de una excavación cuidadosa (usando cribas finas o flotación) para identificar las áreas de actividad, o el análisis del tamaño de los artefactos para diferenciar éstas áreas de los basureros. En el análisis de yacimientos con cierta complejidad, se obtiene una imagen general de los desechos como si siguieran ciertos caminos o flujos (“corrientes de basura”, waste streams) que van desde el lugar de su utilización hasta el de su deposición final (aunque existen también basureros temporales, por comodidad o posible reutilización), que es donde los encontramos los arqueólogos. Sobre esos flujos se ha elaborado toda una teoría, que trata acerca de la relación entre el concepto de riqueza o “diversidad” tipológica (tanto mayor 36 cuanto más tipos distintos de artefacto existan) y la distancia física entre el conjunto depositado y su destino si hubiese llegado al final del flujo (basurero definitivo), siendo tanto mayor la primera cuanto menor la segunda y viceversa. Dicho de otra manera, el conjunto es más distintivo, es decir, tiene menos variedad de tipos y por tanto procede de un menor número de actividades diferentes, cuando más cerca está del inicio del flujo, y lo contrario ocurre cuanto más cerca está del basurero final del recorrido. Asimismo se realizan cálculos sobre la "captación" de cada basurero, que es la zona del yacimiento cuyos desechos van al mismo depósito, lo que permite averiguar la forma de distribución de las actividades que existió en el sitio (desde segregadas en áreas especializadas hasta repartidas y mezcladas por todo él) a partir de la relación entre la diversidad (cantidad de tipo) y el tamaño (cantidad de objetos) de los conjuntos. Sobre este tema también se distingue el efecto de dificultad de “arrastre” (schlepp) debido al peso de la basura, que explica la proximidad espacial entre ciertas actividades y su basurero correspondiente. Por otro lado, si recorremos teóricamente en sentido inverso los flujos, desde el “contexto arqueológico” donde se encuentran depositados los desechos hasta el “contexto sistémico” inicial cuando se utilizaban como artefactos, es posible calcular el número de éstos en función de sus fragmentos, vida media de uso, velocidad de deposición o conversión en desecho, frecuencia de uso, etc., cuyos valores son obtenidos por estudios etnoarqueológicos y experimentales (“modelo del camino”, pathway model). No cabe duda de que muchas de las leyes y procesos sobre los desechos que acabamos de ver se obtienen por la observación de causas naturales necesarias o incluso por simple sentido común. También muchas de ellas pueden decepcionar por su gran generalidad o escasa predictibilidad, como aquella norma de N. David que postulaba que cuanto más se usa un tipo cerámico mayor será el número de sus fragmentos en un yacimiento arqueológico. La evidencia de estas verdades de Perogrullo, en alguna ocasión llamadas “leyes de Mickey Mouse”, tal vez se pueda explicar, con todo, por referirse a un mecanismo bastante elemental de la conducta humana, como lo es el tratamiento de sus basuras o desechos materiales. ¿Pero es así en realidad? Aunque es algo claro que la suciedad y la basura son molestas para las actividades diarias, en todos los tiempos y lugares, también es cierto que el concepto y actitud hacia los desechos varían mucho en las sociedades actuales y además sabemos por los textos históricos que esas ideas cambiaron con el paso del tiempo. En este sentido, Ian Hodder resalta los peligros de traspasar nuestro concepto actual de limpieza, ligado a la higiene y la salud ya desde Hipócrates en la Grecia clásica pero sólo impuesto de forma universal en los dos últimos siglos, a sociedades prehistóricas cuyas ideas pudieron ser muy diferentes. Para ello, Hodder se fija en dos excepciones actuales con un concepto muy diferente, los Nuba Mesakin de Sudán central y los gitanos. Ambos grupos son minoritarios en situación de inferioridad frente a sociedades dominantes (árabes y payos), y curiosamente en ambos se utiliza la suciedad como una forma de diferencia, oposición e incluso protección frente a la idea de limpieza característica de la sociedad mayoritaria, y también como un sistema de resistencia de las mujeres frente a la dominación de los varones, todo ello dentro de un mundo simbólico donde tienen una gran importancia los conceptos de pureza (interior, el “honor”) e impureza (exterior, lo sucio impersonal). 37 El último aspecto que veremos sobre la formación de los yacimientos será una breve introducción a la Tafonomía. Entendida, desde su primera introducción por el ruso Efremov en los años cuarenta, como el estudio de la transición de los restos animales desde la biosfera a la litosfera, es decir desde la situación de organismo vivo hasta la de hueso fósil, la Tafonomía está últimamente ampliando su campo definitorio para incluir también el estudio de todos los procesos posdeposicionales, es decir, las alteraciones sufridas durante el tiempo, a veces muy largo, en el que todos los restos materiales, y no sólo los huesos, están enterrados y hasta que son descubiertos por paleontólogos y arqueólogos. Limitándonos al estudio de los huesos, hay que decir que uno de los objetivos fundamentales es poder distinguir las acumulaciones óseas producidas por los humanos de las que son resultado de la acción de otros animales. En ambas ocurre que los huesos que quedan al final forman un conjunto muy diferente del original del animal completo, habiendo desaparecido tantas más piezas cuanto más joven era el mismo. En cuanto a la fractura ósea por consumo, los carnívoros empiezan por los extremos de los huesos largos absorbiendo la sangre y dejando al final las cañas (diáfisis) casi enteras pero sin los extremos articulares (epífisis), mientras que los humanos rompen las cañas con instrumentos, líticos o de otro tipo, para acceder rápidamente al tuétano de su interior, resultando al final en multitud de pequeñas esquirlas óseas producto de la rotura, junto con las epífisis casi enteras. El aspecto claramente diferente de las marcas que dejan sobre el hueso los mordiscos animales (estrías paralelas, cortas y anchas) y los cortes hechos con cuchillos de piedra o metal (estrías más aisladas, más largas y finas) sigue siendo, cuando existen estas huellas, el mejor método para distinguir la actividad animal y humana, pues últimamente se han expresado serias dudas sobre la validez de otros sistemas propuestos, como los basados en el arrastre al campamento o madriguera de partes distintas de los cuerpos (los humanos llevarían partes más pesadas, como el tronco, y los carnívoros únicamente las extremidades o el cráneo), o en el comportamiento más oportunista y destructivo del cazador humano respecto del animal, pues la variabilidad es muy amplia en ambos tipos, dependiendo del medio ecológico, abundancia de presas, tecnología, etc. (ver una ampliación de este tema en 7.1.2). 3.2. La prospección arqueológica: planteamientos, ayudas y técnicas Al hablar de prospección, generalmente nos referimos al conjunto de trabajos de campo y de laboratorio que son previos a la excavación arqueológica, y que incluyen sobre todo el estudio de una zona geográfica con el fin de descubrir el mayor número posible de yacimientos allí existentes. Hubo un tiempo en esta profesión en que la tarea fundamental y casi única consistía en desenterrar restos y monumentos, en excavar los yacimientos que parecían a priori más interesantes, y, como existía una gran penuria de conocimientos, cualquier cosa que se obtuviera resultaba de valor. Por ello apenas importaba que se excavase sólo un tipo de yacimientos (por ejemplo, necrópolis), que se diera una idea muy somera de otros (poblados excavados en una mínima parte), que no supiéramos nada sobre la arqueología de grandes zonas geográficas (en España, por ejemplo, la meseta Sur), o que la publicación escrita de los resultados dejase mucho que desear en cuanto a globalidad y precisión. 38 Actualmente, el incremento del coste económico de la excavación, quizás en mayor medida que otro tipo de consideraciones más teóricas, ha provocado un replanteamiento de la cuestión. Hoy en día es necesario un análisis preliminar del yacimiento escogido, la evaluación anticipada de los resultados más probables (sobre todo si contribuirán a resolver algún problema importante), el cálculo de los costes globales (incluida la publicación) y de las necesidades organizativas (equipo, alojamiento, etc.); en suma, hay que plantearse muchas cuestiones antes de empezar a excavar, y hay que dejar las menos posibles en manos del azar. La imagen romántica del arqueólogo que descubre restos de sensación, favorecido por la fortuna y guiado por su intuición, parece algo definitivamente superado. Al mismo tiempo, la necesidad de comprender el comportamiento prehistórico en una escala espacial mayor que la del yacimiento, surgida del convencimiento de que los asentamientos eran muchas veces temporales, y en todo caso estaban unos relacionados con otros, y dirigida por las corrientes teórico-metodológicas como el estudio de los Patrones de Asentamiento, la Arqueología Espacial, el Análisis Territorial, etc., todo ello ha colocado en un primer plano de importancia a la prospección, por encima incluso del método más antiguo de la excavación. Comparando los dos sistemas, se puede decir que excavar desemboca en saber muchas cosas sobre un sitio, mientras que prospectar resulta en saber pocas cosas sobre muchos sitios, ya que éstos sólo se inspeccionan "por encima" (análisis superficial y en todo caso una pequeña excavación). ¿ Cuál es mejor? Depende del estado de la investigación. Si la zona ha sido ya prospectada por completo, es decir, se conocen prácticamente todos los emplazamientos arqueológicos, es lógico que se considere llegado el momento de excavar en extensión los más importantes. Pero si la zona se conoce parcialmente, será mejor prospectar antes de excavar, entre otras cosas porque si no ¿cómo sabemos que el yacimiento que excavamos es el mejor, el idóneo para resolver nuestro problema? Por último, pero en absoluto la menos importante de las razones a favor de la prospección, está el apoyo que la administración le ha dado en los últimos años, hasta el extremo de formar con mucho la mayor partida dedicada a la arqueología, junto con las intervenciones de urgencia en yacimientos o zonas amenazadas; la investigación “pura”, que curiosamente se suele identificar con la excavación al viejo estilo, está cada vez menos subvencionada. Esta nueva conciencia de la necesidad de preservar el patrimonio arqueológico para las generaciones del futuro, lo que exige que previamente haya de ser conocido y de ahí la necesidad de la prospección que descubra y catalogue todos los sitios, es una de las consecuencias más afortunadas de la actual organización autonómica española. Siguiendo las indicaciones de las leyes de patrimonio de las distintas comunidades autónomas, variables pero siempre más protectoras de lo que existía previamente, casi todas ellas han emprendido proyectos que pretenden llegar en pocos años a un inventario arqueológico completo de todo su territorio, encargando el trabajo habitualmente a empresas arqueológicas privadas, donde han podido realizar su profesión un gran número de licenciados de prehistoria y arqueología de nuestro país. La tarea de prospección suele tener dos partes: el análisis previo, bibliográfico y de laboratorio, y el trabajo de campo. El primero consiste en examinar toda la información previa que existe sobre la zona de interés, y el segundo es la búsqueda propiamente dicha de los yacimientos. Los datos previos se encuentran repartidos en varias fuentes que es 39 necesario ensamblar adecuadamente: mapas topográficos, fotos aéreas, toponimia de la zona y descripciones escritas (desde las primeras relaciones hasta los últimos informes arqueológicos publicados). La comprensión de los planos topográficos de la zona es esencial para la prospección. En la mayoría de los países el gobierno publica mapas de escala mayor o menor, en los que se dibujan los accidentes geográficos y las construcciones humanas más importantes (casas, caminos, puentes, etc.). Una serie de vértices geodésicos, puntos señalados en el mapa con su elevación exacta y marcados claramente en el terreno, ayudan a situar en el plano (mediante la longitud y la latitud) y en elevación (sobre el nivel del mar o sobre algún punto fijo de referencia) cualquier yacimiento o hallazgo que se produzca en la prospección. Esto se puede hacer mediante la triangulación topográfica (midiendo los ángulos desde el sitio hacia tres elementos fijos del paisaje, con una brújula, nivel o teodolito topográfico) o bien con la ayuda de un instrumento de “posicionamiento global por satélite” que conecta con el sistema de satélites GPS y da directamente la longitud y latitud del yacimiento; en caso de no disponer de mapas de buena escala se recomienda este sistema, cuyo precio ha alcanzado valores accesibles, pero cuyo error (de varias decenas de metros) lo hace inferior a los buenos mapas. Además, cuando no se cuenta con medios para una prospección prolongada, los planos sirven también para decidir cuáles son las zonas más interesantes, que deben ser examinadas en primer lugar. En España existen planos de escala 1:50.0000 (un centímetro equivale a medio kilómetro) para todo el territorio nacional, pero en ocasiones se puede contar con planos de escala mayor (1:25.000, 1:5.000 ó 1:2.000), que lógicamente son más útiles. Cada vez existen más y mejores planos publicados con datos interesantes para la prospección, como la geología de la zona, los tipos de suelo, la utilización agrícola, etc. No obstante, los mapas antiguos no se deben despreciar, sino todo lo contrario, pues pueden contener información que ha desaparecido con el tiempo y que tal vez sea relevante desde el punto de vista arqueológico: antiguos caminos, otro tipo de uso agrícola o vegetación, edificios hoy derruidos, etc. La siguiente ayuda proviene de las fotografías aéreas. Estas pueden haber sido hechas con destino a la prospección arqueológica, únicamente sobre la zona de interés, o bien se puede utilizar parte de la colección general existente para todo el país, realizada con otros fines (topografía, agrimensura, recursos hídricos, etc.). Fue un piloto británico en la primera guerra mundial, O.G.S. Crawford, más tarde fundador de la revista Antiquity, el primero que vio las posibilidades de las fotos realizadas desde el aire, las cuales mostraban restos arqueológicos muy difíciles o imposibles de apreciar desde la superficie. En la actualidad se realizan prospecciones arqueológicas enteramente desde el aire, y se descubre así un número grande de yacimientos con mucho menor esfuerzo que mediante los recorridos terrestres. En España no se ha utilizado este sistema más que en contadas ocasiones, y siempre como apoyo previo a la prospección tradicional. Esto no sólo es debido a sus elevados costes, sino también a que el relieve montañoso y clima semi-árido de gran parte de la península no hacen muy productivo este tipo de investigación. Por el contrario, en las zonas llanas de la Europa húmeda, el método es tan usual que ha instituido una rama completa de la investigación, llamada "arqueología aérea". 40 Las estructuras enterradas de los yacimientos se ven mejor desde el aire por varias razones. Si sobresalen algo del terreno, las sombras rasantes las harán más visibles, por lo que se suele hacer el vuelo al atardecer o al amanecer. Aunque estén completamente bajo tierra, si su distancia a la superficie no es excesiva, se pueden ver debido al crecimiento diferencial de los cultivos (más altos donde hay fosos, más bajos donde hay muros), de nuevo con sol rasante; gracias a la variación de humedad entre unas zonas y otras (mayor en las fosas y trincheras), que hace cambiar el color (más oscuro cuanto más húmedo) o fundir más o menos la nieve si ésta ha caído antes de hacer el vuelo. Por último, cuando los tractores aran la tierra pueden levantar parte de las estructuras, y si éstas son de distinto color al de la tierra (por ejemplo, color claro de piedras y mortero de los muros), se verá bien su trazado. En ocasiones, éste es tan claro que hasta se puede hacer el plano del yacimiento (por ejemplo, los muros de una villa romana, el perímetro de un túmulo prehistórico, etc.), sin necesidad de visitarle directamente. Por otro lado, la observación detallada de las fotos aéreas proporciona información muy útil sobre la topografía y vegetación del terreno, con vistas a la evaluación del potencial económico del área y a la misma planificación del recorrido terrestre. Si el vuelo, como es habitual, realizó las fotografías a intervalos regulares y solapando cada toma con parte de la anterior, entonces es posible la visión estereoscópica. Así, con ayuda de un estereoscopio (lente binocular que se coloca sobre un par de fotos que se solapan entre sí, es decir, que tienen una parte del paisaje en común) se puede ver la superficie del suelo en relieve, marcándose claramente los accidentes del terreno. Esto también posibilita una aproximación a la geomorfología del terreno a prospectar, para entender las transformaciones ocurridas en fecha reciente y que pueden haber afectado a la conservación y visibilidad de los yacimientos. Una información parecida sobre grandes áreas se puede obtener también de las fotografías de satélite, sobre todo del tipo LANDSAT, que han sido de gran utilidad para detectar grandes sistemas de asentamientos y obras agrícolas en Mesopotamia y Yucatán. Otra labor necesaria o muy conveniente antes del trabajo de campo se refiere al estudio de la toponimia, los nombres propios de los lugares, que en algunos casos se vienen empleando desde muchos siglos atrás y pueden tener alguna relación con la existencia de yacimientos arqueológicos en sus proximidades. Por ejemplo, la referencia a los moros (Cueva, Puente, Tumba, Fuente, Cruz, etc. del Moro, la Mora o los Moros) suele estar asociada a algún yacimiento, debido a que la mentalidad popular fija todo lo antiguo en esa época (igual que en Sicilia se usa el topónimo de "saraceno"). Nombres que hacen referencia a construcciones (El Castillo, Castellar, Castillejo, Torre, Torrecilla, Torrejón, etc.) también pueden tener algún sitio cercano, al igual que los que se denominan tesoros, monedas, etc. (Fuente de la Plata, Malamoneda, Vega del Tesoro, etc.), u otros hallazgos arqueológicos (Cerro de la Cerámica, Piedra Escrita, Cerro del Calderico, etc.). Muchos de estos topónimos no vienen indicados en los planos topográficos y se habrán de consultar los nombres en los catastros locales o indagar entre los habitantes del lugar. A éstos también se habrá de interrogar por la existencia de lugares con restos antiguos, ruinas, cerámica, etc. En general, los recelos tan temidos por el arqueólogo van desapareciendo y los campesinos suelen colaborar de muy buen grado. 41 El trabajo de campo en la prospección consiste en buscar, encontrar y registrar los yacimientos de una zona concreta. Los dos primeros puntos son en realidad el mismo, pues según se busque así se encuentra. Un tipo de prospección habitual, típica de la primera mitad de nuestro siglo en España, era el llamado "viaje exploratorio". Normalmente se hacía en un fin de semana, y se visitaban los yacimientos que eran ya conocidos por los lugareños, pero todavía no por los arqueólogos; en cada uno se recogían algunos materiales de superficie, con el fin de clasificar cada sitio en su fase cronológica concreta y poder hacer una historia arqueológica de la zona. A partir de la década de los sesenta comienzan las prospecciones más sistemáticas, pero que no pretenden todavía registrar todos los yacimientos de una zona, sino sólo encontrar los más importantes. Usualmente la zona se elige por criterios administrativos (p. ej. término municipal) y no geográfico (p. ej. cuenca de un río), y, con las ayudas antes citadas o sin ellas, se recorre el territorio de forma más o menos organizada, examinando preferentemente los emplazamientos más "probables" como cuevas, cimas de cerros, etc. A estas prospecciones, que se han publicado casi siempre con el nombre de "Carta Arqueológica", se las puede llamar extensivas, por contraste con las que veremos a continuación. La prospección intensiva es el método más adecuado para alcanzar una imagen completa de la historia cultural de una zona concreta. Aunque todavía no muy corriente en nuestro país, donde aún faltan por hacer prospecciones extensivas con el fin de eliminar los grandes “vacíos” de nuestros mapas de yacimientos, es un sistema habitual en naciones con mayor tradición arqueológica y mejor conocimiento de su pasado. Consiste en la inspección directa y exhaustiva de la superficie del terreno sobre áreas relativamente pequeñas, realizada por observadores separados a intervalos regulares y utilizando cuadrículas artificiales hasta llegar a controlar parte o la totalidad del territorio de interés. Un ejemplo típico podría ser el siguiente: se prospecta un área de un kilómetro cuadrado por un equipo de diez personas; se cree que el tamaño mínimo de los yacimientos no supera los 10-15 metros, y no parece necesario que se registren absolutamente todos los hallazgos de objetos aislados. En este caso los prospectores pueden recorrer el terreno con una separación de 20 metros, pues los yacimientos más pequeños, incluso cuando estén situados justo en el medio de los caminos recorridos, serán detectados por alguno de ellos en su alcance visual hacia los lados (el límite estaría a menos de cinco metros). De esta forma, si en una pasada con esa separación se examina una franja de 200 metros de anchura (diez personas separadas 20 metros entre sí) y de un kilómetro de larga, se harán 0.2 kilómetros cuadrados (0.2 X 1) y serán necesarias cinco pasadas como ésa para completar la cuadrícula. El caso anterior es sólo teórico, pero si le unimos una estimación prudente de velocidad podríamos calcular el tiempo necesario para prospectar una determinada cantidad de terreno. Con todo, la variación en las condiciones de una a otra zona geográfica suele ser tan grande que complica las aproximaciones previas si no se conocen ciertos datos, como son la accesibilidad y visibilidad del terreno, y la perceptibilidad de los yacimientos. En nuestro país, y para las zonas relativamente bien comunicadas y más bien llanas de la 42 meseta y valle del Ebro, un equipo de cuatro personas puede realizar en un día de trabajo la prospección intensiva de un área comprendida entre 1.5 y 2 km2. La accesibilidad se mide por el esfuerzo y tiempo que un prospector necesita para alcanzar un punto concreto del área, y está determinada por la topografía, la vegetación y las vías de comunicación que existen. Un área montañosa, con mucha vegetación y pocos caminos resulta poco accesible, y en cambio lo sería mucho una zona llana, con vegetación escasa y bastantes caminos o carreteras. La visibilidad se refiere a la facilidad que ofrece el medio físico para la localización de yacimientos: será máxima, por ejemplo, en áreas desérticas estables, y mínima en zonas con abundante vegetación que oculta los sitios, o donde los sedimentos, aluviales o de otro tipo, los han cubierto. Esta variable depende también de las estaciones: así en zonas agrícolas no conviene prospectar al final de primavera, cuando los cultivos están crecidos, sino en el otoño cuando los campos están limpios de vegetación. En determinadas zonas, como los bosques húmedos de Norteamérica o nuestra Galicia, a veces es necesario prospectar excavando, manual o mecánicamente, pequeños sondeos separados por intervalos fijos, ya que en la superficie casi no se aprecia ningún yacimiento. Por último, la perceptibilidad no atañe a la zona completa sino a cada yacimiento en sí mismo: un gran castro construido sobre un cerro es un ejemplo de sitio muy perceptible, mientras que los yacimientos enterrados completamente, sin ningún indicio superficial, tendrán una perceptibilidad igual a cero. Lógicamente, esta variable será tanto menor cuanto más antiguo sea el yacimiento en cuestión. Mediante la prospección intensiva podemos estar razonablemente seguros de descubrir todos los yacimientos conservados y perceptibles de una zona, y no solo los grandes que están situados en lugares bien visibles. Así, por un lado podremos elaborar teorías explicativas del poblamiento del área, qué tipos de asentamientos contemporáneos existieron, cómo cambiaron con el paso del tiempo, etc., y por otro tendremos un inventario prácticamente completo de todos los restos que se deben proteger para el futuro. Pero el método tiene un inconveniente claro: su lentitud le hace más aconsejable para las áreas pequeñas que en las grandes, donde su aplicación estricta suele necesitar de proyectos de larga duración. Existe, con todo, una forma de obtener conclusiones generales, extensibles a zonas mucho mayores, a partir de los datos recogidos en la prospección intensiva de áreas pequeñas, mediante la aplicación de la teoría del muestreo estadístico. Si el área prospectada, normalmente formada por varias cuadrículas pequeñas, se escoge adecuadamente, de forma que sea representativa del área total, entonces es posible la inferencia de la parte (muestra) al todo (población) (Figura 3.2). La forma más adecuada de asegurar la representatividad es dejar actuar al azar, es decir, no dejarse llevar por ideas preconcebidas y escoger aleatoriamente las cuadrículas que se van a prospectar, numerando primero todas ellas y luego sacando los números de una tabla de números aleatorios. Este muestreo, llamado aleatorio simple, es el mejor desde el punto de vista matemático, pero no deja de tener inconvenientes, ya que puede dejar amplias zonas sin cubrir (Figura 3.2: 1-2). Para superarlos, podemos tener en cuenta los datos previos del terreno (tipos de suelo, vegetación, proximidad a fuentes de agua, yacimientos conocidos previamente, etc.) para delimitar áreas homogéneas, llamadas en estadística estratos, y seleccionar luego un número de cuadrículas proporcional a la superficie de cada 43 una, para asegurar la representación de todas ellas (muestreo estratificado), o incluso mayor número de cuadrículas allí donde son de esperar más o más importantes yacimientos. Por ejemplo, se puede dividir la zona en tres estratos: bueno, regular y malo para los yacimientos (p. ej. fondo de valle, piedemonte y montaña) y prospectar, digamos, triple número de cuadrículas en el primero que en el tercero, doble en el segundo, etc. Aun así, los cuadrados se seguirán eligiendo aleatoriamente dentro de cada estrato, lo cual puede provocar, como ya dijimos, que aparezcan muy concentradas en algunas partes y no haya ninguna en otras. Para evitar esto se recurre al muestreo sistemático, que consiste en elegir las cuadrículas separadas a intervalos fijos, de forma que todas las partes estén bien representadas. Si no se quiere que el sistema parezca un ajedrez, y se desea favorecer algo más el azar, se pueden espaciar por igual las cuadrículas en una dirección, pero que en la otra la separación sea aleatoria (sistemático no alineado) (Figura 3.2: 3-4). El teorema central del límite, clave de la estadística inferencial, nos permite afirmar, con un margen de error conocido, cuáles son los datos de la zona completa. En un caso hipotético en que se examinara una pequeña parte (cuantas más mejor) de las cuadrículas totales, podríamos decir, por ejemplo, que el número total de yacimientos (en todas las cuadrículas) está comprendido, digamos, entre 90 y 150 con un 68 % de probabilidad, o que el porcentaje de yacimientos de la Edad del Bronce oscila entre el 30 y el 50 por ciento con un 68 % de probabilidad. Aunque pueda parecer poco, esto es mejor que la situación habitual, que en el mejor de los casos consiste en tener una idea aproximada del total de yacimientos en una región, pero sin ninguna estimación del error que se comete ("saber sin saber cómo se sabe"). El muestreo se ha aplicado con éxito en muchas zonas, como en la estimación de yacimientos de la región del Suroeste de Estados Unidos, o en el cálculo del número de sitios que se debían excavar con urgencia al construir varias autopistas en Gran Bretaña, a partir de los datos de una pequeña muestra inicial. Se le han criticado a veces algunos aspectos, como el incumplimiento de todos los requisitos estadísticos (que no afecta en mucho a los resultados), su inferioridad como método a la prospección de cobertura total (lógicamente, siempre mejor si se cuenta con los medios para ella) o su incapacidad para descubrir yacimientos importantes que caigan fuera de la muestra escogida (pero que casi siempre se conocen ya, pues no hay que olvidar que la inmensa mayoría de los yacimientos grandes se conocen desde hace tiempo y no fueron descubiertos por arqueólogos). El margen de error que aparece en el ejemplo anterior se podría reducir aumentando el tamaño de la muestra, es decir, prospectando más cuadrículas, no importando que éstas fueran más pequeñas. Algunos modelos de simulación realizados con ordenador sugieren que, en general, el mejor procedimiento consiste en seguir dos etapas: 1) muestreo sistemático a intervalos regulares de cuadrículas alargadas y estrechas (secciones o transects) con el fin de determinar cuáles son las zonas ecológicamente homogéneas (estratos), dentro de las cuales luego se aplicará 2) muestreo aleatorio simple de cuadrículas con lados iguales (cuadrados o quadrats), con el número de éstas en proporción a la importancia arqueológica de cada zona. 44 La aplicación de criterios sistemáticos en las prospecciones ha mostrado claramente su eficacia para descubrir yacimientos. Sin llegar a la prospección intensiva tal como se ha descrito en los párrafos anteriores, ciertos trabajos llevados a cabo en nuestro país son muy ilustrativos al respecto. Por ejemplo, en La Nava (Palencia), en una área de 875 Km2 se conocían sólo dos castros de la Edad del Hierro y tras la prospección se conocen más de cien yacimientos, de los cuales cuarenta y siete son prehistóricos; es decir, se ha multiplicado por cincuenta el conocimiento arqueológico de la zona. En una zona de campiña sevillana se pasó de ocho a ciento quince yacimientos (casi quince veces más), mientras que en la reciente investigación de la provincia de Soria el coeficiente está en torno a cinco. Algunas zonas pequeñas en que se ha aplicado la prospección intensiva han demostrado que la riqueza arqueológica es mucho mayor de lo que enseñan los trabajos tradicionales, de tipo extensivo. Así, en Mora de Rubielos (Teruel) se localizaron veintidós yacimientos en menos de cinco kilómetros cuadrados, y cerca de Alcalá de Henares (Madrid) se encontraron más de cien en unos trece kilómetros cuadrados. El último caso se aproxima a los valores habituales para zonas ricas del Mediterráneo, en torno a los diez yacimientos por kilómetro cuadrado. Es evidente que tales áreas, de gran habitabilidad en el pasado, necesitan investigarse de forma intensiva. Una vez localizado el yacimiento, es preciso describirlo lo mejor posible, recopilando la máxima información. Lo primero que llama la atención son los restos de artefactos que aparecen en superficie, que se han de analizar. Lo aconsejable es hacer primero un recorrido general para recoger los restos más distintivos (útiles líticos tallados mejor que lascas, bordes o fondos cerámicos, a ser posible decorados, mejor que fragmentos de panza sin decorar). Estos servirán para clasificar culturalmente el yacimiento. Por ejemplo, se trata de un taller paleolítico por la gran abundancia de lascas, y es probable que sea del Paleolítico Medio porque hay muchas raederas, o estamos ante una necrópolis de incineración, porque se aprecian restos de las urnas cerámicas y de los huesos calcinados, de la Segunda Edad del Hierro, porque una parte de la cerámica está hecha a torno, etc. A continuación, si el sitio es grande, o se sospecha que puedan existir diferentes áreas funcionales bajo tierra, conviene realizar un muestreo, del tipo sistemático no alineado, recogiendo todos los restos que se encuentren en pequeñas unidades superficiales, por ejemplo cuadrados de 2 X 2 ó 5 X 5 metros, en función de la mayor o menor densidad de restos. El objeto de tomar muestras en distintas zonas de superficie es comparar lo hallado en los cuadrados y ver si existen diferencias significativas entre ellos, que puedan indicar distintas áreas funcionales o de diferente cronología. Ello nos permitiría extraer conclusiones sobre el yacimiento sin necesidad de excavar, o indicaciones sobre cómo orientar la futura excavación del sitio. No obstante, no siempre se cumple la condición necesaria de que exista una cierta relación entre lo que se ve en la superficie y lo que está enterrado. Diversos experimentos muestran que la erosión de pendientes tiende a homogeneizar o a desplazar los restos, en especial los de mayor tamaño, de algunas zonas hacia otras. Por otro lado, en ocasiones los permisos de prospección incluyen la posibilidad de realizar pequeñas catas de sondeo, que pueden ser de gran utilidad para evaluar la cronología de los yacimientos, su estado de conservación y potencialidad futura, etc. Con respecto a los artefactos mismos, ha habido cierta discusión sobre el lugar en que se deben analizar: si han de llevarse al laboratorio, con el objeto de profundizar en el análisis, 45 o por el contrario se han de dejar allí para no "desnudar" completamente el sitio y hacerlo irreconocible para otros investigadores. En general, parece más prudente obtener toda la información posible sobre el terreno (clasificar y pesar la cerámica, por ejemplo) y llevarse únicamente aquellas piezas más representativas (p. ej. las que se piensen dibujar, fotografiar o analizar). Otro tipo de información de interés que se ha de tomar sobre el yacimiento es la ambiental-ecológica. Por tratarse de datos no propiamente arqueológicos, muchos de ellos son difíciles de obtener por personas sin formación específica, y por ello la presencia de un geólogo, por ejemplo, es conveniente en los equipos de prospección. Aparte de la localización topográfica del yacimiento, su extensión aproximada, croquis topográfico, acceso, estado en que se encuentra (intacto, afectado por la erosión o los excavadores clandestinos, etc.), sus posibilidades de investigación, etc., es preciso analizar su entorno natural. Interesa la geología circundante, el relieve de la zona, el clima, los suelos de los alrededores, los recursos hídricos (fuentes, ríos, lagos, etc.) y de materias primas aprovechables en el pasado (arcillas, rocas, minerales, etc.), la vegetación y el uso agrícola actual, el tipo de fauna salvaje y doméstica que existe en la actualidad, la distancia a las vías de comunicación más cercanas (ríos, caminos, cañadas, etc.), la visibilidad desde el yacimiento sobre otros lugares cercanos (elevaciones, otros yacimientos, etc.). Aunque parte de esta información se puede recuperar posteriormente (la fauna en estudios ecológicos publicados, la visibilidad en los mapas topográficos, etc.), cuanto más nos llevemos del sitio, al que tal vez no resulte fácil volver, tanto mejor. El empleo de una ficha normalizada, igual para todos los puntos y donde se especifique y exista espacio para escribir toda la información posible, parece la práctica más conveniente y está extendida entre los mejores equipos de prospección. Después de realizado lo anterior, se puede decir que hemos obtenido todos los datos que un yacimiento ofrece en su superficie. El siguiente paso, si queremos mayor información, sería empezar la excavación del mismo. No obstante, existen en la actualidad medios para examinar aspectos arqueológicos enterrados sin necesidad de excavar: los métodos de prospección geofísica y el análisis de fosfatos. Aparte de la ventaja citada, obtener información a un precio más bajo, está la más importante de poder decidir previamente cuáles son las zonas de un yacimiento donde es más rentable o urgente excavar. Como veremos en el apartado siguiente, el momento actual de la investigación arqueológica favorece sobremanera cualquier medio que ayude a tomar decisiones antes de recurrir a la excavación. La prospección geofísica consiste en medir ciertas propiedades eléctricas y magnéticas del subsuelo, de forma que las variaciones diferenciales entre unas zonas y otras nos revelen la localización de los restos enterrados. El análisis químico de fosfatos se basa en los diferentes contenidos de fósforo de la tierra, que pueden ser indicativos de distintas actividades humanas. Por desgracia, existen muchos otros fenómenos naturales, aparte de los culturales, que pueden producir los mismos cambios físicos y químicos en el suelo, lo cual puede inducir a confusión en no pocas ocasiones. Existen tres métodos fundamentales de prospección geofísica: la de resistividad, la magnética y la electromagnética. En todas ellos se realizan las mediciones a intervalos 46 regulares después de cuadricular el yacimiento o zona de interés. El primero mide la mayor o menor facilidad con la que atraviesa la tierra una corriente eléctrica (conductividad), basándose en el hecho de que ciertos materiales tienen menos resistencia que otros. Los suelos y las rocas son malos conductores, pero si los primeros están húmedos su resistividad disminuye. En el caso de existir pozos o trincheras enterrados, cuyo relleno admite mejor la humedad por ser más suelto, por ellos pasará mejor la corriente que en las zonas donde existan muros de piedra por ejemplo. La prospección magnética (Figura 3.3) requiere unos aparatos de medición que son más caros que los de la prospección eléctrica, pero el tiempo necesario para llevarla a cabo se reduce. Los magnetómetros utilizados miden las pequeñas variaciones locales del campo magnético terrestre, que pueden estar causadas por la presencia de estructuras que han sido calentadas (alfares, hornos, hogares, etc.), debido al magnetismo termo-remanente (ver 6.8), o por alteraciones más débiles del campo debidas a las remociones antiguas del terreno en hoyos o fosos, y el consiguiente movimiento de las partículas de óxidos férricos del suelo (que tienen pequeños campos alrededor). La prospección electromagnética combina los dos tipos anteriores, es barata y rápida, pero tiene el inconveniente de que sólo detecta estructuras que estén cerca de la superficie. El equipo medidor cuenta con un emisor de señal hacia el suelo y un receptor de la señal que los objetos enterrados devuelven. Tanto las condiciones magnéticas (con señales de baja frecuencia), como la resistividad del suelo (con altas frecuencias) afectan a la señal inducida en el terreno. Los detectores de metales, por desgracia asociados casi siempre a los que practican la ilegal y destructiva "búsqueda de tesoros", son los aparatos más conocidos que usan esta técnica, la cual puede ser útil con finalidad científica en ciertos casos, como cuando se desea recuperar mayor cantidad de metal (p. ej. con fines cronológicos) y se realiza la excavación sólo en los lugares donde se detecta, o cuando se lleva a cabo una intervención de urgencia e interesa recoger el máximo número de piezas metálicas antes del comienzo de la obra civil, etc. El análisis geoquímico de fosfatos y otros componentes puede servir para localizar yacimientos cuando no existen restos superficiales que sirvan de guía, o para detectar áreas de actividad antes de excavar en un yacimiento conocido. Se basa en el hecho de que el ciclo del fósforo, parecido al del carbono y que se da entre el suelo, las plantas y los animales, mantiene en términos constantes el contenido de ese elemento químico en el subsuelo, pero las actividades humanas pueden alterarlo, incrementando la proporción en lugares donde hay residuos orgánicos (de alimentos, de animales o plantas, excrementos, etc.), en los emplazamientos de viviendas, establos o basureros; o, por el contrario, reduciéndolo en los campos donde han pastado los rebaños domésticos durante largo tiempo. Los efectos descritos son prolongados, y por ello es posible detectar lugares donde ocurrieron en el pasado. En el caso de buscar yacimientos, se pueden tomar muestras del suelo para análisis cada cinco metros, y cada metro o menos si lo que se quiere es detectar áreas de actividad dentro de aquéllos, siempre siguiendo el mismo método de cuadriculado que se usa también en la prospección geofísica. La forma de tomar las muestras exige bastante tiempo, y el método en general es tan lento como la resistividad antes descrita. 47 Aunque se pueden utilizar los equipos comerciales que miden sobre el terreno la productividad agrícola de los suelos, es más seguro extraer una muestra grande (sobre 100 gramos) en cada punto para medir la cantidad total de fosfatos en el laboratorio. Los problemas surgen porque a veces no se está seguro de que la tierra de la muestra proceda de los niveles arqueológicos de interés (y no de suelos más recientes en superficie), y en otras ocasiones porque las actividades modernas, sobre todo animales (por ejemplo, en cuevas utilizadas como apriscos), pueden producir efectos indistinguibles de los arqueológicos. 3.3. La excavación arqueológica: algunos principios generales Pocas cosas hay más atractivas que la excavación para un arqueólogo, pero quizás ninguna es tan difícil y desafiante. La excavación aparece situada como algo claramente atractivo y en primer lugar dentro del conjunto de motivaciones que llevan a elegir la arqueología como profesión o afición. La excavación es el equivalente del "experimento" en otras ciencias, y, como éste, implica en la conciencia popular un cierto riesgo y esfuerzo que serán oportunamente recompensados por la emoción del descubrimiento de algo socialmente valioso. Con todo, la dureza y usual monotonía de este trabajo de campo provocan en quienes comienzan a practicarlo la difuminación de muchas de las imágenes románticas que podían traer consigo. En su lugar van surgiendo motivaciones más firmes y seguras, que se refieren a la gran responsabilidad que supone el poner a la luz los restos de nuestros antepasados (nuestros y de todos los hombres, de la humanidad única). Dichos restos son casi siempre muy humildes, someros vestigios de una existencia aparentemente más primitiva y menos complicada que la actual, pero fueron creados por un comportamiento que sin duda no nos es ajeno y cuya comprensión puede ser útil para entendernos un poco mejor a nosotros mismos. Como escribió Mortimer Wheeler, parafraseando el terrible discurso del Marco Antonio de Shakespeare, no excavamos piedra ni madera, sino hombres. A pesar de la importancia cada vez mayor de los métodos no destructivos de exploración, vistos en el apartado anterior, la excavación sigue siendo el método principal de la arqueología, ya que es el que permite recoger la mayor cantidad de información sobre un yacimiento. Como los restos están en su mayoría enterrados, resulta lógico pensar que para llegar a ellos no hay más remedio que desenterrarlos. Y la excavación no es más que eso: quitar la tierra que cubre los objetos y estructuras abandonados por el hombre en tiempos pasados. Los objetos serán llevados a otra parte, para su restauración, análisis y exposición pública, y las estructuras serán consolidadas, si es necesario y existen medios para ello, para su exhibición permanente, o bien cubiertas de nuevo por tierra para evitar su destrucción. El problema es que existen muchas maneras de desenterrar restos arqueológicos, y cada vez cuesta más hacerlo adecuadamente. No se trata únicamente de sacar cosas de bajo tierra, sino de registrar, dejar constancia escrita y gráfica de todo lo que aparece, de forma que luego se puedan estudiar las relaciones de cada objeto con los demás y con las estructuras. Casi como si después de la excavación quisiéramos poder reconstruir lo que hemos destruido, volver a poner cada cosa en su lugar original. 48 Porque, como se ha dicho tantas veces, excavar es destruir y todo lo que no se registre estará perdido para siempre. Al contrario que una fuente escrita, un texto que se puede leer tantas veces como se quiera, las "páginas" arqueológicas (los niveles de un yacimiento) sólo se pueden leer una vez. Por eso son tan importantes la máxima observación y minuciosidad, y tan funestos la rapidez y el descuido. Un objeto extraído de un yacimiento sin el cuidado debido, es como si se hubiera robado; puede ser muy bello o poseer algún otro valor, pero es arqueológicamente inútil puesto que apenas nos informa sobre el momento, lugar y situación en los que fue fabricado y usado. De todo esto se deduce que la tarea de excavación no puede ser encomendada a cualquiera, que hace falta poseer una formación específica, sólo adquirible mediante el trabajo práctico, para realizarla, y que cuando esta circunstancia no se da el aprendiz ha de estar bajo el cuidado y supervisión continuos de personas con mayor experiencia. Por otra parte, los conocimientos procedentes de la excavación de un yacimiento no sirven para todos los demás, ya que no existe un yacimiento igual a otro. Por ello cada sitio ha de ser investigado con la máxima atención siempre, pero sobre todo al inicio de los trabajos, cuando está mostrando sus aspectos y problemas principales. ¿Por qué razones se decide excavar en un yacimiento concreto? Los problemas y costes que supone una excavación hoy en día han provocado una gran reflexión al respecto. Ya no parece válido el simple interés o curiosidad del arqueólogo, como era norma antes, y las últimas décadas han visto cómo la mayoría de las excavaciones se hacen por razones de salvamento en condiciones de urgencia. En los países más industrializados, la construcción de viviendas, autopistas, canteras, etc. provoca la constante aparición, no deseada, de yacimientos que han de estudiarse antes que la obra prosiga, tras un acuerdo económicotemporal entre arqueólogos y constructores. También la elevación de presas en los ríos conlleva que los embalses cubran sitios, que deben ser estudiados antes que se acabe la obra y el nivel del agua comience a subir. En prácticamente toda Europa y Norteamérica, esta "arqueología de bomberos" es con mucho la más importante; sin embargo, se calcula que sólo se excava adecuadamente una pequeña parte de lo que se destruye. La gran amplitud de las zonas agrarias y el menor desarrollo económico que se dan en España hacen que el problema sea menor en nuestro caso, aunque ya sea acuciante en zonas arqueológicamente ricas como Andalucía. Si se está produciendo una destrucción tan rápida de restos arqueológicos, cuyo número total es sin duda limitado, ¿tiene sentido la excavación de yacimientos que están seguros, a los que todavía no afecta la moderna piqueta? Se trata ésta de una polémica moral nada simple, que se complica todavía más si se piensa en el constante avance de las técnicas de excavación: la que tenían los arqueólogos del siglo pasado nos parece hoy deleznable y casi propia de excavadores furtivos, aunque ellos lógicamente lo hacían bien para las normas de entonces. ¿Cómo saber que los arqueólogos del futuro no van a pensar lo mismo de nosotros? Aunque nos juzguen con más benevolencia, es seguro que ellos contarán con medios técnicos mejores que los nuestros, capaces de recuperar cierta cantidad de información que nosotros estamos perdiendo en las excavaciones de hoy día. Por otro lado, sabemos que para obtener datos fiables de un yacimiento es necesario excavarlo en una gran extensión, ya que las pequeñas catas de prueba proporcionan una imagen muy engañosa en general; es decir, que si se decide excavar hay que hacerlo en extenso y es inevitable una gran destrucción del sitio. 49 La postura más proteccionista fue expuesta humorísticamente en 1980 por el arqueólogo danés Olaf Olsen, definiendo la peligrosa enfermedad de la "rabia de los arqueólogos", cuyos síntomas consisten en una insuperable tendencia a excavar la mayor extensión posible de cada yacimiento, para obtener el máximo de información y en el sagrado nombre de la ciencia arqueológica. Su propuesta es que sólo se excaven los yacimientos amenazados y que los demás se preserven para el futuro, aplicando todo tipo de acciones y técnicas de conservación. A pesar de que los anteriores asertos expresan un cambio de actitud, una tendencia generalizada a preservar antes que excavar, resulta obviamente exagerada la pretensión de que se acabe para siempre la excavación de yacimientos no amenazados. Y ello por una razón fundamental: en tal situación, los proyectos de investigación arqueológica serían sustituidos por los grandes planes de construcción civil. Las decisiones sobre dónde excavar se tomarían, indirectamente por supuesto, en los despachos de los constructores e ingenieros, y los arqueólogos se limitarían a realizar su labor de salvamento allí donde fueran llamados. Grandes zonas geográficas, todas las que estén lejos de las áreas de desarrollo, se quedarían fuera de estas actuaciones, limitadas a las grandes ciudades y vías de comunicación. En suma, la información obtenida en un futuro siguiendo tal sistema estaría sesgada en gran medida. El arqueólogo británico Philip Barker, autor de varias excavaciones modélicas y de algunos manuales sobre su metodología, propone una serie de variables que se deben estimar como ayuda en la toma de decisiones antes de excavar. La primera es la "abundancia" de un cierto tipo de yacimiento: los "únicos" o "muy raros", como por ejemplo Stonehenge, deberían dejarse para el futuro, mientras aquellos que son más comunes (por ejemplo los castros o necrópolis de la Edad del Hierro, las villas romanas), se pueden estudiar con más tranquilidad, aunque al hacerlo se aprecie que siempre contienen información "única" (no hay dos iguales). Otro aspecto es la "calidad" de los datos que se van a obtener: los yacimientos bien conservados (por ejemplo los enterrados a cierta profundidad, tal vez bajo restos más recientes) serán más productivos científicamente que los que han sido arrasados o sus restos están revueltos y mezclados con los de una época distinta (tal vez por estar en superficie y haber sido afectados por las labores agrícolas). Ante este problema se da la siguiente paradoja: la información necesaria para decidir qué yacimientos son meritorios de excavación únicamente se puede conseguir excavando. Incluso los datos que se obtienen así son a menudo engañosos; se excava hacia lo desconocido y hasta el final del trabajo es difícil saber lo que se tiene entre manos y lo que probablemente aparecerá en la parte no excavada. Incluso en sitios muy estudiados, tras un gran número de campañas y con arqueólogos muy experimentados al frente, las sorpresas surgen continuamente. Por esta razón, en la actualidad la investigación se dirige a todo tipo de análisis no destructivos, para obtener el mayor número posible de datos sin excavar como el análisis de restos superficiales y su relación con el subsuelo, el análisis geofísico y geoquímico, etc.- o con excavaciones muy localizadas, como las perforaciones de sondeo, similares a las empleadas en ingeniería para examinar las condiciones físicas del subsuelo. 50 No hay que olvidar que otro aspecto de gran influencia a la hora de escoger el yacimiento es la dirección, a veces errática, que siguen las tendencias o modas de la investigación. Por ejemplo, en nuestro país fue corriente la búsqueda durante años de necrópolis, especialmente las celtibéricas que proporcionaban ricos ajuares, y el menosprecio de los poblados, cuyos restos son menos llamativos. Como consecuencia hoy resulta difícil encontrar yacimientos funerarios de buena calidad que no hayan sido excavados, y como los registros de las excavaciones antiguas dejaban mucho que desear, se ha perdido una información inapreciable para el análisis social que se puede efectuar a partir de los datos de las necrópolis. Entre los arqueólogos procesuales (ver capítulo 8) es corriente oír que una excavación sólo debe realizarse cuando tenga por objeto la contrastación de determinada hipótesis o modelo explicativo sobre el grupo humano que habitó allí y su relación con el medio ambiente circundante. Sin entrar a considerar las premisas teóricas de tal postura, lo indudable es que hoy ya no resulta válida la aproximación simple de "ver lo que hay", según la cual todos los yacimientos merecen por igual ser excavados. Por lo menos, un yacimiento ha de ser excavado para cubrir un vacío de la investigación: interesa un poblado con estratigrafía de varias fases en una zona cuya evolución cronológico-cultural se desconoce, un poblado donde sólo se conocen necrópolis, una necrópolis donde sólo se conocen poblados, un sitio paleolítico donde sólo se sabe de restos posglaciales, etc. También es hoy corriente una aproximación "regional" a los yacimientos: excavar, tal vez con intensidad diferente, grupos de sitios arqueológicos relacionados, superando lo que se ha llamado el "síndrome del yacimiento único". Lo que más interesa es conocer el poblamiento total que se dio en una zona natural, por ejemplo el valle de un río, durante una época determinada, o mejor cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, para lo que la prospección superficial es tan importante como la propia excavación. Una vez tomada la decisión de excavar en determinado emplazamiento, son necesarias ciertas actuaciones que aseguren que los trabajos que allí se van a realizar cumplen con la legalidad. Aunque las normas españolas presentan diferencias de unas comunidades autónomas a otras, existen ciertos requisitos comunes. El primero es contar con un permiso de excavación, expedido por el departamento correspondiente de la comunidad autónoma. En él se especifica el lugar o la zona en la que se puede excavar, la duración de los trabajos, el destino que deben seguir los materiales encontrados, las normas de publicación de resultados, etc. Cualquier arqueólogo o licenciado en especialidades afines (Historia, Arte, etc.) puede optar a tal permiso, el cual es concedido habitualmente según el informe de algún consejo asesor formado por especialistas, quienes, en pura lógica, se deberían basar tanto en la experiencia anterior del solicitante (curriculum arqueológico), como en el interés del proyecto presentado. La misma autoridad se encarga normalmente de tramitar las relaciones oportunas con los propietarios del terreno que se va a excavar, de obtener su autorización a través del arqueólogo, indemnizar por la parte correspondiente de pérdidas que la excavación provoque, expropiar en caso de gran importancia del sitio, etc. En muchos casos el propietario no pondrá objeciones a la excavación, pero deseará que el lugar quede tras ella igual que estaba antes, lo cual obligará a prever algún sistema de acarreo mecánico de tierras para cubrir la parte excavada. 51 Seguidamente comienzan los trabajos de campo propiamente dichos. El primero consistirá en un estudio lo más detenido posible del área del yacimiento: su topografía, vegetación, accesos, obstáculos (edificios, conducciones hidráulicas o eléctricas, etc.), distancia al alojamiento y laboratorio, etc. Es habitual la toma de todas las fotografías necesarias para tener luego una idea clara de cómo estaba el lugar antes de la excavación, así como la realización de un plano topográfico del área que marque las variaciones del terreno mediante curvas de nivel y sirva de plano maestro de la excavación. La presencia de un topógrafo es muy conveniente, pero en el caso de yacimientos no muy grandes ni accidentados (cuevas, pequeños cerros, necrópolis o asentamientos en zonas llanas) el mismo arqueólogo debería ser capaz de realizar el mapa. El siguiente paso consiste en establecer el sistema de ejes o de cuadrículas del yacimiento (Figura 3.4). Este es un punto importante, pues se trata del sistema al que se van a referir espacialmente todos los hallazgos de la excavación, y es esencial una buena elección del mismo. Los principios del método fueron desarrollados por los arqueólogos ingleses Mortimer Wheeler y Kathleen Kenyon, y hoy en día son seguidos en todas las excavaciones sistemáticas. En el caso de que el sitio vaya a ser excavado someramente, por ejemplo con sólo una pequeña cata de prueba (quizás por tratarse de una prospección de muchos yacimientos), no sería necesario implantar los ejes (aunque no convendría olvidar el plano topográfico), pero en cuanto excavemos en más de un lugar ya será inevitable debido a la necesidad de relacionar lo hallado en las dos o más áreas. El objeto del sistema de cuadrículas es poder reconstruir en el laboratorio todo el proceso de excavación y lo hallado en ella. El espacio tridimensional del yacimiento es proyectado sobre un plano horizontal, en el que se representan los hallazgos y estructuras. La técnica no es otra que la del dibujo lineal y por ello en el plano se representa la planta de la excavación, mientras que de ciertas partes interesantes se dibujan los alzados verticales. Pero el sistema no sirve tan solo para dibujar planimetrías y altimetrías; mediante unos códigos jerarquizados, permite asignar una posición concreta a cuanto se encuentra. Aunque la variedad de denominaciones y subdivisiones es inmensa, el principio siempre es el mismo: el yacimiento se divide en cuadrados, cada uno con su sigla, los cuales a su vez se dividen en otros cuadrados más pequeños, hasta llegar a una dimensión mínima juzgada conveniente; en esta última la posición de un objeto ya será designada por su profundidad y sus coordenadas o distancias a los lados del cuadrado. Por ejemplo (Figura 3.4), la posición de una vasija cerámica podría ser la siguiente: área H, cuadrícula C-4, cuadrante B, x = 0.45, y = 0.75, z = -1.28. Esto quiere decir que el yacimiento, por tener una gran dimensión, se ha dividido en áreas, por ejemplo de una hectárea cada una (cuadrados de 100 x 100 metros), las cuales se denominan por letras mayúsculas (sistema de áreas generales del yacimiento); la vasija en cuestión está en la llamada H. Cada área se subdivide luego en cuadrículas, por ejemplo de 5 x 5 metros cada una, lo cual daría 400 (20 x 20) cuadrículas por área (sistema de cuadrículas de la excavación). La sigla de cada cuadrícula se denomina por la posición que ocupa en la intersección de las unidades definidas en cada eje. En el eje vertical cada división de cinco metros puede recibir una letra, y en el horizontal un número. Así el cuadrado C-4 está en la tercera fila (letra C) y la cuarta columna (número 5). También es habitual dividir luego cada cuadrícula en varias áreas internas, por ejemplo cuadrantes que se denominan A, B, C y D. 52 Nuestra vasija estaba en el segundo de ellos, situada a una distancia de 0.45 m al eje vertical izquierdo del cuadrante y a otra de 0.75 m al horizontal inferior. De esta manera el objeto queda perfectamente situado en el plano horizontal, y se puede dibujar su posición, relacionarla con la de otros objetos y estructuras, etc. Pero con esto no es suficiente, puesto que seguramente habrán aparecido otros elementos por encima o por debajo de él, situados aproximadamente en la misma posición. Por ello es necesario proporcionar también la profundidad del mismo, su cota o coordenada z, que en este ejemplo es de 1.28 metros por debajo (número negativo) del plano o cota cero, el cual suele coincidir o estar algo por encima del punto más alto del yacimiento. Como se aprecia, el sistema en su conjunto podría limitarse simplemente a dar las coordenadas de cada objeto con respecto a unos ejes generales, únicos para todo el yacimiento o para cada área cuando éste es muy grande. En este caso, la vasija en cuestión tendría una posición de x = 17.95, y = 13.25, z = -1.28 m, y ello bastaría para relacionarla con lo demás y situarla en un plano. No obstante, este sistema apenas se usa (salvo en yacimientos realmente muy pequeños), y ello no es solo debido a que las posibilidades de error son mucho más grandes, sino a otra de las grandes ventajas del sistema de cuadrículas: éstas son al mismo tiempo los sistemas de posición y las unidades que se excavan (calicatas o catas). Porque uno de los principios del método es que el volumen de tierra que se extrae tiene una forma geométrica simple, un cubo de paredes verticales y sección rectangular. Incluso si se realiza únicamente una cata de prueba en el yacimiento, lo correcto es dibujar sobre el suelo un cuadrado o rectángulo, empezar a cavar dentro de él sin salirse de sus límites, y mantener la forma hasta que lleguemos al final de la excavación (en general cuando se terminen los depósitos arqueológicos y comiencen los geológicos o naturales), cuidando siempre de que las paredes del agujero (llamadas perfiles) sean perfectamente verticales. Si la sección se va estrechando cada vez excavamos menos y dejaremos de ver objetos en el perfil, y si va aumentando corremos el peligro de que éste se nos caiga encima. Cuando se excavan varias cuadrículas juntas, es usual dejar entre ellas unas bandas de tierra sin excavar, llamadas testigos. En el ejemplo anterior, las cuadrículas son de cinco metros, de los que cuatro se excavan y uno se deja de testigo (medio metro a cada lado). Esas bandas no sólo son útiles para andar por encima de ellas sin pisar lo excavado, sino que sirven para controlar la estratigrafía en los perfiles (Figuras 3.4 y 3.5). Como veremos en el capítulo quinto de este libro, los yacimientos suelen estar formados por niveles estratigráficos, colocados unos encima de otros. Cada nivel tiene un significado cronológico y cultural claro, puesto que se formó en un momento diferente de los demás. Por ello es esencial descubrir cuándo desaparece un nivel y aparece otro (al cambiar el color de la tierra, su textura, o los objetos que aparecen embebidos), para no mezclar lo que es de un nivel con los demás. El lugar donde esto se aprecia más claramente es en el perfil de la excavación, ya que es justo en la pared donde hemos cortado el nivel y allí queda como testigo, continuando hacia la parte no excavada. Por ello los límites del área excavada, los perfiles de los testigos, son esenciales para ver los niveles ya excavados y descubrir los cambios hacia otros nuevos. Si no se dejan testigos sin excavar entre las cuadrículas, llamados testigos secundarios, y se realiza lo que se llama una excavación en 53 área abierta, es decir, abriendo varias cuadrículas juntas a la vez, sólo se podrían ver los niveles en las cuatro paredes límite del área (testigos primarios), lo que puede ser insuficiente para resolver los problemas estratigráficos (Figura 3.5). Últimamente la excavación con testigos se considera un método anticuado. En realidad lo que debería quedar anticuado es aplicar la misma regla a cualquier situación que se encuentre. Está claro que los testigos son muy útiles en ciertos yacimientos, e inútiles y molestos en otros. En el momento de comenzar una excavación, cuando por lo general no se conoce apenas nada de lo que hay bajo tierra, dejar testigos es una práctica recomendable como salvaguardia contra posibles dificultades. La progresiva familiaridad con las características del sitio aconsejará seguir o no con ellos. En todo caso, no es conveniente dejarlos en pie una vez atravesados varios niveles, por el peligro de mezcla de objetos de diferentes niveles que pueden caer de la pared y por el mayor de derrumbe de la misma una vez alcanzada cierta altura (esto depende del tipo de suelo). Al desmontarlos es importante asignar los materiales embebidos al nivel correcto al que corresponden. En yacimientos poco profundos y de un solo o pocos niveles, como los de época romana, los testigos no parecen muy necesarios y molestan para ver las grandes estructuras. Philip Barker demostró claramente lo anterior superponiendo el sistema de testigos y el de trinchera (una sola cata larga que atraviesa parte del yacimiento, hoy poco utilizada, ver Figura 3.5) al plano final de la excavación en área del castillo de Hen Donen, viéndose claramente que con estos sistemas la interpretación de sus complicados restos hubiera sido mucho más difícil. Tampoco parecen los testigos muy útiles en ocupaciones protohistóricas con viviendas separadas por paredes de piedras o adobes; en cuanto aparecen éstas hay que tirar los testigos para que no se confundan. A partir de entonces, cada habitación se denominará por una sigla especial y los objetos hallados en su interior se referirán a ella mejor que a la cata a la que correspondan (una vivienda puede estar situada entre varias catas, y en una cata pueden confluir varias viviendas). Es decir, una vez encontrados los límites de las casas, éstas sustituyen a las cuadrículas como unidades de identificación. Por otro lado, en yacimientos pequeños, como las cuevas, generalmente no hay espacio suficiente para dejar testigos. En resumen, los testigos se utilizan al comienzo de la excavación y en sitios con varios niveles, de cierta profundidad y sin estructuras complicadas. Cada cierto tiempo, tras un cambio de nivel, se derriban y se vuelven a dejar de nuevo hacia abajo. Sobre las cuadrículas existen algunas reglas prácticas. Conviene que el punto cero, origen de las coordenadas, se encuentre fuera del yacimiento; de esta forma las denominaciones seguirán todas la misma dirección: A, B, C, etc. y 1, 2, 3, etc. a partir del punto. Con todo, también es posible colocarlo en el centro, y hacia un lado irán letras mayúsculas y al otro minúsculas, por ejemplo, y lo mismo con números pares e impares (la serie empezaría por A-1 hacia un lado, y por a-2 hacia el otro). El punto cero de alturas ha de estar situado por encima del yacimiento, por ejemplo en la mitad de una esquina de algún edificio próximo que no corra peligro de ser derribado. No hay regla fija para el tamaño de los cuadros, aunque tuvo cierto éxito la sugerencia de Wheeler de hacer que el lado fuese por lo menos igual que la profundidad máxima que se espera encontrar. 54 Cada cierta distancia en los ejes principales y secundarios, y por supuesto en las intersecciones de las cuadrículas que se van a excavar, es necesario clavar estacas o barras de hierro fácilmente visibles, en las que se marque (con etiquetas de papel plastificado o sobre el cemento que las sujeta) el punto del plano o cuadrado que corresponda. Las que marcan los límites del área excavada, en los bordes de las catas, han de ser comprobadas a diario pues tienden sin remedio a moverse de su posición original. Como es lógico, todos los trabajos relativos a la implantación del sistema de cuadrículas han de efectuarse mediante los aparatos de medición topográfica (nivel o teodolito, mira, jalones, cinta métrica, etc.), para trazar líneas rectas perpendiculares unas a otras, a la distancia convenida. Los principios de manejo de tales instrumentos son sencillos y se aprenden al poco tiempo de iniciar su práctica. Con todo, y a pesar de lo que acabamos de decir como normas generales que conviene seguir en la mayoría de los casos, en cada excavación concreta serán los restos descubiertos los que marquen la dirección a seguir e incluso la forma de las áreas abiertas. Así, la esquina de un muro de una construcción que promete una información interesante puede llevar a que nuestra cata gire de repente formando un ángulo, no necesariamente recto, para acceder a ese dato buscado. Si se trata de seguir una estructura circular, lo lógico será que la forma de la excavación tenga asimismo esa forma, y en ocasiones podrán salir de ella algunos largos apéndices perpendiculares, como las estrechas trincheras de sondeo que sirven para comprobar hipótesis o resolver las dudas que plantee la interpretación general de los restos. Acto seguido es preciso decidir cuáles son los puntos más interesantes para empezar la excavación. Aunque cada arqueólogo puede tener sus preferencias, existen ciertas reglas: si se trata de un yacimiento con varios niveles, la zona con más profundidad de depósitos; si es una fortificación, las defensas y el punto más alto; en un túmulo la parte alta y cuadrantes opuestos, y si no existe ninguna indicación mejor, la zona con más restos en la superficie. En cuanto a la extensión que se debe excavar, desde el punto de vista de la calidad de los datos obtenidos está claro que ha de ser la máxima, la totalidad del yacimiento si es posible. No obstante, muchos arqueólogos estiman incorrecta esta postura por lo dicho antes, y es práctica extendida dejar una parte del yacimiento para excavaciones futuras con mejor tecnología. Es necesario también decidir el lugar donde se va a arrojar la tierra excavada tras su cribado y examen, lejos de las partes interesantes para que no moleste en futuras ampliaciones, pero no tanto que su transporte cueste demasiado esfuerzo. Si es necesario volver a cubrir las catas, una buena táctica buena consiste en ir tapando cada una de ellas con la tierra que se saque de la siguiente, conservando el nivel superficial, de tierra oxigenada indispensable para los cultivos, aparte para arrojarlo luego en último lugar. Otra norma consiste en no excavar nunca dos catas adyacentes a la vez, sino seguir un recorrido de tipo "ajedrez". En la primera cata conviene ir bajando algo por delante de las demás, por ejemplo 20 ó 25 cm, de forma que se anticipen los posibles cambios o problemas. Con todo, una vez alcanzado un nivel de ocupación, éste será excavado de forma homogénea en todas las catas para poder apreciar las relaciones existentes. Si se conoce bien la estratigrafía y existen amplios niveles estériles (sin restos culturales) por encima de los arqueológicos, aquéllos se pueden retirar con una pala mecánica (stripping, desnudar el 55 yacimiento), sobre todo si se trata de una excavación de urgencia, aunque por supuesto el método tiene el riesgo de destruir o perder información. Una vez colocadas las estacas o barras que marcan las esquinas de las catas, y extendido entre ellas un hilo fino de color bien visible para señalar las líneas del perfil, se comienza a levantar la tierra. Uno de los principios básicos es avanzar horizontalmente, evitando que algunas partes de la cata tengan más profundidad que otras. Otro dice que los objetos y estructuras que aparecen no se muevan de su sitio hasta que se registre su posición en el plano que se va dibujando. No obstante, si los objetos aparecen en un nivel de relleno, revueltos y usualmente fragmentados, lo habitual es recogerlos y asignarlos al nivel correspondiente en su conjunto, indicando solo el cuadrante y la profundidad o capa artificial en que se encontraron. En todo caso, las estructuras (muros, hogares, pavimentos, etc.) no se levantan mientras el avance de la excavación no lo exija, siendo necesario únicamente "desgajarlas" (en francés degager) de la tierra que las rodea, limpiando todo lo que impida ver claras sus características. Es muy común que aparezcan en el relleno piedras en abundancia, que al principio se ignorará si pertenecen o no a una estructura; por ello han de dejarse en su sitio hasta asegurarse de la segunda posibilidad (conviene siempre dibujar su posición para poder luego estudiar los mecanismos de derrumbe). Cuando se alcance un nivel de ocupación, que suele corresponder al suelo sobre el que se realizaron las actividades primitivas, y donde los objetos pueden aparecer in situ, es decir colocados en su posición original (vasijas sobre un vasar, útiles líticos alrededor de un hogar, etc.), se registrará la posición y forma de todos ellos, incluso si están fragmentados. Aunque siempre se debe excavar siguiendo los niveles naturales, es decir no mezclando nunca restos de un nivel con los de otro, cuando los niveles son potentes (gruesos) o cuando incluso no existen (no se aprecian diferencias en todo el volumen de excavación: sólo hay un nivel), es útil excavar también por niveles arbitrarios o artificiales. Cada capa que se levanta -que puede ir de 2 a 20 cm o más, dependiendo de la riqueza del relleno, de su dureza, etc.- es considerada como un "nivel", y a los objetos que aparecen en ella se les asigna su sigla; por ejemplo, "nivel II, capa 5" puede indicar la quinta capa que se excavó dentro del nivel (natural) segundo. Al comparar luego en el laboratorio los materiales de las distintas capas se verá si existe diferencia entre los de arriba y los de abajo, si aparecen fragmentos del mismo objeto en diferentes alturas (lo cual indicaría mezcla de materiales), etc. Existen muchas formas diferentes de avanzar en la excavación. Cuando los niveles son finos o contienen información importante (como en los niveles de ocupación antes descritos), la manera de levantar la tierra consiste en raspar con la paleta suavemente (rabotage), levantando capas de apenas unos milímetros. En este caso es preciso estar muy atento no solo a los materiales, sino también a los cambios de coloración y/o dureza que indican agujeros de poste o silos, restos de fuegos, etc. La situación contraria puede ser un gran basurero de varios metros de espesor, con escasos objetos embebidos, en estado de gran fragmentación; aquí resulta lógico utilizar el pico y la pala como medios de sacar la tierra. Un término medio, y el caso más común, consiste en ir levantando la tierra a base de 56 golpes de piqueta (pico de mano), por capas de varios centímetros, y utilizar la paleta para examinar y arrastrar la tierra, así como para raspar las zonas que lo precisen. Como reglas generales, nunca se debe utilizar un instrumento más pesado que la paleta (de albañil) si existen en el nivel objetos importantes o delicados, y al comienzo de la excavación es preciso avanzar tan despacio como sea preciso para habituarse a las diferentes texturas del suelo. En todos los casos los terrones levantados han de ser golpeados hasta reducirlos a tierra suelta para recoger los materiales que contengan, y tras terminar la excavación de una capa, es preciso limpiar con cepillos la superficie para apreciar sus características (como las diferencias de color, que en condiciones áridas se ven mucho mejor tras rociar el suelo con agua). Todos los artefactos muebles, enteros o fragmentados, que se encuentren en un contexto se guardarán juntos, sin mezclarlos con otros, en un recipiente adecuado (bandeja, cubo, bolsa de plástico, etc.) que llevará la etiqueta correspondiente al contexto; otro recipiente se destinará a los restos orgánicos, como los huesos de animales. El término contexto es más amplio que el de nivel, pues engloba no sólo a éstos sino a cualquier unidad diferenciada dentro de ellos: un agujero de poste, silo, hogar, fosa de fundación bajo un muro, tumba, etc. Aunque estas estructuras se hayan formado al mismo tiempo que el nivel en que están embebidas, no conviene mezclar sus materiales con los demás, puesto que representan una acción separada del resto y pueden tener algún significado funcional diferente. La tierra que se saca de los niveles excavados, en carretillas, capachos de goma, cestas, etc., sobre todo la que proviene de niveles de ocupación, debe cribarse posteriormente, puesto que es normal que muchos pequeños objetos escapen a la vista del arqueólogo. Algunos experimentos de recuento y comparación han mostrado que alrededor de un diez por ciento de los pequeños restos y del cincuenta por ciento de la cerámica (medida en peso; se trata de esquirlas pequeñas, pero útiles para la cuantificación) se perderá irremediablemente si no se criba la tierra. La colocación más adecuada del cedazo es sobre una pendiente, inclinada ella misma entre 30 y 50 grados (según el tipo de tierra), de forma que desde arriba se vuelcan las carretillas o capachos (Figura 3.6). Los granos finos se van debajo del tamiz y los gruesos, artefactos y huesos incluidos, se deslizan por encima hasta llegar a la mesa de selección, colocada inmediatamente debajo del final de la criba. Allí se separan de la tierra y se guardan con los de su contexto. La trama del tamiz será variable en función de los objetivos, pero para la recuperación de microfauna y útiles microlíticos será necesario no subir de los dos milímetros de separación. Un método eficaz para recoger restos orgánicos de tamaño muy pequeño (semillas, fragmentos de huesos de microfauna) es la flotación. En ella la tierra ya cribada se echa sobre un contenedor de agua, de forma que las partículas pesadas van al fondo y los fragmentos de interés quedan flotando y son recuperados con un colador, para ser después secados y analizados. Ultimamente se utiliza una mejora del sistema, la flotación por espuma, en la que se añade al tanque una bomba que introduce burbujas de aire hacia arriba en el agua, lo cual, junto con algún producto químico que produzca espuma y "atrape" las pequeñas partículas, resulta muy productivo en la recuperación de material orgánico; la información que éste proporciona es vital para la reconstrucción económica y ambiental del yacimiento. 57 En el caso de encontrar materiales importantes pero deteriorados, por ejemplo útiles de madera o hueso, piezas de cestería, etc., es necesario aplicar tratamientos consolidantes antes de levantarlos, por ejemplo una solución de acetato de polivinilo en acetona, fácil de eliminar posteriormente si es necesario aunque con tendencia a acumular la suciedad, las resinas acrílicas o las resinas epoxy. No obstante, en general la mayor parte del trabajo de conservación se hará con posterioridad a la excavación, y por ello será muy conveniente disponer de contenedores apropiados para transportar los objetos frágiles hasta el laboratorio. En los yacimientos donde se encuentra cerámica, casi siempre muy fragmentada, la mayor tarea de restauración con gran diferencia consistirá en tratar de reconstruir la forma completa de las vasijas uniendo los fragmentos, labor que exige una gran dosis de tiempo y paciencia. El registro de la excavación tiene varias facetas, todas ellas indispensables y complementarias: dibujo, fotografía y vídeo de los niveles, objetos y estructuras, según van apareciendo; diario de excavación, formularios, inventario de los materiales, y dibujo y fotografía de los más relevantes de estos últimos. El dibujo (Figuras 3.7 y 3.8) se hará a escala (por ejemplo 1:20) sobre papel milimetrado, y se representarán las plantas de los diferentes niveles con la posición de los objetos y estructuras, y los alzados de los perfiles correspondientes a los testigos secundarios y primarios, señalando los límites de los diferentes niveles. Se utilizan diversas convenciones y signos para representar los distintos materiales (por ejemplo, rayado oblicuo para las piedras de caliza, puntos para las capas de ceniza, o una estrella para los objetos de hueso), que varían de una a otra excavación. Sobre esta rutinaria pero esencial labor, para la cual ciertas personas están mejor dotadas que otras, poco hay que decir aparte de que sólo con la práctica es posible mejorar en ella. Algunas sencillas reglas se refieren a la forma de tomar las medidas (mediante la ayuda de cintas métricas, flexómetros, plomada, etc.) de las coordenadas de los puntos clave (esquinas de las piedras, extremos y punto medio de los objetos, etc.) para luego unirlos mediante curvas lo más parecidas posible a las reales, dibujando sobre un tablero rígido. La colocación del dibujante justamente por encima del objeto que se dibuja, de forma que su visual sea perpendicular al mismo, es esencial para una apreciación exacta de aquél. Respecto a la fotografía, sólo recordar algunos preceptos básicos, como la utilización de trípode, la medición de la luz en el lugar donde está el objeto que se desea tomar, la evitación de los frecuentes contrastes de luz y sombra, la mayor limpieza posible de objeto o estructura, la colocación de una escala y etiqueta que indique el contexto de que se trata y todos los datos que se estime convenientes, etc. La posibilidad de tomar fotos verticales es muy importante, pues permiten apreciar mucho mejor las distintas partes de la excavación. Aparte de las fotos aéreas, se utilizan escaleras, andamios, palas excavadoras o lo que se tenga más a mano; también se han diseñado diferentes artilugios para elevar la cámara (gran trípode, pértiga, globo, cometa, etc.) que pueden resultar útiles. Algunas fotos verticales pueden hacer innecesario el dibujo de determinados hallazgos muy complicados, como tumbas humanas, las cuales se pueden copiar directamente de la fotografía. También va cobrando cada vez más importancia la toma de imágenes de vídeo, que permiten luego seguir el proceso de la excavación día a día, cuando se elaboren los informes sobre la 58 misma. Aunque falsean algo los colores reales, los sistemas domésticos (VHS, 8 mm, ahora el vídeo digital con sustanciales mejoras) compensan por su bajo precio frente a los profesionales. Corresponde al director de excavación llevar al día la redacción del "diario" de la misma, aunque esta tarea puede estar dividida entre los responsables de los diferentes "cortes" o zonas abiertas en el yacimiento. Este tipo de registro consiste en un informal cuaderno o libreta en la que se toma nota de todas las incidencias de cada día, basándose en el principio fundamental de no fiarse para nada de la propia memoria ("no recordar, sino escribir"). Es conveniente realizar descripciones preliminares de todos los hallazgos importantes y estructuras que vayan apareciendo, incluyendo un bosquejo dibujado de los mismos, que puede contener información no visible en los dibujos que luego se hagan a escala. En el cuaderno se describirán muros, pozos, hogares, diferentes tipos de suelo que vayan surgiendo, tumbas, objetos en contexto primario (en su posición original), incluyendo referencias a la relación de unos con otros, y cuidando al máximo la denominación de los mismos, para evitar confusiones posteriores. Una buena táctica, aparte de su posición en la cuadrícula, es asignar a cada estructura un número o letra independiente: muro 1, recinto I, hogar A, etc. En ciertos casos, cuando los hallazgos o estructuras son a menudo del mismo tipo, el diario, o parte de él, puede consistir en hojas-formulario. Por ejemplo, en la excavación de una necrópolis, o de un poblado con habitaciones separadas por muros, a cada tumba o recinto que se descubra se le asigna una nueva hoja, la cual ya viene preparada con determinados apartados que será necesario rellenar en cada caso. Si se trata de tumbas, se deberá indicar el tipo de protección (fosa, cámara, túmulo, urna cineraria, etc.), la colocación del cadáver, su conservación, el ajuar que le acompaña, el sexo y edad del difunto; existirá un pequeño espacio para dibujar un croquis de la tumba, etc. No obstante, es necesario evitar que la rigidez de los formularios impida apreciar toda la riqueza y variedad del registro arqueológico (muchas veces las cosas no se ven porque no coinciden con lo que se espera descubrir), y para ello se deberá tomar nota textual amplia de cuantas cuestiones llamen la atención del arqueólogo, así como de las inevitables dudas y equivocaciones, las diferencias de opinión y cambios de parecer, etc. que experimenten los miembros del equipo de excavación. Como ejemplo extremo de esta autorreflexividad y multivocalidad, y del esfuerzo por experimentar nuevas formas de trabajo de campo, tenemos la actual excavación de Çatal Hüyük en Turquía dirigida por el británico Ian Hodder: todas las discusiones de los arqueólogos, en el terreno y en el laboratorio, son filmadas íntegramente en vídeo por un equipo de cine alemán; las discusiones son también observadas por una antropóloga especializada en la producción de conocimiento, que les critica sus tendencias hacia una descripción excesiva o a presuponer en exceso sobre los hallazgos, los resultados se colocan en la página web del yacimiento en Internet, para que todo el mundo pueda opinar, etc. Los materiales muebles excavados son posteriormente lavados (cuando no hay peligro de deterioro), y “siglados”. Esta labor consiste en escribir sobre la pieza o en una etiqueta adjunta, de la forma más indeleble posible, una serie de letras y números (número de inventario) que son únicos para el objeto en cuestión y que servirán luego de identificación 59 para referirse a él. Usualmente se escribe una clave o abreviatura del yacimiento, la campaña de excavación y el contexto en que apareció la pieza, aunque la forma más simple consiste en establecer una única numeración correlativa dentro de cada yacimiento (y campaña, en ocasiones), tomando nota aparte del contexto que corresponde a cada número. Por ejemplo, un fragmento cerámico puede llevar escrito PM84-B2C5-123, que quiere decir Pedro Muñoz (la localidad o el nombre del yacimiento), campaña de excavación de 1984, quinta capa artificial de la cata B-2, número 123 (el contexto B2C5 excavado en 1984 tiene por lo menos 123 piezas). Pero también es posible escribir PM-2456, diciendo simplemente que la pieza hace el número 2456 de todo el yacimiento; en este caso es necesario disponer de varias copias (protección contra pérdida) del inventario en donde está el dato sobre el contexto de ésta y las demás piezas (el número 2456 corresponde a la excavación de 1984 en el contexto B2C5). Este sistema tiene el inconveniente de que sólo una parte de la información está sobre la pieza, pero requiere menos trabajo de escritura y hace factible el siglado de piezas más pequeñas. En teoría todos los hallazgos, grandes y pequeños, significativos o sin importancia, deben ser inventariados. En la práctica, sin embargo, no resulta fácil seguir este principio, especialmente cuando la excavación descubre cantidades ingentes de material, por ejemplo cerámica fragmentada, y su presupuesto no permite mantener un equipo adecuado durante el tiempo necesario para describir con detalle todos los restos. Una aproximación intermedia para la cerámica, que permite conservar una gran parte de la información del material no inventariado, consiste en clasificar todos los fragmentos, contar y pesar los de cada clase general, separar los que se van a inventariar (porque presentan datos sobre forma, decoración, función, etc. y es posible asignarlos a un tipo más específico), y conservar los restantes agrupados por contexto, de forma que puedan ser estudiados con mayor detalle en un momento posterior si existen medios para ello. Así se dispone de la información cuantitativa completa sobre las clases de cada contexto, necesaria para realizar el análisis comparativo global. Todas las piezas sigladas deben ser luego descritas en el inventario de la excavación (Figura 3.10). Este consiste en una lista de los objetos, ordenados por número de inventario, con una descripción somera de los mismos; en el caso de piezas importantes, vasijas completas o elementos metálicos por ejemplo, la caracterización puede ser más amplia e ir aparte de la lista general. Sobre la forma de describir los distintos tipos de artefacto (en cerámica, piedra, hueso, metal, etc.) se ha discutido mucho y propuesto infinidad de métodos, en el intento de lograr la deseada uniformidad de criterios. En los últimos tiempos se tiende a describir las piezas de forma codificada, utilizando siglas o abreviaturas para exponer los estados de las diferentes variables, dentro de hojas o fichas de formulario, con el objetivo de introducir los datos en archivos informáticos. En el capítulo siguiente volveremos sobre este tema al hablar de las bases de datos. Por último, aparte de la descripción escrita de las propiedades de los objetos, es necesario documentar la forma, textura, volumen, etc. de los más interesantes mediante el dibujo y la fotografía. También en este caso es preciso seleccionar, ya que resulta imposible registrar de esa manera todo lo hallado en una excavación. La norma que se debería seguir es, por supuesto, documentar las piezas más completas e interesantes, pero sin olvidar 60 hacerlo con al menos un ejemplar de cada tipo existente en el yacimiento, aunque se trate de una pieza fragmentaria o irrelevante. Lo que se pretende evitar es la repetición innecesaria de reproducciones de piezas iguales o muy parecidas, e intentar por el contrario proveer a los demás investigadores de una imagen de la variedad total de los hallazgos. En el caso ideal, o si se trata de reducir los costes, siempre en aumento, de la publicación, bastaría con presentar cuadros de todos los tipos cerámicos, líticos, etc. del sitio, acompañados de tablas de frecuencias y porcentajes de cada uno en los diferentes contextos. Afortunadamente, el dibujo de materiales arqueológicos sigue unas reglas bastante normalizadas en todos los ámbitos, con lo cual resulta fácil comparar las representaciones de unos yacimientos con otros. En la figura 3.11 se pueden ver ejemplos de algunos de los tipos más habituales. Como norma, el dibujo a escala debe ser lo más preciso posible en cuanto a dimensiones y forma del objeto, pero evitando un detalle excesivo que entorpezca la visión del conjunto; lo mínimo que se representa es un alzado y una sección, aunque muchas veces hacen falta varias vistas (si existen diferencias significativas de una parte a otra) o secciones (si esta no se mantiene igual o proporcional a lo largo de la pieza). En cuanto al sombreado, es habitual insinuar la presencia de una luz (arriba a la izquierda) mediante rayas o puntos en las zonas oscuras, con el objeto de conseguir la sensación de volumen. La fotografía es menos precisa sobre la forma del objeto, pero da mejor idea de su textura, de cómo es realmente. La presencia de una escala y etiqueta con la sigla es fundamental, así como la correcta iluminación que resalte las diferencias de volumen. Con lo anterior terminamos este capítulo, no sin recordar de nuevo la brevedad y concisión con las que ha sido necesario exponer los conceptos de la arqueología de campo, que necesitarían lógicamente de mucha mayor extensión y ejemplificación para ser comprendidos en todas sus implicaciones. Después de la prospección o excavación comienza la tarea de análisis de toda la información recogida, tarea clave de la arqueología en la que se han dado grandes avances teóricos durante los últimos años. Bibliografía Barker, P. 1982. Techniques of Archaeological Excavation. Batsford, Londres. --- 1986. Understanding Archaeological Excavation. Batsford, Londres. Binford, L.R. 1988. En busca del pasado. Descifrando el registro arqueológico. Crítica, Barcelona. Butzer, K.W. 1989. Arqueología –una ecología del hombre. Bellaterra, Barcelona. Carandini, A. 1997. Historias en la tierra. Manual de excavación arqueológica. Crítica, Barcelona. Cronyn, J.M. 1990. The Elements of Archaeological Conservation. Routledge, Londres. 61 Fernández Martínez, V.M. 1985. Las técnicas de muestreo en prospección arqueológica. Revista de Investigación (C.U. de Soria), 9(3): 7-47. Gifford, D.P. 1981. Taphonomy and Paleoecology: A Critical Review of Archaeology’s Sister Disciplines. Advances in Archaeological Method and Theory (M.B. Schiffer, ed.), vol. 4, Academic Press, Nueva York: 365-438. Griffiths, N.; Jenner, A. y Wilson, C. 1990. Drawing Archaeological Finds. A Handbook. Occasional Paper 13, Institute of Archaeology, University College, Londres. Grinsell, L.; Rahtz, P. y Willians, D.P. 1974. The Preparation of Archaeological Reports. John Baker, Londres. Harris, E.C. 1979. Principles of Archaeological Stratigraphy. Academic Press, Londres (trad. española: Principios de estratigrafía arqueológica, Crítica, Barcelona, 1991). Hester, T.R.; Heizer, R.F. y Graham, J.A. 1988. Métodos de campo en arqueología. Fondo de Cultura Económica, México. Hodder, I. 1997. ‘Always momentary, fluid and flexible’ towards a reflexive excavation methodology. Antiquity, 71: 691-700. Hole, F.; Heizer, R.F. 1977. Introducción a la arqueología prehistórica. Fondo de Cultura Económica, México. Jimeno, A.; Val, J.M.; Fernández, J.J. (eds.) 1993. Inventarios y cartas arqueológicas. Homenaje a Blas Taracena. Junta de Castilla y León, Valladolid. Joukowsky, M. 1980. A Complete Manual of Field Archaeology. Prentice Hall, New Jersey Llavori, R. 1998. Arqueología y planificación territorial. Un procedimiento aplicado a la arqueología medioambiental. Complutum, 9. Leroi-Gourhan, A.; Brezillon, M. 1972. Fouilles de Pincevent. Essai d’analyse ethnographique d’un habitat magdalénien. Gallia Préhistoire, 7, París. McIntosh, J. 1987. Guía práctica de arqueología. H. Blume, Madrid. Mueller, J.W. (ed.) 1975. Sampling in Archaeology. University of Arizona Press, Tucson. Olsen, O. 1980. Rabies Archaeologorum. Antiquity: 54, 15-20. Prodhomme, J. 1987. La préparation des publications archéologiques. Maison des Sciences de l’Homme, París. Renfrew, C.; Bahn, P. 1993. Arqueología. Teoría, métodos y técnicas. Akal, Madrid. 62 Ruiz Zapatero, G. 1990. La prospección arqueológica en España: pasado, presente y futuro. Arqueología Espacial¸12: 33-47. Schiffer, M.B. 1976. Behavioral Archaeology. Academic Press, Nueva York. --- 1987. Formation processes of the archaeological record. University of New Mexico Press, Alburquerque. Weymouth, J. 1986. Geophysical methods of archaeological site surveying. En M.B. Schiffer (ed.), Advances in Archaeological Method and Theory, vol. 9: 311-95. Academic Press, Orlando. Wheeler, M. 1961. Arqueología de campo. Fondo de Cultura Económica, México. Wilson, D.R. 1982. Air photography interpretation for archaeologists. Batsford, Londres. 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 4. EL ANÁLISIS: PONIENDO ORDEN EN LOS DATOS. Tal vez el comienzo de este capítulo sería un lugar más adecuado para citar la metáfora del arqueólogo luchando con el hueso de los datos, y no el anterior, ya que la tarea de análisis es sin duda más ardua y menos atrayente al principio que la prospección y la excavación. De hecho, ocurre con frecuencia que el arqueólogo está preparado y dispuesto para acudir al campo, sobre todo a excavar, pero no tanto para elaborar las publicaciones que muestren al público lo hallado bajo tierra. Aunque no existen estadísticas para nuestro país, es cierto que el número de excavaciones emprendidas es bastante mayor que el de memorias publicadas con el resultado de las mismas. Este hecho es muy grave, sobre todo en la arqueología española, que cuenta todavía con numerosas incógnitas clave por resolver, ya que únicamente el profesional que realizó la excavación está capacitado en principio para exponer los hallazgos, y si deja de cumplir este deber fundamental la información se perderá para siempre. Hace años decía Bohumil Soudsky que para ser "buen" arqueólogo no era necesario poseer una gran inteligencia ni preparación, bastaba con tener suerte y realizar algún hallazgo valioso o interesante. Lógicamente, lo decía como crítica a esa concepción de una "disciplina indisciplinada" (afortunada expresión de David Clarke), que acabamos de denunciar, y que se suele manifestar en un manifiesto interés por los aspectos que tiene la Arqueología de "descubrimiento", y cierta indiferencia por las partes más científicas del análisis. Pero lo cierto es que el estudio, comparación y abstracción de los datos arqueológicos es la única forma que existe de llenarlos de sentido, y esta labor resulta mucho más apasionante que su mismo descubrimiento. En la actualidad es en el campo del análisis y la inferencia donde está el mayor ímpetu de la investigación, junto con la reconstrucción y la teoría social, mientras que el ámbito de la recuperación (prospección y excavación) sólo ha visto avances en la labor de superficie, estando la excavación todavía anclada en los viejos principios de Wheeler, como vimos (aparte de los trabajos de Harris, ver 6.1). En este capítulo se intentarán diseccionar las principales reglas de análisis arqueológico, mostrando primero como los datos materiales se abstraen en conceptos y cifras "sobre el papel", para después ser combinados en formas diversas, con la decisiva ayuda de la Estadística y la Informática. 4.1. Unidades de análisis arqueológico En este apartado se definirán las principales unidades de análisis, desde la más simple a la más compleja, que de forma implícita o explícita aparecen en todos los trabajos arqueológicos. Los conceptos seguirán la articulación expresada de forma magistral en uno de los libros más influyentes de la arqueología moderna: Arqueología analítica (1968) de David Clarke. Dicha obra, aunque de difícil lectura por el empleo continuo que hace de conceptos procedentes de muchas otras disciplinas (Geografía cultural, Teoría de sistemas, 73 Estadística, Cibernética, etc.), en cuanto a metodología representó el punto de inflexión decisivo de la arqueología europea, el comienzo de su "pérdida de la inocencia". La secuencia de unidades básicas es la siguiente: atributo, artefacto, tipo, conjunto y cultura arqueológicos. Aunque lo lógico sería comenzar con el atributo, el sistema se entenderá mejor si exponemos antes la idea más usual: el artefacto. (El término puede considerarse un anglicismo, ya que su significado en español es algo distinto al que designa en inglés; no obstante, no existe palabra nuestra que abarque el mismo ámbito y sería necesario emplear varias, con la consiguiente confusión.) Un "artefacto" es cualquier objeto modificado por el hombre en sus características o atributos. Una piedra normal y corriente no es un artefacto, ni tampoco un trozo de arcilla, pero si a la primera se le dieron varios golpes para formar un extremo puntiagudo o un lado cortante, y el segundo fue manipulado hasta darle una forma distinta de la natural, y además (con lo anterior ya bastaría) se le ha cocido a gran temperatura hasta hacerlo mucho más duro, entonces estamos ante dos artefactos: un útil lítico y una cerámica. La característica modificada en el objeto podría ser simplemente su relación con otros: por ejemplo su posición. Si no se golpea la piedra, pero se extrae de su contexto natural para formar, colocándola encima y bajo otras, un muro de cierre de una casa o de una tumba, tendremos en el muro otro artefacto. Por lo tanto, allí donde el hombre ha dejado una huella permanente aparece el artefacto, desde un pequeño agujero en el suelo hasta un templo hecho con perfectos bloques de sillería. La utilidad del concepto se debe a que cada uno de esos elementos culturales (denominación más amplia que la de artefacto, pues incluye los aspectos no materiales) corresponde a una realidad concreta, que se puede ver y tocar, y es considerado de forma independiente en su análisis, descripción de sus atributos, comparación con otros elementos similares, etc. Claro que un artefacto puede estar compuesto a su vez por otros: un templo por sillares y columnas, una columna por tambores cilíndricos, etc. Aunque la idea más común de artefacto corresponde a elemento mueble (objetos, materiales arqueológicos), en la arqueología analítica también engloba los inmuebles (viviendas, tumbas, etc.). Las demás unidades que nos quedan por ver son mucho más abstractas, y se deducen a partir del análisis de los artefactos concretos. La unidad atributo (o variable) se puede definir como "cualquier carácter lógicamente irreductible, de dos o más estados, que actúa como una variable independiente en un sistema concreto de artefactos". Con un ejemplo se verá mucho más claro. Si el artefacto en cuestión es una vasija cerámica, uno de los atributos que la definen es el color de la pasta, usualmente visible en la superficie o mejor en el corte de rotura si se trata de un fragmento. El color depende de otras variables, como son el tipo de arcilla, tratamiento, grado de cocción y aireación durante la misma, etc., pero sería muy complicado medir estos atributos, por lo que se puede considerar que, a efectos prácticos, es un atributo irreductible a otros (variable independiente). El atributo color tiene lógicamente más de dos estados (los valores concretos que puede tomar una variable), pues la arcilla cocida presenta tonalidades muy variadas, desde el negro carbón a colores muy claros (que se pueden medir con la tabla Munsell de colores de suelos). Pero se trata de que los tenga "en el sistema concreto de artefactos" con el que trabajamos. Por ejemplo, si todas las vasijas y fragmentos que hallamos en un sitio tienen el mismo color (caso extremo que podría darse en un taller de alfarería muy industrializada), 74 la variable sólo tendría un estado y ya no sería un atributo (ya no es variable porque "no varía"). Al igual que en muchas otras ciencias, en arqueología también funciona la división clásica de escalas de medida propuesta por Stevens en los años cuarenta: variables nominales, ordinales, por intervalos y de razones. Las nominales son los atributos cualitativos y representan el nivel más elemental de medida: el color, la forma o decoración de una cerámica, etc., o bien el lugar donde apareció dentro de la excavación (los primeros serían atributos específicos, el segundo un atributo contextual). Los atributos ordinales se parecen a los anteriores, pero los estados ya no aparecen sin relación entre sí, puesto que están colocados en cierto orden: por ejemplo, los niveles estratigráficos de una excavación, como atributos contextuales, están colocados en altura unos sobre otros, y fueron depositados en el tiempo unos después de otros; por ello, el nivel A es posterior al B, éste al C, etc. Las escalas por intervalos corresponden a aquellos sistemas numéricos que carecen de un cero absoluto, y por ello no se pueden realizar operaciones matemáticas con ellos; por ejemplo, la escala de grados centígrados, o de años de calendario, única que utilizamos de este tipo en arqueología. Por último, la escala de razones o de relaciones es la clásica numérica cuantitativa, con cero absoluto, que cuenta con muchos ejemplos en arqueología: todas las mediciones como longitud, anchura, peso, ángulo, número de vasijas en una tumba, de hiladas de piedras en un muro, etc. Las variables más empleadas son las nominales (cualitativas) y las de razones (cuantitativas). Para cada una de ellas existe un tratamiento estadístico e informático diferente, y por ello conviene tener clara la distinción. En ocasiones se convierten datos cuantitativos en cualitativos (esta vez ordinales), como cuando se escoge registrar la dimensión de los artefactos según los estados de "pequeño", "mediano", etc., olvidando la medida directa de las dimensiones en una práctica poco acertada. Un caso corriente en arqueología, más de lo deseable, es la variable nominal dicotómica, aquélla que por principio sólo admite dos estados, del tipo presencia/ausencia (1/0). Por ejemplo, presencia de asa en una vasija (cuando se da el caso, se coloca la cifra "1" en el inventario o tabla correspondiente), o ausencia de la misma (se coloca un "0"). A menudo ocurre que el atributo no se puede evaluar o medir por estar fragmentado el artefacto en cuestión: si al trozo le falta la parte superior o borde, es imposible saber si tenía o no asa, medir el diámetro de la boca o el grosor del labio, etc. Aquí el atributo no es aplicable, pero los programas informáticos disponen de instrucciones adecuadas para manejar estos casos ("missing data"). Específicamente arqueológica es la división que Clarke propuso para los atributos: no esenciales, esenciales y clave. Aunque es difícil decidir en cada caso, la importancia de un atributo vendrá marcada por el grado de co-variación que tenga con los demás atributos y el sistema completo. Los atributos que permanecen constantes interesan menos que aquéllos que varían con el paso del tiempo dentro de un grupo de yacimientos, o geográficamente de un yacimiento a otro. Desde el punto de vista cronológico, la decoración de la cerámica ha sido siempre un excelente indicador, y para cada período cultural suelen existir formas características que sirven para identificarlo (“fósil-director”), aunque generalmente el estilo decorativo tiende a ser conservador y a cambiar lentamente, al contrario que los atributos 75 funcionales de mayor valor utilitario, como las herramientas o las armas, que varían con mayor rapidez. En los útiles líticos, las técnicas de extracción fueron altamente conservadoras durante muchos miles de años, pero las pequeñas diferencias en tipo de retoque y forma del instrumento pueden ser reveladoras de variaciones cronológicoculturales o simplemente funcionales. La unidad que va después, por encima del atributo y artefacto, es el tipo arqueológico. Este concepto resulta clave en la actividad analítica, hasta el punto de que la elaboración de tipologías representa la partida de tiempo mayor de aquéllas en que se divide la actividad de cualquier arqueólogo. De hecho, la labor clasificadora, el reducir la enorme variedad del mundo real a un número manejable de unidades abstractas, forma la parte central de cualquier ciencia y no sólo de la arqueología. Es posible que en esto a quiénes más nos parezcamos los arqueólogos sea a los biólogos, con la ventaja a su favor de que los productos del hombre parecen más difíciles de tratar (son mucho más ambiguos y están mucho más estropeados cuando los encontramos) que la producción de la fábrica celeste que ellos estudian. Existen dudas sobre si un tipo es en realidad el conjunto de objetos que representa, o bien se trata más bien de una realidad ideal y abstracta, algo así como el término medio de todos aquéllos. Clarke parece decidirse por la primera opción cuando dice que "un tipo es una población homogénea de artefactos que comparten una serie, consistentemente recurrente, de estados de atributo en un conjunto politético dado". Luego un tipo lo forman una serie de artefactos que se parecen entre sí, por eso su agregación resulta homogénea y sus atributos suelen tener los mismos estados, aunque no son todos iguales, ya que entonces sería un tipo monotético, algo realmente raro en la prehistoria y hasta la producción industrial. El grupo de vasijas de la figura 4.1 forma un tipo, y nos puede servir para ilustrar el concepto. Proceden de una necrópolis nubia del norte de Sudán, y en toda la excavación no se recuperaron más que esas cinco, que son una muestra de todas las que debieron existir en esa época por la misma zona (la "población" completa). Como se aprecia, comparten una serie de atributos como la forma o la decoración impresa de bandas y colgantes bitriangulares, pero no son en absoluto iguales, pues unas tienen el cuello cilíndrico y otras troncocónico, unas presentan colgantes impresos con dos elementos y otras con tres, además de ser de tamaño diferente y de tener pequeñas variaciones en el color que no se aprecian en el dibujo. Es decir, comparten los atributos de forma politética (no existe un solo atributo que sea poseído por todos los miembros del grupo), lo cual es lógico por tratarse de una producción artesanal, de cerámicas hechas a mano, hace algo más de dos mil años. Cuantos más atributos compartan los miembros de un tipo, se dice de éste que es más "coherente". El ejemplo anterior corresponde a la clasificación de los datos de una excavación concreta, pero ocurre que vasijas muy parecidas (del mismo tipo) se han registrado desde comienzos de siglo en un área que abarca varios cientos de kilómetros al sur de Egipto y norte del Sudán. Ello puede ser debido a que un mismo taller proveía de las piezas a muchos asentamientos, a que existían contactos culturales estrechos que provocaban la imitación de unos a otros artesanos, o bien a que se daba entonces un sistema de residencia 76 posmarital patrilocal (es decir, las mujeres se desplazaban a los poblados de sus maridos, dispersándose, y probablemente eran ellas las que hacían las vasijas). Aunque resulta difícil con los datos actuales decidir entre esas u otras explicaciones alternativas, lo cierto es que todas ellas intentan dar cuenta del sencillo concepto de tipo: una cierta idea de artefacto que se intenta repetir un número grande de veces, por las razones que sean. Estas últimas suelen ser funcionales (se ha comprobado su utilidad), pero existen pruebas etnográficas de que tipos iguales pueden servir para cosas distintas en contextos sociales diversos, o, por el contrario, de que la misma función puede realizarse con objetos muy diferentes. Algunos tipos tuvieron un extraordinario éxito y duraron más de un millón de años, como el “hacha de mano” (bifaz) del Paleolítico Inferior, mientras otros, de complejidad creciente (cada vez están definidos por mayor número de atributos), duraron varios milenios (p. ej. los tipos de buril del Paleolítico Superior), varios siglos (p. ej. las espadas metálicas de la Edad del Bronce) o varios decenios (p. ej. algunas formas de cerámica "sigillata" romana). A medida que avanzamos en el tiempo y aumenta la complejidad tecnológica y las relaciones entre los grupos humanos, lógicamente se produce un reemplazo más rápido de unos tipos por otros. No obstante, existen pervivencias asombrosas y coincidencias de objetos idénticos realizados a miles de años y de kilómetros de distancia, por ejemplo en útiles líticos y cerámica. Las razones que explican la preferencia por unos u otros tipos son muy difíciles, por no decir imposibles de discernir en la mayoría de los casos. Cuando se trata de las formas más simples, su relación funcional con el medio ambiente puede aparecer más o menos clara, pero al aumentar la complejidad y aparecer elementos "inútiles" como la decoración, la única razón a veces esgrimida es la histórica: se utilizaron en aquel momento porque ya se habían usado antes; es decir, se aplaza "hacia atrás" la solución del enigma. La corriente teórica estructuralista posee el mérito de haber puesto el acento en la función simbólica, como transmisores de complejos mensajes sociales, que cumplen muchos tipos de artefacto y sobre todo la decoración de los mismos. La siguiente unidad de análisis consiste en el conjunto (assemblage) arqueológico, definido como un "grupo asociado de artefactos contemporáneos". Lo importante de la definición es que los artefactos pertenecen a distintos tipos, y que se usaron a la vez en el pasado; es decir corresponden al mismo grupo humano, o a grupos relacionados (por ello el término "colección" arqueológica no parece adecuado, al englobar usualmente materiales de diferentes épocas, reunidos por causas diversas en museos o fundaciones). Un conjunto puede estar formado por los materiales de la excavación de un yacimiento, o de varios sitios contemporáneos y cercanos, ya que deben compartir los mismos tipos. De hecho, el concepto puede no corresponder a ninguna realidad concreta del pasado, pero sí representa una clara del presente: el conjunto es aquel grupo de materiales al que el arqueólogo se enfrenta para su análisis, después de una excavación, prospección, etc. Cuando se estudian varios conjuntos correspondientes a áreas y épocas concretas, rápidamente nos encontramos con la siguiente entidad, probablemente el concepto más importante de los estudios prehistóricos, la cultura arqueológica. El desarrollo de la idea, por simple que hoy nos parezca, corresponde, como ya vimos, al prehistoriador británico 77 Gordon Childe (quien decía que no se trataba de una categoría teórica, sino de un "hecho observado" que se debe registrar empíricamente), pero David Clarke y otros han contribuido a su definición. Para este último, y siguiendo como hasta ahora en el ámbito de lo material, una cultura es "un grupo politético de tipos específicos y globales, que se presentan a la vez consistentemente formando conjuntos dentro de un área geográfica concreta". La idea de contemporaneidad ya está contenida en el término de conjunto, y el resto se comprende fácilmente al ser una extensión hacia lo complejo de los mismos conceptos manejados antes: los atributos se agrupan en artefactos, éstos en tipos, éstos en conjuntos, y estos últimos en culturas. Una cultura completa, por lo tanto, ha de estar definida por una serie de tipos (útiles líticos, cerámicas, viviendas, tumbas, asentamientos, etc.) que abarquen el total o una mayoría de las actividades del grupo. Si de una zona y período concretos sólo conocemos las necrópolis y ningún poblado, tendremos una imagen muy parcial de su cultura (subcultura). Según los tipos de artefacto que aparezcan en las tumbas, quizás encontremos una subcultura material "masculina" (por ejemplo, armas) y otra "femenina" (objetos de adorno, broches, algunas cerámicas), como en el caso de la Edad del Bronce y Edad del Hierro europeas. También se ha hablado de subculturas sociales, que corresponderían a los diferentes rangos que existen en las sociedades no igualitarias. A veces esto ha llevado a confusiones, al identificar como culturas distintas (grupos distintos) a las partes "pobre" y "rica" de una misma sociedad (los tesoros de Wessex y las urnas collared del Bronce antiguo británico; la cerámica campaniforme y la cerámica tosca de la misma época, etc.). Por lo tanto, es difícil encontrar un conjunto, por amplio que sea (por ejemplo, un yacimiento completo), que posea todos los tipos de una cultura, e incluso cuando para dos o más conjuntos se da este caso, lo normal es que las proporciones de los tipos varíen de uno a otro sitio. ¿Qué significado tiene la cultura arqueológica, más allá de la cultura material? Es evidente que todos esos tipos de artefacto fueron compartidos por un grupo de seres humanos que también debió de tener en común elementos no materiales, como tal vez la lengua, la organización social, el simbolismo religioso, etc. De hecho, el concepto de cultura en Arqueología se parece al de "área cultural" en Antropología, propuesto por Wissler y Dixon en los años veinte (al principio con el objeto de clasificar el material etnográfico de los museos) y desarrollado posteriormente por Kroeber. En la distribución de rasgos (no sólo materiales, sino también instituciones sociales, arte, rituales, etc.) se observó que existían grupos de éstos que aparecían siempre juntos en determinadas zonas, con un área central, donde la asociación es más clara, y zonas marginales concéntricas, en las que ya se producen intromisiones de otros grupos. No obstante, resulta muy difícil observar claramente esa realidad, que cambia continuamente con el tiempo y en la que se producen constantes solapamientos; las fronteras son realmente muy flexibles y difíciles de discernir. En el caso más simple, casi teórico, un área cultural correspondería a un sólo grupo étnico diferenciado, pero existen muchos casos en que varios grupos comparten amplios aspectos culturales, y al contrario, un mismo grupo étnico puede tener amplias subdivisiones internas. Sea cual sea su correspondencia real en cada caso concreto, el concepto de cultura que hemos visto, limitado a lo material, resulta muy útil para el arqueólogo, enfrentado a la 78 necesidad de ordenar y clasificar infinidad de artefactos. Por encima de esta entidad todavía es posible encontrar unidades de análisis más amplias, pero basadas en la anterior: el grupo cultural y el tecnocomplejo. Se considera grupo cultural a un conjunto de culturas relacionadas y colaterales, que comparten diferentes secciones de un mismo gran grupo de tipos arqueológicos. Un ejemplo podría ser el grupo de las cerámicas impresas del Neolítico mediterráneo, que se fabricaron desde el Mar Negro hasta Portugal entre aproximadamente 6000 y 4000 a.C. Es evidente que no se puede considerar como pertenecientes a la misma cultura a grupos que vivieron tan alejados entre sí, y que tuvieron artefactos y tipos tan diferentes. No obstante, el hecho de compartir algo tan idiosincrásico como es la decoración cerámica (impresa en muchas ocasiones con el borde de una concha marina) y de que probablemente las diferentes culturas (del Sur de Francia, Cerdeña, costa catalana y valenciana, etc.) se formaron por contactos costeros y marinos a partir del oriente (es decir, por difusión desde un único centro), hace que analíticamente separemos este grupo de otros que existieron en otras partes de Europa (grupo anatolio/balcánico, grupo danubiano, etc.). Por último, todas aquellas culturas que presentan diferentes tipos, pero pertenecientes a las mismas grandes familias, debido a que deben hacer frente a los mismos factores ambientales, económicos y tecnológicos, forman un tecnocomplejo. Como es lógico, resulta difícil a veces diferenciar entre grupo cultural y tecnocomplejo (Clarke sugiere un mínimo porcentaje de tipos compartidos, del 30% para el primero y del 5 % para el segundo). Los grupos de un tecnocomplejo tienden a compartir aquellos aspectos generales de la tecnología que dependen directamente del medio ambiente, para un nivel evolutivo dado. Al comienzo de la cultura humana, los restos son tan escasos que sólo es posible distinguir tecnocomplejos: por ejemplo el Achelense, que ocupa casi todo el viejo mundo durante más de un millón de años. Dentro del Achelense se pueden llegar a distinguir grupos culturales (por la presencia/ausencia de determinados tipos en algunas zonas: por ejemplo, los hendedores), pero es imposible distinguir culturas, debido a la gran uniformidad que presentan los conjuntos excavados. Eso no quiere decir que no existieran, en ciertos aspectos no materiales como el incipiente lenguaje por ejemplo, pero no son "visibles" arqueológicamente. Otros ejemplos de tecnocomplejos pueden ser las tradiciones musteriense, tardenoisiense o natufiense del Paleolítico y Epipaleolítico, el Bronce Atlántico o los grupos de Campos de Urnas al final de la Edad del Bronce, etc. Para todas las entidades anteriores, Clarke propone unas reglas o modelos que se cumplen en el espacio y en el tiempo. El espacio se refiere a la imagen que ofrece la cultura en un momento determinado (durante una fase), y se concreta en la variación normal de los atributos, la multidimensional de los tipos, y la distribución espacial de los yacimientos y los tipos en las culturas (sobre las dos primeras se tratará en el siguiente apartado de este capítulo). Las reglas temporales se refieren a la variación de atributos y tipos según se van desarrollando las distintas fases, que suelen seguir el modelo del gradualismo, es decir, la sucesiva sustitución de los atributos y tipos viejos por los nuevos, según el clásico esquema lenticular que trataremos al hablar de la seriación en el próximo capítulo. 79 Clarke proponía la existencia en la evolución de las culturas de períodos de desarrollo comunes a todas ellas: pre-formativo, formativo, coherente y post-coherente. En cada una de estas fases existiría una dinámica distinta en la elaboración (número de atributos distintos) y en la variación (número de tipos distintos). Así, por ejemplo, la fase coherente presenta un crecimiento de las dos variables (los artefactos son cada vez más elaborados, más "barrocos", y existen cada vez más clases distintas de ellos), mientras que en el período siguiente se observaría una disminución de ambas, en el pre-formativo crecería la variación pero bajaría la elaboración, etc. 4.2. Principios de cuantificación Siguiendo el orden anterior de unidades de análisis, deberemos primero decidir cuáles son los atributos que nos interesan para cada clase general de artefactos (lascas o láminas en piedra, vasijas de cerámica, etc.) y describir cada uno de éstos en función del estado o valor de aquéllos. Luego tendremos que agrupar todos o la mayoría de los artefactos en tipos, "descubriendo" cuáles son estos últimos mediante la construcción de una tipología objetiva (o no tanto), y para ello habrá que estudiar cómo se comportan los atributos en todo el conjunto de artefactos. Seguidamente podremos sintetizar el yacimiento o conjunto que tenemos entre manos diciendo que tales tipos aparecen allí en tal o cual contexto y en tal o cual proporción. Cuando exista información de esta clase sobre un número grande de sitios, estaremos en condiciones de decidir cuáles de ellos forman una cultura arqueológica en una región determinada. Dado que es habitual que se realicen síntesis regionales, e incluso más amplias, cuando todavía no se dispone de información suficiente, tales conclusiones son casi siempre provisionales, y es preciso reformarlas cada vez que aparecen nuevos datos, comenzando el proceso de nuevo. Como se aprecia, es la medición de los atributos la parte esencial del proceso anterior, sobre todo en los primeros estadios del mismo. El proceso de reducir esa información material a entidades manejables analíticamente ("los artefactos no hablan por sí mismos"), y la combinación posterior de las mismas para obtener resultados significativos, suele recibir el nombre genérico de cuantificación, y en ella cumplen una importante función las reglas de la Estadística. A continuación veremos cuáles son los sistemas más comunes cuando se trata de examinar un solo atributo (estadística univariante). Lo primero que tenemos que saber es que no podemos medir todos los atributos de un conjunto arqueológico, y debemos escoger aquéllos que consideramos más significativos según nuestra propia posición teórica y metodológica. Por ejemplo, ¿debemos medir la inclinación del retoque (los pequeños golpes o presiones que dan forma a un útil lítico) de todos los útiles, o todas las variantes del color del sílex en los mismos? En el caso de la cerámica, ¿mediremos el tamaño del desgrasante (las finas partículas que acompañan a la arcilla) en todos los fragmentos, o más bien indicaremos en cada uno si es pequeño, mediano o grande? En la segunda opción estaremos escogiendo una variable cualitativa ordinal en vez de una cuantitativa, la cual contiene mayor cantidad de información pero es mucho más 80 laboriosa de medir. Se trata de escoger el sistema de medida que resulte más útil para obtener conclusiones sobre otro atributo más importante: el barro con que se fabricaron los cacharros. Nos interesa ver si existen, y cuantos, tipos diferentes del mismo, que puedan ser indicativos de orígenes artesanales diferentes o de funciones prácticas distintas. Existe hoy una tendencia a considerar a una disciplina tanto más "científica" cuantas más variables cuantitativas y menos cualitativas tenga, pero sobre el tema no existe todavía un acuerdo general. Los atributos numéricos más usuales en arqueología son las medidas de dimensión de los artefactos. Siguiendo con el ejemplo de la cerámica, cuando contamos con vasijas enteras (jarras, ánforas, etc.) solemos medir los diámetros de la boca, de la unión del cuello al cuerpo, de la parte más sobresaliente de éste (panza) y del pie o base si la tienen; también medimos las alturas del cuello, cuerpo y base. Cada una de estas variables es susceptible de ser "resumida" de forma matemática y de forma gráfica. La forma numérica consiste en extraer la media aritmética, un estadígrafo que se obtiene dividiendo la suma de todos los valores por el número de vasijas que tenemos en la muestra. Dicha muestra puede consistir en todas las vasijas de la excavación, pero tendrá más sentido hacerlo con algún subgrupo, extraído del total según los valores de un atributo nominal. Por ejemplo, las vasijas hechas a torno por un lado y las hechas a mano por otro (atributo "factura"), las que proceden de un recinto o un nivel del yacimiento separadas de las demás (atributo "contexto"), etc. El valor medio es muy útil, pero no basta para tener una idea global de la distribución de los valores, siendo necesario añadir algún índice de cómo éstos se reparten alrededor de aquél. Por ejemplo, las muestras de medidas: 4, 5 y 6 por un lado, y: 1, 5 y 9 por otro tienen la misma media, cinco, y sin embargo son muy distintas. Para subsanar el inconveniente se diseñaron otros estadígrafos que miden la dispersión de los valores, y entre ellos el más usado es la llamada desviación típica (o estándar), y ese mismo número elevado al cuadrado, la varianza. La forma de calcularla es relativamente sencilla si la muestra es pequeña, pero si es grande resulta algo tedioso y es fácil equivocarse. Por ello es aconsejable, en éste como en los demás métodos que veremos en este capítulo, acudir a algún programa estadístico del ordenador personal más próximo. El usuario no tiene más que escribir y archivar los valores, de una o varias variables ordenadas en filas o columnas (es decir, en forma de matriz), ayudado de algún programa editor o de textos, y el ordenador, siempre que se le introduzcan las instrucciones oportunas, hará el resto. No obstante, es necesario poseer una mínima formación estadística si no se quiere aceptar a ciegas todo lo que la máquina ofrezca, con el riesgo que esto supone. El primer grupo de valores del ejemplo anterior tiene una desviación típica de 1, mientras en el segundo vale 4 (usando N-1 en vez de N en la fórmula, algo aconsejable en muestras pequeñas), lo que indica que la segunda muestra tiene los valores más dispersos que la primera. En las mediciones arqueológicas, las desviaciones pequeñas indican menor "error" en la factura de los artefactos, mayor acercamiento de éstos al modelo “ideal” y por lo tanto mayor especialización. No obstante, la desviación puede aumentar simplemente porque aumenta la media, y para evitar este efecto se puede dividir la primera por la segunda (coeficiente de variación). Desde que Pearson propuso la desviación típica a fines del siglo pasado, este estadígrafo ha desplazado a otros que también miden la dispersión, pero que son más "inestables" (pueden cambiar mucho con pequeñas modificaciones de la 81 muestra), como el rango. Por otro lado, cumple una función muy importante en la teoría estadística del muestreo y la inferencia, sólo superada por la varianza. Como hemos oído decir tantas veces, un gráfico vale más que mil palabras, y el campo de la arqueología no es ninguna excepción a tal principio. En el ámbito de las variables numéricas el gráfico más usual es el llamado histograma o diagrama de barras (aunque esta segunda denominación se emplea más cuando se aplica a variables cualitativas). El histograma de distribución consiste en agrupar los valores en intervalos fijos, contando cuántos casos hay en cada intervalo, y este número es el que luego se representa por la altura de cada barra (una por cada intervalo) en el gráfico (Figura 4.2). La forma del histograma nos presenta una información muy valiosa sobre el conjunto de valores de la muestra. Si tiene un solo máximo (curva unimodal) nos hallamos ante un grupo más homogéneo que si por ejemplo presenta dos picos (curva bimodal). En general, cuando la muestra que analizamos corresponde a un solo tipo arqueológico, sus dimensiones seguirán un distribución unimodal, con tanta mayor calidad de factura cuanto menor sea la desviación típica (curva más "concentrada" en torno al máximo). Si la distribución presenta dos o más puntos máximos, sobre todo si éstos están separados por una zona baja amplia, entonces es probable que la muestra esté compuesta por dos o más tipos mezclados, que deberemos separar cortando por el punto medio entre picos antes de volver a calcular los estadígrafos y dibujar los gráficos. Para las variables cualitativas también existen maneras de resumir su distribución, diferentes de las anteriores por tratarse de aspectos completamente distintos del artefacto. Los estados de las variables nominales (por ejemplo, el color o el tipo de arcilla de la cerámica) no tienen relación entre sí y lógicamente no se pueden calcular medias ni desviaciones típicas para ellas. El único estadígrafo aplicable es la moda, que indica cual es el estado más abundante (por ejemplo, el color más frecuente en una clase general o un tipo cerámico es el "amarillo suave", con el código 2.5Y-7/3 y 7/4 en la tabla Munsell). Ese color sería el "típico", un concepto equivalente al ya visto de valor medio. Con todo, haría falta también expresar mediante un número esa frecuencia, diciendo la cantidad de casos en los que aparece el color, o mejor el porcentaje que supone del total de artefactos cerámicos. Si a la vez contamos los casos y calculamos el porcentaje para los demás colores que se dan en la muestra, habremos descrito adecuadamente su variabilidad respecto al atributo. La forma gráfica más frecuente de expresar estos datos es el diagrama de sectores (de círculo), que los ingleses llaman de tarta porque cada sector (cuyo ángulo en el centro del círculo representa el porcentaje de cada estado) es como una porción de un pastel circular. También es posible expresar las frecuencias o porcentajes mediante barras verticales, como en los histogramas de las variables numéricas, pero con la diferencia de que ahora el orden en que se colocan los estados (que antes eran intervalos numéricos y debían seguir el orden de menor a mayor) es indiferente. Es decir, en un diagrama de barras da igual colocar primero el amarillo suave, luego el amarillo brillante, etc. que hacerlo al revés, a menos que se trate de una variable ordinal y la disposición haya de seguir un sentido (p. ej. desgrasante fino, medio y grueso). 82 Cuando la variable es el tipo de artefacto y en el caso de los útiles de piedra del Paleolítico, cuyos tipos están bastante normalizados y son aceptados por muchos investigadores, los diferentes estados (es decir los tipos concretos) se colocan siempre en el mismo orden, decidido convencionalmente. Entonces se utiliza un gráfico de porcentajes acumulados, es decir, para cada tipo se representa en vertical su porcentaje respectivo sumado a los porcentajes de los tipos que van antes que él en la lista. Este procedimiento hace que el polígono o curva (mejor que histograma; ahora se unen los puntos más altos de cada barra y no se dibuja ésta) nunca descienda sino que sube, tanto más cuanto mayores son las frecuencias de los tipos que van colocados en ese lugar, o se mantiene horizontal cuando esas frecuencias son nulas. Este tipo de representación gráfica ha demostrado suficientemente su utilidad, especialmente para comparar las curvas de unos niveles o yacimientos con las de otros, y decidir si se trata de culturas (o "industrias") diferentes o semejantes (Figura 4.3). En ocasiones, el histograma o polígono de frecuencias se aproxima a un modelo teórico muy importante, llamado curva o distribución normal. La forma de la curva se ha hecho famosa como "campana de Gauss" (Figura 4.4), debido a que fue este matemático alemán quien más hizo por sistematizarla y a su forma simétrica y redondeada en la zona más alta y los puntos de inflexión hacia los extremos. La curva normal también se llama así porque es la distribución más corriente que se encuentra en las variables del mundo físico, la que describe los errores de medición o aquellas variables que están afectadas por un gran número de factores aleatorios. Su punto medio coincide con la media, y la zona central es la que cuenta con mayor número de casos (cerca de la media), bajando el número de éstos a medida que nos alejamos en sentido positivo o negativo (casos "normales" y "raros"). Una propiedad de esta curva teórica es que en el intervalo de una desviación típica a ambos lados de la media se hallan algo más de los dos tercios de los casos (68.26 %), en el de dos desviaciones un 95.46 % y en el de tres un 99.74 %. Por lo tanto, los casos que están por encima o por debajo de tres desviaciones son realmente raros. Para saber la posición que ocupa cada caso en esa relación, es preciso "tipificar" el valor que tiene la variable, restando éste de la media y dividiendo el resultado por la desviación típica de la muestra. Así, un caso que tenga una puntuación tipificada de 0.8 estaría entre aquellos dos tercios que mencionábamos, y otro que tenga 2.5 (ó -2.5) estaría entre dos y tres desviaciones y formaría parte de un grupo de casos raros inferior en tamaño al 5 % del total de la muestra. Para trabajar con la curva normal es necesario acudir a la tablas que aparecen en los manuales de Estadística, entrando en ellas con el valor tipificado de cada caso (usualmente para ver cuál es la posición de éste en la distribución y el porcentaje de casos que tiene por encima o por debajo). Un buen trabajo de cuantificación arqueológica puede ser comprobar hasta qué punto las variables numéricas están normalizadas. En general, las curvas reales unimodales se apartan de la curva teórica pero no tanto como para desechar el modelo. En muchos casos se ha constatado que el incumplimiento se debe a la asimetría positiva de las curvas reales, como si los "errores" con respecto al modelo ideal de artefacto fueran más abundantes por encima (quizás porque entonces todavía es posible corregir en muchos casos) que por debajo. El ejemplo más claro, con todo, de uso de la distribución normal en arqueología 83 consiste en la interpretación de las fechas de carbono-14 (Ver 6.2), pero se trata de una medición física, de la desintegración de un núcleo atómico radioactivo, y no arqueológica. Hasta ahora hemos visto algunas de las cosas, las más frecuentes, que se pueden hacer con una sola variable. Pero habitualmente los arqueólogos trabajamos a la vez con muchas variables, que debemos combinar para obtener conclusiones sobre la muestra de artefactos, la distribución de éstos en los niveles o contextos del yacimiento, etc. En el caso de los atributos numéricos, los diagramas de dispersión (también llamados "nubes de puntos") permiten estudiar a la vez dos de esas variables. Consisten en un sistema de ejes cartesianos, perpendiculares entre sí, de forma que en el eje horizontal, conocido como de las abscisas, se representa una variable, y la otra en el vertical llamado de las ordenadas. Para cada caso de la muestra se dibuja un punto tal que su distancia a los ejes es igual (a escala, por supuesto) a los valores que presenta para cada una de las variables. Al final tendremos una serie de puntos, más o menos agrupados o alineados, que representan fielmente el estado de la muestra en lo que a esos dos atributos se refiere. A menos que el grupo sea muy heterogéneo, y los puntos salgan totalmente dispersos, existen varios modelos de distribución posibles que pueden a su vez dar origen a distintas conclusiones. Si los puntos aparecen agrupados en dos o más concentraciones, cuanto más separadas mejor, entonces podemos suponer la existencia de dos o más tipos distintos en la muestra. Si en cada grupo anterior (o el único si existe sólo un tipo) los puntos tienden a estar alineados, entonces estaremos ante un caso de fuerte correlación entre las dos variables, tanto mayor cuanto más cerca de la línea recta estén los puntos. La correlación se mide, entre otras varias maneras, por el llamado coeficiente "r" de Pearson, el cual nunca puede tener un valor absoluto (independiente del signo) mayor de la unidad. Es decir, r vale uno (1) en el caso de correlación perfecta (los puntos no se salen de una línea) positiva (la línea sube hacia arriba, al aumentar una variable lo hace la otra), menos uno (-1) cuando la correlación es perfecta pero negativa (la curva baja, al aumentar una de las variables, la otra disminuye), o cualquier valor intermedio entre esos dos. En teoría, un valor igual a cero indica ausencia total de correlación, y se da cuando los puntos aparecen distribuidos aleatoriamente entre los ejes. Pero si el valor es pequeño (por ejemplo 0.2 ó 0.3) ya podemos suponer que no hay correlación, aunque este valor límite depende del tamaño de la muestra. El ejemplo de la Figura 4.5 puede servir para ilustrar los dos modelos anteriores. Para una muestra de 17 formas completas de vasos con "apéndice de botón" (protuberancia con esa forma sobre el asa) del final de la Edad del Bronce en el Noreste español se representa el diámetro de boca en las abscisas y la altura total en ordenadas. Por supuesto, existen otros atributos de dimensión de los vasos, pero esos dos, que son casi siempre los más importantes, bastan en este caso para definir la muestra. En primer lugar se aprecia una cierta separación en dos grupos, la forma A abajo a la derecha y la B separada hacia arriba a la izquierda. Al estar separados por la línea de diagonal que marca los puntos con el diámetro igual a la altura, los puntos de la forma A tienen el primero mayor que la segunda, y lo contrario les ocurre a los de la forma B; es decir, los vasos de la forma A son bajos y anchos, mientras los de la forma B son altos y estrechos. 84 El paso siguiente consiste siempre en contrastar el posible significado arqueológico de los dos tipos, estudiando como varían otros atributos con respecto a los grupos. El atributo contextual general que hace referencia a la zona geográfica donde aparece el vaso tiene una covariación muy clara: la forma A se da en los Pirineos y la B algo más al sur, en el valle del río Segre. Lo mismo ocurre con el atributo temporal, puesto que el tipo A aparece en un contexto megalítico más antiguo que el tipo B, que lo hace ya dentro del grupo cultural de los Campos de Urnas. Por último, otro atributo formal de los vasos, como el tipo de botón, también presenta covariación puesto que los dos grupos presentan tipos diferentes, aunque existe un pequeño solapamiento admisible. Por lo tanto, en este ejemplo real se ha dado una concordancia grande entre los atributos dimensionales de una muestra de artefactos, numéricos y tratables por la estadística, y los más propiamente arqueológicos (distribución espacial, cronología, forma del apéndice cerámico). Casos como éste no son raros cuando se trabaja con muestras de buena calidad (aquí se analizaron todos los vasos de apéndice conocidos, tanto los enteros como los fragmentados mucho más numerosos). Aunque la claridad de la separación, y el hecho de que la forma A recuerda claramente los vasos carenados típicos del Bronce Antiguo y Medio, y la forma B los bitroncocónicos del Bronce Final/Campos de Urnas, se conocía desde hacía años (Luis Pericot ya la había propuesto en 1950), el gráfico de dispersión supone un avance cualitativo en el estudio del tema. En primer lugar, presenta una "demostración" más convincente que decir: "los vasos del Segre tienen la altura mayor que el diámetro, y si Vd. no me cree compruébelo por su cuenta". Además, el gráfico en sí mismo es un modelo con un gran valor predictivo, pues permite asignar las nuevas cerámicas que aparezcan a uno u otro grupo cultural mediante el simple dibujo de los puntos (en esto funcionaría como un análisis discriminante, siendo la línea diagonal la que diferencia los tipos). Incluso cuando los nuevos datos contradijeran la proposición, este gráfico sería clave en la elaboración de hipótesis alternativas. El siguiente modelo que nos interesa, la correlación entre variables, se aprecia sobre todo en la colocación alineada de los seis vasos de la forma B, que resulta en un coeficiente r de 0.955, muy alto, pero también en los once puntos de la forma A que, aunque algo más separados de la línea recta, dan un valor para r de 0.6. Si consideramos la muestra total de todos los vasos, r todavía sigue siendo significativo (0.49). En la mayoría de los casos, una correlación alta no quiere decir casi nada; apenas que existe una "consistencia" interna en la elaboración de los artefactos: al ser más altos tienen mayor diámetro, mayor grosor de pared, etc. (la forma se mantiene aproximadamente proporcional). En los vasos con apéndice, el aumento de correlación que se produce al separar en dos grupos la muestra total puede indicar que la división en tipos es adecuada, y la mayor correlación del grupo del Segre tal vez se deba a que se trata de un tipo de más corta duración en el tiempo, y por lo tanto más “coherente”, que el pirenaico. Con todo, se conocen ejemplos en los que la correlación es todavía más interesante, como ocurre cuando una de las dos variables es el tiempo: las fíbulas latenienses de Münsingen (figura 4.6), que son cada vez más largas y tienen el puente más bajo, o el famoso caso de las pipas de fumar norteamericanas, que fueron disminuyendo el diámetro de la caña durante varios siglos, de forma tan perfecta que es posible averiguar la fecha 85 exacta de su factura (con error de menos de diez años, durante la Edad Moderna) mediante la fórmula de regresión lineal (la ecuación de la recta que pasa por medio de los puntos). En esta introducción al tema de la cuantificación, es conveniente hacer una pequeña referencia al tema del muestreo y la inferencia estadística, si bien en tan corto espacio sólo será posible plantear algunos de sus problemas. Por muestreo se entiende la selección para análisis de una pequeña parte (muestra) del total de elementos que nos interesan (población), de forma que los resultados de analizar la primera sean representativos de los que hubiéramos obtenido de la segunda. Como ya vimos en el uso del muestreo para la prospección de campo, por representatividad se entiende no tanto que exista una diferencia pequeña entre lo que obtenemos a partir de la muestra y lo que obtendríamos si estudiásemos toda la población, sino más bien que sepamos "algo" de esa diferencia (inferencia). Ese algo consiste precisamente en una distribución o curva normal de probabilidades: cuanto mayor sea la diferencia (más lejos de la media en la curva) menor será la probabilidad de que se dé en realidad, y además se puede saber cuál es la probabilidad de cada posible error. Es decir, la muestra puede parecerse poco a la población, pero es poco probable que esto ocurra si se cumplen las normas. Y de tales reglas la más importante es la aleatoriedad en el muestreo, es decir, dar igual oportunidad de ser elegidos a todos los elementos de la población, dejando en manos del azar el proceso de selección. Lo anterior debe dejar claro que sólo cuando el muestreo es aleatorio, y existen varias formas de que lo sea, la muestra es fiable estadísticamente y podemos aplicar las fórmulas de la inferencia. Si pensamos en la manera en que los arqueólogos obtienen sus datos, veremos que la premisa anterior se da en contadas ocasiones aparte del caso de la prospección ya visto. Es necesario que la población al completo esté disponible (como cuando todas las bolas de un sorteo están dentro del bombo) para controlar la forma en que se hace el muestreo. En ocasiones, se decide estudiar los útiles líticos o cerámicos de una excavación por medio del muestreo de una pequeña parte del total si éste resulta inaccesible, pero la población, aquí sí disponible, es a su vez una muestra (no sabemos de qué tipo) de la población de interés (el yacimiento o la cultura en su conjunto). Al excavar no es posible realizar un muestreo estricto debido a que el yacimiento no es una población propiamente dicha, sino un sistema o estructura de elementos heterogéneos articulados entre sí. Con todo, es posible aplicar ciertos principios de aleatoriedad en la elección de las catas y con ello conseguir un incremento de la representatividad, escogiendo al azar las cuadrículas dentro de cada zona que se aprecie en el sitio (acrópolis, plaza, viviendas, etc.) mediante un muestreo estratificado parecido al que se utiliza en prospección (Ver 3.2). En general, los datos arqueológicos son, en palabras de Doran y Hodson, "parciales y erráticos" en la forma en que llegan a nosotros, en sí mismos, y en la forma en que reflejan el comportamiento humano. Por ello tiene poco sentido una afirmación típica de inferencia estadística como decir, por ejemplo, que el coeficiente de correlación entre altura y diámetro para los seis vasos con apéndice de botón del Segre es "significativo al nivel 1 %". ¿Qué quiere decir esto? Pues no otra cosa que lo siguiente: Si en la población de todos los vasos del Segre la correlación entre altura y diámetro fuese nula, y de ella fueran tomadas infinitas muestras aleatorias de seis vasos cada una, sólo en menos del uno por 86 ciento de las muestras se daría una correlación tan grande como la que tienen nuestras seis vasijas reales (r = 0.955). Por lo tanto, la hipótesis nula (correlación nula en la población) se rechaza al nivel 1 %, lo que es bastante pero no implica el rechazo total, ya que todavía queda esa probabilidad de que sea cierta. Una hipótesis se rechaza, por convención, a partir de que su probabilidad sea menor del cinco por ciento (al nivel 5 % o menor), y en el ejemplo anterior, como en otros casos, la forma de averiguar esa cifra consiste en consultar tablas preparadas al efecto (calculadas para esas situaciones ideales) y publicadas en todos los manuales. En el caso de la correlación, la significación estadística del coeficiente (o el rechazo de la hipótesis nula, que es lo mismo) depende del tamaño de la muestra: en una muestra pequeña necesitamos mayor coeficiente que en una más grande para estar seguros de la entidad del mismo en la población. Todo lo anterior sería cierto únicamente en el caso en que tuviéramos a mano todos los vasos con apéndice del Segre, asignáramos un número a cada uno y luego tomáramos una muestra de seis de ellos al azar. Algo lejos de la realidad estamos, ya que esa población (aún olvidando los vasos que han desaparecido por completo) está fragmentada y sepultada en lugares trabajosos de descubrir y estudiar, y la forma en que los seis completos han llegado a nosotros es difícil de determinar (sin duda por un tipo de azar distinto al estadístico, e influido por multitud de factores). No obstante, como ha señalado Clive Orton, la significación estadística puede ser útil en arqueología para decidir si en nuestros datos existen preguntas que deben ser contestadas o por el contrario es mejor no preocuparse por ellas. En el caso anterior, si el coeficiente no hubiese sido tan grande y la hipótesis nula tuviera una probabilidad aceptable (mayor del cinco por ciento), haríamos mal en atender a la correlación (que ya vimos es indicativa de la coherencia del tipo) puesto que el simple azar de muestreo es capaz de explicar su cuantía. En la práctica arqueológica es habitual encontrar ejemplos parecidos y más interesantes que el anterior. Los raspadores en piedra de un nivel son de un tamaño mayor que los de otro, las tumbas femeninas tienen más ajuar que las masculinas, ¿cuándo tengo que empezar a preocuparme por buscar una explicación? Pues, según esta concepción, cuando la diferencia comience a ser estadísticamente significativa o, lo que es lo mismo, la probabilidad de la hipótesis nula sea muy pequeña. En el primer caso aplicaríamos el llamado contraste de la diferencia de las medias (ttest), calculando el valor tipificado t, en función de los valores medios de la longitud de los raspadores en cada nivel y de su desviación típica. Las tablas de distribución de la t nos dirán si podemos rechazar la hipótesis nula (que en este caso afirma que ambas muestras de raspadores proceden de la misma población) porque la diferencia es lo bastante grande (y la probabilidad de que salga así o mayor entre dos muestras, cuando se cogen infinitas, etc., es muy pequeña) o por el contrario no podemos, y entonces la diferencia se puede deber simplemente al azar. El caso del ajuar de las tumbas es una buena oportunidad para explicar uno de los contrastes estadísticos más utilizados en Arqueología: el chi-cuadrado. Con este método comparamos la distribución de dos variables cualitativas, de forma parecida a lo que 87 hacíamos antes con la correlación entre dos numéricas. En este caso no tenemos puntos situados en una escala continua, sino frecuencias de cada estado, colocadas en una tabla de contingencia donde cada casilla representa la frecuencia conjunta de dos estados concretos. Imaginemos una necrópolis con la siguiente distribución de las variables de sexo del difunto y presencia/ausencia de ajuar (variables dicotómicas): Frecuencias observadas Frecuencias esperadas Varón Mujer Total Ajuar Varón Mujer Total 15 23 38 Ajuar 19 19 38 No ajuar 10 2 12 No ajuar 6 6 12 25 50 Total 25 50 Total 25 25 Las frecuencias observadas son las que se dan realmente en el cementerio, donde hay 50 inhumaciones cuyo sexo es conocido, 25 hombres y 25 mujeres, 15 hombres tienen ajuar y 10 carecen de él, 23 mujeres tienen ajuar y 2 no lo tienen. En apariencia, las mujeres fueron mejor tratados que los hombres a la hora de colocar el ajuar (vasos cerámicos, objetos de adorno, etc.) en sus tumbas. La tabla de frecuencias esperadas representa la distribución ideal de frecuencias si las dos variables fueran independientes, es decir, hombres y mujeres se distribuyeran el ajuar por igual. El contraste consiste en comparar las dos distribuciones y comprobar en las tablas estadísticas la probabilidad que tiene de la diferencia así de grande (chi vale 5.4), caso de ser cierta la hipótesis nula. En este caso es inferior al 5 %, por lo que se rechaza a ese nivel. ¿Cuál es la hipótesis nula en este caso? Que la población de la que se extrajo aleatoriamente la muestra de 50 tumbas tiene los ajuares repartidos aproximadamente por igual entre varones y hembras. ¿Existe tal población o basta, para que el sistema funcione, imaginar una tal que la muestra que tenemos sea un producto aleatorio de ella, como sugieren los "arqueoestadísticos" británicos Clive Orton y Stephen Shennan? En todo caso, los datos de esta necrópolis sugerirían la necesidad de preguntarse qué sentido tiene el sesgo que se produce en lo funerario hacia lo femenino (las respuestas son múltiples y la estadística ya tiene muy poco que decir al respecto). Hasta aquí se han expuesto las diferentes formas de tratar una o dos variables arqueológicas. Lo que ocurre es que las situaciones más usuales que se dan en nuestra disciplina suponen el manejo de bastante más de dos variables y estudiarlas una a una o por parejas es una tarea larga, aunque se cuente con la ayuda del ordenador, y, lo que es más importante, puede ocultar ciertas relaciones importantes que se dan en el conjunto de los atributos. Para evitar esto contamos con los métodos de la estadística multivariante, complicados y laboriosos si los cálculos han de hacerse a mano, pero sencillos de aplicar con los programas informáticos. En general, son métodos descriptivos de muestras, pero sus resultados se pueden también inferir a las poblaciones respectivas. Algunos de ellos 88 sirven para clasificar artefactos o contextos, obteniendo tipologías en principio más objetivas que las basadas en su simple observación en conjunto. Otros permiten una descripción más "económica", al reducir los numerosos atributos originales a un grupo de unas pocas nuevas variables, combinación de los anteriores, que pueden estar correlacionadas de mejor manera con realidades subyacentes de las que interesan en arqueología: tiempo, geografía, funcionalidad, etc. Los métodos de taxonomía numérica realizan clasificaciones de casos, siendo el más conocido el análisis de conglomerados (Cluster). Al agrupar los artefactos, el arqueólogo se basa en el mayor o menor parecido que éstos tienen entre sí, colocando juntos los más similares y separando los más diferentes. Esta labor, usualmente subjetiva, es la que realiza el programa mediante cálculos numéricos. Para ello parte de la descripción de cada caso mediante sus atributos, en general los cuantitativos, y obtiene una "distancia" o coeficiente de disimilaridad (o de similaridad si sigue el camino opuesto) entre un caso y cada uno de los demás, resultando al final en una matriz de disimilaridad con una serie de números (las distancias) colocados en las filas y columnas. Seguidamente, recorre la matriz hasta encontrar los casos más parecidos (con menor distancia), los junta en un primer grupo, busca luego el siguiente más parecido, lo une a los anteriores (a un nivel de disimilaridad mayor), y así sucesivamente hasta presentar un diagrama en forma de árbol (dendrograma) que expresa las relaciones entre los casos. De ese diagrama es sencillo, cuando existe una posibilidad real de clasificar (lo cual no siempre ocurre), extraer la tipología que se desea obtener (Figura 4.6A). Los problemas surgen a la hora de decidir cuál va a ser la medida de distancia empleada y el método seguido para ir agrupando los casos, ya que existen muchas variedades del análisis, y a menos que la diferencia entre los grupos sea muy clara, los resultados no son idénticos. Para las variables numéricas de dimensión se suele escoger la distancia euclídea, que la mide como si los casos fueran puntos en un espacio de tantas dimensiones como variables. En el caso de atributos cualitativos se recomiendan los coeficientes de Jaccard o de Sokal y Michener, que dividen los atributos cuyos estados coinciden por el número total de variables. Respecto a la forma de enlazar los casos, el método de enlace simple, fácil de aplicar incluso manualmente, suele distorsionar bastante las relaciones y por eso se sugiere utilizar mejor el enlace medio, que no tiene en cuenta las distancias entre un caso y otro sino entre los grupos de casos. Mejor parece el método de Ward, que calcula distancias al cuadrado entre grupos, y también el método de las K-medias, que a diferencia de los anteriores no es jerárquico y permite mover los casos de uno a otro grupo hasta conseguir la mejor clasificación. El segundo gran grupo de métodos multivariantes corresponde a variantes del llamado análisis de componentes principales o análisis factorial. En ellos los cálculos se realizan a partir de una matriz de relaciones entre variables y no entre casos como ocurría antes. Las variables se relacionan entre sí de muchas formas, siendo las más comunes el coeficiente r para las numéricas y el chi-cuadrado para las nominales, que ya vimos. De la matriz de correlaciones, que contiene las que se dan entre todas las posibles combinaciones de pares de variables, se llega, mediante cálculos a menudo prolongados pero muy rápidos en el 89 ordenador, a los llamados vectores propios. Estos son series de coeficientes que multiplicados por los valores de las variables antiguas nos dan el valor de las nuevas variables reducidas, que tienen correlación nula entre sí (al contrario que las originales) y varianza máxima. La primera característica nos ofrece la ventaja de analizar cada componente principal o factor (que así se llaman las nuevas variables) por separado de los demás, y la segunda permite hacerlo con un pequeño número de ellos (a menudo basta con dos o tres), porque concentran la dispersión de todas las variables originales. Los ejemplos que pueden contribuir a aclarar lo anterior son numerosos. El famoso grupo de fíbulas de Münsingen, con el que se probaron muchos de estos métodos por vez primera en arqueología, necesitaba trece variables numéricas de dimensión (desde la longitud del pie vuelto hasta el número de vueltas del resorte) para ser definido antes de cualquier estudio. Tras el análisis se obtuvieron cuatro componentes principales, que representan el 30 % con respecto al número de atributos originales, pero que concentran el 80 % de la varianza total, con lo que la ganancia es clara. En función del mayor o menor valor de los coeficientes de cada componente principal, es fácil apreciar cuáles son las variables originales que más contribuyen al mismo. Así, por ejemplo el primer componente tiene coeficientes altos positivos en todos los atributos de longitud del pie de la fíbula, y uno alto negativo para la altura de la misma, por lo que representa la relación entre esas dos variables generales: las fíbulas que tienen un valor alto para este componente son aquéllas bajas con largo pie y, al contrario, un valor bajo corresponde a fíbulas altas con pie corto. Evidentemente, un factor como el anterior no hubiera aparecido en el análisis si no se diera en la muestra una alta correlación negativa entre esos atributos. El segundo factor representa sobre todo la longitud de la mortaja (placa doblada que recoge la aguja para cerrar el broche), el tercero el número de vueltas del resorte, etc. (Figura 4.6B). Según la posición cronológica de las fíbulas en el cementerio, se pudo apreciar una covariación entre el paso del tiempo y el aumento del primer componente principal, además de otras relaciones útiles para algunos de los demás componentes. En otros ejemplos no existen o no es posible encontrarlas, pero el análisis de componentes principales resulta, como poco, útil para describir la variabilidad de la muestra o como complemento de cualquier análisis de conglomerados con datos numéricos, y debería siempre aplicarse de forma tentativa. Cuando se realizan algunos cambios para mejorar el resultado del análisis descrito -como girar los ejes de los componentes de forma que estén más cerca de los puntos que representan los casos y por tanto tengan más que ver con su variabilidad- el método se suele llamar factorial en sentido estricto, y los componentes tras la rotación se denominan factores. Como se ve, cada vez estamos más lejos de los datos reales y algunos desconfían de los resultados del análisis factorial con rotación de los ejes. Con todo, el método ha tenido mucho éxito para encontrar agrupaciones de atributos correlacionados, y han sido especialmente famosas las aplicaciones que Binford llevó a cabo sobre los tipos de útil (atributos) en los yacimientos (casos) musterienses para proponer su conocida interpretación funcional de la variabilidad de las industrias, o sobre los tipos de animal y partes anatómicas (atributos) encontrados en los yacimientos de Africa oriental y en restos modernos de esquimales, guaridas de carnívoros, etc. (casos) para llegar a la conclusión de que los primeros hombres no eran todavía cazadores sino solo carroñeros marginales. 90 Existen en el mercado y habitualmente disponibles en muchas instituciones, un cierto número de paquetes informáticos para ordenadores personales que realizan la labor estadística que hemos resumido en las últimas páginas. Todos cuentan con un manual de instrucciones, que en general suele ser de difícil comprensión por defectos de forma cuando no de fondo, defecto que se acentúan con creces en el caso de haberse traducido al español. En general todos los métodos disponen de una opción de rutina que precisa de muy pocas instrucciones, y de otras, aplicadas con menos frecuencia, para las que hace falta decidir entre varias opciones que se explican en pantalla tras la petición de ayuda. Incluso con esta versatilidad, el ordenador simplemente aplica los métodos sin prevenir al usuario contra un mal uso de los mismos. Esto quiere decir que las máquinas nunca pueden sustituir la necesaria formación estadística del usuario. 4.3. Las aplicaciones informáticas en arqueología Aparte de las aplicaciones estadísticas, vistas en el apartado anterior, existen otras más específicamente informáticas, ligadas sobre todo a la ya completa generalización de los ordenadores personales y que serán descritas a continuación. Desde hace ya muchos años se vienen celebrando, primero en el Reino Unido y luego en otros países europeos, los congresos de Computer Applications in Archaeology (título al que luego se añadió la referencia a los métodos cuantitativos), cuya última edición publicada se celebró en Barcelona. En estas reuniones se puede apreciar la enorme variedad que hoy presenta el tema, de forma que es imposible resumir aquí ni siquiera una mínima parte de las aplicaciones por lo que únicamente se verán las áreas generales donde se aplican y algunas de sus posibilidades principales. En los últimos congresos citados destacan por encima de las otras las aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica (GIS, Geographical Information Systems). Creados para el trabajo geográfico, se trata de bases de datos de referencia que permiten el almacenaje, análisis, recuperación y exposición de datos espaciales. Puesto que los artefactos se distribuyen en yacimientos y los yacimientos en las regiones, está claro que la referencia espacial juega un gran papel en los análisis arqueológicos. Un programa de GIS está preparado para analizar datos actuales de una región, tematizados en lo que se llaman capas o coberturas, y que se refieren a relieve, vías de comunicación, hidrología, vegetación, tipos de suelo, etc., a los que se puede añadir la distribución de presencias arqueológicas. El programa permite combinar todos o parte de esos datos para mostrar combinaciones de los mismos dentro de determinados valores, obteniendo una información de gran interés para la arqueología espacial y del paisaje. También puede ser usado en combinación con datos de imágenes de satélite, cuyo gran detalle alcanzado abre unas enormes posibilidades de análisis arqueológico (prospección geográfica y arqueológica, mapas temáticos actualizados, etc.). Al permitir cualquier tipo de combinación que deseemos, y obtenerla en un tiempo despreciable, muchos arqueólogos se han dedicado a buscar en los GIS posibles correlaciones de variables, incluso sin contar con ningún tipo de predicción teórica para ellas (por ejemplo, entre tipos de yacimiento y de suelos o de pendientes, entre épocas 91 cronológicas y distancias a ríos o vías de comunicación, etc.), obteniendo ocasionalmente interesantes resultados, que luego habrán de ser explicados por alguna teoría de comportamiento de mayor nivel. También se pueden elaborar reconstrucciones del paisaje en tres dimensiones, lo que sirve para situar los yacimientos en ellos con mayor precisión y comprobar las relaciones entre ellos (p. ej. de visibilidad mutua, o de control visual total de un sitio, algo que despierta mucho interés en las distribuciones de sitios protohistóricos). Otro método característico de la arqueología espacial, como la delimitación de territorios mediante los polígonos de Thiessen (ver figura 8.4), se puede ajustar de forma muy provechosa mediante las representaciones tridimensionales, buscando la coincidencia entre los límites definidos por equidistancias geométricas y el paisaje real. En el análisis territorial de yacimientos (Site Catchment Analysis, ver 8.1.3), también los datos del paisaje pueden ayudar a afinar la dimensión y forma más exactas de los territorios, al introducir los relieves, comunicaciones, obstáculos, etc. reales en los cálculos de tiempos empleados en el recorrido de los grupos prehistóricos. Más importante parece aún la posibilidad de realizar modelos predictivos de localización de yacimientos, en función de determinadas combinaciones de variables (tipos de suelo, pendientes, distancias a fuentes de agua o materias primas, etc.) observadas en los sitios ya conocidos y que el programa buscará en otras zonas para decirnos dónde existe una mayor probabilidad de encontrarse los desconocidos. Por último, la potencialidad de los GIS para la catalogación y conservación del patrimonio arqueológico resulta especialmente llamativa, pues no sólo permite acumular la información a la vez que el acoplamiento que existe entre ella y todas las variables del entorno, tan importantes para el estudio de los impactos ambientales, sino recuperar de forma muy rápida cualquier combinación posible (mapa de yacimientos por épocas, por tipos, tamaños, etc., de áreas “sensibles” con los yacimientos situados a menos de cierta distancia de una posible nueva construcción, etc.). Relacionados con lo anterior están todos los proyectos de bases de datos que en número creciente se dedican a introducir información relacionada sobre un tema concreto en grandes bases que luego se hacen accesibles al público interesado, bien en el centro concreto o más ampliamente a través de Internet. Lo importante en este tema es el diseño de los campos en que se divide la información, que ha de ser llevado a cabo con acierto y previsión de futuro porque luego resulta difícil de cambiar, y el disponer de financiación suficiente para la introducción de los datos, que por hacerse usualmente en forma manual, toma mucho tiempo y ocurre que algunos proyectos se quedan a medias en esta tarea volviendo inútil el trabajo anterior. Algunos proyectos españoles que se pueden citar aquí son las Base de Datos sobre el “Mundo Ibérico” elaborada por el Instituto del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Educación y Cultura, las de Arte Levantino y de orfebrería áurea del Departamento de Prehistoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las base de bibliografía llevadas a cabo en diversos centros, etc. En el apartado del registro directo de datos arqueológicos de prospección o excavación, las posibilidades de rapidez y calidad que se pueden alcanzar con las imágenes digitales suponen un avance considerable. Ya no se trata sólo de repasar todos los dibujos con una tableta digitalizadora para luego procesarlos en el ordenador e imprimirlos con diversas tematizaciones, sino que el actual precio accesible de las cámaras de fotografía y vídeo digitales permite almacenar prácticamente toda la información gráfica en un espacio de 92 memoria muy reducido y combinarla de múltiples maneras para la publicación. La visión inmediata de lo fotografiado en estas cámaras indica también que tal vez se hayan terminado aquellas pesadillas que todos conocemos, cuando un carrete completo nos sale sobreexpuesto o muy oscuro, lo que descubrimos al llevarlo a revelar al final de la excavación, cuando ésta se ha terminado y las áreas abiertas han sido de nuevo tapadas. Respecto a la toma directa de imágenes de artefactos para el dibujo automático de sus formas de manera más rápida y exacta que la manual, el que los programas anunciados en el mercado no se hayan popularizado en absoluto, cuando se trata del área de mayor trabajo para el arqueólogo, es prueba de que la labor de abstracción que supone el dibujo en nuestra profesión es difícilmente automatizable. Otro apartado gráfico con futuro es la reconstrucción virtual de yacimientos y paisajes arqueológicos. Los programas permiten, con la información suministrada por el investigador, construir de forma relativamente rápida dibujos tridimensionales de estructuras, edificios, poblados o ciudades, vías, etc., de las que únicamente conocemos una parte por excavación, usualmente los cimientos. En ellos es posible distinguir las partes constructivas conocidas, bien por excavación o por paralelos en otros lugares, de las que simplemente inferimos, que se pueden efectuar de otro color o dejar en su caso sin decorar, por ejemplo. La misma rapidez del dibujo permite efectuar económicamente varias versiones cuando, como suele ser habitual, no existe una sino varias posibilidades constructivas, de terminación, etc. Como el programa permite girar y ver desde diferentes ángulos la reconstrucción, se pueden combinar varias perspectivas para luego con ayuda de un visor especial poder observar la construcción en relieve, una atractiva posibilidad para ser instalada en los yacimientos mediante visores fijos donde los visitantes puedan contemplar, encima de los restos desvelados por la arqueología, como fue, o pudo ser, la estructura excavada. También mediante la hoy famosa “virtualidad” informática es posible realizar visitas desde la pantalla del ordenador a estructuras imaginadas del pasado, como en los antiguos diaporamas pero con muchas más posibilidades. Así, podríamos realizar un viaje a través de la antigua Roma visitando los edificios que queramos, deteniéndonos aquí o allá, en el tiempo que consideremos oportuno, etc. En cada lugar observaríamos el interior de las habitaciones, con sus objetos cotidianos y obras de arte, existiendo la opción de acceder a datos textuales con descripción de lo que estamos viendo. A la velocidad que avanza esta área de la informática, empujada por la gran popularidad de los videojuegos (en muchos de los cuales se utilizan datos arqueológicos, casi siempre imaginados pero no carentes en absoluto de interés), no sería extraño que muy pronto podamos acceder en grandes pantallas a experiencias empáticas con el pasado que nunca antes habíamos soñado. Cuando lo anterior se aplica al mundo de los museos, la potencialidad de una visita virtual permite también que el espectador pueda elegir itinerarios, estar más tiempo con las obras que más aprecia, etc. Algunos han señalado que esta actuación, la de un usuario manejando el ratón de un ordenador y maniobrando a través de los datos de un CD-ROM, permite acabar con el carácter estático de los museos, en donde, como se ha denunciado, el pasado se presenta no sólo muerto sino fijo, completado e inamovible, y el visitante no puede sino aceptar la visión “oficial” de una realidad muda. Pero es claro que, aunque supone un avance, la solución no es tan simple, porque incluso en el caso de que el autor 93 del disco introdujera diversas versiones de una reconstrucción o interpretaciones de un hecho prehistórico para que el usuario eligiera entre ellas, a éste último nunca se le abriría la posibilidad de elaborar su propia historia. Tampoco hay que olvidar que el carácter “misterioso” de la informática, donde los procesos son invisibles y ocurren en un plano inaccesible para los usuarios, no contribuye todavía mucho a fomentar prácticas personales más activas frente a las opiniones “establecidas”, en este caso la posición lejana (aún más que la de los conservadores de un museo, y en general peor informada) de los redactores de la información. Los CD-ROM han comenzado a utilizarse también en gran medida en el campo de la educación, aunque en nuestro país esto sólo sea de momento una posibilidad más teórica que práctica. Muchos profesores universitarios del Reino Unido, por ejemplo, están ahora pasando sus datos de clase a un formato interactivo, con la indispensable ayuda de los informáticos de su universidad. Las ventajas no se refieren sólo a realizar el sueño de muchos docentes (tener menos horas de clase), sino que implican todo un nuevo concepto del aprendizaje, que se espera pueda facilitar en mucho el árido camino que siguen los estudiantes para introducir en su cerebro una información de base, indispensable para poder luego profundizar en campos más especializados y atractivos, y que se suele presentar en la poco atractiva forma de manuales escritos con cientos de páginas. El CD-ROM contiene los mismos datos, combinando textos más cortos con todo tipo de atrayentes gráficos, mapas y fotografías, y se puede estudiar de varias maneras diferentes (de principio a fin, sólo lo importante para profundizar después, en el orden que se quiera) y en el momento que se quiera, pues los discos están disponibles en línea sobre los ordenadores de la universidad 24 horas al día, y tal vez pronto también en Internet, aunque ésta es todavía lenta para la transmisión de gráficos. Un detalle curioso: su contenido no se puede imprimir, dificultando así el clásico pero falso atajo que consiste en tener ya a salvo los “apuntes” para echarles un vistazo antes del examen. Pero el ámbito informático hoy más en boga es sin duda la red, el sistema de conexión de información mundial conocido como Internet. Algo que parecía hace solo diez años destinado únicamente a las comunidades académicas y con problemas de compatibilidad de los diferentes sistemas es ahora una realidad imparable, y no hay que ser mal pensado para saber que esta rapidez ha sido inducida por sus supuestamente grandes posibilidades comerciales, que en los meses de cambio de siglo cuando escribo esta revisión han explotado de forma asombrosa (todas las grandes empresas están poniendo su versión virtual en la red, aunque dudo que los compradores del futuro renunciemos a ver realmente y tocar aquello que van a cambiar por su dinero). Si nos fijamos en el flujo de información científica, con todo, el panorama es de una lentitud mucho mayor. Así, aunque existen ya muchas revistas que aparecen también en Internet o exclusivamente por este medio (de tema arqueológico, por ejemplo, Arqueoweb en España o Assemblage en el Reino Unido), la mayoría siguen saliendo únicamente en papel, y las que publican investigaciones de punta (física de partículas, nuevas tecnologías, biomedicina, etc.) lo hacen con unos precios tan elevados que han provocado denuncias sobre la creciente incapacidad de las universidades norteamericanas para adquirir libros al dedicar casi todo su presupuesto a las publicaciones periódicas. 94 De momento hemos de olvidar, pues, el sueño de un acceso libre a la información científica. Un ejemplo típico de esto es cuando uno “entra” en la página web de una universidad americana, busca la editorial, encuentra por fin el libro que busca, y lo que encuentra aparte del título y el autor es el precio y el lugar donde “pinchar” con el ratón para acceder a la página de compra con un claro espacio en blanco para escribir el número de la tarjeta de crédito (¡y casi siempre sin ni siquiera poder ver el índice, la sinopsis o alguna crítica del libro!). Si a lo anterior unimos que la inmensa mayoría de la población mundial, y continentes enteros en la práctica como África, no tienen acceso a la red veremos a ésta como lo que realmente es: un subproducto del inmenso mercado en que se está convirtiendo nuestro planeta. Existen, con todo, ventajas indudables que no se pueden dejar de aprovechar, como las posibilidades del correo electrónico (nada que ver con escribir una carta normal) para comunicarse entre profesionales y amigos, o las listas de discusión. Éstas son “recipientes” virtuales organizados por algún centro o universidad, donde se envían mensajes de correo electrónico sobre un cierto tema, lo que provoca un constante flujo de datos, opiniones, noticias, etc. que llegan a todos los que suscriben (enviando un mensaje de aceptación al centro) en tiempo real. Una de las más activas en arqueología, Arch-theory, distribuida desde la universidad de Lampeter en Gales, recibe cada día una media de cuatro o cinco mensajes sobre los asuntos arqueológicos más variados, habitualmente por el sistema de que alguien proponga un tema o pregunte por algo, iniciando el “hilo” (thread) que se continúa durante días o semanas hasta que los comunicantes dejen de referirse a él (habitualmente hay dos o tres “hilos” abiertos al mismo tiempo). Por tratarse de una lista “no moderada”, es decir donde todos los mensajes que llegan al centro se reenvían automáticamente a todos los suscriptores sin ningún tipo de edición, muchos mensajes son simples comentarios al vuelo, muchas veces escritos con descuido o en argot, cuando no se encuentra uno con anuncios comerciales, lo que ocurre cada vez con mayor y desagradable frecuencia. A pesar de todo ello, personalmente he visto, en esta y otras listas de temas históricos, opiniones de un gran interés y sinceridad, libres del envaramiento y cuidado que muchas veces produce en los autores el discurso que va a quedar escrito. ¿Producirá Internet un cambio positivo y democratizador en las relaciones científicas, en la ciencia misma? Algunos optimistas creen que sí, y es probable que tengan razón, pues la red tiene todo el aspecto de esos fenómenos autopropagados en los que interviene tanta gente que resulta imposible ningún tipo de control central. Es fácil pensar que cuando todos nos comuniquemos en gran parte a través del ordenador (y controlemos el inglés, la única lengua universal de Internet), los centros de poder científico van a perder una parte sustancial de su autoridad. Ian Hodder cree que este fenómeno podría ser equivalente al final de los “centros” o esencias reclamado por filósofos posestructuralistas como Jacques Derrida (y la necesidad de una página de inicio en cada sitio, home page, para no perderse entre tantas pantallas diferentes, sería reflejo de nuestra resistencia a dejar de pensar desde algún tipo de centro). El autor británico predica con el ejemplo, y su excavación del yacimiento neolítico de Çatal Hüyük en Turquía es “retrasmitida” periódicamente por Internet para enseñar sus hallazgos y discutir la interpretación de los mismos con cualquier internauta, práctica que otros han seguido (p. ej. la excavación del sitio neolítico de Dunragit en Escocia, dirigida por Julian Thomas, pudo seguirse al día durante el verano de 1999). Pero, de momento, sólo personas en su mayoría varones, de raza blanca, países bien 95 desarrollados, con alto poder económico y formación cultural están utilizando los recursos de la red, y no ha faltado quien haya visto esta inmensa máquina virtual como el último medio creado hasta ahora para mantener de forma aún más sutil las diferencias con el resto del planeta. Bibliografía Aldenderfer, M.S. (ed.) 1987. Quantitative Research in Archaeology. Progress and Prospects. Sage, Newbury Park. Allen, K.S.; Green, S.W.; Zubrow, E.B.W. (eds.) 1990. Interpreting Space: GIS and Archaeology. Londres. Baena, J.; Blasco, C.; Quesada, F. (eds.) 1997. Los S.I.G y el análisis espacial en arqueología. Universidad Autónoma, Madrid. Barceló, J.A.; Birz, I.; Vila, A. (eds.) 1999. New Techniques for Old Times. CAA 98, Computer Applications and Quantitative Analysis in Archaeology (Proceedings of the 26th Conference, Barcelona, March 1998). BAR international Series 757, Oxford. Baxter, M.J. 1994. Exploratory Multivariate Analysis in Archaeology. Edinburgh University Press, Edimburgo. Bietti, A. 1982. Technique matematiche nell'analisi dei dati archeologici. Academia Nazionale dei Lincei, Roma. Camps, G. 1979. Manuel de récherche préhistorique. Doin, París. Clarke, D.L. (1983): Arqueología analítica. Bellaterra, Barcelona (ed. original 1968). Doran, J.E.; Hodson, F.R. 1975. Mathematics and Computers in Archaeology. Edinburgh U.P., Edimburgo. Downie, N.M.; Heath, R.W. 1971. Métodos estadísticos aplicados. Ed. del Castillo, Madrid. Fernández Martínez, V.M. y Fernández López, G. (eds.) 1991. Aplicaciones Informáticas en Arqueología. Complutum, 1, Madrid. Gaines, S.W. (ed.) 1981. Data Bank Applications in Archaeology. The University of Arizona Press, Tucson. Gardin, J.C. 1976. Code pour l'analyse des formes des poteries. CNRS, París. 96 --- 1980. Archaeological Constructs. Cambridge University Press, Cambridge. Hodder, I. 1999. The Archaeological process. An Introduction. Blackwell, Oxford. Hodson, F.R.; Kendall, D.G.; Tautu, P. (eds.) 1971. Mathematics in the Archaeological and Historial Sciences. Edinburgh U.P., Edimburgo. Orton, C. 1988. Matemáticas para arqueólogos. Alianza, Madrid. Ross, S.; Moffet, J.; Henderson, J. (eds.) 1991. Computing for Archaeologists. Oxford University Committee for Archaeology, monograph no. 18, Oxford. Sachs, L. 1978. Estadística aplicada. Labor, Madrid. Shennan, S. (1992): Arqueología cuantitativa. Crítica, Barcelona. 97 98 99 100 101 5. LA CRONOLOGÍA RELATIVA: UNAS COSAS ENCIMA DE OTRAS En este capítulo y el siguiente se examinarán aquellos aspectos del análisis arqueológico que hacen referencia a una variable fundamental en arqueología: el tiempo. La razón de haberlos separado no es únicamente la división práctica del texto, sino más bien la gran importancia que tiene la determinación cronológica en el estudio de los restos prehistóricos. Como vimos en el segundo capítulo, la Prehistoria no empezó a tener entidad como ciencia hasta que no existió la forma de controlar la antigüedad de los restos que iban apareciendo paulatinamente y de las maneras más diversas. Según la ciencia fue avanzando, y durante la primera mitad del presente siglo, época de los grandes descubrimientos y de la consolidación de la disciplina, la cronología se convirtió en la principal obsesión de los excavadores. De hecho, una vez determinada la época o fase en la que se habían depositado los restos, parecía que la labor analítica se había terminado, y esto no dejaba de tener cierto sentido al encajar perfectamente en el esquema teórico entonces dominante, el difusionismo o historicismo cultural. Esta teoría antropológica explicaba la aparición de los rasgos culturales a partir de ciertos centros expansivos que los exportaban al área circundante, y su objetivo era encontrar tales puntos de origen en función de la distribución espacial de los rasgos en un momento dado. En arqueología los rasgos, que son únicamente materiales (artefactos), corresponden al pasado y por ello aparte de su reparto geográfico es necesario conocer también su posición temporal. Una vez descubierto el reparto espacial y temporal de los artefactos (agrupados en tipos), se está en condiciones de interpretar su presencia y el camino seguido por ellos a partir del centro cultural de origen, que se interpreta simplemente como aquella cultura o yacimiento donde aparecen con fecha más antigua. Por eso se ha criticado tan duramente la preocupación cronológica de la arqueología tradicional, la cual se limitaba a creer ingenuamente que la posición temporal de cualquier tipo ya era suficiente para explicarlo. De hecho, la "nueva arqueología", que tiende a explicar la variación cultural por causas evolutivas y de adaptación ecológica, surgió en un momento en que la cronología dejaba de ser un problema en la investigación norteamericana gracias al carbono-14, tras un decenio de experimentación y comprobación de su utilidad, y es posible que los dos acontecimientos estén más relacionados de lo que parece, según reconocía Lewis Binford. Con todo, existen pocas zonas de la tierra donde los problemas cronológicos de la prehistoria estén resueltos del todo, cuando se conoce de manera aceptable cuál es la sucesión de culturas y tipos a lo largo del tiempo y apenas quedan vacíos que rellenar, y este es un problema independiente de las diferentes posiciones teóricas. La Península Ibérica todavía no pertenece a ese grupo (que curiosamente coincide con las naciones más avanzadas económica y culturalmente), ni mucho menos los países del tercer mundo, que forman la mayor parte del escenario evolutivo del ser humano. Por ello es necesario, en la mayoría de las investigaciones arqueológicas, resolver primero el enigma cronológico, colocando el artefacto, contexto, tipo, yacimiento o cultura de que se trate en un momento temporal con respecto a los demás y en una escala de años de calendario, y ello con la mayor precisión que permitan los datos y métodos disponibles en un momento dado. A la forma de situar la unidad en cuestión con respecto a las demás, estableciendo relaciones del tipo "más moderna que", "más antigua que" o "contemporánea a", se le llama 102 cronología relativa. En este sistema no interesa demasiado el momento más o menos exacto en que los restos se formaron, sino que basta con saber qué unidades fueron antes y cuáles después y el orden en que se dieron. A pesar de los adelantos técnicos de la cronología absoluta, el atractivo especial de la relativa consiste en que su razonamiento es esencialmente arqueológico, como en el caso de la seriación, o bien lleva mucho tiempo con nosotros aunque sea geológico en origen, como la estratigrafía. Y como a una vieja compañera de fatigas la queremos. 5.1. La Estratigrafía La mayoría de los yacimientos arqueológicos están formados por estratos, y el reconocimiento e interpretación de los mismos es la más fundamental de las tareas durante el proceso de la excavación. Es una propiedad de los lugares donde se ha desarrollado la actividad humana durante un cierto tiempo, el que se acumulen depósitos secuenciales formando capas, llamados estratos. Una definición más reciente, del británico Edward Harris, amplía el concepto de estrato a "la más pequeña división que se puede reconocer en un yacimiento, física o de otro tipo", con lo cual lo identifica con la idea de "contexto", ya vista en el apartado de excavación. Lo de "otro tipo" se refiere a que en ocasiones se deduce la existencia de estratos o contextos que han desaparecido -por erosión o por la acción humana (p. ej. un muro que ha sido arrancado para reaprovechar la piedra, pero del que queda la fosa que ocupó)- y que son necesarios en la reconstrucción estratigráfica del yacimiento. En cuanto a terminología, estrato y nivel se consideran sinónimos, y a veces se reserva capa para las pequeñas divisiones naturales dentro de un nivel (pequeñas bolsadas), o para los estratos artificiales de excavación (ver 3.3). Los estratos se diferencian unos de otros por alguna o varias de las siguientes propiedades: textura (tamaño de las partículas del suelo), composición (materia orgánica e inorgánica), color, espesor, o contenido arqueológico. En general, una observación cuidadosa permite reconocer estas diferencias, que son debidas a los cambios que se produjeron en la actividad humana a lo largo del tiempo en que se depositaron. Recientemente, con todo, se ha señalado la impropiedad de ceñirse exclusivamente a la observación visual, que únicamente detecta una pequeña fracción de las longitudes de onda emitidas por los sólidos sin discernir tampoco las variaciones de tamaño de las partículas de los suelos cuando son microscópicas. Para superar este problema, se ha experimentado la aplicación de diversas técnicas físico-químicas (radiografías, análisis micromorfológicos, geoquímicos, magnéticos, etc.) que permiten distinguir variaciones dentro de lo que se consideraba previamente un único nivel, debidas a procesos deposicionales (es decir, culturales) o, la mayoría de las veces, posdeposicionales que han alterado los contextos originales. A simple vista es posible distinguir, por ejemplo, una etapa de habitación en una cueva porque dejó un nivel de color oscuro por la presencia de materia orgánica, y, tras su abandono, los aportes eólicos o fluviales, junto a posibles derrumbes parciales del techo, porque formaron un estrato de color más claro y sin restos culturales. En un poblado se podrá distinguir un nivel de adobe apisonado sobre el nivel natural, que funcionó como 103 suelo de la vivienda, en el que quedan algunos agujeros de postes de madera y estructuras de hogar (contextos o, según Harris, estratos diferentes), sobre él un nivel revuelto en el que abundan las capas o bolsas de ceniza, restos de algún incendio que destruyó la vivienda, hacia arriba capas de derrumbe de los muros con piedras o adobes en mayor o menor desorden, etc.; algo más arriba un nivel vacío corresponde a una desocupación, tras la cual aparece otro nivel apisonado, que corresponde al suelo de otra vivienda construida sobre los restos de la anterior, etc. (figura 5.1). La estratigrafía es el estudio descriptivo de los estratos arqueológicos, su aparición, composición natural y cultural, sucesión y clasificación, con el objeto de ordenarlos en una secuencia cronológica. Esta última se define como la cronología relativa de un yacimiento obtenida a partir de su estratificación. Los principios de la estratigrafía fueron desarrollados en el ámbito de la geología, y se deben al danés Nicolaus Steno, quien en el siglo XVII fue el primero en darse cuenta de que la corteza terrestre contenía la historia cronológica de los acontecimientos geológicos, que se podía descifrar mediante el estudio cuidadoso de los estratos superpuestos y sus fósiles. En la geología actual son tres los principios de la cronología estratigráfica: el principio de superposición, el principio de continuidad y el de identidad paleontológica. Enseguida veremos la traslación que se ha hecho de ellos al campo arqueológico, y los problemas que la excesiva rigidez de la misma ha provocado. El principio de superposición es el básico: si los estratos están dispuestos horizontalmente unos sobre otros, todo estrato superpuesto a otro es más reciente que él, y viceversa. Lógicamente, el mismo principio rige en la práctica arqueológica, porque resulta lógico que lo más antiguo esté debajo y lo más moderno encima, aunque existen problemas que luego veremos. El principio de continuidad dice que un mismo estrato tiene la misma antigüedad en todos sus puntos, y con él comienzan las dificultades en geología, puesto que resulta difícil reconocer los estratos cuando no se les puede seguir de un punto a otro, al estar cubiertos por la vegetación u otros estratos más recientes. De hecho, la mera apariencia no es suficiente, puesto que depósitos iguales en textura, color, etc., se formaron en épocas muy diferentes, y se debe recurrir al contenido fósil para ver si dos estratos son iguales, y por tanto del mismo período, o diferentes. En arqueología este problema se presenta con menos frecuencia al ser la escala mucho más pequeña, pero puede aparecer si existe discontinuidad en un nivel al estar cortado por un muro, foso, etc. El equivalente arqueológico del principio de continuidad es la afirmación de que todos los objetos contenidos en el mismo nivel son contemporáneos, lo que peca de un simplismo excesivo. En el sentido de que todos los materiales de un nivel son más modernos que todos los materiales del nivel inferior, y más antiguos que los del nivel superior, es cierto, pero en muchos casos es posible aumentar la precisión y establecer diferencias entre los materiales de un mismo nivel, el cual se pudo depositar en unos meses o a lo largo de miles de años. Cuando los niveles son muy amplios en grosor y en tiempo de depósito, la excavación mediante capas artificiales puede revelar que se produjeron cambios en la cultura material (en los atributos o tipos, o bien en su abundancia relativa) sin que variaran las condiciones físicas y, por lo tanto, sin cambiar de nivel. Como señaló el arqueólogo americano James Ford, dividir los materiales excavados sólo por niveles constituye una vuelta a la geología 104 catastrofista anterior a Lyell, que suponía a las especies vivas inmutables a lo largo de las etapas geológicas y que sólo cambiaban al final de las mismas. El principio de identidad paleontológica consiste en admitir que si varios estratos contienen los mismos fósiles son de idéntica cronología. Su equivalente arqueológico representa la base de la llamada "cronología comparada" (absoluta) que veremos al inicio del siguiente capítulo: dos conjuntos arqueológicos iguales (o muy parecidos) son contemporáneos (aproximadamente). En cuanto a cronología relativa se refiere, el principio es la base de las llamadas "escaleras estratigráficas", que consisten en enlazar varios yacimientos, e incluso unidades más amplias, en series cronológicas que pueden abarcar grandes períodos de tiempo. Este método, propio de las grandes síntesis cronológicas más que del análisis de un yacimiento concreto, explica por qué mucho antes de la aparición de los métodos físico-químicos de datación absoluta (Carbono-14, Potasio-Argón, etc.), se conociera ya la sucesión cultural de grandes zonas de la tierra. Por ejemplo, la secuencia clave del Paleolítico europeo: Achelense, Musteriense, Perigordiense-Auriñaciense, Solutrense, Magdaleniense y Aziliense, se conocía mucho antes de saber su antigüedad absoluta, gracias al solapamiento de unos yacimientos con otros. Con todo, en algunos pocos sitios clave, como la cueva santanderina de El Castillo, se conservó, debido a que fue habitada de forma intermitente durante gran parte de la era glacial, la secuencia paleolítica casi completa. La condición fundamental para que se cumplan los anteriores principios es que los niveles sean, en la mayor medida posible, depósitos sellados, es decir, estén separados de los estratos que los rodean por encima y debajo, y no hayan sufrido perturbación ninguna desde el momento en que se formaron. Cuando esta condición deja de cumplirse, se producen excepciones de las reglas estratigráficas. Si un nivel ha sido perturbado por intrusiones posteriores, como agujeros de poste, zanjas, hoyos (basureros, de almacenaje, de extracción de arcillas, de excavadores ilegales, etc.), es muy probable que los materiales que aparecen en esos contextos procedan de varios niveles, es decir, estén mezclados y sobre ellos no se puedan establecer relaciones cronológicas. Por ello durante la excavación es de enorme importancia la distinción de esas zonas (habitualmente la textura del suelo es más blanda y el color distinto), para no mezclar los artefactos allí encontrados con los demás. Más difíciles de percibir son los pequeños movimientos posdeposicionales de objetos, que pueden haber "emigrado" de unos niveles a otros a causa de la erosión superficial (por ejemplo en las laderas de los yacimientos elevados), o por movimientos interiores de la tierra provocados por las heladas o la acción animal (gusanos y, sobre todo, roedores, cuyas madrigueras pueden trasladar objetos a largas distancias de su posición original). En general, a un contexto o estrato cuyos restos se encuentran en su posición original, la que tenían cuando se depositaron, se le denomina primario (artefactos en posición primaria), y a los que han sufrido alteraciones posteriores le llamamos secundario con sus artefactos en posición secundaria (no confundir con el desecho primario, dejado allí donde se utilizó, y el secundario, desplazado y depositado en los basureros durante los procesos de limpieza de la época del yacimiento, que vimos en 3.1). 105 Un caso más raro de perturbación, pero del que se ha dado cuenta en bastantes ocasiones, es la estratigrafía invertida: si por cualquier causa fue necesario en tiempos pasados desmontar un yacimiento anterior, las tierras desplazadas a alguna zona adyacente tenderán a tener la misma serie de estratos que en el yacimiento, pero colocados en orden inverso. Esto es debido a que se empieza llevando las tierras de arriba, que se colocan abajo en el área de acarreo, luego las siguientes, que ahora se colocan por encima de las primeras, etc. Cuando se construyen túmulos funerarios sobre una zona arqueológica anterior, se arrasan los niveles superficiales de alrededor para construir la elevación, bajo la cual esos niveles quedan lógicamente protegidos. Por esta causa, al excavar el túmulo se encuentra primero el nivel antiguo, luego los restos funerarios del túmulo, y debajo otra vez el nivel anterior. Esto ocurre, por ejemplo, en el Sudán central, donde existió una actividad intensa de elevación de túmulos en época posmeroítica (siglos IV-V d.C.), muchas veces encima de restos neolíticos cuatro o cinco mil años anteriores. Debido a la naturaleza suelta de los suelos de la zona, apenas existe diferencia de aspecto entre los niveles del "sandwich", y únicamente lo ilógico de la situación impide llegar a conclusiones erróneas. Algo más común que lo anterior ocurre cuando no se aprecian estratos claros en un yacimiento. El origen de este fenómeno puede residir en que durante el tiempo de deposición no variaron las condiciones físicas ni las actividades humanas, o porque los niveles que existieron en su momento se mezclaron o sus diferencias físicas se borraron por alguna actividad posterior, natural o cultural. En estos casos es obligatoria la excavación por capas artificiales, al igual que dentro de los niveles de grosor apreciable como se indicó antes. El mayor o menor grado de mezcla o inversión de materiales se puede controlar por los fragmentos de la misma pieza que aparecen a diversas alturas. La tierra que se encuentra dentro de las habitaciones de los poblados protohistóricos, cuando los muros de piedra o adobe se han conservado intactos hasta una cierta altura, se suele presentar en apariencia revuelta y sin niveles claros. En el ejemplo ibérico del Cerro de las Nieves en Pedro Muñoz (Ciudad Real), estudiado por nosotros, la mayoría de los fragmentos cerámicos de la misma vasija aparecían en capas (artificiales de 6-7 cm) contiguas, lo que sugiere que se desplazaron debido a la presión producida por la ocupación continua de los suelos superiores. En varias ocasiones los trozos se encontraban en capas separadas por 70 ó 80 cm, lo que es más difícil de explicar si no se recurre a procesos de remoción más intensa, tal vez por madrigueras o por la reconstrucción periódica de los muros tras su derrumbe. La aparición en varios recintos de partes de la misma vasija fragmentada es parte esencial del control sobre la posición primaria de los restos, puesto que los primitivos ocupantes pudieron trasladar toda o parte de la basura de unas habitaciones a otras. En la parte excavada de Pedro Muñoz este hecho se daba en muy pocas ocasiones, y casi siempre en recintos que estaban comunicados por puertas de acceso, o bien entre un recinto de habitación y otro utilizado claramente como basurero. Como se comprende fácilmente, la posición primaria de los restos es requisito indispensable para cualquier inferencia que se pueda realizar sobre la funcionalidad que tuvieron los recintos en la época ibérica. Un aspecto fundamental de la estratigrafía es su relación con la cronología absoluta, que veremos aquí, y no en el siguiente capítulo, por la estrecha relación que guardan en este aspecto los dos tipos de datación. Cuando un nivel se puede considerar un conjunto 106 cerrado, o cuando se trata de un conjunto cerrado en sentido estricto, como por ejemplo una tumba o un depósito metálico (tesoro de monedas, escondrijo de objetos de bronce, etc.) intactos, la fecha absoluta del conjunto es igual o posterior a la fecha del objeto más moderno encontrado en él. Esto es algo lógico: es imposible que se haya cerrado el nivel o conjunto antes de que se fabricara alguna de las piezas contenidas en su interior. Pero, una vez pasada la fecha en que se produjeron las piezas, el tiempo que transcurrió hasta que se depositaron es una incógnita, y por eso teóricamente la cronología del conjunto puede ser cualquiera desde entonces hasta hoy. La fecha del artefacto más moderno se denomina con la expresión latina terminus post quem, el límite antes del cual es imposible que se haya producido el fenómeno, la cronología más antigua posible del mismo. De la misma manera, también puede existir un límite por delante para la datación del conjunto, cuando se encuentra debajo de otro contexto exactamente fechado. El terminus ante quem será la fecha del nivel superior, y como resultado de este razonamiento lógico, el inferior pudo depositarse en cualquier momento antes de esa fecha, en pura teoría desde entonces hasta el origen de la humanidad. En la realidad, con todo, estos límites casi nunca funcionan solos, sino en series sucesivas de ellos que se deben compaginar. Seguramente el nivel datado por un terminus ante quem tendrá a su vez un terminus post quem que precisará su fecha, colocándola en un intervalo mucho más pequeño. Por ejemplo, en el nivel inferior del poblado antes citado de Pedro Muñoz se encontraron varios broches de bronce (fíbulas de doble resorte), cuya cronología se puede colocar para este caso a comienzos del siglo V a.C. Por ello el nivel se fecha con posterioridad a ese momento. En el nivel superior aparecieron varias vasijas de lejano origen griego, fechadas con aceptable precisión en la segunda mitad del siglo IV a.C. De todo ello deducimos la cronología general del yacimiento en los siglos V y IV a.C. Por debajo funcionan a la vez el terminus post quem (las fíbulas) y ante quem (el nivel superior), mientras que la datación del nivel superior es incompleta, ya que nos falta un terminus ante quem; sobre este último depósito prehistórico se hallaron restos de construcciones medievales, pero es un límite poco preciso porque obligaría a colocar el nivel superior entre el siglo IV a.C. y la Edad Media. En todo lo anterior debe entenderse que de lo que se trata es de fechar los niveles y no los artefactos, el momento de deposición y no el de fabricación. Un curiosos ejemplo que describe Philip Parker nos ayudará a entender esta diferencia. En el castillo normando de Quatford, al Sur de Inglaterra, se excavó un terraplén defensivo cuyos niveles se fueron datando desde arriba hacia abajo de acuerdo con los objetos fechables que contenían: fragmento cerámico del siglo pasado, fragmento medieval, bronce medieval, fragmento romano y sílex neolítico. Hasta aquí todo es perfecto, la sucesión cronológica es coherente, de más reciente a más antigua. Pero en el nivel donde apareció la pieza neolítica se encontró también una moneda victoriana de medio penique, dando al traste con todo lo anterior. Es decir, el terminus post quem de la moneda, el objeto más moderno, manda sobre todos los demás, por estar debajo de ellos (el peligro real aquí hubiera sido no haber dado con ella en la excavación). La investigación posterior demostró que el terraplén había sido erigido durante la segunda guerra mundial, y que el terminus del medio penique era unos sesenta años demasiado antiguo. 107 Hasta ahora, en este problema de la datación absoluta y la estratigrafía, y con fines didácticos, nos hemos referido a un solo elemento fechable cada vez. En la realidad, el conocimiento que se posee sobre la evolución cultural permite que existan bastantes elementos así, cuyas fechas normalmente se refuerzan entre sí (fíbulas de doble resorte y cerámica griega con el resto de las cerámicas a torno, por ejemplo). Por otro lado, está el criterio de cantidad, que puede incluso modificar las reglas del terminus ante quem: en ningún momento existió duda de que el nivel superior de Pedro Muñoz fuera ibérico, a pesar de no contar con un límite seguro por encima hasta la Edad Media, puesto que el resto de sus materiales son de esa época (sin poder precisar más dentro del período general). Si, por ejemplo, hubiera aparecido material romano en ese estrato, la cosa hubiera cambiado, pero la cantidad seguiría siendo decisiva: haría falta algo más que un fragmento para decidir que el nivel entero se depositó en época romana. Por último, es preciso también establecer las oportunas diferencias en los objetos fechables: la precisión varía mucho de unos a otros. Por ejemplo, en la necrópolis de la Edad del Hierro de Las Madrigueras (Carrascosa del Campo, Cuenca), se fecharon sus cuatro niveles de colocación de las tumbas (urnas con los restos óseos incinerados en su interior) según criterios de comparación diferentes, de acuerdo con la distinta información disponible en cada estrato, y por esta razón los resultados en cuanto a precisión fueron también diferentes. En el estrato más modero (estrato I), la presencia de cerámica ática y precampaniense, fechada en su punto de origen durante la primera mitad del siglo IV a.C. (es decir, entre 400 y 350 a.C.), sugiere una fecha para el estrato en la segunda mitad de esa centuria (entre 350 y 300 a.C.). Este retraso se basa no sólo en que el estrato ofreció otros materiales que, con menor exactitud, pueden situarse algo más tarde que las cerámicas importadas, sino también en que éstas tuvieron que emplear un cierto tiempo en llegar desde el Mediterráneo oriental y central al corazón de la meseta española, y debió de transcurrir luego otro lapso desde su llegada hasta que se utilizaron en la necrópolis. Estudios realizados por Clive Orton sobre la “vida media” de otras cerámicas importadas, las sigillatas romanas de Highgate en Londres, revelan que cerca de un 20 por ciento de los fragmentos tenían unos cincuenta años en el momento de su deposición arqueológica (cuando se enterraron en el nivel). Este resultado sorprendió mucho a los investigadores que pensaban que las frágiles cerámicas se habían roto mucho antes. Lo anterior muestra que si se asigna la misma fecha de fabricación al nivel donde aparecen, el error en que podemos incurrir se acerca al medio siglo. Como es lógico, la precisión va en aumento a medida que nos adentramos en la época histórica, sobre todo a partir de la aparición de las monedas metálicas, uno de los mejores elementos de datación (muchas veces se conoce el año exacto en que se acuñaron). Con todo, el problema de la "vida" de estos elementos sigue siempre existiendo. Las monedas son casi irrompibles, y además se suelen guardar con más cuidado que los cacharros. Por ello, su mayor precisión se compensa con la mayor duración y, en la práctica, algunos tipos cerámicos bien conocidos son casi tan buenos como las monedas para fechar cualquier contexto. Como tantos procesos de razonamiento arqueológico, la cronología estratigráfica sigue un camino continuo de ida y vuelta entre la forma y disposición de los estratos y los artefactos en ellos contenidos, sin que en ningún momento se pueda tener la seguridad de haber alcanzado la solución definitiva. 108 Antes de dejar el tema de la estratigrafía, es preciso hacer siquiera breve mención de un bien conocido método que, aplicado a la estratificación de un yacimiento concreto, es de gran ayuda para entender su secuencia cronológica completa. Se trata de la llamada matriz de Harris, puesto que fue desarrollada el arqueólogo británico Edward C. Harris en las excavaciones de la ciudad inglesa de Winchester (aunque el término “matriz” es inadecuado y sería mejor llamarlo “diagrama de secuencia”). La complejidad estratigráfica de los restos romanos y medievales que subyacen en esa ciudad es tan grande, que solo en la zona de la calle Lower Brook se registraron cerca de diez mil "unidades de estratificación". Este método considera a cada estrato (en el sentido ya explicado, que comprende también a contextos y estructuras) por igual, trasformándolo en una unidad abstracta representada por un número. Da lo mismo que se trate de una muralla o de un simple agujero de poste, ya que cada uno de ellos representa un "suceso" en el tiempo, sea de unos minutos o de muchos años. Según este razonamiento, si la muralla fue erigida en épocas diferentes, o se le hicieron reformas o añadidos, cada momento de la construcción se considera separado de los demás. Cada unidad es representada por un rectángulo en el diagrama, dentro del cual aparece un número identificador. Hasta la aparición de este sistema, a comienzos de los años setenta, la forma de representar la estratigrafía de un yacimiento era mediante el dibujo de los cortes verticales de las diferentes catas (figura 5.2: A-D). En ellos se ven los distintos niveles, intrusiones, estructuras, tal como aparecen en las paredes que van quedando a un lado de la parte excavada, como si hubiéramos cortado el yacimiento con un cuchillo para ver lo que contiene en una sección vertical. Pero estas representaciones realistas de los perfiles sólo muestran la secuencia que se da en el exacto lugar donde se hizo el corte: de hecho, en una cata lo suficientemente grande es habitual que sea distinto lo que se ve en sus cuatro lados, y siempre existen estratos pequeños (bolsadas dentro de un nivel, muros, hogares, pozos, etc.) que no aparecen en los perfiles, porque no ha coincidido que se hiciera ningún corte justo encima de ellos. Por eso la nueva representación supera a la tradicional, pues aunque se basa en ella añade además otros tipos de información (figura 5.2: a-d). Los datos estratigráficos que la matriz integra son los que se detallan a continuación. En primer lugar, las planimetrías, es decir, los dibujos que se hacen del aspecto horizontal de las diferentes capas de la excavación. Estos planos han de hacerse o revisarse cada vez que cambia algún aspecto: aparece un nuevo nivel, aunque no ocupe más que una parte de la superficie excavada, un muro, hogar, hoyo, etc., y estar preparado para cambiarlos de nuevo tras el resultado de los análisis físico-químicos de laboratorio que se realicen al término de la excavación. Aparte de esto, es preciso tomar nota y bosquejar croquis que indiquen, además de otras características, la superposición de cada uno de esos estratos con los demás más próximos o pertinentes. En suma, el diagrama de secuencia de una cata concreta se elabora integrando la información de las altimetrías, las planimetrías y el diario de excavación. Pero la aportación de síntesis cronológica no termina en una cata, sino que es necesario integrar los diagramas de las distintas catas de una zona en una única matriz. Para ello, se aplica el tradicional sistema llamado de correlación, que consiste en seguir los niveles, contextos y estructuras de unas catas a otras, estableciendo la continuidad entre ellas. Se 109 analizan aquellos estratos que aparecen a uno y otro lado de los testigos, los muros que pasan de una a otra cata, etc. De esta manera, al identificar determinados "puntos fijos" es posible construir un diagrama que refleje todos los estratos de una zona de la excavación, sin dejar ninguno "en el limbo". Por último, en muchos yacimientos se puede construir una matriz que integre los diagramas de las distintas zonas en una secuencia maestra del yacimiento (figura 5.3), a base de correlacionar algunos puntos fijos que se dan en toda su superficie. Por ejemplo, un nivel de destrucción que abarque todo el yacimiento, aunque los demás niveles y estructuras que aparecen en unas y otras zonas sean distintos e imposibles por ello de relacionar (a menos que se haga basándose en los artefactos y tipos que aparecen en ellos, pero ya vimos los peligros que esto implica), permitiría colocar todo lo que aparece por encima y por debajo en bloques cronológicamente paralelos. Es decir, todos las unidades por encima son posteriores a la destrucción, y por debajo son anteriores. Al final tendremos una única imagen cronológica del yacimiento, con todas las ventajas que ello comporta en cuanto a economía de representación y posibilidad de situar en el tiempo a unos artefactos con respecto a otros. Con todo, deberíamos decir una imagen de la idea que tenemos de la cronología del sitio, puesto que, a menos que hayamos excavado la totalidad del mismo, es probable que un muestreo diferente derivase en un diagrama también diferente. Por otro lado, en el diagrama no están representadas todas las relaciones cronológicas que existen, sino sólo unas pocas, aquéllas que hemos podido deducir de la excavación; es decir, existen estratos, o grupos de ellos, cuya posición temporal con respecto a otros es desconocida. En general, se puede decir que la matriz de Harris trasforma las viejas representaciones bidimensionales (perfiles estratigráficos, planimetrías) en tridimensionales, ya que ahora la tercera dimensión, que no es otra que el tiempo, aparece en el eje vertical del dibujo, representada por las líneas que unen los rectángulos. Clive Orton comparó acertadamente la matriz de Harris con un conjunto matemático "parcialmente ordenado", con las relaciones típicas que describe la teoría de conjuntos (ciertamente, el diagrama no es una "matriz" en sentido matemático). A su vez, Edward Harris la había comparado con un tipo de gráfico característico de la Investigación Operativa, rama de la ingeniería que estudia el desarrollo temporal de los sistemas donde interviene la actividad humana (surgida para optimizar el uso de los radares ingleses en la segunda guerra mundial). Un diagrama secuencial arqueológico se parece, según esto, a los PERT (Tecnica de Revisión y Evaluación de un Proyecto) usados por los ingenieros, y en las líneas de tiempo se podría incluso calcular el "camino crítico" (el mínimo tiempo que puede durar un proyecto siguiendo el camino más largo, conocido como CPM, Método del Camino Crítico), aunque en arqueología la precisión cronológica (estimación del tiempo transcurrido entre una unidad y otra) es lógicamente menor. 110 5.2. La seriación: evolución gradual de la cultura Si la estratigrafía sirve para establecer relaciones de cronología relativa, basándose en la posición de unos contextos con respecto a otros, y esas relaciones afectan tanto a los contextos mismos como a los artefactos que aparecen dentro, la seriación intenta hacer lo mismo basándose exclusivamente en los artefactos, sin tener en cuenta para nada los contextos. Dicho de otro modo, la estratigrafía se basa en los aspectos extrínsecos, exteriores, de los artefactos (el contexto en que se encuentran), mientras que la seriación lo hace sobre los intrínsecos, interiores, de los artefactos (sus atributos). Un caso ideal de seriación podría ser el de un arqueólogo con una serie de artefactos sobre la mesa, por ejemplo hachas de bronce, que desea ordenar de más antigua a más moderna. Podría no necesitar la seriación, porque conoce sus tipos y sabe en qué contextos aparecen y por tanto a qué época corresponde cada una. Pero no es ése el caso teórico que proponemos: el estudioso ignora todo lo que concierne a la cronología de las hachas. Pues bien, la seriación de las mismas consistiría en analizar sus atributos, ir colocando las que son parecidas más cerca unas de otras, separar las que son distintas, hasta llegar a la colocación de las hachas en un orden tal que las diferencias entre cada una y las que están a ambos lados sean mínimas. Es decir, que vayan cambiando lo más gradualmente posible. Si se cumplen ciertos requisitos, es probable que la serie sea cronológica, es decir, exprese el orden en que se fabricaron esos artefactos. A un lado de la mesa estarían las hachas más antiguas, en el medio las que se hicieron después, y al otro extremo las más modernas (Figura 5.4). Lógicamente, el procedimiento anterior se basa en los principios evolucionistas, que postulan que los diferentes aspectos de la cultura cambian más por procesos internos graduales (los artefactos cambian poco a poco) que por influencias externas (los artefactos pueden cambiar bruscamente). De la misma forma que las hachas, se podrían ordenar fíbulas, vasijas cerámicas o cualquier tipo de artefacto (incluso también los contextos, como tumbas o niveles, sin tener en cuenta las relaciones de posición de unos con otros). Con todo, no dejarían de aparecer problemas si esos materiales o contextos no cumplen ciertas condiciones, que son básicas para que la seriación funcione correctamente. En primer lugar, es conveniente, y de hecho es así como se aplica habitualmente, que la seriación se haga sobre restos locales de la misma tradición cultural. Esto es algo obligado por los mismos principios de la evolución: sólo en zonas geográficas limitadas, y dentro de la misma tradición (si existiesen varias compartiendo el territorio), se pudo producir la evolución gradual de los artefactos. Por otro lado, la cultura no solo cambia cronológicamente, sino que es variada en cada momento dado. Esto quiere decir que existen diferencias funcionales en los artefactos, motivadas por el distinto trabajo a que se destinan, además del cambio que pueden experimentar con el paso del tiempo. Por eso nunca se deben mezclar en la seriación artefactos de distinta funcionalidad, cuando ésta se conoce. Por ejemplo, en el caso anterior no debería haber en la mesa hachas de bronce y hachas de piedra, o puñales y espadas, puesto que las primeros pudieron seguir una evolución distinta de las segundas. Tampoco habría que seriar cerámica de lujo, que cambia rápidamente, junto con cerámica de uso 111 diario (de cocina, almacenaje, etc.), mucho más basta y que evoluciona más despacio. Una seriación "ciega" agruparía la cerámica grosera por un lado y la de lujo por otro, dando un resultado absurdo, pues las dos existieron a la vez cumpliendo misiones diferentes. Sin embargo, estos principios no siempre se pueden cumplir, al no conocerse en muchos casos la función de los materiales. En el caso de las hachas, no podemos estar seguros de cuáles se utilizaron para luchar o trabajar con ellas, cuáles eran sólo rituales, o símbolos de prestigio, etc., aunque la seriación sólo se vería afectada en el caso de que tales funciones exigieran atributos diferentes con distinta evolución cronológica. En ocasiones es posible detectar, o en todo caso intuir sin pruebas, las diferencias funcionales. Es lo que ocurre cuando, por más que se intenta, no se consigue una ordenación aceptable de cambio gradual sino que los artefactos tienden a agruparse en conjuntos que se parecen mucho entre sí, distinguiéndose a su vez de los demás. Es decir, los objetos muestran un modelo de clasificación en vez de uno de ordenación. Entonces es probable que nos hallemos ante varios tipos distintos de artefacto, los cuales pueden haber servido para funciones diferentes en un mismo momento -y la seriación no tiene lógicamente sentido (no hay diferencias cronológicas)- o bien para la misma función a lo largo de distintas épocas. En casos como éste deberemos recurrir a otros tipos de información (contexto, huellas de uso, paralelos etnográficos, etc.). Hasta ahora se ha considerado sólo la seriación en sí misma, sin establecer ninguna relación con otros métodos cronológicos. Ya va siendo el momento de decir que la seriación casi nunca funciona sola, y que es necesario, por los problemas citados, contrastar sus resultados con los de otros sistemas: estratigrafía, carbono-14, etc. En principio, parece lógico desconfiar de una secuencia cronológica basada exclusivamente en la variación gradual de atributos o tipos, aunque pueda haber sido, en algún momento concreto, el único método disponible para ordenar los datos. En la actualidad es muy raro que no exista, para cualquier unidad arqueológica, información cronológica de muy distintas clases, que puede servir para reforzar, corregir o rechazar la que da la seriación. Ante esto, alguien podría preguntar: ¿cuáles son las ventajas de un método que en sí mismo no tiene validez, pues sus resultados deben ser comprobados por otros sistemas? ¿qué añade la seriación a los demás métodos, que justifique su existencia como aplicación arqueológica independiente? Lo cierto es que, una vez comprobadas, las secuencias que se obtienen por seriación son más "finas" que las estratigráficas, es decir, con ellas se aprecian mejor los pequeños cambios que el paso del tiempo va provocando. En esto se parece la seriación a los niveles artificiales que se separan en un estrato natural, que permiten distinguir fases de duración aproximadamente igual en el largo período que pudo tardar en depositarse el nivel completo. Volviendo al ejemplo de las hachas, imaginemos que la muestra sobre la mesa procede del mismo yacimiento, en el cual existe una estratificación de tres niveles. A diferencia del otro sistema de cronología relativa, que agruparía las hachas en tres grupos, cada uno más antiguo o moderno que los otros, la seriación permitiría examinar la evolución continuada de los tipos mientras duró el yacimiento, o distinguir varias subfases dentro de sus niveles, con lo que se conseguiría mayor precisión cronológica. Otro ejemplo, y seguramente donde más se aplica la seriación, en este caso de contextos en vez de artefactos, son las necrópolis. En ellas las tumbas suelen estar separadas sobre el 112 terreno, aunque pueda existir en algunas partes superposición de unas sobre otras. Salvo en este último caso, en el que existe algo parecido a la estratigrafía, y la tumba de arriba es lógicamente más moderna que la de abajo, no hay manera de saber cual es la secuencia cronológica en que fueron excavadas las fosas (o construidos los túmulos, etc.). También en este caso es posible ordenar las tumbas por su similitud entre sí, la cual ahora puede estar basada en el tipo de tumba (de fosa, cámara, túmulo, según su orientación, etc.), el tipo de colocación del cadáver (inhumado extendido o flexionado, incinerado, etc.), y sobre todo puesto que los atributos anteriores suelen ser muy estables a lo largo del tiempo- el contenido en ajuar material del enterramiento. Los distintos tipos de artefacto que se depositaron con el difunto nos servirán para colocar las tumbas en un orden que seguramente es cronológico, dado que, al igual que cambian los atributos de los artefactos, también cambian los tipos de las culturas, desapareciendo unos y apareciendo otros, con el tiempo. Un último argumento a favor de la seriación es su antigüedad como método dentro de la práctica arqueológica. De hecho, hay que colocarlo en el mismo origen de la disciplina, pues Christian Thomsem ordenó los materiales del Museo de Copenhague, a comienzos del siglo pasado, sobre la base de una idea evolutiva muy anterior (las Tres Edades) y sin basarse en absoluto en datos estratigráficos de excavaciones. La secuencia cronológica se propuso antes que su comprobación en la práctica, varios decenios después, por el también danés Worsaae. A mediados de siglo Evans ordenó las monedas protohistóricas inglesas de esa manera, basándose en su parecido estilístico, y a finales el gran egiptólogo Flindres Petrie hizo lo mismo con los datos funerarios, mucho más complicados, del Predinástico egipcio. Petrie planteó por primera vez los principios teóricos de la seriación (concentración temporal máxima de cada tipo, solapamiento temporal mínimo de unos tipos con otros), que no serían retomados hasta hace tres décadas por Kendall, ya dentro de las actuales tendencias cuantitativas. Otras grandes figuras de la Prehistoria y la Arqueología que fueron pioneros de la seriación son Montelius, con objetos metálicos de la Edad del Bronce europea, Boas con materiales de superficie mexicanos, Reisner con las tumbas reales sudanesas, Spier con las culturas peruanas, etc. Por ser la seriación un método fundamentalmente analítico, tenía necesariamente que ser afectado por la eclosión de aplicaciones matemático-informáticas que se ha dado en la arqueología. Como en el tema de la clasificación (ver 4.2), también aquí se trata de expresar numéricamente, y por tanto de forma más objetiva en principio, la similitud mutua de los artefactos o contextos. Con los coeficientes de similaridad no pretendemos aquí conseguir la agrupación de los casos en conjuntos de altas similitud interna y disimilitud externa, que serían los tipos, sino que buscamos la colocación de los casos en una serie tal que los coeficientes entre cada uno y los adyacentes sean máximos (y vayan disminuyendo con respecto a los más alejados). En cada muestra de artefactos o contextos existe una ordenación tal que cumple esa condición al máximo (aunque casi nunca se consiga de forma perfecta), que llamamos orden "mejor" o "más gradual". Tanto para la forma de calcular los coeficientes como para la de optimizar la ordenación se han propuesto diversas soluciones, desde la de Robinson y Brainerd a comienzos de los años cincuenta, hasta la de Kendall, al parecer definitiva, a fines de los sesenta. 113 El proceso matemático comienza calculando los coeficientes, que están en función de los atributos en el caso de seriar artefactos, o de los tipos cuando se trata de seriar contextos (conjuntos cerrados, niveles, tumbas, etc.). Cada contexto está definido por su contenido en los distintos tipos, bien expresado en forma de presencia/ausencia (para las tumbas, que suelen tener pocos materiales en cada una) o en forma de porcentaje. Si escogemos un coeficiente de similaridad (ver 4.2), el de cada par de artefactos o contextos será un número tanto mayor cuanto más parecido sea el contenido de los mismos. Al final tendremos una matriz con todos esos números, cada uno de ellos colocado en donde se juntan la fila y la columna correspondientes a los dos artefactos o contextos que relacionan. El sistema tradicional de manejar esta matriz era permutando las filas y las columnas entre sí, comprobando la mejoría tras cada cambio, hasta que, en el caso ideal, los coeficientes fueran todos aumentando desde los extremos hasta la diagonal de la matriz, y tanto en sentido vertical como horizontal. Aunque se diseñaron programas informáticos para ello, la labor seguía siendo muy pesada, y debemos a David G. Kendall la introducción de un método de análisis multivariante, hasta entonces empleado en otras ciencias como la Psicología, llamado Análisis de Proximidades (Multidimensional Scaling, MDSCAL), como la forma más directa de obtener la "mejor" ordenación, y a la vez de comprobar la posibilidad y bondad de la seriación. El MDSCAL es un análisis parecido al factorial que ya describimos sumariamente (4.2), con la diferencia de que trabaja con casos (y no con variables; lo cual implica más tiempo de cálculo para el ordenador) y que las correlaciones entre los casos son definidas a gusto del usuario. El resultado final es un gráfico en dos dimensiones, en el que aparecen los puntos que representan cada uno de los casos que deseamos seriar. Si los puntos aparecen más o menos alineados, entonces el orden en el que están colocados es el mejor (el más gradual), y además es posible que ese orden sea cronológico. Si los puntos aparecen concentrados en grupos, entonces hay que olvidarse de la seriación y limitarse a clasificar, como antes dijimos. Finalmente, si aparecen esparcidos es posible que el tiempo o la funcionalidad tengan poco que ver con la estructura de los datos, o que estos sean de mala calidad, es decir, correspondan a una perturbación de los originales. Como se comprenderá, existe un cúmulo de situaciones intermedias entre esos modelos teóricos, que será necesario interpretar en cada caso con la ayuda de toda la información contextual y cronológica disponible. Bibliografía Barham, A.J.; Macphail, R.I. (eds.) 1995. Archaeological Sediments and Soils. Institute of Archaeology, University College, Londres. Barker, P. 1986. Understanding Archaeological Excavation. Batsford, Londres. Courty, M.A.; Goldberg, P.; Macphail, R.I. 1990. Soils and Micromorphology in Archaeology. Cambridge U.P., Cambridge. 114 Fernández Martínez, V.M. 1985. La seriación automática en arqueología: introducción histórica y aplicaciones, Trabajos de Prehistoria, 42: 9-49. Harris, E.C. 1979. Principles of Archaeological Stratigraphy. Academic Press, Londres (trad. española, Principios de estratigrafía arqueológica, Crítica, Barcelona, 1991). Joukowsky, M. 1980. A Complete Manual of Field Archaeology. Prentice Hall, New Jersey. Kendall, D.G. 1971. Seriation from abundance matrices. Mathematics in the Archaeological and Historical Sciences (F.R. Hodson, D.G. Kendall, P. Tautu, eds.), Edinburgh U.P., Edimburgo: 215-252. Marquardt, W.H. 1978. Advances in archaeological seriation. Advances in Archaeological Method and Theory (M.B. Schiffer, ed.) vol. 1, Academic Press, Nueva York: 257-314. Orton, C. 1988. Matemáticas para arqueólogos. Alianza, Madrid. Pydoke, E. 1961. Stratification for the Archaeologist. Phoenix House, Londres. Robinson, W.S. 1951. A method for chronologically ordering archaeological deposits. American Antiquity, 16: 293-301. Rowe, J.H. 1970. Stratigraphy and Seriation. Intoductory Readings in Archaeology (B.M. Fagan, ed.), Little & Brown, Boston: 58-69. 115 116 117 118 119 120 6. LA CRONOLOGÍA ABSOLUTA: NECESITAMOS UN CALENDARIO Como acabamos de ver, el paso del tiempo en Arqueología prehistórica se mide observando cómo van cambiando las cosas y cómo éstas se pueden ordenar de más antiguas a más modernas. En todo ello, y hasta ahora, apenas hemos mencionado el "tiempo real" que transcurrió entre uno y otro nivel de un asentamiento, o entre una tumba y las siguientes en una necrópolis, medido en años de calendario. De hecho, con la cronología relativa parece que eso nos es indiferente: da lo mismo que entre este nivel y el siguiente hayan pasado diez años o diez siglos, lo importante es que uno va después del otro y entre los dos se ha producido una cierta evolución o cambio. Pero esa afirmación es sin duda exagerada, porque lo cierto es que también nos interesa la velocidad a la que se producen los cambios, que puede estar en función del grado de apertura exterior de una sociedad, sus conflictos internos, el equilibrio con el medio ambiente, etc. Por otro lado, no siempre es posible colocar un hallazgo arqueológico en una secuencia relativa con respecto a otros; en estos casos nos vendría muy bien saber su fecha, aunque fuera aproximada, para compararla con las de los demás. Si un poblado, y todo lo que contiene, fue ocupado a lo largo de los siglos V y IV a.C., es evidente que sus restos son más antiguos que los de otro cuya fecha es el siglo II a.C., por ejemplo. Después de ver los primeros sistemas que se emplearon para calcular de forma muy aproximada el tiempo real, nos detendremos más en el análisis de los métodos físicoquímicos que hoy se aplican con mucha mayor precisión. 6.1. Desde el origen a los "relojes atómicos" Movidos por una tendencia natural a proyectar hacia el pasado las categorías del presente, y habiendo surgido la arqueología dentro de la visión racionalista del mundo, donde la medición exacta del tiempo era esencial, ya los primeros arqueólogos del siglo XIX hicieron multitud de intentos para calcular la antigüedad absoluta de los restos arqueológicos, es decir, los años que habían transcurrido desde su factura y uso hasta el tiempo presente. El método más burdo, pero el primero que lógicamente podía surgir, fue la estimación en función del espesor de los estratos: cuánto más gruesos más tiempo duraron, y si conocemos algún punto fijo en la secuencia, por ejemplo la fecha del límite superior, y suponemos una velocidad de deposición constante, puede estimarse el tiempo que pasó desde que se inició la formación del nivel. Este sistema todavía se emplea hoy, con todas las correcciones posibles y si no se cuenta con algo mejor; sin embargo, su fallo fundamental consiste en que los estratos se depositan con una velocidad que es cualquier cosa menos constante. Por ejemplo, a comienzos de siglo, Evans calculó que la velocidad había sido de aproximadamente un metro por milenio en los niveles de la Edad del Bronce del yacimiento de Knossos en Creta, cuya fecha absoluta ya conocía por comparación con Egipto, y pensó que la cifra valía para los niveles inferiores, neolíticos. El resultado no fue muy brillante: colocó el primer asentamiento entre 10.000 y 12.000 a.C., en una época en la que hoy sabemos que todavía faltaban más de 5000 años para que la isla fuera ocupada por los primeros seres humanos. 121 Un método interesante, porque se basa en un hecho repetido anualmente, es el análisis de los sedimentos glaciares. Con cada deshielo primaveral se depositó, en el fondo de los antiguos lagos glaciares del Norte y centro de Europa, una fina capa ("varva") que hoy todavía se puede apreciar en zonas desecadas y cuyo recuento ha servido para saber el tiempo transcurrido desde el final de la última glaciación, hace unos diez mil años. Sin embargo, los problemas que todavía existen para ligar las varvas más recientes con acontecimientos históricos bien fechados carecen de importancia ante el hecho de que dichos estratos no contienen restos humanos y son de escaso interés fuera del campo geológico. Otro fenómeno de periodicidad anual, pero mucho más utilizable por la arqueología, es la formación de los anillos de los árboles, que estudia la dendrocronología. Cada año, en la estación de crecimiento que usualmente corresponde al verano, se forman nuevas células entre la corteza y la madera de los años anteriores, lo que origina una banda o anillo separado de los anteriores por una línea más oscura. Si queremos saber cuántos años vivió un árbol recién cortado, no tenemos más que contar los anillos que tiene desde la corteza hasta el núcleo. Por otro lado, el grosor de cada anillo suele ser diferente de los demás, y depende de las condiciones climáticas del año en que se formó: si éstas fueron buenas, con bastante humedad y calor, el anillo será grueso, y si sucedió lo contrario será fino y puede llegar incluso a faltar completamente, es decir, pudo haber años en los que no se formó ningún anillo porque el árbol apenas experimentó crecimiento. Para una misma zona, por lo tanto, el modelo general de variación de los grosores será igual o muy parecido en todos los árboles: por ejemplo, tres anillos finos, que se dieron en tres años secos seguidos; uno grueso, que se formó al cuarto año, más húmedo; dos anillos medianos, etc. Midiendo en el laboratorio las anchuras, hasta con una precisión de centésimas de milímetro, se pueden dibujar las curvas de variación grosor/año y comparar unas con otras, para lo cual se utilizan ya hoy programas especiales de ordenador (figura 6.1). Todo lo dicho no sería de gran utilidad arqueológica si no sucediera también que los árboles cortados conservan clara la separación de los anillos hasta que se pudren, y que esto no se produce, en determinadas condiciones de conservación, hasta mucho tiempo después de su muerte. Por ello es posible enlazar las curvas de variación de árboles vivos y muertos hasta llegar muy atrás en el pasado: cerca de 7000 a.C. en el Suroeste de los Estados Unidos (donde A. E. Douglass aplicó por primera vez el método en los años veinte), utilizando madera de pinos muy longevos, y más de 5000 a.C. en Europa, con madera de robles. En muchos casos los árboles muertos provienen de yacimientos arqueológicos, donde se conservan como parte de viviendas u otras construcciones, y entonces la fecha del último anillo del árbol, que, no hay que olvidarlo, corresponde al año exacto en que fue cortado, nos sirve para datar la construcción, además de acercarnos a los cambios climáticos de la época. En la Europa húmeda se han hecho estudios muy completos con gran número de troncos conservados en yacimientos medievales, y en algunos casos ha sido posible fechar con extraordinaria precisión hasta yacimientos neolíticos y de la Edad del Bronce suizos del tipo "palafítico", donde, al estar bajo el agua de los lagos, la madera se ha conservado perfectamente. 122 Con todo, el método de cronología absoluta más utilizado por los arqueólogos, antes y después de la aparición de las aplicaciones atómicas, es el llamado de cronología comparada o cruzada. Ello se debe a que es un sistema basado exclusivamente en argumentaciones de tipo arqueológico, y por ello no es necesario pedir la ayuda de otros científicos, como físicos o geólogos. La base del método es muy simple: si en un contexto arqueológico (yacimiento, nivel, tumba, vivienda, etc.) aparece algún objeto igual o muy parecido a otro que ya resultó fechado en otro contexto, entonces la misma fecha nos sirve para el segundo contexto en el que se ha encontrado. Se parte de la base de que los objetos iguales o parecidos fueron fabricados aproximadamente en la misma época, aunque lógicamente no vale cualquier objeto: cuanto más específico sea éste, es decir, más raro, tanto mejor para la datación. Por ejemplo, un determinado tipo cerámico con decoración complicada, o un instrumento de bronce colado que se sabe que fue fabricado únicamente en una región y época determinada, son mejores que un útil lítico simple, mucho más corriente y repetido a lo largo de los siglos en sitios y circunstancias muy diferentes. Tampoco vale cualquier contexto: tenemos que estar razonablemente seguros de que los objetos contenidos en él son contemporáneos, es decir, que el contexto, por ejemplo el relleno de una vivienda tras su derrumbe, está intacto y no se ha introducido en él ningún objeto anterior o posterior (depósito sellado o conjunto cerrado). Esto solo se consigue mediante la observación detallada de los límites del contexto, para detectar cualquier alteración, y la experiencia anterior de casos parecidos. Con respecto a las fechas no ocurre lo mismo, porque en principio valen todas: no importa que el primer contexto se haya datado por dendrocronología, carbono-14, fuentes históricas o incluso por otro "paso" de cronología comparada, el caso es disponer de una fecha fiable para empezar o seguir la cadena. Por lo que respecta a la prehistoria final europea, área de trabajo donde tal vez se haya aplicado más la cronología comparada, la primera fecha surgió en un contexto histórico, el Egipto faraónico. Allí era práctica común registrar los años en que reinaron los faraones y sus hechos principales, siguiendo un calendario que se ha podido reconstruir casi totalmente a partir de inscripciones fragmentarias en piedra y papiro. El año oficial egipcio tenía doce meses de treinta días y cinco días al final empleados en fiestas, y por ello, al sumar 365 días y no tener en cuenta el retraso de un cuarto de día que se produce cada año (es decir, al no tener años bisiestos), el Año Nuevo oficial se retrasaba cada cuatro años un día del Año Nuevo real. Este último era fijo y coincidía con el inicio de la inundación anual del Nilo, y tal vez por eso se identificaba con la aparición de la estrella Sirio en el horizonte poco antes del amanecer, hacia el 19 de Julio en nuestro calendario. Fue una verdadera suerte que el romano Censorinus dejara escrito que el año 139 d.C. coincidieron las dos fechas en Egipto (el Año Nuevo oficial y el real), porque a partir de ese dato fue posible ir hacia atrás dando fecha a acontecimientos que estaban relacionados con el punto fijo del "amanecer heliacal" de la estrella más brillante del firmamento, la estrellaperro o Sirio (Sothis en antiguo egipcio): por ejemplo, un texto descubierto en Kahun nos dice que el Año Nuevo fue el decimosexto día del octavo mes del séptimo año del reinado de Sesostris III (es decir, el año 1866 a.C.). Con esto y los datos sobre la duración de los 123 diferentes reinados, pronto se dispuso de una tabla cronológica aproximada para los faraones de las 31 dinastías que van desde en torno a 3100 a.C. hasta la conquista por Alejandro Magno en 332 a.C. A finales del siglo pasado, el fundador de la moderna egiptología, Sir Flinders Petrie, descubrió cerámica de tipo griego, fabricada en Creta, en un contexto egipcio fechado en torno a 1900 a.C. Poco después descubría en Micenas objetos egipcios iguales a los fabricados en Egipto en torno a 1500 a.C. La consecuencia se ve hoy muy lógica pero entonces tuvo su mérito: Petrie fechó una cultura, la de la Edad del Bronce en Grecia y el Egeo, hasta entonces de época desconocida, mediante cronología comparada con Egipto. El método fue y sigue siendo muy utilizado, hasta extremos incluso exagerados y casi como si lo único que importase fuera conocer la cronología, en lo que se llama establecer los “paralelos" de una pieza o yacimiento, mediante la comparación de sus atributos o contenido con lo publicado previamente por otros arqueólogos sobre otros objetos o sitios parecidos. Estas y pocas más eran las formas que existían al principio para calcular el tiempo transcurrido y la época a la que pertenecían las culturas del pasado. No siempre se podían aplicar, porque en muchos yacimientos no existían o no se habían conservado troncos intactos de árboles (o este método todavía no estaba lo suficientemente desarrollado), y fuera de la zona nuclear mediterránea y del Próximo Oriente era imposible aplicar la cronología comparada. Esto último se debía a que los objetos egipcios, o los que se relacionaban en cadena con ellos, no viajaron mucho más lejos de Grecia y por supuesto no pasaron las grandes barreras naturales, como el desierto del Sahara que dejó fuera a la mayoría de Africa, o los océanos que dejaban a Oceanía y América desamparadas en cuanto a cronología arqueológica se refiere. Hacia mediados de este siglo, la física nuclear vino en ayuda de los arqueólogos de una forma tal que ha revolucionado completamente nuestra práctica cronológica. Los físicos que estudiaban los materiales radiactivos naturales de la tierra, con el fin de fabricar otros artificiales - mucho más peligrosos pero por eso más interesantes para la industria militar -, descubrieron que los procesos de desintegración se producían a velocidad constante, de una manera extremadamente precisa. Los isótopos radiactivos, es decir aquellos átomos que son iguales que sus equivalentes no radiactivos en todo menos en que su núcleo es inestable por contener una masa ligeramente diferente, tienden a volver a un estado estable expulsando las partículas que les sobran (neutrones o protones) junto con energía. Todos los elementos químicos tienen al menos un isótopo radiactivo, que se está formando y desapareciendo continuamente, manteniéndose constante su porcentaje en el conjunto del planeta. En muchos de los isótopos artificiales, y algunos de los naturales, la masa acumulada es tal que produce no la expulsión de unas pocas partículas sino la ruptura o fisión del núcleo en dos o más partes, lo cual es utilizado en la energía nuclear, sea militar o pacífica. La regularidad con que se producen los fenómenos atómicos enseguida provocó su utilización en la medida del tiempo. Hoy en día los "relojes atómicos" sirven para establecer la exactitud horaria y de los calendarios, mediante medidores de frecuencia sobre fenómenos de resonancia en átomos de Cesio (relojes de Cesio). En lo que respecta a la arqueología, el primer método descubierto, y todavía el más utilizado, se basa en la medida 124 de la concentración o velocidad de desintegración de un isótopo del carbono existente en todas las substancias orgánicas. La presencia abundante de restos orgánicos en casi todos los yacimientos arqueológicos es la clave del método, porque la fecha del resto nos sirve para establecer la del yacimiento. No obstante, este método, al igual que los demás que veremos, se aplica también, normalmente en muchos más casos, para determinar edades en ciencias con otros ámbitos de estudio: geología, paleobotánica, hidrología, oceanografía, etc. Antes de pasar a ver con algún detalle las diferentes técnicas, es necesario referirse a un inconveniente común a todas ellas: el hecho de que los fenómenos que medimos sean de una gran exactitud, no quiere decir que los aparatos de medida que empleamos, y nuestro conocimiento sobre determinados condicionantes de los procesos, lo sean también. De ello resulta que usualmente obtenemos una imagen aproximada de un fenómeno exacto, una estimación o cálculo de la fecha en vez de una fecha exacta. Este aspecto estadístico, que obliga a contar siempre con el inevitable "margen de error", es a veces olvidado por los arqueólogos demasiado confiados en la ciencia física. 6.2. El carbono-14 Debemos a Willard Frank Libby (1908-1980) la invención del más conocido método de datación absoluta que existe hasta hoy, el carbono-14 o Radiocarbono, como se le conoce mejor en el ámbito anglosajón. Libby consiguió las primeras fechas en 1950, en la Universidad de Chicago, y recibió por ello el Premio Nobel de Química en 1960. Otros contribuyentes al desarrollo del método fueron Hessel de Vries, de Groningen, que poco después de Libby perfeccionó la medición, aplicándola sobre gas de dióxido de carbono en vez del carbono sólido que empleó aquél; Hans E. Suess, de La Jolla (California), que estudió un fenómeno descubierto por de Vries, la variación del contenido de C-14 en la atmósfera; y el grupo de físicos nucleares de Rochester, que desarrollaron en 1977 un nuevo método de medición (AMS) que hace posible estimaciones más precisas sobre muestras mucho más pequeñas. El éxito del sistema se puede medir por las miles de muestras analizadas, la existencia de una revista anual desde 1958 (Radiocarbon) dedicada al tema, o el hecho de que en la actualidad existan más de 130 laboratorios en unos 50 países diferentes. En España funcionan hoy tres centros de análisis, el de la Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada, del Instituto Rocasolano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Barcelona. Desde el punto de vista de la práctica del arqueólogo, parece que lo único que interesa es lo siguiente: si durante la excavación de un yacimiento se encuentra con algún resto orgánico, como madera, carbón vegetal (madera carbonizada), cenizas, concha marina o continental, hueso, turba, etc., debe extraer una muestra lo más grande posible, hacerlo con cuidado para que no se produzca ninguna contaminación con materias orgánicas más recientes (no tocar con madera o con las manos, por ejemplo), introducirla en un recipiente estanco de materia inorgánica (no sólo el papel sino también los plásticos pueden dar problemas; lo más corriente es usar papel de aluminio) y enviarla al laboratorio. Al cabo de 125 cierto tiempo recibirá el resultado del análisis, por ejemplo en esta forma: 3200 + 90 b.p. Esto quiere decir que la muerte del organismo se produjo en torno a 3200 años antes del presente (b.p. o bp, before present), es decir antes del año 1950 de la actualidad, que es el punto fijo convencional de referencia respecto al que se hacen las medidas. Si le interesa la fecha en el calendario cristiano, no tiene más que restar 1950 de 3200 y tendrá una fecha en torno a 1250 antes de Cristo, siendo el margen de error expresado por “en torno a” tanto menor cuanto más pequeño sea el número del error típico que acompaña a la fecha media (en este ejemplo, 90 años). Si el arqueólogo tiene suficiente confianza en que el resto orgánico está de alguna forma asociado con el yacimiento, nivel o tumba que excava, puede datar en términos generales estos últimos con la fecha obtenida. ¿Es suficiente con eso? Parece lógico pensar que una mayor comprensión del mecanismo físico y químico que regula la obtención de la fecha sería de utilidad para su interpretación, sobre todo en los frecuentes casos conflictivos, como cuando la fecha no responde a las expectativas puestas en ella. El método del carbono-14 no se basa en ninguna fórmula mágica, sino en un fenómeno natural perfectamente comprensible por todos. Por otro lado, una explicación detallada del mismo servirá de modelo para los demás sistemas de cronología absoluta que veremos a continuación. Para entender sus fundamentos, será mejor que empecemos por el principio, viendo cómo se forman y mueven los átomos del isótopo que nos interesa (figura 6.2). La historia comienza en la estratosfera, sobre todo a unos 12 km de altitud, que es donde se origina un 60 % del carbono radiactivo. Los rayos cósmicos que llegan a la tierra, en su mayor parte causados por explosiones de supernovas y extragalácticos, son partículas de alta energía entre las que se cuentan por mayoría los núcleos de hidrógeno (el elemento más simple, su núcleo está formado por un único protón). Cuando un protón choca con otros átomos, se producen desintegraciones que resultan en un flujo continuo de protones (carga positiva), electrones (negativa) y neutrones (sin carga), los cuales a su vez chocan en cadena con otros átomos. De los muchos tipos de reacción que se producen, sólo uno nos interesa aquí: la que se da entre un neutrón y un átomo de nitrógeno (el componente principal del aire). La mayoría de los átomos de nitrógeno tienen siete protones y siete neutrones en su núcleo, y por eso se dice que su masa es de catorce (N-14), y su carga de siete (siete protones). La carga eléctrica es lo que define químicamente a un elemento, al ser determinante básico de sus reacciones con los demás. La masa es menos importante, al menos desde el punto de vista químico. Pues bien, resulta que al chocar un neutrón con el N-14 se produce una reacción por la cual el neutrón se incorpora al núcleo, y uno de sus protones sale despedido, como si allí no hubiera sitio suficiente para los dos. El resultado es un núcleo con seis protones y ocho neutrones, de masa catorce (igual que el nitrógeno), pero de carga seis, por lo cual este átomo ya no se va a comportar químicamente como el nitrógeno, sino como otro elemento, el carbono, el cual está definido precisamente por tener seis unidades eléctricas. Esta es la esencia de las reacciones atómicas, que cambian la naturaleza de los elementos, al contrario de las químicas, que solo combinan unos elementos con otros sin modificarlos. A partir de ahora, nuestro átomo ya deberá ser denominado de forma diferente, carbono-14 ó C-14. 126 Sin embargo, no se trata de un átomo de carbono normal, porque su masa es diferente a la mayoría de los átomos, estables, de este elemento, que cuentan sólo con seis protones y seis neutrones (C-12). A pesar de este hecho, como químicamente es carbono, en adelante se combina con los demás elementos afines, como con el oxígeno formando dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, y luego, arrastrado por el agua de lluvia, pasa a la tierra y es absorbido por las plantas en la fotosíntesis, por los animales y el ser humano al respirar o comer vegetales, por el agua del mar, etc. Sólo una infinitesimal fracción del carbono terrestre es de C-14, siendo el restante C-13 (un isótopo estable con siete neutrones), en una proporción del 1.1 %, y todo lo demás C-12 (el isótopo de carbono "normal"). El hecho de que el C-14 sea radiactivo (es decir, inestable), es fundamental porque, a pesar de que se está formando continuamente en la atmósfera, su proporción es siempre aproximadamente constante en toda la Tierra. Esto es debido a que, con la misma velocidad con que se forma, se desintegra de nuevo pasando a ser nitrógeno, y en esa reacción se expulsa un electrón (rayo beta). Este fenómeno se produce también en los seres vivos, pero como éstos se hallan en equilibrio constante con el medio, recuperan de nuevo los átomos que pierden, manteniendo una proporción constante durante toda su vida. La situación cambia cuando el ser vivo (planta o animal) muere: entonces cesa el ciclo vital y el resto (p. ej. madera o hueso) pasa a ser un sistema cerrado y no recupera los átomos que pierde. Aquí reside la base del método cronológico, que consiste en que esa desintegración se produce a velocidad constante. Por esta razón, no hay más que proporcionar un resto orgánico antiguo a un laboratorio que tenga aparatos de medición atómica, calcular cuanto C-14 queda en la muestra, compararlo con la cantidad actual y de ello obtener el tiempo que ha transcurrido desde su muerte. Los problemas comienzan a la hora de realizar la medición. Aunque la desintegración sea constante, es difícil saber cuánto C-14 queda en la muestra. Libby, que utilizó un simple contador de radiactividad Geiger sobre carbono sólido, resolvió algunas de las dificultades, pero existen otras que son intrínsecas al método y parecen imposibles de solventar. El contador mide los rayos beta que salen de la muestra, es decir, los átomos que se están desintegrando en un tiempo dado, los cuales son un número proporcional al total de los que están allí contenidos; es decir, la medición se hace de forma indirecta. Una muestra de carbono actual emite, por término medio, unos trece electrones por minuto y gramo de masa, y si la muestra en estudio emitiera la mitad, seis y medio electrones, se dice que el tiempo transcurrido desde su muerte es de una vida media, es decir, 5568 años. Este concepto de vida media es usual en física atómica: la descomposición sigue un proceso constante, pero proporcional a la cantidad de átomos inestables que hay en cada momento (la curva de variación se llama exponencial). Si la radiación fuera la cuarta parte de la actual, la mitad de la mitad, habrían transcurrido dos vidas medias, el doble de 5568, es decir 11.136 años, y así sucesivamente (cada periodo de vida media la radiación se divide por la mitad). Esto quiere decir que la radiación va siendo cada vez más pequeña, y al cabo de diez vidas medias (55.680 años) será de únicamente 0.13 pulsos por minuto y gramo. Para muestras tan antiguas y con tan poca radiación la medición se hace con un error tan grande que no resultan fiables: éste es el límite cronológico del método del radiocarbono, por lo cual los períodos más antiguos (Paleolítico Inferior y primera mitad 127 del Paleolítico Medio) no se pueden fechar con este sistema, y han de utilizarse métodos diferentes. El principal problema que encontró Libby fue la forma de separar en el recuento las radiaciones de la muestra de las que existían en el ambiente del laboratorio o de cualquier lugar de la tierra, procedentes también de los omnipresentes rayos cósmicos. La solución de medir sin la muestra y con la muestra y hacer una simple resta no sirve, porque las radiaciones son un fenómeno aleatorio que cambia constantemente. Lo que hizo, después de imaginar soluciones tan irrealizables como instalar el laboratorio en lo más profundo de una mina subterránea, fue rodear el contador por un blindaje de contadores de "anticoincidencia" que interrumpían la función del contador central en cuanto detectaban alguna radiación exterior, de forma que éstas no fueran detectadas por aquél. Con todo, se seguían "colando" unos trece pulsos por minuto de media (perturbando por completo la medición de muestras en torno al gramo de peso), y aunque esa cifra se ha ido reduciendo con los avances técnicos (posibilitando la medición de muestras cada vez más pequeñas), es imposible eliminarla por completo. De ello resulta que es necesario admitir un error en las mediciones, las cuales son por esencia falsas, aunque se mueven alrededor de un valor "verdadero". Afortunadamente, es posible evaluar la forma en que se produce ese movimiento gracias a la estadística. Las fechas radiocarbónicas están expresadas por dos números: la estimación de la fecha (valor medio) y su error típico. Este error funciona prácticamente como una desviación estándar de una curva "normal" o "campana de Gauss" (ver figura 4.4) y esto nos permite evaluar la probabilidad de las diferentes fechas en torno a la media. Por ejemplo, una datación de 1000 + 100 a.C. se ha de interpretar como que la "verdadera" fecha, que siempre desconocemos, tiene una probabilidad del 68 % de estar comprendida entre 900 y 1100 a.C. (es decir entre la media menos una desviación típica y la media más una desviación típica), del 95 % entre más/menos dos desviaciones típicas (entre 800 y 1200 a.C.) y del 99.7 % entre 700 y 1300 a.C. Por ello, las dataciones de C-14 no han de tomarse nunca como valores exactos del punto medio, y es erróneo decir que el resto analizado “corresponde” al año 1000 a.C. Con todo, la probabilidad va aumentando a medida que nos acercamos al centro de la distribución, y, por ejemplo, es más creíble que la fecha esté entre 950 y 1000 a.C. que entre 900 y 950 a.C. (ver luego el efecto de la calibración sobre la probabilidad). Se habrá visto fácilmente que el valor del error típico es fundamental para la exactitud de la datación, y es esencial reducirlo al máximo. Esto se consigue mejorando los sistemas de medida (Libby tuvo que resignarse a errores de 500 años, hoy en día es menor de 100 ó 50 años si la muestra no es muy antigua), alargando el tiempo de medición o aumentando el tamaño de la muestra. Sólo el último factor corresponde a los arqueólogos, pero, lógicamente, aunque se intente extraer del yacimiento la mayor cantidad posible de madera u otro resto orgánico, esto siempre tiene un límite y las muestras no pueden aumentarse a voluntad. Como regla general aproximada, el incremento de la muestra por un factor disminuye el error dividiéndolo por la raíz cuadrada de ese factor. Por ejemplo, si una muestra de un gramo y 5000 años de antigüedad da un error de 60 años, otra de dos gramos con la misma fecha daría un error de 45 años. 128 El tiempo de medición también está limitado, ya que los laboratorios deben atender numerosas muestras. Actualmente se mide durante unos dos días, calculando luego el valor medio y la desviación de las diferentes mediciones realizadas en ese tiempo. Un tipo de mini-contador, recientemente desarrollado, permite medir muestras de hasta décimas o centésimas de gramo, pero el tiempo de recuento se puede alargar hasta varios meses. Por último, resulta algo lógico que las muestras más antiguas provoquen mayores errores, al ser su actividad radioactiva menor y estar por ello más afectadas por la radiación de fondo. Por ejemplo, una cantidad de cuatro gramos de carbono con 5000 años de antigüedad suele dar un error de 30 años, con 15.000 años, de 70 años, y con 35.000 años el error típico es de cerca de 500 años. El problema del tamaño de la muestra se ha resuelto en la actualidad con el empleo de la técnica, muy habitual en física nuclear, de la espectrometría de acelerador de masas o de partículas (AMS). Este se basa, al contrario que en la simple medida de la desintegración por unidad de tiempo, en el recuento directo del número total de átomos de C-14, y permite la datación sobre muestras de menos de un miligramo de carbono. El avance resulta importante si pensamos en que hasta ahora nos hemos referido únicamente a muestras de carbono puro, el cual ha de ser extraído de restos orgánicos que también contienen otras sustancias, inservibles para la datación. Por ejemplo, el carbón vegetal, o madera carbonizada, contiene un 70 % de carbono, lo cual lo hace muy adecuado para ser tomado como muestra, pero el hueso tiene menos del 5 %, lo que quiere decir que para obtener un gramo de carbono puro hace falta una muestra original de 20 gramos. Hoy existen unos 20 laboratorios en todo el mundo capaces de realizar este análisis. El método AMS (más conocido como C-14 por acelerador), a pesar de su enorme potencial, todavía debe resolver algunos problemas. Por ejemplo, al principio los errores eran mayores que los de la técnica tradicional, aunque hoy se han reducido al mismo orden de magnitud. Se esperaba de él que permitiera fechar muestras más antiguas, por ejemplo en torno a 100.000 B.P. (un miligramo de carbono de esa antigüedad tiene solo unos cincuenta átomos de C-14), pero en estos niveles tan bajos de presencia resulta imposible evitar la contaminación con carbono más moderno o el que se puede crear en la muestra por la misma radiación cósmica actual (una insignificante proporción de carbono moderno cambia el resultado por completo). Es decir, al basarse en magnitudes demasiado pequeñas, la medición tiende a ser "inestable". Con todo, la posibilidad de fechar materias hasta ahora no susceptibles de ello, como hierro (por el contenido de carbono procedente del horno, en torno a 0.1 %), y cerámica (del desgrasante vegetal), o sobre muestras muy pequeñas -y por tanto con análisis "no destructivos"- de algunos objetos valiosos de hueso (arte mueble paleolítico, cráneos humanos) o de origen contextual más seguro, e incluso muestras enriquecidas del microscópico polen, todo ello ha ampliado enormemente la potencialidad cronológica a disposición de los arqueólogos. Entre los resultados más importantes está la datación mucho más exacta del tránsito del Paleolítico Medio al Superior en Europa, que parece haberse producido con una gran rapidez confirmando así las recientes teorías del “reemplazo” de los neandertales por los sapiens modernos durante esa época. Lo dicho hasta ahora corresponde a problemas o aspectos físicos de la misma medición, que son intrínsecos al método. Otros problemas que van asociados de forma inevitable son aquellos que hacen referencia a la física y química terrestres, y que afectan al 129 funcionamiento básico del método. Por fortuna, la mayoría de ellos han encontrado solución de la mano de los investigadores actuales. Para que la datación por carbono-14 funcione bien se deben dar los siguientes supuestos: 1) la velocidad de desintegración no solo debe ser constante, sino que tenemos que conocerla con exactitud; 2) el contenido de C-14 en el ser vivo, cuando se produjo su muerte, debía ser igual al existente en la atmósfera en ese momento, y éste tuvo que ser igual para toda la tierra; y 3) la producción de C-14 en la atmósfera no ha debido cambiar desde los tiempos prehistóricos al presente. Veamos qué ocurre en la realidad con cada uno de estos requisitos. Entre los físicos se acepta que la velocidad de desintegración de los núcleos radiactivos es constante, y no influyen en ella factores externos como la temperatura, humedad, etc. No obstante, su valor ha de ser medido si lo queremos conocer, y al ir mejorando los sistemas de medición ha resultado algo tan paradójico como una "constante que varía". Libby obtuvo el valor de 5568 + 30 años, pero más adelante se vio que su valor más exacto es de 5730 + 30, lo cual hace que todas las fechas calculadas anteriormente hayan de ser aumentadas en un 3.4 %. No obstante, y para evitar confusión entre las mediciones antiguas y modernas, los laboratorios comunican las fechas calculadas según la "vida media de Libby", es decir 5568 años, y corresponde al científico interesado la corrección de las mismas. Mayor problema resulta el de la "autenticidad" de la muestra. Su actividad radiactiva se compara con una muestra estándar que corresponde al contenido de C-14 existente en la atmósfera en el siglo pasado (ácido oxálico proporcionado por el National Bureau of Standards de Estados Unidos). Esto se debe a que desde el comienzo de la Revolución Industrial la emisión de gases de dióxido y monóxido de carbono, procedentes de la combustión de carbón fósil (de enorme antigüedad y por ello carente de C-14), ha producido hasta hoy una disminución del 3 % en el C-14 de la tierra. En años recientes, las pruebas de armas nucleares provocaron el efecto contrario, aumentando considerablemente la proporción, que ha bajado de nuevo tras los tratados de reducción de pruebas atmosféricas. Esto ha permitido la observación de cómo se distribuye el C-14 en toda la tierra, advirtiéndose que es uniforme a lo largo de los hemisferios, a causa de la circulación de vientos, pero que es algo menor en la mitad Sur, debido a su mayor extensión marina (el mar adquiere allí más cantidad de C-14 que en el hemisferio Norte). Este fenómeno provoca que las fechas al Sur del Ecuador han de ser disminuidas en una cifra en torno a los treinta años. También es necesario que el resto orgánico haya tenido una concentración igual a la de la atmósfera, lo cual no siempre es cierto. El fenómeno del fraccionamiento isotópico es usual en muchos tipos de muestra, pero por suerte se controla con cierta facilidad. Durante las reacciones químicas en las que adquieren carbono, los seres vivos no "tratan por igual" a todos los isótopos. Es como si prefiriesen los estables a los inestables, y de ello resulta que la mayoría tienen menos C-14 del que esperaríamos encontrar. Por otro lado, el fenómeno depende de tantos factores que la proporción varía incluso de uno a otro espécimen dentro del mismo ambiente y en la misma época. No obstante, el hecho de que C-14 y C-13 vayan juntos, y que el C-13 sea estable, es decir que su cantidad no varíe desde la muerte del organismo, permite una corrección bastante precisa. 130 Las muestras de carbón vegetal y madera, que es el material de la muestra estándar que sirve de comparación en la medida (por ello no necesitan corrección o ésta es pequeña), tienen un 2.5 % menos de C-13 (se usa mejor 25 por mil) que el tomado como "cero" por definición (algo mayor que el de la atmósfera), y con ellas se comparan las demás. Por cada milésima más de -25 que tenga la muestra, se suman 16 años a la fecha obtenida. Los carbonatos marinos tienen sobre 25 milésimas más (es decir, están cerca del valor "cero") y por ello hay que sumar 400 años a la fecha obtenida. Es decir, la concha en el momento de morir tenía más C-13 (y por tanto más C-14) que el estándar, y por ello el tiempo transcurrido hasta hoy es mayor. No obstante, este error se compensa con otro, conocido como "edad aparente" de las conchas marinas, debido a que la subida de aguas profundas, con mucho menos C-14, hace que su contenido pueda ser de un 5 % menos, lo que equivale precisamente a unos 400 años. Casi todas las muestras tuvieron fraccionamiento isotópico (por ejemplo, algunas plantas como el maíz o la caña de azúcar tienen 15 milésimas más de C-13 y hay que sumar unos 240 años), por lo que es preciso comprobar si el laboratorio ha efectuado la oportuna corrección. En último lugar, pero seguramente el problema más importante de todos, tenemos la dificultad surgida del hecho de que, como no conocemos en principio cuál era el contenido de C-14 atmosférico en épocas pasadas, es decir, cuando murió el organismo que analizamos, hemos de suponer que era igual que el que existe en la actualidad, antes de la Revolución Industrial. Este hecho es grave, porque ahora sabemos (al comienzo de la utilización del método solo se sospechaba) que la actividad cósmica varió de tal manera que esa asunción no se sostiene. Desde los años cincuenta se había comprobado que algunos análisis de C-14 sobre muestras orgánicas del antiguo Egipto, cuya fecha se conocía por datos históricos, resultaban algo más modernas de lo esperado, con un error de varios siglos. No obstante, esto ocurría con fechas anteriores al 2000 a.C., es decir, en el primer milenio de la historia egipcia, época en la cual los cálculos históricos se habían realizado de forma aproximada, en función de la duración registrada de dinastías y reinados, ya que no había "puntos fijos" astronómicos recogidos en ese lapso de tiempo. Por ello los egiptólogos estaban incluso dispuestos a admitir que el error estuviese de su parte, y que debían corregir sus fechas de acuerdo con el carbono-14. Enseguida se pensó en la dendrocronología (ver 6.1) como la forma ideal de comprobar si existía error incluso para corregirlo. Después del adecuado tratamiento químico en el laboratorio, por ejemplo eliminando la resina, el contenido de C-14 de cada anillo de un árbol es igual al existente cuando se formó: es decir, la renovación con la atmósfera por fotosíntesis se produce únicamente en el anillo exterior, según éste se va formando; el resto de los anillos tienen una actividad considerablemente reducida, y, a los efectos que nos interesan, es como si estuvieran ya muertos. Por ello se puede comparar la fecha de C-14, es decir la obtenida por análisis radioactivo de la muestra del anillo, con la fecha de calendario, obtenida por recuento de los anillos dentro de la secuencia general de la región. En 1960 se publicó el primer resultado de esta comparación, en muestras de secuoya con dos mil años de antigüedad: aunque existía error, éste era poco importante, menor del 2 %, y quedaba dentro de la incertidumbre estadística general del método. En los años sesenta se realizó la misma comprobación con un tipo de árbol descubierto poco antes, el pino de cono erizado de California (Pinus aristata). Allí, a grandes altitudes, 131 vive el ser vivo más antiguo de la tierra, ya que se conoce algún ejemplar de cerca de cinco mil años de antigüedad. La sequedad de la región hace que la variación anual de los anillos sea muy sensible y por ello perfecta para la dendrocronología, y también que existan árboles muertos pero con la madera bien conservada. Ello ha posibilitado la existencia de muestras bien fechadas en años de calendario, con más de doce mil años de antigüedad. Varios laboratorios americanos realizaron los análisis comparativos y en todos se comprobó que las fechas de C-14 eran demasiado recientes, aumentando el error según vamos hacia atrás en el tiempo: de quinientos años hacia 2000 a.C., hasta casi un milenio hacia 4000 a.C. Es decir, en los últimos milenios a.C. existía mayor cantidad de C-14 en la atmósfera de la que existe hoy, y por ello la medición es errónea: la muestra de comparación debería tener mayor actividad, lo que resultaría en una fracción de carbono-14 remanente menor en la muestra analizada y por lo tanto en un tiempo transcurrido mayor. Según los conocimientos actuales, existen varios fenómenos que explican esto: la variación del campo magnético terrestre, que actúa como un escudo ante la radiación cósmica, es responsable de la desviación general que acabamos de ver, mientras que los cambios en la actividad solar (por su propia radiación general y por los ciclos de las manchas solares) provocan variaciones de menor magnitud, pero mucho más difíciles de controlar. Como este fenómenos se producen por igual en toda la tierra, los errores comprobados en el pino americano y en otras muestras antiguas deben ser también iguales en otros lugares, y esto es lo que hace posible la corrección (llamada calibración) de todas las fechas de C-14. Análisis recientes con madera de roble europeo, de hasta siete mil años de antigüedad, han permitido comprobar este hecho, ya que las desviaciones son similares. Así se pudo rechazar la objeción de que los pinos de las montañas californianas habían recibido mayor radiación, precisamente por su gran altitud, y que los errores en ellos detectados no podían servir para calibrar fechas de otras zonas. Desde la primera curva de calibración propuesta por Suess en 1967 (figura 6.3), se publicaron varias tablas "definitivas" que servían para corregir las fechas hasta seis o siete mil años a.C., con sustanciales diferencias a veces entre ellas que llevaban a los arqueólogos a escoger aquélla que más le convenía a sus datos o interpretaciones. No obstante, durante la última década la revista Radiocarbon ha presentado tablas y curvas aprobadas por consenso de todos los laboratorios implicados, y las correcciones se pueden hacer ya en todos los yacimientos de la misma fecha por igual. El problema de la inexistencia de muestras de madera con antigüedad mayor de 12.000 años ha sido recientemente superado mediante el análisis de corales marinos con carbonatos orgánicos que han sido fechados mediante C-14 y Uranio/Torio (ver 6.5) y sedimentos del fondo marino que están bien fechados por el sistema de varvas de acumulación anual. El resultado ha sido la publicación de curvas de calibración que llegan hasta 24.000 años B.P. de fecha real calibrada, momento en que los errores están algo por debajo de los 4000 años (una fecha C-14 de 20.000 B.P. se convierte en 23.700 B.P. calibrado), siendo más pequeños en fechas más recientes (por ejemplo, una fecha C-14 de 14.000 B.P. se convierte en 16.600 B.P. calibrado). Algunos trabajos recientes con sedimentos lacustres, de deposición anual, de Japón sugieren que el error apenas se incrementa desde los 20.000 hasta los 45.000 B.P., e incluso puede disminuir (por ejemplo, una fecha de 40.000 B.P. se convierte calibrada en 43.000 B.P.) 132 Para distinguir en las publicaciones las fechas calibradas de las que no lo están, se han usado diversas convenciones. Una de las primeras propuestas fue usar las iniciales B.P. o A.C./D.C. (B.C./A.D. en inglés) en mayúsculas cuando se había realizado la calibración, y en minúsculas, b.p. o a.c./d.c. (b.c./a.d.) si no se había corregido, pero tal sistema no ha tenido demasiado éxito fuera del Reino Unido. Algunos laboratorios comenzaron luego a expresar las fechas corregidas en el calendario cristiano (B.P. sin corregir, A.C./D.C. una vez corregidas), lo que tuvo inmediata aceptación por el prestigio de tales centros, pero seguía dando problemas al poderse confundir con el simple cambio de escala que se consigue, como vimos, restando 1950 a la fecha B.P. y que no tiene nada que ver con la complicada calibración. Por último, parece por fin imponerse algo más sencillo y que no deja lugar a dudas: cuando la fecha expresada haya sido corregida, irá acompañada por la palabra “calibrada” o la abreviatura “Cal.” (por ejemplo: 43.000 cal BP, 1500 cal. a.C.). A pesar de los avances recientes, existen problemas inherentes a la calibración que añaden cierta incertidumbre a la ya citada. El más importante es que al transformar las fechas radiocarbónicas en reales de calendario se pierde la propiedad estadística de distribución normal de probabilidades alrededor de la media que antes vimos. Esto se debe a que ahora no se trata de un fenómeno de medición de laboratorio con un componente aleatorio, sino de ajustar un intervalo temporal a otro fecha a fecha, y en función de la forma de la curva de calibración, es decir, de cómo fue variando la cantidad de carbono-14 en la atmósfera durante la época en cuestión, puede resultar en una distribución completamente distinta, con varios máximos y zonas vacías, sin que el punto central, donde la media de la fecha C-14 corta a la curva, sea la zona de mayor probabilidad, etc. (figura 6.4). Afortunadamente existen varios programas de ordenador, de distribución gratuita por correo e internet, que calcularán estas irregularidades para nosotros, aunque ello no las haga más atractivas. En las épocas en que el isótopo cambio de forma rápida y regular, la curva suele tener forma recta e inclinada, pudiéndose obtener una precisión en la fecha calibrada incluso mayor que en la original no corregida. Lo contrario ocurre cuando la curva tiene altibajos (figura 6.4) y la peor situación se da cuando la curva tiende a una forma plana (efecto “meseta” o plateau). Estas zonas o periodos corresponden a variaciones muy lentas del isótopo o a oscilaciones en torno a un valor fijo. La consecuencia es que la amplitud del intervalo de error se puede ampliar sustancialmente, y la utilidad del método aparece claramente cuestionada. Esto ocurre con la “meseta” de mediados del I milenio a.C., entre 400 y 800 a.C., justo en momentos muy importantes de cambio cultural (comienzos de la Edad del Hierro) cuya precisión cronológica ha sufrido seriamente a causa de este fenómeno (por ello el número de fechas “anómalas”, habitualmente rechazadas, es muy superior para este periodo). Hasta ahora hemos visto problemas intrínsecos del método, de los que la mayoría encuentran solución adecuada, precisamente por su naturaleza de fenómenos siempre presentes y por ello previsibles. Por otro lado, existen problemas incidentales, es decir que unas veces se presentan y otras no, y cuya influencia en los posibles errores es necesario controlar. Estos son de dos tipos: la contaminación de la muestra por carbono más antiguo o moderno que el original, y la distorsión que puede existir en el grado de asociación entre la muestra orgánica y el fenómeno histórico que deseamos fechar. Si la contaminación 133 sobrepasa cierto nivel, el error resultante es mayor que el estadístico citado y obtendremos una idea falsa de la fecha, mientras que en el segundo caso, puede que la fecha sea correcta en lo que se refiere al resto orgánico, pero que éste no tenga nada que ver con el fenómeno cultural que nos interesa, y por lo tanto su fecha tampoco. Como la contaminación puede ser debida a múltiples causas, difíciles de prever, es habitual que se recurra a ella para explicar cualquier discrepancia entre la fecha obtenida en el análisis y la esperada por el arqueólogo. No obstante, los laboratorios son capaces de eliminar la presencia de carbono contaminante, si éste se encuentra en un estado químico diferente al del original. Por ejemplo, en muestras de madera, carbón vegetal, turba, etc., en las que se analiza el mismo carbono en estado puro, los carbonatos (sales de ácido carbónico) que han podido llegar disueltos en agua, normalmente con carbono fósil (sin C14), se pueden extraer mediante tratamiento con ácido. Otro problema de solución sencilla, aunque laboriosa, es la intromisión de raíces de árboles en la muestra, las cuales se pueden extraer manualmente con la ayuda de un microscopio binocular. Más difícil resulta el control cuando se ha incorporado a la muestra carbono más reciente en la misma forma química, como el ácido húmico que se infiltra por el agua desde niveles superiores, pero incluso en estos casos es posible eliminar con disolventes las partes más afectadas de la muestra, y si ésta es lo bastante grande, todavía quedará suficiente material para poder realizar el análisis. Un caso en que la contaminación es más difícil de detectar, por producirse mediante intromisión de carbono, de la misma naturaleza química pero distinta edad, durante la misma formación del organismo, es el de las conchas marinas y continentales. En ellas el C-14 está presente en forma de carbonatos, los cuales han podido ser formados en parte por carbono fósil disuelto en las aguas, o incluso haber sido añadidos con posterioridad a la muerte del organismo (carbonato secundario). Estas dos posibilidades, unidas a la antes citada de la edad "aparente", hacen que las conchas no sean un resto demasiado adecuado para fechar un contexto, y sólo se recurrirá a él en ausencia de otro tipo mejor. En general, la datación obtenida con ellas representa la fecha máxima del contexto (terminus post quem). Finalmente, la contaminación se puede producir también en el momento de extraer la muestra, bien por mezcla con material de distinto origen, o bien por mezcla con la sustancia que sirve de envoltorio. Lo primero ha de evitarse mediante el máximo cuidado en la extracción, observando bien lo que se recoge y separando todo aquello que no pertenezca claramente a la muestra, y lo segundo no utilizando materiales orgánicos (papel, tela, cartón, etc.), sino otros más inertes (papel de aluminio, cristal). Por otro lado, se puede estimar la contaminación que puede existir en una muestra si conocemos la diferencia entre la fecha obtenida y la supuestamente real del contexto. Por ejemplo, si esperábamos una fecha de 4200 B.P. y el análisis indica 2500 B.P., la contaminación por carbono más reciente debería ser del 34 %, más de un tercio de la muestra, lo cual parece demasiado para haber sido provocado por raíces o filtraciones. En este caso habríamos de buscar otra causa para explicar una discrepancia tan grande. El error por mezcla con carbono reciente aumenta con la edad de la muestra para la misma proporción, y por ejemplo, un 10 % de mezcla resulta en un error de -360, -850 y -2380 134 años, para muestras de 3000, 6000 y 12000 años B.P. Por el contrario, la presencia de carbono fósil (sin C-14), afecta únicamente en función de su porcentaje, con independencia de la edad de la muestra; por ejemplo, un porcentaje del 1 % daría un error de +80 años para cualquier edad, mientras que una mezcla del 10 % necesitaría una corrección de +850 años. El segundo problema incidental surge cuando existe diferencia entre la fecha de la muestra y la del contexto que nos interesa. Esta diferencia puede ser mínima si existe completa certeza de la asociación de ambos datos (por ejemplo si analizamos un poste de la cabaña que queremos fechar), y va aumentando a medida que disminuye el grado de asociación. Por ejemplo, éste será mayor si analizamos carbón vegetal de un hogar en el centro de un hábitat, que si el carbón procede de un pozo o basurero, o, en el peor de los casos, cuando la muestra es simplemente "tierra negra" de un nivel. En muchas ocasiones, aunque exista una buena asociación, el organismo pudo haber muerto antes de su utilización arqueológica. Esto ocurre en lugares donde la madera se utiliza durante tiempo, y por ello su uso humano, por ejemplo en la construcción que queremos fechar, pudo haberse llevado a cabo mucho tiempo después de la tala del árbol. Además, en el caso de madera carbonizada, no sabemos si la muestra procede de los anillos exteriores o interiores del árbol. Cuando se trata de árboles de larga vida (el roble más que el abedul, por ejemplo; esto se puede controlar por análisis botánico), y se da un prolongado uso de la madera, el error puede alcanzar varios siglos, y por ello es aconsejable desconfiar de las muestras de madera de gran tamaño, aunque sean las más atractivas por la mayor cantidad de carbono que contienen. En ocasiones, se ha podido controlar el fenómeno gracias a otros datos: en Holanda, los postes de las cabañas neolíticas (de cerámica de bandas) son de mayor diámetro que los de la Edad del Bronce; como consecuencia, las fechas neolíticas muestran una dispersión mayor de valores que las obtenidas para las cabañas del Bronce, ya que durante el Neolítico los árboles eran talados con mayor edad. Con todo, la mayoría de fechas obtenidas a partir de carbón vegetal proceden del análisis de restos de hogares, en los cuales es de suponer que la madera sería casi toda recién cortada, y el problema de la edad previa al uso humano tiene menos importancia. Después de haber visto todo lo anterior, la pregunta lógica será la siguiente: ¿es posible que alguien confíe todavía en el método del carbono-14? La respuesta es afirmativa, y de hecho se trata del método científico que más ayuda ha proporcionado a la investigación arqueológica. Su futuro también está asegurado, pues la mayoría de los problemas que acabamos de ver son mucho más agudos cuando se tienen pocas muestras (de aquí el dicho de “una sola fecha no es fecha”), y hoy en día ya es generalmente posible analizar un número grande de ellas para cada yacimiento, gracias al aumento del número de laboratorios y la consiguiente competencia que ha estabilizado prácticamente los precios de los análisis desde hace más de dos décadas (en torno a 30.000 pta. los convencionales y el doble para los de AMS). Cuando se cuenta con muchas fechas es factible eliminar las erróneas, combinar las estadísticamente similares para conseguir mejor precisión y luego calibrar con intervalos menores, seriar los yacimientos con bastante precisión, etc. 135 ¿Cuáles fueron los efectos del carbono-14 en la investigación prehistórica? Las primeras fechas, obtenidas en los años cincuenta, causaron algunas sorpresas: se vio que eran más antiguas cosas que se consideraban más recientes y viceversa. Los yacimientos neolíticos del Próximo Oriente, que se creían erigidos apenas dos milenios antes de la aparición de la escritura, se fechan hoy cinco mil años antes de este hecho, mientras que el Neolítico egipcio surgió unos dos milenios después que el mesopotámico y anatolio. Por otro lado, el arte del Paleolítico Superior franco-cantábríco resultó ser varios milenios más moderno de lo que se pensaba. Con todo, la contribución más llamativa fue la posibilidad de fechar restos y culturas de cuya época hasta entonces sólo se tenía una idea muy aproximada, cuando no totalmente errónea. La mayoría de los continentes africano y asiático, y todo el americano, tenían hasta entonces una profundidad temporal desconocida por completo. Gracias al carbono-14 se produjo la unidad de la Prehistoria mundial, que ahora se puede estudiar y comparar en conjunto, merced a un método que es aplicable de forma universal. El resultado fue descubrir que muchos hechos, que hasta entonces se creían concatenados, eran independientes: las teorías difusionistas han sido las más perjudicadas por el método. Los megalitos europeos no tienen nada que ver con los orientales, y si lo tienen es como causa y no como efecto, la invención de la agricultura y el pastoreo, es decir el Neolítico, ocurrió de forma independiente en varias zonas de la tierra (Norte de China, SE asiático, Mesoamérica y la región andina, por lo menos), además de en la región siriopalestina que hasta entonces había tenido la primacía sobre las demás. Incluso parece posible que algo tan complicado como la metalurgia del bronce haya surgido en varios sitios como invención autóctona (Balcanes, SE asiático), además del Próximo Oriente. ¿Cómo se ha podido saber esto? Simplemente viendo que las fechas de C-14 son más antiguas o casi contemporáneas en las supuestas zonas dependientes con respecto a los supuestos centros de expansión y, por consiguiente, no fue posible, o no dio tiempo, a difundirse la idea o los objetos de unos a otras. Como resultado final no pretendido de la aplicación universal del método, ha surgido una imagen del género humano en tiempos pasados más optimista que la que teníamos previamente, cuando se sospechaba seriamente de su capacidad de inventiva y adaptación. De lo dicho se desprende que lo importante del C-14 es ver qué cosas fueron antes que otras, y no tanto su antigüedad absoluta. En pocas ocasiones nos interesa esta última magnitud, como por ejemplo cuánto tiempo tardaron los pueblos neolíticos en expandirse por Europa (unos mil quinientos años), o cuándo se pobló Australia o América. Incluso en estos dos últimos casos, como en otros parecidos, surgen constantemente nuevas fechas que hemos de comparar con las anteriores para corregir nuestra idea del fenómeno, hoy situado en torno a 40.000 y 20.000 B.P. respectivamente. Pero estas cifras tomadas por sí mismas tienen escaso interés y resulta mucho más aclaratoria su comparación con las fechas de otras partes de Oceanía, para resolver problemas de cómo y por dónde se efectuó la llegada a la gran isla y explicar sus diferencias raciales, o, en el caso de América, con fechas de la parte oriental de Siberia para resolver en qué momento cultural se efectuó el paso del estrecho de Bering, entonces libre de aguas debido a la glaciación, y que fenómenos ambientales y climáticos empujaron a los grupos asiáticos a la expansión hacia otro continente. 136 En resumen, podemos decir que el método del carbono-14 es un sistema de datación basado en fenómenos naturales en los que intervienen multitud de factores, los cuales producen la incertidumbre que hemos analizado. Tal incertidumbre tiene, no obstante, una parte que podemos evaluar estadísticamente y otra que escapa a nuestro control. Los avances científicos están permitiendo reducir el rango de variación estadística y los errores incidentales, pero no parece posible que se llegue algún día a un cálculo totalmente exacto de la fecha de los fenómenos del pasado, ni con éste ni con ningún otro método como los que veremos a continuación. De todas formas, como la cronología absoluta ha dejado de ser el objetivo prioritario de los arqueólogos, tal problema no les debería preocupar demasiado. 6.3. La Termoluminiscencia La Termoluminiscencia (TL) es la luz que emiten ciertos minerales cuando son calentados, y es proporcional al tiempo transcurrido desde que sus cristales sufrieron otro calentamiento anterior. Como forma de datación se aplicó al principio para detectar falsificaciones cerámicas, y hoy sirve también para fechar éstas u otros materiales que hayan sido calentados (por ejemplo sílex o piedras quemados en hogares, lava, escoria, etc.) o no calentados, como calcita y suelos eólicos (aquí se mide el efecto de la luz solar antes de ser enterrados). Sus ventajas radican en que no necesita calibración, puede fechar muestras de hasta 500.000 años de antigüedad (mucho más allá que el C-14), y lo que se fecha es siempre una actividad humana, el calentamiento del mineral, y no algo quizás anterior como ocurría con el C-14. Sus defectos surgen de ser un método sofisticado y por ello mismo más caro y de necesitar un conocimiento muy exacto de las condiciones de enterramiento de la muestra, y por ello su extracción debe ser preparada con antelación y no se puede destinar para análisis cualquier fragmento cerámico con posterioridad. En condiciones favorables se pueden conseguir fechas con un error menor del 10 % respecto a la edad verdadera. Los fundamentos del método se basan en las propiedades cristalinas de ciertos elementos. En los cristales los átomos están colocados en una estructura rígida y perfecta, inamovible por así decir. No obstante, de vez en cuando aparecen átomos de distinto tamaño o carga que el que corresponde a su posición, y esto provoca una distorsión de la retícula. Cuando se produce el bombardeo por partículas de alta energía, fenómeno constante y universal como ya vimos, algunos electrones salen de su posición original (donde contribuyen a la unión de dos átomos) y, aunque la mayoría suelen volver a ella, algunos quedan "atrapados" en alguna de las distorsiones antes descritas, creando zonas con mayor carga negativa (donde están) y otras con ella positiva (donde deberían estar). Este es un fenómeno constante a lo largo del tiempo, y una forma usual de volver al estado de equilibrio inicial consiste en calentar de nuevo el sólido (“poner a cero el reloj”), momento en el que éste emite un pequeño destello luminoso. Si se mide la intensidad de la luz emitida según se va incrementando la temperatura, se puede estimar la cantidad de electrones que estaban atrapados, y por tanto, como este número es proporcional a la radiación recibida, también el tiempo transcurrido desde que se formó la estructura o se calentó por vez primera. 137 La radiación de las partículas puede provenir de la misma muestra o del entorno circundante. En el caso de la cerámica, normalmente se analizan los cristales de cuarzo del desgrasante o la arcilla, que han recibido radiaciones de la misma cerámica (aunque no del mismo cuarzo) y del suelo donde ha estado enterrada, en forma de rayos alfa, beta y gamma procedentes de la desintegración de isótopos de Uranio, Torio y Potasio. Si el fragmento tiene un espesor mayor de 5 mm, sólo los rayos gamma del suelo le han afectado, pues los otros son absorbidos antes de llegar al cristal. Con todo, la radiación varía de uno a otro sitio y aun dentro del mismo lugar, y también cambia de uno a otro cristal el número de distorsiones que atrapan electrones, lo que hace las correcciones del método muy complicadas. Para medir la llamada dosis ambiental el mejor sistema consiste en introducir unas cápsulas metálicas -que contienen una sustancia que es afectada por la radiación igual que la cerámica pero mucho más rápidamente- bajo tierra en el mismo sitio donde se va a extraer la muestra, y dejarlas allí durante varios meses o un año. Si la excavación es de urgencia y no es posible dejar el contador tanto tiempo, existe otro dosímetro que mide la radiación en unos pocos minutos, lógicamente de forma menos precisa pero suficiente en la mayoría de los casos. También es necesario informar al laboratorio sobre las condiciones del suelo, llevando muestras de la tierra de alrededor (a menos de 30 cm) de la muestra, en pequeña cantidad si ésta es de cerámica, y hasta medio kilo si se trata de sílex. Es importante señalar la existencia de piedras y su tipo particular cerca de la muestra. Igualmente es necesaria la información sobre el contenido de agua del suelo, nivel freático y de lluvias y cómo varió con el tiempo, ya que a mayor contenido de humedad menor radiación habrá recibido la muestra. El fragmento para analizar ha de ser mayor de 10 g en peso y de 6 mm en espesor si se trata de cerámica, y de un volumen mayor de 3.5 x 1 cm en el caso de sílex. Deberá ser extraído a más de 30 cm de la superficie o de cualquier cambio brusco del tipo de relleno, y protegido inmediatamente dentro de una bolsa de plástico opaco. No debe recibir ningún tipo de radiación y su secado se excluye para permitir al laboratorio la estimación de su humedad. En el laboratorio se mide lo que se llama la arqueodosis, es decir, la radiación total recibida por la muestra, mediante su calentamiento súbito hasta 500º y usando un fotomultiplicador para medir la salida luminosa. Mientras esto se hace con un disco que contiene pequeños granos de mineral (cuarzo o feldespato) procedentes de la muestra, a otros con el mismo contenido se les somete a una radiación conocida y se mide la luz posteriormente emitida, para evaluar la sensibilidad de la muestra que, como dijimos, varía de unas a otras para la misma radiación. La dosis anual o velocidad de dosis, la radiación que recibió usualmente por año, se calcula al mismo tiempo, sumando la radiación que emite la misma muestra (medida tras su secado y pulverización; previamente su humedad permitirá evaluar el mayor o menor efecto de la radiación sobre la TL) y la dosis ambiental (la medición efectuada antes en el terreno, o en el laboratorio sobre la muestra de tierra aportada). La arqueodosis nos informa sobre cuánta radiación recibió la muestra desde su formación o calentamiento anterior, y la dosis anual sobre la radiación recibida cada año: si dividimos la primera por la segunda, obtendremos la estimación del tiempo transcurrido desde entonces. 138 Un problema típico en la determinación de la dosis anual es el causado por la variación en contenido de humedad a lo largo del tiempo en que la muestra estuvo enterrada. Aunque en teoría la diferencia podría llegar al 40 %, el efecto usual de los cambios climáticos en el pasado provoca una incertidumbre que no sobrepasa el 4 % de la antigüedad supuesta. Otras complicaciones, como que el radón, uno de los agentes de las radiaciones, sea un gas y tienda a escapar de la muestra, disminuyendo la dosis anual con el tiempo y originando sobreestimaciones en torno al 20 %, son fácilmente corregibles en el laboratorio midiendo el índice de escape del gas. En cuanto a la arqueodosis, ocurre que la TL no aumenta proporcionalmente con la radiación en todo momento, sino que al principio lo hace más despacio (lo cual da fechas menos antiguas en muestras de época reciente, aunque este efecto es subsanable mediante cálculos del laboratorio), y al final llega un momento en que ya no cambia con el tiempo (ya no caben más electrones en los agujeros). Este efecto de saturación es grave, y las muestras saturadas no sirven para la datación. El cuarzo se satura relativamente pronto, y su límite es de 100.000 años, mientras que el feldespato, sílex y calcita tardan más y permiten dataciones de hasta 500.000 años. Otro problema se origina por los electrones que han escapado de la muestra mientras estuvo enterrada (efecto fading), lo cual provoca errores de subestimación en la fecha. Determinados experimentos permiten, mediante la comparación del comportamiento de TL de la muestra con y sin radiación actual complementaria, que deben ser iguales a partir de 320 ºC, eliminar aquellas muestras que no son aptas para la datación (plateau test) (Figura 6.5). Las fechas se suele presentar como en este ejemplo: 1070 a.C.; + 100; + 220; Ox TL 143e, donde 1070 años es la fecha media de todas las muestras del mismo contexto, 100 años el llamado error p, 220 años el error a, y la expresión final es la sigla del análisis, 143e del laboratorio TL de Oxford. El error p es análogo al error típico del carbono-14, proveniente de las diferentes medidas obtenidas en las distintas muestras o partes de una muestra. Un valor grande puede ser debido a que alguna de ellas no era muy adecuada para el método. Este error sólo se puede emplear en la comparación con otras fechas de TL, cuando éstas hayan sido obtenidas sobre muestras con idénticas condiciones de conservación, del mismo o diferentes yacimientos. El error a es una estimación del error total, sumando el de origen aleatorio (el anterior, al que incluye) y el sistemático (incertidumbre de los cálculos de la dosis anual y arqueodosis). Esta cantidad es la que hay que usar para comparar la fecha con otras de condiciones distintas (de humedad, por ejemplo) o con las obtenidas por otros métodos como el C-14. Ambos errores se dan al nivel 68 % de confianza, es decir, expresan una desviación típica alrededor de la media, al igual que el error típico que acompaña las fechas del carbono-14. A diferencia del último citado, que aumenta con la edad pero no de forma sistemática, los errores de la datación TL tienden a ser siempre una proporción constante de la antigüedad de la muestra (fecha media en años B.P.): en torno a un 3 % en el error p y a un 8 % en el error a. La costumbre de proporcionar el error dividido en dos partes parece una práctica encomiable y que debería aplicarse en otras técnicas de datación, aunque esto 139 quizás aumentase la confusión de los arqueólogos. Por este motivo, algunos laboratorios sólo indican el error a. Con todo, existen todavía fuentes de posible incertidumbre que no son susceptibles de estimación, y por lo tanto no van incluidas en ninguno de los dos tipos de error, lo cual hace aconsejable que se extraigan al menos seis muestras para cada contexto que se desee fechar. Una de las principales aplicaciones de la TL es detectar falsificaciones recientes en obras de arte antiguas, cerámicas o bronces. Como lo único que interesa es rechazar la posibilidad de que sean modernas, los análisis se pueden hacer con muy poco material (20 miligramos) y se permiten mayores errores (la dosis ambiental se estima de forma muy aproximada). De todas maneras, siguen existiendo algunos problemas: se puede detectar una falsificación del siglo pasado, pero no una copia romana de un vaso griego original, pues el intervalo de tiempo transcurrido es demasiado pequeño. Al parecer, el temor que existía a que los falsificadores irradiaran sus obras, para simular mayor luminiscencia de forma artificial, no tiene fundamento debido a que el procedimiento es demasiado caro. Gracias al método se han detectado, por ejemplo, varias falsificaciones de punzones de cerámica sigillata del Museo Británico, que no eran de época romana sino del siglo XIX. En la datación de yacimientos arqueológicos, el número de fechas obtenidas va aumentando progresivamente, debido a que su alcance cronológico es mucho mayor que el del C-14; en muchos yacimientos no existen restos orgánicos y sí muchas cerámicas y sobre todo piedras quemadas del Paleolítico, y lo que se fecha es la actividad cultural que nos interesa. Las fechas van desde yacimientos medievales hasta del Paleolítico Medio, como los análisis sobre sílex quemado de Combe Grenal (entre 44.000 y 113.000 B.P.) o La Carigüela (en torno a 50.000 B.P.). Los primeros análisis de cerámica danubiana, del yacimiento de Bylany, dieron fechas superiores al 5000 a.C., que precisamente coinciden con las fechas de C-14 calibradas para el mismo sitio. La cerámica más antigua conocida hasta ahora en el mundo, correspondiente al comienzo de la fase Jomon en el Mesolítico japonés (cueva de Fukui), se ha fechado en más de doce mil años (13970 + 1850 B.P. con la cerámica, 11840 + 740 con piedras de arenisca quemadas), de nuevo coincidiendo con las fechas de C-14 (13060 + 500 B.P., con vida media de 5730 años). En la Península Ibérica, el análisis de TL sobre cerámicas de dos sepulcros portugueses (Poço da Gateira y Gorginos) ha proporcionado una datación realmente antigua del fenómeno megalítico, a mediados del quinto milenio a.C. La fecha no se ha confirmado todavía con dataciones de C-14, pero no contradice el aspecto antiguo de la cultura ni las fechas calibradas de otras zonas europeas como Bretaña. Una variante muy conocida del método ha provocado un sustancial avance técnico en la TL: se trata de la Resonancia de Spin Electrónico (ESR), que permite, al medir los electrones que absorben energía de una determinada longitud de onda cuando la muestra se somete a un campo magnético de intensidad conocida, calcular los que están atrapados sin necesidad de calentar la substancia, y además para ello son necesarias muestras mucho más pequeñas que con el sistema tradicional. Esto ha posibilitado su aplicación a materiales como concha, esmalte dental o hueso: el conocido cráneo de Petralona (Grecia), cuya fecha fue objeto de gran controversia, ha sido datado recientemente en torno a 200.000 B.P. (198.000 + 40.000 para la calcita del hueso, y 127.000 + 35.000 para el hueso mismo, pero 140 la recristalización de éste ha podido bajar la fecha al liberar electrones). Otras aplicaciones de la ESR son las fechas mucho más precisas de los restos neandertales y sapiens del Próximo Oriente, la determinación de la temperatura a qué se cocieron los cereales prehistóricos hallados en los yacimientos, el efecto de determinados metales en el color del cristal antiguo o la localización de las canteras de origen para los mármoles mediterráneos. 6.4. El potasio-argón Este método de datación cuenta con merecida fama desde hace años, pues con él se pudo averiguar la fecha de la aparición de la humanidad sobre la tierra (yacimientos del Homo habilis en Africa Oriental, fechados en torno a dos millones de años). En realidad, su aplicación a la Arqueología se da en el extremo inferior de su ámbito de variación cronológica, ya que permite fechar yacimientos geológicos muy anteriores, y no sirve para muestras con menos de 100.000 años de antigüedad. Por lo tanto, se pueden datar con él restos del Paleolítico Inferior y sólo los comienzos del Paleolítico Medio. Su principal inconveniente es que la muestra analizada ha de ser de materiales volcánicos, y es necesario relacionar la formación de esta roca con el contexto arqueológico que se quiere fechar. Por desgracia, el número de yacimientos enterrados bajo una erupción volcánica es escaso, y hacen falta complicadas consideraciones estratigráficas para ligar otros yacimientos con las erupciones cuya fecha conocemos. La base del método es también otro proceso de desintegración radioactiva, pero aquí, al contrario de lo que ocurría con el C-14, lo que medimos es el material que se ha desintegrado y no el que queda por desintegrar. El potasio, elemento muy común en la mayoría de las rocas, está compuesto por un isótopo estable (K-39) y otro radioactivo (K40), éste ultimo en un porcentaje del 0.012 %. La mayoría del K-40 se descompone en calcio estable, sólido, pero un 11% lo hace en argón (Ar-40), que es un elemento muy estable químicamente (gas inerte) y, lo más importante, se presenta en estado gaseoso. Por ello, cuando las rocas se funden en la erupción, todo el argón anterior se escapa y al solidificarse, la lava no tendrá nada de ese gas en su interior. Todo el que se produzca a partir de entonces provendrá de la desintegración del K-40, y como algunos minerales no dejan escapar el gas de su estructura durante millones de años, se quedará dentro de la roca, y sólo tendremos que medir la cantidad de K-40 y Ar-40 que hay en la muestra para saber el tiempo transcurrido desde su formación. La vida media del K-40 es muy grande, unos 1300 millones de años, y por eso las muestras muy recientes (menos de 100.000 años) no tienen suficiente gas para que pueda ser medido con una mínima exactitud. En la práctica, la técnica tradicional medía la cantidad de potasio estable en la muestra (por espectroscopia de absorción atómica), y calculaba la de K-40, una proporción fija de la anterior. Luego la muestra se fundía en vacío para que expulsase el gas, que se medía mediante un espectrómetro de masas. También se medía la cantidad de Ar-36, pues si este isótopo no radiogénico está presente se debe a que la roca ha absorbido argón de la atmósfera desde el momento de su formación, y por tanto también algo de Ar-40 que no proviene del potasio radioactivo interior. Como las proporciones de los diferentes isótopos de argón son constantes en el aire, podemos corregir ese error restando lo que ha entrado 141 (calculado en función del Ar-36) de lo que medimos antes (de una forma muy parecida a la corrección del fraccionamiento isotópico del C-13 en el carbono-14). La técnica más reciente, llamada de Ar-40/Ar-39 (argón/argón) y que también corrige la influencia exterior por Ar-36, se basa en la fusión de la muestra mediante un rayo láser y el bombardeo del gas resultante con neutrones de alta energía, que convierten parte del potasio estable (K-39) en Ar-39. Este último isótopo es el que se mide ahora, pues su cantidad están en función del K-40 inicial, el que nos interesa. Sus ventajas radican en que no es necesaria una medida exacta del peso de la muestra y la falta de homogeneidad en la distribución de Potasio dentro de aquella causa menos problemas. En ambos métodos, de la cantidad de K-40 que tiene la roca ahora (que es igual a la que tenía al formarse, pues se descompone muy lentamente), se deduce la de Ar-40 que se ha debido producir por descomposición cada año. Seguidamente dividimos por esta última cantidad la medición de Ar-40 que tiene la muestra, y el resultado son los años transcurridos desde la erupción del volcán. En función de la calidad de las muestras, el método del K/Ar puede fechar rocas con una exactitud que va del 10 al 50 %. Los principales problemas surgen cuando no todo el gas del interior se ha conservado, sino que parte ha escapado al exterior (dando fechas más recientes); cuando no todo el gas ha sido producido por desintegración del potasio radioactivo de la roca (fechas más antiguas), sino que parte ha entrado de la atmósfera (ya vimos como corregirlo), o, lo que es peor, ya estaba en la roca cuando se formó, porque no todo escapó en la fusión. Esta "edad previa" se puede estimar mediante el calentamiento por pasos de la muestra: si el argón expulsado es el mismo en cada paso, entonces no hay problema; en cambio, si a unas temperaturas se expulsa más que a otras, esto es debido a la existencia de gas anterior allí atrapado. Este experimento también sirve para detectar si parte del gas ha escapado de la roca, lo cual no tiene solución y se debe buscar otro tipo de muestra. Los feldespatos potásicos de alta temperatura (sanidina), y los de sodio-calcio (plagioclasas, piedra pómez, biotita, moscovita, etc.) son muy adecuados, ya que sólo dejan marchar el gas por encima de 150 ºC, mientras que los feldespatos más comunes de Potasio (ortoclasas, microlina) no son fiables porque pueden perder el argón incluso a temperatura ambiente. Unos 10 g de roca suelen ser suficientes para el análisis, aunque esto varía según la cantidad de potasio de los minerales allí contenidos. Un procedimiento aconsejable consiste en extraer muestras de diferentes minerales para contrastar los resultados de fechar cada uno de ellos; si la datación es aproximadamente igual en todos, entonces su probabilidad de correspondencia con la fecha real es mucho mayor. Al igual que ocurre con la toma de muestras para Termoluminiscencia, es aconsejable el asesoramiento de algún experto en el tema, antes y durante la extracción en el terreno. Aunque al principio se creyó que el método era muy fiable, recientemente se han descubierto errores sistemáticos que lo han puesto seriamente en cuestión. Por un lado, varios laboratorios tenían sus instrumentos de medición incorrectamente calibrados, lo que provocaba cálculos incorrectos de las masa de potasio y de argón, y que no se pudiesen comparar unas fechas con otras (de diferentes laboratorios). En segundo lugar, existía un 142 error constante en todas las mediciones, que daban fechas más recientes que las verdaderas en un 2.67 % (unos 50.000 años en muestras de dos millones de años), porque la velocidad de desintegración del K-40 (su vida media) estaba mal medida, y lo mismo ocurría con la proporción de K-40 en el potasio natural. Todo esto, junto con problemas particulares de contaminación, ha originado serias discrepancias en las dataciones de los más importantes yacimientos del origen del ser humano. Así, la capa volcánica KBS de la región oriental del lago Turkana, en Kenia, ofreció al principio fechas entre 0.53 + 0.29 y 2.64 + 0.29 millones de años, es decir con un margen de variación mayor de dos millones. El investigador de la zona, Richard Leakey, prefirió la fecha más antigua, lo cual colocaba a los restos de Homo habilis descubiertos bajo la capa (el famoso cráneo KNM-1470) en una posición cronológica bastante complicada, haciendo muy difícil que el otro género de homínidos descubierto en África, Australopithecus, fuese nuestro antepasado y no simplemente un contemporáneo más. Al parecer, no solo los instrumentos del laboratorio estaban mal calibrados, sino que existía en las muestras contaminación por erupciones anteriores (en las fechas más antiguas) y no se había conseguido extraer todo el gas contenido en ellas (en las más recientes). También en Hadar (Etiopía), las capas volcánicas BKT-2 y Kada Moumou, habían sido incorrectamente medidas, dando fechas un 20 % más modernas que las reales. Por fortuna, todos estos problemas fueron ya resueltos, y el método recuperó pronto su prestigio. Las mediciones posteriores de la capa KBS han dado fechas coincidentes utilizando métodos distintos: 1.80 + 0.1, 1.89 + 0.01 millones con el K/Ar en dos laboratorios diferentes, y 1.87 + 0.04 millones con el método de las huellas de fisión, que luego veremos. En Hadar, la capa BKT-2 ha sido fechada en 2.93 + 0.11 millones de años, y los restos de Australopithecus afarensis, entre ellos el famoso medio esqueleto de Lucy, se fechan antes de esa fecha al estar colocados por debajo de la capa. En Europa, el método ha permitido la primera datación absoluta fiable (es decir, no basada exclusivamente en fauna y depósitos geológicos asociados, con gran margen de error) de los comienzos de la ocupación humana del continente: el yacimiento de Isernia la Pineta, en Italia, está estratificado bajo una capa volcánica de 0.73 millones de años de antigüedad. 6.5. La serie del uranio (uranio/torio) El método se refiere a la serie de los elementos radioactivos que se originan por desintegración, mediante la expulsión de partículas alfa y beta, a partir del uranio natural (U-238) hasta llegar al plomo estable (Pb-206). Como sistema de datación, se aplica sobre todo a carbonatos calizos (por ejemplo, calcita y otros componentes de las formaciones secundarias de las cuevas llamadas espeleotemas), aunque también se pueden fechar muestras de hueso y conchas, por lo que la relación entre lo que se data y la actividad humana es mucho mayor que en el método del potasio/argón. Su alcance cronológico va de 5.000 a 500.000 años, lo que lo hace muy adecuado para el rango situado entre el C-14 y el K/Ar, donde compite directamente con la Termoluminiscencia. 143 Cuando se forman los carbonatos, normalmente contienen uranio y no torio, debido a que el primero es soluble y el segundo no. Por lo tanto, todo el torio contenido en una muestra se habrá originado después de su formación, por descomposición del uranio. En la práctica, la serie del uranio es bastante larga, y en ella aparecen distintos isótopos (en posición de "padres" o "hijos") de los dos elementos. Nos interesa coger aquellos cuya vida media sea apropiada para la datación, del mismo orden de magnitud que la antigüedad de la muestra, ya que si la del "padre" es demasiado grande existirá poca cantidad del "hijo", y lo mismo ocurrirá si la de éste es demasiado pequeña, siendo por ello difícil de medir. Por ello se suele medir la cantidad de uranio 234 (U-234) y de torio 230 (Th-230), relativamente abundantes y de vida media 267.000 y 80.000 años respectivamente. En el laboratorio se disuelve el carbonato con ácido y se separan químicamente los dos elementos, para luego medir su cantidad (contando directamente el número de átomos por espectrometría de masas) y la de uranio natural U-238, que es el origen de toda la serie. Tras las mediciones, se calcula la proporción Th-230/U-234 y de ella se obtiene la edad de la muestra. Los problemas, como siempre, empiezan enseguida y no siempre son susceptibles de control. Si la muestra es demasiado antigua, el torio se forma tan despacio que llega un momento en que la cantidad formada iguala a que se desintegra, y ya no cambia su proporción con la edad (punto de equilibrio); por ello existe un límite inferior de la datación, en torno a los 500.000 años. Las muestras más modernas, que deben pesar en torno a 100 gramos de calcita, se pueden fechar en condiciones ideales con un error menor al 10 %. No obstante, se dan discrepancias mayores debido a que no todas las rocas tienen la cantidad de uranio necesaria, la vida media de los dos isótopos no es conocida con total exactitud y los instrumentos de laboratorio no son tan precisos como se supone teóricamente. Otra cuestión es la relación entre el mineral y el contexto arqueológico. Si el objeto no está embebido en la caliza, caso raro en el que se obtiene una fecha mínima del mismo, posiblemente con poca diferencia de la real, la relación se complica. Cuando se analizan dos capas de caliza, obtendremos un límite mínimo y otro máximo para todos los contextos o niveles que estén comprendidos entre ellas, pero no fechas absolutas para los mismos. Si fechamos como estalagmitas, estalactitas u otros tipos de espeleotema contenidos en los niveles, tendremos edades máximas, o terminus post-quem para ellos, ya que las calizas se tuvieron que formar con anterioridad. Finalmente, la calcita depositada en huesos fragmentados o en las grietas del suelo, nos dará fechas mínimas (terminus ante-quem) para el hueso o los objetos depositados en los agujeros, ya que se formó con posterioridad. Para evitar las impurezas de la muestra (el material aportado por erosión y que seguramente contiene torio que cambia la proporción original), se escogerán partes que no tengan porosidades. No obstante, en ocasiones no se pueden detectar las recristalizaciones, que dan edades más recientes debido al bajo contenido en Torio de las partes más jóvenes. Con respecto al hueso, al formarse no tiene uranio, y por tanto ha de adquirirlo primero por contacto con el agua del suelo. Este proceso ha de ser corto (por ejemplo, si el hueso fue enseguida protegido por una capa impermeable), pues de lo contrario la cantidad de uranio irá aumentando con el tiempo y no será igual a la existente al comienzo, cuando se empezó a formar el torio, falseando así los cálculos de determinación de la edad. Como siempre, es 144 aconsejable extraer varias muestras y controlar la fiabilidad de la datación mediante la comparación de los diferentes resultados. Desde los años setenta se han fechado abundantes yacimientos paleolíticos europeos con este método. Por ejemplo, el ultimo inter-glaciar se fechó en la cueva Victoria, en el Norte de Inglaterra, entre 114.000 + 5000 y 135.000 + 8000 B.P. En el yacimiento galés de Pontnewyd, del Pleistoceno Medio, se obtuvo una fecha mínima de 170.000 B.P. (Brecha Inferior), lo cual está en consonancia con una datación de TL sobre sílex quemado, hallado debajo de la brecha, de 200.000 + 25.000 B.P. La transición del Achelense al Musteriense en las cuevas de La Chaise-de-Vouthon (Charente) en Francia, se ha fechado hace unos cien mil años, mientras que el Ateriense norteafricano ha sido llevado a una cronología bastante más antigua de lo que antes se creía (80.000 en vez de 30.000 B.P.) por la aplicación del método. Famosos yacimientos, como Vertesszöllös en Hungría, Pech de l'Aze en Francia, Bilzingsleben en Alemania Oriental, o los importantes depósitos pleistocénicos de la Sierra de Atapuerca en España, también han sido fechados con ayuda de este sistema de datación. 6.6. Las huellas de fisión De nuevo aparece aquí el uranio, cuya fisión deja huellas en las estructuras cristalinas a velocidad constante. El método también está relacionado con la Termoluminiscencia, pues estas fisiones provocan una parte de las irregularidades cristalinas donde quedan atrapados los electrones que aquélla mide. Se emplea para fechar cristales volcánicos (piedra pómez, obsidiana) y cristal y cerámica hechos por los humanos. Su alcance es casi ilimitado, puesto que llega a más de dos mil millones de años, pero las muestras recientes exigen demasiado tiempo de recuento, por lo que la TL funciona mejor. En muestras más antiguas, es de gran utilidad cuando no se puede aplicar el método del K/Ar. Los núcleos de U-238, además de desintegrarse "pacíficamente", por así decir, dando origen a la serie antes vista, de vez en cuando se rompen en dos partes, de masa aproximadamente igual, las cuales salen despedidas con enorme fuerza causando gran daño a la estructura cristalina que los contiene (el mismo fenómeno que hace estallar las bombas nucleares de fisión). Si el cristal es tratado con ácido, las partes dañadas son atacadas por él más rápidamente, merced a lo cual son visibles como pequeñas líneas y manchas a través del microscopio óptico. Como sabemos la velocidad a que se fisiona, sólo hay que medir cuánto U-238 hay en la muestra (mediante bombardeo con neutrones lentos, como se hace en las centrales nucleares), y contar el número de huellas para saber la edad de la formación del cristal, bien en el momento geológico o desde su calentamiento si se dio este hecho (por encima de 500 º se borran las huellas anteriores y se “pone a cero” el reloj). La principal limitación del método consiste en el tiempo necesario para contar las huellas en el microscopio. Para obtener una fiabilidad del 10 % (en el nivel de más/menos una desviación típica), es necesario contar por lo menos cien huellas, y en recorrer un área de un centímetro cuadrado se emplea sobre una hora de tiempo. Si el material contiene poco uranio, o se formó en fecha reciente, tiene muy pocas huellas y hace falta mucho 145 tiempo para llegar a cien. Por ejemplo, un cristal volcánico de 10.000 años, con 3 partes por millón de uranio solo tiene 10 huellas por cm2, y serán necesarias diez horas de tediosa búsqueda en el microscopio. Si la muestra tuviese sólo una parte por millón, y quisiéramos dedicar sólo una hora al análisis, deberá tener por lo menos 300.000 años de antigüedad. Por eso el método no suele ser aplicable a la cerámica, a menos que ésta contenga una cantidad anormalmente grande de uranio. Esto ocurre en ciertos tipos de cristal del siglo pasado, a los que se añadía uranio como colorante (hasta 2-3 %), o cuando la arcilla o el desgrasante llevan silicatos de circonio, que pueden llegar a tener de 0.1 a 1 % de uranio, lo que permite fechar cerámicas a partir de 300 años de antigüedad. El método de las huellas de fisión se ha utilizado para fechar el tufo KBS del Koobi Fora, ayudando a resolver la larga controversia existente sobre él y sobre la fiabilidad del método del Potasio/Argón, como antes vimos. Con el mismo sistema también se han fechado los niveles del Homo erectus de la cueva de Zhukudian en China, entre 300.000 y 460.000 B.P. 6.7. La racemización de aminoácidos Este método fue desarrollado a comienzos de la década de los setenta, para obtener dataciones absolutas de huesos, de los cuales hacía falta entonces extraer una muestra demasiado grande (análisis destructivo) para el carbono-14. Sus ventajas son que requiere muestras muy pequeñas (menos de 10 g) y llega hasta más de 100.000 años de antigüedad. Los problemas derivan de que la velocidad del proceso que se mide depende en gran medida de la temperatura, cuya variación a lo largo del tiempo no conocemos, y que por ello las fechas de cada yacimiento han de ser calibradas con muestras de fecha conocida (por otros métodos) del mismo sitio. Es posible que por ello la racemización sea pronto sustituida por el C-14 por acelerador o por la resonancia de spin electrónico, que permiten muestras igual de pequeñas (Ver 6.2 y 6.3). Las moléculas de los componentes orgánicos tienen la particularidad de que, con los mismos elementos, pueden presentar diferente estructura espacial, es decir esos mismos elementos colocados de distintas maneras. A estos compuestos se les llama isómeros y un ejemplo lo forman el alcohol etílico y el éter dimetílico, con la misma fórmula pero muy distintas propiedades -el primero es líquido y el segundo un gas. En ocasiones la estructura es tan parecida que es como si la de un isómero fuera la imagen en un espejo del otro. Estos estereo-isómeros, o enantiómeros, tienen propiedades muy similares, y algunos, los azúcares y aminoácidos, se suelen dividir en dextrógiros y levógiros, pues uno desvía hacia la derecha un rayo de luz polarizada al pasar por una solución del elemento, mientras su opuesto lo hace hacia la izquierda (se añade una D o una L al comienzo del nombre químico: p.e. ácido L-aspártico). Los seres vivos normalmente producen sólo variedades levógiras y, aunque éstas se transforman de forma continua en dextrógiras (y viceversa), como los aminoácidos se reemplazan continuamente, las formas "D" no perduran demasiado. Una vez que el ser vivo muere, al no existir nueva formación, los isómeros "D" van aumentando hasta llegar a 146 igualar en cantidad a los "L", formando una mezcla al cincuenta por ciento llamada racémica. Este proceso se llama racemización, y se produce a velocidad constante si la temperatura también lo es. En el laboratorio se mide la cantidad de isómero "D" que existe (mediante analizadores muy precisos de aminoácidos, desarrollados por la industria bioquímica), y sabiendo la velocidad a la que se forma se obtiene subsiguientemente el tiempo transcurrido desde la muerte del ser vivo. Normalmente se mide la proporción D/L del ácido aspártico, el de racemización más rápida (vida media de 15.000 años a 20º C) y determinación más precisa. También es conveniente medir otros aminoácidos, porque si algunos escasean más de la proporción prevista es debido a que el hueso fue quemado o calentado (destruyéndose más unos ácidos que otros), y entonces la muestra no sirve para la datación. Esto se debe a que en el calentamiento (y el efecto ocurre incluso por debajo de 150 ºC) se produce una racemización muy rápida, destruyendo así el principio de la velocidad constante. Otra forma conocida de incumplir ese principio es la debida a las variaciones de temperatura que sufrió la muestra mientras estuvo enterrada, pues la velocidad de racemización aumenta según lo hace la temperatura. Aunque se pueden hacer cálculos aproximados de cómo varió el clima en el yacimiento, mediante información procedente de otras zonas y de otros análisis (isótopos marinos de oxígeno, pólenes, etc.), y ajustar así la velocidad de producción del isómero en los diferentes períodos, la mejor manera de corregir esto es analizando la racemización de una muestra de edad conocida. Si existen huesos de animales, circunstancia nada rara, en el mismo yacimiento, se determina la proporción D/L en una muestra, de la cual otra parte se analiza por carbono-14. El resultado nos permite calcular la velocidad media de racemización (dividiendo la cantidad de isómero "D" por el tiempo transcurrido) para ese hueso, que puede ser de época distinta de la correspondiente a los que sólo analizamos por racemización. Seguidamente, se supone que esa velocidad no ha variado durante toda la historia del yacimiento y esto permite convertir las relaciones D/L de todos los demás huesos (usualmente, humanos) en tiempo calibrado. El principal defecto de ese tipo de calibración es que si la fecha de C-14 que se escoge está equivocada, entonces todas las de racemización, que se basan en ella, también lo están. Esto fue lo que ocurrió precisamente con uno de los primeros resultados del método, sobre varios cráneos humanos de la región de San Diego en California. Todas las racemizaciones se calibraron usando una sola fecha de C-14, porque parecía que los yacimientos eran muy similares y existía poco material para analizar con ese método. De ello resultó que los cráneos eran muy antiguos, entre 40 y 50.000 B.P., lo cual favorecía sin duda las teorías sobre una presencia humana en América muy anterior a lo que se creía en los medios más autorizados. Un análisis reciente de C-14 con acelerador (método AMS), sobre pequeñas muestras de los mismos cráneos, ha dado fechas bastante más razonables, entre 4000 y 6000 B.P. En Italia se han efectuado comparaciones de un gran número de fechas de racemización y de C-14, y la diferencia entre ambas está sólo en torno al 8 %, siendo la máxima del 18 %. Otros restos humanos fechados por el método son los de Klasies River (Suráfrica, 90110.000 B.P.), Kabwe (Broken Hill, Zambia, 110.000 B.P.) y Tautavel (Francia, 250350.000 B.P.). Recientemente, investigadores japoneses están utilizando el método para calcular la edad de los cadáveres prehistóricos en el momento de su muerte, basándose en 147 que los ácidos del esmalte dentario no se reemplazan durante la vida del individuo, por lo que se va produciendo racemización durante toda ella. Si se calcula la que se produjo después de la muerte (conociendo la fecha del enterramiento y las variaciones aproximadas de temperatura) y se resta de la que tiene la muestra de diente, la diferencia nos dará los años que vivió la persona en cuestión. El procedimiento de calibración que hemos descrito en la racemización es similar al utilizado en otros métodos de datación que no veremos aquí en detalle, por ser de aplicación en ámbitos más reducidos, como son la hidratación de la obsidiana (que mide el grosor de la capa superficial hidratada en los útiles de este material, un proceso que puede durar más de 100.000 años y comienza cuando se rompe la piedra para fabricar el útil, pero cuya velocidad también es variable dependiendo de la temperatura y la luz solar), el contenido de nitrógeno, flúor y uranio en los huesos (el primero disminuye, mientras los dos últimos aumenta, con el paso del tiempo, también con velocidades muy variables), la tasa de cationes de potasio y hierro en las pátinas que cubren grabados rupestres en áreas desérticas (disminuyen con el paso del tiempo), etc. En todos estos métodos, y en otros que sin duda surgirán para aprovechar la naturaleza constante de muchos fenómenos naturales, el principal problema radica, lógicamente, en asegurar que la corrección por comparación con otros sistemas independientes de datación funcione correctamente. 6.8. Arqueomagnetismo y paleomagnetismo El arqueomagnetismo es el estudio de las pequeñas variaciones que ha experimentado el campo magnético terrestre en el pasado reciente, sobre la base del registro dejado en materiales arqueológicos, como arcilla cocida y hornos cerámicos. Se distingue del paleomagnetismo, que lo engloba, en que éste se basa en información obtenida en las rocas y otros materiales geológicos, prolongando su ámbito de estudio hasta el momento en que se formó la Tierra. La principal aplicación del primero en arqueología es la datación bastante precisa de muestras recientes (hasta de unos 10.000 años, con error de + 20 años en el mejor de los casos), mientras que por paleomagnetismo es posible la datación aproximada de restos anteriores a medio millón de años gracias a los cambios de orientación global que sufrió el campo terrestre. En cuanto al arqueomagnetismo, sus inconvenientes surgen de que el campo magnético ha variado de forma bastante aleatoria, no sólo según la época sino también según las distintas zonas geográficas, y es necesario conocer con exactitud cómo lo hizo en cada una de ellas. En la Península Ibérica, al igual que en muchos otros países, todavía no disponemos de estos datos al completo, pero es previsible que existan en el futuro y el método se aplique a nuestros restos arqueológicos. Por otro lado, no todas las muestras son adecuadas y, en la aplicación hoy más corriente, es necesario que no hayan cambiado de posición desde que fueron calentadas hasta el momento en que se extraigan para el análisis. El campo magnético está originado por algo que se imagina como un dipolo magnético o gran imán situado en el centro de la tierra, el cual forma un ángulo con el eje geográfico que va desde el polo Norte al polo Sur. Este ángulo, llamado declinación, varía con el 148 tiempo, al igual que lo hace la intensidad o fuerza del campo, hoy un veinte por ciento menor que hace dos mil años, por ejemplo. Estos cambios afectan por igual a toda la tierra, pero el efecto del dipolo central es únicamente el ochenta por ciento del campo magnético total, y existen otros dipolos locales, que causan el resto de la variación y afectan a áreas de aproximadamente mil kilómetros de ancho. Por ello es necesario estudiar primero la variación magnética en zonas de esa dimensión, partiendo de datos históricos (en algunas áreas de Europa hay registros magnéticos de los últimos 400 años) y de análisis sobre muestras arqueológicas de edad conocida. Las curvas de variación (calibración) se usan luego para datar otras muestras cuya fecha se desconoce (figura 6.6). Las rocas y cerámicas contienen pequeñas partículas de óxido de hierro que están permanentemente magnetizadas, como pequeños imanes. Cuando se aplica energía al mineral, calor por ejemplo, las partículas se liberan de la unión que las liga a otras y su momento magnético puede rotar libremente. Si existe un campo magnético exterior en ese momento, cierto número de partículas, tanto mayor cuanto mayor sea la intensidad de aquél, alinearán su momento según la dirección del campo. Al interrumpirse la energía, por ejemplo enfriando la pieza, ese alineamiento quedará fosilizado en las partículas, y podrá ser medido posteriormente. Algo parecido sucede con los sedimentos del fondo de los lagos, en donde las partículas giran libremente hasta que la materia se solidifica. No obstante, en este último caso el efecto magnético es la media de todos los que actúan durante el proceso, que, al contrario que en el calentamiento de rocas y cerámicas, puede durar varios siglos. Existen varios tipos de magnetismo remanente, no todos de utilidad en arqueología: termo-remanente (TRM) y deposicional (DRM), que ya hemos citado, el que se produce en el barro de los adobes (SRM), el de tipo "viscoso" (VRM), causado por cambios en el campo magnético posteriores a la remanencia inicial, el isotérmico (IRM), originado por relámpagos y rayos próximos, el químico (CRM), por reacciones químicas posteriores al magnetismo inicial que pueden producir nuevos minerales magnéticos que se alinean de forma distinta, etc. Excepto los tres primeros, los demás son perjudiciales para la datación y pueden incluso inutilizar una muestra para ese fin. El hierro no resulta de ninguna utilidad en arqueomagnetismo, a pesar de sus propiedades magnéticas, o precisamente por las mismas. Sus partículas se influyen unas a otras más que el campo exterior, y además su propio campo distorsiona el campo exterior, dando una imagen falsa de éste. En cuanto a los métodos de datación, son de dos tipos: los basados en la dirección del campo, y los basados en la intensidad del mismo. En ambos es necesario contar con una curva o tabla de calibración que indique los cambios ocurridos en el pasado para la zona de donde se extrae la muestra. Estos datos están disponibles para algunas áreas de la Tierra, pero hasta ahora ninguna va más allá de 10 a 11.000 B.P. En la datación direccional, es necesario que la muestra no se haya movido desde su calentamiento: arcilla cocida de hornos cerámicos, suelos quemados en hogares, y suelos u otros materiales de arcilla (por ejemplo, ladrillos) de niveles de destrucción por fuego (siempre que se hayan sobrepasado los 700 º y los restos no se hayan desplazado). Para cada fecha hacen falta un mínimo de cinco muestras (veinte si se trata de un hogar), de las que se quitan las partes exteriores hasta conseguir una masa de 10 x 10 cm. Luego se marca con un teodolito la posición del Norte real (enfocando al sol a una hora conocida) y con una brújula la del norte magnético 149 (examinando la posibilidad de alguna distorsión por rocas ígneas próximas, lo cual eliminaría la muestra y la zona), junto con la orientación de la muestra. Una desmagnetización parcial por pasos de la muestra permite averiguar si en ella existe remanencia añadida, como la antes citada, lo que provocaría el rechazo si la dirección de las partículas cambió a lo largo de este proceso. El magnetómetro más utilizado en la actualidad es del tipo criogénico (SQUID), que mide la dirección viendo cómo cambia la corriente en un anillo superconductor que rodea la muestra, al moverse ésta. La estimación final de la declinación (ángulo con el Norte geográfico) e inclinación (ángulo con la horizontal), se consigue con un 95 por ciento de probabilidad de acierto, por lo que el error que se da en las fechas, aunque similar al tipo "a" de la Termoluminiscencia por tratarse del error total, viene expresado al nivel de dos desviaciones típicas (si fuera sólo una, la probabilidad sería del 68 %). En general, es necesaria una idea previa de la fecha de la muestra, puesto que una misma dirección del campo se pudo dar en distintos momentos del pasado. La datación por medida de la intensidad tiene la ventaja de que la muestra no necesita haber estado quieta desde su magnetización, y por lo tanto se pueden analizar fragmentos de cerámica de cualquier zona de un yacimiento. Es en la medición donde aparecen los problemas, ya que hasta hace poco se empleaba mucho tiempo en ella, del orden de varias semanas. Hoy en día se ha reducido a varias horas, y el empleo de un microprocesador la ha hecho automática. Es necesario también conocer la variación de la fuerza del campo en la zona de interés (allí donde se fabricó la cerámica, por eso interesan productos locales o importados de centros seguros) en épocas pasadas. Existieron períodos en los que esa variable apenas cambió, y por ello las muestras de esos momentos no sirven para la datación (por ejemplo, la intensidad fue constante en Egipto y Mesopotamia entre 2300 y 1500 a.C.); asimismo se necesita una idea previa de la antigüedad de la muestra, por la misma razón antes apuntada. La medición consiste en comparar la magnetización inicial de la muestra con la producida artificialmente en el laboratorio sobre ella, con intensidad conocida y en condiciones lo más parecidas posible a las originales (lo cual es difícil de conseguir, y de ello provienen los errores en este caso). Se han dado aplicaciones del método en campos diversos, desde la civilización minoica hasta el origen de la humanidad. Comparando muestras de cenizas de la erupción de Santorini y de las ruinas de Creta, un estudio reciente ha podido determinar la existencia de dos erupciones, separadas por unos veinte años, de las que la primera acabó con los palacios del centro de la isla, y la segunda con los de la parte oriental, debilitados ya por el primer terremoto. En este caso, el arqueomagnetismo se ha utilizado como un método de cronología relativa, pero también proporciona fechas absolutas, como en yacimientos británicos del final del Paleolítico (cueva Kirkhead, comparando sus sedimentos con los del lago Windermere), o los castros de la Edad del Hierro de Surrey, donde los resultados (obtenidos de barro del fondo de pozos) concuerdan con las monedas del yacimiento, fechadas en el siglo I a.C. El análisis de intensidad también ha sido útil para descubrir cuándo se fabricaron las tablillas falsas de Glozel, con inscripciones pretendidamente neolíticas. Una fecha de TL las situó entre 350 a.C. y 250 d.C., pero en esa época la intensidad magnética nunca bajó de 60 microTeslas, y el análisis de las tabletas dio 47, 150 intensidad muy parecida a la actual de Francia, lo que viene a confirmar la sospechada falsificación reciente. Finalmente, el Paleomagnetismo ha descubierto que el sentido del campo magnético terrestre también varió en el pasado: el Polo Norte estuvo situado al Sur y viceversa. Durante cientos de miles de años, se produjeron periodos de polaridad inversa (período Gilbert, antes de hace cuatro millones de años; Matuyama entre 2.4 y 0.7 millones) y de polaridad normal (Gauss, entre 3.3 y 2.4 millones; Brunhes, desde 0.7 millones hasta hoy), durante los cuales se daban "pequeños" episodios de unos cien mil años de duración, en que la polaridad daba la vuelta a la posición contraria (en el cambio empleaba unos cinco o diez mil años). De aquí se deduce que cualquier muestra con polaridad inversa a la actual debe ser más antigua de 730.000 años, y el recuento de los períodos y episodios, si existe un registro estratigráfico continuo y suficientemente largo, puede ser una medida de cronología absoluta en algunos casos, como en el famoso yacimiento de Olduvai en Tanzania. En los yacimientos burgaleses de Atapuerca, las muestras tomadas a profundidades distintas en la gran serie estratigráfica de Gran Dolina muestran la variación del campo desde fines del Pleistoceno Inferior (1.2-1.1 m.a.) hasta un momento impreciso de finales del Medio, abarcando por tanto los periodos Matuyama y Brunhes y, lo que es más importante, fechando los restos humanos de la nueva especie definida en el yacimiento, Homo antecessor, por debajo del cambio de polaridad que marca la transición entre los dos periodos, con una fecha aproximada superior a los 780.000 años de antigüedad. BIBLIOGRAFIA Aitken, M.J. 1974. Physics and Archaeology. Clarendon Press, Oxford. --- 1985. Thermoluminiscence Dating. Academic Press, Nueva York. --- 1990. Science-based Dating in Archaeology. Longman, Londres. Arribas, J.G.; Calderón, T.; Blasco, C. 1989. Datación absoluta por Termoluminiscencia: un ejemplo de aplicación arqueológica. Trabajos de Prehistoria, 46: 231-246. Bada, J.L.; Helfman, P.M. 1975. Amino acid racemisation of fossil bones. World Archaeology, 7: 160-73. Bowman, S. 1990. Radiocarbon Dating. British Museum, Londres. Brothwell, D.; Higgs, E. (eds.) 1980. Ciencia en Arqueología. Fondo de Cultura Económica, Mexico. 151 Curtis, G.H. 1975. Improvements in potassium-argon dating: 1962-1975. World Archaeology, 7: 198-209. Dean, J.S. 1978. Independent dating in archaeological analysis. Advances in Archaeological Method and Theory (M.B. Schiffer, ed.), I, Academic Press, Nueva York: 223-265. Eckstein, D. 1984. Dendrochronological Dating. Handbooks for Archaeologists, 2, European Science Foundation, Estrasburgo. Fernández Martínez, V.M. 1994. La cronología arqueológica y sus problemas. Actas del II Congreso de Historia de Andalucía, Prehistoria. Córdoba, 1991. Junta de Andalucía, Córdoba: 47-58. Fleischer, R.L. 1975. Advances in fission-track dating. World Archaeology, 7: 136-50. Gillespie, R. (1984): Radiocarbon User's Handbook. Oxford University Press, Oxford. Gowlett, J.A.J. 1987. The Archaeology of Radiocarbon Accelerator Dating. Journal of World Prehistory, 1(2): 127-170. Libby, W.F. 1965. Radiocarbon dating (2ª Ed.). Chicago U.P., Chicago. (Trad. castellana en Fondo de Cultura Económica, Mexico). Michels, J.W. 1973. Dating Methods in Archaeology. Seminar Press, Nueva York. Mook, W.G.; Waterbolk, H.T. 1985. Radiocarbon dating. Handbooks for Archaeologists, No. 3, European Science Foundation, Estrasburgo. Parkes, P.A. 1986. Current Scientific Techniques in Archaeology. Croom Helm, Londres. Renfrew, C. 1973. Before Civilization. The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europa. Jonathan Cape, Londres. Schwartz, H.P. 1975. Absolute age determination of archaeological sites by uranium series dating of travertines. Archaeometry, 22: 3-24. Taylor, R.E. 1987. Radiocarbon Dating: An Archaeological Perspective. Academic Press, Orlando Varios autores 1978. C-14 y Prehistoria de la Península Ibérica. Fundación Juan March, Serie Universitaria, Madrid. Wagner, G.A. 1983. Thermoluminescence Dating. Handbooks for Archaeologists, 1, European Science Foundation, Estrasburgo. 152 153 154 155 156 7. LOS METODOS CIENTIFICOS: EL OJO NO BASTA. En este capítulo se verán aquellos aspectos de la arqueología que corresponden a estudios o análisis de otras disciplinas distintas, las antes llamadas "ciencias auxiliares", con la excepción de los métodos de cronología absoluta, que ya vimos en el capítulo anterior. Lo que conocemos mejor como arqueometría, todo ese creciente conjunto de métodos físico-químicos que nos permiten acceder a montañas de información insospechada sobre la vida del pasado, ocupa hoy un lugar tan importante en nuestra disciplina que ha llevado a decir, a Douglas Price y otros, que los mayores avances de la arqueología en el siglo XXI se producirán en el laboratorio, y ya no en las propias excavaciones y prospecciones de campo. Puesto que las aplicaciones aumentan de año en año, y son tan numerosas que sería imposible exponer todas aquí, ni siquiera brevemente, nos centraremos en aquellos problemas más importantes, los que aparecen con más frecuencia en la investigación actual, y en los métodos más utilizados para su resolución. La reconstrucción de los medios ambientes prehistóricos es hoy una de las aspiraciones fundamentales de los estudiosos de este período. Desde hace tiempo muchos arqueólogos creen que es en la relación de los grupos humanos con la geografía y el clima circundante (ecosistema) donde radica una parte de la explicación de los fenómenos de cambio cultural. No parece que sea simplemente casual la asociación probada de una época de mayor sequía al final del Plioceno con la aparición del primer hacedor de herramientas de filo cortante, que luego nosotros llamamos "ser humano", o de la elevación constante de la temperatura, extinción masiva de especies animales, subida del nivel del mar, etc. de comienzos del Holoceno, con el surgimiento de las primeras comunidades sedentarias, dedicadas a la agricultura/ganadería, y el progresivo abandono de la caza y la recolección. Por lo tanto, es necesario que el arqueólogo recupere información de tipo ecológico procedente del pasado, y no únicamente datos culturales. Lo que ocurre es que esa información es tan amplia y variada que resulta imposible que el propio arqueólogo la domine, y ha de acudir a otros científicos: geólogos, para que analicen los suelos, estratos, rocas, etc.; paleontólogos y tafónomos, que obtengan toda la información posible de los restos de fauna de la excavación, apenas una serie de pequeños fragmentos de hueso en ocasiones; palinólogos y antracólogos, que le digan qué tipos vegetales existieron en los alrededores y dentro del yacimiento, etc. Todo ello tiene por objeto la reconstrucción del clima (temperatura, humedad, etc.), de los recursos económicos que le acompañan (fauna, flora, materias primas, etc.) y, especialmente, de su cambio con el tiempo en relación con la composición de los grupos humanos (demografía, asentamientos) y su comportamiento (reflejado en la cultura material). En la segunda parte de este capítulo se examinarán con brevedad otros tipos de análisis, que se refieren en esencia a la composición de los restos recuperados en las excavaciones. El análisis químico elemental -ya hoy efectuado habitualmente con la espectroscopia, sobre todo de fluorescencia de rayos X-, puede informar sobre qué tipo de elementos, y en qué proporción, componen un objeto metálico, un útil lítico de sílex o de obsidiana, un recipiente de cristal o cerámica, etc. Estos datos pueden servir en ocasiones para averiguar el lugar de procedencia de la materia prima, con todo lo que implica sobre los sistemas de 157 comercio o intercambio, y en todo caso nos informa sobre la habilidad tecnológica de nuestros antepasados. El contenido de ciertos elementos, como el estroncio, en los huesos humanos, permite estudiar los tipos de alimentos de los grupos prehistóricos, y como pudieron variar con el curso del tiempo, o entre unos y otros grupos contemporáneos. Finalmente, diversos estudios isotópicos, parecidos a los que vimos en el capítulo anterior, y que se verán aparte por su naturaleza específica, nos sirven para lograr los mismos objetivos pero de forma más precisa: procedencia de metales, dietas alimenticias y cambios del clima durante toda la evolución humana. 7.1. La reconstrucción del medio ambiente 7.1.1. La Geología Esta ciencia estudia la colocación y composición de los sedimentos terrestres de todos los períodos y contengan o no restos de seres vivos, pero a nosotros nos interesa sólo, lógicamente, el estudio del Cuaternario (y en todo caso del final del Terciario, cuando surgen los primeros homínidos), en aquellos estratos donde existe testimonio de actividad humana o relacionada con nuestra especie. Sus conclusiones más interesantes se refieren sobre todo al clima existente en el momento en que se formaron los depósitos. La estratigrafía analiza la superposición de las capas, su extensión y aspecto físico, evalúa su cronología relativa y establece la relación que existe entre cada una de ellas y sus restos paleontológicos y arqueológicos. La sedimentología estudia en el laboratorio la composición del sedimento, mediante la granulometría, morfoscopia de los granos de cuarzo, composición de minerales pesados, arcillas, etc. Los principales sedimentos que se formaron en el Cuaternario son los glaciares, lacustres, marinos, fluviales, eólicos, carbonatados, volcánicos y los depositados en las cuevas; a continuación resumiremos sus características más importantes. Existen dos tipos de glaciar: una capa continua de hielo que cubre enormes superficies, el inlandsis, hoy confinada a zonas como Groenlandia y la Antártida pero que durante las glaciaciones cubrió todo el Norte y parte del centro de Europa, y los glaciares de valles montañosos, cuyas largas lenguas de hielo descienden desde las cumbres hasta las áreas más bajas. Ejemplos de este segundo tipo son los glaciares alpinos, ahora situados sólo en la cadena montañosa, pero que en los períodos de frío intenso llegaban a cientos de kilómetros de aquélla. La importancia del fenómeno glaciar se puede intuir si se piensa que en estos depósitos están hoy contenidos tres cuartos del total de agua potable de la tierra. De la gran extensión de los hielos en el pasado quedan como testimonios fundamentales las morrenas, enormes masas de sedimentos arrancados del suelo y arrastrados cientos de kilómetros por el empuje de la masa helada. Estos depósitos son de una gran heterogeneidad, pues contienen desde grandes rocas hasta arenas y arcillas, y todavía hoy se encuentran tan lejos de los glaciares como en el centro de Alemania o de Francia, en forma de elevaciones estrechas y alargadas que indican el lugar de máximo alcance de la 158 lengua del glaciar. Gracias a los métodos de cronología absoluta, aplicados a sedimentos de este origen, sabemos cuando comenzó el empeoramiento climático, que según algunos autores debería servir de fecha inicial del Cuaternario. Aunque existen datos de una glaciación mayor que la actual, en Alaska, de hace unos trece millones de años, en las latitudes más bajas, por ejemplo Europa, los fríos no empezaron hasta hace dos millones y medio de años, y con mayor y constante intensidad hace 1.8 millones, momento en que, por consenso mayoritario, se suele colocar el comienzo del Pleistoceno, período inicial del Cuaternario. Desde comienzos de este siglo se conocen las cuatro glaciaciones más importantes que se dieron en Europa, sucesivas de más antigua a más moderna: Günz, Mindel, Riss y Würm, separadas por interglaciares más cálidos. Los cuatro nombres corresponden originalmente a cuatro afluentes del Danubio en la región de Baviera, alcanzados respectivamente por morrenas de cada uno de los períodos fríos. Luego se ha propuesto la existencia de dos glaciaciones más antiguas: Donau y Biber, mal conocidas y peor fechadas. En centroeuropa el aspecto de los depósitos de cada una es como sigue: los del Günz están muy alterados, y se separan de los mindelienses por una erosión poco intensa, que en los Pirineos se ha localizado como un suelo de alteración amarillo-naranja; los depósitos del Mindel aparecen como un gran amasijo morrénico, coronado por capas de alteración de color rojo intenso (ferretto) del interglaciar Mindel- Riss, cálido y húmedo; los rissienses son de dos tipos, morrénicos muy alterados, donde han desaparecido las calizas, y limos de color amarillo que cubren las terrazas y son de origen eólico, pero que, al contrario de otros loess, no tienen tampoco calizas (desaparecidas en los interestadios húmedos); por último, los depósitos del Würm corresponden a morrenas muy alteradas y poco espesas, pero no superpuestas por loess: la acción del viento fue tan intensa que no permitió a las partículas depositarse más que en muy pocas zonas. Existen problemas para concretar y ponerse de acuerdo sobre la cronología de las diferentes glaciaciones, debido a los múltiples sistemas empleados para fechar y a que en cada zona geográfica la duración de los fríos fue distinta. Las glaciaciones Biber y Donau corresponden más bien al Plioceno, mientras que el interglaciar Donau-Günz y la glaciación Günz ocupan el Pleistoceno Inferior, hasta hace algo más de 700.000 años. Entonces comienza la glaciación Mindel y el Pleistoceno Medio, período en que parece segura la llegada de los humanos a Europa, siendo los datos anteriores (por ejemplo, Chilhac, en el Macizo Central francés, supuestamente con útiles líticos de 1.6-1.8 millones) bastante dudosos; los recientes datos de Atapuerca en nuestro país dan una fecha sólo algo más antigua de comienzos del Mindel. Esta glaciación duró hasta hace alrededor de 300.000 años, intercalada como todas por períodos más cálidos (interestadios), y tras el interglaciar Mindel-Riss (difícil de distinguir), siguió la glaciación Riss, hasta hace poco más de 100.000 años. Entonces empezó el interglaciar Riss-Würm, a la vez que el Pleistoceno Superior, y poco más o menos por las mismas fechas o algo antes el período cultural llamado Paleolítico Medio. La última glaciación comenzó hace unos 75.000 años, y duró hasta hace 10 ó 9.000 años, comenzando entonces el período Holoceno. En los últimos años, y vista la gran indeterminación cronológica que existe en el entramado anterior, sobre todo respecto a los inter-estadios, se recurre mejor a la sucesión climática de los estadios registrados en el análisis de isótopos de oxígeno del fondo de los 159 mares (ver 7.3). Analizando y enlazando muestras de diversos océanos, se observa que el primer periodo frío de gran extensión corresponde al estadio 22, hace unos 850.000 años, y que desde entonces los estadios más fríos fueron los 16, 12, 6 y 2 (este último corresponde a la antigua denominación de Würm IV, el máximo glaciar), y los interglaciares más cálidos fueron los 11, 9, 5 (último interglaciar, Riss-Würm) y 1 (el periodo actual, Holoceno); los estadios 2, 3 y 4 corresponden a la última glaciación, Würm. Los sedimentos lacustres se formaron por la deposición lenta pero constante de finas partículas en el fondo de los lagos, de cuyas capas se ha podido extraer una interesante información sobre cronología y sucesión climática. Muchos de estos lagos tienen un origen glaciar, formados tras una morrena que hace de presa de contención. Por ejemplo, el lago alpino de Grésivaudan, hoy completamente rellenado, tiene sedimentos que van desde el final de la glaciación Riss hasta el final del Würm, cerca de 150.000 años de historia geológica allí contenidos. Algunos lagos se rellenaron durante el Holoceno, como el de Chirens, y en sus capas se puede contemplar, mediante análisis polínico, toda la deposición vegetal de las aguas y las variaciones climáticas del período post-glaciar. Los depósitos cuaternarios marinos también son muy útiles para mostrar los cambios, y los hay de dos clases: playas fósiles y depósitos submarinos. Las primeras, más interesantes por su relación con el ser humano, corresponden a elevaciones del nivel del mar, y se detectan por restos marinos hallados muy alejados o elevados con respecto a la línea de costa actual. Durante los interglaciares el nivel del mar ascendía a causa de la fusión de los hielos, y el fenómeno contrario ocurría durante los glaciares (movimientos eustáticos de regresión y transgresión marina), a lo que se añadía que los continentes también subían algo al verse libres de su carga de hielo (isostasia) o por la dinámica de placas continentales (tectónica). Hoy se sabe que, en términos absolutos, es decir sin tener en cuenta el movimiento continental, el nivel del mar subió unos 40 metros y bajó en torno a 150 metros con respecto del nivel actual. Esto se ha podido estudiar en la Antártida, donde la masa continental apenas varió de posición en el Cuaternario. Aunque es difícil fechar estos fenómenos, lo mismo que ponerlos en relación con otros episodios climáticos, su importancia para el comportamiento humano es evidente: aislamiento en los períodos cálidos y mayor comunicación en los fríos por la apertura de nuevas vías al descender los mares. Por ejemplo, el continente americano se pudo poblar gracias a la regresión marina que dejó libre el estrecho de Bering durante el máximo glaciar hace aproximadamente 18.000 años. Los sedimentos fluviales formaron las terrazas de los ríos, lugares bien conocidos de asentamiento prehistórico desde el inicio de nuestra especie (por ejemplo, el 95 % de los restos del Paleolítico Inferior británico se hallan en las graveras de los ríos). Por ello ha interesado siempre su datación y saber a qué fase climática corresponden. Hace tiempo se pensaba que los materiales se habían depositado (con el caudal extendido en superficie) durante los períodos más cálidos, y que el río había excavado su cauce, encajonándose y dejando sus riberas elevadas (las terrazas), durante las glaciaciones, porque entonces el nivel del mar estaba más bajo y de esa manera el nivel del río también bajaba para unirse al mar en la desembocadura. Hoy se ha rechazado esta teória (glacio-eustática), y se piensa más bien que durante los períodos más fríos se forman los depósitos, por la erosión glaciar 160 y por la imposibilidad de su acarreo (son demasiados para el caudal existente), y en el inicio de los interglaciares la mayor capacidad de transporte (al fundirse el hielo) y el reblandecimiento de los suelos habrían favorecido la excavación de los cauces. Por lo tanto, los depósitos son glaciares pero la terraza propiamente dicha, elevada sobre el río, corresponde a los períodos interglaciares, cuando el nivel del mar está subiendo (tansgresión marina). Cuando existen varias terrazas superpuestas, desde el punto de vista de cronología relativa, las más altas son más antiguas que las más bajas. Los depósitos loéssicos están formados por diversos elementos (granos de cuarzo, minerales arcillosos y pesados, caliza en ocasiones) acumulados por acción del viento. El proceso se realiza por la erosión de las zonas periglaciares, en climas muy secos o muy fríos, o bien las dos cosas a la vez; la fauna contenida es siempre fría . Los suelos de loess son de color amarillo-marrón, aunque a veces son transformados por la vuelta del bosque, formándose capas más oscuras (paleosuelos) en superficie, o más rojizas si se da una oxidación por mejoramiento del clima. Casi un diez por ciento de los suelos terrestres son de este tipo u origen, extendidos en las llanuras de Norteamérica y Eurasia, justo debajo de la zona de extensión máxima de los hielos, desde Centroeuropa hasta China. Como la parte superficial del loess es muy fértil, las zonas corresponden hoy a las más pobladas del globo, y fueron estos terrenos los primeros colonizados por los agricultores en la Europa de comienzos del Neolítico. La sucesión estratigráfica de loess del Pleistoceno ha servido, junto con sus restos de pólenes y fauna, para varios intentos de cronología del Cuaternario europeo. Al contrario que los loess, los depósitos calcáreos se formaron en períodos de clima cálido, por precipitación del contenido de bicarbonato cálcico en el agua. Los sedimentos son tanto más potentes cuanto más carbonato existió y más alta fue la temperatura. Los más importantes son los suelos estalagmíticos de las cuevas y los depósitos de tobas y travertinos. Los suelos calcáreos de las cuevas son excelentes señales estratigráficas, pues no sólo protegen los niveles que están debajo, sino que contienen a veces información polínica y se pueden fechar por uranio/torio (Ver 6.5), resonancia de spin electrónico (ESR) y termoluminiscencia (6.3). En el yacimiento de Vallonnet (Francia) -el más antiguo hábitat en cueva conocido en Europa-, la ocupación humana (indicada por algunos útiles arcaicos) está comprendida entre dos capas estalagmíticas, las cuales se fechan por ESR entre 1.2 y 0.7 millones de años, sugiriendo la posibilidad de nuestra llegada a Europa antes del Pleistoceno Medio. Los travertinos y tobas se formaron en relación con los cursos de agua, e igualmente pueden contener información faunística y florística. En Vertesszöllös (Hungría), los niveles arqueológicos se pudieron fechar a comienzos del Pleistoceno Medio gracias a que estaban intercalados entre dos travertinos. La actividad de los volcanes durante el cuaternario se refleja también en depósitos de ese origen, que son fechables por potasio/argón (Ver 6.4) y huellas de fisión (6.6), y que puede haber sellado restos arqueológicos u orgánicos. Este sellado se produjo de manera brusca, lo cual es importante porque hace posible que los restos que se encuentran debajo correspondan a un momento mucho más corto en el tiempo que en otros depósitos de acumulación más lenta (recuérdese el caso ideal de las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, cubiertas súbitamente por la erupción del Vesubio en el 79 d.C.). Por otro lado, las cenizas volcánicas (tefra) lanzadas al aire llegan muy lejos, hasta cientos e incluso miles 161 de kilómetros, y sus restos pueden aparecer en ocasiones dentro de los yacimientos. Si aplicamos los métodos de datación antedichos (junto con la termoluminiscencia o el C-14 si los sólidos ardientes quemaron algún vegetal), se puede fechar la erupción, el yacimiento y todos aquellos en los que aparezcan tefras con idéntica composición físico-química (“tefracronología”). Un último tipo de sedimento corresponde a los depositados en el interior de cuevas, especialmente interesantes si tal refugio fue ocupado por grupos humanos, que contribuyeron con sus actividades y aportes a la formación de los depósitos. El sustrato y la cobertura de la cueva son fundamentales en la composición de los estratos, pero es el clima el principal factor del relleno, junto con la acción humana y animal (ver 3.1). En períodos fríos y húmedos se disgregan las rocas del techo por el aumento de presión en las fisuras, resultante de la conversión de agua en hielo (gelifluxión). El final del proceso, que también actúa sobre los fragmentos caídos, provoca la acumulación de gravas. También en períodos fríos se produce la solifluxión, o helada permanente de los suelos con la excepción de la parte superior durante el verano, momento en que se producen colamientos que dejarán su huella, incluso en pendientes débiles. Al comienzo y final del período glaciar, se producirán arroyadas de agua que resultarán en abarrancamientos, claros indicadores cronológicos de esos momentos. También se produce la disolución de la caliza a causa del gas carbónico de las aguas, que aumenta al bajar la temperatura; de esta forma van desapareciendo la mayoría de las rocas caídas por la acción de las heladas. Por último, los aportes eólicos son mayores en períodos glaciares, lo cual se puede comprobar por el análisis de minerales pesados y la forma de los granos de cuarzo. En épocas templadas o cálidas se produce un número importante de reacciones químicas en los sedimentos (diagénesis), que afectan más a las capas superficiales, donde se forman los suelos de alteración. Al evaporarse el agua por el calor, se precipitan los carbonatos en forma de suelos estalagmíticos, ya citados. En resumen, en los períodos fríos (glaciares) predomina la acción mecánica sobre los suelos, mientras en los calientes (interglaciares o interestadios), lo hace la acción química. Estos cambios se pueden apreciar en los diagramas granulométricos acumulativos de sedimentos, que muestran como varían según los diferentes niveles de una cueva los porcentajes de los diversos tamaños: bloques, con una dimensión mayor de 10 cm; guijarros de 10 a 1 cm; gravas de 1 cm a 2 mm; arenas gruesas de 2 a 0.2 mm; arenas finas de 0.2 a 0.035 mm; limos de 35 a 2 micras; arcillas por debajo de 2 micras. Por ejemplo, en la cueva de Lazaret (Francia), los guijarros son mucho más abundantes en los niveles 5c, 5a, 4e y 4b, precisamente donde se dan más piedras resquebrajadas por el hielo, coincidiendo con las fases más frías de ocupación del yacimiento (figura 7.1). La micromorfología permite, por su parte, analizar con más detalle la composición de los suelos, en especial su origen natural o antrópico, mediante el estudio al microscopio de láminas delgadas obtenidas por corte de secciones cuadradas de tierra previamente tomadas de los perfiles estratigráficos y consolidadas. Lo dicho hasta ahora se refiere fundamentalmente a la época de las glaciaciones, cuyo último período frío terminó hace unos diez mil años. Ahora bien, ¿qué pasó, desde el punto de vista geológico, a partir de entonces, en el Holoceno? Puede que en teoría se trate de un inter-glaciar más, pero la rapidez evolutiva del género humano desde el final de la 162 glaciación, y sobre todo tras el Neolítico desde hace ocho mil años, hacen de este período el más interesante de la Prehistoria y el más rico en restos arqueológicos, con gran diferencia sobre los demás. Con todo, el Holoceno es un período muy corto en la escala geológica, y no ha dado tiempo todavía a que hayan ocurrido grandes cosas. La mayoría de los depósitos recientes se han dado en el fondo de los valles aluviales, afectando superficies pequeñas. No obstante, en determinadas zonas ese espacio es precisamente el esencial para la vida humana, y la geología juega un papel esencial. Esto ocurre en el valle del río Nilo, donde los aluviones han servido de base y en ocasiones han cubierto asentamientos humanos de fecha posterior al Neolítico (Figura 7.2), o en los valles mediterráneos, en los que la explotación intensiva y deforestación de las pendientes provocó el arrastre de sedimentos hacia las zonas llanas, cubriendo y desplazando los restos arqueológicos. Otros cambios se han dado con la subida isostática de algunas costas marinas y el consiguiente aumento del área aprovechable, como en Finlandia o Canadá, zona donde se ha podido investigar en muchos yacimientos arqueológicos del Norte del país. En las zonas de desierto ha sido posible estudiar los cambios ambientales recientes mediante la localización de dunas fósiles y activas, observando a veces distancias de hasta 900 km entre unas y otras, como en el desierto de Thar entre Pakistán y La India. Los fenómenos erosivos han sido importantes durante todo el Holoceno en las zonas más cálidas, y es necesario evaluar su impacto sobre los yacimientos arqueológicos. Para ello necesitaremos la ayuda de la geomorfología, que nos indicará como cambió el paisaje durante los últimos milenios y los procesos que todavía hoy están teniendo lugar. La erosión puede llegar a arrasar un yacimiento completo o una parte importante de él, o cubrirlo en proporción variable con aportes de otras zonas: en ambos casos, el resultado práctico puede ser la desaparición del yacimiento a efectos de estudio, y esto ha de ser tenido en cuenta al realizar prospecciones y planos de distribución de sitios arqueológicos. No obstante, algunos estudios recientes ofrecen una imagen optimista al respecto: en la isla de Melos se vio que la mayoría de los asentamientos conservados estaban en pendientes menores del 18 % y no parece probable que hubiera muchos más en zonas de mayor pendiente, que es donde hubieran desaparecido. En el Sureste español, la buena conservación de los yacimientos argáricos, en una zona de abundantes badlands y erosión intensa, indica que ésta no ha sido tan fuerte como se creía, al menos en los últimos cuatro mil años. 7.1.2. La arqueozoología La importancia de los restos de fauna (huesos, conchas, etc.) en los yacimientos arqueológicos es clara por dos razones: en primer lugar, como los animales evolucionan con el paso del tiempo, su presencia nos puede indicar en qué momento cronológico estamos, y, como los animales están adaptados a un clima concreto (bien es verdad que unos más que otros), también nos informará sobre esa condición ambiental. En segundo lugar, teniendo en cuenta que la mayor parte de los animales que llegaron al yacimiento lo 163 hicieron en forma de alimento para sus ocupantes, su estudio nos suministra datos sobre sus actividades económicas, dieta, etc. En todos estos casos y aplicaciones, tan importante o más que el tipo de especie presente es su número o porcentaje con respecto a los demás. A continuación haremos un breve bosquejo de la evolución de los tipos más importantes durante el Pleistoceno europeo. Entre los invertebrados destacan los moluscos, cuyo estudio recibe el nombre de malacología. El descubrimiento de sus restos (conchas) en los yacimientos, para lo que se suele emplear una criba con el tamiz de medio milímetro, puede servir de importante marcador climático, pues tanto los terrestres como los acuáticos son muy sensibles a las variaciones de temperatura. Sin embargo, no son buenos indicadores cronológicos, puesto que su evolución ha sido lenta. Durante el período epipaleolítico, al terminar la última glaciación, se produjo un aprovechamiento alimenticio intenso de estos animales por todo el mundo, resultando en yacimientos llamados "concheros", precisamente por la gran abundancia (verdaderos montículos a veces) de estos restos. Ejemplos de concheros los tenemos en la cultura ertebolliense de Dinamarca, asturiense del Cantábrico español (con restos de lapa y bígaro sobre todo), capsiense del Norte de Africa (los escargotières, con caracoles terrestres), Jomon de las islas japonesas, Sambaquí del Brasil, etc. El estudio de los peces (ictiofauna) presenta cierto retraso con respecto al de otros animales, de restos más visibles y mejor conservados. Así, por ejemplo, aunque se conocen las especies anteriores al Pleistoceno Medio, que se extinguieron la mayoría con el comienzo de los grandes fríos del Mindel, no se sabe apenas nada de los cambios posteriores hasta el Holoceno, cuya fauna es similar a la actual. No obstante, es probable que los restos marinos se conviertan con el tiempo en buenos marcadores del clima e incluso de la actividad recolectora estacional de los pescadores prehistóricos. El reconocimiento de la especie, cuestión complicada con otros animales, es aquí relativamente sencillo, pues la radiografía frontal de las vértebras (el resto más abundante) permite una identificación precisa por comparación con radiografías de las especies actuales. Otras ventajas son la posibilidad de conocer el crecimiento estacional, visible en las vértebras y en el oído interno, y que existe una proporcionalidad muy exacta entre los diferentes huesos, por lo que es posible estimar el tamaño del animal completo en función de cualquier pequeño resto. La costumbre reciente de cribar con tamices finos la tierra de las excavaciones, sobre todo buscando la recuperación de la micro-fauna de mamíferos, ha permitido encontrar también los restos de aves. La mayoría de las especies de avifauna del Cuaternario son muy parecidas a las actuales, aunque en algunas se ha detectado variación del tamaño, como en un tipo de cuervo que crece desde el Plioceno hasta que se estabiliza en una talla como la actual durante el Riss. No obstante, la existencia en ocasiones de diferencias de tamaño debidas a distintas adaptaciones climáticas (en el mismo momento), puede enturbiar el modelo. Desde el punto de vista de la localización cronológica y climática, es la pequeños mamíferos (micro-mamíferos) la que proporciona la información precisa. Los órdenes más importantes son los roedores (ratones, etc.), (musarañas, etc.), quirópteros (murciélagos) y a veces también son de 164 fauna de los más clara y insectívoros utilidad los lagomorfos (conejos), de talla mayor. Para su recuperación en el yacimiento son necesarios tamices de 0.5 a 0.8 mm con chorro de agua (más ácido acético en ocasiones) para desmenuzar los aglomerados de tierra. Una gran parte de los restos procede de los desperdicios (excrementos, regurgitaciones, etc.) caídos de los nidos que las aves rapaces, que se alimentan sobre todo de estos pequeños animales, construyeron en los salientes rocosos de cuevas y abrigos. La información que proporciona la microfauna se basa en el hecho de que su evolución fue muy rápida durante el Cuaternario, y la observación detallada del tamaño y la forma del esqueleto, y sobre todo de la dentadura, permite conocer con cierta aproximación el momento cronológico al que corresponde. Por otro lado, estos animales son muy sensibles a los cambios climáticos y las diferentes especies están muy ligadas cada una de ellas con un biotopo específico, emigrando rápidamente, en busca de su nueva localización, cuando se producen cambios importantes. De ello se deduce que cada animal o conjunto de ellos aparece siempre a la vez que un cierto rango de temperatura y de humedad, y un cierto elenco de especies vegetales (bosque, pradera, estepa, etc.). La precisión con la que se puede fechar un contexto en función de estos restos orgánicos cambia y va mejorando según nos acercamos al final del Cuaternario. Así, por ejemplo, en Francia se ha podido dividir el glaciar Würm en catorce episodios de migración, aparición y desaparición de las especies de roedores. Esto quiere decir que es posible obtener una fecha con una precisión de cinco mil años por término medio. Los restos de grandes mamíferos son también indicativos de la posición climática y cronológica del contexto donde aparecen, pero con una precisión mucho menor de la que se obtiene con la microfauna. Ello es debido a que estos animales están adaptados a biotopos más amplios y variables, y por lo mismo se acoplan fácilmente a los cambios, de forma que apenas varían en zonas y períodos muy dilatados. Por otro lado, su presencia en los yacimientos arqueológicos suele ser debida a la actividad humana (caza, domesticación) y en ocasiones pudieron ser conseguidos a mucha distancia, en una zona climática diferente. Por ejemplo, en la Caune de l'Arago en el Sureste francés, un relleno del Pleistoceno Medio contaba con animales de clima muy frío (zorro polar y buey almizclado) y de clima más caliente (león y pantera), lo cual solo puede explicarse por la yuxtaposición de ambientes muy diversos y por la adaptación de las diferentes especies. Algunos animales tienen partes especiales de su anatomía adaptadas a un medio ambiente concreto: por ejemplo, el rinoceronte lanudo tiene dientes de corona alta, que corresponden a una alimentación de gramíneas en espacios abiertos, mientras que el rinoceronte Merck tiene sus coronas bajas de acuerdo con su alimentación de follaje típico de espacios boscosos. En general, los datos ambientales de la macrofauna apenas permiten afinar sobre períodos de tipo glaciar/interglaciar (figura 7.3), y para llegar a precisar sobre épocas de tipo interestadio es necesario combinar esa información con la que da el estudio de la microfauna y de los restos vegetales. Con todo, los huesos de los grandes mamíferos presentan un interés adicional, sin duda mayor que el puramente cronológico/ambiental: nos informan de las actividades económicas de los grupos prehistóricos, de cuáles y cuántos animales cazaba y, tras el Neolítico, de los detalles de la domesticación. 165 Una vez vistos los diferentes tipos de restos óseos que se pueden encontrar en una excavación, resumamos ahora los pasos más importantes que se siguen en su recuperación, estudio e interpretación; es decir, las bases de la arqueozoología. En primer lugar, es preciso identificar los huesos a nivel de especie. Esta tarea, clave en el proceso, es únicamente factible si se cuenta con colecciones de huesos para comparación, ya que los atlas publicados, con dibujos de cada hueso para cada especie, no sirven más que para que el principiante se familiarice con cada forma. De cada especie conviene tener esqueletos completos de macho, hembra, juvenil e infantil (este último en el caso de animales domésticos), y, si se trata de ovino/ bovino, también de un ejemplar castrado. En cuanto a exactitud, la información obtenida puede ir desde la imposibilidad de decir nada respecto al hueso ("SI"= sin identificar, algo usual en restos muy fragmentados) hasta la seguridad completa sobre el género, especie, edad, sexo y condición fisiológica (paleopatología). Acto seguido viene la cuantificación. Con ella se trata de estimar la composición y número relativo de especies en el grupo de animales que eran cazados o se poseían domesticados, tratando de corregir el error derivado de la pérdida de fragmentos. La forma más simple es contar el número de restos (NR) de cada especie, pero es también la más afectada por la desaparición diferencial previa a la excavación. El cálculo del número mínimo de individuos (NMI) añade un nuevo nivel de complejidad al tratarse de una manipulación más o menos afortunada de los datos óseos, pero puede evitar el problema anterior. En pocas palabras, el método del NMI trata de estimar cuántos animales había de cada especie, "cómo mínimo". Es decir, es probable que hubiera más de esa cantidad, pero es seguro que no hubo menos. Así se pasa de una variable, los huesos, a otra mucho más interesante, los animales, que contaremos por unidades tanto si encontramos el esqueleto completo de cada uno de ellos como si sólo hemos recogido un pequeño hueso (porque el resto del esqueleto haya desaparecido, esté en otro lugar o se haya perdido en el cribado de la tierra). La forma más directa de estimar el NMI consiste en subdividir la muestra por huesos concretos (húmeros, tibias, pelvis, etc.) dentro de cada especie, y cada hueso par en elementos izquierdos (S) y derechos (D), tanto los completos como los fragmentados. De esa forma es fácil el cálculo: si no puedo demostrar con seguridad que dos huesos son de distinto animal, supongo que son del mismo. Por ejemplo, si tengo dos tibias izquierdas de cabra, está claro que son de dos cabras distintas, pero si tengo una derecha y otra izquierda, y son de igual tamaño, pueden ser del mismo o de distinto animal, pero yo supongo que son del mismo, porque se trata de una estimación conservadora del número; se trata del número mínimo. Cuando los huesos están fragmentados se aplica el mismo principio: si tengo dos fragmentos de la misma parte del mismo hueso, claro que son de dos individuos distintos, pero si son de dos zonas diferentes, supongo que son del mismo. Con muestras muy amplias, la tarea de examinar y comparar todos los huesos es tan larga que resulta preferible aplicar alguno de los diversos sistemas de cálculo indirecto del NMI, a partir de los recuentos de huesos izquierdos, derechos y parejas (S, D y P: fórmulas de Chaplin, Krantz, Petersen, etc.). Con todo, resulta lícito preguntarse por la representatividad del NMI con respecto al número real de individuos, ya que estudios recientes muestran casos de altísimos porcentajes de pérdida de restos (superiores al 90 por ciento). 166 Otro método de estimar la cantidad es utilizar el peso de los huesos de cada especie, método que ha sido presentado como una estimación de la biomasa consumida en el yacimiento, ya que existe proporcionalidad entre el peso del esqueleto y el peso del animal vivo (en mamíferos terrestres el primero es aproximadamente un 7% del segundo). Los tres sistemas de cuantificar (NR, NMI y peso) son intrínsecamente distintos y producen resultados tan diferentes, para los mismos datos de entrada, que no resultan comparables entre sí. Algunos experimentos de simulación con ordenador, generando muestras de distinto tamaño y estado de conservación, y comparando después los grados de representatividad de los tres métodos, apuntan a que el más fiable sea el simple recuento de los huesos por especie, y que es mejor utilizar las cifras directas y no los porcentajes. La edad de los animales se puede determinar por diversos métodos: las degradaciones estructurales producidas por el paso del tiempo (desgaste dental, pérdida de colágeno en los huesos, etc.), los cambios secuenciales (reemplazo de dientes, fusión de las epífisis en los extremos de los huesos largos, etc.), las líneas de incremento en el cemento y esmalte de los dientes, huesos, etc., y los cambios cuantitativos (p. ej. el desarrollo de las astas de los cérvidos). El sexo es a veces discernible por la diferencia de tamaño (los machos son mayores), algunas distinciones en la morfología de ciertos huesos (la apertura central de la pelvis es mayor en las hembras, a veces los caninos son mayores en los machos) o por algunos rasgos concretos como las cuernas del ciervo macho, el espolón del gallo, etc. La proporción de juveniles sacrificados es importante como indicio de una cierta selectividad en la acción humana. Por ejemplo, en la cueva musteriense de Hortus en el sur de Francia, la ausencia de cabras jóvenes en la fase 2 sugiere que los neandertales que vivieron allí intentaban mantener los rebaños para el futuro y no cazaban más que cabras adultas, o quizá tan sólo que ocupaban la cueva al final del invierno, época en que los animales nacidos el año anterior ya habían crecido y aún no había comenzado la siguiente estación de cría. Por contra, en la cueva epipaleolítica de Zawi Chemi Shanidar en Irak, el porcentaje anormalmente alto de ovejas jóvenes consumidas se ha interpretado como síntoma de domesticación de este animal (no se entendería tal actitud de derroche en la caza), a pesar de que los huesos todavía no mostraban los habituales cambios anatómicos (disminución de tamaño general) que al cabo de un tiempo provoca la domesticación (reproducción en cautividad) por deriva genética (figura 7.4). Es decir, al contrario de lo que ocurre en otros yacimientos más recientes (neolíticos), los huesos de las ovejas de Shanidar son indistinguibles de los de la oveja salvaje, pero la abundancia de juveniles, impropia de una actividad cazadora, sugiere ya la posesión de un rebaño cautivo. De lo dicho se desprende que es posible elaborar inferencias sobre la actividad económica del pasado en función de los datos faunísticos, y no sólo simplemente decir qué tipo de animales cazaban y comían entonces. Con todo, para ello es necesario conocer lo mejor posible los animales vivos que eran explotados en la Prehistoria, lo que se puede llamar "asociación ósea viviente", que es una cosa muy distinta de lo que se tiene al final del análisis, la "asociación ósea identificada" después de una excavación. La ciencia que estudia la parte más importante de los procesos que se dan entre esas dos entidades, y que ya introducimos en el epígrafe 3.1, se llama tafonomía, y en los últimos años ha jugado un 167 papel cada vez más importante en el razonamiento arqueológico, junto con el estudio de los procesos post-deposicionales . La asociación de animales vivos (biocenosis) en el asentamiento está determinada por las estrategias de caza sobre una cabaña silvestre, a su vez influenciada por el clima, la fertilidad de las especies, etc., y en el caso de los animales domésticos, por las estrategias agropecuarias, los sistemas de intercambio de unos grupos con otros, etc. Ahora bien, la "asociación ósea muerta" (tanatocenosis) ya es algo distinta, pues además de la selectividad cinegética, los patrones de descuartizado pueden variar según las especies y con el paso del tiempo, y pueden existir prescripciones alimentarias o rituales especiales. Por otro lado, y aquí ya empieza la tarea tafonómica, en los depósitos arqueológicos se acumulan restos de animales que no han llegado allí por actuación humana, sino de otros animales (carnívoros, carroñeros) o por muerte natural de ellos mismos (roedores, moluscos, etc.). Por ello los "huesos enterrados" son ya algo distinto de los "huesos muertos", aparte de que muchos restos van a parar lejos del yacimiento, otros son erosionados o arrastrados antes de ser cubiertos (y así protegidos), etc. Además, antes de que llegue el arqueólogo se volverá a perder parte de la información, a causa de la descomposición química, erosión del sitio, excavaciones anteriores, etc. y la asociación ósea excavada es también algo diferente de la depositada, incluso suponiendo que las técnicas de recuperación fuesen las correctas. Por último, una parte de los huesos no serán identificables debido a su fragmentación. De esto se deduce que es preciso actuar con prudencia a la hora de establecer conclusiones a partir de la muestra identificada y cuantificada en una excavación. El establecimiento de grupos tafonómicos es de gran ayuda, al separar aquellas especies que con seguridad o cierta probabilidad no fueron introducidas en el registro arqueológico por la mano humana. Entre ellas están algunos roedores, como los conejos, que pueden incluso haberse depositado en fecha reciente, y sin embargo aparecer en una posición estratigráfica antigua debido a la profundidad de sus madrigueras. Con todo, la fama que últimamente ha adquirido la tafonomía entre los arqueólogos proviene del decisivo papel que ha jugado en la interpretación de los más antiguos yacimientos conocidos, los restos de fauna, acompañados de restos de homínidos prehumanos en Africa del Sur, y de útiles líticos a veces con restos humanos en Africa Oriental. Cuando se descubrieron, entre los años veinte y cincuenta de nuestro siglo, ambas clases de yacimiento fueron explicados de la forma más simple: el principal responsable de las primeras aglomeraciones fue el Australopiteco, fiero cazador armado de palos, huesos y cuernos, y de las segundas su descendiente directo el Homo habilis, primero que se puede llamar humano porque ya sabía fabricar herramientas de piedra, además de tener el cerebro un poco más grande. Todos aquellos huesos, entre los que estaban los restos de animales grandes (dinoterio, hipopótamo, etc.), eran la prueba clara e irrefutable de que en el alba de la humanidad, hace más de dos millones de años, la caza y el consumo de carne habían sido algo muy importante, tal vez decisivo en la evolución hacia la nueva especie. Los trabajos tafonómicos realizados desde los años sesenta en las cuevas sudafricanas (sobre todo en Swartkrans) por Charles Brain -analizando los procesos de formación de los 168 sedimentos, el derrumbe del techo y la formación de nuevas cavidades, etc.-, demostraron que el conjunto óseo presente tuvo muchos orígenes distintos, pero que fundamentalmente fue el producto de la actividad de animales carnívoros y carroñeros (leopardos, hienas, etc.) y que el homínido tuvo muy poco que ver. Es decir, el australopiteco no era el cazador sino la presa. Brain fue también uno de los primeros en estudiar los restos de comida de algunos pueblos primitivos (hotentotes), su composición, dónde se arrojan, qué pasa con los huesos al cabo de los años, etc., iniciando la fundamental línea de trabajo hoy llamada etnoarqueología. Al mismo tiempo, algunos investigadores de la conducta animal (etología) se interesaron por lo que ocurría dentro de las madrigueras de algunos animales carnívoros, los tipos y cantidades de los huesos que se acumulaban allí. Esto resultaba de gran interés para los arqueólogos, puesto que cada vez parecía más claro que nuestros antepasados lejanos estaban más cerca del estadio que llamamos "animal" que del que llamamos "humano". A finales de los sesenta, un gran impulsor de los avances teóricos en Arqueología, el norteamericano Lewis R. Binford, continuó los análisis etnoarqueológicos con varios pueblos primitivos (sobre todo esquimales de Alaska) y, ya en la década siguiente, aplicó los resultados a la interpretación de los yacimientos de Africa Oriental. En estos sitios (Olduvai y lago Turkana) la intervención humana es innegable, pues se han observado muchas marcas de raspado con útiles líticos sobre los huesos animales (trabajos de Bunn, Potts y Shipman). No obstante, Binford, tras la comparación de los conjuntos óseos de Olduvai publicados por Mary Leakey con sus datos de Alaska, de madrigueras de carroñeros, etc., llegó a la conclusión de que en aquel escenario el ser humano era siempre el último en llegar, y que sólo aprovechaba lo que dejaban otros carroñeros más eficaces, apenas el tuétano de algunos huesos. Con todo, para ello necesitó de algo tan "moderno" como los útiles de filo cortante (primitivos cuchillos), lo cual ya era un cambio respecto a lo que hacían los australopitecos. El último capítulo de esta historia de apasionantes controversias aún no se ha escrito. La mayoría de los investigadores del Africa Oriental (seguidores del desaparecido Glyn Isaac) creen al Homo habilis capaz de matar algunos animales, aunque admiten que debió adquirir la carne de los grandes mediante carroñeo. La discusión sobre la carne conseguida no es banal, pues una cantidad grande habría posibilitado el reparto entre los miembros del grupo, del que se deduciría un comportamiento social cooperativo similar al de los actuales cazadores-recolectores, y lo contrario habría ocurrido en el caso de ser la cantidad pequeña, procedente de un carroñeo marginal o pasivo. Los estudios tafonómicos, sobre restos antiguos excavados y los experimentales sobre huesos dejados por carnívoros actuales, continúan sin haberse alcanzado todavía una conclusión definitiva en esta cuestión de enorme interés para entender la evolución humana. 169 7.1.3. La arqueobotánica. Aunque mucho menos visibles que los huesos, también los vegetales dejan restos incorporados a los depósitos arqueológicos. En muchas ocasiones es posible encontrar granos y frutos entre la tierra, que se habrán de recuperar por flotación (ver 3.3), y dentro o cerca de los antiguos hogares se encuentran fragmentos de carbón vegetal, restos de la madera que se quemó allí. En ambos casos suele ser posible la identificación de la especie concreta y de este dato se infieren consecuencias interesantes sobre el clima, la vegetación o el tipo de alimentación prehistóricos. Pero los restos más abundantes, presentes en la mayoría de los depósitos, son los microscópicos granos de polen vegetal que desde la vegetación, más o menos cercana, fueron arrastrados por el viento, los insectos o los mismos humanos hasta acabar fosilizándose en el sedimento. La palinología se encarga de estudiar estos minúsculos organismos, y sus resultados son de gran interés para el establecimiento del medio ambiente y la cronología de los hábitats prehistóricos. La toma de muestras para análisis polínico ha de realizarse con el cuidado máximo para evitar la contaminación por polen y esporas actuales, y lo habitual es extraer una cantidad regular de tierra, la que cabe en una bolsa de plástico de tamaño mediano, de la pared vertical de la cata después de acabar la excavación, por cada nivel o cada cierta distancia (p. ej. 10 cm). Con una paleta metálica se realiza un agujero de varios centímetros desechando la tierra más superficial, en contacto con el aire, y cogiendo la muestra del interior. También es posible extraer tierra para análisis de los niveles intactos según se van excavando, en el mismo momento en que se descubren sin perder tiempo. La tierra irá envuelta en dos o más bolsas estériles etiquetadas, y así se enviará al laboratorio. Los métodos físico-químicos que se aplican después son variados y dependen de la naturaleza del depósito. El método clásico consiste en eliminar por cribado y disolución química las sustancias minerales y orgánicas que encierran el polen. Así, el ácido clorhídrico quita la caliza, el fluorhídrico la sílice de arenas y arcillas, la potasa o la sosa caústica atacan la materia orgánica, mientras esporas y polen resisten todo gracias a la membrana protectora que las rodea. En ocasiones es preciso también proceder a una concentración de polen en muestras que los tienen en pequeño número, mediante flotación en líquido denso. Al final del proceso tenemos los granos colocados entre dos láminas de vidrio, sujetos con glicerina gelatinosa y coloreados para poder verlos mejor al microscopio (óptico o electrónico). Cada especie vegetal tiene un tipo de polen distinto de las demás, y es reconocible por la enorme variedad que puede presentar la membrana exterior, con aberturas, poros, surcos, espinas, verrugas, etc., aparte de la variación general de forma y tamaño (Figura 7.5). Una vez identificados, los granos de polen son contados para después calcular el porcentaje por especie en cada muestra, además del porcentaje de clases generales, usualmente árboles y hierbas. La forma de presentación de los resultados es mediante histogramas o polígonos de frecuencia para cada especie o grupo general, a lo largo de los diferentes niveles o profundidades del depósito (perfil polínico, figura 7.6). De esta manera se aprecia como va variando la cobertura vegetal de los alrededores del yacimiento a lo largo del tiempo, por ejemplo aumentando el arbolado en épocas templadas y las plantas herbáceas en los períodos más fríos. 170 Algunos problemas del método han de ser tenidos en cuenta. Así, algunas especies tienen un grado de polinización mayor que otras (p.e. los pinos más que los alerces) y esto impide considerar los porcentajes de ambas por igual. También el modo de polinización es distinto, y así en unos casos es realizada por insectos, lo cual significa que ese polen es de origen local, y en otros los granos son arrastrados por el viento, lo que indica que pueden haber llegado de muy lejos y representar una mezcla de varios nichos ecológicos. También es necesario controlar la posible contaminación: por polen actual, menos o nada fosilizado; por sedimentos exógenos, que han de separarse en la toma de muestras o detectar por anomalías en los histogramas; por el agua que aporta polen de otros sitios, evitando coger la tierra en o cerca de zonas de arroyada; y finalmente por los insectos y gusanos, mediante la limpieza y análisis cuidadoso de la zona de donde se extrae la muestra. En cuanto a la interpretación de las variaciones, las cosas tampoco son fáciles, y existen todavía numerosas dudas en cuanto a su significado, a lo que se suman las lagunas cronológicas, posibles episodios climáticos aún no detectados. Igualmente, resulta muy difícil correlacionar los cambios que se registran en una región con los vistos en otra más alejada. A partir del Neolítico, la acción humana sobre el medio ambiente se suma a las incertidumbres existentes: a veces no es posible discernir si la disminución de los árboles se debe, como ocurría antes, a un empeoramiento climático o simplemente a la tala generalizada en las proximidades del yacimiento por motivos agrícolas. En algunos sitios, como el poblado neolítico chino de Pan-Po, la coincidencia del modelo alternante hierbasárboles en el perfil polínico con la dualidad ocupación/desocupación del asentamiento detectada en los niveles arqueológicos, sugiere claramente a la acción humana como responsable de los cambios. Con todo, poco a poco se van construyendo perfiles polínicos para regiones concretas, estableciendo la correlación entre yacimientos arqueológicos y geológicos como las turberas, de donde se suele extraer la curva maestra de variación general en la zona. Las diferentes especies dan la clave del clima: hierbas en períodos glaciares del Pleistoceno, con vegetación esteparia, aunque suelen aguantar los pinos; estos últimos aumentan en proporción según aumenta la temperatura, y van siendo reemplazados por el avellano y luego por especies termófilas (roble, olmo, tilo, fresno) durante los interestadios e interglaciares. El período mejor conocido de esta manera es la última glaciación, sobre todo el último estadio Würm IV con períodos más fríos (Dryas I, II y III) y más templados (llamados Lascaux, PreBölling, Bölling y Alleröd), y el inmediatamente posterior Holoceno, con los períodos PreBoreal, Boreal, Atlántico, Subboreal y Subatlántico (Figura 7.6). Un significativo ejemplo de la utilidad del polen fosilizado es el estudio efectuado sobre la tierra que contenía el cráneo Arago XXI (el famoso fósil de Tautavel) que vivió en el Sur de Francia hace unos 300.000 años. En lo que respecta a los árboles, se distinguen claramente tres ambientes: pinos y abedules que procedían de la zona montañosa cercana, los árboles "templados" (encinas, alisos, sauces) que debieron crecer a lo largo del río en el valle cercano, y las especies "calientes" (nogal, plátano, encina, boj, pistacho, enebro, pino marítimo, viña silvestre, etc.) que son las más abundantes y debieron situarse justo en los alrededores del yacimiento. Aparte están las herbáceas, procedentes de las llanuras sobre y 171 debajo de la cueva. Todo ello se deduce a partir del puñado de tierra del interior de un cráneo y nos indica un paisaje típicamente mediterráneo. En los últimos años el estudio del polen está siendo completado, y puede que incluso reemplazado en importancia, por el de los fitolitos, que son partículas microscópicas de sílice (ópalo vegetal) que se encuentran en las células vegetales, que sobreviven a éstas durante mucho tiempo y que presentan unas formas toscamente geométricas que son características de cada grupo general de plantas. Comparado con el polen, tiene la ventaja de que no es probable que procedan de lugares alejados del de su recuperación, y por ello tienen un mayor valor contextual. Así, se han analizado fitolitos de restos adheridos a las cerámicas, o en silos y hogares, e incluso se han hallado en dientes humanos y de fauna doméstica, ejemplos todos que nos hablan directamente de los vegetales que se consumían en esos momentos. Hasta ahora hemos visto análisis de restos microscópicos vegetales, pero también son importantes los macro-restos que veremos ahora. En algunas excavaciones es habitual encontrarse con restos de carbón vegetal, procedentes de fuegos alimentados con madera, bien en los restos del antiguo hogar o diseminados entre la tierra del depósito, y cuyo estudio es función de la antracología. En el segundo caso la condición dispersa puede ser debida a que los desechos del hogar fueron esparcidos, o a que las cenizas y carbones son restos de algún incendio que afectó a las estructuras vegetales del hábitat. Los fragmentos grandes se pueden recoger con una espátula metálica (resultan excelentes para análisis de carbono-14), mientras los pequeños (menos de un milímetro) solo se recuperarán con ayuda del método de flotación o por cribado con chorro de agua, igual que la microfauna y otros macro-restos vegetales. Tanto unos como otros se identifican mediante el microscopio óptico o electrónico, observando una sección de los mismos y comparando con los datos existentes sobre maderas actuales. Si el tamaño lo permite el fragmento es seccionado en tres direcciones perpendiculares, siendo una de ellas la de las fibras de la madera. Lógicamente, el reconocimiento de las diferentes especies nos servirá para reconstruir el panorama arbustivo cercano al yacimiento, con las habituales implicaciones climáticas y cronológicas, pero también nos dará información sobre la utilización de las maderas, la forma de encender el fuego, etc. Más interesante resulta el hallazgo de granos y semillas de frutos en las excavaciones, que se conservan mucho mejor cuando fueron carbonizados por algún fuego natural o humano y que son estudiados por la carpología, pues se trata con gran seguridad de los restos de actividades alimentarias y son los escasos testimonios de la recolección vegetal, quizás más importante que la caza durante el Paleolítico, cuyos restos son mucho más abundantes, y de la agricultura a partir del Neolítico. De forma significativa, la mayoría de los vegetales procedentes de asentamientos de cazadores-recolectores corresponden al momento final, Epipaleolítico y Mesolítico, cuando se supone que la recolección intensificada estaba preparando el camino hacia la agricultura. En los yacimientos franceses se conocen restos de arvejos, pepitas de uva calcinadas, de peras, avellanas, etc. Desde el Neolítico comienzan a encontrarse granos de cereal (trigo y cebada), a partir del octavo milenio a.C. en el Próximo Oriente y del sexto milenio en el Mediterráneo Occidental, Sur de Francia y Levante español. En los cereales, el paso a la domesticación 172 trajo consigo cambios genéticos importantes: aumento del tamaño y unión más rígida del grano con el raquis que le une al tallo. El primero se relaciona con la selección humana de los granos más grandes, tanto para consumo como para siembra de la siguiente cosecha, y el segundo con el método de recolección, consistente en cortar los tallos completos (primero con hoces compuestas de microlitos) y separar el grano en un lugar diferente: los granos que se desprenden fácilmente se caen por el camino y, al no ser por ello usados en la posterior siembra, sus caracteres no son seleccionados. Ciertamente, no basta con encontrar granos de trigo cultivado en un nivel para suponer la existencia de agricultura; es preciso que la asociación con el contexto sea segura. En el yacimiento egipcio de Wadi Kubanniya, el hallazgo de granos de cebada en un nivel datado por Carbono-14 entre 17.000 y 18.000 años B.P. fue interpretado por el equipo polacoamericano que lo excavó como la primera evidencia conocida de agricultura, muy anterior a lo que se pensaba previamente. Sin embargo, un análisis de carbono-14 sobre los mismos granos, con el método AMS (Ver 6.2), reveló que se habían introducido en el nivel hacía menos de tres mil años (y en dos casos, unos pocos años antes de la excavación), aunque los carbones vegetales que estaban a su lado sí eran del Paleolítico Superior. Por esta razón es más seguro analizar las huellas impresas que dejan las semillas en la cerámica antes de la cocción, fenómeno que ha sido observado en muchos yacimientos y que permite estar seguro de que los restos son contemporáneos de la cultura que estamos estudiando. A pesar de las posteriores deformaciónes causadas al cocerse la vasija, en general los pequeños agujeros conservan bien la forma, que se puede analizar rellenándolos con látex y comparando los moldes obtenidos con semillas actuales cultivadas y silvestres. Usando este método en el yacimiento sudanés de Kadero, una misión arqueológica polaca encontró restos de mijo cultivado con una fecha de 4.000 años a.C., que pensaron que eran los más antiguos conocidos en el África sub-sahariana. Un análisis posterior de los moldes reveló que, aunque su fecha era sin duda correcta, no se trataba de especies domésticas sino silvestres. Sin embargo, las investigadoras Ann Stemler y Randi Haaland han propuesto que los granos ya eran cultivados (es decir, sembrados intencionalmente, con lo que se puede decir que ya existía agricultura, y no simple recolección), pero su forma y unión con el raquis no había variado porque la técnica consistía en golpear o tirar del tallo y recoger los granos del suelo, como todavía hoy hacen los Tuareg del Sahara (de hecho, no se conocen microlitos de hoz en el Neolítico de Jartum). De esta manera los granos que se seleccionan son aquellos con unión más débil al tallo, al igual que ocurre en la propagación natural de la planta, y por ello no se produjeron cambios en ella hasta que la aparición del hierro, en el último milenio a.C., permitió fabricar hoces de ese metal, mucho más eficaces que las líticas para cortar los duros tallos de las plantas africanas. 7.2. El análisis químico En este apartado resumiremos las técnicas más importantes utilizadas para averiguar la composición química de los objetos arqueológicos. Esta información puede ser de gran ayuda en múltiples ocasiones: a la hora de determinar el lugar de origen de una materia prima, lítica, cerámica o metálica, o la habilidad de un artesano para componer aleaciones 173 con propiedades diferentes, para observar las alteraciones en el contenido de las monedas, los colorantes añadidos a los cristales, la dieta alimenticia humana en función de la composición de los huesos, etc. El análisis químico elemental solo nos informa de los elementos químicos que están presentes en el resto (análisis cualitativo) y en ocasiones también de sus cantidades respectivas (cuantitativo). No nos dice nada de los compuestos químicos -los minerales o combinaciones de diferentes elementos- que lo forman, para lo cual necesitaremos técnicas algo más complicadas, como el análisis de difracción de rayos X. Por su proporción en la muestra, los elementos se dividen en mayoritarios, cuando superan el 2 por ciento, minoritarios, de 0.1 al 2 por ciento, y elementos-traza, también llamados oligoelementos (como los “micronutrientes” indispensables en los seres vivos), cuando su presencia es inferior al 0.1 por ciento. Los primeros y segundos suelen corresponder a introducciones controladas por el artesano, por ejemplo como componentes de una aleación o colorante, aunque los segundos también pueden entrar accidentalmente. Esto último ocurre casi siempre con los elementos traza, que vienen acompañando a los elementos mayores y menores desde su origen, y por ello su análisis se utiliza sobre todo para determinar las fuentes de materia prima. La mayoría de las técnicas empleadas actualmente en el análisis químico se basan en una u otra forma de espectroscopia, que consiste en medir la radiación absorbida o emitida por los átomos cuando los electrones o las partículas del núcleo se mueven entre diferentes niveles de energía. Los electrones que giran alrededor del núcleo tienen energías diferentes, y es como si estuvieran colocados en capas o "pisos", unos encima de otros, sobre el núcleo. Cada piso tiene una energía distinta, mayor cuanto más "alto" sea, y admite un máximo diferente de electrones. El número de electrones que hay en la capa más alta es determinante en el comportamiento químico del elemento: por ejemplo, todos los metales alcalinos (litio, sodio, potasio, etc.) tienen un único electrón, y propiedades comunes como una alta reactividad con el agua, fácil combinación con otros elementos, etc. Cuando un electrón "sube" de piso, absorbe energía y si "baja", ocurre lo contrario, con la interesante particularidad de que esta energía tiene una frecuencia y una longitud de onda específica, distinta de las demás, según la energía de cada capa y el número de ellas que atraviesa en el movimiento. Al ser excitado exteriormente, de forma artificial en la medición del laboratorio, cada elemento tiene unos movimientos de electrones entre las diferentes capas que son distintos de los de otros elementos, lo cual permite identificarlo. La absorción o emisión de esta energía, de forma que se puedan observar claramente las distintas frecuencias de los movimientos (tanto si están, en la emisión, como si faltan, en la absorción), se llama espectro. Un ejemplo de espectro fácil de observar es el arco iris, que contiene todas las frecuencias (distintos colores) contenidas en la luz blanca. Un espectro de absorción se puede ver en un rayo de luz blanca que atraviese un vapor que contenga el elemento en cuestión: las energías que faltan aparecerán como líneas negras sobre un fondo blanco. Los 174 espectros de emisión, más utilizados, se verán como líneas blancas sobre fondo negro, y se consiguen excitando los electrones hacia capas de mayor energía y esperando después que vuelvan al estado de equilibrio. La excitación se logra mediante calentamiento o bombardeo con partículas de determinada frecuencia. En todos los casos, la serie de líneas, cada una correspondiente a una longitud de onda o frecuencia concreta, seguirán un modelo característico del elemento químico en cuestión. Uno de los métodos más comunes de medición del espectro (espectrometría o espectroscopia) es la fluorescencia de rayos X (XRF). Estos rayos, de longitud de onda comprendida entre 9-10 y 10-12 m, excitan los electrones para luego producir un espectro de emisión, el cual está compuesto de rayos X secundarios, llamados fluorescentes. La medición del espectro se puede hacer por dispersión de longitudes de onda, como si éstas se vieran tras pasar por un mecanismo de difracción tal que el arco iris luminoso, o bien por dispersión de energías, con un medidor especial que aprecia las distintas energías simultáneamente. La segunda versión es mejor que la primera, ya que reduce los problemas que causan las irregularidades superficiales de la pieza que se analiza. La técnica de XRF es no destructiva, es decir, no requiere separar parte del objeto para análisis, y los rayos se aplican directamente a las partes de la pieza que interesen. No obstante, puede convenir extraer una muestra (0.1 a 2 g) en ocasiones, como cuando la composición química varía con la profundidad en el objeto, ya que los rayos no penetran más de 200 micras (0.2 mm) y lo que se analiza en realidad es únicamente la superficie. Otra ventaja de la extracción es que los rayos pueden inutilizar la pieza completa para otros análisis (termoluminiscencia en cerámicas, spin electrónico en huesos), lo cual se evita si solo irradiamos una pequeña parte de ella. El método permite medir concentraciones desde 10 partes por millón (0.001 %) al 100 por cien, con una precisión de + 2-5 % del valor medido. Otras técnicas, basadas también en los rayos X emitidos por la muestra, realizan la excitación de los electrones mediante rayos de electrones o de protones, lo cual permite estimar la composición química de áreas muy pequeñas (del orden del milímetro e incluso de la micra) y ver la variación de unas zonas a otras, pero son técnicas más caras y requieren una preparación de la superficie (por pulido) no siempre conveniente o posible. Otras técnicas de espectroscopia son la absorción atómica (AAS), que mide la luz que atraviesa la muestra calentada, y el análisis de activación neutrónica (NAA) que, a diferencia de las anteriores, se basa en el bombardeo con neutrones del núcleo (donde los neutrones y protones también están colocados en diferentes niveles de energía), y la medición posterior de los rayos gamma emitidos por la desintegración de los átomos inestables producidos en el bombardeo. Esta última técnica es muy útil para determinar la concentración de elementos muy escasos (hasta 0.1 partes por millón), aunque algunos no los mide (como el plomo) porque sus isótopos tienen una vida media demasiado larga o corta. Por la misma razón, incluso con vidas medias más normales, hace falta tiempo para efectuar la medición y la pieza o una muestra de la misma ha de estar en el laboratorio varias semanas, e incluso a veces varios años, pues la radiactividad que emite tras el análisis puede ser peligrosa durante ese tiempo. Por otro lado, la mayoría de las técnicas de datación (todas las que se basan en fenómenos de radiactividad) luego ya no se pueden aplicar, lógicamente, a la muestra analizada. 175 Los resultados del análisis se suelen expresar en forma de lista con el contenido para cada elemento detectado, usualmente expresado en porcentaje de peso total de la muestra. En sustancias no metálicas, a veces se lista la concentración de óxidos, que se calcula tras determinar la cantidad total de oxigeno existente, y suponer una sola combinación posible de oxidación para cada elemento. Cuando los análisis son numerosos, el simple estudio de la lista no resulta de mucha utilidad, a menos que únicamente se quiera separar, por ejemplo, el bronce del latón o del cobre arsenical, o bien cuando un solo elemento sirve para detectar la fuente de origen de la arcilla en una cerámica, porque varíe mucho de unos barreros a otros. En la mayoría de los casos necesitaremos de técnicas más sofisticadas, del tipo estadístico multivariante (ver 4.2), para extraer toda la información interesante de los análisis químicos. El análisis de componentes principales permite exponer en un diagrama de dos dimensiones la variabilidad que existe en todos los elementos, que sin este sistema necesitaría de múltiples comparaciones de los porcentajes tomados en parejas. El análisis de conglomerados (cluster) construye diagramas árbol (dendrogramas) que relacionan cada muestra con las demás según una distancia que está en función de las diferencias en el contenido de unas con otras. Ambos sistemas ponen en claro la existencia (o ausencia) de grupos claros de muestras, que pueden corresponder a fuentes distintas de materia prima, artesanos distintos, épocas diferentes, etc. En los últimos años el número de análisis en restos arqueológicos ha aumentado de forma espectacular, debido sobre todo a la mayor exactitud de las técnicas actuales y la profusión cada vez mayor de laboratorios. Los materiales más analizados son el hueso, las piedras naturales, el cristal, la cerámica y los metales. En cada uno de ellos existen diferentes problemas y los resultados son más o menos prometedores. Los análisis de composición de huesos se han efectuado sobre todo con restos humanos, buscando información sobre la dieta alimenticia y la posible patología del sujeto en cuestión. El elemento cuya concentración se estudia más es el estroncio, ya que es abundante en plantas y crustáceos e invertebrados marinos o continentales (como los moluscos), pero escaso en la carne animal. En consecuencia, restos óseos con bajo contenido en estroncio corresponderán a poblaciones alimentadas con mayor cantidad de proteínas animales (carne), y con mucho estroncio a poblaciones con alimentación vegetal predominante (o de crustáceos o moluscos). Por otro lado, el estroncio (junto con el zinc, calcio y sodio) se conserva bien en los huesos, es decir, no es disuelto hacia el exterior o introducido en el resto mientras éste se conserva enterrado (contaminación diagenética), como ocurre con otros elementos (cobre, bario y plomo), y sus datos son por lo tanto fiables. Normalmente se mide su relación con el calcio y se divide por el registrado en los huesos de animales herbívoros del mismo yacimiento (para eliminar la influencia de la variación general de estroncio de unas zonas geográficas a otras), y el patrón económicodietético que nos indica se ha subdividido en cuatro intervalos que corresponderían a economía pastoril (0-0.4), mixta (0.4-0.6), agrícola (0.6-0.7) y vegetariana (> 0.7). Otros elementos que indican el consumo vegetal y se miden en los análisis más recientes son bario, magnesio y vanadio, mientras que el zinc y el cobre son indicadores de una dieta más carnívora. 176 En los trabajos prácticos existen, con todo, problemas que dificultan las interpretaciones simplistas. Por ejemplo, aunque de lo anterior se puede deducir que el contenido de estroncio debió aumentar en el paso de la condición de cazador-recolector (Paleolítico) a la de agricultor-ganadero (Neolítico), en diversos estudios se han visto excepciones a esta regla. Por ejemplo, en la transición que se dio en el río Tennessee, de cazadores del período Arcaico Final a los agricultores de la fase Mississippi, el estroncio disminuyó casi a la mitad, lo cual se explica por el alto consumo de moluscos durante el período Arcaíco, y su total ausencia en la época agrícola. Algo parecido se ha detectado en el Mesolítico y Neolítico de Jartum, en el Sudán Central: las poblaciones más antiguas, sin agricultura pero grandes consumidoras de moluscos del río Nilo, tienen más estroncio que las neolíticas y, lo que es más curioso, el fenómeno de disminución de este elemento continúa durante las posteriores épocas meroítica y cristiana medieval. Esto se ha intentado explicar por la gran importancia del pastoreo, y por ende del consumo de carne, y la escasa presencia de agricultura estable en la zona hasta épocas relativamente recientes. Otros estudios han utilizado el estroncio para detectar diferencias de dieta de unos individuos a otros, lo cual puede ser indicativo de grupos sociales con distintas posibilidades de acceso a los recursos alimenticios. El estudio químico de los útiles en piedra intenta encontrar el lugar de origen de la materia prima para así obtener información sobre las redes de intercambio y comercio en la Prehistoria. Cuando el material es abundante, se puede realizar un análisis petrográfico, cortando una fina sección de material (lámina delgada) que se estudia al microscopio, lo que es más barato y sólo relativamente destructivo. Pero si no se quiere perder nada del material, o cuando la pretrografía no es capaz de distinguir entre diferentes canteras, los análisis químicos parecen mejores. Los estudios más recientes se han centrado en el origen del sílex, la obsidiana y el azabache. Las hachas neolíticas de sílex halladas en Gran Bretaña fueron estudiadas en cuanto a la composición de siete elementos, y se encontró que prácticamente todas provenían de canteras muy lejanas, la mayoría del Sureste de Inglaterra. La obsidiana del Sur de Francia venía por mar desde Cerdeña, las islas Lipari y Pantellería, mientras que la del centro de Europa provenía de Eslovaquia y los Cárpatos. En general, con la obsidiana parece necesario el empleo del método de activación neutrónica (NAA) si se quieren distinguir elementos-traza muy escasos, pero fundamentales para determinar el origen. También el azabache se intercambiaba a largas distancias durante la Edad del Bronce, según se ha comprobado en las islas británicas, donde solo existe un lugar de origen del material, en Yorkshire. Los análisis también han permitido distinguir el verdadero azabache de materiales parecidos, como algunas variedades de carbón y esquisto. Los estudios sobre cristales han servido sobre todo para identificar los distintos colorantes utilizados, así como para evaluar la capacidad tecnológica, uniformidad de las mezclas, etc. de la industria, desde la antigua Mesopotamia a la Edad Media europea. A la cerámica, por su abundancia e importancia cronológica y artesanal, se han aplicado casi todas las técnicas conocidas, algunas recientes como el microscopio electrónico de escáner o la difracción de rayos X, para determinar las temperaturas de cocción alcanzadas y los minerales que venían en la arcilla o fueron añadidos por el artesano. La mayoría de los estudios van en la dirección de descubrir o comprobar grupos de vasijas, fabricadas con el 177 mismo barro, que indiquen su procedencia del mismo alfar, y se han aplicado sobre todo a cerámicas romanas. Un resultado interesante, observado en cerámicas finas de Libia, de procedencia griega y romana, es que la clasificación visual de pastas, práctica habitual de los arqueólogos tras la observación atenta de infinidad de fragmentos, no siempre se corresponde con diferentes composiciones químicas: la misma apariencia de la pasta puede corresponder a naturalezas distintas y por lo tanto tener orígenes diversos. Un análisis sobre cerámicas romanas de Gales sugiere que se ha de determinar en primer lugar la concentración de hierro, potasio y magnesio, pues son elementos que cumplen a la vez la condición de asignar correctamente las cerámicas a su alfar de origen y de ser mucho menos afectados por la cocción y erosión posterior en el enterramiento que otros elementos (como bario, calcio, manganeso, sodio y titanio). Siguiendo con las cerámicas romanas, los análisis han podido distinguir claramente las variedades sigillatas procedentes de diferentes talleres de Italia y Francia (Arezzo, La Graufesenque, etc.), lo cual puede ser de gran utilidad para determinar el origen de cerámicas encontradas en yacimientos alejados de esos alfares. El análisis químico de la composición de los objetos metálicos no ha servido, en general, para determinar con exactitud el origen del metal. Esto se debe a que son demasiadas las alteraciones a las que se somete la materia prima en la producción del objeto. En primer lugar, cuando las menas se refinan un elemento es deliberadamente separado de los demás, y cada elemento-traza se va a dividir entre la escoria y el metal buscado, en proporciones desconocidas. Además, en las aleaciones se pueden introducir metales de fuentes distintas, que también alteran los contenidos originales de elementos-traza. No obstante, es posible a veces averiguar si los objetos de diferentes yacimientos proceden o no de una misma fuente, y varios objetos de épocas diferentes nos puede informar sobre si la fuente o la tecnología cambiaron a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la metalurgia británica a lo largo de la Edad del Bronce cambió de la manera siguiente: al principio estuvo organizada sobre una base regional, mientras que al final la escala era nacional, usándose metales que llegaban desde fuentes muy lejanas, incluida la Europa continental. Otro tipo de información se refiere a los conocimientos y potencial tecnológico de cada momento histórico. Por ejemplo, se sabe que el zinc no se comercializó hasta mediados del siglo XVIII d.C. y por tanto, hasta entonces el latón (aleación de cobre y zinc) se conseguía por calentamiento de cobre y mena de zinc, lo cual no permitía pasar de concentraciones mayores del 28 % para el segundo metal. De aquí se deduce que cualquier pieza con mayor cantidad de zinc es probablemente de época moderna; de esta forma se pueden detectar algunas falsificaciones. Los análisis metalográficos también han servido para comparar los resultados de diferentes métodos de análisis, los que antes citamos y otros menos utilizados. En general, se vio que existía un sustancial acuerdo entre lo obtenido en todos ellos, aunque la espectroscopia de emisión óptica (OES), método empleado hace tiempo y hoy reemplazado por la de absorción atómica, subestimaba de forma apreciable la cantidad de algunos elementos, como el plomo. 178 7.3. Los estudios isotópicos Nos referimos aquí al estudio de isótopos radiactivos contenidos en materiales arqueológicos, con un objetivo diferente de la datación cronológica, aspecto ya visto en el capítulo sexto. Su aplicación se ha dado en tres áreas fundamentales: estudio de las dietas alimenticias, analizando los isótopos estables del carbono en los huesos; de los cambios climáticos del pasado, según se reflejaron en la temperatura superficial de los océanos y a través de ella en los isótopos de oxígeno de las conchas marinas; y de la procedencia de materias primas en los objetos metálicos, estudiando diversos isótopos, especialmente los de plomo. Se apreciará que todos estos temas se han tratado ya antes en este mismo capítulo, las dietas y la procedencia metálica en el análisis químico, y el clima en los estudios paleo-ambientales. No obstante, la especificidad de la técnica empleada, que la relaciona más bien con el capítulo de cronología absoluta, aconseja agrupar su descripción en un apartado diferente. Como vimos al tratar el método del carbono-14, la distribución de los diferentes isótopos presenta grandes diferencias de unos seres vivos a otros. Las plantas toman más C12 que C-13 y C-14 en la fotosíntesis e incluso en los tres tipos que existen de ella (fotosíntesis C3, C4 y CAM) se absorben proporciones diferentes, de forma que las plantas que forman compuestos moleculares de tres átomos de carbono, C3 (árboles, la mayoría de los arbustos, trigo, arroz), tienen menos C-13 que las plantas CAM (suculentas, de ambientes áridos), y éstas menos que las plantas C4 (maíz, mijo, caña de azucar, hierbas de zonas calurosas). Estas diferencias se mantienen a lo largo de la cadena alimenticia, según los vegetales son ingeridos por los animales o el ser humano, aunque se vuelve a producir cierto fraccionamiento en la formación de las distintas partes de los huesos. De esta manera, es posible averiguar si la dieta de los animales herbívoros estaba compuesta por plantas C3, C4, una mezcla de los dos tipos, etc., mediante el análisis del contenido en C-13 de sus huesos. Un espectrómetro de masas se encarga de medir la proporción C-13/C-14 en gas dióxido de carbono, extraído del colágeno mejor que del carbonato, ya que el primero es afectado menos por la contaminación mientras el hueso está enterrado. Los huesos quemados no sirven para el análisis, ya que el calentamiento provoca un fraccionamiento adicional. Con los huesos humanos el método es idéntico, pero los problemas son mayores porque las mujeres y los hombres solemos tener una dieta mucho más variada que los animales. Esto hace que dietas diferentes resulten en la misma proporción de C-13, al compensarse la acción de unos alimentos con la de otros. Por ejemplo, no es posible distinguir entre una dieta de plantas C4 y otra de plantas C3 y moluscos marinos, los cuales tienen una proporción grande de C-13. Los estudios sobre huesos humanos sirven más bien, por tanto, para determinar cambios de dieta en diferentes grupos, o en el mismo grupo a lo largo del tiempo, más que para saber la composición exacta de los alimentos en un momento dado. Por ejemplo, un estudio de los restos de dos grupos cazadores-recolectores de Suráfrica, uno de asentamiento costero y otro del interior, reveló que los dos comían alimentos diferentes (terrestres y marinos el primero, sólo terrestres el segundo) y, como el colágeno muestra la dieta mantenida durante unos cinco años (los últimos de la vida del individuo), de ello se deduce que ambos asentamientos corresponden probablemente a grupos diferentes y no a ocupaciones estacionales del mismo grupo como los arqueólogos habían 179 supuesto. En Dinamarca se ha visto que durante el Neolítico se abandonó el consumo de alimentos marinos, muy buscados en el período anterior (Mesolítico) a pesar de que los asentamientos seguían estando entonces situados a la orilla del mar. Además del carbono-13, se han utilizado mediciones de otros isótopos para intentar acercarse a la dieta de los humanos prehistóricos. Por ejemplo, el isótopo N-15 del Nitrógeno, menos frecuente en las legumbres que en otras plantas, y más abundante en los animales terrestres, incluidos los peces de agua dulce, que en los marinos. El oxígeno tiene tres isótopos estables, O-16, O-17 y O-18. Este último sólo está presente en un 0.2 %, pero ha resultado de gran utilidad para elaborar la historia climática del Cuaternario. Ciertos pequeños crustáceos marinos (foraminifera) cogen carbonato cálcico para formar sus caparazones, y la proporción de O-18 que adquieren, su fraccionamiento isotópico, depende de la temperatura del agua. Muchos de estos organismos, al morir, descienden al fondo del mar incorporándose a los depósitos que allí se forman, a velocidad prácticamente constante. Por ello las perforaciones de sondeo que se hacen hoy en estos depósitos permiten, analizando la fracción O-18/O-16 de los carbonatos a intervalos iguales en la muestra, elaborar curvas de variación de temperatura a lo largo del tiempo. Así, como los organismos adquieren menos O-18 cuando sube la temperatura, se sabe que cada disminución del isótopo en dos unidades por mil corresponde a un grado centígrado más de temperatura del agua superficial. De esta forma se han observado en detalle, y de manera continua, los cambios climáticos durante los últimos dos millones de años, a través de su reflejo en el agua de los mares. No obstante, existen problemas como el hecho de que el contenido en O-18 del agua no fue constante, sino que está también afectado por la temperatura (en sentido contrario, aumentando con ésta); o las dificultades que existen para correlacionar episodios climáticos marinos y terrestres, sobre todo a comienzos del Pleistoceno. Las glaciaciones más antiguas están tan mal fechadas que resulta muy difícil o imposible determinar a qué estadio, interestadio o interglacial corresponden los períodos fríos o calientes medidos en el fondo del mar. Pero, como ya vimos (7.1.1), estas fases, llamadas estadios y contados hacia atrás en el tiempo, se emplean cada vez más en la datación del Pleistoceno, sustituyendo al entramado tradicional de las glaciaciones: así, ahora mismo estamos en el estadio 1, la glaciación Würm está compuesta por los estadios 2, 3 y 4, y el interglaciar Würm-Riss corresponde al estadio 5. (Figura 7.7). Otra aplicación del isótopo O-18 se basa en su proporción en las diferentes capas de las conchas marinas. Como éstas se van acumulando a lo largo del tiempo, tendrán más o menos isótopo según lo hayan hecho en invierno o verano (por la menor o mayor temperatura), y estudiando las de un yacimiento se puede saber en qué estación se recolectaron y que edad tenían al morir. Así, el análisis de restos de los concheros epipaleolíticos asturienses de Santander, después de comprobar con conchas actuales que el crecimiento se realiza durante todo el año (condición necesaria para que el método funcione), mostró que se recogían de septiembre a abril, ninguna en verano, por lo que en la estación cálida debía existir un tipo de alimentación diferente o trasladarse el grupo a un lugar diferente. Al contrario que en el trabajo antes citado de Suráfrica, en este caso el 180 estudio no contradice la hipótesis de estacionalidad de los asentamientos (verano en el interior, invierno en la costa). La medición de los isótopos estables de plomo ha demostrado su eficacia a la hora de encontrar las fuentes de origen para determinados metales, como plomo, cobre y plata. Esta tarea era prácticamente imposible con los elementos traza, que ya vimos que variaban demasiado en la extracción y durante la fundición del metal, por la adición de distintos componentes. Per se ha comprobado que las cantidades de Pb-206, Pb-207 y Pb-208, los cuales proceden de la desintegración de varios isótopos de uranio y torio, son prácticamente constantes a lo ancho de la masa del mineral en origen y se mantienen igual durante la fundición, siempre que no se añada plomo procedente de otro lugar distinto. Por todo esto es posible determinar el origen de materiales de bronce, como se ha hecho por ejemplo con materiales de Creta y las Cícladas, tras eliminar algunos objetos cuyo fundente (de óxido de hierro) llevaba mucho plomo, comprobar que no se añadió plomo de otras fuentes (este elemento no sobrepasaba en ningún caso el 1 %) y los metales de aleación (estaño y arsénico) no lo llevaban. Un resultado extraño de este estudio es que ningún objeto cretense de los analizados fue hecho con cobre chipriota. Otras aplicaciones isotópicas al análisis de procedencias de materias primas son la medición del contenido de estroncio-88, 86 y 84 en rocas volcánicas, y la de carbono-13 y oxígeno-18 en carbonatos cálcicos. El primer método ha permitido una afinación mayor en el origen de las obsidianas mediterráneas, con resultados más precisos que con el análisis de trazas, y el segundo iguales ventajas para determinar la fuente de los mármoles empleados en la edad clásica. En ambos casos la muestra requerida es mucho menor que con los métodos convencionales, lo cual hace que estos nuevos análisis sean menos destructivos que los anteriores. BIBLIOGRAFIA Arqueología y medio ambiente Bintliff, J.; Davidson, D.A.; Grant, E.G. (Eds.) 1988. Conceptual Issues in Environmental Archaeology. Edinburgh U.P., Edimburgo. Brothwell, D.R. 1972. Digging up bones. British Museum, Londres (trad. española) Binford, L.R. 1978. Nunamiut Ethnoarchaeology. Academic Press, Nueva York. ---- 1981. Bones: ancient men and modern myths. Academic Press, Nueva York. Butzer, K.W. 1982. Archaeology as Human Ecology. Cambridge U.P. (trad. española en Bellaterra, Barcelona) 181 Buxó, R. 1997. Arqueología de las plantas : la explotación económica de las semillas y los frutos en el marco mediterráneo de la Península Ibérica. Crítica, Barcelona. Davidson, D.A. 1985. Geomorphology and Archaeology. Archaeological Geology (G. Rapp, J.A. Gifford, eds.), Londres: 25-55. Davis, S.J.M. 1987. The Archaeology of Animals. Yale U.P., New Haven (trad. española en Bellaterra, Barcelona). Dimbley, G. 1978. Plants and Archaeology. John Baker, Londres. Grayson, D.K. 1984. Quantitative Zooarchaeology: Topics in the analysis of archaeological faunas. Academic Press. Nueva York. Miskovsky, J.-C. (ed.) 1987. Géologie de la Préhistoire: Méthodes, Techniques, Applications. Association pour l'Etude de l'Environnement Géologique de la Préhistoire, Paris. Renault-Miskowsky, J.(1986. L'Environnement au temps de la Préhistoire. Masson, Paris. Shackely, M.L. 1985. Using Environmental Archaeology. Batsford, Londres. Theobald, N. 1972. Fondements géologiques de la chronostratigraphie des formations quaternaires). Doin, París. préhistoire. Essai de Trancho Gayo, G. 1999. Antropología biológica: reconstrucción de la forma de vida del pasado. Actas del XI Congreso de Jóvenes Investigadores 1998, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo, Madrid: 181-193. Varios autores. Métodes Cientifics aplicats a la Reconstrucció Paleoambiental de la Prehistòria. Cota Zero (Revista d'Arqueología i Ciencia), 4. Análisis químico Carter, G.F. y otros 1983. Comparison of analyses of eight Roman orichalcium coin fragments by seven methods. Archaeometry, 25: 201-13. Coppa, A.; Palmieri, A.M. 1988. Changing dietary patterns at Geili. El Geili. The history of a Middle Nile environment, 7000 B.C. - A.D. 1500 (I. Caneva, ed.), BAR International Series 424, Oxford: 275-302. Hughes, M.J.; Cowell, M.R.; Craddock, P.T.C. 1976. Atomic absortion techniques in archaeology. Archaeometry, 18: 19-37. Lambert, J.B. (ed.) 1984. Archaeological Chemistry. American Chemical Society. 182 Michels, J.W. 1982. Bulk element composition versus trace element composition in the reconstruction of an obsidian source system. Journal of Archaeological Science, 9, 113-23. Orton, C. Tyers, P.; Vince, A. 1993. Potttery in archaeology. Cambridge U.P. (trad. española en Crítica, Barcelona) Phillips, P. (ed.) 1985. The Archaeologist and the Laboratory, CBA Research Report 58. Schoniger, M.J.; Peebles, C.S. 1981. Effects of mollusc eating on human bone strontium levels. Journal of Archaeological Science, 8: 391-7. Estudios isotópicos Grigson, C.; Clutton-Brock, J. (eds.) 1983. Animals and Archaeology. BAR International Series, Oxford. Emiliani, C. 1966. Paleotemperature analysis of Caribbean cores P6304-8 and P6304-9 and a generalised temperature curve for the past 425,000 years. The Journal of Geology, 74(2). Gale, N.H.; Stos-Gale, Z. 1981. Lead and silver in the ancient Aegean. Scientific American, 244: 142-52. Schoniger, M.J.; De Niro, M.J.; Tauber, H. 1983. Stable nitrogen isotope ratios of bone collagen reflect marine and terrestrial components of prehistoric human diet. Science, 220: 1381-3. Sealy, J.C.; Van der Merwe, N.J. 1985. Isotope assessment of Holocene human diets in the southwestern Cape, South Africa. Nature, 315: 138-40. Tauber, H. 1981. C-13 evidence for dietary habits of prehistoric man in Denmark. Nature, 276: 815-16. 183 184 185 186 187 PARTE II: LA TEORÍA 188 8. LA ARQUEOLOGÍA MODERNA Hasta ahora hemos visto cómo son nuestros datos, los que obtiene el arqueólogo directamente (capítulos 3 al 5) y los que, cada vez en mayor número, obtienen otros especialistas (capítulos 6 y 7). Pero si dedico un capítulo aparte a la teoría es por razones prácticas de exposición de los temas, y no porque crea que aquí comienza un apartado, el de la interpretación, distinto del proceso anterior de recuperación de los datos. En estos últimos años se ha hecho evidente para los investigadores, y no sólo en las ciencias humanas, que la información empírica está indisolublemente unida a la teoría, de manera que no pueden existir datos “puros” que sean independientes de nuestras concepciones de partida. Estos cambios están en relación con los que ha habido en la filosofía contemporánea, y más concretamente en epistemología y filosofía de la ciencia. Después de haberse desarrollado unida al positivismo, lo que se vio incluso reforzado por la influyente escuela del Círculo de Viena (positivismo lógico, filosofía analítica) durante la primera mitad del siglo XX, la ciencia decidió estudiarse a sí misma, y lo que descubrió le produjo un cierto susto: no era tan objetiva y “científica” como pensaba. Como consecuencia de los trabajos seminales de Marx sobre la economía y la historia, de Freud sobre la psique humana o de Wittgenstein sobre el lenguaje, fue apareciendo clara la contingencia de una realidad que hasta entonces era firme e inamovible. Con relación al mismo proceso científico, Popper primero y luego con mayor efecto Kuhn, mostraron que la ciencia sólo alcanzaba verdades relativas y de corta vida, y que la investigación seguía muchas veces un camino bastante tortuoso e incluso aparentemente irracional. A pesar de estar ya completamente instalados en la época “post” (pospositivismo, poskuhnianismo, posmodernismo, etc.), resulta difícil arrancar de los arqueólogos, y de muchos otros científicos, las tranquilizadoras aunque falsas certidumbres del viejo empiricismo, reflejadas en esta afirmación de Ramón y Cajal: las teorías pasan, pero los buenos datos permanecen. Esta postura “teórica” es la causa de una cierta desconfianza hacia los planteamientos interpretativos generales, de que éstos muy pocas veces aparezcan explícitos en las publicaciones y de que muchos trabajos arqueológicos sean una recopilación de datos sin apenas conclusiones, como si estas últimas pertenecieran al campo de la fantasía y sólo los primeros fueran seguros e inamovibles. Un par de ejemplos servirán para poner en duda esta última afirmación. Supongamos un fragmento de barro cocido hallado en una excavación. Podemos describirlo como una masa de arcilla cocida de tales dimensiones y realizar diversos análisis que nos digan la temperatura de cocción, el porcentaje de sílice o los elementos químicos de donde podamos deducir que el barro fue traído de tal o cual sitio. Incluso en este nivel descriptivo, estaremos usando varias teorías (físico-químicas, de manufactura cerámica, geológicas, geográficas, etc.), aunque de una clase que nos inspira bastante confianza. Pero probablemente no nos quedaremos satisfechos con esa descripción “segura” y querremos arriesgarnos a decir algo más. Ese riesgo es inherente al discurso de la interpretación, pues está claro que, como se puede deducir de la famosa y críptica frase de Wittgenstein, la exactitud absoluta sólo se alcanza en el silencio. Y, en efecto, para acercarnos al significado de esa masa, y decir que era un trozo de ladrillo y formaba parte de un muro de una casa, tumba, muralla, templo, etc., o era parte de una estatua ritual, votiva, militar, funcional, lúdica, etc., tendremos que “mojarnos” y escoger entre diversas teorías de corte histórico, sociológico, antropológico, etnoarqueológico o psicológico. Pensemos ahora en una fíbula de bronce, un tipo de broche que se utilizó durante milenios para sujetar los vestidos sobre el cuerpo y que aparece con frecuencia en las excavaciones de épocas protohistórica y antigua. Tal objeto puede ser interpretado como una combinación de diversos metales por un químico, como un objeto funcional por un estudioso de la vestimenta, como un objeto de comercio por un arqueólogo difusionista, como un marcador cronológico o “fósil director” por un historicista, como un signo que trasmitía un mensaje sobre la posición social por un estructuralista, como un producto fabricado dentro de un sistema socioeconómico concreto por un marxista, etc. Pero no nos asustemos, pues la variedad de opciones, aunque grande y está bien que lo sea, no es infinita. De hecho, la mayor parte de las construcciones teóricas que hoy se aplican en las ciencias humanas se pueden agrupar pedagógicamente en sólo dos grandes paradigmas: moderno y posmoderno. El paradigma moderno proviene del Renacimiento y la Ilustración y se identifica con el racionalismo y el empiricismo, que no tienen 189 porque ser opuestos pues la realidad se supone estructurada según la razón humana, y eso es precisamente lo que hace posible que el lenguaje y la ciencia puedan representar el mundo de forma exacta. El paradigma posmoderno ha ido emergiendo a lo largo del siglo XX como un creciente sentimiento de desconfianza hacia la posición central como objeto del saber del ser humano (un “invento reciente” que pronto se disolverá “como en los límites del mar un rostro de arena”, dijo Michel Foucault) y hacia la ciencia, no solo desde el punto de vista epistemológico (la verdad no se descubre sino que se construye, es decir, es histórica y por tanto contingente) sino también del ético (“lo que llamamos verdades son sólo mentiras útiles” dijo el gran crítico Nietzsche, poniendo todo esto en marcha). Dentro de la arqueología “moderna” veremos aquellas corrientes más actuales, posteriores a la II Guerra Mundial y que todavía ejercen su influencia, para las que se han empleado términos como normativismo, funcionalismo, evolucionismo, Nueva Arqueología, arqueología procesual, neodarwinismo, teorías de nivel medio, teoría de sistemas, etc., aunque muchas de estas etiquetas no son excluyentes entre sí. Dentro de la arqueología “posmoderna” se incluirá el marxismo y el estructuralismo, que, aunque surgidos dentro del paradigma moderno están en la base misma de la visión posmoderna, además de la arqueología posprocesual, contextual, la arqueología del género y feminista, el multiculturalismo, etc. En los dos amplios apartados se verán primero los fundamentos filosóficos generales, antes de pasar a definir las etiquetas teóricas en antropología y arqueología con sus ejemplos de aplicación correspondientes. 8.1 Epistemología La arqueología que surge hacia mediados del siglo XX se inscribió lógicamente en la tendencia positivista e inductivista que era la base del progreso de las ciencias occidentales desde el Renacimiento, aunque sólo muy poco tiempo antes había conseguido imponerse definitivamente sobre el pensamiento religioso de corte medieval. La base de los razonamientos era la inducción: de la observación de varios fenómenos particulares se induce un principio general. Por ejemplo, de varios experimentos calentando metales se puede inducir que éstos aumentan de volumen con el calor. A partir de esta ley se deducen consecuencias prácticas, como dejar un espacio libre entre los raíles de una vía férrea. El problema de la inducción es que, al contrario de la deducción, es incompatible con la pura lógica, pues es imposible pasar con certeza de lo particular a lo general, de la parte al todo, y en cuanto aparezca una excepción la ley perderá su principal valor, la universalidad. A pesar de esta objeción, todos nos pasamos la vida generalizando y aunque nos equivoquemos con frecuencia no nos va mal del todo, quizás porque necesitamos del hábito psicológico de la repetición para la misma supervivencia, como ya admitió Hume en el siglo XVIII, y porque sin la posibilidad de realizar inferencias a partir de unos pocos experimentos no existiría la ciencia, como defendió uno de los padres del positivismo moderno, Bertrand Russell. Poco después de que Russell publicara, junto con Whitehead, sus Principia Mathematica (1910-13) y de que Ludwig Wittgenstein consiguiera que su Tractatus Logico-Philosophicus viera la luz en 1922, y con la influencia de ambos (aunque el segundo siempre la negó), se crearon en varios países europeos las escuelas de filosofía de la ciencia de lo que se conoce como Positivismo Lógico, el intento más sofisticado hasta ahora de poner los fundamentos teóricos para el espectacular avance producido hasta entonces en el dominio de la naturaleza por la sociedad humana: Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Kurt Gödel, Otto Neurath formaron, entre otros, el Círculo de Viena; en Berlín trabajaron Hans Reichenbach y Carl Hempel, en Polonia Alfred Tarski, en Gran Bretaña, donde el movimiento se llamó Filosofía Analítica, Alfred J. Ayer, etc. Con la llegada del nazismo se produjo una emigración casi masiva de los filósofos centroeuropeos a los Estados Unidos, desde cuyas universidades influyeron decisivamente en la primacía de este “neopositivismo”, tanto en las ciencias naturales como en las sociales, durante las décadas de 1950 y 1960. El Positivismo o Empiricismo Lógico buscaba por encima de todo la certidumbre en el conocimiento – rechazando por ello terrenos inseguros como la metafísica, la teología, la ética, e incluso la psicología más especulativa como la freudiana -, que debía estar basado en la observación de la realidad física (inducción), la cual proporciona unos datos que son independientes de la teoría y por lo tanto sirven para contrastar la veracidad de ésta, y seguir las normas de la lógica formal, que va deduciendo consecuencias particulares a 190 partir de principios generales y que es única y necesaria para todos los tiempos y lugares. La búsqueda de leyes de obligado cumplimiento, que no sólo predicen el comportamiento del mundo físico, sino que lo “explican” (es decir, no se aspira únicamente a “describir” los fenómenos, sino también a la comprensión de sus mecanismos íntimos), se convirtió en un axioma fundamental del movimiento (el modelo de la “ley de cobertura” o nomológico-deductivo). Con el paso del tiempo, los positivistas llegaron sin embargo a admitir un modelo inductivo-probabilístico, en el que algunas casi-leyes, insuficientemente definidas a partir de un pequeño número de observaciones (solo llegan a la categoría de “generalizaciones empíricas”), permiten únicamente predecir una alta probabilidad de que ocurran determinados fenómenos. Pero la marca que hizo famosa a esta filosofía fue el llamado “método hipotético-deductivo”, que tuvo una gran influencia en el surgimiento de la Nueva Arqueología en los años sesenta. El proceso comienza con la formulación de una determinada hipótesis (el problema es de dónde surge ésta, como veremos), compuesta por afirmaciones de teoría general (axiomas) de los que se deducen ciertas consecuencias (teoremas) que describen fenómenos observables (descritos en un lenguaje observacional independiente de la teoría anterior). Si en la experimentación posterior esos fenómenos se muestran como ciertos, la hipótesis queda confirmada, y lo contrario ocurre si son falsos. Otro aspecto básico del Positivismo Lógico es que todas las ciencias comparten los mismos objetivos y métodos (la “unidad de la ciencia”), aunque las naturales dominan mejor el campo experimental y por eso las sociales deben imitar sus procedimientos, en especial los matemáticos que están más próximos a la lógica formal, y olvidar aquellos aspectos que, como la subjetividad o la intencionalidad, no son directamente observables y pertenecen por tanto a un campo no científico como es la poesía. Por último, la ciencia es independiente de los valores políticos y morales, pues se ocupa de lo que “es” y no de lo que “debería ser”. Muchos todavía creen que la visión resumida e idealizada que acabamos de dar corresponde a la ciencia, no sólo a la que históricamente venció a las fuerzas del oscurantismo religioso medieval e hizo posible el mundo moderno, libre y tecnificado, en el que tenemos la suerte de vivir, sino a la única que es posible llevar a cabo desde un punto de vista de perfección metodológica, en cualquier momento y lugar. Dejando a un lado la primera afirmación histórica, que como mínimo es matizable, a partir de los años cincuenta y sesenta los filósofos comenzaron a separarse progresivamente del modelo epistemológico anterior, destacando al comienzo el austríaco, emigrado al Reino Unido, Karl Popper. Aunque unido inicialmente al Círculo de Viena, en sus primeras obras de los años treinta Popper ya puso en duda sus aspectos inductivistas y positivistas más extremados. En primer lugar, no creía que los datos fuesen independientes de la teoría y que se pudieran recoger simplemente observando la realidad, pues, sin ninguna teoría de partida, ¿cómo sabríamos lo que hay que buscar? El ideal de registrar todos los datos, sin dejarse influir por ninguna determinación previa, es imposible de alcanzar (y epistemológicamente absurdo), y nuestra experiencia individual nos previene de las frecuentes ocasiones en que sólo vemos aquello que previamente esperamos ver. Esto fue un duro golpe para el inductivismo, pero también para la supuesta firmeza de los datos: si éstos dependen de las teorías, que son falibles, también ellos lo son. El siguiente paso, más allá de cambiar inducción por deducción, lo que ya habían hecho algunos positivistas lógicos como vimos, era concluir que las teorías nunca se pueden demostrar definitivamente, pues esa confirmación necesita de unos datos independientes que no existen. No obstante, el ideólogo liberal y feroz anticomunista Sir Karl era pragmático, y no podía dejar de reconocer que las aplicaciones prácticas de la ciencia funcionaban en la vida real. Por ello concluyó que las teorías aceptadas son las mejores conjeturas que en cada momento se pueden proponer sobre la realidad, aunque siempre susceptibles de ser reemplazadas por otras de mayor calidad según se va produciendo el progreso científico, en el cual sí creía. Este continuo cambio es promovido por la actitud científica honesta, que debe poner a prueba de forma constante todas las teorías, en un intento de refutarlas (“falsarlas”) encontrando excepciones a las reglas o deduciendo de ellas consecuencias que no se correspondan con la realidad. De aquí surgió la que es probablemente la más interesante aportación de Popper: la “falsabilidad” como principio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Sólo aquellas teorías que se pueden falsar, es decir que admiten la existencia de consecuencias empíricas posibles que podrían refutarlas, son científicas (por eso la astrología no lo es, pues las frecuentes excepciones a sus predicciones no conmueven en absoluto la fe de sus practicantes; más discutible es su afirmación de que tampoco lo sean la psicología freudiana ni el marxismo). 191 Pero si las teorías no se pueden demostrar, tampoco se pueden refutar de forma definitiva y, aunque a Popper se le identifica con la postura conservadora en su idea de la ciencia, sus trabajos habían abierto inevitablemente la puerta al relativismo. De hecho, para resolver el problema de la objetividad de la observación, distinguió entre los datos obtenidos por una sola persona y los datos corroborados por varias, que llamó públicos, pero esto significa que son las comunidades científicas las que deciden por convención su validez, y entonces no hay un criterio de verdad aplicable universalmente: de aquí a la ruptura de Kuhn hay un solo paso. Para intentar mantener todavía “el tipo” de las teorías científicas, un discípulo de Popper, Imre Lakatos, propuso su idea de los “programas de investigación” (equivalentes a los paradigmas o metateorías) que guían el trabajo práctico, compuestos por un “núcleo duro” que los científicos escogen por una “decisión metodológica” y que defienden al máximo (la falsación continua de Popper parece una visión bastante idealizada del comportamiento real de los investigadores) mediante un “cinturón protector” de hipótesis auxiliares, condiciones iniciales, etc., que están dispuestos a reemplazar más fácilmente. El mérito respectivo de cada programa se puede medir por su capacidad de proponer nuevas líneas de trabajo, descubrir nuevos fenómenos o explicar los ya conocidos, en cuyo caso será “progresivo”. Si no ocurre esto, el programa se estancará o convertirá en “degenerativo”. Parece que aquí tenemos lo que podría ser un criterio objetivo y general de evaluación teórica, pero el problema es que normalmente es muy difícil saber cuál de los programas en conflicto es el más progresivo, y sólo a posteriori, cuando ha pasado el tiempo y se han visto sus frutos prácticos, se puede decidir con claridad, con lo cual volvemos a estar en las mismas. En la década de los sesenta, toda la seguridad acumulada por el paradigma moderno empezó a tambalearse (o quizás haya que decir que su programa empezó a “degenerar”), en el campo de la epistemología por la labor de Thomas Kuhn y en las ciencias humanas por la influencia de la escuela de Frankfurt, el estructuralismo y algunos de sus continuadores “post” como Foucault y Derrida. Pero antes de pasar esta página veremos cuáles fueron los logros del modernismo en las ciencias sociales y concretamente en la arqueología. 8.2 Funcionalismo Con este nombre se conoce a una forma de argumentar muy común en el paradigma moderno aplicado a las ciencias sociales, y que durante mucho tiempo sólo ha tenido la oposición de la otra gran corriente teórica, el marxismo. La diferencia entre ambas se puede resumir en pocas palabras: mientras el marxismo busca sobre todo la contradicción que se oculta en el orden aparente de las cosas, el funcionalismo observa ese orden como una máquina perfecta que sólo necesita ser desvelada en sus engranajes. Pero la analogía más frecuente ha sido con un organismo vivo: así como los diferentes órganos están ahí para hacer una cosa determinada en relación con los demás (p. ej. el corazón bombeando sangre con oxígeno y alimentos para las células), así en la sociedad sus diferentes partes – instituciones, normas, roles, etc.- cumplen una función determinada, que las hace indispensables para la supervivencia y “explica” su presencia. Esa explicación no es histórica, pues al funcionalista no le interesa la forma concreta en que surgió tal o cual institución, sino únicamente aquello para lo que sirve en la actualidad. Existen en el funcionalismo varias tensiones internas que le acompañan desde que fue conformándose durante el siglo XIX hasta hoy, cuando ya goza de escaso aprecio entre los investigadores aunque, como suele ocurrir con muchas teorías, forma parte del acerbo intelectual más popular. Defiende la bondad y “necesidad” de las instituciones sociales frente al marxismo que las niega, su “ahistoricidad” e inmanencia también frente al anterior (que es materialismo histórico) y frente al evolucionismo, pues ambos buscan una causa histórica, y desde el punto de vista epistemológico, al no explicar algo por sus orígenes, sino por sus consecuencias, extiende hacia adelante la cadena causal con la que opera la ciencia, tendiendo a confundir el efecto con la causa. Algunos ejemplos nos ayudarán a entenderlo. Cuando Malinowski estudiaba la institución del kula entre los melanesios de las islas Trobriand, trataba de entender por qué realizaban largos y peligrosos viajes marítimos sólo para intercambiar collares y brazaletes, que luego apenas usaban, siguiendo un complejo y 192 reglamentado ritual. Pronto descubrió su función, para qué servía realmente: mientras los “socios” del kula se trataban con grandes aspavientos y elogiaban aquellos inútiles adornos, otros miembros de ambos grupos, viajeros y locales, intercambiaban materiales más prácticos, como cerámica, contenedores, armas, alimentos, etc. El kula operaba pues como una especie de salvoconducto para llegar a pueblos que sin él serían extraños y tal vez hostiles. Ahora bien, ¿explica eso la causa de la institución? ¿podría haberse resuelto el problema de otra forma diferente? ¿sabemos cómo se llegó a este sistema, los pasos intermedios, la intervención de unos y otros agentes de la historia? Como ya dejó muy claro Durkheim en su libro sobre el método sociológico (1895), hay que distinguir función de finalidad o intención personal, pues la primera está establecida con anterioridad a los individuos que están inmersos en ella, con independencia de que éstos la acepten o no. También se dio cuenta de que función no es lo mismo que causa, pues su coincidencia equivaldría a una explicación teleológica, en función de causas finales, de los fenómenos sociales. Es decir, el que una institución sirva para algo no implica que haya sido creada precisamente con esa intención, pues ello exigiría una previsión excepcional por parte de los grupos humanos; por otro lado, vemos como muchas instituciones cumplen funciones de las cuales sus actores no son ni siquiera conscientes, y que muchas cambian de función con cierta frecuencia. Pero enseguida se comprende que es muy difícil separar ambos conceptos, entre los que existe una relación recíproca: Durkheim hizo ver que la existencia del castigo tenía por “causa” los sentimientos fuertemente arraigados en la sociedad, y que la “función” del castigo consistía precisamente en mantener esos sentimientos con la misma intensidad. En su clásico estudio sobre la religión, el mismo autor proponía que ésta surgió entre los primitivos del sentimiento de efervescencia colectiva de lo “social”, como una fuerza exterior más grande que el mismo grupo y que paulatinamente se va haciendo trascendente. Pero resulta que la función de la religión es precisamente servir de elemento de cohesión para el grupo, que la necesita para evitar la disgregación a que lo llevaría el egoísmo de las intenciones personales. Por lo tanto, no se trata sólo de que las causas reales sean muchas veces inalcanzables para la investigación, sino también de que causa y efecto se necesitan mutuamente. Otro problema del funcionalismo proviene de que no define con precisión cual es el estado que se mantiene o modifica en un sistema social: ¿son las relaciones sociales como decía Radcliffe-Brown, o el equilibrio con el medio ambiente y las necesidades biológicas de los individuos, según Malinowski? Se trata de aspectos demasiado amplios. Como mostró Nagel, cuando se dice que tal costumbre o ritual sirve para mantener el sistema, la hipótesis es tan general que no se puede someter a un control empírico preciso, pues está claro que si no sirviera simplemente no existiría, y que otras muchas costumbres podrían cumplir la misma función. En antropología las interpretaciones funcionalistas estuvieron de moda hasta mediados de siglo en que fueron reemplazadas en parte por el marxismo y sobre todo por el estructuralismo. Un ejemplo clásico fue cuando Radcliffe-Brown explicó algunas terminologías del parentesco (como que el padre y todos los hermanos del padre se llamaran con el mismo nombre) por motivos económicos al estar todos ellos relacionados por la herencia (patrilineal) respecto del hijo, dando un cambio decisivo frente a la interpretación evolucionista anterior de Morgan (el mismo término para todos implicaba una etapa histórica anterior en que existía matrimonio entre grupos de hermanas y hermanos y por tanto cualquiera de ellos podía ser padre biológico del hijo). En el caso de los grupos nilóticos de África Oriental, como los Samburu, Nuer o Maasai, la prohibición de casarse mientras se permanecía en el estadio de guerrero joven tenía por función el que estos pudieran dedicarse en exclusiva a la defensa del ganado propio o el robo del ajeno, la prohibición de recibir comida de una mujer casada la protección de la fidelidad de éstas, obligadas a casarse con hombres mayores, la organización por linajes la creación de grupos de interés cohesionados para hacer frente a los conflictos, la exogamia de los clanes el que se produjera una saludable rotación del ganado, dote de la novia, entre los territorios de los diferentes grupos (función también satisfecha por las razias de los guerreros), etc. Resulta interesante examinar la consideración política cambiante que ha recibido el funcionalismo a lo largo del tiempo. Con respecto al primer evolucionismo, que veía a los primitivos en un estadio anterior al nuestro, y por tanto inferior y llamado a desaparecer, supuso un avance “progresista”, pues dejaba de lado las comparaciones y descubría la utilidad y racionalidad ocultas en las extrañas costumbres de los nativos. Pero luego el funcionalismo se identificó con el colonialismo, al presentarse ante las autoridades de las metrópolis 193 – que financiaban la investigación de los antropólogos- como la única forma de conocer, para así dominar mejor, a los administrados de las colonias. Durante la conflictiva época previa a la descolonización, los datos de los antropólogos se usaron incluso para favorecer artificialmente a los elementos más tradicionales de la sociedad frente a los “modernos” que querían parecerse a los europeos en todo, incluidas la libertad y la democracia. Si a esto unimos la razón más intrínseca de que el funcionalismo ve al comportamiento humano como algo fijo que no varía, entenderemos mejor su carácter actual de teoría más bien conservadora. A pesar de ese aspecto contrario a la historia, la influencia del funcionalismo en una ciencia que estudia el cambio como es la arqueología fue decisiva desde poco antes de la II Guerra Mundial hasta los años sesenta, período durante el cual fue perdiendo el favor de los antropólogos. Al promover el estudio de cada grupo humano en sí mismo, sus componentes internos, es decir, su organización social o sistema de instituciones interdependientes, el funcionalismo se alejaba del evolucionismo y del difusionismo, y por eso la arqueología comenzó a ver a las culturas prehistóricas como sistemas fijos en una cierta relación de subordinación con respecto al medio ambiente, en lo que Trigger llamó el “funcionalismo ambiental”, y que empujó al desarrollo de las disciplinas que vimos en el capítulo anterior. Trabajos ya clásicos en esa línea fueron los de Gordon Childe durante los años treinta, después de abandonar el enfoque histórico-cultural y antes de entrar de lleno en su última época marxista. Así, tenemos la idea que él popularizó (en realidad tomada del norteamericano Pumpelly, que había excavado sitios neolíticos en el Turkestán ruso a inicios del siglo XX) sobre el origen del Neolítico como una respuesta a la concentración demográfica producida junto a los puntos de agua durante una pretendida desecación general a inicios del Holoceno (“teoría del oasis”) o la explicación de la difusión del bronce por la presencia de especialistas itinerantes liberados de las obligaciones tribales de parentesco, lo que habría sido la principal causa del final de la autosuficiencia del Neolítico. En los cuarenta y cincuenta se publicaron las principales aportaciones del prehistoriador británico Grahame Clark, iniciador de un “funcionalismo ecológico” que entendía las culturas como sistemas adaptativos cuya función era asegurar la supervivencia de la sociedad bajo determinados condicionantes ecológicos. A él se debe la primera interpretación arqueológica del concepto de estacionalidad, que aplicó en la excavación, publicada en 1954, del yacimiento mesolítico de Star Carr, donde zoólogos y botánicos mostraron que había sido ocupado durante varios inviernos por un pequeño grupo de cazadores de ciervos que pasaban el resto del año en otra parte. También fue el primero en aplicar los conceptos biológicos de ecosistema y de equilibrio homeostático, del que se deducía que el cambio social se debía a un “desequilibrio temporal” provocado por causas ambientales, demográficas, tecnológicas o culturales, y quien realizó una de las primera aplicaciones etnoarqueológicas modernas, al comparar la distribución de hachas neolíticas inglesas con el sistema actual de intercambio ceremonial de instrumentos similares en Nueva Guinea. Todos estos principios formaron pocos años después la base de la Nueva Arqueología, de cuya versión británica fue parte esencial la escuela “paleoeconómica” dirigida por un alumno de Clark, Eric Higgs. En los Estados Unidos la fundación del funcionalismo arqueológico se atribuye a Walter Taylor, que publicó en 1948 una obra de gran influencia (A Study of Archaeology) donde proponía el “enfoque conjuntivo” del yacimiento arqueológico, que no era otra cosa que el estudio de toda la información proporcionada por las excavaciones (hasta entonces se despreciaba una gran parte) para poder reconstruir etnográficamente la vida de sus ocupantes. Más importante fue, sin embargo, la labor del antropólogo Julian Steward, quien desde los años treinta había iniciado en la región del Lago Salado un análisis de las relaciones entre la cultura, representada sobre todo por la distribución de los poblados, y el medio ambiente dentro de un espacio geográfico concreto a lo largo del tiempo: los patrones de asentamiento (settlement patterns). Siguiendo este modelo, en los años cincuenta y sesenta, durante la época de mayor predominio económico norteamericano, se formaron grandes equipos multidisciplinares que trabajaron en zonas muy diversas: Próximo Oriente (dirigido por Robert Braidwood), Tehuacán en México (Richard MacNeish) y el valle de Viru en Perú (Gordon Willey). Estos proyectos, aunque algunos fueran anteriores a su supuesto nacimiento, ya forman parte de la Nueva Arqueología, y más concretamente de la parte que se llamó Arqueología Espacial y que veremos más adelante. 194 8.3 Evolucionismo Si bien la idea de la evolución es más antigua, fue con Charles Darwin y la publicación de El origen de las especies en 1859 cuando se instituyó como uno de los grandes paradigmas de la modernidad (llegando hasta hoy mismo y resistiendo bien los últimos ataques “post”). Aunque en esa época no se conocían todavía los mecanismos de la herencia y se creía en la herencia de los caracteres adquiridos durante la vida de cada individuo (idea anteriormente propuesta por el francés Jean-Baptiste Lamarck; de ahí la denominación de “lamarquismo” para la teoría que todavía algunos defienden), Darwin propuso el principio fundamental del mecanismo evolutivo: la selección natural. De todas las crías que nacen de una pareja de individuos, aquéllas que presenten una variación más favorable frente al medio ambiente del momento tenderán a vivir durante más tiempo, por lo que podrán tener mayor descendencia y así trasmitir esos caracteres favorables a más individuos, hasta que al cabo de un cierto tiempo todos los miembros de una especie presenten esos caracteres de manera uniforme. Entonces se producirá un cambio ambiental que los convertirá en desfavorables, siendo ahora otros caracteres los más adaptativos, y el proceso comenzará de nuevo. Esa mezcla de dura realidad, empirismo e idea de progreso que definía al primer darwinismo cautivó a las mentes más preclaras de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En la década de 1930 varios biólogos (Dobzhansky, Mayr, Huxley) combinaron la selección natural de Darwin con el mecanismo de la herencia genética descubierto por Mendel y el de las mutaciones observado por De Vries para formar lo que se ha llamado Teoría Sintética de la Evolución o Neodarwinismo. La combinación de los genes dominantes y recesivos de los progenitores explica la variación en la descendencia y las mutaciones, la aparición de caracteres nuevos a lo largo de la evolución. Un elemento esencial de la teoría es la aleatoriedad del sentido de la evolución: no existe dirección definida ni programa previo que la explique, únicamente la cambiante combinación del medio ambiente y de las especies que compiten en cada momento. No obstante su enorme prestigio, el neodarwinismo presentaba algunos problemas, como que de la actividad de la selección natural a lo largo de millones de años deberían resultar individuos muy parecidos o idénticos al tipo ideal (holotipo), el más adaptado, y el proceso debería ser uniformizante, tendiendo a desaparecer los más débiles. Pero esto no es así, y ocurre precisamente lo contrario: las condiciones de la vida y los factores selectivos imponen la variedad. Cuando en una población existen dos alelos (genes diferentes para un mismo carácter físico), el original y la mutación, la selección no escoge entre ellos uno solo sino que conserva los dos, lo cual lleva a que en el nivel de las poblaciones (no en los individuos, que pueden ser muy homogéneos a veces) se da un poliformismo genético (con implicaciones sociales muy claras: son las sociedades variables, abiertas, mestizas, las mejor adaptadas, el darwinismo social del siglo XIX estaba equivocado, lo mismo que el racismo “científico” resultante, y no sólo por razones morales o humanitarias). En 1968 el geneticista japonés Motoo Kimura propuso su teoría neutralista de la evolución: en el nivel molecular (ADN) la mayoría de las mutaciones son “neutrales”, es decir no tienen influencia ninguna en la adaptación y selección natural, aunque se guarden para el futuro como si existiese una especia de previsión (un “por si acaso”); esta neutralidad, que produce una acumulación de mutaciones a una velocidad fija, es la base de los “relojes moleculares” que se aplican hoy para medir la cronología evolutiva. El descubrimiento de Kimura es fundamental también porque muestra un mecanismo evolutivo que no tiene nada que ver con la selección natural de Darwin. La oposición al darwinismo también ha venido de una cierta revitalización del lamarquismo, es decir, la creencia en que el desarrollo y la actividad de los organismos durante la vida (fenotipo) tiene alguna influencia en los genes que se trasmiten a la descendencia (genotipo), en lo que se llama herencia epigenética. Esto contradice el paradigma clásico, que sostiene que la información sigue una única dirección, de adentro hacia fuera (del genotipo al fenotipo) y nunca al revés. Otro tipo de crítica ha sido la promovida desde los círculos religiosos tradicionales que siguen defendiendo la idea de creación divina expuesta en la Biblia como única verdad (creacionismo); aunque parezca increíble a fines del siglo XX, el del triunfo de la ciencia, esta actitud “prelógica” ha llevado recientemente a que se excluya la evolución de los programas de las escuelas públicas en el estado norteamericano de Kansas. Por otro lado, también existe un influyente movimiento de “fundamentalismo darwinista” en medios académicos, representado por la sociobiología de Edward O. Wilson y otros, las teorías del “gen egoísta” de Richard Dawkins, esa especie de reencarnación del viejo darwinismo social que es la “psicología 195 evolucionista”, etc. Todas ellas explican los aspectos fundamentales del comportamiento animal, humano incluido, por una irresistible tendencia de los individuos a preservar y propagar a la descendencia el mayor número posible de los propios genes (“éxito reproductor”). Estos últimos son, en definitiva, quienes gobiernan la evolución (los “replicadores” de Dawkins), pues ellos son eternos y pasan de generación en generación sin morir nunca, mientras que nosotros desaparecemos periódica e inevitablemente. En un auténtico aluvión de publicaciones durante los últimos años, estos darwinistas de la última hornada han intentado demostrar que toda la complicación de la vida humana, el egoísmo y el altruismo, la hipocresía y el autoengaño, la humildad y la soberbia, la complejidad social o la monogamia, se deben en el fondo a la influencia de esos diminutos corpúsculos. La explicación del altruismo es sin duda la tarea más difícil, pues se trata de un comportamiento que aparentemente perjudica a quienes lo siguen, en beneficio de otros miembros del grupo o de la especie, y que no sólo existe entre los humanos sino también en algunos animales. Por ejemplo, individuos de ciertas especies emiten un sonido para alertar de la presencia de depredadores, lo cual protege a los demás pero atrae precisamente hacia ellos el peligro; en otros casos los individuos “altruistas” evitan tener más crías cuando el alimento es insuficiente. El neodarwinismo propone que ese comportamiento individual también busca el éxito reproductor, pues los individuos beneficiados tienen un porcentaje de genes idénticos a los de los sacrificados. No obstante, hay un serio problema, pues si se acepta que el comportamiento está determinado genéticamente, los genes del altruismo, al suponer una grave desventaja para sus portadores, según la teoría clásica habrían desaparecido hace tiempo en favor de los más egoístas. Una explicación alternativa es la que dan los partidarios de la teoría “jerárquica” de la evolución, también conocida como “macroevolucionismo” (Gould, Eldredge, Vrba), una especie de “alto darwinismo” que defiende que la evolución actúa al mismo tiempo sobre diversos niveles que se relacionan de forma muy compleja (no sólo sobre los genes o los individuos, sino también sobre las especies en su conjunto), lo que además implica épocas de cambio muy rápido seguidas por etapas estables (“puntuacionismo”). A la hora de aplicar todo esto al comportamiento humano, las posiciones teóricas varían en gran medida, provocando un complicado panorama que va desde los escasos adherentes al programa sociobiológico puro de determinación genética de los rasgos culturales, hasta aquéllos que admiten que el comportamiento es aprendido socialmente durante la vida de los individuos, pero que luego son sus variantes más adaptativas las que son seleccionadas para perdurar (socioecología, seleccionismo cultural). En ambos casos es fundamental la selección natural como mecanismo principal de cambio, bien en forma idéntica a la biológica para los primeros o bien sólo “análoga” entre los segundos. También sigue siendo esencial la ausencia de dirección, aunque lógicamente ha resultado difícil negar que en muchas ocasiones los cambios han sido provocados por la acción de grupos o personas concretas, clarividentes y activas, en un mecanismo que recuerda al antiguo lamarquismo biológico que antes vimos. En el campo de la antropología, la aplicación del evolucionismo lleva a buscar los mecanismos que aseguran la supervivencia (también el mínimo riesgo, o el máximo de energía, de información, etc.) de los grupos humanos actuales. Ello provoca un escenario en donde todo el mundo se pasa la vida calculando la mejor manera de comer y reproducirse (en tanto que “actores racionales”), algo que se parece demasiado al modelo de la economía de mercado contemporánea como para que no nos resulte sospechoso de actualismo. Muchos también piensan que al presuponer una mentalidad parecida a la capitalista en todas las épocas y culturas, convertimos a ésta en universal y así la justificamos, al transformarla de un producto histórico reciente y por lo tanto contingente en algo “natural” y eterno. Por otro lado, la propia experiencia personal nos dice que todavía hoy nos movemos por una gran variedad de motivaciones, entre las que destaca, pero sin ser la única, la del máximo beneficio. Un ejemplo típico es la teoría del forrajeo óptimo, que después de demostrar su valor predictivo de la conducta animal se aplicó a los grupos de cazadores-recolectores. En esencia es una variante de las leyes de la microeconomía y calcula cuál será el orden de preferencia de diversos tipos de alimento en función de su potencial calórico y el tiempo necesario para encontrarlo y procesarlo para hacerlo comestible. Como era de esperar, en varios casos se comprobó que los cazadores seguían casi exactamente ese mismo orden en sus correrías a la búsqueda de comida aunque no conocieran los complicados números de los antropólogos, demostrando así su “racionalidad” y capacidad adaptativa. Otro ejemplo más simpático explica la evolución del comportamiento social mediante el modelo o metáfora del “dilema del prisionero”, en el que dos 196 cómplices de un crimen son interrogados por la policía en habitaciones separadas, y cada uno debe decidir qué hacer sin saber lo que hace el otro. Permanecer callado sólo es rentable si ambos lo hacen, mientras que si uno confiesa el otro debe hacer lo mismo para no salir gravemente perjudicado. Un programa de simulación informática demostró que a largo plazo la mejor estrategia es comenzar suponiendo la cooperación del otro y no hablar, y luego imitar su conducta una vez descubierta, es decir, hacer siempre lo mismo que el otro, lo que explicaría que evolutivamente se hubiese seleccionado el comportamiento cooperativo. Ya vimos en el capítulo segundo como el evolucionismo fue el primer paradigma auténtico de la arqueología, y su posición dominante durante gran parte del siglo XIX. Esa no fue sólo la época de Darwin, sino que también eran evolucionistas Herbert Spencer, defensor de una idea de evolución social como un aumento de la complejidad en el camino que iba desde el salvajismo de los primitivos a la moralmente superior civilización occidental, y Karl Marx y Friedrich Engels, fundadores del marxismo clásico que también veían la historia humana como una serie de pasos sucesivos e inevitables. Cuando se produjo una reaparición de las teorías evolutivas en antropología y arqueología a mediados del siglo XX, se admitió que el modelo no tenía por qué ser tan simple, pudiendo existir una “vuelta atrás” en ocasiones hacia situaciones de menor complejidad, como en el caso del final de la civilización maya en Centroamérica o de la rica cultura de los indios Pueblo en el SW de los Estados Unidos. Pero las nuevas propuestas seguían siendo fuertemente unilineales, a pesar de sus protestas en el sentido de admitir una cierta multilinealidad. Ello se debe posiblemente al atractivo que tienen los modelos simples sobre los complicados. Así, el sistema de evolución de Elman Service (la serie progresiva de sociedades tipo banda, tribu, jefatura y estado) o, en menor medida, el de Morton Fried (sociedad igualitaria, de rangos, estratificada y estatal), han tenido un enorme éxito entre los arqueólogos de las últimas décadas. Se trataba de clasificar cada cultura arqueológica en una de esas categorías (bandas en el Paleolítico, tribus en el Neolítico, etc.) y de encontrar cuales eran las manifestaciones materiales de cada estadio evolutivo (p. ej. las jefaturas se distinguen por la jerarquía de los asentamientos, existencia de centros religiosos, el intercambio redistributivo, etc.). Pero reducir toda la variedad de las instituciones sociales humanas a un reducido elenco de cuatro tipos ha provocado cada vez más rechazo en la comunidad arqueológica, al igual que la obligatoriedad de que todas las sociedades hayan de pasar por esos estadios de forma independiente, cuando se ha comprobado en múltiples ocasiones la influencia del contacto y la difusión sobre el cambio social. Una postura evolucionista más pura y cercana al darwinismo, aunque sin caer en los excesos de la sociobiología, ha sido la de Robert Dunnell. En su opinión, han de rechazarse todos los modelos que impliquen una dirección de progreso en la evolución cultural, pues ésta es, como la biológica, ciega y oportunista, resolviendo en cada momento los problemas sin nunca “pensar en el mañana”; ni siquiera la idea de ir de lo simple a lo complejo es aceptada. Al igual que ocurre con las mutaciones, los rasgos culturales surgen por azar y no son una “respuesta” a las condiciones sociales o medioambientales; lo importante es el mecanismo por el que luego se fijan definitivamente. Por ello se prefiere el término de “selección” frente al de “adaptación” como mecanismo de cambio, pues el segundo se ve como inaceptablemente lamarquista, implicando una variación “dirigida” por los seres humanos. Mostrando sin duda las afinidades biológicas de este seleccionismo, Dunnell comparó los rasgos decorativos de los artefactos (el “estilo”), que no cumplen ninguna función práctica, con las mutaciones neutrales de Kimura que antes vimos, sin valor selectivo actual, mientras que los rasgos funcionales se comportan como las mutaciones activas que intervienen en la adecuación darwinista de las poblaciones donde ocurren. Como consecuencia, la decoración tenderá a aparecer de forma aleatoria, mientras que los cambios funcionales estarán gobernados por la selección natural y por ello mostrarán una variación cronológica “más ordenada”. Por su parte, David Rindos, que explicó el origen de la agricultura como una co-evolución selectiva de grupos humanos y plantas acompañantes que se beneficiaron mutuamente, propuso que la selección natural actúa sobre los rasgos culturales específicos (porcentajes de tipos de artefactos, de plantas y animales en la dieta, etc.) a lo largo del tiempo. Esta analogía biológica fue llevada aún más lejos por Ben Cullen con su teoría del “virus cultural”: los rasgos del comportamiento son como organismos, como virus que compiten por la supervivencia en nuestro rico medio ambiente, que consiste en ser escogidos por los humanos (que pasamos de “seleccionados” a “seleccionadores”). Incluso las ideas del cerebro humano son como poblaciones parásitas, apoyadas físicamente en las estructuras neuronales, que luchan por conseguir nuestro favor. 197 Aunque funciona aceptablemente bien para explicar comportamiento básicos (p.ej. la alimentación o la vivienda) en condiciones tecnológicas más bien simples, el evolucionismo experimenta graves problemas al tratar un tema tan importante como el surgimiento de la complejidad social. Aquí todos han tenido, en mayor o menor grado, que aceptar una cierta direccionalidad (variación dirigida) o conducción por parte de individuos activos (big men, jefes, soldados, reyes, etc.) de un proceso que, además, muestra una rapidez cronológica nada consecuente con la gradualidad y lentitud inherentes al mismo concepto de evolución. Estos “puntos de despegue” recuerdan al puntuacionismo biológico, y lo mismo ocurre con las ideas de un “cambio de nivel” evolutivo, que pasa del individuo al grupo (autoorganización) y se parece mucho a las ideas macroevolucionistas antes citadas. También hay que explicar las sorprendentes similitudes que presenta la organización social de pueblos muy alejados en el espacio y el tiempo, como si en la evolución social existiesen caminos prefijados que también recuerdan los diseños básicos (bauplan) observados en la biológica por los macroevolucionistas. Según esto, categorías como “jefatura” (organización política centralizada sin estar internamente especializada) o “estado” (centralizada y a la vez especializada) podrían ser diseños básicos sociopolíticos. El segundo sistema permite integrar una población y un territorio más amplios, apareciendo como más ventajoso en situaciones de competencia. Ahora bien, esto no debe interpretarse como un progreso, pues esto es un juicio de valor a posteriori y cargado de subjetividad (p. ej. es muy probable que la mayoría de la población viva peor después del cambio). La crítica cultural del darwinismo lo ha tenido realmente difícil, por el enorme éxito de este paradigma capaz de explicar acontecimientos fundamentales de la realidad a largo plazo. Pero precisamente es a esto último a lo que se han agarrado los críticos: la evolución nos dice lo que pasa en una escala de millones de años, cuando los seres vivos en comparación apenas vivimos unos segundos. En frase de Tim Ingold, el darwinismo “explica la evolución pero poniendo la vida entre paréntesis”; al situar en los programas genéticos la causa última de los organismos (filogenia), se olvida de la causa próxima, la que transforma el genotipo en fenotipo durante su existencia (ontogenia, epigénesis). También nuestra propia experiencia nos indica más bien que el número de posibilidades que existen a lo largo de la vida es tan elevado que pensar que lo fundamental ya viene marcado por los genes es un absurdo. La vida es una creación individual en mayor medida que, como decía Monod, la revelación de algo escondido desde la profundidad de los tiempos. Al concentrarse en procesos de tan largo plazo, el darwinismo está suponiendo que los organismos están prescritos con antelación a su entrada en el sistema vital de relaciones, lo que supone atribuir propiedades mágicas al ADN (“el organismo no es más que la forma que tiene el ADN de fabricar más ADN”, decía el sociobiólogo E. O. Wilson), y la falacia central de su argumento es suponer que la forma precede a los procesos que la originan. 8.4 La Nueva Arqueología (NA) o arqueología procesual Las tendencias teóricas que acabamos de ver confluyeron a comienzos de los años sesenta en un movimiento o escuela arqueológica, primero norteamericana y luego en gran parte mundial, que pronto fue llamada con el nombre que le había dado Joseph Caldwell en un artículo de 1959 (“La nueva arqueología americana”), donde ya se definían sus principales características. Aunque su deuda con trabajos anteriores era significativa, el apelativo de “nuevo” (antes utilizado en otras áreas, como el Nuevo Criticismo Literario o la Nueva Geografía), la identificación con un grupo de arqueólogos jóvenes y su postura de fuerte contestación y rechazo a la arqueología tradicional le proporcionaron casi inmediatamente un enorme atractivo, que se reforzó todavía más por venir de un país en la cima de su prestigio mundial y adscribirse a un paradigma (el cientifismo del positivismo lógico) entonces también en su punto más álgido. Los años anteriores a su eclosión, y sobre todo en la arqueología europea, se había llegado a una situación sin salida, en la que se acumulaban cantidades ingentes de datos procedentes de un número cada vez mayor de excavaciones, sin que se produjeran los cambios teóricos pertinentes que permitieran asimilar toda esa información. El concepto más sofisticado entonces era el de “cultura arqueológica”, un conjunto de artefactos que aparecían juntos en los yacimientos de una época y región concretas, considerados todos ellos al mismo nivel, y que debían corresponder a una antigua “tribu” o entidad social similar, sin que preocupara demasiado como se producía tal identidad. Esos artefactos eran expresiones de normas culturales, ideas compartidas por 198 todos los miembros de la sociedad prehistórica y que constituían la “cultura” en su conjunto (de aquí la denominación ocasional de “normativismo” para esta tendencia). Para el historicismo cultural o difusionismo, como también fue llamado, esas ideas surgen y se expanden por medio de tres mecanismos básicos: invención, difusión y migración. La difusión consiste en la transmisión de una idea desde una cultura a otra, y en la migración la idea se desplaza al moverse sus propios portadores. El siguiente principio fundamental es que las invenciones se han dado pocas veces, concentradas en activos centros culturales; de allí han ido expandiéndose como las ondas sobre el agua hasta solaparse con las que llegan de otros centros. También existe una relación directa entre la distancia y el tiempo necesario para la transmisión de la idea, por eso cuanto más lejos de su lugar de origen encontremos un cierto rasgo, mayor lapso temporal habrá transcurrido desde su salida. Por lo tanto, la explicación de los rasgos de una cultura consiste en determinar cuál de los anteriores mecanismos es su responsable. Algunas sencillas reglas son de gran ayuda: el lugar donde un rasgo tiene una cronología más antigua es el centro de invención; cuanto más sencillo es un rasgo, más probabilidades tiene de haber sido inventado en varias o muchas ocasiones, y a la inversa, a mayor elaboración, mayor necesidad de buscar algún origen exterior y único, etc. Durante la época de mayor auge del difusionismo, éste se mostraba en su más cruda versión como simple migracionismo o invasionismo. Según este enfoque teórico, bastaba la presencia de algunos rasgos parecidos para postular el desplazamiento a ese lugar del pueblo que los poseía también en otras zonas, cercanas o lejanas. La Nueva Arqueología intentó acabar de un plumazo con todo esto, aunque nuestra experiencia nos dice que su éxito en esta tarea no fue completo y todavía se sigue investigando en arqueología y prehistoria desde una perspectiva difusionista. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en la importancia desmesurada que aún se concede a los problemas de cronología, dedicándoseles apasionadas discusiones y numerosas publicaciones, a veces con un pretendido tinte “moderno” (utilizando la calibración del carbono-14) que no consigue ocultar su conservadurismo teórico. En la prehistoria española, baste con recordar cómo en tres de sus apartados más importantes, que además corresponden a temas cuya visión general fue completamente renovada por la NA, Megalitismo, Campaniforme y Colonizaciones, las argumentaciones todavía más frecuentes hacen referencia sobre todo a la cronología. Si tuviéramos que resumir en un solo punto la principal aportación de la NA, éste sería el paso de la descripción de los fenómenos (qué pasó, cuándo pasó) a su explicación (por qué pasó). Ello también suponía dejar de buscar particularidades (nuevas culturas, nuevos artefactos, nuevas fechas) y concentrarse en las generalidades de las sociedades prehistóricas, lo que a su vez implicaba un acercamiento mayor a la teoría, que entonces no era otra que el positivismo lógico en el apartado de la epistemología, y en el más cercano de la antropología el evolucionismo, de nuevo emergente tras el largo paréntesis historicista, y el funcionalismo, recién instalado en los EEUU tras su etapa de auge en la universidad y administración colonial británicas. Del positivismo lógico se tomó sobre todo el método hipotético-deductivo, defendido para las ciencias naturales por Karl Hempel. Se trataba de acercarse a los datos (excavaciones, prospecciones) con una hipótesis que había que confirmar o refutar. Esto era lo que se llamó trabajo arqueológico “orientado a un problema”. Se había acabado aquello de ir “a ver qué hay” en una región o un yacimiento. La formación teórica y empírica de los arqueólogos debía proporcionarles las propuestas antes del trabajo de campo. En la línea típicamente positivista, se creía que las hipótesis tenían un origen independiente de los datos, y por tanto podían ser evaluadas por ellos sin problema, extrayendo deducciones lógicas de las hipótesis y viendo si los datos estaban de acuerdo con ellas o no. A pesar de sus problemas, este compromiso inicial con la teoría, evitando la indefinición típica de los trabajos anteriores, es algo que ha resistido las posteriores críticas a la NA y que hoy se ve como un avance irrenunciable desde cualquiera de las posiciones actuales. El modelo de las ciencias naturales llevó a que muchos plantearan esas hipótesis en forma cuantitativa, recordando aquella máxima que aplicaban los sociólogos de la Universidad de Chicago: “si no puedes medir, tu conocimiento es escaso e insatisfactorio”. De aquí vino una verdadera eclosión de aplicaciones estadísticas en arqueología, aunque muchas de ellas se dedicaran a objetivos que venían de la época historicista, como la taxonomía automática para obtener tipologías de artefactos más objetivas y fiables (ver 4.2). Pero el modelo 199 general de la NA era cuantitativo en un sentido más profundo, al incorporar la teoría general de sistemas que la sociología había diseñado poco antes como forma de ampliar el estrecho funcionalismo antropológico al aplicarlo a las complejas sociedades industriales. De origen biológico y cibernético, y desarrollada por sociólogos del prestigio de Talcott Parsons o Merton, la teoría sistémica intentaba superar el problema lógico del funcionalismo (la confusión del efecto y la causa) mediante el esquema de la realimentación (feedback), que coloca al resultado del efecto al principio, antes de la causa inicial, pasando así de un proceso lineal a otro circular cuyo comienzo puede estar en cualquiera de los tres estadios, un proceso que no tiene principio ni fin definidos, sino que se realimenta de forma continua. En la figura 8.1 se resume gráficamente esta visión sistémica de la cultura, tal como fue propuesta por David Clarke. Todos los componentes, tanto los del sistema sociocultural (dividido en los subsistemas material, económico, social, psicológico y religioso) como los del sistema medio ambiental (repartido entra geología, clima, fauna y flora), se conectan entre sí y producen un resultado concreto en cada momento (S n) mediante “coacciones” culturales (líneas discontinuas) e “interacciones” con el medio ambiente (líneas continuas). El modelo es como un mecanismo móvil que funciona, en palabras de Clarke, cuando “todos los componentes oscilan aleatoriamente siguiendo trayectorias de cursos interrelacionados”. En la práctica se aspiraba a cuantificar el comportamiento de cada uno de esos subsistemas, y luego comparar esas variables entre sí buscando algún modelo matemático de covariación. Eso es lo que los primeros nuevos arqueólogos llamaban “explicar” los procesos culturales. Al igual que los físicos pueden medir variables como la presión o el volumen de un gas, por ejemplo, así se querían establecer “definiciones operativas” de las variables culturales, obtenidas por consenso entre arqueólogos y antropólogos, de forma que fueran “medidas” de manera igual o aproximada por todos, como en el caso de las variables físicas. Luego vendrían las comparaciones para descubrir “leyes del comportamiento humano” lo más generales posible, parecidas a las de la física (por ejemplo, a temperatura y masa constantes el volumen y la presión de un gas son inversamente proporcionales, y si uno aumenta la otra disminuye). Esas variables eran una parte de lo que Binford llamó “teoría de alcance medio” (middle range theory), que debería servir para dar el salto desde los restos arqueológicos, observados en el presente y estáticos, a los comportamientos humanos que los provocaron, dinámicos y realizados en el pasado. El estudio de la transición que se dio entre el comportamiento dinámico, que Schiffer llamó contexto “sistémico”, y los restos estáticos o contexto arqueológico, es decir de los procesos de formación del depósito arqueológico (ver 3.1), forma una parte esencial, hasta llegar incluso a confundirse ambos conceptos, de la teoría de alcance medio. También la etnoarqueología, como estudio de la relación entre comportamiento y cultura material, ha sido la principal fuente de definiciones operativas e hipótesis contrastables en ese mismo campo. Veamos una de las hipótesis típicas de Binford, aquella que dice que, a igualdad de las demás variables (como antes decíamos: a temperatura y masa constantes), la dependencia de los grupos cazadores recolectores con respecto al alimento almacenado aumentará según disminuya la diversidad de la base alimentaria disponible, en medios ambientes con estación de crecimiento vegetal inferior a un año (es decir, fuera de las áreas tropicales). Antes de contrastar esta hipótesis, debemos contar con definiciones operativas de las variables implicadas, a saber la dependencia del almacenaje y la diversidad alimentaria, pues si no fuera así la hipótesis no sería falsable y por lo tanto tampoco científica, según el principio de demarcación popperiano que antes vimos. Conseguir una buena definición es a veces tan difícil como comprobar las mismas hipótesis, y tal vez por ello muchas veces se confundieron ambas partes del proceso. La base alimentaria puede ser estimada a través de los datos botánicos y faunísticos del área implicada, actuales o arqueológicos, pues la hipótesis puede ser comprobada en el presente o el pasado, mientras que al almacenaje es preciso acceder de forma más indirecta, sobre todo cuando se parte de los restos arqueológicos. Por ejemplo, y de mayor a menor seguridad, viendo si existen silos o recintos de almacenaje en los yacimientos, o se han encontrado restos de grandes vasijas o de otros contenedores hechos de materiales perecederos, o tenemos información sobre la ocupación del yacimiento durante todo el año (en caso de grupos móviles es más difícil guardar el alimento), o incluso si el grupo practica una economía que usa habitualmente el almacenamiento (lo que sólo demuestra que fue posible). Binford comprobó la hipótesis con datos actuales y del pasado más reciente, analizando la información etnográfica de los atlas recopilados por el antropólogo George Murdock (datos de 31 grupos cazadores), y 200 estimando la diversidad alimentaria en función de la temperatura efectiva de la zona. Por el mismo método observó también una fuerte correlación entre la variabilidad térmica de las diferentes estaciones del año y la movilidad logística de los grupos, es decir, a mayor diferencia de temperaturas los grupos son más nómadas (datos de 168 grupos). Estos son dos buenos ejemplos de leyes o generalizaciones “trans-culturales” (crosscultural) etnoarqueológicas, que se pueden por tanto aplicar a diferentes culturas y en diferentes épocas, a las que tan aficionados son los representantes de la Nueva Arqueología. Tales enunciados se pueden tomar bien como verdades ya establecidas, y usarlos en la interpretación de los restos arqueológicos, o bien como hipótesis contrastables con los mismos datos. Una lista muy resumida de estas leyes puede empezar por las bien conocidas que atribuyen diferentes actividades a cada uno de los sexos: caza mayor, pastoreo de ganado mayor, pesca, minería y metalurgia, carpintería y construcción de viviendas, trabajo de la piedra y el hueso, cerámica normalizada a torno, etc., a los varones, y recolección de alimento y combustible vegetal, ordeñado, hilado, preparación de alimento y bebidas, cerámica doméstica a mano, etc., a las mujeres. Simplemente, se trata de que en las sociedades tradicionales actuales existe una clara tendencia estadística a que esas actividades sean específicas de uno de los sexos, aunque siempre existen excepciones y por supuesto que desconocemos si esas relaciones han existido desde siempre. Las consecuencias arqueológicas de estas generalizaciones son claras, en especial para los estudios del género y feministas que luego veremos: las zonas de un poblado con restos de cocina, alfarería a mano o hilado serán las femeninas, la zona de talla lítica en una cueva será la de los hombres, el arte rupestre paleolítico, que representa casi exclusivamente grandes animales de caza, debió de ser obra de los varones de la banda, etc. También fueron de interés los estudios que relacionaban la extensión en área de un asentamiento y la cantidad de gente que vivía allí, posibilitando la llamada arqueología demográfica. Desde la simple regla de Naroll (10 m2 por persona) hasta las más exactas fórmulas exponenciales propuestas por otros investigadores, con ellas se puede uno hacer una idea de la demografía de épocas prehistóricas, que se puede contrastar con otros métodos asimismo procedentes de observaciones actuales. Pues también debió de existir una cierta relación entre las personas que ocupaban un cierto medio y su “capacidad sustentadora”, es decir, el potencial alimenticio de ese territorio, medido en producción agrícola, cinegética, etc. Por último, la comprobación casi definitiva es posible cuando se ha excavado la necrópolis completa de un asentamiento, pues se supone que allí está enterrada toda la gente que vivía en él (o casi toda, pues muchos pueblos entierran a los niños pequeños bajo sus mismas viviendas). Suponiendo una esperanza de vida media similar a las sociedades preindustriales conocidas (en torno a los 30 años; este dato también se puede calcular a partir de los mismos restos humanos) y con una idea aproximada del tiempo que duró el uso del cementerio, es posible acercarse de forma aceptable a la población media del poblado. La misma forma de las casas es un indicador de la movilidad de un grupo humano, pues existe correlación entre las viviendas circulares y el nomadismo, por ejemplo de los cazadores y los pastores, así como entre las cuadradas y un mayor sedentarismo, en general ligado a la agricultura. Más incierta, a pesar de su atractivo, es la “ley” que asocia casas grandes con sistemas de parentesco matrilocales (las mujeres casadas son a menudo hermanas y prefieren seguir viviendo juntas) y casas pequeñas con sistemas patrilocales (donde las mujeres proceden de sitios diferentes), estando la separación estadística situada en torno a los 50-55 m2. Un curioso ejemplo de posible confirmación etnohistórica de este principio es la isla canaria de La Gomera, donde los cronistas españoles registraron una organización matrilocal anterior a la conquista y los arqueólogos han excavado hace poco yacimientos, como la Era de los Antiguos en Tazo, con algunas cabañas grandes de tipo colectivo. Aunque también se aplica al estudio de economías de cazadores y pastores, el análisis de captación del yacimiento (site catchment analysis), más propiamente llamado análisis territorial del yacimiento o análisis de captación económica, ha sido especialmente útil en la interpretación de las economías agrícolas prehistóricas (figura 8.2). Partiendo de observaciones etnográficas y geográficas actuales, el método pretende evaluar la potencialidad económica del territorio de explotación que rodea un yacimiento arqueológico, definido operativamente como el área que está a menos de una hora de camino a pie desde el sitio (5 km en suelo llano), para pueblos agricultores, y a menos de dos horas para los cazadores (10 km). El valor del territorio se mide usualmente por el porcentaje de suelos y vegetación aptos para la explotación económica (arables, pastos, bosque, etc.), y mediante la contrastación de este dato con la información del yacimiento (tecnología, demografía, etc.), así 201 como la comparación de los territorios de varios yacimientos, surgen interesantes conclusiones sobre la orientación económica del sitio, su posible estacionalidad o trashumancia ganadera, acumulación de recursos en ciertos "lugares centrales" de función política cuyo territorio no hubiera bastado por sí mismo para alimentar a sus ocupantes, etc. También se propusieron reglas para detectar arqueológicamente el “estadio” social de los grupos prehistóricos, según el esquema evolutivo de los cuatro tipos propuesto por Service y que vimos en el apartado anterior. La banda corresponde a grupos con economía cazadora-recolectora, es decir paleolíticos en términos de arqueología prehistórica, de pequeño tamaño, exógamos y de parentesco bilateral o patrilocal, sin jefes formales ni diferencias económicas, con asentamientos temporales especializados (campamento, taller, despedazado de caza), y religión chamánica. La tribu suele tener una economía ya productora (agricultura, pastoreo, correspondientes al Neolítico) y un tamaño mayor del grupo, una división interna en grupos afines (linajes de descendencia común, grupos de edad, asociaciones voluntarias), jefes ocasionales basados en el prestigio (big men), asentamientos estables con un modelo disperso de casas aisladas o bien agrupado en poblados, y religión más compleja (culto a los ancestros, jefes religiosos, cementerios, santuarios). En la jefatura, que en Europa corresponde a las edades del Bronce y el Hierro, la sociedad es más amplia y presenta una organización más rígida basada en el parentesco, con una gradación jerárquica de los linajes según su proximidad a un ancestro fundador y un jefe fijo perteneciente al linaje con mayor prestigio, que puede ejercer la coerción sobre los miembros inferiores y que a menudo acumula excedentes alimentarios o manufacturas especializadas para su redistribución posterior dentro del grupo de parentesco, y un modelo de asentamientos también jerarquizado con un centro mayor, usualmente de tipo ritual y residencia del jefe. Por último, el estado aparece ligado normalmente a la escritura en el comienzo de la Historia, y cuenta con una población mayor, instituciones políticas centralizadas, especialización económica (ya no sólo de artesanías sino también de productos alimenticios), comercio, monopolio de la fuerza coercitiva sobre los súbditos por la elite (rey, aristocracia, clero), y estructura jerárquica basada en la clase social. Otro de los apartados decisivos de la teoría de alcance medio ha sido el análisis de los restos funerarios, la conocida como “arqueología de la muerte”. En uno de sus artículos programáticos, Binford analizó los ritos de cuarenta sociedades actuales, encontrando que la mayoría simbolizaba en el enterramiento y con respecto a cada difunto en particular, la afiliación de parentesco, la posición social y el sexo, y en menor proporción la edad (todo lo anterior forma la "persona social"), la causa y el lugar de la muerte. También registró una relación entre la complejidad social (que midió indirectamente a través del método de subsistencia) y el número de características simbolizadas en la tumba, siendo los agricultores fijos quienes más atributos tenían en cuenta, y los cazadoresrecolectores y pastores quienes menos. Para distinguir la complejidad social a partir de los enterramientos se usan los artefactos del ajuar (tecnológicos en las sociedades igualitarias, simbólicos de tipo exclusivo en las estratificadas, ver figura 8.3), la herencia de los símbolos de status en los grupos complejos, la asociación entre la existencia de grupos corporativos de descendencia común que reclaman el derecho a algún tipo de recurso económico crucial y la existencia de áreas de disposición formal de los difuntos, es decir, de cementerios (trabajos de A. Saxe), o la relación entre la cantidad de energía o trabajo empleados en el acto del enterramiento (que incide en la interrupción de los trabajos habituales y es directamente cuantificable por el análisis de la tumba) y el rango social del difunto. Incluso en el tratamiento de aspectos tan elusivos como el arte, los arqueólogos ligados a la corriente procesual han tendido también a buscar aproximaciones de tipo general. El ejemplo más significativo proviene de la interpretación que hizo David Lewis-Willians del arte rupestre de los cazadores-recolectores surafricanos (San, todavía activos a finales del siglo pasado) como imágenes alucinatorias de chamanes en estado de trance por efecto del baile repetitivo o de productos psicotrópicos. Los animales pintados no son lo que parecen, sino los mismos chamanes que han adquirido el “poder” y se han transformado por efecto de su “viaje” extracorpóreo. Aunque durante unos años existió una resistencia a traspasar esta teoría a tipos de arte rupestre más antiguos, el hecho de que otros pueblos, en situaciones culturales y geográficas muy distintas (p. ej. algunos nativos de Norte y Suramérica), también siguieran el mismo modelo (lo que “refuerza” la verosimilitud de la analogía), ha llevado a que una mayoría de los investigadores hayan aceptado finalmente la interpretación chamánica para las hermosas figuras animalísticas que pintaron los cazadores paleolíticos de la región franco-cantábrica europea. Una visión también general y alternativa a la anterior del arte rupestre, y que se ha aplicado asimismo a formas artísticas más humildes, como la decoración de la cerámica o los adornos corporales, es la que ve al arte como un sistema de información que trasmite mensajes importantes para la supervivencia individual o del grupo. Los 202 animales pintados en las cuevas habrían servido para trasmitir datos sobre su presencia en épocas de grandes fluctuaciones en los efectivos de las manadas salvajes, lo que supondría una grave amenaza para la continuidad de la fuente alimentaria. La decoración y los adornos servirían para afirmar la identidad de un determinado grupo y la pertenencia al mismo, facilitando las relaciones sociales con otros grupos al hacerlas más reguladas y predecibles. Como señaló Wobst, una deducción de esta hipótesis es que el comportamiento “estilístico” será tanto más intenso cuanto más complejas y amplias sean las redes sociales en las que participan los individuos, lo que parece cumplirse a lo largo de la prehistoria, desde su aparente inexistencia durante el Paleolítico, cuando los contactos con extraños debían de ser mucho más raros, hasta las edades de los Metales en que adquirió una enorme importancia. Wobst también demostró, en su influyente trabajo sobre las ropas y en especial sobre los visibles y representativos sombreros de las comunidades multiétnicas de los Balcanes, que los mensajes van siempre dirigidos a un grupo receptor distinto del propio, ya que éste no necesita la información, pero que debe ser cercano geográfica y culturalmente, pues de otro modo sería incapaz de descodificarlos. Relacionada con lo anterior está la interpretación funcionalista de la religión como estructurador social que antes vimos, y que se ha aplicado en muchas situaciones arqueológicas. Por ejemplo, Bar-Yosef señaló la coincidencia durante el Natufiense palestino del surgimiento del arte, en forma de pequeñas figuras de animales, y de un aumento de la presión demográfica, visible en un mayor número de asentamientos, cada vez más estables, la abundancia de tumbas infantiles, etc. y que finalmente llevaría al tránsito a la economía de producción en la zona (Neolítico precerámico). El arte estaría pues relacionado con algún tipo de religión o ideología común que serviría para reforzar la cohesión social, intensificando el ritual y la parafernalia asociada, en momentos difíciles cuya causa última no sería otra que el cambio ecológico (concentración en las zonas costeras por la mayor aridez de las regiones interiores). Para el Egipto predinástico, Hassan construyó un relato procesual de gran coherencia interna, ligando el aumento de la producción agrícola y el almacenaje subsiguiente (se conocen abundantes silos) a la existencia de jefes redistributivos (deducida de algunas tumbas con ajuares excepcionales) que se encargarían de asegurar la producción de excedentes para luego intercambiarlos con otros grupos (compensando unos con otros los años de “vacas flacas”). El aumento de la actividad simbólica (tumbas con pinturas, estatuillas femeninas, profusa decoración en cerámicas y otros útiles, etc.) debió de acompañar y servir para justificar el poder de los jefes, muy pronto ligado ya al mundo religioso funerario, y cuando se produjo un gran descenso del caudal del Nilo y muchos grupos no pudieron pagar sus deudas de intercambio, la guerra sirvió para dirimir éstas y provocó la centralización que enseguida llevaría al gran poder faraónico (la agregación comenzó con la conquista de Nagada por Hierakónpolis, región esta última la más desfavorecida por el estiaje). En el análisis sociológico de las sociedades prehistóricas europeas desde esta nueva perspectiva, quizás nadie como el británico Colin Renfrew ha tenido tanta influencia en los trabajos realizados durante las tres últimas décadas. Su interpretación de los megalitos, las tumbas colectivas de gran tamaño que construyeron las sociedades de la fachada atlántica europea desde los comienzos del período neolítico, supuso un hito en la consolidación de la visión funcionalista en arqueología. Previamente, las fechas radiocarbónicas ya habían desmontado la vieja teoría que veía a los megalitos como toscas imitaciones “bárbaras” de las grandes tumbas griegas de la Edad del Bronce, al mostrar que eran más antiguos, pero quedaba entonces explicar su origen autóctono. Utilizando los principios etnoarqueológicos de Binford antes vistos (necrópolis como imagen fiel de la sociedad) y Saxe (necrópolis como prueba del derecho del grupo a utilizar un recurso económico vital), junto con información sobre otros megalitos usados como marcadores territoriales por algunos pueblos actuales, Renfrew construyó el modelo procesual: ante la presión demográfica originada con la llegada de los primeros agricultores a la región atlántica (donde ya no se podía “ir más allá”), las sociedades “segmentarias” (pequeños grupos independientes entre sí) construyeron las grandes tumbas (tal vez copiando a quienes primero tuvieron la brillante idea, muy probablemente en Bretaña) como una respuesta adaptativa que contribuyera a su éxito en la competencia con grupos rivales. La distribución de los megalitos en la parte central y bien visible de los posibles territorios, siempre compuestos por tierras cultivables (figura 8.4), que aparentemente contuvieran los cadáveres de todos los individuos de los pequeños grupos, sin ninguna distinción visible entre ellos, y durasen largo tiempo, todo ello pareció una “prueba” de la hipótesis arriba expresada. Otro trabajo muy influyente de Renfrew se ocupaba del origen de la complejidad social a comienzos de la Edad del Bronce en el Egeo. Basado en la teoría de sistemas que antes resumimos (figura 8.1), veía a la sociedad como un mecanismo cuya situación normal es el equilibrio homeostático (similar al alcanzado por los organismos en la situación óptima para la supervivencia, por ejemplo la temperatura constante del cuerpo humano) entre sí y con el medio ambiente exterior. Pero si lo habitual es una situación estática, es necesario explicar cómo se produce 203 lo contrario, es decir el cambio, en este caso hacia condiciones sociales distintas a las iniciales (de tribu a jefatura). Para ello se recurre a la realimentación positiva o “efecto multiplicador”, que existe cuando los cambios inducidos por un subsistema en otro estimulan a su vez los cambios originales del primero. Los dos mecanismos autoamplificados que provocaron el cambio, según Renfrew, fueron el desarrollo de un sistema redistributivo de alimentos básicos, consecuencia de la explotación agrícola intensiva (figura 8.5) y el surgimiento de una jerarquía de individuos de alto estatus, basada en la riqueza material y la habilidad guerrera, que a su vez fueron consecuencia del desarrollo de la artesanía metalúrgica y el comercio marítimo. Pero el mismo Renfrew reconocía que había que elegir entre esas dos opciones, entre las dos funciones posibles de los “jefes”: o bien canalizaban los excedentes agrícolas (modelo de subsistencia/redistribución) o bien poseían los nuevos y terribles instrumentos de bronce, así como los adornos personales hechos con el mismo metal (modelo de especialización artesana/riqueza). Una tercera explicación, de Halstead y O’Shea, proponía un modelo similar al que antes vimos para el predinástico egipcio: los jefes habrían controlado un sistema de “almacenaje social” que minimizaba los riesgos de los años de malas cosechas mediante intercambios de unos grupos con otros, bien en especie o a través de los “bienes de prestigio” (objetos metálicos), que habrían funcionado como una especie de moneda para situaciones de emergencia. Al igual que se ha propuesto para muchas otras situaciones prehistóricas y actuales, los animales domésticos (aquí las ovejas) habrían sido otra forma de almacenamiento, no siendo sacrificadas más que cuando fallasen otras fuentes de alimento. En una región de ambientes inestables como es el Egeo, los grupos situados en las zonas más favorables acabarían actuando casi siempre como acreedores, lo que les habría finalmente llevado a controlar políticamente a los demás, y así pudieron haber surgido luego las organizaciones palaciegas, como la bien conocida de Cnossos en Creta. ¿Podemos decidir entre todas esas opciones? ¿Existe alguna forma de falsar esas hipótesis como vimos que pedía Popper? ¿O más bien cada arqueólogo se adscribe a priori a una determinada teoría, rígida como los paradigmas de Kuhn e intocable como los “núcleos duros” de Lakatos, y trata de explicar con ella los datos que tiene entre manos? Hemos visto que generalmente se busca una cierta confirmación, en forma de correlación de diversas variables. Así, en Palestina se veía la coincidencia cronológica entre una mayor aridez y la presión demográfica durante el Natufiense; para el predinástico egipcio se apreciaba todavía mejor la coincidencia, a fines del IV milenio a.C., entre uno de los peores estiajes sufridos por el río Nilo y el origen del estado faraónico; en las islas escocesas hay correlación entre la situación de los megalitos, colocados casi de forma equidistante entre sí, y las tierras cultivadas (figura 8.4); también la hay entre los yacimientos neolíticos y las tierras más fértiles de Grecia (figura 8.5); entre la situación de los palacios minoicos y los nudos de comunicación y zonas cultivadas de Creta, etc. Pero sabemos que la coincidencia temporal o asociación espacial de dos fenómenos no implica necesariamente que estén relacionados, y aunque lo estuvieran, que correlación y explicación no son la misma cosa, pues aquéllos pudieron estar unidos causalmente a través de un tercer fenómeno no conocido o tenido en cuenta. Por otro lado, incluso cuando se sospecha que existió una relación entre algún cambio medioambiental y la correspondiente respuesta cultural, la arqueología procesual suele decir muy poco sobre la forma concreta en que se produjeron esas transformaciones, las reacciones que probablemente se dieron, el espacio temporal necesario para su implantación definitiva, etc. A veces ni siquiera la asociación se ve muy claramente, pero la posición teórica de los investigadores, o la inexistencia de una teoría mejor, lleva a adoptarla como explicación. Por ejemplo, el equipo de David Lubell observó que entre la disminución del número de grandes mamíferos durante el epipaleolítico del Magreb y el cambio hacia útiles líticos más pequeños, y por tanto mejores para la caza menor, transcurrió un período de unos mil años (entre 8500 y 7500 bp). Ante esta discrepancia cronológica, la ciertamente explicable posición de los investigadores es la muy repetida afirmación de que la solución del problema “requiere más trabajo de campo y análisis de laboratorio”. Y en eso estamos. El círculo de la teoría y los datos parece inacabable, casi eterno si lo miramos desde las limitadas perspectivas de una vida personal. Pero la fe en los datos no sufre apenas por ese permanente aplazamiento de la solución, y los arqueólogos, como otros enamorados de la ciencia, volvemos una y otra vez a caer en la ilusión del empirismo: un nuevo proyecto, prospectar una zona poco conocida, excavar un yacimiento prometedor… 204 ¿Qué por qué no habría de ser así? Pues porque últimamente mucha gente ha puesto el acento en la teoría, por encima y antes que los datos. Porque si, como ya vimos, no existen datos independientes de la teoría, a lo mejor haríamos mejor en ver un poco de las nuevas posiciones teóricas, y cuáles son esos nuevos datos que las acompañan. Tal vez se trate sólo de cambiar, de la necesidad que tenemos de hacer y ver cosas distintas, aunque ahora sepamos que no son necesariamente mejores, porque las teorías, al igual que los demás discursos y las metáforas de que están compuestos, se van gastando con el tiempo y es necesario estar construyendo siempre otras nuevas. Por otro lado, también podemos tener la esperanza de que los defectos que hemos visto en las posiciones funcionalistas y evolucionistas de la arqueología procesual, sean subsanados en las aproximaciones más recientes. A pesar del gran avance que supuso sobre la pobre explicación difusionista tradicional, hoy la teoría procesual se nos antoja reduccionista en exceso, al igualar la complicada sociedad humana, siempre polifacética y conflictiva, con un sistema mecánico y homogéneo donde los individuos actúan siempre “como un solo hombre” frente a un medio exterior dado y de cambios impredecibles. ¿Se puede ir realmente más allá o esto es una posibilidad sólo teórica, en todos los sentidos de la palabra, inaplicable aquí por la pobreza de nuestros datos? Enseguida descubriremos que, en la “otra” perspectiva, es esta misma pregunta la que ha dejado de tener sentido. 205 206 207 208 209 9. LA ARQUEOLOGÍA POSMODERNA 9.1 Epistemología, filosofía y sociología del conocimiento Si los lectores recuerdan bien, al final del apartado equivalente de la sección anterior nos habíamos quedado “a las puertas” que abrió el historiador de la ciencia Thomas S. Kuhn. Su decisiva contribución fue mostrar cómo habían trabajado realmente los científicos a lo largo de la historia (en especial durante los siglos decisivos de Copérnico, Galileo y Newton), y olvidarse de analizar cómo debía ser la ciencia, en una imagen perfecta de la misma pero inexistente. Es decir, su análisis evitó ser prescriptivo para ser en cambio descriptivo. Y lo que vio fue a los investigadores siguiendo un modelo general teórico –paradigma- que no se cuestiona ni se hace explícito casi nunca, y que se expresa y aprende mediante una práctica experimental que sirve para resolver “problemas” durante un cierto tiempo de vigencia que llamó de “ciencia normal”. Cuando la solución de algunos problemas se resiste, pasan a convertirse en “anomalías” y al aumentar su número se produce una situación de crisis (“ciencia extraordinaria”). Si en ese momento surge un paradigma rival que parece resolver esas anomalías, entonces se producirá una “revolución científica” y pronto acabará imponiéndose sobre el anterior, comenzando otro período de ciencia normal. Lo anterior no desentona demasiado con las ideas que ya vimos, por ejemplo las de Popper, y corresponde con una cierta idea extendida sobre las ideas kuhnianas que podríamos considerar como su parte más popular y “moderada”. Pero Kuhn también dijo que quien decide en cada momento histórico la forma del paradigma es la comunidad científica, es decir el conjunto de personas que trabajan en esa especialidad, y no ningún criterio absoluto de verdad, que las revoluciones y los cambios de uno a otro paradigma se producen por motivos muy variados, en los que la psicología y la sociología tienen más que decir que la pura experimentación científica, y que los paradigmas son inconmensurables, es decir no son comparables entre sí mediante un criterio exterior que ayude a decidir cuál es el mejor, sino que sólo son evaluables consigo mismos, en función de su lógica interna particular. Muchos tardaron en descubrir a ese otro Kuhn “desenfrenado”, como diría uno de los más activos enemigos del relativismo poskuhniano, Alan Sokal. Así, al comienzo de la Nueva Arqueología, sus más brillantes defensores, Binford en Norteamérica y Renfrew en Gran Bretaña, propusieron que su nueva teoría suponía una “revolución científica” y el comienzo de una etapa de ciencia “normal”, sin caer en la cuenta de que existía una incompatibilidad profunda entre su realismo positivista y el subjetivismo que anunciaba la obra de Kuhn. Pero muchos datos de la experiencia personal de cada uno de nosotros parecen darle la razón. Por ejemplo, que son las comunidades de investigadores, y en especial el grupo que ocupa los puestos de mayor poder institucional, las que marcan el rumbo y la práctica de la investigación concreta es fácilmente apreciable en la arqueología de nuestro país, donde varias décadas después de que se anunciara globalmente el fin del paradigma difusionista/ historicista o comenzaran a utilizarse masivamente los métodos estadísticos, todavía una mayoría de los trabajos publicados aquí se adscriben imperturbables al viejo modelo y las aplicaciones estadísticas serias son aún una rareza. Sin duda existe una relación entre esta divergencia y la postura más bien conservadora de las autoridades académicas, y ello a pesar de la paradoja que supone que en su mayoría éstas accedieran a sus puestos durante la gran expansión que acompañó a los primeros ensayos procesuales en la arqueología española de los años ochenta. A favor de los otros dos principios kuhnianos, la irracionalidad de la opción de paradigma y la inconmensurabilidad entre ellos, veremos algunos argumentos en las siguientes páginas. Por otro lado, la obra de Kuhn se publicó en un momento (1962) en que estaban confluyendo diversas tendencias intelectuales que habían comenzado a gestarse desde finales del siglo anterior. Muchos colocan el origen de todo ello en la terrible crítica, expresada en un lenguaje que todavía hoy produce escalofríos, que realizó Friedrich Nietzsche de la religión, moral y filosofía occidentales, y en su “perspectivismo” epistemológico que defendía la inevitable existencia de múltiples puntos de vista sobre la realidad. Poco después, Sigmund Freud hizo ver que el origen de la variedad psicológica radica en las contingencias de la educación personal, y que, en frase de Rorty, “la voz de la conciencia” no es otra cosa que “la voz interiorizada de los padres y la sociedad”. Tal vez por la inmediata fama, tanto positiva como negativa, de que gozó el psicoanálisis, esta privación de universalidad a la moral, a la que igualó en su origen con las psicopatologías, contribuyó más que otras aportaciones, hechas desde campos menos populares como la lingüística o la filosofía, a desbancar al yo y a la razón del puesto de 210 preeminencia del que gozaban desde los tiempos clásicos, y ello a pesar de la postura, fundamentalmente científica y empirista, del propio Freud. Pero quienes más empujaron por ese camino fueron lógicamente los filósofos, y entre ellos hay que destacar en este forzado resumen a dos personalidades completamente distintas en su registro humano, pero cuyos recorridos filosóficos, también diferentes, coincidieron en la línea que estamos apuntando: Ludwig Wittgenstein y Martin Heidegger. Del primero olvidaremos su extrañamente heroica vida y su incomprensible escritura, injustos motivos de su fama, para sintetizar el contenido de su obra póstuma, la que se llamó su segunda época aunque muchos exegetas han señalado la fundamental continuidad de todo el pensamiento de este judío austríaco emigrado a Gran Bretaña. Después de haber propuesto que las matemáticas son un invento de la mente cuya esencia no se distingue, por ejemplo, del juego del ajedrez, Wittgenstein equipara también el lenguaje con los juegos (los famosos “juegos de lenguaje”), viéndolo como un conjunto de reglas ligadas y aprendidas en la práctica diaria. De cada palabra, como si fuera una herramienta, sabemos su significado en la medida que conocemos su uso, es decir, las reglas que lo rigen, como se combina con las demás, qué colocación gramatical es correcta y cuál incorrecta, etc. Es evidente que esas reglas dependen enteramente del contexto social y cultural que las define, por lo que no puede haber lenguajes “privados” ni tampoco ningún lenguaje universal o previo a la contingencia particular de cada uno de ellos. Se hizo famosa su convincente argumentación al respecto con el ejemplo de las sensaciones y las palabras que las designan, resumida en la frase: “el concepto ‘dolor’ lo has aprendido con el lenguaje”. Las consecuencias finales de esta postura fueron expuestas después por otros filósofos (Austin, Davidson, Rorty), si no estaban ya incluidas en los arcanos wittgensteinianos: si el lenguaje es definido, de cualquier manera, por nosotros mismos, su correspondencia directa con una realidad absoluta exterior queda esencialmente debilitada. Como dijo Rorty: “El mundo no habla. Solamente nosotros lo hacemos”. En Martin Heidegger tenemos un ejemplo extremo de disociación entre ética y entendimiento: el más influyente filósofo del siglo XX fue una persona moralmente detestable, como se han encargado de desvelar sus últimos biógrafos al profundizar en su conducta durante el período nazi y su ocultación de la misma tras el final del régimen. Aunque no parece ser más que una coincidencia numéricamente insignificante, puede causar inquietud que al menos otras dos grandes figuras del movimiento posmoderno, como fueron Paul de Man y Paul Feyerabend, hayan tenido también su turbia historia de colaboración juvenil con el nazismo, y esto no ha dejado de ser utilizado como arma arrojadiza por sus oponentes en nombre de un superior carácter “progresista” de la modernidad. En sus obras fundamentales de finales de los años veinte, Heidegger realizó todo un proceso de “destrucción” de la metafísica tradicional (que luego influyó en la “desconstrucción” de Derrida), rebajando al Ser de las alturas a su condición histórica, metido en la temporalidad concreta de las vidas humanas particulares (Dasein). Que la esencia del Ser sea por tanto la finitud, el “ser para la muerte”, revela la suprema contradicción de que la nada está originariamente contenida dentro del Ser, lo que lleva a cuestionar el poder de la razón y negar en última instancia toda la tradición occidental basada en el logos y el espíritu. Aunque la alternativa que propuso Heidegger a esa dicotomía, es decir la búsqueda por cada persona de la autenticidad de su “comunidad” histórica propia, no resulte hoy muy convincente (además de justificar para algunos las relaciones intrínsecas de su pensamiento con el nacionalismo), su profunda crítica al carácter erróneo y “platónico” de toda la filosofía anterior (incluso de la materialista, que invierte el platonismo pero sin escapar de él) ha ejercido una profunda influencia en la tradición posmetafísica más actual. Otro camino seguido por esa progresiva deslegitimación de la ciencia clásica occidental que lleva al posmodernismo ha sido la sociología del conocimiento, ámbito donde se estudia la base existencial de las formaciones mentales. Se trata de ver cuál es el contexto social que hace posible o que origina el conocimiento, y aquí se incluye toda la gama de productos culturales y no sólo la propia ciencia. Nombres como Marx, Scheler, Mannhein y Merton destacan en tanto que hitos de la investigación de esas relaciones, que en las últimas décadas ha desembocado en las conocidas actitudes radicales, de un sociologismo extremo, del “programa fuerte” y el subsiguiente “constructivismo social”. Quien primero advirtió claramente las cadenas que ligan los productos mentales con la base material fue Marx, y ya en uno de sus escritos de juventud encauzó el problema con una de sus muchas frases memorables: “No es la 211 conciencia de los hombres lo que determina su existencia, sino por el contrario, su existencia social la que determina su conciencia”. No obstante, la simplista interpretación de ese principio, que siempre ha contaminado la expansión política del marxismo (la superestructura ideológica es un mero reflejo de las relaciones económicas de producción y cada persona tenderá a pensar de acuerdo con los intereses de su clase social), en especial por la influencia de los ideólogos de la Revolución Soviética (Lenin, Bujarin, Timeniev), llevó a la tendenciosa conclusión de que todas las ciencias sociales tienen una base clasista y que únicamente el marxismo, es decir “la ideología de la clase avanzada revolucionaria”, es científico, mientras la sociología “burguesa” sólo busca enmascarar la realidad en beneficio de sus intereses. Luego se fueron sucediendo los estudios de sociología e historia de la ciencia, que han contribuido a sacar a ésta de la torre de marfil incontaminada donde la habían situado las concepciones más idealistas. En su mayoría consideran que las condiciones sociales externas influyen en la investigación – por ejemplo, en la actualidad financiando unas ciencias más que otras según las tendencias de moda en cada momento – pero sin afectar a la línea básica interna de descubrimiento y búsqueda de la verdad, que puede verse retardada o acelerada, pero nunca totalmente condicionada por aquéllas. Esta posición, que algunos han denominado “débil”, defiende la tradición más ortodoxa de la autonomía del conocimiento y supone, según claramente expuso Lakatos, que la historia interna del avance de las ciencias no necesita recurrir a ninguna causa social, y únicamente las creencias falsas o irracionales necesitan ser explicadas por la sociología o la psicología. Es decir, sólo el error necesita explicación, porque la verdad resplandece por sí misma. Pero poco a poco los diferentes estudios han ido revelando el importante papel de lo social en el desarrollo científico e ideológico en general. Así, Weber mostró las relaciones entre religión protestante y capitalismo inicial, Scheler cómo la idea del progreso interminable de la ciencia surge del principio de adquisición infinita característico del capitalismo moderno, Forman como, incluso en nuestro siglo, el origen de la mecánica cuántica y su crítica de la causalidad física tuvo mucho que ver con el ambiente anticientífico predominante en la Alemania de Weimar, etc. Por otro lado, geógrafos e historiadores como Crosby o Blaut argumentaron que la ciencia era un producto cultural europeo de la Edad Moderna, creado para satisfacer las necesidades de expansión y control del resto del planeta en lo que hoy llamamos colonialismo. Durante el proceso colonial fueron destruidos o radicalmente transformados muchos “saberes locales” que cumplían en otros pueblos la misma función que la ciencia entre nosotros, lo que sin duda supuso una grave pérdida para la variedad del conocimiento humano. Por ejemplo, en la India se persiguió el hilado artesano para obligar a sus habitantes a adquirir los tejidos importados de Gran Bretaña, se cambió el sistema tradicional de multicultivo de subsistencia por otro de monocultivo intensivo que convenía mucho más a los propietarios ingleses, y se prohibió el sistema antiguo de vacuna contra la viruela, ligado a la religión, forzando a los indios a adoptar la vacunación europea, sólo ligeramente más eficaz. De forma paralela, otros investigadores desvelaron la riqueza de conocimiento de otras culturas, entre las que destacó la china, con los estudios de Marcel Granet mostrando las especiales características de su lenguaje (más apto para las imágenes particulares que para la abstracción formal) o de su mentalidad (que ve el tiempo circular y cíclico y no recto y lineal como nosotros), y más tarde los trabajos de Joseph Needhan, que demostró cómo a finales de nuestra Edad Media China se hallaba en un punto de desarrollo muy similar al europeo, salvo por la ausencia de una cultura mercantil independiente del estado que fue decisiva entre nosotros. En fechas más recientes se han publicado estudios que defienden que la pretendida superioridad europea sólo se adquirió durante los últimos siglos, y al precio de frustrar el progreso de otras regiones de la Tierra. Robert Merton ha estudiado, entre otras cosas, el comportamiento nacionalista de los científicos en muchas ocasiones, por ejemplo en los virulentos años anteriores a la Gran Guerra, y cómo la realidad de sus actuaciones diarias suele estar muy lejos del ethos que define su ideario teórico (universalismo, comunitarismo, desinterés, escepticismo sistemático, etc.). En los últimos años el movimiento feminista también ha denunciado el carácter sexuado de la ciencia occidental que, al igual que nuestra tradición artística y otros productos eurocéntricos, es obra casi exclusiva de unos cuantos “hombres blancos muertos” (dead white men). Se han hecho estudios sectoriales que muestran cómo en determinados ámbitos todavía predomina de forma absoluta la presencia masculina, y se ha hablado incluso de una forma de hacer ciencia típica de las mujeres, más colaboradora y menos competitiva con sus colegas que la de los varones, aunque esta opinión olvida que la ideología darwinista imperante en los ámbitos académicos, incluso en aquéllos como el norteamericano donde el feminismo ha conseguido importantes avances, ejerce su influencia hegemónica sin distinción de sexos. 212 Todos estos movimientos “post” (poskuhnianismo, poscolonialismo, multiculturalismo, feminismo, etc.) han constituido el llamado “programa fuerte” en sociología de la ciencia, representado inicialmente por la escuela de Edimburgo (Barnes, Bloor) y qaue luego se ha extendido por las universidades de Estados Unidos, especialmente en esos departamentos donde se estudia un poco de todo (literatura, psicoanálisis, marxismo, afro-americanismo, historia de la ciencia, etc.) y que se denominan de “estudios culturales”. En ellos se defiende que las circunstancias sociales no sólo explican el error sino también la verdad del avance científico (por ejemplo, desde una posición eugenésica hoy considerada como siniestramente racista, Francis Galton puso las bases de la estadística moderna), y que todas nuestras ciencias son construcciones sociales y lingüísticas que reflejan la ideología dominante y las relaciones de poder existentes, y que por lo tanto pueden y deben analizarse desde esa perspectiva además de con la visión “interna” de su propia lógica. Como era de esperar, este constructivismo social ha despertado furibundas reacciones entre los científicos físico-naturales, que ven como esa gente “no especialista” se atreve a opinar e incluso a dar lecciones sobre temas que consideran de su exclusiva competencia. Algunas de las respuestas más conocidas han sido las de Gross y Levitt o la más famosa de Alan Sokal, físico neoyorquino que llegó al extremo de escribir un falso artículo lleno de citas de autores posmodernos franceses para defender el supuesto potencial izquierdista de la teoría de la gravedad cuántica, la última y misteriosa moda en física teórica, y publicarlo en una de las revistas de la nueva “izquierda cultural”, Social Text, sin que los editores advirtieran las exageraciones del mismo. Los ecos de la intensa polémica que este irregular comportamiento y el engaño subsiguiente provocaron están aún lejos de apagarse. 9.2 Marxismo y arqueología marxista Si bien el marxismo surgió dentro de la corriente racionalista europea producto de la Ilustración, su posterior evolución divergente y la importante influencia que tuvo en el origen del movimiento posmoderno nos ha llevado a colocar aquí un resumen de sus aportaciones, junto con algunos ejemplos de aplicación en antropología y arqueología. Marx no necesita presentación. Tampoco es exagerado afirmar que fue uno de los pensadores más influyentes de la historia de la humanidad, tal vez a la altura de Buda, Cristo o Mahoma, junto a quienes a él seguramente no le habría gustado estar. Pero también es cierto que, como con los dos últimos profetas citados, en su nombre se han cometido tal número de crímenes (a veces de la mano de “teóricos” importantes como Lenin o Mao) que es imposible que el prestigio intelectual de sus teorías no haya sido afectado. De forma significativa, sin embargo, a los diez años de la caída del muro de Berlín y del final de la mayoría de los regímenes comunistas, hoy se aprecia una renovación de los estudios marxistas, que por primera vez no temen ser confundidos con los crueles sátrapas que gobernaron los países del mal llamado “socialismo real”. Para entender la base del materialismo marxista es conveniente ver cómo en sus orígenes recibió la influencia del pensador idealista por excelencia, Hegel, y de un ilustre representante de la tradición materialista, Feuerbach. Del primero tomó, aunque rechazando sus componentes metafísicos, las ideas de la historia como “despliegue” del espíritu y realización personal, de la alienación como conciencia separada de la realidad y de la dialéctica como visión de las cosas en continua contradicción y cambio, de la realidad que se niega a sí misma permanentemente (la famosa “tríada” hegeliana: tesis, antítesis, síntesis). De Feuerbach tomó precisamente su inversión del punto de vista hegeliano, pues ahora lo real no viene de lo divino sino al revés, y Dios no es más que una proyección de las mejores cualidades del hombre, de su esencia, hacia el exterior dejándole limitado e imperfecto, dividido contra sí mismo (alienado). Sólo invirtiendo la perspectiva tradicional, afirmando la primacía del mundo material y amando a la humanidad puede el hombre recuperar sus capacidades naturales de nuevo. Pero el aporte original de Marx sobre lo anterior fue rechazar la postura filosófica clásica, puramente especulativa, y buscar su aplicación práctica, uniendo el análisis teórico con la crítica social y “realizando” así efectivamente la filosofía. Ya en sus famosos escritos de juventud, que no fueron publicados hasta la década de 1930 y tanta polémica provocaron, se afirma claramente que el estado es una forma alienada de actividad política, que hay que rechazar la dicha ilusoria de la religión si se quiere alcanzar la dicha real, que la única solución a los problemas sociales es la revolución y que ésta solo puede venir de la mano del grupo que entonces atravesaba el 213 infierno de la industrialización forzada, el proletariado, en el que Marx encontró el “universal” que antes Hegel había atribuido al estado. Desde 1845, cuando Marx tiene 27 años, su labor se concentrará en el estudio de la historia económica y en el activismo político, cumpliendo con la famosa frase de sus Tesis sobre Feuerbach: “Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diversas maneras; lo que importa es cambiarlo”, en la que se ha destacado, más incluso que la primacía de la práctica sobre la teoría, la ausencia de sujeto en la segunda parte, que para Althusser y otros indica una ruptura fundamental con toda la filosofía anterior y el paso al Marx maduro, “científico” y política e ideológicamente eficaz. En el análisis crítico de la economía capitalista que comienza en los Manuscritos de 1844 y culmina luego en El Capital, Marx expone claramente un elemento clave de su obra: la esencia de la vida del hombre es su actividad productiva material, el trabajo que realiza con sus propias manos. Todo lo demás, sus pensamientos o actividades artísticas, es secundario en cuanto a que está determinado por aquélla. Por eso lo que importa es que el ser humano sea (o vuelva a ser, pues Marx creía en un comunismo “primitivo”) dueño del producto de su trabajo. En el sistema capitalista el trabajador se aliena de su propio producto, que aparece como externo a él y dominándole (el fetichismo de las mercancías), e incluso el propio trabajador en persona sufre la misma suerte al convertirse “en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce”. La interpretación materialista de la historia es la exposición de ese proceso continuo de división del trabajo que implica el aumento de la propiedad privada y de la consiguiente alienación (que también afecta al capitalista, pues éste “carga su placer a los costes del capital”). De todo el rico y bien conocido vocabulario que el marxismo introdujo en las ciencias sociales, con conceptos como clase social, formación social, modo de producción, relaciones o condiciones de producción, fuerzas productivas, base y superestructura, contradicciones internas, etc., no vamos a citar aquí con alguna extensión más que un término sobre el que se discute todavía sin cesar, incluso en el terreno arqueológico: el de ideología. Para Marx la ideología es el conjunto de ideas que la clase dominante produce para legitimar su dominio, y como tal es una consecuencia directa de las relaciones de producción. Así, el Derecho tendría su origen, o su función, en la difusión de la propiedad privada y la desintegración de la comunidad campesina tradicional; las ideas de libertad e igualdad creadas y difundidas por la burguesía europea durante el siglo XIX, servían en realidad para legitimar los contratos que se hacían a unos trabajadores asalariados en franca desventaja frente a los capitalistas, etc. Aquí ya se advierte la connotación negativa, el carácter de algo engañoso que mantendrá el concepto hasta nuestros días. Pero ya Marx advirtió que las relaciones no eran inequívocas y que no todos compartían la ideología de su clase, empezando por él mismo y por su colaborador Engels, ambos nacidos en ricas familias. Pero en su caso no importaba, pues al defender al proletariado ellos hacían justicia a los explotados y a la vez se colocaban junto a los futuros triunfadores. Peor era el caso de los obreros engañados por la ideología dominante y partidarios del capitalismo (todavía hoy se dice que “no hay nadie más tonto que un obrero de derechas”), situados en lo que Marx llamó “falsa conciencia”. A pesar del desprestigio que luego afectó a ese concepto, por implicar la existencia de formas “correctas” de ver las cosas y de otras que no lo son, junto con una élite intelectual o política (la vanguardia, el partido, etc.) que marcaba la diferencia, la ideología se ve todavía a través del prisma marxista. Si en el habla ordinaria se llama “ideológico” a un punto de vista preconcebido, aunque legítimo, que tiende a deformar la realidad en su propio beneficio, los filósofos marxistas conciben lo ideológico como una distorsión y mistificación de la realidad en interés de un grupo o clase dominante, por ejemplo convirtiendo la realidad social, histórica y por tanto contingente, en una realidad natural, y por ello eterna y necesaria (“naturalización”), de lo que se han encargado instituciones como la Iglesia o la historiografía tradicional. Pero no todos piensan así, y Lenin o Althusser hablaron de una ideología socialista, es decir la propia teoría marxista, que no sufriría de los defectos de la anterior pues sería una ideología “en estado práctico”, base de la llamada conciencia de clase y para el segundo elevada a la categoría absoluta de “ciencia”. Claro que resulta difícil aceptar que la ideología burguesa sea un producto histórico y engañoso mientras que la materialista aparezca como una roca verdadera y destinada a durar para siempre. Casi parece que el marxismo corriera el peligro de caer precisamente en la misma postura metafísica y transcendental que se propuso criticar. Inspirado por el marxismo pero lejos de su dogmatismo, Michel Foucault ha equiparado a la ideología con un discurso de poder que recorre y penetra hasta los ámbitos más íntimos de la vida humana, ayudando decisivamente a construir los significados que constituyen al propio sujeto. La consecuencia práctica es que “todo es ideológico” (luego 214 también “político” o “interesado”), posición típica de los radicales posmodernos que, si bien ha servido a algunos movimientos de reforma como el feminismo o el multiculturalismo, fue acusado por los izquierdistas clásicos de tratar con el mismo rasero a todos los poderes, lo cual evidentemente beneficia a los más fuertes, olvidando quién es “el verdadero enemigo”. Por último, la lingüística no ha dejado de contribuir al debate sobre la ideología. Así, algunos autores como Eagleton han visto elementos comunes entre ese ámbito y el de las creaciones artísticas: al igual que éstas, las ideologías no son falsables, y no podemos decir de ellas si son verdad o mentira. Pasa como con las afirmaciones prescriptivas o “performativas” (como por ejemplo, “ojalá llueva”) que tampoco se pueden falsar como sí ocurre con las “denotativas” (“está lloviendo”); éstas “dicen” algo mientras que aquellas lo “hacen”. Pues bien, para Denys Turner la esencia misma de la ideología consiste en ser una “contradicción performativa”, en decir algo distinto a lo que se hace, como cuando la clase media predica la libertad universal desde una posición de dominio o un profesor critica el autoritarismo mientras decide quién aprueba y quién suspende su asignatura. Curiosamente, para el teórico desconstruccionista Paul de Man esa era precisamente la esencia de lo “literario”, la contradicción irresoluble entre dos o más sentidos, uno denotativo y otro performativo, de los textos realmente importantes. Al igual que ocurre con los significados literarios, parece que también tendremos que renunciar a aceptar o rechazar las ideologías de forma absoluta, aunque no creo que esto sea algo que hayamos de lamentar. Tanto Marx como Engels sintieron un gran interés por la antropología y la arqueología, pero no fue hasta poco después de la muerte del primero cuando Engels pudo recoger las ideas de ambos al respecto en El origen de la familia, la propiedad privada y el estado (1884). En esta obra se recogía con entusiasmo el esquema evolutivo del antropólogo norteamericano Henry Lewis Morgan, basado en el análisis de múltiples sistemas de parentesco y publicado pocos años antes, que establecía una correlación entre formas de producción (caza, agricultura), de parentesco (matrilineal, patrilineal) y de conciencia social (salvajismo, barbarie). No se trataba de un modelo puramente teórico sino basado en la observación empírica del momento, y a pesar del tiempo transcurrido y de que la mayoría de sus ideas no son ya hoy aceptadas, conserva todavía un gran atractivo como construcción intelectual además de su interés histórico. Al igual que los paleontólogos reconstruyen un animal desaparecido sólo con unos pocos huesos conservados, Morgan imaginó posibles formas de parentesco a partir de la terminología que todavía empleaban las sociedades actuales. Así, si los iroqueses llamaban padre a todos los hermanos del padre auténtico, era porque en un estadio anterior, que ya no se practicaba pero cuyas palabras aún quedaban, el hijo ignoraba quién era su padre pues varios hombres podían serlo al estar casados grupos de ellos con grupos de mujeres y aparearse indistintamente. Morgan encontró un ejemplo real de ese estadio en la sociedad hawaiana, donde grupos de hermanos se casaban con grupos de hermanas, y además allí también existía contradicción entre las verdaderas relaciones de familia y la terminología de parentesco, pues se llamaba “padre” a todos los miembros masculinos de una misma generación y “madre” a todos los femeninos. Estaba claro que esa terminología clasificadora, la más sencilla que se conoce, indicaba un estadio todavía más antiguo del que hoy no queda más huella que la lingüística, y en el que todos los varones tenían relaciones con todas las mujeres de la misma generación, y lógicamente aún debió existir un estadio anterior, el más primitivo, de promiscuidad total sin ningún tipo de traba para el incesto. A lo largo de todos esos estadios anteriores a la monogamia, los hijos sólo sabían con seguridad quién era su madre, luego por pura lógica el sistema de parentesco debió de ser siempre matrilineal. Pero cuando apareció la propiedad privada, primero los animales con la ganadería y luego las tierras cultivadas con la agricultura según se creía entonces, las cosas cambiaron pues al ser los hombres los dueños (como en la mayoría de los casos conocidos etnográficamente), y querer ellos asegurar la herencia a sus verdaderos hijos, la mujer se vio obligada a practicar la fidelidad sexual al marido, y el sistema pasó a ser monogámico y patrilineal. En ese decisivo punto de inflexión se produjo el final del comunismo primitivo y la derrota histórica del género femenino que representó el paso del matriarcado al patriarcado. Otras consecuencias decisivas del modelo fueron que la familia nuclear actual no era fruto de la mutua dedicación amorosa de los cónyuges sino de la conveniencia social, y que antes de los sistemas actuales existieron otros que desaparecieron, luego de la misma manera acabará la vigencia histórica de la civilización y de su producto, el estado moderno, al que la sociedad arrumbará “al lugar que le corresponde: el museo de antigüedades, junto a la rueca y el hacha de bronce”. Las ideas recién expresadas formaron el núcleo de la antropología y la arqueología marxistas que se aplicaron como un dogma irrebatible en los países comunistas hasta hace muy poco tiempo, aunque la investigación 215 coetánea y posterior las ha cuestionado seriamente. Así, se ha visto que el comienzo de la producción de alimentos no siguió ni mucho menos un modelo uniforme, y unas veces fue primero la domesticación y otras la agricultura, o comenzaron ambas aproximadamente al mismo tiempo. Por otro lado, algunos datos como los graneros aparentemente colectivos del Fayum en Egipto, sugieren que la primera agricultura no tuvo que llevar aparejada obligatoriamente la propiedad privada. Sobre el incesto se han escrito infinidad de páginas sin que se haya alcanzado un acuerdo. La biología actual nos dice que únicamente cuando existen en las familias genes altamente perniciosos y recesivos, son desaconsejables los matrimonios consanguíneos (por la posibilidad de su coincidencia por línea materna y paterna en un individuo), y que todas las ideas en contra del incesto tienen un origen social más que fisiológico. Los estudios de comportamiento de los primates han mostrado que la promiscuidad sexual completa sólo se da entre los chimpancés pigmeos del África central (bonobos), por lo que tampoco partiendo de la etología se podría imaginar un estadio inicial promiscuo en la evolución humana. Para Durkheim la prohibición del incesto venía del horror a verter la propia sangre, lo que ocurría en el desfloramiento de una mujer del mismo clan y por tanto de la “misma sangre”. Freud construyó toda su teoría del origen de la cultura sobre la base del tabú del incesto, siguiendo su conocido método de establecer paralelos entre la historia psicológica de los individuos y la colectiva de la especie. El complejo de Edipo, o deseo sexual del hijo por la madre y consiguiente odio al padre, no sería otra cosa que el recuerdo de un terrible episodio ocurrido durante la prehistoria: el jefe-padre de una “horda primordial” fue muerto por sus propios hijos, celosos del monopolio que disfrutaba en el acceso a las mujeres, pero el sentimiento de culpa por el parricidio llevó a los hijos a reprimir a partir de entonces precisamente aquello que les había empujado al crimen. Frente a las interpretaciones anteriores, de corte naturalista, surgieron más tarde teorías sociológicas que hoy gozan de mayor aceptación. Así para Lévi-Strauss la prohibición del incesto surgió de la necesidad de establecer alianzas con otros grupos, buscando la información y la ayuda mutua indispensable para la supervivencia en tiempos duros, y ser la mejor forma de conseguirlo las alianzas matrimoniales mediante intercambio de mujeres: al prohibir un tipo de relación se obliga a otra, y al renunciar a las hermanas se adquiere el derecho a las hermanas de otros hombres. Ese intercambio, tanto en las sociedades patrilineales como en las matrilineales, está siempre en manos de los hombres (el padre en las primeras, el tío materno en las segundas), por lo que no existe una simetría entre ambos sistemas, y no se conocen indicios de la existencia de un período evolutivo de matriarcado en el que las mujeres hubieran ejercido un poder similar al de los varones, tal como propuso el antropólogo suizo Bachofen en el siglo XIX. Pero si desechamos el único modelo antropológico y arqueológico que propusieron Marx y Engels, ¿qué nos queda de la antropología y arqueología marxistas? No parece existir demasiada dificultad en contestar a esta pregunta, pues ambos autores insistieron en presentar su obra como una posición de base teórico-metodológica y no como un dogma histórico cerrado (es bien conocida la frase del mismo Marx: “yo no soy marxista”). Por ello el principio fundamental del marxismo sigue siendo válido todavía hoy para todos sus seguidores: la vida social tiene sus fundamentos últimos en el modo de producción de la vida material. El problema es la aplicación de ese principio general a las sociedades “primitivas”, donde las relaciones económicas aparecen inextricablemente unidas a las relaciones de parentesco, con toda una red de derechos, obligaciones, costumbres, rituales, creencias, etc. que en apariencia no tienen nada que ver con la economía tal como la entendemos en un sistema capitalista. Para Godelier es inútil intentar la separación de esas dos estructuras, pues las relaciones de parentesco funcionan al mismo tiempo como relaciones de producción, relaciones políticas y sistema ideológico: es decir, son a la vez infraestructura y superestructura. Existe por tanto una plurifuncionalidad del parentesco, que determina los derechos de propiedad, el trabajo y sus productos, las obligaciones de dar, recibir y cooperar, la autoridad de unos sobre otros en materia religiosa, etc. A lo largo de la evolución de esas sociedades hacia formas más complejas, lo que ocurrió fue que el parentesco dejó de ser dominante, de unificar todas las funciones sociales, apareciendo las relaciones políticas que todos conocemos. Pero éstas no son nuevas, sino que ya existían en el antiguo parentesco, lo único que han hecho es desarrollarse para hacer frente a nuevos problemas, separándose de las viejas relaciones, las cuales paulatinamente dejaron de intervenir en la actividad económica y se quedaron en casi pura “superestructura”. Por lo tanto es posible estudiar las sociedades simples, actuales y antiguas, desde una perspectiva materialista. Pero ahora conviene aclarar algo este último concepto, que se emplea con varias acepciones distintas, no todas ellas en el sentido que Marx quiso darle. Por ejemplo, tenemos el “materialismo cultural” que el antropólogo 216 norteamericano Marvin Harris ha hecho popular desde sus muchos escritos y que él dice haber derivado de un marxismo puro, después de librar a Marx y Engels del “mono hegeliano” que todavía llevaban en su espalda (es decir, de sus últimos residuos de idealismo). Aunque defiende la determinación única y directa de la base económica sobre la superestructura ideológica y rechaza cualquier autonomía para esta última (negando la fundamental evidencia mostrada por el estructuralismo), su visión no se distingue apenas del funcionalismo clásico que antes criticamos, pues concibe el sistema social funcionando como un todo conjunto ante un exterior material (medio ambiente, tecnología, demografía), mientras que en el marxismo la sociedad aparece siempre dividida interiormente. Efectivamente, el concepto marxista de “relaciones de producción” no incluye sólo la interacción entre la tecnología y la naturaleza sino sobre todo la división del trabajo productivo (quiénes trabajan y quiénes no lo hacen) y las formas de apropiación y distribución desigual del producto social (a quiénes beneficia más y menos). Por ejemplo, Harris ve la prohibición religiosa de comer carne de vaca en la India como algo funcional, pues permite disponer de suficientes animales para los trabajos agrícolas, pero al no considerar el sistema en su conjunto (sólo la función o “racionalidad” de uno de sus elementos), olvida la rígida estructura social que impide un aumento de productividad, cuya eventual reforma sin duda permitiría aumentar la cabaña animal y satisfacer las necesidades agrícolas y proteínicas al mismo tiempo, todo ello incluso sin cambiar la tecnología tradicional. Como dijo Giddens, “no busques las funciones que cumplen las prácticas sociales, busca las contradicciones que llevan dentro”. Por otro lado, el “materialismo vulgar” de Harris, como lo llamó Friedman, se basa también en la distinción entre lo que la gente piensa de su propia acción social, cómo la interpreta dentro de su sistema de creencias (la perspectiva emic) y el análisis del observador antropólogo o sociólogo (etic), siendo por supuesto superior la segunda sobre la primera, pues en tanto que punto de vista científico y distante, es capaz de discernir las verdaderas causas de los fenómenos sociales. El que Harris siempre encuentre una causa material de cualquier institución o creencia (la explicación emic siempre suele ser “ideológica”, es decir, falsa), no debe hacernos olvidar que el marxismo contemporáneo llegó hace tiempo a la conclusión, en contra de los principios de la Ilustración aún defendidos por Harris, de que el conocimiento es social e históricamente dependiente y por tanto el objetivo positivista de la certeza absoluta es inalcanzable. Esto último nos sirve para introducir otra línea teórica que contribuyó grandemente a renovar el pensamiento marxista; se trata de la llamada Escuela de Frankfurt o de la Teoría Crítica, surgida en Alemania antes del nazismo con Adorno, Horkheimer, Benjamin, Fromm o Marcuse, y continuada por algunos de ellos después de la guerra, hasta su última representación actual en la figura de Habermas. Por su crítica de las deformaciones de la racionalidad ilustrada, que les llevó a atacar tanto el sistema capitalista como el comunista, su enfoque social liberador derivado de sus análisis ideológicos, artísticos o psicoanalíticos, y su decisiva influencia en movimientos tan importantes como las revueltas estudiantiles de los años sesenta o las actuales corrientes posmodernas, no es exagerado afirmar que la Teoría Crítica representa la parte más libre y fértil de la tradición marxista y la garantía de la continuación de sus frutos en el futuro. Si algo unificó al principio a todos esos pensadores fue una dura oposición a lo que muy bien denominaron “positivismo”, base ideológica de la opresión social al contemplar la realidad como algo inmutable y dejar todas las cosas en su estado, y origen de la pobreza teórica que renuncia a desvelar la cara siempre escondida de las cosas (recordemos el eslogan que Marcuse tomó de Ernst Bloch: “lo que es no puede ser verdadero”). Bajo el trauma del holocausto nazi recién descubierto, Horkheimer y Adorno realizaron una crítica de la razón occidental, desde Platón a Auschwitz, en la que dejaron claro que para combatir mejor a su enemigo, el pensamiento mítico, la razón se había transformado a sí misma en mito perdiendo por ello su esencia. Porque mítica es la creencia generalizada en la omnipotencia de la ciencia y de la técnica, y en el carácter ilimitado de su progreso que sirve para justificar la alienación a que somos sometidos por el estado moderno, la reificación de la vida social y la colonización de la vida cotidiana por una administración totalitaria y anónima. No obstante, los miembros de esta tendencia evitaron el camino tomado por Heidegger y no rechazaron la razón en su conjunto, limitándose a separar de ella los elementos míticos y buscando restablecer una “razón crítica del desorden establecido” más allá de la predominante y obediente “razón instrumental”. La última consecuencia de esta retirada está en las polémicas cruzadas entre Habermas y los más conocidos teóricos posmodernos (Foucault, Lyotard, Derrida, Rorty), sin olvidar la valiente crítica que aquél hizo de joven al Heidegger de la posguerra, relacionando su antirracionalismo con el nazismo. 217 Pero volvamos a la antropología. Marx había definido la siguiente sucesión evolutiva de modos de producción a partir de la Prehistoria: tribal, asiático, germánico, antiguo, feudal, capitalista y el socialista o comunista del futuro. El modo de producción tribal aparecía, con todo, definido de forma insuficiente (división del trabajo sólo por edades y sexos, propiedad comunal o comunismo primitivo, nomadismo, etc.) para las necesidades analíticas actuales y lo mismo ocurre con el modo de producción asiático, sobre el que se ha discutido ampliamente. Éste se basaba en una economía agrícola de regadío (aunque esta condición se da en muy pocos casos), con comunidades campesinas autosuficientes y segmentarias que tienen la propiedad de la tierra en común pero que deben pagar un tributo a un poder centralizado y despótico (también se le llamó “despotismo oriental”) al que están ligados por una filiación religiosa, y apenas llevó a la creación de ciudades ni tampoco se puede decir que existieran en él auténticas clases sociales. Con el tiempo otros estudiosos definieron con mayor detalle otros modos de producción presentes en las sociedades tradicionales: doméstico, de parentesco, de linajes, tributario, etc. Veamos algunos de los más interesantes. El modo de producción doméstico fue propuesto por Sahlins como aquél donde la economía de la unidad familiar se dedica exclusivamente al consumo interno, aunque puedan existir acciones cooperativas con otras familias. La división que marcó Woodburn entre cazadores-recolectores de “rendimiento inmediato” y de “rendimiento aplazado” tiene también interés, pues los segundos almacenan recursos alimenticios y utilizan una tecnología más elaborada con instrumentos más valiosos (barcas, trampas, etc.) haciendo posible la aparición de algún tipo de propiedad privada. Como esos mínimos derechos de propiedad están reglamentados por el parentesco, Eric Wolf propuso el nombre de modo de producción ordenado por el parentesco. Una variante compleja del anterior se da cuando las unidades domésticas están unidas por alianzas, luego convertidas en linajes corporativos, para compartir una propiedad económica común cuyos derechos, así como los matrimoniales sobre las mujeres jóvenes, están en manos de los hombres mayores de la comunidad en detrimento de los hombres jóvenes, al que Meillassoux llamó modo de producción de linajes. Mientras entre los pastores la propiedad tiende de forma natural a dispersarse, por la dificultad de acumular debida a las sequías y enfermedades y su alternativa de repartir los rebaños en préstamos o dotes matrimoniales que creen alianzas útiles para el futuro, entre los agricultores ocurre algo distinto. Aquí la preparación de la tierra exige una gran cantidad de trabajo y también, aunque menos, el cuidado de los cultivos y las cosechas, y seguramente de ahí provienen los derechos restrictivos de propiedad que acabamos de ver en el modo de producción de linajes. Modo de producción tributario es como calificaron Amin y Wolf a aquellas sociedades en las que algunos de sus miembros son capaces de obligar al resto a trabajar más allá de lo necesario para satisfacer las necesidades de subsistencia, y quedarse de una u otra forma con ese excedente en forma de tributo. El modo asiático y el feudal serían dos casos particulares de este sistema general, que trata de agrupar en un único concepto todos los casos de “explotación” en sociedades pre-clasistas. Y con ello estamos planteando el tema que con más intensidad han tratado la antropología y arqueología marxistas (y no marxistas): el origen de la sociedad de clases, en definitiva el origen del estado. En las sociedades primitivas los derechos de propiedad son compuestos, es decir siguen reglamentos diferentes según se trate de bienes de subsistencia o bienes de prestigio - que se pueden intercambiar entre sí dentro de cada nivel -, o de bienes sagrados que habitualmente no se pueden traspasar (p. ej. la tierra, los conocimientos rituales). Los intercambios siguen la ley de la reciprocidad equilibrada, funcionan como dones, y en apariencia no hay ganadores ni perdedores: el sujeto de la apropiación no es el individuo sino el segmento en su conjunto (linaje, clan, etc.). Aunque existe competencia respecto a los bienes de prestigio, en general la situación anterior tiende a ser estable. En muchas sociedades se ha comprobado la existencia de Grandes Hombres (big men, como los llamó Sahlins en Melanesia) que consiguen un gran prestigio incitando a sus parientes o seguidores a realizar más trabajo del necesario y así producir un excedente, que luego es redistribuido de nuevo a través de la esfera ideológica (fiestas, banquetes, sacrificios religiosos, etc.). Pero tampoco este escenario produce grandes cambios, y mientras la competencia se mantenga en el ámbito de la distribución del producto social, no se amplía el nivel de las fuerzas productivas (p. ej. en Melanesia la llegada de las hachas metálicas rebajó en un 40% el tiempo de trabajo, pero en vez de aumentar la producción agrícola, esa ganancia se dedicó a incrementar las actividades más valoradas: guerra, ceremonias, viajes, etc.). Cuando la competencia pasa de ser por el producto a actuar por la distribución de los factores de producción, es decir de las materias primas, tierras, animales, instrumentos, etc., es cuando las cosas comienzan realmente a 218 cambiar. Tal vez previamente los aspirantes a jefes hayan conseguido adquirir de forma definitiva una situación social que antes era excepcional (poderes religiosos, poligamia, etc.), aunque en el terreno económico todavía estén obligados a redistribuir la mayor parte de lo que reciben, o a invertirlo en la esfera ideológica. Es interesante comprobar que cuando se ha realizado una revisión general de los datos arqueológicos e históricos del origen de un gran número de estados, como por ejemplo la recopilada por Claessen y Skalník, se ve que en todos ellos existió un mito básico, ligado de una u otra forma con la ideología religiosa local, que sirvió para justificar la posición de su líder, jefe o soberano. Las demás causas que se han propuesto para el estado (presión demográfica, urbanización, guerras de conquista, la influencia de otros estados próximos, etc.) aparecían sólo en algunos casos, y una de las más clásicas, como la irrigación, prácticamente nunca (aunque el resto del modelo “asiático” marxista resiste bastante bien el contraste empírico). Pero la causa fundamental propuesta por el marxismo, que el estado surgió para mantener por la fuerza la desigualdad social, es decir la existencia de diferentes clases sociales, resulta más difícil de contrastar. En los casos etnográficos en que los factores de producción dejan de ser un derecho común se produce de hecho una división en la sociedad, que aparece escindida en dos grupos: favorecidos y desfavorecidos. Pero la transición hacia la organización estatal no parece haber sido casi nunca una consecuencia inmediata de esto, y siguiendo una idea bastante mecánica de la causalidad que necesita una continuidad cronológica entre causa y efecto, los autores de la recopilación antes citada tienden a dejar de lado la hipótesis, aceptando sin embargo que una vez organizado el estado la desigualdad aumentó siempre de forma bastante clara, lo que parece lógico como consecuencia del mayor nivel alcanzado por las fuerzas productivas. Es instructivo comparar la teoría marxista del origen del estado con la funcionalista, representada por ejemplo por Elman Service. Este y otros representantes de la teoría del “contrato social” consideran que el primer liderazgo político se debió a las cualidades carismáticas de los jefes, que supieron convencer de su autoridad, y no a las diferencias sociales. Por ello los súbditos aceptaron la pérdida de la igualdad anterior a cambio de las ventajas de integración y seguridad que el estado les proporcionaba. Es curioso que Engels, en su obra Anti-Dühring, hubiera también sugerido en el proceso hacia el estado un cambio gradual desde un poder “funcional”, y por lo tanto positivo, a un posterior poder “explotador” (idea que luego abandonó en El origen de la propiedad privada…). Hoy en día, seguramente muy pocos en esta línea teórica estarán dispuestos a aceptar otros aspectos funcionales del primer estado que los engañosos que forman parte de la “contradicción performativa” esencial a la ideología dominante. Pero mucho antes de esos cambios las sociedades humanas ya hubieron de comportarse de forma dinámica y dialéctica, con una continua tensión entre la realidad presente y la futura que pugna por salir de su interior, y por eso una constante de las aproximaciones marxistas ha sido desvelar lo complejo que hay debajo de una apariencia superficial uniforme. Un ejemplo instructivo es la particular interpretación que hizo Gilman de la “revolución del Paleolítico Superior”, es decir, la aparición del comportamiento simbólico y el arte (en Spriggs 1984). En las épocas anteriores el bajo nivel tecnológico de los grupos de cazadores seguramente obligaba a utilizar y ofrecer siempre que se podía la ayuda entre los más cercanos, para obtener información sobre los cambiantes recursos y sobre todo para enfrentar el hambre de los malos años. Al mejorar las técnicas de subsistencia en el Paleolítico Superior, esas situaciones de peligro disminuyeron en número, así como la necesidad de ayuda mutua, pero al mismo tiempo, y por la misma causa, la población aumentó y con ella los contactos de unos grupos y otros. Se producía pues a la vez una contradicción y la posibilidad de resolución de la misma, al coincidir la necesidad de limitar las obligaciones sociales (demasiada gente) y la posibilidad de hacerlo (menor necesidad de la gente). Esto llevaría a establecer alianzas más reducidas, probablemente por medio del intercambio de mujeres, con algunos de los grupos y no con otros, creándose las condiciones para la aparición de conflictos. Una consecuencia sería el surgimiento y posterior intensificación del comportamiento estilístico y simbólico (arte mueble, rupestre, rituales, etc.) como medio de conjurar los posible choques reforzando la solidaridad inter-grupal (véase aquí un ejemplo del criticado recurso a argumentos funcionalistas en el discurso marxista). Otra forma de explicar el simbolismo paleolítico sería suponer que funcionó como un sistema ideológico, es decir, formando parte de un discurso destinado a ocultar las contradicciones de la sociedad de la época. Faris (en Wahsburn 1983) comparó el gran arte rupestre de las cuevas, centrado casi exclusivamente en los grandes animales, que con toda probabilidad eran cazados por los varones, con las figurillas femeninas de arte mueble (las “Venus”) que recalcan exageradamente las partes sexuales y reproductoras de las mujeres sin mostrar la parte más individual (rostro) o la destinada al trabajo (brazos). Su conclusión es que el arte esconde el papel desempeñado 219 por la mujer en la sociedad, que seguramente era muy importante en la recolección vegetal y caza de pequeños animales, justificando la apropiación del trabajo femenino en un sistema controlado por los hombres. En otras palabras, el simbolismo actuaba ideológicamente para transformar la realidad de las relaciones de producción, mistificando la contradicción anterior y evitando así el posible conflicto. Las propuestas más recientes sobre el significado chamánico del arte de los cazadores-recolectores no contradicen la interpretación anterior (en la mayoría de los casos los chamanes son hombres), ayudándonos por el contrario a entender contextualmente mejor la realidad contradictoria que existe incluso en las sociedades más igualitarias. Sobre la transición al Neolítico, los análisis influidos por el marxismo han criticado la orientación exclusivamente biológica (cambios genéticos en plantas y animales) y económica (comienzo de la domesticación y el cultivo) de las posiciones tradicionales, tanto historicistas como procesuales, y han puesto el acento en lo social. Basándose en la útil clasificación de los cazadores-recolectores en aquéllos que almacenan alimento y aquéllos que no lo hacen, establecida por Binford y Testart entre otros, proponen que ese cambio, que se produjo en muchos casos antes del paso a la economía de producción, fue más importante que esta última, pues el almacenaje supone cambios decisivos: la aparición de un excedente (ya existe algo de lo que apropiarse), un mayor sedentarismo (que provocaría más conflictos y la necesidad de mediación a través del liderazgo) y sobre todo un cambio conceptual en la visión del mundo (la naturaleza va dejando de ser vista como algo próximo y que comparte sus bienes con el hombre, y comienza a verse como algo lejano que hay que dominar y, enseguida, poseer). Al destacar lo social por encima de lo económico, el comienzo de las verdaderas agricultura y ganadería parece menos importante, pues los últimos cazadores-recolectores complejos ya son en muchos aspectos idénticos a los primeros neolíticos, y el siguiente cambio importante acabará produciéndose mucho después, en el paso al tipo de sociedad campesina. Como han señalado varios autores (Gilman, Meillassoux, Vicent), la conversión de la tierra en medio de producción y el consiguiente incremento del nivel de las fuerzas productivas no hizo sino acentuar el proceso antes citado de sustituir las alianzas externas por recursos internos, ahora ya agrícolas. La forma social de restringir el acceso de los extraños a los bienes propios pudo muy bien ser mediante el paso de un sistema de parentesco amplio que colocaba en idéntica posición a un gran número de parientes (tipo “clasificatorio” de Morgan: llamar a todos ellos por el mismo término), dándoles igualdad de derechos, a otro de tipo genealógico o de linajes, donde los derechos se adquieren por descendencia de un antepasado común o por alianza a través de los matrimonios. De las siguientes etapas prehistóricas se han estudiado lógicamente con preferencia los procesos que originaron la cada vez mayor desigualdad social, en el paso desde la organización tribal a la de jefaturas y luego a los primeros estados. Algunas sociedades conocidas en la actualidad o el pasado reciente, y que se encontraban en una situación parecida, con élites inestables en proceso de afianzar su posición de privilegio, han suministrado los modelos que hacían falta para interpretar los datos arqueológicos. Los pequeños reinos intertropicales africanos, las sociedades insulares de Oceanía y el Pacífico (donde se pueden rastrear muchas variantes de ese proceso, desde las tribus con big man de Melanesia a los estados arcaicos de Hawaii o Tahiti) y los complejos grupos del sureste asiático han sido analizados con un interés que transcendía la pura curiosidad etnográfica. De la última región citada destaca la interpretación que hizo Friedman desde una perspectiva marxista sobre los Kachin de Birmania (en Bloch 1977), ya estudiados antes por Leach en un trabajo clásico, y que luego muchos arqueólogos traspasaron a sus áreas concretas de la prehistoria. Divididos en linajes de diferente importancia según su proximidad genealógica a un antepasado fundador (“clan cónico”), el jefe del linaje principal lo es también de todo el territorio. Su proximidad a los espíritus le viene dada por ser descendiente directo del fundador, y ésta es la justificación ideológica del mayor poder económico que posee, por movilizar en su provecho más trabajo agrícola (sobre una tierra que teóricamente todavía es comunal) y recibir un precio mayor, en tributos alimenticios y bienes de prestigio, por el matrimonio de sus hijas. Detalles significativos son que todos tengan que enviar un cuarto trasero de cada animal cazado a los jefes, que son denominados “comedores de muslos”, y que a la casa de cada jefe se la llame “almacén del arroz”. Ese prestigio debe ser mantenido ofreciendo copiosas fiestas comunitarias (manao) donde se consume carne de búfalo, arroz y cerveza. El sistema, con todo, es muy inestable, pues siempre se pueden producir divisiones territoriales periféricas promovidas por miembros del linaje superior allí instalados, y periódicamente existen revueltas de las aldeas inferiores que destruyen la jerarquía e igualan el rango de los linajes. Tras una nueva dispersión de la población, que facilita la reforestación necesaria para volver a 220 aumentar la productividad agrícola, el proceso de diferenciación vuelve a comenzar de nuevo al cabo de un tiempo. El modelo anterior fue aplicado por Kristiansen (en Spriggs 1984) a las sociedades megalíticas del Neolítico de Dinamarca, donde se han observado los restos de fiestas (con muchos huesos de los bóvidos consumidos) cerca de los megalitos y de ocultaciones rituales de objetos de prestigio, hachas pulimentadas de un sílex muy preciado que seguramente jugaron un papel similar a las muy parecidas de la actual Nueva Guinea. Las fiestas y los grandes megalitos eran una extensión ritualizada de la organización productiva y del parentesco, y en aquéllos probablemente se enterraron los jefes de los linajes, una vez convertidos ya en antepasados a los que venerar y solicitar protección. Los huesos de los cadáveres eran descarnados previamente y luego colocados en grupos de una forma ritual complicada, sobre cuya interpretación veremos luego un nuevo ejemplo. Más adelante se construyeron tumbas individuales superpuestas que enlazaron con el ritual de los túmulos de la Edad del Bronce, cuando los bienes de prestigio eran ya de ese metal. A lo largo de esos períodos, igual que luego durante la del Hierro y hasta el período vikingo, se aprecia una alternancia de épocas con mayor riqueza de los ajuares masculinos y de los femeninos, que se interpreta en función del cambiante prestigio de las mujeres por la consecución de alianzas a través de las que llegaba el metal, el mayor o menor peso de la producción agrícola comparada con la pastoril, o la existencia de períodos de mayor competencia militar (tumbas masculinas ricas) con otros de estabilidad de la estructura social masculina (desviación de la riqueza a las tumbas de las mujeres). El trabajo de Frankenstein y Rowlands sobre las jefaturas, ya llamadas principados por algunos, de la Edad del Hierro en el Suroeste de Alemania representa la aplicación de un modelo similar al anterior a una época más reciente y de mayor complejidad. Aquí el antiguo clan cónico se ha convertido en una complicada jerarquía de jefe supremo, jefes vasallos, subjefes, jefes menores y plebeyos, deducida de la mayor o menor variedad y riqueza de los ajuares depositados en sus tumbas, que nos permite definir el modo de producción como tributario próximo al tipo feudal de época histórica. La fabricación de los objetos de lujo para todos los niveles estaba centralizada, mostrando que el jefe supremo controlaba los símbolos de rango y por tanto el mismo rango, y en sentido inverso se producía el flujo de tributos en materias primas (hierro, lignito) que luego se intercambiaban con el exterior, primero con áreas cercanas (cobre y sal) y luego con el Mediterráneo, de donde llegaban los bienes de prestigio más valorados (cerámica ática, bronces etruscos, coral, etc.). La inestabilidad del sistema se muestra por los sucesivos cambios de centro que se produjeron a lo largo de los siglos (p. ej. de Heuneburg a Hohenasperg, de éste al área del Rin Medio, etc.), resultado de guerras, como se advierte por las destrucciones e incendio de los asentamientos fortificados, y que luego llevarían a estas poblaciones a invadir el área mediterránea (invasiones célticas registradas históricamente en el siglo IV a.C.). En todos los ejemplos anteriores nos encontramos con un mismo problema de método, de interpretación del registro arqueológico: si estamos hablando de desigualdad social, ¿qué sistemas tenemos los arqueólogos para detectar este fenómeno en los restos de cultura material? Sobre ello lógicamente han opinado los arqueólogos marxistas en mayor medida que los de otras tendencias menos preocupadas por el origen y desarrollo de las diferencias sociales. Entre los cazadores-recolectores se han aplicado en muchas ocasiones las técnicas de reconocimiento de patrones de ocupación de los campamentos conocidas bajo el nombre de arqueología micro-espacial. Por lo general se ha buscado el reconocimiento de áreas de actividad (talla lítica, raspado de pieles, elaboración del alimento, cocina, descanso, etc.), aunque siempre con muchas dificultades, por las distorsiones posdeposicionales y la superposición original de actividades distintas realizadas sobre el mismo lugar en diferentes momentos (efecto palimpsesto). Recientemente se ha propuesto un ingenioso mecanismo para evaluar el reparto de alimento cárnico en estos sitios, comparando el número mínimo de individuos de distintas especies de fauna en todo el yacimiento y en diferentes sectores del mismo: en el caso de que coincidan o se aproximen (es decir, si todos los animales tienden a estar representados en todas las zonas), entonces la conducta de compartir entre todos los miembros del grupo debió de ser más duradera. A partir del Neolítico y sobre todo durante las edades de los metales, la existencia de múltiples necrópolis y tumbas megalíticas proporciona un índice bastante claro de la desigualdad social, tal como vimos en el apartado de la Nueva Arqueología. Aunque no se esté de acuerdo con esta tendencia y se sospeche que el registro funerario pueda ser muchas veces una imagen deformada de la realidad social de los vivos, como veremos en el apartado siguiente, es difícil seguir esta idea hasta sus últimas consecuencias y renunciar a todo el potencial de información 221 arqueológica que los muertos nos proporcionan. Así, los jefes de los clanes antes citados se distinguirán por una mayor cantidad o exclusividad en sus tipos de ajuar funerario, en mayor medida que los big men que, como vimos, tienen un prestigio adquirido y puntual y es bastante probable que no lo conserven hasta su fallecimiento. También cuando las tumbas infantiles presentan ajuares desiguales, es decir, las hay ricas y pobres, se considera como un indicio de que la jerarquía social es adscrita desde el nacimiento, y por lo tanto existe una mayor desigualdad de rangos que si las tumbas infantiles presentan una uniformidad general en cuanto a su contenido. Dentro de los asentamientos, analizando las viviendas también se pueden extraer consecuencias productivas al respecto. Por ejemplo, cuando aparecen construcciones grandes y diferentes al resto de los edificios se suelen interpretar como residencias de los jefes o, si pensamos que éstos todavía no están muy asentados, como almacenes de alimentos para la redistribución colectiva entre todo el grupo. Otras veces en un mismo asentamiento se pueden apreciar varios tipos de viviendas en cuanto a su tamaño, lo cual, si se comprueba que todas ellas corresponden a lugares de residencia familiar habitual, se entiende como un indicio bastante claro de que existen grupos más favorecidos que otros. En la figura 8.6 se muestra un ejemplo de la planta de las viviendas de un miembro de la élite y de un plebeyo en el gran poblado de Tunánmarka (Perú) de la fase Wanka II (13001460 d.C.), donde en la primera se aprecia el mayor tamaño del patio y más habitaciones independientes (para un mayor número de esposas o especialistas adscritos a la familia), además de un mejor acabado de la construcción y una colocación más central y elevada dentro del asentamiento. En otras ocasiones un cambio general en los modelos habitacionales indica un salto cualitativo en la complejidad social de todo un grupo. Por ejemplo, entre las aldeas de las fases Hassuna y Samarra del VI milenio a.C. en Mesopotamia se pasa de un tipo de casa más sencilla y pequeña, con almacenes comunales, espacios públicos y sin fortificar, a otro más elaborado y de mayor tamaño, con almacenes privados en las viviendas y con el poblado entero fortificado. Se puede concluir que la distancia social había aumentado, y esto no sólo dentro de las aldeas sino también entre unas y otras. También sobre la propiedad de una riqueza móvil y difícil de atribuir como es el ganado, el descubrimiento en algunos yacimientos, como en las aldeas badarienses de inicios del Predinástico egipcio (finales del V milenio a.C.), de concentraciones de excrementos de ovicápridos entre las pequeñas chozas de materia vegetal ha llevado a sospechar de la existencia de propiedad privada de los rebaños ya desde ese período. De forma más indirecta, también la cultura material puede ser un indicativo de la complejidad social. Cuando en un determinado período la decoración, es decir el comportamiento estilístico, aumenta en los artefactos, las viviendas o el adorno personal (tal vez observable en las tumbas), ello es indicio, como ya vimos, de una mayor tensión social al sugerir un incremento del número de mensajes que aquellas personas creyeron necesario emitir dentro y fuera del grupo. En ocasiones la coincidencia de los patrones decorativos en todos esos ámbitos citados podría ser indicio de un mayor compromiso colectivo con ciertos valores ideológicos, como se ha observado en algunas islas de la Micronesia. Otras veces el súbito descenso, o incluso la desaparición, de la decoración cerámica que se produce en ciertos momentos cronológicos, como por ejemplo entre el Calcolítico y el Bronce Antiguo en la meseta española, ha sido entendido como el final de un período de conflicto y el inicio de otra época en la que los roles sociales quedaron asentados y fueron reconocidos socialmente durante un cierto tiempo. Enseguida veremos cómo se han interpretado fenómenos parecidos desde la órbita de la arqueología del género. Un último aspecto a destacar de la arqueología marxista es su implicación en las luchas políticas del presente. Cuando hoy las clases sociales se han hecho prácticamente invisibles por una ideología hegemónica que ensalza la iniciativa individual como único camino al éxito, una de las tareas de la arqueología puede ser desvelar la existencia de clases o grupos dominantes y explotados en los tiempos pasados. Por otro lado, descubrir la lógica interna de la explotación en otros momentos y lugares contribuye también a manifestarla en el presente y a desmontar la común idea de que hoy vivimos mejor que nunca gracias al progreso tecnológico traído por el capitalismo. Partiendo de la base de que el discurso arqueológico ha sido construido por la burguesía europea, y como tal ha ayudado a reproducir intelectualmente su sistema, se trata también de desconstruir aquellos elementos históricamente relacionados con esa circunstancia. Así, los arqueólogos marxistas han apreciado que la falta de interés del público de la clase obrera por los problemas “universales” de la arqueología – como el origen del hombre, de la civilización, etc.- y su mayor atracción por cuestiones más particulares –historias de vida de personas y lugares concretos, formas de vida y mentalidades del pasado más humilde, etc.- no son consecuencia de su menor educación e información cultural, sino producto de una elección legítima que debe ser tenida en 222 cuenta muy seriamente. Volveremos sobre esta cuestión cuando tratemos de las arqueologías alternativas propuestas en los últimos años. 9.3 Estructuralismo, posestructuralismo y arqueología posprocesual Como vimos al hablar de los filósofos Wittgenstein y Heidegger, el pensamiento principal del siglo XX pasó de ocuparse de las ideas a obsesionarse con el lenguaje. El sentido de nuestros pensamientos y afirmaciones viene definido únicamente por la estructura del lenguaje. Por eso, abandonando de momento las preocupaciones históricas, la lingüística dejó de pensar en el origen de cada lengua para ponerse a estudiar su funcionamiento interno como sistema sincrónico, actual. Lo que importa no es el variado uso real de la lengua en situaciones concretas (parole) sino el esquema general (langue) que hace siempre posible la comprensión entre los humanos, no el habla individual sino la dimensión social y colectiva del lenguaje. Fue el suizo Ferdinand de Saussure quien, a comienzos de siglo, puso las bases de lo que se conocerá como estructuralismo en lingüística y más tarde en el resto de las ciencias humanas y sociales. A él también debemos conceptos tan útiles como significante (palabra, sonido o signo que indica una cosa) y significado (la cosa misma o su concepto), cuya asociación es puramente arbitraria, pues el significante puede ser cualquiera siempre que sea diferente de otros significantes del sistema: lo que importa son las relaciones entre los signos, no los signos en sí mismos. Después Wittgenstein nos hizo ver que la asociación del sonido con lo que representa, la significación, es resultado del aprendizaje colectivo en la práctica social (los “juegos del lenguaje”), apuntando por primera vez a la contradicción fundamental de que el sentido se cree mediante un sistema que “carece de sentido”. Saussure había propuesto que la lingüística estructural sirviera de modelo para una ciencia general de los signos, la semiología, en la que entrarían también las acciones humanas (que por trasmitir un sentido se pueden considerar como signos). Ello permitió aplicar a la cultura toda una serie de potentes conceptos analíticos, entre los que destaca el sistema binario de oposiciones que luego fue ampliado por Roman Jakobson y que comienza con la diferencia entre paradigma (sustitución de un elemento por otro en el mismo lugar de la oración gramatical) y sintagma (combinación de elementos a lo largo de la oración), con sus equivalentes literarios de metáfora y metonimia/sinécdoque, etc. En las décadas de 1950 y 1960, Claude Lévi-Strauss desarrolló la aplicación de la lingüística estructural a la antropología, sobre la base de que existe una analogía o isomorfismo entre el lenguaje y los demás apartados de la cultura, y de que las ciencias humanas y sociales deben seguir el modelo de la más rigurosa de entre ellas, la lingüística. Curiosamente, el estructuralismo primero sustituyó al existencialismo como corriente intelectual de moda en París y luego se impuso entre los antropólogos británicos y de otros países en una forma similar a la influencia que ejercen los estilistas de la capital francesa sobre el diseño del resto del planeta. Este dominio parisino siguió después, todavía con más fuerza, tras la eclosión de los continuadores/opositores posestructuralistas, y ya desde el principio despertó tal adhesión en sus seguidores que Kuper comparaba a la escuela con un “movimiento milenarista” compuesto por “miembros de la sociedad secreta de los videntes en el mundo de los ciegos”. ¿Cuál fue la causa de ese entusiasmo? Sin duda vino de las nuevas posibilidades de interpretación abiertas por el estudio del lenguaje, ligadas a los decisivos ámbitos de la intencionalidad y de lo social, y que superaban los límites del evolucionismo y el funcionalismo. Mientras éstos parecían quedarse en la superficie, en la apariencia de los fenómenos, el estructuralismo pretendía poder penetrar en su misma esencia. En efecto, existe una diferencia fundamental entre el concepto de estructura y el de modelo o sistema que antes vimos. Estos son descripciones de lo observable, diseñadas por nosotros para interpretar más fácilmente lo que vemos, mientras que aquélla es algo real, que existe en el nivel más profundo de la realidad, y que no sólo la describe sino que también la explica y la causa pues, a diferencia de la adaptación o la función, es anterior y no posterior a los fenómenos. La estructura es una lógica social que da significado y sentido a lo real, aunque no sea directamente perceptible. Las teorías de Lévi-Strauss no procedían sólo del campo lingüístico, pues Durkheim, Mauss y Radcliffe-Brown habían llamado la atención sobre la determinación de lo social y la posición de la conciencia colectiva como algo 223 anterior al individuo (igual que el lenguaje), y al estudiar el totemismo australiano vieron que la clasificación taxonómica que se hacía de la naturaleza era una proyección exterior de la clasificación de la sociedad mediante el parentesco (lo que puede y no puede comerse, con quién puede uno casarse y con quién no). Lo que hizo LéviStrauss fue invertir la dirección causal: no es la experiencia de las segmentaciones sociales el origen del pensamiento lógico sino las estructuras del conocimiento las que generan la estructura de las relaciones sociales, pues las estructuras están siempre presentes en la mente humana y desde ahí dan sentido a nuestras acciones. Los animales que representan los diferentes clanes en el sistema totémico no están ahí por su utilidad económica, como pensaban los funcionalistas (que eran “buenos para comer”), sino porque funcionan como códigos que ligan la naturaleza con la sociedad (son “buenos para pensar”). Pero la esencia de las estructuras es lingüística, y como vieron Jakobson y Truzbekoy para los fonemas y ocurre también con los tótems, están compuestas por series de oposiciones binarias. La oposición de naturaleza y cultura fue la primera y más importante de la serie que LéviStrauss propuso luego en sus interpretaciones del parentesco, mitología, intercambio, arte, etc.: mujer : hombre; bosque : poblado; crudo : cocido; exterior : interior, etc. En su estudio sobre el parentesco encontró varias oposiciones fundamentales que podían explicar las complicadas reglas de clasificación: marido : esposa, hermano : hermana, padre : hijo, hermano de la madre : hijo de la hermana. Al enfocar las famosas “relaciones burlescas” que se dan en muchas sociedades de varios continentes y donde el tío materno es continuamente tomado a chanza por sus sobrinos, rechazó la interpretación funcionalista que había dado Radcliffe-Brown (la relación se da en las sociedades patrilineales, en las que el tío materno es una especie de “madre masculina” con nula influencia en la atribución del parentesco del sobrino) y propuso una causa completamente distinta y revolucionaria. Según esas relaciones de oposición, existe una regla universal (o casi) por la que “la relación entre tío materno y sobrino es a la relación entre hermano y hermana como la relación entre padre e hijo es a la relación entre marido y esposa”, de forma que si conocemos dos de las relaciones se pueden inferir las otras dos. Por ejemplo, en las islas polinesias de Tonga los cónyuges se tratan muy bien y lo mismo ocurre entre el tío materno y el sobrino; por el contrario, las relaciones son muy tensas entre hijo y padre (éste es tapu, y su hijo no puede compartir su comida ni dormir bajo el mismo techo, etc.) y también entre hermano y hermana, que ni siquiera pueden estar juntos bajo el mismo techo. En los cuatro volúmenes de sus Mythologiques y en varias obras más, Lévi-Strauss analizó una gran cantidad de relatos míticos de los indígenas suramericanos, observando que las mismas estructuras se repetían una y otra vez en las distintas variantes. Hasta entonces la mitología se entendía como una forma de pensamiento deficiente (“prelógico”), o funcionalmente como una imaginativa manera de reforzar la cohesión social, pero él tomó un camino muy diferente: los mitos se han de explicar por sí mismos, y están compuestos por varias estructuras de oposición más simples (“mitemas”) que fueron combinadas en la narración por un procedimiento similar al del bordado de los tejidos (broderie), no existiendo ninguna diferencia básica entre mito y ciencia, pues ambas son formas de adquirir conocimiento y ordenar la experiencia social. Así, la oposición entre naturaleza y cultura se representa por la diferencia entre los animales, que comen alimentos crudos y se aparean sin reglas aparentes, y los hombres, que comen alimentos cocidos y prohiben el incesto; la cocina y el intercambio de mujeres son pues metonimias (la parte que ejemplifica el todo) del origen de la cultura. Una excepción como la miel, que los humanos comen cruda, se convierte en una metáfora del incesto en muchos mitos. En otros se ponen de relieve las categorías culturales al mostrar precisamente el comportamiento inverso, como en los mitos del jaguar que se comporta como los humanos mientras éstos siguen las normas de los animales. Aunque pudiera parecer que Lévi-Strauss tenía un toque parecido al de Midas, y que en todo lo que analizaba veía esquemas universales de oposición y equivalencia, son muchos los antropólogos que han comprobado, atónitos, como la historia que le estaban contando sus informantes, en rincones muy apartados del planeta, encajaba con alguna de las estructuras que aquél había iluminado, y hasta qué punto eran universales y nada artificiales los descubrimientos del profesor parisino. Se podría pensar que esas coincidencias tienen un origen evolutivo, es decir que se mantienen desde una época muy antigua y anterior a la dispersión de las poblaciones por la Tierra, pero los estructuralistas no piensan así. Es más, para Lévi-Strauss la historia (que trabaja también con un sistema binario, el de antes : después, que carece de sentido para las sociedades no occidentales) describe flujos únicos de acontecimientos, mientras que la antropología estructural va más allá, penetrando en un nivel más básico y fundamental de la experiencia humana, el de las estructuras invariantes de la mente colectiva y la forma en que organizan la realidad. Al igual que ocurría con el funcionalismo, el estructuralismo es en cierta manera antihistórico, interesándole las relaciones sincrónicas que existen en cada momento con independencia de cuál haya sido su origen y evolución anterior. 224 Como era de esperar, Lévi-Strauss y sus seguidores fueron acusados de formalistas, de quedarse en el análisis de las formas de los acontecimientos sin profundizar en los contenidos. A esta crítica respondieron con una afirmación de fuerte contenido filosófico: cuanto más se profundiza en el estudio del contenido de algo, más se aprecia que éste viene definido precisa y únicamente por la forma, es decir por el lugar que ocupa en la estructura y a lo que se opone dentro de ésta. Por ejemplo, cuando Barthes hizo un análisis semiológico del discurso de las revistas sobre moda en el vestir, observó que al hablar de una dimensión mensurable y continua, como la anchura de las solapas, el mensaje lo dividía en dos únicas categorías opuestas, solapas anchas y estrechas, importando solamente esa distinción. Si decimos que durante una temporada están de moda las anchas, el lenguaje nos permite pasar de los objetos materiales (trozos de tela) a las unidades de un sistema de significación, resaltando un sentido (“de moda” como algo opuesto a “no de moda”) que estaba meramente latente en aquéllos. Tanto en la expresión de los modistos como de los analistas semióticos, esa atribución de significado es de un nivel superior de comprensión que un análisis limitado en apariencia sólo al “contenido” (por ejemplo, decir que las solapas miden entre cinco y diez centímetros). Por otro lado, Lévi-Strauss también descubrió que las oposiciones funcionaban en el plano de la ideología y de la “falsa conciencia” latentes en las contradicciones sociales, tal como había señalado el marxismo. En su estudio de los Bororo amazónicos, observó que su universo simbólico funcionaba con un sistema dual y simétrico, tanto en el reparto del poblado circular (hombres : mujeres :: centro : periferia :: sagrado : profano) con en la organización del parentesco (dos mitades exógamas, separadas por una línea este-oeste que corta el poblado por su mitad). No obstante, en lo fundamental los Bororo se comportaban según una estructura triádica nada simétrica, pues sus unidades familiares clánicas estaban divididos en tres clases, superior, media e inferior, según la riqueza y el prestigio de sus miembros, realizándose los matrimonios dentro de ellas. Lévi-Strauss interpretó esta contradicción, con todo, de manera funcionalista, pensando que la cultura material (organización espacial simétrica del poblado) servía para mantener unida a una sociedad sometida a tensiones disgregadoras a causa de la desigualdad. En lo anterior tenemos un ejemplo de la actitud de Lévi-Strauss ante la política, terreno en el que no ha pasado de un cierto progresismo ecologista y un multiculturalismo algo más avanzado que el usual en los antropólogos de su época. Incluso cuando observó que un jefe amazónico Nambikwara le imitaba garabateando sobre un papel para darse autoridad ante el grupo - lo que le llevó a intuir el decisivo papel que la escritura tuvo en el origen del poder y la complejidad social -, Lévi-Strauss continuó apegado a su papel de intelectual empirista, objetivo y “despegado” (detaché) de la realidad contemporánea que luego le reprocharon aquellos de sus discípulos y colegas más comprometidos (engagé), los que inauguraron el posestructuralismo francés. Estos también le criticaron que no extendiera a la misma ciencia su rechazo de otros aspectos de la modernidad, es decir, que mantuviera su condición de “moderno”. En efecto, Lévi-Strauss nos abrió una puerta, la que daba al inmenso espacio de la significación, pero se quedó a este lado de la misma, sin asumir todas sus implicaciones de individualidad, relativismo, subjetividad, intencionalidad, autorreflexividad, historicidad, compromiso personal con la circunstancia humana del dolor y la explotación, etc. Como dijo Ricoeur, convirtió un excelente método de análisis en una defectuosa filosofía general: el estructuralismo proporciona claves para interpretar la realidad, pero ésta es un proceso más amplio de búsqueda intencionada de significado por parte de la persona, que se acaba apropiando mediante la comprensión hermenéutica del “Otro”. El posestructuralismo más filosófico y radical fue el de Jacques Derrida, quien también se basó en los ataques de Heidegger a la razón occidental y en la subversión que Nietzsche había hecho de la perspectiva habitual sobre temas tan importantes como sujeto/objeto, verdad/error, moralidad/inmoralidad, etc. Derrida acepta que el lenguaje es un sistema de oposiciones, pero afirma que éstas no funcionan en un vacío sino que expresan sistemas internos de dominación metafísica que hay que “desconstruir” (de aquí el término de desconstrucción dado a su teoría). Los términos de una oposición estructural no funcionan a la par, sino que siempre hay uno que es “privilegiado”, que es un “centro”, un “origen” simple, intacto, normal, puro, idéntico a sí mismo, etc., mientras el otro es excluido, reprimido, marginado por ser lógicamente una derivación, complicación, deterioro, accidente del primero. De modo que la ecuación no es hombre : mujer, sino hombre > mujer, naturaleza > cultura, espíritu > materia, blanco > negro, juventud > vejez, Cristianismo > Islam, etc. Desde Platón toda la metafísica occidental ha concebido antes el bien que el mal, lo simple antes que lo complejo, lo esencial antes que lo accidental, lo hablado sobre lo escrito, etc. y así funcionamos todos en nuestro lenguaje hablado y mental: buscando siempre una “presencia” fija a la que agarrarnos. 225 Luego el objetivo de la desconstrucción es precisamente denunciar, descentrar, invertir esos privilegios, haciendo que la parte discriminada pase a ser, provisionalmente, la privilegiada (por ejemplo, en el feminismo más radical). Con el tiempo descubriremos que la nueva jerarquía también es inestable y al final entraremos en el libre e interminable juego o “baile” de los significados opuestos sin jerarquía alguna: Derrida no encuentra ningún problema en vivir “descentrado” y pasar continuamente de la certeza a la duda y viceversa. Ni siquiera parece inmutarse cuando, como resultado de desconstruir el principal “centro”, el logocentrismo que privilegia el habla (por más espontánea y por ello estar supuestamente más cercana a la realidad de las cosas en la conciencia y sus conceptos cartesianos) sobre la escritura, nos quedemos definitivamente sin significados, únicamente con significantes en una cadena infinita (el significado de un significante es siempre otro significante, otro mero signo; de aquí su famosa frase: “il n’y a pas de hors-texte”, juego de palabras por “no hay nada fuera del texto”). Si a pesar de todo podemos seguir pensando, hablando y dando nombre a las cosas es por una posibilidad innata que tenemos de oponer unas a otras, de realizar ese “juego de diferencias” cuya solución se “difiere” una y otra vez sin ningún final (de aquí su neologismo diferancia). A pesar de la dificultad de su escritura, Derrida y sus seguidores, en especial la escuela de crítica literaria de Yale, han tenido un gran éxito en el mundo universitario de los Estados Unidos, donde los movimientos progresistas de los años sesenta, desengañados de los “grandes relatos” (marxismo, ecologismo, etc.), se volvieron después hacia el lenguaje como el mejor terreno donde luchar por el cambio social. Como era de esperar, estos “revolucionarios lingüísticos”, artífices de la moda de lo “políticamente correcto” que vieron la escritura y la literatura como actos subversivos en sí mismos, han sido duramente criticados por los izquierdistas clásicos, tanto en el terreno práctico (al quedarse en las palabras dejan la realidad en manos del verdadero poder económico) como en el teórico (al no haber ningún “centro” tampoco es posible alcanzar ninguna conclusión definitiva sobre nada, lo que provoca la inacción y el inmovilismo, y en definitiva favorece el statu quo). Todavía más influencia en el campo político tuvieron las obras de Michel Foucault, tal vez por ser menos filosófico y radical que Derrida y haber publicado fundamentalmente trabajos de investigación histórica. A través de la evolución de la sexualidad, la disciplina, la locura y la medicina, Foucault intentó desentrañar temas tan importantes como discurso, poder, verdad, subjetividad, ética y racionalidad, apuntando hacia una nueva teoría y práctica política capaz de superar el actual descrédito del reformismo y el marxismo; resulta sintomático que la derecha le haya acusado de comunista y la izquierda de derechista camuflado. Aunque Foucault también rechaza que las palabras sean un mero reflejo de la realidad, se fija especialmente en que todo discurso procede del poder (el discurso es “una violencia que se le hace a las cosas uniendo deseo y poder”). Ese poder es el que construye el discurso específico de cada época, adscribiéndole siempre un falso estatus mítico e intemporal (ejemplo del discurso científico positivista). Ahora bien, al utilizar fragmentos de ese discurso, todos participamos del poder, que así aparece como un sistema de fuerzas o corrientes que atraviesan la sociedad en todas direcciones (algo muy criticado por los marxistas clásicos, al desdibujar el “auténtico” poder), y que no es solo represivo sino también positivo por ser el principal constructor de la realidad y productor de conocimiento. Pero no hay conocimiento desinteresado, y por eso hay que investigar los mecanismos, los “a priori sociales” que en cada momento hacen que unas verdades sean aceptadas mientras que otras son rechazadas o incluso ni siquiera pueden ser “pensadas”. A esas visiones del mundo o paradigmas históricos los llamó epistemes, distinguiendo varios desde el Renacimiento hasta nuestros días, que es preciso descubrir en los escritos de la época mediante una ardua labor de “arqueología del saber”, para así escribir una “historia de la verdad” que muestre sus ligaduras con el campo social y político. Hoy el episteme moderno, que convirtió al hombre en sujeto central entre los objetos con la invención de la humanidad y el humanismo, comienza a ser reemplazado por el posmoderno, que lleva a “la disolución de la humanidad en el mundo” gracias a la desconstrucción ejercida a cabo por la lingüística, el estructuralismo y el psicoanálisis lacaniano. El tercer autor de la cúpula posestructuralista fue precisamente el psiquiatra y teórico Jacques Lacan, que combinó la teoría freudiana con la lingüística de Saussure y Jakobson para proponer una atractiva imagen del yo humano, consecuente al fin con el anunciado “fin de la metafísica”. Su idea fundamental es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, siendo algunas consecuencias de esto que la condensación freudiana (fusión de varios elementos inconscientes en uno consciente más aceptable) se iguale con la metáfora y el desplazamiento (un elemento consciente que reemplaza a otro que así se reprime) con la metonimia, o que el sujeto no sea más que un simple elemento en una estructura simbólica. Antes Lacan había profundizado en las relaciones del yo con 226 lo social, apareciendo siempre el sujeto en la intersección de tres ámbitos fundamentales: lo simbólico (el “ideal del yo” o el punto desde el cual es mirado por los demás; recordemos “el infierno son los otros” de Sartre), lo imaginario (el “yo ideal” o la imagen centrada que se tiene de uno mismo) y lo real (la presencia siempre ausente a que remiten los dos ámbitos anteriores). Posteriormente amplió este último concepto en el de “goce” (jouissance), algo que resulta intolerable y destructivo para el organismo pero que se vive una y otra vez en el inconsciente como una satisfacción, responsable de que el “síntoma” psicoanalítico sea de tan difícil curación. Aunque sus escritos y teorías sean de una gran dificultad, las ideas de Lacan nos acercan una esencia más auténtica del yo humano, un yo más cierto y complejo que el simple mecanismo con estómago y genes ansiosos que nos pintan teorías de mucha mayor implantación actual. Su aplicación al conjunto de las ciencias humanas, sólo recién comenzada y bajo una fuerte oposición de los poderes académicos, habrá de dar sin duda grandes frutos en un futuro próximo. Hasta ahora hemos visto cómo el estructuralismo y sus continuadores han expandido nuestro conocimiento de las producciones mentales humanas, descubriendo su gran complejidad, pero ¿qué ocurre con las “condiciones materiales de la existencia”, aquéllas que para Marx y demás materialistas condicionan el conjunto de la vida humana, incluido el pensamiento? Una excesiva atención a este último les ha sido reprochada a aquéllos, que han sido tildados de idealistas, neoidealistas, hegelianos, etc. Por ejemplo, la antropóloga británica Mary Douglas llegó a afirmar que era preciso olvidar las funciones o fines prácticos de la cultura material y fijarse casi únicamente en su significación simbólica (desarrollada sobre todo en su interesante trabajo sobre el concepto de pureza e impureza en la Biblia y las sociedades primitivas). Marshall Sahlins también afirmó que el Marx joven hubiera estado de acuerdo con el estructuralismo de haberlo conocido, y que sólo cuando se planteó como fin principal la transformación política de la sociedad, Marx tuvo que proponer su rígida teoría de la determinación de lo ideológico por lo material. En el otro extremo, el principal exponente de lo que se llamó “estructuralismo marxista”, Louis Althusser, presentó una original concepción “material” de la ideología, que se origina mediante un “modo de producción” similar al económico, y está determinada en cada individio (incluso sobredeterminada) por todo tipo de constricciones estructurales de orden también ideacional (lo que recuerda los epistemes foucauldianos), que convierten el concepto de libertad y autonomía mental humana en algo utópico. Otros dos intentos de alcanzar un compromiso entre idea y materia, y entre condicionamiento estructural y libertad individual, han sido las obras de los sociólogos Anthony Giddens y Pierre Bourdieu. El primero habló de la “estructuración” como el proceso mediante el cual cada persona o grupo pone en práctica en forma concreta las estructuras culturales que le vienen impuestas(agency, acción), proceso en el que esas mismas estructuras pueden ser cambiadas ligeramente; existe por tanto una relación de doble sentido entre la conciencia colectiva y su realización práctica que provoca y explica el cambio de la primera. Un antropólogo que contempla una danza ritual tiende a pensar que está viendo algo inalterado desde hace siglos, pero realmente sólo tiene delante la “última versión” de un mito que ha estado cambiando durante todo ese tiempo. También Bourdieu vió, cuando estudió las poblaciones de la Kabila argelina, que la gente actuaba según pautas inconscientes, “obvias y silenciosas” (habitus), resultado de una tradición histórica particular (doxa), pero en las que hay espacio para la libertad de improvisación individual una vez aprendidos sus aspectos prácticos. Algo interesante para la arqueología es que ese aprendizaje se lleva a cabo no sólo a través del lenguaje sino también por la cultura material: la disposición de las viviendas, las costumbres de mesa, etc. La cultura material en general ha sido analizada por el estructuralismo buscando su innegable funcionamiento simbólico; por ejemplo, un automóvil o una vivienda sirven para viajar y para vivir, pero como significantes no es ése ni mucho menos su único significado, y así tenemos que ambas utilidades poseen connotaciones de prestigio social que importan a veces mucho más que su comportamiento práctico. El problema cuando se trata de llevar este método de análisis a épocas pasadas y en especial a las prehistóricas, es que si no tenemos información “contextual”, y aquí queremos decir la contenida en textos escritos contemporáneos, es difícil acceder a los seguramente muy complejos mundos de significación de los objetos que ahora nos contemplan, mudos, desde un nivel arqueológico o luego metidos en la caja o vitrina de un museo. Los estructuralistas, animados a pesar de lo anterior por la universalidad espacial y cronológica de las estructuras mentales, tratan desde hace años de encontrar pistas de ellas, casi siempre en forma de sistemas de oposición descubiertos en la configuración de la cultura material, sobre todo en el arte, a las que luego se asignan significados un tanto arbitrariamente, pero eso les ocurre por seguir el único camino que existe para aproximarse al pasado, que es suponer que no fue distinto del presente. 227 Fue en el terreno más espectacular e idóneo para esta aproximación, el arte rupestre paleolítico francocantábrico, donde Leroi-Gourhan realizó en los años sesenta el primer estudio amplio con este sistema. Organizando las especies de animales que se pintaban o gravaban en diferentes partes de las cuevas, vio que parecía existir un modelo consistente, con ciertos animales casi siempre en los mismos sitios, y una asociación de dos tipos principales, bóvido y caballo, en las áreas más centrales (Figura 8.7) . Enseguida pensó que ésa era en realidad una contraposición, y que expresaba el principio de dualidad que organiza la mente humana desde tiempo inmemorial. Para dar significado a los dos oponentes, nada mejor que la oposición entre los dos sexos, masculino y femenino, que además parecía inferirse también sin demasiados problemas de los signos abstractos que también pueblan las cuevas (las líneas o “flechas” serían claramente masculinos, mientras los signos más anchos, triangulares, etc. representarían a la mujer). Tras muchos años de predominio de una única teoría para explicar el arte paleolítico (como magia simpática propiciatoria de la caza por representación del animal deseado), esta nueva idea fue recibida con el entusiasmo que se merecía, además, por aplicar una filosofía también entonces con el lustre de lo recién aparecido. Con el paso de los años, la construcción de Leroi sigue manteniendo una gran parte de su atractivo, basado en una combinación única de teoría potente y amplia base de datos, y ello a pesar de que acabara reconociendo la arbitrariedad de la atribución sexual de los significados y se descubriese su anterior conocimiento de la mitología inuit, también basada en la oposición mujer-hombre, cuando él afirmó haber extraído esta idea exclusivamente de los datos paleolíticos. En el caso de los inuit (esquimales) ocurre que existe una cierta continuidad cultural entre los pobladores de la zona en época prehistórica y actual, lo que equivale a poseer información contextual histórica. Ello posibilita interpretar una cultura antigua como la de Thule, que se extendió desde Alaska hasta Groenlandia entre aproximadamente 1000 y 1400 d.C., con bastantes garantías. Su cultura material aparece claramente disociada en dos materias primas, por un lado marfil o hueso de mamíferos marinos usados para arpones y otros objetos relacionados con el mar, además de agujas y piezas de uso femenino, y por el otro asta de mamíferos terrestres utilizada en lanzas de caza por tierra y otros elementos considerados masculinos. Si a lo anterior añadimos que no parecen existir razones prácticas para esa separación (lo que parece excluir una explicación funcional o “racional” desde nuestro punto de vista), y que los inuit actuales dividen su mundo ideacional en dos ámbitos separados, el marino y el terrestre (no pueden juntar alimentos de esos dos orígenes, y su mitología cuenta también con la misma separación), no parece arriesgado suponer que la cultura Thule pueda ser interpretada según la estructura de oposiciones mujer : hombre :: marfil : asta :: mar : tierra :: invierno : verano. Esta interpretación supone una aproximación real al terreno de la “mente prehistórica”, algo bastante difícil de alcanzar cuando únicamente se proyectan al pasado nuestras categorías actuales más simples, como ocurre a menudo en las visiones funcionalista y evolucionista. En la mayoría de las ocasiones, como es lógico, los prehistoriadores se enfrentan a restos arqueológicos de los que desconocen una gran parte del contexto, pero ello no impide que se intenten explicaciones relativamente sofisticadas. Por ejemplo, Chris Tilley ha aplicado el método estructuralista para interpretar varias agrupaciones de grabados rupestres en Escandinavia. En el conjunto de Nämforsen, en el norte de Suecia y con unos 1700 dibujos fechados entre 3500 y 2000 a.C., observó que la mayoría son alces y embarcaciones, los primeros interpretados hasta entonces por la teoría tradicional de la magia cazadora y las segundas como expresión de los intercambios comerciales de los cazadores-recolectores del norte con los campesinos de la Edad del Bronce del sur del país. La visión estructuralista comienza fijándose en la relación entre unos dibujos y otros, más que en las figuras en sí mismas, y descubre que en casi todos los paneles hay alces y barcos colocados en diferentes posturas relativas, y que los alces casi nunca tienen cuernos, lo que induce a interpretarlos como hembras. El siguiente paso es claro, según la teoría y los ejemplos que ya hemos visto: el alce es hembra y el barco es macho, y ambas figuras representarían a dos grupos de parentesco exógamos, uno que proporciona mujeres (alce) y otro que las recibe (barco). Las figuras muestran un proceso de bricolage (la forma en que la “mente salvaje” construye explicaciones usando signos concretos) en el que una diferenciación de especies y cosas es utilizada activamente para representar y crear diferencias en el mundo social. En una obra reciente, el mismo autor hace un recorrido por los diferentes usos de la cultura material como metáfora en contextos etnográficos y arqueológicos. Sorprende el gran número de ejemplos que se pueden reunir sobre la mente “metafórica” en las sociedades actuales, lo que lleva a pensar que seguramente en el pasado ocurrió algo muy similar. Comenzando por el cuerpo humano como imagen de la sociedad completa, o representando conceptos morales (el extendido dualismo derecha : izquierda :: bien : mal), y siguiendo por la vivienda, que representa el cuerpo humano (con el ejemplo de las complicadas casas de los Batammaliba de África Occidental, 228 donde hasta los intestinos o la bilis se representa por alguno de sus recovecos, ver figura 8.8) o la familia (los mismos nombres para parientes y partes de la vivienda). En otros casos son los animales quienes condensan entidades mucho más amplias, como las vacas de los nilóticos Dinka, cuyas variaciones de color suponen casi toda la gama que se emplea en el lenguaje y donde cada una de las partes del cuerpo del animal representa una parte de la sociedad, siguiendo este esquema a la hora de repartir la carne (pero las partes mejores van para los mejor situados en la línea de parentesco, recordando de nuevo la base material de las a veces solo en apariencia arbitrarias estructuras mentales); los cerdos en Melanesia, búfalos en Tailandia, etc. En muchas ocasiones las metáforas afectan a elementos tecnológicos, como la ubicua cesta bilum de Nueva Guinea, que funciona como el feto materno entre otros significados; las cestas decoradas de la Amazonía, cuyos dibujos de serpientes representan el veneno de la yuca recién extraído en su cocción; las hachas ceremoniales de Nueva Guinea que “son” el cuerpo humano y como tal funcionan en su colocación funeraria, etc. En pocas palabras, las cosas producidas o transformadas por los humanos no sólo transmiten mensajes que muchas veces no se dicen con palabras, sino que actúan con vida propia, creando la realidad social que a su vez las está creando a ellas. Ese carácter activo de la cultura material marca la diferencia entre la aproximación estructuralista, con su predominio de la mente, y la posestructuralista que pone el acento en el diálogo en ambos sentidos entre sujeto y objeto. En su crítica a la teoría funcionalista de la deposición arqueológica, propuesta por Binford y Schiffer entre otros, Ian Hodder hizo ver cómo las basuras tienen también una importancia simbólica y no son sólo objetos que estorban y que hay que apartar como sea. Basándose en los conceptos de pureza y peligro estudiados por Mary Douglas, recordó como los gitanos, rodeados por un ambiente de rechazo cultural muy fuerte que afecta a su propia estima y que se proyecta también como una amenaza a la pureza sexual de sus mujeres, usan la basura como una forma de destacar sus diferencias y oponerse al mundo ultra limpio de los payos; idéntico comportamiento había observado el mismo Hodder entre los Nuba de Sudán, población animista en un entorno musulmán que también los rechaza en grado sumo. Fue también el mismo Hodder quien analizó varios casos que recalcan el papel activo de la cultura material en la negociación de los papeles que juegan las personas y los grupos de una misma sociedad. Buscando dilucidar un aspecto esencial en arqueología, la decoración o comportamiento estilístico, narró su experiencia con los pastores Ilchamus de Kenia, entre los que sólo las mujeres decoran con grabados las calabazas secas que usan como recipiente para alimentar a sus pequeños. Hodder observó que los mismos motivos aparecían en la decoración que ellas mismas pintaban en las fiestas sobre los cuerpos de los guerreros, jóvenes con quienes se pueden relacionar sexualmente antes del matrimonio, que obligatoriamente ha de ser con hombres de mayor edad. En una interpretación que liga el mundo simbólico con el material de forma paradigmática, Hodder entendió esa expresión artística como una forma desviada (ideológica) de oponerse al predominio masculino (no solo sexual sino también económico: ellos son los pastores y dueños del producto básico, la ganadería vacuna) y mantener su dignidad y sensación de realidad propia en un sistema que las amenaza estructuralmente. Si recordamos la interpretación funcionalista de más éxito sobre el arte, la de Wobst como un sistema de intercambio de información para la supervivencia, veremos que se ha cambiado algo muy importante: ya no se trata del bienestar del grupo en su conjunto frente a otros grupos o el medio ambiente, sino de la dialéctica social que el marxismo nos enseñó a descubrir hasta en los ambientes más idílicos, expresada aquí en la forma indirecta que el dominio y la violencia dejan como única posible. Otro ámbito cultural donde el simbolismo juega un gran papel es el funerario. Ya vimos cómo en la perspectiva procesual las tumbas eran un reflejo más o menos exacto de la vida social, lo que permitía acceder a esa parte esencial de la organización prehistórica si se conocen restos de tumbas o, mejor, necrópolis completas. En el caso de mi propia experiencia arqueológica, este modelo funcionó aceptablemente bien en la interpretación de un cementerio meroítico (ca. 300 - 0 a.C.) excavado íntegramente en la Nubia sudanesa, cuyas dos partes claramente diferenciadas, una de tumbas sin apenas distinción de ajuar y ordenadas en filas y otra con tumbas de ajuar muy desigual y agrupadas en conjuntos alrededor de una o varias tumbas importantes, parecían encajar en un modelo evolutivo desde una organización igualitaria a otra más compleja (el encaje de un grupo regido por el parentesco en una organización estatal controlada desde una lejana capital, con una red de comercio que llegaba hasta el Mediterráneo, etc.). No obstante, varios estudios han puesto luego de relieve las excepciones que pueden existir a ese modelo, y cómo la realidad funeraria refleja la social de una forma muchas veces distorsionada. Así, Parker Pearson (en Hodder 1982a) mostró un ejemplo de la sociedad actual, el cementerio principal de Cambridge, donde las tumbas más importantes en tamaño y decoración correspondían a grupos sociales con muy escaso prestigio social, como los gitanos o los feriantes. 229 En otras ocasiones la realidad no es sólo distorsionada en el simbolismo funerario, sino que puede llegar a aparecer invertida como un poderoso medio de legitimar el orden social. Partiendo de los conceptos de ideología de Althusser y Bourdieu, Shanks y Tilley analizaron varios sepulcros colectivos megalíticos con buena calidad de registro, situados en el sur de Inglaterra y de Suecia (en Hodder 1982a). En dichas tumbas los huesos descarnados de muchos individuos fueron colocados en pilas siguiendo esquemas variables pero nunca al azar, lo que interpretaron como una afirmación de lo colectivo sobre lo individual, de la solidaridad del grupo y de las simetrías del cuerpo humano, que tal vez ya entonces era una metáfora de la sociedad como en muchas situaciones actuales. Es muy probable que en las sociedades neolíticas, con un modo de producción de linajes, existiera ya un acceso diferencial al poder, con una situación privilegiada de los adultos mayores y/o cabezas de los linajes que controlaban los intercambios matrimoniales y la información ritual, transformandoprogresivamente las relaciones de parentesco en relaciones políticas. En ese esquema la simetría de la colocación de los huesos (que transformaba su estado natural en un producto cultural) debió formar parte de los sistemas de reproducción de esas relaciones asimétricas de poder, encargados de disimular la contradicción entre ellas y las simétricas del parentesco, y de proyectar lo cultural y arbitrario sobre el orden natural y autoevidente de las cosas. Los autores no niegan que los megalitos sirvieran para reforzar la identidad colectiva, como vimos que decía la arqueología procesual, pero concretan algo más la expresión de esa identidad, que aparece como resultado directo de las relaciones de desigualdad social. Continuando con los megalitos del occidente europeo, Hodder (en Miller y Tilley 1984), aplicando ideas de Ingold y Goody, realizó una interesante comparación de los mismos con la forma de las casas en la misma zona y sobre todo en el área central europea durante épocas anteriores (Figura 8.9). En el inicio de la colonización neolítica del continente, la gran abundancia de tierra cultivable convirtió a la fuerza de trabajo en el recurso más importante y por ello la competencia entre los grupos les llevaría a reforzar la reproducción, en manos de las mujeres, resultando en una eclosión del ámbito doméstico (casas amplias con divisiones internas, cerámicas decoradas, abundantes figurillas femeninas, etc.) pero también la reclusión de aquéllas dentro de la casa y su mayor control por parte de los hombres. A fines del IV y durante el III milenio a.C., el final del espacio geográfico disponible y los avances tecnológicos (arado, productos secundarios ganaderos, etc.) convertirían la producción de la tierra y el ganado en el recurso económico crítico, provocando una mayor rigidez de las relaciones de parentesco que daban derecho a su herencia, y reduciendo por tanto el poder social de las mujeres al dejar de ser el centro de la competencia entre diferentes líneas que se disputan la descendencia como ocurría en la fase anterior. Todo el ámbito doméstico pierde importancia (las casas son pequeñas y simples, la cerámica es lisa y uniforme, tal vez ya una producción masculina especializada, etc.). Ahora el foco de la comunidad está en las grandes tumbas colectivas, que a veces tienen decoraciones de tipo femenino y están segmentadas por divisiones y puertas como antes lo estaban las casas centroeuropeas. Luego el mismo papel que antes jugaba la vivienda real lo desempeña ahora la “casa de los ancestros”, cuyo uso da derecho a los recursos como antes vimos en la interpretación funcionalista procesual, pero que en esta hipótesis deja de ser una afirmación genérica y se dota de un significado más contextual (de origen femenino) y sobre todo es vista como producto de unas circunstancias históricas concretas (un ejemplo de lo que Hodder llama “arqueología contextual”). Resulta muy interesante comparar el relato anterior con el que poco después propuso sobre el mismo tema Felipe Criado siguiendo ideas de Lévi-Strauss, Foucault y Clastres. Los megalitos son un reflejo aún hoy visible del cambio del modo de vida salvaje al campesino, que no corresponde al inicio del Neolítico (cuya ideología se supone casi idéntica a la de los últimos cazadores-recolectores complejos) sino a la “revolución de los productos secundarios” (arado, tracción animal, barbecho con abono, estabulación, etc.), cuando, como ya vimos, se produce la apropiación de la naturaleza por los grupos humanos. La práctica ausencia de tumbas en la etapa anterior se explica por una identificación de lo social con lo natural, cuando los conceptos de la muerte y el tiempo apenas tienen relevancia en una ideología que prima la eterna repetición del pasado mítico en el presente. En el modo campesino el tiempo pasa a ser lo más importante, al estar toda la actividad económica regida por los cambios estacionales, y los megalitos, aparte de “domesticar” el espacio antes natural y ahora cultural por poseído, suponen sobre todo un control del tiempo, tanto en el sentido más práctico (muchos funcionaron como calendarios por su orientación astronómica) como en el ideológico (al contener a los ancestros, el monumento es un eco arcano que recupera el tiempo pasado como hoy lo hacen para nosotros la historia, la tradición, los museos, etc.), y marcan el inicio de la victoria del tiempo sobre el espacio, de la que todavía hoy seguimos siendo víctimas. 230 La sucesión histórica posterior de la práctica megalítica (como un “sistema de saber-poder”, en el sentido foucauldiano), que comienza con un predominio de la monumentalidad exterior, sigue con el del espacio de la cámara mortuoria y termina centrándose únicamente en los ajuares cuando los monumentos se vuelven prácticamente invisibles, se puede explicar al menos de dos maneras. La más clásica nos dice que se comenzaría destacando los aspectos espaciales y temporales de los monumentos, pasando luego a los rituales y acabando en la exhibición del individuo concreto: una pugna entre sociedad e individuo que se resuelve a favor de este último, un paso del poder compartido al poder concentrado, de una sociedad indivisa a una sociedad dividida. Pero también se puede pensar que los megalitos fueron, por el contrario, los “últimos esfuerzos” sociales por conjurar el fantasma de la división mediante un descomunal gasto de excedentes (como en el potlach) en beneficio del colectivo. Tal vez el megalito fue las dos cosas: unas veces un discurso contra el poder dividido, y otras un discurso a favor de ese poder. En los párrafos anteriores hemos visto sólo una selección de las interpretaciones que se han ofrecido en los últimos años sobre un determinado tipo de resto arqueológico. ¿Con cuál de ellas nos quedaremos? Aunque más de un positivista se ponga nervioso, la perspectiva posprocesual nos dice que no hay que apurarse: todas esas historias, y las que vendrán en el futuro, son válidas para llegar a imaginar la realidad prehistórica. Es, además, lógico que sea así, pues los restos materiales funcionan como un texto (una serie de significantes articulados) que es necesario interpretar, y esta labor hermenéutica funciona como un círculo o una espiral donde las partes se refieren al todo y viceversa y donde las ideas se acumulan sin alcanzar nunca un final o interpretación definitiva, que fijaría su contenido pero al mismo tiempo acabaría con él. Tampoco importa que esas ideas sean en ocasiones contradictorias, pues también en el pasado un mismo ritual o institución debió de ser interpretado de formas opuestas, según una dialéctica de intereses de los distintos grupos o facciones, como acabamos de ver para el megalitismo y al igual que ocurre actualmente (piénsese en el diferente significado que tiene la palabra democracia, por ejemplo, en diferentes naciones o para unas u otras clases sociales). Si recordamos la simplicidad de las interpretaciones funcionalistas (los megalitos reforzaban la cohesión social) y su generalidad (como cualquier otra institución, eran adaptativos), deberíamos alegrarnos por la complicación de las ideas actuales (aunque haya disminuido la seguridad que tenemos en ellas) y su variedad (no tanta en realidad: en todas aparece destacada la ideología, el poder y la división social, etc.) Pero hay otra razón, más oculta, para que se planteen tantas hipótesis sobre los megalitos: se trata de los primeros restos importantes de la fachada atlántica europea y fueron construidos por unas poblaciones que en líneas generales se pueden considerar nuestros antepasados. En muchas otras zonas de la Tierra se edificaron megalitos, que ni de lejos han llamado tanto la atención (por ejemplo, muy poco se sabe sobre los megalitos etíopes o centroafricanos). De alguna importante manera, el prestigio de las sociedades actuales afecta a nuestra idea sobre los restos arqueológicos de sus antepasados y por ello las relaciones de la política actual con el estudio del pasado se han colocado en el centro de las discusiones actuales del paradigma posprocesual, como veremos en el siguiente apartado. 9.4 Arqueología, política y sociedad En este apartado examinaremos brevemente la posición que ocupa la Arqueología en la sociedad actual, de qué manera es determinada por los acontecimientos políticos y las ideologías cambiantes, y cómo puede contribuir a mejorar las condiciones de vida y la visión global que del mundo tiene el resto de la sociedad. Hasta hace unos años los trabajos arqueológicos aparecían totalmente despegados del mundo real, de las preocupaciones mundanas y actuales del resto de los ciudadanos. El arqueólogo era visto sobre todo como un erudito sin interés material alguno (que en todo caso tenían las instituciones que le financiaban), que encajaba bastante bien con el prototipo de sabio distraído (tipo “profesor Tornasol”), o bien del aventurero romántico a la búsqueda de los últimos hallazgos espectaculares (tipo “Indiana Jones”), pero en todo caso viviendo en un limbo sin culpa ni imbricación de sus estudios con el presente. Pero, como veremos a continuación, estas ideas son deformaciones interesadas, ya que la recuperación e interpretación arqueológicas han estado constantemente afectadas por la ideología y los intereses de los grupos sociales dominantes en cada momento histórico. 231 El surgimiento histórico de la Arqueología coincide con el de los nacionalismos europeos, y lógicamente existió una relación entre ambos procesos. Ya vimos en el capítulo segundo cómo la tradición de los "anticuarios locales" aspiraba a establecer la antigüedad de las culturas y fronteras nacionales. El punto máximo de esta arqueología nacionalista lo representó el difusionismo del arqueólogo alemán Gustav Kossinna que, en su obra Prehistoria alemana: la ciencia nacional suprema (1912), intentaba demostrar que el pueblo "indogermano" había sido el responsable de la invención de los megalitos, la metalurgia o las lenguas indoeuropeas durante los últimos milenios antes de Cristo, expandiéndose hacia el Mediterráneo y el Próximo Oriente para formar la clase dirigente en todas las zonas a donde llegaba, siguiendo la vocación histórica mundial de su raza. No es de extrañar que en la edición de 1941 de esa obra se citaran abundantes textos de Hitler, ni que Himmler hablara de la Prehistoria como la doctrina de la preeminencia alemana en el alba de la civilización. A pesar de lo que hoy podamos pensar de esto y otras cosas mucho peores que entonces ocurrieron en la civilizada Europa, Kossinna fue un arqueólogo de reputado prestigio en su tiempo y uno de los que más influyeron al principio en alguien todavía hoy muy prestigioso como Gordon Childe. El nacionalismo en Arqueología se manifiesta aún hoy de muchas maneras, no todas negativas en un principio. Por ejemplo, en la idea de que los descendientes de una determinada cultura tienen un mayor derecho que los demás a investigar e interpretar sus restos. Esta posición ha surgido en ocasiones como rechazo del colonialismo europeo, que veremos enseguida, pero a veces llega a extremos quizás peligrosos, como ha ocurrido en algunos países que cierran sus puertas o dificultan el trabajo a los arqueólogos extranjeros procedentes de naciones con mayor poder económico, lo que a veces provocó la virtual desaparición de la investigación sobre su pasado. Tal vez como expresiones menores de nacionalismo en Arqueología se puedan interpretar ciertas actuaciones administrativas de algunas comunidades autónomas españolas, en las cuales resulta muy rara la investigación para cualquier grupo que no pertenezca o esté ligado a algún centro de tal comunidad. En opinión de este autor, tales posturas tienen más que ver con la exagerada protección de nuevos intereses corporativos que con viejas reivindicaciones autonómicas, como sugiere el hecho de que esos problemas se presenten tanto en las instituciones históricas como en las de reciente creación. La que podríamos llamar arqueología colonialista surgió al mismo tiempo que la nacionalista, como consecuencia de la tradición de los anticuarios "extranjeros" que ya vimos en el capítulo segundo. Al comienzo se trataba del expolio puro y simple de los objetos antiguos de valor artístico en cualquier lugar colonizado o primitivo del mundo, negando de esta forma no sólo ya la posibilidad de investigación sino la de la mera posesión de los restos de los antepasados por sus descendientes. En la actualidad, se sigue apreciando en que los trabajos más importantes (excavaciones, publicaciones, etc.) que se realizan en el Tercer Mundo son llevados a cabo todavía por misiones arqueológicas de los países desarrollados (americanas, francesas, británicas, alemanas, etc.), en las cuales los arqueólogos nacionales, aunque en número cada vez mayor, tienen aún poco peso. El colonialismo arqueológico llegó incluso a manifestarse crudamente en las interpretaciones que se dieron del patrimonio cultural de esos países. El caso más extremo fue la colonia inglesa de Rodesia. En su territorio existen restos de grandes poblados con casas de piedra, murallas, torres, etc., que alcanzan su mejor expresión en las ruinas fortificadas del Gran Zimbabue, todo ello indicativo de una organización social muy avanzada para la época, durante nuestra Edad Media. Las primeras interpretaciones (como la de Theodore Bent en 1890) atribuyeron los restos a los antiguos fenicios, creando la idea mítica de una cultura blanca aislada en la selva y rodeada por los negros salvajes, incapaces de tales logros (recuérdese la novela Las minas del Rey Salomón de Ridder Haggard). Estas ideas fueron las oficiales hasta que la minoría blanca no cedió el poder en 1980 a un gobierno elegido democráticamente (que cambió el nombre del país, debido al financiero surafricano Cecil Rhodes, por el de Zimbabue). Más tarde se produjo de nuevo la polémica por las declaraciones del director de arqueología del país, Ken Mufuka, negando a los investigadores no africanos el derecho a interpretar los restos de los antiguos Bantúes. 232 Aunque ya existía, lógicamente, una cierta idea de los restos arqueológicos de todo el mundo como objetivo científico universal, por encima de divisiones nacionales o raciales, fue la corriente de la Nueva Arqueología o arqueología procesual la que más hizo por reforzar esta visión. Al ser uno de sus objetivos principales el descubrir leyes del comportamiento humano, lo mismo servían para ella los yacimientos paleoindios americanos que los del hombre fósil en Africa oriental o la región franco-cantábrica. Los restos del pasado pertenecen a todos los hombres, pues la humanidad es única y nadie puede reclamar la propiedad o interpretación exclusiva de los mismos. Por lo tanto, la Nueva Arqueología representó, entre otras cosas que ya vimos, el espaldarazo teórico a la investigación repartida por el mundo. Ahora bien, ciertos aspectos de este reparto justifican la denominación de "imperialista" que Bruce Trigger le asignó. Está claro que los arqueólogos de los países desarrollados imponen muchas veces sus propios intereses, desde una posición dominante, a los gobiernos e investigadores indígenas, escogiendo los mejores yacimientos, publicando en su propio idioma o en inglés y casi nunca en el local, etc., cuando no utilizan simplemente la arqueología como una faceta más de la labor diplomática en esos países, con claros intereses económicos mezclados con los más altruistas de la cooperación (recordemos el caso de Francia, con misiones arqueológicas en muchos países poco desarrollados que funcionan junto a los centros culturales y otras instituciones encargadas de difundir la cultura y sobre todo la lengua francesa). Pero es evidente que si un equipo europeo o norteamericano excava en Africa o Latinoamérica, también debería ser posible la situación inversa. Lo absurdo que hoy (todavía) resulta pensar en un equipo de Egipto o Etiopía excavando "santuarios nacionales" europeos como la cueva de Lascaux o Stonehenge, nos revela los aspectos claramente asimétricos de esta arqueología "imperialista". Parecidas situaciones pueden darse entre distintos grupos étnicos o culturales del mismo país. En fecha reciente, los aborígenes australianos, indios norteamericanos, inuit de Canadá, lapones de Noruega, etc. han reclamado los derechos económicos a las tierras que pertenecieron a sus antepasados, según sugiere precisamente la arqueología. En la actualidad, y tras fuertes polémicas, esos movimientos indígenas han conseguido en ocasiones el cumplimiento de sus reivindicaciones por sus gobiernos respectivos, sean el enterramiento en lugares sagrados de los restos humanos en los Estados Unidos, el derecho a la propiedad de gran parte de sus antiguas tierras en Canadá o Australia, y en general poder conservar y gestionar su propio patrimonio cultural. Pero aún queda mucho por avanzar en esta cuestión cuando se trata de naciones más pobres y con mayor discriminación hacia sus minorías étnicas, como ocurre en muchas zonas de Latinoamérica o de África. Algunos arqueólogos posprocesuales y marxistas han postulado la necesidad de una relación determinada entre la teoría arqueológica y las posiciones políticas que se deben elegir ante las situaciones de dominio internacional. Así, la Nueva Arqueología, al buscar principios generales válidos para todas las épocas y lugares por encima de los acontecimientos concretos, no resultaría de interés para los arqueólogos del Tercer Mundo, más preocupados por conocer la secuencia histórica específica de sus respectivos países o regiones étnicas. En consecuencia, una arqueología "indígena" antiimperialista debería acogerse al paradigma posprocesual con su interés por lo contingente e histórico, o incluso mantenerse en los viejos historicismo y difusionismo si así lo desean, para investigar el origen de esas naciones, olvidándose del interés universal a que antes aludíamos. No se trata de dejar para los pobres las teorías que nosotros ya no queremos, como ocurre con tantas otras “mercancías”, sino de ser conscientes de que las teorías no siguen un camino de progreso evolutivo, y cada una de ellas tiene sus ventajas en cada situación. En forma parecida, algunos arqueólogos marxistas han señalado que la “clase proletaria” tradicional, o lo que queda de ella tras la colosal desfiguración de las condiciones reales que llamamos globalización o sociedad de la información, tampoco es muy proclive a los “grandes temas” de la arqueología como ya vimos, prefiriendo asuntos más sencillos y cercanos a su vida diaria. Finalmente, desde hace tiempo se vienen denunciando otras dos situaciones de dominación que aparecen en muchas arqueologías nacionales: de los hombres sobre las mujeres y de la ciencia académica oficial sobre los aficionados y esotéricos. La llamada arqueología "marginal" tiene una gran importancia social en los países anglosajones, donde se celebran congresos a los que asisten centenares de arqueólogos aficionados, de espaldas a la ciencia de las universidades o museos, a la que acusan de vivir en torres de marfil y "robar el 233 pasado" al resto de la sociedad. Por otro lado están los grupos esotéricos o milenaristas que defienden religiones y ideologías sincréticas o pretendidamente antiguas, como los que creen la en los druidas célticos, en la “diosa madre” o en la construcción de los monumentos faraónicos por extraterrestres, y que también defienden su derecho a disfrutar a su manera de los restos arqueológicos. La contestación oficial fue hasta hace poco de gran dureza hacia ellos: sólo las personas científicamente preparadas pueden acceder a los datos arqueológicos cuando existe riesgo o destrucción real de los mismos, como ocurre en la excavación de un yacimiento. No obstante, muchos arqueólogos posprocesuales rechazan ciertos aspectos de elitismo y exclusividad en la posesión del pasado por parte de los profesionales, y en los últimos años las autoridades han permitido el acceso y uso legal de monumentos importantes (megalitos europeos, pirámides y templos egipcios, etc.) a estos grupos para realizar allí sus reuniones y ritos. La eclosión del feminismo en las ciencias humanas no ha dejado de sentirse en arqueología durante los últimos años, hasta llegar a formar una amplia especialidad propia: la arqueología del género. Este término se distingue del de sexo, de connotaciones exclusivamente biológicas, por representar la construcción social de las diferencias sexuales, puesto que los papeles, costumbres, estatus, etc. de los sexos son muy variables en las diferentes culturas. Muy pronto ligada al paradigma posprocesual, la arqueología del género se ha dedicado intensamente a buscar indicios de la presencia de las mujeres en los yacimientos prehistóricos (rechazando la anterior ecuación que igualaba comportamiento humano a comportamiento masculino), a reescribir los relatos arqueológicos hasta entonces centrados lingüísticamente en la actividad varonil (cambiando todas las referencias al “hombre” por la “humanidad” o “especie humana”, detalle que sólo quienes ignoran la importancia del lenguaje se toman a risa) y a denunciar el predominio masculino en la profesión arqueológica (con análisis de la situación actual o histórica de las “voces escondidas” de las arqueólogas o antes sólo “esposas” de los arqueólogos). Aunque desde perspectivas evolucionistas sociobiológicas se tiene también muy en cuenta al género (o más bien el sexo, pues consideran los papeles de cada uno como algo biológico y universal: el masculino fertilizando el máximo de óvulos y el femenino llevándolos a buen término), las aproximaciones al tema que surgen del feminismo consideran que las categorías de su análisis están profundamente imbricadas en los contextos históricos, socioculturales, ideológicos y materiales, es decir, el feminismo se adscribe al paradigma del constructivismo social. Esto ha llevado a investigar los orígenes del género, que por estar ligado al mundo simbólico difícilmente pudo existir antes del lenguaje hablado, y las prácticas mediante las que construye continuamente la identidad social de los sujetos “generados”, casi siempre en relación con la marginalidad y la subordinación de las mujeres. También se han revivido los viejos esquemas evolucionistas de Engels que ya vimos, recalcando que en muchos contextos etnográficos se pudo observar cómo la estructura estatal, indígena o colonial, rebajó considerablemente el prestigio y libertad de las mujeres, lo que lleva a sugerir, ya que no un matriarcado, al menos la existencia de un orden o equilibrio “natural” anterior que fue subvertido por el poder político masculino. En general, la arqueología del género forma parte del conjunto posprocesual porque se fija en una sociedad dividida, siendo la dialéctica de los géneros en cierta medida paralela a la que se produce entre clases, facciones, razas o etnias, aunque las arqueólogas feministas se nieguen a subsumir la que consideran explotación fundamental en un modelo general que siga siendo esencialmente sexista. En los últimos años una parte de esta arqueología (p. ej. en las obras de Joan Gero, Meg Conkey, Janet Spector, etc.) ha tendido a identificarse con una corriente feminista más amplia que critica la ciencia occidental en tanto que producto masculino dominante (p. ej. Donna Haraway, Sandra Harding, etc.). Al igual que desde otras posturas posmodernas, consideran que la pretensión de objetividad científica y de racionalidad es poco menos que un engaño deliberado para justificar su autoritarismo, pero la novedad consiste aquí en pensar que desde la perspectiva feminista surge la alternativa válida. El conocimiento o ciencia feminista se fija en las motivaciones sentimentales del comportamiento antes que en las racionales, busca una comprensión “íntima”, ambigua y matizada que supere el pensamiento dicotómico habitual, investiga la acción individual en la producción del mismo conocimiento, tanto el del pasado como el actual de las arqueólogas, y en general combate por una arqueología libre de los esquemas de dominio tradicionales (en contra de la jerarquía académica, de los directores de grandes proyectos de excavación, etc.). 234 Lo anterior nos sirve para enlazar finalmente con el difícil tema de la responsabilidad social de la arqueología. Históricamente ésta surgió como un pasatiempo de la aristocracia europea, pero no se consolidó hasta que la burguesía no la tomó como uno de los principales medios de construir las identidades homogéneas nacionales que necesitaba para oponerse a la complicada red de relaciones económicas señoriales. Esta identificación de intereses con la clase media se ha mantenido después hasta nuestros días, y por ejemplo Trigger ha señalado la influencia que tuvieron las etapas de optimismo y de pesimismo económico en Occidente, de los años 1960 y 1970 respectivamente, en la teoría y la investigación arqueológicas. Con la premisa anterior no es difícil desconstruir las declaraciones sobre el interés social de la disciplina que se encuentran en algunos textos, como la hedonística de Glyn Daniel sobre el mero placer de descubrir, u otras que hablan de la búsqueda de la verdad, de mejorar nuestro propio conocimiento o de conocer otras culturas para así volvernos más tolerantes. Todas se presentan como de valor universal cuando en realidad proceden y representan los intereses de una sola clase social, y no podrían ponerse en práctica si no fuera precisamente por los privilegios de que esta goza en detrimento del resto de la sociedad. Los arqueólogos realizamos una labor cultural y como intelectuales deberíamos ocuparnos de lo que nos concierne personalmente y también de lo que no nos concierne, pero que afecta al conjunto de lo social, según la definición de Sartre. En las páginas anteriores hemos visto que existen muchas verdades, y que no hay un criterio absoluto racional que las coloque en un orden aceptado por todos. Pero sí creemos que pueda existir algún criterio histórico, práctico y tal vez podamos decir también moral. En la escala de los individuos todas las opciones pueden ser válidas, pero en este libro, partiendo de que la ciencia no solamente observa la realidad sino que al mismo tiempo la construye y la cambia, se defienden aquéllas que se inclinan por la crítica social, por la construcción de un mundo más justo e igualitario, por la extensión de los beneficios tecnológicos a un número cada vez mayor de personas, por defender los intereses de las mayorías denunciando los minoritarios casi siempre disfrazados de los anteriores, en fin por cambiar la historia en un sentido progresista. Si en la vida diaria de los ciudadanos de este cambio de siglo existen alternativas para la crítica cultural de la hegemonía ideológica burguesa, ¿cuál podría ser la contribución a ellas del estudio arqueológico del pasado? Siguiendo a Shanks y Tilley, que a su vez son deudores de los pensadores de la Teoría Crítica además de otros como Gramsci o Althusser, creemos que la arqueología es crítica cultural o no es nada, sirve para mejorar este mundo o se limita a ser un adorno al servicio de diletantes curiosos por lo desconocido. En el plano práctico, antropólogos y arqueólogos deberían tomar partido siempre por los más desfavorecidos en casos de conflicto (destrucción de monumentos, expropiación de tierras, especulación inmobiliaria, construcciones públicas que dañan el medio ambiente, etc.), como ocurre con peligro de sus vidas en algunos lugares terribles de Latinoamérica, acabando con esa falsa ilusión del científico que busca la verdad “objetiva”, evitando la contaminación política y que sólo beneficia a los poderosos. La parte teórica se deduce claramente de lo anterior: en primer lugar, rechazando la ideología positivista que intenta presentar los datos puros e independientes de su producción social, y que es la mejor justificación teórica de cualquier orden establecido. En segundo lugar, rechazando la reificación o consideración como naturales y ahistóricos de aquellos apartados de la ideología capitalista que se aplican en la interpretación arqueológica desde las perspectivas funcionalista y evolucionista: el énfasis en la tradición y las escalas cronológicas largas; los mitos del genio, la individualidad o la supremacía masculina; la naturaleza esencialmente económica y maximizadora de la conducta humana; la universalidad inevitable del desarrollo tecnológico como algo progresivo; lo natural de la estabilidad social frente a la contradicción vista como algo excepcional; la superioridad inherente a ciertas formas de organización social (p. ej. estados frente a jefaturas o tribus), etc. Asimismo los arqueólogos, al igual que otros intelectuales, deberíamos luchar por una nueva orientación de las estructuras de poder en las instituciones investigadoras y académicas. Tres decenios después de los movimientos estudiantiles que tantos caminos parecieron abrir, las ideologías más conservadoras vuelven a predominar entre nosotros, y la universidad aparece como suministradora de los conocimientos necesarios para entrar con una mejor posición en el engranaje productivo y casi nunca como la conciencia crítica de la sociedad. Los profesores, por último, deberíamos rechazar la ideología que nos empuja a la competitivad por 235 el prestigio y el escalafón, la posesión de ideas como propiedades privadas, la presión para publicar al máximo sin dar importancia a la calidad, el mantenimiento estricto de las fronteras disciplinares, y la ritualización burocrática y repetitiva de los actos académicos, desde la impositiva clase magistral al resto de la parafernalia universitaria (lecturas de tesis, homenajes, etc.). Porque sin una postura crítica todo lo que hacemos, a pesar del inmenso caudal de nuestro discurso y de todas las páginas que aquí terminan, no valdría más que uno solo de los lamentos que se elevan desde este planeta. 236 BIBLIOGRAFÍA Binford, L.R 1972. An Archaeological Perspective. Seminar Press, Nueva York. ---- 1983. Working at Archaeology. Academic Press, Nueva York. ---- 1988. En busca del pasado. Crítica, Barcelona. ---- 1989. Debating Archaeology. Academic Press, Nueva York. Bloch, M. (ed.) 1977. Análisis marxistas y antropología social. Anagrama, Barcelona. Bloor, D. 1999. Ciencia e imaginario social. Gedisa, Barcelona. Chalmers, A.F. 1984. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI, Madrid. Claessen, H.J.M.; Skalník, P. (eds.) 1978. The Early State. Mouton, La Haya. Clarke, D.L. 1984. Arqueología analítica. Bellaterra, Barcelona. Criado, F. 1989. Megalitos, espacio, pensamiento. Trabajos de Prehistoria, 46: 75-98. Delacampagne, C. 1999. Historia de la filosofía en el siglo XX. Península, Barcelona. Eagleton, T. 1997. Ideología. Una introducción. Paidós, Barcelona. Earle, T. 1997. How Chiefs Come to Power. The Political Economy in Prehistory. Stanford University Press. Fernández Martínez, V.M. 1984. Early Meroitic in Northern Sudan: the assessment of a Nubian archaeological culture. Aula Orientalis, 2(1): 43-84. Fernández Martínez, V.M. 1994. Etnoarqueología: una guía de métodos y aplicaciones. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 49: 37-69. Foucault, M. 1968. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI, México. Frankenstein, S.; Rowlands, M.J. 1978. The internal structure and regional context of Early Iron Age society in South-western Germany. Bulletin of the Institute of Archaeology (London), 15: 73-112. Friedman, J. 1974. Marxism, structuralism and vulgar materialism. Man, 9(3): 444-469. Gero, J.M.; Conkey, M.W. 1997. Programme to Practice: Gender and Feminism in Archaeology. Annual Review of Anthropology, 26: 411-437. Gibbon, G. 1989. Explanation in Archaeology. Blackwell, Oxford. Giddens, A. 1994. El capitalismo y la moderna teoría social. Labor, Barcelona. Gilman, A. 1997. Cómo valorar los sistemas de propiedad a partir de los datos arqueológicos. Trabajos de Prehistoria¸ 54(2): 81-92. Godelier, M. 1977. Teoría marxista de las sociedades precapitalistas. Laia, Barcelona. Gross, P.R.; Levitt, N. 1994. The Academic Left and Its Quarrels with Science. Johns Hopkins U.P., Baltimore. Harding, S. 1998. Is Science Multicultural?Postcolonialisms, Feminisms, and Epistemologies. Indiana U.P., Bloomington. 237 Hernando, A. 1999. Los primeros agricultores de la Península Ibérica. Una historiografía crítica del Neolítico. Síntesis, Madrid. Hodder, I. (ed.) 1982a. Symbolic and Structural Archaeology. Cambridge U.P. ---- 1982b. The Present Past. An Introduction to Anthropology for Archaeologists. Batsford, Londres. ---- 1982c. Symbols in Action. Cambridge U.P. ---- 1988. Interpretación en arqueología. Corrientes actuales. Crítica, Barcelona. Horkheimer, M; Adorno, T.W. 1994. Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Trotta, Madrid. Ingold, T. 1990. An anthropologist looks at biology. Man (N.S.). 25: 208-229. Johnson, M. 1999. Archaeological Theory: An Introduction. Blackwell, Oxford. Kuhn, T.S. 1971. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica, México. Kuper, A. 1973. Antropología y antropólogos. La escuela británica 1922-1972. Anagrama, Barcelona. Layton, R. 1997. An introduction to theory in anthropology. Cambridge U.P. Miller, D.; Tilley, C. (eds.) 1984. Ideology, Power and Prehistory. Cambridge U.P. Renfrew, C. 1972. The Emergence of Civilization: the Cyclades and the Aegean in the Third Millenium B.C. Methuen, Londres. --- (ed.) 1983. The Megalithic Monuments of Western Europe. Thames and Hudson, Londres. Renfrew, C.; Shennan, S.J. (eds.) 1982. Ranking, resource and exchange. Aspects of the archaeology of early European society. Cambridge U.P., Cambridge. Rorty, R. 1991. Contingencia, ironía y solidaridad. Paidós, Barcelona. Rodriguez Ibañez, J.E. 1992. La perspectiva sociológica. Historia, teoría y método (2ª edición). Taurus, Madrid. Shanks, M.; Tilley, C. 1987. Social Theory and Archaeology. Polity Press, Cambridge. Sokal, A.; Bricmont, J. 1999. Imposturas intelectuales. Paidós, Barcelona. Spriggs, M. (ed.) 1984. Marxist perspectives in archaeology. Cambridge U.P. Tilley, C. (ed.) 1989. Reading Material Culture. Structuralism, Hermeneutics and Post-Structuralism. Blackwell, Oxford. ---- 1999. Metaphor and Material Cuture. Blackwell, Oxford. Trigger, B.G. 1992. Historia del pensamiento arqueológico. Crítica, Barcelona. Vicent, J.M. 1998. La prehistoria del modo tributario de producción. Hispania, 58(3): 823-839. Washburn, D. (ed.) 1983. Structure and cognition in art. Cambridge University Press. Wobst, M.H. 1977. Stylistic behaviour and information exchange. Papers for the director: research essays in honor of James B. Griffin (C.E. Cleland, ed.), University of Michigan, Ann Arbor. 238 239 240