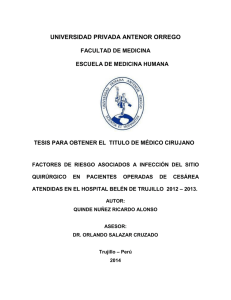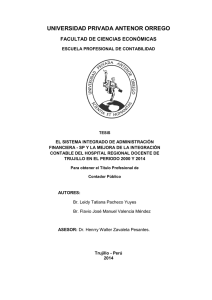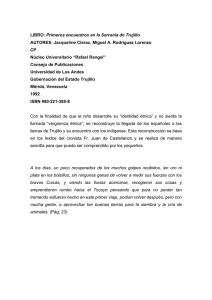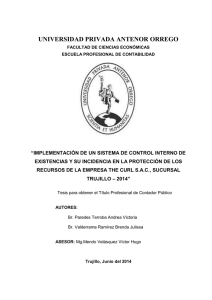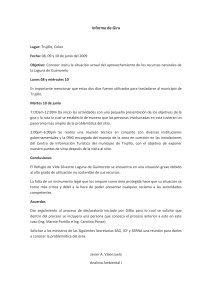CAMINO DE FUEGO
Y
CEMENTERIO SIN CRUCES
ANDRÉS REQUENA
CAMINO
DEFUEGO
y
CEMENTERIO
SINCRUCES
Comisión Permanente de la Feria del Libro
Santo Domingo, República Dominicana
2001
© 2001: EDICIONES FERILIBRO
ISBN 99934-42-06-2
© Camino de fuego y Cementerio sin cruces
lra. edición (Año 2001)
COORDINADOR DE EDICIONES
Diógenes Céspedes
EDICIÓN AL CUIDADO DE
Andrés Blanco Díaz
IMPRESIÓN
Editora Centenario
Impreso en República Dominicana
Printed in Dominican Republic
"
Indice
PRESENTACIÓN
CARLOS ESTEBAN DEIVE
Presidente de la Comisión de la Feria del Libro
o. o
9
ANDRÉS REQUENA: DOS NOVElAS POCO CONOCIDAS
EN SANTO DOMINGO
DIÓGENES CÉSPEDES
Encargado de Ediciones Comisión Permanente de la Feria del Libro
11
CAMINO DE FUEGO
1
23
33
2
3
4
43
53
5
6
7
8
65
79
95
107
117
9
7
Andrés Requena
..
10
11
12
129
177
163
CEMENTERIO SIN CRUCES
PRIMERA PARTE
El velorio de Rafael Moreno
Los ilustres profesores
El buitre galonado
La vida infeliz
La cacería
Otra víctima
Satán Trujillo
«La escuadrilla del alba»
Asuntos del jefe
Las proezas del Generalísimo
181
197
211
223
237
245
251
263
271
281
SEGUNDA PARTE
Ladrones y usureros
Aires revolucionarios
Torturadores
La muerte de Pedrito Olivieri
«Putas-policías»
Por saber demasiado
Una mujer se vende
La comedia
293
307
315
329
341
351
365
377
Dos pesadillas
383
8
PRESENTACION
CARLOS ESTEBAN DElVE
Presidente de la Comisión de la Feria del Lib.ro
A.
ndrés Requena fue uno de los escritores dominicanos
que sufrieron en carne propia la ira de Trujillo por haberse atrevido a criticar su régimen tiránico.
Nacido en cuna humilde, se vio precisado a ganarse la vida
como sastre y boxeador primero y, luego, como periodista y diplomático, oficio este que alternó con el quehacer literario.
Poco a poco, Requena fue cobrando conciencia del oprobio
que significaba la tiranía de Trujil1o, lo que le llevó, finalmente, a
romper con él y con cuanto encarnaba.
Es posible que esa decisión, que habría de costarle la vida, la
tomara cuando desempeñaba las funciones de secretario de la
embajada dominicana en Santiago de Chile, pero lo cierto es que,
exiliado en Estados Unidos, los esbirros del régimen terminaron
por asesinarlo en Nueva York en 1952.
La Comisión Permanente de la Feria del Libro ha querido,
pues, rendir tributo a este mártir de la tiranía con la publicación
de dos de sus novelas: Cementerio sin cruces y Camino de fuego,
desconocidas en el país. Las dos ohras figuran en un solo tomo.
9
Requena no es un narrador de altos vuelos, pero escribe bien
y, sobre todo, importa a los lectores dominicanos por lo que cuenta. La publicación de las dos obras citadas va dirigida particularmente a las nuevas generaciones.
Andrés Requena: dos novelas poco
conocidas en Santo Domingo
DIÓGENES CÉSPEDES
Encargado de Ediciones
Comisión Permanente de la Feria del Libro
1. Vida-obra
Los escritores y los combatientes dominicanos que murieron
o se quedaron en el extranjero durante y más allá de la dilatada
dictadura de Trujillo, son desconocidos por las generaciones que
lograron traspasar el pórtico de los 60, incluido el año de gracia
de 2001.
Para particularizar en el caso de los escritores, que es lo
atañedero en este prólogo, cabe mencionar solamente los nombres de Andrés Requena, Carmita Landestoy, Carmen Natalia
Martínez Bonilla, Pedro Andrés Pérez Cabra!' y los extranjeros
Jesús de Galíndez y José Almoina.
Juan Bosch y Pedro Mir, que regresaron, fueron catapultados
por la política y los partidos a la cima de la popularidad. Quienes
no se valieron de este apoyo, puede decirse que les sepultó el
anonimato.
Un caso concreto de esta situación lo constituye Andrés
Requena, muerto en una calle de Nueva York en marzo de 1952
por personeros de Trujillo enquistados en el Consulado Dominicano.
11
W
Diógenes Céspedes
Condn Aybar, en el tomo IV de su Historia de la literatura
dominicana (San Pedro de Macorís: Universidad Central del Este,
1986, p. 139) dice que «era de origen humilde. Había sido sastre
y boxeador, hasta llegar a diplomático.»
Requena, nativo de San Pedro de Macorís donde vio la luz en
1922, se forjó con duro esfuerzo y aprendió, en la redacción, el
oficio de periodista. Pero es indudable que tenía una imaginación
desbordante, como lo muestran sus tres novelas publicadas hasta
hoy: Los enemigos de la tierra (Santo Domingo: Editorial La Nación, 1936), Camino defuego (Santiago de Chile: Editorial Ercilla,
1941) y Cementerio sin cruces (Editorial Veracruz: México, 1949.)
Su primer libro es de poesía -Romances de Puerto Trujillo
(Santiago de los Caballeros: Editorial El Diario, 1940, 59 p. Con
seis ilustraciones de Rivero Gil.)
Ya para esa época, Requena andaba en tratos con el exilio republicano español. La huella la dejan las ilustraciones de Rivero Gil,
que no otra cosa era. En Cementerio sin cruces hay ecos dcllibro de
Almoina, Una satrapla en el Caribe, fecha para la cual ya Requena
estaba en el exilio y como diplomático ha debido procurarse esta
obra que sin duda el grueso del exilio dominicano leyó.
Desde su puesto de secretario de la embajada dominicana en
Santiago de Chile, Requena no rompe con el régimen de Trujillo.
Es su obra, Cementerio sin cruces, una .requisitoria no sólo contra
el caudillismo sino contra el dictador y su familia, la que le instituye en enemigo mortal de aquella dictadura. Si algunos elogios
contenidos en los Romances... o una lectura favorable de Los enemigos de la tiemt, que estructuralmente guarda similitud con La
Mañosa, de Juan Bosch, en cuanto a la crítica al caudillismo, pudieron haberle favorecido para que la dictadura le tomara en
cuenta como intelectual que debía pagar su tributo a la adulación de Trujillo, hay que decir que el premio fue merecido. Ningún intelectual -y mucho menos el hombre común- podía
12
ti'
Andrés Reqttcrza:dos nove/as poco conocidas en Santo Domingo
escapar al control totalitario de la dictadura. Casos como los de
Viriato Fiallo o Enrique Apolinar Henríquez, opositorcs desde el
30 Yque nunca salieron del país, constituyen -al igual que otros
que pudieran reclamar esta misma excepcionalidad- no pasan,
en su época, de 10 entre un millón de personas.
La novela Cementerio sin cruces sella, sin regreso posiblc a un
estatuto anterior de perdón, el dcstino de Requena como persona. Si Trujillo duró once años para vengar en 1960 en Ciudad
México lo que consideró afrenta personal y falta de agradecimiento
de José Almoina -sin duda un hombre de más prestancia que
Requena-, la ira del dictador apenas esperó cuatro años para
segar la vida dc ese otro malagradecido, según la terminología
moral de la dictadura, la cual construyó, incluso antes dc 1930,
un diccionario de antónimos del sistema de valores de la democracia y la ética. Así fundó la dictadura un discurso ideológico de
términos pervertidos que funcionó más allá de 1961.
Como cse código trujillista no tiene vigencia, la valoración
histórica y literaria la producen las generaciones sucesivas, las cuales
están distanciadas de aquellos acontecimientos y valores pervertidos. Se puede ser contemporáneo dc aquclla época de valorcs
pervertidos, pero podía carecerse del poder para implantar la veracidad de los hcchos sucedidos.
y por eso esta cuarta edición de; la Fcria Internacional del Libro
Santo Domingo 2001 evoca, rcalza y dccide publicar las dos novclas de Requcna mcnos conocidas del público dominicano.
2. Camino de fuego
Los tcmas dc un escritor no guardan relación con cronología
alguna. Si Los enemigos de la tierra abordaron, como novela, el
tema dc la migración del campo a la ciudad en lIna fecha tan
temprana como 1936, tema que hasta ayer ocupó la atención del
largo primado de la teoría del subdesarrollo, no es menos cierto
13
I>iógelles Céspedes
..,
que cuando uno lec Camino de fuego no queda otro camino que
sugerir que el asunto que preocupa a Requena entre 1937 y 1941
es el tránsito de la colaboración con la dictadura a su abierta confrontación.
Pero esa transición, que es el símbolo de aquella larga estancia
en una tierra de nadie como lo fue la isla de Curazao en la temporalidad que abarca Camino de fuego, en esta novela se vuelve a
una descronología como recurso literario. Lo que fue aquella isla
a lo largo del siglo XIX para el exilio dominicano -trinitarios,
santanistas, baecistas, restauradores, anexionistas, lilisistas,
jimenistas, horacistas y antitrujillistas-, viene a constituirlo ahora como figura literaria en la cual la intriga sigue siendo política
en escasa medida, pues ahora Curazao, en esta novela, es símbolo
del triunfo de los malvados sobre los buenos, tal como reza la
cuarteta emblemática que es una forma generadora de sentidos.
El comercio, el juego, la prostitución, el contrabando y otras
acciones delictivas forman parte del mundo de valores de la isla y
los personajes extranjeros encarnan perfectamente este símbolo
del mal en el cual tres o cuatro personajes buenos escapados de la
maldad de su tierra nativa se encuentran en la posada por donde
se filtra toda la información sobre la podredumbre.
Alfredo Miranda es -según confesión- un médico dominicano fugitivo a causa de un delito común, pero ¿quién se aventura a creer discurso ajeno si la obra de Requena debe, por fuerza, castrar toda alusión a la dictadura trujillista?; Sara de Castro,
la enigmática y bella mujer, libera a final-luego de muchos subterfugios- su verdadera identidad: un delito común en defensa
de su honor, pues ajustició a un cacique regional venezolano que
la mancilló. En esguince se filtra la política, al igual que en el caso
del general venezolano, garciamarquiano, avam la lettre, el cual
aguarda en la isla el anuncio del inicio de la conspiración que le
llevará a reconquistar el poder perdido.
14
w
Andrés Reql/ena:dos nove/as pow corlOcidas en Santo Domingo
Una fauna de casi todas las nacionalidades se anida, como boa
en asecho, en Willenstad, lista para echar a andar las trapisondas
más increíbles, los engaños más robustos y las noches más eróticas
o la abstinencia más cruel. Madam Mulé, el griego Kosani, el
capitán Naranjo, Julio González, Maracay, Paul Lefort, el venezolano Abel Rodríguez, el padre Miguel, Renée, el profesor Dr.
Von K1aus, el colombiano Fermín del Corral, el judío español
Ramón del Pulgar y su mujer, Celestino el sastre haitiano, todos
forman parte de ese tapiz de curiosidades étnicas que pueblan el
Caribe antillano.
Cada uno tiene su discurso, sus trampas o la encarnación de
un ideal apegado al primitivismo de una edad de oro. Al lector le
corresponde seguir la pista a cada uno de esos personajes que
habitan, ayer como hoy, las islas antillanas, curtidas de mañas y
sorpresas.
3. Cementerio sin cruces
Han transcurrido ocho años desde que se publicó Camino de
fuego. El ciudadano periodista y escritor ha abandonado su país.
Su obra es incluso anterior al poema «Yelidá», que trae también la
antillanidad a borbotones. Curazao fue un tránsito para coger
impulso, un promontorio para ver desde más lejos el julcpe de
Ciudad Trujillo. La culminación del decenio del 40 fuc la aparición de Juventud Democrática y el Partido Socialista Popular en
1946-47. Requena siguió de lejos el dolor de los apalcamientos
en la calle, de los a!>csinatos en las prisiones; ahora la dedicatoria
de Cementerio sin cruces -de 1949- habla de los «milcs de dominicanos asesinados por Trujillo, y cuyas muertes (sic) tienen que
ser cobradas, inexorablemente.»
Ya la dedicatoria incluye a los hombres de Cayo Confite; a los
que murieron y fueron apresados en el desembarco de Luperón;
15
Düígenes Céspedes
,.................................................................................................
W
ya el texto reivindica a «la juventud que en el interior del país
despertó la conciencia popular con sus actos de heroico civismo
en 1946-1947, y que hoy, con desacostumbrado valor -y antes
de claudicar- se gana la vida vendiendo carbón y (frío-frío), frente
a la aterrada admiración de una sociedad acobardada... »
Contra esa cobardía se publicó Cementerio sin cruces. Y texto
sin destino, diría yo, pues nada de lo que se publicara en el extranjero para denunciar el inmenso campo de concentración que
era la Repüblica Dominicana, llegaba al país, cuyo control total y
censura de todos los medios, era brutal. Hasta para un diplomático era arriesgado traer al país cualquier material donde se analizara, y menos denunciara aquella dictadura totalitaria. Peor suerte
le podía ocurrir al dominicano, hombre o mujer, que se aventurara a traer al país semejante tipo de impreso.
Las dictaduras de izquierda dejan un resquicio a través del
cual la expresión y difusión del pensamiento -o sea, la disidencia- se puede colar. En el régimen trujillista, tener en la casa
cualquier tipo de publicación contra el régimen no sólo comportaba la mucrte, sino la muerte moral, el desempleo, la exclusión
de la escuela o la universidad y la vigilancia permanente.
Esos diecinueve años de la dictadura son la radiografía simbólica que hace Cementerios sin cruces. Más que la exaltación de los
personajes en lucha contra Trujillo, más bien lo que realza la escritura es la eficacia del régimen para desarticular la más mínima
conducta que, incluso sin ser de cadcter político, pueda contrariar un deseo del dictador o de algún miembro de su familia o de
cercanos colaboradores.
y la eficacia de la denuncia de Cementerio sin cruces atravesó
el corazón de quien encarnaba aquella dictadura. La simbolización
racional de los entresijos de la corrupción, la violencia, el asesinato, el despojo y la mancilla del pudor ajeno calaron tanto, como
lo hizo la revelación del alma desalmada de los lrujillo, que la
16
.,
Andrés Requena:dos nove/as poco conocida.' en Santo Domingo
crítica, por merecida, puso al desnudo al régimen que se dolió de
ella y al exilio le reforzó en su convicción.
Hoy entregamos a los lectores a quienes duele nuestra literatura, esta obra que sólo figura de nombre en las historias literarias, sin que el grueso de los dominicanos y dominicanas la hayan
leído. Podrá decirse que a partir de esta edición de la Comisión
Permanente d<.: la Feria del Libro tanto Camino de fuego como
Cementerio sin cruces pertenecen a la literatura dominicana, pues
existen, materialmente, como libros, tanto en manos del público
como en las bibliotecas p(iblicas.
Para que los lectores entren directamente en contacto con estas dos obras, me he eximido un poco de glosar lo que ellos experimentarán en 10 concreto.
17
CAMINO
DEFUEGO
Andrés Requena ratifica con este Camino de fuego sus innegables y magníficas dotes de narrador. Hay escritores ntlcidos para la
divagación; otros, para el relato: Requena pertenece tt estos ¡Utimos J'
-algo muy importante- sabe escoger personajes y escenario.
Tiene Requena una cualidad no muy diJi,mdida en el trópico: su
concisión. La noveltr. no le mana de los dedos, Itu¡:'S0sd Y jadeante,
sino al revés, crisptlda, pegando saltos, siempre ell progresivo desenvolvimiento, como espiral, hasta que la tragedia zumbtl y ciega a
espectadores y figultlntes. l;,sta tiene, como todas las novelas del trópico, un común denominador de violencia en el amor y la vida. El
crimen y la sensualidad se hermanan tristemente en esa ctÍlida y
pintoresca isla-refugio de Curazao.
Entre las obras de Andrés F Reque1Ztl figura Los enemigos de la
tierra, considerada como la mejor novela dominictl1ltl de estos últimos veinte años, y Camino de fuego, realista noveltl de la siernpre
inquieta olla antillana, es digna compañera de aquella.
EROllA
C:;;¡Z;n una de esas calmas desesperantes que con frecuencia encuentran las goletas en sus travesías, «La Inés» balanceábase
pausadamcllle, como si estuviese anclada en medio dc la azul inmensidad del Caribe, a pesar de llevar izadas todas las velas de SllS
tres altos mástiles, cuyas sombras pardas parecían ir besando la ondulante superficie marina en lIna lenta y larga caricia. La pandereta dorada del sol proyectaba sus rayos de fuego en el pesado mediodía tropical. Las botavaras crujían monótonamente, y las velas, desamparadas del viento, tenían continuas y bulliciosas laxitudes.
El capitán Naranjo, sentado a la popa, preparaba
habilidosamente el reluciente anzuelo de pq.la para lanzarlo en la
suave estela que su barco iba dejando en aquella primera jornada,
cuando un marinero que asomó por la boca cuadrada de la bodega de proa, gritó:
-¡Capitán, un polizón!
Un murmullo de curiosidad animó a los hombres de la tripulación, que en su mayoría dormitaban la siesta pesada y caliente.
El capitán Naranjo se levantó, pero cuando llegaba a la bodega ya el polizón salía a la cubierta. Los miró a todos C011 una natural y tranquila superioridad, y preguntó:
23
Andrés Requema
-
__
W
-¿Quién es el capitán?
-Soy yo.
El hombre recién salido de las entrañas de la goleta lo miró
fijamente, y más que decir, le ordenó:
-Vamos a su camarote, hágame el favor.
El capitán se movió, sorprendido, pero sin recelos, y el hombre le siguió hasta la cámara de popa.
Aparentaba el polizón poco más de treinta años, y era de talla
tan alta como el capitán, pero más delgado. Vestía un traje gris
oscuro, lleno de pliegues causados por las largas horas en que
había estado echado sobre unos tanques, en la bodega. Los cabellos castaños, despeinados; el ceño cenado -de vergüenza o de
tedio- de su rostro afilado y varonil, le daba un aspecto hosco,
que aumentaba con su despreocupada indiferencia para los que
~o rodeaban. Sus ojos, de un verde oscuro, se revelaban cansados
por un largo insomnio, y durante el corto trayecto los defendió
con sus manos de la llameante luz del sol.
Entre los marineros se cruzaron diversos comentarios, pero
todos estaban de acuerdo en que aquél era diferente a los vulgares polizones que estaban acostumbrados a encontrar en sus travesías por las Antillas, América Central y del Sur; y además, que
de seguro tuvo algún cómplice entre ellos para lograr esconderse
en la bodega hasta aquella hora avanzada de navegación.
Minutos después de haber bajado los dos hombres a la cámara salió de ella Renée, la hermosa y joven mujer del capitán, una
criolla de carnes apretadas, senos erguidos, y ojos y cabellos
nigérrimos, que compartía la arriesgada vida del marido. Siropo,
el cocinero de la goleta -que no perdonaba el tiránico control
que Renée ejercía sobre las cuentas, en las compras de las provisiones-, decía que, a pesar de sus tres años de vida de mar alIado
del patrón, todos los temporales del Caribe no habían logrado, ni
lograrían jamás lavar sus antiguos y recientes pecados...
24
.................................................................................................................................................................. <A/llinodef/lego
Renée preguntó a Maracay, el contramaestre de «La Inés».
-y ese hombre, ¿de dónde ha salido? Parece un americano,
¿verdad?
-Es un polizón; lo pescaron en la bodega de proa hace un
momento -informó, molesto por el interés que ella ponía en
aquel extrafio.
Perita, el contador del barco, pequefio y delgado, servil y
adulón, se acercó a la mujer, comentando:
-Es un tipo prepotente y extrafio; realmente no sé por qué
no me ha caído bien...
-Pobre de él si te gustara un poquito siquiera... -dijo uno,
aludiendo a las abiertas y continuas acusaciones que le hacían al
contador, de que no le disgustaba estrechar relaciones con los
jovencitos desc~rriados que encontraba muy a menudo por los
puertos...
Todos rieron a carcajadas de la burla, mientras el aludido,
con los pufios apretados, decía frenéticamente:
-¡Así es como un cristiano mata a un desgraciado!
-No le hagas caso -le consoló Renée.
-Es que si es verdad que a mí me gustan los hombres, ¿qué
les importa a ellos?
La burla de que era víctima el contador hizo disminuir la curiosidad de la espera del hombre y del capitán, que aún permanecían en la cámara.
Los marineros, por orden del segundo de a bordo, habían
deshecho el corro y los más fingían ocuparse de cualquier cosa.
Cerca del timón Renée hablaba animadamente con el contramaestre. Sus ojos se inflamaban llenos de pasión y cólera, mientras le explicaba algo. Él, con las manos y el gesto ll1,ís que con
palabras, trataba de calmarla o convencerla, haciendo una sefial
afirmativa o negativa con la cabeza a cada momento.
Al fin salieron de la cámara el capitán y el polizón.
25
V
A t¡dris Requelltl
Todos volvieron a hacer corro esperando las palabras dd patrón. El polizón miraba el mar sin parecer preocuparse de la curiosidad que despertaba. Parecía que tratase de descubrir o de
leer en la inmensidad azul marina algún signo del arcano, o que,
al verse por fin al aire libre, quisiese dejar abandonados sus recuerdos entre la invisible ruta de sal colmada de tantas huellas
nuevas y remotas.
El capitán habló:
-El señor... -y como no sabía su nombre, y había olvidado
preguntárselo, le interrogó con la mirada.
El hombre pensó un instante, y luego de una larga pausa en
que concentró su pensamiento, repuso:
-Alfredo, Alfredo... Miranda...
Todos comprendieron que aquel «Alfredo Miranda» había
nacido en ese mismo instante, creado para encubrir el nombre
verdadero, y dicha tácita confesión, tan conocida entre los marineros, le hizo interesante y las miradas se tornaron m;ís comprensivas hacia él.
El capitán Naranjo terminó su presentación:
·-EI señor --(aquel «señor», en labios del capitán, ellos sabían qué significaba) e hizo pensar inmediatamente a Siropo el
ofrecerle algo reconfortador, de comer y de beber)-... Alfredo
Miranda es mi secretario, desde hoy en adelante -y dirigiéndose
al camarero le ordenó-: Acompáñelo al camarote de proa en
donde está el otro pasajero.
El camarero, un muchachón grueso y haragán, le abrió cammo.
Renée se acercó al marido, queriendo saber algo más de aquellas oscuras palabras que él había dicho:
-¿Qué tipo es ese, Mundo?
Aquel «Mundo», que ella usaba cuando quería halagarlo, no
fue eficaz esta vez.
26
..,
GtlllinodeJitego
-Es un hombre decente, y ahora, en «La Inés», mi secretario... -y corrigiéndose agregó: -Mi segundo secretario...
La mujer juzgó inútil su intento y abandonó su afán de averiguación.
Toda otra tentativa por saber algo de lo que el capitán y Alfredo
Miranda habían conversado fue abandonada cuando oyeron que
a Maracay, a pesar de su autoridad de contramaestre, el capitán
le había contestado:
-Yo no sé nada, y quiero que a ninguno se le ocurra molestarlo
averiguando lo que no le importa.
En el camarote Alfredo Miranda encontró a otro pasajero;
un hombre de rostro achinado y simpático, que a primera impresión le inspiró cierta confianza; la palidez cenicienta de su tez
mulata revelaba señales del abatimiento causado por los primeros
ataques del marco.
El camarero los presentó:
-Mire. este otro señor estará aquí con usted.
El pasajero, que tenía en las manos un grueso y sucio volumen
de una novela de Dumas. sentóse en su litera -la de abajo- y le
dijo en tono cordial:
-Julio González, a sus órdenes.
-Alfredo Miranda, igualmente a las órdenes de usted.
Cuando el camarero salía, Julio González le advirtió:
-Debes cambiar inmediatamente las sábanas del señor.
-No estamos muy cómodos, ¿verdad? -comentó sonriendo
Miranda. paseando los ojos por el estrecho y desaseado camarote.
-Se estaría mejor aquí si el contramaestre no hubiese tenido
la pésima idea de dividir en dos esta pequeña cámara, como me
27
v
Aw1rts Ref/uerza
dijeron que hizo -y alzando la nariz agregó: -Además, hiede
como un demonio todo esto...
-¿Cuántos días tarda esta goleta para llegar a Curazao?
-preguntó con interés Miranda.
-Según: con buen viento, cuatro días; así como vamos, cinco o seIS.
Después de haber comido algo, Alfredo Miranda se tendió
en la litera y se quedó dormido. Cuando despertó ya había oscurecido. «La Inés» navegaba con viento sostenido del Sur y su marcha era suave y cómoda. En la cabecera había una pequeña claraboya, y la abrió. Algunas estrellas comenzaban a asomar sus fulgores de plata en el cielo claro de luz lunar. Una agradable voz de
barítono llegaba desde la cubierta acompañada por acordeón y
guitarra.
El camarote se llenaba de una suave brisa que aspiró intensamente: -«aire yodado del mar, puro y saludable» -pensó, y en
lo más hondo de su corazón envidió a los marineros, cuyo hogar
flotaba sobre aquel profundo laboratorio de las aguas, y que tenían por techo un sol fuerte que les ennegrecía la piel, o la lluvia
inclemente, que en alocadas tormentas bañaba sus cuerpos endurecidos y fuertes.
Como no quería atormentarse, pensando dolorosamente en
cosas pasadas, salió del camarote.
En la cubierta, sobre la cámara de popa, estaba reunido el
grupo de alegres cantores. Se acercó y vio con grata sorpresa que
quien cantaba era su compañero de camarote.
De sus domados cabellos -alisados por la plancha y la
vaselina- se desprendían vivos reflejos de cobre.
-Acérquese un poco, para que se distraiga -le invitó Julio.
y en la pausa de una canción, agregó.
-En aquel infierno de camarote no se puede estar mucho
tiempo, porque uno se ahoga, mientras que aquí... -y recordan-
28
.,
GllllillOdefue8°
do algo, se le acercó más y le preguntó-: ¿Usted no ha cenado,
verdad?
-No; todavía.
-Pues la hora de cenar ya pasó. Le recomiendo que no se
descuide, porque cualquier excusa es buena para que el cocinero
deje a uno sin comer, a menos que usted no le regale nada, y
solamente se lo prometa... Verá ahora mismo.
Julio llamó al cocinero y le dijo:
-El señor, cuando lleguemos a Curazao, te dará, lo mismo
que yo, una buena propina; pero eso sí, tú sabes, ¿no?
-Bueno.
-Me parece que él todavía no ha comido, así es que cuando
tengas la cena lista, le avisas.
Ya un ademán de Alfredo, que iba a sacar dinero del bolsillo,
le atajó, advirtiéndole:
-Si se lo da ahora, esta misma noche lo juega y sería lo mismo que si no le hubiese dado nada.
Miranda sonrió: y Julio prosiguió:
-Mientras que, si le retiene la plata, durante el viaje comerá
mejor que el mismo capitán y su mujer.
-Gracias por el consejo y la atención.
Julio González volvió al grupo y tomó de nuevo la guitarra.
Cuando la puso en tono hizo una señal al marinero que tocaba el
acordeón para que callase.
Con la cintura de la guitarra ccñida entre sus brazos. acariciándola como si fuese el cálido talle de una amante, comenzó a
cantar una canción dominicana, melancólica y dulcc, con un estilo tan personal, que más que la letra de la canción, parecía que
dijese una pena suya. Cuando bajaba la voz, recitando una frase,
se notaba que a veces pronunciaba pésimamente, pero era lo de
menos para aquellos hombres rudos y a la vez sentimentales, que
sabían pronunciar aLin menos que él aquellas mismas palabras.
29
V
Andrés Reqlle11<1
Su éxito fue tan feliz que la mujer del capitán exclamó:
-¡Qué bonito canta!
Julio oyó el encendido elogio y al encontrarse sus ojos con los
de Renée, quien le ofreció una sonrisa en la que resplandecieron
sus dientes blancos y perfectos, no comprendió por qué ella le fue
tan antipática a primera vista.
Las canciones prosiguieron, aunque Julio no volvió a cantar.
Hasta Rcnée can tó un animado son cubano, al cual los marineros
le hicieron un coro desordenado en los estribillos.
Cuando Miranda retornó, después de haber cenado, Julio le dijo:
-¿Cómo le ha ido?
-Muy bien, gracias a su recomendación.
Luego se fueron a proa.
Un viento ágil y fresco henchía las velas. Sobre el bauprés yel
pequeílo foque caían salpicaduras de mar levantadas por el ímpetu de la marcha, mojando a veces con fugaz violencia, y como en
un juego a las escondidas entre el bauprés, el petifoque y las olas
que «La Inés» iba partiendo a cabezadas, como si la nave dijera:
-¡A que te alcanzo!
y la ola, escurriendo su lomo:
-jA que no me alcanzas!
Los dos hombres estaban graves, con sus miradas fijas en el
juego incesante de las olas y la proa.
Sin hablar, bajaron al camarote.
Momentos después de haber entrado, la puerta contigua se
abrió y cerró con estrépito.
-Es el contramaestre -dijo Julio-; siempre tira la puerta
como un animal.
30
. . ._ ••_._
Gtminl) defuego
Ya ocupaban sus literas cuando sintieron que otra persona
entraba en la cámara vecina. En ese instante oyeron la voz de la
mujer del capitán...
-¿Crees que no sé lo que hiciste en San Juan, en las dos noches que fuiste a tierra?
-No hice nada, te lo juro -se defendía él, pero en el tono
de su excusa la traición se denunciaba.
-¿Yen qué gastaste el dinero que te pagaron en Ciudad
Trujillo, la noche antes de partir?
-Lo gasté en otra cosa...
-¡Malvado! Después que una se expone tanto por ti, con
esto es que me pagas... --y rompió a sollozar.
-No llores, Renée -rogó él.
Ella pareció reanimarse y casi le gritó:
-Lo que buscas es que se lo diga todo al capitán, para que te
mate... Hasta puedo decirle algo que tú no sabes todavía: que
estoy encinta, y por desgracia bien puede ser de ti y no de él.
-¡Para que nos matemos! -la advirtió Maracay, con arrogancia-. Y acaso para que también te mate a ti ...
Sin embargo, la revelación del hijo que Renée confesó llevar
en sus entrañas, turbó a Maracay.
Ella volvió a sollozar, y entonces la voz de su amante se hizo
tierna y persuasiva, hasta que ambos quedaron en silencio.
Julio Gonzálcz buscó el rostro de su compañero y le dijo, como
si escupiera la palabra:
-¡Perros!
Para no tener que oír los suspiro.; y las frases sentimentales que
seguirían a aquella escena de reconciliación, Miranda propuso:
31
V
Andrés Requena
-¿No cree que sería mejor tomar un poco de aire, mientras
pasa esto? ..
Cuando Julio González dejó su litera, dijo, levantando la voz
para que lo oyeran en la cámara vecina:
-Amigo, a mí me hacen perder la cabeza -y a veces hasta la
vergüenza- tres cosas: el aguardiente, las mujeres y el juego, pero
nunca me he sentido con suficiente descaro y cobardía para quitarle alevosamente la mujer a ningún hombre honrado...
32
~ lo he visto en otra parte...
Julio miró con desconfianza al individuo que le hablaba. Era
un hombre pequeño, de mirada insolente. Su blu.sa marinera rota
y sucia, y su.s cabellos cortos y ralos, le daban el c.strafalario aspecto de un gallo desplumado.
Miranda asistía a la conversación, que Julio no había provocado, y que no deseaba.
-Estoy seguro de que lo hc visto en alguna parte -insistía.
Como Julio no le diera beligerancia, el hombre continuó;
-Fue en el Cibao, seguramente en Santiago, ¿verdad?
Julio iba perdiendo la paciencia. Como estaba seguro dc quc
aquel individuo lo recordaba bien, quiso cortarle el hilo de su
mala intencióu:
-Sí, fue exactamente allí.
-En la cárcel, ¿verdad?
Entonces Julio le dijo, como si le metiese un cuchillo de «cinco clavos» en el vientre, a sangre fría:
-Sí; fue en aquella cárcel. Recuerdo como hoy que cumpliste seis meses de trabajos forzados, por haberle robado unos gallos
de calidad al gobernador...
33
W'
Andrés Req//''11t1
El marinero se tambalcó, como aturdido. Pero quiso reaccionar, alegando:
-¡Fue una calumnia! En cambio usted...
- ...maté un hombre, ¡pelcando como un macho!, y me echaron cinco años...
y dirigiéndosc a Miranda:
-Lo peor es que, cuando uno menos lo espera, se encuentra
con otro hijo de su madre a quien tiene que hacerle lo mismo:..
Cuando terminó de decir la última palabra ya el marinero se
había prudentemente evaporado.
El capitán Naranjo había recién pasado los cincuenta años, y
desde los quince navegaba por el agitado mar de las islas antillanas. Gozaba de fama como patrón honrado y discreto. Contábase
que su prosperidad comenzó cuando logró introducir felizmente
unos gruesos contrabandos de armas, para unos revolucionarios,
en un país sudamericano. Después, las ganancias que obtuvo durante la guerra del 14, le permitieron comprar aquella magnHlca
embarcación de tres mástiles, construida a su gusto, con planos
retocados por él mismo.
Alto, macizo, reposado; cabezá redonda con cabellos cortos,
duros y casi todos blancos; la tez rojiza, de un matiz indefinible
-producto del cruce de muchas razas. Era generoso de corazón,
pero estrecho de bolsa. Entre la gente de mar era muy conocido
su modo de gobernar un barco: -«Cada uno sabe lo que debe
hacer, cuanJo no lo hace, es porque se quiere ir de a bordo, y
¡fuera!, sin hacer que el pobre capitán tenga que romperse la garganta, gridndole a cada momento»... -aseguraba.
Había nacido en la acogedora capital de Curazao, donde era
el más popular de los patrones de barcos veleros. Su único pa34
v
Cllllillllc/ejJ/(,!:11
riente era su hermana Isabel, conocida por Madám Mulé, que
tenía una acreditada pensión, vecina a las refinerías de petróleo, a
la que él llevaba todos los pasajeros recomendables que [Caía en su
barco.
A Renée, su mujer, la había conocido tres años atrás, en un
viaje que hizo a Kingston. Nunca había hablado dc cómo la consiguió, porque era corto de palabras. Ni siquiera a su hermana le
había dado explicaciones, a pesar del ceño de desconfianza y muda
protesta que ella hizo cuando él la llevó por primera vez a la pensión de «La Isla».
Al poco tiempo de estar Renée en la pensión, la hermana del
capitán le cobró cariño, y trató de ser tolerante con lo que ella
llamaba una dcbilidad del hermano, que siemprc había vivido
como un solitario en el mar; además, Renée era de temperamento alegre y simpático, y su alegría contagiaba a todos los huéspedes de la pensión.
Hubo un momento en que Renée los hizo vivir en una grata
expectativa, cuando ella sospechó que iba a tener un hijo. Pcro
aquella esperanza, que tanto entusiasmó a su marido, se disipó
muy pronto.
El capitán Naranjo sufrió con aquella desilusión la primera
crisis de honda tristeza -y de pretendida inutilidad- que había
conocido en su inquieta vida marinera.
Llevaban cuatro días de navegación y comenzaba a hablarse
del arribo a Curazao; «La Inés» encontró buen viento en la última
parte de aquel viaje y los marineros «sentían» que estaban llegando.
Alfredo Miranda y Julio González habían hecho alguna intimidad, y a veces hablaban largamente sobre temas sin importancia, «para matar el tiempo».
35
W
11 ndn:s Rcrjucna
LJna mañana Julio le dijo, después de haber pensado mucho y
buscado los términos m,ls suaves para expresar sus ideas:
-Sin averiguarlo, he sabido que el capitán lo ha enrolado
como su secretario...
---Sí.
.- Yo también voy enrolado con el mismo cargo.
Pasado un momento de sorpresa, ambos sonrieron.
-¿Me permite que le dé un consejo? --le dijo Julio.
Alli-edo asintió.
-Antes de todo, haga que le planchcn, o que, por lo mcnos,
le dcsarruguen ese traje.
-¿ y entonces? No tengo otro...
-Mientras tanto, yo le prestaré un pantalón y una camisa.
-Gracias; ya me preocupaba este asunto.
-Otra cosa: ¿le prometió el capit,ín conseguirlc alojamiento
en Curazao, en casa de su hermana?
-Sí.
-Es un sitio muy reservado aquel... T1l11bién me lo prometió
a mí; es un hombre de confianza, y callado como una tumba ...
La alusión de aquel detalle de las virtudcs del capidn creó un
silencio molesto, pero la cordial franqucza de Julio lo rompió.
-Yo llevo poco dinero -confesó.
-¿Lo ha perdido todo? -Miranda había seguido con atención las numerosas partidas de póker tjue le habían ganado [os
marineros, y en modo particular el contramaestre.
Julio sonrió misteriosamente y le confió:
-Me embarqué con poco menos dc doscientos dólares; le
pagué treinta al capidn ... -se interrumpió para prcguntarle--:
y usted, ¿cuánto lc pagó?, y perdone la pregunta.
--Doscientos.
-¡Se lo comió vivo! -comentó, espantado de precio tan
alto-o De San Juan a Curazao no se pagan m,}s de veinte pesos.
36
w
Cllllillo(le!uego
-Fui yo, espontáneamente, quien se los dio ...
-¡Ah! -Julio comprendió que cuando se paga una suma
tan relativamente fabulosa es porque el empefío lo ha merecido...
Entonces le dijo-: Por tres noches consecutivas he perdido
diez, quince, veinte pesos, pero le recomiendo que no se pierda la
partida de esta noche -y sonrió enigmáticamente.
-¡Ojalá se desquite!
-No tenga cuidado, que lo que ellos me han ganado es como
esas carnadas que el capitán le pone a sus anzuelos...
Cuando bajaron a la cámara, Julio abrió su maleta y sacó el
pantalón y la camisa que había ofrecido a Alfredo.
-Pero antes, es mejor que sea usted mismo quien le quite esas
manchas de sangre que tiene el saco en esa manga -y se las indicó; Miranda palideció. Él continuó, como si aquel detalle terrible
no tuviese la menor importancia-: En la palangana hay agua y
jabón; ved cómo le sale fácilmente ...
Alfredo lo hizo con un apresuramiento que le traicionaba.
Julio volvió a decirle:
-Como no es bueno llegar sin equipaje a ninguna parte,
puede usar esa otra maleta pequeña, que está casi vacía, y no la
necesito.
Miranda se conmovió por la comprensión de aquel hombre
rudo y locuaz, pero todo corazón.
Julio GOlnález no aparentaba los cuarenta años de su edad,
porque, según él mismo había dicho, «nunca había estropeado su
cuerpo trabajando más de la cuenta» -y porque siempre se daba
la mejor vida posible, aun cuando estuvo en la cárcel...
37
V
Andrés Requena
-De las dos veces que he visitado a Curazao, sólo esta vez he
venido en goleta, porque tuve que embarcarme muy apresuradamente...
-¿Conoce bien a Curazao? -Alfredo se interesó.
-Como mis manos. Y hablo el papiamento tan bien como
los curazoleños. La otra vez estuve más de un año.
-Pero, ¿le gusta la isla?
-Solamente me interesa como punto de tránsito, y como lo
que ha sido siempre: un asilo seguro para los que huyen de la
justicia...
Los dos callaron, dejando vagar sus miradas, que se perdían
en el desierto del mar, como si encontrasen similitud en su misteriosa inmensidad con alguna otra cosa que ellos llevaban en sus
corazones.
Julio dijo, desconsoladamente:
-Yo voy navegando por un camino de fuego, en el que se
van quemando todos los recuerdos y las esperanzas que más amé
en la vida...
Al anochecer, Miranda quiso ponerse su traje acabado de planchar, pero Julio le aconsejó:
-Déjelo para desembarcar; mientras tanto, quédese con ese
pantalón y esa camisa.
-Gracias.
Julio sonrió cuando le dijo:
-Venga a ver a un hombre jugando póker de verdad... - y
mientras subía la escala, le advirüó: -No haga caso de nada que
me oiga decir, ni se ofenda por nada que me vea hacer...
Al llegar a la plataforma de la cámara de popa se detuvieron,
disimulando Julio sus intenciones.
38
w
_
GtlllÍllodefi/egll
-Sentémonos, que ya verá como vienen a intentar acabar de
desplumarme.
La noche entraba fresca, con un cielo colmado de estrellas.
«La Inés» navegaba con viento sostenido y su proa partía veloz y
suavemente las aguas.
El capitán y su mujer estaban en la cámara y cn el mando
Maracay, quien al ver a Julio en cubierta dejó el timón en manos
de un marinero y se le acercó.
-Espero que esta noche tenga mejor suerte -díjole, y en sus
ojos brillaba la codicia.
-¿Esta noche? .. -la voz de Julio tenía acento cándido.
-Quién sabe si logra desquitarse... -le aconsejó un marinero, mirando por detrás al contramaestre, que sonrió.
Julio siguió su comedia:
-¿Pero ustedes me hablan de jugar?
-Sí, hombre, sí.
-Tengo miedo de perder lo que me queda.
Perita, el contador, que había ganado parte de la bolsa de
Julio, vino en ayuda del contramaestre:
-No se desanime, que cuando menos se espera, viene la suerte
y, ¡pum! acaba con todos los demás.
-Pero...
Maracay no le dejó terminar:
-Dentro de un momento, en mi camarote.
Julio los vio alejarse, sonrientes y esperanzados.
-Nunca como hoy -le dijo a Alfrcdo- engañaré con más
gusto a un grupo de piratas de tan mala ralea. ¡Saltcadores!
-¿Está seguro? -Alfredo parecía preocupado.
-Segurísimo. Venga conmigo y verá.
Julio lo condujo a la cámara que ocupaban y abrió sus dos
maletas. Desenvolvió un paquete y sacó una pistola.
39
V
Andrés Reqllt'1la
--¿Es menester ir armado? -inquirió Miranda.
--Sí -y abrió el arma y se la mostró.
-¿Vacía?
-Peor que vacía: es una cigarrera -y agregó-: pero es lo
baslante dicaz para meter en cintura a cualquiera de estos pillos.
-¿Y si el otro está armado?
-Entonces se usa un puñal: yo siempre tengo este encima
-y de la cintura sacó uno pequeño, fino y brillante-: Se des'"
cuenta, en una mesa de juego -le dijo-, que los demás estén
armados.
Julio cerró la maleta y se trasladó a la cámara de Maracay.
Alfredo le siguió.
Ya estaban reunidos esperándole, el contramaestre, el contador, el cocinero y otro marinero.
Los cinco se sentaron en el piso y, como la cámara era tan
estrecha, Alfredo se subió en la litera del contramaestre, desde
donde podía atisbar todos los movimientos de los jugadores.
El juego comenzó monótonamente y Julio empezó a perder.
Pero perdía poco porque al parecer jugaba con miedo, solamente
atraído por la tentación del azar.
En una vuelta, Maracay mandó un resto, y todos se huyeron,
menos Julio.
-¡Escala grande! -exclamó el segundo de a bordo, creyéndose triunfildor.
-Color... -dijo simplemente Julio-. Buena para mí -y
empezó a tomar todo el dinero que había delante del otro, ya que
su punto era superior a simple vista.
-¡Como veinte dólares perdí! -se lamentó el contramaestre.
40
'si
GI,nino(/cjilcgo
---Es Dios que se ha acordado de mí --dijo ]ulio·-; pero verán que no hago otra...
Maracay levantóse y sacó dinero de un pequeño cofre; Julio le
echó una ojeada y sonrió, porque eran muchos los billetes que
traía en las manos ...
Media hora después dejaba la partida uno de los jugadores,
luego otro, y otro, hasta quedar Julio y Maracay en una especie
de duelo.
N contador, que le propuso la venta de una pistola, después
de haber perdido hasta una cadenita de oro con un medallón
religioso, Julio le dijo:
-Lo siento, amigo, pero yo tengo una --y le marcó con la
diestra la forma en el bolsillo, y agregó: -La que tiraré al agua al
llegar, para evitarme complicaciones.
El contramaestre le dio una mirada penetrante y encontró en
sus ojos una fría e impasible que le turbó.
Al final, Maracay había perdido hasta el reloj pulsera, de oro,
que usaba.
Cuando Julio salía, el contador comentó:
-¡Qué suerte del diablo tiene ese hombre!
Cuando llegaron a su camarote, Julio miró sonriendo a
Miranda, que estaba asombrado de su loca y constante fortuna
de aquella noche; luego le dijo, en tono serio:
-Son unos salteadores. Créame que se lo merecían...
41
Q.\)íJillcmstadt es la capital de una de las islas más singulares que existen en los mares del mundo. Con una tierra casi sin
agua y de escasa vegetación, porque ha sentido muy poco la ruda
caricia de la mano del hombre que siembra. Asilo inviolable de
individuos fuera de la ley de países vecinos y lejanos, en el que es
muy peligroso averiguar cuál es el verdadero nombre del más
respetable caballero o el de la más honesta y sencilla extranjera.
Especie de zoco apartado, como punto de refugio, en medio
del Caribe, y en cuyas tiendas, que parecen bazares orientales, se
encuentran mezcladas las drogas, licores y objetos peculiares de
todas las razas de la tierra.
Isla de traslados -de olvidos y de reencarnaciones de personalidades-, en la que el oro negro las minas de fosfatos han
multiplicado las ambiciones de medro.
Es raro que alguien que, acosado por la ley, tuvo tiempo de
huir y de refugiarse allí, deje sus playas sin pronunciar la vulgar y
amarga cuarteta, en una inconsciente oración de ingratitud:
y
Adiós, Curazao maldito,
paraíso de bribones,
donde se pierden los buenos
y se salvan los ladrones...
43
¡j Il<l,ú RC'jucl/t/
"."
""."
"..................................................................... ~t
" "
y sin embargo, cuálltos fueron los que, después de haberla
dicho, como una maldición, volvieron a Curazao como si se acogieran al amparo de la ticrra más bclla y hospitalaria del mundo ...
(,La Inés» comenzaba él accrcarse a las playas curazolcñas. Las
pequcñas luces dc algunas poblacioncs costeras se divisaban claramente: en el brumoso horizonte. Al amanecer de la quinta jornada la goleta estaba frente a la capital.
Dicz barcos más, cn su mayoría buqucs-tanqucs, espcraban
turnos para entrar, a lo que ayudaban y ordenaban los pilotos del
puerto con una calma exasperante.
Alfredo Miranda y Julio González estaban en la proa sin hablar, mirando ávidamente la ciudad en la cual podían decir con
toda razón que recomenzarían a vivir. Alti-edo estaba triste y no
era difícil adivinar su estado de ánimo a quien le tuviese de vecino. Una angustia honda le oprimía el alma, y sentía ganas muy
fuenes dc llorar, con un llanto que pudicra alivianarle el peso que
le abrumaba. Comprendía que todo cuanto había hasta aquel
instante era solamente un mal recuerdo, una pesadilla. Olvidando quc junto a él estaba Julio, díjosc, con voz ahogada por el remordimiento:
-¡Mejor hubiera sido morirme! ... --pero vio los ojos de Julio fijos en los suyos, y cortó '!as palabras que desnudaban su tétrico pensamiento. Se repuso al instante, y recobrando el dominio
de sí mismo, dijo-: Pensaba en voz alta ...
El otro sonrió:
-Yo no pienso ni siquiera en voz baja, amigo, porque lo que
siento no es para decirlo ni en sueños... La última vez que estuve
aquí juré no pisar jamás el suelo de esta isla... -y agregó, con amargura-: Ahora no solamente he vuelto, sino que casi la bendigo.
44
v
(,alllilll)l/ejilt'gll
-·Paciencia y án imo -le aconsejó Miranda.
-Me dice lo mismo que pensaba yo decirle cuando lo oí lamentarse.
Los dos hombres trararon de sonreír, pero solamente se asomó
a sus labios un rictus de amargura. Luego contemplaron largamente la ciudad, de un extremo a otro, en toda su amplia y pintoresca
extensión. En el fondo, una multitud de chimeneas empañaban e!
nítido azul de! cielo con un denso humo negro. Desde «La Inés» se
distinguía claramente el puente de pontones que se abría cada vez
que un barco entraba al puerto. Era una maniobra lenta, que retardaba la entrada de los barcos a los muelles principales, que están
dentro del golfo que forma la bahía de Santa Ana. A medida que
un barco se interna por esta abra, la bahía va apareciendo más
amplia, hasta dar la ilusión de un lago manso y prof~ll1do, en cuyas
orillas están las refinerías de petróleo.
Cuando a la goba le llegó el turno de entrar al puerro, Alfredo
le dijo a Julio:
-Es mejor que yo vaya a cambiarme de ropa.
--Yo me atrevo aconsejarle que espere a que pasen todas las
visitas de los aduaneros: debemos desembarcar por la noche, a
escondidas, porque si nos descubren, podemos pasar un mal rato
y se lo haríamos pasar al capidn...
-Tiene razón.
--Es, sencillamente, que no es la primera vez que tcngo que
desembarcar de este modo ... --y sonrió--. Además, estoy seguro
de que el capitán le ordenaría esperar hasta la noche, si se da
cuenta que usted piensa salir del barco en e! día.
Alfredo asintió plenamente bajo el peso de esas razones. Agradecido de todos los consejos oportunos y desinteresados que había recibido, quiso darle las gracias:
-Le agradezco mucho sus indicaciones... -comenzó a decir) pero Julio le cortó la palabra con tono burlón:
45
V
A ndris Reqllena
-Déjese de darme tantas gracias, que cuando dos hombres
se encuentran vestidos con la camisa de desesperación que nosotros llevamos, si son verdaderamente hombres, se deben dar el
hombro obligatoriamente: ¡Hoy le toca a uno y mañana al otro!
-Pero...
-No hay peros que valgan; adem~ls, ¿es que tiene intenciones
de no volverme a ver?
-Eso no.
-¿Entonces? Si vamos a vivir hasta en la misma pensión, todavía nos queda mucho tiempo por delante para conocernos
mejor. El amigo que encontró en este viaje sin usted buscarlo,
seguirá siendo su amigo en tierra firme.
-Gracias -Alfredo le tendió la diestra-: Cuenta con un
buen amigo.
Julio se la estrechó cordialmente, siempre con esa sonrisa suya
que parecía no abandonar su simpático rostro mulato.
«La Inés» iba acercándose a uno de los muelles cuando el capitán Naranjo se acercó a sus pasajeros y les dijo, confidencialmente:
-Mientras pasa la visita de los inspectores de la aduana, pónganse a hacer cualquier cosa, lejos de dIos; y no traten de desembarcar hasta prima noche, que yo mismo me encargaré de llevarlos a la casa que les he dicho. ¿Comprenden?
Los dos asintieron, y se fueron a juntar con unos marineros
que recogían la vela del trinquete.
Renée salió de la cámara de popa lista para saltar a tierra. Vestía
un ceñido traje de seda azul, y llevaba los cabellos sueltos, casi en
desorden, como si estuviese convencida de que así hacía más sensual y atrayente su figura. Sus ojos brillaban de júbilo, y desde lejos
46
v
CAlllino dejiteg()
comenzó a saludar a gritos a mujeres y hombres conocidos, que les
devolvían en el mismo tono sus efusivos saludos. Parecía que todos
los marineros, y hombres y mujeres que estaban en tierra, la conocieran y se alegraran de su llegada. El capitán Naranjo también se
animó a saludar en la misma forma y la tripulación le imitó.
El capitán, en un momento en que pasó por el lado de su
mujer, se detuvo a mirarla y sonrió satisfecho de su lozana belleza
trigueña. Ningún capitán de navío que recalaba por aqucIlas costas él creía que pudiera decir que tuviera una mujer tan bella
como la suya. Aquella convicción colmaba de orgullo su corazón
de lobo de mar. Su dicha hubiera sido completa si la risa de un
hijo le hubiese venido a alegrar sus largas travesías. Ese hijo no
había dejado de ser su más fuerte anhelo.
La visita de un vista de aduana le sacó de su feliz recreación
con la figura airosa de su mujer, ignorando que el más vehemente
deseo de su vida ella lo llevaba ya angustiosamente cuajado en sus
entrañas...
Comenzó la descarga de «La Inés» tan pronto terminó la maniobra de su amarre.
--Es mejor que nosotros hagamos algo en firme -aconsejó
Julio a Miranda.
-¿Y qué hacemos?
-Ayudar en la descarga de los tanques; venga y acérquese
conmigo a esta bodega.
Alfredo le siguió. AlUegar junto al portalón cuadrado de la
bodega, Julio comenzó a dar ayuda y el otro hizo lo mismo. Media hora después estaban empapados de sudor.
-Por esto es que muchos hombres prefieren no trabajar ~ijo
Julio, limpiándose las gruesas gotas de sudor que manaban de su
47
W
A nclrés Requenll
frente-o Y ya que estamos sudados y parecemos verdaderos peones, sigamos más despacio, compañero...
Alfredo, a pesar de lo fatigado que se sentía, no pudo dejar de
,
sonrelr.
La visita del empleado de aduana fue corta y cómoda para el
eapit<ín Naranjo, quien aprovechó de la oportunidad para regalar un galón de ron viejo de Santo Domingo, y un par de lujosas
cajas de tabacos al diligente y amable inspector...
El trabajo de la descarga de «La Inés» fue una tarea que se realizó rápidamente, ya que no faltaron varios voluntarios que, seguros
de la generosidad del patrón, dieron su ayuda animosamente, entre discusiones en «papiamento» y largos tragos de aguardiente que
el cocinero tenía órdenes de darles, de rato en r:.1Lf'
Los muelles de la capital de Curazao son grandes y modernos,
y se extienden por largos trechos en ambas orillas en torno del
puerto. «La Inés» estaba en uno de los de la derecha, cerca de la
multitud de pequeíí.os balandros y goletas venezolanas e isleñas
que diariamente arriban a la ciudad cargadas de carnes y legumbres. En ambos lados los muelles están rodeados por llna serie de
pintorescos cafetines, donde los rnarineros gastan el dinero ganado en la travesía. En estos sitios se ha reunido una colección cosmopolira de mercancías del amor, procedentes de todos los pun··
tos de la tierra, las que 110r lo regular se presentan acompañadas
por sus «amigos», que las siguen constantemente, de país en país,
administrándoles... sus ganancias, hechas desde los tristes puertos
de Haití a los babélicos de Panamá, y dondequiera que los tripu-
48
..................................................................................................................................................................... G11niJ¡odefuego
lantes de barcos norteamericanos sean la mejor clientela para su
desgraciado comercio.
Antes de que se establecieran las refinerías, Curazao solamente se distinguía por su fama como asilo inviolable de los perseguidos de la justicia.
Willemstadt es una ciudad muy poblada, con muchas construcciones anticuadas junto a palacios de arquitectura moderna
del reposado estilo holandés; con calles estrechas y oscuras, amplias y bellas avenidas, además, con una peculiar y ya característica falta de sitios higiénicos... En los últimos años se despertó en la
rica y laboriosa colonia holandesa al afán de modernizar la ciudad -que tiene más de la mitad de los habitantes de la isla-,
pero no llegó muy lejos, exceptuando los macizos e imponentes
edificios en que se alojan las principales autoridades que representan al gobierno de su enérgica Majestad, la Reina de los Países
Bajos.
Para las diversas categorías de prófugos que llegaban, luego
de haber puesto sus documentos en orden, lo que no era difícil,
no había ningún peligro en la isla, si respetaban escrupulosamente las leyes holandesas, que son intransigentes con quienes turban, aunque sea en poca cosa, el reposo olímpico de sus respetables y prósperas autoridades coloniales.
Comenzaba a oscurecer y Alfredo y Julio preparaban sus equipajes, para estar listos a seguir al capitán Naranjo, cuando sintieron que la mujer de éste entraba en la cámara de Maracay. Un
olor intenso de perfume de Coty llenó los dos comp<:rtimientos.
El contramaestre protestó de la imprudente visita de Renée:
-¿Pero estás loca? ¿No te he dicho que cuando estemos en
puerto, no vengas a mi camarote?
49
W
Andlis Requena
-Tenía que hablarte, Maracay.
-No hay razón que valga para que dejes de hacer lo que te
ordeno. ¿No comprendes que no quiero líos con el capitán?
-¿Le tienes tanto miedo? -la preguntq la hizo en un tono
de burlona ironía.
-Bien sabes que no le tengo miedo a nadie, pero no quiero
líos, iY basta!
Siguió un silencio embarazante tras de esa amenaza acalorada. Alfredo y Julio se miraban sin moverse para no denunciar su
presencia, y no hacer más penoso el altercado.
Con voz pausada y sumisa ella habló otra vez:
-Tienes razón: pero era que tenía que verte para decirte que
no dejes de ir a verme a «La Isla», y que luego te dejes encontrar
alguna vez...
-Haré como hacemos siempre, Renée; pero te ruego que
seas prudente, por lo que tú más quieras.
-Lo que más quiero es a ti.
Otro pesado silencio y luego la voz imperiosa de él, que ordenaba:
-Basta, ahora. Vete ya.
Ella salió y él se quedó murmurando entre dientes, ofendido
y exasperado por la imprudencia de la amante, que pasaba por
encima de las más elementales precauc.:iones para entrar a su camarote, en aquel muelle de Curazao, donde todos la conocían.
El capitán se asomó a la cámara y les preguntó a Julio y a
Miranda:
-¿Están listos? Pues entonces vengan conmigo.
La noche era de una oscuridad que favorecía el plan de aquel
desembarque clandestino de los dos hombres.
50
v
G1¡¡lil/(¡,/cjucgo
Al pisar tierra, Julio miró hacia el cielo, e imploró:
-jVirgencita, ayúdanos!
51
4
~--_.. ~
~
~an cn un ómnibus, rumbo a «La Isla».
Julio y Miranda ocupaban uno dc los estrechos y duros asientos. El primero suspiró, bebiéndose el aire tibio dc la noche:
-¡Qué bucno debe ser tener mucho, mucho dinero!
-No se hace gran cosa, créame...
-¿Que no se hace gran cosa? -y sonrió, con pena. Luego
admitió-: Si es que uno ha nacido en cuna de oro, y la suertc le
dura hasta la vejez, quizás pueda ser que se aburra, pero...
y como en aquel instante recordara una pintoresca aventura,
la refirió:
-Yo tengo un amigo que trabajaba en una casa de comercio.
Era un hombrc que le gustaba mucho divertirse, y que tcnía buena letra. Se llamaba PapiLo Mamerto. Sicmpre me dccía:
-Si yo tuviera mucho dinero, un día alquilaría todos los
coches, y comprometiera por mi cuenta a todas las pecadoras
disponibles de 1.1 ciudad... Ese día los ricachos no encontrarían
en donde divertirse, porque a todos los sitios que llegasen, les
dirían:
-«No hay nada esta noche, porque Papito se las llevó a todas,
por su cuenta»...
53
W
A ndl'és Requen"
Hasta quc ocurrió el milagro: Papito se sacó un premio mayor
de la lotería, de diez mil dólares...
(El ómnibus se deslizó violentamente en una curva y todos los
pasajeros qucdaron sin aliento, esperando una catástrofe. Cuando el conductor les devolvió el corazón, Julio continuó):
«Tal como lo soñó por tanto tiempo, 10 realizó: organizó una
verdadera caravana de coches -después de ponerse al día con
todas las deudas que les tenía atrasadas a los conductores-, y en
cada extremo puso una orquesta. En el antepenúltimo coche iba
él, con un señoril tabaco en la boca. El cochero que abría la marcha tenía un itinerario preciso que seguir. Cuando pasaba frente
a la casa de algún individuo por quien Papito sentía franca antipatía, el cortejo disminuía la marcha y la orquesta subía de tono...
La fiesta prosiguió mientras a él le quedó dinero. Luego, como si
nada hubiese ocurrido, regresó a su puesto de trabajo, que se lo
habían conservado vacante porque su comentada aventura le hizo
mucha gracia al amo de la tienda donde él trabajaba...
La p~nsión de la hermana del capitán Naranjo estaba situada
en el centro de «La Isla», que era como llamaban al aniruado barrio que se había formado alrededor .de las refincrías. Era un barrio muy poblado, en su mayoría por modestos y tranquilos obreros venezolanos; con unas cuatro calles que se podrían llamar principales, anchas, con pequeñas casas de madcra, y dc relativa animación comercial. Estaba unida a la capital por una incómoda
carretera y por embarcaciones a motor que atravesaban el pequeño golfo regularmente.
Ninguno de los clientes de la pensión, exceptuando una muchacha venezolana, vivía en la casa principal, sine en una ringlera
de casitas de madera que la dueña había hecho fabricar muy cer-
54
w
CAlllinOIII'jiIC¡{II
ca, gracias a un permiso que su influyente hermano había conseguido con las autoridades holandesas de la capital. En cada una
de esas casitas se alojaban cómodamente dos huéspedes.
La casa de la pensión era de dos plantas, de madera fuerte y
bien trabajada, pintada primorosamente de verde y blanco. En la
planta baja estaba el comedor, con seis mesitas muy limpias, a veces
adornadas coquetamente con flores, y una surtida venta de dulces,
refrescos y cerveza. En el piso alto estaban las habitaciones de la.
dueña y de Sara de Castro, la que había sido admitida allí por excepcional recomendación de un íntimo amigo de su hermano.
La pensión gozaba de prestigio como casa respetable, en la
que reinaba un orden casi severo, imponiéndose la patrona la
ingrata tarea de vigilar personalmente por la buena conducta de
sus clientes... pues tenía muy en el corazón la confianza y el crédito que su nombre inspiraba en aquellos contornos, a pesar de que
todos los vecinos sabían que llluchos de los que vivían por allí
tenían largas cuentas pendientes con la justicia de diversos países,
y que habían escogido I<La Isla» porque era un refugio dentro del
refugio mismo de Curazao.
Madám Mulé tenía muchos años menos que su hermano; a
pesar de lo t~!I1to que influye el trópico en arruinar la juventud de
las mujeres, ella aparentaba ser más joven; su rostro se conservaba
lozano y fresco, y su cuerpo ágil y de formas atrayentes. Ningún
hombre -aseguraban las malas lenguas- había logrado aún enternecer su corazón, ni gozado de su preferencia una sola vez en
el transcurso de sus treinta años bien cumplidos. Era un tipo de
criolla trigudía, con cabellos rizados, siempre bien peinados, y
dientes muy limpios; y aunque trabajaba mucho, nunca dejaba
de acicalarse, y de lucir con cierta elegancia los espléndidos vestidos que recibía en cada retorno de su hermano.
El negocio más floreciente de Madám Mulé consistía en sus
préstamos de dinero, que le tomaban con un interés crecido en
ss
,JI:
A l1drés Requellll
toda «La Isla», contando entre sus prestatarios a muchas autoridadcs, que confiaban en su completa discrcción. Este negocio pertenecía a una socicdad formada por los dos hermanos, de la cual
ella era la directora. No se conocía ningún caso en que, hombre o
mujer; la hubiera engañado. Ella defendía sus intereses con un
calor que todos evitaban provocar... Además, las consideraciones
de que gozaba la hacían un adversario doblemente peligroso para
los que pensaran embrollada. Y sin embargo, el dinero que prestaba lo daba a puro título de la palabra de honor, negándose a
recibir, muchas veces, los pagarés o las joyas que le ofrecían como
garantía.
-¡El que me debe me paga de todos modos! -comentaba,
orgullosa del respeto que infundía su voz suelta de palabras fuertes y de acusaciones peligrosas, ya que estaba al corriente de todo
lo que ocurría en aquel barrio y en todo Curazao.
La lmica pasión que se le conocía era un fanatismo ciego por
la Iglesia Católica y sus ministros. El comedor de su casa estaba
adornado con un cuadro gigantesco del Sagrado Corazón de Jesús -de cuya cofradía ella formaba parte-, yen su dormitorio
había una verdadera colección de imágenes y objetos sagrados.
Cada domingo iba a oír misa a la capital, y en los demás días
escuchaba la misa de las seis en la capilla más cercana, cuyo sacerdote le demostraba una alta estimación, a la que Madám Mulé
correspondía con devotas y ge'lerosas limosnas. Muchas veces ella
recibía visitas de curas y religiosas, que atendía hidalgamente, ya
las que nunca dejaba salir de su casa con las manos vacías.
La noticia del arribo de la goleta de su hermano la supo muy
tarde Madám Mulé, y no tuvo tiempo de ir a esperarle como era
su costumbre, retraída en los últimos meses por la entrada de
56
v
C1/llillOdCfl/cgo
Renée en la vida de! capitán Naranjo, elección que ella no criticó,
pero que tampoco aprobara, y que para no ofenderle había optado por no halagarla pero sin mostrarse predispuesta contra la mujer
que él había elegido por compañera. Después le había tomado
algún cariño, pero sin haber podido despojarse de una reservada
desconfianza para con Renée, cuyo pasado y vida turbia conocía
mejor que su hermano, gracias a lo que le había referido e! cocinero de a bordo, que era su delator de cuanto ocurría en «La
Inés» en puerto, y en viajes...
Antes que su marido llegó Renée a «La Isla», trayendo unos
cuantos regalos que hicieron sonreír de satisfacción a Madám
Mulé, abrazándose ambas con efusión.
-Mundo viene ahorita -le dijo Renée al saludarla; yen tono
confidencial le anunció: -Te trae dos pasajeros y quiere que tengas una casa arreglada para cuando ellos lleguen.
-Una casa lista seguido, ¡eh! Como si yo fuera adivina y contara con cien casas a la orden de quienes lraiga mi hermano...
-Son dos señores. Han pagado muy bien sus pasajes y parece que se trata de gente de copete -le confió Renée-. Uno
viene de Ciudad Trujillo y el otro de San Juan de Puerto Rico.
-Veremos... -y llamando a una sirvienta le ordenó: -Ve y
limpia la casa que tenía Miguel el cubano, y prepárala con dos
camas.
A Renée, «por tratarse de que era la mujer de Mundo -que
era como en lJ intimidad llamaban ellas al capitán-, le había
permitido alojarse en su casa», según había explicado en los primeros días de la violenta pasión de su hermano. Ya no repetía
aquellas palabras porque Renée se supo ganar el corazón de su
cuñada. Al fin le había propuesto a Renée que «si venía un hijo lo
esperaría en su casa, y no exponiéndose a los malhumores del
mar», -lo que Renée había aceptado, con íntimo regocijo para
el hermano. Por mucho tiempo -y contaba tres años aquella
57
V
A luJ1t~ Requ(11t1
unión- esa eventualidad se había esperado en vano, y casi se
había perdido la esperanza de que aconteciera, dándole esto ocasión a M,ld,lm Mulé para exasperar con sus pícaras burlas al patrón de «La Inés».
En un momento en que las dos mujeres sc qucdaron solas en
la habitación de Renée, esta la dijo, sonriente y misteriosamente:
-Tengo que confesarte un secreto, Madám...
-¿ Un secreto, tú?
-¿Me prometes que serás tú quien se lo dirás a Mundo?
Madám Mulé la miró sorprendida y seria.
-¿De qué se trata, Renée? - y la sacudió por los brazos-o
Dime, pronto, ¿de qué se trata, mujer de Dios?
-Creo que vaya tener un hijo, Madám... -en la voz de
Renée vibraba un reprimido temor, que en su emoción la cuñada
no pudo pcrcibir.
-¿Hablas en serio?
-En serio, Madám. Me he dado cuenta desde antes de salir
de Puerto Rico, pero no le he dicho nada a Mundo porque quiero que seas tú quien le dés la noticia.
-¡Al fin ya han hecho algo en la vida! ·-rió feliz y satisfecha
Madám Mulé.
-¿Crees que él se pondrá contento?
-¿Por qué lo dudas? ¿Quién es' él para no ponerse contento
con un hijo, que le llega del cielo cuando tiene casi sesenta años?
-exageró.
Madám Mulé, plácida y tarareando una canción popular de
moda, dejó sola a Renée. Desde el comedor le gritó:
--Es mejor que no bajes ahora y que descanses un rato, no
vaya a ser que te haga daño la fatiga.
Renée se tiró de bruces en la cama y quedó inmóvil, indecisa
de si reír o llorar. Luego, vestida y perfumada, se preparó a espe-
58
w
Cl,ni,/(I dejitego
rar al marido. Se vio en el espejo, y satisfecha de su provocadora
belleza, tuvo confianza en que él recibiría la noticia con una gran
alegría.
Cuando se acercaban a la pensión, el capitán Naranjo dijo a
Julio y a Miranda:
-Espérenme aquí un momento, que quiero que ustedes entren cuando haya pasado el bullicioso saludo con que el vecindario siempre me recibe.
Los dos hombres asintieron y el capitán se alejó. Ellos le vieron entrar en la espaciosa casa de dos plantas, ya alumbrada, pero
en la que no se notaba ningún movimiento. Minutos después la
casa se animó, invadida por gentes de todo el vecindario, que
saludaban al recién llegado con muestras de alegre y sincera simpatía. Aquel recibimiento duró como media hora. Luego se fue
retirando la gente y esperaron el retorno del capitán.
Julio, que había notado la impaciencia que desesperaba a su
compañero, le advirtió:
-Hay que tener mucha paciencia con estos curazolcños, amigo, porque hablan más que las cotorras, pero en el fondo son
buenas personas.
Estaban bajo un árbol, algunos pasos fuera del camino, ocultos a la mirada de los transeúntes, que en aquella hora no eran
numerosos. Cerca de ellos, casi al frente de la pensión de Madám
Mulé, había un bar con juegos de billar y de cartas, al que iban
llegando los primeros visitantes.
Julio miraba atentamente a rIadas los que entraban en aquel
local, adornado con cierto lujo de mal gusto, y se dijo en voz alta,
como un lamento:
-Quiera Dios que por aquí haya otros mejores que ese...
59
W
A mires Reqllena
-¿Otros qué? -Alfredo creyó que Julio le hablaba.
-Estoy viendo aquel bar. De los que he encontrado en el
camino ese es el menos mal presentado, y me pregunto si no habrá algún otro de más tono.
La espera se hacía larga y la impaciencia de Alfredo crecía.
-Estoy seguro que están hablando ahora de nosotros, pero
cuando se cansen verá que vienen por los huéspedes -dijo Julio.
Alfredo comprendió que su compañero no tenía ninguna pre'"
ocupación y se resignó él también.
-La otra vez que estuve aquí toda esta tierra era un monte
abandonado, donde lo único que se daba era el níspero.
La noche era oscura y en el cielo se asomaban millaradas de
estrellas. La tierra seca y yerma exhalaba un calor intenso, aumentado por la ausencia del más leve soplo de brisa. Las ramas
esqueléticas de los árboles parecían petrificadas. A lo lejos se oían
los ruidos sordos y potentes de las maquinarias de las refinerías de
petróleo, y a veces el silbato de algún barco o alguna fábrica. Alll1
no estaban densamente poblados aquellos contornos donde
Madám Mulé se había establecido. Las casas de mayor importancia que había por allí las ocupaban tiendas de árabes, polacos y
judíos; y en las anchas, grandes e incómodas casas de cemento
armado, de la compañía de las refinerías, se alojaban los braceros,
que se importaban desde las islas veónas, y en su mayor parte de
las costas cercanas de Venezuela.
Por fin Julio y Alfredo vieron al capitán que salía de la casa de
su hermana y se dirigía hacia ellos.
-Pueden venir ya, que está todo arreglado -les dijo.
Ellos notaron que el capitán estaba risueño, y que su voz era
alegre.
-Tienen una casa lista para ustedes dos solos -les explicó-o
Pagarán dos florines diarios por habitación y comida. ¿Están conformes?
60
w
CI/l/i/1O de¡¡lego
Ambos asintieron y entraron en la pensión.
La panoBa estaba en medio del comedor, y al darles las buenas noches los examinó de pies a cabeza con una mirada indiscreta. Luego les dijo:
-En lo que alisto la cena pueden ir a la casa en que se alojarán, para que la vean y se vayan acomodando.
Alfredo se sonrió por el curioso dialecto que hablaba aquella
mujer, y le dieron buena impresión sus modales francos y bruscos. Julio la miró también detenidamente, pero sin sonreír. Antes
de seguir a la sirvienta que le indicaba el camino, le advirtió a
Madám Mulé:
-Señora, por el precio no se preocupe, pero le rogamos que
nos atiendan lo mejor posible.
El capitán Naranjo le hizo un signo afirmativo, dándoles a
comprender que él había hecho aquella recomendación por anticipado.
La casa que ocuparon era pequeña, pero limpia y relativamente cómoda, alumbrada con luz eléctrica; comprendía dos
dormitorios y una salita. Cada habitación tenía una ventana, y los
lechos estaban bien preparados. Los dos hombres se sintieron satisfechos. Poco tiempo después, en la pensión, fueron conociendo los demás huéspedes.
Madám Mulé los presentaba según iban llegando al comedor:
-Don Fermín del Corral -(colombiano: pequeño y delgado, con el rostro achinado, ojos vivos y curiosos. Viajante de comercio; fabricante y vendedor de la conocida «gutapercha india», milagroso líquido para blanquear la piel de los negros... De
palabra fácil, como acostumbrado a hablar mucho para convencer a sus dientes; «alma de poeta lírico)) -según confesaba modestamente... Bebedor impenitente, mentiroso y murmurador,
dado a alabarse de imaginarias conquistas femeninas).
61
A ntirés ReljUt71<.l
"...................
V
-El señor Rudy, y Linda, su mujer -(francés él, como de
treinta años, bien afeitado y perfumado, con los cabellos lustrosos
por la vaselina y partidos muy cuidadosamente. Su saludo fue
seco y dado con importancia, como si hiciera un favor al saludar a
los recién llegados. Ella era pequeña, bonita, cara de ingenua,
con ojos castaños en los que había oscuras ojeras de muchas malas
noches).
-El señor 5010m -(comerciante árabe, grueso y vulgar, con
bigotes lustrosos y abundantes, dueño de una tienda de tejidos).
-El señor Celestino -(sastre, haitiano, más negro que el cuervo, con una gruesa capa de polvos en el rostro, que se diluían
cuando sudaba, y un perfume penetrante y de mal gusto. Además era bizco, tramposo y hablador. Él y el árabe compartían las
presas de sus poco recomendables conquistas femeninas).
-El señor Miguel-{cubano, mulato simpático y locuaz, entrado en años, que además de trabajar en las refinerías algunas
veces, ganaba mucho dinero practicando el espiritismo... en sociedad con el haitiano, por lo cual no gozaba de la cristiana estimación de IvIadám Mulé. Por sus sesiones de hechicería tuvo que
dejar la casa que ella le había alquilado. Además, era un apreciable cantador de rumbas cubanas y merengues dominicanos).
-El general Millares -(centro-americano; gentil y simpático, cuya vida, un tanto misteriosa, trataba de disimular ocupándose en diversos quehaceres, aunque nadie ignoraba que era rico
y que su persona la vigilaban cuidadosamente leales de él y espías
del gobierno de su país. Su valor era legendario, y su carrera militar había sido una serie de asaltos al poder de su patria, aunque
todavía no había logrado escalarlo firmemente).
La última en llegar fue Sara de Castro, venezolana, de veinte
años escasos, de rara y fina belleza, con grandes ojos azules, claros
y luminosos, cabellos castaños y labios rojos y frescos, que humedecían unos dientes perfectos de blanquísimo marfil. Habiendo
62
..,
<Al/lino dejllego
cenado ya, solamente se detuvo un momento; sonrió gentilmente
a los recién llegados y se despidió con premura.
Antes de partir, Madám Mulé la dijo:
-Sara, al fin mi hermano Mundo y Renée van a tener un
hijo.
Ella volvió y le tendió la diestra al capitán:
-Mis congratulaciones, para los dos.
De nuevo se dirigió a la puerta y se perdió en la oscuridad de
la noche, apresuradamente.
El capitán Naranjo, radiante de felicidad, recibía las felicitaciones con visible orgullo. Cuando Renée bajó al comedor él fue
a su encuentro y tomó con efusión las manos amadas entre las
suyas, rudas y fuertes, hechas tiernas por la esperanza del ser que
germinaba en aquellas entrañas.
Miranda notó en los ojos de Julio una mirada dura, casi de
odio, y procuró sonreírle para que borrase de su rostro aquella
expresión de desprecio tan indiscreta.
Cuando salía, Miranda pensó: -«Esta gente compone simplemente una triste y absurda legión extranjera de delincuentes,
pero sin mando ni rumbo; sin ayer ni máñana; con todos los puentes
del pasado rotos a sus espaldas. ¡Y yo soy uno de ellos! -luego de
mirarles detenidamente, se aseguró-: «Pero qué deseo tan fuerte
de luchar y vencer adivino en sus ojos... ¡Y qué intensamente deben amar la vida!»
63
A
tercer día de Julio haberse dispuesto a arreglar su situación en Curazao, le confió a Miranda:
-He conseguido comprar dos pasaportes... Cuestan cincuenta florines, cada uno.
-¿No nos pondrán luego en dificultades peores?
-De ninguna clase. Los extiende el cónsul honorario de no
sé cómo se llama el país.
y para tranquilizarlo:
-Casi todo el mundo, aquí, tiene de esos papeles. Es una
verdadera mina de salva desgraciados. Me he asegurado de que
valen como si uno los hubiese traído ...
Cuando se marchaba Julio le recomendó:
-Acuérdese de pasar por donde el sastre, que el hábito hace
al monje...
Ahora Julio tenía el flamante pasaporte en sus manos y parecía que le quemaba los dedos aquella libreta azul.
65
A I,tllis Reqttenil
,..',
, ,
,',................. W
Pensó decir una palabra, pero se la tragó sin llegar a abrir la
boca. Miranda comprendía su inconformidad, y lo comprendió
mejor cuando a Julio se le salió del alma la amargura haciendo
una confesión:
-¡Parece mentira, amigo, pero en todas las ocasiones en que
he salido de mi país, en ninguna he logrado poder sacar un pasaporte como la gente decente! Hay hombres que nacemos como
escupidos por el diablo, se lo seguro. - y agregó, como una justificación ante el juez de su propia conciencia-: Por más que he
luchado por andar derecho, siempre me encuentro en una mala
hora que me hace cometer algún disparate... Después, la mala
fama corre por el mundo, y cuando uno ha dado el primer mal
paso le sucede como a las mujeres que se dejan seducir...
-A todos se nos presenta esa hora negra: a la mayor parte
Dios la ayuda a pasarla sin caer en el abismo; él otros, en cambio,
los pierde el odio, la ambición, la cólera. Estos, después, invocan
una palabra tremenda -vacía y cómoda-, en cuyo sentido caben todas las disculpas, como en una casa de huéspedes se pueden alojar todas las pasiones, sin chocar entre sí: el Destino...
Cuando pudimos salvarnos y no lo hicimos, le echamos mano a
esa excusa, y a seguir cayendo, cayendo... -dijo Miranda.
Julio mordió las palabras, inconforme con aquellas razones:
-Entonces, ¿es Dios o el diablo el.que manda en nosotros?
Miranda, cuando vio que su amigo entraba por aquella confusión metafísica, lo invitó:
-¿Qué le parece si nos vamos a tomar un refresco?
Con los nervios en calma, por efecto de una naranjada, Julio
recordó:
66
CAl/uIIO defl/ego
.. .
-Éramos tres hermanos nosotros, pero dos se desbandaron
antes de cumplir los quince años. Uno de ellos soy yo. Pero no 10
hicimos por vagabundería, ni por no trabajar, sino porque el viejo se metió con una mujer a los tres meses de mamá morir, yeso
nos dio mucha rabia. Mi otro hermano Gabriel se metió en una
revolución y lo mataron en los primeros tiros de un encuentro,
porque de zángano quiso ser de la vanguardia... Yo lo vi muerto,
al otro día de la acción. Nunca he podido olvidar su cara partida
de un machetazo que le llevó un ojo en claro. Y la barriga hinchada y abierta, todo desnudo, pues por quitarle la ropa lo dejaron
sin calzoncillos... Un amigo me ayudó a enterrarlo, pero fue casi a
flor de tierra, porque el hoyo 10 tuvimos que hacer con un machete. Luego le puse muchas hiedras encima, y una cruz amarrada con bejucos. Entonces comencé a perderme: es decir, comencé a vivir del juego, y a disparar antes que pudieran cortarme...
Una vida arrastrada, ¿verdad? Pero solamente sabía trabajar en
conucos yeso no me gustaba. Una vez tropecé con mi papá, que
iba huyendo hacia el Este, porque tuvo que cortar en serio al
hermano de una muchacha que él había seducido... Me convidó
a seguirlo, pero como me daba vergüenza andar en malos pasos
junto con él, me negué. En la casa quedó mi hermano mayor, que
tenía buena cabeza y todos lo respetaban. Yo seguí viviendo como
podía. Una vez un amigo me aconsejó q~le me hiciera policía,
pero sólo estuve seis meses, porque se necesita no tener nervios
para aguantarle a cierta gente su mala sangre. Otra vez estuve al
casarme, pero le salí huyendo al matrimonio, a lo último, porque
tenía miedo de cargarme de muchachos, y además, el recuerdo
de mi familia era un mal ejemplo que me hacía sacarle el cuerpo
a esos líos.
«La primera vez que caí preso fue por una trampa que me
hicieron en un juego: luego de perder todo cuanto tenía, averigüé que me habían ganado con trampas, y como no me quisieron
67
AminEs Requena
-.
V
devolver mi dinero, la discusión se agrió más de la cuenta, hasta
que estando yo descuidado me dieron un bofetón... Cuando a un
hombre le ponen la mano en la cara, en mi tierra, o lo acaban de
matar o entierran al otro, porque si no, lo cogen de mojiganga
para toda la vida, y cada vez que se pierde un pescozón lo encuentran en su cara...
«Me echaron tres años de cárcel, porque pude probar que lo
maté después que él me ofendió de palabra y me agredió.
«Luego... sería larga la cuenta de mis tropezones ...
«He pasado por tantas cosas, y he hecho tantas locuras, que
cuando miro hacia atrás me parece que es mentira, que todo aquello lo vivió otro y no yo.
«Casi ni creo a veces en el recuerdo, porque los años son cortos para que quepan en ellos tantas cosas... ¡Y sin embargo, tengo
tantas huellas de esos percances en mi cuerpo! ¿Verdad que lo
mejor es olvidarse de todo, amigo Miranda?»
--Es lo mejor. Y cuando a su conciencia le pese mucho, dígale, con convicción: fue el destino que lo quiso así.
- y como el destino y todo lo hizo Dios... ¿verdad?
Madám Mulé comenzaba a tener pór ellos una singular predilección, especialmente por Julio, con quien solía conversar a
menudo, y al que encontraba todas las mañanas en la iglesia, oyendo la misa de su hora preferida.
-Es el único hombre, en todo Curazao, que oye misa todas
las mañanas, y que se confiesa a menudo -contaba ella a sus
amigos, dulcemente maravillada.
Y a veces, ante el sincero rubor de Julio:
-¡Debe servir de ejemplo a muchos! -exclamaba, con piadosa pasión.
68
w
Ctl7li110defi(ego
Aquellas visitas a la iglesia terminaron por hacerlas juntos, presentándole ella el cura y algunas religiosas a Julio, que se complacía en hacer amistad con personas de tanta influencia en este
mundo y en el otro.
Algunas veces Julio se hacía acompañar por Miranda, que no
iba con toda su voluntad.
-Déjese ver por la iglesia, por lo menos los domingos -le
aconsejaba-; en este infierno son los curas los que tienen la sartén por el mango. Además a los hombres no les hace dafio un
poquito de fe. Al menos, con mi Virgencita de la Altagracia, yo
soy un fanático.
Miranda, que en el fondo era más sinceramente religioso que
su amigo, no se hacía repetir el ruego.
-Además, el tiempo se pierde de todas maneras -decía Julio-; así nos aburriremos menos.
Alfi'edo Miranda pasaba por una crisis de tristeza que preocupaba a su amigo. Si primeramente había asistido a los oficios
religiosos por hacerle compañía, terminó después por ir muchas
veces él solo a la iglesia. Trabó amistad con un sacerdote español,
el Padre José, que le retenía largos ratos en su casa cada vez que
iba a verle o cuando le enconrraba en el templo. Era el Padre José
de origen vasco, y poseía una inteligencia y comprensión poco
común, no siéndole difícil darse cuentá de la naturaleza de pesadumbre que sufría Miranda.
Aquella crisis aumentó cuando el capitán Naranjo regresó de
un viaje a Puerto Rico, trayéndole noticias y una fuerte suma de
dinero. Julio le vio con una larga carta en las manos, y con algunos recortes de periódicos, que leía y releía ávidamente, hasta que
Miranda los quemó, como si con ello se librase de algún torturante
recuerdo.
69
V
A mlrr!s Rer¡U('1ld
~
Un día Julio le confió a I'vladám Mulé su preocupación por la
vida solitaria que hacía Miranda.
Sara de Castro intervino:
-Me he fijado en su extraño modo de ser: no se fija en nada
ni en nadie, habla con monosílabos, y parece que vive fuera del
mundo que le rodea.
Julio notó que Sara de Castro se interesaba por la suerte de su
amigo y sonrió interiormente. La linda muchacha venezolana
había estudiado acaso mejor que él mismo la crisis por que atravcsaba Alfredo Miranda...
Repentinamente le vino una idea, y díjole a ella:
- y usted, ¿por qué no nos ayuda?
' ~
-~.y¡o.~'Y'
~
como po dna....
-Siendo amable con él alguna que otra vez, o por lo menos
mezclando su alegría a nuestros propósitos. Creo que no hay hombre en el mundo que no se reanime con una sonrisa suya...
-Pero si cs que él no me ha dirigido nunca la palabra -dijo,
ruborizada por el elogio inesperado-o Me daría vergüenza merecer un desaire de él, o que fuese a pensar que me entrometo en
lo que no me importa.
-Acaso tenga usted razón: pero si puede, en cualquier momento, influir para que se reanime siquiera por un rato, se lo
agradeceré mucho, porque él se lo merece.
Julio comprendió que a Sara de Castro le había interesado su
proyecto, y que ya se preocupaba ella por la vida y la suerte de su
amigo, y casi lo envidió.
A pesar de todas estas cordiales precauciones, la extraña existencia de Miranda seguía siendo la misma: comer y dormir poco,
hablar menos, y pasarse largas horas en una soledad que solamente Julio podía interrumpir sin ganarse una mirada dura de protesta por la compañía piadosa que él no buscaba ni estaba dispuesto a tolerar a otros.
70
w
Gtlllill()deJ"l'.~()
Aceptando una invitación de Julio -que ya se la había hecho
varias veces-, Miranda le acompañó a cenar en un conocido
restaurante de la capital.
Una orquesta de negros tocaba música popular, alegre y escandalosa. En las mesas había varias mujeres jóvenes, algunas muy
pintadas, que esperaban leer en los ojos de los visitantes la invitación para que se acercasen.
Julio encontró allí una mujer que conocía, acogiéndola con
una familiaridad que debía traerle recuerdos de besos muy cercanos. Era trigueña y estaba bien vestida. Su sonrisa la adornaba la
pequeña refulgencia de un diente de oro, y en sus cabellos lucía
un fresco y rojo clavel.
Al presentarla a Miranda le dijo, tratando de alejarle por anticipado cualquier enojo por la compañía de ella:
-Mi amiga Canncla, una muchacha muy simpática y decente...
Miranda sonrió, porque adivinó la intención de su amigo.
y cuando se acercó otra, Carmela fue quien hizo la presentación:
-Mi hermana Josefina ...
Miranda la miró de pies a cabeza y Volvió a sonreír.
Josefina se acercó a él y logró entretenerlo durante la cena
con su animada conversación. Tenía el mismo tipo trigueño que
la otra, pero era m;ts joven y aparentaba ingenuidad.
Como Miranda le preguntara cuántos años tcnía, ella le hizo
una síntesis autobiográfica:
-Tengo diez y ocho años, y nací en la Martinica, pero mi
papá era francés ... Mi hermana y yo estamos aquí desde hace scis
meses, contratadas por el dueño de este negocio. Me encuentra
71
W
A Ilcl,.és Ref/lIL'na
muy ,ioven, ¿verdad? Sabe, fue un novio que... -pero la sonrisa
de Miranda le cerró aquel largo capítulo de tristes evocaciones...
Luego, con una sonrisa iluminada por un par de whiskies, ella
lo invitó:
-¿Quiere venir a ver mi cuarto? Es muy bonito, y estoy
solita...
Como Julio estaba seguro de que a su amigo no le había agradado la aventura galante a que él le había invitado, se guardó
siquiera de recordarla. Días después Miranda le anunció que iba
a pasarse una semana con el Padre José, en su parroquia rural.
Partió una madrugada en compañía del sacerdote, y por varios días no se tuvieron noticias suyas. Madám Mulé ascgurábale
a Julio que su amigo estaba en compañía de un santo varón, y que
de todas maneras saldría ganando en la consolación de su alma
durante aquel paseo.
Julio, mientras tanto, hacía progresos en su tarea de cultivar
amistad con los nativos de prestancia, que si a la primera impresión
se mostraban sumamente desconfiados, luego se entregaban al nuevo afecto de todo corazón. Con la protección de la hermana del
capitán Naranjo, la esfera de sus buenas relaciones cada día se agrandaba m,ls, obligándole a buscar un centro de operaciones «para
ganarse el pan», lejos de los contornos de donde vivía.
En sus primeras andanzas se dejó guiar por Rudy, el marido
de Linda, que vivía desde hacía más de dos años en Curazao, y
conocía a perfección todos los sitios que a Julio le interesaban.
Pero aquella amistad la toleraba a duras penas. No podía sufrir un rufián que, además de vivir públicamente a costa del dinero tIue tristemente ganaba su mujer, también hacía trampas en el
juego, descaradamente.
72
..,
Gzmillo de filego
_
Además, era un tipo repulsivo para Julio. Siempre perfumado y muy cepillado, y en perpetua pose de hombre fatal, con la
manía de contar cínicamente las «conquistas» que hacía, y cuánto
ganaba diariamente su mujer... El último país de donde habían
expulsado a Rudy y su mujer fue de la Zona del Canal de Panamá, a raíz de un robo escandaloso hecho a un coronel yanqui, al
que encontraron sin conocimiento y despojado hasta de la corbata que llevaba puesta...
En cambio, Linda, que solamente iba a comer a la pcnsión,
gozaba de la simpatía de todos, inclusive de la ducña de la casa,
que no le perdonaba al marido de la joven la vida infamc en que
la había abismado.
-Ya estoy acostumbrada, Madám -le confesó Linda una
vez-; y si algo me estima, cuídeme lo mejor que pueda a mi
pobre Rudy...
Julio le dio muestras de comprensiva amistad y habló de ella
en tono compadecido a la señora de la casa, la que admiró cálidamente su noble y generoso corazón, y pareció inclinarse a tratar
cordialmente a Rudy.
Su primer gran éxito con los rtaip€S lo obtuvo Julio en la taberna «La Niña», propiedad de Jorge Kosani, un tahúr griego
que tenía reputación de peligroso, y en donde se jugaban grandes sumas de dinero.
En «La Niña') dejaban sus salarios, ganados a veces con tareas
de forzados, muchos braceros venezolanos y antillanos de los que
trabajaban en las factorías. Era una casa amplia, limpia, y bien
amueblada, con un restaurante, dos billares y una sala secreta
para el juego de póker. A Julio le atraía aquella sala y abrigaba la
esperanza de poseer algún día una parecida, ordenada a su modo
73
'W
A ndlis Requella
y administrada con la experiencia que tan duramente había logrado adquirir en sus largos años de jugador profesional.
A veces se escandalizaba ante los robos que veía realizar a costas de bisoños jugadores, que en una hora dejaban sobre una mesa
el dinero equivalente al sudor de una semana o dos de trabajo.
Las veces que él tomó parte en alguna jugada, comenzaba perdiendo y se retiraba pronto, dejando la impresión de estar dando
los primeros pasos por las peligrosas mesas de aquellos garitos...
Adoptaba una actitud mansa, mientras observaba las flaquezas de
cada jugador, algunos de los cuales basaban sus mejores juegos en
audaces cambios de cartas, o en trucos aparatosos que le hacían
sonreír y contra los cuales no quería aún protestar.
Cuando el dinero se le iba terminando, comenzó a «trabajan>
en seno.
La noche de su estreno magistral fue una que coincidió con el
pago de las refinerías, en la sala de póker de «La Niña». Como
jugador viejo, sabía que las mejores paradas comenzaban después
de medianoche, y en aquella oportunidad se preparó como si fuese
a una lucha decisiva, en la que se jugaba la vida o el honor.
A eso de las once se fue acercando a la mesa donde ojeó los
mejores tercios y al fin ocupó el asiento de un venezolano que
había sido literalmente desvalijado por uno de los sabuesos que el
tahúr tenía jugando a medias en cada mesa.
Los que días antes le habían visto perder como un novato, se
sonrieron cuando él pidió cartas nuevas para comenzar una jugada.
Más de treinta jugadores se dividían las mesas, que por aquellas ocasiones se redoblaban en número y hasta se sacaban algunas a una galería que daba al patio.
Julio dio una ojeada a la cantidad de dinero que tenía cada
jugador y calculando que había sobre la mesa más de dos mil
Horines se dio por satisfecho. Estaba tan seguro de ganar, que por
anticipado pensó lo que haría con ellos...
74
v
CtlnilWdefllego
En un momento en que alzó la vista se encontró con los ojos
sorprendidos de Rudy, quien no podía imaginar que él pudiera
alternar de mano a mano con aquellos veteranos del tapete verde.
Cuando recibió el paquetc de cartas nuevas, las barajó muy
despacio y notó que estaban marcadas muy sutilmente. Para convencerse si habían salido de las mismas manos del ducño de «La
Niña», le preguntó:
-¿Podría yo, mañana o pasado, conseguir otras cartas, de esta
misma marca, para regalarlas a un amigo?
-Sí, las que quiera.
-Estas, ¿son dadas por usted?
-Sí, amigo; aquí no se jucga si no es con las cartas que la casa
reparte a cada mesa -le aseguró el tahúr griego.
Julio se dio por satisfecho. Para evitar que los demás le vieran
el juego, cubría las cartas cuidadosamente con las dos manos, como
jugador bisoño que se diera aires de misterioso.
A la tercera vez que le llegaron las cartas las preparó cuidadosamente y se dispuso a jugar el todo por el todo. En las manos
anteriores había ganado bastante, pero todavía daba la misma
impresión de mal jugador.
Cuando terminó de repartir las cartas, comprendió que él era
demasiado experto para los demás, y sonrió interiormente con
satisfacción.
Barajó t.ill hábilmente que se sirvió las cartas que quiso y dio a los
otros jugadores las que se le antojó darles. Todos se animaron y comenzaron a apostar con apresuramiento. Cuando le llegó la oportunidad de hablar ya había en medio de la mesa más de quinientos
florines. Pensó mucho y como quien se decide a perderlo todo, dijo:
-¡Resto! -y empujó todo el dinero que tenía por delante.
Uno huyó y luego otro, pero dos terminaron por arriesgarse,
entre ellos el jugador que Julio sabía que iba a medias con el dueño de la casa.
7S
V
A milis Requena
-¡Póker! -gritó este.
-¡Escala mayor! -dijo otro.
Julio tiró sus cartas despacio, y comentó:
-Qué suerte he tenido, amigos: pude ligar una escala real,
de corazones...
y cogió todo el dinero, de prisa, dcjándoles todavía la impresión de que procedía como un principiante, a quien la suerte loca
le había caído por aquella sola vez...
Una hora después dejó la mesa y llamó aparte a Jorge Kosani,
el dueño de «La Niña». En las manos llevaba las cartas con que
había jugado.
Sin imaginarse para qué podía ser Kosani le siguió a un cuarto
pequeño y estrecho que le servía de oficina y de banca.
-¿Como cuánto cree usted que yo he ganado esta noche?
-le preguntó Julio, sin darle a entender lo que se proponía hacer.
-Casi dos mil florines, creo...
-Pues usted tiene que darme otros dos mil, ahora mismo
-le ordenó, fríamente.
-¿Pero usted esr.l loco?
-Soy más que loco, pero lo scr,í usted mucho m:'ls que yo si
antes de que cuente diez no me entrega la cantidad que le digo.
-¿A cucnta de qué?
-Mire... -y le mostró las cartas con las que había jugado-:
Usted hace años que le está robando a esta gente (:on naipes marcados. Si yo grito en medio de la sala esta buena noticia, donde
hay más de treinta hombres que han perdido hasta la camisa eSla
noche, estoy seguro que a usted lo hacen pedazos, cuando menos.
-Pero...
Jorge Kosani estaba pálido; Julio comprendió que ya había
ganado la partid:! y atacó a fondo:
76
"
w,nino deJilego
-Uno... dos ... tres... cuatro...
-Está bien. Ha ganado -se dio por vencido Kosani.
-¡Le advierto que al menor movimiento dudoso que haga, lo
mato! -Julio entró la mano bajo la americana y acarició la
cigarrillera-pistola que no dejaba de acompañarle nunca.
-Pero esto es increíble, iY que me lo hagan a mí! -se lamentó colérico el dueño de «La Niña». -¡Pero le aseguro que me la
pagará! -le amenazó Kosani.
-Antes de yo hacer esto supe que, de todos los malos ladrones que hay en Curazao, usted es el que más provecho saca, el más
peligroso y el más ruin.
Jorge Kosani temblaba de despecho y rabia cuando sacó una
cajita llena de billetes holandeses. Julio vio que había varias igualmente llenas y se la arrebató de la mano, diciéndole:
--¡Ladrón que le roba a otro ladrón! Y sepa que si imagino
siquiera que alguien sabe lo que ha ocurrido aquí esta noche, en
menos de veinticuatro horas lo hago salir de Curazao, por estafador.
Cuando Julio iba a llegar a su casa divisó abierta la pensión y
se dirigió a ella.
Madám Mulé estaba pasando cuentas a una libreta. Él se acercó y le tomó el libro, diciéndole:
-En lo que le termino de poner estd en limpio, vaya y guárdeme eso -y le entregó, todavía en desorden, todo el dinero que
había ganado a(luclla noche.
-¿Pero sin contar?
-No es nccesario, Madám: porque si usted lo necesitara, en
ninguna mano estaría más seguro que en las suyas.
Madám Mulé le miró con ojos humedecidos, sintiendo por él
una admiración y simpatía que esa noche colmaban la medida de
su corazón...
77
6
~._-~
~
' U n lamento -más fuerte que el lamento sin sordina
del cornetín que tocaba una rumba- salió de llna mesa del cabaret, donde unos marinos bebían whisky en compaiHa de dos
mUJeres.
La que dio el grito era pequeña, rubia, bonita; sus cabellos
dorados, sueltos, y los senos pequeños y firmes.
Sara de Castro dejó la caja y se acercó a ellos.
-¿Por qué le haces daño? -le preguntó al piloto que estaba
con ella.
-¡Es un bruto! -exclamó la rubia-o Además, ni siquiera
ha querido pagarse el champán ...
Sara ígnoró la queja que hacía ahora la mujer, y siguió con el
hombre:
-¿Verdad que no le volverás a hacer daño, piloto?
-Es que...
-No le volveds a hacer daño, ¿verdad? -Sara le miraba sería, pero con una seriedad que no llegaba a ofender al piloto.
-Es que, por un momento, se me pareció mucho a otra mujer, Y¡porca miseria!, alguna debe pagarnos el mal que otras nos
hacen... ¿Es tu hermana, ella?
79
W'
A /Uilis ReqlleJh1
-Si siempre haces así, todas huirán de ti. Créeme, piloto. Lo
mejor es que seas bueno con ella, mientras estés aquí...
Cuando Sara se marchaba, el piloto se excusó:
-Solamente fue una picola .quemadura, en...
Pero ya Sara estaba junto a su caja registradora, segura de que
dejarían en paz a la muñeca rubia, cuyo nombre ni siquiera sahía.
Sara de Castro era una mujer excepcional.
Hombres curtidos en el ambiente lleno de sorpresas de
Curazao, aseguraban que otro caso como el suyo no se había visto
en la isla; pero la mayor parte de los que así hablaban no se referían a la singular historia de su vida, que muy pocos conocían en
verdad, sino porque trabajando en el más conocido de los cabarets de Willcmstadt, rodeada por mujeres libres de todos los climas, nunca pudieron urdir una murmuración contra ella que no
cayese por su propio peso, defendida lealmente por las mismas
mujeres y hombres que la rodeaban.
El «Bataclánll tenía crédito entre los marineros que tiran el
dinero -como lo tiran todos en sus días de borrachera-, de ser
el sitio de pbcer más atrayente que existía en los contornos marítimos de la América Central y las Antillas. Hasta los fastuosos cabarets de La Habana palidecían ante los exagerados elogios que
hacían los errantes bebedores de licores y emociones.
En ese ambiente, Sara de Castro, la más bella de todas las
mujeres que trabajaban en el «Bataclán», era la cajera y el ojo
guardián dd desconfiado judío, dueño de aquella verdadera mina.
Trabajaba una semana de noche y una de día. Aquella vida
hacíala desde más de un año, y si primero la espantaba el espectcículo de hombres y mujeres ebrios de alcohol y de sensualidad,
luego se acostumbró, llegando a ser una buena amiga para los
80
..................................................................................................................................................................... Ctll/inodefitl'go
marineros que hacían escala periódicamente en Curazao que la
trataban con un respeto y simpatía que la halagaban; hasta las
mismas mujeres libres encontraban en ella, en muchos casos, una
ayuda eficaz en ciertos momentos de apuros en que ni el dueño ni
la policía podían valerlas...
Dicho empleo se lo consiguió el capitán Naranjo, que a su vez
recibió una noche a Sara de Castro de las manos dc un compañero que hacía la travesía semanal de Venezuela a Curazao, ya quien
el capitán le dcbía algunos favores. Se la había recomendado como
si se hubiese tratado .de una hija, y el capitán, ayudado por su
hermana, había cumplido la promesa, que el espíritu franco y
emprendedor de la muchacha hizo tarea muy Hcil de realizar.
Había entrado al «Bataclán» por poco tiempo, mientras conseguía otro trabajo, pero terminó por quedarse allí, ganando un
buen sueldo e interesada en conocer que existían cosas tan extrañas que ni un momento imaginó en su vida.
El sucño de Sara de Castro era poder emigrar a la América
del Norte o a la Argentina; soñaba con New York y Bucnos Aires.
Hacía economías heroicas para poder preparar su viaje hacia una
de aquellas grandes ciudades, donde recomenzaría su vida y acaso podría labrarse un lisonjero porvenir. Estaba segura de que
aquel sueño suyo se realizaría, y de que el destino no dejaría marchitar tan indignamente su espléndida belleza y empañar el brillo
maravilloso de sus grandes ojos azules.
Muchas versiones corrían de por qué ella tuvo que salir huyendo, en un balandro, escudada por la piedad de un viejo y agradecido lobo de mar, de las tierras entonces inquietas de Venezuela.
Cada vez que una dc aquellas versiones llegaba a sus oídos,
sonreía y aseguraba:
-NQ es verdad. No fue así...
En cambio no pensó nunca en decir cómo realmente había
ocurrido lo que de tantas maneras se relataba, pero coincidiendo
81
v
Al1d,is Rl.'qllell<1
todas las versiones circulantes en que había asesinado a un general a puñaladas con sus mismas manos.
Pero en Curazao se averigua poco el pasado de la gente, por
evitar recíproco interés...
De aquella manera vivía Sara de Castro, rodeada de simpatías
y contando con el valioso apoyo del capitán Naranjo y su hermana, en cuya casa estaba m.ls que como huésped, como una hermana menor o íntima amiga.
Otra figura singular era el colombiano don I";ermín del Corral, viajante de comercio, que conocía todas las Américas, de
punta a punta.
Nadie podía asegurar cu.íl era su verdadera edad; lo mismo
podía tener cuarenta que cincuenta años. Su tez era rosada y fresca a pesar de la mucha cerveza y ginebra holandesa que constantemente bebía... «¡Ejerzo -afirmaba- mi sagrado derecho de
embriagarme!»
La ciudad que don fermín amaba más, por lo barato yabundante de sus licores, era la capital de Haití. Recordaba las fuertes
tomas de ponche de coco y el clerén'de Puerto Príncipe con cierta
nostalgia...
-¡Aquel sí es pueblo donde los hombres pueden beber a su
gusto! -exclamaba, humedeciéndose los labios con la lengua y
saboreando el recuerdo para él indeleble. Sentía nostalgias de los
paseos por los muelles anchos y largos y, muy cerca, la negra cariñosa y fácil. -¡Esas sí son negras como Dios manda!. .. -aseguraba con calor: -La piel brillante como el hule, olorosa a jengibre
ya tierra hluneda... y los senos... ¡Ah! ¡Aquellos senos maravillosos
después de un buen baño!
82
.,
C'l/l/il/odefllego
Acaso para curarse de esa vieja costumbre de venus oscuras
había insistido hasta conseguir relaciones con Tina, la simpática
sirvienta que todas las mañanas iba a llevarle el cale a su casa...
Como la muchacha estaba reacia a entregarse, él le había dicho al
general Millares, su compañero de alojamiento.
-Creo que tendré que casarme con Tina...
-¿Con esa sirvienta?
-Sí; dice que es de la única manera...
-¿Pero casarse, usted, don Fermín?
-Aquí, entre nosotros -le dijo-: con esta serían cinco veces que lo hago...
-¿Pero no tiene miedo de que se pueda saber?
-¿Quién va a querer hacer mal? Además, si esas pobres mujeres lo único que me piden es eso, ¿por qué no complacerlas, y
con~placerme yo mismo? ..
Pero su cínico proyecto llegó a oídos de Sara de Castro, que le
hizo desistir, pues conocía, referidas por él mismo, sus aventuras
de barba-azul en diversos países.
-Te aseguro que este será mi último y definitivo matrimonio... -pretendió prometerle.
Sara no admitió que engañase a Tina, a pesar de sus ruegos
porque ella callase -en caso de que se fuera a casar- todo lo
que él le había dicho.
-Por lo menos, si la complazco no casándome con ella no
dirá nada que pueda perjudicar mis relaciones, ¿verdad?
-Prometido, provisionalmente...
La obra maestra de los preparados de aquel mago antioqueño
era su «gutapercha india», líquido que tenía la virtud de hacer
83
W
A Izdrés Requella
tornar en cutis blancos y mórbidos la piel resistente y oscura del
negro más negro ... «Era el secreto de una antigua tribu de indios
brasileños, llegado hasta él transmitido por un remoto ascendiente suyo, que emigró en época inmemorial a las selvas impenetrables del Matto GrosSO» ... -narraba don Fermín, de modo dramático y misterioso.
Había sido una lástima que en una pequeña ciudad de aquel
país al cual ansiaba volver con tanta pasión, lo hubiera querido
linchar en una ocasión cuando, por pura casualidad, a todas las
damas a quienes él había vendido su preparado milagroso, se les
comenzó a cuartear y caérseles la piel, después de haber usado un
par de veces su maravilloso mejunje ...
La mala suerte le hizo compañía en toda aquella campaña de
venta, hasta que el clamor subió muy alto, y lo expulsaron en el
primer barco que salía.
-¡Pero yo volveré pronto, me lo da el corazón! -aseguraba
con seriedad taciturna y melancólica.
A sus amigos les hacía gracia el negocio de don Fermín, individuo que en el fondo no era sino una sombra a la deriva, que
para ir viviendo se agarraba de cualquier expediente marrullero
al alcance de su mano y de su ingenio. Entre sus amigos se distinguía Sara de Castro, que ejercía sobre él una especie de filial protección. Él le correspondía bien ese cariño, pues era rara la noche
que Sara saliera del «BatacLln», que no encontrara él don Fermín
esperándola, para acompañarla a la pensión.
En una de sus crisis económicas más fuertes, el general Millares le presentó a Abcl Rodríguez, un venezolano honesto y emprendedor, que le dio participación en su negocio de vender a
plazos, entre los trabajadores de las refinerías, vestidos, perfumes,
84
v
Gzlllil/odej/le¡:o
y todo cuanto podían necesitar los que llegaban a Curazao con la
esperanza de conseguir trabajo, y la ambición de economizar algún dinero.
Abel Rodríguez puso a su hombre en contacto con una casa
comercial en donde él gozaba de crédito, y le aconsejó que vendiese por los sirios equívocos, haciéndose de clientela entre mujeres libres y rufianes -«que eran los que n1<Ís caro compraban las
cosas», -le advirtió. Don Fermín acogió con calor su nueva ocupación, en la que encontró la ayuda de la mujer de Rudy, cuyas
indicaciones y cOllsejos seguía. La única condición que Abe!
Rodríguez le puso fue que no le vendiese a «sus clientes venezolanos», pues en la jurisdicción comercial de sus compatriotas él no
admitía competellcia.
¡Qué tipo raro aquel Abel Rodríguez! Cuerpo esquelético,
con la cara seca, descarnada, y labios estrujados que parecían no
haber sonreído nunca. Era uno de los hombres respetables de la
muy poblada colonia de su país en Curazao, y se sabía que había
pasado muchos años encerrado en una de las celdas m;Ís tétricas
de la infernal fortaleza de «La Rotunda». Llevaba tres años residiendo en Curazao, donde llegó sin un céntimo, a trabajar en las
refinerías como peón de ínfima clase; pero como aquel trabajo
rudo le amenazara seriamente la salud, decidió emplear las escasas economías que había hecho en pequeñQs negocios de venta a
plazos entre sus amigos y compatriotas. A la larga, su seriedad y
honradcz le abrieron créditos más grandcs, y a la vuelta de un
año se había convertido en un negociante que necesitaba otros
vendedores en vista de lo numerosa que iba siendo, cada día más,
su clientela.
Así fue como ayudó a don Fermín, c indirectamente al general Millarcs, aunque sabía que este último no tcnía otra ncccsidad
que la dc despistar a sus tenaces enemigos políticos.
85
V
Andrés Requena
Abe! Rodrígucz pensó un día en casarse, y puso el ojo en la
hermosa hija de un compatriota suyo, que vivía en miseria y abandono lastimosos. Poco a poco la fue haciendo transformar, hasta
que logró convertirla en una mujer presentable... cuando anunció el matrimonio.
Quería Abcl Rodríguez que su boda fuera como un desquite
de aquellas que cstaba acostumbrado a ver celebrar en «La Isla»,
entre campesinos compatriotas suyos, que por todo ajuar llevaban muchas vcces una hamaca o ulla pequeña camita, y el resto
no llegaba a lo indispensable para vivir como dcbe la gente que
trabaja.
La noticia de sus próximas nupcias era por aquellos días la
m~ls comcntada, porque Abcl Rodrígucz gozaba de simpatía ilimitada, y porquc todos estaban enterados de la nobleza con que
había procedido con la muchacha que iba a ser su esposa.
Además, se sabía que era hombre que había sufrido mucho, y
se auguraba que lograse un desquite contra el destino, que tan
duro había sido con él.
Don Ramón del Pulgar y su mujer entraron a formar parte de
los pupilos de MacLim Mulé. En poco tiempo se adaptaron a la
vida de «La Isla>.. , como acostumbrados a frecuentes cambios de
clima.
1~1 era un juc!:o andaluz, pero había echado cuerpo y canas en
las tierras acogedoras de la América del Sur, haciendo y perdiendo fortuna, en negocios acaso no del todo limpios, en cliversas
épocas dc su vida. Sus cincuenta y tantos años los Ilcvaba lo más
cómodo y campechanamente que podía -la mayor parte del tiClll-
86
w
,
CAlllill()¡jefi1cg')
po echado en una bella hamaca, y ahuyentando el pen:nne calor
con un ancho abanico de palma. Era un tipo esmirriado, con
lInos pequeños lentes montados sobre el caballete de su pronunciada nariz de ave de rapiña. Era un buen bebedor de ginebra, y
-ascguraba-, que vivía de sus rentas. Su mujer -Severina
Rusiñol de del Pulgar-, se hizo antipática en la pensión por su
afilada lengua viperina y por las escandalosas escenas que le hacía
al marido. Físicamcnte era un tipo de contraste comparada con
él: alta, casi corpulenta. de cabellos cortos obstinadamente oxigenados, y un apretado sostén, rojo o azul q,ue bajo la transparente
blusa de musclill~t le regía marcialmente sus A;íccidos senos.
Alguien que pasó por la ElCtoría, extendió -a su cuenta y
riesgo- la siguiente tarjeta de identidad:
--Yo los conozco de vista. Tenían hasta hace poco tiempo una
secreta casa de diversión en Caracas...
Otro individuo, indudablemente mal imencionado, y que
quizá los odiaba, trató de desacreditarlos más aún:
-Los expulsaron por extranjcros indeseables -aseguró, con
imprudente ligereza.
La monotonía de la vida de «La Isla,); fue rota por un incendio
que ocurrió en la tienda «La Siria», propiedad del jrabc (¡lIC vivía
en la pensión de Madám Mulé.
Su amigo, el haitiano Celestino, era notorio por la gran cantidad de polvos que continuamente llevaba sobre el ch;uol dd rostro, los perfumes mareantes que usaba, y por sus pretensiones de
preferir para sus rom;'lnticos amores mujeres muy blancas, especialmente rubias ...
Solóm compartía esta debilidad, y a las dem;.ls preferencias
del haitiano se acostumbró pronto, terminando por usar una faja
87
W
A I/drés Requena
especial para el vientre, importada de New York, para disimular
mejor su abultada panza, (lue según él había podido averiguar en
ya más de una ocasión, había determinado algunos fracasos en
sus conquistas femeninas.
Las campañas amorosas que hizo en compañía del sastre habían minado fuertemente su crédito. La última, emprendida a
todo vapor con dos bellas e interesadas francesitas, que tenían en
muy alto precio su generosidad, le había salido demasiado cara.
Los regalos se sucedían con una prisa increíble, )' las parrandas se
multiplicaron con asombrosa merma del capital del dueño de
«La Siria». Pero aquel árabe no era hombre de amilanarse por tan
poca cosa, pues recordó que no hacía muchos años había asegurado y luego incendiado una casa de comercio de la cual era propietario, en circunstancias idénticas, en una de las grandes Antillas, cobrando luego parte del seguro y viéndose obligado, cuando las sospechas de su crimen se fueron justificando, a emigrar
clandestinamente a Curazao.
Por esa sencilla razón «La Siria» ardió por los cuatro costados
en una medianoche, mientras su dueño y su amigo estaban fuera
de «La Isla» ... Cuando los bomberos llegaron el fuego había devorado el establecimiento y varias casas próximas.
La póliza la cobraron mediante una transacción con la compañía de seguros, pero fue fatal para So!óm aquel pillaje, pues
pocas noches después lo encontraron con el vientre abierto de
una terrible puñalada, sin que la policía pudiese encontrar el menor rastro del matador.
Luego se le oyó decir al dueño de una de las casas desaparecidas en el incendio de aquella noche, junto con «La Siria», comentando el suceso:
-Eso servid para que otra vez no intenten los ladrones quemar casas ajenas p,ua cobrar seguros, Ilev<índose por el medio las
de padres de familia ...
88
GlII'¡'l()lll!Jill!,~l/
'"
Sus palabras cayeron en un grave silencio, aprobador y significativo.
A veces ocurrían cosas extrañas en aquel barrio de «La Isla» ...
En la casa de un mocetón dominicano, situada en una de las
extremidades menos pobladas de «La Isla», se reunían por las noches varios amigos. El dueño de la casa era un azuano apodado
Guaro, inteligente y locuaz, que había vivido en Chile, y que pasmaba a sus oyentes hablándoles de marxismo, leninismo, luchas
sociales, y otras cosas por el estilo. -«¡Ved.n ustedes el día que yo
pueda ir a Rusia!» -aseguraba, amenazante.
Miguel el cubano y don l~ermín eran asiduos visitantes de
Guaro, donde unos jóvenes habían formado un cuarteto de cuerdas, que los domingos y días de fiestas alegraba las comilonas y
borracheras.
Ambos amigos llamaban entre sí al dominicano «señor
Guaraguao», recordando la pérdida de unas gallinas cuyas plumas se encontraron luego debajo de la cama del amigo...
Era una e:;pecie de consuetudinaria tertulia, donde cada concurrente tenía turno para discutir y hablar de lo que le diera la
gana, aunque solamente tuviera escasa no'ción de lo que hablara.
Don Fermín hablaba de poesía, y de las novelas de Vargas
Vila, diciendo que este era «más grande que Víctor Hugo y que
Cervantes»; Miguel el cubano se pronunciaba contra los yanquis,
contra los curas, «porque no tenían hijos», hablaba de fenómenos
espiritistas, y murmuraba contra la dueña de la pensión, llam,lndala una jamona mojigata y pendenciera...
Un día al «Peruano», un viejo simpático y silencioso, que a
todo decía que sí, y que bebía tanto como don Fermín, lo encontraron muerto, rígido ya, en su hamaca de lona gris.
89
A ,ulrés Re'lll/?/üt
'"
En la casa de Guaro hubo un consejo supremo de amigos,
para tratar de hacerle frente a los gastos del entierro del «Peruano». Pero se logr6 poca cosa materialmente, resolviéndose buscar
dos mujeres para que rezaran y atendieran al difunto. mientras se
llegaba a algo más efectivo.
En la pensión, al mediodía, Miguel el cubano comentó:
-Ese pobre «Peruano» ha muerto, y nosotros no hemos logrado ponernos de acuerdo sobre el entierro y los gastos, porque
no dejó ni en qué caerse muerto, el infeliz...
Madám Mulé opinó:
-No pueden dejar de llevarlo a la iglesia...
-Ni al cementerio... -dijo otro.
-En ambas partes tienen que atenderlo de todas maneras
-habló un tercero.
Migue! e! cubano exclamó, como si una idca le hubicse
providencialmente venido a la mente:
-Es verdad; ¡tienen que atenderlo!
-Con cualquier cristiano harían igual...
Pero ya Miguel se había levantado y hablaba en voz baja con
don Fennín. Luego salieron, apresuradamente...
Mad;lm Mulé -que veía con recelo aquel par de individuos,
igual que a todos los amigos de dios, incluyendo a Guaro-, exclamó, con desconfianza.
-¿Qué se les habrá metido en la cabeza?
Los amigos compraron un tosco ataúd de pino, barnizado de
negro, luego que avisaron al sacrisd.n, se pusieron en m;lfcha
hacia la iglesia.
Unas veinte personas acompañaban el cadáver del «Peruano»
que ninguno sabía si en realidad había nacido en el Perú.
90
v
CllllÍllollef¡lt'g()
Todas las diligencias fueron hechas por Miguel el cubano, en
compañía de Guaro y don Fermín.
Cuando llegaron a la iglesia, pusieron el féretro donde le indicó un monaguillo y esperaron.
A los pocos minutos vino el sacrisdn, y preguntó, dirigiéndose a los que él sabía que eran amigos más íntimos del difunto:
-¿ Ya han arreglado el asunto de los honorarios?
Don Fermín le dijo:
-El difunto no dejó con qué pagar...
-Entonces, ¿por qué lo traen aquí?
-Porque era cristiano...
-Dígale al padre José qué es lo que pasa -le advirtió uno-o
Pues si no, tendremos que dejar el muerto en la iglesia...
-El padre José no está -el sacristán se iba poniendo rojo de
có1era-; quien está es el padre Páez, y dice que...
Pero en ese 1110mento entraba a la iglesia e! padre José, que
dándose cuenta ele la situación, le sonrió al grupo, diciéndoles:
-Sí, amigos míos: inmediatamente atenderemos a nuestro
pobre hermano; y que Dios le haya acogido en su seno
misericordiosan:.entc... -y miró al sacristán con mirada dura.
Luego de haber terminado el servicio religioso, se dirigieron
al cementerio, a cuyo zacateca le habían dado un vago aviso sobre
el entierro.
En la puerta del camposanto, un individuo le requirió ulla
boleta, que costaba cinco florines, absolutamente necesaria para
poder darle sepultura. Aden1<Ís, había que pagar diez florines por
otros menesterc~ diversos de! caso.
Miguel el cubano advirtió:
-·Elmuerto no dejó ni un céntimo.
-Entonces, ¿cómo pretenden enterrarlo aquí, en un cementerio decente? -gritó el zacateca, que llegaba en ese momento,
con una libreta en las manos.
91
V
A mirés Reqlle1ld
-Pues aquÍ hay dos cosas: que ni ustedes pueden dejarlo enterrar, ni nosotros podemos llevarlo otra vez para su casa... -aclaró
Miguel el cubano.
-¡Esto es una perrería! -exclamó el zacateca.
-Aquí solamente vemos un perro... -dijo un tipo llamado
Marquito, cuyas malas purgas eran conocidas, por haberle llevado varias veces a presencia de las autoridades.
El zacateca, decidido, les advirtió, terminantemcnte:
-AquÍ no me lo entierran ustedes...
-Pues entonces se lo dejamos en la puerta, porque no podemos volver con el muerto para nuestra casa... después de haberlo
cantado en la iglesia el padre José... -dijo Miguel el cubano, que
parecía llevar la representación personal del difunto. Y luego, dirigiéndose al grupo, les aconsejó.
-Señores, ya que hemos cumplido con nuestro deber de buenos y sinceros amigos, podemos despedirnos ...
Cuando se marchaban, el zacateca, desesperado, les gritó:
-¡Por lo menos ayúdenme a enterrarlo!
Ellos volvieron sobre sus pasos, cargaron el ataúd y siguieron
al zacateca, que rezongaba, rabiando:
-¡Estas son cosas que no tienen nombre, Dios mío! -y más
calmada su mala sangre, se disculpó: -Es que de enterrar muertos es que yo vivo ... señores...
Pero ya los del grupo no le oían, atcntos como estaban a acabar cuanto antes su triste tarea.
Por la noche, en la pensión, a la hora de cena, llegó Miguel el
cubano con una maleta.
Celestino, el sastre haitiano, le preguntó:
92
v
Ca,nino ,Iefltego
-¿ Es que va de viaje, amigo Miguel?
-Sí; pues han armado un chisme entre el cura venezolano y
el zacateca, y un oficial, que es amigo mío, me ha aconsejado que
antes de que intervenga la policía me vaya a pasar unas semanas a
Aruba, mientras se olvida un poco dizque la maldad que yo le he
hecho a esos señores...
Don Fermín le dijo:
-Yo vaya acompañarle hasta el muelle...
-¡Gracias! También vienen Guaro y la muchacha que usted
sabe. La dejo recomendada a la lealtad de mis amigos, porque
ahora no puedo llevármela...
93
~ 1 día anterior él se le había declarado, y ella le había
dicho que sí, pero no la besó, a pesar de la mirada de ánima bendita que ella le dirigió.
Esa noche, Julio sabía que ella se le entregaría, porque él no se
lo había pedido aún ni le había dado importancia a lo recién
pasado, y las mujeres, cuando el hombre no les aprieta la voluntad, la aprietan ellas, impacientes -pensaba.
Cuando acabó de cenar, cans;¡<!o de ver la sonrisa de anuncio
dentífrico de la mujer de Rudy, y los ojos de animal trasnochado
del haitiano Celestino, le dijo a Madám Mulé, en voz baja, pero
en tono autori tario de amo.
-Cuando acabes, ven a verme, a casa...
-¿Sola?
-Sí. Yo también estaré solo.
-¡Imposible!
Julio no le hizo caso a aquel «imposible», y salió, ladeando el
rostro, para no ycr de frente al bizco Celestino, que creía que le
traía mala suerte.
Una hora después, cuando la dueña de la pensión entró a su
cuarto, él la miró risueño y satisfecho.
95
Andrés Rer¡lIe11d
,
Al ceñirla por el talle, unas enaguas de seda fina, vírgenes y
calientes, crujieron suavemente el1lre sus brazos.
Sin saber por qué, él le dijo, cuando se había comido la primera fruta madura de la boca de la mujer:
-Mad.ím, te confieso que soy el hombre nús malo que has
podido encontrar...
Cuando ella salió, con la cara mordida de besos y el cuerpo
dulcemente cansado, la luna había terminado de regar su narcótico de plata sobre la tierra, y se iba, suavemente, esfumando su
cara trasnochada en un horizonte madrugador, cuajado de nubes rosadas.
La vida de Julio González cambió por completo.
Su pasión por Madám Mulé fue casi su sola preocupación,
correspondiendo ella con creces a su cariño, entreg;índosde sin
reservas y con ilimitada confianza. Él abandonó la guitarra, los
naipes, y la ginebra; y cuando no podía resistir la tentación, se iba
a algún garito lejano, en el que no le cOÍlociesen, y donde en las
partidas de póker salía siempre vencedor. ..
Julio pensó hacerse de un negocio propio, y con el apoyo entusiasta de Ma(Um Mulé, dio inmediatamente manos a la obra,
con el tenaz empeño que siempre ponía en lograr sus propósitos.
El sitio escogido para construir el edificio fue un terreno cerca de la pensión, que Madám Mulé arrendó por diez años. Como
a él no le faltaban los medios económicos, ideó algo extraordinario, casi suntuoso, que ella aprobó a ojos cerrados, incidndole a
continuar, con una ternura que conmovía al amante.
96
v
C""'¡'l",/ejilego
Sara de Castro le animó en su proyecto, que comenzó a caminar con buen vien to, un iéndose a su in terés el ojo avizor y a veces
útil de don fermín, que gestionaba un empleo en el futuro negocio, para ponerse a cubierto de las duras eventualidades de las
cnsls económicas.
En la pensión había ocurrido un cambio de atmósfera con el
creciente, pero suave, dominio de Julio sobre la patrona de la
casa. Pero todos se guardaron bien de hacer, ni en broma ni en
serio, cualquier comelltario. Además, Mad,im Mulé, no hubiera
permitido un escándalo a su costa, y como el amor no la cegaba,
hacía lo que tenía que hacer muy discretamente, hasta que se cumpliera la promesa de matrimonio que Julio le había dado...
Sara, con esa maravillosa intuición que tienen las mujeres, comprendió el cambio de Mad<Ím Mulé, pero en ninguna ocasión
tropezó con evidencias indiscretas (Iue la pusieran en embarazo.
Por entonces regresó a «La Isla» Alfi'edo Miranda.
La tez se le había puesto bronceada, y el pesimismo que le
abatía comenzaba a ceder, dando lugar en su espíritu a una resignación templada de esperanzas.
Los dos amigos se abrazaron al encontrarse. Era a la clída de
una tarde sofocante y triste. Julio estaba en el comedor de la pensión en compañía de la dueña de la casa y de Sara.
Fue tan cordial el saludo que los dos amigos se miraron como
sorprendidos de aquella tanta efusión y luego se rieron.
--Cómo se ve que k ha ido bien en el paseo -come11ló Sara.
-El padre José tiene la culpa de ello -Alfredo sonrcía-; y
no sabe cuánto le agradezco el haberme llevado consigo todos estos
días, que de otra manera los hubiera pasado muy tristemente...
-¡Es un santo! -aseguró Madám Mulé.
-Cuánto me alcgro que se le haya ido un poco su melancolía, amigo mío. -Julio no había dejado de tenerle la diestra sobre
su hombro, encantado de su vuelta.
97
V
A ndres Requena
Sara le miraba fijamente y Alfredo, que lo notó, sintióse molesto al verse inspeccionado así, y manifestó el deseo de llegar a su
habitación.
Cuando se disponían a dejar la casa de Madám Mulé llegó un
chauffeur con la noticia de que «La Inés» estaba frente al puerto.
Julio le refirió cuanto había ocurrido en los días de su aUSL.
cia, y Alfredo lo escuchaba con una sonrisa de admiración. Desde
la mala partida que le había jugado al dueño del garito «La Niña»,
de la que sacó más de cuatro mil florines, en una sola noche, su
proyecto de establecerse por su cuenta, hasta el estado de sus amores
con la dueña de la pensión, y la ofcrta dc matrimonio que para
calmar la conciencia de Madám Mulé él le había hecho.
- ...y le estoy cogiendo cariño a esa mulata, que es más buena
que el pan y se ha vuello loca conmigo -confesó, sinceramente.
-Me congratulo con usted. ¡Ojalá sea su última avcntura!
-Esperemos que pronto llegue su oportunidad, porque siempre no ha de seguir así...
-Creo que por mucho tiempo sí.
-En último caso, eso es lo de menos. Sin conoccrnos y sin
prcsentarnos nos hicimos amigos y lo seguiremos siendo; ahora
que las cosas comienzan a cambiarme favorablemente, me parece
inútil decirle que todo cuanto tengo es como si fuera suyo, aunque tal vez no necesite por ahora ninguna ayuda.
-Gracias, amigo; no era menester que me lo dijera.
-Lo que uno tiene que hacer es orientarse bien y sin prisa -le
aconsejó indirectamente Julio-, y no olvidar que nos movemos
en un medio donde los que menos saben son capaces de robarse
las campanas de la iglesia, y de asesinar alevosamente a quien crean
que puede hacerles sombra.
98
..................................................................................................................................................................... Ctminodefllego
-Lo sé.
Se habían dicho tantas cosas que por largo rato permanecieron en silencio. Miranda acomodando sus ropas y Julio con el
volumen de «Los Tres Mosqueteros», que parecía no terminar de
leer nunca.
Don Fermín había hecho uso, aquella vez, de la totalidad de
su supremo derecho de embriagarse... y llegó a la pensión haciendo eses. Había comenzado a beber el día anterior, y aún empinando el coJo en aquel mediodía de domingo.
Cuando entró al comedor declamó:
-Acabo de regresar de Punda. ¡Qué estercolero! ¿Cuándo
será que comenzará en América la limpieza de todas estas islas y
colonias? ¿Por qué tengo yo que encontrarme con ladrones y prostitutas, que han barrido de Europa, en estas tierras nuestras? Compadezco a los que han venido al mundo en esta isla. ¡Qué resignación tan grande la de los buenos nativos!
Don Fennín ocupó su puesto en la mesa, esperando a que le
sirvieran. En un instante el sueño quiso vencerle, pero sacudió la
cabeza, y cuando la dueña de la pensión pasaba por su lado, la
detuvo, recitándole una gota de la '«Melancolía» de Darío:
«y así voy, ciego y loco, por este mundo amargo:
a veces me parece que el camino es muy largo,
ya veces que es muy cortO»...
Cuando don Fermín terminó de tomar un plato de caldo que
especialmente le prepararon, la patrona llamó a una sirvienta y le
ordenó:
99
W
Andrés Requelld
-Acompáñalo a la casa, para que se acueste y sude la borrachera...
Algún poderoso resorte se había descompuesto en el mecanismo rentístico de Ramón del Pulgar, pues las lamentaciones de
su mujer subieron tanto de tono que llegaron a todos los oídos de
la pensión.
Madám Mulé se alarmó, pero después de un formal coloquio
con el andaluz, se tranquilizó, y sonreía con el placer que produce
la posesión de un secreto interesante.
A los varios días del inicio de aquella crisis económica, parece que la situación se agravó más, porque la mujer del andaluz
-Severina-, le gritó, en el momento en que servían la sopa, y
derramándosela casi toda encima:
-Te juro que aquí no se queda nadie pasando miserias, ¡mamarracho! -y lo amenazó-: Me voy para España en el primer
vapor que pase...
y como leyera en los ojos del marido una pregunta, le declaró:
-Me iré, sí, señor, con unos ahorritos que tengo aparte...
El marido cobró ánimos, y la desafió:
-¡Qué vas tú a irte para ninguna párte!
-Yo sé que en el fondo eso es lo que tú quieres --y volviendo
al tema de su decisión-: Verás cómo al fin me libro de ti...
Severina se retiró indignada, sin esperar el resto de la comida.
A la sirvienta que venía a llevarse los platos, Ramón del Pulgar
la advirtió:
-Guárdale la comida a esa mujer, porque estoy seguro de
que luego vendrá a procurarla...
y a sus amigos, en voz alta, les encareció:
100
v
Call1i17odefilego
-Señores, yo les ruego que no desanimen a mi mujer en lo
del viaje... -y agrcgó, socarronamente- Ese paseo lc hará mucho bien a su salud...
El arribo del capitán Naranjo de otro viaje por las grandes
Antillas, alborozó la pensión.
Habían pasado varios meses desde la llegada de Miranda y
Julio, y el servicial marinero seguía interesándose cordialmente
por ellos. De cada viaje a las Antillas traía alguna sorpresa para
Alfredo, que la recibía con una emoción dolorosa.
Aquella mañana lo llevó a la habitación de su hermana y le
comunicó algo que Alfredo agradeció mucho. Casi una hora estuvieron solos arriba; cuando bajaron al comedor cada uno trataba de quitar importancia a lo que habían hablado durante tanto
tiempo.
La gestación de la mujer del capitán se notaba ;ldclantada, y
el marido dccidió que no volviera a bordo mientras no saliera del
trance del alumbramiento.
Renée se había embellecido con la aproximación de su maternidad. El color canela de su piel, más lozano; el brillo de SllS ojos
negros, más luminoso; yel marido parecía b-eberse esa belleza espléndida con sus pupilas quemadas de sol, acostumbradas a otear
perennemente los dilatados horizontes del océano.
Como en todos los otros viajes, el capitán trajo regalos para su
hermana, y algunos para Sara y otros amigos.
Madám Mulé se quedó sorprendida cuando oyó decir a Renée,
que acababa de llegar:
101
V
A ndnfs Req/lt?/a
-Voy a volver a Punda, Madám...
-¿Sin esperar a Mundo para cenar?
-Si.
-Pero si es casi de noche.
-Tardaré en regresar una hora, a lo sumo. Voy a una encomienda de urgencia, que me ha hecho una amiga, a la que tengo
que ver hoy mismo.
-Se lo diré a Mundo, si cuando llegue pregunta por ti.
-No sería menester, porque regresaré antes que él.
Julio, que oyó el di,ilogo, no tuvo ninguna duda de quién era
la amiga a la cual la mujer del capitán iba a darle «la encomienda» ...
Renée salió elegantemente vestida y tomó el primer automóvil que encontró.
Iba tremante de anhelo, de temor, de pasión.
Desde hacía nd.s de un mes Maracay había cambiado de una
manera inexplicable para con ella. No le habían valido con él
ruegos ni amenazas, y no estaba dispuesta a dejarse plantar tan
indignamente, ahora que sabía que el hijo que llevaba en sus entrañas podría ser de él y no de su marido...
El amor del contramaestre era para ella una locura carnal insaciable y con raíces profundas, que sufría en su ser como un
pecado abrasador.
Además, pensaba que por Maracay lo había arriesgado todo:
desde e! porvenir al lado de! hombre que sentía por ella ciego
cariño, hasta el constante peligro que corría. Descontando la duela
dolorosa que la paternidad de aquel hijo ponía en su corazón.
102
v
Cl,lúllo de fllego
Como en un film, durante el trayecto de los varios kilómetros
de «La Isla» a la capital, Renée fue recordando todos los detalles
del comienzo de aquella su pasión por Maracay.
Fue escasamente seis meses después de ella haber conocido al
capitán y unirse a él en su goleta. compartiendo su vida de mar,
cuando Maracay embarcó en «La Inés», Desde el primer momento
quedó impresionada por aquel mozo fuerte y rudo, de rostro simpático. y por el aire de abatimiento con que llegó. que daba pena...
No tenía treinta años, pero era tan hábil y trabajador que en corto tiempo fue suyo el puesto de contramaestre de la goleta. gozando de la entera cOllfianza del patrón.
Maracay pertenecía a una familia de marineros, y la vida a bordo no tcnía secretos para él. Cuando embarcó en «La Inés», estaba
padcciendo necesidades, por el largo tiempo que llevaba sin conseguir trabajo, y aquella oportunidad le llegó como bajada del cielo.
Rcnée recordaba lo que le molestaba a ella, todavía sin haber
cruzado una palabra con él, cuando se acercaban a bordo mujeres fáciles, que a pesar del relativamente largo ticmpo que mediaba entr,e una y otra travesía. no olvidaban los bcsos del contramaestre. y como para cada una tenía él una halagadora mentira
que satisfacía su vanidad, o un regalo que las hacía quedar encano
tadas del amante de l:.n día, que las seguía recordando siempre...
No comprendía si era por respeto, o por otra cosa, que Maracay
no ponía los ojos en dla, y esto la intrigaba. Ella seguía discretamente sus amores marineros, y se alegraba cuando él se escondía
de alguna mujer en un puerto hastiado tal vez de sus caricias, o
acaso ansioso de nuevas aventuras.
Lo mismo cuando él organizaba partidas de póker en la cubierta, en las noches largas y calmosas, cuando «La Inés» parecía
103
W
A ru/lis RCfJuena
ir dormida sobre un mar huérfano de viento y manso de ondas;
ella entonces se acercaba al grupo y pasaba las horas muertas viéndole jugar y hasta hacer trampas, ganándoles casi siempre a los
demás tripulantes.
Hasta que una vez, no pudiend ) ílngir más, aprovechó cuando él hacía un turno en la guardia de Hcdianoche, para subir a la
cubierta y ver si lograba romper el hielo que había entre los dos ...
El capit;ín Naranjo, en su camarote, dormía como lUl bueno
de Dios. Ella sabía que su marido tenía el sueño pesado y que no
había peligro de que se despertara.
«La Inés» navegaba con rumbo a Ciudad Trujillo.
El contramaestre estaba con la rueda del timón en las manos y
tarareaba una canción. Renée llevaba la negra cabellera suelta
sobre la espalda, y vestía una fina bata de seda que le ceñía su
cuerpo provocadoramente. El compañero de guardia de Maracay
estaba a la proa, durmiendo.
Cuando ella salió, dijo, por decir algo:
-¡Qué noche tan oscura!
Él respondió con un movimiento ambiguo de cabeza. Renée
no se desanimó y se sentó en la borda de la popa, entreteniéndose
en jugar COll el cordel del anzuelo que el capitán siempre tendía
durante la travesía.
Ella volvió a decir:
-¿Hace mucho calor, verdad? -y se entreabrió la bata, dejand-o ver las turgencias palpitantes de sus senos.
Maracay la miró fijamente, pero la intensidad de su mirada se
perdió en la oscuridad de la noche. Ella se acercó más al timón y
volvió a decirle.
-No tengo ni pizca de sueño...
Cuando vino a terminar la frase ~a Maraca'S la tenía en sus brazos, y sus labios sintieron otros ardorosos, que devoraban los suyos.
Por un instante pensó que aquel no era un hombre, sino una fiera...
104
v
Ctlll1illOdcfucgo
La noche del trópico, caliente y oscura, con un cielo taconado
de estrellas, los envolvía con una ardiente brisa marinera...
Cuando se calmaron del frenesí que los había poseído y el
hombre quiso excusar su rapto de locura, Renée le puso una mano
en la boca, impidiéndole hablar.
Ella lo miró por última vez y huyó hacia la cámara. Los labios le ardían por los besos que acababa de dar y recibir, yen su
cuerpo las caricias habían dejado una dulce quietud de satisfac•
I
CIOn.
Renée recordaba ahora todo aquello y su ser se estremecía
por una mezcla de angustia y de felicidad.
La fiebre de su pasión había continuado así hasta hacía poco
tiempo, cuando Maracay comenzó él dejar dc verla, alegando un
exagerado temor al capitán. Por fin se había atrevido a hablarle
de que no sc vieran m~is, como si ella ignorase que otra mujer se
había atravesado en su camino...
El automóvil se detuvo en una calle estrecha. En aquella casa
habitaba una mujer que era una especie de protegida de ella, y
donde Maracay guardaba las cosas que no'quería tener a bordo,
disponiendo de una habitación cuyo alquiler Renée sobrepagaba
discretamente a la dueña.
Lo encontró solo en la casa y se ensañó seguidamente con
Maracay, echándole en cara su ingratitud y amenazándole. Él
estaba en ropa interior, pasándole un trapo a unos zapatos que se
disponía a usar. Cuando ella alzaba la voz, él la miraba duramente, pero no abría la boca para def<.nderse ni para acusarla.
Renée no pudo soportar la humillación y lc gritó:
-Se lo diré todo hoy mismo al capit;in, ¡para que te asesine!
105
'al
Andrés Requl!1l4
La mano de él le cayó rápidamente en la boca, y ella escupió
sangre. Sus ojos se enrojecieron de cólera y le saltó al cuello, arañándole el rostro.
Los dos se confundieron en una lucha que hubiera sido peligrosa si él no hubiese evitado golpearla, por temor de hacer daíío,
o de que el marido se enterase y el escándalo estallara. Terminó
por dominarse y se limitó a defenderse, hasta que Renée se cansó
y le miró desesperadamente. Sin que él se diera cuenta, la abrazó
y la besó golosamente, y se dejó acariciar los arañazos que ya comenzaban a manarle sangre tibia en el rostro y en el cuello.
Cuando Renée se retiró, sentía en su cuerpo un temblor igual
a la primera vez que Maracay la poseyó brutalmente en la popa
de «La Inés», y se convenció de que sólo con la muerte podría
romper para siempre aquel frenesí, que se inició mecido por una
misteriosa y oscura canción de mar en aquella noche caliente e
inolvidable del trópico, y que era más fuerte que su voluntad.
106
8
~----~
.~
~a entrada de Paul Lefort en la pensión dejó desconcerta-
dos por algunos días a los demás huéspedes, que no sabían cómo
abordar a aquel extraño tipo, que se pasaba todo el tiempo con
una botella de cerveza por delante, fumando constantemente, y
sin cambiar una palabra con nadie.
La primera referencia sobre él, la trajo -como siempredon Fermín, que triunf..'llmente aseguró.
-Es un francés que vivía en la Martinica, que ha escapado
no hace mucho de Cayena, donde estaba en libertad bajo palabra. Ahora viene de Venezuela. Me aseguraron -gente que le
conoce bien- que tiene las uñas más largas que un gato... Ya ha
vendido, en una joyería de Punda, un briJ1ante grandísimo, y tiene muchas joyas más ...
Paul Lefort era bajito, grueso, como de unos cuarenta años,
con el cabello negro lacio, y andaba siempre con la americana en
el brazo, abierta la fina camisa de seda. dejando ver la pelambre
de su pecho, oscura y tupida. Sus dedos estaban llenos de sortijas.
yen el pulso izquierdo llevaba una gruesa cadena de oro con un
medallón colgante.
107
V
/1 mjrés Re'jl/ella
Cuando el marido de la muchacha polaca, que también era
francés, le dirigió en una ocasión la palabra, él le dijo, simplemente:
-Gracias por su cortesía, pero no necesito ninguna indicación, porque dejo a Curazao tan pronto consiga un barco...
Paul Lefort se esfumó tan silenciosamente como había llegado
y vivido en la pensión, y sin que nadie supiera hacia dónde se
había ido. Mad<lm Mulé aseguró luego que él solo, en quince
días, había bebido más cerveza que todos los de la pensión juntos
en un mes...
En los fonógrafos de los restaurantes cercanos habían comenzado a poner eliscos de la música alegre y sensual de moda, y en el
comedor de la pensión aún estaban reunidos los clientes habituales, en una calurosa prima noche. Miranda, que se iba acostumbrando a aquella vida monótona, atendía con curiosidad a una
conversación que sostenían Sara y Julio sobre un misterioso general Martín, y del que contaban las más disparatadas aventuras,
atribuyéndosele proyectos descabellados.
Ella le decía en voz baja:
-Me han asegurado (Iue está aqlfí.
-Siempre dicen lo mismo, desde que yo llegué.
-Pues ahora es cierto...
-Todavía no, Sara; pero puede ser que pronto... -y con
aire misterioso no quiso terminar.
-¿El general Martín? --inquirió Miranda.
-Sí; dicen que prepara una revolución en Venezucla.
-Esta no será la primera que prepara y que le fracasa -dijo
Sara.
lOS
v
,
C'llninodejílego
--Como quiera que sea, es un hombre que no tiene miedo, y
en Curazao se habla mucho de él.
Como Rcnée se acercara a la mesa, ellos cambiaron la conversación, que juzgaban comprometedora. La mujer del capitán parecía más sosegada a medida que progresaba su maternidad. En
cada regreso sU1l1arido le traía diversos regalos y parecía que acortaba sus viajes para estar más tiempo cerca de ella.
Renée notó que habían enmudecido a su llegada y discretamente los volvió a dejar solos.
Después de cenar, Abe! Rodríguez llamó a la dueña y le preguntó:
-Madám, ¿usted me permite hacer un brindis esta noche?
-¿Por qué no?
-IIoy hace tres años que salí del infierno de «La Rotunda», y
me he acostumbrado a celebrar el día en que me libré de aquella
pesadilla... -explicó.
Madám Mulé les trajo una caneca de ginebra holandesa, y a
los demás les sirvió sendas botellas de fresca cerveza.
Abe! rogó:
-Les agradeceré, amigos, que me acompafkn a beber una
copa-sus palabras iban dirigidas indirectamente aSara, Miranda
yJulio.
Ellos asintieron complacidos, y Abe! ~dzó su copa y con voz
emocionada brindó:
-¡Porque llegue prOlllO el día en que destruyan con dinamita aquella cárcel illfame, y fusilen a todos los que de ella tan
malvadamentc se sirvieron!
Pero Abe! no se conformó con aquella sola copa, y bebió otra,
y otra, hasta que al ¡in les preguntó:
-¿Quiercn oír cómo fue que pasé tantos años en aquel /11fiemo, y cómo salí tIc él?
109
V
A nJlr!s Rer¡uena
Ante el silencio de todos, él se dio por respondido afirmativamente, y comenzó a referir el dramático episodio de su vida.
-«Empezaré por el fin: el día que salí de aquella tumba:
«Cuando el alcaide abrió la puerta de mi celda, me dijo:
-«Vengo a darte una buena noticia: ¡te han puesto en libertad!
«Sus últimas palabras me acabaron de despertar. Estaba acostado en la tarima que me servía de lecho. Luego que me aseguré,
por la claridad que entraba por el pesado portón abierto, de que
tenía enfrente a una persona, pregunté con desconfianza:
-«¿Qué dijo?
-«Que estás libre, amigo. Ven, que tienes que prepararte...
-y el alcaide agregó: -El Benemérito, ¿sabes?, te ha perdonado. iQué hombre! ¿Verdad que es muy generoso? Hoyes día de
su cumpleaños... ¿Sabes?
-«¡NI! -y sin comprender bien de qué se trataba, porque
estaba medio aturdido, me dejé guiar hacia un salón ancho y con
muchos féferes, en donde un soldado recortó mis largos cabellos
y afeitó mi crecida barba. Otro me probó un traje y unos zapatos,
y me hicieron muchas preguntas. Al a'tardecer, era yo otro hombre. Sentía en el alma un fuerte deseo de vivir. Quien lograse salir
de una tumba debe sentir igual sensación.
«Ese día pusieron a muchos otros presos en libertad.
«Un hombre de lentes, usando un tono de voz manso, y muy
cordialmente, me puso en las manos veinte bolívares, y me acompañó hasta a salida de «La Rotunda». N despedirse me dijo:
«-NlOra está usted en el deber de comenzar otra vida y de
no olvidar la generosidad del Benemérito... Nada de dar oídos a
110
.,
GtllliIIO,ll'jill'g'J
los que intenten turbar la tranquilidad del país. Regrese a su tierra, y haga todo lo posible por ser útil a la patria...
«Quise decirle algo, pero no me dio tiempo, y me preguntó,
como si se le hubiese olvidado:
«-¿Cuánto tiempo estuvo preso? Ocho años, ¿verdad?
-«Sí, ocho años, creo -pero le aseguré-: Hay otros que
hace más tiempo que están .
«-Pues ya usted sabe, amigo, y ¡buena suerte! -Aquel hombre, que de seguro era un doctor o algo parecido, no quiso seguir
oyendo todo lo que yo podía contarle, y casi me empujó para que
me alejase de la prisión.
«Si no hubiese estado como anquilosado de cuerpo y alma, si
todo lo que entonces veía no me hubiese llegado tan de sorpresa,
quizá hasta habría reído de la cara asustada de aquel hombre que
me dio dinero y ropas, pero era imposible reír, y menos saber qué
debía comenzar a hacer en aquel primer día de libertad, con las
calles abiertas ante mis ojos, libre para tomar cualquier rumbo
que se me antojase...
«Estaba libre. iLibre! Después de tantos años interminables,
avaros de aire y sol, de malas comidas; y beber aguas que no sabíamos si eran puras o envenenadas, y dormir sobre tablas desnudas,
donde no sabía si era yo o eran las rat:J.s y las chinches el dueño de
aqucllccho torturante; de asearme cuaado mi cuerpo, había olvidado la caricia de un baño, y tener barbas y cabellos como de loco...
«La calle me aturdió, con sus ruidos y su tránsito; y la gente,
con sus miradas que a mi me parecían impertinentes, me molestaban. Además, mis piernas no funcionaban muy bien, porque todo
se olvida allí, hasta el modo de caminar... iY había estado sin moverme tanto tiempo! Iba despacio, para ir recuperando el perdido equilibrio, y la serenidad. Para convencerme de que verdaderamente estaba libre y que no soñaba, caminé al acaso, cambiando de rumbo a cada momento. Tomaba cualquier vía, aunque
111
Aml,és Rer¡ul?1ltt
"'
v
para mí todas eran iguales, porque no me había detenido todavía
a pensar en nada. A la hora larga de andar vagando, era de noche
cerrada. En todas las calles había derroche de luz. Voces y música
salían de unas pequeñas cajas misteriosas, que yo 1l1ilah~1 con desconfianza.
«Como el hambre me aguijoneaba, entré a una fonda donde
varios individuos comían despreocupadamente. Comí mucho, y
después de pagar le pregunté a quien me sirvió dónde podría
pasar la noche. La pude pasar allí mismo. Pagué por adelamado y
salí a dar una vuclta. Caminé por calles repletas de gente, en las
que todJS pJrccían ir huyendo, y al cabo de un largo pasco rcgrc··
sé a la posada.
«Al otro día, cuando tomé asiento en el vagón de tercera del
tren lIue pasaría por mi pueblo, comencé a recordar con lucidez
todo cuanto había dejado allá. Parecía que los compañeros me
miraban con curiosidad, yeso me hacía dafio. En voz alta, como
si el otro hombre que fui pudiese CoJ1lcstarme, díje:
-'«iRosa! Tenía diez y ocho afios cuando la dejé; iba a dar a
luz, ¿qué será de ella? Mi hijo o mi hija, ¿cómo estad? ¿Qué sed
de ellos, Dios mío?
«Porque en ocho afias pueden ocurrir muchas cosas y hacía
todos esos afias que no sabía ni de mí mismo. Cuando entré en la
drccl, acusado falsamente de pertenecer a un grupo que estaba
preparando una revolución, tenLl yo veintidós aflOs, yen todo ese
tiempo no había podido olvidarla. Después que apuntaron mi
nombre y me hicieron muchas pregulltas que casi no entendí, y
me encerraron entre las cuatro paredes oscuras y hediondas de
una celda, todo lo pude olvidar, menos a Rosa y al hijo que dejé
cuajando en ella. Olvidé a quienes dañinamente me denunciaron, a quienes debí haberles cobrado luego mi manirio, olvidé a
mi padre y a mi hermano, pero a ella no la pude olvidar, ¡porque
es muy difícil olvidar a una mujer que nos va a dar el primer hijo!
112
v
GI//Ii/w(/e/itt'go
«A pesar de que el ferrocarril corría a gran velocidad, yo quería ir m~ís deprisa. El paisaje me lo iba tragando por la ventanilla
del vagón, y cada vez que la locomotora jadeaba al subir una pendiente difícil, yo pretendía ayudarla, conteniendo el aliento y
empinándome sobre los listones del asiento. De vez en cuando
miraba el cartoncito azul por el cual pagué cinco bolívares y en
cuyo dorso tenía marcado el nombre del pueblo donde había
dejado a mi mujer con un hijo en las entrañas.
«Antes, cuando quería ir a Caracas, y solamente lo había hecho dos veces en mi vida, una por gusto, por conocer la capital, y
la otra cuando me detuvieron, tenía que caminar un buen trecho
sobre el lomo de un animal para ir hasta la estación m;-ís cercana.
Pero ahora, era distinto: dentro de poco tiempo, volvería a ver a
Rosa, a mi hermano Félix, y a papá Remigio, que ya debía estar
viejo, muy viejo.
«Recordaba que un mes después de haberme casado, pap,í
Remigio me había dicho.
«-Abd, al primer hijo que tengan, si es varón, le vamos él
poner Remigio, como yo... -y Rosa había ocultado el rostro entre las manos, roja como una amapola, porque ella era muy simple, y tonta como una niíía, a pesar de sus dieciocho aflOS y de ser
mI mUJer...
«Nunca he podido olvidar aquel. momento, ni aun en los días
en que la soledad de «La Rotunda» casi me hizo perder la razón;
porque no hay cosa peor que la soledad, con cuatro muros grises
por compañeros, de noche y de día. Ahora, que recuerdo los muros
y la drcel: ¿Qué sería de aquel hombre que fue mi compañero de
celda por tres meses y una noche le saCaron a dar un paseo y no
volvieron a traerlo? ¡Pobre de él!
lICuando la locomotora se detuvo después de todo un día de
marcha, a11(bba tan lejos mi pensamiento que el conductor tuvo
que decirme:
113
W
A lldrés Refjl/f!11d
«--Amigo: ya llegó a su destino.
«Bajé casi con miedo, porque, ¿era aquél mi pueblo? ¡No lo
conocía! Como anochecía, anduve sin rumbo hasta que la oscuridad fue por completo dueña de tod,_L Caminé sin prisa, contemplando el poblado. No conocía a nadie ni nadie me conocía a mí.
Todo era diferente. En una casa que me pareció un almacén, vi el
letrero de una tonda y entré. Mientras me traían lo que pedí,
pensé en lo mucho que había crecido el pueblo que ya hasta fonda tenía... y le daba vueltas a la idea de cómo podía preguntar por
Rosa, por pap~i y por los demás ...
«-¡Buenas, amigo!
«-Buenas... y un hombre entrado en años ocupó la otra silla
que tenía libre la mesa, y pidió una taza de caldo. Me parecía
conocerle. No recordaba bien, pero la nariz y los ojos me decían
que no me era desconocido.
«-¿Forastero, amigo? -preguntó el hombre.
«-Sí.
«Parecía ser buena gente y entonces pensé que debía aprovechar la oportunidad de informarme.
«-y usted, ¿es nativo de este pueblo? -le pregunté.
«-Ya lo creo... Parece mcntira, pero Martín Paz no ha salido
nunca de aquí -y rió con un tono de hombre desvergonzado.
«¡Martín Paz! Pcro ¿este hombre era Martín Paz? -pensé-o
Cómo cambian las cosas, porque cuando me llevaron a «La Rotunda», Martín Paz era hijo único del hombre más rico del pueblo. Y volví a preguntarle:
«-¿Me podría dar razón del viejo Rcmigio Rodríguez?
«-¿Remigio? ¿Remigio Rodríguez?
«-'lenía dos hijos, uno se llama Félix...
«-¡Nl! ;El viejo Remigio? Pero si ese hombre hace seis años
que murió. Sí, tenía dos hijos: a uno lo mataron en «La Rotunda»
y al otro aquí mismo ...
114
w
C(/lllil/(}d('ji/e.~()
«-¡Mi hermano Félix asesinado! ¡Malditos! -mascullé.
«-Pero el primero dejó una mujer encinta. ¿No sabe, por
casualidad, si le ha pasado algo? -y tuve miedo de lo que pudiera contestarme.
«-iA las mujeres nunca les pasa nada! A los tres años se volvió
a casar, con un gallego.. ¿No le da gana de reír? -me preguntó;
yo no le hice caso y volví a interrogarle:
«-¿ y el hijo del muerto?
«-Desapareció; era un muchachito; dicen que un tío del difunto bajó de su rancho de los Andes y se llevó al nieto, parece
que no quería verlo junto con los otros hijos de la mujer...
~
«-~'L os h"I)0S ....
«-Sí; ya tiene tres, y pronto serán cuatro... no andan jugando, ¿eh?
«No quise oír más, y salí sin esperar la comida. Una luna grande y amarilla se veía a lo lejos como saliendo del vientre de la
cordillera. Sabía que, aprisa, eran m,ís de dos jornadas hasta el
rancho del tío Casimiro, en el corazón de aqucllos Andes que
guardaban a mi hijo, y no quise desperdiciar el tiempo. En los
bolsillos tenía el resto de los veinte bolívares que me regalaron, no
sabía por qué, al salir de la prisión, y no me dio mucha dificultad
conseguir alquilado un caballo. Buscar el camino fue cosa fácil:
todavía consel vaba en el alma mi instinto de cen tauro andino, y
comencé la marcha que creía reintegradora.
«No quise ver a Rosa, la mujer que fue mía, por temor de
llorar. Prefería, a pesar de todo, conservar intactc el recuerdo de
la mujer que amé. Y tratando de adivinar el color de los ojos de
mi hijo, hacía que mis pupilas olvidaran penas, luchas, martirios,
fijándolas en la luna que iluminaba mis pasos.
«Luego, como ni aun el hijo pudo hacerme olvidar mi martirio, que luego fue mayor, dejé los Andes como si huyera del castigo de un crimen, y aquí estoy, amigos ...
115
V
A ndrrs Requena
Quedó en silencio, y de la trágica angustia de aquel hombre
todos se llevaron un pedazo en el corazón.
116
~os
preparativos del viaje de la mujer del andaluz iban
muy adelantados. El marido hizo varias veces el elogio de diversos
sitios de Cataluña, la tierra natal de Severina, «la patria más bella
del mundo», scgún aseguraba él, agregando, con acento emocionado-: ¡Dichosos los que pueden volver a esas rcgiones tan bcllas! -y miraba de rcojo a su mujer.
Un anochc le decía a Julio, de quicn se había hecho amigo,
comentando una escena furibunda que Severina le acababa de
hacer:
-¡Cómo son las mujeres, amigo! Usted las pucdc haber recogido cn un basurero -¿me entiende?-; pucs al poco ticmpo
olvidan la marca de fábrica, yel recucrdo de la buena acción, un
mínimo agradecimiento sil}uiera, por el contrario, se comiene cn
una especie dc odio contra uno...
-Todas no son así.
-Pero uno habla por las que conoce, ¿mc cnticnde? Yo vivía
en La Habana, y cometí la estupidez de casarme con ella, en un
viaje que hice a España. La conocí -¿a que no me adivina dónde?- en el hotel en que estaba hospedado. Era allí lIna especie
117
/1 ndrés Rt'qlten.1
,
,.................................................................................................
v
de sirvienta mecanógrafa. La vestí, la hice gente y luego, para no
matarla, la he dejado avinagrarme la vida durante vcinte años
interminables.
-Ya se había acostumbrado...
El andaluz lo miró serio, luego sonrió, bromeando:
-¿Se acostumbraría uno a un dolor de estómago o de muelas?
El quinto trago de ginebra hizo m~ís locuaz a Ramón del Pulgar. De vez en cuando sus dedos se entretenían con su bigote,
cortos pero t'spesos y gallardamente puntiagudos. De sus dedos
salía el centelleo de un brillante. Su conversación se hizo más
comunicativa:
-¡Nl, si yo lograra salir de ella! Porque usted habrá oído murmurar que en estos meses he perdido los pocos pesos que me quedaban, que me he arruinado ¿verdad? Ha sido una trampa mía,
para sitiarla por miedo al hambre, a ver si me abandona... Mis rentas, mis últimas rentas, que son unos cien dólares al mes, las tengo
muy colocadas, pero ella no sabe dónde, y al primer síntoma de
miseria en firme que ha visto, se va... El día que yo no tenga que
oírla gritándollle desde la noche hasta la mañana, ¡qué felicidad!
Cuando se despedía con elültimo trago de un cuarto de caneca
de ginebra en la cabeza -«una simple canequita»-, le recomendó a Julio, con el corazón en las manos.
-Por lo que usted más quiera, amigo: si mi mujer se le acerca
en estos días para murmurarme, asegürde que estél todavía muy
joven -¡ella se lo cree!- para pasar miserias, y que lo más sabio
que puede hacer es irse a Barcelona, que es una ciudad tan bonita... ¡Por lo que usted más quiera, amigo!
Aquella semana le tocaba a Sara de Castro trabajar durante el
día, por lo que pasaba las primas noches en la pensión entretenién-
118
w
C'lllill() (/eji{cg()
Josc con .J lI1io, con Miranda y el capit,ín Naranjo, que había dejado temporalmente «La Inés»), aIlfC el próximo parto dc su mujer.
Como la dueña de la pcnsión le echara en culpa a Miranda
sus jornadas solitarias, Julio intervino, tutéandolo.
-¿Por qué no das una vuelta por Willemstadt? ¿O esperas a
Sara y te dcjas conducir por ella?
-No quisicra molestarla.
-No sería m.olestia, se lo aseguro -dijo ella.
Turbada por su inmediato ofrecimiento, Sara agregó:
-Habría el inconveniellte de tener que esperarme... ¿No se
cansaría?
-¿Por qué ha de cansarse esperando a una l1lujer bonita, si
todos los hombres estamos habituados, adenü<; a que ellas nos
hagan esperar? .. -Julio agregó, sonriendo-: ClI,lntos, por otra
parte, desearían esta suerte...
-Dejando la suerte aparte, que es cosa muy incierta, me parece que no le vendría mal distraerse un poco -dijo Sara, seria,
como si fuese un médico y diagnosticara en aquel instante a un
paciente rebelde-o En el tiempo que le conozco -agregó- no
le he visto salir sino en compañía del padre José, y muy de tarde
en tarde, con Julio.
Alfi"edo sonrió -convencido- ante el bondadoso y sincero
interés de sus amigos.
-Ustedes son tan cordiales, que no me queda otro camino
que obedecerles.
-Sólo tiene que imitar a su amigo Julio, -dijo Mad;ím Mulé,
con orgullo-: Dentro de poco tiempo abrir,í su negocio, y si
Dios quiere irá con buen viento y sin preocupaciones.
Julio miró a su amigo y no pudo contener una sonrisa.
Sara también sonrío, porque para nadie era un secreto la pasión devota y profunda que sentía la dueña de la pensión por tan
simpático caballero...
119
A mirés Rt'(fltt7/<l
'"
Cuando Miranda los dejó, había hecho la promesa de que al
otro día esperaría a Sara, y tal como lo dijo, a la jornada siguiente
cumplió su palabra.
En lo m,lS íntimo de su corazón Miranda deseaba aquella oportunidad, y en no pocas ocasiones, mientras estaba solo en su cuarto, fumando, con los ojos cerrados y el pensamiento lejano, en
caminos imposibles de volver a recorrcr, venía a su mente la para
él extraña comparación de Sara con todas las mujercs que había
poseído, que fueron suyas sin entreg,lrsele, que pudieron ser y no
llegaron a pasar de una promesa o una ilusión, y terminaba por
convencerse de que -fuera de un sagrado recucrdo, con el cual
no hacía comparaciones...- ninguna era m,ls bella ni tenía aquel
aire de extraíio mistcrio en su vida como la espléndida muchacha
venezolana.
Muchas vcces había puesto atención en quienes hablaban de
ella o referían alguna nueva versión de la tragedia que le había
hecho dejar su patria y refugiarse en aquella roca de hombres y
mujeres aparentemente olvidados de Dios y perseguidos por las
venganzas legales de los hombres.
¿Sería, como la suya, una historia tan penosa y tan absurda la
de Sara de Castro? -se decía.
Cerraba los ojos y veía los de ella fijos en él, y en vano buscábalc
otros iguales en ciertos ojos lejanos que en una noche de locura
besó en Roma o hizo llorar de fingido placer en París. (Sí, se parecían mucho a unos que se cerraban muy cerca de su corazón ...)
Llegó a plcguntarse si estaría enamorado otra vez y rió tan fuertemente que hizo despertar al compañero, que encendió luz, cr<.~yendo
se sintiese mal. Pero otra noche no pudo dejar de quedarse preocupado ante la certeza que le iba creciendo en el alma, pero tenía demasiado fuerza de voluntad -pensaba- para decidirse a entrar
por camino tan incierto como el que le llevó a aquclla isla yerma y
triste, pasando por un sendero doloroso de cobardía y locura.
120
v
G1lllilll) (/¡'jilc¡(o
Había puesto oídos de sordo a todas las insinuaciones de su
compañero y de Madám Mulé, ignorando también las miradas
de ternura, en que había mucho de compasión, con que Sara de
Castro trataba de reanimarle.
Lo que trató de evitar durante varios meses lo tendría pronto
entre las nuevas posibilidades de su vida, rota ya una vez, y sin
esperanzas de encaminarse por nuevos caminos de paz.
En un crepúsculo de un rojo violento, el sol se iba ocultando
en aquella tarde cálida. Miranda dejó el automóvil que le condujo hasta Punda, la parte occidental de la ciudad, a la que divide el
brazo de mar en forma de río que es el primer puerto de la capital, y comenzó a caminar al acaso.
Ella le había dicho que la esperara frente al cine de una de las
calles principales de la ciudad, y hacia allí se encaminó, al fin.
Como aún le sobrase tiempo, hizo largo el camino, deteniéndose
ante las vitrinas de las casas de comercio con curiosidad infantil.
Al llegar al lugar de la cita, encontró a Sara que le esperaba.
-Creí que ya no vendría -comentó ella sonriendo.
-Me he detenido durante e! trayecto, contemplando algunas calles estrechas y oscuras, que me recuerdan las de Tánger o
las de! Cairo, aunque estas no son sucias.
-¿Conoce aquella parte de! viejo mundo? ··--ella se interesó.
-¿Qué? -Miranda se turbó y trató de borrar el recuerdo
de sus palabras-: Hablé como de algo que solammte he visto en
sueños o en algún film: no haga caso de mis comparaciones...
Sara cambió discretamente de conversación, iniciando el paseo por la m;is bella avenida de Willemstadt, en la cual está situado el palacio dd Gobierno de la colonia y otros importantes edificios.
Caminaban sin hablar ambos con las miradas perdidas en la
tenue oscuridad. Era esa hora en que todavía el alumbrado eléctrico no estaba encendido, y la penumbra melancólica de la pri121
W
A ndn:s Nerfl/t'nll
ma noche ponía en el ambiente un velo de misteriosa nostalgia.
En algunas iglesias comenzaban a tocar las campanas un adagio
de oración que tenía un sombrío acento funerario.
Al encenderse la luz se dieron cuenta, de improviso, de lo
lejanas que estaban sus almas de aquel paseo, y se miraron uno al
otro con ciena curiosidad.
Sara rió, comentando:
-Bello paseo el que hacemos, ¿no le parece?
-Bellísimo...
¿No me ha entendido usted? llemos salido a distraernos, a
distraerse usted m;ís bien, y lo que hacemos es transformarnos en
un par de turistas tristes y aburridos.
Como siguieron caminando en silencio, ella volvió a decirle,
esta vez sin sonreír:
-Parece que los dos estamos predispuestos contra la alegría ...
Por esta larga avenida he pasado más de cien veces como una
sombra. Soñando o recordando. Si sueño, como hacía ahora, me
dejo caer sobre el césped, en un lugar apartado, y cierro los ojos y
me imagino no sé cWlntas tonterías. Si por lo contrario, recuerdo,
entonces trato de ocultarme m;ís, porque a veces soy tan tonta
que dejo que las lágrimas se me salgan, sin poder detenerlas ... Por
eso prefiero soñar.
-¡Sofiar!
-¿'Elmbién sueña usted?
-¡Ojalá! Pero mi aima se reirá, desesperadamente, si la pusiera a soñar.
-¿Y hay algo con que le gustaría soñar... -y agregó, queriendo ser burlona-: ... si su alma no se riera de ello?
-QuizL.
-Pues le advierto que siempre hay tiempo para soñar, porque no hay nada que detenga el vuelo del ensueño. Más doloroso
es recodar... Para los que tenemos algún recuerdo muy amargo, es
122
v
,
'
Cdlllill()
(/"ji/,'g,)
penoso no poder dejar de pensar en lo que pasó, en el camino
que ya no recorreremos más nunca, en todo lo que se quedó detds, como tragado por un abismo inmisericorde...
-Lo mejor es no soñar y no recordar, Sara.
-O por lo menos soñar y recordar lo menos posible.
A un gesto de ella se sentaron en uno de los bancos de la avenida. En un momento de abandono Sara apoyó su brazo sobre Ull
hombro de él y Alfredo se quedó inmóvil. Cuando notó que sin
ninguna preocupación ella lo dejaba allí, recobró su serenidad.
Mientras ella hablaba, la miraba detenidamente. Nunca la había
visto tan de cerca como ahora, ni nunca su cuerpo había rozado
con el suyo, ni sus finos y perfumados cabellos habíanlc embriagado tanto como en aquel instante. En una pausa de su conversación,
de la cual él solamente oía la música de sus palabras, le dijü:
-¡Eres una muchacha extraordinaria!
Sara no comprendió bien el sentido de aquella exclamación, y
tornándose seria le preguntó:
-¿Tantas cosas le han contado sobre mi vida que me imagina
de un modo extraño?
-No es ese el sentido que he querido dar a mis palabras. He
dicho que eres extraordinaria, cuando he debido decir que eres...
-pero no quiso completar su pensamiento, y calló, acobardado.
--Comprendo. Un día de estos le contare una larga historia,
tan absurda, que se convenced de que no soy ninguna mujer
extraordinaria.
-Pero...
-No hay peros que valgan -y levantándose le invlto-:
Ahora vamos al cine, porque tengo miedo de que la noche se nos
eche a perder por completo.
Miranda se dejó guiar por su compañera y entraron al único
¡alón de cine, relativamente digno de este nombre, que había en
Curazao.
123
V
A ruln?s Ref/llentl
Cuando comenzó la función él le preguntó:
-¿Me prometes perdonarme si aclaro el verdadero sentido
de las palabras que dije hace un momento?
Sara aprobó con un movimiento de cabeza, acercó sus oídos
irónicamente hacia él, y notó que Miranda cerró los ojos cuando
le dijo:
-Mi intención fue decirte que eres una mujer maravillosa, y
que tienes los ojos más bellos que he visto en mi vida...
Sara de Castro se quedó atónita por el tono apasionado en
que le habló, que tenía el acento trémulo de una confesión. Como
ella no le respondiera, él dijo, rogándole:
- y ahora, ¿serás tan buena de perdonarme la tontería que
acabo de decirte?
Ella le buscó las manos, y las retuvo entre las suyas con una
ternura más elocuente que todas las confesiones de amor.
Cuando retornaron a la pensión, pasadas las diez de la noche,
la encontraron transformada en un entrar y salir de gentes que se
movían alocadamente.
Pronto se enteraron de que a Renée se le habían presentado
repentinamente los dolores del parto; y desde Ilna hora se debatía
entre gritos y espasmos. En el mismo momento había llegado el
capitán Naranjo acompañado de un médico del más próximo hospital, que había pedido la comadrona, aterrorizada por la situación difícil que se le presentaba y de cuyo desenlace no quería
tener responsabilidad.
Miranda miró con desconfianza al médico recién llegado: era
demasiado joven y dio visibles muestras de sentirse confundido
cuando entró en la baraúnda en que se había convertido la pensión.
124
w
GtlllillO ({eji/ego
Sara subió a la habitación de Renée, y retornó muy impresionada.
-Me parcce que le sucede algo anormal; que acaso sca grave
-díjole turbada, a Miranda.
-Pero ha llegado un médico, ahora mismo.
-Creo que es una hemorragia muy fuerte y el doctor ese no
encuentra cómo detenerla.
El capitán se paseaba desesperadamcnte por el comedor, a
grandes pasos, como si quisiera compartir los dolores que sentía
su mUJer.
Más nervioso que el marido parecía Miranda, aunque trataba
de disimularlo. Hubo un momento en que Sara le preguntó:
-¿Qué te sucede, que estás tan nervioso?
-Nada; los lamentos de Renée que me conmueven ...
Los minutos pasaban lentos y angustiosos, cuando bajó Madám
Mulé gritando:
-Dice el doctor que llamen al profesor van KIaus, urgentemente.
-Yo voy, capitán -se ofreció Julio.
-¡Pero hay que ir volando! -imploró estc.
Un instant-: después dc salir Julio, Miranda se levantó, como
movido por un impulso más fuerte que su voluntad, y le ordcnó a
Madám Mulé:
-Venga aquí, Madám -y también le hizo una seña a Sara-:
Pongan a hervir más agua... --y subió al segundo piso cn donde
estaba Renée.
Sara comprendió la poderosa razón que tenía él en ordenar
de aquella manera imperativa, y obedcció.
Un momento después bajaba el mtdico que había llegado
antes: tenía las manos salpicadas de sangre y estaba pálido. A una
mirada angustiosa del capitán Naranjo, le informó:
125
v
Aluln;s Ref/llena
---El señor que ha subido ahora me ha dicho que lo deje atenderla, y luego que lo he visto trabajar creo que es mejor...
-¿Pero por qué? -inquirió Ma(léím Mulé, irritada.
-Creo que él es médico ... tambi~n -dijo.
El capidn Naranjo habló al tln:
·-Es médico, sí; pero no me hubiera atrevido a pedirle que...
--la voz de Miranda requirió desde arriba:
--'jM~ís gasa y algodón!
Pasaron quince minutos, veinte, y al fin oyeron el llanto de un
niño, que dejaba oír su primera voz de recién nacido.
--¡Dio a luz ya! -los ojos del capil;ín se iluminaron.
Entre todas las personas que esperaban el desenlace siguió la
inquietud por la suerte de la madre, pero ninguna se atrevió a
subir: tanta hle la impresión que dejó entre ellos la inesperada
intervención de Alfredo Miranda. El mismo otro doctor -con
sus grandes ojos llenos de sorpresa- estaba sentado, como si
esperara algo con temor, o aguarebra nada más que el otro
acabase de trabajar con sus instrumentos quin.'1rgicos, que le
tomó de las manos como si en ellas fuesen inútiles en aquel momeulO decisivo.
Al fin bajó Miranda. Su aspecto era tan triste que Jaba la
impresión de que todo lo que había hecho hubiera sido inútil. Su
voz era rota cuando dijo:
-Están fuera de peligro, los dos ...
y como el capit<ín lo quisiera abrazar, se excusó.
-Una cosa sin importancia; el doeLOr -y señaló al otro-lo
pudo hacer también.
En aquel momento un automóvil se detuvo a la puerta y descendió Julio seguido del profesor von Klaus -el primer cirujano
de Curazao-, un hombre de unos cincuenta años, muy alto,
cuadrado, con gafas, que interrogó al eapidn:
126
v
Cllllill() ({cji('!i()
--¿La paciente? -y como advirtiera la presencia de su asistente-: ¿Cómo ha salido, John?
-Bien, profesor, gracias a este señor -y señaló a Miranda.
-¿Cómo? Vamos a verla.
Cuando bajó, buscó a Miranda con la mirada, yal verle que
secaba sus manos, le dijo:
-Ha hecho usted un verdadero milagro, docror.
-Yo no soy médico... -respolldióle, hosco.
-Pues si no lo es, por primera vez pondría yo el parto de una
hija mía, o de mi mujer, en manos profanas... Para tener la sangre
fría y la pericia que son necesarias para detener una hemorragia
tan fuerte, y para lograr salvar a la madre y al hijo, es necesario
poseer una experiencia y una técnica que personalmente declaro
que le envidio...
--Ha sido cuestión de fortuna ...
-No sé la Llzón que pueda usted tener para negarlo, pero de
todas maneras, ¿me permite que le estreche la diestra, colega?
y sin esperar a que Miranda se la tendiera, le lomó la mano,
en un saludo ek sincera y espontánea admiración. Cuando se iba,
le advirtió al Clpidn:
-Su Ulujer eSt<1 sumamente delicada, pero siga al pie de la
letra las prescripciones que le dad el... señor -y señaló sonriendo a Miranda.
El otro médico se acercó a Miranda y le confesó:
-Es el caso más serio con que me he tropezado en el año
escaso en que ejerzo aquí, y si no hubiera sido por usted, la llegada del profesor habría sido inútil. Está demás decirle que le agradezco profundamente Sil intervención.
Como le molestara aquella, p:ua él estúpida, admiración en
que le estaban envolviendo, subió apresuradamente otra vez a la
habitación de Renée, y luego de datle algunas instrucciones a la
partera, salió de la casa sin decir palabra a nadie.
127
'11
Andrés Reqlll.'1la
En lo m;ís íntimo de su corazón estaba destsperado por haber
tenido que romper su secreto, el cruento secreto de su vida, y
tomó la decisión de ser implacable en su negativa de atender a los
ruegos futuros que le hicieran.
Ya en su cuarto, se tiró de bruces en la cama y sollozó como
un niño. Sara y Julio, que llegaron a la puerta, no se atrevieron a
llamarle, por temor de aumentar su enojo y la para ellos extraña
desesperación que le embargada.
128
~ 1 ardiente deseo de Ramón dd Pulgar estaba al cum-
plirse: dos días más tarde su mujer se embarcaría en un vapor
italiano hacia la península, y él hacía lo imposible por esconder su
viva alegría, que podría hacer tomar a su mujer Ilucvas y para él
peligrosas decisiones.
En aquellas últimas jornadas de su calvario, el andaluz hablaba de la partida de su mujer como de una desgracia que abatiría
su amante corazón. ¡La compañera de veinte años se le iba! ¡Cómo
le haría falta su devoto cariño!
Ella le dijo una vez, medio conmovida por tantas lamentaciones:
-Si sientes tanto mi partida, dejo el viaje y me quedo contigo...
y él saltó, como mordido por una víbora:
-¡Imposible! -y le endulzó la píldora-: No quiero que te
sigas sacrificando... Además, me esperan días de negra miseria, en
que no hallaré acaso ni para comcr... Emonces tendré que trabajar. ¿Qué te parece? ¡Ti'abajar!
Ante la negra realidad que le pintaba su marido, Severina
tuvo que terminar por no manifestar de nuevo su compasión y
ternura, y hasta cuando llegó el instante de embarcarse oyó sicm-
129
v
AluilP.s RefJlICIl<i
pre al marido con las palabras hambre, desnudez, miseria, enfermedades, en la boca...
Ahora estaban en el vapor y en los últimos momentos de la
despedida. En los ojos de él había una lágrima que parecía pegada a sus pJrpados con cera. En el rostro de ella flotaba una mueca
de desconfianza que tenía intranquilo al andaluz.
Silbó el barco para levar anclas; marido y mujer se dieron un
abrazo largo y hueco que hizo sonreír a los amigos que habían ido
a despedirla.
Cuando bajaron al muelle, la mujer se recostó en la baranda
del vapor, que comenzaba a moverse en la maniobra de partida.
Pero desde allí ella vio claramente en el rostro del marido una
sonrisa que no podía ser sino de triunfo, y le gritó,
amenazadoramente:
-Eso era lo que tú querías, que yo me fuera, ¿verdad mamarracho? Pero no cantes gloria tan pronto...
Ramón del Pulgar tembló de miedo, porque sabía que su mujer era capaz de tirarse del barco por darle aquella nueva amargura,
y sin pensar un minuto se arrodilló en el sucio pavimento dd muelle y le imploró, con los brazos abiertos en cruz, como un penitente:
-Por Dios, amor, que estoy que me muero de pena por tu
lamentada partida... Si estoy apenadísimo, ¡te lo juro! ¿Cómo puedes pensar que me alegro que te váyas, después de los veinte años
de felicidad que me has dado?
y continuó así, sin hacer caso de la risa que le rodeaba, con los
brazos aLiertos, implorando a su mujer la piedad de admitir su
dolorosa soledad...
Pero cuando el barco se alejó lo bastante, Ramón del Pulgar
dijo a sus amigos, con hígrimas de emoción en los ojos:
-Los invito a beber unas canecas de ginebra conmigo, para
que me ayuden a contemplar, hasta que se pierda de vista, el vapor que se lleva a esa fiera.
130
.,
Cdllul1odejilego
y al iniciar la marcha agregó:
-Pueden seguirme, que hace más de un mes que tengo elegido el bar desde donde presenciaré mi liberación: está en un airo
y podré ver el barco hasta que se pierda en el horizonte...
Para calmar la crisis de abatimiento que siguió a su afortunada intervención en el alumbramiento de la mujer del capitán,
Miranda partió de nuevo en compañía del padre José, a su parroquia del interior.
En el sacerdote encontró al más comprensivo de los amigos,
además, por vagas alusiones que este hizo, se dio cuenta que Sara
y Julio habían hablado sobre su caso con él.
El padre José era uno de los pocos religiosos no holandeses
que había en Curazao. Por algún tiempo formó parte del profesorado de! más importante colegio de la capital, que luego abandonó, prefiriendo ir a vivir en aquella parroquia de la factoría,
que compartía con un anciano sacerdote venezolano, y teniendo
igualmente jurisdicción en otra pequeña parroquia del interior, a
donde Miranda iba en ocasiones a visitarle.
Era un sacerdote original e! padre José. Franco y sencillo en el
trato, de buena estatura, musculoso, con aspecto de jugador de
rugby, casi completamente calvo, con unos cincuenta años que
llevaba jovialmente; poseedor de una sana filosofía que comprendía y perdonaba todos los pecados, como si acaso él hubiese sido
un gran pecador.
En una ocasión le había dicho a Miranda:
-Cada vez que se confIesa un hombre de estos y sé que csl:Í
sinceramente arrepentido, siento un alivio inmenso, como si yo
mismo fuese quien me quitara de encima sus culpas.
131
V
.A tu/m Reqltl!tla
Miranda le oía con delectación. Él, que científicamente no
aceptaba la posibilidad del milagro y el poder sobrenatural de los
santos, estaba seguro que de existir estos seres extraordinarios tenían que poseer el espíritu fuerte y el pensamiento limpio y airo
de aquel cura vasco, que tenía para todos los pecadores palabras
de un perdón que no sabía a piedad, sino a comprensión y ternura profundamente cristianas.
El día fijado para el retorno de Miranda llegó Sara en su busca. Al verla se sintió feliz; toda ella era juventud, belleza, lozanía
-como un fruto nuevo que se le ofrecía a su hambre de compañía y que él apreciaba en todo su inestimable valor.
El padre José, conociendo la alentadora inl1uencia que Sara
ejercía en la vida de su amigo, se alegró al verla. Adem<ls, el sacerdote la estimaba mucho, a pesar del medio casi infernal en que
trabajaba, y donde ella sabía mantenerse pura y sin perder ninguna de las cualidades que se le pueda exigir a la más buena de las
compañeras de los hombres.
Al mediodía, mientras almorzaban, Miranda parecía pensativo y preocupado. Sara le preguntó:
-¿Qué tienes, que est<1s tan triste?
-¿Es que lIsted cree que el amor no da penas, algunas veces?
-y el sacerdote sonreía.
Pero el aludido no sonrió, y mirahdo a Sara fijamente, le preguntó, de improviso:
-¿Te atreverías a amar a un hombre muy cobarde, capaz de
hasta haber asesinado a una mujer? ...
El sacerdote y ella se miraron sorprendidos; Sara le dijo:
-¿Pero csds loco?
-No; no estoy loco; hace tiempo que quiero decírtelo, pero
no he tenido valor para confesarte mi cobardÍ<l.
-Yo no he pedido que te me confesaras.
132
Cllllillll "('fil(~~11
.,
-Pero algún día lo sabrás... Entonces acaso sería peor, para
los dos...
-Pues si es peor eso, ahórrate palabras, pues no tienes ningún secreto que decirme -Sara tuvo miedo de su declaración.
-Estoy seguro de que mientes, por piedad.
Ella procuró hablar muy sabiamente, cuando le aseguró:
-Eres un gran médico... al menos eso aseguran en tu tierra.
Tenías clínica, eras rico... Te llamas ... «Alfredo Miranda» ... Pero
una mujer podía más que todo en tu vida... Ella no era libre, y el
agradecimiento le impedía abandonar al hombre que la fatalidad
del destino puso a su lado para siempre... El final fue que, en una
noche de desesperación, decidieron matarse los dos ... A ella le
tocó morir primero, cayendo su cuerpo desde una roca al mar...
Luego tú no tuviste valor para el doble suicidio, pero tu revólver
se quedó allí... OfIcialmente te dieron por muerto, también, pero
tu familia sabe que lograste huir, aquella misma noche, en «La
Inés» ... Ahora estás aquí, conmigo, para toda la vida... En mi egoísmo, casi me alegro de que sucediera así. ¡Y que Dios me perdone!
Miranda bajó la cabeza, abrumado por dolorosos recuerdos.
La vergüenza de su cobardía ahogaba los impulsos de su corazón.
Ella le pasó la diestra por los cabellos, y le aseguró: ¿Pero es
que crees que aquí, en Curazao, hay secretos para nadie, ni vidas
que tengan al seguro sus recuerdos m~ís íntimos? Solamente tll
eres capaz de no tratar de enterarte de lo que atañe a los dem~ís,
aunque sea a mí misma...
-Entonces, todo cuanto he dicho, queda sin valor)' como
un buen recuerdo solamente... -su voz le salió desfallecida de
desconsuelo.
-¿Cuáles cosas?
-Las de que te quería...
-¿Pero estás loco? ¿No sabes que yo también tuve que matar? ¿Que
también tengo un pecado más grande que el tuyo sobre mi vida?
133
V
A Ildrés Rer¡lIclltI
y dirigiéndose al sacerdote le preguntó:
-¿Usted cree, padre, que aquellos que se aman deben decirse con franqueza todos sus grandes secretos, para que luego no
haya sorpresas en sus vidas?
-Yo lo creo, Sara; cuando son dos almas de excepción, un
secreto es intolerable para la entereza de sus respectivos corazanes* y la mutua lealtad que se deben.
-¿Entonces tú te atreverías a casarte conmigo, aún? .. -la
interrogó Miranda.
--Siempre que me prometas oír lo que a mí me interesa que
tú sepas de mi vida... sí.
-Desde luego que acepta, Sara -le aseguró el sacerdote-;
pero ya que van a salir de aquí tan estrechamente unidos por una
confesión común, ¿por qué no se llevan un gran recuerdo mío?
-¿Qué recuerdo, padre? -inquirió Sara, con curiosidad.
-El recuerdo que yo quisiera; cualquier recuerdo, que les
aseguro ha de durarles para toda la vida...
Ambos comprendieron la idea del sacerdote y luego de mirarse a los ojos aceptaron. El padre José díjole a ella, sonriendo:
-Entonces termina pronto con ese secreto tan tremendo que
dices tener sobre tu corazón, hija mía.
Sara asintió a lo que había propuesto, a lo que ella había tratado inütilmcnte de hacerle oír a Mitanda en otras ocasiones. Y sin
mirar a ninguno de los dos hombres que tenía a su lado, comenzó
a narrar, a veces con voz de alucinada:
«Cuando don Pedro de Castro murió, en Barquisimeto, hace
seis años, dejó una hija sin más patrimonio que un buen nombre,
una mediana educación y quince años de vida. Esa hija soy yo.
«Como no tenía ningün familiar, viví alglÍn tiempo en la casa
del hombre que me llevó a la iglesia para que recibiera las aguas
"N. del E. Su respectivo corazón.
134
v
GllllÍnodefuego
del bautismo. A los pocos meses, aquel buen hombre, que por tan
bueno era quiz<í tan pobre, me consiguió la oportunidad de ser
maestra de escuda en una poblada aldea de pescadores del estado de Coro.
«¡Qué meses tan felices pasé allí! Desde que murió mí padre,
esa fue la llllit:a época en que volví a ver de cerca la felicidad.
lodos me trataban con m;Ís cariño del que merecía, tal vez porque comprendían que solamente era una niña a la que le hacían
falta amigos cordiales en quienes confiar.
«Santa Cruz» tenía tres calles, cual de las trcs más pintoresca y
bella, pero la que yo prefería era la más larga, que comenzaba en
la puerta de la escuela y terminaba en la iglesia. ¡Cómo la rccuerdo! Cuando la marea crecía, las olas lamían parte del jardín con
su inquieto juguetear de espumas. Veía ir y venir las barcas y los
pescadores, a tluienes yo les enseñaba sus hijos, y quienes nunca
pasaban por la escuela sin que trajeran en un aparte el pescado
que regalaban a la maestra.
«Lorenzo Araújo era el mejor partido casadero dcllugar, y sin
darme cuenta de que me quisiera, dcclaróseme un día. Me dijo
que me quería y que se casaría conmigo. Al principio, me dio
miedo. Nunca me había detenido a pensar tUl momento en que
un hombre se mezclaría en mi vida, aunque mi padre me dio
buenos consejos de cómo debe defenderse una mujer...
«Lorenzo Araújo no dejó de hacerme la corre. Era bueno,
buen mozo, inteligente, hijo de un matrimonio acomodado, y
sobre todo, no me caía mal. .. Mi instinto de mujer me dijo luego
que aquel era el «hombrc»; porque todas las mujeres tienen, cuando
por fin lo encuentra en el camino de su vida, esa corazonada que
le dice: ¡ése es!
«Un día, doií.a María de Araüjo me invitó a comer a su casa.
Acepté. Imaginaba para lo que era. Quien me habló fue don
135
'W'
A lIdris Requena
Pedro Araújo, el padre de Lorenzo. Hablóme como lo hacía mi
padre. Muy paso, con una voz suave que me hubiera convencido
más, si no hubiera estado ya suficientemente convencida...
«y por primera vez amé a un hombre. Fui completamente
feliz. Al otro día, al abrir la ventana d.~ mi aposento, por donde se
veía el mar, un mar muy azul, sin estn;1~ncias de olas coléricas ni
rocas traidoras, comprendí que ese sería el mar que mis pupilas
verían para toda la vida; el mar que también vería Lorenzo, y mis
hijos y los hijos de mis hijos» ...
A Sara se le velaron de lágrimas sus grandes ojos azules; pero
solamente fue por un instante; luego prosiguió:
«El Coronel Simón Carda era un «gran hombre».
«Ningún cacique político, antes y dudo que después, tuvo o
tendrá m~ls influencia que él en esa comarca. Era dueño y señor;
su palabra era la ley)' su mano el castigo...
«Nadie, que no fueran sus incondicionales, tenía vida o hacienda seguras.
«Era un hombre de edad madura; alto, cenceño, con unas
largas patillas llenas de canas y muchos dieBtes de oro rojo en una
boca seca, como un pedazo de naranja exprimida.
«Tenía ojos de gavilán, y una nariz con grandes aletas carnosas, que parecían respirar lujuria. A veces, viendo de lejos su silueta de halcón, me recordaba el Lucifer de una estampa antigua.
Pero lo que más asco me daba de él eran sus manos: unas manos
largas, sarmentosas, grises, que cuando no acariciaban la cacha de
nácar de su «Coit», se acariciaban ellas mismas, como si
destrenzaran los cabellos de la mujer con quien hablase o estrujasen la garganta dd hombre que tuviera en frente.
136
CAl/litIO defl/ego
.,
«A1l1egar a la aldea no le conocía: fue cuando su partido andaba en elecciones que apareció por allí. Era dueño de la bodega
más grande del lugar y todos los votos eran para él. Nadie se atrevía a contradecirle, porque significaba la ruina o la muerte; quizás
las dos cosas a la vez.
«Se me había dicho que la maestra era quien ayudaba a un
secretario casi analfabeto del partido político. Ese día llegó el coronel Simón Carda a la escuela:
«-¿Quién es la maestra? -preguntó.
«-Servidora.
«-Tienes que ayudar al secretario Betancourt a arreglar las
boletas -me ordenó.
«-Sí, señor.
«y me miró como un matarife mira a la res que va;] sacrificar.
Sacó su lengua larga y negra, y humedeció sus labios, como saboreando un pastel, y me preguntó:
«-¿Cómo te llamas?
«-Sara de Castro.
«-¿Cuánto ganas?
«-Muy poca cosa, señor, pero que es bastante para mí.
«-Veremos si te ayudo...
«-Gracias, señor.
«-Volver¿ esta tarde, antes de irme.
«Lo vi marcharse. Le seguían una docena de sus incondicionales. Entonces presentí que aquel hombre me traería algún daño,
y tuve miedo.
137
'W
Andrés Requena
«Acababa de terminarse la clase de la tarde cuando volvió.
Los que le acompañaban se quedaron en la playa. Parece que tenía mucha prisa.
«-¿Cómo esds, Sara? -dijo al llegar.
«-Bien, gracias.
«-¿Sabes que eres muy bonita para consumirte en esta escuelita
hedionda? -y me miró con los ojos llameantes de deseo.
«-Pronto me vaya casar.
«-¡Ahl ¿Se va a casar la paloma?
«-Sí, señor.
«-Pero eso no quita que seamos amigos, que quiera ponerte
buena casa...
«-Gracias... Está perdiendo el tiempo -y le indiqué la puerta.
«-No seas arisca, paloma, no seas arisca... -me decía
melosamente.
«Se acercó y quiso pasar su mano larga y manchada por mi
cabeza. Yo escurrí el cuerpo.
«-Déjeme -le dije, enérgicamente.
«-Mira, paloma, yo no puedo per.der tiempo. Te llevaré a
Barquisimeto, a La Vela, a donde quieras, pero déjate de finuras...
«-Déjeme, ¡se lo ruego! -imploré.
«Pero de un salto sus brazos me rodearon por la cintura y
entonces le golpeé, le arañé, le mordí. En ese momento llegó mi
novio, Lorenzo Araújo. No me explico cómo logró abrirse paso.
Tenía los ojos rojos y los puños apretados como martillos. Lorenzo
era fuerte y joven: el primer golpe hizo que los dientes de oro del
coronel Simón Garda se le desprendieran de la boca. Los otros
golpes le hicieron caer como un fardo, y dando gritos.
138
v
CAlllinode/llego
«Tuvieron que reunirse todos los hombres que le acompañaban para poder llevar prisionero a Lorenzo. Esa noche el coronel
García no pudo emprender viaje, ni se dejó ver de nadie. Al otro
día supimos que le habían aplicado al prisionero la ley de fuga...
«Los que vistieron el cadáver de Lorenzo Araújo dijeron que
tenía más de diez balazos en el cuerpo.
«Yo los vi también. No recuerdo si en sueños o si fue realidad,
pero conté los balazos que tenía en el cuerpo como grandes lunares de plomo, con bordes de sangre y pólvora.
«También comprendí que lo mataron por defenderme. Solamente tenía veintiséis años. Se fue sin conocer la vida. Sin gozar
de toda la felicidad a que tenía derecho.
«Vi al padre, a la madre y a sus hermanos, llorar junto al negro ataúd; me vi llorar yo misma y juré vengarle.
«¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sabía, pero de lo que sí estaba segura era de que la vida del coronel Simón García no duraría
mucho...
«A los seis meses del asesinato de Lorenzo Araújo casi nadie
mencionaba el crimen. Hasta sus mismos padres parecían haber
enterrado su recuerdo. Además, aun sin acusarme, sabía que tiraban sobre mí una culpa de la que quid, en su santo egoísmo,
acaso tuvieran razón para pensar asÍ. Sus visitas se hicieron más
escasas y terminaron por suprimirlas. En cambio, en la aldea se
me respetó más, se me miraba con veneración, pues alababan la
forma heroica en que supe defenderme de un hombre a quien
casi todas las mujeres se le entregaban por miedo o por interés.
139
V
Andrés Reqttel1t1
«Del coronel Simón Carcía no volví a tener noticias. Desde el
día del asesinato de Lorenzo, no volvió a poner su planta inmunda en la aldea.
«Averigüé que tenía que volver a asuntos de negocios y le escribí. Le escribí pidiéndole perdón. Asegurándole que lo de aquella
vez había sido una locura. Que cuando volviera no dejara de visitarme. Y tuvo éxito el plan que preparaba para vengarme. Me
contestó; comenzaba llamándome «paloma» y terminaba con un
«mi vida»...
«Tenía cerca de quince días por delante para combinar mi
golpe.
«Juanito Cuesta era el patrón del balandro más grande de
aquellos contornos. Todos los lunes en la noche se hacía a la mar
para Curazao, llevando carnes y legumbres. Era un patrón próspero y excelente persona. Aquel buen hombre tenía tres cosas a
las que veneraba: su barco y sus dos hijos, Magdalena y Gonzalo.
Después de esos tres grandes amores, iba yo; por mí sentía un
respeto rayano en veneración. Todo porque como sus hijos eran
huérfanos de madre, y yo, que era huérfana completa, hicimos
cordial intimidad. A eso se agregó el que pude curarle a Magdalena de un largo padecimiento anémico, lo que logré haciéndola
comer lo que debía y beber un conocido patentizado.
«Una vez, mientras Juanito preparaba la partida de su barco,
le dijc:
«-¿Se atrevería a llevarme a Curazao?
«-Cuando quiera, maestra Sara -dijo, sonriendo.
«En otra ocasión, mientras comía yo en su casa, volví a dccirle:
«-En un viaje de cstos quiero que me lleve a Curazao.
140
.,
Call1ill()defuego
«-Bueno, maestra Sara.
«-Me llevaría, ¿verdad?
«-¿Por qué no? Yo tengo mucho que agradecerle y los muchachos también.
«-Gracias, Juanico.
«Entonces fue cuando di por muerto al coronel Simón García.
En e! transcurso de diez días recibí diez cartas de amor de!
coronel. Eran prosaicas, banales, sucias. Me proponía llevarme a
donde yo ordenara; instalarme, darme lujo, joyas, dinero, lo que
quisiera, si consentía en ser su querida...
«Por fin, un domingo, como yo se lo había pedido, llegó el
corónel Simón García. La primera visita fue para mí. Me trajo
vestidos, joyas, y hasta flores. En cambio yo le guardé, en el cofre
sangrante de mi corazón, todo e! odio que se merecía.
«Sus manos se entretenían jugando con las mías y sus ojos se
volvían de chacales mirando la turgencia de mis senos, mis cabellos o mis labios...
«Él se quería ir esa madrugada, pero logré que se quedara
hasta el otro día, lunes, que era cuando salía la barca de Juanico
Cuesta.
«Me costó defcnderme mucho para que sus manos no fueran
más allá de donde lo permitía mi odio... El lunes en la tarde, cuando terminaba de despachar a los muchachos, llegó él. Al verme,
preguntómc:
«-¿Por qué solamente vistes de negro, paloma?
«-Tengo luto de mi padre -mentÍ.
«-Creía que era el cochino que me puso la mano y con el
que los muchachos tuvieron que hacer justicia...
141
'W
Andrés Reqnenil
«-Imposible.
«-¿Es decir, que esta noche, al fin? ..
«-Bueno.. Pero como le he dicho: cuando yo me vaya con
usted que sea sin que nadie aquí sepa nada.
«-Seguro, paloma.
«-y esta noche, cuando venga, tiene que ser que nadie lo
vea, porque no quiero que se den cuenta.
«-¿Entonces?
«-A las diez...
«-Gracias, paloma. Ya veds cómo ninguna mujer tendrá más
lujo que tú...
«y su lengua, larga y sucia, humedecieron los labios en un brutal deleite que me daba miedo. Así lo vi irse. Nadie había oído nuestra conversación. Nadie sabía que vendría a mi casa esa noche...
«-¿Qué dice la maestra Sara? -me saludó ]uanico Cuesta,
cuando fui a avisarle.
«-Vengo a pedirle un favor.
«-Usted dirá.
«-Quiero que me lleve a Curazao, esta noche -mi voz no
temblaba. Tenía la emoción del que solicita un paseo.
«-¿Tan de repente?
«-Sí -y le puse familiarmente la diestra en el hombro-o
Me ha llegado de improviso un permiso de Caracas, y quiero
aprovecharlo para irme con usted, esta noche.
«-y la escuela, ¿quién la atended?
«-También tengo eso arreglado -le mentí.
«-Pero se necesitan papeles para desembarcar en Curazao...
142
Camillo de jUl'gO
.. .
-requirió tímidamente, como avergonzado de tener que hacerme una eXIgenCia.
«-También vinieron, junto con el permiso.
«-Entonces no tenemos más que hablar -dijo, jubiloso de
poder complacerme.
«-Gracias. Pero -y ahora tuve que hacer un esfuerzo para
que la mentira no me denunciara-, quiero otro favor...
«-Usted dirá.
«-Que nadie sepa que voy con usted, en su barco...
«-¿Se puede s,lber por qué?
«-Sí, pero eso será mañana.
«-Sólo se lo diré a los muchachos.
«-Tampoco.
«-Bueno... lo que usted quiere es algo extraño, pero yo le
debo más...
«-Gracias. Iré a las diez a bordo.
«-Sí, a las diez.
«Entonces volví a la escuela. En la cocina tenía un cuchillo
largo, de dos fIJos. Hice un pequeño envoltorio con lo indispensable. Tenía algün dinero, muy poco.
«Me acicalé lo mejor que pude. Solté mis cabellos, que eran
más largos y daban al traje oscuro que vestía un aire de triste
voluptuosidad; perfumé mis manos e hice que la turgencia de los
senos se revelara, provocadoramente... Y esperé.
«A las diez, el coronel Simón García se hallaba en mi casa.
¡Cómo le odiaba! Vestía un traje negro que le daba apariencias de
murciélago.
143
V
A lId,.és Requellil
«-¿Cómo estás, paloma? --y me tomó las manos. El olor de
mi cuerpo lo hechizó. Sus ojos estaban encendidos de lujuria, y su
cuerpo temblaba más que el mío.
-Pasa -y le indiqué el lecho donde yo dormía.
«Fue dócil como un cordero.
«Cuando le hundí el cuchillo, la primera vez, sólo apretó los
labios; la segunda vez, apretó los párpados; la tercera sus manos
largas y sarmentosas trazaron en d aire como un signo de maldición. Después ni se quejó ni dijo nada: Quise volver a herirlo,
pero ya se me había pasado el furor del odio; entonces limpié mis
manos de sangre)' cubrí el cadáver con una manta.
«Cuando llegué a la playa el balandro de Juanico Cuesta estaba listo para partir. La noche era oscura y nadie vio cuando entré
a la pequeña dmara del patrón.
«Al amanecer, les dije la verdad. Les conté todo lo que había
ocurrido. Se conmovieron de mi tragedia y me ayudaron él desembarcar sin molestias, recomendándome al cuidado del capitán
Naranjo. A los pocos días conseguí trabajo. Antes que la noticia
de mi desgracia llegara aquí, logré poner mis do-:umcntos en orden...
Sara de Castro [crminó:
«-Aquí tienen ustedes toda la verdad de lo que llaman el
misterio de rni vida, y del pecado que pesa sobre mi corazón...
Pasaron algunos minutos de silencio. El padre José les dijo
al fin:
144
v _
m
mm
__
_m
_
Gtllunodef14ego
-Ahora, ¿me dejarán unirlos, para siempre?
y como ellos asintieron:
-Pues vayan caminando hacia la iglesia, que yo les alcanzo...
y los vio alejarse mudos, con las manos muy estrechamente
unidas, ...enlazados en un nudo más fuerte que todos los dolores
humanos.
145
olfiranda tenía en sus manos las sagradas escrituras, en
un pequeño volumen, regalo y recuerdo de! padre José, en ocasión de sus bodas con Sara.
Julio estaba cansado de verlo leer aquel libro, para él un «triste libro de meditaciones... »
Se le acercó y le dijo, levantando la punta de la nariz como si
se defendiese de un olor nauseabundo:
-¡Siempre con eso!
Miranda sonrió.
-¿Por qué no lees novelas de aventuras, y no siempre ese libro, que debe poner a uno beato? -le aCDnsejó Julio.
-¿Has leído las Sagradas Escrituras?
-¡Yo no!
-Pues óyeme: todos los libros de aventuras son cuentos de
hadas en comparación con las que aquÍ se cuentan...
Julio sonrió, incrédulo. Sus manos se entretenían jugando con
una gruesa leontina de oro, que era como su matrícula de hombre rico e importante.
-¿Has oído hablar de Jon.1s y la ballena? Pues aquí se cuenta
que estuvo tres días de turista, paseando en e! vientre de uno de
147
V
Andrés Reqllella
esos animales... ¿y de Josué? que detuvo nada menos que al Sol; ¿y
de Moisés? que con una varita de tamarindo hizo manar agua de
una roca... ¿Y de Judith? que entró a un campamento enemigo y
logró decapitar al mismo Rey...
Julio tenía los ojos jugándoles a las escondidas de la sorpresa.
Miranda continuó:
-«¿Has oído hablar de unos cuantos miles de judíos que estuvieron no recuerdo cuántos meses sin tener qué comer, en el
desierto? Se sustentaban con el maná que les bajaba del cielo, tres
veces al día... ¿Y de la mujer de Lot?, que se convirtió en una
estatua de sal por estar de curiosa, mirando para atrás.
Sorprendido, Julio le preguntó:
-¿Todo eso está ahí?
-Sí; y muchas otras aventuras que no recuerdo ahora, pues
sólo te he hablado de una parte dd libro...
-Lástima que también no hable un poco de amor... quiso
defenderse.
-He olvidado decirte que hay aquí escrita la más apasionada
historia de amor... ¿Has oído hablar del Rey Salomón y la Sulamita?
Después de eso, todo lo que se ha escrito sobre el amor son pésimas imitaciones...
Julio se dio por vencido. Tomó en sus manos el libro y luego
de hojearlo, le preguntó:
-Desde luego, que se consiguen libros ele estos con las letras
más grandes, ¿verdad?
Y para sacarle un brillo perfecto a sus facetas, lamía, con un
gesto de potentado ahíto de tedio, un hermoso brillante que
Madám Mulé le había regalado.
Miranda, que le había cobrado hondo cariño, lo vio alejarse
con pasos cortos, como si tuviese miedo de maltratar con sus pies
el mundo maravilloso que acababan de revelarle...
148
Calnino de ji/ego
. . ..
Soplaban vientos revolucionarios en aquellos días. El rumor
se debía, principalmente, a los muchos exiliados políticos que vivían en Curazao, a los cuales se les atribuían los más aventurados
proyectos.
En la factoría de petróleo uno de los sitios mejor informados
de las conspiraciones era «La Isabel», el flamante bar montado
por Julio González, en el cual se reunía la élite de los jugadores y
gente de esa ralea.
Aprovechando su experiencia en la materia, el propietario
había logrado darle una apariencia de orden y decencia como no
lo tenía ninglUl otro establccimiento del género en Curazao.
Lo había llamado «La Isabel» cn honor a Madám Mulé, a
quien había halagado y satisfecho aquella continua dcmostración
de apasionada galantería del hombre que ya ocupaba una posición demasiado íntima e indispensable en su vida...
Ella terminó por no concluir ningún negocio sin antes consultarlo con él, -lo que no disimulaba, por lo que eran muchos
los individuos influyentes e interesados que acudían a Julio, para
obtener su apoyo en el logro de sus proyectos, convirtiéndose en
todo un personaje en las refinerías. Hasta algunas autoridades
holandesas terminaron por tratarle con deferencia.
A su rededor giraban todas las figuras que habitaban en la
pensión, quienes veían en él al compañero afortunado y generoso, llegado a la cúspide de la prosperidad que ellos ambicionaban, y que aún no habían podido lograr.
Don Martín, que había saboreado todas las voluptuosidades
de la embriaguez y del engaño, agradccido por la cordialidad y
confianza del dueño de «La Isabel», terminó por poner su habilidad y celo al servicio del patrón.
149
W
A ntlrés Rerf/len(l
A~í
también ocurrió con el general Millares, que terminó por
dcdicar su ticmpo libre a ayudar en lo que crcÍa le fuera útil a
Julio.
Una noche le dijo el general Millares a éste:
-Yo quisiera consultarle una cosa muy importante, amigo.
-Estoy a sus órdenes, general.
-Quisiera que durante unos meses me permiticra ocuparme
de los trabajos m;ls humildes de «La Isabel» ... -y para disipar un
asombro mal cntendido que creyó adivinar, lc aclaró-: No quicro ganar un solo centavo por ello...
Julio no comprendía lo que podía ocultar aquel deseo del general, pero le tenía confianza y aceptó que efectuara su propósito.
-No sé qué razón tiene para hacerlo, pero si cree que eso
puede sede útil... -le dijo.
Al otro día comenzó a trabajar en «La Isabel» el general Millares. Julio comprendió luego que su interés era aparentar una condición más baja de la que en realidad podía llegar a tener cn aquel
desticrro, durante el cual, a pesar de no trabajar en serio nunca,
siempre poseía dinero en abundancia para cubrir todas sus necesidades y ayudar espléndidamente a sus amigos y lcales.
El general se dccidió a servir en los quehaceres más humildcs.
Ayudaba a lavar los pisos, a fregar la loza y atcndía a las llamadas
dc la clientela. Hasta alguna vez accptó las propinas que huéspcdes que no lo conocían le ofrecieron, guardando aparentemente
el dinero y dando las gracias con empalagosas cortesías.
A un compatriota que le preguntó si pensaba volver algún día
a su país, Julio oyó responderle:
-¡Dios no lo quiera! ¡Con lo bien que yo estoy aquí, sin tener que
preocuparme de qu': me maten cualquier noche por la espalda!...
Aquel compatriota suyo rió escandalosamentc de la miseria
moral que SUPllSO tenía enfi-cnte. ¡Un hombre que había sido de
los más ambiciosos generales de su tierra! Pero Julio comenzó a
150
v
G111Ii'l() (icjilcg()
comprender mejor, por aquellas palabras, las intenciones del general Millares.
Una noche, a los dos meses de estar trabajando el general de
aquclmodo en «La Isabel», volvió a llamar a Julio.
Habían terminado de cenar y salieron los dos solos. Era temprano alÍn para iniciar la IÍltima faena de la vida dd bar. Una
luna llena ponía sus claridades luminosas en la noche tranquila.
El general tomó del brazo a su amigo y le confesó:
-Amigo Julio, esta noche me embarco para mi tierra...
y como éste no saliera de su asombro, le explicó:
-Durante varios meses he estado tingiendo, y he logrado
despistar a los espías que mis enemigos pusieron para vigilarme.
Ellos creen que estoy fuera del cuadro de los que hay que tenerles
miedo, pero creo que ahora pierden, seguro, amigo mío.
-Se juega la vida, general. ..
-Me la he jugado cien veces, y nunca como esta vez la he
arriesgado en partida tan importante: ahora voy por todo o por
nada.
-¡Buena suerte!
-Le ruego que si alguien pregunta por mí, diga que me ha
enviado a atender cualquier negocio suyo en alguna aldea, o en
Aruba. -Luego le conftó--: Yo tengo un amigo que se tiene que
quedar aquí, por precaución, y quisiera <fue lo deje en mi lugar,
porque no hay sitio mejor que «La Isabel» para estar bien informado sobre lo que a nosotros nos interesa -y agregó-: Le advierto que no tendrá que pagarle nada...
-Puede decirle que venga, cuando quiera.
Entonces el general se volvió e hizo una seña, acerdndose un
individuo que Julio había visto muchas veces, extrañ<índolc siempre de que no jugara ni se mezclara en nacla, atento a andar de
mesa en mesa sin determinarse nunca a tomar parte en ninguna
partida.
151
'al
Andrés Requena
El general le dijo:
-Mario: ocuparás desde hoy el lugar que yo tenía en el negocio del señor, hasta que lo creas necesario.
El hombre asintió. El general le recomendó:
-Este señor es para mí como un hermano, y quiero que lo
trates y cuides con la misma atención con que me has ayudado a
mí... Lo mismo le dices a mis otros amigos, Y sobre todo -le
recomendó- tc'n los ojos y los oídos bien atentos ...
Volviéndose a Julio le dijo:
-Este es uno de mis mejores amigos. Durante el tiempo que
he estado en Curazao, en cualquier momento, todo hombre que
hubiese intentado atacarme, hubiera sido muerto antes que tuviese tiempo de levantar la mano... Él... todos, donde ponen el
ojo ponen la bala o el puñal, infaliblemente...
El general le tendió la mano a Julio, que le ofreció un abrazo
cordial.
-Yo creí ser el jugador más arriesgado -le dijo--, pero usted, general, es el más fuerte, porque cada vez que manda «resto»
se juega la vida en la partida. Qué emoción la suya, y cómo le
envidio las horas que comenzad a vivir pronto.
Durante lo que quedaba del trayecto, Julio se dedicó a fijarse
bien en el hombre que el general había dejado en su puesto. Era
pequeño, delgado, de edad indefinida, el color indio oscuro y
unos ojos dormidos y que, sin embargo, parecían estar en todas
partes. Al lado de ellos dos, era como un perro inofensivo que
seguía su rastro zalameramente. No obstante, de todos los fieles
amigos que tenía el general Millares -hombres que daban la
vida sin titubear por su caudillo-, aquel era el escogido para
protegerle y cuidarle más de cerca...
Cuando se despedían, el general prometióle a Julio:
-Si Dios me acompaña, dentro de pocos días tendrá noticias
mías... Y le advierto que varios locos preparan un golpe de mano
152
w
GllllillO de jll"go
aquí. Le recomiendo que no se mezcle en eso, porq ue fracasarán ...
-¡Pues que Dios lc acompañe, mi general! Y pucde estar seguro que seguiré su consejo...
Julio vio alcjarse al general Millares, seguido esta vel. por varios hombres, que le aguardaban a una prudente distancia, con la
precaución de pasar inadvertidos micntras cuidaban a su caudillo, en camino de su gran aventura.
Parecía que alluclla noche tenía reservadas aún más sorpresas
aJulio Gonzálcz, pues al llegar a «La Isabel» encolltre> a su compañero que lc csperaba.
Miranda lc dijo:
-He sabido que algún malvado le ha dicho al capitán Naranjo que el hijo que le ha dado Renée no es suyo, sino de
Maracay...
-¡Canallas!
-Ahora lo he visto; tiene un aire sombrío, y en la mesa no ha
probado bocado.
-¿ y qué podelllos haccr nosotros?
-Desgraciadamcnte, nada... Y lo peor· es que Renée ha buscado un prctcxto para ir, ella sola, a la capital esta noche, y el
marido le dijo que fuera donde quisiese...
-Menos mal que mañana se hacen a la mar.
-Pero es que se van los tres, iY un barco es tan pequeño!
Mortificado por la angosta que mordía al capitán Naranjo,
Julio recordó, nardndole a Miranda:
153
v
AIu1n~ RcrflICn<¡
-Hace algunos años yo presencié un desenlace horrible en
un asunto de cuernos, parecido a este, porque en el fondo todos
son cortados por una misma tijera...
«Yo vivía en una de esas comunes de mi país en las que la
gente siempre parece que está dormida. Cuando son amigos, la
amistad se con{~lI1de con la devolución de verdadera familia, pero
cuando se odian, es a muerte. Hay familias que se vienen haciendo la guerra desde memoria de abuelos, por un disgusto que ;li
siquiera recuerdan bien.
«En aquel tiempo yo estaba pasándome una temporada lo más
alejado posible de la capital, porque no quería que la Justicia me encontrara entre sus pies... cuando sucedió el caso que le estoy contando.
«Una mañana, al levantarme de mi catre, oí que decían.
«--Encontraron el PabliLO «c1 sabio» muerto en el camino de
Navarrctc... -le decían «el sabio» porquc era maestro de cscuela
y se las daba de poeta.
«Otro dijo:
«-Lo encontraron con la barriga abierta.
«Movido por la curiosidad de aquel crimen horrendo, fui a
verlo. ¡Es cosa de no recordarse! Mire que a mí 110 me espanta la
sangre, pero aquello no tenía nombre. Había otro rastro de sangre que se perdía en el monte, por lo que deducimos que quien
había matado quedaría muy mal.herido.
«Poco después recibimos otra sorpresa:
({Perico, ({el del viejo Higinio», se murió en el rancho de su
conuco.
«Ono agregó:
«-¡Cuéíntas puñaladas tenía! Lo recogió el hermano, en fin
de vida.
«Cuando ya se había enterrado a los dos, fue que se supo cómo
las dos muertes habían salido de una misma C1USél. Quien lo contó fue el hermano de Perico, que recogió sus últimas palabras.
154
v
Calninodejllego
«Fue por una cuestión de cuernos. Perico tenía la mujer más bonita y más buena hembra del lugar, pero el otro le jugaba un ratón, y
nada menos que en la escuela... Pero el colmo fue que ella le había
dado --en una flesta-- un anillo al amante. Dicen que él se tragó el
anillo, creyéndose que el marido no había visto su eSGunoteo.
«Aquella madrugada, cuando se encontraron en el camino
real, tiraron de los puñales, y el marido ofendido trató de sacar el
anillo ¡nada menos que del estómago del otro!
«Su hermano dice que lo logró, aunque le costó la vida también.
«En la noche del primer rezo, el papá de Pablito «el sabio» fue
a la casa del otro muerto, y le dijo a la familia, dirigiéndose al
padre:
«-He venido para decirles que ni yo ni mis hijos conservaremos rencor alguno, y que lamentamos lo ocurrido... -y cuando
se iba, les aseguró-: Si a un hijo mío otro hombre le hace una
cosa igual, haría lo mismo que hizo el suyo» ...
«y como aquel hombre y sus hijos eran machos completos, y
gente conocida y respetada corno valiente y honrada, nadie pensó que obraron por cobardía, sino para que no quedara sembrado un odio que de crecer significaba una lucha sangrienta entre
las familias por varias generaciones.
«A la mujer la hicieron ir a pie y descalza para su casa, que
quedaba en otro lugar bastante lejos. Me contaron que en muchas casas en que ella se detuvo, acaso para pedir agua, le cerraron la puerta antes de llegar, para no tener que negársela...
Renée tenía una fiebre de voluptuosidad tan honda, que no
se daba cuenta de que su traición estaba tan clara como la luz del
sol; de que cuanto hacía era delatado de antemano por la prisa
155
W
Andrés Requena
que ponía en salisÚcer sus deseos; que su marido estaba seguro de
tener aún fuerza y vigor bastantes para completar la felicidad de
una mujer; y sobre todo, de tener hijos que sin ninguna duda,
fueran sangre de su sangre, y no testigos vivos de un engaño que
le martirizaba hasta las entrañas.
En una ocasión, Linda, la mujer del rufián que se alojaba en
la pensión, le había dicho a Sara, comentando uno de los muchos
gestos delatores de Renée:
-Es tan tonta esa mujer que cree que ninguno de nosotros
tiene ojos... Si tan siquiera tratara de cuidarse de la hermana del
marido...
-¿Es que crees?...
-¡Pero si da asco!
Sara no hizo ningún comentario, pero en la primera oportunidad que se encontró a solas con Renée, trató de aconsejarla,
cordialmente.
La hizo ver todo el peligro que corría su vida, y sobre todo, 1;J
del hijo, que al parecer debía unir más estrechamente su existencia a la del hombre que ella engañaba tan abiertamente.
Renée le confesó:
-Es que no sé lo que me sucede con Maracay... Siempre dejé,
cuando me dio la gana, a todos los hombres que tuve, pero a éste
me ha sido imposible... En el fondo de'mi alma tengo la convicción de hasta dónde debe llegar mi agradecimiento... Si lograse
salir de esto, estoy segura que para toda la vida seguiría por buen
camino... ¿Sabes lo que es tener un hijo y no estar segura de quién
es el padre? ¡Es para una volverse loca!
Renée se quedó pensativa, y luego volvió a decirle a Sara, a
quien consideraba como a una mujer superior:
-Son varias las veces que los amigos han tratado de hacerme
enderezar el camino, pero no he tenido fuerzas ... Si te has enamorado alguna vez, me comprenderás...
156
CA/nillo de [tlt'go
.. .
-Pero es que...
Renée le corto las palabras, adivinando lo que iba a decir:
- ...¿el deber?... ¿el agradecimiento? Si supieras cómo sufro.
Tengo aún en mis ojos la noche en que el capitán naranjo me
recogió de un cabaret de Kingston, me vistió, me curó y sobre
todo, comenzó a tratarme como mujer decente, hasta .
y Renée comenzó a llorar, calladamente.
Sara comprendió que no valdrían consejos, y le acarició la cabeza, apiadada de aquella enfermedad de lujuria que devoraba a Renée.
Ahora estaba allí de nuevo, en brazos del amante. Ninguno
de los dos hablaron más de las palabras necesarias para justificar
la locura de esa noche, vísperas de partir en «La Inés» en viaje
para Santo Domingo, los tres juntos, y un infante que por primera vez los acompañaría por aquellos mares llenos de sorpresas.
Cuando los amantes salieron de la cita amorosa, iban mudos,
ceñudos, y entre los dos flotaba una extraña sensación, que no
sabían si era de cansancio físico, de asco, o de algún negro presentimiento que asechaba su porvenir.
Ya estaban en alta mar, los tres...
El capitán Naranjo, en la rueda del timón de su barco, parecía formar parte de ella: tan terca era su inmovilidad.
Comenzaban a aparecer las primeras estrellas, en un cielo ennegrecido. Una brisa fuerte llenaba las velas de lILa Inés». La masa
sombría del mar se agitaba convulsa. Cuando fue noche cerrada,
la goleta era una cáscara de nuez que se perdía entre las olas gigantescas.
157
v
And11!S Requentl
Desde que el capitán salió de la cámara, donde acababa de
cenar en compañía de su mujer, comprendió que alguna sorpresa
le guardaba el mar esa segunda noche de navegación. Mientras
oía crujir la arboladura dc «La Inés», y veía las velas henchidas de
viento, que ladeaban el barco, pensaba que la primera guardia
sólo él debía hacerla; se acercó al timón y puso las manos en la
rueda como quien estrccha las callosas dc un buen amigo.
La impresión de la noche, el ciclo, el mar, confundidos en un
solo elemento, er" tan profunda, que olvidó la tormenta que capeaba su alma y no era menor él la que presentía se iba acercando.
Porque estaba seguro de que su mujer se había entendido con
Maracay, pero lo que oyó esta tarde había colmado su paciencia:
el hijo en verdad no era seguramente suyo, si no que podía ser del
otro... Se 10 oyó decir a ella misma, mientras el contramaestre
tenía en sus brazos al niño:
-¡Qué mucho se parece a ti! ¡Es tu misma cara! -le había
dicho su mujer a Maracay.
Al decírselo, comprendió que en sus palabras había puesto
un acento de ternura que nunca había tenido para él.
Mientras el barco cabeceaba entre las olas como montañas,
un plan, tan negro como la noche y el mar-, le creció en su cerebro
de hombre burlado, y cuando le preguntaron el orden de las tres
guardias de esa noche, dijo:
-Maracay y yo ... solamente... hasta que el mar se calme...
Cuando el mar está ebrio y sus olas galopan como caballos
indómitos, los m;ís viejos y valientes marineros le tienen terror...
158
w
C1lllillodejile¡;()
Muchos se resguardan en el vientre fétido y oscuro del barco,
como si la muerte no llegara hasta allí.
-¿Nosotros solos, en esta guardia? -le preguntó Maracay.
-Sí... hasta que amaine esto... --el capitán se lo dijo en tono
áspero. Se miraron a los ojos, como buscando en ellos una explicación más sincera, que sus labios no acertaban a dar.
Un viento fuerte llegaba del norte, y gotas de lluvia, pesadas
como plomo, comenzaron a mojar el velamen. Cuando las primeras cayeron sobre el rostro del capit.ín, ensayó una sonrisa, que
no logró asomarse. Una de las últimas veces que había reído fue
cuando Renéc le dijo que sí, en una noche de embriaguez, aceptando vivir en «La Inés».
Pero ahora, era distinto. Entre ella y él había otro hombre.
Maracay era indio, tenía el cabello negro, nariz levantada y
labios sensuales, y era afortunado con las mujeres ... También era
diestro e inteligente, pero a pesar de esto, esa noche el capidn
tenía fe en la justicia del mar. ¡Podrían suceder tantas cosas, antes
de que aclarase! -pensaba.
El capitán Naranjo sabía que todo se paga en la vida, y haberle engañado a él, aquel hombre y aquella mujer, no era crimen
pequeño...
A Maracay lo había recogido hambriento y miserable; de ella
ni se quería recordar... -rumiaba, con cólera-o Pero él era del
mar; su vida comenzó cuando el mar le bañó de sal su rostro adolescente, y terminaría cuando le disolviera en sal su cuerpo.
El viento henchía furiosamente las velas y hacía crujir los m<istiles. Maracay, desde la proa, miraba al capid.n, que parecía petrificado junto al timón, viendo cómo recogían los anchos lienzos
del mayor y la mesana, que había creído oportuno mandar arriar.
159
v
And't?s RCqUCI1<I
Al apagarsc la última estrella del manto negro de la noche,
fue cuando el vicnto comenzó a azotar. Las gotas de la lluvia hacían daño al caer sobre el rostro de los dos hombrcs, en aquel
tácito duelo.
-¡Arría los foques! -gritó el capitán, con esa voz suya que se
metía por entre el viento y la lluvia como un trueno que en vez dc
bajar de los elcmentos saliera de las entrañas de la goleta.
-Voy a llamar a otros... -dijo Maracay.
-¿Es que tienes miedo?
-¿Cómo?
-Ven; agarra aquí, ¡firmc! -y le dio el timón.
Las velas dc los foques son dc las más pcqueñas, pero estaban
tan infladas que era un atrevimiento el que un solo hombre quisiera hacer la maniobra.
El capitán dcjó correr las drizas, poco a poco, hasta arriar los
tres foques.
Las olas lc bañaban de pies a cabeza, y parecía que al hundirse
la proa entre ellas, él iba a sumergirse para siempre.
Maracay vio cómo hacía la maniobra y sintió escalofríos, pensando quc sólo UilO tan h~i.bil como el capitán podía cjecutarla sin
ir a parar al mar.
El capitán tomó de nuevo el timón.
El viento seguía soplando con furia. El mar se enloquccía y la
noche era tan ncgra como un antro sin luz. Así transcurrió una
hora, hasta que el viento perdió los últimos estribos.
-¡Arría el trinquete! -gritó el capitán; y le advirtió-: Nos
quedamos con la estay solamente...
Pero era una locura para un hombre sólo arriar aquella vela.
El capitán lo comprendió, y le dijo:
-Llama a los otros.
A! contramaestre no le agradó esa orden, quc para él sonaba
como una cobarde petición de socorro.
160
v
,
G/lllínodefl/e¡;O
El instinto de conservación se impuso, y Maracay bajó por
una escotilla y ordenó que subieran a cubierta los dCIll;ís. Pero se
dio cuenta que era un duelo, lo que tercamente buscaha el capitán, y antes de que vinieran los otros, quiso hacer, él solo, lo que le
habían mandado.
¿Miedo él?
Poco a poco, empezó poniéndola a nivel, pero luego quiso
hacerlo demasiado de prisa, y un golpe de viento le llenó la vela
tan violentamente que la botavara lo lanzó como un proyectil,
arrojándolo al mar, lejos de todo auxilio.
Los otros que salían no pudieron hacer nada, porque en esa
noche todo era invisible. ¿No era hasta que aclarara aquel duelo
de machos, por um mujer?
Los ojos del capitán se llenaron de asombro al ver la valiente
acción del venezolano, de desaf1 1ar así a la furia del viento.
Con menos velamen que hiciera resistencia, fue m;ls tacil dominar a «La Inés», que se tornaba dócil ahora. El capitán Naranjo
tenía confianza en sí mismo, al ver que el mar, aunque furioso y
ebrio, estaba de su parte.
Por la madrugada cuando el viento no era más que un terral
fuerte, y el cielo empezaba a ser menos negro, abandonó el capitán el timón y bajó a la cámara.
No se atrevió a ver a su mujer ni al hijo sin antes tomarse un
largo trago de ron. Después, secándose el rostro cuarteado de sal,
acercóse a donde su mujer dormía, y la besó en la frente, y al hijo,
sin pensarlo mucho, le dio un beso igual, tiernamente, como si
temiera que sus labios fríos lo pudieran despertar.
Desde la escalera volvió el rostro y contempló a su mujer. Le
pareció más bella, con sus cabellos revueltos y su roja boca entre-
161
W
Andrés Requflltt
abierta, y no fue y la besó otra vez por temor de que el hijo interrumpiera su sueño apacible.
¿Que acaso el hijo no era suyo? -pensaba-o ¡5ábelo Dios!
Además, pudo ser que se equivocara al oírla hablar con Maracay...
y al salir a cubierta, en el rostro curtido del capitán floreció
una sonrisa de complicidad con el mar.
¿Acaso el duelo no fue hasta que su viejo amigo el Caribe se
calmara?- pensó.
162
12
~~._.~
~
~ 1capitán Naranjo hizo una inesperada visita a Alfi-edo
Miranda y su mujer. Ellos se sorprendieron un poco de aquella
inusitada cortesía, pero le acogieron con sincero regocijo.
Llevaba el patrón de «La Inés)) un flamante traje azul marino,
fino sombrero de Panamá, y en los detalles de su indumentaria se
notaba su poca costumbre de vestirse como el hombre de las ciudades. Algunas veces se ajustaba la americana, como si le molestase el peso de las hombreras y las sedas de los forros.
Después de hablar de cosas sin importancia, el capitán Naranjo les dijo, la vergüenza cortándole las palabras:
-Aprovecho la ocasión para hablarles de Renée... y del difunto Maracay...
Marido y mujer se miraron, y luego clavaron los ojos en el
capitán, que prosiguió:
-Yo sé que ustedes estaban al corriente de lo que pasaba entre ellos; y que la doña -y señaló a Sara- hasta me la aconsejó
por su bien, pero creo í.lue ya Renée va por buen camino, al fin ...
-Estoy seguro -le dijo Miranda.
El capitán quiso salvar el falso decoro de los hombres, y le
advirtió:
163
v
A11llrés Reqllena
-Debí haberla abandonado, ¿verdad? Pero es que la quiero
demasiado, y creo que sin ella mi vida sería desasnosa... No saben
todo lo que pensé hacer, para vengarme, pero como era a base de
alejarla de mi lado, no tuve valor.
Calló, sofocado por la confesión.
Miranda quiso reanimarlo:
-Pero eso ya pertenece al pasado. Es solamente un mal recuerdo ...
-¡Si se pudieran olvidar fácilmente los malos recuerdos!
El capitán sonrió, con una sonrisa que se deformaba en una
mueca de amargura que le destilaba por las gruesas comisuras de
sus labios mulatos.
Su boca dejó caer una piedra en el tiempo:
-¡Ojalá!
Como el silencio se hacía pesado, Sara quiso abrirle una brecha, con un gesto de optimismo:
-Ya solamente tiene que pensar en su mujer y su hijo, capit,ín.
Pero el aludido que tenía hambre de soledad, les volvió a decir, sobre el mismo tema, y como si no pudiese dejar de poner en
claro aquel último detalle.
-En cuanto a Maracay, les aseguro que murió sin yo ponerle
la mano -y agregó, antes de marcharse-: Tuve la suerte de que
no llegamos a aludir, ni siquiera indirectamente a... aquello ...
Su saludo de despedida se atropelló en unas gracias cargadas
de sinceridad.
Miranda comentó, contagiado de su fatalidad:
-Estoy seguro de que Renée, antes de que pasaran nueve
días, había ya olvidado al hombre que el mar se tragó por su
culpa.
164
v
CAlllilluilejilego
.~
A pesar de haber hecho Miranda e! propósito de seguir tratando a su mujer como si nada hubiese pasado entre ellos, mientras estuviesen en Curazao, en pocos días él se mezcló en su vida
hasta controlarla por complcto, teniéndola sicmprc al alcance de
su voz, y terminando por hacer vida en común.
En «La Isla» Miranda se había ganado muchas simpatías porque no se había negado a asistir enfermos en las ocasiones en que
se lo requirieron, en casos de gravedad; y a pesar de! excesivo y a
veces rencoroso celo de los médicos, su asistencia gratuita no provocaba disgusto entre los profesionales locales. Quizá era porque
se negaba siempre al principio, y cuando accedía se hacía acompañar de otro médico, al que cargaba con la responsabilidad de la
decisión final, haciéndole gozar de la remuneración de la eventual asistencia.
El mismo profesor von Klaus, la máxima autoridad médica de
Curazao, le había dicho, convencido de su profunda capacidad
profesional:
-Si en algún momento usted quiere prestar sus servicios, puede hacerlo sin preocupación alguna -y agregó-: Ya que no ha
querido venir a nuestros hospitales, que por lo menos «La Isla» se
aproveche de su competencia y sabiduría, miantras esté usted aquí...
La para él incéH1\Oda popularidad que -a pesar suyo- se
había hecho, lo obligaba a largas reclusiones, en las que se Cl1tretenía leyendo todos los libros que encontraba en las raquíticamente
surtidas librerías. Sara se desvivía por entretenerle durante aquellas crisis de soledad, sosteniendo largas conversaciones sobre los
temas más extraños, y que su comprensión de esposa le lucía compartir el calor que su marido ponía en todo cuanto él decía, como
si hablase delante de un grupo de alumnos o diese una conferencia ante doctos colegas.
165
V
A lulrés ReqllCl/a
Miranda hablaba a veces de partir, de luchar.
Pero, ¿hasta dónde y cómo hacerlo?
El peso de su culpa era como una ancla que cortaba el vuelo
de sus iniciativas, y detenía los nuevos impulsos de su corazón.
Sólo su mujer sabía que el amor terminaría por romper aquella
cadena de angustias y remordimientos.
El capitán Naranjo les había dicho en una ocasión:
-Pronto comenzaré a hacer unos viajes a las costas del Brasil.
Creo que serán como seis, porque es mucha la madera que hay
que traer. Si ustedes quisieran darse una vuelta por allá, estoy a
sus órdenes.
y como Sar::t le preguntase otros detalles el capidn desnudó
su pensamiento.
-Estoy seguro de que un día u otro ustedes se decidirán a
salir de Curazao. Si no lo han hecho ya es porque no han encontrado aún el rumbo; pues yo he pensado que ningún país es mejor para recomenzar a vivir que aquellas dilatadas tierras del Amazonas. En uno de los pueblos de su interior, tengo un íntimo amigo, que es, según noticias, personaje de importancia. Pasó hace
unos diez años por esta isla, y hoyes líder político, y por supuesto,
riquísimo... Es un hombre hábil y valiente; y no ha olvidado jamás todo lo que pude hacer en su ayuda una vez. Si ustedes lo
deciden, ya saben...
Miranda y su mujer no habían dejado de pensar en aquel
discurso del capitán, dicho después de él haber reconquistado a
su mUJer.
También Juliu les habló sobre ese proyecto, ofreciéndoles su
ayuda y consejos de hombre experimentado en vivir cada algunos
años una existencia diversa.
Hasta que una noche, unidos en la cuenca caliente de su alcoba, Miranda le preguntó a su mujer:
166
.,
G'lllilllJ l/ejÍtego
-¿Te atreverías a venir conmigo a esas regiones de que nos ha
hablado el capitán?
Ella pensó que no debía ni siquiera responderle, y lo miró con
una ternura que COlllllOVió al marido.
Comprendiendo que sus vidas estaban unidas tan fuertemente que aquellas palabras de duda la ofendían, él le rogó:
-¡Perdóname! ¡Estoy seguro que irás a donde yo vaya, siempre!
Ayudó a que se realizara el proyecto un triste suceso que conmovió a la factoría. Una noche, en el establecimiento de Julio
González, se produjo una violenta discusión entre Jorge Kosani,
antiguamente acaudalado dueño de otro garito -arruinado a
consecuencia de la popularidad de «La Isabel»- y Julio González.
Kosani era el único enemigo que Julio tenía en la isla. Quizá toda
la culpa no era del tahúr griego, pues el dueño de «La Isabel» lo
había hecho víctima de lUlO de sus audaces golpes de mano en los
primeros días de su llegada a Curazao, cuando le descubrió unos
naipes marcados, haciéndose entregar una gruesa s:.una de florines
por el secreto.
Aquella noche el odio de Kosani pudo m~ls que el miedo al
riesgo que corría midiéndose con Julio, y se enredó con él a puñaladas; pero como lo cogió desprevenido, rraicioneramentc, pudo
herirlo varias veces antes de que éste pudiera reaccionar, tratando
luego de huir.
Jorge Kosani cayó un instante después de haber realizado su
venganza, sin ruido, como fulminado por un rayo, a unos diez
metros de la escena de la tragedia; le encontraron un pesado puñal clavado por ti espalda, hasta la empuñadura, y que le había
sido arrojado desde lUlO de los ángulos de «La Isabel» ... sin que se
supiera quién lo había podido lanzar...
La mala noticia se propaló por todo el vecindario, y Madám
Mulé acudió, enloquecida de desesperación, al lado del herido.
167
A IIdrés Rl'rjUl'lUt
'"
Miranda logró imponerse a todas las formalidades e hizo llevar a
Julio al más cercano hospital, pero comprendiendo, desde que
apreció la gravedad de las heridas, que solamente un milagro podía salvarle.
El herido le dijo, queriendo sonreír:
-Esto se está acabando, amigo mío...
-Haré todo cuanto sea preciso y sanarás.
En el hospital, Miranda hizo venir al profesor von Klaus, que
acudió a su llamada inmediatamente.
Miranda le imploró:
-Profesor, ¡aunque haya que hacer un milagro!
El cirujano lo miró comprensivamente y estrechóle la diestra.
Luego que examinó al herido le dijo:
-Solamente un milagro, como usted dice, colega...
y se encerraron en la sala de operaciones.
En una antesala esperaban angustiosamente Sara, Madám Mulé,
don Fermín y el hombrecito aparentemente inofensivo que el general Millares había dejado ocupando su puesto en «La Isabel».
Don Fermín le dijo al íntimo amigo del general Millares:
-Tiene usted un pulso de acero: cuando le vi lanzar el puñal
e inmediatamente caer a Kosani, pensé que en vez de herirlo, le
había caído encima un rayo. ¡Qué pulso tiene usted, amigo!
El hombre lo miró con una inexpresiva mirada; luego le aseguró:
-Yo no fui quien lo mató; téngalo presente, amigo, por lo
que pueda ocurrir luego...
-Yo hubiera hecho igual...
-Pues que el diablo acoja en su compañía al muerto, y que
Dios haga que don Julio se salve, porque es un hombre decente.
Madám Mulé sollozaba, apoyada en los hombros de Sara, que
trataba de consolarla.
168
v
CAl/lino ,lefr/cgo
Cuando salió de la sala de operaciones, Miranda les dijo:
-Se ha hecho todo cuanto se ha podido... Pasaré la noche
junto a su lecho, y que Dios nos ayude.
Madám Mulé le interrogó:
-Pero se salvará, ¿verdad?
-Dios es muy grande, Madám...
Ella rompió a sollozar de nuevo, y Sara la acompañó a la pensión, pues hasta la mañana siguiente no podrían vede, si era que
amanecía con vida...
Ante su insistencia por estarle vecina, Miranda le aseguró:
-Si se presenta la crisis -iY Dios no lo quiera!-le prometo
mandar a buscarla.
Cuando volvió alIado del herido, que el éter aún hacía dormir, el profesor van Klaus le habló:
-Ha visto llsted que hemos hecho lo imposible, pero creo
que será inútil, pues las heridas son muchas, todas profundas yen
órganos vitales...
Miranda no le contestó, ocupando asiento a la cabecera de
Julio.
Cuando se marchaba el profesor, le dijo:
-Si algo se puede hacer todavía, nadie mejor que usted para
intentarlo -y se despidió, conmovido por lo que creía un inútil
empeño.
Los primeros rayos del sollo encontraron con la mirada atenta a las más pequeñas reacciones del herido. Cuando éste abrió
los ojos, murmuró:
-Amigo Miranda, me estoy muriendo...
Las palabras de consuelo eran inútiles ante la realidad que
trágicamente se iba imponiendo:
El herido rogó:
-¿Quieres llamarme a Madám?
169
1111
Andrés Requena
Cuando Miranda regresó, luego de haber ordenado que llamaran a la hermana del capitán Naranjo, Julio le confesó, con
una sonrisa tranquila y queriendo conservar su valor y serenidad
ante la muerte que presentía cercana:
-Aunque no lo creas, he llegado a cobrarle cariño a esa mulata... y siento dejarla... ahora que pensaba casarme con ella...
Miranda no encontraba palabras para consolarlo, y prefería
callar, porque hay hombres a quienes no se les puede mentir ni en
trance de muerte, y menos con frases de cobarde consolación.
Julio siguió hablando, la vida escurriéndosele por entre los
labios:
-No creas que siento gran dolor de morirme... porque la
vida no tuvo secretos para mí. .. Sufrí mucho, a veces, es verdad,
pero siempre supe desquitarme con creces los malos ratos que me
dio..
Cerró un momento los ojos y con ellos así, rogó:
-¿Quieres hacer venir al padre José? Aunque no tengo muchos pecados de qué arrepentirme... porque siempre obré en defensa propia... no cuesta nada confesarse antes de uno irse... Por si
acaso hay algo allá arriba...
y sonreía, sonreía...
El sacerdote llegó antes (ltle Mad.l.m Mulé. Desde el ángulo
en que esperaba que terminara su sagrada misión el confesor,
Miranda vio que el padre José escribía algo que el herido le dictaba; luego Julio hizo un signo que quiso ser su firma. Cuando terminó, dos practicantes firmaron debajo de lo que se había redactado.
El herido, en presencia de Miranda y Madám Mulé hizo leer
su última voluntad. Dejaba a cada uno la mitad de todo cuanto
poseía, incluyendo dinero y negocios. Como Miranda protestara,
le dijo:
170
v
Ot//linodefitego
-Perdóname, pero es que no sabía a quién dejárselo, y solamente ustedes dos son...
Las palabras iban muriéndosele en los labios.
Madám Mulé pasaba por sus cabellos su mano trémula, y Sara
lloraba como si fuese familiar suyo. Miranda notó que se debilitaba poco a poco y al brotarle una lágrima, trató de esconderla.
Julio habló por última vez:
-Te aconsejo que sigas el proyecto del capitán, de irte al Brasil, que aquello es muy grande y...
Su muerte fue serena y tranquila.
Cuando la vida se le fue, sus ojos se cerraron como en un
sueño de siesta.
Madám Mulé pretendía reanimarlo con sus besos y soUozos
de desesperación.
Sara acunóse en el pecho de su marido, como si tratara de
preservarse de algún implacable sino que los amenazaba.
Alfredo Miranda sintió un vacío ancho y hondo, que al salir
del hospital el sol dilataba más fúnebremente, en aquella mañana
en que la muerte rompió una camaradería leal y una hermosa
amistad.
A pesar de todos los escrúpulos, a Miranda no le qúedó otro
camino que aceptar la parte de fortuna que le destinó en su última voluntad Julio González. Madám Mulé fue estrictamente justa en la partición, que puso en manos de Sara, porque el marido
no admitió saber de dlculos y cuentas de aquel género.
171
V
Andrés Requella
Cuando el capit,ín Naranjo llegó, de regreso de uno de sus
viajes por las costas del Brasil, Miranda le recordó el ofrecimiento, haciéndole presente su ardiente deseo de abandonar a Curazao,
en compañía de su mujer, lo que el cordial lobo de mar aprobó
entusiasmado.
-Estaba tan seguro de que seguirían mi consejo, que me puse
en contacto con el amigo de que les hablé un día, y me ha dicho
que aquellas regiones tienen para usted un porvenir que puede
ser brillante si~mpre que se ajuste a la vida dura e incómoda de
los primeros tiempos.
-¡Pues que la suerte nos acompañe, capitán!
y se entreg:uon a los preparativos del viaje.
Miranda consiguió hacerse de muchos instrumentos médicos
que le eran indispensables, gracias a la amistad, siempre cordial,
del profesor van Klaus.
La fe le había renacido, y su mujer contemplaba aquel
renovamiento de energías rogando a Dios por algo que sentía
moverse en sus entrañas, y cuyo secreto guardaría hasta pisar la
tierra ancha y prodigiosa que les depararía un nuevo hogar y una
vida limpia de tormentos.
Solamente el doloroso recuerdo de la Illuerte de Julio
González, turbaba aquella nueva alegría que les proporcionaba
su proyecto.
«La Inés» navegaba con buen viento, dejando las costas de
Curazao, rumbo a las tierras ricas y hospitalarias del Brasil. Una
luna grande ponía fugaces escamas de plata sobre el lomo de las
olas altas y oscuras.
Alfredo Miranda tenía aliado a su mujer, que recostaba amorosamente la cabeza en su pecho, mirando el infinito horizonte
del mar con serenidad y confianza.
172
v
Gllninodejilego
1~1 recordaba el viaje extraordinario en que conoció a ese inolvidable y buen camarada de Julio Gonzálcz, y la angustia de sus
palabras amargas y llenas de experiencia:
-«Yo voy navegando por un camino de fuego, en el que se
van quemando todos los recuerdos y las esperanzas que más amé
en la vida» ...
A la proa, uno de los marineros gritaba:
«Adiós Curazao maldito,
paraíso de bribones,
donde se pierden los buenos
y se salvtln los ladrones»...
Miranda le miró con cólera, y sintió deseos de acercársele )'
abofetearlo.
Desde la rueda del timón, el capitán Naranjo escuchaba con
recóndita delectación una tierna cantinela que su mujer entonaba para dormir a su hijo. Y sintió de improviso que su corazón se
liberaba repentinamente de algo que le había hecho mucho daño ...
Alfredo Miranda fijó los ojos en el rumbo misterioso que la
nave iba siguiendo en aquel mar alumbrado por la luz dorada de
los luceros, y corno si hablase con algo tan justo y poderoso que
necesariamente debía oír y atender su apasionado ruego, imploró:
-¡Señor, que este camino de fuego que voy cruzando no tenga que recorrerlo por tercera vez!
Sara de Castro estaba tan jUllto a su corazón que su cuerpo
parecía fundido en el suyo.
FIN
ANDRÉS REQUENA
CEMENTERIO
SINCRUCES
Novela de l martirio ele la
RelJública Dominicana bajo
la rapaz tiranía de Trujillo
Dedicatoria
A los miles de dominicanos asesinadospor Trujillo,
y cuyas muertes tienen que ser cobradas, inexortlblemente.
A los patriotas que, en Cayo Confite, ajimlttlrOn
estoicamente riesgos)' vicisitudes, con iafirme espemnza de ofrendar sus vidtlS por la libemciún
de Santo Domingo.
A Los héroes que cayeron Luchando en Luperón,
dando su sangre en el supremo sacrificio, como
ejemplo inolvidable.
A la juventud que en el interior del pllís despertó
III conciencia populllr con sus llctos de heroico
civismo en 1946-1947, y que hoy, con desacostumbrado valor - ) antes que claudicllr- se
gf.l1lil III vidll vendiendo carbón)' «Ji-ío-ji-io»,
ji-ente a la aterrada admiración de una sociedad
llcobardllda...
PRIMERA PARlE
El velorio de Rafael Moreno
~ 1coro de voces, repitiendo al unísono por vigésima vez
la Salve y el Credo, tcnía esa medianoche un particular y doloroso acento de tragedia.
Frente a la casa de madera del ancho y descuidado Callejón
Ozama, se iban congregando visitantes en número desacostumbrado para la modestia de quien había sido muerto a tiros hacía
poco más de cuatro horas.
La casa estaba situada en medio de la cuadra, y como escondida dos o tres pies del resto de la línea que formaban los otros
edificios en la misma acera. Era una construcción vieja pero bien
conservada. El color de la cal con que h~bía sido enjalbegada
un año atrás, estaba ya borroso y parecía sucio, por la rudeza
con que las lluvias del trópico caían sobre sus tablas anchas y
resisten tes.
Entre el murmullo de voces y gritos, los recién llegados preguntaban, si era que al encontrarse con aquel velorio no tenían ya
conocimiento del crimen:
-¿Quién se murió ahí?
Alguien, en voz baja y mirando a su alrededor para asegurarse de que no le oía persona de su desconfianza, haría el favor de
V
A udrés Requena
informarles, lacónicamente y sin entrar en detalles comprometedores:
-Mataron a Rafael Moreno...
-A Rafael Moreno, ¿el poeta?
Entonces, casi sin creer lo que oían, y escondiendo en la palabra «poeta» el sentido de alguien que es entre medio loco y vagabundo, volvían a preguntar, incrédulos:
-¿Que mataron a ese infeliz?
Pero como el informante, temeroso, se había hecho el sordo,
porque era poco saludable entrar en pormenores sobre dicho asesinato, tenían que encontrar a una persona bien conocida, que
confidencialmente acaso les informaría:
-Sí, lo mataron por el Malecón, esta noche, entre las siete y
las ocho...
-¿Sabes quién fue?
El otro movía la cabeza en forma negativa, comentando
esquivamente, como si quisiese que le entendieran sin tener que
usar muchas palabras para disfrazar lo que verdaderamente él
quería decir:
-Yo creo que ni la policía ni la guardia van a poder coger a
quien lo mató ...
Se sobreentendía en aquella forma de hablar, a la que ya estaba acostumbrado el pueblo dominicano, aterrado por veinte años
de feroz tiranía, que el difunto había sido víctima de una venganza política, mandada a perpetrar directamente desde los íntimos
círculos del gobierno. En ~ales casos, lo mejor era no hablar mucho del asunto, y evitar que le vieran a uno cerca del velorio y de
los subsiguientes rezos dedicados a rogar por la feliz entrada del
difunto en las altas regiones de la eternidad.
La noche erd caliente y aquel ciclo de marzo estaba comido de
estrellas grandes y brillantes. La ciudad, que siempre tuvo algo de
sonámbula y fiestera -herencia de los inquietos aventureros del
182
v
,
Celllente,10 Sill cruces
descubrimiento y la conquista-, servía con desenvoltura de marco
apropiado para serenatas de amor o de muerte.
Aun cuando era extremadamente peligroso propalar aquella
noticia, que los esbirros de la tiranía consideraban como una abierta acusación contra ellos, la voz de que «a Rafael Moreno lo había
asesinado un guardia, por el Malecón», había corrido por toda la
ciudad de Santo Domingo.
Mucho más peligroso aun era acercarse a la casona en donde
él estaba ahora inmóvil y con los brazos trigueños cruzados sobre
el pecho, en un tosco ataúd barnizado de negro. La gente, sin
embargo, seguía aglomerándose aHí, tercamente, y no eran pocos
los que, con una mirada de mal reprimida cólera, se abrían paso
hasta el ancho aposento en donde cuatro vdas encendidas echaban caricias doraebs sobre su rostro veinteañero.
Unas voces comenzaban, fIrmes y sonoras en vieja y primitiva
monotonía:
-Dios te Salve María...
Luego, sin dejar al eco mismo de esa oración escaparse por las
rendijas de los setos, otras voces empezaban, con el abierto tono
de un extraño desaGo:
-Padre Nuestro, que csds en los cielos..
Los ojos de Rafael Moreno, abiertos y como llenos aún de
asombro, parecían no llegar a comprender, en su sueño de muerte, el porqué de todo aquel ruido, lloros y gritos seguidos de pesados silencios. Una mujer, vieja como de mil años de sufrimientos
en los corros cuarenta de su vida infeliz, lo miraba con los párpados hinchados pero ya secos de llanto. De rato en rato le preguntaba a la hija de quince aúos que era lo único que le quedaba ya
en su viudez:
-¿Por qué lo matéu'ían, Josefa? ¿Por qué lo matarían, hija de mi alma?
La hermanita de Rafael Moreno le respondía, en una pausa
en que parecía descansar de su llanto que a veces salía
histéricamente, como a carcajadas:
183
A lldrés Retple1la
-................................................
V
-Él no le hacía daño a nadie, ni tenía enemigos, mamá...
Docenas de voces proseguían repitiendo Salves y Credos,
mientras humeantes tazas de café comenzaban a ser brindadas a
la concurrencia que ya había formado las tradicionales tertulias
mortuorias en el patio y frente a la casa.
La costumbre de brindar de comer y beber en todo velorio, se
repitió allí con prodigalidad. Muchos se preguntaban de dónde
provenía la abundancia de los continuos brindis, y quién podía
ser el que pagaba su costo, ya que la pobreza de Emilia, la viuda
de Isidro Moreno, era bien conocida.
La respuesta venía, sin que nadie pudiese adivinarla, desde la
casa pintada d::: azul, con su presuntuosa galería, que quedaba
casi al mismo frente. Un hombre pequeño y cuadrado, semi escondido en un rincón de la galería, fue quien comenzó a preocuparse de que hubiera mucho café que ofrecer y abundantes panes calientes que brindar. Su nombre era Bolito Carías y el motivo de su generosidad no era otro que el estar atravesando esa noche por el primer caso de remordimiento que tabía conocido en
su tortuosa vida de espía policíaco. En él, aquel sentimiento tan
inesperado hacia un juez desconocido que se le revelaba dentro
de sí mismo, tenía proporciones de verdadero dolor físico.
Sentado en la estrecha galería en aquella casa suya que él mandaba a pintar del mismo color azul todos los años al final de noviembre, Bolito se escondía Cl';. un ángulo donde no llegaba la luz,
pero desde dondc podía ver claramente cuanto pasaba en frente,
sin que miradas curiosas inquirieran el porqué de su interés por
aquel velorio.
Su figura daba la impresión de tener la misma medida de un
hombro a otro que desde los pies a la cabeza. Mulato y de facciones ordinarias, sólo sus ojos veteados de rojo infundían el respeto
que debía comandar alguien que había pasado tantos años sirviendo en una forma u otra en la polida y la guardia del país.
184
lit
Ce//lentcnosin ("I"I/<"I'S
Ahora, técnicamente, él era un «civil»... Es decir, que el sueldo que recibía del partido de Truj ill O le venía como «agente especial de investigaciones políticas»... Pero Bolito no se hacía ilusiones, y comprendía que el pueblo sólo conoce un nombre terrible
para designar a quienes desempeñaban tales servicios. Además,
no había tal cadcter de «servicio secreto» en su oficio, porque por
lo menos la mitad de los habitantes de la vieja y sufrida ciudad
sabían muy bien la forma en que él se ganaba la vida.
Su mujer, Carmita, que tenía muchos años menos que él y
usaba agua florida en sus carnes de trigueña opulenta, se acercó
para preguntarle:
-¿Verdad que debo ir un rato al velorio?
-¡No! -pero como se sorprendiera él mismo de su rápida
negativa, y adelantándose a su curiosidad, le explicó-: Es mejor
que vayas mañana a los rezos, porque ahora hay mucha gente...
-Entonces me voy a acostar.
Bolito la vio cruzar la galería y sus ojos se llenaron de orgullo,
porque en aquelb mujer de piel color de canela y porte de reina,
él cifraba toda su fdicidad. Para el otoño de su vida ella representaba, desde el día en que la conoció en un campo cibaeño, toda la
recompensa o premio que por ser hombre que estaba «arriba» en
aquel gobierno, pudiera merecer.
Su pensamiento fue cortado por alguien que comenzó a dar
largos gritos, en el velorio. Era Mirita García, la madrina del difunto, y sus alaridos de dolor se podían oír claramente a dos o tres
cuadras de la casa. Alta, corpulenta y cincuentona, ella cuidaba
de su ahijado con igual ternura que lo hacía su propia madre. En
el ventorrillo que poseía, en la barriada de San Carlos, Rafael se
despachó siempre con la libertad de si hubieran sido suyos desde
los refrescos hasta la longaniza y el cazabe.
Las dos comadres se abrazaron y cada una volvió a gritar su
dolor frente al ataúd, mientras la hermana, cansada de llorar, acari-
185
v
AnJ,is Requena
ciaba la frente de quien no volvería ya a pasarse las horas muertas
escribiendo largos y oscuros poemas de amor.
Los gritos de las mujeres comenzaron a aminorar en estridencia,
y entre pausas, mientras tomaba aliento, Mirita preguntaba, como
lo hacía todo el mundo al enterarse del crimen:
-¿Y por qué lo mataron, comadre, si él no le hacía daño a
nadie?
En la dlida medianoche se repetía esa misma pregunta de Ull
confín a otro de la ciudad, porque a Rafael Moreno sí era verdad
que podía aplicársele el elogio de «que no tenía enemigos». En
pleno desarrollo, sufrió una larga enfermedad de la cual había
salido con la razón entorpecida. No molestaba a persona alguna,
pero su conversación era incoherente a veces, y le había tomado
la manía de andar con libros debajo de los brazos desde el amanecer. Llevaba entre ellos los poemas que repetía a cuanto amigo
encontraba propicio para soportar su charla.
Sus novias -en un dndido sentido platónico- eran muchas, y las mujeres recibían sus piropos o sus cartas con muestra
de fingido agrado. De uno de los libros que cayó en sus manos,
nació su «cruzada contra los curas», pero ni el mismo p;írroco de
la iglesia vecina de San Miguel, que era buen amigo de la viuda
de Moreno, se ocupó de tomar en serio sus encendidos y disparatados discursos de pretendida impiedad.
Desde su madrina Mirita Carda hasta la terca ternura de su
madre y su hermana, se ocupaban de que anduviese níti&l111ente
limpio, y de qlle, sobre todo, pasase la mayor parte de tiempo
posible en una casa en donde realmente le tratasen con cariño. La
hermana recordó su empeño en llsar ostentosamente un pañuelo
con la mitad afuera del bolsillo del pecho, y al notar su falta se
hizo la promesa de poner otro en dicho bolsillo antes de que cerraran el ataúd.
186
""
CC!!WII{CriO sill ('/"I/('CS
De entre el llanto y los rezos salía a veces una sorda risotada,
porque aquella vez se repetía la típica costumbre de pasar el tiempo haciendo cuenlOS y chisles, y eran más de una docena los grupos que en el palio o frente él la casa se entretenían en lal forma,
mientras la mayoría de las mujercs tomaba más scriamen te la tarea de acompañar a los familiares en sus demostraciones de dolor
y en los rezos interminables.
Bolito Carías proseguía en su empeño de que nada faltase
para que fuera ofrecido a los visitantes. El hombre a quien había
comisionado para ello le merecía comr,leta confianza por ser miembro del mismo «servicio secreto» a que él pertenecía. Pero hubo
un momento en que éste se acercó al ángulo de la galería en donde Bolito estaba, y le dijo, visiblemente preocupado:
-Es mejor que dcjemos ya eso dc estar traycndo pan...
-¿Es que pasa algo, ]ulilo? -inquirió, sin poder esconder su
ansiedad.
-Sí... El sargento Aceitunita está por la esquina, y anda preguntando quién es el que está dándole a la viuda Ontas cosas...
- y tti, ¿le dijisle algo?
-No, porque yo no me puse a tiro para que pudiera preguntarme...
Bolito sacó todo el dinero suelto que tenía en sus bolsillos, yal
d;irselo le dijo:
-Vete de estos pedazos, de una vcz... --su voz denotaba abierto temor, y comen,-aba a sentirse molesto por tcner la audacia de
dejar la luz de la sala encendida mientras estaba sentado allí, demostrando alguna forma de simpatía hacia el difunto. Luego le
detuvo para preguntarle:
-¿Fuiste tú mismo a comprar algo por este vecindario?
-No... Yo hice como usted me indicó... Mandé a unos muchachos que no me conocen a comprar el pan a donde Quico,
allá abajo, y lo demás lo traje de por casa... Además, cllicenciado
187
W
Andrés Requena
don Pedro de Lora, que es el padrino del muerto, está comprando cosas también ...
-Con que el licenciado está pagando también el velorio...
-aquella noticia le alegró en extremo.
...-Entonces él sólo tiene que aparecer en esto, si es que luego trae líos el asunto...
El hombre llamado Julito era un vicjo amigo del ex-capitán
de la guardia, y lc agradecía a Bolito el (lue lo escogiera a menudo
para servicios dc larga duración, que le permitían no tener que
reportarse a recibir las llamadas instrucciones, todas las mañanas,
a las oficinas del partido oficial. Curtido en intrigas de espionajes
y crímenes de los últimos años, comprendió que alguna razón
poderosa tenía Bolito para proceder tan enigmáticamente generoso con aquel velorio, y como despedida, creyó oportuno confiarle:
-Me dijo uno de los muchachos que fue el sargento Aceituna el que se tiró al poeta esta noche...
Bolito fingió sorpresa cuando lc pregunto:
-¿Y por qué sería?
-Eso sólo deben saberlo los jefes... -yen su rostro cínico y
ancho relució una irónica sonrisa.
Bolito divisó la figura alta, coronada por copiosos cabellos blancos, del licenciado de Lora, que seguía ocupándose en atender a
las necesidades del velorio, y se alegró de su llegada, porque como
padrino de Rafael Moreno tcnía alguna excusa en dedicarse a
actuar con el eIüpeño que lo hacía.
Estaba seguro de que fue porque no lo supo antes, que el
licenciado se presentó a hora tan avanzada al velorio, pero en
realidad llegaba al momento más crítico, cuando el tigre aquel de
Aceituna comenzaba a rondar amenazadoramente en la cercanía
de su víctima.
188
w
Celllelltcriosill ("1'ItL"CS
Bolito tuvo la certidumbre de que el sargento Aceituna había
sido el autor de aquel crimen, mucho antes de que se lo dijeran.
Indirectamente, la culpa de dicha muerte la tenía él mismo, y por
ello la causa de su remordimiento. Pue uno de esos comentarios que
se hacen en medio de personas importantes, con el solo propósito de
no quedarse callado, y darse uno mismo la sensación de que se está
presente en el grupo de individuos que tienen más autoridad.
Aquella misma mañana -y Bolito casi ni quería recordar el
momento en que entró a la oficina de la jefatura del ejército- le
habían encargado recoger unos papeles allí. Como le hicieran
algunas preguntas sobre un oficial que prestaba su misma clase
de servicios en otra provincia, se detuvo más tiempo del necesario
en dicha oficina.
La llegada de individuos que eran de la gente que estaba 111:1S
cercana a Trujillo, y que hasta el mismo general Follón -que era
el jefe nominal del ejército- los trataba con respeto, le hizo permanecer allí, sin saber qué hacer. Uno de ellos era el famoso capitán Maulino, cuyos crímenes le habían valido el apodo de «la
pantera blanca». Al frente de una cuadrilla de miembros del ejército, denominada pomposamente por ellos mismos «la escuadrilla
del alba», había sembrado el terror por todas las provincias. El
pueblo les llamaba «la 42», como recuerdo de que sus oficiales
eran antiguos miembros de la tristemente.célebre «Compañía No.
42», la que en los últimos meses de la intervención norteamericana en la República, fue formada por el Comandante Militar con
aventureros criollos y extranjeros, para enviarlos a aterrorizar las
zonas azucareras, con el pretexto de «pacificados». li-ujillo se inició en la vida militar como miembro de la in6me «Compañía No.
42», y es ya histórico el hecho de que sólo el rubio Comandante
Taylor -apodado «el tifus»- le ganaba en crueldad en la persecución de los patriotas criollos que entonces hacían guerra de
guerrillas en aquellas regiones del Este del país.
189
V
Andrés Requena
Sus crímenes eran ahora fáciles de identificar, porque no se
tomaban el menor trabajo en ocultar rastros reveladores que la
policía se negaba a ver, desde luego... Al comienzo, se gozaban
con colgar a sus víctimas de un poste del alumbrado, en las esquinas más céntricas. Cuando el escándalo tomó proporciones de
terror colectivo, decidieron arrojar a sus víctimas al mar, simulando suicidios que a nadie engañaban.
La «escuadrilla» se fue acortando en el número de sus miembros, porque muchos de ellos sabían demasiado y fueron víctimas
a su vez de la desconfianza del tirano. Sus desapariciones se debían a que, o sc tornaban insolentes hasta para los de la misma
calaña, o conocían secretos tan terribles que era mejor cerrarles la
boca para siempre.
Otro visitante era el no menos célebre coronel Lobobirro. Su
crueldad no conocía límites, llegando hasta a asesinar a su esposa,
a sangre fría, porque la infeliz se negó a seguir llevando la vida de
martirios que él le ofrecía. Era pequeño y delgado, con unos ojos
de halcón que estaban acostumbrados a mirar de frente las peores torturas de sus enemigos sin que mostrara c11nenor asomo de
piedad por el dolor de sus víctimas.
El llamado sargento Accitunita los acompañaba. Su rostro tenía un aire infantil que escondía la salvaje crueldad por la que ya
iba siendo digno compañero de MaulinD y Lobobirro. Hijo de padre
italiano y de madre criolla, era una vulgar edición de la llamada
oveja negra que existe en tantas familias, hasta que alguien de su
parentela obtuvo hacerlo ingresar en el ejército, con la esperanza
de podérselo quitar prácticamente de encima, pues era incansable
para en cada visita no irse sin antes pedir ~Jgún préstamo o hacer
desaparecer un reloj, un libro cualquier objeto que pudiera convertir rápidamente en monedas contantes y sonantes...
Bolito recordaba que ya iba a marcharse cuando una llamada
telefónica sonó para el general Follón. No fue difícil darse cuenta
°
190
v
Ce//,,!llterio5i¡1 erllce5
de que quien le hablaba era persona que él trataba de agradar,
porque el general extremaba su cortesía y repetía la promesa de
complacerle una y otra vez. Cuando terminó de hablar, hizo un
gesto de sentirse mortificado, y comenró:
-A Perrini le esd.n fuñendo la paciencia otra vez...
El capitán Maulino creyó que la queja del arzobispo extranjero no era para tomarse en cuenta, y le dijo, abiertamente:
-Ese señor es una puta con sotana... Le pide favores a todo el
mundo, y hasta los turistas se han quejado de que les cobra por
enseñarles los restos de Colón, en la catedral...
El general Follón se irguió y con imperiosa seriedad le advirtió:
-¡La misma doña Nlaría está interesada en que no sigan molestando a su reverencia!
El nombre de la mujer del tirano los hizo enmudecer de temor, porque la llamada «primera dama de la república» ejercía
un poder omnipotente, que ella gozaba con la siniestra impudicia
del marido mismo. Las palabras protocolarias del general Follón
-<'lue era tan cobarde como corpulcIlto-, en aquel tono dramático en quc las pronunció, le servían para dejar establccido ante posibles chismes-, que él había salido en defensa del cura
extranjero que había rebajado el prestigio y veneración que gozaba la iglesia en el país, hasta un nivel que las palabras soeces de
Maulino lo retrataban con cínica franqueza.
Lobobirro rompió lo formal y tenso de la situación para preguntar:
-General, ¿y qué es lo que le pasa a Percini ahora?
El aludido volvió a ocupar su cómoda silla giratoria, y les explicó, en un tono en que se traslucía la molestia que le causaba ya
el bregar con los problemas de Perríni:
-Desde hace tiempo le están m:mdando anónimos, con insultos que le ponen verde de rabia. Como yo no pude hacer algo
191
W
A1Ulrés Re'lI/L'11.1
para prevenir que las cartas le siguieran llegando, él fue a quejarse
directamente al presidente los otros días ... El «jefe» llamó a
Lobobirro...
-Yo no pude hacer nada, tampoco...
-Pero me dicen que tres o cuatro sospechosos se te quedaron
entre las uñas ... Y le dijiste al presidente que estabas seguro de
que no volverían a molestar a Perrini...
-Me pareció que uno de los que cogimos era el culpable...
-a Lobobjrro no le gustaba que aludieran a sus crímenes delante de tanta gente, pero Follón se gozaba en hacer ver que era el
otro y no él quien hacía desaparecer más víctimas, a pesar de que
el pueblo creía que era lo contrario.
El general prosiguió:
-Entonces el presidente llamó a Perrini para asegurarle que
podía tener confianza en que no le seguirían llegando más anónimos, pero ¡aquí tienen ustedes que la misma doña María me llama ahora para pedirme que defienda a Perrini de tales insultos!
-¿Por qué no vigilan los buzones de correo? -propuso
Maulino.
-Ya lo hemos hecho... Y las cartas que él continúa recibiendo tienen casi siempre las mismas cosas... Algunas son en verso, y
le sacan en cara a Perrini todas las n'lCionalidades de que ha disfrutado, desde la italiana con que nació, hasta la paraguaya, la
uruguaya y finalmente la norteamericana, que al parecer obtuvo
antes de venir aquí...
Entonces fue cuando a Bolito se le ocurrió comentar, por decir algo y sentir la vanidad de que en alguna forma él había terciado en aquella conversación:
-A menos que sea ese pendejote de Rafael Moreno, que vive
por casa, y se pasa el tiempo escribiendo vainas contra los curas...
Maulino aseguró que bien podía ser aquel mozalbete que en realidad no era tan tonto como lo creía la gente... En sucesión todos
192
CCI/u'lltcrio 5 iI¡ (I"/I('CS
..,
opinaron que quiz,ís podí<1 ser él, porque se había hecho desaparecer
-por muertes violcntas-, a cuantos sospechosos cay<:ron bajo la
investigación de la policía o de la guardia. Para terminar con el asunto, que visiblemcnte le molestaba, el general dijo:
-Hay que hacer que un detective le sigJ. la pista a ese muchacho... -pero en realidad no creía que mereciera la pena el
perderse tiempo dctds de J.quel loco inofensivo que él había tenido ocasión de ver de cereJ. en vJ.rias ocasiones.
El sargento Aeeiruna se ofreció, sonriendo:
-Deje eso en mis mJ.nos, general, que yo casi todas las noches lo encuentro por el Malecón ...
Bolito recordaba bien que él no quiso esperar :t ql1l: el grupo
se disolviera para marcharse. No era su especialidad el intervenir
directamente en la clase de operaciones a que tales señores estaban acosrumbradüs, y temía que le señalaran para algún servicio
de los que a él no le gustaban ...
Por un momento se reprochó el haber mencionado el nombre del hijo de b viuda Moreno en dicha conversación, porque
eran sus vecinos, y su mujer les tenía alglm cariño. De regreso a su
casa, sin embargo, ya se había olvidado del incidente, y era todo
ternura para su Ill'Jjer, que le había esperado leycndo una revista
popular, casi cn traje de Eva, con sus trigueñas morbideces olorosas a agua florida, como a él le gustaba' tanto encontrarla a la
caída de la tarde.
Fue entrada ya la prima noche, y mientras cenaban, cuando
Boli to oyó a uno de SllS vecinos decir:
-Acaban de matar a Rafael Morello, por el Malecón, y su
mamá no lo sabe todavía...
La impresión (lile le produjo la noticia fue tan desconcertante, que decidió darse una vuelta por el patio para que la emoción
no lo delatara ante su mujer. Minutos después, un grito largo, un
193
V
A IUlrés Requell<t
alarido como no había oído nunca, le indicó que la viuda Moreno sabía al fin la muerte de su hijo.
Alguien comentó luego:
-Le dieron como cinco balazos, a quemarropa, mientras el
pobre muchacho iba paseando con un libro debajo del brazo ...
Bolito no necesitó m.ls información para estar seguro de que
el sargento Aceituna había hecho tal «servicio especia!», y sintió
un poquito de aseo por sí mismo, cosa que era muy raro en su
larga vida de delator profesional.
Su mujer se dedicó a criticar dicho crimen, y le pidió permiso
para mandarle a su vecina unas libras de café para que ofreciera
en el velorio. Así fue como le nació a Bolito la idea de hacerse
cargo, indirectamente, de costear los brindis de aquel mortuorio,
por medio de uno de sus hombres de confianza.
Los recuerdos le iban siendo tan pesados que decidió meterse
en la cama. Al echar una ojeada por los alrededores se sorprendió
de la enorme concurrencia que había en el velorio. Aquello era ya
una abierta manitestaeión contra el gobierno, y Bolito supuso que
no tardarían en llegar los guardias y mandar a todo el mundo
para su casa.
Su presentimiento tuvo confirmación cuando una patrulla
de a caballo comenzó a hacer dispersar los grupos que había por
allí. Los guardias actuaban en forma violenta, sin economizar dolorosos pisotones de sus caballos y macanazos a las personas que se
atrevían a hacer preguntas.
El sargento Aceituna entró a la casa misma del velorio, y comenzó a pedirle a todo el mundo que mostrara su cédula personal de identidad, sin cuyo documento la dictadura consideraba
un delito el transitar por las calles. A los que no la tenían, se les
ponía aparte, para ser enviados a la fortaleza, mientras alguien de
su familia se aparecía al fin con la cédula y probaba que el preso
estaba al día con dicho impuesto.
194
v
Cell/en/eriosin (TI/'{'S
Don Pedro de Lora, el padrino del difunto, tuvo la suerte de
estar con tal documento encima, y el sargento, aun así, dudó si
debía llevárselo o no, porque era una osadía muy grande elmanifestar cualquiera sentimiento de picdad hacia alguna de sus
víctimas.
La casa se tornó casi desierta, y sólo los gritos de la viuda volvieron a ser estridentes y continuos. Ella se daba cuenta, al fin, de
quiénes eran los asesinos de su hijo, yel eco de sus lamentos llenaba la calle, y los rincones y las sillas que el miedo había dejado
desiertos alrededor del ataúd del difumo.
195
Los ilustres profesores...
~ or varios días después del velorio aquel, don Pedro de
Lora estuvo preocupado por la mirada amenazadora que percibió en los guardias que rondaron toda la noche mientras él procuraba ayudar a la viuda Moreno.
Durante los nueve días siguientes don Pedro c011linuó yendo
a los rezos de su ahijado, porque era un dcber que estaba por
encima de cualquier temor que pudiese sentir. Hasta que sc dio
por satisfccho de que había dejado a aquella pobre familia en
condiciones de ali-ontar de nuevo, libre de pequeñas preocupaciones, el problema, en sí mismo terrible, de encarar la vida cotidiana con el peso de su dolor a cuestas, él estuvo visidndolas.
Más tarde, la misma viuda Moreno le aconsejó que se abstuviera por un tiempo de visitarla, pues temía que ello pudiese perjudicarle.
Pronto don Pedro se dio cuenta de que afcctaba al negocio dc
su imprenta tal actitud suya, cuando viejos clicntes lc confesaron
que era debido al rumor de que él estaba ayudando a la madre dc
alguien que había sido asesinado por el gobierno, el que ellos le
retiraran trabajos que ya habían sido ordenados. Porque nadie
quería ganarse, ni indirectamente, la mala voluntad del dictador
197
V
A ndn:'S Requena
ayudando a una persona que osaba no tener en cuenta su enemistad.
No era hombre que sintiera temor, teniendo su conciencia
limpia, aquel don Pedro de Lora. Licenciado en derecho, aunque
nunca había ejercido la profesión, conservaba la vieja altivez criolla de cuando los hombres decentes estaban por encima de odios
partidaristas, y eran capaces de rechazar la mano de alguien si
ésta estaba sucia de sangre o peculado.
Su misma apariencia física era cosa que no pertenecía a los
años terribles en que vivía. Alto y muy delgado, conservaba aún
sus copiosos cabellos, que eran ya blancos y le daban un aire de
profética dignidad.
El buen humor suyo, sin embargo, echaba por tierra la opinión de quien sin haberlo tratado, le juzgaba por aquella patriarcal
apariencia. Entre los suyos, se lamentaba de que sus tatarabuelos
tenían la culpa de que él no fuese hoy un hombre muy rico, dueño de largas haciendas y cuantiosa fortuna depositada en algún
banco extranjero en donde amigos con menos escrúpulos que él,
guardaban mañosamente sus piratescas ganancias.
Aquellos testarudos abuelos vascos habían dejado una descabellada tradición de honradez en la familia, y, con excepción de
su hermano Casimiro, todos la habían respetado de generación
cn generación. En el fondo, don Pedro mcncionaba a dichos abuelos en una especie de comedia familiar, para justificarse ante los
suyos de no ser tan rico como aquel mentado hermano.
Cuando ya doblaba los cuarenta años, y con muchos de vida
matrimonial en compañía de Margot, su mujer, tuvo la dicha de
tcner a María del Carmen, la hija quc en el fondo él hubiese
dado cualquier cosa porque hubiesc sido varón.
La suerte le acompañó, sin embargo, en que el carácter de la
muchacha saliera a la manera que él amaba pensar que fueron sus
abuelos. María del Carmen tenía espíritu emprendedor y era in-
198
w
CC!!/('!!{.. I';usillC'ru('cS
quieta y decidida. Su singular belleza no le impidió nunca el portarse en la forma que adivinaba, por aquella tradición, lo que se
esperaba de ella.
Tal proceder, raro en un ambiente en que por cuatro lustros
la honestidad era virtud mirada con sospecha -por ser una especie de crítica silenciosa a la familia que gobierna el país-le había
creado, sin tratar de ganársela, una atmósfera de sorda hostilidad
otlcial.
Su hermano Casimiro -pensaba don Pedro-, era por el
contrario extremadamente popular, y su riqueza aumentaba de
día en día. Le bastó para hacerse de sólida fonuna, el pasar durante tres meses solamente, por la secretaría del tesoro público...
Mientras estuvo a cargo de tal ministerio, con cadCler provisional, fueron muchas las maromas financieras que realizó para
provecho propio y del gobernante que le puso allí... El hermano
sentía horror al pensar qué hubiera sido del país si Casimiro obtiene carácter permanente en aquel cargo...
Desde que su riqueza comenzó a crecer, Casimiro se mantuvo
siendo una figura de renombre, cuya colaboración era deseada
por los gobernantes que subían al poder, deseosos de agregar apellidos más o menos ilustres a sus gabinetes.
Conocedor del podrido ambiente en que le tocaba vivir,
Casimiro había tratado de influir en el ánimo de su hermano
para que apareciese en alguna forma como admirador de la política del tirano Ra[lcl Trujillo.
-Con esa figura profética que tienes -le dijo una vez-, es
para ser, cuando menos, senador perpetuo de este régimen ...
Su mayor esfuerzo para hacerlo conservar la amistad dd «benefactor» lo hizo Casimiro cuando se enteró de que María del
Carmen abandonaría sus estudios de medicina para no tener que
ingresar, forzosamente, en la nueva organización estudiantil creada por el gobierno con el nombre de «Guardia Universitaria»...
199
V
A lulrés ReqllL?la
Era una copia de las famosas «juventudcs hitierianas», y estaban
obligados a prestar juramento de absoluta fidelidad a la persona
del «ilustre jefe, benefactor de la patria, primer soldado y maestro, generalísimo», etc., cte...
Como era una franca destrucc ón del espíritu de tradicional
independencia de los universitarios dominicanos, padre e hija estuvieron de acuerdo en que era mejor esperar a (Iue los tiempos
cambiaran, para terminar los estudios que aún le faltaban.
Tan pronto llegó a sus oídos la peligrosa noticia, Casimiro se
apresuró a visitar a su hermano. Cuando no logró hacerle cambiar su actitud, sus palabras tuvieron un abierto tono de amenaza, advirtiéndole que en el futuro ni siquiera tenía derecho a saludarle delante de extraños.
Ante tan terca actitud, a Casimiro no le quedó otro recurso
para conservar la gracia del tirano que tratar de protegerse dc lo
que pudiera sobrevenirle a su hermano por lo que se imaginaba
una actitud de rebelde irresponsabilidad. Comenzó entonces a
hacer, entre los amigos que consideraba de su misma importancia
política, comentarios de burla sobre lo que llamaba «la mansa
locura de su lh:rmano Pedro».
Fue tan hábil la insidiosa propaganda que hizo contra su propio hermano, que la leyenda de su enemistad llegó a oídos de
Trujillo en la forma dc una prueba de lealtad de un hombre cuya
adulación era tan incondicional, que su veneración por el «benefactor y padre de la patria nueva» estaba por encima de los lazos
dc la sangre.
Don Pedro de Lora no se preocupó mucho por la conducta
del buen vividor de su hermano, porque adivinaba que en el fondo lo que Casimiro buscaba era poner a salvo de todas las sospechas la riqueza que poseía.
María del Carmen era menos optimista que su padre, en cuanto a que al fin los tiempos cambiarían, porque al pasar los años
200
v
Cl'IIIl'lltl'I'iO 5 ill (1'11"(5
Trujillo parecía estar dispuesto a seguir, a sangre y fuego, con las
riendas dd poder entre sus garras. Entonces se dedicó exclusivamente a trabajar en la imprenta, y a su diligencia se debió que
pudiesen neutralizar un poco en sus negocios la guerra casi abierta que el gobierno les hacía.
Aún soñaba continuar algún día la carrera de medicina, y esa
ambición la hacía mantenerse en contacto con ciertos compañeros universitarios que seguían viendo en ella a una camarada en
quien podían confiar.
Don Pedro aseguraba que su belleza morena era una copia de
la airosa y gallarda hermosur~ que a su edad poseyó su madre, y
este elogio lo hacía siempre al alcance de los oídos de su mujer, a
quien aun le gustaba halagar. María del Carmen era casi alta y de
robusta complexión. Sus negros cabellos le caían rebeldes sobre
los hombros, y sus ojos verdes y grandes hacían de ella un singular
tipo de belleza criolla.
Las circunstancias que la hicieron dejar sus estudios en la universidad comenzaron con la formación de aqudla guardia universitaria a la que ella no estaba dispuesta a pertenecer. Pero en
realidad, lo que hizo que no fuera a inscribirse para estudiar el
tercer año, fue la cadena de incidentes que siguieron desde que
tropezó, en los corredores de la universidad, con una mujer gorda y de canosos cabellos que sonreía de extraña manera.
Dicha mujer la detuvo para preguntarle:
-¿Cómo te llamas, muchacha?
Ella la miró, sorprendida, pero le sonrió al darle su nombre.
La mujer le dijo:
-Yo no creía que una muchacha tan bonita como tú quisiera
ser también doctora...
El rector de la universidad se acercó a ellas. Era un tipo grasiento y se hacía antipático por su empeño de aparentar unos
modales de cortesano que eran impropios de su cargo. Bajo su
201
V
A lId1"és Reque1Ia
rectoría, la m;ís vieja universidad de América se convirtió en la
más servil institución de su clase en todo el mundo. Con el gesto
aquel suyo que daba la sensación de estar permanentemente con
la espalda doblada en señal de sumisión, le dijo a María del Carmen:
-Esta es dofia Isabel, la gran amiga del generalísimo...
La muchacha se impresionó al oír el nombre de dicha mujer,
y recordó haber visto una docena de veces su fotografía publicada en la primera página de los periódicos. iLa célebre doña Isabel! Tristemente tamosa porque se dedicaba a buscar, en todo e!
país, muchachas bonitas con qué satisfacer la desenfrenada hambre sexual del tirano. Sobre ella circulaban docenas de historias
picarescas. Ya comenzaban a imputarle crímenes y persecuciones, porque era implacable con las mujeres -y sus familiasque se negaban a seguir sus consejos de ir a entregarse a Trujillo a
cambio de cargos públicos u otras clases de pagas...
¡Doña Isabel! Su nombre había circulado en muchas publicaciones extranjeras, como un símbolo de la alcahuetería tropical. Se contaba que era especialista en preparar a su infame amigo
fuertes pociones que le permitieran continuar sus orgías. Para
complacerla y mantenerse en su gracia, los más altos funcionarios
del gobierno fingían el necesitar de sus pociones, e iban él pedirle
consejos sobre el particular, circunstancia que les permitía pagar
los servicios recibidos con lujosos regalos que les conservaba en
aquella especie de cofradía aretinesca, pues dicha celestina era
una de las influencias más poderosas cerca de! dictador.
El rector volvió a decirle a María del Carmen:
-A lo mejor ella se digna invitarte alguna vez a su casa...
-¿Y por qué no? -replicó sonriendo la alcahueta.
La muchacha le repuso, en tono de abierta hostilidad:
-Tendría que pedirle permiso a mi padre, y él me deja salir
muy pocas veces sin acompañarme.
202
w
CL·",C,JIL~·i(Jsi" cn/ccs
María del Carmen no esperó a que le respondieran, dcspidiéndose con un movimiento de cabeza. La llamada doña Isabel y
el rector se quedaron allí en animada conversación, el hombre
asegurándole quc, al final, se aceptaría su recomendación para
aprobar, de todos modos, al hijo de un politicastro dc San Cristóbal que estaba empeñado en graduarse de dentista.
-Si no le dan ese título pronto, a lo mejor el «jcfe» lo nombra
ministro de educación, para echarle la vaina a ustedes ... -le dijo
ella, riendo con abierto cinismo.
Un politicastro llamado Mario Martín, famoso porque nunca
decía que no a los favores que le pedían, aunque jam,ls cumplía su
palabra, se unió a ellos. Era sesentón y mañoso. Siempre habría
quc recordarlo porque fue quien llevó a cabo -simulando que
era él quien lo proponía en el senado-, la Ell'Sa de cambiarlc el
nombre a la ciudad capital por el del dictador mismo.
Al enterarse de lo que quería doña Isabel, le dijo al rector, con
aquel hablar suyo, mezcla de chulo y lacayo:
-A lo mejor, si ustedes no lo dejan ser dentista pronto, el tipo ese
parará en ser ministro en el extranjero, porque él escribe muy bonitas
poesías, y al jefe le gustan los poetas para csa clase de trabajos...
Aludía a la manía que tcnía el dictador de enviar a diversas
capitales americanas a los poetas que celebraban en largos poemas laudatorios sus «hazañas inmortales»... La experiencia le había enseñado que nadie era más dinámico para cumplir sus encargos que aquellos tipos melenudos que en el exterior vociferaban en revistas y por las radios las «virtudes democd.ticas» del
tirano. El prototipo de ellos era un orador cibaeño, cuya gran
memoria le permitía aprenderse largos discursos en honor de
Trujillo, los que vomitaba a la primera ocasión. Su untuosa personalidad quedaba como el mejor ejemplo de que el rapaz dictador
premiaba al fin a todos los que le adulaban, aunque fuesen tan
insignificantes como el pequeño y obeso poetastro aquel...
203
V
Andrés RCfJl/('11tl
Don pedro de Lora recibió la noticia del encuentro de su hija
con la famosa celestina con inquietud, porque conocía bien a dicha mujer y sabía de lo que eran .c~paces aquella pandilla de loros
titulados que [ormaIJ.an el cuerpo de profesores universitarios.
Algunos habían llegado a ocupar cargos que en otros tiempos
fueron ilustres, valiéndose de las más bajas adulaciones; hasta se
contaba que uno de ellos había visto pisotear el honor de una
hermana y otro el de su mujer, para halagar al dictador. El primero tuvo que seguir admitiendo aTrujillo en su casa, tolerando que
el dictador se acostara con su mujer mientras él tenía que quedarse haciéndole compañía a los oficiales que esperaban a la puerta,
o iba a hablar con la cocinera mientras esta preparaba los platos
favoritos al omnipotente querido de la dueña de la casa.
El otro, cuya hermana tuvo que sacrificarse, sólo pudo gozar
de su cargo un par de meses, porque la truculenta esposa del
dictador ordenó la expulsión de toda la familia de la víctima hacia
los Estados Unidos, para librarse de una rival contra quien tuvo la
intuición que podría ser peligroso el dejar que su marido se acostumbrara él dormir con ella indefinidamente...
Era trágica, especialmente, la situación de uno de los profesores de aquella universidad. Su caso era tan triste que hasta los
mismos compañeros se compadecían de la vergonzante posición
en que el hambre sexual del tirano le. puso. Se aseguraba que la
noche en que 'Irujillo le arrebató a la mujer por primera vez, le
había dicho al infeliz marido:
-Hubo un poeta francés que tenía una esposa tan bonita
que él mismo estaba convencido de que era mucha mujer para él
solamente...
El grupo que les rodeaba lanzó una salvaje carcajada, y hasta
el mismo profesor rió de las cosas tan chistosas que se le ocurrían
decir a su «jefe» ... No fue hasta una hora después que comenzó a
darse cuenta de que su esposa había sido «puesta aparre» para
204
v
Celllelller;OS;ll emees
acompañar a Trujillo en la parranda que le ofrecía esa noche uno
de sus favoritos.
El general llamado Alvaro Peña se le acercó y le dijo, en tono
misterioso:
-Vamos al balcón, que debo pedirle un favor en nombre de
nuestro ilustre presidente...
El profesor se turbó por aquel inesperado curso que tomaban
sus relaciones con el dictador, en la primera ocasión que se encontraban desde que le nombró catedrático de la universidad.
Caminó a su lado, inquieto pero con cierto orgullo, porque
presentía que acaso era el encargo de una de esas misiones políticas interprovincialcs que el tirano tenía fama de tramar entre parranda y parranda, la que le confiaría a él esa noche. Acaso lo
convertiría en otro Ladal o Lespino, quienes a turno fueron sus
embajadores de confianza.
Miró con una sonrisa hacia la mesa en donde su señora estaba
sentada junto a Trujillo, y pensó que todo el mundo le estaría ya
envidiando. Ella era muy joven}' sólo hacía dos semanas que eran
marido y mujer. El dictador los conoció en una fiesta oficial ofrecida por una coml1n de las regiones del Este, para dedicarle el milésimo busto de mármol en su honor, pagado por una aterrorizante
recolección hecha por los miembros del partido oficial.
Ella estaba radiante aquella noche, con sus cabellos dorados
recogidos en un rom,íntico moño que le caía graciosamente sobre
la nuca, y los dientes perfectos y húmedos mostrándose en una
larga sonrisa de felicidad. El novio, con sus cuarenta años cumplidos cargados de reccIo criollo y de leguleyería comunal, la llevaba
bailando cerca de la mesa de dictador, «para hacerse ver», como
dicen los envidiosos de los demás que lucen por las calles más
céntricas un traje nuevecito o el cuerpo maravilloso de alguna
mujer que se prende al brazo con femenina majestuosidad.
TrujilIo le preguntó entonces al jefe local de su partido:
205
W
Andrés Reqtlelltt
-¿Quién es esa muchacha tan buena hembra?
-La hija de su compadre Manuel María...
Trujillo tenía tantos compadres que aquel «Manuel María» le
sonaba igual a que le hubieran dicho Juan de los Palotes, pero
sonrió como si lo recordara, volviéndole a preguntar:
-¿Y el que baila con ella?
-Ese es el licenciado Baudilio... La pidió hacc un año y parece que no piensa casarse por todos estos tiempos...
A Trujillo le hubiese gustado mandar directamente a que se la
trajeran a la mesa, pero su mujer estaba sentada frente a él, hablando con un español que le hacía de secretario y con el padrecito
Pino Usurario. Entonces le dijo en voz baja, pero en tono firme
de quien da una orden y espera ser obedecido pronto:
-Cuando yo me pare a dar una vuelta, va y me la presenta...
-¡Desde luego, mi presidente!
Minutos dcspués el dictador atravesó el salón y al serle presentada, la pareja, le dijo al licenciado Baudilio, pero mirándola a
ella desde los ojos a los senos, con glotonería:
-Lo mejor es que se casen pronto...
-Pero es que... -titubeó el licenciado, queriendo poner reparos en cuanto a la fecha del matrimonio.
-¿No le agradaría ser catedrático de la universidad? -le preguntó el dictador.
-¡Desde luego que sí, mi jefc!
A Trujillo le hubiese gustado hacerlos casar aquella noche, y
llevarse a la novia con él, bajo cualquier pretexto, pero comprendía que su mujcr lo iba siguiendo con la mirada, y que era capaz
de armarle un esdndalo si le veía salir con la recién casada... En
otras ocasioncs él había cargado con la novia del matrimonio que
acababa de apadrinar, la misma noche de la boda, mientras sus
oficia1cs sc ocupaban -por la buena o por la mala-, de que
nada se hiciera para contrariar los deseos de aquel señor de horca
206
... •
CeJJJentcrio siJJ cn/ces
y cuchillo que asumía el derecho de pernada sobre las mujeres
del país.
Esta vez tuvo que ser paciente, y el licenciado Baudilio hizo,
esa misma noche, el anuncio de la boda para la semana entrante.
El nombramiento como catedrático salió en los periódicos en forma de un decreto presidencial a la mañana siguiente.
Ahora, caminando hacia el balcón en compañía de Alvaro
Peña, el recién nombrado profesor pensaba que la cadena de su
suerte parecía interminable, porque cuando Trujillo le hacía el
honor de mandarle a pedir un favor, era porque en realidad tenía
de él la mejor opinión.
Entonces, fue cuando le ocurrió el instante m~ís trágico de su
vida.. Alvaro Peña le puso la diestra sobre un hombro, y en tono
en que se mezclaba la compasión con la orden sin réplica posible,
le dijo:
-El señor presidente de la república quiere que su mujer lo
acompañe a la casa de Parrita esta noche...
-Desde luego que lo acompañaremos, si él así lo desea... -le
repuso el profesor, no queriendo entender claramente las palabras que acababa de escuchar.
-Él quiere que ella vaya sob...
-¿Sola?
-¡Sola! ...
El general Alvaro Peña le colocó ahora las dos manos sobre los
hombros que parecían derrumbarse en la anatomía delliceneiado Baudilio, en señal de hacerle ver que se daba cuenta cabal de
la afrenta que Trujillo le comenzaba a echar, pero que nada podía
hacer sino complacer al tirano...
Por un momento se quedó sin sentido, como si hubiese recibido un fuerte e inesperado golpe a la cabeza. Luego fue una sensación de vacío, de humillación y de vergüenza. Hasta los ojos comenzaron a humedecérsele, y unos sollozos que no pudo contener
207
v
A1ulrés Requena
sentía que comenzaban a salírsele desde los pies, agitándole el pecho
en una clase de convulsión nerviosa que no había semido nunca.
Poco después, desde el balcón en que se había quedado, sin
valor para volver a atravesar la sala en donde todo el mundo estaba pendiente de su reacción al deshonor que recibía, vio al dictador ayudar a su mujer a entrar en aquel inmenso automóvil que
parecía una fortaleza, y partir seguido de otros carros llenos de
oficiales y ametralladoras.
Sintió que alguien estaba a su lado, en el escondrijo del balcón, y no tuvo valor para mirar quién era. Una voz conocida, de
un diputado de la misma región suya, puesto por Trujillo unos
diez años atrás le dijo, sin rodeos:
-T ú no eres el primero ni el segundo a quien ~Iiujillo le hace eso...
-Pero es que...
El diputado, que estaba cunido en presenciar la vida licenciosa de su amo, le advirtió:
-Lo mejor es que no hagas ningtín comentario, ni conmigo
mismo, sobre este asunto... -y le explicó-: ALn no hemos comenzado a burlarnos de los hombres a quienes el jefe les ocupa la
mujer... El que ha perdido la cabeza e intentó algo violento, no ha
vivido para contarlo... ¿Comprendes bien?
El profesor se dio cuenta de que aquel vicjo amigo suyo no
venía a su lado porque deseaba especialmente consolarle, sino que
le hablaba en tono oficial, enviado acaso por el mismo dictador.
-Pero es que yo ahora debería renunciar...
-¿Estás loco?
-Han ofendido mi honor...
- y mañana tu mujer se quedará viuda, si eres tan burro que
no sigues la corriente, como los demás...
-¿Qué debo hacer, entonces?
-Lo mejor es que te quedes en tu casa por unos días, haciéndote el enfermo... En cuanto a tu mujer, ni le pelees ni le pongas
208
'W'
Celllcll/CIi<lsill CI'f((CS
reparos cada vez que ella tenga que salir... ¿Comprendes? Es mejor para los dos ...
El profesor se atrevió a rogarle, en su desesperación de encontrar alguna forma para escapar el tener que hacerle frente a pasear su deshonor por las aulas universitarias:
-¿Tú crees que me cambiarían la cátedra que tengo ahora
por algún consulado que esté lejos de aquí?
El diputado tuvo que sonreírse del cándido desconocimiento
del medio en que aquel hombre vivía... y fue cruel cuando le
repuso:
-Si le fueran a dar un consulado a todos los amigos a quienes
Trujillo les ocupa la mujer, tendríamos más diplomáticos que tenientes de la guardia...
Al profesor no le quedó otro remedio que esperar hasta que el
salón se quedara vacío para salir. Se sentía tan humillado, que
deseaba llegar pronto a su casa para llorar como una mujer, ya
que estaba seguro de que no tendría valor para m,atarse en alguna
forma rápida y que le devolviese en la muerte el honor que ya
había perdido para toda la vida.
¡Si hubiera podido tener alas y dar un vuelo largo, largo, hacia otras tierras en (ILle nunca pudiese llegar la historia de su humillación!
Pero la realidad era algo que se mostraba tan fuerte como un
círculo de acero y de bayonetas, y no le quel1á otro camino que
refugiarse en aquella casa suya en donde comprendía que, indirectamente, él no sería otra cosa que un cornudo oficial que no
valía nada, ¡nada!, como los demás maridos que habían provocado su escarnio al juzgarlos sin conocer la verdad de sus tragedias.
Al amanecer, cuando su mujer regresó, acompañada por un
coronel del estado mayor del tirano, luda pálida y como enferma.
Él se puso más triste aun cuando oyó que le explicaba:
-Desde que me dieron a tomar una copa con un licor verdoso, sentí que me iba olvidando de todo, de todo, como si me
209
V
Andrés Requ('1lt/
hubiesen dado a beber una droga, hasta que me desperté hace
un nlonlento ...
Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, y escondió su
bella y ultrajada cabeza entre una almohada, sintiendo que, por
generoso que S\I marido fuera, ya en su voz no volvería a temblar
la ternura amorosa que la hacía tan feliz.
210
El buitre galonado
' U n silencio largo y tenso los rodeaba. Algunos tenían la
impresión de que iba a estallar, como un cartucho de dinamita,
cuando Trujillo pronunciara al fin la primera palabra. El hombre
pequeño y obeso, su rostro mulato bien oscuro y el gesto omnipotente de un rey de opereta, pasaba sus fríos ojos parduscos por
una hoja de papel mimeografiada que descansaba sobre el escritorio.
Una docena de funcionarios, algunos en uniforme, esperaban con visible temor su reacción cuando terminara de leer la
hoja amarillenta.
Se miraban unos a otros, y los que se tenían mucha confianza
cambiaban dpidas sefias con que pretenaían averiguar de qué
trataba aquella reunión convocada tan urgentemente antes de las
siete de la mañana.
La cólera que iba embargando al hombre mientras leía, se
traslucía en el arquear de las cejas achinadas, en el temblar de las
paperas que denunciaban su vida muelle y desordenada; el tic de
las aletas de la nariz aplastada y reluciente, por donde salía un
aliento de esclavo enfurecido, que sólo dos generaciones atds pasó
la noche de la frontera, hasta engendrarse en una siesta de conquista, en la negrita provinciana que propagó la siniestra simiente
211
V
Andrés Re,/IIe1Ul
al quedar preilada al fin por otro aventurero -venido de ultramar-, para prolongar la pesadilla criolla.
Rafael Trujillo sabía el valor de los largos silencios cuando tenía por delante a aquel grupo de esbirros ante cuyos nombres
temblaban de espanto los demás. Se quitó los espejuelos lentamente y con la diestra se alisó los escasos cabellos, mientras meditaba la manera más efectiva de comenzar a hablarles. Presintiendo que algunos esperaban verlo colérico, decidió sonreírse al decirles, en forma de saludo, de introducción y de amenaza:
-Señores, ¡ya esto es una vaina!
Todos estuvieron de acuerdofsin necesitar mirarse unos a otros
o cambiar palabra, de que «su sonriente desbordamiento de cólera», como uno de SlLS bufones letrados había llamado a aquella
manera de Trujillo comenzar a hablarles, significaría una decisión
terrible, en el cumplimiento de la cual no se pondría límite ni a
sangre ni a injusticias.
Porque eran secuaces curtidos en años de complicidad con el
tirano, ya conocían de antemano, en la forma teatral de él encarar sus problernas, hasta dónde estaba dispuesto a llegar en
implacabilidad en cada ocasión. Esta vez, sintieron temor de la
hondura de cualquier misión que pudiera corresponderles.
El general Alvaro Pcfia, que enmascaraba su insignificancia
con aquel título militar conseguido en· una noche en que su llamado jefe bebió más brand}' español de lo mucho que acostumbraba, habló en su calidad de presidente del partido oficial:
-Dígame, señor presidente, ¿qué le toca hacer al partido?...
-pero d~índosc cuenta de que algunos no estaban enterados de
en qué consistía la «vaina» a que aludió Trujillo, Alvaro Peña
díjoles-: Se trata de otra hoja mimeografiada que han tirado por
varios sitios de la ciudad durante la noche...
La noticia hizo sonreír por dentro a algunos de ellos, que ya la
habían leído. Se trataba de la copia, casi exacta, palabra por pala-
212
v
Cemnllello s jll cmces
bra, de una transmisión de radio procedente de La Habana, que
había comparado a Trujillo con Al Capone, citando los nombres
de individuos asesinados durante el último mes en el país.
Alvaro Peña estimaba que unas quinientas hojas con tales infamias habían sido arrojadas al azar en diferentes barrios, de las
cuales sólo unas veinte habían sido recuperadas por la secretaría
de lo interior, gracias a la temerosa disciplina de empleados del
gobierno que las encontraron, y juraban no haber acabado de
leerlas, al darse cuenta de su contenido...
Comprendían bien, sin embargo, quc la parte de la transmisión que realmente había provocado la cólera del dictador no era
la que le comparaba con el siniestro bandido de Chicago, sino un
corto párrafo, de apenas cuatro líneas, en donde se denunciaba el
último crimen comctido por orden de su esposa un par de semanas atrás. La víctima fue una mujer que se atrevió a enumerar,
entre un grupo de amigas, los amantes que ella le había conocido
a la «primera dama» antes de ser la concubina del tirano primero
y su esposa después.
El nombre de la víctima, Lorenza Polanco, estaba escrito claramente en aquel papelucho, con la acusación de que la «primera
dama» se aprovechó de una operación de apendicitis que le hicieron en uno de los hospitales oficiales, para darle la orden a un
médico de su confianza de que «la dejara in>, es decir, de que la
asesinara en alguna forma mientras la operaba.
La llamada doña María había cometido la indiscreción -cosa
normal en su conducta- de amenazar a la víctima entre el círculo de la servidumbre de palacio el mismo día que ésta entraba al
hospital, por 10 que le fue fácil a los familiares de Lorcnza Polanco
el enterarse de la real naturaleza de la «complicación» que le había costado la vida. Desde luego quc su familia no se atrevió a
hacer otra cosa que llorar a puerta cerrada y protcstar en voz baja
entre gente de absoluta confianza...
213
W
Andrés Reqllena
Para el tirano y sus secuaces era un misterio cómo la noticia de
aquel crimen se había divulgado tan rápidamente en el exterior,
cuando toda la correspondencia -inclusive la diplomJtica- era
abierta y examinada cuidadosamente antes de dejarla salir. A los
viajeros se les registraba lo más rigurosamente que lo permitían
las circunstancias, y a los dominicanos que tenían la suerte de
obtener permiso para viajar, se les advertía abiertamente del peligro que corrían si tomaban parte, en alg~na forma, «en la campaíía de difamación que contra el ilustre jefe y su gran obra de gobierno libraban los enemigos de la patria en el extranjero>,.
Trujillo juzgó que su amenazador silencio se había prolongado lo suficiente para infundir terror, y dirigiéndose a Alvaro Peña
se dignó al fin responderle:
-Yo no creo que ni usted ni ninguno de estos carajos logren
hacer nada efIcaz para proteger al gobierno de que papeluchos
con tales infamias sigan rodando por la ciudad ...
No era usual que él insultara singularmente a cualquiera de
sus secuaces, sin objeción a su categoría o avanzada edad, pero sí
que lo hiciese colectivamente, y ello ocurría cuando estaba borracho o quería crear una oportunidad que le permitiera vengarse
por su misma mano de alguien a quien consideraba su personal
enemigo. Pero esta vez el tirano aparentaba estar en sus cabales, y
ellos no podían adivinar cuJl era el real motivo de tales insultos.
lntimamente, Trujillo se complacía en insultarlos solamente
cuando entre ellos estaba el ya famoso Lobobirro, a quien se
temía por su crueldad sin límites. La aureola de hombre valiente de que gozaba el jefe de la policía molestaba al tirano, que se
consideraba el único que merecía tal clase de elogios. Al humillarlos en aquel momento, además de asegurarse a sí mismo que
él era superior a tal sujeto, les hacía ver indirectamente a los
demás que era capaz de vejar impúnemente hasta a tigres tan
borrachos de sangre como aquel hombrecito pequeño y de mi-
214
..,
CeJJleJlteriosin eH/ces
rada torva que no había temblado nunca en cumplir las órdenes más terribles.
El general Follón, como jefe nominal del ejército, hizo un gesto pidiéndole permiso para decir algo, pero Trujillo le advirtió:
-Es mejor que permanezca callado, porque usted es tan
mierda como los demás...
Él iba a seguir insultándoles, cuando una voz de mujer preguntó, desde el corredor:
-Chapita está ahí, ¿verdad, Larguito?
-Sí, señora.
El dictador los miró con visible turbación, porque cuando su
mujer le llamaba públicamente con aquel apodo tan odiado por
él, significaba que venía presa de la más grande cantidad de cólera que su cuerpo pequeño y barrigón podía soportar. Entonces
era mejor que él se quedara solo, y ordenó al grupo que esperara
en un adjunto satón.
En los cortos segundos que mediaron desde que él oyó la voz
de su mujer y el instante en que abriría la puerta, TrujiHo se prometió a sí mismo que lo primero que haría, como saludo, sería
mandarla al infierno, para que los hombres que estaban escuchando se dieran cuenta de que él era quien realmente llevaba los
pantalones en la hmilia, en el patriarcal sentido criollo.
Su inesperada visitante prácticamente no le dio tiempo de
abrir la boca y comenzó a llenarlo de insultos sin que el dictador
tuviese tiempo de meter la cuña de una sola palabra entre el atropello de frases soeces que le dirigía... Como su prestigio estaba en
la balanza ante el grupo que escuchaba tal andanada en el contiguo salón, él la amenazó:
-Si no te callas soy capaz de caerte a balazos, ¡mujer del diablo!
-¿Por qué no haces que dejen de estar repartiendo esas malditas hojas?
215
V
A IlJrés Requena
-¿Desde cuándo le tienes miedo a los chismes de nuestros
enemigos?
-¿Es que tú no sabes lo que están diciendo ahora esos perros
contra mí?
-Sí... Yo tengo la hoja que regaron anoche por el pueblo...
La célebre doña se dejó caer pesadamente en un ancho sillón
de cuero, y a una señal de su marido comenzó a arreglarse la fina
y transparente bata de seda que cubría su cuerpo. Como había
pasado de la cincuentena y se empeñaba en mantene! sus marchitos encantos a toda costa, para no dejarse echar a un lado por
las otras amantes qué Trujillo le ponía en frente a cada semana, se
había levantado con la cara embadurnada de cosméticos y los
lacios cabellos castarlOS llenos de rizadores de metal.
Cruel e implacable como el marido mismo, ella tenía dos debilidades conocidas por amigos y enemigos: el amor por su hijo Ramfis,
a quien colmaba de oro y halagos, y el temor de que alguien propalara la alocada historia de su juventud, ofensa que cobraba implacablemente con la muerte. No eran pocos los que habían sido asesinados por su orden por repetir la leyenda de que su hijo mayor no
era del dictador, sino de uno de Sl15 primeros amantes, quien, temeroso del despecho del tirano, nunca se había atrevido a vivir en el
país, a pesar de cuanros cargos le ofrecieron.
Cuando Trujillo creyó que su mujer estaba un poco calmada,
le dijo:
-Yo sé que no es verdad eso que dicen de la mujer que dejaron morir el otro día en el hospital...
Él tenía la esperanza, por un remoto sentido de decencia que
le asaltaba a veces como una debilidad más que como perenne
virtud, de que aquella mujer, gorda y fea pero su mujer al fin, y,
sobre todo, madre de sus hijos, negara enfáticamente dicha acusación. Ello le ayudaría a presionar más en cierto sentido moral,
sobre los esbirros que le escuchaban, para justificar su petición de
216
CClllclltaio s in e1'l/fe5
..,
acabar por todos los medios con los enemigos que fabricaban tal
propaganda.
La mujer, sin embargo, se le encaró para interrogarle a su vez:
-¿Desde cuándo tú crees en todo lo que dicen por la calle o
inventa la radio extranjera?
-Eso mismo es lo que te preguntaba, para no tener que llamar al doctorcito que operó a esa mujer...
Ella no comprendía la secreta ansiedad de su marido, de tratar de justificarla ante un grupo que los escuchaba pero del cual
ignoraba la existencia tan cercana, porque él no había creído necesario advertírselo. Ante su sorpresa, ella le informó:
-El doctorcito ese que tú dices se fue para Miami en el avión
de anoche...
Aquello significaba una confesión de culpabilidad, y, sin contenerse en lo duro de sus insultos, la llenó de imp~operios por un
largo rato. Más que a ella misma, él arrojaba acusaciones contra
una mujer irreal, un poco buena y dócil, sin sed de sangre y con
vulgares escrúpulos de conciencia, tomo eran seguramente las
mujeres de esos hombres que estaban escuchándole.
La mujer comprendió que prolongar la conversación era algo
que sólo iría en SU contra, y no esperó a que volvieran a ahondar
sobre el mismo lema; pero antes de cerrar la puerta le dijo, sonriendo:
-Te apuesto ague lo mismo van a decir del hombre que
encontraron ahorcaJo en el parque del Seibo antier, a la semana
de acogerse a las garantías que tú mismo le diste para que volviera
al país... ¡Es que son chismosos y calumniadores esos enemigos
tuyos!
Su carcajada de burla resonaba como un eco siniestro en el
pesado edificio, y daba la sensación de que rodaba de salón en
salón como una advertencia de su preponderancia sobre todos,
inclusive sobre la vida y la muerte.
217
V
Andrés Reqllelld
La doña representaba una de las influencias más poderosas en
la vida diaria de la República, y su autoridad estaba expandida
más allá de los límites escritos de la ley y del tradicional respeto a
la honra y a la decencia. Llegó al poder sin antes disfrutar del
beneficio moderador de una educación siquiera regular, y en su
temprana juventUd no tuvo el círculo estricto de una familia que
le frenase su impulsivo modo de ser. Por eso sentíase libre de todo
freno moral para saciar sus locuras de venganza y su desenfrenada sed de riqueza.
Trujillo se acordó de la moderadora influencia que sobre su
mujer había ejercido algunas veces en el pasado el Padre Pino
Usurario, y tomó Ilota mentalmente para recordarse en llamarlo,
porque realmente estaba alarmado con la conducta de ella. No lo
había hecho antes porque no le era simpático aquel Padre Pino
que hacía aparentar que tenía más influencia sobre su familia de
la que en realidad disfrutaba.
El tirano comprendió que ahora sí tenía que echarle atds el
Padre Pino a su mujer. .. Se aseguraba que hubo una época en que
ella, temerosa de que fuera derecho al infierno cuando muriese,
bajo el peso de sus cruentos pecados, se entregó completamente a
sus consejos, y hasta llegó a firmar con su nombre como cien coy caridad cristianas que el
mentarios literarios sobre piedad,
Padre Pino le escribía y llcvaba personaltl1cnte a los pcriódicos, en
donde se preocupaban de que el retrato de su falsa autora saliera
tan fotogénico como el de una joven actriz de cinc.
Poco más tarde el Padre Pino se encontró con un terrible adversario en la persona de un refugiado español de apellido Mandioca,
pues este kíbil aventurero andaluz hasta llegó a hacer que María
Martínez se am:viese a firmar nada menos que una obra teatral,
que fue representada en los principales salones del país, ante la obligatoria asistencia de lo más representativo de cada provincia, desde
sacerdotes y gobernadores hasta los jefes locales de las fuerzas pü-
re
218
w
(.'elnclllcriO s il1 <TI/ces
blicas. Mandioca I~le premiado por ella obteniéndole el puesto de
secretario privado de su marido, en cuya posición no tardó en enriquecerse tan generoso y audaz dramaturgo.
Trujillo no sabía por qué tenía que detenerse ante tales recuerdos, ingratos casi todos, pero siempre le preocupó lo mucho
que se reirían de su mujer, casi analfabeta, cuando ella decidió,
sin su permiso, meterse a autora dramática y a moralista popular,
con su retrato y todo, publicado junto a tales producciones-de su
mgel11o ...
Al fin se recordó de que el grupo de hombres esperaban en el
salón contiguo, y les ordenó que salieran. Ellos venían temerosos
de encontrarse con los ojos llenos de violencia del tirano, y de
buenas ganas se hubiesen marchado sin volver a verle en aquella
mañana tan cargada de malos presagios, en donde cualquier cosa
podía ocurrirles, desde recibir un pescozón en presencia de los
demás, hasta ser despedidos violentamente y sin tener oportunidad de pronunciar llna sola palabra en defensa propia.
Dirigiéndose a todos y procurando abarcar él cada uno individualmente, con sus ojos trasnochados, el dictador les dijo:
-No quiero que sigan apareciendo esos papeluchos... ¿Me
entienden bien? ¡No quiero!
Ellos hicieron un signo de asentimiento y entonces 'üujillo se
levantó ddlado de su escritorio y se puso a·dar cortos paseos por
la ancha oficina. El tirano estaba sin afeitar, y sus facciones ordinarias aparentaban diez años mas de los que tenía. Vestía una fina
bata color rojizo, bajo la cual un pijama de brillante satín rezumaba un enervante olor a perfume francés de última moda. Con los
dedos llenos de pesadas sortijas, daba la sensación de un mandarín
chino trasplantado a la vida sofocante del trópico en la burlona
alucinación de una pesadilla criolla.
Las chinelas que usaba eran de vistoso raso azul, obsequio de
un embajador suyo, quien le aseguró que eran fabricación exclu-
219
V
A lUiré Requt'1l<1
siva de una famosa tienda de la Quinta Avenida, cuya creación
sólo él usaría por mucho tiempo.
Realmente Trujillo estaba confuso esta vez ante los problemas
que tenía enfrente, y por eso se deleitaba en hacer un inventario
de su brillante indumentaria, mientras se le ocurría alguna idea
digna de la inteligencia que sus poetas y biógrafos le atribuían.
No atinaba a encontrar una medida realmente original, ni siquiera un discurso impresionante para hacerle a sus esbirros. En situaciones similares, lo único que se podía ordenar eran represalias y persecuciones. Y eran muy viejas sus violentas ordenanzas
sobre el particular.
¡Si sólo sus enemigos le dejaran tranquilo, acumulando oro y
gozando de sus orgías! Pero eran incurables aquellos «antipatriotas»
que -desde el exilio- no perdían una sola oportunidad de hacerle la vida mJs amarga, denunciando sus crímenes ante el pueblo, cada vez con mayor alboroto y gestos más audaces.
Además, pdcticamente no quedaba en el país una sola persona a quien pudiera señalarse siquiera como un lejano adversario
suyo que no hubiera sido muerta o estuviese en prisión. Periódicos y revistas eran censurados. Las imprentas locales vigiladas estrechamente. Las estaciones de radio criollas tenían que someter
los textos de sus transmisiones a la oficina del partido oficial, y si se
encontraba alguna dudosa expresión entre su material, lo remitían inmediatamente a la oficina del 'dictador, en donde era
reescrito en forma conveniente a los intereses del gobierno.
La universidad estaba llena de espías, que lo tenían al corriente no solamente de los comentarios de los estudiantes, sino de la
vida y milagros, públicos y privados, de profesores y empleados.
En las oficinas gubernamentales ocurría lo mismo, especialmente
en los sitios en donde se usaban aquellos malvados mimeógrafos.
Por todos esos signos de impotencia el dictador terminó por sentirse presa de la misma desorientación que embargaba al grupo
de lacayos que le rodeaba aquella mañana.
220
v
CClllellterio sill en/ces
-¿Ninguno de ustedes tiene alguna sugestión que hacer, para
que paremos el que ensucien las calles con estos pasquines? -preguntóles con visible desaliento.
-Lo mejor sería no dejar que esas estaciones de radio se oigan aquí... -propuso Borregos Arrosto, que era entonces el escritor que nds favor gozaba con el presidente y cuyo venalismo
era hecho a la medida de los deseos desenfrenados de adulación
del tirano.
-Lo estamos haciendo desde hace años -le aclaró el general Alvaro Peña, casi ofendido de que alguien pusiese en duda su
celo y devoción por la causa.
-Quizás si se le pagase algo por debajo de la mesa al director
de esa estación, no dejaría que siguiesen repitiendo tantas infamias ... -insinuó Cundito Mión, un tipo pálido y larguirucho
que era experto en suprimir propaganda extranjera por medio
del soborno.
-Se ha tratado por todos los medios de callar a esas estaciones de radio, pero lo que hacen es publicar nuestras ofertas y
seguir con sus insultos.
-¿Por qué no mandamos a un par de guardias, vestidos de
civil, a darles dos balazos él esos hijos de puta? -propuso Lobobirro,
quien estaba realmente al borde de caer en desgracia por el /i<lcaso de sus hombres en atrapar a los verdaderos autores del reparto
de tales hojas sueltas.
Aquella proposición pareció tan desatinada que mereció una
dura mirada de reproche del dictador, quien tenía la experiencia
de varios escándalos internacionales ocasionados por crímenes de
la misma naturaleza que el propuesto por Lobobirro.
El más notorio de esos asesinatos fue el de Sergio Bencosme,
perpetrado en la ciudad de Nueva York. Los hombres que fueron
allí con la comisión de matar a Angel Morales, otro líder en el
exilio, confundieron a Bencosme con él, acribillándolo a balazos.
221
A rul1is Requena
..,
Dicho escándalo tuvo una peligrosa repercusión internacional contra Trujillo, y el hecho de que a sus autores estuvieran
esperándoles aviones listos para escapar, le prestó un color de más
sensacionalismo a tal crimen.
En otras ocasiones, la mano del tirano persiguió sin piedad a
exilados en diversas partes del mundo, asesinando a sus enemigos
valiéndose de criminales que luego de cumplidos sus «servicios
especiales» se esfumaban del sitio de sus fechorías, valiéndose de
los pasaportes diplomáticos con que la dictadura protegía a estos
emISarIOS.
Cansado de tratar por tanto tiempo sobre el mismo tema, que
parecía no tener solución, el tirano les hizo una terrible advertencia, que los denús no olvidarían muy fácilmente:
-Si ustedes no son capaces de proteger el gobierno de tales
calumnias, yo me veré obligado a buscar gente joven, con nuevas
ideas y mayor determinación en el cumplimiento dc sus deberes...
Sus esbirros se miraron unos a otros, realmcnte asustados,
porque aquel hombre era capaz de todos los crímenes, hasta del
imperdonable dc dejarlos sin los cargos pt'iblicos en donde ellos
robaban a manos llenas....
Como un César ofendido, Trujillo les dio la espalda y salió de
su oficina, dejando tras de sí el aire cargado del olor violento del
perfume que usaba.
222
La vida infeliz
~ ara los trabajadores que se ganan la vida en algún oficio,
los lunes son siempre días antipáticos, porque por lo regular pierden parte de la mañana mientras esperan que preparen el trabajo, o el sábado recién pasado estuvieron hasta tarde en el taller, y
el primer día de faena se les antoja que debe ser una continuación
del domingo.
Las mañanas en la vieja capital son siempre doradas y monótonas, y sólo cuando la lluvia cae con fuerza es que se goza de un
poco de tregua con el sol del trópico, que tuesta animales y edificios en la mayor parte del año.
Para Ramón Espinosa aquel era otro día más en su dura lucha
por la vida. Se levantaba bajo el monótono fatalismo que era común en los trabajadores del país. Como todos los demás, él tenía
la impresión de que rodaba en un círculo vicioso, del cual era
imposible fugarse. La brega diaria era tan uniforme en su dureza,
que ya les había enseñado la desoladora lección de que era inútil
tratar de escapar del ambiente que no tenía salida hacia un siquiera moderado optimismo que proporcionara a sus vidas, al
fin, una mediana comodidad.
223
,JI
.4 ru11"éS Requena
Hacia donde quiera que uno de estos hombres tendía la vista,
encontraba las mismas barreras que parecían advertirle constantemente: «Es inútil que trates de ser el amo de tu propio destino,
porque tu felicidad -que es la de dos millones de individuos que
tienen que vivir con el sudor de su frente- significaría nuestra
ruina, y aunque sólo somos un ciento escaso de hombres y mujeres egoístas, tenemos todas las cartas de triunfo en nuestras manos» ...
¡Era inútil bregar! Hombres con más tenacidad y mejor preparados que él lo habían intentado, y no vivieron para contar sus
experiencias o tuvieron que salir, huyendo como criminales, hacia tierras extrañas. Aquella vida miserable no parecía tener fin.
La ropa convertida en harapos y la comida escasa; la atención
médica debían pedirla como limosna, si no tenían para pagar al
médico, que acaso estaba tan necesitado como ellos mismos.
y lo peor de todo era que sus labios tenían que permanecer
cerrados porque protestar era considerado como un acto de violencia contra los intereses forasteros, de los cuales la tiranía era
armado vigilante que defendía a sangre y fuego de las pretensiones de los exasperados esclavos nativos.
Recordaba los viejos tiempos del gobierno de Horacio Vásquez,
cuando los hombres no iban a la cárcel por decir lo que les daba
la gana, y los trabajadores podían discutir con sus patronos sin
que fueran acusados dc delitos fantásticos. Cuando la gente sc
podía divertir sin ir primcro a pagar por un permiso a la comisaría... Ramón Espinosa llegó a la capital con un empIco de maestro
de escuela y toda su juventud impetuosa frente a él, como si le
tendiera los brazos para decirle que nada ni nadie podía ponerse
en su camino para impedirle que gozara plenamente de lo que su
tierra -¿su tierra?- podía ofrecerle.
El empleo de maestro de primera enseñanza se lo obtuvo un
diputado amigo de su familia, y aquel fue el único cargo más o
224
v
Celllentería sín cruces
menos político que disfrutó en su vida, porque no tenía disposición para intrigas ni le gustaba andar adulando.
Ramón era trigueño claro, bien parecido y su cuerpo conservaba aun la elástica agilidad con que antaño supo destacarse en
los bailes más entusiastas. Sin embargo, confesaba que se sentía
que no era ni una sombra del alegre mozo vegano que se dejó
anclar en la capital por el amor de la gallarda muchacha que luego fue su esposa.
Él le echó una ojeada al reloj de bolsillo -de esos pesados y
baratos- ¡pero que caminaba como un tren! -y no le hizo caso
a Luisa, su mujer; como todas las mañanas, ella le repetía una
docena de veces «que el desayuno se enfriaría más de la cuenta y
que además llegaría tarde a la dichosa imprenta». Nunca le había
dicho que los lunes no eran días en que se tenía que trabajar llIUcho, y que a veces se lo pasaban jugando naipes o dominó en el
patio del taller, o en la casa de uno de los cornpañeros, en donde
generalmente había un par de guitarras y una paila de sancocho
criollo al que todos contribuían.
Regularmente, el trabajo de la imprenta empezaba los martes, cuando el dueño de un semanario llamado <La Luz» entregaba los primeros originales. A nadie le gustaba el tipo aquel que
sacaba el periodicucho, porque era hombre oportunista y escribía las adulonerías políticas más serviles. Pero él pagaba a tiempo,
y la misma María del Carmen decía que si ellos se negaban a
sacarle el periódico, la imprenta más cercana se apresuraría a hacerlo. Como «La Luz» salía con la lista de la lotería que se jugaba
los domingos en la mañana, casi todos tenían que trabajar un
poco ese día de flesta.
Ramón era hombre que tomaba su tiempo en afeitarse, y solamente el afilar de nuevo la «hojita» en un vaso le llevaba SIlS cinco
minutos largos, par,l disgusto de su mujer. Si el tiempo no tenía
casi valor para ellos, ¿por qué apresurarse?
225
V
A Ildrés Requella
Las tres habitaciones corridas de que se componía la casa no
eran muy amplias, pero él tuvo la idea de acomodarle a su mujer
los trastos de la cocina en un alero improvisado al salir al patio, y
así tenían un poco más de espacio para ellos y sus tres hijos. El
frondoso árbol de ciruelas cuya sombra caía directamente sobre
la puerta del patio, era una especie de ayuda porque bajo su sombra permanecían estudiando los muchachos como si estuvieran
realmente en un confortable cuarto de esos que la gente rica agrega a sus hogares para que sus hijos jueguen.
En aquella cuartelería, con seis compartimientos corridos en
que cada uno servía de hogar para una familia, era muy poca la
intimidad que podía gozarse. Los setos de madera tenían anchas
rendijas, que se cubrían con tiras de cartón. La voz que se alzaba
en uno de los seis compartimien tos era escuchada en los demás,
por lo cual cada uno estaba al corriente de la vida y milagros de
sus veCll1Os.
Ramón hubiese deseado tener una casa entera para su familia, pero era casi imposible pagar los alquileres que pedían. En las
casitas fabricadas por el gobierno, había que sobornar a quienes
se entendían con las rentas, o poseer una buena recomendación
para tener más suerte l1ue los cientos que esperaban en vano lograr una de ellas. Luisa misma le había rogado que no diese tantas
vueltas buscando casas relativamcnte ba.ratas, porque la renta más
baja por una casita independiente era algo que estaba por encima
de sus recursos. ¡La vida estaba tan cara! Los impucstos al arroz, a
la leche y a la carne habían hecho subir los precios en tal forma,
que se necesitaba realizar verdaderos milagros para poder comer
regularmente con lo poco que un hombre de trabajo obtenía a
cambio de seis días de dura labor.
Cuando su hija Marta comenzó a dar vueltas en la cama en su
habitual protesta por no querer levantarse tan temprano para ir a
la escuela, Ramón comprendió que debía irle dejando el campo
226
..,
_ _
Celllenterio sin ml('('s
libre a sus hijos, pues los mellizos -Julio y Miguel-, acostumbraban seguir a la hermana en levantarse.
Marta, con los ojos llenos de sueño, le dijo:
-Buenos días, papá... La bendición...
-¡Dios te bendiga! -siempre era Luisa la que respondía,
porque su marido sólo hacía una señal de asentamiento con la
cabeza, y a ella le gustaba que la bendición fuera limpia y sonora,
como si con tales palabras entrara el saludo mañanero de Dios en
su casa.
Cuando iba a marcharse, Ramón le dijo:
-Yo comeré en el taller...
Su hija le rogó, mientras se peinaba apresuradamente, porque la hora de entrar a la escuela estaba cerca y a ella no le gustaba llegar tarde:
-Espérame, que me voy contigo, papá.
Ramón sentía placer en acompañar a Marta por unas diez
cuadras en su camino hacia la imprenta, y mientras la esperaba se
entretuvo viendo a Luisa ir de un lado a otro arreglando a los dos
varones para que fueran bien presentados a la escuela. ¡Cómo
trabajaba su mujer! Desde el amanecer hasta que abría las dos
camitas en la sala para que los muchachos se durmieran, ella no
descansaba un solo momento y siempre estaba de buen humor.
A él le parecía imposible que su mujér -o cualquier mujer
en su misma circunstancia-, pudiese hacer tantas cosas con el
poco dinero de que disponían todas las semanas. Porque dos pesos diarios, por ocho horas de trabajo, eran solamente doce pesos,
y ni él ni ningún otro tipógrafo podía asegurar que trabajaría la
semana completa en aquellos tiempos tan difíciles por que atravesaba el país.
Luisa díjole al fin a su hija, que se iba tomando demasiado
tiempo frente al espejo:
227
W
Andrés Rcquena
--No olvides que tu papá te está esperando, muchacha.
-¿Tú no te empolvas también cuando vas a salir, vieja? -la
muchacha sonreía burlonameme.
Ramón volvió la cabeza y se fijó en su mujer, porque no era la
primera vez que sus hijos le llamaban cariñosamente por el apodo
de «vieja»... ¿Vieja su mujer? ¡Pero si no tenía aún treinta años! Por
un instante sintió rencor hacia Marta, por no haber sabido encontrar otra palabra más dulce para llamar a su madre. Si solamente quince años atrás, cuando su hija no había comenzado a
crecer en el vientre ya ella, Luisa, era la más linda muchacha de
diez cuadras a la redonda en aquel barrio de mujeres bonitas por
donde vivía.
Mirándola bien, y mirándose a sí mismo, comprendió que en
realidad ellos iban poniéndose viejos antes de tiempo. El cabello
de Luisa, aunque rizado y abundante todavía, no tenía el mismo
brillo de sólo diez años atrás. En sus labios se asomaba un rictus
de amargura que se le iba acentuando en su rostro sin que ella se
diese cuenta. Las manos eran rudas y fuerto;~s, casi como las de él
mismo, porque era mucha la ropa familiar que tenía que lavar y
planchar todas las semanas. De otra manera el corto salario se
hubiera vuelto aun más corto y las necesidades diarias más difíciles de llenar.
Lo peor, admitía Ramón, era que a su mujer le parecía que
todas las diversiones no valían la pena de que se perdieran unas
horas y unos centavos en ellas. Era como si se sintiese tan desheredada de todo derecho a ser fCliz, que cualquier forma de escape
del pequeño mundo que la oprimía era peor qlle resolverse a soportar su pena de estar viva, estoicamente.
Mientras caminaban, él ayudándole con sus libros, le preguntó:
-¿Por qué llamas vieja a tu mamá, Marta?
La niña le miró un poco sorprendida, y le contestó:
-Nosotros te llamamos viejo a ti también ...
228
'"
Celllt'llterio s ;11 (TllceS
-¿Nosotros?
-Sí; manú y los muchachos y yo misma...
Caminaron en silencio por las calles polvorientas y semi desiertas hasta que ella le preguntó a su vez:
-¿No te gusta que la llamemos vieja, papá?
-Sólo tiene un poco más del doble de tu misma edad...
Algo que no podía comprender, pero que no era alegre ni
animaba a sonreír siquiera, turbaba a Ramón, y la hija lo comprendía, sintiendo por aquella pena mañanera un temor inexplicable.
-Lo mejor es no volver a llamar viejo a nadie... -díjole ella
con visible arrepentimiento al dejarle para tomar la otra calle en
donde estaba la escuela. Marta no volvió la cabeza, y Ramón deseó no haber sido brusco con su pequeña hija.
Pocos metros antes de llegar a la imprenta él oyó la voz de uno
de sus compañeros que le llamaba. Era Arroyito, un tipógrafo que
trabajaba con ellos desde hacía unos seis meses y cuyas aventuras
amorosas divertían las monótonas horas del taller. Impecablemente
vestido de blanco y con un fino bigote que la navaja mantenía en
constante forma arqueada debajo de su aguileña nariz, era irresistible entre el elemento femenino de criadas y doncellas que vivían
por allí... Aunque últimamente afirmaba que había encontrado la
«horma de su zapato» y sólo piropeaba por divertirse...
Al recibir a Ramón estaba ahora terriblemente serio, y hasta
el sombrero de paja que siempre llevaba en la diestra, para mejor
lucir su larga melena, lo traía puesto normalmente. Estaba sentado en un rincón de un puesto de frutas a donde acostumbraban
ir a tomar refrescos. No era un sitio muy nítido, pero tenían crédito abierto los trabajadores de la imprenta, y adem~ls, se gozaba
de la risa fresca de Anita, la hija del dueño, que no era moza que
escatimaba grandes porciones de sus dulces, cuando el cliente le
era simpático y el ojo alerta de su papá lo permitía.
229
V
A l1lirés Rer¡I/L'¡¡'{
Ramón se maravilló de que tan temprano estuviese su compañero perdiendo el tiempo con aquella mozuela, cuando la muchacha conoda bien lo celosa que era la nueva querida de Arroyito.
Este le tomó de un brazo y como si tratase de protegerle, lo sentó
indicánllolc que no hiciera ruido.
-¿Es que pasa algo? -inquirió con curiosidad.
--La guardia estuvo registrando esta madrugada la imprenta... ¿No lo sabes?
-¿La guardia?
, 'N
. d'linos.,
- s1...
I os JO
Ramón necesitó tomar aliento antes de volver a hacerle más
preguntas, porque no era noticia pequeña el que miembros del
ejército registrasen cualquier sitio. Ello signitlcaba la ruina para el
propietario, porque tal registro era una pública demostración de
que había incurrido en la desgracia directa de la dictadura.
-Parece que andaban buscando algo especial -díjole
Arroyito.
-Desde luego... Cuando registran es porque buscan algo determinado.
-¿Sabes lo que puede ser?
-No... No tengo la menor idea.
La gravedad de la noticia era tal, que Ramón, que nunca había sentido temor hacia lo impl:evisto, comenzó a preocuparse
por 10 que pudiera ocunirle a todo el personal de la imprenta.
Prácticamente, todos ellos, el taller y el licenciado de Lora, tenían
encima ya lo que el pueblo llamaba gráficamente «la lepra».
Cuando se propalaba que a alguna familia le había caído «la
lepra», era porque se estaba en pública desgracia gubernamental,
y si miembros del ejército intervenían al hacer un registro, entonces tal desgracia era total y significaba abierta persecución por
estar bajo la terrible sospecha de algún crimen político. Las víctimas quedaban en tal caso, desamparadas de toda ayuda de fami-
230
W'
Celll('llteJ70SÍJlcnlH'S
liares y amigos. Los mismos abogados no se atrevían a inquirir
siquiera por su suertc en forma técnicamente judicial, porquc con
roda probabilidad el jurista intruso iría a hacerle compañía a la
cárcel o a la tumba.
Si la acción de la llamada justicia trujillist3 se tomaba cntonces tiempo en materializar su persecución en nombre de la ley, o
por voluntad directa del tirano, «la lepra» mantenía constantemente el aislamiento sobre la víctima. En calles y plazas le era
negado el saludo por los amigos más íntimos, y su casa o negocio,
no eran visitados por cliente o persona alguna, temeroso de contagiarse en la desgracia sin remedio.
Algunas veces, cuando el pecado que se cometía era leve, y el
penitente lograba hacer llegar sus lágrimas de arrepentimiento
directamente hasta el tirano, la lcpra sc curaba poco a poco, pcro
ello ocurría en contadas ocasiones, y especialmcnte cuando alglln
miembro femenino de la víctima se inmolaba en aras de la tranquilidad o de la [()ftuna familiar...
Arroyito le preguntó a su compañero:
-¿ Tú estás inscrito en el partido?
-No; ¿y tú?
-Tampoco, pero hay que hacerlo hoy mismo, ¿no crees?
-¿Tan tarde? Además, yo nunca me he metido en política
desde que se murió el viejo Horacio Vásquez... y entonccs, lo hice
por complacer a mi gente, en el Cibao.
La circunstancia de que algunos de los trabajadores no cstuviesen inscritos en el único partido político permitido por el dictador, el cual era una hechura suya para imponer todos sus caprichos, agravaba la noticia de aquel registro. En sí mismo, era un
deliro penado por alguna ley de las cientos que se promulgaban
todos los años por un sumiso congreso, el no estar inscrito en el
llamado «partido dominicano.>, Sin poseer la tarjeta que acreditase ser miembro de tal organización, un individuo era considera231
V
A ,ulrés Req/lClllt
do, además de como un paria que no tenía dl:rccho a recibir la
menor asistencia pública, un sujeto verdaderamente peligroso y
digno de ser visto con recelo.
Dos compañeros llamados José .Robles y Pepe Lira, ambos ya
muy entrados en años, entraron al ventorrillo. Vl:nían lJ<Ílidos y
nerviosos. A José Robles que no era h0'11bre cobarde, le temblaba
la voz cuando les anunció:
-El licenciado no ha aparecido hoy por estos pedazos, y yo
tengo el prese11limiento de que no es porque él no quiera venir
por aquí, sino porque debe estar metido en un lío bien gordo...
-¿ y María del Carmen?
-Tampoco.
-Entonces, ¿quién está en el taller?
-Moncito Pérez...
El recién nombrado era un muchacho de catorce años -de
despierta inteligcncia e hijo de un viejo coronel rcvolucionario
con quien don Pedro Lora tenía antigua amistad- y hacía un
par de meses que aprendía el oficio de tipógrafo.
-Entonces hay que ver a Miguel Perdomo, si es que él puede
venir al taller... -dijo Arroyito.
Miguel Perdomo era para ellos un tipo excepciona!, porque
además de ser quien manejaba la flamante linotipo de la imprenta, encontraba tiempo para estudiar la ecirrera de derecho. Tenía,
además, un agudo se11lido comercial, pues ideó un negocio que
aumentaba considerablemente su salario. Consistía este en utilizar un viejo mimeógrafo que había en la imprenta para editar
canciones y piezas populares a jóvenes compositores que estaban
ansiosos de ver circulando sus producciones de cualquier modo
que fuese.
Don Pedro de Lora puso algunos reparos al comienzo, pero
cuando se principiaron a imprimir en la misma imprenta las vistosas ponadas para las piezas musicales, ellos se convinieron en
232
lit
CI.'IIIt'l1teriosilll.'mCeS
los editores oficiales de cuanto nuevo autor lanzaba
orgullosamente su canción o su merengue al reducido pero inquieto mercado criollo. Además, Miguel Perdomo tenía en María del Carmen un aliado a quien don Pedro no gustaba contradecir.
El grupo permanecía silencioso alrededor de la mesa, sorbiendo el café que habían pedido para matar el tiempo mientras estaban pendientes de si alguien entraba o salía de la imprenta. La
calle estaba casi desierta, a pesar de ser aquella una de las arterias
más concurridas de la ciudad. Acaso hasta a la calle misma se le
contagiaba «la lepra», si la noticia del registro había tenido oportunidad de que se propalara ya, lo que no era de dudarse.
Cuando el muchacho llamado Moncito Pérez se asomó a la
puerta, los cuatro a la vez le silbaron para llamar su atención. Al
verles sentados allí, él corrió hacia ellos diciéndoles:
-El licenciado y Miguel Perdomo est;ín presos...
-¿Presos?
-Sí...
-¿Sabes por qué?
-La guardia vino anoche y registró la imprenta... Lo único
que se llevaron fue el mimeógrafo...
-¿Sabes cómo los cogieron presos?
-A ambos los fueron a buscar a su cása... A Migucllo pudieron coger en la madrugada, y dicen que le dieron tantos golpes
como al mismo licenciado...
Cada quien pensó que si a Miguel 10 habían tratado así, ellos
no veían motivos para que a los demás no les cupiera la misma
suerte, pero guardaron silencio. Moncito Pérez se despidió, advirtiéndoles:
-María del Carmen me mandó a decir que cerrara bien
la imprenta... Ella cree que le pueden pegar fuego o algo parecido ...
233
V
A ndris Rcquentl
Quien primero reaccionó fue Arroyito:
-¡La guardia no se encuentra conmigo ni en los centros espiritistas! Ellos no saben a dónde tengo mi nueva mujer...
Al salir él hizo la resolución de pasar por la Iglesia de Nuestra
Señora de la Altagracia y prometerle hacer una larga peregrinación hasta su santuario de Higliey, si lograba burlar la persecuClan que prescntla cercana contra su persona.
A los demás no les quedó más remedio que permanecer sentados allí, contemplando cómo Moncito Pérez terminaba de ponerle candados a las puertas de la imprenta, y se marchaba, sin
volver la cabeza para despedirse.
-¡Alguna vaina bien grande ha ocurrido, compañeros! -exclamó confuso y aterrado Pepe Lira.
-Quizás si es algo que a nosotros, que somos gente vicja y
que no nos mctemos en política, nos deje aparle... -comentó
José Robles mirando a su camarada de más de veinte años de
amistad y mutua dedicación al oficio. Él trataba de darse ánimos,
porque pensaba en su larga familia y que en realidad se sentía
libre de todo pecado, especialmente de los peligrosos pecados de
la política local.
-¿Y por qué al licenciado y a Perdomo, y no a nosotros también? -se preguntó Ramón.
-Quería hacerme esa ilusión... Es que nunca he estado preso, y me duele que me vayan a meter en la cárcel cuando ya pasé
de los sesenta años...
-¿Tiene miedo, compadre? -le preguntó Pepe Lira.
-Sí, por los muchachos.
-Yo tengo miedo por todos los lados... -le repuso con seriedad Lira.
Ramón acariciaba la ingenua confianza de creer en la vieja
teoría criolla de que un hombre de bien no podía ser víctima de
un ataque injustificado, especialmente cuando era padre de fa.,
I
'
234
w
Ce/neme,jo sin cn/ces
milia y no terciaba en luchas políticas. No recordaba tener enemigos ni menos haberle hecho daño a persona alguna.
-Acaso sea un chisme nada más ... -comentó.
-Déjese de pendejadas, amigo Ramón, que usted sabe que
no sería la primera vez que por un chisme manden ahora a colgar
a cualquiera... -y Pepe Lira comenzó a recitarle los nombres de
individuos que habían sido asesinados o estaban en la cárcel a
consecuencia de intrigas y venganzas personales que eran del dominio público.
Ramón comprendió que su optimismo era casi un sentimiento de cobardía, y les dijo a sus compañeros.
-Lo mejor es estar en su casa, por si van a buscar a uno que
lo encuentren seguido.
Como señal inequívoca de que «la lepra» los había contagiado
ya, no se mostraron sorprendidos cuando el viejo que era dueño
de aquel ventorrillo en donde tantas veces ellos se habían sentido
como en casa propia, les rogó, con un abierto tono de advertencia:
--Lo mejor es que se vayan de aquí, señores... -y mirándoles
significativamente, agregó-: Y que no vuelvan por estos pedazos
mientras las cosas no se les aclaren bien...
Ramón Espinosa tuvo la impresión de que todas las calles y la
ciudad misma, eran una larga madeja de celdas de una inmensa
prisión, la que no se sabía en dónde comenzaba ni dónde iba a
termmar...
235
La cacería
~ asado el filo de la medianoche fue cuando la «escuadri-
lla del alba» hizo rumbo a la casa de don Pedro de Lora... Era su
hora más romántica para comenzar persecuciones y matanzas. Por
entre el sueño que iba cerrando los párpados de la ciudad, ellos se
movían con la traidora celeridad de las serpientes venenosas.
María del Carmen recordaba haber sentido el ruido del motor de un automóvil que se apagaba frente a su casa. Ella no había
podido dormir aun aquella noche, porque la siesta de la tJrde fue
larga y, adem;is, tenía la cabeza llena de ideas extrañas que trataba
de ahogar entre la blandura de su almohada.
El silencio que de improviso dejó diclío motor, la puso alerta,
como si esperase oír las voces de alguien -un par de enamorados, acaso ...- que llegaran de la calle rompiendo la monotonía
de su quietud.
Entonces fue cuando resonaron unos golpes, con violencia.
Una voz autoritaria dijo:
-¡Abran la puerta!
Luego, con 111<lS impaciencia:
-¡Abran, pronto!
237
V
Andrés RequC?1Ul
Don Pedro encendió la luz de su aposento y echó una bata
sobre su cuerpo. Al acercarse por la sala, preguntó:
-¿Quién es?
-¡Abra en nombre de la ley!
Entonces todos tuvieron la impresión de que los que tocaban
debían haber sufrido alguna lamentable equivocación, y de que
seguramente buscaban a otra persona, porque no era de delincuentes la puerta de la casa en que tocaban.
-Quien vive aquí es la iamilia de don Pedro de Lora, y estoy
seguro de que han sufrido un error, ¿verdad?
Eran Lobobirro y Maulino, los ases de la policía secreta. Nunca iban juntos en la misma misión, y si lo hadan ahora era porque
acaso el programa de la noche fuera más importante que de costumbre, y querían compartir los honores de la cacería...
Lobobirro le dijo:
-Vístase pronto, que debe venir con nosotros.
Don Pedro vio a su mujer ponerse pálida, y tuvo miedo por
ella más que por sí mismo. María del Carmen estaba junto a ellos,
con los ojos llenos de sorpresa. La muchacha le preguntó al jefe
de la policía:
-¿Mi padre no podría reportarse a la fortaleza por la mañana, en vez de ser arrestado como a un fascineroso, a esta hora de la
noche?
-¡No! Y mientras más pronto, mejor..
Don Pedro tuvo la inútil elegancia de preguntarle:
-¿Es que tienen ustedes alguna orden judicial para arrestarme? ¿Podrían decirme cuando menos de qué se me acusa?
Lobobirro consideró que el viejo aquel estaba dando pruebas
de una insolencia sin nombre contra su autoridad, y entrando
resueltamente al centro de la sala, le advirtió:
-¡Viejo cabrón, o se da pronto y se viste, o lo metemos en «la
perrera)) así mismo como está!
238
.,
CCIIIClltCI';O S;,1 LT//US
Lobobirro tenía en su diestra la pesada fusta que había usado
ya sobre las anatomías indefensas de más de mil víctimas, entre
mujeres, ancianos, niños y comunes prisioneros. Para que no tuviera duda de que estaba diciéndole algo que se convertiría en
realidad muy pronto, alzó la fusta y la dejó caer sobre la cabeza de
don Pedro. Una vez, dos, y tres veces. El anciano cayó a sus pies,
sangrando. A las mujeres, que quisieron moverse, les dijo, con el
revólver en la diestra:
-Si se le acercan, les disparo, ¡putas de mierda!
Cuatro guardias estaban ya junto a ellas, y las empujaron hacia el aposento. Entonces pidieron las ropas de don Pedro y el
guardia que las recogió se las tiró dentro del camión en donde
depositaron su estropeada anatomía.
Fue Maulino quien volvió para pedirles la llave del edificio de
la imprenta y luego preguntarles a las aterrorizadas mujeres:
-¿Adónde es que vive el Miguel Perdomo ese que trabaja en
el taller de ustedes?
María del Carmen le dijo:
-Vivía antes por el parque Enriquillo, pero no estoy segura
si alm vive allí..
Le mintió porque tuvo la idea de averiguar, con el mismo
Miguel Perdomo, la posible causa del apresamiento de su padre.
A! parecer Maulino se dio por satisfecho con su respllesta, porque la camioneta -o perrera-, se marchó veloz con su tripulación de infamia.
Todo el vecindario se dio cuenta de lo que había pasado en
aquella casa, y, aunque no abrían sus puertas para inquirir sobre
la suerte de las mujeres, las luces de las casas estaban encendidas y
hasta voces de sus comentarios se podían oír desde que el peligro
que viajaba en la camioneta se alejó de por allí.
Doña Margot, pálida y sin poderse reponer aun del terror, le
preguntó a la hija:
239
V
A ruJn!s ReqllclUl
-¿Crees que lo matarán?
-Mañana de seguro se pondrá todo en claro, mam~L..
Ella volvió a mentir, porque conocía bien el medio en que
vivía y se daba cuenta de que en algún chisme terrible había sido
envuelto su padre para ser tratado de modo tan brutal. Además,
tenía la impresión de que en la intriga estaba envuelta la gente de
la imprenta, por el interés de Maulino de saber el domicilio de
Perdomo.
-¡Es mejor que le recemos a la Virgen! -dijo doña Margot,
y sus ojos iban tornándose rojos por el llanto.
-Yo vaya salir, mam;í, pero regresaré muy pronto.
-¿/\. esta hora, muchacha?
-Volveré en seguida, pero tengo que tratar de saber, antes
de que sea demasiado tarde, por qué esdn haciendo esto.
María del Carmen estaba ya vestida, y salió a la calle, eludiendo enClll1trarsc con gente uniformada que pudiera detenerla. Al
llegar al parque Independencia tomó un automóvil de alquiler y
le dio b dirección en donde Miguel Perdomo se había mudado
reCientemente.
Acaso lograba llegar primero que Lobobirro )' sus guardias, )'
entonceS podría enterarse del misterio que ella quizás desconociese en la vida de su padre, y que le hacía acreedor a las iras del
gobierno.
Tenía mucha confianza en la hombría de bien de Miguel
Perdomo, y no dudaba que le confesaría la verdad, si algo que
confesar ellos realmente tenían. Al llegar cerca de la Iglesia de las
Mercedes hizo detener el automóvil una cuadra antes de donde
iba, y le orclenó al conductor:
-Espéreme aquí un momento, por bvor.
La casa en donde Miguel Perdomo vivía era de muchos cuartos corridos, para pequeí1as familias. Ella tocó COI1 decisión, no
tardando la voz de un hombre en preguntar:
240
v
Ch"ente";,, sil! ('1'1/('('5
-¿Quién llama?
-Soy yo, María del Carmen... Abre pronto, por favor.
El hombre abrió, sorprendido. Casi sin creer lo que veía, le
preguntó:
-¿Qué es lo que sucede?
Él iba envuelto en una vieja bata de baño y trataba de cubrirse lo más que podía, porque era mucho el respeto que sentía por
aqueHa muchacha. Hasta imaginó que había perdido la razón al
atreverse a tocar a la casa de un hombre soltero a tal hora de la
noche. Ademéis, él le había hablado en el-parque aquella noche. y
nada indicaba que algo extraordinario pudiera ocurrirle de rcpente para tal visita.
María del Carmen le dijo, cerrando la pucna:
-La guardia ha hecho preso a papá, ahora mismo, y te anda
buscando a ti también ...
Él la miró y quiso sonreírse, porque era inverosímil lo que estaba escuchando. La oyó con más seriedad cuando ella le explicó:
-Lobobirro golpeó a papá hasta dejarlo inconsciente, antes
de meterlo en el camión que Haman «la perrera»... Entonces se
devolvieron para preguntarme por tu dirección.
-Parece que me estás contando llna pesadilla... -dijo él al fin.
María del Carmen le miró seriamente al preguntarle:
-¿Hay algún secreto entre tü'y papá que yo no conozco?
Han pedido las llaves y acaso estén registrando ahora mismo la
imprenta...
-¿Secrcto de qué clase?
-¿Están metidos en alguna conspiración o cosa semejante?
-No, que yo sepa... No creo que encuentren nada comprometedor en el taller.
-¿Me lo juras?
-Te debe bastar mi palabra, porque no tengo razón para
mentir.
241
W
A ,ulrés Reqllena
La muchacha estaba descorazonada, porque era aun peor que
el cometer tal crimcn. el verse enredado en una intriea en la que,
antes de los esbirros de la dictadura darse por vencidos, ocurrían
por lo regular a atropellos y torturas sin cuento.
-Entonces me voy... Creo que debes prepararte para recibir
la visita del capit<í.n Maulino, porque él es quien anda en tu busca... ¡Buena suene!
María del Carmen alcanzó su automóvil a tiempo de ver cruzar la «perrera» en busca de Miguel Perdomo. Todavía andaban
despistados, aunque acerdndose a su presa, porque buscaban con
saña.
Desconcertada y sin saber a qué atenerse sobrc la causa de lo
que les ocurría, regresó a la casa. Allí tuvo que confrontar el problema de socorrer a su madre, que sufría un nervioso ataque de
lágrimas.
Hasta el amanecer, tuvo que hacer frente, no sólo a su propia
angustia, sino a la de doña Margot, que al parecer deseaba realmente morirse actes que sufrir el dolor de tener a su marido en la
cárcel, golpeado brutalmente, y al parecer con toda la ira de la
dictadura sobre su canosa cabeza.
A las nueve de la mañana, María del Carmen estaba en la
antesala de la Secretaría de lo Interior. Rogó por una audiencia,
pero lo único que obtuvo fue hacer. por escrito, la pregunta que
deseara. El mismo cabo de la guardia que llevó su mensaje, le
trajo la respuesta de que no se podía dar aún ningún detalle sobre
la prisión de su padre. Entonces visitó al procurador fiscal del
distrito, y este funcionario le dijo, casi aterrorizado por la audacia
de ella, de buscar información en su oficina de un arresto hecho
por la guardia:
-Lo mejor es que regrese a su hogar y espere el desenvolvimiento del caso de su padre... Es mejor para él...
-¿Me asegura usted que se le formará proceso conforme a la ley?
LO
242
v
Celllelltel'¡O s ¡,I ('n/l'es
El procurador fiscal no esperaba tal pregunta, y como sabía
bien que su oficina ni sería informada de dicho arresto, fue rudo
con ella para tratar de esconder su inutilidad:
-Lo mejor es que usted se vaya a su casa, que estos no son
sitios para ventilar cuestiones políticas...
-¿No es usted el procurador fiscal? ¿Y no le estoy yo denunciando un atropello, perpetrado a medianoche, contra la persona
de un padre de familia, en su propio hogar?
El hombre que ponía en tal trance en donde él no era más
que un muñeco de los caprichos de la dictadura, le volvió la espalda, diciéndole:
-Por lo visto usted quiere echarme una gran vaina, ¿verdad?
María del Carmen se dirigió entonces a la misma fortaleza. A
la puerta la detuvo un guardia. Le tomó su mensaje al general
Follón, y éste la hizo pasar. Al atravesar el ancho patio de aquel
monumento convertido en un símbolo siniestro por la dictadura,
tuvo la esperanza de que por lo menos podría ver a su padre.
La hicieron estar sentada, esperando, casi una hora. Cuando
pasó al fln al despacho de Follón, la corpulenta figura cómica del
general, de quien, por lo menos, una docena de gente se sabía
que le había abofeteado antes de ocupar dicho alto cargo, la hizo
sonreír.
El general l~ollón era cobarde hasta la risa, y el complejo de
inferioridad que sufría por aquella debilidad que conocían amigos y enemigos, lo hacía ser arrogante y brlltal. Se aseguraba que
el dictador le sostenía en tal posición porque le consideraba peligroso para sus enemigos, por su crueldad, pero inofensivo como
potencial hombre de ambiciones políticas. Era demasiado ridículo para que lo fuese a tomar en serio como conspirador.
El general le preguntó a María del Carmen, haciéndose el
que ignoraba el motivo de su visita:
243
W
A lubis Rer¡llelUt
-¿En llué podemos servirle, señorira?
-Anoche, un asesino llamado Lobobirro, se introdujo en mi
casa y antes de llevarse preso a mi padre, lo golpeó brutalmente...
Como si le hubiesen puesto una banderilla de fuego, el panzudo general se incorporó de su butaca, y rojo de ira, le dijo:
-El coronel Lobobirro cumplía órdenes, y a su padre lo redujeron a prisión bajo la acusación de imprimir y repartir propaganda en contra del gobierno...
-¡ Eso es men tira!
El general no podía permitir que a Lobobirro -a quien él en
el fondo odiaha- se le tildara de asesino en su presencia, y llamando a un teniente le ordenó:
-Haga salir a esta muchacha de aquí... -y dirigiéndose a
ella, le advirtió---·: Váyase directamente a su casa, porque si sé que
continúa metiéndose en oficinas del gobierno y haciendo preguntas pendejas, irá a parar a la drcel usted también, ¡perrita en
calor! ...
A María del Carmen no le quedó otro camino que apresurarse a llegar a su casa, porque adivinaba que sus andanzas averiguando la suene de su padre habían irritado al gobierno, y con
ello podía empeorarle su situación.
Para serenar los ojos interrogantes de la madre, que ya parecían estar resecos de llanto, le mintió:
-La cosa no es tan seria como parece, pero tendremos que
esperar con paciencia...
Ella misma se sentía derrotada, desecha, con ganas de llorar
que pudo reprimir porque de dar rienda suelta a su llanto haría
más angustiosa la pena de su madre.
244
Otra víctima
olfigucl Perdomo no era hombre cobarde, pero se daba
cuenta de que al correr de las horas se iba asustando como pocas
veces había sentido temor en su vida. La visita de María del Carmen con aquella terrible noticia, lo había dejado más confuso,
lleno de ansiedad.
Vivía en aquellos dos cuartos, solo con -sus libros y algunos
amigos que venían a estudiar, en las horas que la linotipo le dejaba libre. Sus primeros años capitaleños no fueron de vida fikil o
cómoda, porque es dura la tarea de conquistar medianamente la
vieja ciudad con los trabajos escasos y mal pagados como estaban.
Él trajo de Sargento, en el corazón del Cibao, la determinación de entrar a la universidad y hacerse abogado. Era la única
institución de su clase en el país, y tuvo que dejar su ciudad amada para luchar con su pobreza y la estrechez del medio hacia la
meta que se había impuesto. lenía la ventaja de que era bucn
tipógrafo y linotipista, pero para cada trabajo se encontró con
que en la capital había por lo menos dos hombres listos a desempeñarlo.
Su comienzo fue una oportunidad en los tallercs del periódico «Listín Diario». Trabajaba algunas noches, de slIplelHe. Pero el
245
v
A/ulrés Reqlle/1tI
ambiente en el decano de la prensa nacional era cordial y generoso, y con dicha ayuda se fue sosteniendo. Luego, cuando se sintió
con bríos, le hizo freme a los dos cursos finales de su bachillerato.
Por entonces ya era empleado permanente del periódico, hasta
que vio morir -estrangulada por la dictadura-, la empresa que
por mucho tiempo fue símbolo de periodismo libre en el país.
Trujillo no le perdonó nunca a dicho periódico sus campañas
contra los primeros escándalos en que él se vio envuelto, y a la
larga se vengó estranguLindolo. Para ello obligó, por orden que
era imposible de violar, el que cada empleado público se suscribiese al periódico otlcial fundado por el gobierno. El precio de
cada suscripción se rebaja directamente de los cheques de los
empleados, y hay casas en donde se reciben tantos números de
dichos periódicos como miembros de la f:unilia l~mnan parte de
la burocracia del Estado.
A la llmcrte del «Listín Diario» quedaron cesantes muchos
obreros, y la situación económica era tan triste, que Miguel
Perdomo decidió volver a Santiago, mientras se presentaran mejores tiempos.
Largos rneses pasaron antes de que uno de sus antiguos compañeros le gestionara aquella oportunidad en el taller de don Pedro de Lora. La paga no era mucha, pero cltrabajo era fácil y el
ambiente como en familia. Allí, además, encontróse por primera
vez con los ojos increíblemente b~llos de María del Carmen, y
calladamente, se dedicó a mirarse en ellos.
Ya había pasado la treintena y le parecía que .::n aquella medianoche los años se le agolpaban para tirarle el peso de un siglo
sobre su cabeza. Había sido bastante hábil para mantenerse al
margen de las adulaciones en que esléÍn hundidos hasta las rodillas casi todos los estudiantes universitarios. Se inscribió en cuantas listas le sugerían, incluyendo el partido -oficial, pero con el
pretexto de tIlle tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo,
logró algunas concesiones del decano de Sll facultad.
246
v
CCIIICI/{C,.io Si,¡
o·tl(·es
Cuando María del Carmen decidió abandonar los estudios,
él quiso hacerla cambiar de opinión, diciéndole que la dictadura
era un accidente en su respectiva vida, y que una profesión era
algo permanente que les permitiría a la larga hacer mucho bien.
La revelación de que se presionaba a la muchacha para hacerla
caer en las orgías sexuales de Trujillo, lo hizo arrepentirse de haber querido hacerla cambiar de actitud.
Esa misma prima noche él la había encontrado en el parque,
y hablaron de muchas cosas, como lo hacían en el taller, pero
jamás se atrevió a pasar dcllímite que se había impuesto. Su orgullo varonil, en lo m;ís íntimo de su alma, le decía a veces que ese
sexto sentido que tienen las mujeres, acaso ya había descubierto
su gran admiración, pero era algo sobre lo cual no se creía ni con
derecho a pensar detenidamente, porque indicaba una responsabilidad que no se sentía aun con fuerzas de afrontar.
Ahora toda su vida se le iba al parecer a desplom:u a los pies,
como esos castillos de naipes de que hablan los poetas. 'rodas sus
sacrificios, sus largas noches en vela, sus hambres y sus miserias, se
perdían por aquella intriga que le acababan de decir que lo había
envuelto.
Decidió vestirse con el mismo traje gris que usó aquel domingo,
porque era mejor que lo encontrasen listo. Tenía poco dinero y
menos trastes de que preocuparse si lo hadan.preso. Una vecina le
limpiaba la casa cada mañana, y él la ayudab~l, porque tenía cuatro
hijos pequeños y el padre de ellos, que era un cabo de la guardia, la
abandonó para mudarse a vivir con una muchacha de catorce años
que se trajo de las regiones dd Sur del país. Como era de la guardia,
no había ley que lo obligase a mantener a sus hijos, ya que el hecho
de pertenecer a dicha institución armada lo colocaba en una casta
sobre la cual la justicia no tiene jurisdicción alguna.
Miguel Perd01110 era alto y de innata elegancia. Parco de palabras, porque ti ambiente le había enseñado que era mejor callar
247
A1Ubis Reqllet1<l
v
_
que ser locuaz y como comprendía que venia de los de abajo y
que sólo su ambición y terquedad le harían de un nombre, se
daba poco a los llamados amigos que encomraba.
No tardó aquella noche en darse cuenta de que la muchacha
tenía razón en cuanto a que lo andaban buscando, porque el motor
de un automóvil se detuvo a su puerta y casi seguido alguien tocaba a ella. Al abrir, Maulino le pregumó:
-¿ Usted es Miguel Perdomo?
-Para servirle.
-Emonces venga con nosotros...
Hacer preguntas era innecesario, porque él tenía la noticia de
la prisión de don Pedro, y decidió obedecer para evitar que comenzaran a golpearle allí mismo. Maulino andaba con un sargemo y dos guardias, y se notaba que estaba determinado a no
perder tiempo.
-Estoy a SllS órdenes -le dijo. Tuvo intenciones de cerrar la
puerta con llave, se dio cuenta de que la vecina estaba escuchando, y ya ella se encargaría de guardarle sus cosas si él no volvía
pronto.
Le indicaron que se metiera en la famosa «perrera», y los guardias entraron tras él. Al cabo de unos minutos se detuvieron yal
salir, se encontraron frente a la imprenta. Maulino abrió sin dificultad y lo hicieron pasar. Al encender la luz, le advirtieron:
-Nosotros lo sabemos todo, así que es mejor que nos ayude a
encontrar lo que andamos buscando.
Miguel tuvo que preguntarles:
-Si me dicen con franqueza qué es 10 que andan buscando,
sería para mí más fácil encontrarlo, porque yo estoy en ayunas de
qué puede ser lo que les interesa...
Maulino lo amenazó:
-No se haga el pendejo, que nosotros no andamos jugando ...
248
w
CCJ//ent('/10 Sú¡ cruces
Los guardias comenzaron a registrar hasta que uno de ellos
dio con el mimeógrafo en donde Miguel sacaba la música que
ellos publicaban en la imprenta.
-¡Ve lo que le digo! -gritó Maulino, triunf.1.lmente.
-Yo saco canciones y boleros en ese aparato, y luego imprimimos las carátulas aparte... ¿Tiene eso especial interés para
usted?
Miguel Perdomo escuchó al fin la terrible acusación que les
hacían a todos los que trabajaban en aquel taller:
-El servicio secreto sabe que en este aparato están sacando
propaganda contra el gobierno, y especialmente insultos contra
el mismo presidente y su familia... Es inútil que siga negando,
porque todos ustedes están embarrados...
-Lo han engañado, capitán ...
Ya ellos tenían el mimeógrafo puesto a un lado, como un signo de triunfo, y se hablaban entre sí misteriosamente. Revolvían
papeles, volteaban gavetas y escudriñaban viejos originales del
semanario ((La Luz», cuyo dueño, un diputado emparentado con
Trujillo. estaba al parecer libre de toda sospccha.
Maulino se acercó a su prisionero. y le dijo, como una amenaza:
-Si yo cuento hasta diez y usted no ha comenzado a decir la
verdad, le pesará para el resto de su vida...
-¿Que puedo yo decirle sobre lo qúe quiere saber, que no
sea una cobarde invención mía? -Miguel trató de convencerlo.
asegurándole-: En ese aparato nunca se ha copiado otra cosa
que música barata, ¡se lo juro!
Maulino comenzó:
-Uno. dos, trcs...
Cuando se dio cuenta de que no le iban a denunciar algo
importante, le dio un puñctazo en el rostro a MigucL Este se
sintió aprisionado por detrás por los guardias, mientras Maulino
continuaba pegándole furiosamente.
249
A IIdrés Reqtlella
_
__
_
_............
'W
En una pausa, más bien para tomar aliento y descansar que
para dejar a su víctima reponerse, le volvió a preguntar:
-¿Niega todavía que aquí sacaban propaganda contra el gobierno?
Pero ya Miguel tenía la boca llena de sangre, y los ojos inyectados de ira. A él nunca le había pegado nadie, ni siquiera cuando era niño, y se sentía humillado y colérico. Empeoró su situación cuando le preguntó a Maulino:
-¿Así es como ustedes acostumbran a ser guapos?
Maulino volvió a pegarle, y sus puñetazos volaban por todo
su cuerpo, hasta que el esfuerzo de Miguel fue tan grande que
logró zaCu su mano derecha del guardia que se la sostenía en la
espalda, y pudo golpear a su vez a Maulino en la boca. Fue un
golpe certero y terrible, yel famoso capitán se encontró con los
pantalones sobre el grasiento piso del taller.
Su ira fue tal que atacó a Miguel con la culata de su revólver y
al segundo golpe este perdió el conocimiento. La sangre le cubría
toda la cabeza y le manchaba el traje cuando lo metieron de nuevo en la perrera y tomaron el rumbo de la fortaleza.
250
Satán 1iujillo
~a vida cotidiana no es realmente un lecho de rosas para
el noventa y nueve por c.iento de los habitantes de la ahora
infortunada República Dominicana. El uno por ciento de excepción lo constituye la crecida burocracia trujillista, que durante
largos años ha echado raíces de propiedad en la administración
de los negocios públicos, con sus relativos buenos salarios y la inmunidad que les otorga el hecho de «ser del gobierno», es decir,
de estar recibiendo un sueldo de la dictadura.
De entre ellos mismos, sólo los altos oficiales del ejército y de
la policía, y los empleados ministeriales de rango, gozan de lo que
tropicalmente se podría llamar lIna vida feliz. Dicha casta -pues
es verdaderamente una casta con privilegios especiales- tiene
derecho no solamente a hacerse de más riqueza a cualquier costo.
y recurrir impúnemente al robo del erario* sino que también el
asesinato y la deshonra -como medio de adquirir dinero y propiedades-, son armas ya aceptadas como normales entre esa minoría dirigente.
Por sobre esa casta de militares y altos empleados civiles. está
la «sagrada familia», o sea el dictador y su mujer y los hermanos de
* N. dd E.: En el texto original, «erario público».
251
ti'
Amires Reqllentl
ambos. El profano título de «sagrada familia» fue otorgado con
toda seriedad por la común de San Cristóbal, poblado en donde
nacieron Trujillo y sus familiares. Este título se cambia, cuando
llega al corazón del pueblo, por el de «AH Babá y los cuarenta
ladrones»... Porque si «AH Babá» llaman al dictador mismo, son
muchos los que, unidos a sus diez hermanos, a sus cuñados y a los
familiares de sus queridas -las que tienen el título oficioso de
«segundas damas de la república»- roban cuanto pueden.
Esos «cuarenta ladrones» y su jefe monopolizan en el país cuanto negocio puede dejar jugosos beneficios. Desde leche, carbón
vegetal, lavandería, sal, arroz, ganadó, etc., hasta el llamado Satán
Trujillo, hermano del dictador, quien ticne el monopolio de la
prostitución y cobra -a mano armada y con derecho de aprisionar a la infeliz que se atrase en el pago- veinticinco centavos
todas las mañanas a cada meretriz por el triste derecho a ganarse
la vida... La recolección matinal de ese «impucsto» se hace por
medio de miembros del ejército, uniformados y en servicio activo, pagados por el erario. * Cuando la dueÍla de un prostíbulo se
atrasa en el pago o se ve en dificultades con la «justicia», Satán le
pasa «causa» en una corte especial que ticne establecida en su casa
particular -icomo un juez!- y las multas que impone van a
parar a su bolsillo, desde luego...
Al José Robles regresar a su casa luego de enterarse de lo
que ocurría en la imprenta, puso en conocimiento de su mujer, Casimira, cuanto había pasado. Ella, que no se dormía ante
el peligro, tuvo una idea que no perdió tiempo en poner en
práctica.
-¡Satán Trujillo es nuestro hombre, José! -le dijo a su marido.
-Ni tü ni yo conocemos a ese salteador...
• N. del E.: En el texto original, "erario público».
252
v
Celllente¡'iu sin cma!s
José Robles no era hombre que escondía su opinión, especialmente cuando su voz quedaba dentro de las cuatro paredes de su
casa...
-En casos como este, yo soy capaz de invocar la ayuda del
mismo diablo...
Casimira no era mujer que se dejaba desbaratar un plan por
gestos moralistas de su marido, y él lo sabía bien. A pesar de los
seis hijos que en más de veinte años de matrimonio habían procreado, ella seguía siendo la misma mujer nerviosa y de iniciativa que cuando era soltera. Delgadita y con su aniñado rostro
indio lleno de simpatía, era ella quien en realidad llevaba el control familiar, porque su marido era en el fondo un romántico
incurable.
Vivían en una casa relativamente grande, a la cual Casimira
iba agregando habitaciones en el patio a medida que sus hijos se
iban haciendo independientes y querían tener idas y venidas fuera del control de la madre. El orgullo de ella, sin embargo, era su
hija Susana. Tenía quince años cumplidos y de su belleza trigueña
se hacía elogio en todo el barrio.
La esquina más cercana había sido escenario de varias peleas
entre rivales que se disputaban el regalo de una de sus sonrisas.
La oveja negra de la familia era Angelina, hermana menor de
José. Su nombre se mencionaba ~ escondidas del dueño de la
casa, pero su influencia fue siempre grande en el destino de aquella familia. Ella fue quien prestó los primeros cincuenta dólares
que su cuñada puso como primer pago del solar en donde luego
construyeron lentamente la casa en que ahora vivían. Yangelina
fue también la que le dio la idca a Casimira de quc se dedicara a
vender a plazos, zapatos y vestidos, a las mujeres alegres con quienes ella tenía contacto cercano.
Para gran dolor de José Robles, su hermana menor operaba
una «casa de cita» en el barrio alto de San Carlos. El discreto
253
V
Andrés Reqllella
nombre de casa de cita difícilmente le cabía a su negocio, ya que
siempre tcnía viviendo con ella tres o cuatro m.uchachas que recibían amigos y semi-amigos, a cualquier hora del día o de la noche...
Angelina era, desde luego, una de las forzadas clientes de Satán Trujillo. Además, en la suntuosa casa de galería, de la cual era
propietaria, los siete hermanos del dictador estaban acostumbrados a mandar como si el negocio aquel les perteneciera. Era allí,
también, donde iban a parar las infortunadas muchachas que ellos
traían a cada momento de las distintas regiones del país, obtenidas, la mayor de las veces, por actos de abierta violencia u otras
formas de piratería.
Cuando los Trujillo* se cansaban de sus víctimas, era a
Evangelina a quien le tocaba encaminar a las desventuradas ...
Usualmente, encaminaba a la novicia con la presentación de sus
clientes más generosos, quienes agradecían su confidencial aviso
de que en la casa había «carne fresca» ...
En cuanto al impuesto que tenía que pagarle directamente a
Satán Trujillo, habían convcnido en la suma redonda dc treinta
pesos al mes, adcmás del privilegio de alojar a sus conquistas allí,
libre de pago de habitación y comida.
Como Evangelina no tuvo hijos en sus aventuras de amor,
sentía gran predilección por su sobrina Susana, a quien colmaba
de regalos y mimos. Su único dolor era la insalvable dificultad de
sólo poder visitar la casa de su hermano cuando éste estaba en el
trabajo, pues José Roblcs hacía más de diez años que no le dirigía
la palabra, avergonzado por la forma deshonrosa que ella tuvo
que escoger para ganarse la vida.
Él protestó violentamente cuando su mujcr aludió a Satán
lrujillo como medio para hacerle frente a las dificultades con que
* N. del E.: Trujillos, en el original.
254
.,
Cerlu'nlcl'jo sjlr em,-es
había tropezado aquella mañana, pero José Robles se dio cuenta
de que ya le habían enviado un recado a Evangelina, con su hijo
menor. Adivinaba que la trama que había concebido su mujer ya
se iba desarrollando, y en el fondo de su corazón rogó por que
tuviese éxito.
La llegada de Pepe Lira, nervioso y acobardado, hizo aumentar la tensión que ya reinaba en la casa.
-Me han dicho como cien personas que el lío en que estamos
metidos es más serio de lo que pensamos... -dijo, como saludo.
-¿Como cien personas, Pepe? -inquirió, burlona, Casimira.
-Aunque no te lo hayan dicho más que tres, la cosa es bien
seria... -terció Robles, dándole a ella una mirada de reproche.
-Mi mujer se está volviendo loca... -se lamentó.
-¿Cuál de ellas? -inquirió Casimira con la misma burlona
ironía, pues sabía que él tenía, además de la esposa, otra querida
con la que tenía un hijo.
Pepe Lira la miró fijamente, y le repuso, con acento de mal
reprimida cólera que rompía la usualmente cariñosa manera de
tratarse:
-Las dos, doña... ¡Las dos! Su comadre porque es mi señora,
y la otra muchacha porque es la madre del único hijo que yo he
tenido en mi vida...
Casimira no contaba con tal respuesta,' y se fue sin esperar lo
que pudiera decirle su marido. Cuando regresó, con dos tazas de
café en las manos, le dijo a Pepe Lira:
-Yo vaya ver a Satán Trujillo, a la una...
-¿Va a verlo? -Pepe se puso visiblemente contento, explicándole entonces cómo debía comenzar a decirle que ellos eran
totalmente inocentes.
-A esta hora, ese tipo sabe más de todo esto que nosotros
mismos... -díjole José.
255
A ndm Requena
'"
-Dc todas maneras, Evangclina me mandó a decir que íbamos a verlo a la una, a su misma casa...
José Robles no le perdonó a su mujer el que mencionara el
odiado nombre de su hermana, y se lo echó en cara:
-¡Es lo último! Tener que deberle favores a esa «maipiola»!
-Es tu hermana...
Él ignoró la alusión, y prosiguió:
-Ten mucho cuidado de que no te vean con ella, porque
pueden decir que trata de venderte...
-¿A mi edad?
-Esa es Capé~'L de encontrarle macho hasta a su misma madre...
Casimira no quiso perder más tiempo discutiendo con su
marido, y como su hijo había traído ya el automóvil de alquiler
que deseaba, salió de -la casa sin despedirse de ellos.
El conductor, que era amigo íntimo de Evangelina, a quien le
llevaba clientes para sus muchachas, no le pidió instrucciones,
sino que la condujo directamente a la casa de la otra.
Evangelina Robles era una mujer de casi seis pies de estatura,
y tenía fama de no tenerle miedo ni a vivos ni a muertos. Más
trigueña que su hermano, conservaba su agresivo aire de coquetería que le permitió siempre hacersc la v;ida más Hcil dc lo que
acostumbraban a llevar mujeres como ella.
En su juventud, y hasta casi los cuarenta años, fue la querida
de un hombre rico, que la colmaba de lujo. Muchas veces se corrió el rumor de quc ellos se casarían al fin, porque él la tcnía casi
como su mujer legítima. Luego el marido conoció a otra -«que
no era buena heml>ra, pero sí bailaba en el club Unión» -según
decía con despecho Evangelina, y se casó con ella.
Antes de partir definitivamente, él tuvo la precaución de dejarla económicamente independiente, por miedo a que,
inconforme, ella fuera a formarle líos. Entonces «la viuda alegre»,
256
v
CCl1lcnteliosin emecs
como se denominó románticamente a sí misma, comenzó a ser
«mujer de amigos», hasta dedicarse exclusivamente más tarde a
atender su casa... Ahora, pasada la cincuentena era casi respe,table, pues vivía oficialmente con un hombre veinte años más joven
que ella, a quien su influencia con los Trujillo le había ayudado a
obtener un puesto de «detective», o, mejor dicho, de policía sin
tener que usar uniforme...
Evangelina no era otra cosa, sin embargo, que una víctima
más de las condiciones sociales del país, en donde la vida es muy
dura, incluso para los hombres, que tienen todos los privilegios.
Para la mujer -y sobre todo para la mujer pobre-, la existencia
es un verdadero infierno. Sin industrias en donde poder ganar
un decente jornal, y sintiéndose ser como una carga para la familia que tiene que atender acaso a otros hijos menores que ella, a la
mayoría de las muchachas no les queda otro camino que
conseguirse un marido, o decidirse a ganar tres o cuatro pesos a la
semana en las comadas factorías que existen en la capital. Si obtienen empleo, tienen que encarar el problema del dueño mismo
del trabajo, que se cree con derecho, casi siempre, a poder dormir con ellas, por el solo hecho de dejarlas ganarse unos cincuenta centavos diarios en su negocio. *
En la parte rural de la república, la situación es aún peor... La
pobreza llega a tal punto, que cuando las muchachas no se ven
forzadas a hacerle caso a un forastero de la ciudad, que les ofrece
montarles casa como a queridas, caen víctimas de las «maipiolas»
oficiales -como la famosa doña Isabel-, que sólo viven buscado
mozas bonitas para el tirano y sus secuaces. Otras, yen las mismas
ciudades, se ven con niños que mantener y desamparadas de la
ayuda de los padres de sus hijos y no les queda otro camino que la
vida del pecado, que es casi siempre la ruta más corta para una
existencia relativamente breve, coronada por una muerte dolorosa y oscura.
257
W
Andrés Reqllena
Evangelina Robles, que era «maipiola», es decir, mujer que
vive del pecado de las demás, sabía todo eso y ya se reía del orgullo de su hermano y del qué dirán de los otros.
Recibió a su cuñada sin mucha preocupación, porque confiaba en su amistad con Satán Trujillo para sacar de enredos al hcrmano. Pacientemente escuchó el relato que le hacían, yabraz,índala como a hermana mayor, la consoló:
-A lo mcjor todo eso es un ciclón en una taza de café...
-Pero si ya hay dos prcsos, y todo el mundo dicc que a José y
a los-demáslos andan buscando...
Evangelina la interrumpió, para decirle:
-Si tan seria es la cosa, y Satán me falla, iremos a ver a doña
María...
-¿T ú la conoces?
-En mi casa fi.te que ella conoció a Porfirito, antes dc meterse a vivir con Ti:ujillo... O iré a ver a Josefina...
-¿La conoces también?
-Estuvo conmigo cuando vino de Cuba, y el mismo Trujillo
fuc a verla entonces a mi casa... Todavía él no había traicionado al
viejo Horacio Vásqucz...
Evangelina siguió hablando de cómo había conocido a toda
la familia Trujillo, desde don Pepe -el padrc-, que vivía en
aquel tiempo dándole sablazos a amigós y desconocidos, hasta el
pintoresco negrito Teódulo Pina, que por aquella época se ganaba la vida tocando guitarra en casas de prostitución de ínfima
categoría.
Ella no se atrevía a mencionar, sin embargo, el hecho de que
había asistido, siendo poco más que una niña, a la causa que en su
pucblo natal le siguieron a Raf.'lel Trujillo, por el cstupro de una
niña de trece años. El tirano tuvo que cumplir más de diez meses
de la sentencia de dos años que le impusieron por tal crimen. Se
258
.. .
_
Cell1Rl1/erio sin ('mees
sabía que no solamente mandó luego a quemar los archivos de la
corte que le condenó, sino que jueces y acusadores todavía sentían -a través de los años-, el peso de su rencor por haberlo
condenado.
Evangelina era una mujer que tenía mucha experiencia, y, a
pesar de haberle ofrecido a su cuñada el recurrir a María Martínez
o a Josefina, eso hubiera sido la última cosa que hubiese hecho,
porque para ambas mujeres -ahora en el apogeo de su grandeza- tal visita significaba el verse frente a frente con el pasado,
audacia que no le perdonarían.
Cuando estuvo lista, trajeada con la vistosa elegancia acostumbrada, le dijo a su cuñada:
-Vamos, que Satán ya ha terminado de comer, y ahorita va y
se acuesta a dormir la siesta con alguna... si no llegamos pronto...
Este forajido uniformado -que ostentaba un alto grado en
el ejército nacional- era, además, un personaje verdaderamente
pintoresco. En él se sintetizaban todos los vicios y locuras de aquella trágica familia. En su vida se podía condensar la de los otros
seis hermanos suyos. Gracias a su violento modo de ser, que aplicaba a negocios igual que a venganzas personales, se había hecho
de gran riqueza. Sus propiedades eran numerosas, y el ganado y
otros animales que se había robado de fincas vecinas a las suyas, se
contaban por miles.
En su oficina conducía informalmente una verdadera corte
de justicia, rivalizando en ello con su papá, Pepito Trujillo, quien
gozó del título -otorgado irónicamente por el pueblo-, de «primer abogado del paíslI. Satán era diferente a su padre en que él
no se ocupaba de ir a amenazar a jueces y a abogados para que
dieran talo cual fallo favorable cca su cliente))... Lo que hada era
que llamaba directamente a los interesados y -semi analfabeto
como era-, dictaba la sentencia que más le convenía, sin dejarles
siquiera abrir la boca. Si alguien no estaba conforme, y osaba ir a
259
V
A nJn:s Rl''IIICllll
pedir justicia a los tribunales ordinarios, usualmente lo encontraban muerto en algún camino real, con el cuerpo acribillado a
balazos y sin que la policía siquiera se molestara en tratar de averiguar cómo le había ocurrido tal «accidente» ...
Satán vivía rodeado de un verdadero estado mayor, que había
escogido de entre los más desalmados miembros del ejército, yel
número de padsitos que moraban a su alrededor -como en antigua corte de un señor feudal-, sólo era menor que el de su
hermano el tirano. Se aseguraba que en algunos pueblos del interior, en donde ejercía suprema influencia, gozaba lo que casi equivalía a un derecho de pernada sobre la aterrada población femenllla...
Cuando llegaron a la suntuosa casa en donde él vivía,
Evangelina le advirtió a su cuñada:
-Tú no hables ni una palabra... Ni siquiera si él te pregunta
algo, ¿comprendes?
-Está bien.
Como eran frccuentes sus visitas, el sargento que hacía guardia no tardó en dcjarla pasar. Satán estaba en camisa, con el rostro cubierto por una densa capa de polvos muy olorosos, y con
una jovencita peinando sus escasos cabellos canosos.
-¿Por qué tienes tanta prisa en verme? -le preguntó sonriendo a E.vangdina...- ¿Ocurre algo grave?
-Se trata de mi hermano José Robles ...
-¿Mató a alguien?
-Él trabaja en la imprenta del Licenci:ldo de Lora...
-Yeso, ¿es algo malo?
Evangelina se dio cuenta de que Satán no tenía información
alguna de lo quc había ocurrido la noche anterior, y se alegró,
porque así acaso lo podía sorprender en una de sus impulsivas
decisiones, y arrancarle una orden sobre quien atendiese dicha
260
Celllelltmo s in al/t'es
'"
investigación, para que sacara del lío el nombre de su hermano.
Ella le explicó, tratando de darle vueltas a sus palabras:
-Dice mi hermano que anoche registraron la imprenta en
donde él trabaja...
-¿Hicieron algún robo?
-No... fue la policía...
Ella no se atrevió a decirle que fue el ejército, o la guardia,
porque Satán era un oficial de dicho cuerpo...
-¿La policía? -entonces, poniéndose más serio, le preguntó, señalando a Casimira- ¿La señora es...?
-Ella es mi cuííada...
Él se quedó un momento pensativo, y volviendo a sonreír, le
preguntó:
- y tú ¿qué quieres que yo haga?
-Dicen que van a arrestar a mi hermano, y él se está muriendo de miedo...
Satán, dándose cuenta de que la policía no era la que se ocupaba de hacer tales registros nocturnos, pero ignorándo la gravedad de lo ocurrido, llamó por teléfono a la fortaleza y le preguntó
a quien le hablaba:
-¿Es verdad que anoche registraron la imprenta dd licenciado de Lora?
La pausa que siguió fue larga y al cabo de ella el rostro de
Satán cambió de cordial y sonriente hacia una seriedad dramática. A Evangelina no le fue gustando el cambio que le notaba, y
mucho menos cuando él le dijo, a quien le hablaba:
-Te ruego que no le digas que yo te he preguntado sobre el
particular Sí, es mejor... Era sólo por yo estar personalmente
enterado ..
Al dejar a un lado el teléfono, les advirtió a las mujeres:
-La gente de la imprenta esa se ha metido en un lío bien
grande, ¡Jos mierdas!
261
A ndris RequeM _._ _
__._ _._
_._
._
..
V
-Pero José es inocente... -protestó Casimira.
Satán ni siquiera le repuso, y llamando al sargento que hacía
guardia a la puerta, le dijo, hoscamcnte:
-Saque a esta gente de aquí...
Evangelina estaba verdaderameflte aterrada, porque presentía que era algo tremendo lo que le venía encima a su pobre hermano, si la trataban de aquel modo.
Lo que Satán no se atrevió a dccirles f~ll~ que ni él ni nadie
podía mezclarse en aquel asunto, porque el mismo dictador en
persona estaba interviniendo en el interrogatorio de los acusados.
Las mujeres sc marcharon mudas, sin mirarsc a los ojos una a
la otra. Evangelina, que conocía más c1medio en que vivían, sintió gran aprehensión por la suerte de su hermano, porque, sin
que acaso este lo supiese aún, se hallaba metido en un enreJo del
cual sólo Dios podía sacarlo con bien...
262
«La escuadrilla del alba»
~uisa, yo quisiera decirte muchas cosas, entre ellas,
que yo soy inocente...
Ramón Espinosa le hablaba a su mujer como si ya se encontrase en la cárcel, o esperando la hora en que debía marchar hacia
la horca o algo parecido. Era prima noche y sobre la ciudad Hotaba como un halo de luto que sus habitantes conocían ya desde
años y años interminables.
Su hija Marta se daba cuenta de lo que ocurría y miraba a los
demás como si estuviese aturdida. Sus hermanos menores estaban
sentados en un ángulo de la sala, callados como ella. Pero todos
seguían atentamente las palabras del padre y el angustioso silencio de la madre.
Como si prosiguiera uniendo las palabras en el mismo pensamiento de su excusa por lo que les ocurría, Ramón continuó:
-Lo único que siento es que ellos no tengan realmente razón
para venirme a buscar preso esta noche...
-¿Tú estás loco? -a Luisa no le gustaba la fatalística actitud
del marido, porque adivinaba los pensamientos que pasaban por
su mente.
263
V
Andrés Requena
--¿Por qué, si en nuestro trabajo alguien sacaba esas hojas, tuvo
miedo de dejarme saber que allí se hacía propaganda contra Trujillo?
¿Tendrían desconfianza de mí o seremos todos inocentes?
Él no tuvo, sin embargo, mucho tiempo para seguir rumiando
su inconformidad, porque la noticia de la prisión de José Robles y
Pepe Lira le llegó como un último ayi:;o. Fue el hijo mayor de
Robles, mozo muy formal, que trabajaba de oficial de carpintería
en un taller cercano.
-Se acaban de llevar al viejo -les dijo, desde la puerta.
-¿Cuándo?
-Hace menos de media hora... En la misma «perrera» llevaban a Pepe Lira...
-¡Maldita guardia! -masculló la mujer.
-La guardia hace lo que le mandan ... -le advirtió el mozo.
Antes de marcharse, el hijo de Robles le pidió, como un favor:
-Si ve al viejo, dígamele que él dejó un hombre en su puesto, porque yo cuidaré de todo por casa... ¡Y que la Virgen los
ayude a salir con bien!
El mozo se perdió en la penumbra del anochecer, sintiendo
sobre sus hombros el peso de responsabilidades nuevas pero inexorables para su juventud.
En la casa del frente comenzaron a dejar oír la radio, en el
tono altísimo que acostumbraban. Un lócutor anunciaba el programa de las fiestas de la reina dd carnaval, y de su corte de honor, en unos festejos extravagantes y llenos de comentarios licenciosos, dignos de la corte de un rey absoluto. Luego transmitieron
el discurso del Arzobispo Perrini, en el que echaba sobre el dictador las gracias del cielo, por construir un trecho de camino en el
cual «los cañones pasarían más de prisa para asegurar la paz, a
sangre y fuego, si algl1l1 insensato tratase de perturbarla»...
-Ese cura es italiano, ¿verdad papá? -preguntó uno de los
muchachos.
264
.,
CClllellterio 5ill "rllus
-Ese hombre no es ya ni cura, ni es italiano... Ha tenido
tantas nacionalidades que yo creo que ni él mismo sabe de dónde
es y en cuanto a ser cura, yo diría mejor que es un mal hombre ..
-¿Y por qué lo dejan entonces ser arzobispo de este país?
Ramón tuvo que sonreírse ante la curiosidad de su hijo, pero
le agradeció a su mujer que los hiciera pasar a la cocina, sobre
cuya mesa acostumbraban repasar sus lecciones.
Tuvo intenciones de hacer algunas advertencias a Luisa, para
que se desenvolviera en los días subsiguientes, con la esperanza de
que las cosas no se presentarían tan terribles como las presentía.
Mas eran palabras casi sin sentido las que le diría, y decidió callarse. Porque estaba seguro de que antes de la semana de él faltar,
ella tendría que comenzar a vender los pobres muebles de caoba
de la sala, y terminaría por seguir deshaciéndose de cuanto pudiera traerle a las manos veinte centavos para hacerle una mala
comida a sus hijos.
Como las horas pasaran y había que abrir las dos camitas en la
sala, en donde dormían los hijos, Ramón ayudó a su mujer a despejar el sitio de muebles, que llevaban entonces al último cuarto.
Luego, ellos dos solos, fueron a refugiarse a la cocina, mientras
Luisa revivía el fuego para colarle un poco de café.
-¿Tú no crees que es muy tarde para Golar café? -y Ramón
le sonrió con burla.
Mientras el agua hervía, ella comentó, como hablando consigo misma:
-Esta noche los vecinos nos ignoraron por completo... Siempre sus muchachos venían a conversar con los nuestros, pero parece que todos se pusieron de acuerdo para no pasar por la puerta siquiera, como si tuviéramos la peste...
En su candidez, siempre confiada en el raciocinio del marido
para afrontar cuanta dificultad se presentase, no se daba cuenta
265
Andrés Requelld
_.............................................................................................
V
de que la leyenda popular de «la lepra)) se hacía cosa tangible en
su familia. La desgracia de nacer en el desfavor del tirano era
noticia que se regaba con celeridad increíble, y el vacío que se
formaba alrededor de la víctima era inmediato y total. Los demás
miembros de la misma familia ignoraban conservadoramente al
hermano o pariente que estuviese contagiado, y hasta denuncias
públicas por medio de la prensa hacían poner en conocimiento
de todo el mundo que el individuo que osaba ofender -aunque
indirectamente- al tirano, dejaba de pertenecer al círculo familiar en que hasta la víspera fuera recibido con los brazos abiertos.
Él recordó muchos casos en que miembros del partido de la
dictadura obligaron -valiéndose de diversas estratagemas- a
los mismos familiares de sus víctimas a hacer declaraciones contra
ellos que a veces equivalían a sentencias de muerte. En las escuelas, los maestros daban instrucciones a los hijos de individuos bajo
sospecha de abrigar alguna reserva contra el régimen, para que
delataran cualquier cosa que se dijese en sus hogares «contra la
amada persona del jefe y benefactor)).
Ramón no pudo imaginar antes, al oír las historias que corrían de boca en boca sobre crímenes y atropellos, que él y los
suyos se verían cogidos en tales redes de maldad.
Mientras las horas pasaban, él iba realmente poniéndose nervioso. No era que sintiese miedo por su fnisma persona, sino que
iba dándose cuenta de que de estar alIado de los suyos, cuando
acaso la hora de arrestarle estaba cerca, era ponerlos en más peligrosa situación. Como una buena excusa, le dijo a su mujer:
-Voy a ir a la esquina a comprar cigarrillos...
-Encontrarás todo ya cerrado...
-Iré por la Avenida Duarte.
-Pero...
Él se acercó a su mujer, y le dijo:
-Es mejor que vean que no ando escondiéndome, ¿verdad?
266
v
_._
_ _ Olnenteriosincruces
Ramón trató de salir sin hacer ruido, para no despertar a sus hijos.
No había dado media docena de pasos, en la calle, cuando se
dio cuenta de que dos hombres le seguían sin tratar de disimular
el hecho de que le iban espiando. No le fue difícil reconocerlos,
porque eran tipos que se habían distinguido en la pandilla de «la
escuadrilla del alba».
Mientras caminaba tuvo la sensación de que le gritarían que
se detuviera, o que volviera para la casa, pero al parecer ellos solamente tenían órdenes de vigilarle de cerca.
Al doblar la esquina encontró a otra pareja, ahora de guardias
uniformados, quienes sin decirle una palabra prosiguieron caminando como a diez pasos delante de él. Ramón hasta tuvo ganas de
reír, pero no quiso provocarlos, y se detuvo en la primera pulpería
que encontró abierta para comprar una cajetilla de cigarrillo.
El pulpero estaba al parecer asombrado de verle aun en libertad, y Ramón le dijo, sonriendo:
-Todavía no han ido a buscarme, amigo...
El dueño, que era un negrito de Monte Cristi,* y que no le
tenía miedo a nada, le explicó:
-Eso quiere decir que la guardia cree que usted es capaz de
resistirse, y se lo han dejado a Maulino, para que lo recoja en la
guagüita, antes que amanezca...
-Quizás tenga razón ...
Al hombre de Monte Cristi le agradó la actitud resuelta de
Ramón, y le dijo, como si le pidiera que le hiciera un honor:
-Hágame el favor de beberse un trago conmigo.
-Bueno... Acaso sea el último que tome por todos estos días...
El hombre sirvió dos vasitos de ron, y al beberse Ramón el
suyo salió sin darle las gracias, porque quienes le vigilaban se iban
acercando, y no quiso comprometer al que le ofrecía tal brindis.
* N. del E.: CrislY, en el original.
267
v
A·mlrés Requen4
Los dos individuos que él reconocía como miembros de la
pandilla de espías, se separaron al fin. Uno se alcjó caminando
deprisa, mientras que el otro se detuvo casi frente a la pucrta.
Seguro dc que la visita de la «perrera» no se haría dilatar, Ramón fue directamente hasta donde estaba su mujer, y le rogó:
-Por lo que m;ís quieras-en el mundo, no vayas a llorar ni a
perder el control sobre ti misma.
-¿Vinieron ya?
-No, pero tengo el prcscntimiento de que no han de tardar.
La mujer bajó la cabeza, resignada.
Ramón sacó de sus bolsillos cuanto tenía, en papeles y dinero,
y lo depositó sobre la mesa. Entonces, sin decir palabra, le dio la
espalda para marcharse.
-¿Te vas? -inquirió ella.
-Estaré en la calzada...
-¿No es mejor que estés aquí?
-Es que no quiero que toquen a la puerta, y despierten a los
muchachos...
Al salir de nuevo a la calle comenzó a darse cuenta de que en
muchas casas vecinas tenían luz encendida, a pesar de tcner las
puertas cerradas. De seguro estarían vigilantes para gozar del espectáculo de ver llegar el camión en que el capitán Maulino se
llevaba a sus víctimas.
La calle estaba desierta, con excepción de los tres hombres
que ahora le vigilaban. El espía que se había separado de su
compañero estaba t,m cerca, que Ramón tuvo ganas de ofrecerle
un cigarrillo, porque aparentaba estar nervioso y como abochornado. De su cintura sobresalía el bulto de un revólver, y Ramón
recordó que aquel espía era el que todo el mundo señalaba como
el autor del asesinato reciente de un señor Larancuent, en el mismo centro de la ciudad.
268
.,
Celllellleriosin cn/ces
El espía -Nicasio Ninón, era como de unos treinta años, flaco, larguirucho, de rostro afilado-, se dio cuenta de que ellos
eran vigilados a su vez por la vecindad, pues las luces denunciaban que estaban pendientcs para no perderse el especdculo de
ver «cuando se Ilevasenl' a Ramón Espinosa. Acercándose a Ramón, le advirtió, amenazador:
-Es mejor que se dcje de parejerias y entre a su casa...
-¿Habla conmigo?
--No se haga el pendejo...
Ramón se le acercó, y le dijo, como un ruego:
-Hágame el favor de echarme otra mala palabra, ahora mismo, aquí, cuando yo tengo aún las manos libres...
El espía no esperaba aquella reacción y antes de irse a situar a
una docena de pasos lejos de Ramón, le amenazó:
-Usted y yo tendremos tiempo de hablar...
-A su manera, ¿verdad?
El espía no le repuso, conocedor de que dentro de poco él podría «ponerlo en su puesto», sin riesgo de recibir golpes a su vez.
La tensa situación fue aliviada por la aparición de la conocida
camioneta de la pandilla del capitán Maulino, que se acercaba
rápidamente.
Cuando la detuvieron alIado de donde estaba parado Nicasio
Ninón, Ramón comenzó a caminar hacia ~lIos. El capitán abrió la
portezuela y le dijo:
-El que tiene hecha tiene sospecha, ¿verdad?
-¿Cómo esd tan seguro?
-Me dicen que hace ralo que eslá parado ahí. ..
Ramón se sintió débil en alguna part:~ de sí mismo, cuando le
explicó, casi abochornado:
-Es que no quería que me despertaran a los muchachos, tocando ustedes a la puerta...
269
v
AndrrEs Rcquena
El capitán se sintió avergonzado a su vez, porque él tenía dos
hijas pequeñas, pero sólo fue por un segundo, porque con voz
seca y despótica, le ordenó:
-¡Suba al camión, y déjese de pendejadas!
270
Asuntos del jefe
eE'a madrugada se iba refrescando cuando a Ramón Espinosa lo sacaron al fin del interior de la camioneta y le hicieron
sentar frente a un escritorio, en una imponente oficina. A la puerta
vigilaba un soldado, jovencito y con los ojos llenos de sueño.
Ramón escuchó claramente que éste le decía a otro compañero, que al parecer inquiría sobre la calidad del preso que guardaba:
-Este es asunto del jefe...
-¡Entonces se lo llevó el diablo!... -comentó el otro.
Él no cayó en cuenta inmediatamente del significado de aquellas palabras, aunque sí de que «(el jefe» era uno solamente, y que
la alusión tenía que ver, además, con todq el grupo que estaba
bajo sospecha.
La fortaleza se iba desperezando lentamente. A veces, al cambiar la guardia de media docena de puestos que vigilaban sus
contornos permanentemente, los pasos de las patrullas tenían el
raro parecido al toque de un tambor en un día de parada.
Dominando la fortaleza, cuyo edificio más alto había sido convertido en prisión, el mar Caribe se le extendía ahora en frente
como una extensa e inquieta mancha oscura. El Ozama, con aires
de río ancho, formaba a los mismos pies de la fortaleza su mansa
conjunción con el mar.
271
V
A IUlrés Re,/uena
Un muelle largo y desierto la rodeaba hasta irse a mezclar con
fango y canoas antes de tocar el viejo puente de acero.
Prente a ellos, los cientos de prisioneros que vegetaban en la
fortaleza sólo tenían como consuelo para los ojos el mar abierto a
la derecha y al centro las tierras ya abandonadas del antaño próspero barrio de Villa Ouarte. La ciudad, que estaba tan cerca, les
parecía lejana, y como si no existiera, porque las ventanas que
daban para aquel lado habían sido cerradas al parecer permanentenlente.
En la oficina en donde habían dejado a Ramón, había colgado en la pared un enorme retrato ecuestre del dictador. Sólo llamaba la atención el meticuloso cuidado que el pintor tuvo que
tener, para hacer resaltar los detalles de las docenas de condecoraciones que aquel bufón ensoberbecido gozábase en lucir. El oro
de los adornos de su traje militar, con cinco estrellas relucientes
hasta en la gorra, era de un amarillo escandaloso.
Cuando la luz comenzó a aclarar mejor el sitio en donde lo
habían dejado, Ramón notó un pequeño letrero sobre el escritorio que decía «Jete del Estado Mayor». Estaba casi exhausto por la
enorme tensión de las ültimas horas y se adormiló al fin, recostando su cabeza sobre el espaldar de la silla.
No había acomodado bien la cabeza, cuando el centinela se le
acercó y tocándole con rudeza le advirtió.:
--No se vuelva a dormir, es mejor para usted ...
Era una abierta amenaza y de seguro el guardia tenía órdenes
para tratarle de aquel modo. Un coro de voces cercanas llegaban
hasta él, y tuvo la impresión de que eran oficiales, aguardando la
llegada de alguien superior a ellos, pues oyó claramente cuando
uno le dijo al guardia:
-Me avisa Cll,Hlcio el carro entre...
Era sospechosa la [i:)I"ma en que había sido tratado hasta ahora. Ni siquiera un golpe le fue propinado, incluyendo el mismo
272
... .
_
_
Cementerio sin cruces
capitán Maulino y su cuadrilla, quienes tenían fama de golpear
brutalmente a sus víctimas antes de llegar al interrogatorio oficial
en la fortaleza. Una sola pregunta no le había sido dirigida, a
pesar de que al cruzar por la puerta abierta en la gruesa y alta
muralla que protege la fortaleza, un coronel mismo abrió la portezuela de la camioneta y lo hizo bajar. Allí estaban reunidas unas
diez personas, algunas vestidas de civil. Conversaban animadamente entre sí, pero en voz baja. Cuando le trasladaron a la oficina en donde estaba ahora, fue escoltado por el mismo guardia
que aún le vigilaba.
El timbre de un teléfono cercano impuso silencio en el cuarto
contiguo de donde salían las voces que él presumía eran de los
oficiales que había encontrado en su llegada a la fortaleza.
La persona que hablaba en el otro extremo del teléfono debía
infundir mucho respeto, pues se le contestaba con «Sí, señor», y
«No, señor», en un tono casi temeroso. Luego oyó claramente que
alguien dijo:
-El jefe pregulltó si los tenemos ya a todos juntos...
-¿Qué le dijiste?
-Que tenemos uno aquí, y los demás en el salón grande... Él
dice que los pongamos a todos juntos, y que busquen al muchachito también...
-Yo lo voy a buscar... -aquella era la voz del capitán
Maulino, Ramón la recordaba bien-o Pero, ¿quién podría ser el
«muchachito» a que aludían?
-El jefe estará aquí dentro de media hora ... Está más
encojonado que el diablo ...
A Ramón le parecía que estaba en otro mundo, o que por 10
menos sufría una pesadilla... Pero no tuvo tiempo de seguir cavilando, porque el sargento Aceituna entró a la sala en donde él
estaba bajo guardia, y le ordenó:
-¡Venga conmigo!
273
W
Andrés Reque1Ul
Le llevaron del edificio chato y alargado hasta un salón situado debajo de los mismos muros de entrada al recinto militar. Otro
guardia hacía especial vigilancia allí, a pesar de que a unos seis
pasos estaban unos diez más, que cuidaban la puerta de piedra
que daba acceso principal a la fortaleza.
La primera impresión que tuvo fue una de sombría y húmeda
semi-oscuridad. Luego sus ojos se fueron acostumbrando, y comenzó a distinguir la presencia de otras personas, algunas de las
cuales dormitaban con las cabezas apoyadas sobre una larga mesa
que ocupaba todo el centro del salón.
El sargento Aceituna lo único que hizo fue darle un empujón
antes de cerrar la puerta. Ramón notó una silla vacía, pero antes
de lograr sentarse, tropezó con alguien, a quien le dijo:
-Perdone, por favor...
Era Miguel Perdomo. Su compañero de trabajo debía estar
muy cansado, pues no le repuso cuando él le advirtió:
-Soy yo, Ramón Espinosa...
Al sacudirle por los hombros, como si tratase de despertarle,
Miguel se quejó, adolorido:
-No me mueva mucho, por favor...
-¿ Estás herido?
El hombre levantó al fin la cabeza, y mostrándole un rostro
en donde no cabían más señales de golpés, le explicó:
-Yo creo que nos han roto todos los huesos del cuerpo... N
pobre Pepe Lira casi lo mataron a palos...
-Trujillo viene para acá, ahora mismo.
-Él fue quien nos interrogó ayer. ..
-¿ y les pegaron delante de él mismo?
-Cuando trajeron a Arroyito, él le rompió casi todos los dientes, pegándole con una pistola... A los dem.ls, el general Follón y
Lobobirro se encargaron de golpearnos.
274
v
Cementerio sin emees
-A mí me cogieron esta noche...
-y a nosotros nos parece que estamos aquí hace más de un
siglo.., A Pepe y a José no les queda mucha vida, si vuelven a darles los golpes que les dieron al traerlos ... A mí me han amenazado
con cortarme los cojones, si no digo la verdad .. ,
Ramón le puso la diestra sobre los hombros, y en tono de
reproche, le dijo:
-¿Por qué no me dijiste que sacab;¡n r;lpclc~ contra el 1',0bicrnu en el l1limcúgrafu~
-Porque no lo hice nunca...
-¿Acaso el Licenciado?
-Tampoco... -y como leyera incredulidad en el tono de la
voz de Ramón, le aseguró-: ¡Te lo juro!
-Entonces, ¿ha sido una calumnia?
-Sí... El Licenciado me dijo que fue Satán Trujillo... Él trató
de comprarle la imprenta por un precio irrisorio, y al negarse a
venderle, éste se tornó en su enemigo...
-¿Está aquÍ ellicenciaclo?
-No... Le golpearon tan fuerte que cuando Trujillo vino no
pudieron hacerlo sostener en sus propios pies, y se lo llevaron
para algún sitio... 'lrujillo no pudo interrogarnos, cuando vino,
porque estábamos medio muertos, de tantos golpes...
En su nueva «misión» de aquella mádrugada, «la escuadrilla
del alba» había salido de la fortaleza en la misma camioneta que
usaron para recoger a Ramón. El capitán Maulino llevaba mucha prisa, porque quería que su jefe encontrara al muchacho que
había pedido, cuando él llegase a interrogar de nuevo a aquel
grupo de «insolentes regadores de papeles sucios contra el gobierno»,
El muchacho que iban a buscar se llamaba Moncito Pérez, y
uno de sus espías le había dicho que, aunque sólo tenía unos catorce años de edad, aparentaba ser casi un hombre. El tal Moncito
275
'W
Andrés Reqll1!1ll1
vivía con sus padres, en una casa de altos, cerca de la Iglesia de Las
Mercedes.
-¿No es el hijo de Nicasio Pérez? -se le ocurrió preguntar al
capitán.
-El mismito ... -le repuso uno de los tres secuaces que le
acompañaban.
Obedeciendo a un impulso de su instinto de conservación,
que no pudo controlar, el capitán Maulino hizo aminorar la marcha de la camioneta y en un instante comenzó a encarar el asunto
desde otro punto de vista.
Ahora él recordaba bien al muchacho a quien iban a buscar
por directa orden del tirano. ¡Era el hijo del viejo coronel Nicasio
Pérez! Y no era que tal individuo le mereciera particular consideración, ni que sintiera remordimiento por ir a buscar preso a un
menor de edad, porque lo había hecho otras veces, sino que el
muchacho era hijo único de aquel matrimonio, y el valor personal de Nicasio Púez era cosa que no se discutía en ninguna parte.
Estaba fuera de cuestión, la idea de que Nicasio iba a entregar a
su hijo sin poner dificultades... Maulino recordaba ahora la sonrisa
satánica que el gelleral Follón tenía en el rostro, cuando le dijo:
-Dice el jefe que vayas a traer al muchacho ese de la imprenta, y que quiere encontrarlo aquí cuando éllleguc...
y otro coronel le dijo, casi como uná orclen, pero visiblemente gozándose de la situación:
-Es mejor que lleves un hombre más contigo, porque a veces esos muchachos salen jodonísimos...
Maulino terminó por darse cuenta de que a quien ellos iban
realmente a provocar era a Nicasio Pérez, y que Trujillo había
aprovechado simplemente la ocasión para deshacerse de un hombre a quien de seguro le tenía aún temor.
Nicasio Pérez era el último aún con vida de los hombres de
confianza del legendario general Desiderio Arias. Cuando ocu-
276
W'
Cf///t·/lter¡osü/ al/as
rrió el asesinato del general Arias, en las lomas del Cibao, a Nicasio
no le quedó otro camino que huir hacia HaitÍ. Allí vivió varios
años, rechazando las invitaciones de Trujillo para que se acogiera
a las garantías que le ofrecía para que volviese al país.
Un día el tirano mandó a buscar a la mujer de aquél, y puso a
sus órdenes uno de sus mismos automóviles, para que ella fuera a
Port-au-Prince a convencer a su marido de que nada tenía que
temer si regresaba. Le ofreció, además, un sueldo de doscientos
pesos mensuales y el derecho de permanecer armado en donde
viviera, si así lo deseaba...
De esa oferta no hacían tres meses aún... El viejo coronel Nicasio
Pérez no pudo resistir las súplicas de su mujer y el gran deseo de
volver a ver a su línico hijo. Cuando aceptó las garantías del dictador, el cónsul dominicano en la capital haitiana se ocupó de
acelerar su partida, adelandndole para ello «un mes de sueldo
por orden del Benefactor de la Patria»...
A Nicasio Pérez no le habían convencido tantas muestras de
solicitud por parte de aquel tirano que había asesinado fríamente
a su viejo caudillo, y por ello salía pocas veces de su casa. A su hijo
le había permitido que asistiera como aprendiz de tipógrafo a la
imprenta del licenciado de Lora, quien era viejo amigo suyo.
El capitcin Maulino iba recordando a.quellas circunstancias
mientras planeaba la manera de sorprender a Nicasio sin correr
el riesgo de tener que pelear frente a frente con él. Porque ya no
le quedaba ninguna duda de que lo que realmente se le había
ordenado era la liquidación del padre, bajo el pretexto de detener al hijo ... ¡Y ese hombre tenía la desacostumbrada ventaja de
estar armado! Además del revólver de cacha de nácar, muchos
suponían que Nicasio poseía otras armas... ¿O acaso era el temor
que en el Ministerio de lo Interior le tenían a aquel hombre viejo
pero enérgico que les hacía creer tal cosa?
277
V
A miré Requella
Maulino detuvo la camioneta cerca de la entrada de la casa, y
le preguntó al espía a quien habían encargado de vigilar al muchacho desde el día anterior:
-¿El carajito ese vive en todo el segundo piso?
-No En una parte vive Samuel García, el que trabaja en la
Hacienda .
-Entonces entraremos por allí, en vez de tocar directamente
a la otra puerta...
Mientras subían les explicó la calidad del hombre a quien iba
a hacerle frente, recomendándole «cogerlo en la cama», si era
posible... (Los oficiales de la guardia o del servicio de espionaje,
usaban el término de «cogerlo en la cama» con cierta ironía. Ellos
gozaban con ampararse en tal forma de asesinato, pues aludían
directamente a la forma en que el mismo Trujillo ordenó acribillar a balazos a Virgilio Martínez Reina y a su esposa, mientras
ambos dormían ... La circunstancia de encontrarse dicha dama en
estado de preñez, aumentó lo ya odioso y horrendo de aquel crimen. En los años subsiguientes, fueron muchas las ocasiones en
que los secuaces de Trujillo usaron la «técnica» ideada por su jefe...).
Un individuo, aterrorizado, les abrió la puerta. Era Samuel
García, un funcionario de alguna importancia del Ministerio de
Hacienda y pariente lejano del dictador. Como poseía cierta
hombría de bien, no hacía bucna liga con' el resto de la familia, y
se le relegaba a Ulla posición secundaria. Cuando Maulino le explicó a lo que ellos iban, Samuel García se dio cuenta de que
presenciaría un asesinato a sangre fría, pero no le quedaba otra
alternativa -si era que no quería exponer a su mujer y a sus hijos
a la misma suertc-, que la de dejarles pasar por la galería, desde
donde los esbirros llegarían directamente al frente del dormitorio
de los esposos Pérez...
Los cuatro hombres iban ya con las pistolas en la mano, listas
para hacer fuego, cuando forzaron el paso por la pequeña baran-
278
w
Cementerio sin cruces
dilla que dividía en dos la galería. Maulino les advirtió a sus cómplices:
-Disparen desde que él se mueva...
El ruido que hicieron puso en guardia a Nicasio Pérez, que
preguntó:
-¿Quién está ahí?
Como no le respondieran, y sospechando que fuera algún
ladrón que intentara robarles, abrió la puerta para inspeccionar
la galería. Reconoció inmediatamente el carácter de la visita, y no
pensó por un momento en que fueran en busca de su hijo. Al
tratar de alcanzar el lcvólver, les gritaba:
-¡Asesinos! ¡Cobardes!
Pero fueron muchos los disparos que encontraron la marca
de su cuerpo, y del cuerpo del hijo, qüe entraba en ropa interior
a ver lo que ocurría.. Como la mujer intentase hacer uso del revólver que su marido no había tenido tiempo de usar en defensa
propia, uno de los hombres de Maulino la golpeó salvajemente
con la cacha de su arma, en la cabeza.
Uno de ellos notó que el muchacho se movía aún, y se lo advirtió a Maulino, con la intención de que le dejaran dispararle un
tiro de gracia. Pero el capitán estaba orgulloso de su victoria, y le
repuso, magnánimo:
-Es mejor que se lo llevemos así al jefe.. : Él sólo me mandó a
buscárselo...
279
las proezas del generalísimo
~ando el sol comenzó a hacerlo todo blanco y caliente
afuera, ellos principiaron a reconocersc mutuamente en la penumbra de la celda. Ramón Espinosa fue el primero en moverse
de un lado a otro, haciendo preguntas que los demás apenas si
podían contestar con monosílabos.
Quien menos, mostraba el rostro ya tumefacto por los golpes
recibidos, mientras que otros sentían agudos dolores al moverse,
porque las culatas de las carabinas y las botas de los guardias se
habían hundido sin picdad en su cuerpo. *
Un dolor más hondo los torturaba, sin embargo. Era el de
sentirse totalmente desamparados, sin tener a quién recurrir. No
podían invocar la majestad de la justicia criolla y menos aun las
leyes internacionales, que en conferencias de nombres sonoros
prometían respetar la libertad de todos los individuos, aunque los
periódicos hablaron pomposamente de esos tratados solemnes,
firmados en las principales capitales del mundo. Porque la ferocidad de Trujillo estaba por encima de toda esa hueca palabrería...
y los que eran creyentes temían maldecir su nombre, porque los
* N. del E.: en sus cuerpos, en el original.
281
W
A ndn!s Reque114>
sacerdotes, desde sus altos púlpitos, habían alabado mil veces las
«virtudes» de aquel déspota que ahora los torturaba sin piedad, e
invocaban para su vida las gracias del ciclo, otorg;índolcs las m;l5
altas condecoraciones en nombre de sus jefes. En tedéums, ahumados de incienso y profanados de adulación, se había glorificado su nombre.
Ahora estaban allí, como si realmente hubieran perdido Hl
vida* y fueran seres desligados de todo lo que les fue querido el
día anterior. Ni el duro sol nuestro les entraba por las gruesas
paredes humedecidas.
Ramón trataba de explicarles que esperarían a que Ti'ujillo les
visitara, antes de que los guardias se atraviesen a moverlos de allí.
y les aseguraba que parecía haber la orden de no tocarlos otra vez
hasta que el dictador mismo fuera a tomarles cuenta...
-Yo nunca me he metido en política... -se quejaba José Robles, con su boca sedienta y tumefacta. Sus ojos estaban rojos,
porque había llorado por la rabia de sentir que por primera vez
en su vida le habían pegado a la cara y él no pudo cobrar el insulto.
Pepe Lira no podía mover una pierna, porque un guardia le
había dado un culatazo sobre la rodilla, y la sentía hinchada y su
dolor iba siendo más intenso a cada hora que pasaba. Miguel
Perdomo trataba de consolarle, pero él mismo estaba como molido de los golpes que los esbirros se gozaron en darle.
Por un instante la gruesa puerta se entreabrió y ellos vieron
que arrojaban un bulto sobre el piso. Sintieron entonces una voz
de mujer gritar, como mordiendo las palabras:
-¡Cobardes! ¡Cobardes! Yo quisiera ser hombre para ver si
ustedes se atrevían a patearmc, hijos de perra...
Arroyito reconoció la voz de su querida y preguntó:
-¿Verdad que eres tú, Palmira?
* N. del E.: sus vidas, en el original.
282
'W'
Cementeriosincrtl"'?s
-Sí,soyyo...
Él corrió haca ella y, olvidandosc de sus heridas, la estrechó en
sus brazos, dej,lndosc luego caer de nuevo sobre el frío pavimento.
-¿Te han dado llluchos golpes? -y le acariciaba el rostro.
-Sí... Desde anoche me han estado pegando... Querían que
les dijera en dónde tú escondías yo no sé qué papeles...
-¡Malditos!
Ramón ayudó a colocarla en forma de que su cabeza descansara cómodamente sobre los muslos de Arroyito.
El vestido de la mujer estaba hecho jirones, y sus cabellos castaños revueltos. Entre quejidos, les contó que, antes de pasar una
hora de haber descubierto al amante en su casa, ellos'volvieron a
hacerle unas pregulllas que no pudo entender, pero que era sobre unos papeles que tenían escondidos en algún sitio. Cuando
uno de ellos le 'dijo qt~e si no hablaba pronto le pegarían como al
marido, Palmira comenzó a llamarles cobardes y otros nombres
desagradables.
Maulino no necesitaba de tanta provocación para pegarle a
una mujer. En otras ocasiones, se le había visto arrastrar a sus
víctimas por los cabellos hasta el medio de la calle, y pegarle allí
salvajemente con una larga fusta que usaba. Las mujeres alegres,
cuya vida es doblemente miserable, le tenían terror, y su nombre
les infundía tanto espanto como el de Satán 1rujillo.
Fueron varias las veces que abofetearon salvajemente a Palmira,
antes de dccidirse a traerla también a la fortaleza, porque sus insultos la hadan acreedora de que ellos tuvieran oportunidad de
golpearla en la soledad de la prisión, alejada de los vecinos curiosos que ya iban saliendo a la calle horrorizados por sus gritos.
Arroyito nunca había acariciado a aquella mujer con la ternura con que lo hacía ahora, porque, en realidad, ella no era mJs
que una hembra con quien él comenzó a tener sus amores poco
menos de seis meses atrás, cuando la muchacha llevaba aún una
283
'W
A ndl'és Requl!1U1
vida un poco alegre... Noches hubo en que él tuvo que regresar a
su cuarto, solo, porque otro hombre había llegado ~}rimero a la
casa de ella... Luego las cosas cambiaron, cuando Palmira le aseguró que estaba dispuesta a ser su mujer, sólo su mujer, si era
verdad que ella le hacía tanta falta como él aseguraba.
Aunque no tenía los veinte años cumplidos, Palmira sabía
mantener su palabra con firmeza; y desde entonces, hasta recordaba con angustia la tarde en que se dejó convencer, para irse a
aventurar a la ciudad llena de enfermedades y por cuyos hombres ella sintió al comienzo un silencioso desprecio. La aparición
de Arroyito en su vida terminó por hacerla sentirse otra vez como
mujer decente, y no había esposa alguna que se pudiera sentir
más llena de la gracia de Dios que Palmira, desde que él la honró
haciéndola su mujer.
Además de quererle como lo qucría, ella le agradecía con fidelidad salvaje su cariño sin reproches, y la mujer no encontró
otro modo de desahogar su cólera hacia quienes se jactaban de
haber atropellado a su hombre, quc con sus grito~ e insultos. El
marido la comprendía bien, y seguía acariciando suavemente sus
cabellos en desorden. A veces bajaba la cabeza y besaba con ternura aquellos ojos tan dóciles, que siempre estaban siguiendo los
suyos, para apresurarse a anticiparle sus deseos.
-Yo no siento el que me hayan hecho. esto a mí, pero, ¿por
qué hubieron de enredarte en este lío?
Ella no lo dijo por hacerse la más valiente, sino porque realmente lo sentía en su corazón, cuando le repuso:
-Es mejor así, porque ahora estamos juntos...
Mientras tanto, todos seguían atentos a que se materializara al
fin la llegada del dictador, porque el largo suspenso y la sed que
ya les iba atormentando, eran insoportables.
Cuando sentían pisadas acercarse, se quedaban atentos, tensos, esperando ver abrirse la ancha y pesada puerta y ver enrrar al
284
"
Ce,,,elucrio sitl auc,'S
hombre que tenía en sus manos el disponer de sus vidas o el capricho de dejarlos en libertad.
Alguno de ellos había tenido ya que orinar en el piso, cuidando de hacerlo a alguna distancia de donde estaba su compañero
más cercano. Con la llegada de Palmira, a nadie más le pasó por la
mente volverlo a hacer, respetando su presencia.
En uno de los rincones, alguien que estaba apretado al ángulo de una esquina, rompió en nerviosos sollozos, producidos por
el hondo y rabioso sentido de sentirse impotente. Los demás se
abstuvieron de mirar hacia allí, por temor de que el otro pensara
que le creían débil o cobarde.
Ramón, que no se había alejado del lado de Arroyito y su
mujer, les dijo, por romper el silencio:
-No deben tardar en venir...
-¿Quiénes? -la voz de la mujer conservaba el mismo brío
beligerante que hizo enfurecer a sus verdugos. Arroyito seguía
sosteniendo la cabeza revuelta sobre sus muslos, y sentía no poder
inventar algo que le permitiera hacerle descansar todo su cuerpo
en algo muelle, o al menos que la librase del directo contacto con
aquel cemento húmedo en que estaban echados.
-Esperan que Trujillo mismo sea el que venga -le explicó a
su mujer.
Ramón le dijo que el nombre del dictador había llegado hasta
él, de labios de oficiales que hablaban sobre ellos, y que había
oído la orden de «esperar hasta que el jefe llegara», dicha muy
cerca de donde estuvo primeramente detenido.
A la mujer le parecía sin mucha importancia que viniese uno u
otro, porque ahora estaba cerca de su hombre. Además, no se había dado cuenta cabal de hasta dónde llegaba la acusación contra
ellos, y sentía la oscura sensación de que era el amanecer de una
alegre noche en que se habían visto metidos en un lío fiestero, y que
al final, serían puestos en libertad y todo volvería a ser como antes.
285
V
A mirés Requena
El sol ya no tenía escamas de brumas, y la madrugada se había
ido con sus malos recuerdos. La celda estaba ahora realmente clara, y podían verse las varias manchas de orines que eran anchas y
parecían como de aceite. El mal olor que dejaron allí muchos que
les antecedieron en el mismo infortunio, y que tuvieron que soportar la misma larga espera, los hacía sentirse como enfermos de
un extraño mareo.
Ramón se dio cuenta de los esfuerzos que hacía Palmira para
mantener lo que aún le quedaba de su ligero vestido de percal
azul bajo la redondez de sus rodillas. Por la postura en que estaba,
la lela era cona para cubrirla hasta donde ella deseaba para no
sentirse descubierta ante los demás. Ramón cambió de posición,
yel cuerpo de ella quedó a sus espaldas, con sólo Pepe Lira y José
Robles al frente, y ante ellos la mujer no sentía rubor...
Por fin oyeron girar la llave en la vieja cerradura y todos volvieron los ojos hacia la puerta. Por ella arrojaron el bulto de un
hombre, y volvieron a cerrarla. Los guardias que empujaron con
violencia al recién llegado, tuvieron la impresión de que, al no
sostenerle más por los brazos, se libraban de tener que soportar
un peso que, por razones que ellos no atinaban a comprender, les
pesaba, diez veces más que las escasas libras que podía pesar el
cuerpo cansado y maltrecho de don Pedro de Lora.
El anciano gimió cuando Sll cuerpo cruzado de años y
adolorido de golpes chocó contra el pavimento. Pero trató de
enderezarse inmediatamente, porque encontraba ridícula la postura en que cayera. Adem.ls, deseaba dar lIna impresión de fortaleza al encararse con sus compañeros de infortunio. Uno de los
guardias, en voz baja, le había dicho que tenían orden de trasladarlo de la enfermería en donde estuvo por algunas horas, hasta
el sitio en que se encontraban «los otros»...
286
..,
Ce/nente,io sin cruces
Ramón se apresuró a ayudarle a ponerse de pie, * pero le aconsejó, dándose cuenta de que estaba tan débil y atropellado que a
penas podía sostenerse por sí mismo:
-Es mejor que se acomode junto a la pared, don Pedro...
-Es que quiero que cuando ese hijo de puta de Trujillo venga a vernos, me encuentre mirándole desde un poquito más alto
que donde su estatura alcanza...
Aquella era la primera vez que le había oído usar palabras tan
duras, y Ramón se sintió avergonzado de no poderle decir que a
él también lo habían tratado igual. Ahora, cerca de una mujer y
un anciano martirizados, él sentía que era una extraña clase de
ventaja material la que tenía sobre los demás.
-¿Estamos todos aquí? -inquirió don Pedro.
-Todos, menos Moncito Pérez.
-Supe que lo mataron anoche, junto con el pap~í. ...
El anciano lo dijo en voz alta, para que los demás le oyeran. Su
voz temblaba por la fiebre que sufría su cuerpo tan estropeado.
Los cabellos blancos y copiosos y sus ojos acerados le daban un
aire de profética solemnidad a su rostro colérico. Sus largos años
vividos con altiva dignidad eran pisoteados por bandoleros uniformados, que violaban hogares y no sentían remordimientos por
los peores crímenes.
Don Pedro les dijo:
-Cuando me traían divisé a 1rujillo que entraba a la oficina
de su hermano... Como no tenemos nada malo que esconder, no
veo razón para que no nos portemos como hombres, que lo peor
que nos podía pasar era que nos dieran de pescozones y patadas, y
a mí me propinaron ya como cien...
Luego, al darse cuenta de la presencia de la mujer, Ramón
tuvo que explicarle que era la querida de Arroyito pero que nada
* N. del E.: de pies, en el original.
287
V
Andrés Requend
podía hacerse por ella, porque la habían tratado con salvaje brutalidad y ni siquiera agua tenía para ofrecerla.
El ruido de la llave que giraba de nuevo en la enmohecida
cerradura hizo poner en pie a don Pedro, procediendo con una
energía que asombró a Ramón. El traje blanco del anciano estaba
lleno de manchas de sangre, y la camisa con el cuello desprendido por un violento tirón de uno de sus heroicos captores.
Era Trujillo quien llegaba. El déspota venía acompañado de
una docena de funcionarios y oficiales. Vestía traje militar y en la
diestra sacudía nerviosamente la pesada fusta. La canana de la
pistola que portaba a la cintura la llevaba desabrochada, como
lista a usarla instantáneamente. Dirigiéndose al general Follón, le
ordenó:
-Haga poner en pie* a esos carajas... Y ¡alínielos!
Los demás oficiales, usando insultos y patadas, hicieron parar
a José Robles ya Pepe Lira, porque tardaron unos segundos más
que los otros en cumplir la orden.
Trujillo se acercó a don Pedro y le preguntó, tocándole la cara
con la fusta en señal de amenaza:
-¿Por qué se ha negado a confesar que en su imprenta tiraban esas hojas sucias, que después salían a repartir entre todos por
las madrugadas?
-Le he dicho ya como cien vetes que eso ¡lO es verdad ...
-¡No me lo niegue a mí! -le gritó.
Don Pedro quiso mostrarse sereno, porque temía que si provocaba más la ira del dictador los demás recibirían nuevos atropellos, y aparentando mansedumbre, trató de convencerlo, hablándole en forma dramática:
-Mi presidente, por estos muchos aoos míos, que siempre
he llevado con dignidad, yo le juro que eso no es verdad, que le
* N. del E.: en pies, en el original.
288
' " ........................•..........................................•.......•.....•....................................................................... Cell/Cl1/eli,/S iJI erllces
han llevado una información errónea, acaso por un chisme mezqUino...
La fusta se elevó en la diestra de Trujillo y cayó sobre la cabeza
del anciano, que rodó al suelo como fulminado. Él se quedó viéndole, tendido a sus pies yel dictador como que se avergonzó de su
cobardía, especialmente cuando estaba en vísperas de recibir una
medalla de oro que le designaba como el «primer héroe de la
patna» ...
La sangre comenzaba a manchar el pavimento, y don Pedro
seguía caído de costado, hasta que Palmira se desprendió dd brazo de Arroyito y se inclinó sobre el herido, tratando de detener la
sangre que manaba libremente de la cabeza de don Pedro.
La situación era terrible para Trujillo, porque si en otras ocasiones él fue más implacable con sus enemigos, llegando a arrancarles la vida en interrogatorios inmisericordes, en pocos se encontró pegándole así a un viejo indefenso, frente a una mujer que
desafiaba su cólera para atender a su víctima, y ante media docena de funcionarios civiles, a quienes él nunca les hada el honor de
compartir directamente la complicidad que supone matar de tú a
tú a un enemigo... Aquella era tarea que él solo compartía con sus
oficiales, unidos a él por una larga cadena de crímenes que uno
más o menos no condenaba más al ejecutarse.
Palmira se volvió hacia él y le dijo:
-Si no lo llevan pronto al hospital se muere aquí mismo...
Trujillo les volvió la espalda, y desde la puerta ellos oyeron
que ordenaba:
-Pónganle un parche en la cabeza, y júntc!o con los otros,
alLí arriba... -y señaló la torre en donde encarcelaban a los presos políticos.
Un teniente, pequeño y obeso, con los ojos redondos que le
saltaban en el rostro de charol, ordenó sacar inmediatamente a
don Pedro. A 1m dCI11,ís les dijo:
289
V
Andrés RefpJena
-Si obrara por mi cuenta, los pusiera a comerse su misma
mierda hasta que dijeran la verdad ... En la cárcel de Nigua hicimos cantar a mejores gallos que ustedes, partía de carajos...
Luego, colocándose cerca de la puerta, in ten tó irlos haciendo
pasar uno a uno empujándolos hacia afuera con una patada.
Palmira se le fue encima y sus uñas se le hundieron en el rostro
grasiento, dejándole diez largas y hondas huellas sangrantes... Él
quiso agarrarla para golpearla más, pero ella pudo salir antes de él
lograr su intento.
Miguel le dijo:
-Ya a mí me han dado bastante, así es que saque su pistola,
porque si vuelve a alzar el pie le voy a ir encima...
En los ojos de los demás el teniente encontró tales miradas de
determinación que se apresuró a salir de la celda y a dejarlos marchar, en fila india, hacia la cárcel común.
A Palmira no le inquietaba el que la dejasen en la cárcel, pero
sí el que fuera entre un grupo de mujeres escandalosas, lejos de
donde su hombre iba a afrontar quizás la muerte misma, sin que
ella pudiese consolarle.
290
SEGUNDAPAR1E
Ladrones y usureros
~a muchacha caminaba sin prisa al dirigirse al abandona-
do local de la imprenta. Eran las once de la mañana e iba él estar
allí un momento, m~ís por hábito que porque fuera de algún provecho su visita.
La vieja calle del Conde, cuyo nombre se cambió por otro de
adulación para la dictadura, tenía la mism.a apariencia de semi
desolación que María del Carmen estaba acostumbrada a encontrarle. La calle de las agonías, le llamó ella una vez, bromeando
con su padre. Ahora le parecía algo peor...
En mejores tiempos, le contaban, aquella calle ilustre se enorgulleció con el desfile de capitanes viétoriosos, o se tornó alegre y
picaresca cuando en las fiestas populares pasearon por ella las comparsas que, procedentes de otras barriadas, desembocaban en la
calle de calles, para unirse y buscar el aplauso supremo que sólo
allí se otorgaba.
Ahora era una calle reseca y tristona. I'vluchas veces la hacían
hasta vestirse de celestinesca adulación, y pintaban su cara con
violentos colores, o para ver pasar al César criollo en busca de una
nueva medalla, o para sufrir la humillación de que otra de sus
queridas fuera elegida reina de carnaval o algo parecido, y tener
293
V
A nd1Yfs Reqllena
que sentir que ni todas las flores que echaban sobre el cuerpo de
la infortunada eran suficientes para limpiarla del agrio olor de
prostitución que las viejas coquetas a sueldo tiraban sobre ella al
acompañarla.
María del Carmen se reprochó el que tuviera tiempo para
pensar sobre tales cosas cuando ella sola, sin ayuda de nadie, tenía
que encararse con el problema de encontrar cómo lograr la liberación de su pddre y salvar siquiera una parte del dinero invertido
en aquella imprenta en la cual, al cabo de meses de inactividad, se
iba llenando de moho y telas de araña.
Durante el tiempo en que don Pedro de Lora y sus compañeros se cnconlraban en prisión, ni ella ni su madre habían podido
obtener autoriLación para ir a visitarlos. Por trasmano, valiéndose
de la amistad de Nicotls Brito, un estudiante de medicina que
tenía permiso para ir a practicar al hospital de la cárcel, tuvo alguna noticia de su padre, y hasta logró cambiar breve correspondencia con él. Luego Nicolás Brito le dijo que se limitaría a repetirle sus recados, porque a un preso le encontraron una carta, yel
que hacía de mensajero fue apaleado bárbaramente por los guardias a quienes había burlado con tal correspondencia.
A María del Carmen le gustaba hacer la relativamente larga
caminata desde su casa hasta la imprenta, porque mientras caminaba creía encontrar nuevas ideas para hacerle frente al simple
pero terrible problema contra el cual, al parecer, no había otro
remedio que lograr conmover la voluntad omI.1ipotente de Trujillo
en alguna forma.
Doña Margot, su madre, le iba creando otro problema que ella
creía tan serio como el de la misma prisión de su padre. La mujer
que por tantos años había vivido con el aliento de su marido al
alcance de su voz, sufría un temor mortal por la suerte de él. María
del Carmen sentíase preocupada por su salud, pues comía apenas y
sólo lograba conciliar el sueño en las horas de la madrugada.
294
.,
CC1l1cntcn'osill crU(CS
Para complaccrla, había escrito una carta implorante al tirano. encareciéndolc la libertad de su padre. Luego, cuando perdieron esperanzas de recibir siquiera una respuesta como simple
acuse de recibo, escribieron otra solicitando permiso para ide a
ver a la cárcel. con los mismos resultados.
Doña Margot visitó a varios de sus mejores amigos. pero en
todas partes la recibían con visible temor, y algunas veces hasta le
rogaban que no les volviera a visitar mientras no aclararan su posición política. Los ruegos porque intercedieran en favor de su
marido no obtenían otra respuesta que excusas cobardes. o la recomendación de que le cscribiera a Trujillo «quien. a pesar de
todo. era hombre de gran corazón» ...
-¡Si yo tuviera un hermano varón! -se decía María del Carmen- quizás fuera más fácil todo esto... -luego se estremeció al
pensar que él también hubiese estado ahora en la cárcel.
Con sus negros cabellos sueltos airosamente sobre los hombros. brillando más sobre el vestido azul oscuro que llevaba. la
muchacha seguía caminando con aquel altivo gesto suyo, que
encendía de admiración los ojos de los hombres a su paso. Acaso
era una imprudencia. pensaba. el continuar siendo así, en aquellos momentos de verdadero terror.
Ella tenía una remota esperanza de que pronto rodo cambiaría y entonces no sería un crimen el ser persona decente. Algún
día aquella calle tornaría a ser la vieja y orgullosa calle del Conde,
y a su amada ciudad la despojarían del nombre miserable qUé'
ahora ostentaba y volverían a llamarla. sencillamente, Santo Domingo de Guzm~in ...
De no haber sacudido su cabeza. como si despertara de un
sueño. hubiera pasado frente al edificio en que estaba la imprenta sin darse cuenta de ello. Sonreía de su atolondramiento mientras buscaba la llave en su cartera y abría al fin la puerta. Al entrar
se encontró con un par de carras de comerciantes que rcdama-
295
W
Andrés Reqtlena
ban el pago de pequeñas cuentas atrasadas, y pensó que lo mejor
era hallar algún medio de salir de aquella gente, pues sus cartas
eran repetidas con peor lenguaje de semana en semana.
Ella había puesto en orden herr:1 ')lientas y materiales, en caso
de que algún día pudiera volverse: trabajar allí, pero sus esperanzas eran pocas. Como f..ltase dineru para pagar el alquiler del
local y para salir de otros compromisos, obtuvo permiso de su
padre, por medio de Nicolás Brito, para tratar de vender la imprenta, pero nadie se atrevía a comprarla. Tendría que trasladarla
al patio de su casa y arrumbarla en un rincón, con la seguridad de
que el sol y la lluvia inutilizarían tipos, prensas y linotipo en poco
tlempo.
«Algo ha de pasar -se decía- que me ayude a salir de tantos
apuros y angustias» ... Pero cada día era igual al anterior, y su innato orgullo se iba agrietando bajo el continuo dolor que veía crecer en el rostro de la madre y su terrible incertidumbre por la
suerte de los que estaban encarcelados.
Con desgano procedió a abrir una de las puertas que daban
al patio, para que entrara más luz. Como era un edificio en el que
estaban instalados varios negocios, algunos se comunicaban por
la parte de atrás. Uno de ellos era el de una zapatería propiedad
de Tulio Amato, criollo, hijo de italianos, que había heredado
aquel sitio en que su padre se estableció .veinte años atrás e hizo
regular fortuna.
Tulio Amato nunca se mezclaba en política, pero su padre le
enseñó que era oportuno contribuir del lado en que estuviese la
victoria segura, y había seguido dicha enseñanza, no negándose a
regalar cinco o diez pesos para cuanta campaña se le solicitaba.
Muchas veces sabía bien que el dinero que daba iba a parar al
bolsillo del politicastro que lo solicitaba, pero era mejor así que
exponerse a ser víctima luego de una venganza por parte de bandoleros galonados o revestidos de títulos pomposos.
296
'"
,
,'
,'
, ", ' Cemel11erio sin en/e'es
En sus cuarenta años había visto tantas cosas, que ahora vivía
casi recluido, semi vegetando en lo que quedaba de la que fue
una cuantiosa fortuna que tuvo que repartirse, a la muerte del
padre, entre media docena de hermanos.
Al darse cuenta de la llegada de María del Carmen, por quien
él y su mujer tenían sincero aprecio, le preguntó, asomándose a la
puerta:
-¿Tienes alguna noticia del viejo?
-Ninguna...
-Pero, ¿sigue enfermo?
-Yo creo que él está más enfermo de vergüenza y de rabia
que de otra cosa.
-¿Tampoco has conseguido comprador para la imprenta?
-No... Tienen miedo hasta de entrar aquí... Cuando Trujillo
se le echa encima a alguien, la gente cree que b «lepra» se le pega
hasta al aire que respiramos ...
Élle dijo, en broma, y aludiendo a la rapacidad de uno de los
hermanos del dictador, que tenía la chifladura de poseer revistas
y estaciones dc radio:
-Entonccs tendrás que vendérsela a Satán Trujillo...
María del Carmen no se sonrió de tal proposición, y una idea
que a su madre le repulsaría le acudió a su mente.
-Esa es una buena idea tuya, Túlio... -le dijo, quedándose
pensativa.
-¿La dc vendérsela a Satán?
-¿Por qué no?
Él se dio cuenta de que sí, que era posible, pero se horrorizó del
solo pensamiento de tener como vecino a un señor tan siniestro.
-Tú no estarás loca... -le dijo, tratando de hacerla cambiar
de idea...- Ese hombre ya tiene (!os imprentas, y estoy seguro
que hasta se ofendería si alguien le propusiera tal negocio con
ustedes ...
297
W
A IUlrés Requena
Ella se daba cuenta de su temor, y rió de la ocurrencia, tratando de no alarmarlo, pero ya la idea estaba clavada en su cabeza, y
hasta tenía escogido al hombre que encargaría de proponerle el
negocio. Recordaba bien cómo Satán trató de compd.rsela, un
año atrás, y su padre negóse a ello, tercamente.
Se dispuso a ponerse en contacto con un usurero llamado
Fello Canal, el que, escudado en una mezcla de complicidad y
asociación con los Trujillo, realizaba las operaciones más leoninas.
que se podían imaginar. Aquel sujeto, que en turnos negociaba
en nombre de la misma mujer del dictador o de los hermanos de
éste, no tenía límite en rapacidad y codicia. Si el negocio era grande,
se ponía en contacto con María Martínez por medio del hermano de ésta, y con su poderosa influencia violaba leyes de todo
género para obtener sus logros. Si el negocio era pequeño, uno
de los hermanos del dictador servía para el caso.
Cuando Pepe Trujillo, el padre del déspota, vivía aún, Canal
le daba preferencia a su protección. El viejo mulato nunca perdió
su campechancría, ni en la hora en que pusieron el nombre
canallesco de su hijo a la más vieja capital del nuevo mundo. La
codicia de Pepe Trujillo sólo fue superada por la de los hijos, pero
él invertía exclusivamente su dinero en aventuras de amor y de
azar. Su especialidad era poner los tribunales de justicia a sus órdenes, dictando sentencias a su parecer, y libertando a condenados a largas penas de prisión por robo o asesinato al par de meses
de haber sido sentenciados, o a veces antes, si la suma de dinero
que recibía era digna de lIna intervención más decidida...
A su muerte, cuando se tuvo la audacia de sepultarlo en el
panteón de los inmortales, en donde descansan los restos de los
padres de la patria, se contaba que uno de dichos patricios se
levantó de su sepulcro gritándole a los demás, de voz en cuello:
-«¡Compañeros, guarden bien sus cosas, porque entre nosotros acaban de instalar a un ladrón!»
298
CelllL'1lleti,) 5 in (mees
..,
La máxima hazaña de Pepe Trujillo fue el intentar desposeer
nada menos que a los propietarios yanquis de un poderoso ingenio de azúcar, «porque sus papeles no estaban en regla» ... Los
salvó de que fueran en realidad puestos a bordo de un barco y
expulsados por «falsificadores de títulos de propiedad», el hecho
de que el Departamento de Estado* de su país intervino
amenazadoramente ante el dictador, quien ordenó a su padre retirar la patrulla militar que ya había instalado como signo de su
autoridad en el ingenio de azúcar aludido...
Fello Canal era una hechura de Pepe Trujillo, de quien comenzó por ser secretario particular, título que cubría su real misión, que era la de ayudarle a conseguir al viejo sátiro las jovencitas «que le hacían perder el juicio».
A María del Carmen le repugnaba el tratar de cerca con dicho sujeto, cuya figura alta y odiosa conocía de vista, pero no era
hora para detenerse ante tales prejuicios, y le dio una cita en la
misma imprenta para el día siguiente. Cuando el usurero se enteró del motivo de la llamada, no pudo ocultar su contento. Ella le
advirtió que, aunque no le importaba que luego se supiera quién
fuera el real comprador, ella le ponía la condición de que otra
persona interviniera en la tramitación del negocio, pues estaba
segura de que su padre nunca le firmaría un poder para que tratase con miembros de aquella familia de bandoleros.
No había pasado media hora cuando se apareció un emisario,
de parte de FeIIo Canal, pidiéndole que le hiciera el favor de esperarle una hora más para él ir a hablarle** sobre el negocio.
María del Carmen se dio cuenta de que ya el usurero se había
puesto en contacto con su socio, y éste había aprobado la transacción. Ella echó una mirada de nostalgia por sobre las maquinarias
* N. del E.: minúsculas en e! original.
** N.
de! E.: En e! original dice ira a haberle. Debe decir ir a hablarle.
como ha sido corregido.
299
V
Andrés Rerplena
y tuvo la impresión de que pronto aquel sitio en donde tantas
horas de lucha y de alegría había vivido, no sería más que un
recuerdo.
Tulio Amato supo la noticia y no pudo dejar de exclamar:
-¡Nos fuñimos! ¡Nos fuñimos!
-Yo tengo entendido que a Satán no le gusta el negocio de
vender zapatos... -le dijo-o No tienes que temerle.
Él la miró desconsolado y le preguntó:
-¿Por qué has hecho eso, muchacha?
-La idea fue tuya.
-Toda esa gente es... -pero no se atrevió a seguir hablando
de la maldad de los Trujillo, y le dio la espalda, colérico yasustado. La muchacha vio en su ojos, por primera vez, una mirada de
enojo, casi de odio.
Aquella era una mañana que le tenía reservadas muchas sorpresas, porque las visitas se sucedían, cuando en los últimos meses
ella pasaba horas largas allí sin que nadie entrase a la imprenta.
Esta vez fue su prima Dolores, la hija mayor de Casimiro de Lora.
María del Carmen realmente se sorprendió al verla, y hasta
tuvo la esperanza de que su visita tuviese que ver con alguna buena noticia en relación con su padre.
Dolores era alta, fina y rubia. Hablaba inglés y fllmaba cigarrillos americanos. Su padre la educó en un colegio de Virginia y
por eso sabía canciones de los éxitos de Broadway y bailar las últimas novedades musicales. Sus otras hermanas tenían terror de
que ella conociese a sus enamorados, porque su agresiva generosidad no tenía límites...
María del Carmen nunca tuvo mayor intimidad con su prima, a quien recordaba con los cabellos tan negros como ella un
par de años atrás. Doña Margot le tenía una abierta antipatía, y
era por la única persona por quien la hija recordaba haber encontrado en su madre una actitud de desprecio.
300
... .
CeJnentel'io sin cmas
Dolores venía radiante)' perfumada, y el ancho escote de su
vestido dejaba ver la blancura del nacimiento de sus senos. Con el
pretexto del mucho calor, ella amaba tomarse tales libertades. Al
avanzar sobre su prima, le dijo con una efusividad quc puso en
guardia a la otra:
-Hay que salir a buscarte con una linterna para encontrarse
contigo.
-Tú sabes a donde vivimos, ¿verdad?
Como no esperaba tal respuesta, e incapaz de detenerse un
instante para buscar una frase oportuna de disculpa, fue derecha
al motivo de su visita:
-¿Sabes que Trujillo le preguntó a papá por ti anoche?
-¿Anoche mismo?
-Sí, en una parranda que tuvimos en casa de Moyita ... Parece que tú le has causado una buena impresión... Él dice que eres
muyansca...
-¿Tu papá no le dijo que él mandó a golpear al mío, y que lo
tiene encerrado en la fortaleza?
-Bueno, tú sabes...
Dolores estaba confusa, pero se atrevió a decirle, en un tono
en que se adivinaba la mano de su padrc para que repitiera tal
encargo:
-Si tú quisieras, el jefc lo pondría en libertad en un santiamén, muchacha.
-¿Durmiendo con él? ¿Sabes que dicen que tú lo has hecho
ya con Ramfis?
La alusión a los amores de Dolores con Ramfis, el pervertido hijo
del dictador, la llenó de confusión. Su padre, y otros desalmados como
él, trataban de g;marse la gracia de Trujillo permitiendo que las hijas
acompañaran a Ramfls en sus parrandas. Este muchacho que a los
ocho años de edad fue nombrado nada menos que «general del ejército» por el tirano, derrochaba dinero a manos llenas, metía en la
301
W
Andrés Requena
cárcel a quienes no se doblegaban a sus caprichos, y hasta se le achacaba ya el haber dado orden para que se asesinase a un hombre que
protestó en alta voz contra uno de sus estupros juveniles.
Había tal desprecio en la voz de María del Carmen que aquella fue una de las pocas veces que Dolores sintió su linda cara llena
de vergüenza, marchándose sin despedirse.
Sin embargo, la confirmación de que el dictador seguía preocupado en que ella se le entregase, le hacía abrigar la creencia de
que al menos su padre tenía la esperanza de que no lo sacasen de
la cárcel a medianoche y fuera asesinado como era costumbre
hacer con los prisioneros políticos.
Ya eran varias las ocasiones en que aduladores de Trujillo se
acercaban a ella insinuándole «las ventajas de ser amada por hombre tan preclaro», y María del Carmen comenzó a darse cuenta
de que tarde o temprano se encontraría frente a frente con él,
porque era inútil rehuir completamente los tentáculos de aquel
hombre enfermo de avaricia y de lujuria. Antes que a ella, su
concupiscencia había hecho presa en muchas hijas de familias
distinguidas, llegando su persecución hasta el crimen si no alcanzaba sus deseos. Muchas de ellas emigraban luego al extranjero,
para esconder su deshonor. Otras lograban cargos diplomáticos
para sus familiares, o, si tenían el infortunio de tener algún hijo
de tal monstruo, se radicaban en países cercanos a Santo Domingo,
en donde el déspota las visitaba en su lujoso yate de mes en mes.
Las infortunadas que por una razón u otra se veían obligadas
a aumentar el harén, tenían sobre sí mismas la constante amenaza
de arrostrar la ira de la señora del dictador. Hasta la misma primera esposa de Trujillo estuvo a punto de ser asesinada por orden
de tal mujerzuela.
María del Carmen trataba de echar de su pensamiento tal
preocupación, pero no era fácil lograrlo. Amigas suyas, tan decentes y con tanta fuerza de voluntad que ella misma, tuvieron
302
v
CelllCIllería sín CTIIC'es
que claudicar ante la feroz persecución del tirano o de uno de sus
hermanos...
La llegada de I~ello Canal, en un automóvil reluciente, la hizo
comenzar a prepararse para entrar en tratos en que se pudiera
salvar siquiera una parte del precio de la imprenta. Era un hombre alto y corpulento, con la nariz grande y los ojos como de perro de presa. Al extenderle la mano, le dijo a ella:
-Me alegro que se haya acordado de mí para hacer este negOCIO.
-Mi padre me ha autorizado para que busque comprador,
porque la imprenta está muerta desde que él ha sido encerrado
en la fortaleza...
La alusión a tal hecho no le agradó a Canal, quien le repuso,
molesto:
-Es mejor que sólo hablemos de la venta.
-¿Quiere ver la imprenta?
-No es necesario... Todo el mundo sabe lo que ustedes tienen aquí...
María del Carmen tuvo la sensación de que ya el mismo Satán
había hecho un inventario del taller, y que sólo esperaba su llamada de desesperación para acudir a darle lo que se le antojase por
el negocio. Su idea se hizo más clara cuando vio que el usurero le
ponía en frente, para que firmase, tina cafta en que ella le pedía
autorización formal a su padre para efectuar la venta.
-¿Quién le hará llegar esta carta? -inquirió ella, con ironía.
-Yo me ocuparé de eso.
-¿Le dirá que es para Satán Trujillo?
-El negocio es para otra persona... Además, quien lo va a
comprar le venderá luego a quien él quiera...
-Desde luego... ¿Sabe usted cuánto darán por la imprenta?
-Dos mil dólares.
303
W
A ruirés Reqllel1a
-¡Pero es un robo! Solamente la linotipo vale más que eso,
usted lo sabe bIen ...
-Dentro de dos o tres meses no tendrán ni sitio seguro en
donde arrinconar todo esto ... Es mejor que venda, se lo acon..·
sCJo ...
María del Carmen se dio cuenta de que era inútil resistir, y
firmó la carta a su padre. El usurero le dijo:
-Mañana, a esta misma hora, volveré para darle el dinero y
que usted me entregue la llave.
-Yo lo quiero todo en billetes pequeños, porque no me gusta
ir al banco a cambiarlos, ¿me entiende?
--Está bien.
El usurero se marchó con la misma prisa con que había llegado, como si acabase de comprarle a otro infeliz empicado pllblico
alguno de sus sueldos con el veinticinco por ciento de descuento
al mes.
Ella cerró !:Js puertas y esta vez no tuvo paciencia para ir caminando hacia su casa. En un rincón dd ómnibus creía que estaba a
salvo de encontrarse con los ojos achinados del dictador, quien,
antecedido por oficiales del ejército armados hasta los dientes,
acostumbraba a pasar por allí a dicha hora.
Sentía que estaba próximo su paso porque todos aquellos
contornos estaban desiertos, y era que lá gente se escondía para
no tener que doblegarse ante él, en un saludo ceremonioso y
cortesano, que G,l obligatorio y cuya desobediencia costaba golpes y cárcel.
Al llegar a su casa se encontró con que la esperaba Luisa, la
mujer de Ranlón Espinosa. Hacía un mes que no la veía, y en
ese tiempo parecía haber ent1aquecido aún 111.1s. Sus ojos tenían
un brillo febril, y en su vestido no se podian disimular ya los
remiendos.
304
.... ..
CCI/IClllcrio Sin en/ces
-Perdóneme que me haya puesto a esperarla -le dijo, como
saludo.
-Por favor, mujer, si nosotros estamos en el mismo apuro...
Bien sabcs que nuestra casa es tu casa.
-¿Tienen alguna noticia? ¿Sabe si al fin nos dcjaréín ir a verlos?
María del Carmen tuvo que decirle que ella no tenía ninguna
información favorable, y que lo único que sabía era que estaban
aún encerrados en la fortaleza, junto con otros cien presos políticos. No le dijo, sin embargo, que la comida que les daban era
inmunda, ni que muchos estaban tan débiles y enfermos que esperaban la muerte como una liberación.
La mujer le dijo, avergonzada de tener que confesar sus miserias:
-Yo he tenido que ponerme a lavar y planchar, de día y de
noche, para que los muchachos no se mueran de hambre. A la
escuela sólo está yendo uno de los varones cada día, porque sólo
tienen un par de zapatos. El dueño de la casa quiere ponerme los
trastos a la calle porque todavía le debemos parte del alquiler del
mes pasado...
Las lágrimas le corrían por las mejillas y doña Margot fue y la
tomó en sus brazos, para consolarse mutuamente. María del Carmen le ofreció:
-Ven por aquí mañana en la tarde, que entonces podremos
ayudarte a pagar la casa y a que le compres'algo a los muchachos.
Su madre alzó la cabeza, como inquiriendo con el gesto de
dónde ella iba a conseguir dinero para hacer buena aquella promesa. Entonces le informó:
-Por la mañana venderemos la imprenta, como quiere papá.
La está comprando ese usurero de Fello Canal, quien dicc que
verá al viejo hoy mismo para que me firme un poder para la venta. Nos darán dos mil pesos, mamá.
-¿Tan poco? ¡Eso es un regalo!
-Tenemos que conformarnos.
305
V
Andrés Reqll(7i</
Luisa comentó, con angustia:
-¿Cómo será posible que no tengamos a dónde irnos a quejar, o a buscar justicia, y que TrujiHo tenga a tantos hombres presos sin que nadie pueda ir a verlos, a sabcr al menos si están vivos
o muertos? ..
A Máría del Carmen no lc gustaba ver gente llorando, especialmente a alguien a quien ella quería tanto como a su madre o
estimaba como a la mujer de Ramón Espinosa. Por eso se fuc a su
cuarto, a rumiar su dolor a solas, sin llanto ni plegarias, recursos
que iban ayudando a perpetuarse al tirano por un tiempo tan
largo que ya parecía interminable.
306
Aires revolucionarios
~da frío. Por entre las rejas de la celda el viento ma-
drugador Ikgaba como recién lavado en agua fresca. Libre el mar
de la hoguera del sol, su anillo de olas verdes era tcunbién friolento y pareda encogerse sobre los arrecifes, buscando la dura caricia de piedra para tibiarse un poco.
Eran doce las literas que llenaban aquella celda de la Fortaleza
Ozama. En lres a cada lado, y puestas en pares una sobre otra, los
hombres se contraían hasta hacer una masa compacta de todo su
cuerpo, tratando de protegerse del frío que como pocas veces les
molestaba tanto.
Sólo podían usar pantalones y camisas, porque hasta los gabanes les habían sido arrancados por sus vigilantes. Ni sábanas ni
almohadas se conodan en celdas en donde encerraban a los enemigos polílicos del régimen.
Cerca de ellos, aliado derecho de la cárcel, hombres que habían asesinado por robar o que estaban condenados por graves
delitos, gozaban de la protección siquiera de una sábana de algodón sobre sus cuerpos. Pero aquí era diferente.
Don Pedro de Lora sintióse cansado de luchar dando vueltas
en su litera, y se asomó a los barrotes de la puerta. Adivinaba que
307
W
A /Uires Requelld
alguna parte enferma de su cuerpo iba produciéndole fiebre, y
eso le causó una extraña alegría, porque morirse no era allí el peor
de los males. Pensaba que había envejecido veinte años en aquellos meses de encierro, cortado de todo contacto con el mundo
por un terrible castigo de soledad y silencio.
Unas estrellas grandes y brillantes se prendían aún en el cielo
del trópico. La noche estaba clara y olorosa a frutas marinas. Don
Pedro paseó sus ojos cansados por hasta donde lo permitían lo
angosto de las rejas, y tuvo la impresión de que la ciudad, todas las
ciudades dominicanas, eran un largo, ancho y desolado cementeno S1l1 cruces...
Como si editorializara contra su misma inercia pasada, cuando creía que lo más digno de un hombre decente era no inmiscuirse en cuestiones políticas, él comenzó a discurrir, tal como si
hiciera una singular forma de historia, con que pudiera justificarse:
«Al comienzo fue la violencia. Como en el libro sagrado, aquí
una sola palabra fue el principio de todas las cosas. Violencia que
engendró crímenes sin cuento y trajo luto y lágrimas desde un
confín a otro del país. La mano ensangrentada del esbirro no obraba por horario ni lugar determinados, porque operaba en todas
partes, de día y de noche. Nada ponía coto a su rapiña ni a sus
atropellos, porque eran omnipolentes. Protegidos por el César de
opereta en cuyo pecho no cabían más. medallas y en cuyas manos
no cabía más sangre, paseábanse con insolencia desconocida hasta entonces e!': países civilizados.
«No realizaban sus persecuciones ofuscados por una idea trágica, como los fascistas ítalos y nipones. Los empujaba solamente
el miedo de que algo o alguien pudiese un día detenerse a pedirles cuentas. A pedirles inventario de oro e indignidades. Por eso
pretendían hacerse eternos.
«Protegidus por la ofuscación reinante en el mundo, acusaban de 'comunistas' o 'elementos subversivos' a lodos los que no se
308
Cel/1/!IIterio s i"
.,
CI'IIl'eS
doblegaban a sus caprichos, y eran asesinados por sus pretensiones de querer ser libres.
«En las principales capitales tenían representantes diplomáticos que estaban obligados a gritar desafortunadamente en dcfensa de su amo, cuantas veces sus crímenes y desmanes provocaban
la ira del mundo civilizado. Esos hombres, que tenían el supremo
terror de ser llamados de regreso a la patria si sus gestiones no
eran de la satisfacción del tirano, vivían en medio de espías y de·
chismes, desvelados por lograr inventar alguna nueva adulación
que les mantuviese en la gracia del déspota.
«Dentro del país, un ejército en el cual era raro el oficial que
no había sido enviado a cumplir un 'servicio cspecial' -que era
como ellos llamaban a la orden de ir a cometer algún asesinato
por orden de 'Irujillo-, mantenía a todo el mundo en constante
estado de terror. Y políticos degenerados trataban de dar la impresión ante el mundo, de que aquel único partido oficial al cual
estaban todos obligados a pertenecer, era en realidad algo democrático.
«El símbolo de tal fuerza opresora, de aquel conjunto de
lacayos engalünados, era la Fortaleza Ozama. Sin embargo, su
pasado supo de muchas horas de heroísmo y cerca de ella nacieron empresas inmortales, al comienzo de la extensión de América, en que héroes y santos partieron bacia campos de martirio y
de gloria.
«Ahora, sin embargo, la fortaleza era el mejor símbolo de la
forma terrible en que se ejecutaban las persecuciones políticas.
Detrás de sus gruesos barrotes, y frente al mar Caribe sobre cuyas
olas creció la niñez del continente nuevo, sufrían hombres y mujeres indignidades en que a veces la muerte misma era deseada
como una liberación. ¡Y lo mejor sería ir a ver ya oír las quejas de
esas gentes, por cuya suerte parece que el mundo está ciego y
sordo!
309
V
A nd,is Requelld
«Porque ellos no tienen monopolios con que enriquecerse, ni
pueden pagar a personas infiuyentes para que pongan los relatos
de sus martirios en las salas solemnes en donde se presume debatirse el futuro de los hombres libres del mundo, ¿ha de estar sellado su destino con sangre, hipocresía y silencio?
«y no es el llamado 'mal de América' el que los mantiene así,
porque no tiene antecedentes en las revoluciones criollas este largo e interminable sufrimicnto de un pueblo en cuya opresión se
han empleado los últimos métodos de aniquilamiento y opresión
que las más diabólicas tiranías han podido inventar para pcrpetuarse en el poder a través de los tiempos.
«Entonces... »
Pero una voz k interrumpió el discurso que se hacía a sí mismo, preguntándolc:
-¿Le pasa algo don?
Era Horacio Castro quicn le hablaba. Dcsde su litera alzó la
cabeza para inquirir si alguna novcdad le ocurría al amigo a quien
admiraba, porque, además de ser persona decente era hombre
que sabía cosas que él nunca tuvo oportunidad de aprender.
-No me pasa nada, Horacio, es que no tengo sueño...
-¡Ah!
Don Pedro buscó entrc la cara color de carbón los ojos como
de gato barcino* de su compañero de prisión, con la esperanza
de que éste viese en su rostro la sonrisa de agradecimiento con
que le daba las gracias por su interés.
Pero ya el hcchizo que lo hizo mantener frente a los barrotes
estaba roto, y realmente no encontraba ahora qué hacer con el
tiempo.
El guardia que hacía de centinela se le acercó y le dijo, en
tono terminante:
• N. del E.: en el original, balsino.
310
v
Celnente,zlO s j'l ('17I('eS
-Lo mejor es que se vaya a acostar, ¡pronto!
-Es que no tengo sueño, amigo.
La palabra aquella de «amigo» hizo una extraña impresión en
el vigilante, quien dejó pasar unos minutos antes de insistir:
-Es que no puede estar ahí parado, a esta hora.
-Yo no tengo lima para romper estos barrotes, y en la litera
se me estaba llenando la cabeza de cosas extrañas... Por favor, déjeme aquí un ratito más.
El guarida no le dijo que sí, pero siguió paseando, con su pesado fusil al hombro. Se veía que estaba aburrido y cansado. Era
un hombre como de treinta años, muy blanco, casi descolorido.
Alto y seco, cuando la sombra cubría su figura, parecía como un
fantasma.
Al volver a pasar frente a los barrotes, le preguntó:
-¿Hace mucho que está aquí preso?
-Más de cuatro meses.
-¡Y por política!
Su exclamación significaba que era aquél el peor de los crímenes que se podía cometer, y la prisión, la peor de las desgracias
que podía acontecerle a un individuo.
-¿Y por qué se mete en vainas, don?
-A veces lo traen a uno aquí o porque baila muy bien o
porque no sabe bailar...
-¡Ju!
El guardia siguió paseando, pero don Pedro tuvo el presentimiento de que aquel hombre tenía ganas de decirle algo. De comentar alguna noticia o companir algún secreto, y se propuso
ganarse su confianza. Cuando volvió a pasarle cerca, le preguntó:
-¿Es usted del Cibao?
-Sí, de la Línea.
-Entonces es buen militar, porque la gente más templada
viene de por esos lllgares...
311
V
A nd1is Reqlle1la
-Yo sólo tengo un año en la guardia... -sus palabras querían explicarle el porqué él no tenía aún galones en su uniforme.
-¿Tiene hijos?
-Dos hembritas... Por eso me costó meterme en la guardia,
porque los trabajos están escasos y la comida y la ropa por las
nubes ...
-Sí, todo está caro y escaso.
-y las cosas poniéndose más enredadas cada día...
Don pedro no le preguntó aún, pero en la próxima vuelta el
centinela le dijo:
-Usted seguro está metido en cllío ese de la expedición que
viene de Cuba...
-¡Sígame diciendo, hombre!
-Morales, Juancito Rodríguez, Bosch, Cuello, Bonilla Atiles
y el doctor Jimenes* Grullón están de jodones en Cuba... No se
haga el bobo y dígame que usted no lo sabía.
-Pero tú sabes más que yo, hombre...
-Le repito lo que la radio dijo esta noche, y si no lo sabía,
mientras menos abra la boca, mejor...
Don Pedro le aseguró:
-Pierda cuidado, amigo.
El centinela no volvió a pasar muy cerca, ni siquiera a mirar
hacia la celda. Era un bisoño en cuestion~s militares, en el sentido
de corrupción que la palabra militar tiene en aquel ejército. La
necesidad lo había empujado a ganarse tan mísero sueldo, y se
daba cuenta de que, mientras no le enviasen a asesinar a alguien
no lograría ningún ascenso. Y él sabía que, por sus hijitas y su
mujer, seguramente 10 haría, porque en otra forma la cruz no
dejaría al fin de ir a la otra casa, y, además, iría también a la suya,
* N. del E.: jiménez, en el original.
312
.. .
Cell1en.tería sin cn/ce.!
cobrándole lo que era considerado por Trujillo como una cobarde falta de responsabilidad.
Para don Pedro la madrugada había comenzado a calentarse
en forma misteriosa. Y la esperanza renacía en su espíritu, traída
como por extraño conjuro.
Le hubiese gustado ir a despertar a sus compañeros con la
noticia que acababa de recibir, pero decidió esperar, pues bien
podía ser una triquiñuela de sus opresores, para ensañarse luego
en alguna forma contra ellos.
Estaba seguro de que noticias así no tardan en llegar a todas
partes, inclusive a sitios tan infernales como en el que ellos se encontraban.
313
Torturadores
~a
noticia se regó en pocas horas por todo el presidio. Por
la radio, un comunicado del gobierno recomendaba a los habitantes del país tener confianza en el ejército y en su jefe. A~egura­
ba que miles de soldados estaban listos para repeler la expedición
que se preparaba en territorio cubano.
Los presos que oyeron la noticia, la pasaron en voz baja, de
celda en celda, hasta que llegó a la que ocupaban don Pedro y sus
compañeros. Al comienzo sonrieron, incrédulos, porque sabían
hasta dónde podía llegar la maldad de la tiranía para averiguar
quiénes se alegraban de tan buena nueva. No era la primera vez
que Trujillo inventaba patrañas para hacer caer a sus potenciales
enemigos, }' entonces acabar con ellos sin piedad.
Luego la noticia tomó cariz de verdad, porque eran aparatosos los preparativos militares que se hacían. La fortaleza estaba
convertida en un entra y sale de soldados como no se habí:> visto
nunca. Las guardias fueron reforzadas y nuevos presos comenzaron a llenar aún más las celdas.
Era visible que el dictador se defendería hasta lo tiltimo, por
conservar el señorío de horca y cuchillo que mantenía en el país
315
Andrés Requena
..,
que gobernaba como a una finca particular, cuya propiedad absoluta nadie podía discutir si no era a sangre y fuego.
Horacio le dijo a don Pedro:
-Si es verdad eso de la revolución, estoy seguro de que será
mi fin ...
Hablaba con una seriedad monal, y por primera vez en los
meses en que los que estaban allí le conocían, le vieron perder su
buen humor y olvidarse de hacer chistes.
-No veo por qué piensas así.
Él le dijo pausadamente, como si midiese las palabras:
-Éramos unos seis hombres los que comenzamos al mismo
tiempo que Trujillo, allá cuando los americanos estaban aún en el
país. Yo hasta estuve con él cuando andaba, de espía, enseñándoles a los marinos en dónde se escondían los alzados que andaban
por el monte haciéndoles daño a los americanos.
-El era teniente entonces, ¿verdad?
-Para mí él no ha dejado de ser nunca más que teniente... Y
eso, con apuro... Bueno, volviendo al asunto, de esos seis hombres
sólo yo quedo aún vivo ...
-¿Qué le pasó a los demás?
-¡Ellos sabían demasiado! Recordaban robos y crímenes, y
Trujillo comenzó a eliminarlos, como si quisiera borrar de un pizarrón la lista de sus delitos. Al irse engrandeciendo, todo aquello
era como una gran culpa por la cual no tenía atenuantes... Ahora, él mata la gente y dice que eran comunistas e inventa que «son
órdenes de \Vashington», pero entonces él no tenía tales excusas y
la justicia estaba en manos de gente que no tenía* miedo. Como
la vez que lo condenaron porque asaltó a una muchacha -en un
baile- en Los Lianos, o cuando desvalijó a un comerciante árabe
en el Este, y luego se lo pegamos a los alzados...
* N. del E.: gentes que no tenían, en plural en el origina!.
316
v
CClllelucric) sin (ritas
-Pero tú llegaste a ser hasta capitán.
-Sí... Cuando tumbamos al viejo Horacio Vásquez, él nos
llamó y nos prometió ascendemos si nos le volteábamos al gobierno. Yo era entonces teniente segundo, y él de un golpe me ascendió a capitán. Todos sabíamos que él iba a engañar también al
nuevo presidente provisional... Entonces teníamos que cuidarle
hasta el sueño, porque tenía miedo de que lo mataran... ¿Recuerda usted que poco antes le habían negado la entrada a la llamada
buena sociedad, y Mozo Peynado* dijo «que no votaba en t~vor
de ese mojón?» ... Sin embargo, luego se fue engrandeciendo, y
comenzó a mirarnos con malos ojos. Entonces, uno por uno aquellos seis viejos compañeros fueron desapareciendo, asesinados de
diversos modos... Este porque cumplió su orden de asesinar a
MartÍnez Reina; aquél porque le cortó la cabeza a Desiderio Arias,
en Gurabo, después que el viejo general se había rendido ...
-Me contó uno de los Briones, de La Vega, que Trujillo mismo se espantó de este último crimen...
-Ese viejo mañoso que usted mienta era entonce:¡ ministro, y
sabía bien que teníamos órdenes del mismo Trujillo de cortarle la
cabeza a Desiderio y pasearla por el Cibao, para que la gente se
metiera en miedo. Lobobirro, que ahora es coronel, fue quien le
separó la cabeza del tronco, con un machete.
-Lo que yo no me explico es por qué lo tienen a usted aquÍ,
desde hace un año, y no le hacen como a los demás... -inquirió
don Pedro, con visible muestra de curiosidad.
-Es una de esas cosas que hay que explicarlas bien, y luego
conocer a Trujillo para creerlas... Vea usted, él y yo somos compadres... Me bautizó una de mis hembritas... Ahora mismo, me le
pasa un sueldito a la mujer... Y no me le han quitado aún la casa
que yo le compré...
* N. del E.: Pllinado, en el original.
317
V
A rulrés Requena
-Todavía no me explico bien, amigo Horacio.
-Él es muy supersticioso y cree mucho en brujerías, y uno
de sus «papá-bocósll le ha dicho que si manda matar a un compadre suyo la suerte le va a cambiar, y todo le saldrá mal... Lo
que él no sabe es que el brujo ese es también compadre mío, y
quiere conservarme con vida mientras Trujillo no se dé una borrachera y se olvide de la tal mala suerte que puede traerle mi
muerte... Porque yo, en varias ocasiones que me he bebido más
tragos de la cueIlla, he repetido historias que él no quiere que
lleguen con testigos vivos a manos de sus enemigos... ¿Ahora me
entiende bien?
Aquel hombre estaba verdaderamente pesimista sobre la suerte
que corría su vida, y don Pedro se dio cuenta de que era inútil
tratar de darle élnimos. Era de la misma calaña de Trujillo, yambos se entendían admirablemente, inclusive cuando juzgaban que
alguien tenía bastante «culpa» para merecer la muerte, según ellos
lo entendían en su terrible código de crímenes y venganzas.
Horacio había aprendido algo durante sus aflOs de oficialato.
y ahora era evidente que le tenía al fin un prosaico y natural amor
a la vida. Pero su pesimismo fue aumentando mientras veía que
las celdas se iban llenando de nuevos prisioneros.
Al comienzo los fueron llevando a las celdas en que aún habían camastros desocupados. Luego los iban ar'rojando de celda
en celda, sin preocuparles si encontrarían o no sitios en donde
estirar sus huesos.
Ramón Espinosa, Miguel Perdomo y Arroyito jugaban con
unos naipes mugrientos en uno de sus camastros. Ellos miraban
con cierto temor hacia don Pedro, que les daba la impresión de
sentirse en aquellos días nervioso y febril. La venta de la imprenta,
cuyos papeles le habían visto tlrmar, había aumentado su desesperanza de salir al fin de allí. AllOra, con los nuevos acontecimientos, todo parecía empeorar.
318
..,
Cementt'1io s j'l ('Tltces
Noticias frescas del exterior fueron traídas por un grupo de
cinco nuevos prisioneros. Eran viejos clientes de dicha prisión.
Algunos de los presos se adelantaron a abrazarles, y uno de ellos le
dijo a otro de los recién llegados:
-¿Yo no te dije que aquel indulto era cosa pasajera, para
Trujillo engañar otra vez a la opinión pública?
-Por lo menos tuvimos unos meses comiendo como la gente
y bañándonos todos los días... -le repuso, riendo.
Eran parte de un largo grupo de jóvenes que, estando en el
exilio, tuvieron la valentía de aceptar como buena la garantía del
dictador para volver al país y dedicarse a las actividades políticas
que ellos quisieran desenvolver. * La mayoría de ellos eran de izquierda, pero ninguno era el terrible destructor comunista que
luego Trujillo les acusó de ser, como pretexto para meterlos en la
cárcel en forma permanente, sin siquiera pasarles una de esas farsas judiciales que ya son de rigor contra «los enemigos del Estado», ** o sea contra quienes no pertenecen al partido oficial.
El más din;ímico del grupo recién llegado era Julio Torres.
Casi alto y delgado, su rostro tenía el parecido de un apóstol del
Greco. Había viajado mucho y se atrevió a regresar después de
haber escrito en el extranjero contra la dictadura. Los otros compartían con él un amor sin medidas hacia la patria, y acariciaban
una gran fe en su futuro.
Ellos representaban el punto más opuesto al régimen en que
habían confiado para regresar a la república. Comprendían que
alguien debía arriesgarse para tratar de cambiar el Cllf~O sinieslro
de la suerte dominicana, y en pleno conocimiento de lo que ha-
* N. del E.: El autor alude al año 1946 en que la Juventud Democrática
y el Partido Socialista Popular hicieron brevemente oposición polftica.
**N. de! E.: estado, en e! original.
319
V
A ndres Requena
dan, se metieron en el enorme campo de concentración en que la
dictadura ha convertido el país, para tratar de hacer política que
tuviera alguna altura y afrontar problemas que con tanta urgencia se necesita resolver.
Su experiencia fue bien amarga. El partido que ellos fundaron se convirtió en poco tiempo en una amenaza para la tranquilidad de Trujillo, y con el pretexto de que perturbaban la paz
pública y de que algunos eran comunistas, o fueron asesinados o
fueron encerrados en la cárcel.
-¡Ahora parece que las cosas cambiarán! -le dijo julio Torres a don Pedro, extendiéndole la diestra.
-¿Crees que tendrá éxito la expedición?
-¡Desde luego que sí! Al fin toda la oposición se ha puesto
de acuerdo, y Trujillo no tendrá ni tiempo para jurar otra vez la
presidencia, el 16 de agosto.
-¡Ojalá sea así!
Entonces Julio le tomó del brazo y llevándole a un rincón le
dijo, en voz baja:
-Tenemos que pedirle perdón por lo que le está pasando,
don Pedro.
-¿ Pedirme perdón?
-En cierto sentido... A ustedes los acusan de algo que hizo el
grupo nuestro...
-¿Repartían los volantes contra el gobierno?
-Algunos de ellos. Otros había* que ni nosotros mismos sabíamos quiénes eran que los regaban ... Creemos que muchos de
esos pasquines son obra de los mismos amigos de Trujillo, para
destruirse entre sí, o para tomar represalias y venganzas contra
gente que a ellos no le** gusta...
* N. de! E.: habían, en e! original.
**N. del E.: les, en el original.
320
.,
Celnenterio sin al/ces
-Ahora me siento un poquito cómplice de ustedes, y hasta
me alegro de estar aquí...
-El pueblo está listo para secundar la revolución, y sólo un
milagro ha de salvar al gobierno ahora.
Don Pedro se daba cuenta de que el optimismo de aquel revolucionario era más ancho que el que la enseñanza del pasado
permitía darle crédito, pero quiso creerle y sus esperanzas aumentaron. Se sentía casi orgulloso de estar en aquella celda. Junto a
muchachos que habían sufrido persecuciones y martirios por su
determinación de sacar al país de la condición inaudita de esclavitud. Ellos habían envejecido diez veces más aprisa que lo normal, y fueron las largas temporadas en la cárcel lo que había llenado sus rostros de surcos prematuros y sus cabezas de canas. Uno
de ellos advirtió, casi en voz alta y como si quisiese significar a
alguien en particular:
-Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque no hay duda de que entre los hombres que estamos aquí,
inclusive en el grupo que acaba de llegar, puede haber algún Judas
o espía...
-¡Por Dios, Javier! -le increpó Julio- ¡Siempre con tus
odios!
-¿Cómo sabes tú que es odio, y no es un sentimiento de precaución que me hace desconfiar de cierta gente?
Don Pedro se interpuso para decirles.
-Lo mejor es tener paciencia y esperar, ¿no lo creen mejor?
Era evidente que entre ellos había algún desacuerdo que tenía raíces ideológicas y que los hacía desconfiados. Sus experiencias habían sido tan terribles, que en realidad tenían motivos para
sentirse inseguros.
Mientras tanto, nuevas noticias llegaban a cada hora a la celda. Eran boletines que los periódicos ponían en las pizarras, o que
las radios dedan. Cada vez que algún preso regresaba de trabajar
321
V
Andrés Requena
en la calle, y podía pasar a echar la voz, los ánimos volvían a encenderse, y los comentarios a repetirse.
A nadie le est;;.. . ba permitido salir de la celda. Ni siquiera a
tomar el sol, como los otros presos comunes. Eran más de doscientos los que se encontraban ya repartidos en otras celdas contiguas, pero que no se comunicaban entre sí. La puerta de gruesos
barrotes se abría una vez, en la mañana, para que otros presos
sacaran el cántaro de hojalata en donde todos tenían que hacer
sus necesidades. Su hediondez era insoportable a veces, y algunos
hasta vomitaban. Luego se iban acostumbrando ...
La comida era algo que en muchos sitios prefieren mejores
alimentos para servírselos a los animales. El agua era escasa y la
traían en bidones mugrientos. Con el alimento de las prisiones se
habían enriquecido todos los que les tocaba manejar los fondos
destinados a la manutención de las cárceles. Por lo regular era
uno de los hermanos del dictador quien tenía tal encargo. Así
como del lavado de la ropa era concesionaria exclusiva la mujer
del tirano. Ella también tenía el monopolio de ferretería y materiales de construcción, y, con un hermano llamado Paquito, controlaba casi todo el negocio usurario de la compra de sueldos a los
empleados públicos.
En la celda estaba prohibido toda clase de juegos y tener libros y papel de escribir, pero siempre se lograba esconder un par
de dados, barajas o t-lchas de dominó, quc los guardias ya ni se
ocupaban de requisar, porque siempre aparecían otros nuevos.
Con el toque de qucda, estaban obligados a guardar absoluto
silencio. Entonces comenzaban a acomodarse en las literas de
madera, y a hablar en voz baja, porque los castigos por hacer ruido eran duros y por lo regular lo recibían todos juntos. Casos se
dieron en que les dejaron sin agua por un día entero, y sin comida hasta por tres días, con sólo un pan viejo para cada uno en
otras ocasiones.
322
w
Celllenterio sin emees
Los que llegaron últimos se tuvieron que tirar en el sudo poroso y humedecido, porque las literas estaban ya ocupadas. Algunos ofrecieron compartir SllS sitios, y dejaban dormir del lado de
los pies a alguien. Pero estaban tan estrechos así que era preferible
dormir por turnos yéndose a sentar mientras tanto, con la cabeza
entre las piernas, en el piso de cemento.
Cada uno soñaba con su próxima liberrad, gracias a la anhelada expedición. Alguien, más conocedor de la crueldad del tirano, temía que todos fueran asesinados si en realidad la revolución
tomaba un curso victorioso hacia la capital. Las opiniones corrían
de camastro en camastro, susurrándose los más variados rumores
de que los pueblos del interior, del Sur y del Este serían los primeros en rebelarse.
A eso de las nueve de la noche un grupo de guardias se presentó a la puerta de la celda. Un teniente tenía un manojo de
llaves en la mano.
-¿Está Pedriro Olivieri entre ustedes? -preguntó.
-Soy yo -repuso uno de los que habían llegado en la tarde.
-Venga conmigo.
El aludido se incorporó y avanzó hasta la puerta. Era un hombre muy joven, de color indio claro y con largas patillas. Barbero
de profesión, fue uno de los primeros en unirse él las actividades
políticas que el grupo que se acogió a las «garantías» de Trujillo
comenzó a desarrollar en el país. Lo que le ['litaba de educación
lo suplía con su actividad y valentía, aunque nunca fue muy popular con algunos de aquel grupo, porque tenía opiniones diversas acerca de cómo era más práctico organizar a los obreros.
No había acabado bien de salir de la celda, cuando Javier se
acercó a Julio Torres para decirle:
-¡Ya te dije que no era tipo de tenérsele confianza! Ahora
que estamos todos en la red de nuevo, de seguro lo pondrán en
libertad.
323
V
Andrés Requelld
-¿Qué te hace pensar así?
-¿No viste la manera tan cordial del teniente?
-A nosotros nos llamaron en la misma forma.
-Además, se necesita mucha suerte para decir rodas las cosas
que él decía en los mítines, y que no le hicieran nada... Provocaba
porque se sentía seguro...
-Si es así, te debo pedir excusas, porque creí que lo odiabas
porque él no te creía un líder excepcional... Y ahora, callémonos...
Pedrito Olivicri adivinaba dichos sentimientos contra él, pero
no les hacía caso, porque entre aquellos luchadores había muchos
que creían en su lealtad. Mientras caminaba entre el teniente y
los guardias. sin saber a dónde le llevaban, pensaba, sin rencor. en
aquel muchacho bueno en el fondo que le daba muestras de su
desconfianza en forma tan abierta. Volviéndose hacia el teniente,
a quien él conocía, le preguntó:
-¿Para dónde me llevan. NicoLís?
-Ahorita lo sabrá...
-¿Es tan misterioso?
-Cállate, ¡carajo!
Pedrito Olivieri recordó las veces que, cuando muchacho,
derrotó en peleas a puño limpio a aquel sujeto, que le llevaba
mucho peso pero cuya valentía era muy corta en aguante, por
cierto. Con desdén le dijo:
-¡Qué guapa se vuelve la gente cuando lleva un revólver a la
cintura y un preso desarmado en el medio!
Al llegar al salón, a la entrada a la fortaleza, que era como una
cámara de torturas, el teniente empujó a Pedrito y al cerrar la
puerta le plantó una patada bestial.
Este quiso alcanzarle, pero ya la puerta estaba cerrada cuando
se repuso del golpe. El salón estaba sin iluminar y él se sintió como
perdido en tan lóbrega amplitud.
324
w
"'
Celllenterio sin cruces
No atinaba a comprender por qué lo habían traído allí, a él de
manera especia!, pero no tuvo temor. Más le preocupaba la soledad en que había dejado aquella mañana a la mujer con quien
hacía pocas semanas había contraído nupcias, después de tantos
años de juventud alegre y fiestera. Pero no le tenía miedo al porvenir, porque su pequeña sala de barbería, en donde trabajaban
él y otros dos operarios, lo ponía a cubierto de malos tiempos. Y
en cuanto a su mujer, era m;ís linda y buena de lo que acaso él se
merecía. Rubia, con el cabello largo y undoso y su perfil de muñeca, ella le había hecho sentirse enamorado de verdad por primera vez en su vida.
El hilo de su pensamiento fue roto por un grupo de hombres
que entraban y se dirigían hacia él. Uno de ellos era el general
Follón, y otro era Lobobirro. El teniente Nicolás y los guardias les
acompañaban.
El general Follón tenía una gruesa fusta en la diestra, y sin
dirigirle la palabra le pegó con ella. Pedrito le fue encima y logró
darle un bofetón, pero los demás le sujetaron y el general siguió
pegándole. Lo único que podía hacer era maldecirle, y lo llenó de
injurias.
Cuando le hubo pegado una docella de veces, Lobobirro le
dijo:
-¡Figúrate lo que te va a pasar si no dices todo lo que sabes!
Pedrito Olivicri no pudo sostenerse en pies y cayó al pavimento, porque los golpes de la fusta, llena de varillas de hierro y forrada con gruesa piel de res, le hicieron sangrar la cabeza.
El teniente Nicolás lo agarró con las dos manos por los cabellos y le alzó a la fuerza. Los otros guardias le sostuvieron por los
brazos.
-¿ Vas a decir lo que sabes? -le preguntó el general.
-Es inútil que niegues quiénes son los que están combinados
para atacar a la guardia, cuando esos otros lleguen...
325
V
Andrés Reqllena
Pedrito tuvo que decirlcs:
-Yo no sé nada, ¡nada!
Lobobirro comenzó a pegarle a su vez. Sus puñctazos le llovían
en la cara, en la boca, en el estómago, en todas partes.
-¿No vas a hablar? -le preguntaba, pegándole, pegándole.
-Le juro que no sé nada... -atinaba a decirle, bebiéndose la
sangre que ya le bañaba el rostro.
Entonces fue cuando el teniente Nicolás propuso:
-¿Por qué no deja que yo lo haga hablar, a mi m~mera, general?
El general Follón movió la cabeza en forma afirmativa. El teniente se comenzó a preparar para llevar a cabo su tormento, el
cual al parecer había probado muchas veces, arrancándole a sus
víctimas falsas confesiones provocadas por el terrible dolor que las
hacía padecer.
De un barrote de la única ventana que había en el salón, amarró un largo alambre de los que se usan para instalaciones eléctricas, y dejó el otro extremo libre. Entonces, dirigiéndose a los guardias, les ordenó:
-Bájenle los pantalones.
Pedrito Olivieri estaba aún consciente, y se daba cuenta de lo
que le hacían. Le habían puesto los brazos a la espalda, asegurados con esposas, y nada podía hacer para defenderse.
El teniente hizo un nudo corredizo con el alambre, en los
testículos de su víctima, y comenzó a apretar y a halar a la vez. El
dolor era tan grande que Pedrito gritó:
-Por favor, si yo no digo nada es porque no sé qué es lo que
ustedes quieren saber -se lo juro!
-Habla, ¡pendejo! -le gritaba el teniente.
La tortura seguía, y Pcdrito se dio cuenta de que, inclusive si
inventaba nombres de personas que denunciar, ya había recibido
tanto daño que ni valía la pena convertirse en delator. Porque él
326
w
C:'eme'llerio s ill crl/ces
sintió que algo en su parte viril se quebraba, y tuvo el terrible
presentimiento de que lo habían dejado como si lo hubiesen capado.
El dolor aumentó tanto que perdió el conocimiento. Aunque
el teniente creía que fingía y siguió apretando y halando...
Antes de despedirse, el general Follón le advirtió al oficial;
-Hay que hacerlo hablar mañana o pasado.
Diez minutos después los guardias lo llevaron, cargado, arrojándole otra vez en la celda, y Julio Torres fue el primero que se
arrodilló a su lado, tomándole la cabeza ensangrentada entre las
manos.
-Lo han torturado -le dijo, sencillamente, a Javier.
Este trajo agua y le dio de beber. Con su camisa le comenzó a
limpiar la sangre y ayudó a colocarlo en una litera que alguien
ofrecía.
-¡Le han pegado bestialmente!, a los Judas no les hacen tales
honores, Javier... Hay que aprender a no odiar a los que piensan
diferente a nosotros, porque entonces no hay razón para combatir a las dictaduras ...
Julio iba a seguir siendo duro con su amigo, mientras éste
limpiaba las heridas de Pedrito Olivieri, pero pudo darse cuenta
de que Javier sufría casi un dolor físico por su falta, y optó por
dejarle en paz. Luego, él oyó que Javier, junto al herido le decía,
como un homenaje y como una honda disculpa:
-¡Mi amigo! ¡Mi pobre amigo!
327
La muerte de Pedrito 01ivieri
~a mañana comenzó como una pesadilla en todas las cel-
das con presos políticos. No bien había amanecido cuando pelotones de guardias, con mangueras arrastrándolas de barrote en
barrote, prácticamente los inundaban con pesados y continuos
chorros de agua. Mientras lo hacían, daban gritos de salvaje alegría, como para complacer a alguien que estuviese atento a su
poco heroica labor.
Era imhil tratar de defenderse de aquellos chorros de agua,
porque las mangueras entraban por todas partes, y pronto los
presos estuvieron con ropas y literas empapadas.
Unos guardias, más agresivos que otros, gritaban:
-Para que esperen la invasión bien limpios, ¡partida de
pendejos!
-A bañarse bien ¡hijos de perras!
Los presos no se atrevían a contestar, porque hubiera sido
buscarse una paliza extra muy de mañana. Al cabo de una hora,
el ataque cesó, y el agua comenzaba a escurrirse de las celdas.
Luego, el calor hizo que las ropas se fueran secando rápidamente
sobre sus cuerpos.
329
'W'
A ndl"(!s Reqllena
El único que no se pudo mover de su litera fue Pcdrito Olivieri.
A pesar de los cuidados que sus compañeros le prestaban, como
no tenían medicina alguna que darle, se quejaba sordamente,
encogido en la litera que le había ofrecido uno de los compañeros
la noche anterior.
Javier estaba sentado a su lado, y lo único que podía hacer
para tratar de aliviarle era ponerle un pedazo de su camisa empapada en agua sobre la [rente.
-Me duele todo el cuerpo -decía a veces.
Y otras:
-Parece que me han roto todos los huesos...
Más tarde les dijo, escondiendo la cara como si sintiese una
extraña vergüenza por ello:
-Yo creo que me han capado, señores...
-¡Imposible! -y Julio Torres se acercó más para preguntarle- ¿Quién fue el verdugo?
-El teniente Nicolás ... Pero estaban presentes Follón y
Lobobirro... Ellos comenzaron a pegarme... Querían saber el nombre de los que iban a atacar la guardia, cuando la invasión llegase...
Su tortura fue un signo inequívoco de que para todos había
comenzado una etapa de verdadero terror. No tenían la menor
duda de que se sucederían las visitas nocturnas de los esbirros, y
las torturas se repetirían a menudo.
José Robles y Pepe Lira estaban espantados de aquella situación que para ellos era como un mal sucño, porque en sus muchos años dc vida ni siquiera visitaron antes la cárcel por el menor
delito común. Procuraban hacerse inconspicuos en la celda, y,
siempre juntos, se mantenían en sus literas, inmóviles la mayor
parte del tiempo. Cuando hablaban, era sobre sus familias más
que de política o de los nuevos rumores de conspiraciones y revolución. Arroyito trataba de hacer lo mismo. A don Pedro le daba
la impresión de que, excepto Miguel Perdomo, los dcmás trabaja-
330
..,
Cen¡enterio sin cmces
dores de la imprenta se encontraban allí como si hubiesen tomado un barco para una pequeña travesía y este hubiese naufragado
dcjándoles desamparados en algún sitio desierto.
Miguel Perdomo se acercaba a don Pedro a veces y trataba de
animarle, porque comprendía lo abatido que estaba. Como él era
soltero y la única familia que tenía habitaba por el interior del
país, sólo tenía que preocuparse por su suerte yeso estaba fuera
de su alcance, y a la merced de sus torturadores. El recuerdo de
María del Carmen le inquietaba a veces, pero estaba seguro de
que ella no se dcjaría doblegar mientras se pudiese defender.
Cuando supo la venta de la imprenta, se alegró un poco, porque
sabiéndola independiente, económicamente, la creía más segura
de las perfidias del gobierno.
Don Pedro le preguntó una noche, cuando ninguno de los
dos podía dormir y él oía a Ramón Espinosa lamentarse por la
suerte que podían haber corrido su mujer y sus tres hijos, sin
amparo de nadie:
-Yo no creo que después de esto podrás seguir estudiando
para abogado, Miguel.
-Yo pienso que me va a ser muy difícil, a menos que los tiempos cambien con una revolución.
-¿Te preocupa mucho eso?
Miguel se dio cuenta de que, indirectamente, aquella pregunta envolvía también a María del Carmen, y mirándole a los
ojos le repuso:
-Cuando se tiene sentido de responsabilidad, se puede comenzar de nuevo, hasta estando uno desnudo... Además, yo soy
un buen linotipista, y si no puedo llegar a ser abogado, ¡qué se va
a hacer!
Aquella fue una de las pocas veces que cambiaron palabras dc
relativa intimidad, porque ambos eran reservados por instinto.
Con la llegada de Julio Torres, Miguel encontró a alguien con
331
Andrés Reqllelld
'"
quien realmente le gustaba conversar. A veces don Pedro se les
unía a hablar de política, y otros de los recién llegados terciaban
en discusiones en que se abordaban los problemas más urgentes
que confrontaba el país, como la redistribución de la tierra, acaparada ahora en gran parte por compañías que pagaban sueldos
irrisorios a los jornaleros, y mantenían verdaderos estados de
extraterritorialidad en sus posesiones, gracias al temor de la dictadura de no ofender a investores que podían haccrk la vida difícil
en SllS relaciones con naciones influyentes.
Cada UIlO tenía alguna idea nueva que proponer, y la discutían entre susurros, pero con cierto tOllO de seguridad en la victoria cercana. Aquella animación duraba hasta el anochecer, cuando todo el mundo se iba poco a poco quedando en silencio, esperando, sin poder dormir, la llamada que podía significar la tortura o la muerte.
Pedrito Olivieri seguía en el camastro, con su rostro hinchado
y la sangre cuajada en los cabellos. Pero ahora no se quejaba, a
pesar de que al correr de las horas sus testículos .le hinchaban más
y la cara se le iba amoratando en forma horrible. A Javier, que no
se separaba de su lado, le preguntó:
-¿Tú conoces a mi mujer, verdad?
-Sí, te he visto paseando con ella varias veces.
-Su nombre es Piedad. Yo quiero que, si me pasa algo y tú
sales con vida de aquí me le digas que hice lo posible por cuidarme, como ella me aconsejó, pero que no tuve suerte...
-¿Por qué hablas así?
-Estoy seguro de que no podré resistir otras torturas como
las de anoche, y yo sé que intentarán de nuevo hacerme hablar...
-No lo harán, porque ya te pegaron bastante
-trataba de consolarle Javier.
Pero si lo imentan ya tengo mi plan hecho... Y, ¡ojalá sea el
teniente Nicolás quien venga por mí!
332
v
CClnenlel'iosill emces
Desde las cinco de la tarde, cuando por úl tima vez venía el
preso de confianza con lo que ellos llamaban comida, y con un
cántaro de agua, hasta el otro día al amanecer, las celdas no se
volvían a abrir si no era cuando deseaban «interrogan> a alguien.
Julio Torres siempre había mostrado sincero afecto por Olivieri,
desde el día en que este se unió al grupo de ellos, y juntos desafiaron las iras de los esbirros del gobierno, repartiendo impresos por
las calles y dando mítines que casi siempre terminaban en ataques
de la policía contra todos los espectadores.
Olivieri le había dicho una vez, refiriéndose a sus esperanzas
de que al fin la derrota de las naciones totalitarias trajera un cambio forzoso en el país:
-Tarde o temprano, los yanquis tendrán que intervenir casi
directamente para limpiar a América de tantos tiranos feroces, de
lo contrario perderían no sólo la paz en el nuevo continente, sino
que no tendrían derecho moral para exigir que la democracia se
practicase en otras partes de la lierra, ¿tt'i no crees?
-No, no será así... Estos son pueblos pobres, y la política de
aquel gran país está regida por hombres que están sentados en
tronos de oro, de petróleo y de acero. Nuestras naciones tienen
que comenzar por respetarse ellas mismas, como, en cierto sentido, México y la Argentina, para ser respetadas. Aquí tienen voz
principal los inversionistas de los ingenios, y sólo exigen que haya
un hombre fuerte que les garantice su dinero. No importa que
sea un asesino o un malhechor. La democracia la vive el hombre
humilde del pucblo yanqui, que está de nuestra parte, pero dIos
no llegan a ministros de Estado... * Por eso es que Norteamérica
no comprende por qué desconfían tanto de ella en densos sectores de la América nuestra, y siempre será así, mientras que sus
diplomáticos tralen de vender por el mundo la palabra democra* N. del E.: estado, en el original.
333
Andrés Reqtle1la
..,
cia con el charlatanismo e insinceridad con que van sus vendedores ambulantes de casa en casa ofreciendo utensilios de cocina...
Él no sabía por qué, pero Pedrito Olivieri recordaba aquellas
palabras de su amigo, y ahora le daba razón. Oc la terminación de la
guerra había pasado mucho tiempo, y cada mes una nueva dictadura se robaba el poder y no tardaba nueve días sin ser reconocida por
el Departamento de Estado* yanqui. Ni siquiera les ponían condiciones de que respetaran la dignidad humana de sus gobernados. En
cambio, vociferaban amenazas y denuncias contra todos los gobiernos que en otras partes del mundo iban al poder en forma que a ellos
no les agradaba. Su sentido infantil de la gran responsabilidad internacional que a tan gran poder le cabe, lo echaban a rodar por dIodo
con la inexperiencia que un niño hace pedazos un juguete costoso al
que no entiende cómo hacerlo funcionar...
Olivieri se volvió hacia Javier, y le rogó.
-Háblame de algo, de cualquier cosa, porque estoy pensando muchos disparates ...
Javier iba a sonreír, pero notó que su amigo estaba al borde de
las lágrimas. Los ojos entumecidos tenían una brillantez que no
podía ser otra cosa que un fino velo de llanto.
-¿Te preocupa algo en particular? -le preguntó:
-Muchas cosas... Y tengo extraños presentimientos...
Hubo un corto silencio entre su convers;tción a susurros. Luego Pedrito le preguntó:
-¿Tú crees que si le estiran mucho a uno el miembro viril es
como si lo hubiesen capado?
-Puede ser que no.
Olivieri tenía esa gran preocupación desde que fue torturado. Porque él sintió que, al halar, algo se desprendía dentro de sus
* N. del E.: departamento de estado, en el original.
334
..,
Cemelltcrio sin mIL·e.'
órganos. y entonces sí no valía la pena de estar vivo... Además. ¡le
dolía tanto!
-Si sigue doliéndome así, ¡tendré que ponerme a dar gritos!
-le dijo a Javier.
-¿ Te duele mucho. mucho?
-Sí, como si a uno le dolieran todos los dientes al mismo
tiempo.
La noche era tibia y su oscuridad hacía todas las cosas en la
lejanía parecer uniformes. Nubes amenazadoras colgaban sus
amagos de lluvia sobre el cielo, y el mar azotaba furiosamente
contra los acantilados.
Las campanas del reloj público cercano rompían la monotonía
de la espera cargadü de malos augurios. A veces sobresalía la voz
mecánica de una radio lejana. y todos los oídos se quedaban atentos para ver si podían distinguir alguna noticia entre las voces que
más que oír bien. adivinaban.
Cada preso era, en aquel silencio. un enorme torbellino de
recuerdos. Algo que si se hubiese podido abrir de improviso, y
dejar explotar con toda la violencia que cruzaba por sus cerebros,
hubiese hecho añicos aquella drcel de infamia.
Olivieri dijo. casi en voz alta.
-Yo creo que vo)' a tener que gritar del dolor...
Pero era inútil su advertencia, porque sus compañeros sabían
que no lloraría de miedo. si ese era el sentido que le daba a su
angustia. Y si tenía la remota esperanza de que alguien pudiese
venir para ofrecerle siquiera un calmante. entonces ya iba perdiendo la razón.
Pasos de una patrulla que se acercaba los hicieron poner alertas. Eran las mismas pisadas fuertes y uniformes que todos conocían bien. Pero pasaron frente a la celda en donde ellos estaban y
no se detuvieron. Se pudo notar que iban a llevar otros presos.
JJ5
V
A nllrés Re'lllella
Prácticamente no cabía gente en aquellas celdas tan pequeñas, pero en alguna parte tenían que ponerlos. Se aseguraba que
casi todas las cárceles de la república estaban abarrotadas. Y nadie podía protestar, porque el castigo menor que los guardias imponían a quien tenía la insolencia de hacerlo, era obligarle a comer sus propias mierdas.
Entre los presos políticos que padecieron el m.artirio de la vieja cárcel de Nigua, aquel castigo era cosa común. Dejar a un preso en solitaria por días y días, sin espacio para extender todo su
cuerpo, y sitio para esconder sus necesidades, era un placer común que se daban los carceleros de dicho infierno. Por eso muchos esperaban que les aplicasen el asesinato llamado «la ley de
fugall, como una liberación.
En aquella noche terrible, para los hombres que no estaban acostumbrados a soportar tal tensión, no era extraño el
caso de quienes sufrían un colapso nervioso, y comenzaban a
llorar como niños o a gritar desaforadamente como locos furiosos. Y sólo el consuelo que se daban mutuamente personas
de la edad de Pepe Robles y su viejo amigo, les hacía mantener
su dignidad y entereza.
Otros se sentían tan abatidos como el que más, pero se daban
cuenta de que una debilidad que demostraran ahora les quedaría
como mancha de cobardía toda la vida.
La patrulla de nuevo volvió a dejar oír su marcha sobre los
escalones que conducían a aquella parte de la fortaleza.
Eran pocos hombres, y de ello se desprendía que no venían a
traer, sino a llevarse a alguien. Hicieron un alto antes de llegar a la
celda en donde ellos estaban y tras de unos minutos de pausa
volvieron a ponerse en marcha.
La voz de un hombre protestaba, rabioso, y los insultaba. Una
cadena de palabr~ls soeces y maldicientes se podía oír arrastrar su
eco por todo el recinto.
336
Ce//lenterio si11 cruces
.,
Luego el ruido de una lucha, y unos tiros, como diez, que
hacían callar al rebelde. Lo tuvieron que matar en el camino, porque no les dio tiempo para llevarlo a ninguno de los salones que
usaban para arrancar confesiones.
Otro grupo de guardias corrió al sitio en que había ocurrido
aquello, y luego trajeron potentes focos eléctricos con los que inundaban de luz las ventanas de todas las celdas, como si buscasen
tras ellas a alguien que fuese tan imprudente para estar tratando
de averiguar lo que no le importaba...
No había pasado una hora cuando se les escuchó que volvían.
Era otra v<":z el pequeño grupo de los que venían a buscar a algún
preso.
Se detuvieron frente a la celda en donde ellos estaban, y la
misma voz de la noche anterior dijo:
-Pedrito Olivieri ¡que salga!
-Él está tan mal herido que no puede ni moverse -le advirtió Javier.
-¿Ya usted quién le está preguntando, hijo de puta? -le
increpó el que hacía de jefe.
Pero a Olivieri le habían entrado en aquel instante fuerzas
que nadie sospechaba que podía encontrar en su cuerpo deshecho. Incorporándose en la tarima, le dijo:
-Ya voy, teniente Nicolás...
Como si cI dolor que sentía en sus torturados órganos genitales
se le hubiera pasado por encanto, él bajó de la litera con los ojos
brillándole como ascuas.
Le puso la diestra sobre un hombro a Javier, y le rogó:
-Por favor, no te olvides de lo que te pedí... DímcIe a Piedad
que todo ocurrió dpidamente, sin que me hicieran sufrir...
-¡Sal pronto! --le gritaron.
-Ya voy, ya voy...
337
Andrés Requena
'"
El enorme revólver le colgaba de la cintura al teniente con
una insolencia como si sólo él fuese capaz de lucir al cinto tal
muestra de armada superioridad.
Pedrito se le mostró sumiso clJ~:'ldo preguntó, con voz que
quiso aparentar acobardada:
-¿Me van a interrogar otra vez?
-Salga pronto y ya lo sabrá.
No le quedó ninguna duda de que lo iban a someter a otra
serie de torturas como lo hicieron la noche anterior. Por un momento se maravilló de que le creyesen tan importante como para
saber los nombres de quienes el gobierno creía que estaban esperando la llegada de la expedición para salir a atacar la guardia.
Pedrito Olivieri pensó en su mujer, a quien quería con todas
las fuerzas de la juventud. En las noticias jubilosas que se perdería, cuando llegase la revolución y comenzasen a cobrarle sus deudas de sangre a todas aquellas fieras uniformadas. Viejos recuerdos que creía perdidos ya en su memoria le asaltaban de nuevo,
mientras caminaba cerca del teniente NicoLís, y precedido por
otros dos guardias.
Fue mientras bajaban la primera escalera que decidió hacer
lo que tenía resuelto. Aquel teniente que le había torturado con
tanta saña, como desquitándose de las vergüenzas de su vieja cobardía, debía pagarle el tratar de dejarle convertido en un eunuco. Además, sentía miedo remolo de que si volvían a martirizarle,
el dolor pudiese hacerle un delator de nombres que tendría que
inventar, después de haber sufrido tanto.
Sus pasos se fueron haciendo más cortos, y se fue acercando
con humildad hacia su enemigo. Con un lOno de verdadero miedo, le preguntó:
-¿Si confieso toda la verdad, no me harán lo de anoche?
-¿Qué quieres decir?
338
v ,
""."".."."" " " ,'' ".,'' ' '
Cementerio sin "n/res
-Se lo diría a usted solo, para que en cambio me protegiera,
y no me dejara estropear otra vez..
-¿Tienes algo importante que decir?
-Puede ser...
-Pues comienza.
-¿No vamos a ver al general otra vez? -inquirió Olivieri,
como si tratase de convertirse en un adulador.
-Tienes que decírmelo a mí, porque ellos no han venido aún..
Pedrito se dio cucnta de que aquel malvado iba a torturarle
otra vez sin que nadie le hubiese dado orden para ello. Era un
placer sadista de ver sufrir a un antiguo amigo de la infancia,
quien entonces fue superior a él en juegos y peleas. Acaso había la
orden de que le inter:'ogaran, pero tuvo la intuición de que él lo
hacía esta vez de pura satisfacción personal.
Su llegada al ejército fue por la recomendación del hijo del
dictador, a quien Nicolás complació sirviéndole de alcahuete para
obtener los favores Jc una muchacha humilde, que cntregándole
su virginidad obtuvo que pusiera en libertad a un r.ermano suyo
recién encarcelado por «hablar en contra del gobierno». El precio de su lleva y trae fue el que lo aceptaran en la guardia, y una
palabra de Ramfls era bastante para que se quedara recomendado para siempre.
Más tarde, la capacidad de abuso que de:mostró contra gente
indefensa, le ganó los primeros galones de cabo, y el segundo
crimen -o «servicio cspecial»-le convirtió en sargento y luego
en oficial.
Olivieri le volvió a preguntar:
-¿Tú eres el encargado de interrogarme esta noche?
Con hosquedad le repuso:
-Si vas a hablar, habla pronto, y déjate de vainas.
-¿Delante de los guardias, y que vayan a decir que yo fui
quien te dijo todo esto?
339
W
Andrés Requena
El teniente se fue quedando atrás, para dar oportunidad a
que comenzaran a confesar un secreto que luego iría corriendo a
repetir al general Follón, y por el cual acaso le harían capitán... Se
sentía tan seguro de su fuerza, de la fuerza de toda la guardia que
estaba junto a él, que ni por un instante tuvo temor dc qucdarse
un poco distantc de los que le acompañaban.
Porque un guardia era omnipotente, algo m;ís respetado que
los mismos ministros, senadores y diputados. Un guardia era
Trujillo mismo, r como él, tenía derecho a todos los atropellos, sin
que jueces entremetidos fueran a hacerles preguntas indiscretas
del porqué de sus actos.
-Habla pronto, ¡pues! -le dijo impaciente.
-Bueno... -y se le acercó más.
Ya iban a bajar aquella primera escalera y los otros guardias
estaban a la mitad de sus escalones cuando Olivieri le saltó encima al teniente Nicolás y con un manotón bien calculado le sacó el
revólver de la vaina.
Cuando este gritó para pedir ayuda, ya tenía '..1 0 par de tiros en el
cuerpo, a la altura de la espina dorsal. Un guardia rodó por la escalera antes de que el otro tuviese tiempo de herirle por primera vez.
Pedrito Olivieri sintió que se iba yendo, porque balas que parecían llegar de muchos sitios iban entrando en su cuerpo y como
cayera aliado del teniente, le colocó el· cañón del revólver detrás
de la cabeza, y disparó mientras quedaron balas en el arma que
hacía de él otra vez un hombre libre.
A su cuerpo sin vida le entraron muchos reconocimientos de
plomo que eran como condecoraciones anónimas a su valor desesperado.
El primer chubasco que cayó momentos desputs lavó su sangre, arrastrándola hasta que se confundió con la tierra COmlll1, en
donde él sería arrojado a la mañana siguiente, sin cruz o marca
alguna que idcntitlcase sus despojos para el porvenir.
340
«~tas-l?olicías»
~a
inquietud del pueblo, a medida que se acercaba la fecha en que otra vez el dictador debía poner en escena su comedia
del juramento presidencial, después de una burda farsa política,
era manifiesta en el país. Todas las actividades estaban paralizadas, pendientes de la guerra civil que se esperaba habría de comenzar en cualquier momento.
Los preparativos militares del gobierno eran pomposos yapresurados. Sus fuerzas desfilaban por las principales ciudades del
país, con el propósito de intimidar a hombres y mujeres. Algunos
tanques de guerra de viejos modelos se exhibían por calles y plazas, y las tropas iban y venían en maniobras atropelladas.
Como aquella tensa espera habíase comunicado a los campesinos, el problema de los abastos era agudo, y el costo de los artículos de primera necesidad había aumentado considerablemente. Las familias que en tiempos normales, y por los altos impuestos
que Trujillo ha puesto sobre el arroz y otros granos tan necesarios
para el alimento del pueblo dominicano, hacían dos comidas diarias en relativa abundancia, ahora sólo alcanzaban para hacer una
y escasa.
341
A ruJ,rés Requena ._ _
_
_._.._
_
_
_....................................
V
Todo parecía estar en estado de espera, y hasta los sacerdotes
que alabaron por años y años las «virtudes» del dictador y su familia, comenzaban a susurrar, en el círculo de amistades en que tenían confianza, la queja de que su adulonería desde los púlpitos
se debía a la terrible presión oficial. ..
Había el sentimiento en la masa popular de que, si las fuerzas revolucionarias desembarcaban antes del llamado juramento presidencial, el pueblo se levantaría en masa contra sus opresores. Para agudizar más aquel sentimiento, Trujillo comenzó a
movilizar miles de hombres sin ninguna experiencia militar, exponiéndolos a largas caminatas y privaciones que exasperaban
, .
sus ammos.
Durante esos días, María del Carmen había perdido contacto
con su padre, porque el estudiante que le servía de mensajero
había sido movilizado hacia un sitio fronterizo. Ella y su madre no
se separaban de la radio por la cual captaban noticias del exterior,
especialmente de Cuba y Guatemala. Las declaraciones de los
líderes en el exilio pasaban de boca en boca por todo el país, y el
gobierno nada podía hacer para callar a la gente.
Por ruego de su madre, ella habíase recluido en la casa contra
su voluntad, pero su deseo de visitar a la familia de Ramón Espinosa y de los otros compañeros de la imprenta se impuso al temor
de doña Margot.
Aquella mujer había envejecido mucho en los meses en que
su marido estaba en prisión. Sus cabellos iban terminando en
quedarse todos blancos, y en su rostro las huellas del sufrimiento
se iban haciendo más hondas de día en día. Las imágenes de sus
santos, en el altar familiar, estaban llenas de velas encendidas y
eran muchas sus plegarias, y promesas por la liberación de don
Pedro.
María del Carmen le hizo la promesa de regresar temprano, y
se encaminó en aquella caliente prima noche de agosto hacia el
342
v
Celllf!lIteriosin al/ces
barrio de Villa Francisca, en donde radicaban las familias que iba
a visitar.
Toda la ciudad era un hervidero de rumores, y no se hablaba
otra cosa que de las últimas noticias que se oían por la radio extranjera o de los comunicados del gobierno asegudndole al pueblo que estaba listo para rechazar el ataque de la revolución.
En la casa de José Robles reinaba un pánico mortal por la
suerte de éste. Alguien le* dijo a su mujer que ya había sido asesinado, y sus gritos llenaron toda la calle. Hasta que llegó una pareja de guardias y amenazó con llevarlas también a la prisión si no
cerraban sus puertas y se dejaban «de griterías en contra del gobierno».
María del Carmen optó por mentir, asegurándoles que todos
estaban bien, y que no había temor de que los fusilaran. Lo hizo
porque sintió pena por la trágica desesperación que reinaba entre
dicha gente. Casimira Robles y su hija Susana habían hecho más
de diez promesas diversas a los santos, si éstos conseguían que
Trujillo no mandase a matar al pobre José. La familia de Pepe Lira
prácticamente se había mudado para allí, aumentando el aire de
desesperación del grupo entero.
Era como una comunidad que, en espera de un ciclón o de
un terremoto, se refugiaba toda junta en el sitio en que creía m.ís
seguro, para compartir en estrecha cercanía la suerte común. La
casa era grande y los recién venidos se acomodaban sin dificultad;
como habia la orden policial de que no abrieran la puerta de la
sala que daba a la calle, ellos convirtieron tal pieza en otro dormitono.
Evangelina Robles, la celestina hermana del preso, se portaba
en forma dramática. Por primera vez en su vida podía reclamar
* N. del E.: la dijo, en el original.
343
Andrés Requena
.,
para ella, en alguna forma, el papel de mártir. Y ahora gozaba de
su parte como una actriz elevada a un primer plano al cabo de
una larga carrera teatral.
Recibía en la calle palabras de consuelo como si su hermano
hubiese sido ya asesinado por los guardias, aunque en realidad
pocos sabían si lo había sido o no. Para que los visitantes que
iban a consolar a Casimira -entrando escondidos por la puerta del patio- no se fueran sin recibir un generoso brindis,
Evangclina proveyó la casa con mucho café, azúcar y cigarrillos.
Alguien hasta se atrevió a armar una especie de velorio en el
patio, haciendo cuentos y tomando discretamente sus tragos de
aguardiente blanco...
María del Carmen comprendió que dicha familia no tenía
necesidad de su ayuda, y fue hacia la cercana de los Espinosa. La
puerta estaba cerrada y tuvo que tocar en ella con vigor y continuamente para que al fin una voz de mujer preguntara desde
adentro:
-¿Quién es?
-Soy yo, María del Carmen.
La puerta se abrió al fin, cerrándola de nuevo. Al verla, Luisa
le dijo, asustada:
-¿Cómo se atreve usted a salir de noche?
-Quería verles... Además, aún es muy temprano, y de aquí
regresaré directam.:nte a casa...
-¿Sabe algo de la cárcel? -inquirió la hija de Ramón Espinosa.
-Lo último que supe fue que seguían sin moverlos de allí.
-¡La Virgen de la Altagracia los proteja! -rogó Luisa.
María del Carmen se dio cuenta de que madre e hija aún
continuaban, a aquella hora, planchando la ropa con que ganaban para cubrir las necesidades perentorias de la familia.
-¿Por qué no has vuelto por casa? -le preguntó a Luisa,
como un reproche.
344
.,
~
~
~
Cementeriu sin Cl'llces
-Es que ustedes no están en buena posición, y no queremos
aumentar su carga...
Desde el dí~ en que Luisa fue a visitarlas, porque en realidad se
encontraba en una situación desesperada, no había vuelto a solicitar su ayuda. Como no estaban acostumbrados a pedir tlvores, las
mortificaba ir a solicitar algo que, aunque se lo habían ofrecido
generosamente, no sabían cuándo lo podrían volver a pagar.
-Esto cambiará, en alguna forma -le explicó María del Carmen-, o porque haya al fin revolución, o porque tenddn que
soltar a tantos hombres inocentes que llenan ahora las cárceles...
¡No se puede seguir en esta forma! -luego, recordando sus estrecheces, inquirió-: Los muchachos, ¿siguen yendo a la escuela?
-La niña no se atreve a ir, porque le hacen preguntas que
nada tienen que ver con la escuela, pero los muchachos sí. .. Como
tienen el mismo tamai1o, y la ropa y los zapatos les sirven a los dos,
un día los usa uno y el otro al día siguiente... Esa idea me la dio
una muchacha que es inspectora de escuelas, y parece que conoce muchos casos como el nuestro.
-Pero yo dije que te ayudaría, ¿no recuerdas?
Luisa sonrió, pero fue firme en no aceptarle una ayuda continua porque se daba cuenta de que ellos también tenían deudas
que cubrir y estaban tan desamparados como ella misma.
-Yo te traje veinte pesos -le dijo, com0 una queja-o Ya
Ramón los pagará, cuando salga.
Luisa los aceptó, porque estaba atrasada ya en el pago de la
casa y así podría también comprarle un par de zapatos a su hija,
que prácticamente andaba con una suela interior de cartón protegiéndola del hoyo que tenía en ellos.
María del Carmen se despidió de ellas y al llegar a la esquina
miró con curiosidad hacia una tienda de comerciantes extranjeros que, con una sola puerta abierta, proseguía haciendo negoCIO, ajenos a la agitación popular, y aprovechándose de que el
345
'al'
A lu1rés Requena
comercio criollo estaba cerrado para vender más caro en aquella
situación tan crítica. Ellos no hacían vida social, y todo el dinero
que ganaban lo acumulaban para luego volverse a su tierra natal.
Por lo regular llegaban al país a ganarse la vida como buhoneros, o desempeñando los más bajos menesteres. Luego comenzaban a prosperar, porque guardaban su dinero bajo siete llaves,
privándose de lo más esencial para su confort. Hasta que abrían
un zaguán con una tiendecita, que iba creciendo poco a poco
hasta convertirse en comerciantes poderosos. Por lo regular veían
al nativo como a gente inferior, y la experiencia de que podían
comprar favores a los politicastros de la dictadura, aumentaba su
mal contenido desdén por la tierra que les enriquecía. Desde luego que había muchas excepciones, de gente que venía de países
lejanos, y formaban familias que pronto se confundían con la sociedad criolla, pero era una minoría muy escasa.
Aquella ceguera de la ley en proteger el comercio nativo le
había costado a muchas familias dominicanas el perder posición y
fortuna en los cuatro lustros en que la dictadura imperaba en el
país. Antes se acostumbraba a que la mayoría de los negocios estaban en manos dominicanas, que regaban las ganancias de sus inversiones en darle a sus hijos buena educación, y en distribuir
generosamente el dinero ayudando a las pequeñas industrias.
Trujillo cambió por completo tal situación, porque formó docenas de monopolios, y le agradaba, además, ver a los nombres más
ilustres del país al borde de la ruina, a fin de que tuvieran que
depender enteramente de sus caprichos para vivir. Esto le producía el inmenso placer de ver a gente que en el fondo él bien sabía
que le despreciaba por sus crímenes y por su misma descendencia
de antiguos invasores haitianos, tener que recurrir a su calculada
generosidad para no hundirse más en la miseria.
Aquel-se decía María del Carmen-, era un problema que
habría que resolver en alguna forma, cuando la dictadura des-
346
.,
Celllenterio sin crl/ces
apareciese. Cavilando dobló calles hasta entrar en la Avenida
Capotillo, en donde se detuvo para leer las noticias que el periódico* del dictador, dirigido por un lacayo, medio poeta y enteramente irresponsable en cuestiones de hombría de bien y decencia, publicaba una propaganda del gobierno.
Eran los mismos boletines que la radio pregonaba constantemente, y se disponía a seguir caminando cuando un muchacho
cambió un pizarrón por otro en donde se anunciaba el ataque de
que había sido víctima una muchacha que ella conocía desde los
días de la universidad, a manos de dos mujeres de mal vivir, quienes «la habían atacado por celOS»...
Sintió temor de encontrarse ahora en la calle, porque aquel
ataque seguía el mismo corte de los anteriores usado por la dictadura para amedrentar a las mujeres que, en alguna forma, incurrían en el desagrado de Trujillo o de su mujer.
El año anterior, cuando algunas muchachas comenzaron a
tomar parte en mítines en oposición a la política oficial, Lobobirro
inventó aquella clase de cobarde represalia. Organizó a un grupo
de mujeres de mal vivir que cumplían condenas en la cárcel, y las
enviaba a que atacaran con navajas y cuchillos a víctimas escogidas de antemano.
Se aseguraba que María Martínez se valió de dicha clase de
ataque para vengarse cuestiones de celos contra mujeres que ella
creía que se entregaban voluntariamenté a su marido. Pero sus
víctimas eran olra clase de gente, y no había lugar a dudas en
quién era el agresor cuando tales ataques ocurrían.
María del Carmen sabía bien que ahora era en abiertas represalias políticas, bajo la dirección de Lobobirroy sus «policías», que
operaban de nuevo. Cortaban a sus víctimas especialmente en la
cara y los brazos, para que quedaran marcadas para siempre, como
* N. del E.: Alude a La Nación y a su director.
347
V
A "drés Reqttetla
castigo por pretender pensar libremente, y no sumarse a la legión
de aduladores oficiales.
Poco tiempo atrás un amigo de ellas las había advenido sobre
el nuevo peligro, aconsejándolas que saliesen de su casa lo menos
posible, pero María del Carmen no hizo mucho caso, creyendo
que la policía no tenía motivos para volver a emplear aquellos
sucios métodos de persecución contra las mujeres, pero ahora veía
que estaba equivocada.
Un periodista que colaboraba en tal diario, cuyas columnas
eran a manera de un zafacón de basura, pues recogían en sus
páginas solamente adulaciones a favor del tirano o insultos contra
todos los que no doblaban su cabeza en señal de sumisión, le hizo
una señal por una de las ventanas y la muchacha se detuvo a esperarle.
Aquel escritor soportó cuanto pudo por no prostituir su nombre, pero todos los medios para ganar el sustento de su familia se
iban cerrando, y poco a poco tuvo que capitular. Había sido educado en el extranjero, y se defendió durante un largo tiempo enseñando idiomas, pero luego los alumnos escasearon
significativamente. Las pequeñas traducciones que hacía se fueron agotando, porque iba siendo sometido a un sitio implacable
por servidores de Trujillo, que no podían permitir que un periodista se quedase con su nombre libre del mismo fango en que
ellos se arrastraban. Hasta que un día fue llamado frente al Ministro de lo Interior, * que era alguien de la familia del dictador.
El ministro le dijo, sin rodeos:
-El presidente Trujillo le ha escogido para que desempeñe
una delicada misión en el gobierno.
Se dio cuenta de que negarse significaba el ser asesinado en
una de las noches siguientes en cualquier sitio de la ciudad, o ser
,.. N. del E.: en minúsculas, en el original.
348
w
Cen1l!tlterio sin cruces
encerrado en la entonces siniestra cárcel de Nigua, y sólo atinó a
preguntarle:
-¿Está usted seguro de que puedo desempeñar tal misión
con la competencia que se requiere?
-
s,
L
Entonces se le explicó que iría al Ministerio de Relaciones
Exteriores* para servir de enlace entre el gobierno y los periodistas extranjeros que llegaban al país a ofrecerle sus servicios a
la dictadura. El conocimiento de idiomas y la buena educación
que tenía, eran el mejor cebo para hacer más fácil el proceso de
venta de aquellos escritores que venían tan a menudo con el
premeditado propóúto de poner a precio sus servicios o las páginas de revistas y periódicos sobre los que ellos tenían alguna
influencia.
Llegaban también hombres de talento, bien inspirados, que
se dejaban engañar cándidamente por las excursiones que les eran
preparadas cuidadosamente de antemano por el gobierno, eligiendo en tales visitas hasta las personas de la calle con las cuales
tales personajes creían que hablaban escogiendo ellos mismos sus
fuentes de información. El mismo dictador, cuando el periodista
o legislador que visitaba el país era figura de cierta influencia internacional, tomaba parte en la comedia de impresionarle, ofreciéndole banquetes y ciertas clases de fiestas- íntimas en las que,
usualmente, alguien le preguntaba al visitante por qué no se llevaba a su hotel, para que durmiera con ella, a la alegre muchacha
que había bailado con él toda la noche, y la cual era empujada no
solamente a entregarse, para así conservar el cargo oficÍd con el
cual se sostenía y sostenía a su familia, sino que debía repetirle, en
la intimidad, comentarios aprendidos de antemano elogiando la
«grandiosa obra del presidente Trujillo»...
* N. del E.: en müsculas en el original.
349
Andrés Requena
...
Como no había prensa de oposición, y los periódicos que origrnalmente atacaron a Trujillo habían desaparecido -alguno de
ellos con vicjos historiales de buenos servicios hacia la sociedad
dominicana-, los periodistas y personajes influyentes que visitaban el país, y que no iban ya preparados para venderse a la primera oferta del dictador, eran confundidos muy fácilmente por aquel
corro de escritores a sueldo.
María del Carmen no tenía especial aprecio por el periodista
que ahora le pedía que se detuviese a escucharle, pero le repuso
con una sonrisa y esperó a que bajase del segundo piso en donde
estaba la dirección del periódico.
Al llegar a su lado la llevó a la relativa soledad de la entrada
del edificio contiguo, sin decirle nada. Entonces le explicó:
-Es mejor que no salgas a la calle por estos días, porque la
brigada femenina de Lobobirro está operando de nuevo ... ¿Comprendes bien?
-Ya lo veo, por el ataque de que ha sido víctima esa mujer -y
señaló la noticia que acababa de leer en el pizarrón.
-Por favor, vete derecho a tu casa, ahora mismo...
Ella no tuvo necesidad de preguntarle más detalles, porque
aquel aviso significaba que su nombre estaba incluido en la lista
de las mujeres que había que desconsiderar por orden del gobierno, usando el mismo grupo de presas que sacaban todas las noches de la drccl para tal fIn.
-Gracias, ¡muchas gracias! -María del Carmen le estrechó
su mano y se puso a buscar un automóvil de alquiler que la llevase
a su casa.
Él le dijo, con voz llena de temor:
-Recuérdate que yo ni te he visto hoy ni nunca he sido amigo de ustedes ...
A ella no le quedó otro recurso que echarse a reír de su innecesaria advertencia.
350
Por saber demasiado
~ando
~xtranjera
una ,adio
anuneió que la llegada
de la expedición a Santo Domingo sería cosa inminente, y que su
desembarco se marcaría con bombardeos aéreos y navales, Horacio
Castro le dijo a don Pedro:
-Si la cosa es tan seria como dicen, por primera vez en mi
vida yo tengo miedo, don.
-¿De la revolución?
-No... de Trujillo...
Julio Torres le dijo, dándole ánimos:
-Él estará tan preocupado en otras cosas, que de seguro no
se recordará de nosotros.
-No se haga ilusiones, amiguito. A mí, por saber la historia
de casi todos sus crímenes -algunos de los cuales los ejecuté yo
mismo, bajo su dirección- y a usted porque dicen que es comunista, Trujillo no nos olvida un momento...
Don Pedro, que era un ferviente católico, la preguntó a Torres, mirándole a los ojos significativamente:
-¿Eres realmente comunista?
Julio Torres sabía el hondo significado de aquella pregunta.
Debía haberle contestado diciéndole que, ante la opinión públi-
351
v
Arulrés Requena
ca del mundo, Trujillo calificaba de comunista a todos sus enemigos, aunque estos no conocieran geográflcamente en dónde estaba situada Rusia o nunca hubiesen oído mentar el nombre de
Marx o el de Lenín, pero era un hombre honrado en sus convicciones quien le hacía dicha interrogación, como si se tratase de
arrancarle el secreto de un gran pecado.
Por mucho tiempo corría aquella pérfida versión sobre él.
Ahora se sentía de humor para echarle un gráfico discurso a quienes le oían, pues sus mismos compañeros de lucha, juntos a él en
aquella celda, habíanse acercado para oír su respuesta.
Como si quisiese que hasta Horacio Castro le entendiera claramente, Julio comenzó diciéndoles:
-Es preciso que empiece por decirles que por allá hasta el
siglo undécimo, en el mundo existió cierta clase de anarquía económica y política, una especie de caos. Luego, la iglesia, en los dos
siglos siguientcs, trató de imponer, desde los púlpitos de sus templos, una primcra democracia que los señores fcudales recibieron
con gritos de protestas. Entonces los curas, frente a muchos príncipes, constituyeron un grupo de gente pe1igrosísima, que predicaban teorías en favor de la gente que no tenía nada, y pedía en
su nombre mejoras consideradas entonces radicales, para aliviar
la vida de los pobres. Ellos fueron los liberales de aquella época.
Los rebeldes. Luego, del siglo catorce hasta el dieciocho, fue el
mercantilismo con el Estado ensayando controlarlo todo. Las uniones obreras comenzaron a aparecer, y ellas fueron a su vez la gente «peligrosa» frente a la iglesia, que ya pasaba a ser el ala conservadora, lo que ya estaba asimilado como una conquista de su época. Ustedes recuerdan cómo eran recibidas las ideas de la revolución francesa en todo el mundo. Infundían entonces más pánico
que las ideas marxistas producen ahora... El próximo siglo, con
sus románticos científicos y luego con Marx, representó a su vez
el terror entre una sociedad que ya le había perdido el miedo al
352
w
CenU!1lterio s i71 en/ces
liberalismo. Entonces el socialismo fue el niño terrible de la época. Sus ideas pasaron a ser algo incendiario y destructor, desde el
punto de vista de lo que ya estaba asimilado, económica y políticamente. Ahora, en estos aflOS de transición, el marxismo representa la idea «pe1igrosísima» que en el siglo undécimo representó
la iglesia frente a los barones* feudales ...
-Eso no satisface mi pregunta -pero ya don Pedro no estaba tan seguro de sí mismo, y su voz no tenía el acento acusador de
la primera vez.
-Debe satisClcerle, porque nadie puede imaginar que después de yo haber afrontado tantos peligros, de parecer cándido
aceptando garantías de Trujillo para que me metiera en el campo
de concentración en que él tiene convertida la república, viniese
a apoyar, honradamente y sin traicionar lo m::ís esencial de mi
época, instituciones semi feudales que han convertido a nuestro
pueblo trabajador en un rebaño de gente sumisa, porque aquí las
bayonetas son hoy más decisivas que la razón y el oro extranjero
merece más respeto que la salud y bienestar de quienes si pueden
comer hoy una mala comida, mañana al amanecer no saben si
siquiera lograrán conseguirla otra vez, aunque sea tan pobre y
escasa como la del día anterior... ¿Me comprenden ahora? No soy
comunista. Yo soy un hombre de izquierda, pero esencialmente
dominicano, sin alianzas o imposiciones extranjeras, y debo acostumbrarme a que me llamen los nombres más extremistas, como
a los socialistas ayer y como llamarán mañana a quienes representen los rumbos nuevos. Debemos crear para nuestro pueblo una
forma de democracia que no tenga los defcctos dc los Estados
totalitarios regidos por policías secretas y por líderes que la adulación colectiva eleva a falsas alturas de semidioses. ** En donde todos podamos dormir tranquilos, sin temor de que nos saquen de
* N. del E.: varones, en el original.
**N. del E.: separado. en el original
353
Andrés ReqUerl<1
..,
nuestras camas para torturarnos o para dejarnos podrir en celdas
inmundas como esta. Que construya hospitales en los cuales un
padre de familia no tenga que humillarse para obtener que a su
hijo o a su mujer le hagan una operación. En donde se pueda
conseguir un pasaporte para entrar y salir del país cuando lo necesitemos hacer, sin tener que ir a adular al Ministro de lo Interior. * Que enseñe al ejército y a la policía que ellos reciben un
sueldo para que nos protejan, y no para que se conviertan en
verdugos a las órdenes de caciques y tiranos. Yo sueño con una
nueva forma de democracia en la que se ofrezca trabajo a todo el
mundo sin necesidad de enseñar tarjetas de partidos políticos;
que sea capaz de crear un sentido de responsabilidad colectivo
que nos haga sentir orgullosos de ser no solamente dominicanos,
sino parte activa y consciente para estructurar el futuro de América. No olvide que, para conservar nuestra personalidad e independencia, tenemos que ser espiritualmente fuertes, porque estamos colocados en una cuenca en que un pulpo poderoso no perdona a nadie que él crea que puede hacerle peligrar unos centavos de provecho, aunque miles de hombres mueran de hambre y
de tuberculosis y dictadores sanguinarios hagan retroceder la civilización -con sus actos de barbarie- hacia los siglos más oscuros del medioevo.
-Son ideas revolucionarias las .tuyas... y usas una dialéctica
que se puede encontrar en muchos libros de propaganda subversiva, ¿no te parece?
-¿Subversiva? Debemos recordar que, hace poco más de cincuenta años, la constitución de los Estados Unidos de Norreamérica
era perseguida con saña en muchas partes del Nuevo Mundo. Se
consideraba un documento subversivo y peligroso por parte de
las autoridades españolas de Cuba y Puerto Rico. Un poco antes,
* N. del E.:
en mil1\.'¡sculas, en
el original.
354
..,
Ce///enteriosin cruces
era un crimen hacerla circular en México y otros países. ¿Lo recuerda? Quienes defendían tal constitución «extremista», que garantizaba tanto respeto para la dignidad humana de todos los
invididuos, eran considerados como candidatos a la hoguera...
-Pero ya no hay hoguera, y la religión ha cambiado mucho...
-No lo bastante en mi país... Anhelo verla dirigida por sacerdotes que no prediquen en los templos, como lo hacen el arzobispo italiano que ahora tenemos, en favor de tiranos y criminales
galonados. Que no se dediquen a ir por campos y ciudades diciendo que un dictador como el que tenemos es una bendición
del cielo y que debemos orar por su salud.
Que no vaya al extranjero como emisario político de ningún
gobernante rapaz. Que no nos avergüence, pidiéndoles centavos
a los turistas que visitan la tumba de Colón, en nuestra catedral...
Y, sobre todo, que sea criollo, como yo y mis hijos...
La conversación hubiese proseguido por toda la tarde, porque el tema era demasiado amplio para que los demás aceptasen
sus conclusiones sin rebatirlas, pero a la celda llegó un extraño
mensajero que desconcertó a los más conocedores de las tretas
que usaba la dictadura para confundir a sus víctimas.
Era el mismo Lobobirro quien se aparecía a la puerta acompañado de un sargento. Llamando a Horacio le puso en las manos un grueso paquete, diciéndole:
-Para que veas que tus viejos amigos no te olvidan...
Le dio unas palmadas en los hombros y partió sonriente. Había en su rostro una mirada diabólica y Horacio se quedó pálido
y sin decir palabra, con el pesado regalo entre los brazos.
-¿Qué te trajo? -le preguntó alguien.
Horacio caminó hasta su litera y se dejó caer pesadamente en
ella. No miraba a nadie en particular, y un sudor copioso empezaba a manarle dd charol de su frente. Eran pasadas bs cinco, y
355
V
A ndres Reqtlena
había una especie de intermedio, hasta las siete, en que los guardias no eran muy estrictos en imponer la orden de silencio.
Además, como habían sido tan particularmente castigadas
aquellas celdas durante la última semana, los centinelas estaban
un poco cansados de martirizarles. Los saclísticos «baños» de agua
con mangueras y los interrogatorios en que menudeaban bofetones y patadas, fuero cosas comunes en esos días interminables.
La acción de Pedrito Olivieri, sin embargo, los hizo más cuidadosos en sus torturas. Y cuando llegaban a últimos extremos
con algún preso, era porque lo iban a matar casi seguido, hablase
o no. La guardia iba poniéndose alerta en no dejarse ir de la mano
en crueldad si no era cumpliendo órdenes directas de alguien a
quien se le temía demasiado para no obedecer ciegamente.
Un grupo de oficiales y clases, con tanta sangre en las manos
que una muerte más o menos no significaba ya nada en su cadena
de culpas, proseguía su persecución implacable. Hasta se aseguraba que en muchas poblaciones se simuló la llegada de falsos
grupos revolucionarios para ver quiénes eran los que m.ostraban
simpatías, o se les querían unir. A las familias de los líderes en el
exilio se les maltrataba si salían a la calle, y sus bienes eran confiscados y campos y fincas incendiadas y destruidas.
Las personas que en alguna ocasión, en el pasado, fueron
amigas de los hombres que contribuían a mantener viva la oposición en el exilio, eran llevadas a prisión, luego de sometidas a
interrogatorios inhumanos. Si por casualidad le era comprobado
que, estando alguna vez en el extranjero, fue él la casa de alguno
de ellos, su suerte era aun peor.
Don Pedro adivinó de qué se trataba el regalo aquel que tan
maquiavélicamente habíanle traído a Horacio, y se le acercó para
decirle:
-Lo mejor es no mostrarles temor...
356
ti'
Celll<'1lteriIJsill CI'IIWS
La alusión de que él pudiese aparecer como un cobarde delante de aquellos hombres que les conocieron siendo implacable
con los demás, lo hizo cambiar en un instante. Mirándole con
orgullo le repuso:
-Yo nunca he podido perdonar a hombres que han mostrado debilidad, en circunstancias como las mías.
-Me alegro.
Entonces deshizo el paquete y se encontró con tres botellas de
ron, una pierna de puerco asado y un largo pan. Una notita escrita en una letra que él conocía muy bien, le decía: «Yo nunca me
olvido de mis amigos, ni cuando tengo que dejarlos ir sin poderme despedir personalmente»... Trujillo era implacable, como siempre.
Abrió una de las botellas golpeándola contra el taco de su
zapato, y apuró un largo trago. Pasándola a lo dem,ls, les dijo:
-Por lo visto, esta es mi noche, compañeros...
Iba a decir «mi última cena», pero juzgó que estaba demás
explicar algo que estaba a la vista. Al tercer trago, comenzó a cantar «Chapita», uno de los mordaces merengues del popular e infatigable luchador revolucionario Juanito Díaz, y su voz se podía
oír hasta en la misma puerta de la fortaleza. El centinela vino a
decirle:
-Es mejor que se calle, ¡ahora mismo!
-No seas cabrón, Milancito... -le increpó, sacando un brazo amenazador por entre los barrotes de la puerta.
-Que te calles, si no quieres vainas...
Como Horacio prosiguiera, el centinela pidió instrucciones
al cabo de la guardia. Cuando este regresó, le dijo algo que hízole
sonreír, y no volvió a llamarle la atención al preso.
Luego sus canciones fueron de vieja cosecha, y en su voz no
perdía la nostalgia que las inspiró. Horacio podía ser cantante de
357
V
A tufl"és Requena
una orquesta sin pretensiones. Se decía que, junto con Teódulo
Pina, uno de los tíos de Trujillo, se ganó la vida alguna vez cantando en una casa de prostitución en Macorís del Este.
Dirigiéndose a sus compañeros, les dijo:
-Tendrán que matarme como a un macho... Y todo porque
yo sé que él ha asesinado tanta gente... Desde Bencosme en Nueva York, donde quería matar también a Morales, pero luego se
metió en miedo, hasta Mario Guerra, los Perozo y los Patiño. Hay
muy buenos nombres enterrados sin que nadie sepa en dónde
están ¡carajo! Trujillo no deja que a sus muertos les pongan cruces... Recuerdo al pobre Larancuent, en el mismo Parque Colón,
a Laíto Guerrero ya Juan Peña... Leoncio Blanco, Lozao* y Vásquez
Rivera... a Daniel Ariza, Montes de Oca, los hermanos Saviñón,
Tío Sánchez... Y los pobres miles de haitianos... Yo mismo eché a
los tiburones más de cien ... Porque Trujillo no quería que sus cruces dejaran huellas enojosas... ¡Y debe tener cientos y cientos, que
ni sus familias sospechan adónde están enterrados!
Según iba bebiendo, su lengua y su memoria se iban haciendo más abiertas. Tramas de asesinatos que nadie conocía iban saliendo interminablemente de su boca en forma brutal y con la
franqueza de quien ya no tiene que temerle a nadie, porque lo
peor está ya inexorablemente en camino.
A sus compaflcros le daba la impresión de que Horacio se
estaba confesando ante un sacerdote que debía cst¡H en algún
sitio cercano escuchando sus culpas. Pero estaban aterrados de
que tuviesen que servirle de auditorio a aquel hombre en momentos en que lo esbirros del tirano no perdonaban a nadie que
supiese la. mitad de lo que ellos estaban escuchando.
La historia de la exterminación de las familias Pcrozo y Patiño
era de una crueldad digna de los más siniestros príncipes de la
*N. del E.: Lozala, en el original. Se refiere tal vez a Santiago Lozan.
358
............................................................................................................................................................ Celllellteriosincnlces
época de los Borgia. A ambas familias se les fue asesinando todos
los varones, desde que cumplían una edad en que el tirano creía
que podían ir pensando en el desquile. Se contaba que la madre
de los Patiños fue a pedirle por la vida de su último hijo, el que
acababa de cumplir quince años. Trujillo le aseguró que él no
tenía que ver con dichos asesinatos, y que daría órdenes especiales
para que se protegiese la vida del último varón que le quedaba a
aquella pobre mujer. No había pasado un mes cuando el cuerpo
del niño fue encontrado, cocido a puñaladas, en una céntrica
calle de Santiago...
La familia Perozo, en cambio, murió peleando, en los montes, como Enrique Blanco y otros que, sabiendo que su muerte
había sido decretada por Trujillo, decidieron arriesgarse a llegar
a la frontera haitiana en una retirada en que casi siempre salían
perdiendo, pero no sin antes causarle muchas bajas a las fuerzas
del gobierno, que los perseguía usando equipos militares modernísimos y dignos de haber sido empleados en combates más
gloriosos.
Horacio seguía bebiendo y recordando. Ya la noche estaba
acercándole su muerte, y él comenzaba a mostrarse preocupado,
a pesar de que sus palabras seguían saliendo insultantes. Hubo un
momento en que se paró frente a las rejas, y poniendo sus manos
en forma de bocina, gritó:
-Díganle a Chapita Trujillo que yo nunca he ido a la cárcel
por ladrón, como él y Satán, y que sólo yo sé que Joselito, en Santiago, mató a Martínez Reina porque yo mismo le llevé la orden...
Aquello era demasiado, y parece que algo de sus palabras llegó a oídos del mismo Trujillo, porque con él se hizo algo que estaba fuera de costumbre. Primero vino un par de guardias y le pegaron con la culata de sus carabinas, sin sacarlo de la celda, hasta
dejarlo sin sentido. Luego Horacio recobró un poco de energía,
al beber lo último que le quedaba de la segunda botella.
359
V
Andrés Requena
La situación era tan crítica, que ninguno de los presos se atrevió a volver a tocar el ron ni la pierna de puerco asado.
La celda, que era pequeña y estaba colmada de gente, comenzó
a tomar una importancia dram:illci. Los demás presos se alegraban
de que no estuviesen en ella, porqu, ':L,di<: podía predecir qué ocurriría al fin si seguían oyéndose tales al' 'sJciones contra Ti-ujillo.
La misma noche lubía tomado el extraño sentido de un escenario en cuya ancha extensión se dejase escuchar, libre de barreras convencionales de tiempo y espacio, un drama sin nombre
que habría de repercutir seguramente en forma decisiva en todo
el futuro de la vida dominicana.
Aunque muchos estaban vestidos con el hosco uniforme a rayas de los criminales comunes, y algunos de los recién llegados
tenían camisas y pantalones hechos jirones, se sentían estar disfrazados especialmente con trajes determinados, para que el papel
que desempeñaban en la tdgica farsa fuera digno de tan memorable ocasión.
Horacio se enderezó de nuevo, porque aquel ron criollo parece que podía hacer milagros. Su voz volvió a rugir entre el silencio
de la noche, enumerando crímenes y diciendo nombres que el
terror había hecho permanecer intocables por todos los años de
la dictadura.
Unos carros negros, grandes y pesados enrraron a la fortaleza.
Era Trujillo, acompañado de su estado mayor, que venía a dormir
entre la seguridad de aquellos muros, porque ya estaba en vísperas de tomar de nuevo juramento como «presidente de la república», y no tenía confianza en nadie con la amenaza de revolución pisándole los talon<:s.
El dictador pudo oír claramente los insultos que le dirigía aquel
hombre que, en cruz contra los barrotes de la celda, provocaba a
la muerte como si quisiese que esta llegase violenta y total, sin que
él tuviese que sufrir uno de aquellos enloquecedores «paseos» en
360
"Jt
CC///t'/Itcrio 5 i'l l'n/({'5
que casi todos los hombres se llegaban a acobardar y a pedir piedad a sus ejecutores.
Los automóviles se detuvieron en medio de la plaza interior
de la fortaleza, y un otlcial armado de ametralladora echó a correr hacia donde Horacio hacía uso por primera vez en su vida
del derecho de libertad de expresión, que a los hombres libres tan
caro les cuesta a veces.
En la celda, todos los presos, aterrorizados, se habían echado
a un lado, dejándole a él gozar, único y soberano, de su primer
plano en el desafío mortal que había decidido provocar contra el
vicjo camarada de piraterías.
El teniente se presentó frente a la celda e hizo una pausa para
que los demás presos se pusieran a salvo de la andanada que su
gesto denunciaba acercarse. Entonces, sin decir palabra, puso la
ligera y brillante ametralladora a la altura de la cabeza de Horacio
y un pequeño diluvio de tiros llenó de agujeros la testa del rebelde sin gloria.
De su negra cabeza salían borbotones de sangre, roja, caliente
y pesada, que iba tiñendo el pavimento y rodando poco a poco
entre las grietas del piso. El oficial quiso estar seguro de que su
obra quedaba terminada sin dudas posibles, y descargó los últimos disparos que le quedaban en el arma sobre el cuerpo de su
víctima.
Los tiros resonaban en todo aquel recinto como un
escalufriante toque de corneta que, en vez de imponer silencio,
llevase una fatídica señal de que la vida allí, yen ciudades y campos, no tenía otro valor que el de la sumisión absoluta hacia quien
tenía a su merced la ley y la justicia, y hasta la muerte misma.
El oficial que acababa de descargar su arma por primera vez
en «un servicio especial», era de poco más de veinte años, y los
ojos se le desorbitaron de ver salir tanta sangre de un cuerpo humano. Él no imaginaba que pudiese caber en las venas tanto de
361
A Ildrés Reqllena
..,
aquel líquido que Horacio, con ser negro, tenía del mismo color
de la suya.
Con el arma en su diestra, como si no supiese qué hacer con
ella, miraba espantado a los demás presos, cuya mayoría le conocían y conocían a su padre y a su madre y a sus hermanos y hermanas. Tuvo intenciones de matarlos, a todos, para que luego no
pudiesen contar lo que acababan de ver, pero esto fue sólo un
mal pensamiento, y decidió alejarse de allí, como si hubiese tenido que huir de alguien que le perseguía con saña.
Los demás oficiales le recibieron como a un verdadero camarada, unido ya a ellos por el mismo nudo de crimen que era indispensable sentir atado sobre sus conciencias, para ser considerado
como uno de los que habían pasado la iniciación y no tenían la
trivial vanidad de sentirse más o menos puros.
Trujillo le miró con cierto orgullo, porque era uno de los estudiantes que formaba parte de la tristemente célebre «Guardia
Universitaria», y en principio él no tenía mucha confianza en el
valor de los hombres que perdían su tiempo leyendo libros.
Frente a los demás oficiales, hizo una pequeña pausa delante del
muchacho, que aún conservaba la ametralladora en la mano, y le
dijo, dirigiéndose indirectamente a todo el grupo que le rodeaba:
-Hay que seguir siendo así, ¡siempre!
Su diestra se detuvo dramáticamente sbbre uno de sus hombres, como un supremo homenaje a la única clase de valor que su
ferocidad reconocía y premiaba con galones y medallas.
El cuerpo acribillado de Horacio Castro quedó hasta el amanecer en el mismo sitio en que la ametralladora le cerró su boca
acusadora.
Los guardias que vinieron a llevarse su cadáver, trajeron un
enorme saco de pita, de los que usan para embarcar azúcar en
cantidades de trescientas veinte libras. Echaron su cuerpo dentro
362
v
Cellleuterio sin cruces
de él como si fuese el de un perro sin dueño, y los dos presos de
confianza que acostumbraban a llevarse e! bidón de excrementos,
le dieron prioridad a aquella carga.
Luego las mangueras de agua fueron colocadas por entre las
rejas y presos y paredes quedaron empapados de nuevo. La sangre que Horacio dejó en e! pavimento se aferró a la porosidad de!
cemento con terqucdad. Por tres días el agua siguió cayendo, como
un castigo, contra hombres y paredes, y la mancha oscura de su
muerte seguía incrustada a la entrada de la celda, como un extraño saludo de bienvenida.
Por primera vez varios de los presos tenían que dcjarse abatir
por la fiebre o por la diarrea que la mala comida provocaba. La
mitad de ellos permanecían en sus literas, quejándose en una forma sorda pero lastimosa, aunque trataban de no aparecer más
débiles de la cuenta.
Dos de ellos cran don Pedro y José Robles. Ambos habían
contraído paludismo, y las ficbres se presentaban cada vez más
fuertes.
Con los médicos del hospital militar cercano no se podía contar, porque aunque hubiese alguno dispuesto a ayudarles, se consideraba una traición e! ir a perder tiempo curando a enemigos
de! gobierno que era mejor que estuviesen muertos que ocupando sitios en la cárcel que otros recién caídos en desgracia podrían
ir llenando.
Pero el cuerpo humano parecía tener más resistencia de lo
que ellos mismos suponían poseer. Y seguían viviendo, milagrosamente, con la misma tenacidad con que la enorme mancha de
sangre que Horacio Castro había dejado a su muerte cerca de la
puerta, se aferraba a permanecer, como un mal augurio, en la
celda en que allll parecía tronar su voz, enumerando el gran número de crímenes que vociferó, como si quisiese él mismo arrojarlos de su propia conciencia.
363
Una mujer se vende
~a noticia llegó tan inesperada y era tan desconcertante,
que nadie quería tomarla en serio. Luego la radio la propaló sin
interrupción, de hora en hora, y ediciones extras de los periódicos se lanzaban a la calle con titulares extravagantes que decían
que la expedición había sido deshecha por las autoridades cubanas, y que las fuerzas que la constituían estaban siendo reducidas
a prisión y su armamento en proceso de ser confiscado.
Al comienzo nadie quería creer lo que sus ojos leían y sus oídos escuchaban, pero luego se tuvo que ir aceptando la realidad
del duro fracaso.
En el país no se explicaban cómo se dejó pasar la fecha en que
Trujillo se «juramentaba», sin que se presentara la invasión, porque entonces los ánimos estaban en su máxima tensión, yel pueblo se habría levantado en masa para sacudirse de aquellos verdugos. Un sentido de pesimismo fue regándose entonces, aunque
siempre había la fe de que la revolución -¡alguna revolución!-,
llegaría, tarde o temprano.
Ahora era como si despertaran de una pesadilla. Los periódicos siguieron publicando los detalles de la intervención de un
365
W
Andrés Rer¡U(7la
general cubano contra los revolucionarios, y, por primera vez en
mucho tiempo, se elogió públicamente a los que intervinieron
para desarmar y reducir a prisión a las fuerzas revolucionarias en
el Cayo Confite.*
La insolencia d~l gobierno no tenía límites, y Trujillo se paseaba triunfalmente por calles y plazas, rodeado de ametralladoras,
como si hubiese acabado de ganar gran batalla contra algún famoso capitán extranjero.
Relatos de hombres que participaron en la proyectada expedición comenzaron a aparecer en la prensa, y por un momento el
país se sintió totalmente desamparado, como si los dioses que cuidan el destino de los pueblos les hubieran dado la espalda, negándoles hasta la esperanza en el futuro.
Luego, se fue reaccionando y haciéndose de la convicción de
que, si la primera tentativa había fracasado, y si una segunda sufría la misma suerte, alguna vez se tendría éxito, porque hombres
tan crueles y aferrados al poder como Trujillo habían caído al fin
en muchos sitios del mundo y en distintas épocas de la historia.
María del Carmen y su madre tuvieton esperanza de que los
acontecimientos trajeran algllll cambio de actitud del gobierno
hacia los cientos de hombres que llenaban las cárceles en todo el
país, pero los días pasaban y sólo hablaba dc intentar una forma
de proceso en el cual, si se llevaba- a cabo colectivamente como se
anunciaba, todos serían severamente condenados, porque los jueces irían a recibir las sentencias ya escritas de manos de Trujillo,
sin que siquiera hubiera comenzado la farsa judicial.
Su padre podría ser mezclado en aquel proceso, junto con los
presos que a Trujillo sc le antojase, porque los cargos se inventarían contra ellos, y nadie se atrevería a creer en su inocencia, so
pena dc ser incluido en la lista dc los «rebeldcs».
* N. JeI E.: Confites, en el original.
366
..,
Cementerio sin e/'ltces
La muchacha estaba alarmada por la salud de su madre, y un
médico amigo que les visitó a escondidas, le fue franco diciéndole
que lo que hacía perder peso y mantenerse febril a doña Margot
no era enfermedad que se curase con medicinas.
Nicolás Brito, que volvió al hospital al ser desmovilizado, le
trajo las primeras noticias directas de su padre en mucho tiempo.
Así se enteró de que estaba enfermo de tal manera que su cuerpo
largo y enjuto era ya un saco de huesos.
Sin consultar a su madre, tomó una determinación que nunca creyó que la pensaría en serio sin haber perdido antes la razón.
Ella tenía que ir a ver al mismo Trujillo, y, por el precio que él
exigiese, hacer que su padre fuese puesto en libertad. ¡Acaso así
podría obtener también la liberación de todos los compañeros de
la imprenta!
Ella sabía que el hombre que tenía más influencia en el círculo de los lacayos de Trujillo era un individuo llamado Teófilo Pailón,
a quien ella había tratado algunas veces cuando éste fue Ministro
de Instrucción Pública. * Era un tipo astuto y sin escrúpulos. Temeroso de perder su influencia sobre el dictador, la que tenía que
estar defendiendo a brazo partido de hora en hora, pues eran
muchos los que aspiraban a tan vergonzante posición.
El peor cordial enemigo de Pailón era un funcionario llamado Mayito, quien estaba de turno en la especialidad de procurar
nuevas amantes al dictador, además de desempeñar otras misiones confidenciales de más o menos la misma índole. Este Mayito
estaba amenazando de cerca la posición de Pailón, porque contaba con la estrecha amistad de un pariente político de Trujillo que
vivía en Nueva York y que era conocido por su ignorancia con el
apodo revelador del «Zaleo de Moca».
* N. del E.: en minúsculas en el original.
367
W
Andrés Reqllen<1
Su última hazaña la llcvóa cabo Mayito cuando, echando a
un lado otros dos vicjos favoritos del dictador llamados Baíno y
Cantinita, le sirvió de emisario en unas grandes transacciones de
dinero con las que Trujillo logró comprar a personas que ocupando altas posiciones en países vccinos, le ayudaron a deshacer b
última amenaza de revolución.
María del Carmen conocía bien el medio en quc vivía, y estaba al corricnte de aquellas intrigas, que eran, por otra parte, un
secreto a voces que conocía casi todo el país.
Escogió a Teófilo Pailón porque éste, por una razón que no
podía explicarse, le parecía que no era hombre capaz de tramar
asesinatos como los demás. Mujer al tln, sabía bien que la resistencia que le había demostrado a Irujillo hacía que se considerase su
nombre como una carta de triunfo extraordinaria.
El recuerdo de Miguel Perdomo la hacía sentirse pequeñita,
pequeñita. En el tiempo en que no le había visto, se daba cuenta
de que aquel era el hombre de su vida, y tenía miedo d: hacer
algo por lo cual él tuviese que despreciarla después.
Ellos no se habían besado nunca, ni siquiera Miguel le había
confesado abiertamente que la quería, pero lo que delata sin que
se diga, y lo que ata sin que se use nudos de prejuicios, había
hecho el milagro en los dos.
Acaso hubiera sido un estoico heroísmo el dejar que la vida siguiese su curso, y su padre mlll'iese en prisión, pero María del Carmen no creía en aquella clase de sacrificio inútil. Estaba segura de
que la eventual muene del que estaba en la drccl, comido por las
fiebres, significaría la de su madre también y en muy corto plazo.
Ella, además, lo haría fríamente, como un trato, casi como un
negocio. sin dcjar grietas por donde la puJiesen burlar sin conseguir lo que exigiría ver cumplído de antemano.
Se puso cn contacto con Pailón, y, al explicarle lo que ocurría,
adivinó que, al escuchar su voz por teléfono, el hombre se alegra368
'"
Q'lllenterío sin cruces
ba de que fuera él quien recibiera tal llamada. Sin tener que explicarle mucho, éste le propuso que fuera a vcrle a su casa, aquella
misma nochc. Había alegría en su manera de darlc instrucciones,
y rogarle que no se pusicra en contacto con nadic m,ís, «ni siquiera con su tío Casimiro», antes dc verle a él.
Le aseguró que «aquel contacto confidencial con el jefe» quedaría estrictamente entre ellos dos, como si la muchacha ignorara
que tales tratos no llegaban a ver morir nuevamentc el sol sin que
lo supicse la capital entera.
Trujillo mismo no era hombre de guardar secretos dc tal naturaleza, y comentaba con sus favoritos los pormenores de sus
fáciles aventuras sexuales. Cuando la amante era de confianza, se
aseguraba que recibiría a sus ministros en la cama, junto a ella,
porque alguien le aseguró que un príncipe del renacimiento acostumbraba a hacerlo así...
Como el automóvil de Teófilo Pailón pasaba frente a su casa a
las cinco de la tarde, cuando regresaba de la oficina presidencial,
ella se detuvo a la puerta, segura de que él le haría alguna scñal de
la cual se podría deducir si su idea progresaba tal y como deseaba.
El automóvil de Pailón casi se detuvo para hacer una seóal
afirmativa que a María del Carmen le causó un poco de temor.
La cara ancha y como hinchada del famoso secretario presidencial se d~bordó en una sonrisa de triunfante complicidad.
Ella se sonrió a su vez, dándole a entender que iría a su casa
como habían convenido por teléfono. Aun por la ventanilla de
cristal, al fondo del automóvil, Pailón seguía mostrándole sus dientes en un gesto que él pretendía hacer cordial, pero que a la muchacha le dio asco.
Sin traslucir su inquietud, le dijo a su madre:
-Vaya salir un momento, pero regresaré pronto.
-¿A arriesgarte a que esas mujcres vayan a atacarte en medio
de la callc?
369
V
Andrés RequeTUl
--Es para ver a alguien que me ha ofrecido traerme noticias
de papá...
El rostro de doña Margot se llenó de esperanza, y sólo acertó
a preguntarle:
-¿Es el estudiante de medi.::ina que ha lublado con él
otra vez?
-Sí, mamá -y aquella fue una de las pocas veces que le mintió sin sentir remordimiento.
Porque no sabía cómo terminaría aquella visita, María del
Carmen vistióse como si fuera al Parque Colón a escuchar la retreta y a comparar modas y peinados con sus amigas. Y era bella
sin que tuviese que embadurnar su rostro con cosméticos y tentadora sin que sus cabellos tuviesen que pedir la ayuda de mágicos
perfumes.
Ella sabía ser peligrosamente suave si se disponía, y ahora su
determinación iba poniendo en orden el plan con que se enfrentaría al dictador. Se daba cuenta de que era casi imposible engañarle, pero estaba lista a no dejarse vender a precio corto ella
misma.
Tomó un automóvil y al llegar frente a la casa en donde Pailón
vivía, en las afueras de la ciudad y con un guardia en permanente
centinela, ya al parecer la esperaban con impaciencia.
-¡Cómo está la señorita María del Carmen! -y el hombre
le extendió la mano en un saludo aparatoso. Ella pensó que era
un pésimo actor. ..
-Aquí me tiene usted, como le prometí...
-¿Quieres ver pronto al presidente? -el tono decidido de
ella le hizo dejar a un lado formalidades innecesarias.
-Cuanto antes mejor. ¿Sabe él lo que vaya pedirle?
María del Carmen quiso decirle que esperaba que no hubiese
olvidado el precio que ella estaLa dispuesta a pagar, y él agradeció
dicha franqueza.
370
w
Ce///C/lterioJin (TI/ces
-Sí... Me dijo que has sido una especie de enemiga violenta,
y que le place recibirte, esta misma noche si así lo deseas...
-¿Tan pronto?
-Parece que siente por ti una especial atracción, y yo me
alegro de que tu animosidad haya cambiado al fin ...
Ella no pudo contenerse, y le preguntó:
-¿ Una hermana suya no haría lo mismo, si su padre se estuviese muriendo en la cárcel?
Era una mujer tan fuera de lo común, que él tuvo que admitir
cierta admiración por ella y envidia por el hombre que amase con
todas las fuerzas de su corazón.
-Entonces, ¿quieres ir a verlo hoy? -repitió él, sin darse por
enterado de la pregunta que le hizo sentirse avergonzado.
-Es muy pronto, y no quiero entregarme tan fácilmente ...
Me dicen que Trujillo es muy impaciente, y para mí, esto tiene
que ir con la calma de un negocio entre buenos comerciantes.
-Para decirte la verdad, él espera que yo le llame por teléfono, desde que hable contigo... ¿Qué puedo decirle?
-Darle mi promesa de que si pone a papá, y a los hombres qu~
trabajan con nosotros en-la imprenta, en libertad, seré suya... Y si
puedo ir a la drcel a buscarlos esta misma noche, él sólo tendrá que
decirme a dónde debo ir, cuando se le antoje llamarme.
Teófilo Pailón pasó a otra habitación, y se puso en comunicación con «su jefe». La noticia que le dio no podía ser mejor, y
las condiciones no eran extraordinarias para un dictador que
metía gente en presidio sin que se tuviese que tomar los trámites
sin importancia de firmar órdenes de prisión ni papeluchos semejantes.
Cuando volvió, le dijo:
-Él quiere estar seguro de que cumplirás tu promesa, si él te
complace como deseas.
371
A luirés Requena
..,
-¡La cumpliré! Lo único que deseo es que deje salir a mi
familia al extranjero. Lo más pronto mejor...
-¿Quieres pedírselo tú misma? Él está en el teléfono en este
momento...
-Prefiero verle cuando yo sólo tenga que pagar mi parte del
trato, por favor.
Pailón volvió a pasar al otro cuarto, y cuando regresó le dijo:
-Has tenido suerte, porque él debe ir maÍlana al Cibao y me
ha dado órdenes de hacer lo que le pides... ¿Estás contenta?
-¿Lo estaría una hermanita suya?
-Lo estaría yo, si fueras mi hermana... -pero él se avergonzó inmediatamente de su sentimentalismo, aunque no se mostró
resentido, porque era peligroso ganarse la enemistad de una mujer que podría tener, tarde o temprano, alguna influencia sobre el
déspota.
Era un hombre bastante raro aquél. Incapaz de un gesto de
rebeldía pero conservaba una chispa de decencia que era difícil
encontrar entre tal muchedumbre de lacayos. Vivía extrañamente solo en aqt;.clla pequeña casa en que pretendía recluirse, y si
todo el mundo le acusaba de apocado y servil, nadie se atrevía a
asegurar que hubiese ordenado aun asesinatos y venganzas violentas.
María del Carmen sentía que no debía prolongar mucho su
visita allí, pero quiso tomarse tiempo para aclarar detalles que le
interesaban.
-La orden que usted tiene, ¿incluye a los demás que trabajaban con nosotros en la imprenta? -le preguntó.
-Sí, hasta puse en claro tus deseos de que pudiesen salir del
país, si así lo querían.
-Yo no soy una cualquiera, y el problema moral que se me
presenta con mis padres es grande... Si descubren lo que he he-
372
..,
_ _
__.._ _ _
_
Cenu:ntf!110 5 in CTl/C('5
cho, no me lo perdonarían nunca, porque no podrían volver a
verle la cara a sus amigos por estas calles de Dios...
Pailón le dijo, sin esconder en la facilidad con que resolvía los
detalles de lo que iba a proponerle que no era la primera vez que
echaba mano de tal plan.
-¿Por qué no fingimos que tus padres son expulsados hacia
los Estados Unidos, por ejemplo, y a última hora, cuando estén
dentro del avión, encontramos que tus papeles no están en regla y
tienes que quedarte unos días más, mientras los pones en orden?
María del Carmen le preguntó, sin rodeos.
-¿Ha salido bien otras veces tal patraña?
-¡Siempre!
Ella se alegró de que así fuera, porque estaba segura de que,
con el tiempo, acaso pudiera justificarse ante sus padres. Lo primordial era que no tendrían que arrastrar la vergüenza de su deshonor viviendo en aquel nido de avispas en que se había convertido la sociedad que Trujillo se jactaba «de haber hecho cambiar
de forma y de colon). No tener que soportar -sobre todo- la
sonrisa de burla de aquel tío Casimiro y la prima Dolores, que
hubieran sido los primeros en ir a congratularles por el infortunio que los ponía en el mismo nivel de abyección.
María del Carmen quiso aprovechar aquella breve racha de
buena suerte, y le explicó a Pailón, con' franqueza:
-Entre los hombres que van a poner en libertad, hay uno de
nombre Miguel Perdomo... Tiene que obligarlo también a que se
vaya del país...
-¿Algo personal?
-Sí; es el único con quien me daría vergüenza el encontrarme frente a frente, después...
-Pues se id. pasado mañana, en el mismo avión que tus padres...
373
/1,,,l,..!5
v
RCr¡II('1U1
Para 'lile no creyc.sc que todo el mllll<!O
ohIC/lÍ;¡
de /1
1:11110'.
[lvores con tal facilidad, la advirtió:
-No sé por qué trato de complacerte en todo lo que pides,
pero espero que tendrás buena memoria y seremos amigos, sinceros amigos, porque es mejor para los dos, ¿comprendes?
Era una mezcla de ruego y de amenaza la que él le hacía,
dejándole ver claramente que necesitaba tener en su favor la eventual influencia que ella llegase a obtener sobre Trujillo, para poder conservar su posición.
-¡Cabalmente! -le repuso.
La muchacha se alegró de que el intermediario con quien le
había tocado tratar fuera tan cínico y tan comprensivo a la vez,
porque hablaba con él de igual a igual, sin reservas ...
Antes de marcharse le preguntó, inocentemente:
-¿Sabe que Fello Canal nos compró la imprenta, los otros
días? ¡Por un precio que fuc un verdadero robo!
Él comprendió su intención, )' le preguntó:
-¿ Deseas que te la devuelvan?
-No; pero si puede conseguir que nos paguen, antes de que
nos expulsen ... lo que en realidad vale, estaré más conforme y
papá irá en tal viaje con m,1S holgura económica.
-Se lo diré al «jefe», esta misma noche ...
Le iba a recomendar a clla' que tratase de representar bien su
papel para que sus padres no tuviesen la duda de que les estaba
engañando en lo de acompañarles en el viaje, pero estaba de más su
advertencia, porque María del Carmen obraba con la serenidad de
quien ha resuelto consumar, contra sí misma, un suicidio perfecto.
Pailón insistió en conducirla hasta la esquina próxima a su
casa, y quienes la vieron viajando en aquel automóvil, imaginaron
la verdad en el acto. Cuando ella llegó a su casa, pasó por la parte
de atds y le dijo a la sirvienta que le preparara un buen caldo,
374
w
Cel11enterio sin cmces
porque se había antojado tomarlo en la misma forma que a su
padre le gustaba mucho.
Evitó contestar a su madre las preguntas que le dirigía, mientras la miraba con ternura, sin atreverse a darle la noticia de que,
d~//¿>))d'//7/f//kl /.lOcJ.lL; c))..¡ YO)YC.dl d' fe/" k);~pO/"~I/Cen I//U )JOf.:l
m,ís ya no estarían solas.
María del Carmen no se sentía más mala de lo que era el día
anterior, a pesar de (llle el rumor de su entrega ya iría caminando,
acaso como un hecho cumplido, sin haber ella dejado de ser virgen aún ...
En el fondo, sin embargo, iba sintiendo unas náuseas indefinibles, que estaba segura de que no se curarían con remedios caseros, porque era una clase de asco que una parte de ella misma
comenzaba a sentir por la corrupción de algo que iba hcdiéndole
ya entre su alma y el sacrificio de su cuerpo.
No se atrevía a hurgar violentamente en sí misma, para culparse o ¡¡bJ(]}vers{~ como .s1n COllOÓllÚe11l0 de C:lusa su jmo)eré1J7cia lo hubiese hecho contra otra mujer en sus mismas circunstanClas ...
375
La comedia
~ ra la primera vez que dormía sin sus padres en aquella
casa en donde había pasado tantos años de felicidad. Se sentía tan
sola que le parecía una pesadilla.
ToJo aqucllo había sido tan apresurado, tan inaudito, que
María del Carmen daba vueltas en la cama. pasada la medianoche, sin esperanzas de conciliar el sueño.
La ayudó en la dolorosa comedia de engañar a los suyos, la
determinación de su madre de asirse como a circunstancia creada
por uno de esos milagros de la Virgen, a la cual ella habíale ofrccido tantas promesas, a la orden y término de cuarenta y ocho horas
para que abandonaran el país, que le había dado el gobierno.
Teófilo Pailón le habló a don Pedro en una forma en que le
hizo conocer -en tono dramático- que aquella orden de expulsión se había tomado «para no tener que llevarse a cabo medidas más extremas contra su persona».
Entre la abierta amenaza de muerre, y la expulsión, ellos
escogieron la última como el milagro que doña Margot esperaba. Para su marido, era una verdadera solución, porque sus fuerzas estaban llegando a un límite en que su organismo no podría
resistir tn.1s.
377
Andrés Requena
.,
La cárcel seguía convertida en un infierno, especialmente aquellas celdas de donde, al parecer, sólo se salía a la manera trágica de
Pedrito Olivieri y l-Ioracio Castro.
Los baños de agua colectivos se repetían hasta seis veces por
día, y los bidones con los excrementos eran expresamente olvidados por los limpiadores hasta dos veces seguidas...
Cuando ellos recibieron la noticia de su libertad, don Pedro
se alegró más por sus compañeros de trabajo que por él mismo,
porque Robles y Lira estaban ya al borde de la muerte de débiles
y enfermos. Los demás les vieron salir con la esperanza de que
luego el tirano sería clemente con ellos.
Antes de dejarlo salir de la cárcel, y cuando los otros se habían
ya marchado a Don Pedro le llevaron al hospital militar contiguo
y le inyectaron algo que debió ser quinina. El mismo médico le
dijo, como una orden m~ís que como un ofrecimiento, que al otro
día le iría a poner a su casa otra inyección, y que se repondría
pronto, porque sólo necesitaba alimentarse bien y una media docena de aquellas dosis que acababa de ponerle, para restablecerse.
Lo que le hizo no quererse acostar más como un enfermo fue,
sin embargo, la increíble realidad de sentirse libre otra vez, de no
estar encerrado detrás de aquellos barrotes, de saber que un par
de guardias no vendrían a buscarle a medianoche para torturarle, o para cruciticarle a tiros allí mismo como al· negro Horacio.
Pailón les había echado un discurso acerca de «la generosidad
del ilustre jefe y benefactor de la patria»; les hizo ver «que a su
clemencia ellos debían el estar libres de nuevo, porque él decidía
ser magnánimo y perdonarles el duro castigo que merecían».
oo. y~ sin rodeos, les advirtió que, donde quiera que se encontrasen, debían abstenerse de hablar mal del gobierno, «porque el
brazo de Trujillo tenía medios para llegar a todas partes» ...
María del Carmen le vio llegar y tuvo que hacer un esfuerzo
para poder mirarle a los ojos, como antes. Pero la alegría de doña
378
........................................................................................................................................................... Celllcllleri()sill cruces
Margot la ayudaba a fingir, porque su madre parecía que en una
hora había recobrado toda su pasada vitalidad.
La muchacha hizo planes, junto con ellos, para el viaje inminente. Procedía como si en realidad fuera a partir en el avión que
los sacaría del país amado pero ahora convertido en una enorme
prisión colectiva.
Pailón le había dicho a don Pedro, terminantemente:
-Usted no saldrá de la casa... Todo lo que necesite se le procurará oportunamente...
A la mañana siguiente, mientras tomaban el desayuno y se
desesperaban pensando cómo podrían realizar tantas diligencias
sin abandonar la casa, se presentó Fello Canal, el usurero que
había comprado la imprenta. Una seriedad en que quería denotar la culpa de su vieja transacción con María del Carmen le imprimía a su ros~ro un carácter casi cómico. La muchacha sintió
ganas de reír, pero le dijo a su padre, mirando significativamente
al usurero:
-Tú de seguro conoces a Fello Canal, papá... Él fue quien
nos compró la imprenta .
-Él fue quien nos -el viejo iba a decirle que le robó la
imprenta, pero un gesto del recién llegado lo detuvo.
-A eso vengo -le explicó-o Deseo saber cuál es el verdadero valor de su negocio, para pagarle.:. He sabido que ustedes se
marchan, y no quiero quedarme con nada que pueda luego parecer ilegal. ..
«j Es un buen cómico!» -pensó la muchacha.
Como venía con orden dc aceptar términos, y no de imponerlos, el precio que pagó le hizo sudar frío, porque él estaba
seguro de que Satán Trujillo se negaría a devolverlc luego tal cantidad.
Siempre listo para tomar ventaja de quienes consideraba en
desgracia, le preguntó si podría qucdarse como representante de
379
V
A mirés Req//''1Ia
ellos para alquilar la casa, enviándoles los alquileres al extranjero.
Fue aquella una proposición que María del Carmen no pudo
evitar que su padre aceptara, porque tenía miedo de que las razones que expusiese en su contra la fueran a delatar.
Luego vino un fotógrafo para hacerles retratos para los pasaportes, y el médico militar volvió aún un par de veces. María del
Carmen notó que dos guardias pasaban a mcnudo frente a la
casa, y tuvo la sensación de que, más que a su padre, cuidaban de
ella misma...
Muchas cosas tuvo que dejar doña Margot que la hicieron
llorar de pena. Objetos amados que eran parte de su vida, tuvo
que dejarlos abandonados, porque en las pocas maletas que podían llevar sólo cabía lo indispensable. Pero el precio que creía
pagar era pequeño frente al enorme beneficio de libertad que
obtenían en cambio, aunque fuera lejos de todas las cosas que
durante una vida entera ellos aprendieron a amar desesperadamente.
Revolviéndose en la cama, María del Carm::n pcnsaba: «¡Si
pudiese olvidar! ¡Si pudiese dormir un par de días seguidos!»
Recordaba las largas horas de espera, en que veía acercarse la
partida, temhlando de incertidumbre.
Su padre no le había mencionado el nombre de Miguel
Perdomo, y ella no quiso preguntarle, temerosa de que circunstancias que desconocía los hubieran enemistado en alguna forma. Fue en el aeródromo, mientras examinaban los pas<lpones ya
visados por el consulado norteamericano por un año, como visitantes, que él se le acercó.
-¿Cómo est,b, María del Carmen? -su voz era cálida como
siempre, pero era un fantasma del hombre fuerte y lleno de vida
que ella vio por última vez meses atrás.
-Bien, Miguel, y contenta de verte libre y junto con nosotros en el mismo avión... y hacia el mismo destino...
380
.,
Celllelltel'io sin emees
Fuc un discurso muy largo, y temió que a él le sonara falso,
pero no pudo evitar que las palabras le salieran tan cursis, y sin el
control que había demostrado poseer frcnte a todo lo demás.
Miguel llevaba en la mano una pequeña maleta, que la muchacha adivinó casi vacía, pero tuvo la esperanza de que su padre
se ofreciese a ayudarle, antes de separarse en el exilio.
Estaban ya en sus asientos, con los motores en marcha, cuando un inspector de emigración le pidió a ella su pasaporte de
nuevo. María del Carmen, ante la tardanza para que la sacaran
del avión, tuvo la remota esperanza de que podría escapar, pero
se convenció entonces de que era un sueño demasiado bueno
para que no se hiciera pedazos.
El inspector le dijo, como sin darle importancia a sus palabras:
-Venga conmigo, sólo por un minuto, para poner en claro
ciertos detalles...
Don Pedro quiso seguirla, pero se le advirtió que no era necesario. En una esquela, que escribió en unos minutos, le explicaba
a su padre que debía perder este avión y que en un par de días los
alcanzarían, en Nueva York.
¿Le creerían;> Ella no era tan buena actriz, después de todo, sc
aseguraba estrujando su cabeza en la almohada. Su padre -le
dijeron después-, quiso quedarse tambien, pero no le dejaron
ni moverse de su asiento.
Dicha farsa había sido representada tantas veces, que más
pronto de la cuenta hasta el mismo Miguel sabría su fin ... Pero no
se arrepintió de lo que había hecho, porque aquello que llamarían deshonor de su cuerpo, era un precio pequeño, pequeñísimo, comparado con lo que obtuvo en cambio...
El sueño le cntraba al fin, y María del Carmen se iba qucdando dormida con la frescura de la madrugada. Pero su sueño llegaba agitado, y poblado de fantasmas ...
381
Dos pesadillas
«
~ces desconocidas atronaban las ciudades. Eran mi-
les y miles de gente* que gritaba, en una fiesta dionisíaca de alegría, celebrando la muerte del tirano.
«Unos decían:
-»¡Gracias a Dios se murió Trujillo!
«y otros:
«-¡Murió al fin la hiena de San Cristóbal!
«Voces que tenían influencias lejanas, repetían muchas veces,
como si quisieran asegurarse de que no las estaban engañando:
«-El chacal del Caribe... ¡Ha muerto!
«Brujos que veían en él un renegado, porque ni los lazos supremos de la sangre y del bautismo supo respetar, aullaban:
«-Mandinga ha muerto, y tendrá que ahogarse cien veces
antes de que pueda convertirse en 'luá', como nosotros!
«Desde los campos, desde todos los campos que el tirano había manchado con sangre de hermanos, se unían voces de júbilo
que subían por carreteras y caminos reales, llenando el día y la
noche con la buena nueva de su muerte.
* N. del E.: gentes que gritaban, en el original.
383
V
Arulrés RequeIUl
«Entre los cantos, hacían pausa para decirle a los demás.
«-Hay que colgar su cadáver, nueve días en cada poblado,
para que las muertes que él hizo estén en paz.
«-Mejor es poner su cabeza entre una urna d~ vidrio, y pasearla constantemente, por escuelas, presidios y hospitales, para que
recuerden que, hasta hombres con siete vidas como él, un día al fin
tienen que quedarse yertos, y comenzar a expiar sus pecados...
«María del Carmen se sentía ir envuelta en una túnica verde,
como la esperanza, con sus cabellos llenos de gardenias y unas
sandalias que tenían la virtud de mantenerla caminando sin que
sus pies dieran muestras de cansancio.
«Muchas vírgenes iban junto a ella, reclamando el derecho de
poner el cadáver de Trujillo entre una hoguera de vigas de cuaba,
para que sus cenizas tuvieran que quemarse tanto, tanto, que ni la
madre tierra se manchara con lo que pudiera quedar de su cuerpo asqueroso. NI el viento debía ensuciarse con ellas, porque las
cenizas que van a posarse sobre las flores tienen que ser cenizas de
gente pura. Los ríos debían rechazar hasta la rr:ínima parte de las
onzas de agua que aquel cuerpo pudiera devolver, porque el agua
de los ríQs alimenta a animales recién nacidos y lava senos de madres y cuerpos de niños limpios como las alboradas.
«María del Carmen hacía oír su voz por encima de todas las
voces. Por encima de rezadores profesionales y de búhos hipócritas. Era como un clarín su canción de alegría. Y el tono de sus
palabras era penetrante y sonoro, y largo e incansable.
«Las vírgenes que iban con ella llevaban sus sexos expuestos,
como prueba de que su violación les daba derecho, sobre todo y
sobre todos, a deshacer más allá del polvo y de las cenizas al sátiro
que las hizo miserables. Sus senos llevaban pezones de fuego, como
si fueran cicatrices que les recordara a los muertos y a las viudas
de los muertos, que ellas eran las primeras en tener derecho al
desquite.
384
...,
Ct'lnente'l'io sin cruces
«Voces desconocidas, pero alegres, repetían:
«-iMurió asesinado!
«-¡Murió con su cuerpo podrido! iTenía lepra por dentro y
por fuera!
«-iMurió colgado de muchos árboles en donde el tirano mismo le arrancó la vida a cientos y cientos de seres humanos!
«-iMurió hecho pedazos, porque perros hambrientos averiguaron su talón de Aquiles, y penetraron entre guardias y bayonetas, para vengarse de sus maldades!
«-¡Murió de los siete pecados capitales y de las cien lacras
que podían llenar su cuerpo canceroso!
«A María del Carmen no le importaba la causa de su muerte,
y su alegría era honda y penetraba más allá de la realidad y del
ensueño. No le importaba la causa de su muerte porque le bastaba con que estuviese mucrto, ¡muerto! Sin que pudiera tocar la
vibrante vitalidad de sus sentidos ni provocar cn su rostro más
muecas de asco y de repulsión.
«Voces de toJas partes del mundo llegaban a la isla, reclamando
como ella misma, el derecho de esconder los restos de aquel personaje siniestro, que fue vergüenza de los mismos asesinos e hizo C11mudecer de espanto a incendiarios y ladrones. Querían librarle a
los mismos elementos el que se mancharan con la podredumbre de
su podredumbre. E iban ahogando las vóces de las viudas y de las
vírgenes, porque reclamaban un derecho de siglos que ellas desconocían. Un derecho sin nombre, que sólo la memoria de los contemporáneos de Judas y de Nerón podían aducir.»
María del Carmen era feliz, y hasta dejó descansar su voz en
aquella algarabía de júbilo. Se sentía liviana y pura como nunca, y
385
V
A udrés Reqllell4
si el sol de la mañana comenzaba a sacar luces de terciopelo de sus
cabellos en desorden sobre la almohada, era porque el tiempo es
más perseverante que el ensueño, y la mañana más llena de interrogaciones que la noche misma.
Toques continuos en la puerta iban derrumbándole su castillo de sueños, hasta que tuvo que sacudir la cabeza, como si al
hacerlo rompiera el hilo mágico de algo extraordinario.
Despierta al fin, se puso triste, porque recordó su sueño y
tuvo que alcanzar la realidad de sus zapatillas para preguntarle a
la buena mujer que le llamaba:
-¿Es muy tarde, Toña?
-Sí... La quise despertar antes, pero tenía el rostro como He·
no de risa y esperé, hasta que se juntaron dos mensajes para ti ...
María del Carmen abrió primero un cablegrama porque adivinaba que era de su padre, pidiéndole en él que se diese prisa,
porque la esperaría en Puerto Príncipe. Ella ideó una respuesta
en que les rogaría siguieran hasta Nueva York, porque se tomaría
algún tiempo en alcanzarlos... ¿Descubrirían ya su secreto? -El
otro mensaje era de Teófilo Pailón, y le decía a dónde tenía ella
que ir, antes de aquel mismo mediodía...
Hasta tuvo ganas de sonreír, porque le pareció una hora extraña para que alguien la eligiera para .cuestiones de amor. ¿Por
qué no ir enseguida? -se preguntó, resuelta.
Habían cumplido con la primera parte de aquel trato que ella
misma propuso, y ahora le tocaba cumplir a su vez. Conocía la
dirección de la casa en que le daban la cita, y pensó que le sería
fácil ir hasta allí. El ruido de un automóvil la hizo ¿arse cuenta de
que, en su misma puerta, y ante la terrible curiosidad de los vecinos, se había detenido el coche negro y largo, como un ataúd, en
cuyo frente brillaban las cinco estrellas del dictador, y el fatídico
número uno de su placa dorada...
386
... .
Celllenlerio sin en/l'es
Quería pregonar el secreto de su entrega, y deseaba que se
supiese que la mujer que lo había rechazado por largo tiempo,
era ya suya, como tantas otras.
Ella se terminó de vestir, yal entrar en el automóvil el guardia
que lo manejaba no le hizo pregunta alguna y comenzó a correr,
en la misma forma autoritaria e insolente con que los esbirros de
«la escuela del alba» conducían a sus víctimas en el silencio de la
noche.
Hubiera querido morirse entonces en alguna forma misteriosa, que la librara del dolor físico que produce la agonía y de la
suerte de seguir viviendo con la angustia dolorosa de sentirse como
una mujer marcada. El espíritu romántico le gritaba que era mejor morir que entregarse, porque así lo demandan las viejas leyes
del honor.
La rebelde concepción que tenía de su derecho a vivir, y, sobre todo, de lo ridículo que juzgaba basar el honor en el arcaico
prurito de la virginidad, la hacía rechazar la idea de la muerte.
Porque su entrega no sería una caída vulgar. Ni amor ni dinero la
impulsaban. Ni pecado ni venalidad. ¡Ella saldría tan limpia -ante
su misma conciencia- como lo estaba ahora mismo!
La ansiedad de vivir, de seguir siendo testigo del drama que la
humanidad presentaba en el confuso escenario de su época, la
obligada a decidirse por la lucha. Llegaba a afitmarse en la idea
de que así como los pueblos pueden reconstruirse después de un
cataclismo y reaccionar espiritualmente al liberarse de negros años
de esclavitud, también los individuos podían continuar buscando el camino de la perfección, al sacudir de su epidermis la mancha que circunstancias hijas de las horas trágicas que vivían pudieron momentáneamente salpicarles de impureza, pero no enfangar permanentemel1le su destino.
Además -su esperanza la animaba- tenía la certidumbre
de que se le presentaría una cercana oportunidad para provocar
387
v
Andrr!s Rcqu<'I1tt
la muerte del tirano. Nadie lo odiaba más que ella, y hay cientos
de caminos por los que se puede acelerar el fin de un enemigo...
Acaso podría darle una mano de ayuda a quien se acercase a tal
hiena con un puñal, o estrecharle su cuerpo con salvaje vigor
mientras alguien -tan lleno de odio como ella- cribara el cuefpo mestizo de Trujillo con una salva de plomo... ¡Acaso podría
hacerlo ella misma! ¡Matarlo, matarlo!
La gente la veía pasar en el carro del tirano y la miraban sin
asombro, porque estaban curados de espanto por esdndalos de
tal naturaleza. Algunos bajaban la cabeza, avergonzados, como si
en vez de María del Carmen vieran en su puesto a hijas o hermanas que antes que ella sufrieron igual deshonor.
Su paso era como un símbolo de la dolorosa humillación del
país, que tenía que seguir tolerando el oprobio de una tiranía en
la cual el crimen estaba primero que la ley, y bayonetas yametralladoras imponían la voluntad absoluta de un asqueroso señor de
horca y cuchillo.
y el coche negro aumentaba su aire de carroza funeraria al
cruzar por las calles desiertas, chocando solamente con miradas
de un odio que esperaba sin tregua la hora final del desquite y la
victoria.
FIN
388
,,'
EDICIONES
FERILlBRO
1.
Salomé Ureña de Henríquez.
Poesías completas, 1997.
2.
Sherezada Vicioso (Chiqui).
S,'¡omé Urcña de Henríquez (1850-1897).
A cien años de un magisterio, 1997.
3.
Daisy Cocco de Filippis.
Tertuliando (Hanging out), 1997.
4.
Frank Moya Pons:
Bibliografía de la literatura dominicana 1820.1990, 1997.
(2 volúmenes).
5.
José Chez Checo, compilador.
Ideario de Luperón (1839-1897),1997.
6.
Bmno Rosario Candelier.
El sentido de la cultura, 1997.
7.
Lupo Hernández Rueda.
La generación del 48, 1998.
(2 volúmenes).
8.
María Ugarte.
Estampas coloniales: siglos XVI-XIX, 1998.
(2 volúmenes).
9.
Manuel Valldeperes.
Obra crítica en el periódico El Caribe, 1962-1969,1998.
(3 volúmenes).
10.
Danilo de los Santos
y Carlos Fernández Rocha, relatores.
Este lado del país llamado el Norte, 1998.
11.
Oiga Martha Pérez y Margarita Luciano López.
Cuentos infantiles, 1999.
(Colección Dienteleche 1).
12.
Enrique Pérez Díaz y Eleanor Grimaldi Silié.
Cuentos infantiles, 1999..
(Colección Dientelcche 11).
13.
Pedro Mir
Hay un país en el numdo (Poema gris en vtlrias ocasiones), 1999.
(Edición rústica).
14.
Pedro Mir.
Hay un país en el numdo (Poema gris en varias ocasiones), 1999.
(Edición de lujo).
15.
Adolfo Castañón.
Tránsito de Octavio Paz (1914-1998)
seguido de Recuerdos de Coyoacán, 1999.
16.
Coloquios '98,1999.
17.
M éxico y Repúblic(l Dominicana
Perspectiva bistórica y contemporánea, 1999.
18.
Francisco López Sacha y José Rafael Lantigua.
Islas en el sol
(Antología del cuento cubano y dominicano), 1999.
19.
Sonetos l 2000.
20.
JoséRafael Lantigua.
Buscando tiempo para leer
(Los 10 posibles derechos del lector), 2000.
21.
Coloquios '99, 2000.
22.
Guillemlo Piña-Comreras, editor.
En primera persona. Entrevistas con Juan Bosch, 2000.
23.
Carlos Esteban Deive.
Recopilación diplómatica
relativa a las colonias española y francesa
de la isla de Santo Domingo 1684·1801,2000.
24.
Juan Bosch.
Cuentos, 2000.
(Edición de lujo).
25.
Enid Vian Audivert y BrunilJa Conlreras.
Cuentos infantiles, 2000.
(Colección Diente1eche lIJ).
26.
Ornar Felipe Mauri Sierra y Aída Bonnelly de Díaz.
Cuentos infantiles, 2000.
(Colección Diente1eche IV).
27.
Henri Meschonnic.
Crisis del signo. Política del ritmo y teoría del lenguaje, 2000.
-Crise du signe. Politique du rythne et théorien du langage(traducido del francés por Guillermo Piña-Contreras).
28.
Guillermo Piiia-Contreras.
]uanBosch
1magen, trayectoria y escriwra, 2000.
(2 volúmenes).
29.
Enriquillo Sánchez:.
Para liSO oficial solamente, 2000.
30.
Cuentos breves, 2000
31.
Coloquios 2000,2000
32.
Franklin Gutiérrez
Evas temmales:
biobibliografías de 150 autoras dominicanas, 2000
392
33.
Franklin Gutiérrez
Juan Bose/): vida y obra. Seminario Internacional, 2000
393
Esta obra
CAMINO DE FUEGO Y
CEMENTERIO SIN CRUCES,
de Andrés Requena,
terminó de imprimirse en el
mes de abril del año 2001,
dentro del programa de EDICIONES FERILIBRO, Núm. 34,
en la Editora Centenario, en Santo Domingo,
Ciudad Primada de América,
República Dominicana