Constant, B. - Sobre la libertad de los antiguos comparada a la de los moderrnos
Anuncio
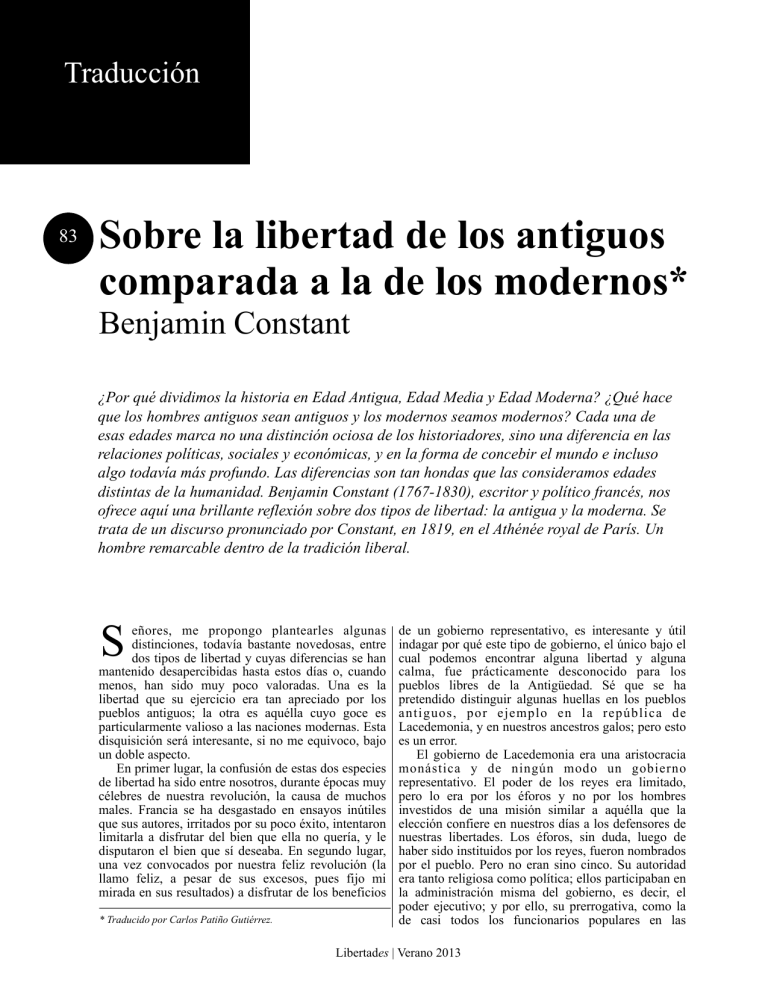
Traducción 83 83 Sobre la libertad de los antiguos comparada a la de los modernos* Benjamin Constant ¿Por qué dividimos la historia en Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna? ¿Qué hace que los hombres antiguos sean antiguos y los modernos seamos modernos? Cada una de esas edades marca no una distinción ociosa de los historiadores, sino una diferencia en las relaciones políticas, sociales y económicas, y en la forma de concebir el mundo e incluso algo todavía más profundo. Las diferencias son tan hondas que las consideramos edades distintas de la humanidad. Benjamin Constant (1767-1830), escritor y político francés, nos ofrece aquí una brillante reflexión sobre dos tipos de libertad: la antigua y la moderna. Se trata de un discurso pronunciado por Constant, en 1819, en el Athénée royal de París. Un hombre remarcable dentro de la tradición liberal. S eñores, me propongo plantearles algunas distinciones, todavía bastante novedosas, entre dos tipos de libertad y cuyas diferencias se han mantenido desapercibidas hasta estos días o, cuando menos, han sido muy poco valoradas. Una es la libertad que su ejercicio era tan apreciado por los pueblos antiguos; la otra es aquélla cuyo goce es particularmente valioso a las naciones modernas. Esta disquisición será interesante, si no me equivoco, bajo un doble aspecto. En primer lugar, la confusión de estas dos especies de libertad ha sido entre nosotros, durante épocas muy célebres de nuestra revolución, la causa de muchos males. Francia se ha desgastado en ensayos inútiles que sus autores, irritados por su poco éxito, intentaron limitarla a disfrutar del bien que ella no quería, y le disputaron el bien que sí deseaba. En segundo lugar, una vez convocados por nuestra feliz revolución (la llamo feliz, a pesar de sus excesos, pues fijo mi mirada en sus resultados) a disfrutar de los beneficios * Traducido por Carlos Patiño Gutiérrez. de un gobierno representativo, es interesante y útil indagar por qué este tipo de gobierno, el único bajo el cual podemos encontrar alguna libertad y alguna calma, fue prácticamente desconocido para los pueblos libres de la Antigüedad. Sé que se ha pretendido distinguir algunas huellas en los pueblos antiguos, por ejemplo en la república de Lacedemonia, y en nuestros ancestros galos; pero esto es un error. El gobierno de Lacedemonia era una aristocracia monástica y de ningún modo un gobierno representativo. El poder de los reyes era limitado, pero lo era por los éforos y no por los hombres investidos de una misión similar a aquélla que la elección confiere en nuestros días a los defensores de nuestras libertades. Los éforos, sin duda, luego de haber sido instituidos por los reyes, fueron nombrados por el pueblo. Pero no eran sino cinco. Su autoridad era tanto religiosa como política; ellos participaban en la administración misma del gobierno, es decir, el poder ejecutivo; y por ello, su prerrogativa, como la de casi todos los funcionarios populares en las Libertades | Verano 2013 84 La Libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix, 1830, Museo del Louvre, Francia. antiguas repúblicas, lejos de ser simplemente una barrera contra la tiranía, se convertía algunas veces ella misma en una tiranía insoportable. El régimen galo, que se parecía bastante a cierto partido, era a la vez teocrático y militar. Los sacerdotes gozaban de un poder sin límites. La clase militar y la nobleza poseían privilegios muy insolentes y muy opresivos. El pueblo no tenía derechos ni garantías. En Roma, los tribunos tenían, hasta cierto punto, una misión representativa. Constituían los órganos de los plebeyos que la oligarquía, que en todos los siglos es la misma, sometió (derrocando a los reyes) a una muy dura esclavitud. El pueblo ejercía directamente, a pesar de todo, una gran parte de los derechos políticos. Se congregaba para votar las leyes, para juzgar a los patricios acusados: no había en Roma por lo tanto sino vagos vestigios del sistema representativo. Este sistema es un descubrimiento de los modernos y verán, señores, que el estado de la especie humana en la Antigüedad no permitía a una institución de esta naturaleza introducirse o establecerse. Los pueblos antiguos no podían ni sentir su necesidad ni apreciar sus ventajas. Su organización social los conducía a desear una libertad completamente diferente a aquélla que nuestro sistema nos asegura. Dedicaré el discurso de esta noche a demostrarles esta verdad. En primer lugar, pregúntense ustedes, señores, lo que hoy en día entiende por la palabra libertad, un inglés, un francés, un estadounidense. Para cada uno de ellos consiste en el derecho de no someterse sino a las leyes, de no ser ni arrestado, ni detenido, ni ejecutado, ni maltratado de ninguna manera, a causa de la voluntad arbitraria de uno o varios individuos. Es para cada uno de ellos el Libertades | Verano 2013 85 85 derecho de decir su opinión, de elegir una profesión y ejercerla, de disponer de su propiedad, incluso abusando de ella; de ir, de venir sin permiso y sin dar explicación de sus motivos o de sus procederes. Es para cada uno de ellos el derecho de reunirse con otros individuos, ya sea para compartir sus intereses o profesar el culto que él y sus asociados prefieran, ya sea simplemente para colmar sus días o sus horas de la manera más acorde a sus inclinaciones, a sus fantasías. En fin, es el derecho, para cada uno de ellos, de influir en la administración del gobierno, ya sea para el nombramiento de todos o de algunos funcionarios, ya sea para las representaciones, las peticiones, las solicitudes, a las que la autoridad está más o menos obligada de tomar en consideración. Ahora comparen esta libertad con la de los antiguos. Ésta consiste en ejercer colectiva y, en particular, directamente varias partes de la soberanía, en deliberar en la plaza pública a propósito de la guerra y de la paz, en firmar con los extranjeros tratados de alianza, en votar las leyes, en pronunciar sentencias, en examinar las finanzas, los actos, la gestión de los funcionarios, en hacerlos comparecer ante el pueblo entero, en imputarlos, en condenarlos o en absolverlos; pero al mismo tiempo que era eso lo que los antiguos llamaban libertad, admitían como compatible con esta libertad colectiva la subordinación absoluta del individuo a la autoridad del todo. No encontraremos en ellos prácticamente ninguno de los beneficios que, como vimos, formaban parte de la libertad de los modernos. Todas las acciones privadas están sometidas a una vigilancia severa. Nada se dejaba a la independencia individual, ni las opiniones, ni las profesiones, ni sobre todo la religión. La facultad de elegir su religión, facultad que nosotros consideramos como uno de nuestros derechos más preciados, habría parecido para los antiguos un crimen y un sacrilegio. En las cosas que nos parecen más útiles, la autoridad del cuerpo social se interpone e importuna la voluntad de los individuos. Terpandro no puede, entre los espartanos, agregar una cuerda a su lira sin que los éforos se ofendan. En las relaciones más domésticas, la autoridad interviene igualmente. El joven espartano no puede visitar libremente a su nueva esposa. En Roma, los censores llevan un ojo escrutador al interior de las familias. Las leyes regulan las costumbres y como las costumbres lo abarcan todo, no hay nada que las leyes no regulen. Así, entre los antiguos, el individuo, soberano casi habitual en todos los asuntos públicos, es esclavo en todas las relaciones privadas. Como ciudadano, decide la paz y la guerra; como particular está circunscrito, es observado, reprimido en todos sus movimientos; como parte del cuerpo colectivo, puede ser a su vez privado de su estado, despojado de su dignidad, desterrado, condenado a muerte, por la voluntad discrecional de la colectividad de la cual es parte. Entre los modernos, en cambio, el individuo – independiente en su vida privada– no es, incluso en los Estados más libres, soberano sino en apariencia. Su soberanía está restringida, casi siempre suspendida; y si en épocas concretas (aunque raras), durante las cuales se le satura de precauciones y obstáculos, ejerce esta soberanía, no es sino para abdicarla después. Debo detenerme aquí un momento, señores, para superar una objeción que se me podría hacer. Existe una república de la Antigüedad en la que el sometimiento de la existencia individual al cuerpo colectivo no es tan profundo como el que he descrito. Esta república es la más célebre de todas. Se puede adivinar que estoy hablando de Atenas. Volveré sobre este asunto más tarde y, reconociendo la verdad de este hecho, les explicaré la razón. Veremos por qué, de entre todos los Estados antiguos, Atenas es aquél que más se ha parecido a los modernos. En el resto de lugares, la jurisdicción social era ilimitada. Los antiguos, como dice Condorcet, no tenían idea de los derechos individuales. Los hombres no eran, por así decirlo, más que máquinas para las cuales la ley regulaba los resortes y dirigía las ruedas. El mismo sometimiento caracterizaba los más bellos siglos de la república romana; el individuo se había perdido de alguna manera en la nación, y el ciudadano en la ciudad. Rastrearemos ahora el origen de esta diferencia esencial entre los antiguos y nosotros. Todas las repúblicas antiguas estaban encerradas en límites estrechos. La más poblada, la más poderosa, la más considerable de ellas, no era igual en su extensión al más pequeño de los Estados modernos. Por una consecuencia inevitable de su escaso tamaño, el espíritu de estas repúblicas era beligerante; cada pueblo atacaba continuamente a sus vecinos o era atacado por ellos. Impulsados así por la necesidad, unos contra otros, luchaban o se amenazaban incesantemente. Los que no querían ser conquistadores no podían desarmarse ante el riesgo de ser conquistados. Todos compraban su seguridad, su independencia, su existencia entera, al precio de la guerra. Ella era el interés constante, la ocupación casi habitual de los Estados libres de la Antigüedad. Por último, y por una consecuencia igualmente necesaria de esta forma de ser, todos estos Estados tenían esclavos. Las profesiones mecánicas e incluso, en algunas naciones, las profesiones industriales se Libertades | Verano 2013 86 La muerte de Marat, Jacques-Louis David, 1793, Museos reales de Bellas Artes de Bélgica, Bruselas, Bélgica. encomendaron a las manos atadas por las cadenas. El mundo moderno nos ofrece un espectáculo completamente opuesto. Los más pequeños Estados de hoy son incomparablemente más grandes que Esparta o Roma en sus cinco siglos. La división misma de Europa en varios Estados se debe a los progresos de la Ilustración, más aparente que real. Mientras que cada pueblo, en otro tiempo, constituía una hambruna aislada, enemiga nacida de otras familias, ahora existe una masa de hombres que aunque portan diferentes nombres y diversas formas de organización social, es homogénea en su naturaleza. Es lo suficientemente fuerte como para no temer de las hordas bárbaras y lo suficientemente iluminada como para que la guerra le sea achacada. Su tendencia uniforme se dirige hacia la paz. Esta diferencia implica otra. La guerra es anterior al comercio, ya que la guerra y el comercio son sólo Libertades | Verano 2013 87 87 dos maneras diferentes para lograr el mismo objetivo: el de poseer lo que uno desea. El comercio no es sino una ofrenda a la fuerza del poseedor por parte del aspirante a la posesión. Éste es un intento de obtener por las buenas lo que no se espera ya conquistar por la violencia. Un hombre que fuese siempre fuerte, no se le ocurriría jamás la idea del comercio. Es la experiencia que (demostrándole que la guerra, es decir, el uso de su fuerza contra la fuerza de otro, lo expone a diversas resistencias y diversos fracasos) lo lleva a recurrir al comercio, es decir, una forma más suave y más segura de comprometer el interés de otro para consentir a la conveniencia del interés propio. La guerra es el impulso, el comercio es el cálculo. Pero, por ahí mismo, deberá llegar una época en que el comercio sustituya a la guerra. Hemos llegado a esa época. No quiero decir que no había, entre los antiguos, pueblos comerciantes; sino que estos pueblos eran de alguna manera una excepción a la regla general. Las limitaciones propias de un discurso no me permiten indicarles todos los obstáculos que se planteaban entonces al progreso del comercio; los conocen tan bien como yo: no mencionaré más que uno. La ignorancia de la brújula forzaba a los marinos de la Antigüedad a no perder de vista las costas sino en la medida que les era posible. Cruzar las columnas de Hércules, es decir, pasar el estrecho de Gibraltar, se consideraba la empresa más atrevida. Los fenicios y los cartagineses –los navegantes más hábiles– no se atrevieron a hacerlo sino muy tarde y su ejemplo se mantuvo mucho tiempo sin ser imitado. En Atenas, de la cual hablaremos en breve, los intereses marítimos fueron aproximadamente del sesenta por ciento, mientras que el interés común tenía apenas el doce, por lo que la idea de una navegación lejana suponía la del peligro. Además, si me pudiera permitir una digresión que desgraciadamente sería demasiado larga, les mostraría, señores –por el detalle de las costumbres, de los hábitos, del modo de los intercambios de los pueblos comerciantes de la Antigüedad con otros pueblos–, que su comercio en sí estaba, por así decirlo, impregnado del espíritu de la época, de la atmósfera, de la guerra y de la hostilidad que los rodeaba. El comercio en ese entonces era un feliz accidente; ahora es el estado ordinario, el objetivo único, la tendencia universal, la vida verdadera de las naciones. Quieren el descanso; con el descanso el bienestar y, como fuente del bienestar, la industria. La guerra es cada día un medio más ineficaz para cumplir sus deseos. Sus posibilidades no ofrecen ni a los individuos ni a las naciones los beneficios que igualen los resultados del trabajo pacífico y de los intercambios regulares. Entre los antiguos, una guerra afortunada sumaba en esclavos, en tributos, en territorios compartidos, a la riqueza pública y particular. Entre los modernos, una guerra afortunada cuesta infaliblemente más de lo que vale. Finalmente, gracias al comercio, la religión, el progreso intelectual y moral de la especie humana, no hay ya más esclavos en las naciones europeas. Los hombres libres deben ejercer todas las profesiones y satisfacer para todos las necesidades de la sociedad. Presentamos fácilmente, señores, el resultado necesario de estas diferencias. En primer lugar, la extensión de un país disminuye la importancia política que le corresponde a cada individuo. El republicano más obscuro de Roma y Esparta suponía una potencia. No ocurre lo mismo con el simple ciudadano de la Gran Bretaña o de Estados Unidos. Su influencia personal es un elemento imperceptible de la voluntad social que imprime al gobierno su dirección. En segundo lugar, la abolición de la esclavitud ha privado a la población libre del ocio que disfrutaba cuando los esclavos se encargaban de la mayor parte del trabajo. Sin la población esclava de Atenas, veinte mil atenienses no hubieran podido deliberar cada día en la plaza pública. En tercer lugar, el comercio, a diferencia de la guerra, no permite periodos de inactividad en la vida del hombre. El ejercicio continuo de los derechos políticos, la discusión diaria de los asuntos de Estado, las divergencias, los conciliábulos, todo el cortejo y todo el movimiento de las facciones, agitaciones necesarias, ocupación obligada –si me atrevo a emplear esta expresión– en la vida de los pueblos libres de la Antigüedad, que hubieran languidecido sin este recurso, bajo el peso de una inacción dolorosa, no ofrecerían sino molestias y fatigas a las naciones modernas, donde cada individuo, ocupado de sus negocios, de sus empresas, de los beneficios que obtiene o que espera obtener, no quiere ser distraído más que momentáneamente y lo menos posible. El comercio, en fin, inspira a los hombres un vivo amor por la independencia individual. El comercio atiende sus necesidades, satisface sus deseos, sin intervención de la autoridad. Esta intervención es casi siempre, y no sé por qué digo casi, esta intervención es siempre una molestia y un estorbo. Siempre que el poder colectivo quiere mezclarse en asuntos particulares, perjudica esos asuntos. Cada vez que los gobiernos pretenden Libertades | Verano 2013 ocuparse de nuestros negocios, lo hacen peor y de forma más dispendiosa que nosotros. Se los dije, señores, que abordaría de nuevo a Atenas, la cual podría servir como ejemplo para objetar mis afirmaciones, y sin embargo va a confirmarlas todas. Atenas, como ya lo dije, era de todas las repúblicas griegas, la más comercial: daba a sus ciudadanos mucha más libertad individual que Roma y que Esparta. Si pudiera entrar en detalles históricos, les haría ver que el comercio había hecho desaparecer en los atenienses varias de las diferencias que distinguen a los pueblos antiguos de los pueblos modernos. El espíritu de los comerciantes de Atenas era similar al de los comerciantes actuales. Jenofonte nos cuenta que, durante la Guerra del Peloponeso, sacaban sus capitales de Ática y los enviaban a las islas del archipiélago. El comercio creó entre ellos la circulación. Observamos en Isócrates rastros del uso de las letras de cambio. También observen lo mucho que sus costumbres se parecen a las nuestras. En sus relaciones con las mujeres –verán y cito de nuevo a Jenofonte–, los maridos satisfechos (cuando la paz y la amistad decente prevalece en el interior de la casa) deben ser considerados con la mujer demasiado débil ante la tiranía de la naturaleza, cerrar los ojos ante el poder irresistible de las pasiones, perdonar la primera debilidad y olvidar la segunda. En su trato con los extranjeros, se les verá prodigar los derechos propios de los ciudadanos a cualquiera que, instalándose con su familia, establezca un oficio o una fábrica; en fin, nos sorprenderá su excesivo amor a la independencia individual. En Esparta, dijo un filósofo, los ciudadanos corren cuando son llamados por el funcionario; en cambio, un ateniense estaría desesperado al pensar que depende del funcionario. Sin embargo, al igual que muchas otras circunstancias que decidían el carácter de los pueblos antiguos, en Atenas también existían las propias a esos tiempos; ya que había una población esclava, y el territorio era muy reservado, encontramos ahí vestigios de la libertad antigua. El pueblo hace las leyes, examina la conducta de los funcionarios, compele a Pericles a rendir cuentas, condena a muerte a los generales que habían mandado en la batalla de Arginusas. Al mismo tiempo, el ostracismo, arbitrariedad jurídica y elogiada por todos los legisladores de la época, repito, el ostracismo, que nos parece y debe parecernos una iniquidad repugnante, demuestra que el individuo estaba mucho más sometido a la supremacía del cuerpo social en Atenas que lo que hoy en día lo estaría en cualquier Estado libre de Europa. Se deduce de lo que acabo de describir que no podemos disfrutar, ya no, de la libertad de los antiguos, que consistía en la participación activa y constante en el poder colectivo. Nuestra libertad consiste en el disfrute pacífico de la independencia privada. La participación que en la Antigüedad tenían todos en la soberanía nacional no era, como ahora, una suposición abstracta. La voluntad de cada uno representaba una influencia real: el ejercicio de la voluntad era un placer vivo y repetido. Como resultado, los antiguos estaban dispuestos a hacer grandes sacrificios para la preservación de sus derechos políticos y de su participación en la administración del Estado. Todo el que sentía con orgullo todo lo que su voto valía, encontraba –en esta toma de conciencia de su importancia personal– una profunda indemnización. Esta compensación ya no existe para nosotros. Perdido en la multitud, el individuo casi nunca ve su influencia. Su voluntad jamás deja huella en la colectividad, nada confirma ante sus propios ojos el influjo de su cooperación. El ejercicio de los derechos políticos no nos ofrece sino una parte de los beneficios que los antiguos encontraban en ellos, y al mismo tiempo el progreso de la civilización, la tendencia comercial de la época, la comunicación de los pueblos entre ellos, han multiplicado y variado infinitamente los medios de la felicidad personal. De lo anterior se sigue que nosotros debemos sentirnos más apegados que los antiguos a nuestra independencia individual, porque los antiguos, cuando sacrificaban esta independencia en favor de los derechos políticos, sacrificaban menos para obtener más; mientras que nosotros, haciendo el mismo sacrificio, daríamos más para obtener menos. El objetivo de los antiguos era el reparto del poder social entre todos los ciudadanos de una misma patria; eso era lo que llamaban libertad. El objetivo de los modernos es la seguridad en el goce privado y llamamos libertad a las garantías concedidas por las instituciones para ese goce. Dije al principio que, por no percibir estas diferencias, algunos hombres bien intencionados habían causado infinitos males durante nuestra larga y agitada revolución. No complacería a Dios que yo les dirigiera a ellos reproches demasiado severos: su error es incluso excusable. No sabríamos leer las bellas páginas de la Antigüedad, no rastrearíamos las acciones de sus grandes hombres sin sentir no sé qué emoción de un género particular que no nos haga Libertades | Verano 2013 88 89 89 constatar lo que es lo moderno. Los viejos elementos de una naturaleza anterior, por así decirlo, a la nuestra parecen despertar en nosotros esos recuerdos. Es difícil no añorar esos tiempos en los que las facultades del hombre se desarrollaban en una dirección trazada anticipadamente; siendo una carrera tan vasta, tan fuerte de una fuerza propia y con un tal sentimiento de energía y de dignidad, que cuando nos entregamos a esas añoranzas, es imposible no querer imitar lo que se añora. Esta impresión era profunda, sobre todo cuando vivíamos bajo gobiernos abusivos que, sin ser fuertes, eran vejatorios, absurdos en sus principios, miserables en sus acciones; gobiernos que tenían por fundamento la arbitrariedad, por objetivo el empequeñecimiento de la especie humana; de lo cual algunos hombres osan jactarse, todavía el día de hoy, como si acaso pudiéramos olvidar que hemos sido testigos y víctimas de su obstinación, de su impotencia y de su caída. El objetivo de nuestros reformadores fue noble y generoso. ¿Quién entre nosotros no ha sentido latir su corazón de esperanza al inicio del camino que ellos parecieron abrir? Será una pena, incluso hoy en día, para quien no constate la necesidad de declarar que reconocer algunos errores cometidos por nuestros primero guías, no hace sino marchitar su memoria y condenar las opiniones que los amigos de la humanidad han profesado de época en época. Pero esos hombres sacaron varias de sus teorías de las obras de dos filósofos que no habían reparado en los cambios que suponen dos mil años en la disposición del género humano. Analizaré el sistema del más ilustre de estos filósofos, Juan Jacobo Rousseau, y mostraré que extrapolando a nuestra época moderna un alcance del poder social, de soberanía colectiva, que pertenecía a otros siglos, este genio sublime que animaba el amor más puro de la libertad, ha proporcionado sin embargo los más funestos pretextos a más de una clase de tiranía. Desde luego, al poner de manifiesto lo que considero un importante error a desvelar, seré circunspecto en mi refutación y respetuoso en mi crítica. Evitaré, ciertamente, unirme a los detractores de este gran hombre. Cuando el azar hace que en apariencia coincida con ellos sobre un único punto, desconfío de mí mismo; y para consolarme por parecer, por un momento, que comparto con ellos una opinión única y parcial, tengo la necesidad de condenar tanto como haya en mí de estos supuestos auxiliares. Sin embargo, el interés de la verdad debe imponerse ante el resplandor de un talento prodigioso y la autoridad de tan inmenso renombre. Por otra parte, no es a Rousseau, como se verá, a quien se debe atribuir principalmente el error que voy a combatir. Pertenece más bien a uno de sus sucesores, menos elocuente, pero no menos austero, mil veces más exagerado. Este último, el abate Mably, es quizá el representante de un sistema que pretende, de acuerdo con las máximas de la libertad antigua, que los ciudadanos estén completamente sometidos para que la nación sea soberana y que el individuo sea esclavo para que el pueblo sea libre. El abate Mably, como Rousseau y como muchos otros, confundió – siguiendo a los antiguos– la autoridad del cuerpo social con la libertad, y todos los medios le parecían buenos para extender la acción de esta autoridad sobre la parte recalcitrante de la existencia humana, cuya independencia lamentaba. El disgusto que continuamente expresaba en sus obras era que la ley no pudiera alcanzar sino las acciones. Hubiera querido que alcanzara también a los pensamientos, a las impresiones más fugaces; que persiguiera al hombre sin descanso y sin dejarle refugio donde pudiera escapar a su poder. En cuanto veía, en un pueblo cualquiera, una medida represiva, pensaba que había hecho un descubrimiento y la proponía como modelo: detestaba la libertad individual como se detesta a un enemigo personal y en cuanto encontraba en la historia una nación que hubiera estado privada completamente de ella, sin libertad política, no podía evitar admirarla. Se extasiaba con los egipcios porque entre ellos –decía– todo estaba regulado por la ley, hasta las distracciones, hasta las necesidades: todo se plegaba al imperio del legislador; cada momento del día se llenaba con algún deber, incluso el amor estaba sujeto a esta intervención venerada, y era la ley la que abría y cerraba el lecho nupcial. Esparta (que sumaba a las formas republicanas el sometimiento de los individuos) despertaba en el espíritu de este filósofo un entusiasmo más vigoroso todavía. Este vasto convento le parecía el ideal de una república perfecta. Sentía por Atenas un profundo Libertades | Verano 2013 90 desprecio y habría dicho gustosamente que esta nación, la primera de Grecia, lo mismo que un gran señor académico decía de la Academia Francesa: “¡Qué espantoso despotismo! Todo el mundo hace lo que quiere”. Debo agregar que este gran señor hablaba de la Academia Francesa tal y como era hace treinta años. Montesquieu, dotado de un espíritu más observador, porque tenía una cabeza menos abrasadora, no cayó en los mismos errores. Le sorprendieron las diferencias que he mencionado, pero no desentrañó sus verdaderas causas. Los políticos griegos que vivían bajo el gobierno popular no reconocían –dice– otra fuerza que la de la virtud. Nuestros contemporáneos no nos hablan sino de manufacturas, de comercio, de finanzas, de riquezas e incluso de lujo. Montesquieu atribuye esta diferencia a la república y a la monarquía. Sin embargo, hay que atribuirla al espíritu opuesto de los tiempos antiguos y de los tiempos modernos. Ciudadanos de repúblicas, súbditos de monarquías, todos ellos quieren beneficios y, en el estado actual de las sociedades, nadie puede dejar de desearlos. El pueblo más apegado –hasta nuestros días– a su libertad, antes de la liberación de Francia, era también el pueblo más apegado a todos los goces de la vida; quería la libertad sobre todo porque la veía como la garantía de los goces que procuraba. Otrora, allí donde había libertad, podían soportarse las privaciones: ahora donde quiera que haya privaciones, hace falta la esclavitud para resignarse a ellas. Hoy en día sería más posible convertir a un pueblo de esclavos en un pueblo espartano, que formar espartanos con la libertad. Los hombres que por el flujo de los acontecimientos se encontraron situados a la cabeza de nuestra revolución, estaban imbuidos, como resultado necesario de la educación que habían recibido, de opiniones antiguas, convertidas en falsas, y que habían elevado a los filósofos de los que he hablado. La metafísica de Rousseau, que aparecía de repente como destellos de verdades sublimes y como pasajes de una arrolladora elocuencia; la austeridad de Mably, su intolerancia, su odio contra todas las pasiones humanas, su avidez en someterlas a todas, sus exagerados principios sobre la capacidad de la ley, la diferencia entre lo que recomendaba y lo que había existido, sus diatribas contra la riqueza e incluso contra la propiedad; todas estas cosas debían cautivar a los hombres enardecidos por un triunfo reciente y que, conquistadores del poderío legal, estaban dispuestos a extender este poder sobre todas las cosas. Constituía una muy apreciada autoridad la de estos dos escritores que, desinteresados y pronunciando anatemas contra el despotismo de los hombres, convirtieron en axioma el texto de la ley. Quisieron ejercer la fuerza pública en la manera, como lo indicaban sus guías, que había sido ejercida en los Estados libres. Creyeron que todo debía ceder ante la voluntad colectiva y que todas las restricciones a los derechos individuales serían ampliamente compensadas por la participación en el poder social. Ya saben, señores, cuál fue el resultado. Instituciones libres –apoyadas en el conocimiento del espíritu del siglo– hubieran podido subsistir. El edificio renovado de los antiguos se hundió a pesar de tantos esfuerzos y de tantos actos heroicos dignos de admiración. Y es que el poder social lesionaba la independencia individual en todos sus aspectos, sin eliminar las necesidades. La nación no concebía que un elemento del todo, llamado soberanía, no valiera los sacrificios que se le exigían, a cambio de una participación ideal en una soberanía abstracta. Se le respondía y repetía vanamente con palabras propias de Rousseau: las leyes de la libertad son más austeras que el duro yugo de los tiranos. Pero no quería esas leyes austeras y, en su cansancio, creía a veces que sería preferible el yugo de los tiranos. La experiencia vino y le mostró su error. La nación vio que la arbitrariedad de los hombres era aún peor que las peores leyes. Mientras tanto, por otra parte, las leyes también deben tener sus límites. Si he logrado, señores, que compartan la convicción que –en mi opinión– se deriva de estos hechos, reconocerán la verdad de los siguientes principios. La independencia individual es la primera necesidad de los modernos, por lo tanto no hay que exigir nunca su sacrificio para establecer la libertad política. De lo cual se desprende que ninguna de las numerosas y muy alabadas instituciones que –en las antiguas repúblicas– perjudicaban la libertad individual, sea admisible en los tiempos modernos. Fijar esta verdad, señores, parece en principio inútil. Varios gobiernos de la actualidad no parecen Libertades | Verano 2013 91 91 inclinarse a imitar las repúblicas antiguas. Sin embargo, por poco gusto que tengan por las instituciones republicanas, hay ciertas prácticas republicanas por las que manifiestan –un no sé cuál– afecto. Molesta que sean precisamente aquéllas que permiten expulsar, exiliar, despojar. Recuerdo que en 1802 se coló, en una ley sobre los tribunales especiales, un artículo que introducía en Francia el ostracismo griego. ¡Y Dios sabe cuántos elocuentes oradores, para lograr la admisión de este artículo (que sin embargo fue eliminado), nos hablaron de la libertad de Atenas y de todos los sacrificios que los individuos debían hacer para conservar esa libertad! Igualmente, en un momento más reciente, cuando unas autoridades temerosas intentaron tímidamente encauzar las elecciones a su gusto, un periódico –que no es acusado en lo absoluto como republicano– propuso revivir la censura romana para descartar a los candidatos peligrosos. Creo que no me estoy envolviendo, por lo tanto, en una digresión inútil, si –para apoyar mi aseveración– digo unas palabras a propósito de estas dos instituciones tan alabadas. El ostracismo de Atenas descansaba en la hipótesis de que la sociedad tiene toda la autoridad sobre sus miembros. Esta hipótesis así se justificaba; y en un Estado pequeño (donde la influencia de un individuo, seguro de su solvencia, de su clientela, de su gloria, manipulaba a menudo el poder de las masas), el ostracismo podía tener una apariencia de utilidad. Pero entre nosotros, los individuos tienen derechos que la sociedad debe respetar y la influencia individual está, como ya lo he mencionado, tan perdida en una multitud de influencias iguales o superiores que toda vejación, motivada por la necesidad de disminuir esta influencia, es inútil y por consecuencia injusta. Nadie tiene el derecho de exiliar a un ciudadano, si no es condenado legalmente por un tribunal ordinario, de conformidad con una ley formal que implique la pena de exilio a la acción de la que sea culpable. Nadie tiene derecho a despojar al ciudadano de su patria, al propietario de sus bienes, al comerciante de su negocio, al esposo de su esposa, al padre de sus hijos, al escritor de sus meditaciones intelectuales, al viejo de sus hábitos. Todo exilio político es un atentado político. Todo exilio pronunciado por una asamblea, por supuestos motivos de salvación pública, es un crimen de esta asamblea contra la salvación pública, la cual debería consagrarse únicamente al respeto de las leyes, a la observancia de las formas y al mantenimiento de las garantías. La censura romana implicaba como el ostracismo un poder discrecional. En una república en la que todos los ciudadanos, cautivos por la pobreza en una simplicidad extrema de costumbres, que habitaban la misma ciudad, que no ejercían ninguna profesión que distrajera su atención de los asuntos del Estado, y que se encontraban así constantemente como espectadores y jueces del ejercicio del poder público, la censura podía por un lado tener una mayor influencia; y por el otro, la arbitrariedad de los censores estaba contenida en una especie de vigilancia moral ejercida contra ellos. Pero tan pronto como sobrevino la expansión de la república, la complicación de las relaciones sociales y el refinamiento de la civilización, dando lugar a la eliminación de esta institución que le servía a la vez de fundamento y límite, la censura degeneró incluso en Roma. No fue por lo tanto la censura la que creó buenas costumbres; fue la simplicidad de las costumbres la que constituía la fuerza y la eficacia de la censura. En Francia, una institución tan arbitraria como la censura sería a la vez ineficaz e intolerable: en el estado presente de la sociedad, las costumbres se componen de sutilezas finas, volubles, inaprehensibles, que se desnaturalizarían de mil maneras si intentáramos darles mayor precisión. Sólo la opinión puede trastocarlas; sólo ella puede juzgarlas porque tiene su misma naturaleza. Ella se rebelaría contra toda autoridad positiva que quisiera darle mayor precisión. Si el gobierno de un pueblo moderno quisiera, como los censores de Roma, reprobar a un ciudadano con una decisión discrecional, la nación entera objetaría esta resolución rechazando las determinaciones de la autoridad. Lo que acabo de decir a propósito de la extrapolación de la censura a los tiempos modernos, se aplica igualmente a otros segmentos de la organización social, para los cuales se nos vuelve a citar a la Antigüedad y con mayor énfasis. Tal es la educación. ¡Qué cosas no se nos dirían sobre la necesidad de permitir que el gobierno se apropie de las generaciones venideras para moldearlas a su gusto y de qué citas eruditas no se apoyaría esta teoría! Los persas, los egipcios, y la Galia, y Grecia e Italia vienen unos tras otros a figurar en nuestras miradas. ¡Hey, señores! No somos ni persas, sometidos a un déspota, ni egipcios subyugados por sacerdotes, ni galos sacrificados por sus druidas, ni en fin griegos o romanos que su participación en el poder social consolaba la opresión privada. Somos hombres modernos que deseamos disfrutar de cada uno de nuestros derechos, desarrollar Libertades | Verano 2013 cada uno facultades como bien nos parezca, sin perjudicar al otro; velar el desarrollo de estas facultades en los niños a los que la naturaleza confía nuestra afección, tan ilustrada como viva, sin depender de la autoridad más que para obtener de ésta los medios generales de instrucción que ella reúne, del mismo modo que los viajeros aceptan las veredas de la autoridad sin que ésta los dirija en los caminos que ellos desean seguir. La religión también está expuesta a estos recuerdos de otros siglos. Bravos defensores de la unidad doctrinaria nos citan leyes antiguas contra los dioses extranjeros y respaldan los derechos de la iglesia católica, siguiendo el ejemplo de los atenienses que hicieron morir a Sócrates por haber quebrantado el politeísmo, y el de Augusto que quiso que se mantuviera el culto a sus padres, lo cual provocó poco después que se lanzaran los primeros cristianos a las bestias. Desconfiemos por lo tanto, señores, de esta admiración por ciertas reminiscencias antiguas. Dado que vivimos en los tiempos modernos, quiero una libertad acorde a los tiempos modernos; dado que vivimos bajo un régimen monárquico, suplico humildemente que estas monarquías no imiten de las repúblicas antiguas los medios para oprimirnos. La libertad individual, repito, es la verdadera libertad moderna. La libertad política es su garantía. Por consiguiente, la libertad política es indispensable. Pero pedir a los pueblos de nuestros días sacrificar, como lo hicieron los de otros tiempos, la totalidad de su libertad individual a favor de la libertad política, es el medio más seguro para privarlos de la primera y, cuando eso se haya logrado, no se tardará en arrancarles la segunda. Vean, señores, que mis observaciones no tienden de ningún modo a disminuir el valor de la libertad política. No coincido, de lo presentado ante sus ojos, con las conclusiones que algunos hombres obtienen de estos hechos. De la premisa que los antiguos fueran libres y de que nosotros ya no podemos ser libres como lo fueron ellos, esos hombres concluyen que estamos destinados a ser esclavos. Ellos quisieran construir el nuevo Estado social con un pequeño número de elementos que sólo ellos consideran como los únicamente apropiados a la situación del mundo actual. Estos elementos son prejuicios que horrorizan a los hombres, un egoísmo que los corrompe, una frivolidad que los aturde, placeres vulgares que los denigran, un despotismo que los manipula; son necesarios los conocimientos positivos y las ciencias exactas para enderezar el despotismo. Sería extraño que tal fuese el resultado de cuarenta siglos durante los cuales la especie humana ha conquistado tal cantidad de medios morales y físicos. No puedo imaginarlo. Concluyo, de las diferencias que nos distinguen de la antigüedad, consecuencias completamente opuestas. No es la garantía lo que debe debilitarse, es el disfrute el que debe expandirse. No es a la libertad política a lo que quiero renunciar; es la libertad civil la que reclamo, junto con las otras formas de libertad política. Los gobiernos no tienen ahora, más que antes, el derecho de arrogarse un poder ilegítimo. Pero los gobiernos que proceden de una fuente legítima tienen menos aún que antes el derecho a ejercer una supremacía arbitraria sobre los individuos. Poseemos todavía hoy los derechos que siempre tuvimos, esos derechos eternos para consentir las leyes, para deliberar sobre nuestros intereses, para ser parte integrante del cuerpo social del cual somos miembros. Los gobiernos tienen nuevos deberes. Los progresos de la civilización, los cambios operados por los siglos, imponen a la autoridad un mayor respeto por los hábitos, por las afecciones, por la independencia de los individuos. Debe tocar estas cosas con una mano aún más prudente y ligera. Esta limitación de la autoridad, que está en sus estrictos deberes, se extiende igualmente en sus intereses. Porque si la libertad que conviene a los modernos es diferente de aquélla que conviene a los antiguos, el despotismo que era posible entre los antiguos ya no lo es entre los modernos. Del hecho de que estemos normalmente más desinteresados por la libertad política, que sería inconcebible para ellos, y en nuestro interés menos apasionado por ella, puede concluirse que nosotros descuidamos, por ocasiones en demasía y siempre equivocadamente, las garantías que ella nos asegura; pero al mismo tiempo como nos inclinamos mucho más a la libertad individual que los antiguos, la defenderemos si es atacada con mucho más precisión y persistencia; y tendremos medios para defenderla que los antiguos no tenían. El comercio hace que la arbitrariedad sea más vejatoria que en otro tiempo porque nuestras especulaciones, al ser más variadas, la obligan a multiplicarse para llegar a ellas; aunque el comercio haga más fácil eludir la arbitrariedad porque transforma la naturaleza de la propiedad, la cual se convierte por esta transformación en algo casi inaprehensible. El comercio proporciona una nueva cualidad a la propiedad: la circulación. Sin circulación, la propiedad no es más que un usufructo; la autoridad Libertades | Verano 2013 92 93 93 Laocoonte y sus hijos, Agesandro, Atenodoro y Polidoro de Rodas, a.c. 30 a.C, Museo del Vaticano. siempre puede influir sobre el usufructo, ya que puede suspender su disfrute. Pero la circulación pone un obstáculo invisible e invencible a esta acción del poder social. Los efectos del comercio se extienden todavía mucho más lejos: no solamente libera a los individuos, sino que, creando el crédito, hace a la autoridad dependiente. El dinero, dice un autor francés, es el arma más peligrosa del despotismo, pero es al mismo tiempo su freno más poderoso; el crédito está sometido a la opinión; la fuerza es inútil; el dinero se esconde o se fuga; todas las operaciones del Estado son suspendidas. El crédito no tenía la misma influencia para los antiguos como la tiene para nosotros. Sus gobiernos eran más fuertes que los particulares; en nuestros días los particulares son más fuertes que los poderes políticos; la riqueza es una fuerza más disponible en todo momento, más conveniente a todos los intereses y, por consecuencia, más real y mejor obedecida; el poder amenaza, la riqueza recompensa: escapamos al poder engañándolo; para obtener los favores de la riqueza, hay que trabajar por ella: es ella quien provee. Con una consecuencia de las mismas causas, la existencia individual está menos englobada en la existencia política. Los individuos envían lejos sus Libertades | Verano 2013 tesoros. Llevan con ellos todos los goces de la vida privada. El comercio ha acercado a las naciones y les ha dado costumbres y hábitos más o menos similares: los jefes pueden ser enemigos, los pueblos son compatriotas. Que el poder, entonces, se resigne. Nos hace falta la libertad y la tendremos, pero como la libertad que nos hace falta es diferente a la de los antiguos, esta libertad necesita otra organización distinta a la que le convendría a la libertad antigua; en ésta entre más consagraba el hombre tiempo y fuerza al ejercicio de sus derechos políticos, más se creía libre; en la especie de libertad, de la cual somos susceptibles, en la medida que el ejercicio de nuestros derechos políticos nos deje tiempo para nuestros intereses privados, la libertad nos será más preciosa. De ahí viene, señores, la necesidad del sistema representativo. El sistema representativo no es otra cosa que una organización que permite a la nación descansar sobre algunos individuos lo que no quiere o no puede hacer ella misma. Los pobres cuidan ellos solos de sus asuntos; los ricos tienen intendentes. Es la historia de las naciones antiguas y de las modernas. El sistema representativo es un poder otorgado a un determinado número de personas por la masa del pueblo, que quiere que sus intereses sean defendidos y que sin embargo no tiene tiempo de defenderlos siempre por sí mismas. Pero, a menos que sean insensatos, los ricos que tienen intendentes vigilan con atención y severidad si dichos intendentes cumplen con su deber, si no son negligentes, corruptibles o incapaces. Y para juzgar la gestión de estos mandatarios, los mandantes, que son prudentes, se ponen al tanto de los asuntos a quienes les confían la administración. Igualmente los pueblos que, con el objetivo de disfrutar de la libertad que les conviene, y recurren al sistema representativo, deben ejercer una vigilancia activa y constante sobre sus representantes, y reservarse –para épocas con intervalos relativamente breves– el derecho de apartarlos en caso de que hayan engañado su confianza y revocar los poderes de los que hubiesen abusado. Porque de la diferencia entre la libertad moderna y la libertad antigua, se desprende que también está amenazada por un peligro de carácter diferente. El peligro de la libertad antigua consistía en que atendiendo únicamente a asegurar la repartición del poder social, los hombres no privilegiaron los derechos ni los goces individuales. El peligro de la libertad moderna consiste en que, absortos en el disfrute de nuestra independencia privada y en la procuración de nuestros intereses particulares, renunciamos fácilmente a nuestro derecho de repartición del poder político. Los depositarios de la autoridad nos animan a ello continuamente. ¡Están dispuestos a ahorrarnos cualquier preocupación, excepto la de obedecer y la de pagar! Ellos nos dirán: ¿Cuál es en el fondo el objetivo de sus esfuerzos, el motivo de su trabajo, el objeto de todas sus esperanzas? ¿No es acaso la felicidad? Y bien, déjennos hacer, y les daremos esa felicidad. No, señores, no les dejemos hacer por muy conmovedor que se resulte tan entrañable interés; roguemos a la autoridad que permanezca en sus fronteras, que se limite a ser justa. Nosotros nos encargaremos de ser felices. ¿Lo seríamos, gracias al disfrute, si éste estuviera separado de su garantía? ¿Y dónde encontraríamos esta garantía si renunciáramos a la libertad política? Renunciar a ella, señores, sería una locura similar a la de un hombre que, con la excusa de que sólo habitará el primer piso, pretendiera construir en la arena un edificio sin cimientos. Por otra parte, señores, ¿es realmente cierto que la felicidad, de cualquier tipo que sea, es el único fin de la especie humana? En ese caso, nuestro camino sería muy estrecho y nuestro destino muy poco relevante. No hay ninguno de nosotros –estando dispuesto a hundirse, a restringir sus facultades morales, a rebajar sus deseos, a renunciar a la actividad, a la gloria, a las emociones generosas y profundas– que pudiera embrutecerse y ser feliz. No, señores, yo me declaro a favor de esta parte más ilustre de nuestra naturaleza, esa noble inquietud que nos persigue y nos atormenta, ese ardor por extender nuestros conocimientos y por desarrollar nuestras facultades. No es únicamente a la felicidad, sino al perfeccionamiento hacia donde nos llama nuestro destino, y la libertad política es el más poderoso: el medio más enérgico de perfeccionamiento que el cielo nos haya dado. La libertad política –al someter a todos los ciudadanos sin excepción al examen y estudio de los más sagrados intereses– engrandece el espíritu, ennoblece sus pensamientos y establece, entre todos, una especie de igualdad intelectual que constituye la gloria y el poder de un pueblo. También vean cómo una nación crece con la primera institución que le permite el ejercicio regular de la libertad política. Vean a nuestros conciudadanos de todas las clases, de todas las profesiones, saliendo de la esfera de sus trabajos habituales y de sus industrias privadas, Libertades | Verano 2013 94 95 95 El tres de mayo de 1808 en Madrid, Francisco de Goya y Lucientes, 1814, Museo del Prado, Madrid, España. encontrarse de repente ante importantes funciones que la constitución les ha confiado, escoger con discernimiento, resistir noblemente la seducción. Vean el patriotismo puro, profundo y sincero, triunfando en nuestras ciudades y vigorizarse hasta en nuestras aldeas, atravesando los talleres, reanimando los campos, penetrando –con el sentimiento de los derechos nuestros y de la necesidad de las garantías– el espíritu justo y recto del útil campesino y del comerciante industrioso que conocedores de la historia de los males que ellos mismos han sufrido, y no menos ilustrados sobre los remedios que exigen estos males, abarcan con una mirada a la entera Francia y con sus sufragios, después de treinta años, recompensan la fidelidad de los principios a la persona más ilustre entre los defensores de la libertad. El señor Lafayette, nombrado diputado de Sarthe. Lejos pues, señores, de renunciar a ninguna de las dos clases de libertad de las que les he hablado, es necesario –como he demostrado– aprender a combinar una con otra. Las instituciones, como lo dice el célebre autor de la Historia de las repúblicas de la Edad Media (Sismonde de Sismondi), deben cumplir los destinos de la especia humana. Alcanzan mejor su objetivo cuando elevan al mayor número posible de ciudadanos a la más alta dignidad humana. La obra del legislador no está completa si únicamente ha tranquilizado al pueblo. Incluso cuando ese pueblo está contento, queda todavía mucho por hacer. Las instituciones tienen que culminar la educación moral de los ciudadanos. Respetando sus derechos individuales, cuidando su independencia, no turbando sus ocupaciones, las instituciones deben consagrar su influencia sobre la cosa pública, llamarlos a concurrir al ejercicio del poder a través de sus decisiones y de sus votos, garantizarles el derecho de control y de vigilancia por medio de la manifestación de sus opiniones, y formándolos, con la práctica, adecuadamente en tan elevadas funciones, darles a la vez el deseo y la facultad de satisfacerlas. L Libertades | Verano 2013