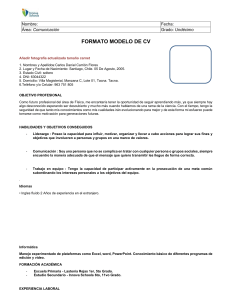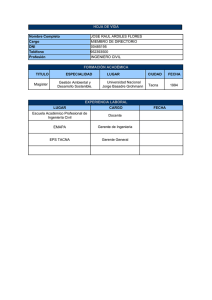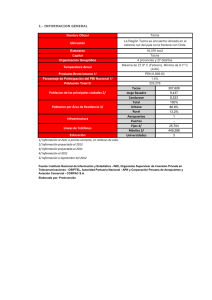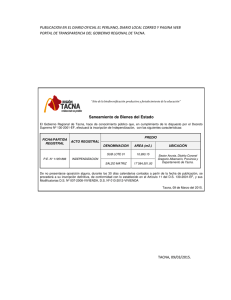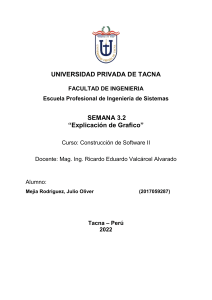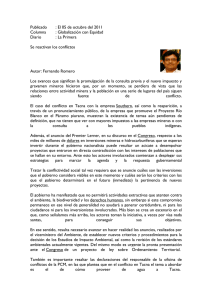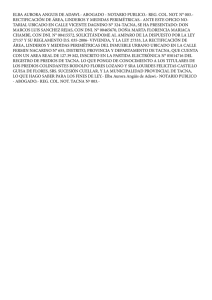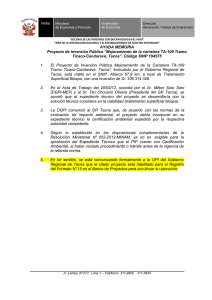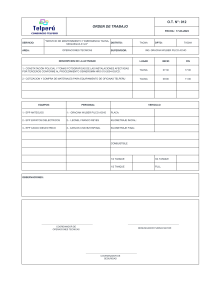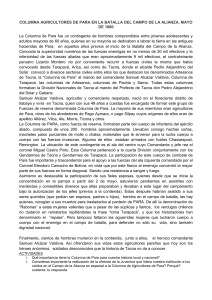QUERIA ESCRIBIR José Jiménez Borja Fué una vez en que pareció que iba a cumplirse el tratado de Ancón. Había, por eso, en la ciudad un ambiente de esperanza, de regocijo, de ansiedad. Tuvo el episodio como escenario a una escuela y como espectadores, con significativa casualidad, a unos niños. ¡Lección admirable que no ha sido olvidada! Desde el salón de estudios se veía a la mañana, vaporosa como un hada y alegre como una zagala. La maestra hacía su clase. De pronto se asomó en el umbral un viejo. No era un mendigo ni un vago; era un campesino. Enhiesto aunque arrugado, tenía esa majestad que la campiña dá a sus buenos hijos. (Acaso era el mismo viejo que para arrodillarse y besar al estandarte, detuvo a la procesión que lo acompañaba a la Sociedad de Artesanos, después de su bendición). —Perdone, señora, dijo. Vengo a suplicarle algo. La voz era humilde, balbuceante: la voz que dice los deseos más íntimos, más queridos, más difíciles. Era sencilla y simple; pero tenía la trascendencia que tiene la luz que revela a la aurora. La clase se detuvo. —Dicen que por fin va a haber plebiscito. Enséñeme a escribir. Quiero votar por el Perú. Como el prisionero entre las rejas de la cárcel, asoma en este episodio el rostro de Tacna, ese rostro que por más apagada y herida que se tenga el alma dá siempre un fervor ingenuo y una límpida ilusión. El alma de Tacna. Tacna, 1926