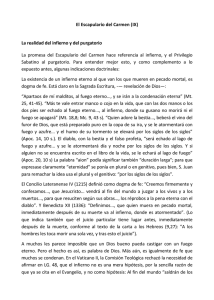EVA_RHE136_ - Heraldos del Evangelio
Anuncio
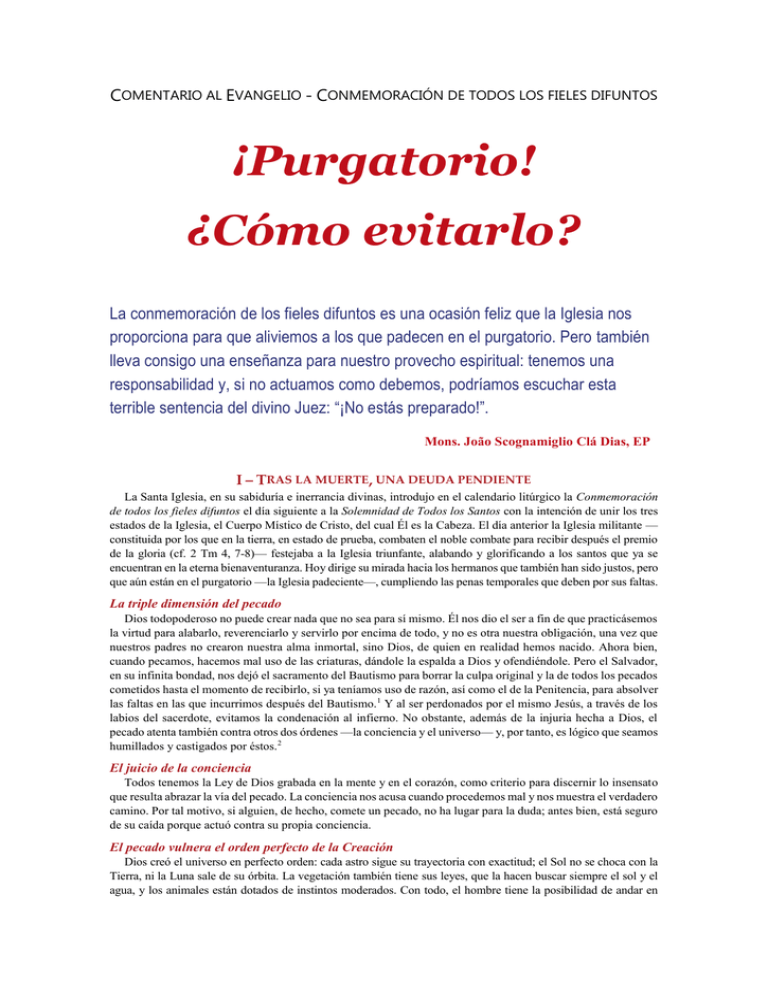
COMENTARIO AL EVANGELIO - CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS ¡Purgatorio! ¿Cómo evitarlo? La conmemoración de los fieles difuntos es una ocasión feliz que la Iglesia nos proporciona para que aliviemos a los que padecen en el purgatorio. Pero también lleva consigo una enseñanza para nuestro provecho espiritual: tenemos una responsabilidad y, si no actuamos como debemos, podríamos escuchar esta terrible sentencia del divino Juez: “¡No estás preparado!”. Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP I – TRAS LA MUERTE, UNA DEUDA PENDIENTE La Santa Iglesia, en su sabiduría e inerrancia divinas, introdujo en el calendario litúrgico la Conmemoración de todos los fieles difuntos el día siguiente a la Solemnidad de Todos los Santos con la intención de unir los tres estados de la Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo, del cual Él es la Cabeza. El día anterior la Iglesia militante — constituida por los que en la tierra, en estado de prueba, combaten el noble combate para recibir después el premio de la gloria (cf. 2 Tm 4, 7-8)— festejaba a la Iglesia triunfante, alabando y glorificando a los santos que ya se encuentran en la eterna bienaventuranza. Hoy dirige su mirada hacia los hermanos que también han sido justos, pero que aún están en el purgatorio —la Iglesia padeciente—, cumpliendo las penas temporales que deben por sus faltas. La triple dimensión del pecado Dios todopoderoso no puede crear nada que no sea para sí mismo. Él nos dio el ser a fin de que practicásemos la virtud para alabarlo, reverenciarlo y servirlo por encima de todo, y no es otra nuestra obligación, una vez que nuestros padres no crearon nuestra alma inmortal, sino Dios, de quien en realidad hemos nacido. Ahora bien, cuando pecamos, hacemos mal uso de las criaturas, dándole la espalda a Dios y ofendiéndole. Pero el Salvador, en su infinita bondad, nos dejó el sacramento del Bautismo para borrar la culpa original y la de todos los pecados cometidos hasta el momento de recibirlo, si ya teníamos uso de razón, así como el de la Penitencia, para absolver las faltas en las que incurrimos después del Bautismo. 1 Y al ser perdonados por el mismo Jesús, a través de los labios del sacerdote, evitamos la condenación al infierno. No obstante, además de la injuria hecha a Dios, el pecado atenta también contra otros dos órdenes —la conciencia y el universo— y, por tanto, es lógico que seamos humillados y castigados por éstos.2 El juicio de la conciencia Todos tenemos la Ley de Dios grabada en la mente y en el corazón, como criterio para discernir lo insensato que resulta abrazar la vía del pecado. La conciencia nos acusa cuando procedemos mal y nos muestra el verdadero camino. Por tal motivo, si alguien, de hecho, comete un pecado, no ha lugar para la duda; antes bien, está seguro de su caída porque actuó contra su propia conciencia. El pecado vulnera el orden perfecto de la Creación Dios creó el universo en perfecto orden: cada astro sigue su trayectoria con exactitud; el Sol no se choca con la Tierra, ni la Luna sale de su órbita. La vegetación también tiene sus leyes, que la hacen buscar siempre el sol y el agua, y los animales están dotados de instintos moderados. Con todo, el hombre tiene la posibilidad de andar en orden o desordenadamente. Al caminar en la línea de la virtud adquiere méritos —lo que no sucede con los seres inferiores, como los animales o las plantas—, pero si, por el contrario, camina por las sendas del mal, ofende al orden del universo, como enseña el Magisterio: “Todo pecado lleva consigo la perturbación del orden universal, que Dios ha dispuesto con inefable sabiduría e infinita caridad, y la destrucción de ingentes bienes tanto en relación con el pecador como de toda la comunidad humana”.3 Por eso, cuando alguien comete una falta grave, el orden del universo, quebrantado, querría volverse contra el transgresor y aplastarlo, desencadenando todos sus elementos. Entre estas posibles manifestaciones de la naturaleza contra el pecador, podemos imaginar, por ejemplo, a la tierra abriéndose para engullirlo o al fuego cayendo del cielo para devorarlo, al punto de encontrar en las mismas Escrituras esta afirmación: “Porque la Creación, sirviéndote a ti, su creador, despliega su fuerza para castigar a los malvados y la modera para beneficiar a los que en ti confían” (Sb 16, 24). Dios, empero, contiene a la naturaleza vulnerada para que no aniquile al culpable, a la espera de que éste haga penitencia y consiga la salvación. Después de la Confesión, una deuda pendiente No obstante, debemos recordar que si el Bautismo perdona la doble pena a la cual está sujeta el pecador ―la eterna, como consecuencia de rechazar a Dios, y la temporal, debido a la adhesión desordenada a las criaturas―, la Confesión, al absolvernos de la primera, no siempre nos libra totalmente de la segunda, pues la remisión de ésta depende de la intensidad y de la perfección del arrepentimiento de cada alma. 4 Así, en la mayoría de los casos, permanece pendiente una deuda que exige reparación, ya sea en la tierra, por medio de la penitencia, ya sea en la otra vida, sometiéndose el alma a los rigores del purgatorio. Entonces, ¿en qué consiste esa deuda y cómo puede pagarla el alma? Imaginemos a una persona que va andando por la calle en un día de lluvia y de repente se ve cubierto de barro de la cabeza a los pies por el paso de un vehículo a toda velocidad. Por mucho que se lave la cara sabe que además de eso necesita limpiarse la ropa, sobre todo si va camino de un convite de boda, donde jamás podría presentarse manchada de barro. De la misma forma, en el momento en que el alma se separa del cuerpo y comparece ante su juicio particular, recibe un don especial que le ilumina la memoria y la conciencia y le recuerda todos los detalles de su vida moral y espiritual.5 Se da cuenta, pues, cómo en la Confesión se le perdonaron las faltas contra Dios, así como la pena eterna consecuencia de éstas: su rostro está limpio. Pero su conciencia grita, porque se siente sucia y necesitada de “cambiarse de ropa”, es decir, de pagar la pena temporal. Asimismo, es posible que posea una mentalidad poco conforme al buen orden, a la sabiduría, especialmente en los días actuales, en un mundo dominado por la mecánica y por la técnica. Igualmente puede que haya ideas, caprichos o manías que le aparten del equilibrio perfecto de la santidad y que sean contrarios, en cuanto regla de vida, a los principios de la fe, y le imposibilitan estar ante Dios y contemplarlo cara a cara, porque le impedirían entenderlo, amarlo y relacionarse con Él. La razón de la existencia del purgatorio ¿Cómo obtener el perdón de la pena temporal y adecuar nuestros criterios a fin de estar preparados para ver a Dios? En la vida terrena podemos lograrlo mediante la adquisición de los méritos que proceden de las buenas obras — penitencias, oraciones, actos de misericordia, etc.— o por las indulgencias que la Iglesia nos concede, porque “empleando su potestad de administradora de la redención de Cristo, [...] con autoridad concede al fiel convenientemente dispuesto el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos”.6 Si se han desechado esos medios, la existencia del purgatorio se vuelve necesaria para, post mortem, “purificar [al alma] las reliquias del pecado” 7 y conseguir la remisión de la pena, como dice Santo Tomás,8 pagando durante un período la deuda impuesta por la ofensa a la conciencia y al orden del universo. “Por tanto, es necesario — continúa la enseñanza de la Iglesia— para la plena remisión y reparación de los pecados no sólo restaurar la amistad con Dios por medio de una sincera conversión de la mente, y expiar la ofensa infligida a su sabiduría y bondad, sino también restaurar plenamente todos los bienes personales, sociales y los relativos al orden universal, destruidos o perturbados por el pecado”.9 El reformatorio para nuestro egoísmo Así pues, el Todopoderoso —que desea que vayamos sin mancha alguna, puros y perfectos a convivir con Él, porque en la nueva Jerusalén no entrará “nada profano, ni el que comete abominación y mentira” (Ap 21, 27)— , creó el purgatorio; a manera de un reformatorio para nuestro egoísmo, donde éste se quema en el fuego y somos reeducados en la verdadera visión de todas las cosas y en el amor a la virtud. Concluido ese período nuestra alma está santificada y por eso se puede afirmar que todos los que están en el Cielo son santos. También ése es el motivo por el cual los que ya han alcanzado la santidad aquí en la tierra no pasan por el purgatorio o, como en algunos casos, tan sólo rápidamente, por ejemplo, para hacer una genuflexión, como se dice que le pasó a Santa Teresa de Jesús; o entonces como San Severino, arzobispo de Colonia, que a pesar de haber consumido sus años en fecundas obras de apostolado por la expansión del Reino de Dios fue obligado a permanecer seis meses en el purgatorio a fin de expiar su poco recogimiento en el rezo del Breviario. 10 Esperanza en medio de grandes tormentos Las almas del purgatorio sufren terriblemente, pero con una gran ventaja sobre nosotros: la esperanza segura del Cielo. Ésa es una virtud que causa alegría y consolación, porque nos promete una posesión futura. Nuestra esperanza durante esta vida es dudosa e incierta, pues al estar aquí de paso podemos vacilar en cualquier momento y cometer una falta grave, arriesgándonos a perder la vida eterna si la muerte nos sorprende de repente. En el purgatorio, por el contrario, esa esperanza ya es absoluta, porque lleva consigo la certeza de haber alcanzado el término final, o sea, haber conquistado la salvación.11 Por otra parte, los tormentos en ese lugar son enormes y sin ser iguales a los del infierno —porque los demonios no pueden torturar a las almas benditas—,12 son producidos por el mismo fuego. 13 Para que nos hagamos una pálida idea de lo intenso que es ese calor, imaginemos una enorme hoguera y a su lado una representación suya en una pintura. Si tocamos el cuadro no nos quema, pero bastará acercar un dedo a la hoguera verdadera para experimentar un dolor insoportable. Pues bien, la diferencia existente entre la imagen representada en el cuadro y el fuego real es la que existe entre el fuego de este mundo y el del purgatorio. En palabras de San Agustín: “aquel fuego será más violento que cualquiera que pueda padecer el hombre en esta vida”; 14 y Santo Tomás completa: “la más pequeña pena del purgatorio excederá a la mayor pena de esta vida”.15 El venerable Estanislao Ghoscoca, dominico polaco, se encontraba rezando un día cuando se le apareció un alma del purgatorio envuelta en llamas. Entonces le preguntó si ese fuego era más activo y penetrante que el terrestre, y el alma, gimiendo, exclamó: “en comparación con el fuego del purgatorio, el de la tierra parece un viento suave y refrescante”. Con mucha valentía Estanislao le pidió una prueba, y aquella le respondió: “¡Ay! Ningún mortal podría soportar estos tormentos; pero, si estás decidido a probarlo, acerca tu mano”. Y así lo hizo; entonces el difunto dejó caer una gota de sudor abrasador. En ese mismo instante, dando un alarido, el religioso cayó al suelo desmayado, en estado semejante al de la muerte. Tras ser reanimado por los frailes que acudieron a ayudarle, les contó lo que había sucedido, y les recomendó la publicación del hecho a fin de prevenir a la gente contra la terrible expiación del purgatorio. Finalmente, tras un año a lo largo del cual sintió continuamente ese dolor en su mano derecha, fray Estanislao murió, habiendo exhortado a sus hermanos a huir del pecado para evitar los atroces suplicios en la otra vida.16 Las almas del purgatorio desean esa purificación A pesar de tales penas, las almas que se encuentran en el purgatorio no están encadenadas allí y deseando escapar. Al contrario, aceptan todos los sufrimientos.17 Y si supiesen que existen otros mil purgatorios, aún más ardientes, querrían lanzarse en ellos, porque en realidad lo que les resulta más intolerable es verse cubiertas de manchas que las apartan de Dios. Anhelan ser enteramente puras y virginales para entrar en el Cielo. Esta actitud se asemeja a la de un armiño —un animal muy blanco, símbolo de la castidad y de la inocencia— que prefiere morir a ver su albo pelaje sucio. II – LA IGLESIA QUE LUCHA, REZA POR LA IGLESIA QUE SUFRE Tenemos una sensibilidad errónea, por la cual nos impresionamos fácilmente cuando junto al lecho de un moribundo asistimos a su agonía, seguida del terrible drama de la muerte, por creer que es el final de la carrera de esa persona. Pero en realidad —nos lo dice la fe— todo comienza allí. Lejos de considerar desvinculados de nosotros a los que se han ido, debemos compenetrarnos de que estando en el Cielo o en el purgatorio el vínculo con ellos es mucho más estrecho de lo que nos imaginamos. Así pues, cualquier oración o acto con mérito sobrenatural, incluso el uso del agua bendita, practicado por quien permanece en la tierra con la intención de beneficiar a las almas del purgatorio, Dios lo considera con gran benevolencia y las propias almas lo ven con mucho agrado, puesto que ya no pueden rezar por sí mismas. Nuestras plegarias, aplicadas en su sufragio, abrevian la duración de sus sufrimientos. Por eso la Iglesia, como madre amorosa, ha elegido un día en el año litúrgico para la conmemoración de los fieles difuntos, en el cual concede a los sacerdotes el derecho de celebrar tres Misas, siempre que “una de las tres sea aplicada a libre elección, con la posibilidad de recibir el estipendio; la segunda Misa, sin ninguna ofrenda, sea dedicada a todos los fieles difuntos; la tercera sea celebrada según las intenciones del Sumo Pontífice”.18 La obligación en relación con la última de las tres Misas tiene origen en el celo del Vicario de Cristo por la pronta liberación de las santas almas del purgatorio. Con el paso del tiempo, gran número de instituciones pías, establecidas para la celebración de Misas por el eterno descanso de las almas de determinados difuntos, fueron abandonadas y descuidadas, lo que resultó en un grave daño para las almas del purgatorio. Sobrevino además la Primera Guerra Mundial, que asoló Europa arrebatando innumerables vidas, sobre todo entre los jóvenes. Permitiendo la celebración de esta tercera Misa el día de los fieles difuntos, Su Santidad Benedicto XV, con paternal liberalidad, asumió esa deuda de la Iglesia hacia las almas que sufren. Sin embargo, aunque una sola Eucaristía tiene un poder impetratorio infinito, no olvidemos que serán más beneficiadas las almas que en vida tuvieron una mayor devoción a ella.19 Por lo tanto, también debemos hacer un esfuerzo especial en aumentar nuestro fervor a través de la participación en la renovación incruenta del Santo Sacrificio del Calvario. La Santa Iglesia además otorga a los fieles el privilegio de obtener una indulgencia plenaria en favor de un alma del purgatorio,20 rezando ese día —o en los días siguientes, hasta el 8 de noviembre— un Padrenuestro y un Credo en alguna iglesia u oratorio, o visitando un cementerio para rezar en esa intención. El valor de nuestras oraciones es superior a cualquier ofrenda material Es cierto que nos complacemos depositando coronas de flores o velas sobre las tumbas, costumbre muy buena y legítima. No obstante, nuestra mayor manifestación de cariño por las almas debe consistir en pedir por ellas, porque el efecto de la oración supera con creces al de cualquier ofrenda material, según la famosa sentencia atribuida a San Agustín: “Una lágrima por un difunto se evapora. Una flor sobre su tumba se marchita. Una oración por su alma, la recoge Dios”. Debemos tener en cuenta que, como Dios no depende del tiempo, ante Él no existe pasado ni futuro y todos los acontecimientos se desarrollan en un perpetuo presente, desde toda la eternidad y por toda la eternidad. De este modo, si hoy rezamos por la buena muerte de algún pariente o conocido ―aunque se haya dado hace cinco o quinientos años―, nuestra oración ya fue considerada por Dios en el instante exacto de su paso de esta vida a la otra, contribuyendo a un tránsito más feliz y asistido por gracias eficaces y abundantes. Un “negocio” con las almas del purgatorio Esta piadosa práctica nos permite hacer amistad con aquellos que a causa de nuestras oraciones salen del purgatorio y son admitidos en el Cielo, donde adquieren un poder de audiencia colosal ante Dios. Sin duda, su gratitud nos beneficiará. Si en esta tierra somos agradecidos con nuestros bienhechores, cuánto más las almas que entran en la gloria sabrán interceder a favor de quien rezó por ellas. En ese sentido, bien cabe aquí aplicar la parábola del administrador infiel (cf. Lc 16, 1-8). Cuando ese hombre se dio cuenta de que iba a perder su empleo debido a una mala gestión en los negocios de su señor, entabló amistad con todos los deudores de éste con el fin de ser sustentado por ellos en la hora de la amargura y de la necesidad, ya que por su avanzada edad carecía de fuerzas para trabajar. Y, una vez despedido, fue amparado por todos a los que fraudulentamente alivió la deuda. El Señor no elogia el robo del administrador, sino su astucia. Hoy es, pues, el día de la astucia. Debemos pedir por todos los que se encuentran en el purgatorio, sobre todo los más vinculados a nosotros. Este acto de caridad nos proporcionará buenos amigos, que nos retribuirán en calidad y cantidad el favor recibido y, por consiguiente, nos serán de gran ayuda en la hora de la dificultad. III – DEBEMOS EVITAR A TODA COSTA PASAR POR EL PURGATORIO Esta conmemoración también conlleva una enseñanza de gran provecho espiritual, en la cual recaerá nuestra atención sin detenernos demasiado en el amplio abanico de lecturas que la liturgia ofrece este día. La tragedia de la muerte Todos nos vemos obligados a enfrentar dificultades y dolores en esta vida, porque nadie está exento de ellas. El sufrimiento soportado con resignación cristiana tiene un papel purificador, correctivo, que hace de él como que un octavo sacramento.21 Entre las muchas tribulaciones hay una que, aunque sea mera posibilidad en cuanto a la fecha, de suyo es una certeza absoluta para todos: la muerte. En efecto, estamos en la tierra tan sólo de paso y nuestra meta final es el Cielo. Aunque, por ser ésta una verdad tan dura, nos cuesta mantenerla ante los ojos, ya que nos gustaría traspasar el umbral de la eternidad sin tener que soportar el trágico trance en que el alma se separa del cuerpo. Con el objetivo de mantener vivo en la mente de los fieles dicha realidad, San Alfonso María de Ligorio22 recomendaba que se representase con la imaginación el cadáver de alguien que acababa de fallecer y se meditase sobre el proceso que sigue a la muerte: cómo el cuerpo entra en descomposición y es comido por los gusanos y con el tiempo los huesos se desmoronan y se convierten en polvo. Es la situación, en cuanto al cuerpo, de los que salen de este mundo. Pero cuántos ya “han viajado” y aún no han alcanzado la felicidad eterna y están penando en el fuego del purgatorio. Es lo que puede sucederle a cualquiera de nosotros hoy, mañana o más tarde: pierde las fuerzas, da los últimos suspiros, percibe que el alma va a abandonar el cuerpo, lo ve como si fuese el de un tercero, inmóvil, inerte, frío... A continuación viene el juicio. Después, ¿a dónde irá? No lo sabemos. Para nosotros mismos es imposible, en esta vida, predecir si vamos al purgatorio o no... La seriedad del purgatorio Ahora bien, no pensemos que por el hecho de haber practicado tal o cual buena acción a lo largo de nuestra existencia, en el momento del juicio particular podremos evitar el purgatorio con una sonrisa que le hagamos al Juez ―¡el propio Jesucristo!―, se enternezca y nos conduzca a la gloria olvidándose de todas nuestras faltas... No es lo que Él mismo afirmó en el Evangelio y está registrado en las Escrituras, como, por ejemplo, en el Libro de la Sabiduría, en donde encontramos numerosas comparaciones entre la muerte del justo y la del malvado (cf. Sb 3, 1-19; 4, 16-20; 5, 14-15). Por lo tanto, si estamos convencidos de la obligación de orar por las almas del purgatorio, más aún ―según reza el conocido refrán popular: “la caridad bien entendida empieza por uno mismo”― necesitamos convencernos de que no basta únicamente temer el infierno, sino que se ha de temer también el purgatorio. Para eso debemos, ante todo, eliminar la idea de la irrelevancia del pecado venial y tomarlo en serio como Dios lo toma, no sólo esforzándonos en mantener el estado de gracia, sino buscando la santidad con una perseverancia llena de vigilancia, de amor y de recelo de aproximarnos a las ocasiones de pecado. Si una amistad, una situación o un programa de televisión me hacen resbalar, tengo que huir y preferir mortificarme aquí a tener que padecer en el purgatorio. ¿Cuánto tiempo, en medio de tormentos tremendos, me podrá costar el rechazo de una hora de sacrificio en la tierra? Esforcémonos por llevar una vida íntegra y santa, alimentando nuestra alma con la fe, camino de la eternidad, de manera que merezcamos ir directo al Cielo. Si, por el contrario, no nos compenetramos de la perfección que Dios exige de nosotros, cuando muramos —¡quiera Dios que en su gracia!― tendremos que purificarnos en el purgatorio. La exigencia de la vigilancia Al contar la parábola de las diez vírgenes ―una de las opciones de Evangelio que la liturgia propone para este día (Mt 25, 1-13)―, Jesús quiso mostrarnos cómo tenemos que estar preparados para la muerte, porque viene en la hora más inesperada. En aquella época el principal acto de las festividades de una boda era la entrada de la mujer en casa de su esposo. Rodeada de cierto número de vírgenes amigas suyas, aguardaba al novio, que venía con sus amigos, para juntos comenzar el solemne cortejo hasta su nuevo hogar, por lo general después de la puesta de sol, a la luz de lámparas y antorchas, cantando y tocando alegremente. Las vírgenes prudentes del relato evangélico, teniendo en cuenta un posible retraso del novio, guardaron provisiones de aceite a fin de tener sus lámparas encendidas a la llegada de éste; las otras, no obstante, gastaron todo el aceite y sus lámparas estaban a punto de apagarse cuando se anunció la llegada del novio, por lo que suplicaron a las primeras que les prestasen un poco del que tenían. Pero las prudentes, temiendo que no hubiera suficiente para todas, se lo negaron a sus compañeras. He aquí una imagen a respecto de la muerte, ante la cual cada uno tendrá que responsabilizarse de su propia “provisión” de méritos, no pudiendo confiar en la ajena. Ante Dios hay una responsabilidad personal intransferible, de la cual tendremos que rendir cuentas. Si no actuamos como debemos podríamos escuchar la terrible sentencia del Juez: “En verdad os digo que no os conozco” (Mt 25, 12). Y si le preguntamos el porqué de esas duras palabras nos responderá: “Porque no viviste de acuerdo con mis principios, mi mentalidad y mis mandamientos”. El mismo mensaje nos es transmitido en otra de las lecturas evangélicas de esta conmemoración (Lc 12, 35-40): la parábola de los siervos que esperan la llegada de su señor. Jesús inicia sus palabras recomendando: “Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas” (Lc 12, 35). La expresión “cintura ceñida” es sinónimo de disponibilidad para el servicio, ya que en aquella época los orientales se recogían sus largas túnicas no sólo para andar, sino también para servir la mesa. En nuestro caso, se trata de estar listos para la práctica de la virtud de la caridad. En cuanto a las “lámparas encendidas”, significa, una vez más, la importancia de que tengamos una atención muy viva y sagaz para evitar las ocasiones próximas de pecado, así como de que nos mantengamos en espíritu de oración. Permanezcamos como las vírgenes prudentes o como estos hombres a la espera del regreso de su señor de una fiesta de boda, con la lámpara llena de aceite, es decir, siempre vigilantes, evitando todo lo que pueda conducirnos al purgatorio. “Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre” (Lc 12, 40). IV – AL MISMO TIEMPO, ESPERANZA No debemos afrontar la muerte como algo estrictamente trágico, un drama para el que no hay solución, sino, de acuerdo con la visión de la Iglesia, como una necesidad. Al igual que una semilla que, según la expresión del Apóstol, “no recibe vida si (antes) no muere” (1 Co 15, 36), es necesario que en determinado momento el cuerpo descanse, a la espera de la resurrección. Si Jesús no hubiese muerto, ¿qué sería de nosotros? Los efectos de la Redención San Pablo, quizá tras haber recibido una revelación del Señor, escribió: “hasta hoy toda la Creación está gimiendo y sufre dolores de parto” (Rm 8, 22) para ser “liberada de la esclavitud de la corrupción” (Rm 8, 21), a través de los beneficios de la Pasión y Muerte de Jesucristo. De hecho, la naturaleza ha sido marcada por el pecado de Adán y no ha tenido acceso, completamente, a los efectos de la Redención, porque éstos están retenidos a la espera del Juicio Final. Los teólogos, en especial Santo Tomás de Aquino,23 comentan que en el día del Juicio, después de la resurrección de los cuerpos, las manos de Dios se abrirán y toda la naturaleza se regocijará por los frutos de la Redención. Por ejemplo, la luna brillará con más claridad que antes del pecado original, y el sol adquirirá mayor fulgor, proyectando sobre la tierra una luminosidad especial. Dado que la criatura humana es un microcosmos, la razón más profunda de esta restauración está en el hecho de que en Jesucristo Hombre se encuentran reunidos todos los planes de la Creación, como verdadera síntesis del universo, elevada en Él a un grado altísimo. Así pues, es necesario que la materia que asumió al encarnarse sea glorificada. Esperanza de la resurrección Si la misma naturaleza gime esperando ese día, ¿por qué no debemos gemir también nosotros? Pues, aunque ya gocemos, por medio de los sacramentos, de una parte de los efectos de la Redención que es la vida sobrenatural —“las primicias del Espíritu” (Rm 8, 23a) de las que nos habla el Apóstol—, esperamos “la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo” (Rm 8, 23b). Peregrinos en este valle de lágrimas, lejos de la patria verdadera, a cada momento nos sobreviene la tentación, la probación y la angustia, y muchas veces nos preguntamos: “¿Cuándo iremos?”. Sabemos que nuestro cuerpo, de la misma forma que el alma, ha sido plasmado por Dios con vistas a durar eternamente, libre entonces de las contingencias que nuestro actual estado comporta —enfermedades, sueño, hambre, limitaciones—, conforme reza el Prefacio de difuntos: “la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma; y, al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el Cielo”.24 En una de las numerosas lecturas que podríamos escoger para esta conmemoración, San Pablo usa una imagen muy realista, comparando el cuerpo con una tienda (cf. 2 Co 5, 1.6-10), como las que tenía que fabricar para su propio sustento (cf. Hch 18, 3). Nos exhorta a que no nos preocupemos si es destruida, porque Dios nos dará otra mucho mejor (cf. 2 Co 5, 1). Como incansable apóstol de la Resurrección, escribe también en la Primera Carta a los Corintios: “Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible; se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso; se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fortaleza; se siembra un cuerpo animal, resucita espiritual” (15, 42-44). En efecto, el cuerpo glorioso gozará de cuatro cualidades, a saber: claridad, impasibilidad, agilidad y sutileza.25 Y se nos permite conjeturar que, gracias a ellas, el cuerpo podrá hacerse imperceptible en el lugar donde desee, pasar a través de las sustancias sólidas, moverse a voluntad a la velocidad del pensamiento... Además de todo eso, no necesitará a un sastre para vestirse, ya que la ropa será confeccionada por la propia imaginación, que tendrá equilibrio perfecto, sin las locuras resultantes del pecado. La esperanza de recuperar el cuerpo debe alimentar nuestra existencia y darnos fuerzas para abandonar un placer fugaz e ilícito, para evitar el pecado y practicar la virtud, pues seremos altamente recompensados el día de la resurrección de la carne. Entonces asistiremos, con los mismos ojos con los que ahora vemos, al esplendor de la Creación renovada. Así, aunque el Día de los Difuntos está marcado con una nota de tristeza por la ausen cia de los que ya se marcharon, rezaremos por ellos con alegría si nos ponemos ante la perspectiva que la Iglesia nos presenta: atravesado el trágico umbral de la muerte, todos nos encontraremos al otro lado, en una convivencia de intimidad y júbilo extraordinarios, hasta recuperar el cuerpo en estado glorioso con la resurrección. Pidámosle a Nuestra Señora de la Buena Muerte, así como a los santos y a los ángeles, que nos ayuden y nos obtengan el favor de morir en la plenitud de la gracia que nos corresponde, en la plenitud del cumplimento de nuestra misión y en la plenitud de nuestra perfección de alma y de vida espiritual, de manera que ni siquiera conozcamos el purgatorio. 1 Cf. Dz 672. 2 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. I-II, q. 87, a. 1. 3 PABLO VI. Indulgentiarum doctrina, n.º 2. 4 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, op. cit., III, q. 86, a. 4, ad 3. 5 Cf GARRIGOU-LAGRANGE, OP, Réginald. L’éternelle vie et la profondeur de l’âme. París: Desclée de Brouwer, 1953, p. 95. 6 PABLO VI, op. cit., n.º 8. 7 SANTO TOMÁS DE AQUINO. Super Sent. L. IV, ap. 1, a. 2, ad 2. 8 Cf. Ídem, a. 1. 9 PABLO VI, op. cit., n.º 3. 10 Cf. LOUVET. Le Purgatoire d’après les révélations des saints. 3.ª ed. Albi: Apprentis-orphelins, 1899, pp. 130-131. 11 Cf. GARRIGOU-LAGRANGE, op. cit., pp. 232-233. 12 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Super Sent. L. IV, ap. 1, a. 5. 13 Cf. Ídem, a. 2. 14 SAN AGUSTÍN. Enarratio in psalmum XXXVII, n.º 3.In: Obras. Madrid: BAC, 1964, v. XIX, p. 654 15 SANTO TOMÁS DE AQUINO. Super Sent. L. IV, ap. I, a. 3. 16 Cf. ROSSIGNOLI, SJ, Grégoire. Les merveilles divines dans les âmes du Purgatoire. 2.ª ed. Bordeaux: Barets, 1870, v. II, pp. 51-53. 17 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Super Sent. L. IV, ap. 1, a. 4. 18 BENEDICTO XV. Incruentum altaris, 10/8/1915. 19 Cf. SAN AGUSTÍN. De cura pro mortuis gerenda, XVIII, 22. In: Obras. Madrid: BAC, 1995, v. XL, pp. 473-474. 20 Cf. PÆNITENTIARIA APOSTOLICA. Enchiridion indulgentiarum. Concessiones 29. Pro fidelibus defunctis, §1, 1º y 2º. 21 Cf. FABER, apud CHAUTARD, OCSO, Jean-Baptiste. A alma de todo apostolado. São Paulo: FTD, 1962, p. 112. 22 Cf. SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO. Máximas eternas. Porto: Fonseca, 1946, pp. 7-8. 23 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. Supl., q. 91, a. 1. 24 ORDINARIO DE LA MISA. Plegaria eucarística: Prefacio I de difuntos. In: MISAL ROMANO. Texto unificado en lengua española. Edición típica aprobada por la Conferencia Episcopal Española y confirmada por la Congregación para el Culto Divino. 17.ª ed. San Adrián del Besós (Barcelona): Coeditores Litúrgicos, 2001, p. 502. 25 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. In Symbolum Apostolorum. Art. 11.