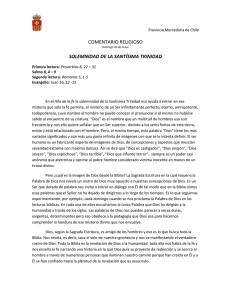El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana INTRODUCCIÓN
Anuncio

El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana INTRODUCCIÓN «Todo viene de Él, Todo existe por El, Todo vive por El; ¡A Él se dé gloria por los siglos de los siglos!» (Antífona de las Vísperas de la fiesta de la Santísima Trinidad). Se oye predicar poco sobre la Santísima Trinidad. Acerca de Ella sólo se escriben eruditos estudios sobre puntos muy particulares en que los teólogos necesitan afinar mucho para ver claro. Esos trabajos son necesarios, sin duda, para honor de la ciencia y de la Iglesia. Y no nos cabe duda de que el teólogo descubre en ellos un alimento espiritual capaz de hacerle contemplar a Dios: es apasionante revivir con las pasadas generaciones los mismos dramas de su fe. Mas el fiel que no puede ser especialista en tales cuestiones porque le reclaman otras tareas, es necesario, sin embargo, que conozca a Dios Trino para mejor vivir en Él. Así, pues, hay que prepararle una mesa en la cual se le ofrezca un alimento, no de sabio, sino de adulto hambriento. El Misterio de Dios no puede quedar encerrado en los trabajos de los especialistas, pues el mundo moriría de hambre. ¿O no será que muere ya de ella? No queremos decir que no se sepan los artículos de nuestra santa fe: todo el mundo conoce el Símbolo de los Apóstoles 1. Pero, ¿qué cristiano, al recitarlo, experimenta hoy aquel fervor que ponía en pie a sus hermanos de los primeros siglos, vibrando ante la herejía amenazadora? Fervor, que era también el de los catecúmenos al bajar a la piscina bautismal, adonde iban, con amor, a profesar su adhesión a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El objeto de este libro es suplir una deficiencia en los medios que se ponen a la disposición del cristiano para ampliar su cultura religiosa. Al hacerlo, quisiéramos hacer sentir que, en nuestro tiempo, es urgente que se conozca mejor la Santísima Trinidad, y, digámoslo también, que se contemple Su santo misterio. Maravillarse ante el Dios que se revela al hombre, ante la vida del mismo Dios, la que posee Él como Dios-Trino, aquella vida con que nos recompensa; hallar en esa contemplación la fuente de toda vida espiritual y las grandes orientaciones para la acción, tal es el fin que querríamos poder conseguir que alcance quien leyere estas páginas. Esas pocas advertencias preliminares aspiran a hacer que se sienta mejor. Y ayudarán a situar la importancia que hay que dar a la reflexión sobre este misterio. El cristiano no es sólo una persona que cree en Dios, sino que cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ello se distingue de los filósofos paganos que admitieron la existencia de Dios, pero que habrían pensado que proclamar un Dios en tres personas entrañaba una banal recaída en el politeísmo 2. Su laboriosa reflexión filosófica les había conducido hasta el Dios único, pero no hasta la Trinidad. ¿Se advierte bastante que precisamente es ése el drama que separa a los cristianos del pueblo judío, del Israel un día elegido por Dios? La cuestión fundamental que nos divide no es otra que la del Dios único, al mismo tiempo que Trino. Lo que constituye un problema para Israel, es conceder que Jesús sea Dios. 1 2 Símbolo de los Apóstoles o el Credo de nuestra oración familiar. Politeísmo, doctrina que profesa la existencia de varios dioses. 1 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Se teme que la fe en el Dios único pueda peligrar con ello: Yahvé y Jesús serían dos dioses, el Espíritu Santo un tercer Dios, lo que destruiría la unidad divina. El mismo drama rige para el Islam: allí se siente horror de nuestra Santísima Trinidad. Pues bien, uno es cristiano-y esto desde los orígenes-cuando cree que el Dios único vive en tres personas. Por otra parte-¿y qué esperanza no podría seguirse de ello para una reflexión común con nuestros hermanos separados?-, todos los cristianos convienen en la fe trinitaria. Todos saben lo que es la cruz, el instrumento por el cual el Hijo de Dios realizó la redención del mundo. Saben que Dios Hijo murió por ellos, como Dios Padre se lo había ordenado (Rom., VIII, 3 y 32). Todos, al hacer sobre sí la señal de su redención, nombran también con piedad a las tres Personas que les salvan. Todos los cristianos, y aun en su misma separación, continúan unidos en la fe trinitaria. En ella coincidieron desde los orígenes en medio de las persecuciones. Las dolorosas heridas que se infirieron mutuamente sobre estas cuestiones en los siglos IX, XIII y XV, no les separaron jamás del todo. Hubo más de incomprensión mutua que de desacuerdo profundo. Y si alguna vez un cristiano cayese en la cuenta de que ponía en duda la divinidad de una de las tres personas, en aquel mismo instante perdería todo derecho a formar parte de una confesión cristiana. El misterio de la Santísima Trinidad es, pues, el misterio especifico del cristianismo, prerrogativa que comparte, desde luego, con el misterio de la Encarnación redentora: en la historia, son inseparables. Pero, es más todavía, es el misterio por excelencia. Sin duda nuestro tiempo está ávido de volverse hacia Cristo, hacia su Iglesia y sus sacramentos. Se le podría echar en cara cuando se sabe que languidece tan miserablemente por haberlos descuidado. Se muere de sed, si no se está con Aquel que da el Agua viva (Juan, IV, 14) y que la derrama con profusión en su Iglesia (Juan, VII, 37-39). Volvámonos, pues, hacia el misterio de Cristo y sus sacramentos, hacia la liturgia de la Iglesia. Mas queda el hecho de que la teología viva del Verbo Encarnado no debe hacer que olvidemos otra dimensión de la revelación: la que se extiende hasta el misterio de Dios captado en su vida íntima. Dios ha querido hablarnos de Sí mismo. Así, pues, nos importa conocerle. Creamos en esto a Jesús: «La Vida eterna es que te conozcan, a Ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Tú has enviado» (/Jn/17/03). Cristo, por consiguiente, no nos orienta sola ni exclusivamente hacia el revelador, que es él mismo (Juan, I, 18), sino también hacia Aquel de quien procede y hacia el cual ha vuelto para nosotros (Juan, XIV, 2). El anciano obispo de Antioquía, Ignacio, decía a principios del siglo II, en el momento mismo en que buscaba a Jesús para imitarle en su martirio: «Oigo una voz que me dice: Ven al Padre» (A los Romanos, VII, 2). Esa voz era la del Espíritu Santo, que le murmuraba al oído la invitación a dejar gustosamente esta vida perecedera y los placeres que depara, pues nada iguala a los goces que reserva el Padre a los que le aman (I Cor., II, 9) Si Jesús es «el camino», el Padre es la meta. Y Jesús nos ha dado a su Espíritu para que supiéramos alcanzarla (Juan, XVI, 13-14). 2 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana La Vida eterna es, pues, conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora bien, como nos enseña San Juan, la Vida eterna comienza desde acá abajo. En el Bautismo recibimos sus arras: en él se renace para la eternidad (Juan, III, 3-5), en él se restablece uno en la amistad del Dios-Trino. Sería inverosímil que llamados a una tal vida de intimidad, los cristianos no tuviesen ningún interés por ella. Psicari temblaba de amor al considerar que escribía en presencia de la Trinidad. Nosotros temblaremos de amor y alegría, también, al introducirnos, invitados por Jesús, nuestro esposo, en la cámara nupcial de las Escrituras; al revivir con los Apóstoles, con los cristianos de todos los tiempos del cristianismo, el misterio del Dios Padre, Hijo y Espíritu, en quien todo es y de quien todo procede. El amor de Dios obrará esta maravilla: dos seres desemejantes, el Dios infinito y nosotros sus criaturas, llegarán a aquella unidad por la que Jesucristo oró (Juan, XVII, 21). Entonces, desde acá en la tierra, comenzará nuestra Vida eterna: las Tres Personas divinas reproducirán en nosotros sus mutuas relaciones, y nosotros lo sabremos. ¡Ah! Que nos sea dado glorificarlas más por ello: en su momento inicial, esto sigue siendo el don del Espíritu Santo. Per te sciamus da Patrem Noscamus atque Filium Teque utriusque Spiritum Credamus omni tempore 3. Haz (¡oh Espíritu Santo!) que sepamos al Padre Que conozcamos también al Hijo, Y a Ti, Espíritu que procede de los dos, Que te creamos siempre. 3 Sexta estrofa del himno Veni, Creator Spiritus. 3 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana CAPITULO I. UNO Y TRINO La sociedad divina en los occidentales Hay tres personas en un solo Dios. Tienen la misma y única naturaleza. Tal es la enseñanza de la fe, de la que hay que examinar ahora cómo los latinos han dado cuenta. Los maestros son aquí San Agustín y Santo Tomás. La dificultad del problema reside en que nos es necesario demostrar en qué sentido la Trinidad constituye, como ya decía Tertuliano, la Unidad divina. Nuestro pensamiento deberá moverse del Dios-Uno, el absoluto, al DiosTrino, consistiendo todo el misterio en la relación de unas con las otras. Las procesiones eternas La definición que hemos dado, en el capítulo que precede, de la «procesión» divina, es capital para los latinos, los teólogos de la vida interior de Dios. Ante todo, eliminando los falsos problemas, respondamos a esta pregunta: ¿qué es lo que no puede proceder en Dios? Será más fácil, a continuación, hablar del Hijo y del Espíritu Santo, que son los únicos que proceden. 1. Lo que no procede La naturaleza divina, con toda evidencia. Ella misma debería en tal caso venir de otra naturaleza preexistente, lo que sería un absurdo y conduciría a hablar de dos naturalezas divinas, y por tanto de dos dioses. El Padre mismo no procede Ya se ha visto, jamás la Escritura ha dicho, ni una sola vez, que el Padre fuese enviado entre los hombres. Nuestras profesiones de fe lo proclaman: «El Padre no viene de ningún otro» (Lyon, 1274). «EI Padre, todo lo que es y todo lo que tiene, no lo tiene de ningún otro, sino de sí mismo, es un principio sin principio» (Florencia, 1442). En ese punto los griegos y latinos no han divergido jamás, pero el teólogo emprende otra investigación. Ilumina esta propiedad de la primera persona divina analizando los nombres que la tradición le ha reservado: Padre, Principio, Inengendrado. El Padre.-Este nombre nos es dado por el Evangelio como el nombre propio de aquel de quien decimos que está en la cima de la divinidad. Además, la Escritura nos dice que el Padre tiene un Hijo. Ahora bien, en ninguna parte se nos dice que el Padre sea a su vez Hijo de un Padre. A los ojos de la fe, semejante afirmación, como se sabe, se hallaría desprovista de sentido: sólo hay un único Hijo en Dios. Mas, de inmediato, el nombre de Padre nos revela una persona sin origen. Hablar del Padre es proclamar que el que lleva este nombre tiene un Hijo, pero no es suponer que a su vez él sea Hijo, es decir, que tenga de otro su ser. La Paternidad es una propiedad que califica la misteriosa fecundidad de una persona, fuente de otros seres; no nos dice que esta persona tenga, a su vez, un origen. 4 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana El Principio.-Los antiguos textos de la fe lo proclaman: el Padre es principio, es decir, arranque de toda la Trinidad. Decir que es principio es, pues, afirmar al mismo tiempo que otros seres encuentran en Él su origen. Principio es, pues, un nombre que viene a completar el precedente: ser Padre es ser fecundo y, por tanto, ser principio de otras personas semejantes a ÉI. ¿Cómo explicar lo que es un Principio sin principio? Éste es el misterio de la primera persona, rica de ser hasta el punto de que se ve mejor lo que produce que el hecho de que ella misma no sea producida por nadie. El Inengendrado.-Ese nombre completa los precedentes. Implica la falta de origen, la ausencia de dependencia de todo. Inengendrado nos lleva a contemplar al Padre bajo el aspecto en que carece de padre, es decir, no-hijo, mas no sin hijo, pues el Inengendrado es también el Padre. En definitiva, Inengendrado es un nombre que sitúa al Padre en una absoluta trascendencia más que en su fecundidad, siendo ésta evocada por los dos nombres precedentes. El Inengendrado, nombre abismal, impenetrable para las criaturas, que necesitan ver el origen de los seres. Juntos, los tres nombres de la primera persona excluyen que pueda proceder. Los dos primeros exclusivamente dicen su fecundidad. Esta es la que ahora es necesario que abordemos. 2. Las procesiones divinas TRI/PROCESIONES: En el origen de la teología latina de las procesiones hay un gran esfuerzo de pensamiento. Aquellas recurren al mundo del espíritu, a la psicología del hombre. La analogía permite inmediatamente afirmar que lo que es verdadero del hombre, debe ser posible aplicarlo, en un modo supereminente, a Dios. El hombre, se lee en el relato sagrado, está hecho a imagen de Dios. Lo que hay de más noble en él debe, por consiguiente, poder expresar algo de Dios. Pues bien, el hombre es espíritu, esto es lo que en él hay de más grande. Es lícito, pues, concluir que las operaciones del espíritu, la inteligencia y la voluntad, deben también encontrarse en Dios. De aquí las siguientes consecuencias: Padre e Hijo: el Pensamiento y su Verbo. Se recordará que San Juan llamaba a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo único, el Verbo (Prólogo y I, 18). San Pablo había dicho: Jesús es Sabiduría de Dios (I Cor., I, 24). Esos dos nombres dados al Hijo de Dios eran el esbozo de una gran teología, que San Agustín y después Santo Tomás habían de llevar un día a su perfección. El Hijo de Dios, según la Escritura, procede de un mundo intelectual: es la Palabra o Verbo de Dios. Síguese de ello esta consecuencia: el Padre que engendra al Hijo es, pues una inteligencia pensante. Ahora bien, ocurre que estamos aquí en presencia de la ley de los espíritus cuya primera operación es «pensar». Mas, en el hombre, la palabra interior por la cual él expresa las cosas que aprehende, queda pobre. No pasa de ser una palabra, un hálito que él puede expresar, pero 5 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana que al punto pasa. No es nada consistente, nada «substancial». Ni siquiera tiene ninguna necesidad; habría podido no ser. Es, dicen los filósofos, del orden «accidental». Sin embargo, mi verbo interior no está desprovisto de importancia. Cuando pienso, mi palabra interior expresa exacta y adecuadamente todo lo que es en aquel instante mi inteligencia, todo su contenido y ella misma. Existencialmente, concretamente, mi inteligencia es expresada por mi palabra, que es entonces su expresión perfecta. Le es, se podría insinuar, «consubstancial (homousíos). Traslademos nuestras reflexiones y apliquémoslas a Dios. Henos situados frente a la persona que-no-procede: el Padre. Pues bien, el Padre es Dios y tiene toda la inteligencia divina. El Padre es, pues, una inteligencia pensante. Mas, por ser perfectísimo, su acto intelectual lo es también. Ved ahí, pues, aparecer su Verbo, sin deficiencias, reproducción exacta del Padre, «señal de su substancia» y su expresión perfecta, adecuada, substancial. El Verbo de Dios Padre es, pues, de la misma naturaleza que el Padre, sin nada de accidental. Es Dios como Él, «consubstancial al Padre», persona viviente. Es toda la divinidad, no engendrante, sino engendrada. No engendrante, puesto que, en su acto de pensar, el Padre expresa toda la divinidad (y toda su creación): no hay ya, pues, nada por expresar o engendrar. Es, por tanto, imposible que el Hijo sea el Padre, e incluso que sea Padre. Es engendrado, Aquel en quien el Padre se dice totalmente, Aquel en quien ÉI mismo y el Espíritu Santo son «dichos», Aquel en quien el Padre ve todos los seres que quiere crear, toda la creación que, por este hecho, es a imagen del Verbo. Además, el Verbo es Hijo, porque procede del Padre únicamente, a la manera como un hijo humano procede de su padre, quiero decir llevando en sí su semejanza. La inteligencia tiene esto de admirable, que se hace semejante al que contempla. Ni puede siquiera comprender, si no se convierte en la otra por similitud. Comprender algo es, para el hombre, convertirse en este algo de una determinada manera; es, diría Claudel, co-nacer con este algo. Maravilla, desde luego, de dónde procede la unión: este algo se sitúa al nivel de los espíritus. Mas la inteligencia divina no tiene, al contrario que el hombre, que dirigirse hacia un ser para conocerlo: expresándose enteramente en su Verbo, el Padre engendra, en su eternidad, un todo semejante a Él. Y el Verbo-Hijo queda unido a su Padre necesariamente, ya que es su imagen exacta, que expresa su naturaleza. El Hijo es hijo por ser Verbo, y el Verbo, como engendrado del Padre, es, pues, el Hijo, «la imagen de Dios invisible» (Col., I, 15). Hay en esto mucho para hacer pensar a más de un padre de la tierra. En su poder se halla el procrear. Mas ese poder es imperfecto: el hijo que engendra un padre no es su imagen exacta, sobre todo no alcanza el grado de perfección personal que todo padre desearía para su hijo. En primer lugar, nace niño, distante de la estatura de hombre. El padre deberá, ayudado por la madre. que fue necesaria para la procreación de su hijo, y esto durante muchos años, atender a su educación, prolongamiento normal del acto procreador. Sólo al 6 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana fin tendrá en él a un hombre. Tal es el sentido de la educación: que un padre y una madre quieran dar progresivamente a su hijo lo que no le han podido comunicar al ponerle en el mundo. Dios obra por sobreabundancia y se expresa de una vez, en su acto eterno de engendrar. Los padres de la tierra necesitan tiempo para convertir a su hijo en un hombre, tipo acabado de humanidad y Dios mismo le da sin cesar su gracia para hacer de él una «semejanza de Cristo» (Rom., VIII, 29). El Espíritu Santo, soplo de amor. Hemos descubierto en Dios una primera operación: la de la inteligencia. Su término era el Verbo-Hijo. Mas la noción de espíritu reclama una segunda operación. Cuando el hombre ha concebido una obra bella y buena, tiende hacia ella con toda su alma, la ama. La segunda operación o procesión de Dios es, pues, la de la voluntad o amor. Mas salta a la vista inmediatamente que si, para emitir su Verbo, bastaba el Padre, ya no ocurre lo mismo si se considera su amor. El amor, precisamente, reclama un término hacia el cual tiende. Pues bien, ¿hacia quién podría el Padre tender, sino hacia el Hijo, que refleja toda su perfección? En un puro impulso se dirige hacia Aquel a quien engendra eternamente para descansar en El, pues ama a Aquel que es infinitamente amable, al Hijo a quien ha comunicado toda la naturaleza divina (añadamos: ama con el mismo impulso a la criatura a quien conoce en su Verbo). El primer impulso de amor es, pues, el del Padre hacia su Hijo. Pero el Verbo, que es el conocimiento de todas las cosas, sabe el amor del Padre por Él. Sabe también que el amor del Padre le pertenece. El Verbo conoce y retiene para sí lo que es suyo. O mejor, con el impulso de Amor del Padre por el, que hace suyo, se vuelve hacia El para devolvérselo, en la acción de gracias. El amor del Padre y del Hijo les es, pues, común; muy exactamente es el mismo y hace que el Padre y el Hijo estén tendidos el uno hacia el otro, extasiados el uno en el otro, como dos seres que se aman y se declaran su amor. Ahora bien, este amor está en Dios. Es, por consiguiente, de otra densidad que nuestros pobres amores humanos; es subsistente. Es la naturaleza divina uniendo al Padre y al Hijo, la naturaleza divina procediendo de ellos, yendo del uno al otro como amor. Este Amor subsistente es el Espíritu Santo, del que San Bernardo decía que es «el ósculo común del Padre y el Hijo». ¿Por qué este nombre de Espíritu Santo? Santo Tomás de Aquino nos explica que se le llama «Espíritu» porque procede del Padre y del Hijo por una especie de hálito común y unitivo (los teólogos dicen: una espiración). Y se le llama «Santo», «pues se califica de santo todo lo que está consagrado a Dios». Amor procedente del Padre y del Hijo juntos en la unidad del amor, no formando los dos más que un solo principio: el Espíritu Santo procede, pues, del Padre y del Hijo. 7 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana La fe del Credo está con ello explicada y la razón satisfecha: «El Padre y el Hijo, dice también Santo Tomás, no tienen más que una sola virtud espiratriz, numéricamente idéntica: por esto el Espíritu Santo procede igualmente de cada uno de ellos» 4 . Se recordará, sin embargo, que el Hijo tiene del Padre esta virtud espiratriz. Llegados aquí, nos encontramos al fin de las procesiones divinas. La fe lo enseña, la razón lo suscribe: «Así, pues, hay en nosotros, como en Dios, un ciclo cerrado en todas las operaciones del entendimiento y de la voluntad: ésta retorna a lo que fue principio del conocimiento. Pero en nosotros el ciclo se cierra en la cosa exterior, ya que un bien exterior mueve nuestra inteligencia, la cual mueve nuestra voluntad, que, por el deseo y por el amor, tiende hacia este bien exterior. En Dios, por el contrario, el ciclo se cierra en Sí-mismo. Pues Dios, al conocerse, concibe su Verbo, en quien desde luego es captado todo objeto, ya que es conociéndose a sí-mismo como Él conoce todo lo demás, y, a partir de su Verbo, procede al Amor de todas las cosas y de sí mismo... Pero una vez cerrado el ciclo, no se puede ya añadir nada: es, pues, imposible que siga aún una tercera procesión en la naturaleza divina. Lo que seguirá es la procesión que pone una naturaleza exterior»; ésta será la creación5. Las misiones temporales del Hijo y del Espíritu Santo Nunca los teólogos habrían penetrado tan allá en el misterio de Dios, nunca habrían osado, ni siquiera barruntado, dirigir su mirada a las «salidas» eternas del Hijo y del Espíritu, si la Escritura no les hubiese dado pie para hacerlo. No porque la Escritura haya dicho cosa alguna sobre las procesiones eternas. Sino que al dar una enseñanza que atañe a la salvación de la humanidad, proclamaba que, salidos de Dios, el Hijo y el Espíritu nos lo habían acercado. De contemplar sus «misiones» en este mundo, los teólogos habían concluido que el misterio de Dios correspondía al camino de la salvación: la «misión» temporal de una persona divina supone, paralelamente, su procesión eterna en Dios. Siendo el orden según el cual el Hijo y el Espíritu han venido a este mundo el de su procesión eterna del Padre, seguíase de ello que no son enviadas más que las Personas que proceden. Y, de hecho, jamás el Padre, de quien se sabe que no tiene origen, se afirma que haya sido enviado. Toda la primera parte de este trabajo, en particular las páginas sobre San Pablo y San Juan, ha examinado las misiones del Hijo y del Espíritu. No es ya propio de este lugar el aportar ulteriores precisiones. Las misiones del Hijo y del Espíritu son de dos clases: visibles e invisibles. 4 Summa Theologica, 1, 36, 2, solución 2. 5 Texto del tratado «ade potentia», de Santo Tomás, IX, 9. 8 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Son visibles cuando la persona invisible enviada adquiere en este mundo un modo de presencia visible. El Verbo-Hijo eterno se ha aparecido visiblemente en su Encarnación y el Espíritu Santo en una forma corporal en el Bautismo de Jesús y con el aspecto de lenguas de fuego en el día de Pentecostés. Se observará que la forma visible mostraba el efecto que Dios quería producir. Dios se humanizaba en el Hijo que tomaba nuestras formas visibles. Daba a conocer, en el día del Bautismo de Jesús, qué poder había en el Mesías, que estaba bajo la protección del Altísimo, fecundado de alguna manera, por el Espíritu, como las aguas del Génesis en los días de la creación (Gén., I, 2). Las lenguas de fuego eran, con toda evidencia el signo del amor y del testimonio, los dones más excelentes del Espíritu Santo, que los Apóstoles manifestaron inmediatamente. Las misiones invisibles significan que las personas divinas adquieren en este mundo un modo de presencia nueva e invisible. Tal es la inhabitación de Dios en el alma de los justos. Hay en ello más que una divinización, es una inhabitación real de las tres en aquellas. Basta recordar aquí la palabra de Jesús. «Si alguno me amare, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y a él vendremos y en él haremos mansión» (Juan, XIV, 23). O además: «Yo en ellos y Tú en mí» (Juan, XVII, 23. Sobre la presencia del Hijo en el cristiano, véase también Gál., II, 20; Rm VIII, 10; Efes., III, 17). La misma presencia invisible del Espíritu Santo en el cristiano: l Cor., VI, 19; XII, 11; Gál. IV, 6. Tales son las afirmaciones de la Escritura que corresponderá explicar al teólogo. Pero lo que se dice aquí muestra suficientemente que el misterio trinitario es fuente para nosotros de la más alta reflexión sobre la condición del hombre, elevado hasta la vida divina y al trato familiar con Dios, llamado a conversar con las tres personas divinas. Las personas divinas y el misterio de sus relaciones eternas TRI/RELACIONES: El nacimiento eterno del Hijo y la misteriosa procesión del Espíritu, Amor común del Padre y del Hijo, nos dicen que Dios es un viviente. Subrayan también el orden de origen de las Personas y su jerarquía. Quitemos ahora la idea de movimiento, de orden de origen, de procesión en Dios: no quedan más que las tres Personas, en su cara a cara eterno, relativas unas a otras. Son sujetos perfectos, armoniosamente unidos entre sí en el seno de la única naturaleza que poseen igualmente cada uno. Misterio de la relación y de la persona divinas, misterio incluso de Dios Si el hombre es la imagen de Dios, saber lo que son las relaciones y las personas divinas nos enseñará también lo que es la persona y toda sociedad humanas. 1. Las relaciones divinas Cuando se habla hoy de relación, muévese uno en un ámbito familiar. El pensamiento moderno se ha familiarizado con ese vocablo a partir de las teorías científicas de Einstein; también, desde que la ciencia de la historia ha permitido captar mejor el condicionamiento de los seres y de los acontecimientos. Todo es relativo, se dice, 9 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana entendiendo por ello que un hecho no es susceptible de una interpretación exacta hasta que se le ha colocado otra vez en el medio en que se produjo. Pues bien, el teólogo, más que cualquiera, se sirve del substantivo relación. Sin él no podría siquiera disertar sobre Dios. No porque el Dios de la Revelación sea «relativo» en el sentido en que se diría que habría podido no ser o ser otro. Si el teólogo tiene necesidad, al hablar de Dios, de servirse de la relación, es que no puede profundizar en la vida divina sin su noción. El esfuerzo que hay que hacer consiste, pues, ahora, en decir lo que es una relación y a aplicar su idea al Ser divino, o más exactamente a cada una de las Personas divinas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas cuya vida es ser relativas unas a otras. La relación, en su acepción primera, expresa la conexión entre dos seres unidos por un vínculo especial. Cuando digo que Pedro es el padre de Juan, establezco entre Pedro y Juan una relación en virtud de la cual Pedro se refiere a Juan bajo la conexión de la paternidad, y Juan a Pedro bajo la de la filiación. Estar en relación de paternidad con Juan, nos da a conocer que Pedro está vuelto hacia él y que su vida de «padre» únicamente adquiere su sentido en la existencia de Juan. Todo su ser de padre pertenece a Juan. A su vez Juan está vuelto hacia Pedro, no como un extraño, sino como su hijo. Esta única advertencia sitúa ya el misterio de los vínculos que unen a los hombres. Nada más falso que concluir, como lo hace nuestro tiempo, una igualdad absoluta entre ellos. Igualdad que hay que sostener, ciertamente, en determinado aspecto: Juan es igual a Pedro en tanto que es un hombre. En el plano de la naturaleza humana, idéntica en Pedro y en Juan, se equivalen. Y esto vale en el plano mundial: uno de los grandes beneficios del cristianismo es haber enseñado, desde hace mucho tiempo la igualdad de los hombres, sin distinción de razas y colores. Sin embargo, igualdad no es igualitarismo: de Pedro a Juan y de Juan a Pedro se establece un orden que nadie podrá jamás destruir. Pedro, a quien Juan debe su origen, le permanecerá siempre superior, y Juan, si sabe lo que es ser hijo, se volverá toda su vida con gratitud y respeto hacia Pedro que lo ha engendrado. El hijo es menor que el padre que le ha dado la vida, se lo debe todo. En este sentido preciso, Jesús dijo un día: «Mi Padre es mayor que yo» (Juan, XIV, 28), mayor porque le ha engendrado. Pedro no se aprovechará de ello, por supuesto, para aplastar al hijo con su superioridad: será para él un padre, velando con amor sobre su vida. Habiéndole comunicado toda su naturaleza de hombre, proseguirá su tarea paternal desarrollando las facultades y potencias de su hijo, en el amor y el desinterés de sí, en la abnegación y el sacrificio, no cesando de emplear su vida, ni de darla entera para hacer de aquél un hombre cumplido. El misterio de la paternidad es el del don de sí. La superioridad del padre no se sitúa más que en una capacidad de darse más exigente. De cuanto precede, nos es posible sacar alguna luz sobre la vida divina. Mas todo cuanto en ella se encuentra es infinitamente perfecto. En Pedro es verdad que hay paternidad, en Juan 10 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana filiación. Pero la paternidad no es esencial a Pedro: habría podido no ser más que hombre, sin ser padre, sin procrear jamás. Pedro no es, pues, necesariamente padre, digamos que no lo es más que accidentalmente6. Mas suponiendo que Pedro es padre, se ve enriquecido con ello, perfeccionado en su ser de hombre. Ahora bien, ¿pasan las cosas de igual manera en Dios? Seguro que no. Dios es padre eternamente, pues que su hijo es eterno. Nada, pues, de «accidental» en Él. Todo en Él es necesario. Pero, entonces, en el lugar que la paternidad le haya asignado, como ocurre en el hombre, Dios es necesaria y substancialmente padre. La paternidad es, pues, la substancia misma de Dios, por esto es una persona. Paternidad, relación cualitativa en Pedro. Paternidad en Dios, es Dios mismo, Dios Padre. Pero Dios Padre y no Dios Hijo. Dios Hijo es la relación de filiación. Dios Espíritu Santo es la relación «Amor-del-Padre-y-del-Hijo». Hay, pues, su aspecto relativo en Dios, pero evoca a cada una de las personas divinas. Queda entonces que, si la relación en Dios es Dios mismo, puesto que hay tres personas relativas en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una de ellas, aunque relativa a la otra, es Dios. Así se verifica el misterio del Dios-Uno en su naturaleza, pero trino en las personas. La Trinidad, lejos de ser la afirmación de tres Dioses, es el misterio de la existencia de una trinidad de relativos o relaciones en un solo Dios, de los que cada uno de ellos es Dios, ya que tiene toda la esencia divina. Cada uno es Dios, y los tres, sin embargo, no son más que un solo Dios. Y sin embargo, las tres personas no se comprenden, no se explican y no se distinguen más que gracias a las propiedades respectivas de cada una. El Padre tiene la paternidad, puesto que ha engendrado. No vamos, pues, a imaginarnos un Dios vivo en un perfecto solipsismo: si es padre, luego tiene un hijo. Éste es el engendrado y el extasiado eterno en su Padre. Y ya que, finalmente, hay en Dios el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo es el beso substancial del Padre y el Hijo, la aspiración común de su amor. Todo el misterio de la persona reside, como se ve, en que un sujeto determinado, existiendo con su carácter propio, está en relación necesaria respecto del otro. De esto quédanos que hablar todavía. 2. La persona divina Santo Tomás de Aquino, en la Summa Thealogica, define así la persona: «La persona significa lo que hay de más perfecto en toda la naturaleza: a saber, lo que subsiste en una naturaleza racional 7. Tres caracteres se hallan implicados en esta definición: La incomunicabilidad.-Se llama así aquella señal distintiva de todo ser que hace que no sea el otro y no se confunda con él. El padre no es el hijo, pues lo que le es propio es engendrar, mientras que corresponde, por el contrario, a la noción de hijo el ser engendrado. 6 7 Este adverbio quiere decir que no es de su naturaleza el tener necesariamente un hijo. I. 29. 3. 11 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana La subsistencia.-Subsistir es existir como un ser cumplido perfecto. Todo individuo subsiste. Por el contrario, una parte de un individuo no tiene subsistencia: un brazo no subsiste, no es un individuo. Por consiguiente, nadie le atribuirá tal acción sino que se atribuirá, por el contrario, al individuo que la ha realizado «por su brazo». Cuando el individuo sea una persona consciente, en él se descubrirá un tercer carácter: La intelectualidad.-Fuera de este carácter, uno se enfrenta únicamente con el vegetal o el animal. Con él, se entra en el dominio de los seres dotados de razón: el hombre, el ángel, o Dios. Pues bien, la intelectualidad tiene de particular que atribuye al individuo el ser consciente, dueño de sus actos, capaz de pensar y querer, de entrar en relación con otros seres, de tratar a los otros como sujetos respecto de los cuales tiene deberes. La recíproca valdrá desde luego: el individuo dotado de razón es sujeto de derechos y deberes. Esto es lo que dice el antiguo derecho natural. Con ello subrayaba el carácter intelectual del individuo, aquello a causa de lo cual se le llama persona. En resumen, la persona humana implica la perfección de una naturaleza dotada de inteligencia y voluntad, llamada a expansionarse en actos de su orden, en valores de conciencia y moralidad. O también, no hay más ser personal que el que, gracias a la riqueza de su naturaleza, produce actos capaces de hacerle entrar en comunicación con los otros seres de la creación. Con la fuerza de estos análisis, es fácil afirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas. Distintos entre sí, cada uno tiene su subsistencia propia en la naturaleza divina; cada uno es, por consiguiente, inteligencia y voluntad. Los cristianos no estamos sólo orientados hacia la contemplación de un Dios único: lo que es único en Dios es naturaleza, sino hacia un Dios tri-personal, Tres personas subsisten en la Unidad de la naturaleza, los tres inteligencia y voluntad, porque inteligencia y voluntad son la señal del ser infinitamente espiritual que es Dios. Es el Dios Uno y Trino el que está en el origen de todas las cosas, su Creador. También es Él quien habita en nosotros por su gracia y su presencia real. Un Dios único, que diviniza por su naturaleza, huésped de nuestras almas como Dios-Trino, después del misterio de Dios en sí-mismo, tal es el misterio del Dios Trino en nosotros. BERNARD PÍAULT; EL MISTERIO DE DIOS, UNO Y TRINO, Edit. CASAL I VALL. ANDORRRA 1958. 12 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana CAPÍTULO II. LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS O LA PRIMERA PREDICACIÓN A LOS JUDÍOS Y PAGANOS. CARÁCTER PROGRESIVO DE LOS RELATOS RV/PROGRESIVA: Los hombres en medio de los cuales viene Jesús al mundo son los judíos. Ahora bien, un dogma se halla firmemente establecido en Israel: el monoteísmo. «Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno» (Deut., VI, 4), repite el piadoso israelita. ¿Va Dios a revelarle brutalmente la Trinidad? Es evidente que, hecho así, no tendría resultado y sólo lograría ser rechazado definitivamente. Dios, que es pedagogo, lo sabe. Por su Hijo, a quien envía, va a descubrir con mesura su misterio. La tarea de Cristo será, pues, ésta: transformar la fe en Dios-Uno sin destruirla, mas dejando entrever que en el seno del monoteísmo más estricto es necesario introducir una pluralidad de personas, que viven de la misma vida e iguales en todas las cosas. Se comprende que Jesús, y después de Pentecostés, los Apóstoles, habrán de respetar, al dirigirse a los judíos, la ley de las inteligencias, que es asimilar progresivamente la verdad. Lo sabemos bien. Cuando escuchamos a alguien, las palabras que pronuncia no tienen todavía más que el valor de verdad y afectividad que en ellas puede poner nuestra experiencia y no forzosamente la de nuestro interlocutor, tal vez mucho más rica. El amor, en un niño de seis años, no tiene todavía más sentido que el que le aporta una breve experiencia. No debe ir, casi, más allá de una busca de sí, pese al interés que parece dedicar a sus padres o a unos familiares que lo son todo para él. Pero, a los veinticinco años, a la hora de los esponsales o del matrimonio, ¡qué profundización y ya qué altruismo! Y cuando llegue a la cuarentena, esta misma palabra, amor, estará cargada de resonancias, que van desde todo lo que ha podido haber en él de imperfecto y egoísta en una vida de hombre hasta el puro don de sí mismo. Si ahora se piensa en el amor de un santo Cura de Ars, de una Santa Teresa y de un San Pablo, ¡qué revelación nueva no fue para ellos en cada etapa de su vida! ¡Qué densidad distinta en esta misma palabra amor en el gozador y en el santo! Pues bien, el Evangelio, libro divino, pero escrito por hombres y para hombres, no puede menos que conformarse a esta ley universal de la revelación. La palabra de Dios hace percibir en ella diferentes resonancias más o menos ricas, por una parte porque Dios conoce la debilidad de aquellos a quienes habla y la indigencia de su espíritu; por otra parte, porque los beneficiarios de la revelación no pueden comprender los rodeos de que se vale para dar de Él una luz más rica. Esas advertencias nos ayudarán a leer el Nuevo Testamento. Habría que librarse de poner todos sus libros en un pie de igualdad. No que uno sea más santo que el otro, o mayormente la palabra de Dios. Sino que unos han sido escritos para comunidades ya cristianas (escritos de San Pablo y San Juan), los otros para comunidades judías (Mateo y Marcos) o para el medio pagano (Lucas). 13 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Además, los Sinópticos fueron recogidos unos veinte o treinta años después de la Ascensión del Señor, pero a poco después de ésta eran ya transmitidos oralmente y constituían una predicación oral para judíos o paganos. Ahora bien, a esos auditorios de no cristianos, había que insinuar a menudo, más que decir brutalmente, la verdad. Los Apóstoles, fortalecidos con el Espíritu de Pentecostés, debían, sin embargo, tener en cuenta que se dirigían a judíos monoteístas o a griegos paganos y sólo de una manera progresiva introducirles en el misterio de Jesús y de Dios. Mas San Pablo, por el mismo tiempo, escribía a las primeras comunidades cristianas, como lo hará todavía más tarde San Juan, sin esa preocupación de una enseñanza progresiva. La verdad será dada por ellos total y compacta. Las palabras tendrán en lo sucesivo un sentido determinado, cristiano, y no ya el que tenían en el Antiguo Testamento. Con este espíritu es como nosotros vamos a leer algunos textos de los Sinópticos para entender sus relatos como los entendieron los judíos. Mas vamos también a hacer esa lectura, con la fuerza de la certeza de que los Evangelistas, en su enseñanza oral, querían enseñar a la Iglesia naciente verdades nuevas. Comprendámoslo bien. La revelación que nos es dada en la Escritura reposa en el sentido que el autor ha querido dar a sus palabras y a su relato y no en el sentido que había creído hallar primeramente en las palabras de Jesús. El sentido inspirado, pues se ha escrito para la Iglesia de todos los tiempos, está encerrado en el espíritu del autor, que nos descubre hoy la palabra escrita. «A nadie en efecto, escapa—ha escrito el Papa Pío XII—que la regla capital de interpretación consiste en descubrir lo que el autor ha querido decir» 8 . Los Apóstoles han podido no descubrir primeramente en Jesús más que al Mesías prometido. Después de Pentecostés, estemos seguros de ello, es del Hijo de Dios de quien atestiguan. TEXTOS TRINITARIOS El relato de la Anunciación: Lucas, I, 26-38. /Lc/01/26-38 Cada versículo de ese texto se enraíza en el Antiguo Testamento. V. 26. El Ángel de Yahvé viene a traer un mensaje; se llama Gabriel. V. 27 y 31. Se presenta ante una virgen María y le anuncia que dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre de Jesús. Ahora bien, Lucas nos hace saber que María es «virgen». Hay en ello una alusión a la «aalmah» de Isaías, VII, 14, donde el profeta anuncia una intervención decisiva de Dios orientada hacia el reino mesiánico definitivos9, figurada ya en el nacimiento del futuro rey Ezequías, hijo de Acaz. Allí, el hijo vislumbrado para los tiempos mesiánicos se llamará Emmanuel, es decir, «Dios con nosotros», nombre profético, prometedor de los favores divinos. Aquí el hijo de la virgen María se llamará Jesús, palabra que, en hebreo, significa «Yahvé salva», equivalente por el sentido a «Dios con nosotros». V. 28. 8 9 Encíclica Divino afflante Spiritu. Biblia de Jerusalén, en nota a dicho versículo. 14 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana El ángel saluda a María. Habitualmente se suele leer: «Dios te salve, llena de gracia». Ahora bien, el verbo griego «jaire» dice más que «Salve», dice: «Regocíjate», como se traduce en Sofonías, III, 14. Se comienza a adivinar por qué María ha de regocijarse: «el Señor es con ella», el ángel le da seguridad de ello. Pero esa seguridad reposa también en el anuncio mesiánico, como está escrito en Zacarías, IX, 9: ¡Alégrate sobremanera, hija de Sión; grita jubilosa, oh hija de Jerusalén! He aquí que tu rey llega a ti»...10. V. 29-31. María está trastornada. El ángel la tranquiliza: ha encontrado gracia a los ojos de Dios. Lo cual significa, como es fácil entrever, que su infecundidad actual y deliberada a causa de su ideal de virginidad11 va a concluir: concebirá y dará a luz un hijo. V. 32-33. Jesús será «grande», será llamado «Hijo del Altísimo». Esa «grandeza» subraya la benevolencia especialísima que Dios tiene sobre él, análoga a la de Juan Bautista que «será grande a los ojos del Señor» y «lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre» (versículo 15) pero, más perfecta aún, la continuación lo da a entender. No sólo Jesús será un «justo perfecto», en el sentido señalado en el capitulo precedente, sino el Mesías: «El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». El ángel anuncia, pues, a María que va a realizarse en ella y por ella la profecía de Isaías, VII, 14, y la que el profeta Natán había hecho a David: que el Mesías descendería de su raza (11 Sam., VII, 12-16). V. 35. El hijo de María será también llamado «Hijo de Dios». Pero eso no nos asombra. ¡No se sabe que era habitual considerar a los privilegiados de Dios como a sus «hijos»! Un gran exegeta del siglo XVI, Maldonado, decía ya que las palabras del ángel no querían dar a entender cuál sería la naturaleza de este «hijo de Dios», sino la manera cómo se produciría su nacimiento. A causa de su concepción que resulta de una operación divina, la del Espíritu Santo, y del poder del Altísimo que hace fecunda a una virgen, el niño será santo, «hijo de Dios» y «Mesías». Nada que no nos sea, en adelante, familiar, aquí. La acción del Espíritu de Dios era conocida de María. También la «nube», que es la presencia activa de Yahvé. Casi se podría adelantar: No se dice aquí nada más que en el Génesis, XVIII, 14, donde la presencia operante de Dios estaba sobre Sara para que, no obstante su esterilidad, le fuese dado Isaac. 10 Ese texto adquirió aún más importancia cuando Jesús entró en Jenusalén el «día de Ramos», montado en la asnilla (Mat., XXI, 5, se refiere a él explícitamente). 11 La elección de la virginidad era inhabitual por lo común entre los judíos por la razón de quela esterilidad que comportaba era la vergüenza de la mujer judía (véase Lucas, I, 25). Sin embargo, este ideal era conocido, los documentos de Qumran (manuscritos descubiertos en las proximidades del Mar Muerto) lo atestiguan, de ciertas sectas esenias. 15 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana El ángel lo insinúa incluso en el versículo 37, al citar las palabras que Yahvé había dicho al antepasado de María y dirigiéndoselas, a su vez: «Nada es imposible para Dios». La enseñanza del texto se ilumina. Cuando esta escena tuvo lugar en la obscuridad de una humilde casa de Nazaret, hubo, para María, el anuncio de su maternidad mesiánica: yo soy quien llevaré al mundo, pudo pensar, el Salvador prometido a Israel. Dios se manifestaba a ella, reposaba sobre ella, por la «nube» y el «Espíritu». Era el primer anuncio del mensaje trinitario, todavía muy velado. Dios comenzaba a ampliar el ámbito de la fe. Pero María estaba lejos aún de sospechar toda la profundidad del misterio de la Encarnación. Más tarde, cuando su hijo alcanzó la edad de doce años, ella lo había de dejar ver bastante: «¿No sabíais, dijo Jesús a sus padres, que le buscaban, que yo había de estar en casa de mi padre? Y ellos no comprendieron lo que les dijo» (Lucas, II, 49-50). Pero lo que es admirable en esa hora de los preparativos, es la fe obediente de la Virgen, que la hace fiel al plan de Dios y ejecutora de su voluntad. Su prima Elisabeth se lo dirá: «Y dichosa la que creyó que tendrán cumplimiento las cosas que le han sido dichas de parte del Señor» (Lucas, I, 45). María entra en los designios de Dios sin el beneficio de una revelación particular, únicamente por su fe en el Mesías Salvador, del que va a ser la Madre. El «Fiat» enuncia su obediencia a Dios, su adoración sumisa a Aquel que quiere, a través de ella, salvar a Israel. Más allá de este «Fiat» del presente, se ofrece la perspectiva del porvenir, con todo lo que él aporta de pruebas, de claridad y de exigencia de amor. Mas cuando Lucas escribió esta escena siguiendo el relato que María le hizo, sabía, por haber recibido el Espíritu de Pentecostés, el que «enseña todas las cosas» (Juan, XIV, 26), el alcance del mensaje del arcángel San Gabriel. Al consignarlo, insinuaba a los judíos y paganos y quería revelar a los siglos por venir, la novedad entrevista en Dios: la adorable Trinidad. El Bautismo de Jesús: Lucas, III, 21-22; Mat., III, 13-17; Marc., I, 9-11. Jesús es bautizado por Juan Bautista. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal, parecido a una paloma. Una voz viene del cielo: «Tú eres mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Para comprender algo en ese pasaje, hay que retrotraerse también al Antiguo Testamento. La voz que viene del cielo es la del Padre. ¿Qué dice? Los Evangelistas nos contestan: cita a Isaías, XLII, 1, salvo en dos términos, que cambia. Allí donde Isaías ponía «siervo», escriben «hijo»; allí donde se leía «elegido», se lee «muy amado»: «Tú eres mi siervo, a quien yo he escogido («elegido»), en el que se complace mi alma» Pues bien, el término «muy amado», en el Antiguo Testamento, recobra también, en la versión griega de los Setenta, el sentido de «único». Por ejemplo, allí donde el texto hebreo del Génesis, XXII, 2 y 16, dice de Isaac que era el hijo «único» de Abraham, la versión griega dice «muy amado». Se capta el procedimiento: la lengua griega bíblica se vale de una palabra que recobra los dos sentidos: muy amado y único. Cuando los Evangelistas citan el texto de Isaías, XLII, 1, anuncian, pues dos cosas: 16 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana a.- Que Jesús es «el siervo» de Dios en el sentido bíblico, el Mesías de que habla Isaías, XLII, 1, y LIII, el elegido de Dios, que tomará sobre sí la iniquidad del pueblo. Pero declaran también que este servidor es «el Hijo». b.- En segundo lugar quieren dar a entender que este «servidor-Hijo» es «muy amado»; es decir, elegido por encima de todos12, y por consiguiente único. En otras palabras, Jesús es «el Hijo único de Dios». La enseñanza está, pues, clara. Cuando los asistentes que rodean a Jesús en su Bautismo en el Jordán oyeron la voz celestial, fueron invitados a reconocer en Jesús al Mesías, Hijo privilegiado de Dios hasta el punto de que es declarado su «Hijo único». Había en todo ello mucha materia para hacer reflexionar a los israelitas sobre el sentido de la filiación de Jesús. Es igualmente posible que se sospechara ya, bajo la forma corporal parecida a una paloma, al Espíritu de Yahvé y su acción operante. Por cuanto que esta forma podía evocar a los espíritus la imagen del Génesis, I, 2: «El espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas» (para hacerlas fecundas). Es poco probable, sin embargo, que los judíos pudieran siquiera entrever aquí una manifestación trinitaria. Mas cuando nuestros Evangelistas nos afirman que «la forma corporal parecida a una paloma es el Espíritu Santo» quieren instruirnos acerca del papel y naturaleza de su manifestación, como acerca del sentido de esta «teofanía». Con toda la Iglesia, no nos quepa duda acerca de ello: el Evangelio nos enseña aquí que Jesús es el Hijo del Padre de los cielos, en el sentido absoluto de la palabra, y que la tercera persona de la Santísima Trinidad reposó sobre él en su Bautismo. La pluma de los autores sagrados fue inspirada para darnos la certeza de ello. El último mensaje trinitario: la orden de bautizar (Mat., XXVIII, 19). Es en la mañana del día de la Ascensión, el día de la separación de Jesús de los suyos. Es, pues, la hora de las confidencias, es decir, de las supremas revelaciones. Jesús dice: «Me fue dada toda potestad en el cielo y sobre la tierra. Id, pues, y amaestrad a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Cristo declara, pues, ante todo que ha recibido del Padre todo poder. Ya antes había dicho que todas las cosas le habían sido entregadas por el Padre (Mat., XI, 27). Mas no es éste el único rasgo por el cual esa última escena se enraíza en las revelaciones pasadas. La del Bautismo lo explica a causa del paralelismo de las situaciones. El Padre, en el comienzo de la vida pública de su Mesías, declaró que Éste tenía todas sus complacencias y que, por tanto, había que escucharlo. 12 Se puede captar ese mismo procedimiento en la escena de la Transfiguración: Lucas, IX, 35. El Evangelista acude nuevamente aquí al mismo versículo de Isaías, XLII, 1, pero no escribe ya «muy amado». El verbo empleado en participio perfecto significa «elegido por encima de todos los otros», y por tanto único y amado más que todo. 17 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Era una invitación apremiante a escuchar y creer sus palabras. Ahora bien, en este último día de su vida terrestre, Cristo libera de toda obscuridad su mensaje. Un rito, el Bautismo, debe ser conferido por los Apóstoles, y en el nombre de las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Personas lo son, pues Jesús las pone en un pie de igualdad perfecta respecto de la eficiencia de este rito, que procede de su poder. Mas esto era declarar paladinamente que las tres son Dios. Después de esta revelación última, Mateo pone fin a su Evangelio. Era natural que Jesús hablara sin ambages en aquel día y que el Evangelista diese más tarde a sus lectores la última palabra del mensaje cristiano, que es conocer a las tres Personas divinas, especialmente en el papel que desempeñan en este rito en que descansa la instauración de la religión cristiana. PROGRESO DE LA REVELACIÓN RESPECTO DE CADA UNA DE LAS PERSONAS DIVINAS Aquí, además, Padre, Hijo y Espíritu Santo constituyen el objeto de una revelación que se inserta en plena vida. Pero, más particularmente, en torno de la persona de Jesús es donde se cristaliza la nueva doctrina, y, por Jesús, el Dios-Trinidad se impondrá a las inteligencias y a los corazones. Jesús anuncia discretamente su filiación misteriosa. Y su mensaje tiene mayor riqueza a medida que se va aproximando al término de su misión. Pero necesita toda su vida terrestre para llamar la atención de los judíos sobre las relaciones particularísimas que afirma tener con Dios, a quien llama su Padre, y con el Espíritu Santo. Así, progresivamente, es como se va entrando en su misterio. 1. El Padre y el Hijo, en el Evangelio: A lo largo de toda su vida, Jesús se esforzó por hacer que sus discípulos descubrieran la especialísima relación que tiene con Dios-Padre, absolutamente trascendente a la de aquellos. El Evangelio de la infancia. «¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?» (Lucas, II, 49). Jesús subraya la atención particularísima que debe prestar a las cosas de su Padre. En otros términos, debe ser enteramente de Dios, abandonando las preocupaciones de José y María. Y ellos no comprenden nada de lo que les dice (versículo 50). Los comienzos de la vida pública. Jesús se llama «Hijo de Dios» por un título distinto que los hombres. Léase a este respecto, Mat., VI, 32; VII, 11, 21; X, 32; XII, 50 Lucas, XI, 13, XII, 32. Es llamado «Hijo de Dios» por Satanás (Mat., IV, 1-11), por los demonios (Mat., VIII, 20) y por el centurión cuando muere en la Cruz (Mat., XXVII, 55). 18 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Mas, como puede observarse, nada en dichos textos permite decir qué filiación unía a Jesús con su Padre. Se debe también recusar el que se le haya creído Hijo de Dios igual a Dios. La muchedumbre, ¿no decía: «Por ventura no es éste el carpintero, el hijo de María...»? (Marcos, VI, 3). O también se le llama «Hijo de Dios», es decir, el Mesías (Mateo, IX, 2; XII, 23; XX, 30-34; XXI, 9). Sin embargo, se admiran de que el Mesías pueda hacer tales milagros. Plantear unos puntos de interrogación, solicitar la reflexión sobre su persona, ser signo de contradicción, como Simeón lo había profetizado (Lucas, II, 34), eso es lo que desea Jesús. Como se dice en la actualidad: «¡se envuelve en misterio!» En mitad de la vida pública. Un hermoso texto que tiene gran fuerza en la boca de Jesús es Mat., XI, 25-27. Jesús afirma en él que el Padre es el único que conoce al Hijo y que El mismo tiene del Padre un conocimiento superior, que le corresponde además comunicar a quien le place. Semejante declaración posee una fuerza extrema. No es posible interpretarla más que como un conocimiento en el sentido más total, que sólo hace posible una intimidad sin igual entre el Padre y el Hijo. El Antiguo Testamento sabía, en efecto, muy bien que Dios es el único que conoce sus propios designios (Isaías, XL, 13). Ahora bien, si Jesús los conoce, es porque es Dios. Tal era el valor de su declaración. ¿Qué eco despertó su palabra en el corazón de sus discípulos? ¿No puede plantearse esta pregunta? Mas el desarrollo de los hechos harto muestra que no la comprendieron de inmediato. En efecto, poco tiempo después, Jesús y los doce están en Cesarea de Filipo. Jesús pretende sondear el grado de fe que éstos tienen en El (Mat., XVI, 13-21). Leamos el texto con detenimiento. La profesión de fe de Pedro no implica más que el reconocimiento de la condición mesiánica de Jesús. Sin duda San Mateo refiere que Pedro afirmó: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Pero San Marcos anota solamente: «Tú eres el Mesías» (VIII, 29), y San Lucas: «El Mesías de Dios» (IX, 20). Y era esto lo que Jesús quería que se dijese en aquel momento de Él. Sabía que la gente se planteaba a su respecto muchos interrogantes. Mas nunca habíase llegado a afirmar de Él algo bien determinado. Se decía: «Es el hijo del carpintero», o: «es el hijo de María y José». La duda, sin embargo, flotaba sobre su persona, que era para muchos una piedra de escándalo. Cautivadora, por las reflexiones que nos sugiere, es la narración de la tempestad apaciguada (Marcos, IV, 35-41). En ella Jesús da prueba de un poder extraordinario, paralelo al que Yahvé, en otro tiempo, había mostrado, según Jonás, I, 3. Allí era Jonás el que dormía en la barca, sin preocuparse de la tempestad. Ésta no se había de apaciguar más que con la plegaria de los marineros a Yahvé y cuando Jonás fuese echado al mar. 19 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Aquí la tempestad se apacigua cuando, una vez despertado de su sueño, Jesús ordena al mar que se aquiete. Ambas situaciones tienen, pues, una notable semejanza, con la única excepción de que ya no es Yahvé el que aplaca las olas, sino Jesús mismo. Esto sobrecogió inmediatamente a todo el mundo. Temor sagrado, por lo demás: el que se experimenta ante las manifestaciones del poder divino. Jesús era, para todos, un «misterio». Nadie osaba afirmar todavía que fuese el enviado de Dios. Pero se preguntaban: «¿Quién, pues, será éste a quien los vientos y el mar obedecen? A Pedro, a quien Jesús va a poner a la cabeza de los otros, era pues, a quien estaba reservado el honor y la gracia de pronunciar la palabra decisiva. Pedro proclama su fe en el Mesías de Dios. De momento, eso bastaba, pues la comunidad de Israel debía reconocer, ante todo, a su Mesías. De él, además, afirmará Pedro el día de Pentecostés que «Dios ha hecho Señor y Mesías a este Jesús a quien habéis crucificado» (Hechos, II, 36). Cuando Pedro hubo hablado en nombre de todos, se había adelantado, por consiguiente, un paso: había sido proclamado que el Mesías estaba en medio de su pueblo, que habían llegado los tiempos mesiánicos. Para los doce, equivalía a saber que la salvación de Dios había llegado hasta ellos. Y, sin embargo, no había sonado la hora de extenderla a todas partes. Jesús prohibió, pues, a los discípulos que dijesen a nadie «que Él era el Mesías» (Mat., XVI, 20). ¡Debilidad y dificultad de la fe de Pedro! Unos instantes después el Apóstol privilegiado probará que no ha captado todavía la profundidad del misterio, ni todos los caracteres del Mesías. Si no, ¿habría reconvenido, como lo hizo, que el Mesías debiese sufrir? (XVI, 22). ¿Qué diferencia entre esta hora en que Pedro da prueba, en un punto tan capital, de tanta ignorancia y falta de audacia en la fe, y aquella otra en que hablará con emoción del «Cordero sin mancha» que le ha rescatado, como lo había anunciado Isaías, LIII (Primera epístola de San Pedro, I, 18-21). En esta época de su madurez espiritual, el siervo sufriente no tiene ya nada que pueda chocarle. Isaías, LIII, ha sido transfigurado gracias al descubrimiento—obra del Espíritu (Juan XIV, 26)—de la divinidad de Jesús, en la luz de la mañana de Pascua y los fuegos de Pentecostés. Antes de la Pasión. En la parábola de los viñadores homicidas (Mat., XXI, 33-46) Jesús refiere que se da muerte primero a los criados y luego al Hijo. Esta oposición entre el Hijo, heredero de la viña, y los criados, encargados simplemente de vigilar la cosecha, subraya la preeminencia de Jesús: ésta le pone por encima de los profetas que le han precedido. Trascendencia sobre la cual nadie se engaña: a partir de aquel instante se comenzó a querer perderle. Poco después Jesús fuerza a los fariseos a reconocer que Él, de quien se sabe que es el hijo de David, es también su Señor: «Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra». 20 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Lo cual significa: «Dijo el Señor (Yahvé) a mi Señor (el Mesías que descenderá de mí, David): siéntate a mi diestra». Así pues, concluyó Jesús, «si David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo?» (Mat., XXII, 41-46). La Pasión. Retengamos el texto de Mat., XXVI, 63-66. A Caifás, que le interroga, Jesús declara que es «el Hijo de Dios». Ahora bien, esta afirmación es tenida por blasfema. ¿Por qué? Se observará que Jesús, en aquel instante solemne en que peligra su vida, afirma ante todo que él es el Mesías de quien habló Daniel, VII, 13: Él se sentará «a la diestra del Poder y vendrá sobre las nubes del cielo». Mas los rasgos del Mesías, en el texto de Daniel, eran celestes a causa de su origen misterioso: vendrá sobre las nubes del cielo. Mientras que el origen de Jesús es conocido de todos como terrestre: es el hijo de José y María. De ahí, a los ojos de Caifás, la inverosimilitud de las palabras de Jesucristo: ¿cómo va a poder ser el Mesías-Hijo de Dios de quien habla Daniel? Su pretensión excede todos los límites y alcanza la categoría de blasfemia. Tampoco aquí se deja entrever sin ninguna duda la exacta filiación de Jesús. Pero ¿quién se atreverá a poner en duda que Mateo, escritor inspirado, haya querido enseñarnos el origen y la naturaleza divinas del enviado de Dios? Cuando Jesús muere en la Cruz, nos dice San Mateo, se realizaron prodigios: terremoto, rompimiento de rocas, resurrecciones, etc. El centurión y los soldados que estaban de guardia junto a los crucificados, presas de terror, exclamaron: «Verdaderamente, Hijo de Dios era éste» (XXVII, 54). ¿Qué significaba esta exclamación? Respetemos el sentido de la escena. Aquel buen soldado romano ignoraba en absoluto lo que podía ser un «verdadero Hijo de Dios». Mas, interesado con toda certeza por la jactancia lanzada poco antes sobre la persona de Cristo: «Veamos si Elías le viene a salvar», no puede abstenerse de proclamar que Jesús es, en efecto, un justo. Por lo demás, ésta es la exclamación que en sus labios pone San Lucas y que comporta, no un carácter de verdad más grande, sino un sentido explicativo mejor: «Realmente este hombre era justo» (Luc., XXIII, 47). Después de la Resurrección. Volvamos a leer el episodio del encuentro de Jesús y los dos discípulos en Emaús (Lucas, XXIV, 26 47) El resucitado no anuncia aún más que la glorificación del Mesías sufriente de Isaías LIII: «Él les abrió el espíritu para comprender las Escrituras. Y les dijo: Así está escrito que el Mesías debía sufrir y resucitar de los muertos al tercer día». 21 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana 2. El Hijo, «servidor» glorificado, Mesías y Señor, en la predicación de los Apóstoles. El Espíritu de Dios ha llenado el alma de los Apóstoles. El Espíritu, no nos quepa duda de ello, ha iluminado sus inteligencia como lo había anunciado Jesús (Jn., XV, 25-26) A pesar de todo, los Apóstoles, fieles en esto al método de Jesús, van a hablar en la misma forma progresiva y con la misma prudencia, O mejor, éste es el método, lento pero estimulante para el espíritu, que los Evangelios sinópticos nos han consignado únicamente. Véseles aquí, en los Hechos de los Apóstales, arrancar de la profecía del «Siervo» de Yahvé (Isaías, LII, I, y LIII) para declarar que Jesús es, no «Hijo de Dios», sino su «siervo:, (III, 13). Dios continúa siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mas es también el «que ha glorificado a su siervo Jesús» a quien los judíos entregaron y renegaron ante Pilatos. Sin embargo, de siervo que era (III, 13-26; IV, 27, 30, etc.) ha pasado a ser, por su Resurrección, Señor y Mesías, exactamente el que se esperaba como Salvador (II, 3236). Mas cuando estaba en la tierra Jesús no era, dice San Lucas, más que un hombre «acreditado» por Dios gracias a los milagros que hacía (Hechos, II, 22). Será necesaria, pues, la boca de Pablo para que la expresión «Hijo de Dios» sobrepase, en los Hechos, el sentido mesiánico 13 . ¿Qué vamos, pues, a concluir sino que la primera predicación de los Apóstoles, cuando menos el mensaje que ha sido consignado por escrito a mediados del siglo I, en los Hechos y los Evangelios sinópticos, anunciaba que Jesús es el Mesías de Dios, su Hijo escogido, amado por encima de todo, único? No hemos de ver, sobre todo, en ello una deficiencia en el conocimiento que los Apóstoles hayan tenido de Jesús, aun después de Pentecostés, sino más bien la voluntad de presentar a su Maestro de una forma tal que el auditorio pudiese aceptarlo sin sentirse en violencia. Lo sabían muy bien, por su parte: el Maestro había obrado así para con ellos, para con todos. Si lo hubiese hecho de otra suerte, le habrían lapidado sin tardanza. ¿No prohibía la Ley de Moisés tener por Dios a otro que a Yahvé? (Exodo, X, 5; Dent., VI, 5). Mas Jesús, y los Apóstoles después de él, obraron mejor. Forzaron a los hombres a ponerse en su presencia, a meditar sus palabras y a escrutar sus actos, a fin de que descubriesen el misterio de su relación con el Padre y de su propia persona. Un ejemplo resumirá semejante método. Yahvé, y sólo Él, tenía derecho a exigir la adhesión absoluta de toda criatura. Se presentaba como objeto único de su amor: «Escucha, Israel: Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es uno, Amaras, pues, a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza» (Deut., Vil,-5). 13 Dos textos en este sentido: IX, 20, y XIII, 33. 38 22 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Ahora bien, Jesús exige a su vez este mismo amor, que no soporta partición, hasta perderlo todo para seguirlo. Mas haciéndose centro de la religión de los hombres, Cristo usurpaba de algún modo las prerrogativas de Yahvé, era verdaderamente un signo de contradicción. Mantiene el precepto del Deuteronomio con firmeza (Mat., XXII, 37). Sostiene, al mismo tiempo, que es necesario seguirle y que le corresponderá retribuir a los que le hayan sido fieles (Mat., X, 38; XIX, 27-29; Lucas, IX, 23; XXII, 28-30). Este último precepto era más fuerte que todo y el dualismo de esas distintas declaraciones no podía resolverse más que en una sola afirmación: Jesús es Dios como Yahvé es Dios, y aquél no es con éste más que un solo Dios. Pero qué salto se precisaría poder dar para resolver esas antinomias, para afirmar al mismo tiempo que Yahvé lo es todo (Mat., IV, 10) y que Jesús no es un impostor, puesto que el Padre declara que es su «muy amado» (Mat., III, 17; XVII, 5); para alcanzar el límite esperado, en el sentido de que Jesús es lo que deja entrever que es. En estas perspectivas habría sido necesario entender además a Mal., XI, 25-27. Mas precisamente Jesús declaraba que no se podía entrar en su revelación más que por la humildad: «Bendigote, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubriste esas cosas a los sabios y prudentes y las descubriste a los pequeñuelos...» Antes de ser el Hijo de Dios, conocido como tal, Jesús era ante todo un hecho. Habría convenido examinarlo como tal, sin idea preconcebida, en la simplicidad. Reconozcamos que el monoteísmo tan cerrado de un pueblo que no vivía más que de la ley y cuya roca de sustentación era, ofrecía serios obstáculos a ello. Pero la afectada gravedad farisaica se había hecho, además, una máscara con esta actitud, que sólo la humildad habría sido capaz de quitar. Hasta tal punto la ceguera espiritual había de ser la enfermedad de los judíos. 3. El Espíritu-Santo de Dios. San Gregorio Nacianceno veía muy claro cuando nos aseguraba que la era que se inaugura con Pentecostés es la del Espíritu Santo, cuya manifestación se ilumina en la Iglesia. Nadie extrañará, pues, si aquí, también, en los Evangelios sinópticos y los Hechos, la revelación del Espíritu se sitúa en la prolongación del Antiguo Testamento. Fuerza que viene de Dios más que persona divina. Correspondería a la Iglesia discernir su carácter personal. El Espíritu Santo y Jesús, en los Evangelios sinópticos. Juan Bautista, dice el ángel Gabriel, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre (Lucas, I, 15). Éste es el signo de su vocación profética, análoga a la de Jeremías (I, 5) y a la del Mesías (Isaías, XI, 1-5). En el mismo sentido Mateo I, 18-20, y Lucas, I, 35, atribuyen al Espíritu Santo el nacimiento virginal de Jesús. Mas, como para mejor acreditar la misión de Jesús, el Espíritu Santo está con él y le dirige a lo largo de toda su vida. Se posa sobre él en su Bautismo: Lucas, III, 22. Le impulsa hacia el desierto: Lucas, IV, 1. Le conduce a Galilea: Lucas, IV, 14. Bajo su acción Jesús se estremece de gozo: Lucas, X, 21. Por su virtud Jesús arroja a los demonios: Mal., XII, 28. Pero, a su vez, Jesús lo promete a los Apóstoles: -sea de una forma enteramente general: Lucas, XXIV, 49; Hechos, I, 5 y 8; 23 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana sea para que los asista en funciones bien determinadas. Así, les comunicará el espíritu de oportunidad, cuando sean acusados falsamente (Marcos, XIII, 11). El Espíritu de Yahvé pasa a ser, por tanto, el Espíritu de Jesús: lo posee como suyo, sobre todo dispone de él. El Espíritu Santo, alma de la Iglesia, en los «Hechos de los Apóstoles». Los Hechos de los Apóstoles, libro admirable por el papel que en él desempeña el Espíritu, del cual se ha dicho que sería llamado más justamente Los Hechos del Espíritu Santo. Éste lo ocupa totalmente Jesús ha cumplido su palabra: ha venido el Espíritu, don del Señor glorificado (II, 33). Su nombre es «Espíritu», o «Espíritu Santos o «Espíritu del Señor» (V, 9; VIII, 39) y una vez «el Espíritu de Jesús» (XVI, 7). La venida del Espíritu Santo está vinculada con los ritos: -del Bautismo: I, 5, II, 38; XI 15. - de la imposición de manos: VIII, 15-19; XIX, 6. Desciende sobre aquellos que han escuchado la palabra de los Apóstoles: II, 4, X, 44. Los efectos que produce en los fieles son extraordinarios, mas a veces temporales, para una misión o una función determinada: don de lenguas (II, 4, 11; X, 46); de profecía (XI, 28; XX, 22, 23); de sabiduría (VI, 10); de intrepidez en el testimonio (IV, 8, 31). Mas se sabe también que habita de modo permanente en ellos (VI, 3; XI, 24), lo que no asombra si uno recuerda que ésa era ya una de sus prerrogativas en el Antiguo Testamento Ahora bien, este Espíritu Santo es también aquel mismo que Jesús poseía durante su vida (I, 2; X, 38). Había sido guía de Jesús, según los Evangelios. Ahora pasa a serlo de los Apóstoles: impulsa al diácono Felipe a ir a catequizar al etíope (VIII, 29); traza a Pedro una línea de conducta frente al pagano Cornelio (X, 19, y XI, 12); escoge a Bernabé y a Saulo como misioneros (XIII 2-4); les impide ir a Asia, para dirigirles hacia la Tróade (XVI, 68). Se sabe también que es Él quien ha inspirado las Escrituras. ¿Cómo iba a dejar de darles sentido? (I, 16; II, 16; IV, 25; VII, 51). El Antiguo Testamento se ilumina, pues, gracias a Él. Pero, igualmente, lo mismo que Él había inspirado a sus autores, en adelante guiará también a los Apóstoles en el gobierno de la Iglesia y les hará infalibles. En el primer concilio celebrado en Jerusalén, les dicta las decisiones que deben tomar (XV, 28). Fuerza activa, luz, guía de los jefes de la Iglesia, he aquí lo que es el Espíritu de los Hechos. Pero hay todavía más. El Espíritu Santo es tratado también como una persona, sobre todo en el paralelo que se le hace sostener con Jesús. Al igual que Jesús envía a Ananías junto a Saulo para instruirse sobre la conducta que debe llevar (IX, 10), así el Espíritu Santo envía a Pedro al lado de Cornelio (X, 19). Al igual que Jesús no había permitido a Pablo que permaneciese en Jerusalén, sino que le había enviado entre los paganos (IX, 15), a su vez el Espíritu Santo, más tarde, le impedirá que vaya a Bitinia para enviarle a la Tróade (XVI, 7). En fin, el Espíritu Santo está también personificado cuando Pedro reprocha a Ananías por haber mentido al Espíritu Santo (V, 3, 9). Jesús mismo había declarado que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendría perdón (Mat., XII, 31). 24 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana La Iglesia no ha tenido la preocupación de olvidar esta enseñanza. Sabe que el guía que la ha dirigido en sus primeros pasos en medio de un mundo hostil y cerrado para Cristo, sigue siendo aún su luz y su defensor. Cada año, en la semana de Pentecostés, repite esas palabras de la admirable secuencia: «O lux beatissima, Reple cordis intima Tuorum fidelium.» «¡Oh luz felicísima,Llena, en lo más íntimo, El corazón de tus fieles» BERNARD PÍAULT; EL MISTERIO DE DIOS, UNO Y TRINO, Edit. CASAL I VALL. ANDORRRA 1958. 25 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana CAPÍTULO III. EL MENSAJE DE SAN PABLO A LOS PRIMEROS CRISTIANOS El mensaje de San Pablo difiere del de los Evangelios sinópticos por varias razones. En primer lugar, Pablo es un converso. Sabido es cómo fue atajado por Cristo glorioso en el camino de Damasco, adonde se dirigía para perseguir a los cristianos. Ha sido, dirá él después, «apresado por Cristo-Jesús» (Filip., III, 12), conversión brutal, violentamente conmovedora. Ahora bien, él encontró desde el principio al «Señor de la gloria» (I Cor., II, 8). Éste tendrá siempre el primer puesto en su alma, Cristo entregado por los judíos, mas triunfante sobre la muerte gracias al poder de Dios Padre, que le resucitó (Filip., II, 911). En el primer plano de los escritos paulinos hay que entrever a un Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra propia resurrección (I Cor., XV, 3-4 y 8-9). Su itinerario espiritual se nos presenta, pues, distinto del de los demás Apóstoles. También ellos fueron conociendo progresivamente al Señor. Comenzaron por conocer a «Jesús hombre», hijo de José y María. Escucharon su invitación a abandonar sus trabajos de pescadores (Mat., IV, 18-22), de aduanero (Mat., IX, 9). No es extraño que hayan puesto tanta complacencia en referir su vida concreta. Casi en los antípodas de éstos, la atención de San Pablo se concentra sobre los actos más importantes de la vida de Cristo: su muerte y gloriosa resurrección. No hablará más que por alusiones sobre el Cristo terrestre. (Véase, por ejemplo, Rom., I, 1-5; Gál., IV, 4, etc.) En segundo lugar, lo que confiere al mensaje de San Pablo un carácter particular, es la comprensión inmediata, profundísima, que tuvo de Cristo. Si uno se atuviese a ciertas fórmulas empleadas por él, incurriría en la tentación de creer que ningún doctor se ha interpuesto entre Cristo y él: «El Evangelio predicado por mí no es conforme al gusto de los hombres; pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesu-Cristo» (Gál., I, 11-12). Mas esos versículos están escritos fogosamente para reivindicar el título de Apóstol que le era discutido (Gál., I, 1). Su fiel discípulo San Lucas ha tenido buen cuidado de informarnos de que Jesús no quiso ser el director inmediato de Pablo. Desde su conversión, le envía a Ananías y de él recibirá todas las instrucciones útiles para ejercer su cargo de Apóstol (Hechos, IX, 6 y 11 a 17). En la Iglesia, en efecto, siempre han enseñado, ni que fuese en el caso de San Pablo, los pastores. En aquella época, la misión de evangelizar correspondía a los Doce. De ellos recibió San Pablo lo esencial del mensaje de Cristo: así lo deja entender a los corintios (I, XI, 23). Mas lo que ha dejado en él profunda huella, es menos el haber sido instruido por tal o cual, que el haber sido escogido por el mismo Jesús como apóstol de los gentiles (Gál., I, I y 16). ¿Cómo esa elección podía dejar de matizar su mensaje con un calor particularísimo? En un instante, el perseguidor se convirtió en apóstol. El alma de Pablo estará impresionada por ello para siempre. 26 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana El judío cerradamente monoteísta, que acorralaba a los discípulos de Cristo, sabe a partir de aquel instante que el único Dios, del que no reniega (Col., III, 20) tiene, sin embargo, un Hijo a través del cual realiza la redención del mundo (Rom., III, 23-25; Col., I, 12-24). La Ley en la que el fariseo se glorificaba (Rom., III, 21) ha cedido a la gracia de Cristo. Finalmente, el mensaje de Pablo fue meditado y escrito para un medio muy distinto que aquel al que se dirigían los Sinópticos. Estos querían demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios por excelencia. Pablo envía cartas de dirección a las Iglesias cristianas. Sus corresponsales han recibido la primera enseñanza de la fe. Ya no hay que enseñarles el a b c, sino robustecerles en las enseñanzas recibidas, descubrirles toda la amplitud del designio eterno de Dios sobre los hombres, invitarles a vivir más profundamente en la intimidad de las personas divinas. No nos asombremos si Pablo no experimenta la necesidad de demostrarles que Jesús es Dios. La debilidad presente de nuestra fe es la que reclama argumentos de apologética para proponerlos a los que no debieran tener ya necesidad de ellos. Pablo prefiere describir el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De los rudimentos de la fe, buenos para el estado de infancia espiritual (I Corintios, XIII, 11), hay que pasar a un alimento de adulto. Sus corresponsales le reclamaban una enseñanza en que les fuesen entregadas todas las exigencias de la vida cristiana. ¿Cómo San Pablo no había de ceder a ello? Eso es lo que nos ha valido sus ardientes descripciones, en que la Santísima Trinidad está en su totalidad comprometida en nuestra salvación. Las personas divinas Saulo, por consiguiente, ha enseñado que el Dios único era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la vida cristiana, en la óptica paulina, está en adelante presidida por esta revelación Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son sólo tres Personas, que vivan en no se sabe qué esfera vedada para los hombres. Al darse a conocer por el Hijo, las tres se dan también en Él. Cada una tiene sobre nosotros una mirada de benevolencia. Cada una de ellas actúa a su manera, principalmente para aportarnos la santificación. Y, sin embargo, siempre permanecen unidas estrechísimamente: nada hace la una sin la otra, nada fuera de la otra. Esta afirmación nos permitirá concluir acerca de su identidad de naturaleza. El Padre ¿Quién es y qué es? No es algo carente de importancia observar que, en el lenguaje de San Pablo, el Padre sea llamado «Dios», con excepción de Rom, IX, 5; Filip., II, 6; Tito, II, 14, donde este nombre es aplicado a Cristo. En el Antiguo Testamento, «Dios» designaba a Yahvé, el Dios único. Desde ahora Pablo lo reserva a Aquel de quien dice que es del Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo» (Rom., XV, 6; véase también 11 Cor., I, 3; XI, 31; Efesios, I, 3). Dios es el nombre propio del Padre, ya que se nos dice que Él envía a su Hijo al mundo (Rom, VIII, 3, 32). 27 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Mas nos es presentado, por este mismo hecho, como la fuente del amor: da lo que tiene de más caro. Además, el amor viene de Dios Padre (2 Cor., XIII, 13), es su prerrogativa, digamos su atributo, y por el Espíritu Santo es por quien El lo envía (Romanos, V, 5). San Juan dirá mejor todavía: el Padre que envía a su Hijo (Juan, III, 16;1 Ep., IV, 10) es el Amor (I, IV, 8). El Padre, iniciador de nuestra salvación. Nadie ignora que Cristo no condena a los pecadores, ya que vino para salvarlos (Mat., IX, 13; Lucas, XIX, 10). ¿Se conoce con tanta certeza que el Padre no es el Dios vengador, que cierta literatura se ha complacido a veces en presentarnos? ¡Tantas almas se hallaban encadenadas aún por el temor servil, que le confían a San Pablo! El Apóstol nos tranquiliza. Dios Padre, que es manantial de amor, es salvador de los hombres antes de que lo sea Jesús. A Él debemos ante todo el ser redimidos. La Ley de Moisés es—lo sabe el fariseo converso—impotente para salvar a los hombres (Rom., III, 28) Entonces el Padre intervino: «Lo que era imposible a la Ley, por cuanto estaba reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como víctima por el pecado, condenó al pecado en la carne» (Rom., VIII, 3). Esta manifestación del amor del Padre tranquilizaba el alma de Pablo: «Mas acredita Dios su amor para con nosotros en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, pues, justificados ahora en su sangre, seremos por Él salvados de la cólera» (Rom., V, 8-9). Ante semejante certidumbre, Pascal exclamaba: «Alegría, alegría, alegría, lágrimas de alegría». Somos salvados gracias al Padre. Pero, ¿cuál es la vocación de los redimidos? San Pablo nos lo manifiesta en algunas frases, las más formidables de su teología. También en esto hay que encontrar en el Padre su explicación. «En todas las cosas Dios (el Padre) colabora en el bien de los que le aman, de los que son elegidos por su libre designio.» En esta elección es en lo que hay que buscar el sentido de nuestra vocación Ahora bien, ésta no es otra que ser «predestinados a reproducir la imagen de su Hijo, que se convierte de esta manera en el primogénito de una multitud de hermanos» (Rom., VIII, 2829, véase también Efesios, I, 4-5 y 11). El Hijo es la «imagen del Padre» (Col., I, 15), es decir, su reproducción exacta, se experimenta la tentación de escribir: «su fotocopia». Lo es eternamente. Nosotros somos llamados a hacernos la imagen de la Imagen, a reproducirla. Así el hijo vendrá a ser el primogénito de una multitud de hermanos, «llamados» en El a esta vocación extraordinaria, «justificados y ya «glorificados» en su propia glorificación (Rom., IV, 35). ¡Qué confianza y audacia no se siguen de ello, ya que pasamos a ser «hijos de Dios» y que Dios puede ser llamado por nosotros «Padre» (Rom. VIII, 15-16). 28 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Iniciador de la salvación que nos concede en su Hijo, el Padre sigue siendo su dispensador en este tiempo que es el de la Iglesia. Su Espíritu nos la aporta infundiendo su amor en nuestros corazones (Rom., V, 5). El Padre, término del designio redentor. Con demasiada frecuencia nuestro pensamiento se desliza hacia una idea de la Redención en que el hombre lo ocupa todo. Desde que el humanismo del Renacimiento colocó al hombre en el centro del universo, ha pasado a ser la única explicación del envío del Hijo entre nosotros. Prácticamente el rescate del hombre es para nosotros la única clave de bóveda de la obra redentora. De ahí la estrechez de la mirada que lanzamos sobre el mundo. «Hay que salvarlo», se dice, «hay que darle Dios». Es verdad, hay en ello un aspecto muy real de las cosas. Es cierto que el Hijo nació, murió y resucitó por nosotros. Y sin embargo, es aún decir poco. En el pensamiento de San Pablo, la Redención no consiste tanto en salvar al hombre dándole Dios, como en devolverle a Dios, a quien pertenece. El designio del Padre al enviar a su Hijo para salvar al mundo es reconciliarlo consigo por medio de Él. Pocos textos hay tan luminosos como Col., I, 20. En Él (Cristo) tuvo a bien Dios (Padre) que morase toda la plenitud, y por medio de El reconciliar todas las cosas consigo, haciendo las paces mediante la sangre de su cruz; por medio de Él, así las que están sobre la tierra como las que hay en los cielos.» Reconciliación pacificadora, por supuesto: «Y todo procede de Dios, quien nos reconcilió consigo por mediación de Cristo, y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación; como que Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo consigo, no tomándoles a cuenta sus delitos» (2 Cor. V, 18-19). Vamos más lejos todavía. En una visión grandiosa, Pablo nos muestra el fin de la historia del mundo14. En la tierra el Hijo destruye toda Potencia malvada, se la somete, ÉI que ha recibido para ello todo poder (Salmo II, 2). Dios Padre ha puesto todo el universo a sus pies (Salmo VII, 7). Mas vendrá el fin. En aquel día el Padre dirá: «Todo está ya sometido, excepto el Cristo». Entonces el Hijo le devolverá su reino y, a su vez, se someterá a Aquel que se lo ha sometido todo. Y Dios Padre será Todo en todos. La cima de la historia del mundo, tal vez sea menos la Cruz y la Resurrección de Jesús, que ese último día en que todo será sometido al Padre. Se comprende la frase del obispo de Antioquía encaminándose al martirio. En aquel mismo tiempo en que parecía vencido por las «Potencias del Mundo», que atentaban contra Cristo en su persona, su deseo se dirigía a imitar a Cristo, a Él era a quien buscaba, a Él a quien quería (A los Romanos, VII, 1). Ser triturado entre los dientes de las fieras haría de él «la imagen del Hijo». Mas, sin embargo, este término no bastaba, como sabía muy bien, a las aspiraciones de su alma. El Espíritu estaba presente en él y murmuraba desde su interior: «Ven al Padre» (VII, 2). 14 Léase el pasaje: I cor., xv, 24-28. 29 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana El Padre, término del designio redentor, es posiblemente la certidumbre, que podría transformar una vida. Nuestro fin ya no es «yo» ni «mi salvación, sino la de la Iglesia, que debe exultar de alegría ante Aquel que la ha querido salvar. Y más allá todavía, la vocación de los redimidos es hacer resonar ante la Majestad del Padre eterno el himno de adoración y alabanza en el que se ejercita ya el Prefacio de nuestra Misa: «Nos tibi (Pater), semper et ubique, gratias agere». El Hijo ¿Qué es para Pablo el Cristo a quien ha encontrado en el camino de Damasco? ¿Qué ha de ser para las comunidades cristianas que tiene el Apóstol a su cuidado? A través de los diversos nombres que le da, nos lo dice San Pablo. El titulo de «Hijo». Este nombre es usado comúnmente por San Pablo. Dice «el Hijo» sin epíteto (Rom., I, 3, 9; V, 10; VIII, 29; I Cor., I, 9; XV, 28; Gál., I, 16; I Tes., I, 10). «El Hijo de Dios», en el sentido más fuerte (Rom., I, 4; 11 Cor., I, 19; Gál., II, 20). «El propio Hijo de Dios», es decir, el único, que el Padre nos entrega, a imitación de Abraham, que no perdonó a su «único Hijo»15 (Rom., VIII, 3 y 32). Es también el «Hijo muy amado» (Col., I, 13), siendo el adjetivo muy amado, como sabemos 16 , el equivalente de «único» y de «propio». Se advertirá en ese texto la idea, ya subrayada anteriormente: Dios Padre es quien nos arranca del «reino de las tinieblas», es decir, del poder del demonio, para colocarnos en el reino del Hijo muy amado. La profecía del Salmo II, 8, está aquí realizada: «Yo te doy las naciones en herencia, y para su dominio las extremidades de la tierra». Cristo, Sabiduría de Dios. Este nombre no es frecuente en San Pablo. Dos veces se le encuentra en él, en el mismo pasaje (I Cor. I, 24 y 30). A pesar de la rareza de la expresión, el Apóstol encierra en ella una riqueza que resume todo un aspecto de su teología. ¿Qué quiere decir cuando llama a Cristo «Sabiduría de Dios», es decir, Sabiduría del Padre? La expresión debe ser reasumida en el interior de su pensamiento e ilustrada también con el recurso al Antiguo Testamento. Lo que constituía una dificultad en Corinto era proclamar que Jesús crucificado es Dios. Los corintios sentían un complejo de inferioridad frente a la civilización griega. Ávidos de «sabiduría», es decir, de filosofía, los griegos elaboraron magníficos sistemas racionales, que les permitieron colocarse entre los grandes pensadores de la humanidad. 15 Gén., XXII, 2 y 6. 16 Véase capitulo II. 30 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Existe un «milagro griego» al cual somos deudores de las concepciones más elevadas acerca de las realidades divinas y las de este mundo. Mas si la «sabiduría» de los griegos daba una explicación satisfactoria del hombre, se negaba a recurrir a las intervenciones de la omnipotencia divina. Para un griego, el mundo no es creado, sino eterno y sin historia. O mejor, existe una historia que recomienza siempre y que escapa a toda intervención de un ser superior. El tiempo es allí de orden cíclico y vuelve a comenzar indefinidamente el mismo. No hay mejor comparación con el mundo griego que la de nuestro siglo materialista y determinista, que escapa por ello a la dirección que le pueda ser impuesta por un Dios, cuyo nombre ha venido a estar carente de sentido. El mundo griego, como el de los idólatras de la ciencia, se basta a sí mismo. Pero conocer el Universo, dar una explicación filosófica del hombre que lo habita, he ahí la «sabiduría» que los griegos se vanagloriaban de poseer. Si se les hablaba de un Dios encarnado, más aun, de un Dios crucificado por nosotros, la cosa era recibida con risotadas. Pablo las había escuchado en Atenas, cuando, en el Areópago, después de un hermoso discurso con alguna pequeña cesión a la sabiduría humana, había hecho oír el canto de la esperanza, que es la resurrección de los muertos en Cristo. Se habían burlado de él (Hechos, XVII, 22-23). Tras este fracaso casi absoluto, Pablo había partido hacia Corinto. Mas había aprovechado la lección. Cuando llega allá, se gloría de una sabiduría distinta (I Cor. II, 1-5), no ya de la sabiduría de los filósofos, sino de la que viene de Dios. Ahora bien, la sabiduría que quiere anunciar en adelante, es ante todo la manifestación de un atributo divino: sabiduría que es el designio de Dios-Providencia, rector ordenador del mundo. De ella habla a los romanos: la Sabiduría de Dios se transparenta en sus obras hasta tal punto, que los paganos fueron inexcusables de no reconocerla ni, a partir de ella, al Creador (Rom., I, 19-20). Ya un sabio del Antiguo Testamento había dicho que Dios, por ella, abarca con fuerza desde un confín al otro del mundo, disponiendo todas las cosas con suavidad (Sabiduría, VIII, 1). Ella es una especie de firma estampada por Dios en sus obras, invitando a los hombres a inclinarse ante su intervención creadora y providencial. La belleza de las criaturas no puede hacer otra cosa que invitar a subir a la incomparable del Creador (Sabiduría, XIII, 3-5). Éste seguía siendo aún un método muy griego. Platón había dicho cosas semejantes en su Banquete. El sabio, y San Pablo después de él, apenas si añadían a ello más que la idea de un Dios-providencia. Ahora bien, eso era insuficiente para distinguir al cristiano del griego: el cristianismo debe su originalidad a la venida del Hijo de Dios al mundo. Este paso era el que había que dar y que opondría entre sí para siempre a dos sabidurías. Pablo no vacila. El Dios de los cristianos ha entrado hasta tal punto en la gobernación de este mundo, que lo ha recreado por su muerte. No es, por consiguiente, ya de sabiduría humana, de lo que se trata. Dios mismo descubre las profundidades abismales de la historia en su Hijo, «Sabiduría de Dios». 31 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Había en ello un golpe de audacia: oponer la «sabiduría de los sabios según el mundo a la Sabiduría de Dios» aparecida en la debilidad del hombre. Locura para los paganos, escándalo para los judíos la predicación de un Dios-encarnado, y más todavía: crucificado (versículo 23). Pero «lo que es locura de Dios es más sabio que los hombres y lo que es debilidad de Dios es más fuerte que los hombres» (25). La debilidad e ignominia de la Cruz es en adelante «Sabiduría divina». La clave da la interpretación del mundo y del drama del hombre: pecado y gracia no se explican más que en Cristo crucificado, «Sabiduría de Dios». ¿Equivale eso a decir que la Cruz de Cristo basta, por sí sola, para dar razón de la redención de la falta y que es ella misma la «Sabiduría divina»? ¡Eso no sería exacto! Si la «Sabiduría de Dios» resplandece a través de Cristo crucificado, es porque es ante todo la expresión perfecta de la substancia del Padre. El prólogo de la Epístola a los Hebreos —la cual, como es sabido, es rica en teología paulina—hace una aplicación audaz. El libro de La Sabiduría (VII, 26) había proclamado que la Sabiduría que emana de Dios es «irradiación esplendorosa de la eterna lumbre, y espejo inmaculado de la energía de Dios, y una imagen de su bondad». Pues bien, la sabiduría del Antiguo Testamento, que no tenía otra función que la de manifestar la actividad misericordiosa de Dios, pasa, en nuestra Epístola, a ser Cristo mismo. Él es, dice, «la irradiación esplendorosa de su gloria y sello de su substancia» (I, 3). En otros términos, Cristo es el resplandor de Dios, lo revela, lo muestra porque lo reproduce exactísimamente. La impresión que deja el sello en la cera es idéntica a la figura grabada sobre éste. Es su imagen fidelísima. Cristo «imagen de Dios» en el rostro de quien resplandece su gloria (2 Cor. IV, 4-6), es, pues, Dios mismo. Así, al nombrar a Cristo «Sabiduría de Dios», San Pablo daba a los Corintios una enseñanza incomparable acerca de su divinidad y de su posibilidad de acción en este mundo. A la vez, ponía frente a frente dos civilizaciones, dos caminos de salvación: una sabiduría humana y la «Sabiduría divina», para declarar que la única verdadera y salvadora era la que parecía loca y débil a los sabios según el mundo: «a fin de que no se gloríe ninguna criatura delante de Dios. De él os viene lo que vosotros sois en Cristo Jesús, el cual fue hecho por Dios para nosotros sabiduría, como también justicia, santificación y redención, para que, según está escrito, el que se gloría gloríese en el Señor» (I Cor. I, 29-31). Cristo Señor Ese es el tercer término en que nos detenemos ahora. Por muy importantes que sean las expresiones Hijo y Sabiduría, no igualan todavía este título glorioso que, en San Pablo, se ha convertido en el nombre propio de Cristo. 32 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana ¿De qué resulta esto? Del pensamiento firmísimo del Apóstol de que Cristo posee una Señoría u omnipotencia universal, y aquella misma que el Antiguo Testamento reconocía a Yahvé Dios y que ningún verdadero judío se habría atrevido a sustraerle. La palabra «Señor», traducción del hebreo Adonai, del griego «Kirios» y del latín «Dominus», términos que evocan todos ellos el Señorío universal poseído por Yahvé, tiene toda una historia cuya inteligencia no es inútil para captar bien el pensamiento de San Pablo, y acaso también uno de los primeros dramas que conoció el cristianismo naciente: las persecuciones. Empleo profano de la palabra «Señor». La palabra «Señor» conoció, lo mismo en las civilizaciones judías que en las no cristianas, dos usos. Un uso profano. «Señor» es en ese caso y ordinariamente una fórmula de cortesía, algo parecida al «Monseñor» con que se honra a los prelados de la Iglesia. Abraham usó de ella así hablando a Yahvé en las encinas de Mamré (Gén., XVIII, 3, 27, 30, 31 y 32), la cananea hablando a Jesús, en Fenicia (Marcos, VII, 28). Ese título, en boca de aquella mujer, subrayaba la reverencia humanísima de que ella se sentía presa delante de Jesús. María Magdalena hizo lo mismo con aquel a quien ella creía un jardinero, en la mañana de la Resurrección (Jn, XX, 15). En Roma «Señor» subrayó el dominio del emperador sobre sus súbditos, dominio análogo al de un dueño sobre sus esclavos: el «Señor» es el «déspota». Emperadores soldados, como Augusto, cifraban en dicho nombre el derecho que reivindicaban de movilizarlos para la guerra. Augusto está adornado con ese título de «Señor» para significar su dominación sobre el imperio. En los Hechos de los Apóstales (XXV, 26) Festo dice a Agripa: «no tengo cosa cierta que escribir al Señor», debemos leer al emperador, dueño de estos Estados. Por lo que respecta a los griegos que no gustaron de sentir la férula de un dictador, no dieron el nombre de «Señor» ni a Filipo de Macedonia, ni a Alejandro, aquellos dos grandes genios militares. El «Señor» era el que fuese legalmente propietario. Empleo religioso de la palabra «Señor»: los mártires. Pero un día cambiaron las cosas. Con Nerón y Domiciano, tal vez ya con Calígula, el título de «Señor» adquirió un nuevo sentido. Mandar tropas, ser el «Señor» de un imperio no bastó ya a aquellos nuevos déspotas. Como otrora en Egipto, se hacen «dioses» y reclaman honores divinos. Entonces, como Daniel, que se negara un día a adorar la estatua erigida por Nabucodonosor, porque únicamente quería dar culto a Yahvé (Dan III), los cristianos se niegan a rendir el suyo a los nuevos emperadores. Les niegan la titularidad divina que ellos se arrogan. 33 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Ya que «Señor» toma con ellos un sentido religioso, morirán antes que atribuirles semejante nombre. Tertuliano17, en su Apología (cap. XXXIV), nos ha explicado el drama que era aún muy actual en su tiempo. «Augusto, dice, el creador del imperio, se resistía a que le llamasen «Señor». En verdad, ¿no es éste el nombre de Dios? En cuanto a mí, de buena gana llamaría «señor» al emperador, pero en el sentido más usual, de tal suerte que esta palabra no usurpase un titulo que únicamente conviene a Dios. Pues, frente al emperador, yo me siento libre. Mi único Señor es el Dios todopoderoso, Señor del mismo emperador.» Así en dicho texto se distinguen dos acepciones de la palabra «Señor». Una corresponde al empleo familiar. Señor tiene en él un sentido «político», que concierne al orden temporal y desprovisto de toda significación religiosa. Tertuliano reconoce que en tal sentido el emperador es señor, su dueño temporal. Mas al llamar al emperador «Señor» en el sentido en que él, Tertuliano, «llama a su Dios» «Señor», se advierte que opone una negativa rotunda. Por causa de esa negativa, los cristianos vertieron su sangre: sólo a «Cristo Señor» entonaban sus himnos «como a un Dios»18. No podían aceptar de ninguna manera colocar en pie de igualdad a un emperador romano y a Cristo. La mártir Donata lo afirmaba: «Nosotros, los cristianos, honramos al César como a César, mas a Cristo es a quien reverenciamos y a Él a quien se dirige nuestro culto». ¿No era ésa la aplicación del mandamiento de Jesús: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios»? (Marcos, XII, 17). Para los mártires Cristo Jesús es el «Señor». A Él como al Padre se dirigen, pues, las aclamaciones y alabanzas, a Cristo «que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos de los siglos» (Rom., IX, 5). La fe de Pablo. Cuando los primeros cristianos iban a saciar su fe en la fe de San Pablo, ¿qué es lo que descubrían en sus cartas? ¿Qué les enseñaba, pues, sobre Cristo, Hijo de Dios y Señor, que les hacía tan obstinados en su negativa a llamar «Señor» a los nuevos Césares? En el fondo, la exposición de su fe a este respecto es muy sencilla. Su método—si es que cabe hablar de método tratándose de San Pablo—consiste en dar a Cristo el nombre que en el Antiguo Testamento, corresponde en exclusiva propiedad a Yahvé: Señor o Adonai, es decir, el Dios omnipotente a quien deben dirigirse todos los homenajes. A partir de entonces, esa palabra se reserva para Jesús; es su nombre propio: «Para nosotros no existe más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para quien nosotros somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por quien nosotros somos (I Cor., VIl). 17 Sacerdote africano, muerto hacia 240, gran pensador, por desgracia caído en la herejía hacia el fin de su vida, hundiéndose en cierto iluminismo, que profesaba el hereje Montano. 18 Términos empleados por Plinio el Joven (hacia 110) en una carta que dirigía al emperador Trajano para darle cuenta de las actividades de los primeros cristianos (carta X, 96). 34 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Mas su demostración va más lejos aún: las acciones que en la antigua economía eran con razón atribuidas a Yahvé, ahora es Jesús quien es declarado su autor. Vamos a dar una serie de textos que ilustran este procedimiento. Yahvé era llamado «Señor de gloria» (Salmo XXVIII (29), 28. En adelante, Cristo resucitado es «el Señor de gloria» (I Cor., II, 8). Yahvé tenía pensamientos inescrutables (Isaías, XL 13). Nadie, hoy día, puede penetrar los del Señor (Jesús): (I Cor. II, 16). A Yahvé la tierra y todo cuanto encierra decía el sal. XXIII (24), I; al Señor Jesús Pablo aplica ahora aquel versículo (I Cor. X, 26). ¿Se trata de la salvación? Pablo declara: «Si confesares con tu boca a Jesús por Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo» (Rom., X, 9). La misma afirmación se advertirá en la boca de Pedro (Hechos, IV, 12; véase también III, 6 y 16). Mas, ¿por qué la salvación deriva de esta profesión de fe? Su explicación se descubre en los versículos 11 y 13. ¿No escribió Isaías (XXV 10, 16)19: «Todo el que creyere en Él (Yahvé) no se verá confundido.? Y Joel, III, 5: «Quienquiera que invoque el nombre del Señor (Yahvé) será salvo». Pues bien, cuando el judío monoteísta Saulo, cuando el fariseo avezado al estudio y explicación de la Escritura de la Antigua Ley hace semejantes transposiciones, se está seguro de que busca proclamar el Señorío universal de Cristo y, por tanto, su divinidad. Finalmente, en el gran texto de Filip.,II, 9-11, Jesús, dice San Pablo, recibe EL NOMBRE que está por encima de todo nombre y este nombre es «Señor»20, especie de santo y seña de los primeros cristianos sobre lo esencial de la fe (véase en tal sentido I Cor., XII, 3). Ahora bien, lo mismo que antes toda rodilla debía inclinarse ante Yahvé Señor (Isaias, XLV, 23) y no ante Baal (I Reyes, XIX, 18), en adelante Cristo Jesús es quien recibe la adoración suprema de todo el universo: cielos, tierra, schéol (infierno). Asi Jesús podrá ser declarado juez supremo y universal cuando venga en el día último del mundo, en un fuego ardiente. Esta anticipación de los últimos acontecimientos de la Parusía21 del Señor, San Pablo nos la propone en aquella gran página de 2 Tesal., I, 6, 12. El interés de semejante texto es que el Apóstol recoge en él, en un mosaico fulgurante, profecías del Antiguo Testamento que anuncian el «Día de Yahvé», es decir, el juicio que hará sobre los hombres al fin de los tiempos. Trasladando esas profecías, San Pablo les 19 Según el texto griego de la versión llamada de los Setenta o el de la Vulgata latina. 20 Se ha dudado (M. CERFAUX, El Cristo en la teologia de San Pablo, pág. 351) que fuese ése el pensamiento de San Pablo. El nombre que recibe Jesús sería un nombre «indecible». Como Yahvé, a quien no se nombra ya en los siglos que siguen al destierro, para no profanar su santidad, Jesús recibiría un nombre que nadie conoce, ya que no se puede nombrar. Pero el argumento no parece decisivo, pues todo el movimiento de la frase va a decirnos, parécenos, que el Padre da a Jesús el nombre de «Señor» y las prerrogativas que son inherentes a él. 21 Parusia, úItima venida de Jesús a la tierra para juzgar y resucitar a los muertos. 35 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana presta otro tema: por ellas nos describe el «Día del Señor Jesús». Se leerá ese pasaje de la siguiente forma: —versículo 7. Jesús vendrá en un fuego ardiente, como había sido dicho de Yahvé (Isaias, LXVI, 15). 8. Se vengará de los que no conocen a Dios (Jer., X, 25). 9. Aquellos serán castigados, lejos del rostro del Señor (Isaías, II, 10, 19, 21). 10a. Cuando venga con sus santos (Salmo LXVII (68), 36; LXXXVIII (89), 8). 10b. Jesús tiene su «Día» como Yahvé (Isaias, II, 11, 17). 12. Y será glorificado como Yahvé (Isaías, LXVI, 5). Después de tales textos, ¿quién pondrá en duda todavía que Jesús sea verdadero Dios? Uno se asombrará, pues, si, al punto, descubrimos a Cristo en el centro de la comunidad y de la vida cristiana. Jesús Señor, centro de la religión y de la vida cristiana. La fe en Jesús Señor anima a toda la comunidad primitiva que ha recibido de Pablo y los demás Apóstoles el Evangelio de Cristo. La afirmación de esta fe está patente en el culto que se le tributa y en la oración que se le dirige. El hecho había impresionado a Plinio el Joven, como se ha visto, y al romano Festo (Hechos, XXV, 26). Veamos sus manifestaciones. Oración y culto tributados a Cristo Señor. «Señor, ven», se lee en I Cor., XVI, 22, y Apoc., XXII, 20. El Señor Jesús es, pues, en adelante, el objeto de la expectación de los hombres. Su venida pondrá fin a este mundo, lo ha dicho (Mat., XXV, 31, 46) y se sabe. Se le espera y se le ruega en la fe, la esperanza y el amor. Se cuenta con la seguridad de la victoria final de aquel que es «Rey de reyes y Señor de los que dominan» sobre las Potencias del mal (Apocalipsis, XVII, 14; XIX, 16)22. Se le aclama alabándolo. Nuestras «doxologías» actuales arrancan de aquel primer siglo cristiano, enfervorecido para con el Señor. Léase Rom., IX, 5;2 Timot., IV, 18;2 Pedro, III, 18; Apoc., V, 13; VII, 10-12. Compónense himnos en su honor. San Pablo invita a ello a los colosenses (III, 16) y a los efesios (V, 19-20); él mismo cita un fragmento de aquellos (V, 14): «Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo». A Timoteo (I, III, 16) en una sola estrofa le da ese conciso resumen de la vida de Jesús: «manifiesto en la carne, justificado por el Espíritu; mostrado a los ángeles, predicado entre los gentiles; creído en el mundo, enaltecido en gloria». Nos ha sido conservado un himno completo en Filip., II, 6-11. En él son cantadas las humillaciones y exaltación del Hijo, que pasa a ser «Señor». Exactamente como nosotros en los días de nuestras grandes fiestas litúrgicas, la joven comunidad cristiana cantaba los misterios de Nuestro Señor Jesucristo. Cristo Señor, centro de la religión cristiana y de la vida de la Iglesia. El papel de Redentor asumido por Jesús nada explicaría si no fuese Dios. Los Apóstoles lo habían comprendido y San Pablo excelentemente. Si el Padre no nos hubiese salvado más que por Jesús hombre, sería el Padre el que nos habría salvado directamente en el sentido 22 Dichos textos se refieren a Dt 10, 17. 36 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana de que se habría dignado aceptar la ofrenda de sí mismo que le hacía Jesús. Mas éste no habría sido Aquel de quien afirmamos con certidumbre que es el Mediador entre Dios y los hombres. Jesús nos salva por su humanidad y por ella es Mediador, mas también porque esta humanidad es la del Hijo de Dios, y Dios a su vez también. Éste es el hecho original y siempre actual que funda el cristianismo. Es fácil descubrirlo en las cartas del Apóstol. Jesús, dice, ha sido «constituido Hijo de Dios con (ostentación) de poder... desde su resurrección de entre los muertos» (Rom. I, 4). Que ante el Señor se doble, pues, toda rodilla (Filip., II, 10): los mismos ángeles deben adorarlo (Heb., I, 6; léase el capítulo entero). Es, pues, inútil poner la fe fuera de Él. En la época en que escribía el Apóstol, falsos doctores esparcían, en efecto, doctrinas corruptoras. Pensábase que los cuerpos celestes estaban animados y eran causa de la armonía del mundo. Se afirmaba la esperanza en seres celestiales cuya totalidad se pensaba que constituía una plenitud, un «pleroma» de poder. Mas San Pablo, perentoriamente, desengañaba a los cristianos: en Cristo Jesús, escribía a los colosenses (II, 9-10), es «en quien habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, y vosotros en Él estáis cumplidamente llenos, el cual es la Cabeza de todo principado y potestad»23. ¿Por qué buscar en otra parte un apoyo, cuando Cristo es para nosotros toda vida? Cristo es nuestra Cabeza, consecuencia inmediata de su estado de «Señor», título que determina el papel que tiene en la vida espiritual de los hombres. Convertido en Jefe o cabeza de los hombres por su gloriosa Resurrección, prolonga en su Iglesia la actividad que fue suya al principio en la Creación: «Y Él es antes que todas las cosas, y todas tienen en Él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia, como quien es principio, primogénito de entre los muertos; para que en todas las cosas obtenga Él la primacía porque en El tuvo a bien Dios que morase toda la plenitud (Col., I, 17-19). La expresión «en el Cristo Jesús», familiar en San Pablo, saca de esos textos de los Colosenses toda su fuerza. Nos recuerda que nuestra salvación, en su totalidad, deriva del hombre-Dios, Jesús-Señor, nuestro «gran Dios y Salvador» (Tito, II, 13-14). Cristo Señor, vida del cristiano. En el centro de la Iglesia, ¿cómo el Cristo iba a no ser el eje de la vida cristiana? Enseñándonos que nuestra vocación es reproducir en nosotros la Imagen del Hijo muy amado (Romanos, VIII, 29), San Pablo nos revela el secreto de nuestra filiación divina: somos «hijos en el Hijo». Un solo texto bastará para decírnoslo: «Mas cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios desde el cielo de cabe sí a su propio Hijo, hecho hijo de 23 O espíritus celestes en quien se fiaban los colosenses. 37 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana Mujer, sometido a la sanción de la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la sanción de la ley, a fin de que recobrásemos la filiación adoptiva.» Y pues sois hijos, envió Dios desde el cielo de cabe sí a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba ¡Padre! De manera que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, heredero por intervención de Dios» (Gál., IV, 4-7). El Espíritu Santo Aquel a quien nosotros llamamos hoy la Tercera Persona de la Santísima Trinidad ocupa, en los escritos de San Pablo, menos lugar que el Hijo Señor; mas eso no disminuye su importancia. Es además de una manera práctica como nos habla San Pablo de ella. La misión del Espíritu Santo se resume en lo siguiente: lleva a los fieles la vida de Dios y de Cristo. Es el Espíritu santificador que obra personal y paralelamente al Padre y al Hijo, aunque de distinta manera. Tiene un papel tal y una actividad tan bien determinada, que se siente que no se trata ya de una acción divina, como aparentaba en el Antiguo Testamento sino que es una Persona, un ser a quien uno se refiere y que refiere los dones divinos. Veamos, mejor: Los cristianos son purificados, santificados, justificarnos «en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios» (I Cor., VI, 11). La presentación trinitaria de ese versículo pone al Espíritu en el mismo plano que el Señor Jesús (léase también Tito, III, 6). El cuerpo del cristiano—eminente dignidad—es el Templo del Espíritu Santo (I Cor., VI, 19). Por esta sola consideración, San Pablo invitaba a los corintios a no cometer más el pecado de fornicación, que es el pecado contra el cuerpo, del cual es el Espíritu Santo huésped. Ese recuerdo valía ciertamente más que todas las exhortaciones morales a las que, ¡ay!, demasiado a menudo se nos ha habituado. Seguridad de que por la justicia, es decir, la vida de Dios, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, se establece el Reino de Dios (Rom., XIV, 17). El Espíritu Santo es el que derrama en nuestros corazones el amor de Dios (Rom. V, 5). Y lo que corona el gozo del Padre es la oblación que se le hace de los paganos que el Espíritu santifica, Después que les ha sido anunciada la Palabra del Evangelio de Jesús (Rom., XV, 15-16). Compárese dicho texto con determinados relatos de los Hechos, como X, 44-48. Vivir en el Espíritu Santo, otra fórmula paulina. A menudo es paralela a esa que ya hemos citado: «en Cristo-Jesús». La «justificación», es decir, el paso del pecado a la vida de Dios, se opera o por Cristo (Gál., II, 17), o por Cristo y el Espíritu Santo (I Cor., VI, 11). La santificación es dada en Cristo Jesús (I Corintios, I, 2) o en el Espíritu Santo (Rom., XV, 16). Pero, ¿no habrá contradicción en ello? ¡Que nadie se confunda! San Pablo emplea indiferentemente las expresiones «en Cristo» o «en el Espíritu» porque uno y otro nos santifican, bien que de forma diferente. ¿Habla de los hombres redimidos y salvados? El Cristo es entonces el que les ha merecido la santificación y salvación. La causa meritoria es Él. Vivir en Cristo quiere decir, en este caso, vivir de la gracia que nos ha procurado al redimirnos (I Cor., VI, 20) y que debe llevarnos a imitar su vida (Gál., II, 19-20). Mas Cristo glorioso ha enviado al Espíritu Santo, que es su Espíritu (Rom., VIII, 9). En la serie 38 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana de las edades y en la Iglesia El es entonces el que nos comunica la divinización (I Car., VI, 11). Es, pues, cierto que el Espíritu nos trae los dones de Dios. Un hermoso texto ofrecido a la meditación de los corintios nos da la certidumbre de ello. La acción del Espíritu Santo es allí puesta en paralelo con la del Padre y del Hijo. Los tres concurren a nuestra salvación, pero cada uno a su manera (léase I Cor., XII, 4-11). Se trata en ese pasaje de los «carismas» o favores espirituales extraordinarios, que hacían a ciertos cristianos de la comunidad capaces de hablar distintas lenguas, profetizar, hacer prodigios, etcétera. Sabíase que tales favores eran un don del Espíritu Santo. Ahora bien, de esos dones o «carismas» nadie debe gloriarse, dice el Apóstol, pues «estas cosas obra un mismo y solo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno según quiere» (versículo 11). Pues bien, esos dones no son sólo referidos al Espiritu Santo, sino también al Padre y al Hijo, aunque diversamente. Procediendo del Espíritu, son «carismas» o dones espirituales, lo que se posee en última instancia, una riqueza espiritual. Mas si esos dones se miran en relación con el Señor, son «ministerios», es decir, funciones por Cristo para que sirvan para la edificación de la Iglesia. En otras palabras, ya que la obra del Señor fue construir este edificio, y que éste fue su propio ministerio (I Cor., VIII, 6; Efes., IV, 11-12; Col., I, 18), los dones que nos hace su Espíritu confieren al cristiano un ministerio, que viene a prolongar el de Cristo. Por último, en relación con el Padre, esos dones son «energías» u operaciones que fructifican en la Iglesia. El Padre está, en efecto, en el origen de todas las cosas, es la fuente de la energía operatriz, el que obra todo en todos. La Trinidad de las Personas divinas se establece, pues, para San Pablo de acuerdo con el siguiente esquema: —El Padre, origen de todo, fuente, operador, envía —por el ministerio del Hijo, causa meritoria, —al Espíritu Santo, distribuidor de los dones adquiridos. Así, cada uno concurre en la edificación de la Iglesia, y de acuerdo con su propio papel, vivifica al cristiano, lo acredita para el apostolado. La fe y la piedad cristiana se acordarán de ello un día para elaborar su oración. La Trinidad y nuestra salvación Nuestra última lectura de San Pablo reclama una ampliación de nuestro campo visual. Aspiramos a abarcar con una sola mirada toda la Trinidad. El capítulo VIII de la Epístola a los Romanos va a permitirnos, en algunos versículos, repasar la actividad en nosotros de las tres divinas Personas Este capítulo recapitula toda la doctrina trinitaria paulina al mismo tiempo que es, se ha podido decir, la «carta de la gracia habitual». Pero ¡cuán viva!, pues la gracia aquí son las Personas en nosotros. Captemos los movimientos del pensamiento: 1. El Padre envía, para condenar el Pecado, a su propio Hijo (3, 32). — El Espíritu Santo es su Espíritu (9, 11, 14). — El Padre es también nuestro Padre (11, 21, 28, 30). 39 El misterio de Dios, uno y trino 2. Escuela diocesana El Hijo es enviado por el Padre (3, 32). — para redimir la creación (19, 22-23) — El Espíritu Santo es igualmente su espíritu (9). (Véase paralelamente Gál., IV, 6.) 3. El EspIritu Santo es el Espiritu del Padre y del Hijo (9, 11, 14). — Es principio de vivificación de los cristianos. Es necesario tenerle en sí para ser de Dios y de Cristo (9, 14). (Véase V, 5.) — Nos hace herederos con Cristo (16-17). — Nos da sentimientos de hijos adoptivos, ya que nos hace dar a Dios el nombre de Padre (15). En Gál., IV, 6, Él es quien grita ¡Padre! en nuestros corazones. — Él es quien atestigua que somos hijos (16). — Él quien acude a ayudar nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos inenarrables, pues nosotros no sabemos orar como se debe (26), mas Él lo hace según Dios, Cristo lo sabe (27). Así hablaba San Pablo a las Iglesias. Pues bien, el mensaje del Apóstol conserva aún fuerza y valor para volver a hacer de los cristianos del siglo XX unos «vivientes». Padre, Hijo y Espíritu Santo, fuera de ellos no hay vida cristiana auténtica, ellos son su manantial. En su intimidad estamos llamados a vivir. Anegados en la vida divina que comunica el Espíritu, los cristianos encontrarán siempre una respuesta a las cuestiones candentes que se les planteen. Las cartas de San Pablo han bastado para resolver dificultades que no eran menores que las nuestras. Un último texto pondrá punto final a esa exposición de la teología paulina y la iluminará con un último resplandor. En la salutación final que, de su propia mano, Pablo consigna en la dirección a los fieles de Corinto, escribe: «La gracia del Señor Jesu-Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros» (ll Cor., XIII, 13). «La gracia del Señor Jesucristo», fórmula habitual en las salutaciones de San Pablo (véase 7 Cor., XVI, 23; Gál., VI, 8; Filip., IV, 23). Es el recuerdo de una enseñanza substancial y constante: la gracia viene del Señor Jesu-Cristo que nos ha adquirido la redención y la salvación (Rom., III, 24-25). El Apóstol se la desea. «El amor de Dios» (el Padre), porque el Padre es su fuente. Amor que reviste un carácter de absoluta gratuidad: es desinterés y don total. Constituye el recuerdo de un pensamiento caro para San Pablo: el Padre nos ama antes de que le amásemos en el tiempo en que somos todavía pecadores (Rom., VIII, 3, 32, 39); lo que funda nuestra absoluta confianza en él (Rom. V 8-9). Este amor es específicamente cristiano: es llamado «ágape» o amor de benevolencia gratuita, por oposición al amor de que hablaba la filosofía griega: el eros, o deseo de posesión, tendencia del hombre hacia aquel que es su gozo, su fin. Los griegos no tuvieron el sentido del agapé divino. Sus dioses tuvieron a veces eros para los hombres y fueron, por su parte, siempre el objeto de su eros. Eros por lo demás impotente. Para San Pablo, Dios no tiene eros por una criatura impotente para enriquecerlo, [fil es únicamente la fuente de un amor que llena y salva: es fuente de agapé. San Juan nos dirá que es Él mismo Agapé (I, IV, 8). «La comunión del Espíritu Santo», puesto que Él constituye su agente, gracias al amor que aporta a nuestros corazones (Romanos, V, 5) y cuya naturaleza es aproximar a los 40 El misterio de Dios, uno y trino Escuela diocesana seres para unirlos y hacerlos semejantes. El amor que da el Espíritu tiene por objeto, pues, unir a los cristianos, a todos los hombres, haciéndoles semejantes a Dios. La única posibilidad de salvación, dice San Pablo: la gracia de Nuestro Señor Jesú-Cristo, el amor de Dios y la comunidad que crea gracias al Espíritu. Ese mensaje permanece escrito para nosotros. BERNARD PÍAULT; EL MISTERIO DE DIOS, UNO Y TRINO, Edit. CASAL I VALL. ANDORRRA 1958. Págs. 7-62. 41