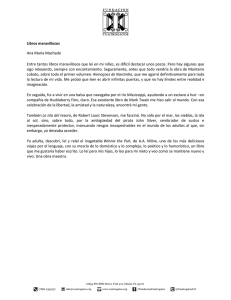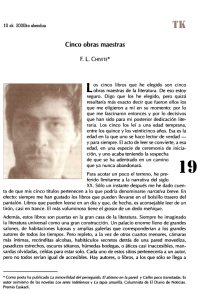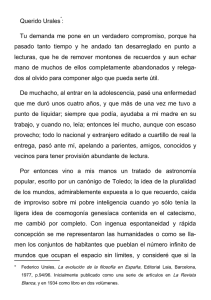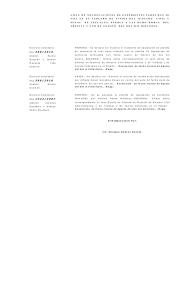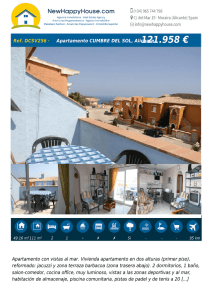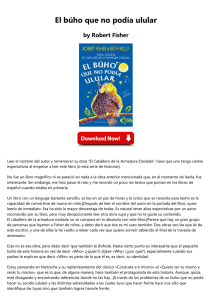Nunca conocí a Antonio Caballero ni tuve nunca la oportunidad de estrecharle la mano, como suelen querer hacerlo, con algo de cursilería a decir verdad, quienes admiran a sus maestros literarios. Fue Joyce, en un chiste que de seguro le hubiera gustado a Antonio, quien dijo, frente a las muchas peticiones que recibía de sus tantos admiradores de querer estrechar la mano que había escrito el «Ulises», que no debían admirar tanto esa mano porque también había hecho otras muchas cosas menos dignas de admiración. A Antonio lo vi sólo una vez en el apartamento de su hermana Beatriz, cuando yo era apenas un adolescente de quince años, en un almuerzo multidinario, de esos que se hacían antes, y me sorprendieron sus silencios, remansados en un vaso de whisky de hielos derretidos, y la seriedad de piedra que era su rostro de hombre acostumbrado a trabajar con el ruido mudo de las palabras de los escritores. Era demasiado intimidante para saludarlo, aun cuando yo ya lo leía con devoción, y me contenté con esquivarle la mirada para no sentirme regañado. Después, en otra ocasión en la casa de Beatriz, cuando la asistía a ella y a Ángel en la labor interminable de desempolvar los libros de esa biblioteca inmensa que son todos los rincones de su casa, Beatriz me lo pasó al teléfono para que yo mismo le hiciera una consulta sobre el sitio más conveniente para acomodar uno de los libros de lomo negro, que eran como estaban encuadernados los tratados de filosofía, en el orden vertiginoso de los tantos anaqueles de esa biblioteca. Beatriz me llamó al teléfono, puesto sobre una mesita de costureras del siglo XIX en el corredor del apartamento y yo tuve que contener la expresión lívida de mi rostro cuando me puse el auricular sobre el oído. Me dijo dos o tres palabras secas, no me dio la indicación pedida y, en cambio, le dio por hablarme, también con las mismas dos o tres palabras secas, de una biografía que había escrito un filósofo español de apellido Tovar sobre Platón. No entendí por qué le dio por ahí; pero, bueno, yo asentí, le di las gracias y me despedí de él, de Antonio Caballero (años después, una tarde de lluvias en la biblioteca de la Universidad Nacional, fatigado de intentar vencer la endiablada sintaxis griega de Platón, desistí de este empeño perdido de filólogo y, para descansar los ojos y ventilar el alma, busqué el primer libro a la mano —en español, claro—, que resultó ser esa biografía de la que me había hablado Antonio. Leí las primeras páginas y debo confesar que, a pesar la buena prosa de Tovar, seguí sin entender por qué a Antonio le había dado por hablarme de ese libro). Pero tal vez este recuento debió de haberse empezado por el comienzo, es decir, por cómo fue que yo llegué a saber quién era ese señor que escribía con una maestría que me empezó a revelar que tal vez yo también quería intentar la suerte de emborronar páginas y engastar palabras, unas tras otras, venciendo la terca obstinación con las que estas se cierran a quienes intentan llamarlas al orden. No sé ahora si fue en la casa de mi abuela Sonia o de mi tía abuela Luz la primera vez que abrí un ejemplar de la revista «Semana» y brinqué hacia la parte final de la publicación, entre el fuelle plástico de sus páginas, hasta caer en la columna de Antonio. Ya yo había oído mucho hablar de la columna de Antonio, como lo llamaban en las salas familiares de mis abuelas, y de las opiniones agudas de Caballero, como le decían para evitar la demasiada familiaridad. Leer a Antonio era una suerte de ritual que acompañaba los fríjoles del domingo, y crecí oyendo comentar en la sobremesa de la cocina lo que decía cada semana este hombre que, como bien dijo alguna vez Alberto Quiroga, no escribía en español, sino en inteligente. También yo empecé a esperar los domingos para leer a Antonio. Lo leí en sus muchas columnas sobre la perversidad funesta y el idealismo estúpido de la guerra contra las drogas, y supe, por lo que comentaban mis abuelas, que, desde los años ochenta, Antonio venía escribiendo sobre lo mismo y que él, junto a mí bisabuela, habían sido los primeros en decir, desde las tribunas de la prensa colombiana, que la única forma de acabar con esa guerra estúpida era levantando la prohibición sobre las drogas. También leí sus maravillosas excursiones por la historia política del siglo xx, sus columnas sobre la política exterior de Estados Unidos —textos más lucidos que los que he leído después en las plumas más autorizadas de los grandes periódicos de ese país—, sus agudezas inacabables durante los años negros de las dos administraciones de Uribe y, venciendo toda corrección política contemporánea, las joyas de destreza literaria y enjundia plástica que eran sus escritos sobre toros, cuya curiosidad me picó hasta el punto de llevarme, una tarde de soles amplios, a ver por primera vez en la plaza una lidia de verdad, que antes sólo había visto como un espectáculo de manchones negros desde el balcón de mi apartamento en las Torres. Y si Antonio era un comentarista político agudo, era un crítico de arte superior a las voces especializadas de la crítica colombiana. Sí, leí «Paisaje con figuras», y quedé fascinado. Recuerdo que en el prólogo a esa colección de textos Antonio citaba a Picasso, la cita aquella de que «yo no busco, encuentro», y recuerdo que enseguida Antonio hacía la advertencia de que no le fueran a pedir que citara dónde era que Picasso citaba eso, porque si lo hacían, era porque no habían entendido nada. Pienso que Antonio, aun cuando escribiera con el mejor rigor posible, también encontraba las cosas sin demorarse demasiado en buscarlas. Saltándome muchos años en este escrito apresurado, vino la lectura de «Sin remedio» y, otros años después, el privilegio de trabajar en la edición de esa novela que se publicó como parte de la colección de la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana de la Biblioteca Nacional de Colombia. A Antonio no era tanto de corregirle cosas, aunque todo libro tiene sus erratas y sus inconsistencias, sino de gozar con cada línea, con cada párrafo y con el humor de ese libro grande y ancho como las mejores creaciones literarias. De ese trabajo de corrección, recuerdo haberme detenido con especial cuidado en las citas latinas que reproducía Antonio, y aún tengo presente el momento en que le cambié la ortografía al verso célebre de Virgilio —audentes fortuna iuvat— que Antonio escribía con «j» en el verbo: «juvat». Minucias insignificantes de un diálogo que era apasionante por muchas otras razones. No podría acabar este texto sin decir que de Antonio aprendí a escribir oraciones parentéticas con rayas —ese signo ortográfico que encierra esta frase— y a usar, sin temor a las cacofonías, la conjunción «que» para subordinar oraciones a toche y moche si así lo exigía la plástica de la oración o la fuerza de la imagen. Podría también mencionar su forma particular de adjetivar, su gozosa desinhibición para usar adverbios en «-mente» y la precisión con la que encontraba el verbo más expresivo para abrirle al máximo la sonoridad conjugándolo en pasado (enastó, arreció, atrabancó…). Antonio hacía gala de no interesarse en las reglas necias de la gramática, y alguna vez dijo —o escribió— que no sabía qué era un «diptongo», salvo que era la palabra más fea del español. De nuevo, ahí estaba el humor, la inteligencia, el desenfado. Mañana será domingo. Y el domingo, cuyo único ritual cierto y cuyo único remedio durante años fue la lectura de Antonio, será ahora más desolador y triste que de costumbre, sin el gozo de leer a Antonio, quien, como decía el poeta Juan Ramón Jiménez, supo siempre encontrar el nombre exacto de las cosas.