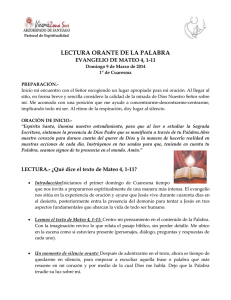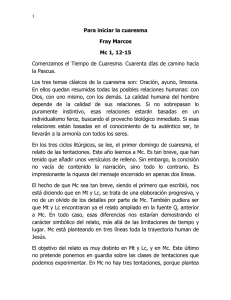Primera predicación de Cuaresma - Parroquia de Nuestra Señora
Anuncio

Primera predicación de Cuaresma: Jesús nos espera en el desierto. No lo dejemos solo Pbro. Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontifica La Cuaresma comienza cada año con el relato de Jesús que se retira al desierto durante cuarenta días. En esta meditación introductoria queremos tratar de descubrir qué hizo Jesús en este tiempo, qué temas están presentes en el relato evangélico, para aplicarlos a nuestra vida. 1. «El Espíritu empujó a Jesús al desierto» El primer tema es el del desierto. Jesús acaba de recibir, en el Jordán, la investidura mesiánica para llevar la buena noticia a los pobres, sanar los corazones afligidos, predicar el reino (cf. Lc 4,18s). Pero no se apresura a hacer ninguna de estas cosas. Al contrario, obedeciendo a un impulso del Espíritu Santo, se retira al desierto donde permanece cuarenta días. El desierto en cuestión es el desierto de Judá que se extiende desde el exterior de los muros de Jerusalén hasta Jericó, en el valle del Jordán. La tradición identifica el lugar con el llamado Monte de la Cuarentena que da al valle del Jordán. En la historia ha habido grupos de hombres y mujeres que han optado por imitar a este Jesús que se retira al desierto. En Oriente, empezando por san Antonio abad, se retiraban a los desiertos de Egipto o de Palestina; en Occidente, donde no existían desiertos de arena, se retiraban a lugares solitarios, montes y valles remotos. Pero la invitación a seguir Jesús en el desierto no se dirige sólo a los monjes y a los eremitas. En forma distinta, se dirige a todos. Los monjes y los eremitas han elegido un espacio de desierto; nosotros debemos elegir al menos un tiempo de desierto. La Cuaresma es la ocasión que la Iglesia ofrece a todos, sin distinción, para vivir un tiempo de desierto sin tener que abandonar, por ello, las actividades cotidianas. San Agustín lanzó este ardiente llamamiento: «¡Volved a entrar en vuestro corazón! ¿Dónde queréis ir lejos de vosotros? Volved a entrar desde vuestro vagabundeo que os ha llevado fuera del camino; volved al Señor. Él está listo. Primero entra en tu corazón, tú que te ha hecho ajeno a ti mismo, a fuerza de vagabundear fuera: ¡no te conoces a ti mismo, y busca a quien te ha creado! Vuelve, vuelve al corazón, sepárate del cuerpo... Entra en el corazón: examina allí lo que quizá percibes de Dios, porque allí se encuentra la imagen de Dios; en la interioridad del hombre habita Cristo»[i]. ¡Volver a entrar en el propio corazón! Pero, ¿qué es y qué representa el corazón, del que se habla tan a menudo en la Biblia y en el lenguaje humano? Fuera del ámbito de la fisiología humana, donde no es más que un órgano del cuerpo por vital que sea, el corazón es el lugar metafísico más profundo de una persona; es lo íntimo de cada hombre, donde cada uno vive su ser persona, es decir, su subsistir en sí, en relación con Dios, del que procede y en el que encuentra su fin, con otros hombres y con la creación entera. También en el lenguaje común, el corazón designa la parte esencial de una realidad. «Ir al corazón de un problema» quiere decir ir a la parte esencial del mismo, del que depende la explicación de todas las demás partes del problema. Así, el corazón de una persona indica el lugar espiritual, donde uno puede contemplar a la persona en su realidad más profunda y auténtica, sin velos y sin detenerse a sus lados marginales. Es en el corazón donde tiene lugar el juicio de cada persona, sobre lo que lleva dentro de sí, y que es la fuente de su bondad o de su malicia. Conocer el corazón de una persona quiere decir haber penetrado en el santuario íntimo de su personalidad, en el que se conoce a esa persona por lo que realmente es y vale. Volver al corazón significa, pues, volver a lo que hay de más personal e interior en nosotros. Lamentablemente la interioridad es un valor en crisis. Algunas causas de esta crisis son antiguas e inherentes a nuestra propia naturaleza. Nuestra «composición», es decir el estar constituidos de carne y espíritu, hace que seamos como un plano inclinado, pero inclinado hacia lo exterior, lo visible y lo múltiple. Como universo, tras la explosión inicial (el famoso Big Bang), también nosotros estamos en fase de expansión y de alejamiento del centro. Estamos constantemente «saliendo», a través de esas cinco puertas o ventanas que son nuestros sentidos. Santa Teresa de Jesús escribió una obra titulada El castillo interior que es, ciertamente, uno de los frutos más maduros de la doctrina cristiana de la interioridad. Pero existe, por desgracia, también un «castillo exterior» y hoy constatamos que es posible estar encerrados también en este castillo. Encerrados fuera de casa, incapaces de volver a entrar. ¡Presos de la exterioridad! Cuántos de nosotros deberían hacer propia la amarga constatación que Agustín hacía a propósito de su vida antes de la conversión: «Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Sí, porque tú estabas dentro de mí y yo fuera. Allí te buscaba. Deforme, me arrojaba sobre las bellas formas de tus criaturas. Estabas conmigo, y yo no estaba contigo. Me tenían lejos de ti tus criaturas, inexistentes si no existieran en te»[ii]. Lo que se hace en el exterior está expuesto al peligro casi inevitable de la hipocresía. La mirada de otras personas tiene el poder de hacer desviar nuestra intención, como algunos campos magnéticos hacen desviar las ondas. La acción pierde su autenticidad y su recompensa. El parecer toma la ventaja sobre el ser. Por eso Jesús invita a ayunar, a hacer limosna a escondidas y a rezar al Padre «en lo secreto» (cf. Mt 6,1-4). La interioridad es la vía para una vida auténtica. Se habla hoy mucho de autenticidad y se hace de ello el criterio de éxito o fracaso de la vida. Pero, ¿dónde está, para el cristiano, la autenticidad? ¿Cuándo una persona es realmente ella misma? Sólo cuando acoge, como medida, a Dios. «Se habla mucho —escribe el filósofo Kierkegaard— de vidas desperdiciadas. Pero sólo es desperdiciada la vida de ese hombre que nunca se dio cuenta, porque no la tuvo nunca, en el sentido más profundo, la impresión de que existe un Dios y que él, precisamente él, su yo, está ante este Dios»[iii]. De una vuelta a la interioridad necesitan sobre todo las personas consagradas al servicio de Dios. En un discurso dirigido a los superiores de una orden religiosa contemplativa, Pablo VI dijo: «Hoy estamos en un mundo que parece enfrascado en una fiebre que se infiltra incluso en el santuario y en la soledad. Ruido y estridencia han invadido casi cada cosa. Las personas ya no logran recogerse. Víctimas de mil distracciones, disipan habitualmente sus energías detrás de las distintas formas de la cultura moderna. Periódicos, revistas, libros invaden la intimidad de nuestras casas y de nuestros corazones. Es más difícil que en otro tiempo encontrar la oportunidad para ese recogimiento en el cual el alma consigue estar plenamente ocupada en Dios». Pero tratemos de ver también cómo hacer, concretamente, para encontrar y conservar la costumbre de la interioridad. Moisés era un hombre muy activo. Pero se lee que se había hecho construir una tienda portátil y en cada etapa del éxodo fijaba la tienda fuera del campamento y regularmente entraba en ella para consultar al Señor. Allí, el Señor hablaba con Moisés «cara a cara, como un hombre habla con otro» (Ex 33,11). Pero tampoco esto se puede hacer siempre. No siempre se puede uno retirar a una capilla o a un lugar solitario para recuperar el contacto con Dios. San Francisco de Asís sugiere por ello otro medio más al alcance de la mano. Al mandar a sus frailes por las carreteras del mundo, decía: Tenemos un eremitorio siempre con nosotros dondequiera que vayamos y cada vez que lo queramos podemos, como eremitas, entrar en este eremo. «El hermano cuerpo es el eremo y el alma la ermita que habita allí dentro para rezar a Dios y meditar». Es como tener un desierto siempre «debajo de casa» o mejor «dentro casa», en el que poderse retirar con el pensamiento en cada momento, incluso yendo por la calle. Terminamos esta primera parte de nuestra meditación escuchando, como dirigida a nosotros, la exhortación que san Anselmo de Aosta dirige al lector en una obra famosa suya: «Ay de mí, miserable mortal, huye durante breve tiempo de tus ocupaciones, deja un poco tus pensamientos tumultuosos. Aleja en este momento los graves afanes y deja de lado tus agotadoras actividades. Atiende un poco a Dios y reposa en él. Entra en lo íntimo de tu alma, excluye todo, excepto a Dios y a quien te ayuda a buscarlo, y, cerrada la puerta, di a Dios: Busco tu rostro. Tu rostro yo busco, Señor»[iv]. 2. Los ayunos agradables a Dios El segundo gran tema presente en el relato de Jesús en el desierto es el ayuno. «Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al final tuvo hambre» (Mt 4,1). ¿Qué significa para nosotros hoy imitar el ayuno de Jesús? Una vez, con la palabra ayuno se pretendía sólo limitarse en los alimentos y en las bebidas, y abstenerse de carne. Este ayuno alimenticio conserva todavía su validez y es altamente recomendado, naturalmente cuando su motivación es religiosa y no sólo higiénica o estética, pero ya no es el único y ni siquiera el más necesario. La forma más necesaria y significativa de ayuno se llama hoy sobriedad. Privarse voluntariamente de pequeñas o grandes comodidades, de lo que es inútil y a veces incluso perjudicial para la salud. Este ayuno es solidaridad con la pobreza de muchos. ¿Quién no recuerda las palabras de Isaías que la liturgia nos hace escuchar al comienzo de cada Cuaresma? «¿Acaso el ayuno que quiero no es éste: que compartas tu pan con quien tiene hambre, que lleves a tu casa a los desafortunados privados de techo, que cuando veas a uno desnudo tú lo cubras y que no te escondas a quien es carne de tu carne?» (Is 58, 6-7). Semejante ayuno es también contestación a una mentalidad consumista. En un mundo que ha hecho de la comodidad superflua e inútil uno de los fines de su propia actividad, renunciar a lo superfluo, saber prescindir de algo, abstenerse de recurrir siempre a la solución más cómoda, de elegir lo más fácil, el objeto de mayor lujo, vivir, en definitiva, con sobriedad, es más eficaz que imponerse penitencias artificiales. Además, es justicia hacia las generaciones que sigan a la nuestra que no deben ser reducidas a vivir de las cenizas de lo que nosotros hemos consumido y desperdiciado. La sobriedad también tiene un valor ecológico, de respeto de la creación. Más necesario que el ayuno de los alimentos es hoy también el ayuno de imágenes. Vivimos en una civilización de la imagen; nos hemos convertido en devoradores de imágenes. Mediante la televisión, la prensa, la publicidad, dejamos entrar imágenes en abundancia dentro de nosotros. Muchas de ellas son insanas, propagan violencia y maldad, no hacen más que incitar los peores instintos que llevamos dentro. Son producidas expresamente para seducir. Pero quizá lo peor es que dan una idea falsa e irreal de la vida, con todas las consecuencias que se derivan de ello a continuación en el impacto con la realidad, sobre todo para los jóvenes. Se pretende, inconscientemente, que la vida ofrezca todo lo que la publicidad presenta. Si no creamos un filtro, una barrera, reducimos en breve tiempo nuestra imaginación y nuestra alma a vertedero. Las imágenes malas no mueren en cuanto llegan dentro de nosotros, sino que fermentan. Se transforman en impulsos para la imitación, condicionan terriblemente nuestra libertad. Un filósofo materialista, Feuerbach, dijo: «El hombre es lo que come»; hoy quizá habría que decir: «El hombre es lo que mira». Otro de estos ayunos alternativos, que podemos hacer durante la Cuaresma, es el de las palabras malas. San Pablo recomienda: «Ninguna palabra mala salga ya de vuestra boca, sino más bien palabras buenas que puedan servir para la necesaria edificación y provecho de los que escuchan» (Ef4, 29). Palabras malas no son sólo las palabrotas; son también las palabras cortantes, negativas que ponen de manifiesto sistemáticamente el lado débil del hermano, palabras que siembran discordia y sospechas. En la vida de una familia o de una comunidad, estas palabras tienen el poder de cerrar a cada uno en sí mismo, de congelar, creando amargura y resentimiento. Literalmente, «mortifican», es decir, producen la muerte. Santiago decía que la lengua está llena de veneno mortal; con ella podemos bendecir a Dios o maldecirlo, resucitar a un hermano o matarle (cf. Sant 3,1-12). Una palabra puede hacer peor mal que un puñetazo. En el Evangelio de Mateo figura una palabra de Jesús que ha hecho temblar a los lectores del Evangelio de todos los tiempos: «Pero yo os digo que de cada palabra inútil los hombres darán cuenta en el día del juicio» (Mt 12,36). Jesús, ciertamente, no tiene la intención de condenar cada palabra inútil, en el sentido de no «estrictamente necesaria». Tomado en sentido pasivo, el término argon (a = sin, ergon = obra) utilizado en el Evangelio indica la palabra carente de fundamento, por lo tanto, la calumnia; tomado en sentido activo, significa la palabra que no fundamenta nada, que no sirve ni siquiera para la necesaria distensión. San Pablo recomendaba al discípulo Timoteo: «Evita las charlas profanas, porque los que las hacen avanzan cada vez más en la impiedad» (2 Tim 2,16). Una recomendación que el papa Francisco nos ha repetido más de una vez. La palabra inútil (argon) es lo contrario de la palabra de Dios que se define en efecto, por contraste, energes, (1 Tes 2,13; Heb 4,12), es decir eficaz, creativa, llena de energía y útil para todo. En este sentido, aquello de lo que los hombres deberán rendir cuentas en el día del juicio es, en primer lugar, la palabra vacía, sin fe y sin fervor, pronunciada por quien debería en cambio pronunciar las palabras de Dios que son «espíritu y vida», sobre todo en el momento en que ejerce el ministerio de la Palabra. 3. Tentado por Satán Pasemos al tercer elemento del relato recogido sobre el que queremos reflexionar: la lucha de Jesús contra el demonio, las tentaciones. En primer lugar, una pregunta: ¿Existe el demonio? Es decir, ¿indica la palabra demonio realmente alguna realidad personal, dotada de inteligencia y voluntad, o es simplemente un símbolo, un modo de hablar para indicar la suma del mal moral del mundo, el inconsciente colectivo, la alienación colectiva, etc.? La prueba principal de la existencia del demonio en los evangelios no está en los numerosos episodios de liberación de obsesos, porque al interpretar estos hechos pueden haber influido las creencias antiguas sobre el origen de ciertas enfermedades. Jesús, que es tentado en el desierto por el demonio: ésta es la prueba. La prueba son también los múltiples santos que han luchado en la vida con el príncipe de las tinieblas. Ellos no son «quijotes» que han luchado contra molinos de viento. Al contrario, eran hombres muy concretos y de psicología muy sana. San Francisco de Asís confió una vez a un compañero: «Si los frailes supieran cuántas y qué tribulaciones recibo de los demonios, no habría uno que no se pusiera a llorar por mí»[v]. Si muchos encuentran absurdo creer en el demonio es porque se basan en los libros, pasan la vida en las bibliotecas o en el despacho, mientras que al demonio no le interesan los libros, sino las personas, especial y precisamente, los santos. ¿Qué puede saber sobre Satanás quien no ha tenido nada que ver con la realidad de Satanás, sino sólo con su idea, es decir, con las tradiciones culturales, religiosas, etnológicas sobre Satanás? Esos tratan normalmente este tema con gran seguridad y superioridad, liquidando todo como «oscurantismo medieval». Pero es una falsa seguridad. Como quien presumiera de no tener miedo alguno del león, alegando como prueba el hecho de que lo ha visto muchas veces pintado, o en fotografía y nunca se ha asustado. Es totalmente normal y coherente que no crea en el diablo quien no cree en Dios. ¡Incluso sería trágico si alguien que no cree en Dios creyese en el diablo! Sin embargo, pensándolo bien, es lo que sucede en nuestra sociedad. El demonio, el satanismo y otros fenómenos conexos están hoy de gran actualidad. Nuestro mundo tecnológico e industrializado pulula de magos, brujos de ciudad, ocultismo, espiritismo, adivinadores de horóscopos, vendedores de mal de ojo, de amuletos, así como de auténticas sectas satánicas. Expulsado por la puerta, el diablo ha vuelto por la ventana. Es decir, expulsado por la fe, ha regresado con la superstición. Lo más importante que la fe cristiana tiene que decirnos no es, sin embargo, que el demonio existe, sino que Cristo ha vencido al demonio. Cristo y el demonio no son, para los cristianos, dos principios iguales y contrarios, como en ciertas religiones dualistas. Jesús es el único Señor; Satán no es más que una criatura «que ha ido mal». Si se le concede poder sobre los hombres es para que los hombres tengan la posibilidad de elegir libremente de qué parte están, y también para que «no se alcen en soberbia» (cf. 2 Cor 12,7), creyéndose autosuficientes y sin necesidad de ningún redentor. «El viejo Satán está loco», dice un canto espiritual negro. «Ha disparado un golpe para destruir mi alma, pero ha fallado la puntería y, en cambio, ha destruido mi pecado». Con Cristo no tenemos nada que temer. Nada ni nadie puede hacernos mal, si nosotros mismos no lo queremos. Satanás, decía un antiguo padre de la Iglesia, tras la venida de Cristo, es como un perro atado al palo: puede ladrar y lanzarse lo quiera; pero, si no somos nosotros los que nos acercamos, no puede morder. ¡Jesús en el desierto se ha liberado de Satanás para liberarnos de Satanás! Los evangelios nos hablan de tres tentaciones: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan»; «Si eres Hijo de Dios, arrójate abajo»; «Todas estas cosas te daré, si, postrándote, me adoras». Tienen un fin único y común a todas: desviar a Jesús de su misión, distraerlo del objetivo para el que ha venido a la tierra; sustituir el plan del Padre con un plan distinto. En el bautismo, el Padre había mostrado a Cristo la vía del Siervo obediente que salva con la humilad y el sufrimiento; Satanás le propone una vía de gloria y de triunfo, la vía que todos entonces se esperaban del Mesías. También hoy todo el esfuerzo del demonio es el de desviar al hombre del objetivo para el que está en el mundo que es el de conocer, amar y servir a Dios en esta vida para gozarlo luego en la otra. Desviarlo, es decir, llevarlo de una parte a otra, en otra dirección. Sin embargo, Satanás también es astuto; no aparece en persona con cuernos y olor a azufre (sería demasiado fácil reconocerlo); se sirve de las cosas llevándolas al extremo, absolutizándolas y convirtiéndolas en ídolos. El dinero es una cosa buena, como lo son el placer, el sexo, la comida, la bebida. Pero si se convierten en lo más importante de la vida, en el fin, y no ya en medios, entonces llegan a ser destructivos para alma y a menudo también para el cuerpo. Un ejemplo especialmente referido al tema es la diversión, la distracción. El juego es una dimensión noble del ser humano; Dios mismo ha mandado el descanso. El mal es hacer del juego el objetivo de la vida, vivir la semana como espera del sábado noche o de la ida al estadio el domingo, por no hablar de otros pasatiempos mucho menos inocentes. En este caso la diversión cambia el signo y, en lugar de servir al crecimiento humano y aliviar el estrés y la fatiga, los aumenta. Un himno litúrgico de la Cuaresma exhorta a utilizar más parcamente, en este tiempo, «palabras, alimentos, bebidas, sueño y diversiones». Éste es un tiempo para redescubrir para qué hemos venido al mundo, de dónde venimos, a dónde vamos, que ruta estamos siguiendo. De lo contrario, nos puede ocurrir lo que sucedió al Titanic o, más cerca de nosotros en el tiempo y en el espacio, al Costa Concordia. 4. Porque Jesús se retiró en el desierto He intentado sacar a la luz las enseñanzas y ejemplos que nos vienen de Jesús para este tiempo de Cuaresma, pero debo decir que he omitido hasta ahora hablar de lo más importante de todo. ¿Por qué Jesús, después de su bautismo, se acercó al desierto? ¿Para ser tentado por Satanás? No, ni siquiera lo pensaba; nadie va a propósito en busca de tentaciones, y él mismo nos ha enseñado a pedir que no caigamos en la tentación. Las tentaciones fueron una iniciativa del demonio, permitida por el Padre, para la gloria de su Hijo y como enseñanza para nosotros. ¿Fue al desierto para ayunar? También, pero no principalmente para esto. ¡Fue allí para orar! Siempre, cuando Jesús se retiraba en lugares solitarios era para orar. Fue en el desierto para sintonizar, como hombre, con la voluntad de Dios, para profundizar la misión que la voz del Padre, en el bautismo, le había hecho vislumbrar: la misión del Siervo obediente llamado a redimir al mundo con el sufrimiento y la humillación. En definitiva, fue allí para rezar, para estar en intimidad con su Padre. Y este es también el objetivo principal de nuestra Cuaresma. Fue al desierto por el mismo motivo por el que, según Lucas, un día, más tarde, subió al Monte Tabor, es decir, para rezar (Lc 9,28). No se va al desierto sólo para dejar algo —bullicio, el mundo, las ocupaciones—; se va allí sobre todo para encontrar algo, más aún, a Alguien. No se va allí sólo para reencontrarse a uno mismo, para ponerse en contacto con el propio yo profundo, como en muchas formas de meditación no cristianas. Estar a solas con uno mismo puede significar encontrarse con la peor de las compañías. El creyente va al desierto, desciende a su corazón, para reanudar su contacto con Dios, porque sabe que «en el hombre interior habita la Verdad». Es el secreto de la felicidad y la paz en esta vida. ¿Qué más desea un enamorado que estar a solas, en intimidad, con la persona amada? Dios está enamorado de nosotros y desea que nosotros nos enamoremos de él. Al hablar de su pueblo como de una novia, Dios dice: «La llevaré al desierto y hablaré a su corazón» (Os 2,16). Se sabe cuál es el efecto del enamoramiento: todas las cosas y todas las demás personas se retiran, se sitúan como en el trasfondo. Hay una presencia que llena todo y hace «secundario» a todo el resto. No aísla de los demás, sino que incluso hace aún más atentos y disponibles hacia los otros, pero indirectamente, por redundancia de amor. ¡Oh, si nosotros, los hombres y mujeres de Iglesia descubriéramos lo cerca que está de nosotros, al alcance de la mano, la felicidad y la paz que buscamos en este mundo! Jesús nos espera en el desierto. No lo dejemos solo todo este tiempo. [i] San Agustín, In Ioh. Ev., 18 , 10: CCL 36, 186. [ii] San Agustín, Confesiones, X, 27. [iii] San Kierkegaard, La malattia mortale, II: Opere (C. Fabro, ed.) (Florencia 1972) 663 [trad. esp.: Enfermedad mortal (Madrid 2005)]. [iv] San Anselmo, Proslogion, 1: Opera omnia, 1 (Edimburgo 1946) 97 [Ed. lat./esp.: Obras completas de San Anselmo, I (BAC, Madrid 2008)]. [v] Cf. Speculum perfectionis, 99: FF 1798.