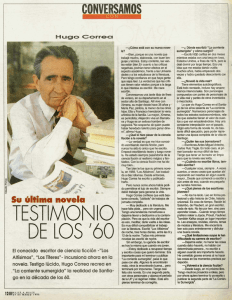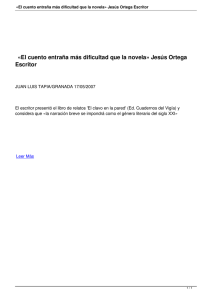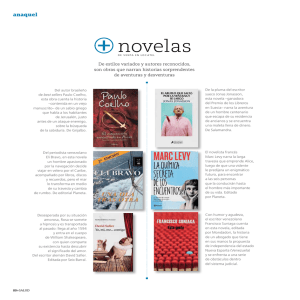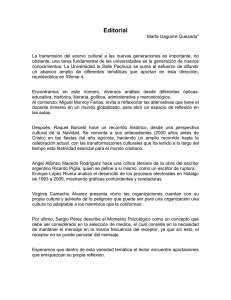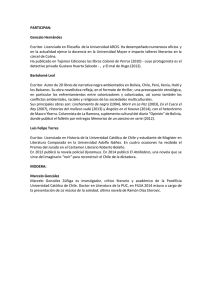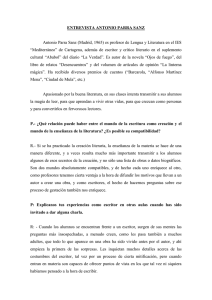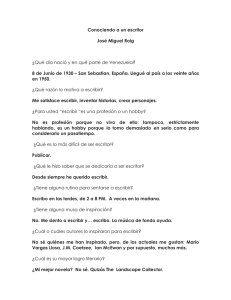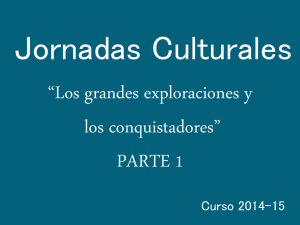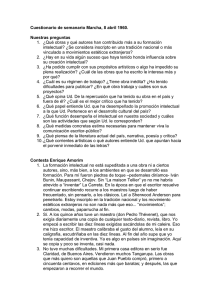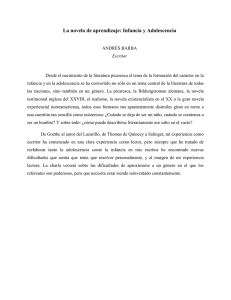La inspiración y el estilo LA INSPIRACIÓN Y EL ESTILO –1– © 1965, 1973, 1999, Juan Benet y herederos de Juan Benet Derechos exclusivos de la edición en castellano reservados para todo el mundo. De esta edición, © Fundación Telefónica, 2022 Calle Gran Vía, 28. 28013 Madrid Director del proyecto Pensadores del Futuro: Alejandro Gándara Subdirectora y editora del proyecto Pensadores del Futuro: Mirentxu Aquerreta © 2021, Alejandro Gándara, por el prefacio © 2021, Nuria Labari, por el prólogo Fotografía de cubierta: © Anna Löscher / EFE / EFEVISUAL Esta obra se puede descargar de forma libre y gratuita en: fundaciontelefonica.com/publicaciones Compuesto en Compaginem Llibres, S. L. JUAN BENET LA INSPIRACIÓN Y EL ESTILO Pensadores del futuro –3– ÍNDICE Prefacio de Alejandro Gándara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prólogo de Nuria Labari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prólogo de Juan Benet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Inspiración, probabilidad, fascinación . . . . . . . . . . . . . III. La ofensiva de 1850. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. La entrada en la taberna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Las dos caras de George Eliot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Algo acerca del buque fantasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. La seriedad del estilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notas a esta edición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 15 61 79 105 131 159 189 223 239 274 PRefacio Alejandro Gándara Como sabe cualquier lector asiduo de la novela en nuestro idioma, el escritor Juan Benet (Madrid, 1927-1993) amplió decisivamente las perspectivas de la narrativa española del pasado siglo y puso al español en la senda de las grandes literaturas de la época. Puede decirse que lo dotó de los recursos, las estrategias y las posibilidades que condicionaban su actualización en la modernidad, sacándolo del acendrado costumbrismo y la tristeza de miras que habían sido su sello al menos desde la Guerra Civil. En síntesis, revolucionó la lengua de la narración. El problema de Juan Benet, como el de generaciones anteriores a la suya, pero que se volvió sangrante en las décadas centrales de la centuria pasada, fue el aislamiento español de las grandes corrientes culturales de la época. Naturalmente, no solo era un aislamiento cultural. Era también político, económico y de construcción de la identidad, defecto este último que aún socava nuestra vida política. El problema, en resumen, y según el tópico, era España. El naturalismo y el costumbrismo dominaban la narración asentados en dos prejuicios principales: que la realidad puede ser –5– retratada fielmente a través de la palabra y que ahí radicaba la demanda histórica del lector literario, es decir, saber de su mundo de una forma clara y reconocible. Había que poner al lector a pie de obra. Y desde luego mirando a la zanja. El otro prejuicio, el tercero, era más bien un desdén, y por eso no lo remito a los dos anteriores: no hubo una discusión crítica ni suficientemente intelectual ni rigurosa sobre qué era y qué significaba la novela del siglo xx, ya fuera nacional o internacional, discusión sin la cual cualquiera otra sobre el tema solía introducir elementos y visiones bastardas e interesadas. Tales prejuicios negaban la razón de ser de la literatura, que precisamente se caracteriza por construir su realidad con reglas propias, tal como había proclamado el siglo en el resto de las artes, deshaciéndose de ese modo de cualquier servidumbre a condiciones y exigencias externas. Uniéndolo a la suposición —nada más que suposición, aunque notoriamente parcial— de que era eso lo que el lector pedía, estamos ante prejuicios ideológicos —y de una ideología exterior a la poética de la narración—. Dicho de otro modo, el naturalismo y el realismo que impregnaron la literatura española del siglo xx estaban al servicio de una ideología que procedía a su vez de dos campos encontrados de la vida colectiva: el del autoritarismo y el de su opuesto, el compromiso político de la resistencia antifranquista de izquierdas. Ambos, por distintos motivos, pregonaban la existencia de una única realidad: la que puede comunicarse sin ambigüedad. Eso era lo común, la idea subyacente, el topos. Y rebasaba lo literario hasta alcanzar la mentalidad cultural, aunque se reflejaba de pleno en lo literario, como el sol en un espejo. –6– Las posiciones autoritarias y de defensa del sistema se camuflaron bastante bien, como suele pasar siempre, dentro de las corrientes y escuelas dominantes de una época. El intento de retratar la sociedad y de ofrecer a la vez un discurso comprensible y cercano contiene elementos persuasivos por su misma naturaleza: evidencias al alcance de los sentidos, realidad compartida, aceptación de las convenciones, campo de acción común y búsqueda del sentido en los mismos lugares, por parte del autor y por parte del lector o espectador. No de otro modo se organiza el populismo: interpelando a las sensaciones y experiencias directas, sin elaboración mediante, de la audiencia. En el caso de la opción paralela, opuesta en el propósito, pero idéntica en los argumentos, la del compromiso político contra la dictadura, el planteamiento era explícito y sin camuflaje. La novela tenía una misión y esta misión estaba definida por la lucha por el poder y por la reivindicación social. Aquí existían dos ejes de discusión fundamentales. Por un lado, y en principio más abstracta, estaba la forma en que la sociedad en la que vive el novelista determina la novela que escribe. Por otro, la función que cumple —en realidad, que debe cumplir— la novela en el seno de esa sociedad, que, de un modo más o menos determinante, diríase que la ha alumbrado. Ambas cuestiones estaban conectadas con cierta sutileza. Si la novela procede de un contexto histórico y social —sin ponerse a definir qué clase de contexto es ese, ni lo que cada uno ve en él—, está claro que la obra es devuelta en función del compromiso de filiación adquirido, cuyo lenguaje más accesible es el político: o bien vuelve como aceptación o resignación ante las cosas tal como son –7– (conservadurismo) o bien vuelve mediante una denuncia de los defectos, las miserias y los crímenes que caracterizan su medio (reivindicación). Tan ficticia es la realidad a la que remiten tanto en un caso como en otro. Naturalmente, toda esta argumentación se basa en que tal sociedad, a la vez germinal y destinataria, carece de un examen objetivo o analítico y se comporta de acuerdo a la ideología de los bandos. Este fue el caballo de batalla de Benet como escritor a lo largo de su carrera. Para él la novela era un acto de creación y, como tal, someterla a condicionamientos sociales de cualquier tipo, ya fueran de escuela literaria o de asunción de tareas políticas, era conculcar el principio por el cual se concibe y se realiza una obra: la creación misma, libre y sujeta exclusivamente a su método y sus reglas, que son literarios y tan singulares u originales como al autor se le ocurra. Si no, como bien puede entenderse, no hay creación. Habrá otra cosa —instrucción, propaganda, mitin, ilustración, estampa—, pero desde luego no creación. Durante la famosa polémica sobre el tema, que enfrentó en 1970 a Juan Benet con el escritor y periodista Isaac Montero (Madrid, 1936-2008) —paladín de la determinación y la función social de la novela—, en las páginas de Cuadernos para el Diálogo, el autor ya sentó su poética irrenunciable. La singularidad del autor está por encima de todo, y en particular por encima de las corrientes literarias —no digamos si además son obligatorias— y de las concepciones históricas, que como se sabe son diversas y por lo general irreductibles. El autor, –8– es decir, el creador, no debe adecuarse a nada ni tener función ni deudas con la sociedad. Siendo la libertad ya muy difícil de encontrar yendo por libre, digamos, y sintiéndose un espíritu sin ataduras, se vuelve imposible con condicionantes de tipo moral o político. En resumen, los cánones deben ser literarios exclusivamente. Por otra parte, es la individualidad creativa lo que ha marcado los cambios y las revoluciones en literatura (y por ende en el arte). Y, para rematar, no se conoce ninguna obra que haya cambiado revolucionariamente la sociedad. La imagen de Benet es socarrona, pero efectiva: sería como pensar que un cuplé patriótico es capaz de ganar una guerra. Así que, por un lado, la intención del artista se aparta de las convenciones de la conducta, de las reacciones estereotipadas y de las posiciones de doctrina. Si quiere crear, no tiene más remedio. Hay aquí un modelo de creador, una figura implícita. Por otro lado, el destino de su obra no es comunicar verdades ni avanzar en la trasparencia de la sociedad en la que vive. Por el contrario, debe dejar entrar la incertidumbre en sus presupuestos, en sus tramas, en la construcción de sus personajes. La única relación que mantiene con algún orden objetivo es la de dialogar con los clásicos y las generaciones anteriores, pues la literatura, que recibe su material, su lugar en el mundo y su potencialidad de la historia de la literatura o, por decirlo sencillamente, de lo que se ha escrito antes de que uno escribiera, exige conocimiento de ello, exige intercambio, exige no descubrir el Mediterráneo a cada línea. Somos enanos a hombros de gigantes. Para poder penetrar en la obra de Benet deben introducirse otras variantes esenciales. Su otra vocación y el trabajo con el que –9– se ganaba la vida era el empleo como ingeniero de caminos, canales y puertos, algo que nunca abandonó. Trabajó en Finlandia y Suecia, y a continuación dirigió proyectos de construcción de canales en León y líneas férreas en Asturias. Hasta que llega el embalse del Porma, el centro espiritual de Región, el territorio de sus narraciones, hipóstasis de un territorio español situado al noroeste. Desde luego, es perfectamente posible separar al autor del ingeniero en lo relativo a sus obras. Resulta mucho más difícil hacerlo respecto al orden de la experiencia que conforma al autor. En 1961, aparece su primera obra, un conjunto de relatos titulado Nunca llegarás a nada. El primer texto es una especie de relato de viaje que atraviesa Europa, pero que disimula una decepción previa y absoluta sin contornos definidos. En realidad, es la decepción de los jóvenes herederos del sistema, aunque liberales, que han comenzado su vida adulta, descubriendo que no solo es insatisfactoria, sino que se ha convertido en una invitación permanente a la renuncia en todos los órdenes, del amoroso al profesional, del personal al político y de ahí en adelante. Aparentemente, esta primera incursión pública de Benet en la escritura, y concretamente el relato en cuestión que da título al volumen, se diferencia claramente del resto de su producción —quitando algunos textos autobiográficos, como el de Baroja, o ensayísticos, como el que hoy nos ocupa—, centrada en Región y en el mundo de la guerra y posguerra española, de sus consecuencias, hasta de sus orígenes. Sin embargo, lo que aporta este primer relato es precisamente el sentimiento que va a dominar ya el resto de sus narraciones – 10 – sobre Región, que no es otro que la decepción. La decepción es un sentimiento soterrado, sin desgarramiento, apenas perceptible salvo en ciertas formas de ironía. Es un sentimiento triste y desgraciadamente evoluciona mediante metástasis. En resumen, Región es la zona real de operaciones del ingeniero de caminos, que ha quedado fascinado por ríos, bosques, lagos y montañas, en donde construirá canales y embalses. Los mismos lugares en donde se desenvolverá la acción de Volverás a Región, su primera novela, que empezó a escribir en 1965. Pero el germen ya estaba en «Nunca llegarás a nada». No estaba solo la decepción, a la espera de un encuentro con la materia narrativa. Los cuentos restantes del volumen —«Baalbec, una mancha», «Duelo» y «Después»— ya apelan al territorio mítico. Es decir, Región ha aparecido después del sentimiento profundo que la inspira y sobre el que se construye, del mismo modo que se construye la presa sobre los pueblos, la gente y las aguas del Porma. Se ha dicho que Región es un territorio mítico. Bueno, es una forma de decirlo: allí suceden los acontecimientos de la obra de Benet, las leyendas, los cuentos, las historias. Allí viven y mueren sus personajes, hartos de memoria y de melancolía. Yo prefiero el término que he mencionado antes: hipóstasis. La sustancia que se vuelve concreta, que se vuelve real, o que uno o muchos toman por real ocupando el lugar de la realidad anterior, vaciada de cualquier posibilidad de ser compartida, incluso de ser comunicada. También se ha dicho que Región se inspira en Yoknapatawpha, el territorio imaginario de William Faulkner, que tam- – 11 – poco era tan imaginario. Más bien era tan real y verdadero como el Bible Belt estadounidense, poblado de negros castigados por las tradiciones, blancos perdidos en su miseria y catástrofes auténticas a imagen de las que sacuden las Sagradas Escrituras. Hay una diferencia, sin embargo. Faulkner traza su territorio por economía de esfuerzo; en cierto modo es un juego, crea sagas y crímenes que pasan de padres a hijos. Benet lo hace porque es la única forma que tiene de mirar la historia española reciente con libertad, sin acudir a los tópicos del momento, sin ahogarse en el lodo sentimental que ha alcanzado hasta nuestros días. La única manera que tiene de evitar la actualidad y las disputas agriamente teñidas del color de las pasiones. La herida sangraba —y aún sangra— y Benet quería poder escribir sobre ello sin etiquetas, sin intromisiones espurias de ninguna especie de bando o doctrina. Eso está claro: ambos, el ingeniero y el autor, quieren hablar de la Guerra Civil española y quieren hablar de España sin quedarse encerrados en el conflicto, levantando la mirada hasta donde el paisaje es amplio y las cosas se dotan de perspectiva, de armonía, de algo de fe. En resumen, Benet dotó a la novela española de nuevos caminos y al pensamiento español de otra forma de reflexionar sobre España. El canon realista-costumbrista sucumbía doblemente. Y se abría un camino de futuro que aún está por agotarse y que supone un legado inestimable. La propia composición del texto literario también expone sus exigencias. No deja entrar a cualquiera. Hay que aceptar las condiciones: viajamos a lo profundo, al océano de las causas, antes de elevarnos a las visiones. Se exige un lector literario, un – 12 – lector que no se conforme con lo que puede entender. En realidad, un lector que sabe de antemano que no entiende y que entender le costará la vida. La incertidumbre, el no saber, la ambigüedad son exigentes. Benet exige mucho, no hay que engañarse. Quizá lo mismo que debiéramos exigirnos a nosotros mismos para mantener un compromiso honesto con el conocimiento que exigen los conflictos y las dificultades de la vida colectiva, más allá de las doctrinas políticas y más allá de los eslóganes, del pensamiento apresurado, de la velocidad en las comunicaciones. Hoy Benet es un billete para este futuro que nos ha llegado de pronto, que es difícil aclarar con los instrumentos que se nos ofrecen y que amenaza con convertirse en un presente eterno. Viajen a Región, viajen a la oscuridad y allí se encontrarán a ustedes mismos en el mismo país en el que viven. – 13 – Lo que nos ha pasado, Juan Nuria Labari La primera vez que escribí sobre Juan Benet fue en el año 1998. Él solo llevaba cinco años muerto y yo estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco. Reconozco que fue una elección extraña apostar por él para uno de los trabajos finales dado que entonces yo tenía el firme propósito de conseguir una beca para estudiar Relaciones Internacionales en la London School of Economics y él era un escritor español eminentemente (incluso estrictamente) literario. Sin embargo, había redactado una propuesta de Constitución española que constaba de un solo artículo y que a mí me pareció la mejor frase que había leído en toda la carrera. En esa época yo era muy sensible a lo que decía y no decía la Constitución española. El año anterior habían matado a Miguel Ángel Blanco y las cosas eran más difíciles de lo que yo misma podía entender. Tenía que manifestarme todas las semanas en la puerta de mi facultad por unas razones o por otras y apenas iba a conciertos o veía películas francesas. Digo lo de las películas porque después me enteré de que en la facultad de Políticas de Madrid había un cineclub todos los jueves donde veían películas – 15 – en blanco y negro y cantaban a Serge Gainsbourg. Pero en la mía los jueves eran día de lucha. Eso quería decir que me tocaba ir a clase agachando la cabeza al cruzar delante de mis amigos abertzales. Después nos miraríamos a los ojos en la cafetería y jugaríamos al mus, pero los jueves seríamos enemigos. Por cada día de lucha había una concentración silenciosa y una manifestación en el centro, más o menos. Aquel año un profesor me había invitado a quedarme en su departamento preparando el doctorado dentro de una investigación sobre pelota vasca que se realizaba junto con una importante universidad canadiense y teníamos una asignatura que se llamaba Análisis y Resolución de Conflictos que nos hacía a todos soñar con ser precisamente eso: canadienses. Y algunas veces irlandeses. Se hablaba mucho de la ciencia aplicada a la política, del euskobarómetro y de la importancia de trabajar y pensar con datos objetivos. La pura insistencia llevaba a pensar que debía existir otra clase de datos con los que pensar; los subjetivos, por ejemplo. Y entonces apareció él, con ese gesto suyo más de actor que de intelectual y esa mirada de inteligencia pura y de furia con que me interrogaba desde las fotos en blanco y negro de la biblioteca. Hoy se puede buscar su cara en Google y hasta en YouTube, pero entonces no existía ninguna de las dos cosas. Ese mismo año nacería Google, pero internet era entonces poco más que una promesa. Sin embargo, allí estaba él, tan muerto y tan cerca. Me pareció un hombre valiente y tranquilo, una buena combinación para aquel momento de mi vida. De modo que leí buena parte de su obra antes de colocar un folio en blanco sobre la mesa de cada uno de mis compañeros y plantear un reto benetia- – 16 – no a todos ellos: escribir la Constitución española en un solo artículo. Parte del trabajo era debatir sobre esta idea para después resolver el desafío con el artículo único de Benet proyectado en la pared. «A todo ciudadano español se le reconoce el derecho a fracasar». Él había publicado esta propuesta en una tribuna del diario El País en el año 1978, uno antes de que yo naciera. Y, curiosamente, ya en aquel texto hablaba del estilo, tema central que ahora nos ocupa. «Una Constitución con un artículo único, si está redactado con estilo sobrio y solemne y goza de un contenido envolvente de toda posible definición del Estado, puede tener muchas ventajas, y, entre otras, la puramente literaria de no rebajar su texto a enojosos pormenores y recetas de carácter casi mercantil. Me parece que el artículo que yo propugno excluye a muchos otros, porque si al español se le reconoce en todo su alcance su derecho a fracasar ¿qué puede importarle la forma del Estado, su doctrina, la naturaleza de sus diversos organismos? Y no creo pecar de vanidad si afirmo que unos cuantos españoles se sentirían muy orgullosos con ese artículo único, tan simple, tan palmario y avanzado». Aquella constitución me pareció entonces insuperable y me lo sigue pareciendo hoy. Lo de que existieran ventajas puramente literarias no lo entendí del todo, pero me fascinó. Hoy comprendo que su idea del estilo literario contenía también la idea de fracaso de un modo absolutamente radical. Entre otras cosas porque la ambición del fracaso formará parte del alma de cualquier creador de envergadura, según el instinto de Juan Benet. Algo con lo que estaría de acuerdo su admiradísimo William Faulkner. Puede, añado yo ahora, que demasiado admirado. – 17 – En este sentido, si el fracaso es el envés del éxito, debe quedar claro antes de continuar que Juan Benet fue un escritor de fracaso, porque desde luego el éxito no lo conoció. Pasó toda su vida literaria siendo un escritor muy poco leído aunque notablemente celebrado en los círculos más cultos de su país. Es verdad que no mucha gente lo conocía, pero toda la que sabía algo en España lo respetaba. Una sola vez fue portada del periódico El País: cuando murió. Así que llegó tarde hasta su momento de gloria, para una vez que le daban por fin el mejor espacio de la prensa nacional. Esto me parece que le hubiera hecho gracia. De alguna manera, creo que lo que me unió a él fue su sentido del humor. Lo que puede parecer extraño porque Benet fue un escritor muy serio y denso. Pero tenía una ironía interna, solemne y desternillante. En todo caso, si bien es cierto que los éxitos se parecen, los fracasos son siempre de cada uno y los de Juan Benet fueron, sin duda, de tipo irónico. Así, por ejemplo, Wikipedia asegura que su novela Volverás a Región es una de las obras que más ha influido en la literatura española del siglo xx, lo que no deja de ser raro porque casi nadie la ha leído. Pero es que Benet vivió en un tiempo en que escribir para minorías no era lo mismo que ser minoritario. Hoy vivimos en el tiempo donde los escritores aspiran a ser influencers, mientras que en el suyo aspiraban a ser influyentes, que es otra cosa. Básicamente porque lo primero se consigue, sin ningún género de dudas, con cantidad, y lo segundo estaban convencidos de que se conseguía con calidad. Claro que lo primero puede hoy conseguirse sin formar parte de ninguna casta intelectual, sin otra conexión cultural en la vida que una buena wifi, y lo segundo requería que alguien más impor- – 18 – tante que tú se fijara en ti. Distintas maneras de fracasar, me dice Juan ahora. Porque aquí está conmigo, su fantasma. La huella fría de su mano en mi hombro. Por eso cuando me río siento que lo hacemos juntos. Durante mi juventud leí a Benet como una exploradora en busca de oro, tratando siempre de descifrar, de entender, asumiendo que él guardaba un tesoro que yo ansiaba poseer, que había visto y pensado más que yo, como así era. Siempre que no entendía algo, me veía un poco tonta y a él un poco genio. Fue difícil y largo transitar su obra; desconozco de dónde saqué tanta paciencia e interés porque Benet puede llegar a ser, por momentos, terriblemente aburrido. Digo esto ahora para que el posible nuevo lector no se asuste si esta es su primera vez. No hay nada que temer y una cosa es segura: el viaje merecerá la pena, aunque no siempre sea fácil. Pero ¿quién anda buscando el viaje literario fácil? Recuerdo perfectamente el día que llegué a una librería del centro de Santander para pedir la novela Herrumbrosas lanzas, de Juan Benet, y el librero apareció con una montaña de libros. «Me llevo la más barata», me apresuré a decir. Y él respondió: «Esta novela tiene seis volúmenes y están todos publicados en Alfaguara». Aquella palabra, Alfaguara, también era nueva para mí. Todo lo era entonces, o no había sido dicho suficientes veces o no estaba colocado en ningún lugar dentro de mi cabeza, salvo, quizá, flotando. Fue muy hermoso leerlo desde ahí. Lo admiré mucho, como se admira a los dieciocho o a los veintidós, quiero decir. Y no le contradije nunca en nada. Nos hicimos amigos entonces y hasta hoy. Muerto y todo, seguimos hablando de vez en cuando. Se puede fracasar en todo y vencer a la muerte. – 19 – En este sentido, este prólogo es un poco eso, una auténtica victoria. Porque significa que después del año del fin del mundo, con la COVID-19 asestando golpes bajos al hígado democrático, las humanidades a punto de caer KO sobre la lona, la ciencia como la única verdad y salvación posible, resulta que Fundación Telefónica, centrada principalmente en todo lo relativo a la relación entre tecnología y comunicación, va y decide apostar por un proyecto tan benetiano como este. Rescatar a grandes autoras y autores del pensamiento español del siglo xx y ponerlos a dialogar con escritoras y escritores del xxi. Por extraño que parezca, yo me he convertido con el paso de los años en una de esas escritoras. Al final nunca fui a la London School of Economics. En vez de eso vine a Madrid porque me había enamorado, una cuestión tan pegada al conocimiento como la de la London. Otra verdad subjetiva. Y después de fracasar estrepitosamente en mi intento de caminar por la senda académica, terminé más o menos donde había empezado. Leyendo y escribiendo literatura para ganar mi vida. Y trabajando en periodismo y transformación digital para ganarme la vida. Y aquí estamos, este libro digital y nosotros dos. Juan y yo hablando sobre La inspiración y el estilo aquí y ahora. Y lo mejor de todo es que no estamos solos, porque alguien más ha llegado hasta esta línea, el lector que nos acompaña. Así que estamos ante uno de esos significados subjetivos que puede cambiar una vida y hasta el mundo. Lo que intento decir es que esta es la clase de fracaso a la que debió aspirar Benet cuando redactó aquella Constitución. – 20 – Pero vayamos al libro y al momento que nos ocupa. La novedad es que regreso a Benet en un momento impensable, cuando él lleva ya veintiocho años muerto. Y en este tiempo han pasado un montón de cosas importantes. La más importante ha sido internet, algo que él no pudo ni imaginar. Menos aún Instagram, Twitch o TikTok. Menos aún el #MeToo o el boom de la autoficción. Y en este tiempo ha empezado a escribir mucha gente que él jamás leyó. Incluso ha gobernado Donald Trump en los Estados Unidos, aunque esto es posible que él sí lo presintiera o lo temiera, porque ya lo dijo. Puede verse en YouTube una entrevista donde mi querido Pablo Lizcano, muerto hoy también, le pregunta, cigarrillo y juventud en mano: «¿Cuál es el peor invento de la humanidad?». Y él responde con seriedad: «Los Estados Unidos de América». Es curioso que el mejor escritor del mundo le pareciera precisamente un americano, William Faulkner. Eso es porque Benet era una persona ambivalente, como todo buen escritor. Sucede entonces que por primera vez en nuestra relación —de más de veinte años—, me dirijo a Benet de tú a tú, convencida de que podemos entablar un diálogo fluido donde yo necesito contarle tantas cosas como él a mí. Porque esta vez yo he vivido más que él o al menos he vivido un tiempo que a él se le escapó. Y en estos años me he dado cuenta de que no me interesa pensar al lado de nadie con quien no pueda dialogar. Esto no debería sentirlo como un hallazgo, pues es un punto de vista tan antiguo como el propio Platón. Pero sí supone un cambio en la – 21 – forma de afrontar ciertos textos o autores de prestigio o autoridad, incluso la idea del conocimiento mismo. Debo decir que se nota mucho en la obra ensayística de Juan Benet que la autoridad intelectual era una forma de poder en el siglo xx —lo sigue siendo hoy, de modo que sí hay novedad en mi diálogo, aunque no invento— y de hecho el conocimiento era justo eso: una forma de control del medio, en este caso del literario. Un tipo de conocimiento que me parece cada vez más falto de interés y de eficacia puesto que esta forma de entenderlo ha sido absolutamente destructiva en términos ecológicos y absolutamente limitada en profundidad, amplitud de miras y sensibilidad. Pronto los robots podrán pensar mejor en ese sentido pragmático y lineal que cualquier ser humano y, siguiendo nuestra propia idea de conocimiento, ellos deberán tomar el control. Por eso ya no me fío del pensamiento de autoridad sino únicamente del pensamiento confundido y dialogante, del que se contradice —cosa que no puede hacer un robot—, del que se mueve en círculos —y no solo en línea recta—, del que tiene poesía, por resumir. Juan Benet fue víctima del primero; reconocía poder al pensamiento y más concretamente al libro, pero pertenecía por vocación, inspiración y estilo al grupo de los perdedores. O, lo que es lo mismo, al de los dialogantes. Qué ingenuo me parece ahora el pequeño Juan cuando le leo decir: «Nuestra cultura mantiene en torno al libro una especie de fetichismo que, con frecuencia, raya en la idolatría: es el mayor exponente del saber, el tabernáculo de la obra de arte y, desde el punto de vista de mucha gente, incluidos todos los escritores, un instrumento de gigantesco poder». Me dan ganas de abrazarlo. – 22 – Hoy el libro sigue siendo un espacio mítico, por eso los youtubers más famosos escriben uno en cuanto pueden. Y los deportistas, cocineros, presentadores de televisión, cantantes, políticos... El libro parece ser un bien en sí mismo, aunque cada vez lo es menos o para menos gente. Ahora el instrumento de poder se llama internet. Juan alucinaría si se sentara una tarde en mi sofá y cogiera el mando de la smartTV, con acceso a Netflix, HBO y Amazon Prime. El poder ya no tiene interés en escribir libros sino en hacer series en grandes plataformas de streaming donde es fácil mentir o persuadir. Puedes elegir la palabra que quieras porque con el paso del tiempo se han vuelto sinónimos. Por eso Obama, Steve Jobs y la reina de Inglaterra ya no escriben libros sino que producen series o películas. La imprenta ha perdido poder y creo que no podemos hacer otra cosa que celebrarlo. Debemos reconocer que su poder casi hace implosionar al mundo, por no hablar de las dos guerras mundiales, Hitler y Stalin. El horror absoluto es ilustrado y escucha música clásica. Si lo piensas, Juan, todo buen escritor tiene derecho al fracaso. Aquí te dejo esta otra constitución, este artículo único de un canon literario que me acabo de inventar. O, por decirlo como toca, nos acabamos de inventar juntos. Tú y yo. Así que ni una sola lágrima por la pérdida de poder del libro y menos aún por la pérdida de poder de los escritores. A los que merecen la pena el poder nunca les sirve de nada y encima tienen que soportar la petulancia de los poderosos. Así que gracias, internet, por bajar los humos a la literatura. Benet hubiera escrito mejor con menos idolatría hacia el libro y hacia el conocimiento. Pensar mejor no, porque eso lo hacía con una belleza – 23 – innata y una convicción tan profunda que al pensamiento resultante no le queda otra que ser bueno. Animo a leer este libro con atención flotante, sin tratar de entender nada. Solo escuchando su voz, observando cómo se van formando las ideas en su cabeza como grandes nubes de borrasca. Y contemplar desde cada página cómo van ganando cada vez mayor tensión y oscuridad y fuerza en su cabeza hasta que finalmente... llueve. Entonces el texto es fértil y es frondoso y es alegre esa lluvia nutricia aunque venga del frío. Lo único que tengo que decirte, amigo Juan, es que esta vez yo no soy una margarita en la pradera. Quiero ser el agua que se evapora hasta meterse dentro de tu cabeza y formar parte de tu lluvia, incluso de una tempestad que no es la tuya. De una nube solo mía, ya veremos. Lo que está claro es que habrá tormenta. En eso se ha convertido el conocimiento para mí con el paso de los años. En una combinación de elementos distintos que son necesarios para producir un fenómeno más complejo, en este caso no de tipo atmosférico. Desde el punto de vista del sentido y la calidad literaria, los temas no han cambiado mucho con el paso de los años. De dónde nace la inspiración, qué tipo de conocimiento es el literario, qué papel ocupa la ambivalencia en la literatura, qué tipo de datos nos ocuparán (objetivos, subjetivos, racionales o incluso irracionales), qué importancia tiene la poesía en el estilo, cuánta la metáfora, cuál es el género de cada escritora (o escritor), ¿existen los géneros?, qué relación mantiene la literatura con el alma, – 24 – ¿tiene sentido la literatura social? ¿Cuál es o debe ser la relación entre el fondo y la forma? En resumen: dinamita. Diría que cualquiera que responda con fundamento a todas estas cuestiones sabrá cuál es su relación con el conocimiento, con la escritura y hasta con la vida. Relación que, sin duda alguna, y todavía hoy, se construye en todos los individuos a través de la relación con las palabras. Las cosas han cambiado mucho pero no tanto. Los elementos ya los conocemos. Es, pues, la hora de la tormenta. Lo primero que tendría que explicar a Juan es que las reglas del juego han cambiado un poco. Tiempo y espacio han saltado por los aires y en consecuencia algunas de sus preocupaciones resultan desfasadas. En este sentido, la misma idea de la españolidad se ha diluido desde el punto de vista intelectual. A Benet le agobiaba mucho formar parte de un país más cateto que el resto de Europa. Un complejo que sigue siendo seña de identidad de un gran número de creadores patrios pero que otros, como yo misma, ya no tenemos. A él le obsesionaba tanto ese punto que resume así el objeto del ensayo que nos ocupa. «En este libro traté de indagar la razón por la cual desapareció del castellano el Grand Style para dar paso al costumbrismo». Que dicho en otras palabras quiere decir por qué demonios en España escribimos con menos ambición literaria que en el resto de Europa, más o menos. Como si los grandes de aquí fueran más pequeños que los de allí, con permiso solo de Cervantes y poco más. «Tal vez la falta de verdadero alimento fue lo que redujo nuestro estómago, lo que hace que nuestro cuerpo colectivo tolere mal platos fuertes», explica en el prólogo. Bien, no tengo las mejores noticias para ti, viejo amigo, pues el costumbrismo sigue siendo una ver- – 25 – tiente tan poco estimulante como celebrada en la narrativa española. En esto, tengo que decirte que aquello que te daba pereza y triunfaba en tu época sigue gozando de buena salud en la mía. Como si la experiencia personal narrada de la manera más fiel a la costumbre del momento pudiera gozar de altura literaria cuando esta no se concibe sin la relación de la experiencia misma con el pensamiento, con un mundo más abstracto, profundo, oscuro e intuitivo que aquel que mana de la pura experiencia sensible. O del pensamiento racional. Es importante aclarar antes de que pudiera haber lugar a dudas que la literatura para Benet exige conjurar el pensamiento. Y el costumbrismo es de alguna manera una forma de bloquearlo, de pegarse al cuerpo y a la tierra, un tipo de estilo que no puede crear literatura, en el sentido que Benet la defiende aquí, dado que tierra que nutre esta clase de historias cae sobre el alma de quien la recibe como una losa. ¿Se puede sepultar el alma al mismo tiempo que se la entretiene? Por supuesto que sí. ¿Puede un libro que sea de nuestro gusto no ser literatura? Correcto de nuevo. ¿Es la literatura cuestión de gustos? Va a ser que no. Por eso este ensayo, precisamente para tratar de capturar la esencia de eso que llamamos arte narrativo. Para Benet, una escritura que se inspire exclusivamente en la experiencia sensible del creador acabará mutilando el alma del artista, y esta herida será mortal para su obra. En todo caso el costumbrismo no es ni de lejos la vanguardia de nuestra narrativa en esta primera parte del nuevo siglo. Así que no es un tema del que debamos ocuparnos tanto como lo hizo él. Lo del Grand Style contra el costumbrismo me da tanta pereza ahora mismo como empezar otra vez la saga de Star Wars por orden – 26 – cronológico. Aún podemos gozar otra vez de esa experiencia, pero no sin antes ver The Mandalorian. Porque además sucede hoy que nuestra literatura ya no es tan española como antes, puesto que el cuerpo social ha cambiado, aquí y en todo el mundo. La nación ya no pesa tanto como internet y eso ha diluido muchos espíritus nacionales. Eso, y que Europa ya no requiere pasaporte, América Latina está mucho más cerca —tengo amigas escritoras por allí con las que me hablo por Instagram y compramos nuestros libros en formato digital: ningún crítico nos presentó o recomendó—, y la identidad cultural de un creador en 2021 es mucho menos nacionalista de lo que fue antes, en el sentido de que no se siente tan atada a un estilo nacional, especialmente en las autoras y los autores más jóvenes. En realidad, la vocación internacional forma hoy parte de todas las lenguas del Estado español; en esto diría que hemos mejorado mucho. Ojalá pudieras, Juan, leer Permafrost, de Eva Baltasar —es un libro que me cuesta saber si amarías u odiarías, no hay nadie que se quede dudando entre ambas opciones—, y Canto yo y la montaña baila, de Irene Solà, ahora que ya han sido traducidas al español del catalán. Creo que también despertaría tu interés Las madres no, de Katixa Agirre, que ella misma tradujo del euskera, la lengua en la que escribe. Te hablo de estos libros recién publicados para explicarte que las fronteras entre lo nacional y lo global, incluso entre lo local y lo global, se han vuelto mucho más difusas. Lo local puede saltar a lo global sin pasar por ningún estilo patrio. De hecho, la literatura más interesante en este momento es precisamente la de frontera, la que intenta cruzar de un mundo a – 27 – otro, de una raza a otra, de un cuerpo a otro, de una tradición a otra... Poco interés o sentido tiene hoy lo que responde a una única tradición. El mestizaje nos interesa por fin mucho más y ni siquiera lo europeo es un canon que defender. La literatura africana, por ejemplo. ¿Dónde quedaría en tu ensayo? ¿Por qué está excluida? Hace poco murió Binyavanga Wainaina, que publicó estando tú aún vivo pero a quien no creo que leyeras. Ojalá hubieras leído Algún día escribiré sobre África. Te hubiera abierto un montón de ventanas en la cabeza. Y por todas ellas hubieran entrado olores y colores nuevos. Era homosexual, negro y africano. Te habría hecho ver que a veces las fronteras sangran la mejor literatura y no tanto los cánones o estilos nacionales. A mí, la sola idea del Grand Style como aspiración patria me resulta bastante paleta. No obstante, no pienses que te has quedado anticuado, por aquí nos sigue derritiendo lo francés, como si en España aún viviéramos con un cierto complejo narrativo. Algunos de los más viejos del lugar lo mantienen, porque siguen dentro del paradigma que propones como si nada hubiera cambiado. Digo los viejos porque las viejas están más cerca de las jóvenes, creo, ya que sus tradiciones han entrado en diálogo a través de las nuevas olas del feminismo, que es otro asunto del que hablaremos aquí, aunque no en profundidad porque el estilo no está relacionado con la vanguardia social, como bien sabes. En todo caso, aquella aspiración tuya al Grand Style sigue dando sus últimos y mortecinos coletazos. Por ejemplo, cuando la activista trans Elizabeth Du- – 28 – val, nacida en 2000, publicó Reina en 2020, una suerte de memorias que escribió mientras estudiaba en París, despertó muchísima expectación. Por ser una creadora jovencísima nacida además en cuerpo de varón que publicó el mismo año novela, poesía y ensayo. Se notaba en los medios y en las redes sociales lo cool que resultaba el hecho de que las notas del libro se hubieran tomado en los alrededores del Marché Saint-Honoré, por poner un ejemplo, en vez de en una tasca de Carabanchel. Porque todavía parece hoy que el libro fuera a ser mejor en este caso. Especialmente cuando el pensamiento de la autora respira Escuela de París, Foucault y todo eso. La verdad es que no le faltaba de nada... Tampoco talento. Sin embargo, la sorpresa del año llegó de un territorio low style, de una frontera que no había sido nombrada antes, hasta que Andrea Abreu se puso a gritar delante de ella. La primera novela de esta escritora, Panza de burro, tiene también una parte importante de memorias o confesión, pero no se gestó en París sino en Madrid o en el norte de Tenerife o en cualquier parte, en realidad da igual. Porque no responde ante ningún canon intelectual y ese es precisamente su valor, aunque pueda llegar a formar parte también de su debilidad. Pero esa ambivalencia forma parte de la experiencia literaria. Creo que no te iba a gustar, no voy a mentirte. Pero pienso también que estarías equivocado. Yo te provocaría al compararla con Volverás a Región y puede que te enfadaras conmigo. Pero entonces te obligaría a volver a leerla, como me obligué a mí misma a entenderte a ti en su momento. Qué pocas ganas tenéis los clásicos de entender lo que os cuesta por nuevo. Pero basta de reproches. Te cuento todo esto para explicarte que lo más pasado de – 29 – tu ensayo me parece lo del Grand Style, así que doy por zanjado este tema. Tiene más sentido historiográfico que literario, aun siendo el supuesto motor de esta obra. Sin embargo, el verdadero motor eres tú. Por ese motivo este libro es tan poderoso como atemporal en todo lo que respecta a la esencia misma de la literatura, ese soplo de eternidad que distingue las palabras que tocan el alma de las que solo se frotan con el cuerpo. Así que vamos a centrarnos en esto. El primer tema que abordas es el de la inspiración. De dónde nace ese relámpago y cómo se puede provocar. Esto no ha cambiado mucho en tu ausencia y sigue siendo el rayo que persigue todo creador. «Esa luz puede depender tanto de las facultades del artista como de la clase de campo que tiene que alumbrar», escribes. «A más oscuro ese campo, menos cantidad de luz es necesaria para que los misterios que se esconden en aquel salten a la vista». En este sentido, si se consigue un campo lo suficientemente oscuro, resultará más sencillo iluminarlo que si uno llega a una zona negra plagada de bombillas. Al final se trata de encontrar un agujero, aseguras. «La obra literaria [...] es un problema creado por una vocación cuya tarea inicial no es otra que la invención —más que el descubrimiento— de un vacío que se pueda solucionar después, con mayor o menor fortuna, con un artificio específico». «Lo complicado», explicas, «es que ese vacío exista de verdad, algo que solo podremos comprobar cuando la obra de arte venga a demostrar que allí, efectivamente, había un – 30 – vacío». De modo que la inspiración te resulta un asunto cada vez más complejo por cuanto «la lectura y el conocimiento alteran el concepto de su propia necesidad; el mundo se va haciendo más completo, los huecos no son tan grandes ni tan numerosos como en un principio se había presumido y las fuentes de la inspiración se hacen más menguadas y esporádicas». Sobre este punto tengo que decir que me ha sorprendido tu pensamiento. Y estoy segura de que te hubiera encantado estar vivo para ver todo lo que nos iba a pasar. No te vas a creer lo que vengo a contarte, pero sucede que en los 2000 hemos descubierto que la mayor parte del mundo estaba en tinieblas, cuando no en la oscuridad más absoluta porque había temas sobre los que jamás nadie había puesto palabras. No me crees, lo sé. Tú pensabas que los grandes temas serían siempre los mismos: amor, muerte, honor, guerra, nación... y que estaban inventados, transitados y en su mayoría bien iluminados. Ay, Juan, qué inocente me pareces ahora. De momento, voy a darte una pista para que puedas reflexionar. Resulta que en este ensayo utilizas la palabra hombre ciento doce veces —las he contado con el buscador de Word— y solo siete la palabra mujer. ¿Crees que eso tiene alguna relación con tu idea de que los grandes temas son siempre los mismos? Lo cierto es que sí. Porque cuando usas la palabra hombre en realidad lo haces convencido de que es sinónimo de la palabra persona. Aunque la palabra hombre en tu ensayo es sinónimo de varón blanco europeo, lo que supone sin duda un buen número de personas, pero no todas a las que intentas referirte. Peor aún, resulta que este hombre del que tú hablas es el único sujeto lite- – 31 – rario que te parece posible. Y en todo caso el único relevante. Sé que me vas a decir que dedicas un capítulo entero a hablar de George Sand y que hay un montón de escritoras a las que admiras. Las Brontë y todo eso, lo sé. Yo me leí a Faulkner y a Charlotte por ti, no puedes ser más paritario en tus obsesiones. Así que no temas, no te estoy llamando machista ni pretendo una revisión de tu ensayo en ese sentido. Aunque sí debo hacerte notar que las tres primeras páginas donde analizas la obra de Sand las dedicas a comentar su aspecto físico. «Una frente deprimida y triangular, unas cejas en acento circunflejo, una nariz descomunal y unos labios protuberantes. “Una expresión de delicada satisfacción en una cara de caballo”...». Mientras que cuando hablas de Edgar Allan Poe, Flaubert, Shakespeare o Cervantes no haces ninguna mención a su cuerpo o apariencia. Así que machista también, pero eso lo damos por hecho dada tu época y condición. Es una lacra que nos estamos quitando todas de encima en los últimos años. Y uso aquí el femenino para generalizar y referirme a toda la población, igual que tú lo hacías antes con el masculino. Lo hago para invitarte a que te sientas reconocido en tu feminidad y te sientas así un hombre más completo. Nómbrala desde la tumba, tócala, siéntela. Es húmeda y fértil esa parte de ti. Ahora entenderás por qué muchas mujeres no nos sentíamos reconocidas en ese uso del masculino general, básicamente porque nos excluía en lo esencial. Me refiero a que ni siquiera George Sand y tantas otras pudieron escribir fuera del canon masculino, no porque no hubiera nada más allá, sino precisamente por todos los huecos que habían quedado sellados a la imaginación y a la literatura. Porque – 32 – todo lo que quedaba fuera del canon de literatura europea de hombres blancos parecía, cómo decirlo, escritura de segunda. Así que las escritoras querían escribir como los hombres, publicar como ellos, tener poder como auténticos tíos. Hay un libro excelente a este respecto que firma otra joven española, Aixa de la Cruz. Se titula Cambiar de idea. Y trata justo el tema del deseo de pensar y actuar como un varón y decidir después hacerlo como una mujer. Ella te encantaría. Me da mucha pena que no hayas vivido para leerla. Y para contemplar toda esta hermosa tormenta. Porque lo que ha pasado en estos primeros veinte años de siglo es que las mujeres nos hemos encontrado el mundo a oscuras. Es verdad que nosotras escribíamos desde antes, desde Enheduanna allá por el 2000 antes de Cristo. Pero no se trata de eso. Porque lo cierto es que durante siglos las mujeres no escribíamos apenas, para empezar porque la mayoría no sabían siquiera escribir. Y no hablo en sentido literario sino literal. Entre 1882 y 1910 solo 36 mujeres finalizaron licenciaturas universitarias en España. En 1910 eran el 12,3 % de los estudiantes, el 31 % en 1940... Hoy, en España, hay más mujeres que hombres en la universidad. Sí, Juan, como lo oyes. ¿Ves como tiene sentido ese femenino que generaliza el conocimiento? Es porque por primera vez somos mayoría. Pero sigamos con tu texto. Me ha hecho mucha ilusión que relaciones la inspiración con la necesidad de rellenar un hueco o un vacío. Mucha, porque yo también lo siento así. Por eso quiero que leas un fragmento de mi última novela, La mejor madre del mundo. No es que vaya por ahí haciendo uso de algo tan la- – 33 – mentable como la autocita. Pero pienso ahora que si te leí tanto es posible que algo de tu vacío se me metiera dentro. Cuando la Idea llega, se abre el hueco. El hueco es como las mujeres definimos lo que nos falta. No es una falta como leche en la nevera, amor en el banco o coche en el garaje. Mi hueco era todo el miedo que T. S. Eliot metió en un puñado de polvo cuando escribió La tierra baldía. Y era ese polvo en el suelo de mi cocina. Eran MiMadre, mis tías y mi abuela barriendo ese polvo. Siglos. Mujeres milenarias pegadas a una escoba. Era yo agachándome, arrastrando todo el polvo hacia el recogedor, depositándolo en la basura cada noche, todas las noches. Hay tanto polvo en casa. Todas las mujeres que conozco tienen su hueco. Eres mujer y te dicen: «Que viene el hueco» y te mueres de miedo. Eres un extraño y le dices a una mujer: «Yo puedo tapar ese hueco». Y se enamora de ti o se casa contigo, algo así. Podría ser un ángel o una marioneta, que diría Rilke. Pero nosotras lo sentimos como un hueco. Nacer con el agujero puesto. Eso es ser mujer. Y eso es ser madre. ¿Ves a lo que me refiero? El hueco femenino era tan profundo como un abismo y estaba todo a oscuras, como una suerte de Hades del pensamiento. Y aquí estamos, las Perséfones del siglo xxi tratando de sembrar primaveras. Estamos lo que se dice inspiradas o agujereadas, como prefieras llamarlo. ¿Me entiendes ahora? Está el abismo, está la lluvia y está el alma femenina que vuelve del infierno para que la vida pueda continuar y abrirse paso. Y esta última llevaba siglos encerrada. Claro que el alma – 34 – femenina no viaja necesariamente cosida a la vulva de una mujer, no me malinterpretes. En realidad, el genocidio de lo femenino es una masacre para el alma de cualquier ser humano. Pero es verdad que la revolución de estos años se firmará en femenino plural. Así que en ese abismo de negritud se escondían temas como la maternidad. Un tema que ha llegado al siglo xxi casi a estrenar para cualquiera que se le acercara. Estarás pensando que la maternidad no es gran literatura, que está lejísimos del Grand Style y que eso se reduce a potitos, pañalitos y muchos otros diminutivos. Costumbrismo de señoras que debe de ser peor que la misma muerte para ti. Pero te equivocas. ¿No te parece extraño que la muerte sí sea uno de los grandes temas literarios y la maternidad no conquistara ese estatus? Es muy raro cuando los dos forman parte del mismo abismo, pero es así por lo que te digo, porque más de la mitad del mundo estaba a oscuras. El aborto, el matrimonio, el clítoris —el estudio más completo de esta parte de la anatomía femenina es de 2005—, la maternidad, la menstruación, las varices vulvares, el amor romántico (el esquema de Chrétien de Troyes tiene ya mil años y hay que revisarlo), la homosexualidad (también la femenina), la casa como encierro, la familia, la custodia compartida, la enfermedad mental de tantas locas, la transexualidad (otra frontera donde está naciendo excelente literatura), las violaciones y toda clase de abusos de poder (las guerras entre los cuerpos y no entre las naciones, para que me entiendas), la identidad individual (más allá de la nacional), la poesía, hasta el dinero. Pero también la inmigración, el cuidado, las identidades mestizas, la eutanasia y, en definitiva, la idea de Estado y su relación con nuestros cuerpos así como – 35 – la idea misma de conocimiento que también se había quedado esclerótica y patriarcal. Si lo piensas, el siglo xx estuvo tan centrado en la luz del progreso que por poco nos deja a todos ciegos. Hasta aquí la inspiración y el excelente momento en que nos encontramos. Nos sobran las mujeres inspiradas, tenemos superávit. Hombres inspirados también tenemos, pero muchos menos. En este momento más que inspirados ellos están desorientados, pero esto se arreglará pronto, creo yo, porque el fin de los géneros está a la vuelta de la esquina. Aunque en este punto quizá peque de optimismo. Pero prefiero dejarlo dicho, no sea que me muera y una fundación encargue a une joven escritore de género neutro que escriba sobre mí. Y en su prólogo me critique por usar demasiadas veces las palabras hombre y mujer, creyendo yo por antigua que tales realidades existieran y no que han sido absolutamente inventadas por nosotres. El asunto es que vamos sobradas de inspiración gracias a que padecemos un exceso de oscuridad, de abismo y de vacío. Dices en tu ensayo que la intención del artista debe apartarse «de la normalidad de conducta, de las reacciones estereotipadas y de las posiciones de doctrina». Bien, pues ahí es donde estamos las mujeres, los negros, los pobres, los supervivientes, los feos, les trans, los hombres que se salen del tiesto patriarcal... Hay demasiados relatos en la oscuridad y muchos creadores están alumbrándolos. A esa gruta es adonde vamos a encender la mecha de la inspiración. También están quienes se centran en los temas de siempre, – 36 – que se van convirtiendo poco a poco en los temas de antes. Esos lo tienen más difícil pues compiten con los mejores de todos los tiempos, pero también por falta genuina de interés. ¿Te imaginas lo duro que debe ser escribir sobre lo mismo que Faulkner y no ser Faulkner? Esto que tanto trabajo te dio no es para mí lo mejor de ti. ¿Sabes a lo que me refiero? No hay que tener miedo de la propia voz, por mucho que uno se sienta más seguro cerca de sus dioses. De todas formas, da igual. La inspiración es solo una condición necesaria, pero no garantiza nada por sí sola. Lo importante aquí no es elegir bien el lugar oscuro sino portar la luz que lo ilumina. «La cosa literaria solo puede tener interés por el estilo, nunca por el tema», por decirlo a tu manera. Estoy de acuerdo. Están la oscuridad y la inspiración y está también su exquisita y tramposa relación con la moda y el mercado. La buena literatura no suele ser producto de estos flirteos. Por eso he escrito «GRACIAS» en letras negras junto al párrafo donde resuelves toda esta tensión. Alguien tiene que decirlo, pienso a menudo cuando leo o escucho hablar de algunos libros escritos al son de una tendencia de la modernidad. Y resulta que ya lo habías dicho tú. «La inspiración acostumbra a suministrar soluciones. Que sean o dejen de ser correctas es otra cuestión. Para tratar de saberlo es menester volver a la afirmación anterior de que acaso la inspiración sea aquel gesto de la voluntad más distante de la conciencia. Yo hasta hace poco creía lo contrario, esto es, que se trataba de un acto muy particular del conocimiento y en cierto modo ajeno a la voluntad. Pero ahora estoy convencido de que es como dije al principio. La voluntad del escritor, como la de todo hombre que emprende una obra cualquiera, está trazada a partir de una deter- – 37 – minación y suele mantenerse más o menos constante tanto a lo largo de los altibajos de su fuerza de voluntad (creada por esta pero encomendada a otros agentes) como de aquellas aptitudes para convertirla en obra que emana de su conciencia estética». Se me van a poner rojas las manos de aplaudirte por esto. Últimamente he leído a varios autores y autoras explicar que no se sienten dueños de sus obras, que en literatura cada uno hace lo que puede, que cualquier historia merece ser contada como cada uno mejor pueda y que eso es la literatura y nada más: contar historias a la manera de cada cual, con la verdad individual por delante. Se ha desacralizado tanto la escritura (lo cual es la mejor noticia de todas las posibles) que a veces ya no distinguimos la revelación de la profesionalización. El exhibicionismo de la intimidad. Por eso tus palabras me llenan de agradecimiento y de consuelo. Porque yo también defiendo la escritura como un ejercicio que implica la libertad y por tanto la voluntad del creador. Cada uno hace lo que quiere, no lo que puede. Esa es al menos la ambición de un texto literario. Y en consecuencia la escritora o el escritor es responsable de cada una de las palabras que elige. No hace pues lo que puede sino lo que debe. O al menos lo que cree que debe. Sin ese deseo consciente de libertad radical, el estilo no podrá ser más que copia o doctrina. Y no puedo decir que estemos libres de las doctrinas en las nuevas narrativas que florecen en este siglo. Al contrario, el canon literario actual depende antes de la rapidez del mercado que del lento poso de la visión literaria. Como si cada uno hiciera lo – 38 – que mejor sabe o le apetece y el mercado tuviera la última palabra. «Hay que reconocer que para el escritor, como para el comerciante, el cliente acostumbra a tener razón. Que la historia se ocupe de desmentir el juicio contemporáneo es otro cantar». Aciertas de nuevo y hay poca novedad al respecto. El mercado busca vender y los escritores también. Pero la mejor literatura no se frota demasiado con esta clase de éxito. Y cuando lo hace es siempre por pura casualidad. En un contexto como este es difícil saber lo que está bien y lo que está mal. Todo se vuelve cuestión de «gustos», especialmente ahora que los críticos están en horas bajas. Me refiero a que la crítica literaria de fuste está en peligro de extinción, si es que alguna vez existió. «Nuestra crítica, que parece conocerlo todo en materia de erudición, ha avanzado muy poco en materia de interpretación», escribes. Y creo que tienes razón y que no hemos perdido tanto ahora que la recomendación de libros, como casi todo, se mueve en redes, blogs y nuevos canales digitales. Yo guío mis lecturas por recomendaciones que me voy encontrando en la red social Instagram, claro que allí encuentro siempre recomendaciones personales antes que análisis que respondan ante un criterio literario. Te paso un ejemplo de crítica instagrammer para que te ubiques. Fotografía de la portada de un libro sobre un edredón blanco. Y una sola frase debajo, del tipo, «Domingo». O «Todo fue ayer». O «Ausencia». Y venga de likes. Dirás que existe un punto medio entre la erudición gratuita y la ignorancia supina, pero en todo caso saber leer un texto no significa ser más o menos culto. La comprensión lectora no se trabaja como se debe y eso nos convierte en lectores cada vez más literales, eficaces para leer prospectos, – 39 – facturas o manuales de instrucciones. Por eso la gente señala que un libro le gusta si se siente concernido por el asunto antes que por el estilo, porque los temas los entiende todo el mundo por igual. Mientras que el estilo es otra cosa, es intangible. La parte buena de la actual fiesta es que, se entiendan o no, los libros están por todas partes. O al menos en sitios nuevos. Se hacen fotos junto a tazas de café, en la playa, en cestas de la compra, sobre el cuerpo de una mujer. Las personas se hacen fotos leyendo y los libros muestran orgullosos y bellos sus tapas en redes donde otros cocinan y la mayoría bailan. Pero así avanza la escritura, entre el caudal de la vida y con los vivos. Yo celebro que los libros por fin hayan salido de las bibliotecas. El lado oscuro es que vivimos el imperio del gusto y del gustar. Tú no puedes imaginar la potencia de esta novedad, pero ahora lo importante es señalar lo que te gusta y lo que no, nada más. ¿El whisky con o sin hielo? Dos piedras, por favor. La novela ¿le gusta o le disgusta? ¿Corazón o carita triste? Se trata de vender y gustar, y las dos cuestiones son numéricas. Todo lo cualitativo está en horas bajas. Los libros apenas se estudian o comentan, simplemente se recomiendan y el objetivo de dichas recomendaciones no es otro que conseguir una prescripción orgánica entre amigos de gustos parecidos conectados a través de un algoritmo. ¿Y qué busca el algoritmo? Su objetivo, a diferencia del crítico, no es diferenciar lo que es bueno de lo malo, sino mostrar únicamente lo que te va a gustar. «La cosa literaria solo puede tener interés por el estilo, nunca por el tema», decías. Pero si no hay interpretación posible del estilo, solo queda saber qué asuntos son los que más gustan y publicar en consecuencia. – 40 – «El gusto es independiente de cualquier otra determinación de la conciencia y tanto más autónomo es de cualquier compromiso intelectual o moral del individuo, tanto más capaz se demuestra de suministrar lo que de él se solicita», aseguras. Y yo te entiendo, pero tú no te explicas bien del todo. Lo que quieres decir es que el gusto forma parte de eso que llamamos pensamiento no racional, tema sobre el que nos extenderemos más adelante. Es decir, te compro que carece de compromiso intelectual o moral pero añado que sí está vinculado al conocimiento como precisamente demuestra todo tu ensayo. Lo que pasa es que estás tan atravesado de pensamiento racional y lógico del siglo xx que te cuesta mucho llegar al fondo de algunas de tus mejores ideas. Tú sabes que tu gusto es mejor que el de los demás. La cuestión es ¿por qué? Porque es un gusto trabajado, me dirás. ¿Y cómo lo trabajaste? Pensando y leyendo. Y después, alejando todo juicio de tu pensamiento y tu lectura. Pues eso. El gusto es donde el pensamiento poético y el racional se dan la mano. En todo caso, movidos por la inercia del like y sus ventas, hemos llegado a vivir inmersos en la efervescencia del último tema que mejor funciona. En el caso de las mujeres la tendencia se extrema, tanto que a veces parece que los scouts busquen nuevos sucesos antes que nueva literatura. Nuevos asuntos que destapar ligados a nuestro cuerpo y a nuestra gruta. El año pasado ya triunfó un libro sobre la violación, así que parece que el asunto funciona. ¿Ninguna tiene algo más fuerte? ¿A ninguna la ha violado su padre? ¿Su hermana? ¿Es posible contar la violación de una mu- – 41 – jer a manos de otra mujer de su propia familia? Eso sí que sería rompedor. En cuanto se pisa un asunto nuevo, surgen una o dos docenas de libros sobre ese mismo tema, cada uno para un sello diferente, como champiñones. Y llueven los likes y los corazones sobre dicho asunto antes que sobre cierto estilo. Después, silencio sobre el viejo-nuevo asunto y búsqueda de otros más excitantes. Pero no te pongas en lo peor, al contrario. Intenta comprender también la orgía literaria en que vivimos: llegar la primera a un territorio narrativo inexplorado es un verdadero éxtasis. Y hoy, por fortuna, tenemos la sensación de que no todo ha sido contado. De que muchas cosas se nombran por primera vez al mismo tiempo que nuevas realidades se abren paso. Un robot como amante, la inteligencia artificial, un embrión humano creado a partir de células de la piel... Es todo muy emocionante. Pero entonces ¿dónde queda el estilo? Más concretamente, ¿en qué narices consiste el estilo literario? ¿Existe todavía? Sabes de sobra que sí. «El estilo es, en parte, una manera cualitativa de conocer». Creo que es mi frase preferida de tu ensayo. Te quiero por escribirla y me haces creer que existen huellas sobre las que reconocernos al pisar en este camino, que es, por lo demás, dolorosamente solitario. El estilo está ligado al conocimiento y no a la casualidad o a la inspiración, como a veces puede parecer. Más concretamente, a un tipo de conocimiento que no es el vinculado al poder y al progreso. No es la manera de conocer de la autoridad, ni siquiera de la academia o la universidad. «Tal es la venganza de la lite- – 42 – ratura, una pasión que no se deja avasallar por el afán docente, ese espíritu informativo antes que artístico y que —con su secuela de orgullo y severidad intelectual— sale a relucir en tan buen número de párrafos». Me encanta que te metas con el pensamiento patriarcal. Tú no lo sabes pero así es como vamos a llamarlo. Hace poco se ha publicado un ensayo muy interesante sobre este tema. Se titula El otro lado de la montaña y lo firma la escritora Minna Salami, una mujer negra de identidad mixta, nigeriana finlandesa, que trata de bucear en unas formas de conocimiento que no provengan del hombre blanco europeo que ha ostentado el monopolio en los últimos siglos. «Me di cuenta de que para cambiar la sociedad una debe cambiarse a sí misma. Pero para cambiarme a mí misma, no solo necesitaba alcanzar un nuevo conocimiento, necesitaba una nueva forma de entender el conocimiento». Ella pelea a brazo partido contra el pensamiento lineal y de progreso e introduce mitos, cultura africana o música negra como nuevas fuentes de conocimiento. Sin embargo, creo que tú resolviste de una manera exquisita este punto aun sin estar pensando en los mismos términos cuando explicas cómo Edgar Allan Poe se adelanta a la física a través de su estilo y su búsqueda, gracias a su manera literaria de conocer. Precisamente a través de esa manera cualitativa de conocer que le permitió escribir la siguiente frase en Eureka: «El espacio y la duración no son sino una misma cosa». Una visión que revela la teoría de la relatividad cincuenta años antes de que fuera escrita. Finalmente se formuló así: «El corrimiento del espacio en el tiempo y la vuelta a la aglomeración y primera unidad». Un ejemplo brillante y científico para demostrar que existe una ma- – 43 – nera cualitativa (y más eficaz) de conocer y que esta manera no pelea con la academia ni con ninguna institución o tradición, simplemente va por libre. Como hace Cervantes cuando «se va por otro camino porque no quiere ser molestado y para eso lo primero que tiene que hacer es no molestar». Si de algo no cabe duda es de que la escritura es una forma de estar solos. Y de estar además en minoría. Pues esta clase de conocimiento no es el que domina el mundo, no es con el que nos han enseñado a pensar ni a pensarnos. No es el pensamiento que escribe un currículum de éxito sino más bien el que fracasa sometido a un exceso de literalidad. Se ha escrito mucho sobre cómo distinguir entre buena y mala literatura. Y yo creo que esta raya es la que mejor las separa, aunque pienso que toda la literatura es buena. El resto será otra cosa. De hecho, si es literatura, es buena. Al final un escritor es alguien que no ha aceptado las reglas del juego. Es un sujeto que no quiere ser futbolista, ni youtuber, ni anhela tener un buen trabajo, aun cuando nadie sabe lo que significa semejante expresión. Estamos ante un creador consciente de su alma y de las demás y esto lo diferencia de un montón de desalmados. De modo que cuando este creador, con mayor o menor destreza, intente sentir el sentido del mundo, escuchar el latido, estará trabajando por la literatura. Puede parecer un asunto menor o demasiado poético, ineficaz o improductivo. Pero todos sabemos cómo acabará la historia de cada uno y la de todos a cuantos amamos. Sabemos también, o deberíamos haber aprendido ya, que el pensamiento que avanza como una flecha – 44 – hiere hasta la sangre y nos conduce a la muerte más deprisa, con más dolor y menos sentido. Hablo de esa idea del conocimiento que nos obliga a pensar con claridad, tener ideas luminosas como neones encendidos en una calle comercial. Me refiero al maldito siglo de las luces y a todos sus lodos. Lo importante entonces es una sola cosa: cómo puede tocarse esta clase de sentido, esta otra forma de pensamiento. Tu respuesta es perfecta: con literatura. No existe, creo yo, otra manera. En este sentido el libro de Minna Salami del que te he hablado es un poco desconcertante, pues trata de pelear con la academia a través de un texto igual de académico pero más negro. No creo, francamente, que sea esta la cuestión por más que ella ilumina zonas que antes nadie había alumbrado. El problema, creo yo, es que porta la misma clase de linterna que aquellos que encendieron la luz de la que intenta separarse. Sin embargo, tú te atreves a nombrarlo con todas sus letras en el año 1966: pensamiento no racional, lo llamas. Y te atreves a defenderlo y hasta a explicarlo. Un hombre ya viejo como tú defendiendo la ambivalencia, explicando que el pensamiento puede ser contradictorio y que solo ahí será sublime, en el vértice donde dos realidades antagónicas se encuentran y se dan la mano. Para que no haya lugar a dudas, recurres al Fausto de Christopher Marlowe, donde «dos voluntades contradictorias, el arrepentimiento y la condena, que, por un instante, solo por un instante, van a mantener gracias a su antagonismo ese dramático equilibrio en el que se mueve el alma de Fausto y que solo le va a aprovechar para, con espantosa y postrera lucidez, gozar del éxtasis de lo inalcanzable antes de la irremediable y definitiva – 45 – caída: “¡Mira, mira cómo la sangre de Cristo fluye por el firmamento!”». Y así es como aparece ante nosotros la metáfora, desnuda y sangrienta, el quid de la cuestión literaria. Personalmente creo que todo pasa por ahí, que la altura de un escritor la miden antes o después sus metáforas, sus imágenes del mundo, la distancia que puede recorrer su pensamiento no racional sin perder de vista una referencia de la realidad. Es más, ampliando esta realidad gracias a esa nueva imagen. Las metáforas, no lo dudes, construyen el mundo. Piensas en la sangre de Cristo fluyendo por el firmamento y confiesas: «No sé muy bien lo que eso quiere decir ni qué se adelanta con saber que esa sangre corre por el firmamento. Pero de lo que sí me doy cuenta es de que eso es una revelación y que solo por la vía inspirada se puede contemplar y narrar tal fenómeno». Esta clase de revelación es para ti un momento místico que se concede a muy pocos. No se consigue con esfuerzo ni con repetición. Eres malo y divertido cuando explicas las horas que Flaubert dedicó a corregir y a pulir su estilo. Y los resultados: «El Flaubert adicto a las horas de corrección no fue tampoco capaz de escribir una metáfora brillante». Zasca. Y sin embargo él fue un gran maestro. Y también lo reconoces. «Solo a partir de Flaubert las fuerzas del verso se tendrán que pasar al campo de la prosa para poder subsistir». Él fue uno de los grandes, sí, pero no uno de los que más nos interesan. Porque si «la metáfora es el principio omnipresente de todo lenguaje», como aseguras y yo mantengo, un escritor que no es capaz de escribir una metáfora brillante no es uno de los grandes. Se llame como se llame. El otro día tuve que hablar de mi escritora favorita en una conferencia y elegí a Lorrie – 46 – Moore. Entonces dediqué una buena parte a hablar de sus metáforas. «Vivir es un precáncer» es mi preferida. Está muy lejos de la sangre de Cristo de Marlowe. O quizá no. La mejor literatura nos obliga siempre a pensar de puntillas. A veces incluso nos eleva, nos levanta del suelo al mismo tiempo que nos sopla al oído: «Todo lo habremos de sufrir», con la voz sabia de Safo. Pero ¿cómo se alcanza a entender aquello que está fuera de nuestro alcance? Otra vez haces diana cuando explicas cómo se debe comportar la razón ante una verdad literaria: «... muy astutamente, se retira prudentemente y suspende sus juicios durante la lectura de un verso dictado por la voluntad». Aparta de ahí y ábreme paso, torpe razón, grita la mejor literatura. Te estoy tan agradecida por este ensayo. Me está haciendo mucho bien hablar contigo. Precisamente me pillas peleando con una novela donde me enfrento a mi peor enemigo: mi propio juicio o, peor aún, mi propio dogma. Y tengo que apartarlo una y otra vez. Sé que debo hacerlo, tengo que matar mi forma de pensar antes de escribir. Pero ¿cómo asesina una su pensamiento? ¿Cómo se abren las compuertas de ese otro lado, donde las imágenes del mundo más grande y eterno se dan la mano con el sentimiento individual más íntimo? Es quizá la tarea más difícil, la inefable. Y aquí no hay nadie que haya explicado cómo demonios sucede la magia, tampoco tú. Mucho Grand Style pero poco decir la verdad del misterio. Porque, en realidad, la respuesta habitual suelen ser las drogas. Esto bien lo sabes tú, que resumías así tu relación con la bendita (y maldita) sustancia: «Yo escribo – 47 – siempre con un vaso de whisky delante y no sé, si me apurase [...], si me sirvo del alcohol para escribir o me sirvo de escribir para beber. De hecho puedo beber sin escribir, pero es muy difícil escribir sin beber», confesabas a Pablo Lizcano en aquel excelente Autorretrato que emitió en su día RTVE. Como bien sabes, no eres el único que escribió así. Hubo muchos y muchas como tú entre los más grandes: Malcolm Lowry, Jack Kerouac, Raymond Chandler, Dorothy Parker, Dashiell Hammett, Scott Fitzgerald, Raymond Carver... De los siete estadounidenses que han ganado un Nobel, cuatro fueron alcohólicos: Faulkner, Sinclair Lewis, Eugene O’Neill y Hemingway. Si el propio juicio no se puede suspender, lo que sí puede hacer el escritor es mandarlo a dormir. Y quedarse a solas con la imaginación a base de whisky. «Fuera de aquí todo lo que piensa de la vieja manera», bramabas cada vez que te servías una copa. Igual que Pepe Hierro, que desayunaba con chinchón dulce. Beber hasta que solo quede despierta esa otra parte de ti, a la que el pensamiento racional no deja nunca hablar. Esta relación del alcohol con la escritura la explica muy bien Marguerite Duras en La vida material. ¿Llegaste a leerla? Ese libro se publicó cuando aún vivías. El alcohol hace resonar la soledad, nos dice ella. Y eso es justo lo que hizo su literatura, ese resonar donde fue capaz de crear sentidos nuevos a través de un pensamiento que ni era lineal ni era propiamente racional. Era el pensamiento de una borracha. Y el de una diosa. Otro punto de fuga habitual es la locura, a menudo trenzada al alma de los grandes y de tantas grandes. Supongo que por eso hay tantas escritoras suicidas, tantas artistas fuera de sí después de todo. Desde mi admirada Virginia Woolf hasta Sylvia Plath, Ale- – 48 – jandra Pizarnik, Anne Sexton, Alfonsina Storni, Violeta Parra... Casi pareciera que vosotros sois más de beber y nosotras más de matarnos. En cualquier caso, mi situación es muy precaria en este sentido. Y no puedo evitar interrogarme como autora cuando te leo. El estilo me parece inalcanzable llegados a este punto. Porque yo no soy una borracha. Y aunque mi relación con la melancolía es preocupante, lo cierto es que a menudo soy feliz y hasta convencional. No tengo lo que se dice pinta de ir a suicidarme. ¿Debo pensar que así nunca llegaré a nada? Además de feliz, también voy de compras, tengo un buen trabajo, hasta marido e hijas. Podría ser peor, estarás pensando. Y lo es, porque hasta puedo decir que quiero a mis padres. ¡Por el amor de Dios! Estoy segura de que no se conoce ningún escritor o escritora con estilo que quiera a sus padres. De hecho, no se puede tener estilo literario y cumplir los mandamientos de la doctrina social contemporánea. ¿Significa eso que jamás podré llegar a escribir una buena metáfora? Sin lugar a dudas, te escucho rugir desde la tumba. ¿Acaso no hay otra maldita manera de cruzar la frontera? «Hazte un favor y sírvete un whisky», musitas. No me parece la mejor solución, la verdad. Yo te noto a ti la borrachera. Sé que el alcohol abre las puertas de la vida, pero también las de la muerte y al final lo peor de ti es esa parte zombi. Pero tampoco la peor. Últimamente detecto otra vía muy extendida de pasar a ese otro lado, a esa zona donde pueden nacer las imágenes literarias, donde despierta la imaginación. Esa nueva vía se llama narcisismo. Resulta que es tan difícil suspender el propio juicio que a veces la escritora (o el escritor) termina por creer que su juicio es tan especial y distinto que serán los – 49 – demás quienes tengan que suspender el suyo al cruzarse con él. La sangre divina no fluye así, bien lo sabemos. Pero el narcisismo funciona casi tan bien (o mal) como cualquier droga. Y quizá sea menos autodestructivo. Lo malo es que el creador que elija este camino estará en riesgo cierto, no solo de muerte sino de muerte triste, que es aún peor. «Una cosa es renovarse, es decir, hacer que una cosa sea nueva siendo la misma, y otra muy distinta es innovarse, alcanzar la novedad marcando las diferencias. La segunda es una operación delicada, aquel que la emprende tiene que saber que se ha de encarar con una difícil y solitaria vejez, rodeado de hostilidad, hastío e invenciones fútiles que si un día fueron aplaudidas ya no existe nadie capaz de defenderlas». Parece pues que el narcisismo o la innovación individual no solo no tienen un buen final sino que es lo contrario a eso que vamos buscando cuando perseguimos el sentido y el estilo. Resulta que la visión de la escritora o del escritor, siendo personalísima, tiene que ser, además, universal. La locura o el narcisismo pueden resultar llamativos y hasta jugosos, pero flirtear con esta posibilidad conduce a la tragedia. Escribimos para estar menos solos, a pesar de ser un ejercicio solitario. Escribimos para agarrar el sentido que nos excede y que reúne algo que está en el interior de uno con un sentido capaz de reunirlo con el interior de todos. Escribimos para convertir la gota que somos en puro océano. No se trata de meter una gota dorada en una vitrina y aplaudirla. La buena escritura es tan modesta que en su punto más álgido está dispuesta a diluir al creador en el – 50 – alma del mundo hasta hacerlo desaparecer y reunirse, por fin, con la humanidad. Justo entonces, la soledad se amortigua. De modo que suspender el juicio para pensar mejor es una cosa muy seria, la más seria de todas, diría yo. Y aun cuando se consigue, es preciso que alguien se asome a ese precipicio de tu mano. Esa mano amiga forma parte también de la escritura. De lo contrario, estarás en el vacío y tendrás que habitarlo solo. Escribir puede ser muy doloroso a veces. Y muy solitario. Y no hablo ahora del acto de escribir sino del de publicar. El escritor puede estar más solo cuanta más gente lo lee. Porque la pregunta no es cuántos te leerán sino quién te dará la mano una sola vez en el vacío. Hay quien busca miles de lectores. Y quien sueña con una sola mano. Edgar Allan Poe, a quien he conocido mejor gracias a este ensayo tuyo, diferenciaba, según explicas: «Entre el hombre ingenioso y el imaginativo: la diferencia entre ambos no radica en las facultades imaginativas sino en esa condición básica de la que carece el primero y que solo el verdadero “imaginativo” posee, la capacidad de análisis. [...] Poe parece insinuar que la imaginación, por muy fértil que sea, si no está acompañada y contrastada por la capacidad analítica no es capaz de inventar nada grande porque adolece de una cierta ceguera que le incapacita para conocer la verdadera índole de sus hallazgos». ¿Sabes cuando alguien nombra algo que tú sientes pero no eres capaz de decir? Sé que estoy cayendo bajo y que voy a parecer Joaquín Sabina cuando cantaba a Antonio Gala. «Si sabe de una cosa que ni una sabe que sabía», decía él. Y esto te estoy diciendo yo pero en plan Grand Style. Se puede suspender el juicio pensando, observando, analizando, estudiando. Nunca nadie – 51 – me lo había dicho. Pero creo que yo lo sabía. Y eso me da fuerza para seguir. Porque no soy lo suficiente borracha ni suicida, pero quizá haya una brecha hacia el otro lado que pasa por el análisis. Se puede pensar algo tantas veces y desde tantos puntos de vista que el todo y la nada lleguen a mirarse de reojo. Hay que abrir el abismo con las manos para, una vez en el borde, saltar sobre él. Entonces ¿qué será lo que debe analizar un escritor que aspira a eso que llamamos estilo o pensamiento intuitivo o imágenes del mundo o metáforas o conocimiento no racional? ¿Deberá analizar la sociedad? ¿La justicia social? ¿La historia? ¿La lucha de clases? ¿El feminismo? No, no, no, no. Y mil veces no. «Yo supongo», escribes, «que quien elige un oficio y se propone entregar al mundo un buen número de productos no verificables es porque —desinteresado del rigor objetivo y alimentado de una suerte de incertidumbre hacia el mundo que le rodea— busca en su interior una exactitud (celada y censurada por él mismo) que le guiará a la hora de nombrar las constelaciones que estudiaba Phanuel antes del amanecer: Perseo, Agalah, Mira-Coeti». Me encanta que llames a los libros «productos no verificables», creo que ya solo me interesan los de este tipo. La literatura es una búsqueda interior antes que nada. Y en esto eres especialmente enfático. «El famoso contenido moral viene con frecuencia acompañado de mucha inconsistencia formal», sentencias. Qué poco te gustaba la literatura escrita para concienciar al mundo. Pero es que no puede ser de otro modo después de todo lo dicho hasta ahora. Porque, en efecto, la unidad – 52 – de creencias está enfrentada con la imaginación. Los dogmas, los ideales o la doctrina son los principales enemigos del pensamiento no racional, de ese que es capaz de hablar al alma. Uno de los grandes peligros que corre hoy la literatura, si no el mayor, es precisamente el de caer en las manos del pensamiento lineal y a la postre dogmático. También el de pasar a ser un artefacto documental, como si no existiera Google o la gente tuviera que recurrir a las novelas en busca de información. Desde luego, no será esa cualidad la que haga que un texto traspase el tiempo, que no es otra cosa que traspasar el sentido. «Muy pocos lectores recurren hoy, a la vuelta de cien años, por necesidad de documentación a cualquiera de aquellos grandes monumentos de la novela naturalista, que si conocieron un éxito resonante en una sociedad ávida de conocerse fue más gracias a su superficialidad que a la calidad de su estilo. Si tuvieran estilo hoy seguirían interesando [...]. Pero nadie lee Los trabajadores del mar o La bestia humana o La cabaña del tío Tom para saber lo que era un esclavo, un fogonero o un pescador. En cambio nunca se dejará de leer Moby Dick, no porque la pesca de la ballena sea más interesante que la vida del fogonero, sino porque lo que Melville dijo sobre el tema no dejará nunca de tener interés gracias a la forma que le dio». Efectivamente, el escritor como documentalista de lo que sucede en la calle creo que es una bala perdida, nunca mejor dicho. Para empezar, porque carece de la honestidad suficiente para hablar de lo que íntimamente desconoce y por tanto ni le ocupa ni preocupa. Para seguir, porque suele terminar siendo un acto abusivo sobre aquella realidad que se pretende desvelar y sobre la que suele tener ideas previas que pretenderá mostrar. Es preocupante el gusto de la es- – 53 – critora (o escritor) moral o social por «bajar» al barro de la realidad que pretende retratar y hablar como deberían hacerlo sus protagonistas. Creo que es eso que tú llamabas «entrar en la taberna» y que a veces se conoce como estilo castizo o descarado y que por sí solo no tiene ningún valor, sino todo lo contrario. «El estilo castizo ha nacido siempre de manos cultas; por eso es un rebajamiento y por eso su trayectoria parte casi siempre de un acto de mala fe y toma, mientras permanece en tales manos, un sentido descendente. De allí no se llega nunca a un clasicismo y no se le puede, por consiguiente, homogeneizar con un estilo realmente popular que, desde su nacimiento, lleva siempre en embrión los elementos del estilo grande». Desde mi punto de vista, esta clase de apuestas deben ser pasadas por el filtro de la oscuridad para ver si pueden aspirar a rozar esa forma cualitativa del conocimiento que llamamos literatura. Frecuentemente ese estilo castizo carece de herida, de ambivalencia, de oscuridad y de frontera y, en este sentido, diría que no estamos ante un texto literario propiamente dicho sino ante algo más cercano al panfleto. El flamenco es muy bueno cuando afronta esta oscuridad y es precisamente ese estilo realmente popular que, desde su nacimiento, lleva siempre en embrión los elementos del estilo grande. Voy a recordarte a Camarón de la Isla solo para presentarte después a Rosalía, una mujer que no tuviste la suerte de conocer. Con roca de pedernal yo me he hecho un candelero pa’ yo poderme alumbrar porque yo más luz no quiero. – 54 – Yo vivo en la oscuridad. Voy siguiendo una a una las estrellas de los cielos. Así cantaba Camarón desde esa noche de la que no quería salir, a ese conocimiento que está en lo oculto y que todos podíamos sentir en esa voz suya, abismal y rota. Un inmenso agujero en el tiempo lleno de sentimiento y de sentido. Estoy segura de que te gustaba Camarón. Y hoy te hubiera enamorado Rosalía. Una mujer que ha sabido reunir el flamenco más puro con la taberna (o mejor, la discoteca o el after) más contemporáneo, sin disfrazar ninguno de los dos espacios y moviendo al menos un milímetro el alma del mundo. Ha triunfado tanto que algunos creen que es antes un producto que un talento, pero ella nace de escuchar a Camarón. Ella es un daimon buscando el otro lado de la herida. Si la escucharas cantar a San Juan de la Cruz con su pantalón de chándal y sus uñas extremas, creo que llorarías de alegría. Aunque es de noche, su claridad nunca es oscurecida y toda luz de ella es venida. Aunque es de noche y son tan caudalosas sus corrientes que cielos, infiernos riegan y las gentes. Aunque es de noche, la corriente que nace de esta fuente bien sé que es tan capaz y omnipotente. Aunque es de noche, – 55 – la corriente que de estas dos procede sé que ninguna de ellas le precede. Me gusta mucho el ejemplo de Rosalía porque ha supuesto una brecha entre el fondo y la forma. Entre su aspecto de choni y sus estudios de conservatorio. Entre su innegable búsqueda interior y su marketing planetario. Los tesoros pueden encontrarse en cualquier parte, incluso en uno de los luminosos de Times Square, como es su caso. Y esto aplica exactamente igual a la literatura. ¿Distinguiremos el gran texto literario por su lirismo? ¿Por su gran capacidad poética? ¿Será un texto sin puntos, que hable raro y sea oscuro para la mayoría? ¿O será un texto lleno de ideas nuevas y brillantes que jamás nadie hubiera pensado antes? «No existe sino una unidad infinita de dicción, independiente de toda forma y todo contenido», explicas. Es decir: no hay diferencia entre fondo y forma. Como tampoco la hay entre cuerpo y alma. La literatura es precisamente capaz de reunir estos opuestos en una sola dicción. Por eso es tan fascinante. Por eso quien ha sido alguna vez reunido en cuerpo y alma, quien ha estado en el vértice de conocimiento donde dos opuestos se dan la mano y suman un sentido nuevo que nace del enfrentamiento y lo excede hasta la coherencia de ese momento ambivalente y verdadero, esa persona no dejará jamás de intentar habitar al menos una vez más ese éxtasis. Se parece mucho a esa unión imposible que se da en el amor, a esa pelea entre dos que son distintos y necesariamente antagónicos para habitar un espacio compartido y único donde se deberá poner todo el cuerpo y toda el alma para atisbar quizá, alguna vez, – 56 – un destello de eso que llamamos amor. Ese soplo de sentido que implica atención, imaginación, empatía... Cuerpo y alma en una sola dicción. En este sentido la literatura está íntimamente relacionada con el amor. Y también sobre este punto quisiera interrogar a algunos autores. Se habla mucho de la borrachera, la locura y otras cualidades secundarias. Pero creo que sería muy interesante hacer un recorrido literario por la capacidad de amar y la idea misma del amor de los diferentes escritores y escritoras. De alguna manera creo que el amor está directamente relacionado con la escritura. En ambos casos se trata de dar un salto de fe. Y pocos se atreven a saltar sin red. Lo que está claro es que el estilo está relacionado con el alma, con ser capaz de bucear en esa zona tan innombrable como llena de misterio. «Apenas se ha investigado sobre el alma, un concepto no cuestionable oscurecido siempre por la pasión», aseguras. «Pero poco a poco escritor y lector —y tal vez gracias a los volúmenes de “Confesiones” más que a las novelas propiamente dichas— se van apercibiendo que otra cosa que la pura locura, la pura avaricia, el amor adolescente o los celos irreprimibles —los colores simples que el narrador manejó sin necesidad de mezclarlos— han de dejar paso, después de un hartazgo, a unas combinaciones más sutiles y complejas que sirvan para relegar la verdadera fisonomía del hombre». Yo es que me parto contigo. Acabas de definir exactamente lo que será la autoficción, un género entre la confesión y la ficción que revolucionará el nuevo siglo y que reflejará la verdadera fisonomía de... las mujeres. Es decir, de las mujeres en ese sentido general que os ha de incluir a vosotros todos. Pero claro, vosotros – 57 – no os sentís incluidos en esta generalización, ni sois tan humildes ni tan generosos como fuimos nosotras leyéndoos a todos. Así que la revolución literaria más importante del siglo está siendo firmada por mujeres y leída también por un público mayoritariamente femenino. Pero ahí sí, se está dando una lucha importante de conocimiento interior, de pensamiento —una nueva aproximación filosófica a la misma idea del yo—, de sentido y, en definitiva, de estilo. Deborah Levy, Rachel Cusk, Tara Westover, Camila Sosa Villada, Belén López Peiró, Vanessa Springora, Delphine de Vigan, Gloria Anzaldúa, Virginie Despentes, Eve Ensler, Annie Ernaux o Marguerite Duras, por citar dos de tu época. Y aquí en España, entre las más jóvenes: Luna Miguel, Aixa de la Cruz, Elena Medel, Cristina Morales, Marta Sanz, Paula Bonet, Silvia Nanclares, Lara Moreno, María Sánchez... No entro aquí en la valoración del estilo de cada una, solo a mostrarte esta corriente de búsqueda confesional y filosófica que excede, de alguna manera, la ficción tradicional. De ahí el término de moda de los últimos tiempos: autoficción. Que si es novela de verdad o si es confesión o que si es peor o que si mejor o que si no llega. La forma es moderna pero el debate es bien antiguo. También tú nos lo habías resuelto hace cincuenta años. «Ni todo lo que es ficción es forzosamente literatura ni toda literatura antes-que-otra-cosa es o debe ser ficticia. Ante la tragedia que para el crítico representa la determinación y la definición de los géneros no caben más que dos actitudes genéricas: o decidirse por un número indefinido de géneros o suprimirlos todos —incluso el concepto— de raíz». – 58 – Qué maravillosa tu sentencia por cuanto aplica a todos los géneros, no solo al literario. Yo estoy convencida de que caminamos hacia la destrucción total de los géneros, también de los que llevamos cosidos al cuerpo de las personas. No sé si podrá generalizarse a toda la población este cambio en la identidad, pero espero que sea pronto una conquista literaria. Espero que no haya géneros a los que atenerse ni sobre el texto ni sobre los cuerpos. Si a algo debe aspirar la escritura es a romperlos, a derribar todas esas barreras que dividen cuerpos y almas y a crear una sola dicción, esa reunión a la que aspiramos y que recibe el nombre de humanidad. O mejor dicho, recibe el nombre de lo que no se puede nombrar. Porque eso es al final la escritura, tratar con aquello que es innombrable. ¿Y cómo nos acercaremos a ello? ¿Quién nos abrirá las puertas de la percepción? ¿Serán las drogas o serán las musas? ¿Serán el análisis y el estudio o serán la vida y su música? Una cosa aseguras en tu ensayo. Y es que las musas tienen una sola condición. «Tal vez la única condición que las musas imponen, para hacer patente su generosidad, es un poco de fe». En efecto, quien quiera escribir tendrá que saltar. Quien quiera leerte tendrá que hacerlo también. Es hora, pues, de suspender el juicio y dejar que Juan Benet alumbre el camino. Os doy la bienvenida a La inspiración y el estilo. – 59 – – 60 – PRÓLOGO Juan Benet Este libro fue escrito hace aproximadamente diez años, en circunstancias personales bien distintas a las de ahora. En aquellas fechas era raro que yo hiciera cuatro noches seguidas en el mismo lugar porque trabajaba en unas cuantas obras de las provincias de Oviedo y León, bastante separadas entre sí. Como siempre me ha gustado leer más de un libro a la vez, o bien me veía obligado a viajar con una pequeña biblioteca ambulante o bien tenía que fragmentarla en los diversos aposentos que me tenía reservados, dando lugar así a una curiosa correlación entre el texto y el lugar en virtud de la cual todavía hoy asocio la encrespada y sarcástica apostrófica de Céline con los corrimientos de tierra del puerto de Pajares, la altisonante cadencia de Racine con el aroma seminal de los castaños florecidos en torno al lago de Carucedo o la agresividad de Trotsky con el invierno implacable de la montaña leonesa. En cierto modo este es un libro de montaña, no sé si alta o baja pero desde luego solitaria; en invierno, a las siete de la tarde en un parador o en una residencia de obra no hay mucho que hacer —si no acuden tres almas piado- – 61 – sas para recurrir al dominó— y dado que nunca he podido acostumbrarme a acostarme temprano, en cierto modo solo para entretenerme —y aclarar unas ideas que si no se escriben no adquieren su verdadera entidad ni desarrollan todas sus posibilidades— empecé a redactar unas notas sobre mis propias lecturas, algo más extensas que las habituales marginalia con que —con cierta afectación, como los montañeros— gustaba de dejar constancia de mi paso por una página. Así que este libro nació en el parador del puerto de Pajares con el propósito de explicarme a mí mismo la misteriosa razón por la que, con todos los pronunciamientos favorables, me resultaban tan estomagantes las tragedias de Racine. Por los pronunciamientos favorables no entiendo las conclusiones de tal o cual compendio de la literatura ni las sugerencias de tal o cual clasicista, sino —en este caso concreto— el respeto a las ordenanzas y predilecciones de Proust y mi propia afición al Grand Style.1 Si el trágico goza por un lado de la recomendación más insoslayable y digna de crédito y por otro, de acuerdo con una calificación tópica representa —dentro del clasicismo francés— lo que más conviene a mi gusto ¿dónde está el fallo? El fallo, como bien puede colegir el lector del libro, no está en otra parte que en un planteamiento tan pueril como descabellado. Del respeto que merecen las opiniones de un hombre que es admirado sin ninguna clase de reserva (y tanto más admirado cuanto que gracias a él es posible gozar de esa clase de perfección que a primera vista siempre oculta algo y parece reclamar un 1. «Estilo noble». – 62 – trato continuo para ofrecer sus más delicados secretos) no se sigue por lo general una obediencia a sus opiniones ni una coincidencia con sus gustos. A la lectura de las tragedias de Racine me llevaron más las frecuentes citas de Proust que la necesidad de suprimir un hiato en mi formación que tiene en su haber (más bien en su debe) muchos otros acaso más importantes como para preocuparme por aquel. Pero las citas de Proust, seleccionadas y engastadas en el texto con una precisión de orfebre, hacían presumir que existía un yacimiento de materiales tan extensos y ricos que bastaba meter allí la mano para sacarla repleta de tesoros. La decepción —y la sorpresa— ocurre cuando, una vez decidida la experiencia, la mano extrae tan solo puñados de tierra, con algún que otro grano transparente. La conclusión más radical no se hace esperar; a todos los que ya tiene demostrados hay que añadir el talento de Proust como buscador de oro; y la consecuencia que se sigue es que con frecuencia, y una vez que ha pasado su momento, la mejor utilidad de un clásico se deriva de su explotación por un moderno, explotación que tiene cierta semejanza con la de esos yacimientos de materiales raros y preciosos cuya extracción es tan inútil que buena parte del producto, en lugar de salir al mercado, se sepulta en un fuerte a fin de salvaguardar un precio internacional. (Mucho me temo que en lo que respecta a la literatura —y algunas otras ramas de la cultura, pero no así a las artes llamadas decorativas— esos fuertes están emplazados en los recintos universitarios. La realidad es que el profesional de la cultura —casi todo él salido de la universidad— es el único que hace uso de la literatura clásica y cualquiera que sea la clase de beneficio que derive de ello. Yo no conozco a nadie – 63 – en el medio burgués (el que cuenta con mayores asuetos) que amenice sus horas de ocio leyendo a Gracián o al padre Isla, cuyas obras parecen irremisiblemente condenadas a suministrar un motivo más de gravedad a la seriedad del erudito. Este es un hecho —la despoblación, la falta de público del orbe clásico— que, a mi modo de ver las cosas, nada tiene que ver con el funcionamiento industrial de la cultura, de la misma manera que el éxodo del campo hacia la ciudad parece constituir un fenómeno universal que ningún sistema político ha sabido frenar, sobre todo cuando se trata de un campo árido, reacio a dar fruto y dotado de un clima solo a duras penas habitable). El problema particular de Racine lo resolví a mi manera y para mi uso particular, utilizando una de tantas simplificaciones con las que —se dice— se forja un carácter. Salvo de numerosas excepciones —y quiero señalar lo de numerosas— a las que vuelvo una y otra vez, nunca he sido un gran entusiasta de la literatura francesa aunque eso me lleve a reconocer que: (1) esa carencia de entusiasmo me priva sin duda de un entretenimiento muy considerable y extenso y (2) me obliga a ponerla en entredicho para leer en francés con cierta atención a fin de no convertir en prejuicio lo que es un patrimonio del gusto. Pero el gusto ¿no es un prejuicio? ¿Y no es tal vez el más influyente de entre todos los posibles? De lo que menos me gusta del francés —del francés escrito y por consiguiente leído y no con la fluencia de quien pueda pasar por alto tanto obstáculo gracias a la prosodia— es la manera de construir la frase interrogativa: – 64 – Eh quoi! ne vois-tu pas tout ce qu’on fait pour elle?2 Más que una pregunta parece una carrera de obstáculos o, en atención a la prosodia, la curva de un oscilógrafo. Una construcción tal no permite un buen bocado, se diría que el pan se ha desmigajado. Este no es un punto de vista crítico demasiado serio —ni es mi intención que lo sea— pero no por eso voy a dejar de considerar que en buena medida el francés es un idioma de partículas; un idioma que parece restaurado y lañado tras haber sido triturado y fragmentado, con todos esos guiones, apóstrofes y acentos que tanto como ensamblan las dos palabras vecinas vienen a definir la negra y sutil línea de rotura; con esa pronunciación salpicada de altibajos que no parece sino la sucesiva superimposición de múltiples barnices con los que disimular las desigualdades. Pero lo terrible es el gusto de Racine por la interrogación; a la tendencia general de su numeroso censo a utilizar la pregunta para todo, se añade el hecho de que a medida que avanza la tragedia y se van estrechando las situaciones de conflicto, los personajes se van quedando más solos (acompañados empero de sus inseparables confidentes para hacerles partícipes de sus dudas y temores mediante insistentes preguntas que ellos eluden preguntándose sobre su competencia y su capacidad para responderlas) y más atenazados por sus angustiosas preguntas: 2. «¡Qué! ¿No ves todo lo que hacemos por ella?». Extracto de Ifigenia (IV, 1), tragedia de Racine estrenada en 1674. – 65 – Roxane: Et que pourrais-tu faire? Sans l’offre de ton cœur, par où peux-tu me plaire? Quels seraient de tes vœux les inutiles fruits? Ne te souvient-il plus de tout ce que je suis? Maîtresse du sérail, arbitre de ta vie, Et même de l’État, qu’Amurat me confie, Sultane, et, ce qu’en vain j’ai cru trouver en toi, Souveraine d’un cœur qui n’eût aimé que moi: Dans ce comble de gloire où je suis arrivée, À quel indigne honneur m’avais-tu réservée? Traînerais-je en ces lieux un sort infortuné, Vil rebut d’un ingrat que j’aurais couronné, De mon sang descendue, à mille autres égale, Ou la première esclave enfin de ma rivale? Laissons ces vaines discours; et, sans m’importuner, Pour la dernière fois, veux-tu vivre et régner? J’ai l’ordre d’Amurat, et je puis t’y soustraire. Mais tu n’as qu’un moment: parle. Bajazet: Que faut-il faire?3 3. «Roxane: ¿Y qué podrías hacer? Sin la oferta de tu corazón, ¿cómo puedes complacerme? ¿Cuáles serían de tus deseos los frutos inútiles? ¿No recuerdas aún más todo lo que soy? Señora del serrallo, árbitro de tu vida, e incluso del Estado que me confía Amurath; sultana, y lo que en vano creí encontrar en ti, soberana de un corazón que solo me hubiera amado a mí: en este colmo de gloria a donde llegué, ¿qué honor indigno me has reservado? ¿Debo arrastrar hasta estos lugares un destino desafortunado? El vil rechazo de un ingrato a quien habría coronado, de mi sangre descendiente, igual a mil otros, ¿o finalmente la primera esclava de mi rival? Dejemos estos vanos discursos; – 66 – El lector tiene la sensación de que le han echado un puñado de arena a los ojos. Y si, ansioso de concederle un nuevo turno, olvida y perdona el picor de ojos para regalarse con el oído... entonces es martilleado por ese insoportable consonante que solo le llamará la atención en los primeros versos, abrumado a continuación por el sonsonete propio de esas canciones infantiles en las que para buscar la música se construyen todas las palabras con una misma vocal, se añade una constante silábica detrás de cada sílaba o se hacen esdrújulas todas las voces. Y eso cuando el lector no abriga la sospecha de que todo ello no es más que una gran tomadura de pelo: Iphigénie: Mon père, même, hélas! Puisqu’il faut te le dire, Mon père, en me sauvant, ordonne que j’expire. Aegine: Lui, madame! Quoi donc? Qu’est-ce qui s’est passé?4 Creo que no habrá ninguna dificultad en reconocer que resulta difícil yugular la vena trágica de manera más completa, de formular la situación dramática con palabras más desgraciay, sin importunarme, por última vez, ¿quieres vivir y gobernar? Tengo la orden de Amurath y te la puedo retirar. Pero solo tienes un momento: habla. Bajazet: ¿Qué tengo que hacer?». Extracto de Bayaceto (V, 5), tragedia de Racine estrenada en 1672. 4. «Iphigénie: Ay, padre mío, ¡desgracia! Puesto que hay que decírtelo, padre mío, al salvarme, ordena que muera. Aegine: ¡Él, señora! ¿Cómo? ¿Qué ha sucedido?». Racine. Óp. cit., p. 65 (V, 1). – 67 – das, ridículas y contraproducentes, tanto por la dorada y vacua serenidad con que la protagonista acepta un destino que le deja tiempo para señalar «puesto que hay que decírtelo» como por la superflua réplica de su confidente, muy semejante al «cuenta, cuenta» de las comedias de enredo o la chismografía de portal. Por eso, lo último que se puede decir de Racine es que es un trágico y por una razón muy sencilla: lo único que no busca es sobrecoger al público, una intención que es el polo antagonista de su deseo de complacerle con palabras biensonantes y actitudes majestuosas. Se comprende sin gran esfuerzo que cuando el público al que quiere satisfacer en Versalles, en el Palais-Royal o en el Hôtel de Bourgogne no es otro que Luis XIV, Madame, y toda la corte del gran reinado, cuando no las señoritas del colegio de Saint-Cyr que regentaba Madame de Maintenon, el poeta se cuide muy bien de presentar una tragedia que no atente al equilibrio de aquellas complicadas y empolvadas pelucas. De suerte que en lugar de la verdadera tragedia lo que se veía obligado a producir no era sino un sucedáneo carente de componentes nocivos y sobrecogedores (una especie de teatro descafeinado), depuración que llevó a cabo tanto con el verbo como con ciertas particularidades temáticas que bien pueden constituir la esencia misma de la tragedia. Es revelador cómo justifica en su Prefacio la transformación que introduce en su Phèdre: J’ai même pris soin de la rendre un peu moins odieuse qu’elle n’est dans les tragédies des anciens, où elle se résout d’elle-même – 68 – à accuser Hippolyte. J’ai cru que la calomnie avait quelque chose de trop bas et de trop noire pour la mettre dans la bouche d’une princesse qui a d’ailleurs des sentiments si nobles et si vertueux. Cette bassesse m’a paru plus convenable à une nourrice, qui pouvait avoir des inclinations plus serviles, et qui néanmoins n’entreprend cette fausse accusation que pour sauver la vie et l’honneur de sa maitresse. Phèdre n’y donne les mains que parce qu’elle est dans une agitation d’esprit qui la met hors d’elle-même; et elle vient un moment après dans le dessein de justifier l’innocence et de déclarer la vérité. Hippolyte est accusé, dans Euripide et dans Sénèque, d’avoir en effet violé sa belle-mère: «vim corpus tulit». Mais il n’est ici accusé que d’en avoir eu le dessein. J’ai voulu épargner à Thésée une confusion qui l’aurait pu rendre moins agréable aux spectateurs.5 5. «Incluso me cuidé de hacerla un poco menos odiosa de lo que es en las tragedias clásicas, donde se resuelve acusar a Hipólito. Creí que la calumnia tenía algo de demasiado bajo y oscuro para ponerlo en boca de una princesa que, además, tiene sentimientos tan nobles y virtuosos. Esta bajeza me pareció más adecuada para una nodriza, que podría tener inclinaciones más serviles y que, sin embargo, solo emprende esta falsa acusación para salvar la vida y el honor de su ama. Fedra solo le da la mano porque está en un estado de agitación que la pone fuera de sí; y ella regresa un momento después con el propósito de justificar la inocencia y declarar la verdad. Hipólito es acusado, en Eurípides y en Séneca, de haber violado a su suegra: “tomó el cuerpo”. Pero aquí solo se le acusa de haber tenido ese propósito. Quería evitar a Teseo una confusión que lo podría haber hecho menos agradable para los espectadores». Extracto del Prefacio de Fedra, tragedia de Racine estrenada en 1677. – 69 – Nadie se imagina a un verdadero trágico atento y frenado por el protocolo saint-cyrien. ¿Habría tenido tantos remilgos si en lugar de dirigirse a aquel público lo hubiera hecho al del Globe o La Corrala? Porque en la tragedia no puede estar ausente una cierta brutalidad que no solo introduce en la escena el poder soberano de las pasiones y las fuerzas que no aceptan ninguna clase de protocolo sino que con frecuencia es la portadora del verbo más expresivo y escalofriante: el «echadle fuera y que olfatee su camino hacia Dover», de Regan a Gloster, tras haberle sacado los ojos;6 o la cizaña de Yago en el espíritu del celoso Rodrigo: «y aunque habite en un clima apacible, inféctalo de moscas»;7 o la bravata de Antonio ante la última fiesta con sus compañeros de armas: «y esta noche haré que el vino rezume por sus cicatrices».8 Dentro de otro orden de cosas, pero que se emparenta con el caso Racine, confieso que adolezco de otra gran prevención —de orden sentimental, tal vez— contra la literatura francesa, contra su carácter galante, como diría Brunetière. Tengo para mí que una buena parte de la novela francesa, con numerosas excepciones —e insisto en lo de numerosas— ronda constantemente (alimentándose y atormentándose con él) el tema del infausto femenino, como podría llamarlo. Con esto quiero decir que el tema central que informa lo más considerable de la novela francesa es el de la joven que muere o desaparece en la flor de la edad, sin 6. El rey Lear, de Shakespeare (1603). 7. Otelo, de Shakespeare (1604). 8. Antonio y Cleopatra, de Shakespeare (1607). – 70 – que se llegue a cumplir cabalmente su destino amoroso. Supongo que es un tema, como casi todos, que aparece en la noche de los tiempos medievales, que no deja de estar presente en ningún momento posterior, que resuena con insistencia a lo largo del xviii, que informa todo el romanticismo y que —repristinado, transformado y camuflado a veces— llega hasta nuestros días. Ninguno de los grandes de la novela francesa deja de tomarlo para sí y si, como consecuencia de las frecuentes saturaciones a que da lugar, el narrador se aleja de cuando en cuando de él —como aquel que busca un pequeño tornillo por el suelo y tras batir y palpar el área donde verosímilmente debe encontrarse, recorre también las vecinas con una atención más escéptica— será para volverlo a encontrar encajado en un rincón que ha pasado inadvertido en las anteriores búsquedas. E incluso me atrevo a aventurar, en la medida de mis escasos conocimientos sobre el asunto, que es posible denunciar la atracción que ejerce el tema sobre aquellos que decidida y conscientemente se apartaron de él —Flaubert, Céline, Sachs, Gracq...— pero al que, desde una trayectoria que lo ha eludido, vuelven de tanto en tanto un emocionado recuerdo, subyugados por la visión que ejerce un escollo que ha dado lugar a tanta grandeza y ha exigido tantas víctimas. En literatura el tema en sí puede ser poca cosa en comparación con la importancia que cobra su tratamiento. Es el barro del alfarero. Y sin embargo el resultado en su conjunto podría ser un museo de cerámica, pero no una pinacoteca o una armería. La constancia de una temática en una literatura le otorga un carácter no morfológico pero sí material, por se- – 71 – guir la comparación anterior; y aun cuando yo no sea muy amigo de buscar las causas de efectos muy complejos ni de conformarme con una explicación radical y única para fenómenos de muy diversos caracteres, una cierta concordancia de ideas me lleva a suponer que el parámetro del infausto femenino es en buena medida responsable de que en la literatura francesa tanto como escasea el humor menudea la ingenuidad. La frustración de un destino amoroso y una muerte prematura constituyen, por así decirlo, el fundamento de derecho de la inútil demanda que un es desgraciado eleva a una escondida e indiferente superioridad por la pérdida de un podría-haber-sido venturoso. La demanda es noble pero ingenua y la presunción del podría-haber-sido (que si tanto le ayuda a la especie humana a reconfortarse es gracias a lo que le oculta) acostumbra a traducirse en una literatura edificante, una palabra que ahora se lleva poco y que, a primera vista, no puede casar peor con las letras de un país que, por lo menos desde el siglo xviii, ha asombrado y escandalizado a medio mundo con sus novelas libertinas, sus atentados a la moral imperante y su incesante aspiración por unas costumbres más licenciosas. Y eso, a mi modo de ver, es la primera secuela de la ingenuidad edificante; del infausto femenino a la novela del libertinaje no hay más que un paso, sin más que seguir el vector del podría-haber-sido al campo del podría-ser. Las cámaras subterráneas donde las heroínas de Sade sufren las sevicias sexuales de sus exagerados poseedores, no son sino los sótanos de las solitarias torres donde los héroes de Vigny, de Restif, de Musset, de Constant lloran la desaparición de aquellas. Basta una escalera – 72 – para encontrarse pero ninguno de los enfants du siècle 9 la desciende, por lo mismo que los extraños monjes del marqués —unos nibelungos del órgano viril— tampoco ascienden por ella. Por la vía del suspiro o por la vía del desenfreno carnal todos aspiran a una condición humana distinta que —unos de una forma y otros de otra, con diferentes caracteres— han entrevisto, han estado a punto de alcanzar o han concebido para legarla a las generaciones venideras. No es que ese elemento rousseauniano —derivado tal vez de las consecuencias del infausto femenino— sea privativo de las letras francesas pero es cierto que ha ejercido mucha menor influencia en la literatura inglesa, castellana o alemana, más atentas a las limitaciones del ser que a las ensoñaciones del podría-ser. La enorme capacidad de persuasión de que goza la literatura inglesa se deriva en buena medida de su movimiento centrípeto hacia el yo. En otras palabras, si el infausto femenino constituye un tema central de la literatura francesa y lanza al yo hacia una trayectoria centrífuga —para alcanzar con Proust su máxima ascensión, perdido ya todo afán edificante por cuanto se ha permitido explorar el podría-haber-sido desde una altura en que se ve su continuidad con el fue—, en contraste el tema de la depravación y degradación del individuo, constante de la literatura inglesa, vuelve la atención del escritor sobre un abismo sin fondo cuya inspección —más descriptiva que didáctica— se puede llevar a cabo con cualquier actitud. 9. «Niños del siglo». – 73 – *** El problema del gusto, puesto de manifiesto en el caso de Racine, lo resolví a mi manera haciendo uso de otra simplificación. El gusto es independiente de cualquier otra determinación de la conciencia y tanto más autónomo es de cualquier compromiso intelectual o moral del individuo, tanto más capaz se demuestra de suministrar lo que de él se solicita. De esta arbitraria doctrina, formulada hace unos diez años, no me he movido un pelo aun cuando su defensa me haya situado en ocasiones en lugares un poco más públicos que las páginas de un libro y en polémicas un poco más enojosas que las sostenidas conmigo mismo. Si aduzco el caso de Racine es porque me parece una prueba de peso: si aquellas categorías del pensamiento especializadas en la formación del gusto se demuestran insolventes en cuanto de las reglas generales se pretende derivar una aplicación particular ¿qué grado de confianza pueden despertar aquellas otras categorías emanadas de otra actividad, para su aplicabilidad a un campo del que nada saben? El hombre que por lo general adecua su gusto —literario o lo que sea— a otros imperativos entre los que ha encerrado su personalidad —sean sus convicciones de cualquier clase, religiosas, políticas o raciales, sean sus condiciones hereditarias o sean las directrices de sus sentimientos— hace todo lo que está en su mano para abandonar este mundo sin preocuparse de adquirir el instrumento que le proporcione el deleite de la obra de arte. Semejante subordinación es frecuente en el hombre que estima que determinada actividad del espíritu —la literatura— debe estar al servicio de otra cosa, bien porque – 74 – su moral se lo dicte así, bien porque en aras de un presunto cientifismo histórico concluya que aquella labor está determinada, voluntaria o colectivamente, por otra prioritaria. Sea cual sea el origen de esa postura, el resultado es el mismo: ese hombre cree en una instancia superior para alcanzar la cual desarrolla una actividad que solo es mediadora. E indudablemente semejante creencia le coloca de partida en una posición muy incómoda y muy endeble cuando ha de enfrentarse, en el terreno propio de esa actividad, con aquel otro sujeto que la considera y desarrolla como un fin en sí misma. Cualquiera que sea el juicio que me merecen las tragedias de Racine, hay un hecho cierto: que debidamente representadas en la Comédie-Francaise durante tres siglos han hecho las delicias de un público culto y devoto, que en ningún momento ha dejado desierto el patio de butacas. Lo mismo cabe decir de la tradición escénica inglesa, mucho más intensa y extensa todavía, ya que no solo las representaciones teatrales sino también los textos clásicos —lo que es tal vez más importante— siguen constituyendo una fuente de entretenimiento para el público. No se puede decir lo mismo de nuestros clásicos que —sea porque nuestro público está mal preparado o sea porque suministran muy poco goce— a duras penas y de tarde en tarde son capaces de levantar un telón. A eso me refería cuando hablaba de la reducción universitaria de su clientela; yo no sé de ninguna tradición escénica española (si se exceptúan las representaciones novembrinas de Don Juan Tenorio) y no encuentro en las manifestaciones de nuestros cronistas nada que se pueda emparentar a esa herencia – 75 – que Proust recibió y revivió contemplando a la En este libro traté de Réjane. indagar la razón por En este libro traté de la cual desapareció indagar la razón por la del castellano el cual desapareció del casGrand Style para tellano el Grand Style para dar paso al dar paso al costumbriscostumbrismo. mo. Supongo que la razón es muy compleja y controvertible; pero el hecho está ahí y los clásicos castellanos relegados a la universidad. Con frecuencia se piensa que el Grand Style era el precio más barato para obtener el Quijote, una pieza que vale por todo lo demás y que justifica toda la mediocridad que le circunda. Semejante manera de pensar, más propia para la Bolsa que para la Academia, no es más que un ardid un tanto turbio para menospreciar la pérdida. Porque ¿hasta qué punto un estilo literario para ser vigente y nacional tiene que ser monopolista? ¿Es que Racine desplazó a Molière? ¿Es que alguien en París llegó a considerarlos incompatibles? En nuestro país al parecer sí, a juzgar por las muestras que nos han llegado y que han venido a demostrar, por el lado más inofensivo y gratuito, nuestra acreditada tendencia a la intolerancia. La vida del intolerante es miserable, engañosa y sórdida, lo mismo para el individuo que para el estilo. Y aquella afición que se apoderó del país, más o menos contemporánea con la llegada de los Borbones, se había de conformar con unas letras que —para el gusto moderno— tienen más de empachosas que de otra cosa. – 76 – Tal vez la falta de verdadero alimento fue lo que redujo nuestro estómago, lo que hace que nuestro cuerpo colectivo tolere mal los platos fuertes. Febrero, 1973. – 77 – « La fureur de la plupart des Français, c’est d’avoir de l’esprit; et la fureur de ceux qui veulent avoir de l’esprit, c’est de faire des livres.1 Montesquieu 1. «La pasión de la mayoría de los franceses es tener ingenio; y la pasión de los que quieren tener ingenio es hacer libros». Extracto de la obra Lettres persanes, de Montesquieu (1721). I. INTRODUCCIÓN Busqué un vínculo con el que hilvanar y agrupar ciertos comentarios que habían surgido de unas cuantas lecturas elegidas tan solo a partir de una predilección, y me encontré metido en un atolladero. Más tarde me convencí de que para producirme con un poco de rigor tenía que arrancar de más abajo y empezar por el estudio de un principio común que, una vez metido en harina, no podía ser otro que el de la intención. Allí paré poco rato porque mi falta de erudición y de solvencia me incapacitaron para permanecer en un lugar tan sacrosanto y exquisito; sin embargo, una cosa deduje de aquella breve estancia, y es que el estudio de la intención en sí se aparta un tanto de la función descriptiva y didáctica que en verdad constituye la esencia de toda crítica; y que si ese estudio arroja o puede arrojar cierta luz sobre el valor y la génesis de la obra de arte será en la medida en que la intención del artista se aparta de la normalidad de conducta, de las reacciones estereotipadas y de las posiciones de doctrina. De no ser así la conducta del artista no es muy distinta de la del hombre común y por consiguiente el crítico, a sabiendas – 79 – de que aquella será tratada con más generalidad, claridad y economía dentro de otra disciplina, debe centrar su atención sobre aquellos procesos y modalidades mediante los cuales aquella intención toma cuerpo de naturaleza en la obra de arte. Cabe decir que desde el Renacimiento el libro concentra y resume todas las intenciones del hombre de letras. En general su vida no se estima fructífera si, a la postre, no se condensa en una serie de volúmenes que constituyen para el autor su mejor razón de ser y su más venerado objeto de culto. Nuestra cultura mantiene en torno al libro una especie de fetichismo que, con frecuencia, raya en la idolatría: es el mayor exponente del saber, el tabernáculo de la obra de arte y, desde el punto de vista de mucha gente —incluidos todos los escritores—, un instrumento de gigantesco poder. El hombre de letras sabe —en mayor medida que otro artista cualquiera— que la publicación de su obra hace trascender su condición con la adquisición de ciertos atributos de extensión y perpetuidad. No solo confía en él, sino que le atribuye un poder que nadie será capaz de limitar y acotar, disperso en mil ejemplares ocultos que siguen su curso silencioso hasta los rincones más imprevistos, alumbrados instantáneamente por su propia luz. Porque su confianza, su convicción y su saber, al tiempo que se ubicua y multiplica, se defiende y magnifica, tras haber desdoblado su personalidad y subrogado su voluntad, con la misma obediencia con que un ejército de fanáticos toma las armas para defender la enseñanza y la fe de un profeta provinciano. Pues bien, de todos los libros que han de jalonar la carrera del hombre de letras ninguno va a tener una significación tan especial como ese primero que debe llevar su nombre al público. Es un se- – 80 – gundo nacimiento más que una profesión de votos. Solo a partir del momento en que su nombre es en cierto modo público puede el escritor dedicarse al perfeccionamiento de su arte y a la forja de una carrera literaria condenada al crecimiento fetal si no ve la luz de la calle ni goza del consenso de la opinión. Son los momentos más difíciles: un sinnúmero de criaturas no es capaz de sobrevivir al parto. Cuando ese primer libro del que tanto se espera no logra vencer la indiferencia del público, el escritor pasa por la prueba más dura de su nueva existencia. La crisis de vocación, la pérdida de la confianza, el menosprecio a la opinión dominante y la hipócrita renuncia a la gloria nacen de pruebas de esa índole; suele ser tan fuerte —y tan frecuente— que el autor despechado, haciendo uso del universal pretexto de la incomprensión, antes acostumbra a retirar su confianza de aquel público a quien dirigía sus esfuerzos que a reconocer la futilidad de su invención. No cabe una reacción más grotesca, no cabe escuchar —de quien de una u otra manera ha elegido una profesión dedicada al público— un lamento más Hay que reconocer contradictorio y vergonque para el escritor, zoso que el de ese escritor como para el desafectado que una vez comerciante, publicó un libro «al que el cliente acostumbra no se ha dado la impora tener razón. Que la tancia que merece». Pahistoria se ocupe de sando por alto ciertos —y desmentir el juicio aún muchos— casos de contemporáneo es excepción hay que recootro cantar. nocer que para el escritor, – 81 – como para el comerciante, el cliente acostumbra a tener razón. Que la historia se ocupe de desmentir el juicio contemporáneo es otro cantar; el escritor que se propone vivir del favor del cliente debe ponerse a sí mismo la obligación de recrearle y complacerle, y de facilitarle una educación que por la transformación del gusto le haya de permitir la degustación honrada de la obra de arte. Lo último que puede hacer es refugiarse en el ignorado juicio de una historia cuyos fallos, por supuesto, deben ser para él más imprevisibles que los del público en cuyo seno vive. Así pues, el primer objeto concreto que se propone la vocación literaria, una vez que se ha adueñado de la voluntad, es la publicación de un libro. Y el procedimiento que el escritor novel considera más eficaz y radical para lograrlo acostumbra a ser la invención de una obra nueva, original y singular que vaya a ocupar por derecho propio un puesto que ha permanecido vacío en el universo superpoblado de los libros. Así pues, la obra primeriza se concibe más como un vacío que como otra cosa, una especie de hueco que incomprensiblemente ha quedado inocupado por una muchedumbre que se anticipó en el tiempo. Existía hace años toda una corriente estética y una moda crítica que, sintiéndose muy seguras con la palabra epifanía, venían a propugnar todo un sistema de valores, puramente abstractos, para definir la obra de arte a partir del descubrimiento de tal vacío y prescindir de todos aquellos tradicionales que desde siempre habían puesto el acento sobre los modos de hacer. Pero ese punto de arranque, que tan fácilmente se puede enlazar con el estudio de la intención, si no está apoyado en una base erudita tan a menudo extraña a la verdadera afición del crítico, está llamada a perderse en un laberinto – 82 – de hipótesis psicológicas que tiene muy poco que ver con la función de la exégesis. Muy raras veces el hombre de letras —y no digamos el juvenil o el primerizo— llega al descubrimiento de ese vacío mediante un conocimiento concienzudo de la multitud que le ha precedido y entre la que debe encajar su obra. Toda originalidad es por esencia relativa, una característica de la obra por la que se destaca dentro del campo donde se sitúa y que, por consiguiente, precisa de un conocimiento previo y lo más riguroso posible de esa muchedumbre entre la que debe situarse y en la que debe destacar. La vocación literaria acostumbra a anticiparse a tal conocimiento —para el cual, generalmente no basta una vida— y es responsable, en múltiples ocasiones, de tantos fracasos e impaciencias, tantos sinsabores y desengaños del hombre que, creyendo ser original, vino a la postre a descubrir que lo que quiso decir había sido dicho ya, con más gracia, economía y oportunidad, por aquel maestro a quien no quiso leer a su debido tiempo. Pero la vocación es responsable sin duda de otras muchas cosas que es preciso perdonar y olvidar en gracia de ser el motor de arranque que pone en marcha una carrera literaria que casi siempre se inicia sin grandes conocimientos ni —por ende— mucho juicio crítico, con una considerable falta de escrúpulos y una fuerte dosis de desvergüenza. La primera visión del vacío de un escritor espoleado por la vocación, de un hombre que desconoce a la muchedumbre, ha de ser por fuerza muy compleja. Uno se pregunta por ese procedimiento que le permite acertar. Tiene que ser en todos los sentidos misterioso, manifiestamente misterioso, si gracias a él pue- – 83 – de saber lo que es nuevo sin conocer lo viejo, saber lo que es original aun desconociendo todo lo que es común y es capaz de descubrir —y aún deslindar— un vacío aun cuando es ciego para todo lo que está lleno. Ciertos enigmas de esta índole se resuelven con gran soltura haciendo uso de una palabra que funciona como un comodín: la inspiración. Si un escritor acierta, aun partiendo de una ignorancia sublime, se dice que ha estado inspirado y el caso queda resuelto. La cosa no me convence si no se me explica antes dónde reside la fuerza de esa inspiración, cómo es capaz de abreviar lo que el estudio y el conocimiento difieren, qué virtud tiene para conducir con firmeza y seguridad, a un escritor ciego, a través de una muchedumbre apiñada, a un lugar solitario, virginal y apacible. La luz de la inspiración sirve, al parecer, para revelar algo nuevo e insólito que, debidamente tratado, elaborado y dimensionado, se convierte en obra de arte. Pero esa luz puede depender tanto de las facultades del artista como de la clase de campo que tiene que alumbrar. A más oscuro ese campo menos cantidad de luz es necesaria para que los misterios que se esconden en aquel salten a la vista; y viceversa, el universo literario está constituido por una miríada de Edades Doradas y Siglos de las Luces en los que el foco más potente ya no será susceptible de descubrir nada nuevo. Existe, por consiguiente, una ley de oposición entre la fuerza de la inspiración y la luz propia del campo que alumbra que se resuelve, por así decirlo, en un equilibrio entre la masa y las proporciones de la nueva obra y la cohesión que reina en el espacio que ha desalojado. Arrastrado por la metáfora anterior —y de forma un tanto precipitada—, me atrevo a señalar algo – 84 – sobre lo que más tarde he de volver: la luz de la inspiración y la luz del campo que alumbra tienen un punto de parentesco y son en cierto modo homogéneas. La naturaleza de la una está condicionada por la otra, en la medida por lo menos en que por el hecho de ser luz son también oscuridad. Yo no creo que la luz de la inspiración sea capaz de descubrir ningún hueco porque la inspiración le es dada a un escritor solo cuando posee un estilo o cuando hace suyo un estilo previo. No creo, por consiguiente, que con la sola ayuda de la inspiración se puede crear un estilo: creo más bien que ese hueco del que antes hablé no es nunca un estilo sino un tema arrinconado, desdeñado u olvidado por un estilo previo con que el escritor novel voluntaria o involuntariamente inicia su carrera. Espoleado por una vocación que todavía no ha sabido encontrar el espacio donde desarrollarse, ese hombre vive desazonado, perplejo y atormentado por vivir en un mundo al que le falta algo: ese algo es su obra, la que ha de saturar los huecos y dar plena forma al medio que le rodea. Es posible que en el origen del impulso creador exista un deseo de paz consigo mismo, una necesidad de tranquilizar el alma en aquella dirección en la que su instinto y su sensibilidad se aúnan para evidenciar, exagerar y transformar en acicate doloroso esa imagen de un mundo incompleto que la voluntad ha decidido colmatar y perfeccionar con unos materiales que sus facultades no son capaces de suministrarle todavía. Mientras se prolongue ese estado de cosas —a lo largo de una serie de sensaciones esporádicas e infinitesimales hallazgos que por no poderse incrustar en una solución y un contexto general solo sirven para mantener la confianza en la – 85 – vocación— el hombre de letras se verá condenado a esa agitada quietud del navío que, con todas las máquinas en marcha y sujetas las amarras, zumba sobre el agua quieta en espera de una orden del puente de mando. Rara vez le es dada al hombre de letras la inmensa fortuna del tema original; las dos hermosas volutas con que Alberti2 resolvió en Santa María Novella el vacío de la fachada creado, en ausencia de las torres, por el desnivel entre la nave central y las laterales representa una especie de problema y de solución de trazado que con muy poca frecuencia se reproduce en el curso de una obra literaria. Muy al contrario, la obra literaria, en un principio, carece de cláusulas y problemas porque no es nada; toda ella es un problema creado por una vocación cuya tarea inicial no es otra que la invención —más que el descubrimiento— de un vacío que se pueda solucionar después, con mayor o menor fortuna, con un artificio específico. La paradoja es tanto más notable por cuanto ese artificio tampoco existe previamente, sino que se tiene que inventar progresivamente y en reciprocidad con los contornos de un hueco que evoluciona con él, a partir de un primer momento de confianza. Para mayor inri esa confianza del escritor no suele ser ni ilimitada ni eterna: antes bien, parece cosa precaria, volátil, de vida corta y accidentada si no vienen en su ayuda el consenso y la aprobación externas. En algunas desgraciadas ocasiones, antes de rematar la obra que había de engendrar esa segunda vida el escri2. Leon Battista Alberti (1404-1472): arquitecto, secretario papal, matemático y humanista del Renacimiento italiano. – 86 – tor descubre que el hueco donde pensaba edificar su monumento se halla dignamente ocupado por una persona de crédito y solvencia; que la vena de su inspiración fue captada y aprovechada unos cuantos años antes y que las imágenes y giros que ha creído de su invención no son sino reminiscencias de una memoria engañosa y zalamera. Y, sin embargo, pese a todo ello, lo único cierto entre tanta ruina y tanto desengaño es aquel sentimiento de imperfección que destila el mundo que le rodea, puesto de manifiesto por la evidencia de la vocación y utilizado por ella —a partir de una inquietud— para dirigir sus pasos en aquella dirección donde el arte se extiende por una confusión de terrenos vagos que están reclamando su afán ordenador. La segunda paradoja —y quizá la más grave— es que aquella inquietud no es más que un sentimiento que nace de una percepción por lo general falsa. Es decir, que será falsa o verdadera solo a posteriori, cuando la obra de arte que nace de ella venga a demostrar con su presencia que allí, efectivamente, había un vacío. Porque por lo común el escritor novel se deja conducir por el instinto más que por el conocimiento; y es el instinto —o la vocación, que en ciertos momentos se confunden para distanciarse y diferenciarse después, en los días de gloria— el que le susurra y convence que está incompleto un mundo que desconoce. Por eso su trayectoria normal se inicia casi siempre con una conciencia malsana que lo empuja a creer y enjuiciar antes que a deleitarse; cuyo afán de lectura está dictado menos por el placer o por el apetito puro de saber que por el deseo vehemente de alcanzar cuanto antes los confines de la literatura a fin de explorar aquellas zonas desiertas donde podrá plantar – 87 – su bandera. En su propia educación y en su propio saber están escondidas, por tanto, esa superficialidad y esa premura del hombre que pasa la vista sobre un montón de papeles solamente para comprobar que allí no se encuentra lo que anda buscando. Suelen ser años de lecturas voraces y nada discriminativas, con la atención puesta en lo único que le interesa y que, lo quiera o no, le han de transformar en lo que va a ser por espacio de unos cuantos años: un sabio de lo que no existe y un erudito que conoce mucho mejor lo que no está hecho que lo que está escrito. Con todo y con eso, ese cultivo apresurado va transformando poco a poco la naturaleza y la intención original; a medida que va conociendo a los clásicos su entusiasmo por lo no existente empieza a decaer y va cobrando, en cambio, envergadura un cierto gusto por las cosas que se han dicho y por las formas como se han dicho; aun cuando prevalece la vocación (y aquel sentimiento de inquietud), la lectura y el conocimiento alteran el concepto de su propia necesidad; el mundo se va haciendo más completo, los huecos no son tan grandes ni tan numerosos como en un principio se había presumido y las fuentes de la inspiración se hacen más menguadas y esporádicas, porque aquellas caudalosas que han servido para fertilizar las vegas más fértiles han sido ya exhaustivamente aprovechadas. Entre tales contradicciones el lenguaje del novel se hace, ciertamente, más depurado pero ¿de qué sirve un lenguaje depurado si de su mente solo salen pensamientos anacrónicos? Tengo para mí que con mucha frecuencia el escritor empieza a depurarse a partir del momento en que —para dejar abierto un – 88 – portillo al conocimiento del mundo que por más completo se hace más duro de conocer— deja entrar una gran dosis de incertidumbre en sus opiniones y en sus doctrinas, tanto como en sus métodos de trabajo y en sus criterios estéticos se vuelve más riguroso y exigente. Cuando al dogmatismo de la juventud sucede la vacilación y al entusiasmo la pesadumbre y a la fe el escepticismo, se puede afirmar que entonces el escritor se encuentra en la mejor posición para emprender y juzgar su obra con arreglo a un gusto dictado por el conocimiento y las leyes de una literatura que disfruta y paladea. Cuando vuelve sobre sus posiciones juveniles para renunciar a aquel énfasis ridículo y aquella búsqueda afanosa de la originalidad; cuando no rechaza por doctrina los cánones clásicos, sino que sabe enfrentarse a ellos con otros de concordante validez, y cuando, para ser fiel a ellos, necesita abjurar de una moralidad aprendida y precoz, seguramente se halla en trance de culminar su carrera literaria, cualquiera que sea el fruto de su trabajo. Con independencia del sentido social de su responsabilidad existe y suscribe una responsabilidad hacia las letras de la que tiene que rendir cuentas solo ante sí mismo. Y en la medida en que su vocación estaba dictada o había sido provocada por un íntimo sentimiento de insatisfacción, solo podrá alcanzar la madurez cuando sea capaz de limpiar su conciencia de aquella doblez que le indujo, por un desconocimiento anticipado, a imaginar un mundo incompleto para justificar una visión precoz. En una cierta medida el escritor maduro se diferencia de aquellos que no han alcanzado esa condición —incluido él mis- – 89 – mo en un momento anterior— en que su obra se distancia de su persona; existe un cierto dogmatismo juvenil que solo el largo proceso de maduración es capaz de extirpar y cuyos vicios están tanto más arraigados en la persona cuanto mayor fue la rapidez y la evidencia con que fueron adquiridos en aquellos años primeros. El escritor que no logra madurar ni desprenderse de ellos no solo se encuentra encadenado, al cabo de los años, a un proceso que no tiene solución, sino que si por incapacidad o cobardía no se decide a romper la crisálida de sus visiones juveniles se ve obligado a consumirse dentro de ellas para que le sorprenda la muerte sin haber superado el estado de ninfa. *** «Me propongo escribir la crónica moral de mi generación ante los sucesos del 48», escribía Flaubert a una amiga suya en 1864 refiriéndose a L’éducation sentimentale,3 el libro que una vez compuesto calificará de lourd bouquin.4 «Pero estoy aterrado» —hubo de añadir— «de hacer una cosa tan inútil y tan opuesta al objeto del Arte, que persigue siempre la exaltación de lo vago». Si se ponderan estas palabras, en las que ese primer sentimiento de suficiencia se puede interpretar como el exponente de graves e íntimas contradicciones, se advierte hasta qué punto el recelo del escritor —tan seguro de sus facultades— nace de la incertidumbre que le procura una elección en cierto modo firme pero desacertada. Se diría que el propio Flaubert —en efecto— se hace 3. La educación sentimental, novela de Gustave Flaubert (1869). 4. «Libro pesado». – 90 – cargo (ante una suerte de confrontación moral de su pasado con el puesto que en 1864 ocupa en el seno de las letras francesas) de una obligación contraída a lo largo de una carrera que no incluía, en principio, tal responsabilidad; la elección se convierte en compromiso como consecuencia de un proceso en parte ignorado e involuntario y cuando el vacío donde se ha de situar la obra es suministrado a la conciencia del escritor por unas vías que no tienen nada que ver con la inspiración. Es traído a colación el comentario de Flaubert porque en él, veladamente, se suscitan en rara contigüidad dos conceptos cuya correlación no es frecuente: (1) que existe una obligación moral en la obra de arte, y (2) que todo quehacer artístico es, por decirlo así, autónomo, no arbitrario. Parece en efecto que el vector que induce a Flaubert a escribir la novela de la Revolución de 18485 no se puede confundir con aquel o aquellos que engendran los recursos para llevarla a cabo. Los dos principios, sin ser forzosamente contradictorios, entran con frecuencia en fricción cuando el escritor ha alcanzado el grado profesional y cuando —en contraste con aquel joven corajudo que antes que otra cosa era un buscador de huecos— ya no es solamente él quien decide dónde se debe situar su obra, de qué debe tratar y a quién o quiénes debe referirse. La obra que ha edificado el escritor maduro pesa sobre él, y no en vano: el público que le ha aplaudido reclama y no sin exigencia; el refinamiento y la autocrítica que le han empujado hasta la gloria le han restringido también su campo de acción y prefiguran su obra futura con un condicionamiento ex5. Ibíd., p. 90. – 91 – cesivo. Entre el qué escribir y el cómo hacerlo se establece, en tales circunstancias, una diferencia categórica que solo es aprovechable para alimentar la vieja distinción escolástica entre la forma y el contenido. Pero semejante distinción pierde todo sentido en la auténtica obra de arte y solo será cierta mientras el carácter dialéctico que la informa —moralmente necesaria y estéticamente independiente— no sea superada por el escritor —seguro de sus facultades, libre en el momento de elegir sus temas y tan certero en sus fallos como para pasar por alto cualquier género de compromiso— con una síntesis artística. Cuando hablé del grado profesional me estaba refiriendo principalmente a ciertos atributos adquiridos con el éxito y la madurez que vienen a alterar, muy sustancialmente, la modalidad de su inspiración, el ejercicio de sus facultades y sus métodos de trabajo. El escritor profesional es aquel que sistemática y sustancialmente debe vivir de los frutos de su pluma y que, por consiguiente, se ve obligado a fijar su atención en aquel trabajo que le rinde mayores beneficios (íntimos y externos) y en aquella índole del mismo que suscita el mejor favor del público; un hombre que con gran frecuencia —y tanto mayor cuanto ese favor es más alto— debe pignorar su libertad para renunciar a un tipo de ensayos y aventuras que además de ser poco lucrativas pueden llegar a indisponerle con el cliente. La profesionalidad —y la madurez— son estados en los que, en comparación con los años de búsqueda, se ha invertido la posición dominante del hombre respecto de su propia obra. En aquellos era la obra la que de pronto aparece como un en-sí, escondida entre toda la muchedumbre precedente, descubierta por el escritor y alumbrada – 92 – con tan toscos medios que solo gracias a sus méritos intrínsecos puede pasar a ocupar un puesto en el orbe literario. Se diría que entonces es la propia obra —valiosa por su propia e insólita singularidad— la que hace al escritor novel quien, no muy sobrado de artificios ni experto en la dicción, debe limitarse a sacarla a la luz tal como la vio, con la mayor economía posible y, a fin de no alterar con una inventiva discutible la unidad y brillo del descubrimiento, con el más grave laconismo. No vale la pena entrar en un análisis detallado de la complicada mecánica, distinta en cada caso, a que da lugar la relación del escritor con su obra; pero sí quiero poner el acento una vez más sobre el hecho de que un descubrimiento afortunado, un sentido de la economía expresiva, un propósito de brevedad o de laconismo es lo que acostumbra a poner en marcha el funcionamiento de un buen escritor novel. Después, a partir del primer ejercicio, el escritor comprende que para seguir adelante tiene que dedicarse al pulimento de la dicción y a la forja de un estilo, convencido de que su carrera no se puede cimentar sobre las veleidades de la inspiración y la varia fortuna de los descubrimientos, sino sobre aquellos otros valores no solo más sólidos sino más controlados y sujetos a su voluntad. Esa decisión es importante; quizá la única firme y valiosa que puede tomar por cuanto la experiencia le vendrá a demostrar que aquellos premios gratuitos (los descubrimientos, la inspiración) solamente son concedidos a quien posee un estilo. La madurez supone casi siempre un estilo porque es el estado que comienza con la decisión de abandonar la búsqueda del vacío para dedicarse al pulimiento de la herramienta. Y el hombre maduro lo es tanto más – 93 – cuanto no necesita de los descubrimientos; más bien los rechaza ya que es capaz, de ahora en adelante, de concebir cualquier obra como un puro problema técnico o como el ejercicio de unas facultades acrisoladas. Sus temas ya no serán tan originales, ni siquiera nuevos, ni —quizá— actuales en ese sentido periodístico del término; derivará su oficio hacia aquellos otros eternos a los que —supremo orgullo de una carrera laureada— será capaz de dar nuevo brillo con las delicias de un estilo único y depurado. No solo ya no ve huecos desapercibidos, filones inexplotados o zonas vírgenes sino que ni los busca ni cree en ellos, porque el mundo ha dejado de ser incompleto para un hombre que lo ha colmatado con su obra precedente y que, por obligación pública, se ha tenido que asomar a la mayoría de sus paisajes y escudriñar los rincones más sombríos. Ya no le mueve la comezón ni la inquietud, sino que, tranquilo y regocijado, contempla esa vastedad por donde su estilo se puede explayar sin limitaciones, como por esa habitación repleta de trastos viejos muchos de los cuales pueden cobrar nuevo brillo e inesperado interés con algo de talento y un poco de gusto. Resumiendo esas dos posturas extremas cabe decir que durante los años de aprendizaje, dentro del binomio que ambos forman, es la obra quien tira del escritor remolón para arrastrarle hacia su deber. En la madurez, por el contrario, es el escritor quien tira de la obra, como quien tira de un trasto arrinconado del que asoma solo un brillo sugerente, sepultado y oculto entre un montón de antiguallas. ¿Cuál es el papel de la inspiración en una carrera que evoluciona entre esos dos momentos? ¿En qué medida y en qué suerte – 94 – sufre una transformación paralela? Inversamente ¿cuál es la libertad del escritor frente a su obra, en uno y otro campo? ¿Cuál es, también, la evolución de esa libertad? Afortunadamente tales preguntas tienen un número muy amplio de respuestas, muchas de las cuales —si no todas— han sido contestadas desde aquel primer momento en que el hombre tuvo el capricho de empuñar un instrumento para dirigirse por escrito a otro al que no conocía y a conciencia de que no le conocería jamás. Pero existe una limitación a la que —decididamente— no quiero sustraerme: y es la demarcación de tales preguntas —y las posibles respuestas— en el terreno constituido por el escritor y su obra, con independencia del tercer protagonista de la comedia, el público. Los escritores griegos de la época helenística acostumbraban a designar la inspiración con el término entusiasmo (en-theusiasmos, literalmente endiosamiento) sin duda queriendo indicar con ello que la cosa tenía una raíz divina. Todavía la imagen más cabal que conservamos —en ese almacén de la memoria donde los conceptos se archivan por las estampas que les representan— del escritor inspirado es la de ese hombre boquiabierto que, con la péndola en el aire, recibe el soplo divino a través de una ventana. Se trata en cierto modo de una variante del estado de gracia, ese regalo del cielo que el escritor recibe cuando se Todavía hoy la hace merecedor a él. Toinspiración se davía hoy la inspiración relaciona con un se relaciona, a través de regalo divino. aquel vínculo, con la pu- – 95 – reza y la inocencia del alma y con cierto ímpetu juvenil y cierto entusiasmo religioso que, en contraste con la sabiduría y el escolasticismo de las edades maduras, parecen más aptos y mejor dispuestos para atraer y recabar las gracias divinas. En el término entusiasmo —entiendo yo—, además del regalo de la gracia, está implícita cierta trascendencia de la condición humana a través de una participación en los atributos divinos y de una comunicación más directa que la usual con la propia divinidad. Tal es el endiosamiento. De acuerdo con todas las leyendas el propio verbo tiene su origen también en un acto de gracia por cuanto es el regalo que los dioses entregan al hombre para ayudarle a conocerlos, ensalzarlos y temerlos. Pero con independencia del logos el hombre es capaz de adentrar en el conocimiento de la divinidad por una vía menos intelectual, esto es, por una impresión directa (estética) y una visión total más perfecta (ascesis). Ambas derivan de la misma palabra, aisthesis, que en su sentido más estricto parece que se refiere solamente a la percepción, aunque en él hay sin duda una referencia inevitable al punto de vista. La visión o la percepción más perfecta (y por tanto más estética, más perceptiva) es la total, es decir, la divina, la que por conocer todas y cada una de las partes del universo no necesita del logos para relacionarlas. De igual manera el escritor inspirado (entusiasta o endiosado) es quien por disponer de una visión más amplia que la usual, es capaz de describir y ensalzar el mundo con más precisión, generalidad y firmeza que los hombres dedicados al estudio. El concepto helenístico de la inspiración permaneció poco menos que inalterado —condenando y silenciando la respuesta – 96 – a las anteriores preguntas y sobreseyendo la investigación acerca de las libertades del escritor— hasta la llegada del romanticismo. Aun conservando y dando por buenas la relación dinámica entre el escritor y la divinidad, la llegada de las nuevas creencias y la amortización de los viejos sistemas de doctrina obligará al pensamiento a abrir de nuevo el sumario y a interrogarse sobre aquellas regiones del espíritu donde se debe buscar y situar el estado de gracia. Al idealismo romántico no le fue difícil la sustitución porque le bastó con un cambio de palabras y un voto de solidaridad, un aplauso unánime a favor de la Historia. Sin embargo esa transformación vino a poner a punto una visión de la inspiración menos teologal, más íntima y psicológica, por así decirlo, que hoy en día sigue siendo válida para todos aquellos que resuelven sus problemas con una palabra mágica, elevada al rango de divinidad, con la aplicación sistemática de la mayúscula. Yo empero me veo obligado a buscarme el paliativo local de esa palabra que me resuelva de todo lo que ella me resuelve, pero sin concederle el uso de la mayúscula y que, en este caso concreto, sea capaz de proporcionar al escritor esa visión más amplia y directa y esa trascendencia de su condición, sin tener que recurrir al soplo divino. Yo adelanto ya mi proposición: el estilo proporciona el estado de gracia; a mi modo de ver, y a falta de otro término más específico, es preciso buscar en el estilo esa región del espíritu que, tras haber desahuciado a los dioses que la habitaban, se ve en la necesidad de subrogar sus funciones para proporcionar al escritor una vía evidente de conocimiento, independiente y casi trascendente a ciertas funciones del intelecto, que le faculte para una descrip- – 97 – ción cabal del mundo y que, en definitiva, es capaz de suministrar cualquier género de respuesta a las preguntas que en otra ocasión el escritor elevaba a la divinidad. *** El propósito de Flaubert puede ser utilizado como ejemplo palmario de una voluntad estética y descriptiva carente de inspiración; de un quehacer literario que el escritor se impone a sí mismo a partir de unas convicciones y obligaciones estrictamente profesionales. Y sin embargo, más que el presunto agotamiento de la inspiración, estimo que el exceso de confianza en sus propias facultades y la seguridad y estabilidad de un estilo son las amenazas más graves que se ciernen sobre el proyecto literario de un hombre que ha alcanzado el grado de madurez. En última esencia la diferencia que en la dinámica de sus relaciones se establece entre él y su obra, en las dos etapas que caracterizan los extremos de su carrera, tiene una traducción moral que determina por otro lado su conducta y que influye decisivamente sobre su labor. Esa complicada relación entre autor y obra tiene también un cierto nivel moral que afecta a su voluntad más que a cualquier otra potencia del alma y por encima del cual el proyecto literario en ciernes se presenta con los colores inconfundibles de un deber. Pero el sentido y la significación de tal deber se alteran sustancialmente a lo largo de su carrera, transformando una compulsión en un compromiso o, por homogeneizar las palabras, un compromiso consigo mismo en un compromiso con terceros. Entre esas dos modalidades del imperativo cabe hacer la misma distinción que entre la obra de fortuna y la obra de estilo, sin pa- – 98 – rarse a analizar o reseñar las esotéricas diferencias que existen entre las obras y los hombres cuyos primeros pasos han sido dictados por la voluntad o por una especie de estilo innato que los pensadores del tiempo de Lessing gustaban de suponer en el verdadero poeta. Si se entiende por compromiso toda y cualquier clase de relación moral entre el autor y la obra es preciso reconocer que cuanto más ligero sea, cuanto más simple esa relación y menos dominante el vínculo que los une, más cerca nos hemos de encontrar de la catalogación de un trabajo definido con la vista puesta en un código no moral. Cabe pensar que en el nivel moral hay dos clases o, mejor dicho, dos etapas distintas del deber: la que nace con la obra —compulsión— y la que es anterior a ella —compromiso—. La primera nos lleva directamente al principio de autonomía de la obra de arte por lo que siempre será discutible cualquier interrogación acerca de la moralidad de la obra de arte, fuente original de todo el deber. Solo cuando existe el compromiso se encuentra el escritor colocado ante una elección. Cuando hablaba de las razones «puramente profesionales» que empujaron a Flaubert a escribir L’éducation sentimentale 6 no podía menos de pensar en su profunda enajenación y en el alto grado de insatisfacción (no incertidumbre) con que debía contemplar sus propios progresos en una obra que, impulsada por su inercia, sujeta a sus más rígidas reglas y aherrojada en una disciplina intransigente, parecía alejarse definitivamente de esas ideales e hiperbóreas costas donde se cultiva «la exaltación de lo vago». Yo creo que al proponerse escribir la crónica de un mo6. Flaubert. Óp. cit., p. 90. – 99 – mento y de una generación parisina partía de una elección previa y bastarda que había sin duda de satisfacer los compromisos adquiridos por su posición en el mundo de las letras pero que en ningún modo estaba dictada y definida con la nitidez que caracteriza a la obra de arte. Si el carácter perentorio de la misma —capaz de violar cualquier otro compromiso y de pasar por alto, incluso, las inclinaciones previas y doctrinarias— con frecuencia acarrea la destrucción de un viejo deber para aspirar al nacimiento de uno nuevo, es preciso suponer que —para emparentarlo una vez más con el estado de gracia— un acto de la inspiración tiene una estructura diferente de la de un acto de la voluntad. En otras palabras, la inspiración solo puede surgir en el seno de un estilo, pero no en un clima donde la intención ha quedado encerrada entre los paréntesis de la voluntad (como cabría pensar con rigor escolástico), sino más bien como reacción al silencio impuesto por esa voluntad que no se ha decidido entre varios compromisos y que no ha logrado poner en movimiento el mecanismo de una conducta cuyo objeto no ha visto claro. No hay duda, empero, de que, tras muchos años de meditación y recopilación de datos, cuando al fin Flaubert arrancó a escribir su voluntad debía de ser firme, el objeto de su trabajo estaba claramente definido y sus facultades de narrador habían alcanzado el punto de madurez suficiente como para abordar el proyecto con confianza y serenidad de espíritu. Y, para mayor abundamiento, con el sentido del deber y su responsabilidad de escritor plenamente satisfechos por la naturaleza de una labor que nunca podría ser tildada de caprichosa. No hay en ello la menor contradicción, pero sí puede haber una escisión: cumplidos aquellos requisitos, – 100 – todo un sector moral del individuo —definido frente a la sociedad, quizá— puede estar satisfecho; pero todo otro sector, moral también, dictado exclusivamente por la naturaleza misteriosa de la obra, puede estar disgustado consigo mismo sin que le valga para nada la satisfacción anterior. En este segundo sector, el de la moralidad de la obra, es donde se establece la contradicción: no solo no le es bastante la satisfacción de los compromisos, sino que el disgusto que le procura el incumplimiento de la compulsión nace de una actividad no moral que solo resuelta con arreglo a un código de otra índole es capaz de acallar el conjunto de sus inquietudes. De forma que es posible que la inspiración sea —y habrá que verlo con más detalle— aquel acto de la voluntad del escritor más alejado de su conciencia que —en ocasiones— la voluntad se encarga de sancionar en tanto una conciencia exclusivista se niega a concederle el visto bueno. Cuando me imagino al viejo y sabio Flaubert haciendo progresos en la novela del 48,7 esforzándose por hacer interesante lo vulgar y por dar emoción a las decepcionantes relaciones del joven Moreau con Mme. Arnoux no puedo menos de pensar en la nostalgia que debía invadirle al comparar un trabajo tan moral, tan necesario, tan agrio y tan concienzudo con aquella soltura, lucidez y —en cierto modo— libertad de acción que fue capaz de permitirse y demostrar en la crónica de la Bovary.8 La relación moral del escritor con su obra lleva siempre aparejado el problema de su libertad. Tal tema, cuyo estudio a partir 7. Flaubert. Óp. cit., p. 90. 8. Madame Bovary, novela de Flaubert, escrita entre 1851 y 1856 y publicada en 1857. – 101 – de las perspectivas culturales, sociológicas y estéticas se ha llevado a cabo en todos los niveles, es susceptible de un tratamiento dentro de la sociedad restringida constituida por esas dos únicas personas, escritor y obra. Pero aquí no hay sociedad ni individuo, la persona se convierte en estado tanto como el estado se transforma en individuo porque ambas personas, durante su gestación y a través de su interdependencia, se subrogan mutuamente las modalidades de su ser para constituir una unidad dialéctica de orden diferente. ¿Quién es el sujeto y quién el objeto? ¿Dónde está la voluntad y dónde el acto? ¿Es el estilo tan solo una modalidad individual —y quizá la única— de su libertad? ¿Coincide pues el campo de libertad con los límites del estilo? En ciertos casos aislados en los que rezuma el problema de la libertad frente a la obra de arte es posible arrojar alguna luz sobre las zonas oscuras de una conducta muy singular. La voluntad de un escritor, la voluntad social o la voluntad de estilo, pueden llegar a ser opresivas y tomar forma en el cuerpo de una obra que adquiere la envergadura de un otro yo, o de un estado. A veces el resultado es contradictorio e inexplicable dentro del esquema teórico definido por una sociedad restringida; a veces el escritor abandona voluntariamente un estilo en el que ha alcanzado la libertad para retroceder hacia un punto más bajo en el nivel de su evolución en el cual la libertad se entiende más como un apetito de su persona que como una modalidad de su obra. Lo normal es lo usual: se dirá que el escritor que ha dedicado su vida a la confección de una obra rigurosa y singular ha de sentirse al fin satisfecho cuando esta ha cobrado su propia lógica, su propio estilo y su propia voluntad para dictarle, de manera inequívoca – 102 – y no ambigua, su justo formato. Y sin embargo, hay casos —muy raros— en que se manifiesta un fenómeno de rebelión contra ese dictado, una especie de vuelta a los años de búsqueda y de renuncia al academicismo; parece como si abrumado por una voluntad tan firme que ya no es capaz de reconocer como suya, aun sometiéndose a muchas determinantes, vela por conservar un área inexpugnable de una libertad no despersonalizada a fin de demostrar —a sí mismo o al público— que sigue siendo el dueño de sus actos y que está todavía lejos de dejarse enredar en su propia maraña. Puede ser un momento de cansancio, un hartazgo o —lo que es más sugestivo— un deseo de sacudirse las reglas que él supo imponer, como esa frecuente fascinación por la anarquía o por la corrupción, ese deseo de trascender por la destrucción el orden estético que en un momento buscó pero que en otro le ha esclavizado. En el seno de una obra armoniosa, lúcida y lógica, se oye a veces una voz de protesta contra ese mismo orden, una voz de acentos y timbres muy personales que escuchada con atención nos viene a decir qué frágil y qué insatisfactorio puede ser para el propio creador el orden de su universo. – 103 – « ¡Vosotros, servidores Iniciados del Templo de la Sabiduría de los grandes dioses Osiris e Isis! Con alma pura os anuncio que la asamblea de hoy es de las más importantes de nuestra era. La flauta mágica, W. A. Mozart II. INSPIRACIÓN, PROBABILIDAD, FASCINACIÓN La mercancía que suministra la inspiración acostumbra a ser breve, circunstancial y en muchos casos incompleta. Su extensión se limita a unas pocas palabras y, a lo sumo, a ciertas insinuaciones que en cuanto materia prima que el escritor debe elaborar, analizar, formalizar, se presentan más como problemas que como soluciones. Haciendo uso una vez más de la analogía de la gracia es preciso concluir que el soplo divino solo lo recibe el escritor que se halla en estado de gracia, un estado en cierto modo traspuesto que al tiempo que le despierta una sensibilidad y una receptividad hacia el mensaje de las alturas le embarga un cierto número de facultades que se demuestran innecesarias en ese acto. El lenguaje del soplo viene por tanto a coincidir con esa polaridad especial que el escritor debe sufrir en semejante trance; si ese estado viene a coincidir con el estilo, fácil es concluir que el mensaje inspirado viene siempre dictado en la forma que hace posible tal trance. Pero ese trance, los escritores místicos lo han demostrado, se puede prolongar hasta el punto de no salir nunca de él a lo largo de una vida dedicada a las letras. El ejemplo – 105 – más simple, rico y rotundo de un estilo en permanente trance es el del Antiguo Testamento, el que emplea Jehová para dirigirse a sus siervos: Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: «Abraham, Abraham». Y él respondió: «Heme aquí».9 Es difícil imaginar un lenguaje distinto para lograr una más cabal representación del clima de obediencia y servidumbre, de la simplicidad del reflejo con que el siervo, con el cuchillo en el aire, responde con su voz al ángel de Dios más automáticamente que el recluta grita: «Presente» al sargento que pasa la lista. Se diría que el imperativo de la doctrina trasciende al terreno verbal y que la narración, cualquiera que sea la anécdota, no admite una expresión diferente a la de las leyes y mandatos de Jehová. La uniformidad de estilo de todos los escritores del Antiguo Testamento (al menos en las versiones occidentales) está dictada por esa unidad de creencias que no les permite otra cosa que la afirmación, la constatación rasa y la renuncia voluntaria a cualquier género de investigación. A partir de ese nivel la luz de la imaginación no es otra que la luz de la fe y por eso el escritor hebreo es tan raras veces imaginativo, porque es siempre y exclusivamente religioso y conforme a una doctrina única. Le pasa un poco lo que a aquel golfillo negro de América al que un obis9. Texto extraído del libro del Génesis 22. – 106 – po preguntó si era cristiano: «No, señor, bastante tengo con ser negro». La imaginación se polariza, absorbe y satura con la revelación, única fuente de luz para comprender y describir el mundo que rodea al israelita. Las mismas palabras y las mismas formas imperativas que emplea Jehová para conducir y hacerse oír por sus siervos son utilizadas por ellos para narrar unos hechos en los que, al dictado de la revelación, no hay nada que inventar. Es más, bajo esa luz toda invención y todo escarceo imaginativo ha de ser por fuerza blasfemo porque la grandeza del mundo que creó Dios se basta para cantar su gloria. No existe el misterio, en el sentido griego de la realidad oculta y reservada a los happy few,10 se renuncia a la sutilidad, al juego de luces y sombras y toda descripción se resuelve en una enumeración. No existen, dentro de ese esquema, más que dos posibles faltas que a la postre no tienen más que una sola raíz: porque toda desobediencia es ceguera y todo descarriado un necio al que Jehová, en cualquier momento, puede conducir al buen camino con solo retirar su providencia y mostrarle la magnitud de su poder. En algún momento, cuando el amor de Jehová por su siervo se corresponde con la fortaleza de este, tratará de persuadirle; nada me parece tan revelador de la simplicidad que anida en el corazón del israelita como el examen de los métodos de persuasión que utilizan unos para con otros. En el libro de Job se encuentra una de las pocas páginas donde se describe el alma judía 10. «Pocos felices». – 107 – cuando se mueve en diversos niveles y se agita en medio de la incertidumbre: Sabed ahora que Dios me ha trastornado y traído en derredor su red sobre mí. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído; daré voces y no habrá juicio.11 Al término de la conversación entre los tres amigos, que han iniciado para convencer al anciano de su error y que todos prolongan infructuosamente porque en ningún momento se deciden a renunciar a las razones de que partieron, interviene Jehová, un poco impacientado por la incompetencia y la falta de dialéctica de sus doctrinos, para dirigirse a Job: Yo te preguntaré y hazme saber tú: ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas?12 11. Libro de Job. 12. Ibíd., p. 108. – 108 – Para zanjar la cuestión Jehová recurre a la técnica del examen, a la confrontación directa de su siervo con su ignorancia e incompetencia. En la dialéctica israelita el origen del mundo, la fundación de la tierra, se emplea siempre como última ratio dado que el único misterio es el de la creación y la inteligencia solo le puede servir al hombre para deducir de la contemplación de la naturaleza la voluntad y la magnitud del acto divino. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente?13 Para ser más explícito y para no dejar lugar a dudas Jehová se dedica a refrescar la memoria de Job sobre la grandeza de la naturaleza y la consiguiente potencia de su gesto. Le habla del Behemot, el rinoceronte: ... al cual hice contigo y come hierba como un buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su fortaleza en el ombligo de su vientre. Su cola mueve como un cedro...14 ¿Y qué decir de la ballena? ¿Sacarás tú al leviathán con un anzuelo? Hace hervir como una olla la profunda mar. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que la mar es cana.15 13. Libro de Job. Óp. cit., p. 108. 14. Ibíd., p. 108. 15. Ibíd., p. 108. – 109 – Oído lo cual, sin más, Job levanta la cabeza con los ojos salpicados de lágrimas y responde con el más humilde arrepentimiento: Yo conozco todo lo que tú puedes, y que no hay pensamiento que se esconda para ti. Cosas que me eran ocultas y que no las sabía.16 No deja de ser sorprendente la rapidez del entendimiento de Job ante el discurso de Jehová que le lleva a la renuncia de su postura y a la inmediata comprensión de una cosa que minutos antes veía muy oscura. Y tanto más si se compara con la obstinación de la que ha hecho gala poco antes frente a las exhortaciones de sus amigos que, al decir de Jehová, «no (han) hablado por mí lo recto». Y bien, no se puede pedir más: al que se haya detenido en los discursos de Bildad, Eliphaz y Sophar el reproche de Jehová no le puede parecer más injusto. Pero lo que Jehová pretende decir es que el método de persuasión ensayado por los tres viejos es inapropiado, ya que el único, o el mejor, procedimiento para llevar a Job al buen camino es mostrarle una pizca de su poder, enseñarle los dientes. Los tres amigos trataron de hacerle ver que sin duda había un vicio en su conducta que despertó la cólera de Dios, pero Job lo niega y les responde con razones tan fuertes que les obliga a callar, poniendo en entredicho la justicia de los cielos. Jehová, en contraste, no se preocupa 16. Libro de Job. Óp. cit., p. 108. – 110 – de mencionar sus designios ni la índole de su justicia, porque le basta con emplear el lenguaje del poder que el israelita comprende a la perfección. Entonces Job ve claro: la visión del lomo del rinoceronte le basta para desterrar su incertidumbre y ver restablecido el imperio teologal, el orden de la justicia y la bienaventuranza; para él la palabra teocracia es una anfibología: el poder es sinónimo de lo divino, de lo justo y lo bienaventurado. Su desesperanza no nació de su miseria ni de las pruebas a que le sometió Dios y que supo soportar con entereza, sino del temor a que los impíos pudieran vivir en este mundo, ajenos a la cólera del cielo: Sus casas seguras de temor ni hay azote de Dios sobre ellos.17 Fue una crisis de confianza. En rigor su pecado y su desviación no fueron obra del resentimiento, como se maliciaban sus amigos, sino que a partir de un momento de debilidad perdió la confianza en Dios y hasta llegó a tener piedad de él al presumir un límite a su poder: aquel que le imponen ciertos hombres con su impiedad. Y Jehová, buen conocedor de sus sentimientos, solo se preocupa de reestablecer esa confianza y esa fe mediante una exhibición de fuerzas: ese rinoceronte y esa ballena que:18 17. Libro de Job. Óp. cit., p. 108. 18. Escrito así en el texto original de Juan Benet. – 111 – menosprecia toda cosa alta; es rey sobre todos los soberbios.19 La fábula de Job, tan deformada y mal interpretada en el mundo profano, suministra quizá el ejemplo más palmario y elocuente de una inspiración que está dictada por una creencia, ceñida a un estilo inexorable y limitada a una muy estricta concepción del universo que es, asimismo, la base del estado judío y de su legislación; no existe nada fuera de la creación divina, no existe —tampoco— la prolongación de aquel acto en el campo de la libertad humana, en las faenas del espíritu o en la búsqueda de la perfección porque todo ello se halla implícito en aquella creación original a la que es preciso volver cada vez que el siervo se descarría. El escritor judío no tiene por tanto ni que investigar ni que novelar; es el puro narrador y su función única no es otra que la de cantar la gloria y el poder de Dios para, llevando al máximo su capacidad de persuasión, mostrarlo a los ciegos y a los impíos con las mismas palabras y la misma retórica que Jehová utilizó para comunicarse con él. Semejante planteamiento, llevado con rigor, da lugar a un modo narrativo puro, un estilo cerrado, lacónico y concreto como corresponde a la labor de inventario. Y si se tiene presente cómo influyen en el creyente la tradición y la revelación divina se comprende hasta qué punto la fuente que informa el Antiguo Testamento no puede ser sino un dictado único que el cronista se debe limitar a trascribir, toda vez que le suministra no solo lo 19. Ibíd., p. 108. – 112 – que tiene que decir, sino también el cómo tiene que decirlo, esto es, el estilo particular que corresponde a la obra de Dios. No cabe, así pues, sorprenderse de que ciertas formas de dicción que por costumbre nos parecen tan usuales, sencillas e inocentes no tengan cabida en ninguno de los Libros.20 No es por casualidad el que la definición del tiempo, valga el ejemplo, adopte siempre una solución muy particular que excluye a una multitud de otras; es muy raro que un paisaje bíblico cualquiera empiece con las palabras: «Una tarde...» u otras parecidas. Y sin embargo esas dos palabras no prefiguran un estilo, ciertamente. Sin saber por qué, y por muy limitada que sea su familiaridad con los Libros, el lector reconoce y comprende que tales palabras convienen tan poco a la prosa sagrada que suenan como una blasfemia. No prefiguran un estilo, pero sí adelantan un modo narrativo y una voluntad de vaguedad, muy apta para la invención y la ficción, que el escritor hebreo repugna y soslaya. No hay en verdad mucha diferencia entre la definición del tiempo que implica la fórmula «Una tarde...» y la que trae consigo «Y aconteció...», pero no es difícil comprender que si de la primera arranca un estilo que tiende a la ficción, la segunda se corresponde con una intención dogmática y una voluntad histórica. En cualquiera de los dos casos no se trata más que de una fórmula, de escasa significación, que solo sirve para distraer la interrogante en el tiempo pero no para resolverla. Pero en el primer caso se trata de una distracción intencionada, de un puro recurso de ratero que obliga al «cliente» a apartar la vista para llevar a cabo 20. Juan Benet hace referencia a los libros del Antiguo Testamento. – 113 – su apropiación: porque con el empleo del artículo indefinido lo que hace no es otra cosa que adueñarse del tiempo, de aquella tarde que por ser una entre mil no tiene una configuración propia y que, por tanto, al ser extraída del conjunto innominado e infechado pasa a pertenecerle en toda su extensión. La indeterminación es una adopción disimulada que solo cobra su verdadero alcance cuando el narrador se decide a remodelar y rellenar la tarde de acuerdo con sus deseos, con sus situaciones, sus personajes y sus historietas. Por eso, y viceversa, cuando al narrador le conviene de entrada poner de manifiesto el carácter ficticio de su relato, lo primero que hace es echar mano a una indeterminación específica, que no deja lugar a dudas y que, en contraste, es poco menos que fruto prohibido para el historiador: Y aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño.21 La intención de verosimilitud y exactitud del acontecimiento se trastorna radicalmente si el párrafo se traduce en la forma siguiente: Un día, dos años después, tuvo Faraón un sueño. Una variante tan simple nos hace cruzar la sutil frontera que separa el modo narrativo histórico del ficticio, aquel que el escritor judío no se permitió porque jamás quiso dar a su libro otro carácter que el de la crónica verídica, nunca escrita con afán de 21. Texto extraído del libro del Génesis 41. – 114 – distracción o de amenidad sino, muy al contrario, para atraer la atención, la fe y la credulidad del lector sobre unos hechos en los que no cabía la menor incertidumbre y respecto a los cuales la menor licencia en la dicción tenía por fuerza que menoscabar la exactitud y dignidad de la crónica y contribuir a unos resultados muy distintos a aquellos que el escritor se propuso. El Antiguo Testamento tiene, hablando grosso modo, una sola intención, un solo estilo y una única fuente de inspiración de la cual bebe todo un ejército de cronistas. Pero es también el ejemplo más notorio —y es para mí lo más importante— de cómo la inspiración acostumbra a expresar su dictado en un estilo concreto, y por esa razón ha funcionado —para todas las lenguas europeas que emprendieron, a final de la Edad Media, su traducción como una empresa literaria de la mayor importancia— como un estimulante mucho más activo que cualquiera de los otros libros de la Antigüedad para la formación del gran estilo nacional. Para la ciencia retórica europea el Antiguo Testamento fue una norma de oro, algo así como las reglas de Euclides para toda la geometría ulterior, un principio válido por su dictum tanto como por su forma y sobre cuya imagen se había de trazar la estructura de un estilo capaz de recoger (y de acostumbrarse a hacerlo) todas las aspiraciones nacionales. Si se hace la distinción entre estímulo e inspiración esa costumbre, mantenida y revalidada por unos cuantos clásicos, se transforma en ley, definición y academia. Para el escritor afanado en su trabajo la distinción entre estímulo e inspiración se debe trazar, por la vía práctica, con ayuda de aquellos dictados que se traducen bien en problemas bien en – 115 – soluciones. Nunca será por consiguiente una frontera claramente definida porque cada dictado ha de participar de ambas categorías en la medida en que un trabajo fluctúa entre esos polos antagonistas. Por eso digo, salvada la distinción, que la inspiración acostumbra a suministrar soluciones. Que sean, o dejen de ser, correctas es otra cuestión. Para tratar de saberlo es menester volver a la afirmación anterior de que acaso la inspiración sea aquel gesto de la voluntad más distante de la conciencia. Yo hasta hace poco creía lo contrario, esto es, que se trataba de un acto muy particular del conocimiento y en cierto modo ajeno a la voluntad. Pero ahora estoy convencido de que es como dije al principio. La voluntad del escritor, como la de todo hombre que emprende una obra cualquiera, está trazada a partir de una determinación y suele mantenerse más o menos constante tanto a lo largo de los altibajos de su fuerza de voluntad (creada por esta pero encomendada a otros agentes) como de aquellas aptitudes para convertirla en obra que emanan de su conciencia estética. Así, la inspiración —el dictado en un lenguaje concreto— puede brotar, cuando entre los polos del escritor existe un cierto estado de tensión creado por la voluntad, con una cierta independencia respecLa inspiración to al conocimiento. No acostumbra a digo que forzosamente suministrar soluciones. tenga que aparecer a hurQue sean, o dejen de tadillas de él, sino tan ser, correctas es otra solo que es, o puede ser, cuestión. independiente de él, un – 116 – chispazo originado por una tensión a la que es ajeno, aunque la conozca; que puede caer en las zonas alumbradas por la razón tanto como en aquellas muy distantes de ella, que permanecen en sombras sujetas empero al magnetismo de la voluntad. Voluntad y razón se han hermanado para llevar adelante un proyecto; si hay una función del espíritu que requiere el empleo unánime de todas sus potencias —unidas a menudo tan íntimamente que es inútil y pueril el intento de diferenciación— esta es la ejecución de un proyecto, una cosa si cabe más difícil que la obra que seguirá, sujeta a mil contingencias extrañas al alma. En principio no cabe hablar de sorpresas en la elaboración de un plan aunque solo sea por el hecho de que todo lo que la razón extraña puede —por qué no— ser aceptable para la voluntad estética. La razón no tiene por qué tener y gozar de una capacidad de censura omnímoda y —carente de veto— puede ser obligada a interrogarse acerca de los motivos de su incomprensión hasta llegar a descubrir la índole de sus fallos. Solo después de una investigación cabal e infructuosa podrá obligar a la voluntad a renunciar a aquellos datos de su predilección —mucho más vigorosos y alentadores que los principios racionales— que no parecen obedecer a ninguna norma ni encajar dentro del contexto previo. En oposición al proyecto —que solo admite una expresión en un lenguaje resumido y sintético— la inspiración es aprehendida siempre en el lenguaje formal y —haciendo abstracción por ahora de lo que sea el estilo— no tiene dentro del contexto sino un alcance limitado. En la lírica —esa sección de la literatura que se estima, no sé por qué, hija más directa de la inspiración que cualquier otra— ese alcance es en proporción mucho mayor de- – 117 – bido a la brevedad de la composición, pero no a otra razón. Una composición lírica —ya no se puede hablar de los epigramas o de los apólogos— es la única obra literaria vigente en el momento actual que puede ser totalmente inspirada o derivada en su totalidad de un dictado de la inspiración. Un discurso inspirado —así lo entiendo yo— no es nunca mucho más que una frase simple, de estructura lineal y carente de oraciones complementarias: esto es, diez o quince palabras, a lo sumo, alrededor de un verbo, la medida óptima para la composición lírica. Tal es su cara y su cruz, su grandeza y su miseria. Se ha dicho repetidas veces que si de la lírica española (o de cualquier otra) no se hubieran conservado sino los primeros versos nuestra poesía se habría desembarazado de mucha palabrería y de mucho estorbo. Lo que hay de cierto en ello es el volumen bastante considerable de composiciones que no parecen cumplir otra función que la de servir de acompañamiento a un verso afortunado: Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escrebir22 de vos deseo vos sola lo escrebistes, yo lo leo tan solo, que aun de vos me guardo en esto.23 No se puede pedir mejor arranque..., pero resulta difícil llevar a cabo una carrera más desafortunada. Yo diría que todo el soneto de Garcilaso —tan frío, abstracto y convencional («... to22. Escrito así en el texto original de Juan Benet. 23. Extracto del soneto V, de Garcilaso de la Vega (publicado póstumamente en 1574). – 118 – mando ya la fe por presupuesto...», «... mi alma os ha cortado a su medida...»), tan falto de aliento y de pensamiento —no es ni siquiera una derivación de un primer verso afortunado que lo justifica todo: se trata más bien de una construcción, la más barata, expedita y circunstancial, en la que cobijar y preservar esa primera línea que encierra todo el valor de la composición pero que por sí misma no es estable. Este concepto de la estabilidad es importante: de la misma forma que un cuadro ha de ser rectangular, elíptico o redondo, pero cubierto en su totalidad por la pintura (aun cuando esta se prolongue con superficiales pinceladas a fin de tapar los intersticios y rellenar los rincones), una composición literaria siempre tiene que adaptarse a una forma externa dada y estable. Pero la inspiración rara vez suministra —ni siquiera en la lírica— todo el material con el que llenar la forma externa previa. Los vacíos deben, por lo general, ser rellenados con materiales producidos por el escritor por otros procedimientos (recurriendo a su astucia, a sus facultades o a su destreza) que se traducen en una división de la obra en un número de partes genéticamente diferenciadas. En esta situación hay que convenir que la inspiración actúa con doble efecto: el primero en cuanto tal, con un discurso irreprochable pero incompleto; el segundo —de acuerdo con la distinción que hice antes— como un estímulo que nace del planteamiento de un problema no resuelto, de la configuración de las zonas que se han quedado en blanco, de la prolongación temática de la incógnita, de la respuesta a una interrogante que se ha planteado en el terreno elegido por las musas pero que debe quedar zanjada en el que le es propio al escritor. – 119 – A veces, como en el soneto de Garcilaso, la inspiración solo proporciona una frase o un verso, una unidad de singular forma y brillo cuya unión al resto de la fábrica depende, de manera exclusiva, de la habilidad y la técnica del artesano. La veo otras veces, por decirlo así, disimulada entre unos materiales más groseros, casi avergonzada de su superior calidad y rodeada de una zona protectora y transitiva cuya mejor función es la de hacer posible aquella soldadura. The stars move still, time runs, the clock will strike, The devil will come, and Faustus must be damn’d O, I’ll leap up to my God! - Who pulls me down? See, see, where Christ’s blood streams in the firmament! One drop would save my soul, half a drop: ah, my Christ!24 Este fragmento de la tirada que el Fausto de Marlowe eleva al cielo antes de ser conducido a los infiernos, al final de la tragedia, puede servir de ilustración de cómo la acción de un solo verso determina, en varios niveles diferentes, la estructura y el ritmo de los demás. Lo curioso, en estos casos, es que el verso conductor no parece que en sí mismo encierra acción ni determina un movimiento. De los cinco que he citado el primero inicia un discurso que, siendo distinto a todo lo que le ha precedido, pone en movi24. «Mas giran las estrellas, pasa el tiempo,/ vendrá el diablo y Fausto se condenará./ ¡Oh! Saltaré a mi Dios. ¿Quién me sujeta?/ ¡Mira, mira cómo la sangre de Cristo fluye por el firmamento!/ solo una gota salvaría mi alma, media gota: ¡oh, Cristo!». Extracto de La tragica historia del doctor Fausto, de Christopher Marlowe (1592). Edición de Dr. Simon Bredel para la adaptación teatral de la obra, Fundación Siglo de Oro (2012). – 120 – miento el mecanismo de una inspiración que está buscando el espacio donde cobrar altura y desarrollar su vuelo. Funciona también como una interrogante, un compás de silencio antes de dar entrada al tema dramático tan simple y lacónicamente dibujado en el segundo verso en el que se sintetiza —al tiempo que se prosigue la ascensión— una situación inminente. En el tercero esa situación se complica y alcanza su máxima tensión con la introducción de dos voluntades contradictorias, el arrepentimiento y la condena, que por un instante, solo por un instante, van a mantener gracias a su antagonismo ese dramático equilibrio en el que se mueve el alma de Fausto y que solo le va a aprovechar para, con espantosa y postrera lucidez, gozar del éxtasis de lo inalcanzable antes de la irremediable y definitiva caída: mira, mira cómo la sangre de Cristo fluye por el firmamento25 La transformación de una situación estática, definida por dos actitudes antagonistas, en una voluntad contradictoria es lo que ha creado una acción dramática, que si concluye en un momento dado en la visión de una solución imposible solo se puede resolver con una invocación. Los cinco versos anteriores presentan una estructura dramática y se suceden, en miniatura, como un paradigma del cuadro general de la tragedia: los primeros a modo de preámbulo informan de una situación dramática que está a punto de hacer crisis y que se transforma en acción en el tercero. Solo el 25. «See, see, where Christ’s blood streams in the firmament!». Marlowe. Óp. cit., p. 120. – 121 – cuarto es pura visión, contemplación desapasionada de una gloria perdida que solo se puede vislumbrar en ese instante de tregua y lucidez que la providencia concede al condenado una vez que ha concluido su combate y su suerte se ha decidido en los términos de la adversidad. Quizá para hacer más negra su suerte, más insufrible su condena y más implacable su castigo el cielo le permite contemplar esa gloria que tan cerca ha estado de alcanzar y que el condenado invoca, al mismo tiempo que la magnitud de la pérdida, antes de hundirse en los abismos eternos. Dentro de ese esquema —si no inventado por el trágico griego al menos convertido por él, por vez primera, en acción dramática— el acto cuarto es el que parece completamente abierto a las posibilidades de la inspiración; cualquiera que esta sea solo tiene que sujetarse a las determinaciones muy elásticas que impone un éxtasis. Yo diría que no impone ninguna, que lo único que exige es libertad de acción y un poco de tino. El dibujo del éxtasis será tanto más eficaz cuanto más parezca una revelación porque la índole de la cosa revelada puede ser de secundaria importancia en comparación con la autenticidad de un acto que, por conPero de lo que sí me siguiente, no llega a dedoy cuenta es de que terminar la cosa. eso es una revelación Marlowe utilizó la sany que solo por la vía gre de Cristo como podía inspirada se puede haber utilizado mil cocontemplar y narrar sas diferentes. No sé muy tal fenómeno. bien lo que eso quiere decir ni qué se adelanta con – 122 – saber que esa sangre corre por el firmamento. Pero de lo que sí me doy cuenta es de que eso es una revelación y que solo por la vía inspirada se puede contemplar y narrar tal fenómeno. Desde ese punto de vista esa sangre pierde mucho de su sentido; trataré de explicar más adelante que no lo pierde sino que carece de él y que la cosa ni siquiera se puede explicar como una metáfora ni de carácter visual ni de carácter semántico. Se trata de un exponente, de la más pura composición, de un tipo de lenguaje no racional que solo se puede entender dentro de un estilo y gracias a sus categorías, que ha sabido materializar el mensaje de la inspiración porque ha logrado habilitar el campo donde desarrollarla, intangible e ininteligible. El efecto es inmediato y el resultado nunca se pone en duda porque la razón, muy astutamente, se retira prudentemente y suspende sus juicios durante la lectura de un verso dictado por la voluntad. Reconozco que se trata de un ejemplo un tanto elemental y por fuerza poco concluyente. No creo que fuera capaz de encontrar un solo ejemplo de la misma virtud en toda la poesía clásica francesa, la cual, por consiguiente, se escapa a toda la teoría anterior toda vez que no suministra la más ligera apoyatura sobre la que fundamentarla. Encontrar un solo verso de libre inspiración en una tragedia de Racine, donde la regularidad de la cadencia y la redondez del artificio parecen crear un determinismo que deja muy poco lugar a todo lo que pueda violentar las reglas y la razón del discurso, puede ser tarea muy difícil y laboriosa; tan difícil como buscar una cana en la ordenada, frondosa y rizada peluca del clásico. Pero ello tampoco puede ser suficiente para concluir que lo entendido – 123 – como inspiración está ausente en el verso de Racine. Cuando leo, Comme si, dans le fond de ce vaste édifice, Dieu cachait un vengeur armé pour son supplice,26 no puedo menos de pensar en los esfuerzos con que a veces se tenía que afanar —la peluca en la percha, los ojos cerrados y la cabeza reclinada sobre el papel, en actitud reconcentrada— para visualizar sus propias situaciones y recurrir a la inspiración para encontrar, por fuera de las reglas, una imagen picante capaz de aderezar el discurso con algo de misterio, profundidad e inquietud. Toda la debilidad del clásico —y tal vez la magnificencia del rigor— se pone de manifiesto en la sumisión voluntaria a esa regla despótica —la disciplina del metro, la regularidad de la cadencia, la lógica de los sucesos, la dorada monocromía de vocabulario— que le induce a incluir la palabra armé (al igual que el ya de Garcilaso) allá donde no hace ninguna falta. Las reglas tienen eso, exigen el cumplimiento sin siquiera interrogarse sobre su propia validez y aun a fuer de que tal cumplimiento no sirve sino para transformar lo que podía haber sido un verso en una frase versificada. Sin duda la concepción del arte del clásico —si es que no se trata de una remota convicción— no se puede permitir una licencia porque la relativa y local desvalori26. «Como si, en las profundidades de este vasto edificio,/ Dios escondiera a un vengador armado para su tormento». Extracto de la tragedia en verso Athalie, de Jean Racine (1691). – 124 – zación de la metáfora y del verso es la condición imprescindible de una economía estética que no tiene otro afán que la calidad, unidad y uniformidad del todo. Yo no creo que la diferencia entre el verso clásico ceñido a una métrica y el blank verse 27 se halle tanto en la sumisión a la regla como en la ley de reparto. Sin duda ambos tienen sus reglas que saben cumplir con mayor o menor rigor, pero la medida en que el clásico se deja transportar por una dicción poética no susceptible de corrección está dictada por la exactitud de su programa, por la liberalidad de sus formas y por su previa decisión de «no dejar nada al azar». Siempre y cuando sea posible encontrar la escala de valores con que la imagen entra a formar parte de la dicción poética, la fórmula más exacta para desentrañar la diferencia que separa ambos estilos la podría suministrar una suerte de teoría de la información. En efecto, la cantidad de información poética que suministran los versos de Racine28 es, poco más o menos, la suma regular de sus elementos. Por decirlo brevemente, no cabe esperar en el clásico una palabra fuera de lugar, una llamarada repentina, un brote de inspiración que se separa de la totalidad del texto e ilumina con tintes propios un pasaje singular... Lo suyo es en cierto modo la monotonía, la perfección de la traza y moderación del gesto, la tragedia de los elevados sentimientos en un mundo de alcurnia y grandeza en el que las pasiones solo se pueden pintar con un lenguaje solemne: 27. «Verso en blanco», «verso libre». 28. Racine. Óp. cit., p. 124. – 125 – Et, sous un front serein déguisant mes alarmes, Il fallait bien souvent se priver de ses larmes.29 Si ese tono se alcanza rara vez en el blank verse no es porque sus reglas son más suaves —sean la suavidad y la liberalidad la causa o el efecto— sino porque la información poética a lo largo del todo se suministra mediante una distribución probabilística. Tras muchas páginas de pura palabrería —información y dicción poéticas casi nulas— y cuya asimilación no se facilita por la repetición de un ritmo o por la solemnidad de un tono, de repente el poeta inglés larga su andanada inspirada en una de cuyas estrofas puede haber tanto drama y tanta pintura como en una escena o en un acto del clásico. Ya comprendo que semejante afirmación, si no está apoyada en una ciencia métrica rigurosa (cuya primera función habría de ser el restablecimiento del valor de la imagen con independencia de las reglas, los cánones y los estilos), no tiene más que un valor descriptivo y carece de todo carácter didáctico. Lo que es en verdad didáctico es mostrar dónde se produce y en qué consiste la información poética, cuál es la vía para llegar a un conocimiento cabal de la imagen poética que, como en el verso de Marlowe,30 solo se puede aislar por su propia singularidad, esto es, por su apartamiento de la regla. Pero lo que sí me importa de tal teoría es que por sí misma crea una frontera y establece un hecho diferencial entre dos cla29. «Y bajo una frente serena disfrazando mis alarmas,/ a menudo había que privarse de las lágrimas». Extracto de la tragedia en verso Phèdre, de Jean Racine (1677). 30. Marlowe. Óp. cit., p. 120. – 126 – ses de poetas: los que están dispuestos a aceptar la distribución probabilística y los que no lo están. Porque si bien la aparición de las estrofas inspiradas dentro del blank verse puede no estar sujeta a más regla que la del azar, lo que no es casual es que eso ocurra así, sino que es la consecuencia de una decisión formal y la contribución de una postura a la que el poeta se somete voluntariamente para recabar la colaboración de la gracia. Esa distribución es el resultado de una actividad que cree en algo parecido a la participación divina y tal postura solo se puede mantener en tanto en cuanto el poeta que se somete a ella lo hace convencido de que el fruto de la inspiración —antojadizo, caprichoso e irregular— es de tal ley que difícilmente puede ser corregido o mejorado con los recursos del artesano. El hombre que no duda en forjarlo de nuevo para adaptarlo a sus necesidades y encajarlo en sus cánones; el hombre que no vacila ante la vitrificación de un material tan delicado; ante la pérdida de las virtudes originales, ante el endurecimiento de la fluencia con que nació, ante el quebrantamiento de unas piezas que no se ajustan a un molde previo, ese hombre acostumbra a ser un clásico. Algún crítico ha dicho que cuando ese hombre es capaz de encajar la inspiración dentro del texto de suerte que no se rompe la unidad del todo, entonces es que se trata de un clásico francés. Sin duda se refería a la inspiración francesa y había sido víctima de un espejismo. O bien, acostumbrado a esa clase de inspiración, ya no es capaz de distinguir otra y se ha acostumbrado, como Don Quijote, a confundir los borregos con la gente de armas. Por el contrario, el poeta libre se perfila como el hombre de pocas convicciones previas y escasa afición al canon que en cam- – 127 – bio se muestra propicio a transcribir cuanto recibe sin más que pasarlo por el filtro de su conciencia estética. Cuando fascina con su distribución probabilística es porque él mismo se ha visto sujeto a tal fascinación y porque no ha encontrado —o no tiene— una razón lo bastante fuerte para subsumirla. Si esa fascinación sigue su camino y mantiene su influjo para con el lector ¿es que no ha encontrado el poeta esa meta para alcanzar la cual las reglas son solo un procedimiento? Al llegar aquí conviene tratar de estrechar y aislar los conceptos que se hallan ocultos tras unas palabras demasiado usuales; para seguir hablando de la inspiración parece necesario recalar periódicamente sobre una serie de datos concretos que poco a poco vayan perfilando su significado. Dije antes que hasta el Romanticismo o la Ilustración no se puso nunca en duda —y por tanto no se averiguó nada sobre su naturaleza— la existencia de una fuente de conocimientos y bellezas que acudía en socorro del poeta para mitigar los rigores de su carrera. Pero los poetas románticos tampoco la negaron sino que se ocuparon de discrepar acerca de la región donde estaba situada: en una memoria primorosamente conservada, único residuo de una existencia anterior al nacimiento, según Wordsworth; en una conciencia divina que anida en un mundo ideal y que solo gusta de comunicarse a través de ciertas criaturas de su predilección, como quiso creer Shelley;31 o en el mundo que se abre ante el hombre cuando 31. Juan Benet puede referirse a Percy Bysshe Shelley, escritor, ensayista y poeta romántico inglés, autor, entre otros, de Ozymandias y Oda al viento del Oeste, o a su esposa, Mary Shelley, escritora, dramaturga y ensayista inglesa, autora, entre otros, de Frankenstein. – 128 – desciende a la tumba —del brazo de Poe— y que atrae la imaginación del viajero con los paisajes más fascinantes, los destinos más penosos y los sentimientos más tristes. Solo después de 1850 la existencia de las fuentes de inspiración empezó a ponerse en duda. En verdad, existen muy buenas razones para ello. ¿Acaso la psicología ha logrado desentrañar su naturaleza y deslindar su campo operativo? ¿Existe alguna prueba de esas comunicaciones directas? ¿Existe una diferencia radical entre esas comunicaciones y las aportaciones de un trabajo metódico? – 129 – « ¿De qué serviría mi creación, si yo estuviera toda, enteramente contenida aquí? […] ¡Nelly, yo soy Heathcliff! Cumbres borrascosas, E. Brontë III. LA OFENSIVA DE 1850 Posiblemente si los propios escritores no se preocuparan, de vez en cuando, de facilitar alguna información acerca de lo que pasa entre los bastidores de su trabajo, todo esto podría caer fuera de la crítica para entrar de lleno en el terreno de las convicciones y de las preferencias. Me parece demasiado aventurado suponer que a un escritor le ha venido una idea por una vía o por otra, si él no lo confiesa y lo confirma. Pero de una u otra forma, acostumbran a confesarlo. El ataque más sólido y consistente que el siglo xix llevó a cabo contra todo género de creencias y posturas iluministas fue sin duda el de Egdar Poe, quien en la Filosofía de la composición32 llegó a afirmar que la concepción y la elaboración de un poema se desarrollan siempre mediante un proceso «exclusivamente lógico, con el rigor de un análisis matemático». El ensayo citado pretende ser una especie de demostración andarina del movi32. Filosofía de la composición, ensayo de Poe, publicado por primera vez en la revista Graham’s Magazine, de Filadelfia (1846). – 131 – miento, una explicación a posteriori de cómo su poema «El cuervo»33 había sido compuesto según el proceso lógico, a partir de unos postulados que funcionan como el cuerpo de doctrina de una ciencia rigurosa: la íntima dualidad de la Belleza y de la Muerte combinan la situación más idónea para excitar los sentimientos y elevar el alma del poeta: esa situación solo tiene un clima y un tono, la melancolía, y una representación sublime, un amor perdido. Tal cuerpo de doctrina se traduce, a lo largo del ensayo, en una complicada casuística que nos viene a demostrar que todas y cada una de las imágenes y palabras del poema obedecen a un principio de determinación dictado por las leyes de la representación lírica. En su tiempo, y entre los poetas franceses desde Beaudelaire hasta Mallarmé, la doctrina cundió y levantó si no entusiasmo al menos afinidad. La crítica anglosajona, por el contrario, receló siempre de las cualidades analíticas de Edgar Poe aplicadas a la glosa y prefirió, en ese aspecto, dejarle en la sombra hasta muy entrado el siglo xx. Yo ahora me pregunto si existió en todo el xix un solo escritor que, en mayor medida que Poe, confiara su carrera al ejercicio de unas facultades adiestradas en el tratamiento de aquella inspiración y de aquella «intuición del éxtasis» que en el campo de la poesía tan ferozmente trató de combatir. Su vida, sus doctrinas y sus opiniones están salpicadas de contradicciones; a menos que convengamos en que esa aptitud para alumbrar tantos manantiales subálveos se ha convertido, mediante un ejercicio periódico, en una facultad más del escritor (comparable a su ri33. «El cuervo», poema narrativo de Poe (1845). – 132 – queza de vocabulario, su capacidad de análisis o su sentido de la analogía), es preciso reconocer que los puntos de partida y la originalidad de las situaciones constituyen la mejor medida de la cantidad de inspiración que informa una creación literaria; así, me lo represento a veces como el hombre atenazado por sus propias facultades, adscrito a la droga de la inspiración con un vicio tan incorregible que ya no será capaz de escribir nunca dos líneas seguidas si el ángel de las dádivas se muestra reservado. No hay duda de que (si bien empezó a hacerlo no tan tardíamente como se dice) dejó de leer demasiado pronto; un hombre que demuestra tanta simpatía hacia el sabio y hacia la ciencia, tanta afición a la erudición —casi una morbosa y estéril atracción hacia ella— no habría tenido que recurrir a las extravagancias a que nos tiene acostumbrados si, a partir de un cierto momento, hubiera sabido o hubiera podido hacerse con unos conocimientos sólidos. Pero para ser fiel a su modelo lo que intenta pasar por ironía no es las más de las veces sino una estratagema con la que es capaz de encubrir la magnitud de sus lagunas y disimular su verdadera falta de erudición. No era un erudito, apenas leía a sus contemporáneos y se veía constantemente obligado a recurrir a las rentas de una educación apresurada o a las ficciones y supercherías de una fantasía desbordante. Era incapaz de mantener un cierto orden más allá de una dimensión habitual y, por encima de todo, aficionado a la especulación, equipado con unos conocimientos científicos muy rudimentarios —aunque muy por encima de los normales en un hombre de letras— y adornado con una arrogancia y un desenfado que sabía lucir con más arte que un profesor de magia, logró convencer a sus contemporáneos america- – 133 – nos y franceses de que, además de una imaginación notable, contaba con una cabeza y unos conocimientos bastantes como para poder teorizar en cualquier disciplina. Leyendo «Un descenso al Maëlstrom»34 el lector se puede convencer de que no sabía lo que era el centro de gravedad de un cuerpo y desconocía los principios más elementales de la flotación (hace en ese relato una presunta cita de la Física35 de Aristóteles que es de su invención y que lleva a pensar que jamás abrió ese libro tan distante, por su espíritu, de ser un tratado de barriles). No sabía lo que era un campo magnético y escribió media docena de cuentos informados por el magnetismo. Armado con los conocimientos que le suministraban los magazines científicos de su época, compuso nada menos que una cosmogonía con la que pretendía «superar» los sistemas de Aristóteles, Kepler, Laplace y Kant. Y lo que es más grave, en ciertas cosas los superó, qué duda cabe. Por mucho que en la dedicatoria del libro quisiera disimular la naturaleza de Eureka36 («... a los que sienten antes que a los que piensan; a los soñadores y a los que han puesto su fe en los ensueños en cuanto únicas realidades...»), en la que advirtió que el libro debía ser considerado como un «poema», lo cierto es que por su traza y su composición no puede ser considerado más que como la exposición que hace un hombre persuadido de que ha descubierto el gran secreto, un descubrimiento de alcance cósmico que obligará a dar un giro a toda la ciencia de su tiempo. 34. «Un descenso al Maëlstrom», cuento corto de Poe (1841). 35. Física, tratado de ocho libros de filosofía escritos por Aristóteles (siglo a. C.). 36. Eureka, ensayo filosófico y cosmológico de Poe (1848). – 134 – iv Lo publicó hacia 1848 y cuando un crítico anónimo se atrevió a censurar «en un trabajo científico, tal método basado solamente en el arte de las conjeturas» Poe no vaciló en coger de nuevo la pluma para replicarle acremente y defender «esa intuición que no es, a fin de cuentas, sino la convicción que nace de deducciones e inducciones cuyo proceso fue lo bastante misterioso para pasar inadvertido a nuestra conciencia, sustraerse a nuestra razón y desafiar nuestro poder expresivo». Fue sin duda esa intuición la que le permitió escribir en Eureka que «el espacio y la duración no son sino una y la misma cosa»; no creo que tal afirmación, que tendrá aún que esperar medio siglo para constituir el núcleo de una teoría coherente, se haya escrito antes de 1848 de una manera tan meridiana e imperturbable, escondida entre un sinnúmero de divagaciones anodinas. La misma intuición le sugiere la idea de interacción o «apropiación recíproca» que informa al influjo divino hacia la existencia particular de sus criaturas y la de esa visión literaria de la segunda ley de Termodinámica: «el cerramiento del espacio en el tiempo y la vuelta a la aglomeración y primera Unidad». Pues bien, un hombre capaz de partir del arte de las conjeturas para elaborar tan sabrosos y sutiles sistemas a la hora de juzgar la disciplina de la que vive —la poesía— y que mejor debe conocer por consiguiente, no vacila en renegar de la inspiración y confesarse partidario de los «métodos exclusivamente lógicos». Curiosa paradoja: cuando se trata de edificar una cosmología recurre a ese proceso inductivo que es «capaz de pasar inadvertido a la conciencia», pero llegado el momento de explicar la génesis de un poema no vacila en abandonar la doctrina de la – 135 – intuición extática para reconocerse partidario —partidario rabioso— de los procedimientos lógicos. A mí la tesis de la Filosofía de la composición37 no me convence. No digo que no haya un fondo de verdad en ella y que no sea certero el análisis que lleva a cabo. Pero creo que se trata precisamente de eso, un análisis (muy propio de un escritor que supo en «El escarabajo de oro»38 poner a la luz un procedimiento para desentramar un jeroglífico) y no una tesis: después de escribir «El cuervo» —cualquiera sabe cómo, si gracias a la lógica, al éxtasis o al alcohol— volvió sobre el poema consciente de que, al igual que con el manuscrito de «El escarabajo de oro» o la cadena de ideas del acompañante de Dupin, el proceso genético podía ser fácilmente esclarecido gracias a esa «sutil actividad intelectual capaz de desentrañar lo misterioso». Poe hacía un distingo entre el hombre ingenioso y el imaginativo: la diferencia entre ambos no radica en las facultades imaginativas sino en esa condición básica de la que carece el primero y que solo el verdadero «imaginativo» posee, la capacidad de análisis. En tal doctrina Poe parece insinuar que la imaginación, por muy fértil que sea, si no está acompañada y contrastada por la capacidad analítica no es capaz de inventar nada grande porque adolece de una cierta ceguera que le incapacita para conocer la verdadera índole de sus hallazgos. Existe por tanto una división en el hombre imaginativo, una separación casi cronológica de sus funciones. No hay duda de que cuando Poe arremete contra el hombre ingenioso 37. Poe. Óp. cit., p. 131. 38. «El escarabajo de oro», cuento de Poe publicado por primera vez en el Philadelphia Dollar Newspaper (1843). – 136 – trata solamente de poner de manifiesto la pobreza de un arte que se ha quedado a la mitad del camino; pero por idéntica razón no se puede conformar tampoco con una doctrina que revalida y magnifica el valor de una intuición extática, válida por sí misma, impermeable a conciencia e inmune a toda la artillería analítica que la mente es capaz de alinear. Desde esa perspectiva la tesis de Poe toma un cariz muy diferente. La génesis de un poema obedece a un proceso «estrictamente lógico» siempre que por lógico se quiera entender lo desentrañable, lo investigable y lo averiguable. Puestas así las cosas no cabe duda de que para que exista una investigación parece condición previa y necesaria que se dé algo «lo bastante misterioso», y no quiero, por el momento, llamarlo de otra manera porque es solo lo que tiene de enigmático lo que en rigor hace posible el ejercicio de cualquier facultad analítica. Poe vino a decir, de una manera un tanto elíptica, que el último valor de toda poesía no tiene nada de misterioso, sino que —muy al contrario— es siempre susceptible de ser demostrado y puesto de manifiesto con el «rigor de un razonamiento matemático».39 Ahora bien, por decirlo de una forma un tanto concluyente, vino a confundir las cosas y a establecer como condición genética lo que no es sino un principio básico de la crítica: porque una cosa es que se escriba un poema de acuerdo con un esquema lógico y otra cosa muy distinta es que se quiera desentrañarlo por la misma vía. No solo son distintas sino que —me parece a mí— por su oposición se complementan. En el sistema de valores y poten39. Poe. Óp. cit., p. 131. – 137 – cias de su predilección la imaginación nunca estuvo ausente; difícilmente podía estarlo ya que de otra forma la tan cacareada actividad analítica hubiera carecido de campo de acción. De esta suerte la zona de lo misterioso y lo desconocido —el reino de la imaginación— tiene un valor por sí mismo; con su especial olfato para ello Poe sabía —sin necesidad de demostrarlo a priori— que «El cuervo» era un poema enigmático —y nacido de enigmas incluso para él mismo— susceptible de ser desentramado al igual que un jeroglífico y que por tanto podía ser utilizado como modelo de ensayo para un proceso analítico que, llevado con rigor, le había de ayudar a desentrañar el auténtico y recóndito principio de la Poesía. Pues una de dos, o el poema encerraba verdaderos enigmas que garantizaban y revalidaban la veracidad y eficacia de tal investigación, o todo el montaje no era sino una superchería de prestímano que difícilmente le podía llevar al descubrimiento de cosas que no conociera de antemano. Esa búsqueda de la región donde florecen la Poesía y la Belleza ha sido una función tan secular que a la postre resalta como prueba evidente de que los hombres que se han afanado en ello la han sentido siempre situada en un paraje desconocido. Pese a toda su arrogancia pseudocientífica y su decidido propósito de una explicación lógicamente satisfactoria, Poe vino a formular, al decir del profesor Bowra, «la definición del universo de la Poesía más radical que haya florecido en toda la tradición romántica».40 La definición de una Poesía debe des40. C. M. Bowra: académico clásico inglés, crítico literario y autor, entre otros, de The Romantic Imagination (1950), al que Juan Benet hace referencia. – 138 – entenderse definitivamente de la búsqueda de la Verdad —y aquí radica su oposición a los poetas didácticos tan en boga entre 1800 y 1850 y que aún, faltos de savia pero atiborrados de dogma, florecen en nuestros días— para afanarse únicamente en la de la Belleza; la identificación de esa Belleza con una gracia celestial (supernal Loveliness) 41 cuya búsqueda «ha dado al mundo todo lo que ha sentido y comprendido como poesía». Yo no sé si el problema puramente geográfico de la localización de la región de la Belleza —el Eldorado de los poetas— alcanzó su mayor virulencia cuando la ola romántica superó su línea cresta. Pero hacia 1850 se preguntaba el escritor, con una frecuencia y una insistencia que eliminan cualquier coincidencia así como todo aspecto personal del problema, acerca de esa región que parecía distanciarse más a medida que el mundo se hacía más hosco, más industrial y más multitudinario. Creo que por aquellas fechas vivían dos personajes que no pueden ser más opuestos, por su carácter, por su doctrina, por su manera de ser, por sus gustos, por su conducta y por su puesto en el mundo de las letras: Edgar Allan Poe y Gustave Flaubert. Lo que para Poe es un programa vital y una insoslayable necesidad provocada quizá por una larga serie de desengaños —esto es, un proceso de simplificación que le lleva a situar el jardín de la bienaventuranza en el mundo que se abre al hombre más allá de la tumba (cuya evocación apenas puede llevarse a cabo con la retórica habitual, cuya demostración se 41. «Belleza suprema». – 139 – ha de hacer por la vía de la evidencia)42—, para Flaubert no es principio sino un problema técnico cuya resolución es casi imposible para el ciudadano de la metrópoli. En el primer caso los efluvios de la gracia apenas se pueden materializar sino como la aureola de ciertos personajes que gozan de una cierta irrealidad, los cuervos parlanchines y agoreros, las niñas que murieron a la orilla del mar, en olor amoroso, la sombra de Cincinato que surge entre las ruinas de la siniestra magnificencia de Roma. En el segundo, un Flaubert carente de un repertorio tan extenso y variado de espectros, en punto a vaguedad parece atormentado por esas mismas aprensiones que solo una disciplina rigurosa es capaz de conjurar. Para su dolor y para su comezón la Belleza que busca Flaubert está escondida en la ciudad, o mejor, en la ciudadanía y en la sociedad evolucionada, en las pasiones marchitas de una juventud sacudida por el terremoto del 48 y en los obsolescentes recuerdos de unos amores estériles. Dentro de ese maremágnum, a medida que se va haciendo más maduro (una afirmación gratuita, puramente cuantitativa, como la hipótesis de que el agua de mar se va haciendo más salina) va adquiriendo el sentimiento de lo difícil que resulta el aislamiento de la belleza en una ciudad donde todo es uno, donde la misma belleza se mezcla con los negocios y estos con la política, la política con la moral y la moral con la justicia, con los favores de las entretenidas y los arrebatos estudiantiles. En el ambiente intelectual de su tiempo —el mismo que aspira y preludia al cosmopolitismo de 1920— el aislamiento de la 42. «Porque la excelencia de un poema debe ser equiparada a un axioma que no tiene necesidad de ser formulado para demostrarse evidente». Poe en El principio de la poesía (N. del A.). – 140 – belleza parece un problema de laboratorio de investigación, uno de esos centros empeñados en lograr la síntesis de la urea o en aislar el flujo vital mediante métodos caseros. Son problemas que no nacen de una hipótesis sino de todo un sistema hipotético formado por una cadena de conjeturas (como diría el crítico de Poe) cada una de las cuales descansa sobre una teoría no comprobada, sin parar mientes en la posibilidad de un error intermedio o de una cadena de errores. Tal método de trabajo no puede parecer más descabellado a este hombre del siglo xx, que ya no quiere dar un paso, en materia de investigación, sin cerciorarse de la firmeza del anterior; pero entonces no era así, porque la confianza en la Ciencia era más firme... y más falsa; se presumía en primer lugar la existencia de un flujo vital que animaba a todos los componentes del cuerpo; se suponía luego que estaba alojado en una parte o en una substancia determinada que era necesario aislar y sintetizar en el laboratorio; una vez metida en el frasco tal substancia se presumía que, inoculada en un determinado organismo, había de procurarle la apetecida animación. Con un esquema tan claro y terminante se iba uno al laboratorio y se ponía a trabajar durante decenios: el resultado se puede sospechar, pero lo curioso es que la bancarrota rara vez alcanzó al esquema teórico, al sistema de pensamiento. Lo mismo ocurre con el tema de la Belleza, una sustancia que desde que el mundo es mundo se ha pretendido aislar de los cuerpos puramente bellos. Yo creo que el mismo proceso que, con ayuda de las ciencias experimentales, se ha ocupado de desacreditar los conceptos físicos y de liberarnos de la sumisión al éter, al flujo vital y al calórico, nos ha apartado definitivamente de los grandes conceptos de las ciencias del espíritu, el Bien, el Mal, la – 141 – Belleza y la Verdad. Si se sigue hablando de ellos es, porque en contraste con las físicas, no existe una ciencia experimental que se encargue de materializar el desahucio; pero el cuerpo de convicciones y creencias que los sustentaba, en gran parte idéntico al que informaba a las ciencias susceptibles de experimentación, ha muerto hace mucho para legarnos, como única manda, ese conjunto de calcinadas reliquias que de vez en cuando son desempolvadas para acompañar el proceso fúnebre de un viejo profesor. Hacia 1850 en el laboratorio de Edgar Poe se trabajaba a destajo para lograr el aislamiento de la Belleza. Resultó de ahí un conjunto de reglas evanescentes cuya aplicación, como siempre pasa con las reglas, tanto puede dar lugar a un buen poema o un buen paisaje como a una poesía de cumpleaños o a un cromo. Las mismas horas trabajaba Flaubert, convertido en sabio: mucho más analítico que Poe, en el fondo (y menos favorecido por las musas), no supo ni quiso llegar a otra conclusión que al menosprecio de todos los valores previos y las reglas fijas para centrar su atención, con carácter exclusivo, sobre aquellos procedimientos que debían conducir directamente a la elaboración de una frase bella. Él fue el primero, sin duda, que trató la prosa como un material que debe ser exclusiva y totalmente artístico, despojado de todas las reglas seductoras en apariencia, pero en realidad banales, engañosas y contaminantes. Tenía un ojo puesto —el ojo maligno— en la versificación, en todas las reglas que mediante un artificio externo y sonoro tratan de adornar al lenguaje con una calidad extra y no buscaba sino un arte, despojado de toda esa vestimenta, que lograra por sí mismo alcanzar una mucho más precisa, minuciosa y sutil perfección. Porque si la – 142 – regla es perfección también es disfraz. La prosa anterior a Flaubert no se había ocupado nunca de competir con ese disfraz ni de tratar de superarlo con unas formas y una conducta que, sin engaño aparente, lograra el mismo nivel artístico. Sin querer escribir un verso, y con una simulada indiferencia hacia esas formas literarias, no hizo sino alinear la prosa, en paridad de condiciones, en orden de batalla contra toda la versificación. Un día se verán y sabrán las consecuencias de tal combate: solo a partir de Flaubert las fuerzas del verso para poder subsistir se tendrán que pasar al campo de la prosa. Pero ahí no cesó el juego: una cosa era romper el cerco artístico que el verso ha creado en torno a la prosa, otra muy distinta y de mucha mayor envergadura, era la ocupación, sumisión o liberación de unos terrenos que hasta entonces le habían estado rindiendo vasallaje. Hay un gran número de cosas que se explican con esa frase tan suya de la «exaltación de lo vago». Un hombre tan escrupuloso, comedido y cuidadoso con el léxico difícilmente hubiera podido equivocar las palabras o dejar la definición al albur. Exaltación es la elevación de una cosa a un rango, una categoría o una posición superior a la que disfruta; o la celeSolo a partir de bración de ese aconteciFlaubert las fuerzas miento con el ornato y la del verso para poder pompa que se requieren subsistir se tendrán para crear el clima partique pasar al campo cular, para elevar el ánide la prosa. mo, etc. Y lo vago, lo que – 143 – por innominado, indefinible y vacío no parece tener, como en el caso de terrain vague,43 una propiedad sobresaliente por la que indirectamente referirse a él con la ayuda del solecismo. Así pues la exaltación de lo vago se puede traducir con bastante propiedad como aquella acción por medio de la cual se logra que tenga una propiedad aquello que en apariencia o en principio no lo tiene. Toda la trayectoria de Flaubert fue, en muy elevada medida, fiel a ese principio y disciplinada respecto a tal norma en más de un nivel: en uno primero estilístico, tal vez el más importante y notorio, al proponerse hacer de la prosa —el medio vague del lenguaje— una cosa artística de dicción y precisa en la estructura, sin necesidad de adornarla con una falsa pedrería, como será el caso de todos los preciosistas, que por querer continuarle y superarle tomaron el rábano por las hojas; en un segundo nivel como consecuencia del abandono progresivo que supo consumar de casi todos los elementos romancescos, heroicos y sagrados que hasta su tiempo constituyeron la mayor herencia de la literatura de todos los países y con los que la novela, más como un género arcaizante que como ese único en el que se va a resumir casi toda la creación literaria, se dispone a afrontar de proa la gran marejada del romanticismo. Tal abandono es patente en cualquier escalón de su carrera: entre Madame Bovary 44 y Las tentaciones de San Antonio;45 entre La educación sentimental de 1848 y la definitiva de 1869.46 Después de esa fecha ese proceso 43. «Terreno baldío». 44. Flaubert. Óp. cit., p. 101. 45. Las tentaciones de San Antonio, novela de Flaubert (1874). 46. Flaubert. Óp. cit., p. 90. – 144 – evolutivo sufre un cambio porque el progresivo abandono se convierte en absoluta renuncia a cualquier clase de ingrediente «novelesco». Las circunstancias de su vida en que escribió los Trois contes 47 y Bouvard y Pécuchet 48 son de sobra conocidas para traerlas en apoyo de esta tesis. Pero sin embargo resulta siempre sorprendente cómo un hombre, empujado por las convicciones nada más, puede malgastar tantos años y tanto talento en hacer una obra monstruosa de la que, según su propia confesión, no podía salir más que un dictionnaire de la bêtise.49 Entre el 75 y el 77 suspende momentáneamente (¡!) su enojosa e interminable redacción para dedicarse a los famosos tres cuentos. No creo que exista en toda la obra de Flaubert un ejemplo más cabal de esa simplificación y de esa depuración (dentro de una actitud que para definirla con sustantivos yo la llamaría pundonor, vergüenza, austeridad) mediante las cuales pretende llegar a la obra de arte por una vía directa, tras haber renunciado a todos los elementos que —tal vez a base de adulterarla— se traducen en un mayor interés, los novelescos. Se ha dicho que se trató solamente de una distracción, un pasatiempo momentáneo (¡!) para apartar su atención de los disgustos y sinsabores que, además de ciertas perturbaciones familiares y financieras, le procuraba la ardua confección de Bouvard et Pécuchet. No hay tal. Su correspondencia y su biografía vienen a poner de manifiesto el ahínco con que 47. Tres cuentos, conjunto formado por los relatos «Un corazón sencillo», «La leyenda de San Julián el hospitalario» y «Herodías», escritos por Flaubert entre 1875 y 1877. 48. Bouvard y Pécuchet, obra satírica de Flaubert, publicada póstumamente (1881). 49. Diccionario de lugares comunes, Flaubert, publicado póstumamente (1911). – 145 – se dedicó a ese volumen de ciento veinte páginas. «He trabajado ayer durante dieciséis horas, toda la mañana de hoy, y esta tarde, al fin, he acabado la primera página». Aquí vale decir: no sé si es mejor el remedio que la enfermedad, una página que cuesta veinte horas de trabajo. ¿Se puede escribir para distraerse precisamente de una confección ardua? Esto lo escribió en el 76 y hacía referencia a la primera página de «Un cœur simple»,50 el cuento inicial del volumen: la narración no puede ser, como su título, más simple («una Germinie Lacerteux 51 en el país de la sidra», dijo el crítico de La Nation en el momento de su aparición), más desprovista de interés y, si se quiere, más anodina. Pero es historia que viene a demostrar que entre el ideal caballeresco —vuelto a poner de moda hacia 1800— entre ese concepto de una literatura épica, elevada, romancesca y gloriosa (y tan deslumbrada por las virtudes de la estampa como aterrorizada del tedium vitae) y el ideal que informa a Flaubert, la prosa y la novela han cumplido todo un ciclo, han recorrido dos de sus cuadrantes para alcanzar un punto diametralmente opuesto —en más de un aspecto— al de partida. Lo que al iniciar la carrera era en gran medida solamente un medio (la prosa) para lograr una cosa (el relato, el interés) se ha convertido al llegar a ese punto en un fin en sí mismo: la anécdota, el interés se han convertido en un medio con el que poner de manifiesto una prosa perfecta, última meta del escritor. 50. «Un corazón sencillo». Flaubert. Óp. cit., p. 145. 51. Germinie Lacerteux, novela de Jules de Goncourt y Edmond de Goncourt (1865). – 146 – Se trata también de un proceso de evolución de la metáfora. Un proceso en el que dos sistemas de símbolos que, con independencia de su analogía tácita se emparentan y relacionan mutuamente para dar lugar a una representación, van empujándose uno al otro para transmutar su posición en el seno de la frase. Si el primer sistema es un conjunto de abstracciones mediante el cual la conciencia reconoce al sujeto, el segundo se refiere a aquel conjunto de estímulos en virtud del cual tal reconocimiento se lleva a cabo con tanta mayor propiedad, amplitud, exactitud y viveza. En el mejor estudio que conozco acerca de la nueva retórica,52 Richards explica cómo la metáfora —una desviación respecto a la dicción normal— no es más que un recurso que el lenguaje introduce —parafraseando y mimetizando su propia relación con la realidad— para explotar su versatilidad o para traer, quizá fraudulentamente, versatilidad y riqueza allá donde no hay sino aridez. Pero la metáfora, hay que hacerse eco de la célebre frase de Shelley, es el «principio omnipresente de todo lenguaje» que se sirve de las palabras nada más que como símbolos correlativos a las representaciones que constituyen el sistema primario. En la historia del Arte se ha producido un fenómeno parecido; estoy pensando en las artes metafóricas, la pintura y la literatura mayormente, como en aquellas señoras a quienes en principio nadie invitó a la fiesta pero que, por sus propias gracias y por su donaire, han acabado por adueñarse de la velada. Pero si es verdad, como asegura algún experto, que existe un instinto re52. I. A. Richards: The philosophy of Rhetoric. Oxford, 1950 (N. del A.). – 147 – presentativo en la génesis de todo arte, no es menos cierto que viene a satisfacer una necesidad que no se puede tildar de urgente porque nos hayamos acostumbrado a ella; sea como fuere, lo cierto es que en el seno de las artes metafóricas el desarrollo comienza siempre con una tendencia a poner el acento sobre las virtudes del primer sistema, el representativo, a costa de una cierta tosquedad del segundo, el de los modos de expresión, que siempre debe esperar un tanto para alcanzar el estadio de su perfeccionamiento. A la sazón, en 1850, se puede decir que la poesía, bajo el influjo de la ola romántica, ha cumplido toda una etapa de su viaje —en lo que se refiere a las lenguas europeas— en cuanto por el equilibrio y la interacción de ambos sistemas se llega a esa acotación, un tanto artificiosa, de un terreno exclusivo y propicio. En tal momento el carácter metafórico se esfuma porque ya no cabe hablar de un arte representativo; en realidad la poesía ya no representa nada, su función es puramente imaginativa, los dos sistemas se funden en uno único porque las palabras de ser símbolos de cosas pasan a ser cosas en sí mismas, con valor artístico inmanente e independiente de cualquier función de recurrencia. A partir de entonces el mundo de la poesía, el de la ultratumba, el de «Ulalume» y el de «Eleonora» y el de las brumosas Hébridas53 es un producto único de la Imaginación y del Lenguaje, confundidos en una sola categoría que a falta de otra palabra he terminado por llamar estilo. Y que, llegado ese 53. «Ulalume», «Eleonora» y «El valle de la inquietud», poemas de Allan Poe escritos entre 1843 y 1847. – 148 – momento y por la fusión de los dos sistemas, representa la única posibilidad de transformar en imágenes un mundo y un sistema espiritual que carecen de representación y al que el poeta llega por razones que no vienen al caso. De forma parecida la prosa narrativa, hacia 1870, y gracias a Flaubert más que a cualquier otro escritor, fue capaz de: primero, invertir el orden jerárquico de los dos sistemas de símbolos, y segundo, fundirlos en uno solo mediante una aproximación hacia el primer sistema de aquel representativo que había pasado a ocupar un segundo lugar. Se sabe hasta qué punto se hallaba inquieto el autor con los pormenores de una edición de lujo que había emprendido su amigo Charpentier; y cómo tal proyecto de edición se vino abajo entre otras cosas por su empeño de no tolerar otra ilustración que la simple reproducción de las obras de arte que inspiraron los cuentos que la componen: el vitral de la historia de «Saint Julien l’Hospitalier»54 y el tímpano de la puerta Norte del crucero, ambos en la catedral de Rouen. El propósito de Flaubert de trasponer a la literatura la misma intención estética que informó al vidriero o al cantero es evidente. Pero en el vidrio y en la piedra el orden jerárquico en que se suceden los dos sistemas es en cierto modo opuesto a aquel más usual en la prosa narrativa: la anécdota no es más que pretexto o un subproducto de la magnificencia y esplendores del color y la labra. Y en los Trois contes 55 ocurre también algo muy parecido, la jerarquía es la de la prosa y el pretexto es el suceso. 54. Flaubert. Óp. cit., p. 145. 55. Ibíd., p. 145. – 149 – «Un cœur simple»56 es sin duda la pintura más fiel y exacta del horizonte social y espiritual que en un momento dado se extiende ante la burguesía rural francesa, una anécdota anodina magistralmente dibujada y coloreada con pinceladas de un sabor doméstico muy particular: Felicité monta les bagages sur l’impériale, fit des recommandations au cocher, et plaça dans le coffre six pots de confiture et une douzaine des poires, avec un bouquet des violettes.57 Ese extraño fenómeno de la «inversión metafórica» parece corresponderse con notable frecuencia con un alejamiento de los ideales romancescos, una inclinación hacia los temas cotidianos que tantas veces va a desembocar en la «entrada en la taberna». ¿Es por cierto una casualidad que Velázquez y Flaubert hayan recurrido a los mismos procedimientos, a la misma temática y acaso a la misma gesta para encontrar un lenguaje más puro y simple que aquel, contaminado por los hechos heroicos? Tales ideales no podían estar ausentes en una leyenda como la de San Julián,58 una combinación vertiginosa de trasuntos caballerescos y feudales, apetitos sanguinarios, apariciones mila56. Flaubert. Óp. cit., p. 145. 57. «Felicité subió el equipaje en el imperial, hizo/ recomendaciones al conductor y colocó en el/ cofre seis frascos de mermelada y una docena de/ peras, con un ramo de violetas». Ibíd., p. 145. 58. Ibíd., p. 145. – 150 – grosas, un amor redentor, un parricidio, una huida hacia la expiación y la ascesis... Nada se hubiera prestado mejor a la prosa ditirámbica, a la cadencia del tambor, y sin embargo he aquí que Flaubert renuncia voluntariamente —y quizá malignamente— a tal oportunidad para verter la leyenda en ese lenguaje tan simple que recuerda el hierático laconismo de la primera imaginería gótica: Il s’engagea dans une troupe d’aventuriers qui passaient.59 Se pregunta uno: ¿pero qué forma es esa de narrar? ¿Quiénes eran esos aventureros? ¿Por dónde pasaban? ¿A dónde fueron? ¿Por qué no es más explícito el relato? Porque Flaubert, lo mismo que el que contó la narración en vidrios, ni quiso ni tal vez pudo serlo, coartado por una economía de espacio y un laconismo de dicción que de no ser respetados pueden acabar frustrando la intención estética de toda la obra. II s’en alla, mendiant sa vie par le monde.60 El parentesco de ese sencillo párrafo con la imagen estilizada y solitaria del luneto central es incontestable. Y al igual que cuando se lee: 59. «Se unió a una tropa de aventureros que pasaban». «Saint Julien l’Hospitalier». Flaubert. Óp. cit., p. 145. 60. «Y se marchó, a mendigar por el mundo». «Saint Julien l’Hospitalier». Ibíd., p. 145. – 151 – Julien fut ébloui d’amour, d’autant plus qu’il avait mené jusqu’alors une vie très chaste.61 no se puede menos de pensar que el viejo estaba mimetizando al artista del vidrio, la geometría de los lunetos y la iridiscencia de los cristales. Pero ese mimetismo fue solo un ardid, un procedimiento irreprochable, indiscutido y económico para llevar a cabo, con la inversión de metáfora, la jerarquización y exaltación de la prosa al pedestal más alto de los elementos de la narración. La historia de la muerte del Bautista62 es otra narración en la que todo se podía haber prodigado: pero allí solo hay pintura, estampa, un prurito de fidelidad en la reconstrucción que raya en la obsesión por el detalle y en la exactitud, en contraste con un cierto despecho hacia la magnitud de la gesta. Él mismo creía que en las entrañas de todo el suceso latía un problema racial independiente en cierto modo de su contenido religioso. De cualquier forma se cuidó de no interpretar nada y tuvo que recurrir a todo su celo y minuciosidad —más propia del erudito que del narrador— para no violar las fronteras de la vedada fantasía y respetar su famosa objetividad. Escribe a sus amigos de París para que le informen del emplazamiento exacto de Machaerous, del paisaje que la circunda, del color de las estrellas, de los nombres árabes de las constelaciones. A su íntimo Laporte le ruega que se tome el trabajo de estudiar en la Enciclopedia astronómica 61. «Julien fue deslumbrado de amor, especialmente porque había/ llevado una vida muy casta hasta entonces». «Saint Julien l’Hospitalier». Ibíd., p. 145. 62. «Hérodias». Ibíd., p. 145. – 152 – de Arago la situación y visibilidad de los planetas hacia finales de agosto y los acontecimientos estelares más importantes del comienzo de la era cristiana, solo para poder escribir más tarde: Depuis le commencement du mois, il étudiait le ciel avant de l’aube, la constellation de Persée se trouvant au zénith. Agalah se montrait à peine, Algol brillait moins, Mira-Coeti avait disparu; d’où il augurait la mort d’un homme considérable, cette nuit même, dans Machaerous.63 Hay que reconocer que el tributo que es menester pagar por tal objetividad es bastante caro —y en cierto modo inútil— porque la calidad y exactitud del párrafo por fuerza pasa desapercibido para todos los lectores profanos, incluso para los expertos que han logrado meter el diente —previamente— a la Enciclopedia de Arago. Un novelista desenfadado hubiera logrado un resultado casi equivalente si con un poco de desparpajo se hubiera decidido a violar las convenciones eruditas y adentrarse en los terrenos prohibidos de la fantasía. Pero para Flaubert una condición necesaria para que la narración alcance una dimensión artística es que, con relación a ciertos patrones, sea lo más exacta posible. He dicho exacta, no cierta. La certidumbre no es cosa que se pueda proponer fácilmente el novelista quien al decidirse 63. «Desde principios de mes, estudiaba el cielo antes del amanecer, la constelación de Perseo ya en el cenit. Agalah apenas se veía, Algol brillaba menos, Mira-Coeti había desaparecido; de donde presagió la muerte de un hombre considerable, esa misma noche en Machaerous». «Hérodias». Flaubert. Óp. cit., p. 145. – 153 – a inventar decide también, para bien o para mal, salirse fuera del campo de lo verificable para poder crear la figura de Phanuel o para, olvidándose de la cronología, recabar la presencia de Aulo Vitelio, aquel adolescente glotón e informe que no había nacido cuando fue decapitado Yaokannan. Y yo supongo que quien elige un oficio y se propone entregar al mundo un buen número de productos no verificables es porque —desinteresado del rigor objetivo y alimentado de una suerte de incertidumbre hacia el mundo que le rodea— busca en su interior una exactitud (celada y censurada por él mismo) que le guiará a la hora de nombrar las constelaciones que estudiaba Phanuel antes del amanecer: Perseo, Agalah, Mira-Coeti. Creo recordar que fue Flaubert quien afirmó que no conocía ningún género de inspiración capaz de resistir diez horas de trabajo de corrección. No hay duda de que la inspiración tiene poco o nada que ver con aquella objetividad y aquella precisión por las que tanto se afanó y si se piensa en la cantidad de trabajo que dedicaba al pulimento de su prosa (más de veinte horas por página, cuando le salía «fluido») se debe reconocer que no podía dar por bueno, sin censura ulterior, cualquiera de esos dictados que las musas acostumbran a enviar y que tan difícil enmienda acostumbran a tener. Pero la frase —que tanta fama cobró hasta convertirse en credo de los escritores didácticos— no es tanto una negación de los valores de la inspiración como una exaltación, acaso exagerada, de la función crítica. Es posible que Flaubert lo dijera con esa gran convicción y esa fe en los métodos rutinarios de trabajo que tanto fruto le dieron sin necesidad de recurrir a una inspiración que, como la ayuda a los países subdesarrollados, – 154 – solo llega a instancias de quien la solicita. Pero él no debió solicitarla nunca y tal vez por eso no se distinguió nunca ni por su riqueza de metáforas ni por la brillantez de su vocabulario. Las diez horas que bastaban para destruir cualquier clase de mensaje del más allá no eran —al parecer— suficientes para encontrar una solución menos banal a una metáfora inadecuada: L’eau, plus noire que de l’encre, courait avec furie des deux côtés du bordage.64 Si se hubiera preguntado al viejo por qué no empleó esas diez horas en buscar algo más propio que ese «más negra que la tinta», se habría visto obligado a confesar que bien lo buscó pero que no lo encontró. No quiso o ya no pudo recurrir a quien lo podía suministrar y tuvo que conformarse con lo que tenía a su alcance. No cabe argüir que en este caso se trata de una vulgaridad deseada y expresa porque con ello se contradice y aniquila el propósito de enriquecimiento (y en cierto modo abreviación) que tiene toda metáfora y que, por eso mismo, se diferencia de esa redundancia que, ciertamente, no sirve gran cosa para «dar valor a aquello que en principio no lo tiene». *** Los que quisieron edificar una Estética sobre el valioso zócalo de sus propias creaciones, a través de un análisis concienzudo y con64. «El agua, más negra aún que la tinta, corría con/ furia a ambos lados de la cubierta del barco». Flaubert. Óp. cit., p. 145. – 155 – cluyente de las convicciones con que alimentaban su propia capacidad artística, hubieron de reconocer que había que contar con una serie de fenómenos que, a lo largo de un proceso casi ignorado, adquieren sustancia literaria innegable y que no se pueden dejar de tomar en consideración por el mero hecho de que escapen al control de la conciencia. En las doctrinas de Poe y Flaubert aletea, escondido, un espíritu racionalista que pretende reducir la estética a ciertas fórmulas de uso obligatorio. La realidad no acompaña a tales simplificaciones: no creo que el Poe tan amigo del espíritu analítico recurriera nunca a un cañamazo algebraico para escribir una estancia. El Flaubert adicto a las horas de corrección no fue tampoco capaz de escribir una metáfora brillante. Me atrevo a decir que por un prurito más fuerte que sus propias convicciones no se atrevió a recurrir a toda una fuente de recursos que solícitamente acuden a la llamada de socorro del escritor pero que no caben en los esquemas teóricos de un moralista. Tal vez la única condición que las musas imponen, para hacer patente su generosidad, es un poco de fe: credulidad, inocencia, una aceptación confiada y poco inquisitiva acerca de esos dones y un criterio directo para apreciarlos en su justo valor sin necesidad de recurrir Tal vez la única a otros juicios que los del propio gusto. condición que las Siempre llego a la conmusas imponen, para clusión de que el gusto es hacer patente su una categoría del juicio generosidad, es un que funciona con bastanpoco de fe. te independencia y que se – 156 – adquiere solamente gracias a una larga familiaridad con la obra de arte sin que intervenga en su formación otra categoría distinta, por ejemplo, la lógica... Pero una vez adquirido, la obra de arte se muestra al contemplador con cierta evidencia, mediante un proceso sensible muy directo. Me atrevo a decir que fascina si por ello se quiere entender la suspensión de todo juicio que no sea el del gusto. Las musas se dirigen siempre al gusto, con un lenguaje que, diga lo que diga, siempre constituye una obra de arte: el escritor que lo recibe se deja fascinar y, en muchos casos, actúa solamente como escribano, un agente intermedio de aquella fascinación que sufrió y que ahora desea extender y transmitir a su lector. Cuando el escritor, en cambio, no acepta ese acto de fascinación y exige de sí mismo que en todos sus juicios se hallen presentes los agentes de control de la razón, no hace sino expulsar de la fiesta a la única persona que de verdad puede animarla y cuya ausencia a la larga no puede disimularse por mucha que sea su ciencia retórica. – 157 – « Nada es; si alguna cosa fuera, no se podría comprender; y si se pudiera comprender, no se podría comunicar a los demás. Gorgias de Leontinos IV. LA ENTRADA EN LA TABERNA Hay que convenir que lo que se acostumbra a llamar un estilo suele tener una raíz popular. Y resulta que el estilo —cualesquiera que sean sus tribulaciones y fortunas— muere de viejo, alejado del pueblo, encerrado en su más arruinada mansión y olvidado de sus más próximos allegados. En cierta medida eso sucede porque su momento de mayor gloria coincide con mucha frecuencia con su máximo alejamiento a las fuentes populares de donde nació; a mí me parece que existe una relación —bastante clara e investigable— entre la gloria y la distancia que le separa a sus raíces y que esa relación puede influir decisivamente en la definición de esa serie de fases —formación, esplendor, decadencia— a las que tan fácilmente nos hemos acomodado sin ocuparnos de definirlas con una cierta métrica. Tengo para mí que en una pluralidad de estilos —y en las disciplinas más alejadas unas de otras— dentro de su evolución se produce muy a menudo un punto singular que va a alterar sustancialmente su desarrollo ulterior. Sucede siempre después de su mejor momento, cuando la distancia al gusto y la predilec- – 159 – ción populares ha pasado por un máximo. Puede ser el origen o el final de ese periodo que a veces se llama manierismo, anterior a la decadencia franca, personalizado por esos hombres que sin tener nada que contar solo saben aferrarse a las formas que inventaron aquellos otros que supieron unir sus modos de expresión a todo el valor de la obra de arte. Para hablar brevemente, ese punto singular está definido —en un estilo que ha conocido la gloria— por una aproximación a las fuentes originales, por un acercamiento a las raíces y los gustos populares incluso haciendo uso de aquellas sublimadas y sofisticadas invenciones que situadas en el zenit parecen tan alejadas de la llamada expresión natural. En tal momento la epopeya, cansada tal vez de tanto héroe y tanto Olimpo, entra furtivamente en la taberna para descansar sus dilatadas pupilas con las medias luces de los interiores humildes, para volver a saborear los caldos plebeyos y regalar su oído, ensordecido por el toque de los clarines y el galope de los caballos, con las delicias de la lengua llana y los giros de la gente común. Creo oportuno señalar que lo que a mí me importa no es la fecha en que se produce ese acontecimiento porque las constantes en la evolución de los estilos me interesan menos que ciertas particularidades que, sin llegar a ser leyes, se producen con una frecuencia que por fuerza revela algo. Repito, no trato aquí de aquel estilo que nació en la taberna y allí se quedó sino de aquel otro que, habituado a un medio muy distinto, se dejó caer por allí a echar un trago. Es un paso que solo se puede explicar si existe un estado anterior de agotamiento o malestar que busca la regeneración y – 160 – vigorización de sus maneras de expresión con un régimen «natural» y una dieta sana, con el rebajamiento voluntario de sus aspiraciones y la adopción de ciertos modos llanos. Pero algo sucede siempre que viene a trastornar una decisión tan inequívoca: porque el agotamiento del estilo sublime —que induce al artista a cruzar el umbral de la taberna— no es completo, ni la renuncia absolutamente sincera, toda vez que su nueva actitud no está definida por una conducta decididamente iconoclasta. Tampoco se trata de una reacción puramente romántica (la rotura de la unidad conceptual precedente) tanto como de un cambio de aires y ambientes, un nuevo vestido, un habla más tímida, unas maneras más recoletas. Es un arrepentimiento más que una rebeldía, una conversión tan pobre de ideología como para conformarse con la pintura del nuevo ambiente con arreglo a los viejos cánones académicos. Los primeros síntomas del malestar saltan a la vista en todas esas desgraciadas intentonas de hacer extensivo un estilo que ha culminado su carrera —y que ha agotado su dicción— a una temática nueva que no le conviene: es —por ejemplo— esa permanente y disimulada idolatría que se arrastra en las letras europeas, con posterioridad a 1600, incapaces de sacudirse el peso del Grand Style nacional. Todos los personajes menores del drama, todos los buscavidas, los mendigos y los golfillos de la incipiente novela ¿hasta cuándo tendrán que esperar para arrebatar al auditorio con un lenguaje que les sea propio? Se diría que en ese punto la evolución y transformación del estilo tiene lugar en la forma menos lógica y natural: son las últimas y más altas ramificaciones del arte, en mucha mayor – 161 – medida que sus raíces, las que mantienen una apariencia de vitalidad y logran sujetarse a un tronco muerto para producir una postrera y enfermiza floración aun cuando por allí ya no corra savia alguna. Se conservará el lenguaje de las formas, en la confianza de que ese fruto tardío de un crecimiento lleno de vicisitudes podrá preservarse en medio de tanta invención caediza. En la tierra que antes pudo alimentar un tronco se plantará una multitud de esquejes raquíticos que durante breves días adornará con sus charoladas y rizadas hojas un jardín que no admite otro cultivo que el de la semilla. Se tratará de preservar el viejo y gran lenguaje y adaptarlo a una nueva temática y solo cuando esa temática se demuestre capaz de demostrar su verdadera entidad se reconocerá hasta qué punto ya no le convienen las viejas fórmulas. Se diría que —una vez más— la forma es la última en llegar a la cita del estilo. Los mendigos y taberneros ingleses, salidos todos del tronco isabelino, tendrán que esperar casi hasta 1800 para poder hablar en un lenguaje propio; esos dos siglos de espera ¿representan el preludio necesario para que la nueva temática tome el aliento necesario ante la próxima aventura? Esa entrada furtiva en la taberna parece animada de un animoso desorden que no acostumbra a ser compatible con un clasicismo que los franceses tanto gustan de comparar con el equilibrio, la moderación y la armonía y que, de ser algo, solo puede ser la culminación de una evolución progresiva. Un estilo que aspira al clasicismo cuenta con unas leyes y unas reglas antes que con unos modelos que a ciencia cierta nadie conoce; la obediencia a esas reglas y la aceptación de los límites impuestos por los prede- – 162 – cesores, la imposición de nuevos y más estrictos límites para que quede trazado, de una vez para siempre, el camino de la perfección, es lo que suele conducir al clasicismo cuyo mejor momento —como en el caso del razonamiento matemático que culmina y acaba en la demostración de la proposición— suele coincidir con su agotamiento. Después ya no quedan sino corolarios de segundo orden y, cuando más, un hallazgo intermedio de donde arrancar la próxima aventura. Pero cuando el estilo se mete en la taberna, comoquiera que se produce un rebajamiento inicial, sus valores se mueven en una escala muy diferente. Si se quiere, la aspiración es la misma, pero la escala es diferente. Es, por así decirlo, una desviación respecto a una conducta que ya se sabe a dónde lleva: esta conduce al teorema y el nuevo proceso no lleva tal vez sino a un pasatiempo o una perífrasis, una senda tortuosa que acaso desemboca en el mismo postulado popular de donde todo partió. Así pues, en contraste con el nítido perfil con que se dibuja el Grand Style es posible que la aspiración última del estilo que pasa por la taberna no esté nunca definida, y que incluso no exista porque con aquel gesto no se pretendió otra cosa que la embriaguez y la delectación en el rebajamiento. Nietzsche —que sabía algo de todo esto— habló siempre con desconfianza y sarcasmo de ese arte «que conoce tan bien sus metas que todas sus invenciones entran dentro de la categoría de lo obvio, aun lo perfecto, y cuyo análisis por ende incumbe más a la moral que a la estética».65 También fue el primero que habló del «atractivo de 65. Humano, demasiado humano, obra de Nietzsche (1878). – 163 – la imperfección... esa fuerza reveladora que tiene lo sugerido y lo no alcanzado»66 con unas palabras muy parecidas a las que empleó Pater, en su ensayo sobre Leonardo, para señalar «la fascinación por la corrupción», sin quererse adentrar en un tema tan hondo. Pues ese rebajamiento del que hablé no es más que una corrupción. Parece un capricho culinario: se trata de saber a qué sabrá un plato clásico si en su cocina se introducen unas gotas de corrupción. Pero no se puede olvidar que los ingredientes básicos son los mismos y que todo el empeño se limita a encontrar una pequeña variante de un problema resuelto en líneas generales. Por eso las posibilidades del paso por la taberna son limitadas y de corto alcance: tal vez el único resultado positivo se parezca bastante a la satisfacción del gourmet encaprichado en gustar su plato favorito con todas las salsas y guarniciones posibles, incluso los ajos más plebeyos. En el caso de Burns, un hombre al que casi siempre se ha tildado de costumbrista, no se trata solamente del rebajamiento de un estilo que de una u otra forma viene informando a la lírica inglesa hasta el final del xviii. Él intenta un abandono radical de ese estilo, una invención que —independiente de la herencia cultural— se demuestre válida por una intención más simple, por un deseo de veracidad —empastado en un fondo de beatitud— que tiene bastante que ver con ese punto de irritación con que le gusta sazonar sus poemas primerizos y más populares. Su rebajamiento —anejo sin duda a un principio moral— es algo 66. Óp. Cit., p. 163. – 164 – más que un retroceso; quiso ser una liberación y se quedó en una solución colateral —terminada en sí misma— de la que sin duda se va a beneficiar toda la lírica del xix que enlaza y mantiene el estilo culto inglés. Se refugió en un idioma vernáculo, ajeno a la tradición cultural, tanto por su cariño a las casi agonizantes baladas escocesas como para escabullirse del gravamen que un idioma tan cargado de tradiciones como el inglés impone al poeta que pretende cantar la vida apacible de los pastores, las lecheras y los taberneros de su tierra natal. Al liberarse del impuesto cultural quiso señalar un camino a seguir pero ese camino se demostró imposible para quien, embriagado del espíritu de las baladas, quiso recoger el hilo del discurso en el inglés con que le amamantaron sus padres. El estilo que pasa por la taberna utiliza el mismo ardid de la humildad formal para sugerir una veracidad que pasa a ser el primer principio de una moral estética. El asunto no puede ser más resbaladizo porque la traducción, la conversión de la escala, raras veces puede hacerse con propiedad. El Grand Style es, en más de una medida, único: el mismo para el dios como para el aventurero y para la lechera; el mismo para la traición, para el amor materno y para el martirio. La cota de referencia es única y todo lo elevada que es necesario para que un pastor se dirija a un rey y se entienda con él sin necesidad de que el monarca descienda de su sitial. Quién sabe si esa singular y elevada monotonía del estilo no tenga su origen también en el libro que más influencia ha tenido en la formación de todas las épicas nacionales: la Biblia. Esa única cota de referencia es una dimensión exagerada conscientemente. El mismo Nietzsche lo dijo sin lugar a – 165 – dudas: «El Gran Estilo nace allí donde la belleza triunfa sobre lo monstruoso».67 Todo en él, a fuer de magnificencia, roza y participa de la monstruosidad, todo se ha sacado de sus dimensiones propias para hipertrofiarlo hasta las proporciones de la epopeya. Al cruzar el umbral de la taberna se origina un problema de dimensiones porque lo que se trata es de poder introducir unos personajes sobredimensionados en un espacio reducido, apenas iluminado, con las paredes decoradas con unos cuantos jamones y unos cacharros de loza ordinaria. Hay dos medios de resolver el caso: o reducir los personajes a un tamaño más propio o agigantar el cuartucho para que se acomoden los monstruos. Pues bien, lo único que el estilo maduro sabe hacer es lo segundo: de ahí esas hermosas, impresionantes y umbrosas tabernas donde los borrachos del lugar se sientan a sus anchas para disfrutar del ocio; de ahí esos taberneros de noble apostura cortesana, esas maritornes que escancian el vino con el gesto elegante y macabro de una Judith o una Hebe y sirven una mesa a la que se sientan unos pocos labradores que meditan sosteniendo una cabeza que al mismo Aristóteles daría envidia y que cuando abren la boca con una sola sentencia producen más sabiduría que los siete de Grecia. Solo el tema ha cambiado, el espíritu que informa ese arte es idéntico al que le empujó a cantar el Olimpo y las guerras de conquista; antes pintaba corazas, ahora panes; agotado ya el tema de Numancia o del Arauca, el artista vuelve su pupila hacia Salamanca y el Tormes para sorprender a un público deslumbra67. Nietzsche. Óp. cit., p. 163. – 166 – do ante una impresión sorprendente de la realidad que mejor conoce. El ambiente de la taberna sugiere la veracidad con el ardid de la humildad de contenido. El impacto es seguro y la regeneración instantánea, aunque no prolongada, porque pronto se viene a descubrir —en cuanto el propio ambiente del rebajamiento, celoso de su propia entidad, logra articular un lenguaje propio para ponerlo en competencia a uno que le es extraño y que invade su terreno— que aquella pretendida humildad resulta una leyenda. Yo me malicio —y me faltan muchas cosas para afirmarlo de una vez— que así como la lírica, el drama y la pintura de Francia rara vez se han visto en la necesidad o se han tomado la molestia de descender los escalones de la taberna, en España —en contraste— a partir de una cierta fecha situada en el siglo xvi no se ha salido de ella sino para ir a la iglesia. La mejor prueba de ello es la vaguedad, torpeza y falta de precisión con que en nuestro país (y desde aquel siglo) es dado definir el Gran Estilo. En Inglaterra, Italia o Francia ese estilo no falla nunca, está tan definido como las cumbres de sus cordilleras e incluso con independencia de Milton, Dante y Racine. Pero en España ninguno de los grandes clásicos —esto es, los representantes reales de una grandeza lingüística nacional— coinciden en el tiempo o en la acción con ese gran estilo al que, por despecho o repugnancia, han renunciado voluntariamente para echarse en brazos el casticismo. Es cierto que en nuestra literatura no falta ese énfasis que tan cómodamente se confunde con la grandeza: ni siquiera falta el honrado intento de lograr el clasicismo castellano —al igual que el latino o el europeo— por la vía de la épica. Y no me refie- – 167 – ro, claro está, a las «Araucanas»68 y los «Bernardos»,69 que nunca he sido capaz de leer y que siempre me han parecido literatura más de encargo que de corazón. Todos los clásicos españoles, del siglo xvi en adelante, parecen alimentados de una doble fuente de sentimientos que más que procurarles riqueza y variedad les produce una suerte de enajenación que raras veces son capaces de superar; me refiero, por un lado, a un sentimiento popular y castizo que de alguna manera se entronca con lo mejor de las letras que les precedieron y, por otro, con un sentimiento nacional y heroico nacido al conjuro de las grandes empresas políticas de aquel siglo. Quizá ese segundo sentimiento no fue sino un monstruoso y artificial aparato propagandístico, una de esas enfermedades colectivas inoculadas en el cuerpo de la nación y de un pueblo que jamás había manifestado el menor afán por el cosmopolitismo, el mesianismo o la voluntad de conquista. Un pueblo que no tenía fe en las grandes aventuras políticas y espirituales que le impusieron sus gobernantes y que, en consecuencia, tuvo que sufrir una de esas sacudidas medulares con que, si quieres como si no quieres, el Estado decide despertar la conciencia del país y apoderarse de ella para sus propios fines y que —lo hemos venido a comprobar palmariamente en el siglo xx— el pueblo tiene que aceptar sin rechistar, inconsciente de la transformación que se va a operar en su propia conciencia. Un dra- 68. «La Araucana», poema épico de Alonso de Ercilla (1569). 69. «El Bernardo», poema heroico de Bernardo de Balbuena (publicado póstumamente en 1852, dos siglos después de la muerte de Balbuena). – 168 – ma como El Cisma de Inglaterra70 que el Calderón de las comedias se ve obligado a escribir, o con el más torpe oportunismo o con la más inconsciente alienación, refleja con bastante claridad el estado de un país que de la noche a la mañana se ha visto metido en camisa de once varas. Toda la literatura heroica española, desde Ercilla hasta Quintana o Pemán, no es por esa razón más que un altar a los convencionalismos, a las verdades dictadas por la autoridad competente, tan falto de vigor, tan carente de inspiración que hasta los hispanistas más celosos han preferido olvidarse de ella para cargar el acento sobre las glorias inmarcesibles de nuestro casticismo. Y sucedió lo que tenía que suceder: el sentido crítico del país, su sentido del ridículo, su aversión al arte pompier 71 y su ansia de supervivencia y preservación de las virtudes nacionales vinieron a aunarse en secreto contra un disfraz que no le convenía y contra el que era preciso, por un procedimiento metafórico, irónico y simulado, montar un unánime proceso de burla y desenmascaramiento. Como objeto de burla podía servir cualquier cosa —salvo el propio estado defendido por la censura— que a través de una conducta impersonal, autoritaria, ridícula, inoportuna e impertinente se emparentara con la representación física de la máquina estatal. Y para burlarse de él no había sino que recurrir a cualquiera de los prototipos del estado llano, los golfillos, los buscavidas, los aventureros o los escuderos. Un día los españoles tendremos que investigar en serio —y línea tras línea— hasta 70. La cisma de Inglaterra, de Pedro Calderón de la Barca (1627). 71. Arte «bombero». Es una denominación peyorativa del academicismo francés, corriente estética de la segunda mitad del siglo xix. – 169 – qué punto ese amargo Don Quijote no representa también una parábola de las vicisitudes de un Estado delirante que para llevar a cabo su insensata función redentora necesita seducir, con un señuelo pueril, a un plebeyo remolón para que le acompañe y asista pero que a la postre termina por conducirle a la vieja humilde casona, para terminar en paz sus días, rodeado de ruinas, una vez pasado el soplo de locura. Una parábola que está mucho más generalizada en nuestras letras del Siglo de Oro que lo que por lo general se piensa. En cuanto al gran estilo no le cupo otra cosa que el ser ridiculizado en público. A partir del mismo siglo todas las referencias a la gran tradición que lo informa son siempre burlescas. No puede por eso ser sorprendente que al pasar a la pintura nos encontremos con un fenómeno de idénticas características aunque conducido por manos diferentes y desarrollado también de distinta manera. Llega un momento en que solamente Velázquez pudo haber sacado a la pintura española de su constante deambular entre la iglesia y la taberna. No solo no movió un dedo para hacerlo sino que con su intervención cualquier salida se hizo imposible; y con eso pretendo llamar la atención respecto a que no hizo otra cosa que la exaltación del rebajamiento y el clasicismo de la burla cuando, al situar todas sus aspiraciones dentro del ámbito de la taberna —y a la que habrán de volver, sin tiempo para arrepentirse, todos los maestros posteriores—, del horizonte español desterró para siempre las cumbres del Olimpo. Se ha dicho con razón que el acontecimiento más decisivo de su vida fue su temprana promoción a la Corte y su casi total internamiento en el Alcázar de Madrid. De no haber mediado ese – 170 – hecho lo más probable es que Velázquez hubiera quedado en un costumbrista, un pintor de mendigos y escenas festivas, de enanos, aguadores y maritornes, como se puede colegir de sus primeros pasos y de su evidente aversión a la grandilocuencia. Quiero imaginar que de no haber sido por aquel temprano y casi repentino internamiento, además de no haber podido rebasar la frontera del costumbrismo, no se hubiera atrevido tampoco a pintar con aquel desenfado y aquel descaro. Se diría que —seguro entre los silenciosos ámbitos del Alcázar— aprovechó su inmunidad para desenmascarar a los pintores profesionales y poner a la luz pública —todo lo que la Corte tenía de público, que debía ser bien poco— los arcanos de un arte y un clan celosos de su saber. Para mí Velázquez es el primer pintor que abiertamente enseña a pintar; el primer pintor que —por sí y ante sí— decide poner fin a una larga tradición de oscurantismo artístico tan emparentado con el arte y la ciencia medievales y gracias al cual el artista goza, en el seno de la sociedad en que vive, de un renombre místico y de una reputación de mago por cuanto se le conoce por unos resultados que nadie sabe cómo se consiguen, en el secreto de un gabinete o de un obrador prohibido al profano. Un cuadro de Velázquez, además de todo lo que es, encierra un curso meridiano del arte de pintar y lo que en gran medida era hasta entonces el misterioso secreto de los maestros y los talleres celosos y reservados, Velázquez lo saca a la pública luz de los corredores del palacio con un desenfado demasiado natural para ser inexplicable. Creo advertir además que en muchos de sus retratos de corte alienta ese significativo desdén, esa zumbona satisfacción (tan patentes en el retrato del duque de Módena y en – 171 – la serie del Conde-Duque, que pueden interpretarse como el resultado de un deliberado ultraje a los maestros italianos) que le procura su traición profesional. No cabe tal estado de ánimo sino en quien, inmunizado y defendido por la protección real, podía verse libre de la competencia, el resentimiento, el rencor, la maledicencia y la hostilidad de unos colegas retrógrados que no sabían ver su obra sino bajo el prisma de la amenaza. Y si Velázquez se atrevió a dar aquel paso y a mantener flemáticamente aquella postura fue con la confianza que le procuraba la escasa publicidad que había de tener. La Corte que le protegía no se puede poner como ejemplo de mundaneidad y ello a Velázquez le dio —o le debió dar— más paz que otra cosa. Tanta que a partir de un momento de su vida ya no tuvo que preocuparse —en lo que se refiere a su quehacer y dejando aparte ciertas intrigas palaciegas que no vienen al caso— sino de la resolución de problemas técnicos de un arte que gozó del supremo don de ser despreocupado. Pero su conducta ni siquiera hoy sería normal. Las circunstancias que concurren en él, las modalidades de su talento y las particularidades de su carácter, hacen de él una figura sin paralelo. Además de reservado debió ser muy hábil porque se permitió el lujo, no eventualmente sino a lo largo de toda su vida, de no hacer una sola concesión. En su trayectoria de pintor de corte no solo no se molestó en alterar ninguno de los principios en que militaba sino que supo sublimarlos. Resulta evidente que con muy poco esfuerzo por su parte hubiera podido desviar su carrera y su conducta hacia las normales y usuales en un pintor de corte, con solo investir su misión, su trabajo y su estética con – 172 – una determinada pompa. No lo hizo así sino que —muy al contrario— pintó a los Austrias con la misma baraja de ideas con que pintó a los enanos, los aguadores y las maritornes... (también resulta extraño que se lo tolerara el rey, pero es otra cuestión que, naturalmente, no puede desembocar sino en la conclusión de que Don Felipe o no se daba cuenta de lo que pasaba en casa o era un refinado). A todo eso —yo creo— se refiere la crítica cuando dice que fue hombre de pocas ideas. A mi modo de ver indica que fue hombre de una sola idea: la que él mismo tenía de la pintura y desde ese punto de vista es justo reconocer que, en las circunstancias privilegiadas en que acertó a vivir, una sola concesión hubiera podido costar muy cara a esa idea de la pintura que él valoró por encima de cualquier otra. En lugar de perderse y contradecirse con una conducta vacilante y una multitud de posturas opuestas —que nadie es capaz de saber en qué y cuándo habrían terminado— Velázquez se dedicó a hacer la revolución desde arriba, en el silencio y las medias luces del alcázar madrileño. La nivelación del rey y el pastor —que el gran estilo siempre llevó a cabo al adoptar la cota del primero— Velázquez la invirtió para pintar a todos con el mismo patrón: a Felipe IV como a un alférez, a Baco como a un gañán y a Santo Tomás con cara de fraile castellano. El arte de la taberna —el que militó toda su vida— no suele estar respaldado ni por la doctrina ni por la tradición: nace casi siempre de una aspiración instintiva, algunas veces al socaire de una desilusión o un agotamiento, y se traduce por lo general en una narrativa muy simple que antes que otra cosa quiere ser veraz y sincera y que para conseguirlo —lo mismo que para superar su dramática frustración en – 173 – el tedium vitae— no vacila en escarnecer y minimizar los ideales de una escuela o de una tradición culta. Resulta difícil creer que cuenta con una contrapropuesta doctrinaria de la misma envergadura que la del clasicismo. Por lo general no cuenta con ninguna y no acierta sino gracias a esa constante movilidad, esa inquietante y ciega búsqueda de una belleza no apriorística que se oculta en los más sombríos e inesperados rincones y que —con Velázquez— se detiene un instante a meditar sobre esa superación del aburrimiento que arranca de una burla hacia el Olimpo. *** Yo no soy capaz de descubrir en el artista español —en el escritor, en particular— del siglo xvi en adelante, una absoluta compenetración con su país. Me he referido antes a una bastante generalizada incompatibilidad de ese hombre para con un Estado cuyas empresas nunca llegó a ver del todo claras pero que el español, celoso de su seguridad y despectivo como nadie a una formulación doctrinaria de aquella postura de disentimiento, jamás se preocupó de manifestar sino haciendo uso de aquellas metáforas y retruécanos que tan diestramente aprendió a utilizar. Yo no veo en el horizonte de nuestras letras ningún Schiller, ningún Milton, ningún Kleist, ni un Stendhal ni un Tolstoi, esos hombres que —cualquiera que sea su estatura artística— aparecen siempre fundidos en una sociedad y compenetrados con una aventura colectiva de la que extrajeron la mejor inspiración para cantar lo único que les merecía un verdadero respeto. Ni siquiera veo, a partir del siglo xvi, un espíritu semejante y superviviente de aquel que informó el Cantar de mio Cid o las Coplas de – 174 – Jorge Manrique. Veo —en contraste— un interminable desfile de figuras agazapadas, profesionales del sarcasmo y el descontento, maestros incomparables de la metáfora, de la elipsis o de la obrepción, que se han acostumbrado a vivir en un estado de sorna clandestina porque el verdadero objeto de su furor, el Estado, fue siempre tabú para ellos. En sus manos, el gran estilo (y la tradición clásica) no cumplió otra función que la de desviar el resentimiento hacia el Estado y transformarlo, por la vía del menosprecio, en una actitud estética. Semejante estado de espíritu no podía conducir sino al casticismo, una manera que se ha interpretado —y valorado— como la más genuina manifestación de la fibra nacional y que en definitiva, desde Cervantes a Larra, desde Quevedo a Unamuno, más significa una perversión, una desviación y una inhibición que una actitud conforme a un apetito natural y a un espíritu sincero. Ese menosprecio al gran estilo suele ser el primer síntoma de una actitud que intuitivamente sabe —o decide— establecer una diferencia entre lo que es nacional (estatal) y lo que es popular (natural). Como es el caso de la Biblia o de la prosa miltoniana, ese estilo con harta frecuencia se toma por oficial, patrimonio del Estado, de forma que el escritor disidente —sin estar necesariamente deseoso de vulnerar los intereses de su Estado— al no estar dispuesto a enriquecer un patrimonio ajeno se reserva sus dones para su uso exclusivo en la confianza de que el Estado nunca se rebajará a ser castizo ni se ocupará de llevar a tal terreno su competencia. El cronista de la Biblia y Cervantes se pueden contraponer como ejemplos opuestos, representantes cada uno de una posición – 175 – límite del escritor en el seno de su sociedad. El primero se funde con ella y no conoce otra inspiración que la que procede de la doctrina común. Cervantes, al ser un disidente, está mucho más alejado en la escala de oposición que el simple antagonista, quien al fin y al cabo se alimenta de la misma doctrina para interpretarla en un sentido contrario. Pero Cervantes lo último que quiere es bombear su agua del mismo pozo; no es un destructor, ni un reformador ni un moralista, ni siquiera una vox clamantis in deserto; sencillamente, se va por otro camino porque no quiere ser molestado y, para eso, lo primero que tiene que hacer es no molestar. Su actitud respecto a aquel estilo que él solamente podía haber formado fue tan decisiva como la de Velázquez. Para bien o para mal, como consecuencia de sus actitudes, España se quedó sin énfasis; fue una herencia muy complicada: lo que se perdió de grandilocuencia se ganó en sorna, lo que quedó ayuno de entusiasmo se hartó de escepticismo, todo el ímpetu se transformó en resignación, y la épica, como una pecadora arrepentida, decidió vestirse con la arpillera de la prosa y mudarse hacia la novela para cantar las gracias —ya no las glorias— de las ventas castellanas. Pero hay todavía más: entre las modestas aspiraciones que inducen a un arte a pasar por la taberna y el horizonte que se abre a una postura clasicista, hay una diferencia particular. El primero inicia siempre —luego puede rectificar— una carrera descendente, de limitada duración. El segundo es siempre una ascensión que termina donde y cuando menos se piensa. Y de nuevo aquí voy a recurrir a dos apuntes de Nietzsche, aquel hombre que en asuntos de decadencia era el más sabio de Europa. «Cuando una idea principia a aparecer por el horizonte, la temperatura – 176 – del alma en ella es muy fría. Solo poco a poco desarrolla la idea su calor para alcanzar su mayor intensidad (es decir, para producir su mayor efecto) cuando la creencia en ella va decreciendo».72 Sin duda que cuando apareció en el mercado el primer ejemplar de novela casticista, lo último en que estaba pensando su autor era en el futuro que iba a tener la moda. Tal vez ni siquiera se paró a pensar en el valor que podía tener la obra en sí tanto como el que podía desprenderse de su agresiva oposición al estilo de la academia. Porque, y no me parece preciso subrayarlo, el estilo castizo ha nacido siempre de manos cultas; por eso es un rebajamiento y por eso su trayectoria parte casi siempre de un acto de mala fe y toma, mientras permanece en tales manos, un sentido descendente. De allí no se llega nunca a un clasicismo y no se le puede, por consiguiente, homogeneizar con un estilo realmente popular que, desde su nacimiento, lleva siempre en embrión los elementos del estilo grande. Años más tarde, aquellas manos están bajo tierra, se han olvidado las razones originales, lo que fue una intemperancia se toma ahora por un acto genuino y el estilo cunde sin estar apoyado en una base crítica que sepa lo que se puede esperar de él. Con independencia de la reacción que suscitara la primera prosa castiza que afloró en el país a mí me parece evidente que el cuerpo de ideas que la engendró —o el sentimiento de hastío que la provocó— no estaban presentes cuando alcanzó su mayor influencia, es decir, cuando la falta de actualidad, la desamortización o la desaparición de un gran estilo específicamente nacional, sublimación de la voluntad expresi72. Nietzsche. Óp. cit., p. 163. – 177 – va de un Estado que ya empezaba a mostrar los estragos de su cáncer, prescribió aquel estado de sorna en que el escritor se había refugiado para disimular su antagonismo y su repugnancia a las empresas colectivas. Ahora me estoy refiriendo más al ambiente espiritual del país en los siglos xviii y xix que al de los dos precedentes y a una larga procesión de hombres que, encabezada por Diego Torres —y solo en la apariencia contaminada por la Ilustración— va a desembocar en esa generación a caballo entre dos ideas y dos siglos —Cadalso, Mor, el propio Moratín, Ponz— entroncada con los costumbristas profesionales del siglo xix. Esos hombres siempre me han dado la impresión de una tan profunda y radical desorientación que he llegado a pensar si no hicieron de la disconformidad y del disentimiento un hábito en tal medida incurable que ni siquiera un ideal —que por consiguiente nunca vieron claro— era bastante para aplacar sus ansias. Situados en la mitad del camino, olvidados en parte los viejos rencores y circundados de un paisaje en el que asoman muchas ruinas, vuelven su mirada melancólica, acostumbrada a mirar a través del cristal castizo, hacia el lejano e inaccesible estilo grande por el que ya no saben decidirse, convencidos empero de que ha llegado el momento de intentar un acuerdo que valga para todo el país. Aunque no era tarde para apagar el incendio, una gran parte del edificio se había venido abajo para siempre, una parte —quizá la dedicada al relicario o quizá la dedicada al órgano— que había de dejar a la prosa castellana carente para siempre de un cierto tipo de dicción. Una de las cosas que a la larga le suele sentar peor a una prosa, es la innovación. Esas operaciones de cirugía estética —que se emprenden cuando está a punto de arruinarse la gentil frescura – 178 – y tez de la cara— no solo duran poco sino que inician y precipitan un proceso de descomposición acelerada. Una cosa es renovarse, es decir, hacer que una cosa sea nueva siendo la misma, y otra muy distinta es innovarse, alcanzar la novedad marcando las diferencias. La segunda es una operación delicada, aquel que la emprende tiene que saber que se ha de encarar con una difícil y solitaria vejez, rodeado de hostilidad, hastío e invenciones fútiles que si un día fueron aplaudidas ya no existe nadie capaz de defenderlas. En otro momento nos viene a decir Nietzsche cuál es la mejor escuela del poeta: «primero, dejarse imponer una múltiple limitación elaborada por los poetas precedentes; después, añadir la invención de una nueva limitación para imponerla y superarla con gracia».73 Terrible y revelador precepto con que el sabio viene a conjurar una creencia pueril, antigua y nefasta: la de que el poeta innovador rompe los viejos moldes y se lanza al descubrimiento y colonización de continentes vírgenes. A través de esa imagen se adquiere un concepto territorial de la literatura que, del brazo de las intenciones más espurias, va a transformarla en la mitad del siglo xix en la más servil y estéril de todas las artes, la novela naturalista y el costumbrismo en todos los niveles. Muy al contrario de lo que debe hacer el verdadero renovador, los prosistas españoles —y quería decir europeos— de la primera mitad del siglo pasado, empachados de una cierta lógica, se propusieron crear una literatura necesaria —y moralmente rigurosa por consiguiente—, liberada del carácter gratuito y asertórico de la obra de arte. Una de las figuras más expresivas de 73. Nietzsche. Óp. cit., p. 163. – 179 – esa ambigüedad fue José Cadalso, un hombre que lo quiso hacer todo y todo lo hizo a medias, desde hollar tumbas hasta escribir de política: un hombre tan convencido de la necesidad de la literatura que, sin pararse mucho a pensar y sin tomarse la molestia de examinar el interés extrínseco de la cosa, supuso que para ser poeta o escritor político bastaba dejarse llevar de la mano de Young o Montesquieu. Escribió las Cartas marruecas74 sacadas del modelo francés que logró publicar «por cuanto en ellas no se trata de religión ni de gobierno», como dijo en el prólogo. Y es preciso preguntarse: ¿pero hasta cuándo va a durar el tabú, cuánto tiempo se prolongará la hipocresía? Es posible que la censura de entonces fuera de las que se conformaba con las advertencias preliminares y las confesiones de parte del autor, que eliminaban el engorro de tener que leer un libro que, se puede decir, de lo único que trata es de religión y gobierno. Pero fue un paso en falso con el que, una vez más, se vino a demostrar que en el ámbito peninsular no era posible poner a la luz ciertas ideas de corte racionalista. Cadalso fue un ingenuo; lo fueron en gran medida todos los discípulos de la Ilustración, obsesionados por el anhelo de traducir y transponer a un país supuesto unas ideas que solo pudieron pasar envueltas y disimuladas entre montones de los más farragosos y anodinos despropósitos. Les sedujo la lógica pero les engañó su propia habilidad —o su excesiva fe en la perspicacia del público—, que vino a restar toda validez a una postura que en apariencia no tenía nada de rigurosa. Una postura racionalista tiene por fuerza que ser así, todo o nada, no ad74. Cartas marruecas, obra epistolar póstuma de José Cadalso (1789). – 180 – mite la casación; al tratar de amañarla para habilitarla a las condiciones específicamente nacionales los escritores españoles no solo la despojaron de su terreno de apoyo sino que, ponendo tollens, lograron sustanciar un cierto esqueleto lógico dentro de un cuerpo que no lo tenía. Justamente lo contrario de lo que pretendían. Si de algo careció la Ilustración, y tanto más la francesa cuanto que contaba con una facilidad de expresión y una licencia imposibles en cualquier otro país, fue de gracia. Yo ni siquiera la he encontrado en Voltaire, cuyo ingenio me resulta estomagante, muy propio del alumno aventajado que solo sabe hablar con el léxico de la escuela y que, a espaldas del maestro, gusta de hacerse el gracioso con los compañeros de aula fabricando chistes con las lecciones y los teoremas. Se quiera o no, lo cierto es que por una cierta dosis de racionalismo —o mejor dicho, por esa infatuada, solemne y acrítica seguridad que el racionalista adquirió por el mero hecho de sumergirse en el bálsamo purificador de las ideas claras y las leyes de la lógica— había que pagar su precio. Tal fue la gracia, un precio razonablemente bajo para la mayoría de los espíritus y que, a mayor abundamiento, el hombre del xviii satisfizo escrupulosamente porque no creía seriamente en su valor. Se dice con cierta soltura que de no hacerlo así no se hubiera logrado dar el paso que el siglo dio en el terreno de las ideas; es una afirmación, como todas las que se apoyan en la irreversible inevitabilidad de todo proceso histórico, fácil de hacer. Pero se me ocurre pensar que a lo largo de esa famosa segunda mitad del siglo se hubiera podido publicar el mismo número de ideas luminosas —y quizá más, esto ya es – 181 – gratuito— si se hubiera utilizado un vehículo menos incómodo y acaso más veloz. De todo ese siglo yo me quedo con Montesquieu, el pórtico por donde entra toda la luz de la nave. Me parece que pocas veces se lee a los escritores de la época en el sentido en que se sucedieron, esto es, de Montesquieu hacia el romanticismo. Es una experiencia curiosa que desemboca en una decepción porque entonces se advierte hasta qué punto esa luz diáfana solo sirve, en elevada proporción, para iluminar una decoración de cartón piedra y una estatuaria grandilocuente y trivial; insisto, el lector que se coloca en el punto de vista de Montesquieu ante la contemplación de ese siglo recibe una de esas impresiones de desaliento que suscita la obra —soñada por un maestro que no logró verla salir de cimientos— impropiamente terminada. Y no hay duda, es preciso concluir que lo que nunca lograron tener los grandes del siglo —ni siquiera los escritores libertinos— el viejo Montesquieu lo rezumaba en todas sus páginas. En la buena literatura anterior a él había mucha más gracia que lógica por lo que al hacer lógica su gracia vino a introducir una limitación más y a imponer una modalidad que viene a corromperse y desvirtuarse en cuanto un joven aventajado y díscolo decide superarle con el sistema opuesto, la lógica graciosa. Esas grandes revoluciones del gusto, mucho más decisivas que las transformaciones de las ideas, suelen producirse al filo de una coincidencia. En este caso se trata de saber hasta qué punto la gracia de Montesquieu —su inspiración— estaba dictada y coincidía con su lucidez, la más penetrante de aquellos cien años. Pero ahora solo pretendo adelantar una insinuación que merece ser tratada con más detalle: la de que el – 182 – estilo de un escritor constituye una categoría (o una conciencia) distinta de la del conocimiento y que tan a menudo (por no decir siempre) la envuelve que la razón es solo un momento muy particular de aquel estilo. Quiero decir con eso que el escritor se encara con el mundo que le rodea menos mediante una ciencia cognoscitiva que gracias a una estilística que es la que le dicta la imagen general del universo y la que define, con particular precisión, aquellas áreas del mismo que deben ser abordadas con el conocimiento. El individuo que parte de este voluntariamente, tal fue el caso de casi todos los hombres de la Ilustración, no hace sino restringir las áreas de su interés para circunscribirse a la descripción de unos focos aislados que, para emplear el lenguaje de la geometría, no cierran el espacio. En el caso de Montesquieu —el escritor cuyo fuerte eran los propos,75 las alegorías, el análisis concreto mucho más que los sistemas— vengo a creer que se trata de una coincidencia en la que se empeñó y trabajó por el resto de sus días. Jamás le dio la prioridad a la razón en el sentido en que, seducido por las leyes de la lógica, no se obstinó en buscar una explicación lógica del universo sino que se limitó a hacer uso de esa ciencia para poner de manifiesto los contrasentidos de un buen número de fenómenos irreductibles a la razón. Ni siquiera se ocupó de valorarlos porque de un espectro irreductible a las leyes de la lógica no se puede deducir sino una falta de correlación entre esa ciencia y la realidad. Toda postura crítica parte siempre de una suerte de incomprensión o de un estímulo capaz de sacudir cierta pereza 75. «Intenciones». – 183 – intelectual que se conforma con una imagen explicativa del universo y que, lanzado hacia una aventura insensata, parece lastrado por una añoranza de aquella conforme estabilidad y reclama un nuevo lugar donde tomar descanso. Cuando ese lugar ha sido aconsejado por la razón, se halla defendido y justificado con una cierta unidad de pensamiento —que por otra parte elimina cualquier intento de ulterior investigación que podría poner en tela de juicio semejante acomodo—, el hombre descansa y no desea otra cosa sino que no le saquen de ahí. No era el caso de Montesquieu quien —carente de sistema, acomodado o no— puesto a analizar una cosa le gustaba llegar a sus últimas consecuencias. Hay en esa postura una probidad, una responsabilidad y un desenfado que el racionalista estricto nunca podrá alcanzar —ni conocer— aunque solo sea por el hecho de que se atreverá a tocar todo menos el sitial donde descansa. Él no necesitaba respetar nada porque ni tenía un sitial consagrado e intangible ni conoció el acomodo. Más que por una diferencia intelectual esas dos posturas están selladas por una actitud distinta, por un modo de combatir —por así decirlo— opuesto; el uno es el del hombre que investiga la realidad que le rodea tratando de defender una concepción de ella, una concepción limitada pero propia, que reclama para sí, legitima a ultranza y dentro de la cual no tolera la menor intrusión foránea; el otro es el del hombre que, en campo abierto y sin otras armas que sus propias luces, se lanza al ataque del mundo allá donde le presenta cara y no se preocupa jamás de acotar el terreno conquistado con un recinto fortificado. El primero siempre defiende una cosa exclusivamente suya; el segundo siempre ataca porque sabe que nada será nunca radi- – 184 – calmente suyo y que —por consiguiente— es menester seguir combatiendo hasta el día de la muerte. De aquella combativa personalidad la segunda mitad del siglo xviii tomó lo que tenía de más sugerente y original, no sin pararse a pensar —hay que reconocerlo— que ambas categorías —la gracia y la lucidez— podían constituir el cuerpo y alma inseparables de un organismo singular. Lo pensó, sí, pero lo desechó al punto porque en esa acepción de la gracia hay una implícita y tácita aceptación de la realidad tal cual es, a través de una especie de regocijada y transigente conformidad con un estado de cosas que muchas veces el escritor no se preocupa de saber si son lógicas, justas, buenas o malas; en cuya adjetivación —por ende— ni entra ni sale del mismo modo que no le compite su modificación. De aquellas dos actitudes se siguen dos tipos de crítica que, como mucho, tienen en común sus métodos, nunca sus resultados; la crítica racionalista es siempre comparativa, una confrontación continua entre la realidad y el modelo deducido de un sistema general de pensamiento; la otra es una crítica, en cierto modo gratuita y carente de aprovechamiento ulterior, inspirada en los contrasentidos de la realidad de acuerdo con ciertas reglas que la gobiernan pero que nunca se fortifican y materializan dentro de un sistema. Por eso no cabe nunca una actitud racionalista estricta sin una voluntad radical de transformación. No es que crítica y voluntad de transformación se complementen a lo largo de un proceso dialéctico sino que el menor intento de explicación racional de la realidad lleva aparejado un deseo de adecuación, sumisión o modificación que avale la legitimidad del corpus dogmaticus. No creo que sea necesario pensar en Marx para atisbar ese – 185 – doble carácter de toda doctrina racionalista en cuyo fondo —aún en la más especulativa— se aloja siempre el afán moral de enseñar al individuo para lograr su transformación. Una filosofía racionalista es siempre una doctrina moral que se acompaña de un bagaje científico para disimular su propósito de privanza. Pero aquel hombre del xviii no quiso convencerse de que la actitud didáctica le iba a privar de muchas cosas. A todo trance estaba dispuesto a educar y enseñar y pronto se vio obligado a adoptar una actitud cerrada y puritana respecto a muchas cosas sobre las que solo tenía prejuicios. Idealizó demasiado y resumió no poco, acuciado por la falta de espacio y de tiempo para las cosas que él consideraba esenciales y aburrido de una muchedumbre de banalidades sobre las que, como el maestro apresurado, tuvo que pasar en un visto y no visto. Fue un escritor que se divirtió poco con la literatura porque, conscientemente, no quiso ver sino la función moral que cumple; olvidándose del paladar, solo se fijó en su carácter nutritivo y medicinal; le quitó todo sabor, la pulverizó, la desecó y exprimió y de lo que allí salió hizo un comprimido que sirvió al público en un envase preparado por la razón. Ese hombre que así se conduce no quiere nunca convencerse de que una sola cabeza no puede tener sino un conocimiento muy incompleto y fragmentario de la realidad; quien ha cargado su menosprecio sobre todo lo que quedaba fuera de sus luces, quien ha pretendido dar una validez total y exclusiva a la imagen —forzosamente parcial— que tiene del universo, a la vuelta de los años se ve traicionado por su propia limitación. El escritor español del xviii fue casi el primero que expuso —no digo que la tuvo— de una manera sistemática la imagen que – 186 – tenía del país. La expuso con afán docente, llevado de una serie de convicciones que habrían de traducirse en la reforma del pueblo, de las costumbres y del gobierno. Aunque parcial fue un hombre honesto que estudió con ahínco aquellos temas que las convicciones le dictaron como más urgentes y preciosos y no se le puede reprochar que —como consecuencia de ellas— adquiriese una idea irreal del país y patrocinara una serie de reformas que en su mayoría no se llevaron a la práctica. Lo que yo sí le reprocho, casi en un terreno personal, es que incurriera en la misma cerrazón contra la que había alzado su voz; que no fuera capaz de presumir el movimiento de reacción que iba a desencadenar su actitud y como consecuencia de la cual aquella vehemente enseñanza degeneró, en menos de treinta años, en un romanticismo de corte castizo, chabacano y retrógrado, informado del peor gusto y de la más abyecta intención: la recaída en el tipismo, la vuelta rastrera a las esencias regionales, la consagración del lenguaje en los altares del costumbrismo, el abandono definiHe ahí el resultado tivo de todo apetito de de una mentalidad grandeza... he ahí el resulque quiso enseñarlo tado de una mentalidad todo pero que se que quiso enseñarlo todo olvidó de que para pero que se olvidó de que hacerse entender era para hacerse entender era menester también menester también inveninventar un lenguaje tar un lenguaje de persuade persuasión. sión. – 187 – « Porque lo bello no es nada más que el comienzo de lo terrible. Elegías de Duino, R. M. Rilke V. LAS DOS CARAS DE GEORGE ELIOT Decididamente debía de tener un aspecto bastante particular. Los retratos de ella que son más conocidos —incluso los más avocados al parecido y los más despreocupados respecto a la elegancia del personaje y la grandeza de la apostura— fueron ejecutados o con mucho respeto o con excesiva piedad. Pues en verdad aunque sus facciones no debían estar exentas de aquel interés que los retratistas de salón hubieron de mitigar o transformar para ennoblecer sus rasgos, debió de ser muy fea: una frente deprimida y triangular, unas cejas en acento circunflejo, una nariz descomunal y unos labios protuberantes. «Una expresión de delicada satisfacción en una cara de caballo», escribió Henry James a su hermano William, el día que fue presentado a ella en su tertulia literaria. Una mirada sibilina, un tanto desconcertante, que parecía poner de manifiesto esa especie de sereno, discreto y apolíneo regocijo por el triunfo obtenido por la sensibilidad y la inteligencia en la lucha que emprendieron contra unos rasgos adversos. Algunos contemporáneos suyos hubieron de contemplarla (y sufrirla) como una especie nueva de persona: la encarnación fe- – 189 – menina de las virtudes intelectuales, uno de los primeros ejemplares de mujer intelectualmente emancipada, de conducta intemperante y poco convencional y que, como consecuencia de uno de esos misteriosos procesos de una sociedad que se atiene a sus reglas propias y se aparta de la de los hombres que la constituyen, no solo viene a ocupar un puesto destacado en la vida cultural del Londres de entonces sino que, sin necesidad de reclamar esa función, se erige en censor de ella: un censor con faldas, informado por toda la cultura de su tiempo, y que para recibir las nuevas ideas que se movían por el éter se recogía el pelo en dos moños sobre las orejas, a modo de auriculares. En una antigua antología de la literatura victoriana existe —para contraste— una desconcertante fotografía de la escritora, tomada hacia 1870, que parece destinada a contradecir y burlarse de todos sus retratos académicos. De pie sobre un pupitre y reclinada sobre un libro abierto, con unas lacias guedejas sueltas sobre sus hombros, vuelve hacia el operador una mirada de sarcástica complicidad mientras, con una sonrisa que pliega el labio superior sobre los dientes, deja ver sin ningún recato una boca desdentada. Mi primera impresión cuando la vi fue que se trataba de una de tantas indiscreciones fotográficas; pero luego he pensado que en esa instantánea hay una confidencia, un gesto de burla —confesado solamente ante un operador y una cámara que lo van a registrar sin los prejuicios ni la magnanimidad de los retratistas— hacia su propia imagen tópica —la intelectual avanzada y rigurosa, la metodista de modales estrictos y elevada estatura moral—, la imagen por la que es conocida y que va a trascender hasta los manuales de historia literaria. – 190 – Ahora hace aproximadamente cien años su actividad literaria pasó por el cénit. Había publicado las Escenas de la vida clerical en 1858, Adam Bede en el 59, El molino del Floss en el 60, y en el 61, Silas Marner. En el 63 sacó a la luz Romola —cuando contaba cuarenta y cuatro años de edad— una novela que —para emplear sus propias palabras, con las que quiso dar a entender la intensidad del esfuerzo— «fue empezada por una jovencita y terminada por una anciana». A partir de aquella fecha —y de aquel libro— se inicia una sorprendente decadencia cuya progresión solo se puede medir en la misma escala vertiginosa con que la escritora fue capaz, en poco más de tres años, de construir tres novelas maestras que le garantizan un puesto permanente en las letras inglesas. Las obras posteriores —la misma Romola, Felix Holt, Daniel Deronda— yo no las he podido acabar nunca y no me atrevo, en rigor, más que a mencionar su carácter fastidioso y esa abrumadora sensación de arrogancia de un estilo sabio y puesto a punto pero que, carente de invención, agiganta un panfleto político o fuerza una reconstrucción histórica para justificar una novela y pavonearse a lo largo de ella como un hortera de la capital en la plaza de un pueblo. Pero ahora sería el momento de celebrar ese centenario de un momento cenital; yo creo que en este caso más que el instante de gloria hay que celebrar la llegada de una decadencia providencial que detuvo la carrera de la escritora en el instante más oportuno y que la impidió avanzar un paso más en la invención de un modo de narrar que tendrá que esperar hasta la aparición de El retrato de una dama 76 para obrar toda su dimensión. 76. Retrato de una dama, de Henry James (1881). – 191 – He eludido a propósito el empleo de la palabra revolución porque estoy persuadido de que era lo último que pretendió hacer dentro del orden literario de su tiempo. Y se me antoja que, en más de un aspecto, fue una protagonista involuntaria —ya que no inconsciente— de la convulsión que sacudió a la prosa europea entre 1840 y 1870 y a la que ella aportó su grano de arena por una vocación literaria que, un poco a traición, irrumpió en su vida para trastocar sus ideales intelectuales y sus credos políticos, para echar al traste su carrera científica y transformar y subordinar su saber. Lo cierto es que —a través de todos los vaivenes que su reputación ha conocido en estos cien años— todos los manuales e historias de la literatura inglesa siguen incluyendo, con bastante justicia, habida cuenta del papel que jugó en su sociedad como mujer de ideas avanzadas, la noticia relativa a George Eliot en el capítulo que trata de los «Escritores sociales y políticos» contemporáneos a la primera Revolución Industrial. Vio su primera luz en 1819: su padre fue —al parecer— un trabajador rural, hombre de talento que, después de algunas vicisitudes, supo hacerse con una posición y convertirse en algo parecido a un corredor de fincas del condado de Warwick. Inquieto y andarín, aunque no cultivado, tuvo acceso a casi todas las clases sociales y supo inocular en su hija, desde su más temprana edad, una gran curiosidad por la geografía social y la diversidad de la condición humana. En Coventry y Londres se dedicó al periodismo y a los veinticuatro años de edad entró en relación con el círculo Chapman, Hennell y Spencer, que a la sazón publicaban la revista radical de más influencia intelectual de la época, la Westminster Review, de la que pronto pasó a ser editora. Allí – 192 – comenzaron a aparecer sus colaboraciones y a tomar forma aquella intensa actividad cultural que se materializó en la edición comentada del Examen crítico de la vida de Jesucristo de Strauss, y en la traducción de La esencia del cristianismo de Feuerbach en 1854, los dos evangelios de la heterodoxia científica. Todos sus biógrafos apuntan hacia 1850 para situar la fecha de un terrible descalabro: el fracaso para convertir en amor su abnegada amistad con Chapman, descrito en un par de novelas con esa discreta, impersonal y emocionada prolijidad que en las primeras novelas iba a colorear con tintes desconocidos las relaciones entre personajes pero que en las últimas se transforma en un afán por el discurso moral que les resta tanta gracia. Comoquiera que fuera, hacia 1854 cayó en manos de George Henry Lewes, uno de los más vivaces y pudientes intelectuales del grupo, quien se casó con ella y —a título de dote— compró la revista para distraer y colmar los antojos de su mujer. Fue Lewes, un par de años después de aquella unión «no eclesiástica ni oficial», quien vino a descubrir el talento literario de Mary Evans y quien la empujó a corregir y refundir ciertos apuntes antiguos —escritos para mitigar tanto desengaño— que en su día pasaron a ser las Escenas de la vida clerical. El éxito fue inmediato y todo quedó listo para aquella fulminante carrera que arrinconó las demás actividades intelectuales de la escritora y que debió dejar a Lewes tan sorprendido que no tuvo tiempo ni para sentirse responsable. El buen hombre, una especie de príncipe Alberto de la novela inglesa, murió en el 78, entusiasmado del talento de su mujer que —a la postre— quiso compensar sus desplantes y endulzar su viaje con un «matrimonio eclesiástico y respetable» en el lecho – 193 – mortuorio. La muerte de Lewes se tradujo en una crisis a la salida de la cual decidió no volver a escribir ficción, por lo que —ya se entiende— tuvo que recurrir diez meses después a unas segundas nupcias con John Walter Cross, un admirador veinte años más joven que ella y que —sin el menor miramiento hacia aquella gloriosa vejez que por la vía del esfuerzo intelectual había sabido vindicar una juventud sin atractivos— la llevó a la tumba otros diez meses después. Arrepentido el joven consumió las mejores energías de su vida en escribir la biografía de la difunta. La biografía es breve pero sustancial. No creo que sea capaz de mejorarla cualquiera de las heroínas del inconformismo que, en comparación con George Eliot, adolecen de la simplicidad y monotonía de las vidas rebeldes e íntegras. En la vida de George Eliot hay un pequeño enigma que la crítica, ciertamente, no ha pasado por alto pero que tampoco ha calibrado en toda su dimensión: esa doble vida, esas dos existencias simultáneas y contrapuestas: la intelectual metodista, de apostura rigurosa, ideas avanzadas e integridad de juicio en contraste con la artista veleidosa e impertinente que no tiene por qué dar cuentas de su conducta a nadie y que —en la intimidad de la alcoba— deshace sus apretados moños para liberar unas melenas de pelo cobrizo y brillante, paradigma de una juventud malvendida cuyas gracias la mujer (en secreto) coloca muy por encima de la gloria que ha encontrado solo allí donde la niña no buscó nada. Eso es, una especie de fusión en una misma persona de Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. Una fusión así es fácil de suponer pero difícil de imaginar. Porque semejante duplicidad no es normal ni frecuente ni siquiera entre los apóstoles de ese inconformismo estético que en – 194 – apariencia resume ambas actitudes pero que en realidad las anula al socaire de un antagonismo doctrinario que siempre da lugar a una conducta recia y única. Es preciso reconocer que no es frecuente encontrar en el mismo individuo el anhelo de virtud, el interés por la justicia, el orden y el imperio de la razón o de la doctrina, por un lado, y el culto a la belleza, tantas veces gratuita, injusta y arbitraria, por el otro; no es frecuente la capacidad de simultanear las leyes de bronce de un credo cualquiera con las normas y etiquetas de un gusto depurado o para hacer compatible un sistema muy preciso de ideas —sean o no avanzadas— como ese amplio, neutro y en cierto modo indiferente diafragma que el novelista debe abrir ante el contradictorio mundo que le rodea. Tan poco frecuente es que cuando una persona incorpora esa duplicidad todo un modo nuevo de novelar nace con ella. Durante el siglo pasado la crítica anglosajona no dedicó demasiada atención a sus novelas —la única excepción de importancia fue la propia Eliot, desde las páginas de la Westminster Review—. Los primeros ejemplos de un tipo de crítica que empieza a poner el acento más sobre el valor que sobre la clase —y que es casi patrimonio del siglo xx— lo constituyen aquellas penetrantes y reveladoras páginas con que Henry James gustó de prologar algunos de sus libros. En una nota aparece esa afirmación que posteriormente la crítica de mayor solvencia ha corroborado con cierta unanimidad: la novela moderna inglesa arranca con dos mujeres, Jane Austen y George Eliot. Si la primera fue —simplificando las cosas— la introductora de la psique por cuanto supo prescindir del empleo de símbolos y categorías representativas —caracteres y pasiones simples— para modelar – 195 – con la arcilla más sutil, compleja y contradictoria del alma, la segunda supo extender ese arte a un campo mucho más vasto que el ambiente pacífico, provinciano y mesocrático tan propio de Jane Austen, para venir a narrar las vicisitudes del alma (y hasta del intelectual) en el centro de los conflictos, los dramas y las contradicciones de una sociedad dibujada por la historia y desfigurada por la revolución industrial. Cabe decir —siguiendo la distinción hecha por Miss Janeway— que de la primera va a arrancar el tronco de una novela muy prodigada entre los escritores ingleses, que centra su interés en el estudio de los personajes en cuanto tales y en su relación con los vecinos de barrio o los compañeros de odisea; de la segunda saldrá —en análoga medida— cierta novela de corte social a la que tan propicio es el escritor americano, que gusta de estudiar al individuo en el seno de una situación determinada por el medio. Todo esto lo vino a decir mucho antes Henry James, al modo que él tenía de decir las cosas; como en los apartes del viejo actor que —sin que nadie se lo pida— viene a confesar al público de las primeras filas la índole de sus intenciones y el curso que va a tomar la comedia. En la Conversación77 que escribió en 1876 se refirió a la novela Daniel Deronda, recién publicada, y a ciertos aspectos generales de la obra de George Eliot: CONSTANTIUS.— Lo que quiero decir es que —a mi entender— existen dos elementos muy distintos en George Eliot, uno 77. Daniel Deronda: A Conversation (no traducida al español), escrito de Henry James (1876). – 196 – espontáneo y otro artificial. El primero está guiado por la inspiración mientras que el segundo lo está por el público, la fama y la filiación... Pero en lugar de proseguir, profundizar y delimitar una distinción tan fructífera, James brinda una solución y una respuesta decepcionantes en boca de: THEODORA.— ¿Pretende usted decir que se trataba de una mujer excesivamente científica? Cuando se es un genio literario de tal naturaleza ¿cómo se puede ser demasiado científico? Sinceramente, yo creo que no tenía otra cosa que la mejor cultura de su tiempo. En otra nota dice James que una característica permanente de su forma de componer —y que se va exagerando con los años— es que: ... siempre parte de lo abstracto para llegar a lo concreto. Sus personajes y situaciones evolucionan a partir de un planteamiento moral y teórico y solo indirectamente son moldeados con materiales procedentes de la observación. Lo abstracto y lo concreto, las ideas previas y la observación, la conciencia moral y la inspiración espontánea, constituyen para Henry James los dos polos antagonistas que se combinan para formar la personalidad literaria de George Eliot, a quien quiere ver como una persona tierna y dulce, con una propensión natural ha- – 197 – cia la bondad, la contemplación y la simpatía, prisionera de una educación, de un círculo de amistades y de un público acostumbrado a su imagen tópica que le obliga a adoptar una actitud profesoral y a no olvidar nunca el cimiento moral de toda obra de ficción. Yo solo me creo la mitad de lo que dice James (la cuarta parte, por consiguiente, de lo que dice Leavis) porque su explicación no me satisface. Me resulta difícil imaginar como prisionera de un medio intelectual a una persona que, en su primera juventud, ponía los ojos en blanco cuando a su lado pasaban Spencer o Chapman y que a los treinta tenía en su haber «la mejor cultura de su tiempo», además de haber traducido y glosado a Feuerbach y Strauss; una persona que dedicó más de una novela a contar las delicias y sinsabores de la vida del intelectual y que con harta frecuencia —aun cuando se tratara de una escena de amor entre adolescentes— largaba frases de ese porte: Para una mentalidad definida por aquellas cualidades positivas y negativas que dan lugar a la severidad —la fuerza de voluntad, la rectitud de conducta, la estrechez de miras, el dominio de sí mismo y la aptitud para el mando— los prejuicios constituyen el alimento natural para una serie de apetitos que no son capaces de arraigar fuera de ese complicado, fragmentario, incierto y disuasorio conocimiento que acostumbramos a llamar verdad. Si, como pretende Henry James, su natural inclinación le hubiera llevado solamente a la espontánea contemplación de la sociedad en que se movía no hubiera pasado de ser, en otro terreno, una mera costumbrista, una Jane Austen de la clase culta. – 198 – Pero ese primer polo de actividad intelectual responsable del cimiento moral de la obra de arte pertenece, a mi modo de ver, tanto como el otro al carácter y la personalidad de la escritora; es por consiguiente en el cuadro de las contradicciones de una mentalidad múltiple y versátil —no en la rebeldía de un alma íntegra contra un medio sórdido— por donde debe empezar el análisis de una obra en la que no aparece tanto el grito de protesta como el permanente zumbido de una tensión interior. Esa tensión la llevó a inventar, a avanzar en la elaboración de un género literario —la novela— que en 1964 ha absorbido a casi todos los demás y que en su haber incluye casi todo el arte de las letras —si se excluye la lírica— de los últimos cien años. Este género nuevo es la consecuencia de la simplificación y liquidación de otros muchos; de la concentración de sus límites y de la reducción y fortificación de sus fronteras como respuesta a la presión de otras disciplinas solo parcialmente literarias; de la liberación de las normas y de la supresión de las reglas internas a fin de conseguir, en un terreno más reducido, una producción más rica y múltiple. Hay que pensar que a las artes y las disciplinas humanas les ocurre lo mismo que a la sociedad; la literatura de los siglos xix y xx se va a ver afectada también por ese proceso de división del trabajo, de especialización y estructuración de la cultura en un número infinito de ciencias que reclaman para sí un terreno propio, cuya jurisdicción estaba encomendada desde antiguo a una actividad demasiado amplia y vaga. En el siglo de Pericles un literato era, sencillamente, un escritor, cualquiera que fuera el género que cultivase. En el Renacimiento se origina una distinción entre humanistas y poetas que va a – 199 – prevalecer hasta nuestros días. Es lo que pasa en toEn el siglo de Pericles da evolución cultural: la un literato era, fragmentación cunde, las sencillamente, un divisiones prevalecen y escritor, cualquiera todo esfuerzo de unificaque fuera el género ción, más doctrinario que que cultivase. científico, queda amortizado en muy pocos años, con un cambio de la moda. Aún en el siglo xviii un hombre de letras era capaz de consumir su vida sin escribir una sola página de ficción y podía alcanzar —con el cultivo de la «varia y especulativa», con la publicación de sus cartas— la máxima reputación literaria, como en el caso de Jovellanos, Montesquieu, Staël o el Dr. Johnson. Pienso que un Ortega, que ocupó en su día un puesto muy parecido al de ellos, pasará a ser considerado —a pesar de su manifiesto horror a ello— como una figura eminentemente literaria, dotado de una formación literaria que prevalecía sobre cualquier otra y que le convirtió en el adelantado de una visión literaria de la vida. Ese proceso de reducción y restricción de un arte literario, que en épocas anteriores conoció y se extendió a campos más vastos, guarda un cierto parecido con el curso de liquidación de los grandes imperios de los que van a surgir, gracias a la descolonización, un centenar de pequeños y nuevos países. De aquel viejo imperio literario, hoy en trance de desaparición, han surgido también otras tantas profesiones y disciplinas que reclaman para sí una vida, una economía y un gobierno propios. No hace ni siquiera un siglo todos los hombres de letras —desde el nove- – 200 – lista hasta el crítico, desde el biógrafo hasta el sociólogo, desde el psicólogo hasta el gramático o el lingüista— profesaban su arte o su ciencia bajo una misma bandera que hoy ha sido arriada en todos los ateneos y que solamente es venerada como símbolo de una única herencia cultural. La descolonización presenta dos aspectos complementarios porque a la formación de las nuevas repúblicas —unidas entre sí por un vínculo cultural que puede ser el idioma— se viene a sumar la retirada de la vieja metrópoli a sus límites naturales y la necesidad de subsistir gracias a sus propios recursos. Es un acontecimiento que —según ciertos observadores— lejos de producir la ruina de la madre patria ha venido con frecuencia a desembocar en un estado de nuevo bienestar, de autonomía y claridad de conciencia. En lo sucesivo —y para bien ser— la literatura solo podrá existir, valga la redundancia, siendo eminentemente literaria y olvidándose de los socorros de aquellas otras disciplinas que hoy se sientan frente a ella, a la mesa de la cultura, de poder a poder. «La novela» —así reza esa definición del Diccionario de Oxford, tan del gusto de E. M. Forster— «es una obra de ficción, en prosa, de ciertas dimensiones». En apariencia, no cabe mayor vaguedad y sin embargo en esa definición se implícita, por su propia generalidad, una caracterización de lo que es la obra literaria más que una acotación particular de lo que puede ser la novela: la obra puramente literaria queda definida dentro de los límites de la vieja metrópoli por todo aquello que es ficción y no existen entre sus diversos géneros más que unas diferencias dimensionales. Sin embargo, ni todo lo que es ficción es forzosamente literatura ni toda literatura antes-que-otra-cosa es o debe ser ficticia. Ante la tragedia – 201 – que para el crítico representa la determinación y Ni todo lo que la definición de los génees ficción es ros no caben más que dos forzosamente actitudes genéricas: o deliteratura ni toda cidirse por un número literatura antes-queindefinido de géneros o otra-cosa es o debe suprimirlos todos —inser ficticia. cluso el concepto— de raíz. Si yo fuera crítico no vacilaría en inclinarme por la segunda actitud, en la inteligencia de que casi todas las categorías de valor implícitas en el concepto de género aplicado a la obra de arte sirven de bien poco y solo aprovechan con frecuencia para establecer un didactismo basado en valores superficiales y engañosos. La literatura contemporánea ha venido a desembocar, casi exclusivamente, en la novela porque —se quiera o no— es el único género capaz de incorporar cualquier modo narrativo que sea independiente del interés. El interés intrínseco de los hechos narrados —por no ser puramente literario— puede un día desertar de la metrópoli y reclamar su propio gobierno; la metrópoli, para evitar tales incidentes y garantizar su seguridad, trata sus fronteras alrededor de los modos narrativos y decide, de una vez para siempre, olvidarse de otros terrenos de dudosa fidelidad. El género sale de la prueba transformado en un vehículo de expresión y abandonando para siempre la posibilidad de consolidarse en un archivo o en un museo, un acopio de temas de interés permanente, cosa de por sí bastante dudosa. – 202 – La clasificación en géneros que a mí me puede interesar no es sino la que sabe establecer la diferencia que media entre unos y otros, es decir la que por ese procedimiento ayuda a conocer la naturaleza de aquellos. Si esa naturaleza se conoce con anterioridad, cualquier clasificación entra dentro del terreno de lo obvio. En este momento me importa mucho más la diferencia que hay entre la literatura antes-que-otra-cosa y aquellas provincias del espíritu que antiguamente militaban bajo su bandera que cualquier clasificación erudita de unos y otros quehaceres. Y bien yo me malicio que lo que distingue a la literatura (la vieja metrópoli) de las ciencias literarias (las nuevas repúblicas) no es más que una intención: la primera no pretende primordialmente una información y las otras sí. Sin duda aquel imperio del que he hablado era demasiado vasto y seguramente mal administrado; las provincias se emanciparon para cumplir una función informativa más completa, rigurosa y penetrante que la que cabía esperar de unos hombres que no querían —ni tenían razón para ello— dedicar lo mejor de su vida a aquella función. Eran informadores indirecta y secundariamente hasta que la Ilustración vino a despertar al literato de un largo sueño: un sueño inducido por la fe de que sus propias ocurrencias —mucho más que la realidad— eran lo más interesante que acontecía en el mundo. No es la irrupción de la realidad lo que va a transformar el verso en prosa, no es la sustitución del debe-ser por el ser lo que va a hacer una novela de lo que fue epopeya tanto como ese cambio de la actitud recreativa en actitud docente; es la evolución del artista la que induce la transformación del género y no es Cervantes quien lo hace sino la Ilustración. A partir de ese momento el carácter – 203 – moral de la obra de arte literaria, el ingrediente informativo, va a tomar su revancha sobre la componente recreativa que ha dominado tantos siglos de oscurantismo. Tengo entendido que Lenin sostuvo que la lectura de La comedie humaine 78 le había enseñado más sobre la estructura de la burguesía francesa que toda la ciencia escrita sobre el tema. Y la cosa se acostumbra a tomar como un piropo para Balzac, quien, con procedimientos misteriosos, supo calar más hondo que cualquier profesor de la asignatura o cualquier sabio investigador. Aun dejando de lado el hecho de que el gusto de Lenin podía estar dictado por ciertos particulares de todos conocidos, lo que no se puede pasar por alto es que la agudeza sociológica —o cualquier otra virtud— no constituye otra cosa que el complemento de una facundia cuyo verdadero valor debe situarse en otro terreno. En muchas ocasiones y ciertas épocas —y un poco al dictado de las modas— se pretende hacer de ciertas facultades complementarias y secundarias del hombre de letras su propiedad fundamental, incluso relegando sus valores artísticos a un segundo término. Como yo creo que los valores literarios son independientes de los servicios informativos, no soy capaz en ningún momento de soslayar la valoración artística de una obra cualesquiera que sean sus virtudes complementarias, incluso las morales: cuando una cualquiera de esas virtudes pasa a primer término en el índice de valores presiento que toda nuestra tradición cultural se sobrecoge y que, desde sus nichos ilustres, ciertos personajes que no es necesario nombrar nos dirigen una 78. La comedia humana, de Honoré de Balzac (1830). – 204 – mirada en la que se combina la pena, la compasión y el menosprecio. De que Balzac supiera pintar la sociedad de su tiempo y analizar el espíritu burgués ¿es preciso sacar una regla de carácter general? Si se saca alguna no tendrá más que consecuencias negativas: de policía para el futuro y de condenación para el pasado. Insisto, si en un momento muy particular la literatura se hace informativa y cumple esa función con rigor, mejor que mejor. Si no lo es no hay que llamarse a engaño porque el arte literario se limita a ser exclusivamente lo que tiene que ser. Incidentalmente he tocado el tema de Balzac, paradigma de casi toda la novela del xix, que, recién sacudida de su secular torpor, se lanza con todas las velas desplegadas impulsada por la brisa de la información. Más tarde quiero volver sobre ese fenómeno, pero ahora me limito a apuntar el hecho de que el proceso de descolonización acostumbra a producirse inmediatamente después de ese fallido y desesperado intento metropolitano de transformar el viejo Imperio en una hiperbórea comunidad de naciones, ligada por una constitución común informada del mejor espíritu de fraternidad, conciliación, comprensión y respeto a los mutuos intereses. ¡Qué poco dura la ficción, qué pronto las pequeñas repúblicas saben sacudirse el débil vínculo que les trata de imponer la madre literatura para implantar su propia bandera, su propia constitución y su propio gobierno! Un momento antes —antes de admitir el reconocimiento de aquellas lejanas reivindicaciones— la madre literatura comprende que sopla un viento de cambio y que —anticipándose al espíritu emancipador— debe introducir en sus funciones un cierto servi- – 205 – cio informativo que reclaman urgentemente unas provincias insatisfechas y voraces. A la vuelta de cien años aquel servicio y aquella moda impregnada del zeitgeist 79 yace hecha añicos, la novela informativa ha terminado —tras reconocer la capacidad de las nuevas repúblicas para gobernar tal función— y de sus ruinas la vieja metrópoli literaria decide edificar una fortaleza inexpugnable asentada en los límites de la literatura-antes-que-otra-cosa. Murió el naturalismo y se agotó la novela social —porque su información interesa a muy poca gente— sin dejar otra huella que un breve momento de febril interés y una secuela de fraudulentas intromisiones que se avergüenzan de ser consideradas como arte pero tampoco se atreven a asumir la función informativa con toda la franqueza que para eso se requiere. Dije antes que la novela entró en el siglo xix como un género arcaizante, dominado por la tradición, sujeto por los cánones heredados, objetivado sobre una imagen hipostática de la realidad que apenas se altera ante la nueva voluntad de representación. Toda la novela ha sido hasta entonces ejemplar; una fábula de grandes dimensiones en la que si entra la realidad —como en Cervantes— no es sino para iluminar con colores más vívidos y verosímiles una narración moral; los personales son caracteres simples (la personificación de un concepto o una virtud, de una categoría social o de una enfermedad de época), la temática es apodíctica, la situación, simbólica. Apenas se ha investigado sobre el alma, un concepto no cuestionable oscurecido siempre por 79. «Espíritu de una época». – 206 – la pasión. Pero poco a poco escritor y lector —y tal vez gracias a los volúmenes de «Confesiones»80 más que a las novelas propiamente dichas— se van apercibiendo que otra cosa que la pura locura, la pura avaricia, el amor adolescente o los celos irreprimibles —los colores simples que el narrador manejó sin necesidad de mezclarlos— han de dejar paso, después de un hartazgo, a unas combinaciones más sutiles y complejas que sirvan para reflejar la verdadera fisonomía del hombre. Siempre me ha llamado la atención la carencia de expresión que informa todos los autorretratos de los grandes maestros: se diría que el pintor, llegado el momento de reproducir su cara, deja de lado los rasgos y los gestos que sintetizan y simbolizan una actitud o un rasgo de carácter para concentrarse sobre una cara un tanto ausente, inexpresiva, quizá un poco lela, en la que ningún componente del alma sobresale por encima de los demás, de forma que allí donde no se acierta a descubrir ninguna pasión ni una determinada actitud surge al punto el vivo retrato de una persona, liberada de una falsa caracterización e intemporalizada por la severa contención de su espíritu. Algo así ocurre con ciertas confesiones por las que el alma ha encontrado un resquicio por donde escapar a la cárcel de pasiones y caracteres que el escritor había levantado en torno a ella. Ante el caso de George Eliot no puedo menos de pensar que la literatura es un juego siempre peligroso, que no se deja dominar por ningún otro y que, con harta frecuencia, suele jugar una mala pasada a quien trata de servirse de ella para otros fines que 80. « Confesiones», serie de trece libros autobiográficos de san Agustín (397-398). – 207 – los artísticos. Aquella actitud más docente que recreativa, aquella fiebre por la síntesis, la abstracción y la ciencia —todo lo que la fumarola romántica tenía de docta, profesoral e intransigente— entró desde el primer momento a formar parte del bagaje de George Eliot. Compuso todas sus obras a partir de una traza intelectualmente elegida, en busca de una enseñanza moral. El lector inadvertido que abre la primera página de Silas Marner,81 En aquellos días cuando en casi todas las casas de campo podía escucharse el zumbido incansable del telar —todavía las grandes señoras vestidas de hilo y seda se entretenían en hacer girar la rueda de roble barnizado— era frecuente encontrarse en los parajes alejados, incultos y sombríos, ciertos hombres pálidos y desmedrados que, en comparación con los paisanos de saludable aspecto, parecían los supervivientes de una raza maldita. ¿qué puede esperar sino la novela romántica más tópica y aburrida, más sobrecargada de los lugares comunes del momento? ¿Qué se avecina sino la pintura, con las tintas más empachosas, con el mayor número posible de ejemplos morales y doctrinas edificantes de esa raza maldita? En el primer capítulo se explica al lector de qué manera Marner —el tejedor más humilde— es expoliado y calumniado; tras ser exonerado de la comunidad religiosa a la que pertenece, estafado por su mejor amigo y engañado por su 81. George Eliot. Óp. cit., p. 191. – 208 – prometida, se ve obligado a abandonar su tierra y buscar otro acomodo. En su nuevo asiento al cabo de quince años de incesante trabajo, encorvado sobre la rueda y el pedal, logra ahorrar doscientas setenta y dos libras que esconde bajo un ladrillo del suelo de su miserable choza y que cada día contempla y cuenta... hasta que una noche se las roba el hijo menor del squire 82 del lugar, un joven desalmado, un libertino embriagado por la pasión del juego. El primogénito, Godfrey, es un hombre débil de carácter que ha tenido que casarse en secreto con una desgraciada, adicta del opio, con la que tiene una niña cuya memoria le repugna y aterroriza, porque pena de amor por una criatura angelical, la hija de un nuevo rico; una noche la narcotizada, aprovechando una fiesta que se da en la casa del squire, decide presentarse allí con el fruto de pecado y poner las cartas boca arriba; pero sorprendida por una tempestad de nieve cae congelada junto a la cabaña de Marner, dejando indefensa a la criatura, cuyos gritos llaman la atención del humilde tejedor... No creo que sea necesario seguir porque, a mi parecer, es necesario pasar al reino de la novela por entregas para encontrar, en toda la novela del xix, un argumento más cargante y más falso. La crítica inglesa —consciente de que en su país se han prodigado tantas extravagancias argumentales— se ha tomado la libertad, con excesiva benevolencia, de pasar por alto tal debilidad con un ardid un tanto ingenuo: el de sacar al reo —Silas Marner en este caso— del campo de la novela para situarlo en el de la fábula moral, como si con semejante cambio de jurisdicción sea permitido juzgar los delitos 82. «Hacendado». – 209 – contra el arte literario con arreglo a un código menos riguroso. No sé si esa astucia del crítico, que reposa en la clasificación en géneros y en la diferente tabla de valores aplicable a cada uno, ha proporcionado al novelista anglosajón una zona de penumbra en la que eludir el rigor de las leyes, al igual que los casinos flotantes, pero lo cierto es que cuando de Inglaterra o América llega una moral fable el lector sabe casi siempre a qué atenerse: el famoso contenido moral viene con frecuencia acompañado de mucha inconsistencia formal. Por lo mismo que en las fábulas clásicas las zorras, los bustos y las enredaderas adoptan actitudes antropomórficas, cuando en ciertas novelas los personajes se dibujan de acuerdo con una naturaleza simple y esquemática que los emparenta a las zorras, los bustos y las enredaderas, el crítico concluye —con cierta simplicidad— que se trata de una fábula y que antes que otra cosa es menester buscar un contenido moral. No sé muy bien cuál es el contenido moral de Silas Marner; quizá que el hombre es capaz de recobrar la generosidad más por el amor que por la caridad. Pero mis reservas no nacen tanto de la incapacidad para localizar una moraleja específica como de mi creencia de que todo el libro está orquestado sobre más de un tema y —seguramente— sobre diversos y contradictorios tipos de moral, ninguno de los cuales prevalece sobre el resto. Y eso es patrimonio de la novela, nunca de la fábula. Todo Silas Marner está escrito con una profunda y meditada seriedad que deja poco lugar a dudas respecto a la actitud docente más que recreativa de su autora. Pero a mí me da la impresión de que en un momento dado se le fue el santo al cielo y lo que debía ser un teorema se quedó en jeroglífico. Tal es la venganza de la li- – 210 – teratura, una pasión que no se deja avasallar por el afán docente, ese espíritu informativo antes que artístico y que —con su secuela de orgullo y severidad intelectual— sale a relucir en tan buen número de párrafos del mejor énfasis enciclopédico: Tal es la venganza de la literatura, una pasión que no se deja avasallar por el afán docente, ese espíritu informativo antes que artístico. La Fortuna —me imagino— es la diosa de todos aquellos que prefieren confiar en sus gracias antes de creer en una ley. Abandonad a un hombre cultivado en una situación de la que en secreto se avergüenza y veréis cómo su conducta se inclina hacia soluciones engañosas. Obligadle a vivir de prestado, sin el recurso de una renta o de un salario ganado con su esfuerzo, y comprobaréis lo pronto que empezará a soñar con un posible benefactor o con un ingenuo dispuesto a dejarse engañar; soluciones siempre improbables y hombres que apenas existen. Eludirá las responsabilidades de su situación y —haciéndose a la idea de que los deberes olvidados son menos importantes de lo que en realidad son— se dejará caer en brazos del azar. Traicionará la confianza de sus amigos para entregarse de una vez a esa astuta complejidad llamada Fortuna, dispuesta siempre a prometerle todo lo que los demás no poseen. Descuidará su oficio y se verá obligado a ejercer una profesión para la que la naturaleza no le ha preparado, renunciando para siempre a esa ordenada continuidad que permite a la – 211 – semilla convertirse en fruto, rendido al culto de una Fortuna que ante sus ojos brilla como única fuente de riqueza. Esa tirada de predicador no está dedicada, como puede bien suponerse, a Silas Marner sino hacia ese trío de gandules formado por el squire y sus dos hijos. Y aquí llega la venganza de la literatura, tan poco dispuesta a aceptar un principio de tal envergadura. Un poco más adelante del capítulo IX, que termina con el párrafo citado, el joven Godfrey, el primogénito, recibe sin que haga nada para ello el mejor regalo que la Fortuna le puede dispensar, al sepultar bajo la nieve a la infame drogada, al liberarle del cuidado y del secreto de la niña, que pasa a la tutoría de Marner, y al permitir su matrimonio con la dulce Dorothea. Los compromisos impuestos por el final feliz y por la solución de toda la trama se traduce en un cierto indeterminismo moral en flagrante contradicción con la doctrina anterior y que si se toma al pie de la letra no puede menos de inducir en el lector una fe ciega en la Fortuna que lo anime a no abandonar jamás su culto. Hubo una generación anterior al naturalismo —la de George Eliot, Merimée, el Dickens de Hard Times,83 el Flaubert de L’éducation sentimentale84— que recibió de sus antecesores un género en decadencia, la novela de las pasiones, al que supo inocular nueva savia abriendo la espita de la información. Pero aquella generación, bien porque fuera precursora bien porque no quiso sino introducir un elemento de novedad en un género for83. Tiempos difíciles, de Dickens (1854). 84. Flaubert. Óp. cit., p. 90. – 212 – mado, no exageró su hallazgo y llegó incluso —al término de su carrera— a renunciar a él para dejar las cosas en cierto modo igual a como las había encontrado. Lo más significativo de esa parábola es el modo con que aquella gente supo adquirir un cierto sentido de la objetividad, necesario y obligado por el afán docente, y extenderlo no solo a la pintura del medio sino a aquellas zonas en sombra donde no se conocía otra luz que la de las pasiones: Los labios de Maggie temblaron porque sintió que había algo de cierto en lo que había dicho Philip, aun cuando una conciencia más íntima le estaba susurrando que, por lo que importaba a su conducta, hubiera preferido el engaño.85 Son los primeros atisbos de la novela psicológica. Una frase de ese corte que revela de por sí una manera nueva de aproximarse a los misterios del alma no es fácil de encontrar antes de 1850, ni siquiera en Constant ni en Musset ni en Richardson. A mi modo de ver, y para fortuna de la literatura, la cosa quedó en unos cuantos atisbos y en una cierta actitud del narrador que pronto pasó de moda porque el hombre de entonces, más que un paladar para degustar tales delicias, lo que tenía era hambre de conocer la enigmática sociedad de la Revolución Industrial. Así pues, durante la segunda mitad del siglo pasado la novela se lanzó de lleno por la vía abierta con el invento de la información y abrazará sin reservas el naturalismo, cuya lava 85. Extracto de El molino del Floss. George Eliot. Óp. cit., p. 191. – 213 – vendrá a sepultar intactos aquellos primeros gérmenes de la narración psicológica que solo en nuestro siglo conocerán un cultivo fructífero. Esa generación no solo abrió el camino de la evolución del género sino que, en breves años, vino a resumir el curso que iba a tomar la novela en los próximos cien años. La misma insatisfecha agudeza que les indujo a abandonar toda clase de lirismo y aderezar la narración con algo más que el espectáculo del yo les convenció —años más tarde— de que todo aquel cúmulo de datos objetivos era cosa de secundaria importancia frente al enigma de la naturaleza humana, que era preciso abordar con la óptica dominada por la observación que informaba el conocimiento de la sociedad y de las ciencias naturales. Pero en la segunda mitad del siglo el novelista, desbordado por la evolución social, tomó el rábano por las hojas convencido —con excesiva espontaneidad— que lo más importante y señalable del hombre eran sus representaciones sociales, su condición de ferroviario, de esclavo o de capitán de industria. De ese vicio arranca toda una rama del tronco —que en nuestros tiempos se sigue prodigando con sorprendente inocencia— que aborda la novela con un sesgo informativo y que por consiguiente con harta frecuencia subordina cualesquiera otros valores a los estrictamente documentales. El novelista que así se conduce no ha querido convencerse de que tarde o temprano un profesional de la información (independizado de la literatura antes-que-otra-cosa) se ha de meter en ese terreno con una mayor dedicación, rigor y amplitud y no tanto para dejarle sin clientela como para desacreditar una obra que, por principio, no puede contar con otro abogado defensor que – 214 – sus valores literarios, su estilo. Si ese valor fue prematuramente desestimado el resultado es fácil de suponer, y se demuestra tanto más cruel cuanto mayor fue el olvido de la función puramente artística y gratuita de las letras. Muy pocos lectores recurren hoy, a la vuelta de cien años, por necesidad de documentación a cualquiera de aquellos grandes monumentos de la novela naturalista, que si conocieron un éxito resonante en una sociedad ávida de conocerse fue más gracias a su superficialidad que a la calidad de su estilo. Si tuvieran estilo hoy seguirían interesando porque el estilo es, en parte, una manera cualitativa de conocer. Pero nadie lee Los trabajadores del mar 86 o La bestia humana 87 o La cabaña del tío Tom 88 para saber lo que era un esclavo, un fogonero o un pescador. En cambio nunca se dejará de leer Moby Dick,89 no porque la pesca de la ballena sea más interesante que la vida del fogonero, sino porque lo que Melville dijo sobre el tema no dejará nunca de tener interés gracias a la forma que le dio. De aquellas novelas naturalistas se ha esfumado todo su valor documental y paradójicamente han muerto, y bien muertas están, porque no supieron dar a la información un valor permanente que mantuviera el interés una vez que aquella había perdido actualidad. Y aquí rozamos uno de los grandes temas del problema del estilo: el que la cosa literaria solo puede tener interés por el estilo, nunca por el tema. Eso lo sabía muy bien el Flaubert de los cuentos. Se diría que llegó a tal conclusión tras el desengaño de la novela del 48 86. Los trabajadores del mar, de Victor Hugo (1866). 87. La bestia humana, de Émile Zola (1906). 88. La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe (1852). 89. Moby Dick, de Herman Melville (1851). – 215 – que comenzada sobre un tema —una sociedad burguesa, una juventud revolucionaria, unos años cruciales— de forzoso interés, se resuelve en una crónica anodina de estilo depurado. Sin embargo, el espectáculo de ese Flaubert desgraciado, privado de la presencia de las musas en el culmen de su carrera, en el momento de narrar una crónica elegida a partir de un compromiso previo no puede ser bastante para afirmar que la obra literaria necesita siempre el aderezo de la inspiración. Es verosímil que en aquel trance el maestro se tenía que sentir seguro de sí mismo y capaz como nadie de abordar un relato que se adaptaba a su talento, se apoyaba en su experiencia y se aparejaba a sus recursos sin necesidad de mendigar los auxilios misteriosos de un estado de gracia poco solvente y nada lúcido. Pero también es posible que si hubiera sabido distraer su atención de los protagonistas para dedicarse con más liberalidad al cuadro donde tenían lugar sus aburridos amores, al menos habría logrado —ya que no una novela maestra— una brillante pintura del París de aquel tiempo. No logró ni lo uno ni lo otro por un prurito de fidelidad al tema, por una disciplina férrea que no quiso permitir la venganza de la arbitrariedad, por un propósito evidente —y rígidamente mantenido— de eliminar todo lo superfluo e impedir cualquier intromisión fortuita en una traza austera. Cien años más tarde el lector cierra L’éducation sentimentale 90 con la sensación de haber sido obligado a escuchar contra su voluntad un relato que no le importa nada y lamentando al mismo tiempo que el escritor haya pasado por alto las pocas anécdotas —lo que él consideró superfluo— que podrían haberle diverti90. Flaubert. Óp. cit., p. 90. – 216 – do. No es tanto un caso de falta de inspiración —aunque la carencia de ella es total— como un ejemplo de lo cara que puede resultar la confianza en sí mismo de un escritor maduro metido a informador. Lo mismo de caro que hubiera podido costar a George Eliot su Silas Marner 91 si a partir del capítulo IX hubiera seguido al pie de la letra su doctrina moral de la Fortuna. Me interesa subrayar la importancia que puede tener una conducta semejante en un hombre tan dotado para la pintura del ambiente y la exactitud de la anécdota como Flaubert; un hombre provisto de esas antenas misteriosas que le permiten escuchar el curso mudo de los acontecimientos, con esa capacidad para extraer del detalle una significación trascendente, que sabe conjugar los contrastes de la sociedad y combinar lo trivial y lo histórico, incurre inexplicablemente en el pecado de cerrazón y a la hora de escribir la crónica del 48 no es capaz de reflejar en su espectro más que aquellos colores elegidos con anterioridad, con arreglo a un código sobre cuya validez debía haber meditado con más atención y menos suficiencia. Hace unos pocos meses comentaba Rafael Sánchez92 una estampa, publicada a principios de siglo en la Ilustración Española y Americana: tocado con un bombín, un bastón y un sobretodo, Émile Zola se había encaramado a la escalerilla de una locomotora en la que el novelista —rezaba el pie— se disponía a emprender un viaje a lo largo del trayecto de París a El Havre para estudiar de cerca y conocer de primera mano la vida de un fogo91. George Eliot. Óp. cit., p. 191. 92. Juan Benet hace referencia a Rafael Sánchez Ferlosio. – 217 – nero que iba a protagonizar una futura novela. He ahí —concluía Rafael Sánchez— la actitud más nociva para la literatura por parte del hombre de letras; la actitud que cree en el arte literario como un a priori, necesario, legítimo y válido para pintar toda la geografía humana; una especie de levantamiento geodésico de tal geografía que no acierta a cumplir cabalmente su función si no logra encerrar entre sus cuadrículas todos los accidentes de la sociedad. Es una actitud que incurre en lo que podría llamarse la literatura apodíctica —por su parecido con esos juicios que sin ser realmente ciertos son necesarios— por olvidar que la literatura solo lo es a posteriori, e independiente en su intención de la naturaleza y singularidad de los accidentes, el resultado de una actividad del hombre que nada tiene que ver con su afición al inventario y a ese prejuicio tan extendido y funesto gracias al cual se piensa tantas veces «ahí hay un gran cuento», «todavía está por escribirse la novela de...». Y ahora a lo que voy: yo creo que la novela informativa, la novela docente, es una mezcla inestable en el tiempo porque tarde o temprano el componente de información se evapora para dejar un residuo que solo puede tener sabor literario. La única fórmula capaz de asegurar la estabilidad es la de fijar indisolublemente aquel componente volátil al residuo, para constituir una única molécula organizada alrededor de la estructura artística. Eso quiere decir que el interés no puede radicar en la información en sí (que un día lo tiene pero que al día, al año o a la década siguiente lo puede dejar de tener) sino en aquel estilo narrativo que haga permanentemente interesante un conocimiento que ha dejado de tener actualidad. Ante esa situación el escritor acos- – 218 – tumbra a sostener entre sus dedos dos hilos heterogéneos cada uno de los cuales le conduce a una fuente de interés diferente: la información y el estilo. El primero existe, es palpable, se puede decir que salta a la vista; el segundo es quizá nada más que una añagaza; en ese sentido el estilo no es más que un esfuerzo del escritor por superar el interés extrínseco de la información, para extraer de ella su naturaleza caediza y confeccionarle otra perdurable. La información en sí es solo interesante durante un tiempo bastante breve. Su virtud solo reside en la no participación del público del conocimiento de unos hechos y la labor del informador consiste nada más en anular una diferencia de nivel que existe entre él y su público; no suele parar demasiada atención en el hecho —mucho más general de lo que el novelista piensa— de que la sociedad se está afanando continuamente en la destrucción de tales desniveles mediante la educación de la mayor parte de sus hombres. A los pocos años el informador ha pasado a lo más como un pionero, y el hombre de letras consciente de tal destino se preocupa no solo de adelantar el conocimiento, sino de situarlo en una cota inalcanzable a la posterior vulgarización, de forma que lo que él diga nadie que venga después lo podrá decir de la misma manera, ni con las mismas opiniones ni con el mismo propósito. Entonces se puede decir que el estilo cumple una función destemporalizadora El estilo no es más de la información, que en que un esfuerzo del muchas ocasiones toma la escritor por superar forma de un tratamiento el interés extrínseco quirúrgico de todos los de la información. gérmenes responsables de – 219 – la muerte y el envejecimiento y del más extendido y patógeno de todos ellos, el que usualmente llamamos novedad. Necesito hacer una aclaración: si dije antes que el escritor acostumbra a tejer con dos hilos de naturaleza heterogénea —la información y el estilo—, me urge aclarar que esa distinción no se corresponde con la tradicional de forma y contenido que a mí —particularmente— me subleva por su ineficacia. La forma y el contenido son dos conceptos que no admiten congruencia, que no se confunden nunca y que —al seguir cada cual su camino— nunca pueden llegar a coincidir. Por el contrario, en la obra de arte la información y el estilo coinciden siempre. La vieja distinción entre forma y contenido debe nacer de la creencia de que una misma cosa se puede decir de mil maneras. Pero por ligera que sea la diferencia cada una de las mil soluciones tiene un significado diferente, de donde debe colegirse que no existe sino una unicidad infinita de dicción, independiente de toda forma y todo contenido. Quien persista en la distinción no puede dejar de reconocer que no existe una sola forma de dicción que no establezca una relación de dependencia entre conceptos, de manera que si es válido preguntarse por la mejor expresión de una idea también sea válido buscar la idea cabal que se esconde bajo una determinada expresión. Si se cotejan dos a dos esas categorías se debe concluir que en comparación con el contenido la información es un concepto más específico y reducido. No se puede llamar información a todo lo que dice el escritor sino a aquello que dice con cierto propósito de docencia, aprovechando el desnivel entre sus conocimientos y la ignorancia del lector. La forma se relaciona solamente con la estructura de la frase, con la selección de las palabras – 220 – y la modulación del significado; pero el estilo es mucho más vasto porque toma sobre sí no solo todas las modalidades de dicción sino el interés de toda la información. Dentro de ese complicado organismo el estilo asume todas las funciones dinámicas y se configura como un sistema que aprovecha el desnivel originado por la información para crear un movimiento de interés que mantiene su marcha incluso por inercia, cuando aquel desnivel se anula. Un día el público, acostumbrado a distraerse con las páginas periódicas de su articulista favorito, descubre que lo último que le importa es la actualidad del comentario y lo único que exige, seducido por las gracias y donaire de un estilo que sabe paladear, es la continuidad del alimento. De forma complementaria el escritor que inició su carrera con los comentarios de actualidad viene otro día a descubrir que se ha hecho poseedor de un estilo; que ya no necesita de una vigilia y un acecho permanente de los temas de interés y novedad porque es capaz de tocar cualquier futilidad para interesar al público. Es más, a partir de ese momento el estilo se convierte en sus manos en un instrumento con el que puede acercarse a cualquier cosa para descubrir y extraer su interés, porque en tal instrumento se localiza también al órgano donde reside el sentido físico de ese interés. Una vez más el arte literario, como ocurrió en el caso de George Eliot, se ha tomado la revancha sobre una conducta que pretendió hacer uso de su legado para unos fines cuasiartísticos y ha destruido una intención espuria —desde su punto de vista— para reestablecer clandestinamente la verdadera índole de su cometido. – 221 – « Me llevé a los labios una cucharada de té en el que había echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago tocó mi paladar, me estremecí… Y de pronto el recuerdo surge…, todo eso que va tomando forma... sale de mi taza de té. En busca del tiempo perdido, M. Proust VI. ALGO ACERCA DEL BUQUE FANTASMA Los que lo han llegado a ver lo recordarán siempre con horror; a veces aparece muy próximo, surgiendo repentino de un banco de niebla, con su amenazador espolón dirigido a una tripulación que maldice su suerte o cae de hinojos sobre la cubierta para solicitar la clemencia del cielo. Hay quienes lo ven, absortos y espantados, paralizados por una calma chicha en el calor de los trópicos, surcando el mar con todo el trapo desplegado e impulsado por una brisa también fantasmagórica, levantando la espuma y haciendo crujir la madera con ese ruido característico de la buena vela y la recia complexión del navío: And horror follows. For can it be a ship that comes onward without wind or tide?93 93. «Y el horror tras ella. Pues ¿puede navegar una nave sin marea ni viento?». Extracto del poema «Rime of the Ancient Mariner» (‘Balada del viejo marinero’), de Samuel Taylor Coleridge (1798). – 223 – O es en la noche, silencioso, cuando el océano se impregna de un olor mezclado de brea y cadaverina, desnudo y esquelético, descubierto tan solo por los fuegos de San Telmo que culebrean en torno a sus palos: It seemeth him but the skeleton of a ship94 Incluso hoy en día se habla del rugido de una sirena mortecina, un zumbido de hélices y chapas batidas por las olas en aquel lugar donde la vigilante paz de las profundidades cela y esconde uno de tantos misterios y agravios. O solo es un rumor que corre por la costa, reminiscencia anual de un siniestro retraso que vuelve, dibujado en púrpura, para fondear sereno al amanecer en una clara ensenada a donde debió llegar pero a donde no llegó nunca. La novela del mar, en cuanto género, es una invención específica del siglo xix que con él nació y casi murió con él. No puedo menos de relacionar esa aportación con la del otro género complementario y simultáneo, la novela de misterio, cuya función se comprende con cierta facilidad cuando se examina su posición dentro de una disciplina artística dirigida con el afán investigador que prevalecía en el siglo pasado. El escritor de ficción, de aquel siglo o de cualquier otro, nunca dejará de ser un hombre imaginativo, nunca se transformará en el puro investigador de una realidad objetivada y, educado en una escuela o influido por una tradición literaria que se plantea como problema fundamental la descripción de una sociedad y la resolución de algunos de sus enig94. «Le parece el esqueleto de un barco». Coleridge. Ibíd., p. 223. – 224 – mas, aprovechará la primera ocasión, llevado del hastío o de la costumbre, para inventar sus propios enigmas y sustituir la realidad objetivada por una ficción de su cuño. El interés por las cosas desconocidas, el anhelo de resolver los acertijos de la esfinge, el suspense que implica toda investigación, son cosas tan viejas como el arte literario y no creo que sea preciso, como cierta hermenéutica ha insinuado, buscar para la novela de misterio o para la crónica exótica ciertos antecedentes en los libros de viajes y las «curiosas narraciones» de los siglos precedentes, para explicar la índole y la amenidad de una literatura que sabe aprovechar tan clara y directamente una tendencia básica y primaria del espíritu del hombre. Pero en la leyenda del buque fantasma ocurren ciertas cosas que invitan a pensar. La invención del misterio (en la novela de ese nombre o en cualquier otro género, clásico o moderno, de análoga configuración) cumple un doble objeto al poner de manifiesto el interés que despierta todo enigma y al sacar todo el provecho de la intriga que despierta el curso de la investigación, el suspense como ahora se llama. El enigma se inventa para ser resuelto, un esquema que se reitera desde Edipo rey hasta la novela policíaca. La novela del mar, en contraste, está con mucha frecuencia aureolada —y no sé muy bien por qué— de una suerte de misterio permanente, de vagos y sutiles contornos, acaso alimentado de esa impenetrable e incesante movilidad de un medio al que el hombre se asoma ansioso de anticipar su tumba haciéndose eco de toda su imaginaria reserva, retrocediendo en la edad del saber hacia aquella ingenua y comprometida ignorancia. – 225 – Pero en la leyenda del buque fantasma —y me refiero con ello tanto a la popular que Wagner debió oír en Pillau o a la transposición novelesca que se viene haciendo desde el capitán Marryat, como a la reducción y sublimación a pura estampa en que el escritor romántico resumió tantas veces cierto afán de liberación— el misterio prevalece, es un fin en sí mismo que no puede ni debe ser resuelto y que cobra todo su valor por su carácter absurdo, fantástico y fatídico. Al final de aquel capítulo X de las Aventuras de Arturo Gordon Pym,95 cuando el «Grampus» se cruza con aquel sobrecogedor bergantín holandés pintado de negro que pasa de largo haciendo guiñadas, tripulado por cadáveres y perseguido por las gaviotas que se alimentan de ellos, Poe dice muy expresivamente que «es inútil tratar de hacer conjeturas donde todo está rodeado, y seguramente lo seguirá estando siempre, del más insondable y pavoroso misterio». De todos los escritores del mar que he leído solo hay uno —el más marinero de ellos— que no solo escapa a la seducción del tema sino que, con palabras sibilinas, habló con cierto desprecio de esa literatura de lo sobrenatural «insensible a la delicadeza de la realidad y tan pobre de imaginación como para tener que recurrir a tan simples y bajos recursos...».96 No sé si Conrad hablaba desde una actitud de redentor, como el apóstol de una provincia desconocida y atractiva que desde siempre ha despertado la inquietud de los poetas pero que nunca ha sido cantada sino con la ignorancia más arcaica y la fantasía más impertinente. No tuvo nunca 95. Aventuras de Arturo Gordon Pym, de Allan Poe (1838), sobre la que se inspira el poema «Balada del viejo marinero». Coleridge. Óp. cit., p. 223. 96. Extracto del prólogo de La línea de la sombra, de Joseph Conrad (1916). – 226 – necesidad de recurrir al misterio del mar porque, conocedor único de sus cosas, le bastó pintar e interpretar lo que había visto y sentido para lograr envolver al lector en un aura que si no era sobrenatural participaba por lo menos de todas las virtudes que producen el encantamiento. Pero con excepción de él, todos los novelistas del mar —esa denominación que Conrad rechazó para sí mismo, quizá para no ser confundido con esa especie tan particular del hombre de letras anglosajón— y muchos poetas de secano han sido seducidos, con una unanimidad que no puede ser eventual, por la estampa del buque maldito que sin rumbo ni calendario, sin timón ni cargo ni tal vez tripulación, surcará siempre los mares sin conocer la arribada. Al no ser resuelto el misterio, el barco continúa, haciendo guiñadas, su insensata travesía y en la imaginación del lector la estampa se cristaliza y eterniza, el misterio prevalece y la inquietud no conoce el reposo. El lector de las Aventuras de Arturo Gordon Pym 97 se sigue preguntando, al cabo de los años, por la suerte de aquel bergantín holandés pintado de negro, que cruzó junto a él (el lector) con exasperante lentitud. Hablé antes del afán de liberación; y bien, pienso que como hombre de letras fue lo último que necesitó Conrad, acaso falto de tiempo para pasar al papel todo lo que acumulaban sus recuerdos. Desde la posición que había adquirido en la primera decena del siglo cualquier cosa le hubiera sido tolerada... en una novela marinera. No solo no transgredió los límites que él mismo se había impuesto en tales narraciones sino que, andando el tiempo, fue apartándose de tales temas para invadir, con mejor o peor 97. Poe. Óp. cit., p. 226. – 227 – fortuna, el campo habitual de la novela de tierra adentro. Y lo que me parece más significativo, fue en ese medio, nunca en el mar, donde para alcanzar un clima equivalente al que había conquistado en Lord Jim98 tuvo que recurrir a la invención del misterio, los revolucionarios que viven en Suiza o el complot anarquista en el corazón de Londres. Es un caso muy digno de ser señalado de un escritor que en un momento dado rehúsa seguir el camino determinado por su obra anterior y que ha ido a desembocar, cabe decir, en una comarca de su exclusiva propiedad, dominada por su libertad y regida por unas leyes que —años atrás— él supo imponer para hacer de aquel feudo un terreno culto pero que hoy se vuelven contra él para coartar su apetito de ficción. En la ciencia literaria de las cosas del mar llegó Conrad a una altura difícil de alcanzar. Me refiero a su capacidad de investigación e interpretación, siguiendo la vía literaria, con que logró hacer la coincidencia de dos culturas —la literaria y la marinera— que la rara vez que se encuentran lo hacen siempre con hostilidad, con predominio, olvido y menosprecio de una para con otra. Leyendo The Mirror of the Sea99 se apercibe uno hasta qué punto le bastaba sujetarse al tema para extraer de él todo su jugo y cómo la invención del misterio no podía ser otra cosa, en sus manos, que un insulto a esa sutil, versátil y compleja vida del mar que estaba reclamando la llegada de un narrador de detalle; hasta qué punto el interés que logró despertar por esa vida y esas situaciones fue conducido del deseo de calar hondo, de buscar 98. Lord Jim, de Conrad (1900). 99. El espejo del mar, de Conrad (1906). – 228 – los tres pies al gato, de indagar las analogías, de comprender las situaciones y de forjar el lenguaje más idóneo. Me acuerdo de la manera con que hablaba del ancla y la quiero contraponer a la imagen inquietante y perdurable del barco desarbolado que el poeta de tierra adentro pone ante la extasiada atención del lector: a la merced de las olas, cuyas dádivas son como seres humanos, en la guerra civil.100 El encanto es el mismo, la naturaleza del hechizo procede de esa apropiación anterior a la narración tan diferente —como de una manera indirecta vino a decir Aristóteles— del acto de estudio que rige la redacción de la historia. Entre uno y otro acto existe una diferencia que, andando el tiempo, cobrará toda su significación con la responsabilidad del escritor para con su obra. En un principio el poeta no tiene por qué dar cuentas a nadie, pero en la carrera de la edad viene un día a descubrir que su propia obra, la única parte del mundo en la que puede moverse de acuerdo con su libertad, se levanta tras él para dictarle sus gestos y pedirle cuenta de sus actos. Y a ratos vacila, se revuelve contra esa incomprensible e insospechada determinación, quiere impugnar aquella devoción que le arrastró a otra esclavitud y, con reserva, malicia y cierta despreocupación, trata de escapar del intolerable cerco inventando un nuevo refugio que le devuelva a la añorada y difícil carencia de compromisos. En esa estampa del buque fantasma yo veo la cristalización del deseo del escritor de liberarse de sus propias ataduras, la seducción 100. Conrad. Ibíd., p. 228. – 229 – por un tema que le devuelve al estado de no tener que dar cuentas a nadie. No se puede dejar de lado el hecho de que el tema se prodiga, sobre todo, en un siglo en el que la literatura de ficción está dominada por una traza argumental determinista, que —en aras de una economía estética cerrada y unívoca— elimina cualquier licencia de carácter gratuito y exige que el más intrascendente particular cumpla una función dentro del todo. Así era, en gran medida, la novela de Cervantes y así sigue siendo en nuestros días, con la excepción de unos cuantos monumentos literarios —casi todos ellos producidos en nuestro siglo— cuya constitución anatómica se fundamenta, antes que en otra cosa, en la rotura de la univocidad argumental. En la novela clásica ocurre lo que en el tercer acto de las comedias de enredo, «todo se explica», y esta condición exige del escritor un dominio complejo de todos los pormenores de la narración a fin de no incurrir en un pecado de olvido, incompetencia o contradicción al dejar un cabo suelto o al meterse en un callejón sin salida. El novelista comprende, conoce y determina todo lo que escribe, se coloca por encima de sus situaciones y sus personajes como un creador omnisapiente al que nada se le escapa. Pero esta situación con ser normal no es constante; en el censo de todos los novelistas, incluso entre los del xix, hay un buen número de personajes que han salido respondones, que no han podido ser dominados ni con la disciplina más férrea ni con el castigo más arbitrario; y un buen número de situaciones, insisto, a cuya resolución el novelista ha tenido que renunciar para evitar mayores males. Y sin embargo no es eso solo ni mucho menos: la postura demiúrgica del novelista, tan idónea para el planteamiento de problemas conocidos o para la privanza de una moralidad apriorística, a duras penas – 230 – se ha podido mantener en el siglo xx por cuanto antes que otra cosa es una limitación; en efecto, de acuerdo con ella el escritor solo puede abordar aquello que conoce y eso que en apariencia no parece ser más que un precepto catónico que garantiza la sinceridad y honestidad del escritor, en el fondo es una cortapisa. El desarrollo de la novela psicológica, su progresiva capacidad de penetración, la mayor amplitud de su diafragma ha sido posible gracias al abandono de las recetas fijas y de los problemas habituales; tarde o temprano el novelista tenía que encararse con problemas —incógnitas del alma humana— cuya significación, importancia y resolución no podía conocer en la medida en que lo hacía el escritor naturalista con los suyos. Solo para tener una pálida imagen conceptual de todos ellos habría tenido que dedicar su vida al estudio, y en tal situación o bien había que renunciar a ellos y conservar la novela en el nivel en el que la dejaron nuestros abuelos, o bien había que esperar a que, al cabo de unas generaciones, un nuevo tipo de escritor-sabio viniere a sacar al arte literario de tal atolladero. Y en este sentido el camino está trazado por una tradición de las artes y las letras que, en cierto sentido gnósticas, jamás ha dejado de encararse con los problemas que le atañía aun a conciencia de que no contaba con el saber necesario para resolverlos. En comparación con el escritor de la segunda mitad del siglo xix, el del xx es un agnóstico más sutil, un hombre que conoce sus limitaciones y que para plantear la cuestión no siente la irrefrenable necesidad de contar de antemano con la respuesta; y en ese sentido, digo, es más sutil, más amplio, más sincero y... más útil. Y además está en la mejor tradición: la del inquieto y dubitativo Sófocles frente al violento Esquilo, la que informa la ironía y el escepticismo – 231 – de Cervantes frente al rigorismo de su tiempo, la El literato que escribe que independiza a Henry solo acerca de lo que James del profesionalismo conoce es un falso de sus contemporáneos. hombre de ciencia: lo El literato que escribe único que concede solo acerca de lo que covalidez al novelista noce es un falso hombre es su sistema de ciencia, un hombre que de preguntas. para regir su contacto con la realidad lo que necesita es respuestas y que, por consiguiente, elude todas aquellas cuestiones para las que no cuenta con una explicación inconcusa. Un día esa firmeza se viene abajo, el sistema de respuestas se hunde —desacreditado por la ciencia— arrastrando tras sí el sistema de preguntas que, subrogado al primero, ha dejado de tener vigencia. No fue más que un olvido, pero un olvido importante; lo único que concede validez al novelista es su sistema de preguntas, su apetito de encararse con toda la realidad, ese afán de descripción que en más de un nivel se opone a la necesidad de justificación y explicación sobre las que descansa la ciencia. Esos dos apetitos de descripción y justificación, psicológicamente diferentes por cuanto el primero nace de una conformidad con el mundo externo que el segundo desdeña o reputa falaz e insuficiente, alternan armónicamente en la elaboración de la novela y dan lugar a las dos estructuras entre las que ordinariamente se mueve: la estampa y el argumento. A principios del siglo xix toda la novela —un género rudimentario— se compone casi siempre alrededor de la estampa no siendo el argumento – 232 – sino un desdoblamiento múltiple de estampas, una sucesión de ellas determinada a partir de una genérica. Cuando en el Quijote —el caso más sencillo— en un determinado capítulo se plantea un problema argumental (toda esa serie de coincidencias que, por ejemplo, constituyen el enredo del Cautivo), Cervantes no puede menos de resolverlo en el siguiente, con la mayor premura posible, ansioso —se diría— de tener cuanto antes las cuentas saldadas a fin de poder embarcarse en una nueva estampa-aventura con las manos libres y sin mayores complicaciones. Desde ese gran antecedente arranca toda una línea de la novela que, como diría un geólogo, se estructura en estampas, cifra todo el valor en la brillantez, fidelidad y gracia de la imagen y resume toda su función en el hallazgo de la palabra justa. Al final del siglo xix, tras una evolución oculta, la novela es puro argumento, la estampa no es más que un cruce o una coincidencia entre líneas argumentales (el paso de uno o varios protagonistas por un medio exótico), las virtudes de la obra se cifran en la composición e interacción de unas líneas de convergencia que no tienen el menor sentido estático, que carecen de razón si no hay un principio y un fin. Es el dinamismo stendhaliano, con su horror por la estampa, un vestigio de la literatura arcaica que ahora es patrimonio de los poetas, esto es, del Bécquer de las Leyendas. Ni qué decir tiene que ambas tendencias dan lugar a composiciones de muy distinta estructura. El Quijote, Justine101 o À la recherche du temps perdu102 son libros que se pueden releer, abrien101. Justine o los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade (1791). 102. En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust (publicada en siete partes entre 1913 y 1927). – 233 – do el tomo por cualquier página. A nadie se le ocurrirá hacer lo mismo para disfrutar de La cartuja de Parma 103 o The Portrait of a Lady.104 No me refiero solo al hecho obvio de que el lector, al abrir el libro por la mitad, cae con frecuencia en una estampa que se puede leer y entender con cierta independencia del total. Es eso y mucho más: la estructura dominada por ellas trasciende al párrafo y a la palabra y parece informar el espíritu de la oración más simple y más circunstancial; ábrase el Quijote por donde se quiera y se encontrará por doquier la misma composición: Visitáronle, en fin, y halláronle sentado en la cama, vestida una almilla de bayeta verde, con un bonete colorado toledano. *** Ya en esto volvían los criados del Canónigo, que a la venta habían ido por la acémila del repuesto, y haciendo mesa de una alhombra y de la verde yerba del prado, a la sombra de unos árboles se sentaron, y comieron allí, porque el boyero no perdiese la comodidad de aquel sitio, como queda dicho. Compárese esa forma de dicción con una estampa cualquiera, la más somera e intrascendente, alojada dentro de la fluencia total de Le rouge et le noir 105 y sometida a su cohesión interna: C’était le temps de la chasse. Fouqué eut l’idée d’envoyer au séminaire un cerf et un sanglier de la part des parents de Julien. 103. La cartuja de Parma, de Stendhal (1839). 104. James. Óp. cit., p. 191. 105. Rojo y negro, de Stendhal (1830). – 234 – Les animaux morts furent déposés dans le passage, entre la cuisine et réfectoire. Ce fut là que tous les séminaristes les virent en allant dîner. Ce fut en grand objet de curiosité. Le sanglier, tout mort qu’il était, faisait peur aux plus jeunes; ils touchaient ses défenses. On ne parla d’autre chose pendant huit jours.106 La diferencia es tan radical que salta a la vista: la primera es una descripción en sí, que se basta por sí misma y en sí misma concluye, que pone el acento en un bonete toledano o en los árboles de un prado sin necesidad de recurrir a nada más. Pero en la segunda al valor de la descripción se suma su religación al texto, su función dentro de la corriente argumental, su influencia —próxima o remota, pasada o futura— dentro de las determinantes temáticas. Y aquí es preciso mencionar un detalle, de la máxima importancia para mí, que no puede pasar inadvertido: en el primer caso, en la literatura de estampa, el estilo se esfuerza en buscar una complacencia instantánea, indaga en la circunstancia para encontrar su expresión más acabada y sus palabras más justas y se dirige, primordialmente, a un apetito de degustación. En otras palabras, antes que nada lo que importa al escritor es la calidad de lo que el lector lee en cada momento. En el segundo caso, consecuencia de la religación a la fluencia total, el estilo 106. «Era el momento de la caza. A Fouqué se le ocurrió enviar un ciervo y un jabalí al seminario de parte de los padres de Julien. Los animales muertos fueron depositados en el pasillo, entre la cocina y el refectorio. Fue allí donde todos los seminaristas los vieron de camino a la cena. Fue un gran objeto de curiosidad. El jabalí, muerto como estaba, asustó a los más jóvenes; tocaban sus colmillos. No se habló de otra cosa durante ocho días». Extracto de la obra Rojo y negro. Stendhal. Ibíd., p. 234. – 235 – pone el acento en la participación del párrafo dentro de la economía del conjunto y en el caso extremo, en la literatura que ahora se llama de suspense como si esa virtud fuera una cosa nueva, el interés de la lectura se apoya más en lo no leído que en lo leído. La diferencia entre un estilo con vocación por la estampa y otro más bien atento al argumento, salta de forma tan palmaria a la vista porque en gran medida es estructural, casi cinemática. En el primero, compuesto de una serie de imágenes cada una de las cuales goza de una cierta inmovilidad, se impone la decisiva y tónica influencia que el sujeto y sus complementos gozan en la oración. Se trata, exagerando las cosas, de una larga proyección de imágenes inmóviles, cada una de las cuales se centra sobre un sujeto cuya definición no importa reiterar en cada página porque, en cierto modo, cambia con cada circunstancia. En cambio casi toda la cohesión del segundo canon narrativo está dada por la propia evolución del sujeto que, definido de una vez para siempre, no hace sino estar presente en las circunstancias. Un estilo nace de una imposición rectora respecto al relato principal; y esa función desinente guarda una cierta semejanza con aquella gramatical de la frase subordinada respecto a la principal; de forma que, dentro de la misma analogía, cabe hablar de un «estilo substantivo» que facilita el desempeño de la función del sujeto y de —pero no en oposición a él— un «estilo relativo» porque se refiere —al igual que la oración adjetiva— más bien a la relación que con el sujeto mantiene la circunstancia narrada. Cuando en una novela de corte argumental el escritor recala, de vez en cuando, en la pintura de una estampa —con o sin in- – 236 – fluencia dentro del contexto— yo vengo a creer que cristaliza en ella un gesto, franco o disimulado, de rebeldía hacia unos imperativos abrumadores. El escritor, sin capacidad de poner en entredicho las leyes que rigen su obra, gusta de zafarse de ellas, buscando refugio en un ingenuo divertimento, ejecutado al estilo antiguo, que no le compromete a nada, que no pasa su factura en forma de leyes de determinación y limitación y que, por un instante, le ayuda a sentirse traspuesto al reino de los inocentes literatos que, partiendo de un cierto papanatismo, gustaron de aproximarse y cantar la realidad con conciencia de su supina ignorancia y de su radical extrañeza. Las páginas del buque fantasma constituyen siempre una pura estampa, una visión tránsfuga de un fenómeno inexplicable. Y su impresión es tanto más fuerte e indeleble cuanto que el narrador se preocupa menos de buscar una explicación, dejando que cada cual se las componga o interprete como pueda. Semejante manera de proceder, en un hombre como el novelista del siglo xix que gusta tanto y presume de conocer todas las interioridades de cuanto escribe, no puede ser más contradictoria y expresiva. Cansado de su ciencia artificiosa y, en gran medida estéril, un día se deja llevar; la tradición literaria le toma de la mano y le persuade a pasear juntos para distraer su mirada con los sucesos y paisajes de un mundo que, para el verdadero hombre de letras, nunca dejará de ser un misterio. – 237 – « Tengo que morir como una enferma águila mira al cielo. Los mármoles de Elgin, J. Keats VII. LA SERIEDAD DEL ESTILO Acerca del estilo nunca ha sido posible —y no lo va a ser ahora— hablar con precisión y generalidad. Son estas dos categorías que se excluyen y que cuando una está presente la otra se transforma en vaguedad o particularización. Se lo ha asimilado siempre —en una u otra época— con la personalidad y el sello propios, con aquellos atributos inalienables e intransferibles que el hombre atesora y desarrolla celosamente para diferenciarse de los demás. Y así, a la vista de que se demostraba ser el único método honesto de adquirir unos conocimientos serios sobre una naturaleza tan heterogénea, se ha hecho con él lo que se ha hecho con el hombre: definirlo lo menos posible y caracterizarlo hasta la saciedad. Se puede imaginar que el estilo no es otra cosa que el resultado de unas condiciones sin par —personalidad, rasgos de carácter, sedimentos de la educación, sublimación de una vocación o de un quehacer— aplicadas al cumplimiento de una función. Se tratará sin duda de una función inteligible y aceptada por los demás mortales —aun cuando sea antisocial— y como tal no ha tenido más remedio que pasar por el cedazo interpuesto por el – 239 – entendimiento a todas las invenciones del hombre. Ahora bien, el último cedazo —el más estricto y severo— es precisamente aquel que ha incorporado, ejecuta y sanciona las reglas que rigen la función en la que el hombre está empeñado, la armonía si canta, la sindéresis si juzga, la sintaxis si escribe y la lógica si piensa. Y se me ocurre que pueden ocurrir dos cosas para que un hombre ejecute una función con un estilo personal: o bien la personalidad suya es una cosa tan sutil como para atravesar ese último cedazo sin sufrir merma alguna o bien no tiene necesidad de pasar a través de él y, como los alumnos muy recomendados, es capaz de llegar al final de la prueba sin tener que dar cuentas a nadie. En cualquier caso el resultado en la práctica es el mismo: las sanciones y reglas impuestas por el conocimiento no afectan ni merman a la personalidad que es capaz, por ende, de informar y marcar con su sello la función que ejecuta sin tomarse el trabajo de conocerse a sí misma. La paradoja no puede ser más flagrante: la forma final de la ley ha sido redactada por una personalidad que no solo se niega a acatarla sino que con su conducta le resta validez. Porque —y parece obvio decirlo— en tanto en cuanto la personalidad es capaz de cortocircuitar las pruebas de suficiencia impuestas por la razón será siempre un agente desconocido para el hombre quien hace uso de ella —y aún abusa en tantas ocasiones— sin conocer su constitución ni su privilegiada posición ni su grado de influencia en sus actos, y de acuerdo con una práctica o un saber que distan mucho de ser racionales. Que el estilo no es cosa racional se demuestra indirectamente por el hecho de que la razón no ha sido capaz, hasta este momen- – 240 – to, de inventar un instrumento con que medirlo. El lenguaje del poeta es esencial y normalmente oscuro, dice Herbert Read (The Nature of Literature)107, pero esa oscuridad no es tanto una nota negativa del poeta sino del lector quien, en su lenguaje, es claro y lógico a costa de ser inexacto y superficial. El hechizo que produce el poeta —el hombre que reclama todo del estilo y nada de la ciencia del significado— es emocional y —de una forma exagerada pero ejemplar— se acusa hondamente en esa suerte de vértigo que produce la lectura de la poesía escrita en un lenguaje que no se conoce cabalmente. «(El poema), dice Read, es impermeable a la razón y si carece de un significado preciso su poder es inmenso».108 En el acto final de Don Juan Tenorio109 hay una aparente salida de tono (poco advertida porque en justicia se trata de cualquier cosa menos de una salida de tono) que siempre me ha fascinado: D. Juan ¿Y qué es lo que ahí me das? Estatua Aquí fuego, allí ceniza. D. Juan El cabello se me eriza. Estatua Te doy lo que tú serás. D. Juan ¡Fuego y ceniza he de ser! EstatuaCual los ves en redor; en eso para el valor, la juventud y el poder. D. Juan Ceniza, bien; pero ¡fuego! 107. «La naturaleza de la literatura» (no traducida al castellano), Read (1956). 108. Read. Ibíd., p. 241. 109. Don Juan Tenorio, de José Zorrilla (1844). – 241 – Un lector que no esté acostumbrado a la cadencia ultra sonora de Zorrilla o que, resistiendo el poder hipnótico, se detenga a considerar el significado de los versos, puede concluir que se trata del diálogo entre dos locos. Una opinión más inane —y desgraciadamente más generalizada hoy en día, cuando la fama del poeta pasa por el punto más bajo de su reputación por la gazmoñería de unos cuantos críticos que para presumir de severos y actuales se creen en la necesidad de menospreciarle— abunda en la creencia de que tales contrasentidos pertenecen al género de cosas a que nos tiene acostumbrados Zorrilla. Es una opinión que no quiere apercibirse de que el poeta contaba, de entre los escritores españoles de su tiempo, con una de las cabezas mejor organizadas, más lógica y consecuente. Un poco antes del párrafo citado —por no citar en apoyo de esta tesis sino un detalle muy significativo— en el soliloquio del acto anterior, dice D. Juan: No os podréis quejar de mí, vosotros a quien maté; si buena vida os quité, buena sepultura os di.110 Los dos últimos versos se suelen repetir, por la memoria popular que los lleva clavados en un nivel fuera del alcance del juicio, con una ligera transformación: 110. Zorrilla. Óp. cit., p. 241. – 242 – si buena vida os quité, mejor sepultura os di. Al sustituir buena por mejor la memoria popular introduce un cierto énfasis a costa de una evidente falta de sindéresis que se permite comparar dos cosas, vida y sepultura, claramente heterogéneas. A conciencia de renunciar a ese énfasis y a la mayor musicalidad de un verso que insiste sobre el tema anterior apoyándose en una palabra más alta, el poeta se decide por el rigor y la lógica, dando por buenas vida y sepultura a sabiendas de que los muertos a quienes se dirige Don Juan podían surgir de la tumba para pedirle explicaciones sobre una comparación tan desafortunada. Pero en ese diálogo entre el burlador y la estatua ¿qué es lo que se dice? ¿A qué viene esa insensatez de Don Juan de aceptar la ceniza y revolverse todavía contra el fuego? ¿Qué significa eso? Yo no lo sé, no lo he sabido nunca ni creo que lo lograré saber mientras me empeñe en tratar de llegar a su significado con las luces del entendimiento. Estoy convencido de que Yo no lo sé, no lo he ese último verso de Don sabido nunca ni creo Juan es una muestra palque lo lograré saber pable de esos dones inmientras me empeñe comprensibles y esotéricos en tratar de llegar a con que tan a menudo su significado con nos regalan los estilos malas luces del duros. No se trata nunca entendimiento. de símbolos sino del es- – 243 – fuerzo, coronado por el éxito, de una personalidad que sin necesidad de pasar por los controles de la razón busca fuera de los límites del lenguaje habitual la más precisa expresión de una emoción carente de significado lógico. No hay duda de que el fuego y la ceniza pueden ser símbolos, aunque no sé de qué y a pesar de que ambos se sirven (se sirven materialmente, en la escena) en la mesa marmórea que ha preparado la estatua para corresponder al convite, pero en tal supuesto la razón no puede olvidar que la ceniza es el producto del fuego y que quien acepta su transformación en cenizas es porque previamente acepta su cremación. Estoy persuadido de que Zorrilla escribió el verso: ceniza bien: pero ¡fuego! no para ser entendido sino para ser comprendido, no para enseñar sino para emocionar. El mismo principio guio la redacción de aquel otro que cité antes: ved cómo la sangre de Cristo fluye por el firmamento.111 o de aquel tan conocido y repetido en Inglaterra: la negra espalda y abismo del tiempo.112 111. Marlowe. Óp. cit., p. 120. 112. Verso de La tempestad, de William Shakespeare (1611). – 244 – Reducido a su razón y acosado por una imperiosa interrogante el lector honesto debe reconocer, con harta frecuencia, que no entiende nada y que, por salirse de los cauces habituales del lenguaje hablado, la comprensión de la poesía solo puede hacerse en el terreno elegido por el poeta, haciendo uso, sintética e inversamente, del mismo mecanismo del gusto que le permitió a aquel ponerlos sobre el papel pasando por alto los controles de la razón. Pero aquí no para la cosa. No se trata, sobre eso quiero curarme en salud, de elegir unas cuantas extravagancias para montar una teoría irracionalista del estilo literario. Con los versos ininteligibles que han escrito los poetas se podría formar un volumen que, en número de páginas, le iría a la zaga al que agrupara los inteligibles (y por supuesto, el capítulo correspondiente al siglo xx sería más voluminoso en el primer tomo que en el segundo). Lo que llama siempre la atención es que si el verso no es inteligible, la poesía siempre es comprensible; todos los ejemplos posibles están situados en un contexto de más fácil intelección y jamás funcionan ni saltan a la vista como una salida de tono. Dentro de una misma composición existe entre todos los versos (o todos los párrafos) una intimidad y un parentesco tan estrechos que la mayor o menor inteligibilidad que los diferencia no es bastante para divorciarlos. Todo parece indicar que ese vínculo que los une —por enciSi el verso no es ma o por debajo de la inteligibilidad— tiene una inteligible, la poesía relación muy estrecha con siempre es el estilo si es que no es el comprensible. estilo mismo. – 245 – Por consiguiente el estilo se perfila como un espacio que incluye al de la razón, con un mayor número de dimensiones que ella y dispuesto a particularizarse con el de ella —como en el caso de los lenguajes técnicos— cuando voluntariamente renuncia al empleo de aquellas dimensiones que escapan a su control. Esa multiplicidad de dimensiones no es labor de un día y se consigue, por lo general, gracias a un laborioso y penoso crecimiento que comenzó a partir del día que la razón buscó la palabra justa para definir una sensación. Pero acostumbrado y ejercitado en el oficio de describir, de traducir en palabras las ideas que tiene en la cabeza, el escritor siente un día la necesidad de ampliar su campo de trabajo hacia una oscura zona de su razón en la que las ideas —si se pueden llamar así— no se hallan claramente perfiladas, no se corresponden con las palabras del diccionario ni admiten una expresión con las formas normales del lenguaje. Entonces no se trata tanto de decantar aquellas impresiones con ayuda de una meditación que las introduzca en los canales usuales del pensamiento, para formularlas de una manera precisa, sino de inventar una película con la sensibilidad necesaria para ser impresionada por esas imágenes que escapan a las revelaciones de la razón. Pues bien, esa película la proporciona el estilo, un instrumento que el escritor se ha visto obligado a confeccionarse para sacar a la luz todo lo que bulle en su cabeza. Un instrumento que con el ejercicio se complica, diversifica, se extiende y se independiza: de aquel juguete infantil que sirve para proporcionar la palabra que la voluntad busca se convierte, a lo largo de una laboriosa evolución, en una extensa red de información, conocimiento y métodos de trabajo que, al igual que esos – 246 – departamentos ministeriales nacidos al socaire de una máquina de escribir, se hipertrofia y autonomiza hasta constituirse en una multitud que se desgaja de la voluntad que la puso en marcha, para buscar su propio trabajo y una economía propia con la que mantener la actividad de un cuerpo voluminoso. Ya no será solamente aquel departamento de la razón encargado de buscar la palabra justa; es eso y mucho más: gracias a la variedad y eficacia de los archivos las palabras y las frases se producen con mayor intensidad y frecuencia que las requeridas por las órdenes de investigación; al ejercicio de búsqueda se viene a sumar la necesidad de encontrar sitio para tantos hallazgos gratuitos, producidos por un exceso de rendimiento de la máquina. Se reexaminan los conceptos escondidos tras las palabras, se buscan soluciones y combinaciones que el estilo atesora y acuña para el día que la voluntad encuentre el lugar de su acomodo; se legalizan e instrumentan determinadas expresiones verbales dictadas por los caprichos del estilo y —último estadio de la ascensión al poder de la mente de un departamento nacido para servirla— se organiza (bajo la mirada recelosa y pasiva del juicio) la búsqueda de las ideas que forzosamente se esconden bajo las composiciones en apariencia gratuitas de la gracia. Cuando el estilo del escritor alcanza ese complejo nivel la literatura que sale de su pluma está, bajo la máscara de la representación, ejerciendo sobre el lector una fascinación, una forma de encantamiento que —con la ayuda de conceptos, palabras, sonidos, reminiscencias— forma una unidad de orden superior a la mera representación escrita de un significado concreto a fin de introducirle en un reino prohibido a las luces del entendi- – 247 – miento. No creo que para comprenderlo sea preciso recurrir a tantos ejemplos de oscurantismo literario, a tantas muestras (de perfidia, incomunicabilidad o desdén) de un estilo que se ha cerrado sobre sí mismo y que se abre paso por la mente del lector sin exigir de él una intelección sino una comprensión global por la misma vía de la fascinación de la que él se sirvió para escribir. Ni siquiera hace falta traer a colación las montañas de erudición, los siglos de trabajo y búsqueda que han consumido los sabios para dar con el significado de la frase de un poeta. Solo un verdadero sabio, con un conocimiento de la estructura psicológica y cultural del lenguaje (ciencia importante, si las hay) podría haber dado con una interpretación justa (aunque arbitraria) de la expresión «la oscura espalda y abismo del tiempo».113 No es nada probable que Shakespeare supiera, por la vía del estudio, que la configuración de la imagen del tiempo en los lenguajes indoeuropeos —y su formulación en las conjugaciones— está en gran medida dictada por la analogía del móvil en un medio ambivalente y por la asimilación psicológica, nacida de la simetría rostro-espalda, del futuro con la vista y del pasado con la ceguera de la espalda. Y sin embargo no solo fue capaz de inventar una imagen que casi resume toda la investigación llevada a cabo por la ciencia sino que supo advertir la profunda heterogeneidad que separa a las dos categorías radicales del tiempo y que cobra aliento y énfasis con esa tenebrosa palabra que el poeta introduce —abismo— para señalar el divorcio y para dar a entender el desconocimiento, quizá el vacío, con que la mente ha113. Shakespeare. Óp. cit., p. 244. – 248 – bla de una imagen del tiempo con la que nos hemos familiarizado gracias a una óptica engañosa. *** Existe en la Retórica de Aristóteles una frase penetrante ante la que la crítica no ha hecho sino dar vueltas, durante veinticinco siglos, tratando en vano de restarle importancia y de reducirla a unos límites más tolerables. Allí se dice que la poesía es, en comparación con la historia, «filosofóteron kai spoudayóteron», esto es, una cosa más veraz y más seria que aquella disciplina. «Spoudaios» es, al parecer, un adjetivo que quiere decir muchas cosas, todas ellas positivas y virtuosas. Según el diccionario de Bailly su significado se entiende desde diligente, ágil y activo hasta serio y conveniente, pasando por honesto y celoso. En Aristóteles —se dice en el mismo diccionario— el sentido se precisa algo, «celoso, serio, lo que se puede decir de aquello —cuando se trata de una cosa— que cumple su cometido con seriedad y diligencia». La frase fue recordada por Coleridge y tomada, con ciertas restricciones, por Matthew Arnold y su escuela (la crítica ansiosa de olvidar las virtudes cardinales de la tradición poética para reconsiderar el valor en sí que guarda) en el sentido a la vez más pernicioso y más duro de tragar; el que he apuntado antes. Si la frase se hubiera expuesto desde un principio en su forma más inocente («la poesía es algo más filosófico y eficiente que la historia») quizá no habría levantado tantas ampollas y, justamente por eso, hay que agradecer en este caso a una traducción incorrecta la interesante agitación que provocó y de la que el último responsable parece ser el propio Aristóteles. En verdad, se pre- – 249 – guntó el crítico del siglo pasado, ¿por qué demonio va a ser la poesía más veraz y seria que la historia? Uno, en principio, diría todo lo contrario. ¿Por qué, además, mezclar la seriedad y veracidad en la porfía entre dos disciplinas que no se diferencian, ciertamente, en esos atributos con que, cada una por su lado, puede adornarse sin dejar de ser lo que son? Eso es, vino a decir el crítico, remover el légamo del fondo y tratar de enturbiar unas aguas que están claras. Para suavizar las cosas y salir airoso, el crítico se decidió a interpretar a Aristóteles a su manera y aseguró que lo que quiso decir es que la poesía es más «fluida y sublime» que la historia. Lo cual vino a quitar todo su valor a la frase de Aristóteles —si es que tiene alguno— por cuanto vino a sustituir dos palabras que resumen dos juicios de valor, independientes de la división escolástica entre las disciplinas, por otros dos —fluidez y sublimidad— que caen de lleno dentro de la caracterización de la poesía y que, por no convenir a la historia, no añaden nada a la comparación del filósofo. Pero una vez propuesto el problema —con o sin fundamento— el crítico se encaró con él. En el sufijo de comparación se establece algo más que una diferenciación cuantitativa. Al emplearlo se pretende insinuar que la filosofía y la seriedad que encierra la poesía son de una naturaleza distinta a las que la historia se propone y que, por tanto, no se pueden medir con la misma escala sin incurrir en un contrasentido. Parece que Aristóteles tenía la vista puesta en Homero y en su manera de narrar una «historia» y de trascender la simple verosimilitud, exactitud, realidad e interés de «unos hechos que fueron». La diferencia entre ambas disciplinas no se establece a partir de – 250 – una diferencia entre los objetos de su discurso sino en la aspiración suprema que las rige: historiadores y poetas cuentan las mismas cosas, con distinta dicción, para alcanzar objetivos distintos. El sentido de la palabra historia es todo lo amplio que se quiera, a fin de incluir todo lo que se escribe al objeto de despertar el interés sobre unos determinados hechos; en nuestros días tendría que incluir también casi todo el campo de la novela y la mayor parte de esos cuentos que se siguen llamando «historias». Y ahora vengo a lo mismo de siempre: lo que, de acuerdo con Aristóteles, se puede decir que es «filosofóteron kai spoudayóteron» no es sino el esfuerzo del poeta por buscar un interés distinto al que los hechos encierran por sí mismos y por escudriñar una realidad que se esconde tras los sucesos, tras las palabras y tras la razón y que, como Eurídice, no quiere hacer entrega de sus primores sino a aquellos pocos que andan por el mundo con una lira en la mano. Es más filosófico, es más esforzado y es más sublime que el historiador porque sale en busca de unos hechos que no solo desconoce (y en eso es igual que su émulo) sino que ni siquiera sabe si existen; es más veraz —y lo es en un sentido más trascendente— porque si los encuentra no tiene contestación ni contradicción posible; es, por fin, más serio porque trata de columbrar una realidad que al ser incontestable es eterna. He hecho uso de la palabra columbrar con toda intención, para dar a entender esa situación tan frecuente del poeta que trata de ver una cosa sin ser capaz de distinguirla cabalmente; solo se distingue por unos indicios sutiles e imprecisos y no se revela tanto por su luz propia como por la que el poeta tiene que engen- – 251 – drar y arrojar para llevar a cabo su descubrimiento Creo que a tal (co-alumbrar). Creo que alumbramiento se le a tal alumbramiento se le ha llamado ha llamado tradicionaltradicionalmente mente inspiración, cuyo inspiración. origen se ha atribuido a una divinidad inclinada a dispensar sus favores a quien participaba del estado de gracia pero cuya aparición no es posible sino en el campo estético creado por el estilo. De forma que siempre viene dada en un estilo determinado; solo le es dable esperarla a quien se ha ocupado de organizar una estructura que le ayude a la comprensión total, la trascendencia y, si cabe decirlo, la invención de la realidad; haciendo uso de los recursos que para ello ha acumulado, dibujando con sus imágenes, relacionando con sus metáforas, utilizando las palabras y frases de su predilección, parece que en un momento la propia inercia del mecanismo coge las riendas del discurso para redactar esa sentencia de naturaleza superior a cualquier otra, ante la que la razón no puede hacer otra cosa que suspender su juicio y batirse en retirada: Memory believes before knowing remembers.114 No cabe mayor gravedad; no se concibe un descubrimiento más grave, más incontestable. Se diría que el escritor, cuando 114. «La memoria cree antes de que el saber recuerde». Extracto de la novela Luz de agosto, de William Faulkner (1932). – 252 – presiente que ha llegado el trance, se recoge en esa reservada, dolorosa y supina actitud que Hamlet recomienda a su amigo, al despedirse con los versos de más solemne ternura que es posible escribir: Si alguna vez me llevaste en el corazón olvídate por un momento de la alegría y en este áspero mundo respira con dolor para contar mi historia.115 Su historia es de tal índole —bien lo sabe él— que solo se puede contar a partir de una actitud que no guarda ninguna relación con la que adoptaron Saxo Gramático o Belleforest. Con excesiva frecuencia, y amarga simplicidad, se dice que entre ambas no media más que una diferencia de estilo. Si se toma el estilo por lo que yo creo que es, paso por ello, pues de otra forma no veo la razón para comparar dos cosas tan heterogéneas, la inventada realidad del poeta por un lado con la perfección sintáctica o la brillantez de exposición del narrador. Y volvemos a lo de siempre, plus ça change, plus c’est la même chose.116 Shakespeare, por boca de Hamlet, le vino a decir a Horacio que para contar la historia hay que partir de una actitud; que lo importante es la manera de contarla y que lo que distingue al poeta no es tanto el tema de sus canciones como el acento que acierta a im115. Versos de Hamlet, de William Shakespeare (1609). 116. «Cuanto más cambia, más se parece a lo mismo». – 253 – primir. Si el interés de los hechos queda para el historiador, existe en contraste, en el hombre, un interés por la segunda realidad que inventa el poeta y a la que nadie es capaz de llegar si no es por la taumaturgia del estilo. Desde ese punto de vista, repito, el resultado del estilo coincide con el esfuerzo del escritor por superar el interés de los hechos en sí; de forma que cuanto mayor sea el interés histórico más difícil será su labor, por cuanto toda su carrera debe cifrarse en la superación de aquel y en la liberación de su arte del dictado fáctico. En el otro extremo de la escala el escritor se convencerá pronto de que, en cuanto logre hacer interesante lo banal, lo cotidiano y lo antihistórico, contará con un artificio válido por sí mismo que sabe prescindir, sin pignorar su atractivo, de las facilidades que ofrece la historia. Aquí se cierra la paradoja de Flaubert que al principio mencioné; el hombre que había descubierto en la «exaltación de lo vago»117 el principio que rige la voluntad artística y que, de forma incomprensible, se lanzó a la crónica moral de los sucesos del 48, convencido de que el mejor estilo para narrar una historia decepcionante debía estar dictado por el interés intrínseco de unos hechos sujetos al calendario. Y a mitad de camino recogió velas, al comprender que fue un estilo matizado en la mediocridad lo que impidió que dos amantes en potencia llegaran a amarse. Creo recordar que Joyce escribió algo parecido; algo así como que el novelista debe hablar de lo ordinario pues lo extraordinario queda para el periodista. Parece la profesión de fe 117. Flaubert. Óp. cit., p. 90. – 254 – de un costumbrista; si ese precepto se convirtiera en ley de orden público habría que retirar de las librerías las mejores novelas que ha escrito el hombre, desde el Quijote hasta Luz de agosto.118 Lo cierto es que son las carreras difíciles las que han colocado al estilo literario en sus cimas más altas, los relatos de hechos los más interesantes y extraordinarios: la Ilíada, la Divina comedia, El paraíso perdido, Macbeth, el Quijote... constituyen cada uno por separado un considerable ejemplo del combate que libra, palabra tras palabra y línea tras línea, el estilo contra el enorme interés de los hechos relatados. Por eso el estilo más irresistible no será nunca el de un costumbrista; el más alto exponente de la expresividad de la lengua no se deberá ir a buscar, en ningún caso, entre las prosas castizas, en las descripciones sazonadas con sabores caseros o en la humilde jerga de los silenciosos monjes, los pícaros de corte o los hidalgos hambrientos. Si eso es así, tanto peor para la lengua y la literatura del país; yo no creo que ninguna lengua sea incapaz de producir un Dante, un Milton o un Schiller y si tales fenómenos no se han producido es preciso preguntarse por lo que ha ocurrido y no conformarse con repetir el estribillo de que los caracteres nacionales o la idiosincrasia de la lengua ni colaboran al desarrollo de tales talentos ni permiten la formación de semejantes estilos. En nuestro país no es posible hablar de la mejor calidad de nuestra prosa sin tropezarse con el inevitable padre Sigüenza. Era un hombre exquisito que fue capaz de escribir en el más primoroso, económico y preciso de los estilos, pero que nunca 118. Faulkner. Óp. cit., p. 252. – 255 – se atrevió —ni esa fue su intención— a sobrepasar en la narración ciertos límites impuestos por su condición. Hay ciertas cosas que aunque las hubiera podido hacer —y yo no niego su capacidad para hacerlas— le estaban vedadas por su doble condición de fraile y cronista y si dentro de su especie elevó la prosa al más alto nivel posible ello no es bastante para suponer que ese es el máximo nivel alcanzable por la carrera de nuestras letras. Semejante manera de pensar induce a creer que la prosa inglesa no puede alcanzar otro nivel que el de Darwin; ¿qué queda entonces para Milton? En el Monasterio de Oña, en la provincia de Burgos, vivió un sabio fraile, en las postrimerías del siglo xv, que impregnado de toda la cultura clásica y alentado por las hazañas de los condes y reyes de Castilla, dedicó una parte de su vida a una labor que apenas ha tenido resonancia y que no creo que haya recibido, por el momento, el reconocimiento que merece. Cuando en tiempos del abad Cerezo, hacia 1503, se acometió la sustitución del viejo claustro románico por el isabelino que diseñó Simón de Colonia, fue llegado el momento de prestar mayor magnificencia a las tumbas de los condes y reyes que allí se guardan. El anónimo humanista —«el más gramático de todos los frailes», al decir de Menéndez Pidal— recibió la encomienda de redactar los nuevos epitafios «con toda la honra y majestad posible». Yo no sé si los redactó en ese latín virgiliano, sacado al modelo de sus seis pies y eternizado en la roca en incomparables caracteres góticos, pero por la pujanza, la gravedad y la perfección de la versión castellana (por no hablar de la facilidad que para el mejor humanista suponía la redacción en su idioma de unos párrafos – 256 – traducibles a lengua muerta) me atrevo a pensar que en su ánimo estaba tan presente el hexámetro latino como la recia prosa natal. Comoquiera que sea, en una u otra lengua, el estilo es el mismo, única la cultura que los informa y una sola la gravedad y la nobleza que destilan esas inscripciones. Por eso estoy persuadido, en contra de la opinión de Menéndez Pidal, quien asegura que el epitafio del rey Sancho —que sin duda pertenece al mismo ciclo— fue redactado en 1072 por un fraile «por cuya pluma fluía el encono de toda Castilla» (y apoya su tesis en el hecho de que entonces era una moda mencionar las leyendas de Troya en los epitafios de los grandes), de que todas las inscripciones proceden de una sola mano que las escribió hacia 1503. Sin hacer abstracción de esa tradición funeraria ¿cómo puede reiterarse un único estilo a lo largo de los ciento y pico años en que se suceden las muertes de los condes? ¿Cómo se explica, de acuerdo con la tesis de Menéndez Pidal, la existencia de otros epitafios más antiguos sino por la sustitución que tiene lugar al principio del xvi? La remoción del claustro y de las tumbas, ¿no exigía también la renovación de las inscripciones para mayor «honra y majestad»? Y yo me pregunto: ¿es posible que en 1072 existiera en un agujero de Castilla un hombre con el saber para escribir en tan alto estilo? Yo, Diego, que en otro tiempo fui mayordomo del conde, ahora quedo solo en este sepulcro sin que nadie me acompañe, y advierte que aunque en el duro mármol se escriban solo esos pocos nombres que lees en realidad este claustro está repleto de generosos huesos. – 257 – Didacus et comitis fueran qui villicus olim Solus in hoc maneo: nullo comitante sepulcro Et licet in duro scribantur marmore pauci Quos legis, hoc claustrum generoso est osse repletum. Si hay un ejemplo de estilo ambientado, aparejado como ningún otro a la solemnidad y retiro del claustro, helo ahí. Por otra parte esa tumba corresponde a Don Diego López de Villacanés, que murió en el 1017 y fue uno de los primeros notables que se enterraron allí. Si su epitafio se escribió a la hora de su muerte y él estrenó el claustro ¿cómo puede mencionar la lápida diversos nombres y los muchos huesos que la rodean? Véase también esa otra cuarteta, tan exquisitamente dividida en dos temas antagonistas: el esplendor heráldico de los dos primeros versos dedicados a los ideales de la vida —las gestas, las armas y el hogar— y la melancolía que nace de una presunción de vida eterna: Gómez, que defendió las costas españolas como Héctor las de Ilión, y su fiel esposa Urraca aquí contemplan cómo se pasan los fríos inviernos y las gratas primaveras y cómo nada hay durable bajo la bóveda del cielo. Gummius hesperias qui sic defenderat oras Hector ut Iliacas coniuxque Urraca fidelis Hic gielidas hiemes, hic grati tempora veris Ire vident, coelique nihil constare sub axe. – 258 – La comparación de este con el epitafio románico que vino a substituir me parece reveladora. Aquel decía: Aquí están sepultados el conde Don Gómez (fijo del conde Don Gonzalo Salvadores) y su muger la condesa Doña Urraca. Este conde Don Gómez e Diego Gómez, su hermano, fueron muertos del rey Don Alonso de Aragón en una batalla que con él huvieron en el campo de Espina, en tiempo de la reyna Doña Urraca, fija del rey Don Alonso que ganó a Toledo. Murieron en el año del Señor de mil y ciento y diez y siete, a doze días del mes de abril. No existe el menor parentesco: si el primero no es más que un breve canto, una estancia, el segundo no es otra cosa que una reseña histórica en la que con la mayor (pero no la más rigurosa) economía posible se acumula el mayor número de datos y hechos para levantar el interés del lector e informarle de la persona que allí yace. El primero no dice, en esencia, sino que allí están enterrados Gómez y Urraca. En el segundo, con solamente el doble de palabras, se mencionan siete personas, tres genealogías, dos hechos de armas, tres lugares (incluyendo el aquí) y una fecha exacta. El primero, a costa de renunciar al interés que puede despertar la enumeración de los hechos y la semblanza del yacente, lo cifra todo en el estilo no solo consciente de que así conviene mejor a la honra y majestad del muerto sino convencido de que la curiosidad, el embargo y la emoción del visitante se han de provocar con más pertinencia por la fuerza de la retórica que por la virtud de la historia. En el primero, en resu- – 259 – men, hay estilo ciertamente, un esfuerzo por superar a la crónica —por grande que sea su sujeto— y revestirla de una función trascendente, de un carácter épico y un acento intemporal. ¿Qué decir, por fin, de esa otra extraña cuarteta en la que, por increíble que parezca (y yo no he encontrado en tumba alguna semejante audacia), se informa al visitante de quién no está enterrado allí?: No está aquí el falaz y soberbio Ulises sino los dos Escipiones, dos rayos de la guerra Gonzalo Quatromanus y Nuño que están en el alto cielo y a los que mató la diestra del moro. La invención es notable, un puro artificio de un gran estilista. Que mimetizara el estilo de Virgilio (tan patente en esas expresiones que seguramente se pueden encontrar entre las letras del latino, «nullo comitante sepulcro», «laetantur culmina coeli», «nihil constare sub axe»...)119 no quiere decir nada en desfavor suyo porque era capaz de inventar en cualquier lengua y de dominar el gran estilo. En ese último epitafio no solo se atrevió a pasar por alto (y aún a defraudar) la curiosidad del visitante con una información negativa —y por eso gratuita, pues por lo mismo que mencionó a Ulises pudo haber elegido mil nombres diferentes— sino que se permitió el lujo de consumir la mitad de la cuarteta sin dar cuenta de unos yacentes de los que solo se lo119. «Quedo solo en este sepulcro», «deleite en la cima del cielo», «cómo nada hay durable bajo la bóveda del cielo». – 260 – gra saber que murieron a manos de los moros. He aquí un ejemplo de la rotura que, en la estructura de la literatura informativa, supone la introducción de un estilo. Cuando dice que aquella no es la tumba de Ulises (y eso es informativo solo en apariencia) se crea alrededor de ella una orla ornamentada con todo el ciclo troyano porque tampoco es la tumba, no hace falta decirlo, de cualquiera de los personajes de la leyenda que al instante, con solo mencionar el nombre del astuto capitán, acuden en tropel a la mente fascinada de un lector que no tiene tiempo de sentirse defraudado. De repente aparecen los dos Escipiones y con ellos, todo el nomenclátor de Roma. La sensación de amplitud y grandeza, la carrera por los siglos del brazo de esos dos rayos de la guerra no puede ser más vertiginosa. Pero en segundo lugar está el dominio. El escritor sabe que su campo de libertad está definido por su capacidad de dominio. A este tenor su postura, a la hora de redactar un epitafio a los Quatromanus, es opuesta a la que debe adoptar el buen historiador; este es al poeta lo que la compañía de cómicos de la legua es al teatro de la capital, todas las diferencias de calidad puestas aparte; el historiador debe actuar allí donde le ordena el público, debe salir de sí mismo y encaminarse hacia el objeto de su investigación; necesita objetivarse. En tanto que el poeta no hace sino subjetivar y —como en el caso del anónimo escritor de Oña— trae al objeto a su tablado para obligarle a actuar al conjuro de sus normas, al compás de su ritmo, rodeado de una escenografía que le es propia y embutido en un disfraz inventado por él. Tal es su poder que, tras una sumaria comprensión del personaje, desprecia los rasgos que le son propios para buscarle el parecido, – 261 – la filiación y el disfraz en el seno de ese abigarrado censo romanotroyano con el que el poeta es capaz siempre de levantar al auditorio: miseria y grandeza del estilo, dirá un romántico, capaz como ningún otro de vislumbrar la otra cara de la moneda. Porque ese artificio el día menos pensado se viene abajo para dar paso al estilo pompier120 en cuanto el retórico pierde sus garras; en cuanto es necesario recurrir a la guardarropía y la escenografía —puros recursos, como cualesquiera otros, que no significan más que un ornamento cuando un estilo es la expresión de una realidad— en la esperanza de que tales accidentes son suficientes para prestar aliento, gravedad y énfasis a una voz que ya no tiene nada que decir. Dije antes que el escritor español del siglo xvi en adelante le vuelve definitivamente la espalda al estilo noble —el Grand Style que dicen los ingleses— para regocijarse con las delicias, de diversa índole, del costumbrismo. Si eso se debe al profundo disgusto que le provoca el Estado en que se ve obligado a vivir —y que a través de sus gestas y de sus ideales se relaciona en alguna medida con una épica que pasa a ser patrimonio nacional— y al divorcio de la cosa pública al que voluntaria y sibilinamente se deja conducir, entonces me apresuraré a creer en cierta sinceridad latente de nuestro clásico y a compadecer un arte que no ha logrado dar a los siglos una representación cabal de su íntima tragedia. Pero si ese perverso y avispado alejamiento de las maneras nobles y de los asuntos de la nación se debe, más que a otra cosa, a un precoz recelo apoyado en un presentimiento de la 120. Denominación del academicismo francés. Óp. cit., p. 169. – 262 – falsedad pompier, entonces —y a pesar de su agudeza— todas las acusaciones se vuelven contra él: porque era él, el clásico y no el estilo, quien no tenía nada noble que decir, quien carecía ya de gracia, cultura y acento para alcanzar cierta altura y cierta seriedad; quien, con socarronería y burla, atacó a la cultura pero no a los tabús del Estado y pretendió así disimular su falta de dicción poética; quien hizo de tal modo el mayor desprecio a la lengua de su tierra y, para ocultar sus lagunas y defender su profesión, no vaciló en rebajar el arte literario y en relegar para siempre la prosa que heredó a una función menor y a un vasallaje al lenguaje castizo del que muy pocos españoles se han sabido librar. Que esa prosa, antes del xvii, tenía otra dicción y otra gravedad nadie será capaz de negarlo. Ese tono algo zumbón que, entre tanta seriedad y dignidad, destilan los epitafios de Oña pone de manifiesto que nos encontramos ante una de las últimas muestras de una cultura que mira con picardía hacia sí misma y presiente el gran cataclismo que la va a sacudir en el Siglo Moderno. Toda una línea de seriedad y dignidad, la que relaciona la simplicidad de Berceo, la rudeza de Mena, la delicadeza de Manrique y el escepticismo cervantino, va a desaparecer para siempre. Aquel arte, encomendado a manos igualmente aprensivas habría podido evolucionar pero nunca habría degenerado en el manierismo que el clásico del Siglo de Oro se ocupó de ridiculizar antes de que saliera a la calle. De forma que cuando tuvo que salir fue mucho más exagerado; la socarronería de ese clásico respecto a un estilo que no tuvo tiempo de degenerar no fue una burla ni una acusación, ni siquiera una medida de profilaxis preventiva; fue una justificación y solo eso, un reconocimiento si- – 263 – mulado de su íntima desazón y de la falta de seriedad con que decidió sanarla. Si tan proféticamente supo ver la decadencia que se avecinaba, ¿por qué no la vaticinó y cantó con el acento de Manrique? Es cierto, un personaje de semejante talla no solo nace muy de tarde en tarde sino que sufre la muerte de su padre una sola vez en su vida; la mayor parte de ella la consume en justas y galanteos. Pero el famoso maestre de Santiago ¿no será solo un pretexto? Casi las dos terceras partes del poema (veinticuatro coplas sobre un total de treinta y ocho) se consumen sin mencionarle, en un prólogo que constituye la más patética, penosa e inspirada divagación que se ha escrito en nuestra lengua sobre una serie de cosas que solo tienen un nombre: la decadencia. La diferencia que en punto a sinceridad separa a Manrique del poeta del xvii es que mientras aquel vio y pintó la decadencia este último solo la menciona. Cuando el que pretende ser el más grave de todos ellos recoge su voz, mide sus palabras y ensaya el acento más conveniente, no acierta a expresar sus sentimientos sino mediante abstracciones, «la patria mía», «mi casa», «mi báculo», «mi espada»..., abstracciones y pronombres posesivos... eso quiere decir que o no sabía pintar el estado verdadero de sus famosos muros (y con esa palabra quiso, sin duda, resumir y señalar las defensas, cimientos y fronteras de la nación) o no los vio nunca y se limitó a hablar por referencias. Nadie con voluntad de hablar del desmoronamiento de los muros ha sido capaz hasta ahora de superar a Manrique ni ha demostrado nadie una entereza parecida a la suya. No me refiero tanto al grado de perfección que alcanzó en la pintura de aquel singular momento es- – 264 – piritual, mucho más impregnado —a lo que se ve— de desconcierto y nostalgia que lo que los cronistas oficiales nos han sabido decir, como a la sangre fría con que supo tocar una temática tan amplia y delicada y al pulso que demostró para poner de manifiesto ciertos temas prohibidos por la más alta jerarquía de la nación: Pues aquel gran Condestable maestre que conoscimos tan privado, non cumple que dél se hable, más sólo cómo lo vimos degollado.121 Hay que darse cuenta (y creo que los españoles estamos en situación de entender ese gesto) de que el poeta está confesando su relación y el apego hacia la cabeza de la fracción que veinticinco años atrás fue derrotada en una guerra civil. ¿Qué poeta del xvii, por no hablar de otros siglos, se impone a sí mismo un gesto más veraz y un deber tan peligroso? ¿Qué otro poeta se ha encarado tan abiertamente con la censura del momento («non cumple que dél se hable») para afearle en su cara el horror y la mendacidad de lo poco que tolera? Mencioné antes cómo me preocupan ciertas lagunas de la exégesis literaria de nuestro país respecto al conocimiento de los clásicos más sonados. Nuestra crítica, que parece conocerlo todo 121. Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique (¿1476?). – 265 – en materia de erudición, ha avanzado muy poco Nuestra crítica, que en materia de interpretaparece conocerlo ción; este es el momento todo en materia en que a duras penas se de erudición, ha ha percibido de que el avanzado muy poco escritor vive en una soen materia de ciedad, es el intérprete interpretación. de una inquietud que se ha perdido y el exponente de un momento espiritual del que solo quedan indicios que no siempre son concordantes con los que registra la historia macroscópica; es el hombre que ha tratado, quizá en mayor medida que ningún otro, de buscar la causa de unos temores que no ha logrado perfilar y de encontrar la salida a una desazón que solo se ha puesto de manifiesto en un torbellino de sentimientos vagos y contradictorios. Todavía no se nos ha explicado con suficiencia dónde es preciso buscar las causas de la enfermedad de Don Quijote, qué clase de seducción —casi irracional— ejerció sobre el pobre Sancho; hacia qué miraba con melancolía el fino Manrique, qué veía en el futuro para disgustarse tanto; el desdén a la cultura implícito en la picaresca y en la comedia de enredo ¿es un sucedáneo de un sentimiento más simple, más hondo y más extenso? A partir de una cierta fecha la prosa española dejó de ser pródiga en estilos. Se diría que el prosista, impedido por un sentido del ridículo y un respeto pacato hacia los clásicos del xviii, se propuso no transgredir los límites que ellos trazaron. Cabe decir, haciendo uso una vez más de una gigantesca simplificación, que – 266 – el español, salvo las excepciones de rigor, no encontró nunca gran consuelo en las delicias del estilo. Raras veces fio a él su carrera, raras veces la emprendió carente de él y con el propósito de adquirirlo a lo largo de una evolución porque casi siempre partió de uno previo o porque rechazó con grandes extremos el ideal formal —que tildó de decadente o manierista— como premio final de una aventura que se propuso otras metas. Es muy posible que el gran cataclismo del xvii se traduzca, para el escritor, en una infranqueable barrera de silencio que ya no será capaz de forzar en los siglos venideros. Ni siquiera cuando esa barrera, como ha sucedido repetidas veces, es abatida por una sociedad liberal que —por plazo breve y esporádico— recusa la anterior censura y permite que el escritor hable de lo que le da la gana. Ni siquiera entonces porque el escritor español ha heredado y conlleva, desde el siglo xvii, una constitución y una mentalidad que ya no puede apartar de sí la sombra de aquella barrera. Es un caso de evolución y adaptación a un medio que se ha mantenido durante todos los pisos de su sedimentación cultural. Un día aprendió a marchar en un medio circundado por una línea infranqueable y, condicionando su anatomía a tal circunstancia, ya no será capaz de recobrar su natural franqueza; pasaron los años y las generaciones, cristalizó una tradición que a su fuero más íntimo incorporó el sentimiento de una adaptación a un medio definido por una prohibición; pero ese sentimiento más que una añoranza es una aversión; el escritor español que se mueve al conjuro de ella ya no podrá vivir tranquilo, ya no podrá apartar de su mente la idea de que es una criatura deforme e inadaptada, encerrada en el seno de una sociedad que lo que, tácitamente, – 267 – está pidiendo es que se calle de una vez y respete el silencio en que tradicionalmente debe vivir el país. Y aquí nos encontramos con otra paradoja: y es que como consecuencia de la vieja prohibición y del mantenimiento de la censura se logra un efecto en todo opuesto al deseado porque el escritor se transforma, voluntaria e involuntariamente, en un escritor político, un hombre que no puede apartar de su mente la presencia de la barrera impuesta por la sociedad y que no es capaz de acercarse a una sola cosa sin pensar oblicuamente en sus repercusiones sociales y políticas. Así aprende a escribir en un lenguaje cifrado y reacciona ante el arte al igual que un conjurado puede conducirse en un desfile de las fuerzas de orden público. Y lo primero que se le ocurre, ante el colega que no sangra por la misma herida y que se ha propuesto una meta algo diferente de la suya, es tildarle de escapista y esteticista, unos adjetivos que se emplean en tono despectivo por mucha gente cuyo fuerte, sin duda, no es el rigor verbal. No se querrán convencer de que, en una u otra medida, tales barreras han existido —y todo parece indicar que seguirán existiendo— desde que el mundo es mundo y que, desde esa misma fecha, entre las pocas personas que sin necesidad de conjurarse han hecho algo para suprimirlas o rebajarlas figuran los escapistas —que se escaparon de ellas— y los esteticistas que supieron desdeñarlas o burlarlas. Yo creo que ante una situación así el hombre de letras no tiene otra salida que la creación de un estilo. Ninguna barrera puede prevalecer contra el estilo siendo así que se trata del esfuerzo del escritor por romper un cerco mucho más estrecho, permanente y riguroso: aquel que le impone el dictado de la realidad. Es – 268 – un esfuerzo inaudito porque la realidad que le ro¿Qué barreras dea es infinita en extenpueden prevalecer sión y profundidad. Esa contra un hombre realidad se presenta ante que en lo sucesivo el escritor bajo un doble será capaz de cariz: es acoso y es caminventar la realidad? po de acción. Mientras el escritor no cuenta con un instrumento para dominarla se ve acosado por ella; pero un día su cerco es perforado y toda su inmensa y compacta hueste pasa a formar parte de las filas del artista y a engrosar sus efectivos, como ese dubitativo ejército de mercenarios dispuesto siempre a batallar por el mejor pagador. De forma que el enemigo —aquella realidad indefinible e infinita— se torna ahora su aliado. ¿Qué barreras pueden prevalecer contra un hombre que en lo sucesivo será capaz de inventar la realidad? – 269 – Nuria Labari (Santander, 1979) es escritora y periodista. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco y Relaciones Internacionales en el Instituto Ortega y Gasset. Colaboró con los portales digitales de El Mundo y Telecinco, medio en el que fue redactora jefe. Escribió el libro de cuentos Los borrachos de mi vida (Lengua de Trapo, 2009), ganador del VII Premio de Narrativa de Caja Madrid. También apareció en la selección de relatos Pequeñas resistencias 5: Antología del nuevo cuento español (Páginas de Espuma, 2010), editado por Andrés Neuman. En 2016 publicó su primera novela, Cosas que brillan cuando están rotas (Círculo de Tiza) y, en 2019, la novela La mejor madre del mundo (Literatura Random House). Alejandro Gándara es escritor y profesor. Ha escrito novelas y ensayos y ha recibido premios como el Nadal de Novela, el Anagrama de Ensayo, el Herralde de Novela o el Premio de las Letras de Santander a su trayectoria. Fue fundador de la Escuela de Letras y en la actualidad dirige la Escuela Contemporánea de Humanidades. notas A ESTA edición Si no se especifica lo contrario, todas las explicaciones y las traducciones de las notas a pie de página son de la editora. Asimismo, tanto los destacados como las citas de inicio de capítulo son parte del proyecto actual de edición y no de la publicación original. Esta obra es el segundo título de los cuatro que conforman la colección Pensadores del Futuro, cuyo objetivo es dar a conocer, dentro de esta sociedad digital y especialmente al público joven, los principales pensadores en español del siglo xx, mediante una retrospectiva del pensamiento de la época. Otros títulos de la colección Pensadores del Futuro: Saturnal Rosa Chacel La función del mito clásico en la literatura contemporánea Luis Díez del Corral La cultura del Barroco José Antonio Maravall – 277 – Patronato de Fundación Telefónica Patronos natos José María Álvarez-Pallete López. Presidente César Alierta Izuel Ángel Vilá Boix Salvador Sánchez-Terán Hernández Luis Solana Madariaga Laura Abasolo García de Baquedano Eduardo Navarro de Carvalho Francisco de Bergia González Trinidad Jiménez García Herrera Patronos electivos Julio Linares López Javier Nadal Ariño Lucía Figar de Lacalle Javier Solana Madariaga Alberto Terol Esteban Secretario Pablo de Carvajal González Vicesecretaria Isabel Salazar Páramo PENSADORES DEL FUTURO La inspiración y el estilo es la iluminación, tan poderosa como atemporal, en todo lo que respecta a la esencia misma de la literatura. Es la afirmación de que la singularidad del autor, del creador, está por encima de todo; no debe adecuarse a nada ni tener deudas con la sociedad. Debe ser libre porque la individualidad creativa ha marcado los cambios y las revoluciones en la literatura y en el arte. Juan Benet dotó a la novela española de nuevos caminos y al pensamiento español de otra forma de reflexionar sobre España. Y abría un camino de futuro que aún está por agotarse y que supone un legado inestimable. Hoy Benet es un billete para este futuro que nos ha llegado de pronto, que es difícil aclarar con los instrumentos que se nos ofrecen y que amenaza con convertirse en un presente eterno. Por ello, Juan Benet es parte de la historia del pensamiento español del siglo xx. La historia de intelectuales que, como él, en apariencia pertenecen a un mundo más o menos lejano y que, de hecho, ha ido desapareciendo de los programas de estudio y de la memoria de nuestra identidad, por no hablar de la comunicación social y oficial. Sin embargo, su pensamiento arroja en el día de hoy luz sobre procesos, argumentos y visiones del mundo completamente contemporáneos. Vivimos en un mundo de transformaciones radicales, muy rápidas y de consecuencias imprevisibles. Este cambio está afectando a muchos aspectos de nuestra vida diaria, como, por ejemplo, la forma en que nos comunicamos con los demás. Todos necesitamos pensar el mundo en que vivimos, salvo que nos arriesguemos a ser marionetas de la historia o siervos de las circunstancias. La colección Pensadores del Futuro responde a la necesidad de rescatar el pensamiento español del siglo xx para el presente. No hacerlo es dilapidar una herencia útil, urgente y necesaria para enfrentarnos a los cambios y a las incertidumbres de nuestra vida actual como ciudadanos globales. Las transformaciones deben ser pensadas. Por eso, en estos momentos, pensar es futuro.