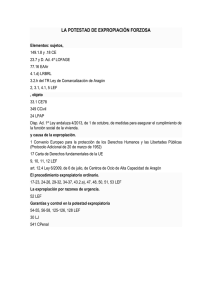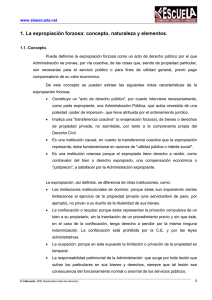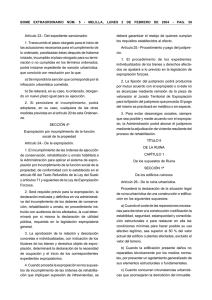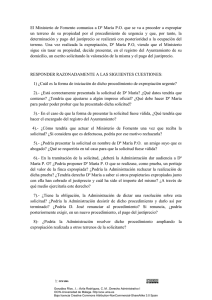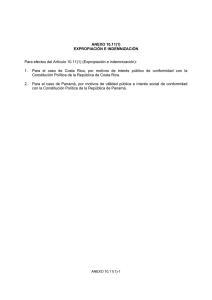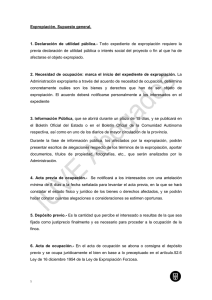- Ninguna Categoria
Derecho Administrativo: Modos y Medios de la Actividad Administrativa
Anuncio
MANUEL REBOLLO PUIG DIEGO J. VERA JURADO (Directores) DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO III MODOS Y MEDIOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA MARIANO LÓPEZ BENÍTEZ MANUEL IZQUIERDO CARRASCO (Coordinadores) AUTORES: ANTONIO BUENO ARMIJO Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Córdoba JOSÉ CUESTA REVILLA Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Jaén MANUEL IZQUIERDO CARRASCO Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Córdoba MARIANO LÓPEZ BENÍTEZ Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Córdoba LOURDES YOLANDA MONTAÑÉS CASTILLO Profesora Contratada Doctora. Universidad de Jaén MANUEL REBOLLO PUIG Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Córdoba LOURDES DE LA TORRE MARTÍNEZ Profesora Contratada Doctora. Universidad de Jaén M.ª REMEDIOS ZAMORA ROSELLÓ Profesora Contratada Doctora. Universidad de Málaga Índice ABREVIATURAS LECCIÓN 1. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓN I. Concepto de actividad administrativa de limitación II. Principios de la actividad administrativa de limitación 1. Principio de legalidad como vinculación positiva a la ley 2. Principios de igualdad y proporcionalidad 3. Principio de precaución III. La actividad administrativa de policía 1. Concepto de actividad de policía 2. Concepto de orden público 3. Relevancia y singularidad de la actividad de policía IV. Panorama general de los instrumentos y contenidos de la actividad de limitación 1. El establecimiento de los deberes 2. El control del cumplimiento de los deberes 3. La reacción ante los incumplimientos para restablecer la legalidad 4. Las sanciones administrativas no son medios de la actividad de limitación Bibliografía LECCIÓN 2. LOS MEDIOS JURÍDICOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓN I. La autorización administrativa 1. Concepto de autorización en la actividad de limitación; distinción de figuras próximas 2. Regulación: diversidad de regímenes y hasta de nombre 3. Clases 4. Procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones 5. Carácter limitado del control de las autorizaciones. Autorizaciones y Derecho privado. Concurrencia de autorizaciones 6. Extinción de la eficacia de las autorizaciones. Su revocación o modificación 7. Sometimiento a la obtención de autorización. Justificación y recientes restricciones II. Alternativas a la autorización. Las comunicaciones y las declaraciones responsables 1. El ejercicio libre de la actividad modulado con un control de terceros 2. Comunicaciones y declaraciones responsables III. La inspección administrativa 1. Concepto y caracteres generales 2. Necesidad de habilitación legal y regulación de la inspección 3. Actividad de inspección y órganos y personal inspector. La colaboración de particulares en las tareas de inspección 4. El desarrollo de la inspección y sus potestades 5. La formalización de la inspección: las actas de inspección y su valor probatorio IV. Las órdenes administrativas 2. Clases 3. Necesidad de habilitación legal 4. Diferenciación entre órdenes y las meras advertencias o intimaciones V. Ejecución forzosa y coacción directa Bibliografía LECCIÓN 3. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FOMENTO I. Concepto de actividad administrativa de fomento 1. Concepto amplio o político de actividad de fomento 2. Concepto estricto o jurídico de actividad de fomento II. Clasificación de las actividades administrativas de fomento 1. Medidas de fomento según su contenido 2. Medidas de fomento según el momento de su concesión III. Estudio de la subvención 1. Normativa reguladora de la subvención 2. Concepto de subvención 3. Sujetos participantes en la relación jurídica subvencional: la Administración concedente, el beneficiario, las entidades colaboradoras 4. Requisitos para el establecimiento de subvenciones: el plan estratégico de subvenciones, la obligación de notificación a la Comisión Europea y la aprobación de las bases reguladoras 5. Los procedimientos de concesión de subvenciones 6. El contenido de la relación jurídica subvencional 7. Control de las subvenciones 8. La recuperación de las subvenciones 9. Infracciones y sanciones en materia de subvenciones IV. El régimen jurídico de las ayudas de estado en las normas de defensa de la competencia de la Unión Europea 1. La defensa de la libre competencia en el mercado interior y la prohibición de ayudas de Estado 2. Concepto de ayudas de Estado 3. Excepciones a la prohibición de ayudas de Estado 4. El control de las ayudas de Estado por la Comisión Europea Bibliografía LECCIÓN 4. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIO PÚBLICO: CONCEPTO Y CARACTERES GENERALES I. Concepto de servicio público 1. Definición 2. Servicio público en sentido amplísimo frente al concepto aquí acogido 3. Servicio público como actividad de la administración. Servicios públicos con y sin reserva al sector público 4. Servicio público y prestaciones a los ciudadanos 5. Prestaciones para garantizar las necesidades de los ciudadanos. Diferenciación de la actividad puramente empresarial y de los monopolios fiscales II. Servicio público y potestades administrativas. El servicio público como fundamento de potestades 1. Servicio público, actividad material y potestades administrativas 2. El servicio público como título de potestades administrativas 3. Las principales potestades que entraña el servicio público III. Servicio público y régimen exorbitante: no se respetan las reglas del mercado y la libre competencia IV. Los principios de continuidad y de igualdad de los servicios públicos V. ¿Por qué se declara una actividad servicio público? VI. ¿A quién y en qué condiciones corresponde crear un servicio público? 1. La iniciativa pública económica 2. La reserva al sector público de servicios esenciales 3. Creación de servicios públicos sin reserva al sector público 4. Deber de crear y mantener servicios públicos 5. Proporcionalidad en la creación de un servicio público 6. Las concreciones de la legislación de régimen local VII. Situación jurídica de los usuarios de servicios públicos 1. Acceso al servicio 2. Situación legal y reglamentaria jurídico-administrativa 3. Calidad del servicio 4. Disciplina del servicio 5. Participación de los usuarios 6. Aplicación de la legislación general de consumidores y usuarios Bibliografía LECCIÓN 5. FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. LOS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL I. Las formas de gestión de los servicios públicos II. Gestión directa del servicio 1. Gestión desde la propia estructura ordinaria de la administración titular del servicio 2. Gestión por un órgano especial 3. Gestión por un organismo autónomo 4. Gestión por una entidad pública empresarial 5. Gestión por sociedad mercantil de titularidad pública 6. Previsiones en la legislación autonómica III. Gestión indirecta 1. Caracteres generales 2. Modalidades 3. Situación jurídica del gestor indirecto 4. Duración y causas de extinción. El rescate IV. Elección y cambio en la forma de gestión 1. La discrecionalidad administrativa como punto de partida 2. Restricciones legales a la discrecionalidad administrativa 3. ¿Restricciones constitucionales a las leyes en cuanto a formas de gestión? 4. Criterios para ejercer esta discrecionalidad 5. Precisiones sobre los términos publicatio, municipalización, privatización y próximos V. La incidencia de la Unión Europea. En especial, servicios económicos de interés general y actividades reguladas 1. El artículo 106 TFUE 2. Sometimiento pleno de la actividad pública meramente empresarial a las reglas de la competencia 3. La situación de los servicios de interés general: distinción entre económicos y no económicos 4. Los servicios no económicos de interés general: exclusión de las reglas de la competencia 5. Los servicios de interés económico general 6. Las reglas de la LAULA sobre servicios de interés general Bibliografía LECCIÓN 6. EL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. LOS BIENES PATRIMONIALES I. Introducción: bienes demaniales y bienes patrimoniales, una distinción fundamental II. Normativa aplicable III. Delimitación del concepto de patrimonio de las Administraciones Públicas y clases de bienes que lo integran IV. Régimen jurídico básico de los bienes públicos (I): la adquisición 1. Adquisición por atribución de la ley 2. Adquisiciones a título oneroso 3. Adquisiciones a título gratuito 4. Adquisiciones en virtud de procedimientos administrativos o judiciales V. Régimen jurídico básico de los bienes públicos (II): la protección 1. La potestad de deslinde 2. La potestad de recuperación posesoria 3. El desahucio administrativo 4. La potestad de investigación 5. El control judicial de los actos de autotutela 6. La inscripción en el Registro de la Propiedad 7. El inventario patrimonial 8. Responsabilidad por los daños causados por los particulares a los bienes públicos VI. Los bienes patrimoniales 1. Concepto y función 2. Explotación de los bienes patrimoniales 3. La enajenación y disposición de los bienes patrimoniales Bibliografía LECCIÓN 7. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO I. El dominio público: concepto y naturaleza II. El elemento subjetivo del dominio público III. El objeto del dominio público IV. Afectación y desafectación del dominio público 1. La afectación 2. La modificación de la demanialidad. Las mutaciones demaniales 3. La desafectación V. La protección del destino de los bienes de dominio público 1. La inalienabilidad 2. La imprescriptibilidad 3. La inembargabilidad VI. Utilización de los bienes de dominio público 1. Clases de usos 2. Utilización de los bienes demaniales por la Administración 3. El uso del dominio público por parte de los particulares VII. Patrimonios especiales 1. Patrimonio Nacional 2. Bienes comunales Bibliografía LECCIÓN 8. LA EXPROPIACIÓN: CONCEPTO, ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTO I. Fundamento y evolución de la actividad expropiatoria II. Concepto de expropiación forzosa. Su significado y distinción de figuras afines III. Los sujetos de la expropiación forzosa 1. El expropiante: la titularidad de la potestad expropiatoria y competencia para su ejercicio 2. El beneficiario 3. El expropiado IV. El objeto de la expropiación forzosa. Amplitud de su concepto V. La legitimación de las expropiaciones: la causa expropiandi VI. La declaración de necesidad de ocupación de los bienes o derechos objeto de la expropiación 1. Su significado, funciones y desarrollo procedimental del trámite 2. El problema de las expropiaciones parciales VII. La determinación del justiprecio 1. La indemnización o justiprecio. Su significado. Criterios y normas de valoración 2. Fecha a la que ha de referirse la valoración de los bienes a efectos expropiatorios 3. Extensión del justiprecio: otros conceptos indemnizables 4. Procedimientos de determinación del justiprecio VIII. Pago del justiprecio IX. Ocupación e inscripción de la adquisición expropiatoria X. El procedimiento de expropiación urgente Bibliografía LECCIÓN 9. LAS GARANTÍAS DEL EXPROPIADO Y LAS EXPROPIACIONES ESPECIALES I. El cuadro de garantías de la expropiación II. Garantías jurisdiccionales. En especial, la impugnación del acuerdo del jurado III. Garantías por demora 1. Tres medidas correctoras poco operativas 2. La responsabilidad por demora en la determinación de justiprecio o en el pago 3. La retasación 4. La ejecutividad de las resoluciones de los jurados de expropiaciones IV. La reversión del bien expropiado 1. Concepto, fundamento, naturaleza jurídica y regulación del derecho de reversión 2. Los supuestos de hecho de la reversión y excepciones de la misma 3. Requisitos de ejercicio del derecho de reversión: régimen jurídico aplicable, sujetos, objeto, plazo y procedimiento 4. Efectos V. Protección frente a la vía de hecho VI. Las expropiaciones especiales 1. Procedimiento de expropiación por zonas o grupos de bienes 2. Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad 3. La expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico 4. La expropiación por entidades locales 5. La expropiación que da lugar al traslado de poblaciones 6. Expropiaciones por causa de colonización y de fincas mejorables 7. Expropiaciones por causa de obras públicas 8. La expropiación en materia de propiedad industrial 9. Expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del estado y requisa militar VII. Especial referencia a las expropiaciones urbanísticas 1. Complejidad del sistema jurídico urbanístico 2. Tendencia expansiva de las expropiaciones urbanísticas 3. Algunas especialidades procedimentales VIII. La ocupación temporal Bibliografía CRÉDITOS ABREVIATURAS AN ap. art. as. ATS BOE cas. CC CCAA CE CEDH cfr. CGPJ CNMC coord. CP DA dir. disp. adic. disp. trans. DOUE EAA EBEP ed. ej. etc. FJ JA LAJ LAJA LAULA Audiencia Nacional apartado artículo Asunto Auto del Tribunal Supremo Boletín Oficial del Estado casación Código Civil Comunidades Autónomas Constitución Española Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) confróntese Consejo General del Poder Judicial Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia coordinador Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) Documentación Administrativa director disposición adicional disposición transitoria Diario Oficial de la Unión Europea Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) edición ejemplo etcétera Fundamento Jurídico Justicia Administrativa Letrado de la Administración de Justicia/Secretario Judicial Ley de la Administración de la Junta de Andalucía (Ley 9/2007, de 22 de octubre) Ley de Autonomía Local de Andalucía (Ley 5/2010, de 11 de junio) LBELA LC LCSP LEC LECR LEF LG LGA LGP LGSub LGT LGUM LH LITSS LJCA LM LO LOCE LOE LOPJ LOREG LOSC LOU LOUA LPAC LPAnd Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (Ley 7/1999, de 29 de septiembre) Ley de Costas (Ley 22/1988, de 28 de julio) Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero) Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882) Ley de Expropiación Forzosa (Ley de 16 de diciembre de 1954) Ley del Gobierno (Ley 50/1997, de 27 de noviembre) Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 6/2006, de 24 de octubre) Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 de noviembre) Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre) Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (Ley 20/2013, de 9 de diciembre) Ley Hipotecaria (Decreto de 8 de febrero de 1946) Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ley 23/2015, de 21 de julio) Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa (Ley 39/1998, de 13 de julio) Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre) Ley Orgánica Ley Orgánica del Consejo de Estado (Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril) Ley de Ordenación de la Educación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre) Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio) Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio) Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo) Ley Orgánica de Universidades (Ley Orgánica 6/2001, de 4 de diciembre) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002, de 17 de diciembre) Ley del Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015, de 1 de octubre) Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 4/1986, de 5 de mayo) LPAP Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (Ley 33/2003, de 3 de noviembre) LPHE Ley del Patrimonio Histórico español (Ley 16/1985, de 24 de junio) LRBRL Ley reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril) LRJSP Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015, de 1 de octubre) LRRUVS/1990 Ley sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo (Ley 8/1990, de 25 de julio) LRSV/1998 Ley sobre régimen del suelo y valoraciones (Ley 6/1998, de 13 de abril) LS/1956 Ley del Suelo (Ley de 12 de mayo de 1956) n.º número PLCSP Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público (BOCG, Congreso de los Diputados, de 2 de diciembre de 2016) RAAP Revista Andaluza de Administración Pública RAP Revista de Administración Pública RBEL Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio) RD Real Decreto RDPH Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) RDUE Revista de Derecho de la Unión Europea rec. recurso REDA Revista Española de Derecho Administrativo REDC Revista Española de Derecho Constitucional REF Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (Decreto de 26 de abril de 1957) REPEPOS Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto) RGDA Revista General de Derecho Administrativo RGSub Reglamento de la Ley General de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio) RGU/1978 Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto) RH Reglamento Hipotecario (Decreto de 14 de febrero de 1947) RSCL Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Real Decreto de 17 de junio de 1955) RVAP SAN SIEG ss. STC STJUE STS TC TEDH TFUE TJUE TR TRDCU TRLAg TRLHL TRLS TRLS/(año) TRLSRU TRRL TS TSJ TUE UE v. gr. vid. Revista Vasca de Administración Pública Sentencia de la Audiencia Nacional Servicios de interés económico general siguientes Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Sentencia del Tribunal Supremo Tribunal Constitucional Tribunal Europeo de Derechos Humanos Tribunal de Funcionamiento de la Unión Europea Tribunal de Justicia de la Unión Europea Texto Refundido Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) Texto refundido Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre) Texto refundido Ley del Suelo/año aprobación Texto refundido Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre) Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) Tribunal Supremo Tribunal Superior de Justicia Tratado de la Unión Europea Unión Europea verbigracia véase LECCIÓN 1 LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓN * En el Tomo I, lección 2 (epígrafe IV) expusimos los distintos modos de la actividad administrativa (en particular, limitación, fomento, servicio público y actividad puramente empresarial). Los estudiaremos ahora con más detenimiento en esta y en las siguientes lecciones. Empecemos por la actividad de limitación. I. CONCEPTO DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓN Entendemos aquí por actividad administrativa de limitación aquélla en la que la Administración impone restricciones, deberes o de cualquier otra forma ordena imperativamente las actuaciones privadas con el fin de garantizar algún interés público. Incluye también la vigilancia administrativa de esas actividades para comprobar si cumplen tales restricciones y si, en suma, se adecuan a lo exigido por el interés público protegido. Y comprende finalmente la adopción, ante eventuales transgresiones, de medidas administrativas de reacción para restablecer la legalidad y la situación conforme con el interés general. Ya anticipamos este concepto en la aludida lección 2.IV del Tomo I. Los términos que se utilizan para referirse a este género de actividad administrativa son variados: actividad administrativa de intervención (que emplean a veces las leyes), de ordenación, de garantía, etc. Hemos elegido la denominación de actividad de limitación por considerarla la más reveladora o gráfica. Aunque hemos definido la actividad de limitación como la que restringe las actividades de los particulares, con cierta frecuencia afecta también a actuaciones de la Administración (p. ej., las reglas de tráfico son exigibles por igual a los vehículos de las Administraciones Públicas; la legislación turística vincula también a los Paradores Nacionales…). Como dijimos (Tomo I, lección 7), en ocasiones, la Administración actúa como un administrado más. Bien es cierto que, en algunos casos, la propia normativa que impone esos deberes establece algunas reglas específicas —no necesariamente privilegios— para aquellos supuestos en los que el destinatario sea una Administración. Para comprender bien el concepto dado, destaquemos tres ideas: a) Las actuaciones de los particulares sobre las que se proyecta esta actividad de limitación son y siguen siendo —aun con la existencia de dicha actividad administrativa—, puramente privadas y fruto de su libre iniciativa. Así excluimos las potestades de la Administración sobre su propio personal, sobre los que colaboran con ella en la realización de actividades administrativas (concesionarios de servicios públicos, contratistas de la Administración, particulares que por cualquier título jurídico ejercen funciones públicas...), sobre los usuarios de sus servicios públicos (p. ej., las de una universidad pública sobre sus estudiantes) o sobre los que disfrutan de cualquier tipo de ayuda pública o de una utilización singular de los bienes públicos. Todo eso tiene un fundamento distinto y unos principios diferentes. Pero sí incluimos aquí la actividad de la Administración sobre ciertos sectores que antes eran servicios públicos y que han dejado de serlo pero mantienen una profunda y profusa intervención pública. Es lo que ha sucedido con la electricidad, el gas, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, etc. A la intervención pública que se da en esos sectores se alude con la denominación —inexpresiva, desconcertante e importada— de «regulación» o de «regulación económica». Lo que más la caracteriza, como se verá en la lección 5.V, es que se parte de actividades de sujetos privados realizadas en ejercicio de su libertad pero a los que se imponen «obligaciones de servicio público». El dato mismo de que la actividad administrativa se proyecta sobre actuaciones de sujetos privados fruto de su libertad es lo que permite incluirla en la actividad de limitación, aun reconociendo que presenta singularidades notables, que se explicarán en su momento. b) Lo que caracteriza a toda la actividad administrativa de limitación es que persigue sus fines imponiendo restricciones, deberes o de cualquier otra forma ordenando imperativamente las actuaciones privadas. Así, limita la libertad de los ciudadanos, ya sea a su simple libertad genérica (la de hacer todo lo no prohibido) ya sea a la que se presente como contenido de algún derecho, incluso de derechos fundamentales. Dicho de otra forma, el contenido primario de esta actuación administrativa es identificar lo que no pueden hacer los ciudadanos y dentro de lo que pueden hacer, determinar el cómo o las condiciones, ya se trate de conducir un vehículo, regentar un bar, hacer publicidad o el comportamiento en la vía pública. Complementariamente, vigila las actividades privadas para comprobar que cumplen con los límites o deberes o, en último término, no ponen en riesgo ni lesionan los intereses públicos en juego; y reacciona cuando se conculcan. Vigilancia y reacción que, a fin de cuentas, suponen nuevos límites y deberes. c) En cambio, no caracteriza a esta actividad su finalidad: puede ser la protección de cualquier interés general. Hay actividad de limitación para garantizar, proteger, defender o preservar la salud pública, la accesibilidad de las personas con discapacidad, los derechos de la infancia, el medio ambiente, el patrimonio histórico, los consumidores, el bienestar de los animales, la seguridad de las personas y cosas (contra accidentes de tráfico o laborales, o incendios, o plagas...), la estabilidad del sistema financiero, la calidad de los edificios o los alimentos, la existencia de un sistema uniforme y fiable de pesas y medidas, la leal competencia en el mercado, etc. También para hacer efectivos los derechos fundamentales frente a sujetos privados (así, para proteger la privacidad de los individuos y sus datos personales frente a intromisiones de otros sujetos o para impedir discriminaciones entre particulares). Además, esos mismos intereses generales pueden protegerse con otras formas de actividad pública. P. ej., la seguridad de las personas se puede proteger aprobando reglamentos administrativos que impongan deberes a los constructores para que los edificios resistan un terremoto (actividad de limitación), pero también mejorando el servicio de bomberos o subvencionando a las comunidades de propietarios para que sustituyan sus ascensores por otros más seguros. En el mismo sentido, se puede garantizar la salubridad pública imponiendo ciertos requisitos higiénicos a los restaurantes (actividad de limitación), prestando la Administración gratuitamente un servicio de vacunación, limpiando las calles, haciendo campañas informativas sobre comportamientos saludables, etc. Por tanto, lo definitorio de la actividad de limitación no son los fines de interés público que persigue, sino que lo hace imponiendo la conducta que deben observar los particulares. II. PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓN 1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD COMO VINCULACIÓN POSITIVA A LA LEY Como, por definición, esta actividad administrativa restringe la libertad de los ciudadanos, rige para ella el principio de legalidad en su máxima expresión e intensidad. Mucho más de lo que rige para actividades administrativas prestacionales o de fomento o de imposición de límites en virtud de relaciones de sujeción especial. Aquí no sólo hay vinculación negativa a todo el ordenamiento, ni sólo vinculación positiva al ordenamiento, sino vinculación positiva precisamente a la ley (Tomo I, lección 5.IV.1). Es decir, que la Administración tendrá sólo las potestades limitativas que le confieran las leyes; no cabe la simple y pura autoatribución de potestades por reglamento ni las deducidas directamente de principios generales del Derecho o de los preceptos constitucionales que imponen mandatos a los poderes públicos o concretamente a la Administración para garantizar ciertos intereses generales. Por tanto, si la Administración quiere, p. ej., imponer restricciones a la tenencia o convivencia con animales; o al comercio, en lo que se refiere a los horarios o a los precios; o desea imponer deberes a los ciudadanos de colaboración con la función estadística pública; o imponer a las salas de cine que proyecten cierto porcentaje de películas europeas o determinadas condiciones de confort a los hoteles, etc., sólo podrá hacerlo en la medida en que una norma con rango de ley se lo permita. Esto es, sólo se puede limitar la libertad de los ciudadanos por ley o en virtud de ley. Lo mismo hay que afirmar si la Administración quiere imponer límites o deberes para promover el pleno empleo, la investigación científica, para preservar el medio ambiente o el patrimonio histórico o una vivienda digna o los intereses económicos de los consumidores, sin que el hecho de que los arts. 40, 44, 45.2, 46, 47 y 51 CE den un mandato a todos los poderes públicos para garantizar esos valores comporte una habilitación directa a la Administración para imponer las limitaciones enderezadas a esos fines. Si acaso, esos preceptos constitucionales permitirán a la Administración, sin necesidad de ley específica habilitante, realizar actividades de servicio público o de fomento, pero no de limitación. Ahora bien, la vinculación positiva de la que hablamos se satisface con que una norma con rango de ley dé a la Administración la potestad limitativa correspondiente sin que exija que la ley concrete con detalle ni el supuesto de hecho en que podrá ejercer tal potestad ni la medida exacta que pueda adoptar en cada caso (p. ej., el art. 24 Ley General de Sanidad). Tampoco está reñida con que esas potestades limitativas se configuren con ciertas dosis de discrecionalidad. Distinta de la vinculación positiva a la ley es la reserva de ley (Tomo I, lección 5.IV.4), aunque es frecuente que la actividad administrativa de limitación se proyecte sobre materias reservadas por la Constitución a la ley. P. ej., sobre la base de lo previsto en el art. 53.1 CE, cuando esa actividad comporte límites a derechos fundamentales como la libertad de manifestación o de expresión, o a la libertad de empresa. En tal hipótesis, a los efectos de la vinculación positiva a la ley se sumarán los de las reservas de ley y quedará más constreñida la actividad administrativa de limitación en lo que se refiere a la aprobación de reglamentos. 2. PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y PROPORCIONALIDAD Aunque las leyes no acotan siempre con precisión las medidas limitativas que puede adoptar la Administración en cada caso, esa aparente libertad administrativa queda muy condicionada por los principios de igualdad y de proporcionalidad. Aunque estos dos principios generales del Derecho siempre han regido la actividad administrativa de limitación, ahora, además, están expresamente consagrados en el art. 4.1 LRJSP bajo el rubro: «Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad»: «Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos». Asimismo, el art. 84.2 LRBRL dispone: «La actividad de intervención (o sea, lo que aquí llamamos actividad de limitación) de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue». El principio de igualdad simplemente se ensalza aquí por el peligro de que, al permitir a la Administración tomar medidas variadas, lo haga de forma discriminatoria. Y lo que se prohíbe no es cualquier desigualdad sino sólo la que carezca de justificación por razones admisibles. P. ej., puede que se establezcan límites a la tenencia de animales de compañía pero que se exceptúe el caso de los perros guías para invidentes; que se impongan límites al ruido que pueden producir los vehículos pero que se permita superarlos a las ambulancias... Además, por cierto, en estos casos y otros muchos podría decirse que la limitación impuesta en general para la tenencia de animales de compañía o para la producción de ruido resultan desproporcionadas para los perros de invidentes o para las ambulancias. Más interés tiene el principio de proporcionalidad al que debemos dedicar una atención especial. No sólo esta proclamado en el art. 4.1 LRJSP sino también en muchas normas. Muy expresivo es el art. 6 RSCL: «1. El contenido de los actos de intervención será congruente con los motivos y fines que los justifiquen. 2. Si fueren varios los admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual». También muchas leyes sectoriales que confieren potestades limitativas a la Administración hacen proclamaciones expresas del principio de proporcionalidad o recogen reglas que no son sino trasunto del mismo. Y, con independencia de su proclamación en las normas, es un principio general del Derecho que adquiere destacada relevancia para la actividad de limitación. El principio de proporcionalidad comprende tres reglas distintas a las que se alude habitualmente como juicio de idoneidad, juicio de necesidad y juicio de proporcionalidad en sentido estricto. A) Idoneidad: exigencia de adecuación al fin y congruencia con los motivos El principio de proporcionalidad prohíbe primeramente las medidas limitativas que sean inadecuadas al fin que persiguen o incongruentes con el problema que pretenden resolver. No se trata de que la Administración persiga con el establecimiento de límites el fin permitido e invocado y no otro (eso sería una desviación de poder prohibida), sino de que la concreta medida limitativa que se adopte sea realmente idónea para conseguir aquel fin atendiendo a la situación que se presenta y que se pretende superar. Es decir, que sea útil para tal fin. Por tanto, no superarán esta exigencia las medidas que, aunque lo pretendan, no pueden conseguir el fin lícito o no son apropiadas para su logro porque no contribuyen a evitar el daño o lesión al interés público que quieren conjurar. Lo que sobre todo significa esto es que quedan desterradas las medidas limitativas absurdas, irracionales, arbitrarias o inútiles. No parece gran cosa. Pero si se procede a un análisis serio y meticuloso de la congruencia y adecuación, si el juzgador no se satisface con cualquier argumentación, no serán pocos los límites condenados por no superar este test. P. ej., si se quiere combatir una situación de extrema contaminación debida al tráfico, será inidónea e ilegal (aunque aparentemente la ley permita adoptarla) la prohibición de uso de vehículos eléctricos; aunque una norma permita imponer a la Administración los materiales que pueden usarse en las discotecas para evitar el peligro de incendio, será incongruente la prohibición de un tipo de tapicería que no sea combustible; una prohibición de publicidad puede pretender proteger a los menores pero podría no superar el test de idoneidad si sólo se impone a la radio y prensa pero no a las televisiones en horario infantil; una norma que impusiera llevar bombillas de recambio en los automóviles para garantizar la seguridad en el tráfico ante la eventualidad de que se fundan puede ser inidónea si resulta que en los vehículos actuales su instalación es compleja y requiere aparatos o conocimientos especializados, etc. B) Necesidad: elección de la medida menos restrictiva Además, se impone que se escoja, de entre las idóneas, la medida que sea necesaria, lo que quiere decir la menos restrictiva (o, lo que aproximadamente sería lo mismo, la menos gravosa o perjudicial o severa u onerosa); o, dicho de otra forma, la más suave. El exceso es ilícito. P. ej., si una epizootia se puede combatir limitando el tráfico de ganado en ciertas zonas, será ilegal por innecesaria o excesiva la que acuerde el sacrificio masivo de animales, aunque la ley dé potestad para ello y aunque tal sacrificio consiga controlar el brote; si basta para garantizar la seguridad de los consumidores ordenar ciertas modificaciones en unas mercancías, será ilegal la que ordene su destrucción, etc. Por esto mismo se suele afirmar que no son lícitas las prohibiciones absolutas de una actividad: pero más exacto es sostener que tal prohibición sólo será lícita si ninguna otra menos radical garantiza el interés general. Como generalmente se entiende que la medida limitativa menos restrictiva es la que afecta menos a la libertad, tradicionalmente se aludía a esta misma idea como principio del favor libertatis. Sin embargo, también se habla en ocasiones de principio del favor libertatis en un sentido más amplio como criterio que obliga a elegir la norma más beneficiosa para la libertad y a interpretar todas en ese mismo sentido. C) Proporcionalidad en sentido estricto: el beneficio debe compensar el perjuicio Impone este tercer juicio un cierto equilibrio entre el beneficio que la medida limitativa produce para el interés público que se pretende proteger y los perjuicios que comporta para otros intereses. Parte de que hay intereses en tensión o conflicto y exige identificarlos, valorarlos y sopesarlos. Entraña, por tanto, una ponderación. Este juicio de proporcionalidad en sentido estricto o de ponderación es distinto y se añade a los anteriores: la medida limitativa puede ser idónea y necesaria (es decir, realmente adecuada para proteger el interés general en cuestión y la menos restrictiva de las que consigue el fin) pero, incluso así, ser ilícita porque produce perjuicios que no quedan de ninguna forma compensados por las ventajas que reporta. Veda, pues, los remedios (aunque sean efectivamente remedios y aunque sean los menos restrictivos) peores que la enfermedad que combaten; aquellos cuyos efectos secundarios adversos no estén en consonancia con los positivos. P. ej., sería ilícita por desproporcionada una medida que acordara el cierre de colegios o el internamiento forzoso de enfermos para evitar una epidemia de gripe, incluso aunque se probase que es la única medida que efectivamente asegurará que no se propague la enfermedad; la que para evitar un problema ambiental nimio prohibiera el uso de un producto fitosanitario necesario para evitar plagas catastróficas peligrosas para el suministro de alimentos; la que impusiera limitaciones severísimas y muy costosas para proteger a ultranza bienes de interés histórico escaso; la que prohibiera ciertos productos por suponer riesgos mínimos para la salud de los consumidores o incluso la que prohibiera productos más peligrosos si resultan indispensables (detergentes, raticidas); la que prohibiera máquinas que facilitan enormemente ciertos trabajos por producir ruidos escasamente molestos, etc. El principio de proporcionalidad debe presidir todas las potestades de limitación de la Administración: las que le permiten prohibir y ordenar acciones, sea por acto o por reglamento; pero también las de vigilancia (así, las potestades de inspección) y las de reacción ante incumplimientos o situaciones de riesgo o lesión del interés público. Pero ello sólo en tanto que la ley haya dejado margen a la Administración. Si la ley ha determinado con exactitud que ante tal supuesto la Administración debe tomar cierta medida, no cabrá cuestionar la pertinencia de ésta por desproporcionada. Si, p. ej., la ley ha decidido que frente a las construcciones ilegales procede su demolición, la que concretamente acuerde la Administración ante determinado edificio ilegal no puede ponerse en cuestión conforme a este principio de proporcionalidad. Cosa distinta, es que también ciertas determinaciones de las leyes están sometidas a la proporcionalidad y, caso de vulnerarla, puedan ser consideradas inconstitucionales o, en su caso, contrarias al Derecho de la Unión Europea. P. ej., merecerá ese juicio descalificador la ley que restrinja desproporcionadamente derechos fundamentales o la que perjudique con igual desproporción la unidad de mercado y la libre circulación de personas, mercancías, servicios o capitales. Pero no es eso lo que analizamos aquí, donde sólo nos incumbe la proporcionalidad en el ejercicio de las potestades administrativas de limitación. El principio de proporcionalidad reduce la discrecionalidad administrativa pero no la elimina ni convierte la elección de la medida limitativa en algo reglado. Una visión desorbitada podría llevar a esta conclusión puesto que, a fin de cuentas, sólo una será la medida menos restrictiva. No es así. Entre otras cosas porque queda en manos de la Administración la apreciación de las circunstancias, la ponderación de las ventajas e inconvenientes de cada medida o de no tomar ninguna… y sobre todo el grado en que quiere proteger cada interés general. Se comprende que el principio de proporcionalidad no resuelve como si de una ecuación matemática se tratara en qué casos, cada cuánto tiempo y con qué contenido pueden imponerse las inspecciones técnicas de vehículos o de edificios; o si se puede obligar al uso del casco en las bicicletas o cuántos socorristas pueden exigirse a las piscinas de uso público. Así, el juez contencioso-administrativo, sin abdicar del control de proporcionalidad, debe respetar un cierto margen discrecional a la Administración. En algunos ámbitos de la actividad administrativa de limitación, para aplicar el principio de proporcionalidad son necesarios conocimientos científicos y técnicos especializados: sólo con ellos se podrá saber qué riesgos se presentan para la salud o el medio ambiente o la seguridad, qué medidas caben para combatirlos, cuáles son proporcionadas… Algunas leyes lo reflejan expresamente. P. ej., dice el art. 4 de la Ley de Sanidad Animal: «Las medidas que adopten las Administraciones Públicas en el ámbito de esta ley, para la protección y defensa sanitarias de los animales, serán proporcionales al resultado que se pretenda obtener, previa evaluación del riesgo sanitario, de acuerdo con los conocimientos técnicos y científicos en cada momento…». Pero lo plasmen o no las leyes, esa toma en consideración de los conocimientos técnicos y científicos es imprescindible en muchos terrenos. Además, en algunos sectores se han establecido sistemas pautados para elegir las medidas pertinentes en cada caso. Ése es el sentido de lo que se ha dado en llamar «análisis de riesgos». P. ej., se lee en el art. 28.1 de la Ley General de Salud Pública: «La protección de la salud comprenderá el análisis de los riesgos para la salud, que incluirá su evaluación, gestión y comunicación...». La evaluación del riesgo es un proceso en el que se recopilan los datos y se identifican los riesgos. La gestión del riesgo consiste en «sopesar las alternativas políticas». La comunicación del riesgo se define como «el intercambio interactivo, a lo largo de todo el proceso de análisis del riesgo, de informaciones y opiniones en relación con los factores de peligro y los riesgos, los factores relacionados con el riesgo y las percepciones del riesgo, que se establecen entre los responsables de la determinación y los responsables de la gestión del riesgo, los consumidores, las empresas»... En el fondo, este llamado análisis del riesgo no es más que una forma moderna de aplicar más precisa y rigurosamente el principio de proporcionalidad y motivar más ampliamente las decisiones administrativas. Téngase en cuenta, por último, que la aplicación del principio de proporcionalidad puede depender en gran parte de las soluciones que ofrezca la técnica en cada momento: los avances técnicos pueden hacer que hipotéticas limitaciones inicialmente excesivas se conviertan en proporcionadas. Eso es lo que ha llevado, sobre todo en relación con la protección del medio ambiente, a considerar que las medidas limitativas que se impongan a los sujetos que contaminan deban adaptarse «a la mejor tecnología disponible en cada momento» y que, por tanto, puedan ir cambiando. A grandes rasgos, la mejor tecnología disponible en cada momento y que se puede imponer a las actividades contaminantes es la que, pudiendo implantarse sin costes excesivos y fácilmente, produzca una reducción significativa de las emisiones. Es decir, las que han devenido proporcionadas. Es, pues, una muestra del carácter dinámico del principio de proporcionalidad. La idea está plasmada con carácter general en el art. 6.b) TRLS: «Todos los ciudadanos tienen el deber de (…) cumplir los requisitos y condiciones a que la legislación sujete las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, así como emplear en ellas en cada momento las mejores técnicas disponibles conforme a la normativa aplicable…». Muchas leyes concretan más exactamente esta noción y sus funciones. También puede suceder, al revés, que una medida inicialmente proporcionada devenga desproporcionada porque los avances técnicos permitan conseguir el mismo fin con otra menos gravosa. 3. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Se dan supuestos en los que los conocimientos científicos disponibles no ofrecen conclusiones definitivas sobre la nocividad de ciertas actividades. Para tales supuestos de incertidumbre científica la proporcionalidad se completa con el que se ha denominado principio de precaución o de cautela, en cuya virtud se permite adoptar medidas limitativas con fundamento en indicios de riesgo no probados absolutamente y para reducir ese hipotético riesgo. Tal principio tiene su origen en textos de Derecho Internacional para la protección del medio ambiente. Pero se ha convertido en un principio del Derecho de la Unión Europea y del Derecho español y para campos distintos del medio ambiente. Como ejemplo, baste aquí citar su proclamación en el art. 7 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición bajo el rubro «Principio de cautela»: «1. … cuando tras haber evaluado la información disponible, se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud, pero siga existiendo incertidumbre científica, podrán adoptarse medidas provisionales de gestión del riesgo para asegurar la protección de la salud, todo ello en espera de una información científica adicional que permita una evaluación del riesgo más exhaustiva. 2. Las medidas adoptadas con arreglo al apartado anterior serán proporcionadas y no interferirán la actividad económica más de lo necesario para conseguir el nivel de protección de la salud deseado. Dichas medidas tendrán que ser revisadas en un tiempo razonable, a la luz del riesgo contemplado y de la información científica adicional para aclarar la incertidumbre y llevar a cabo una evaluación del riego más exhaustiva. 3. Igualmente, cuando se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud de carácter crónico o acumulativo, y siga existiendo incertidumbre científica, podrán adoptarse medidas provisionales para asegurar la protección de la salud, que serán proporcionadas y revisadas en un tiempo razonable a la luz del riesgo contemplado y de la información científica adicional que resulte pertinente». III. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE POLICÍA 1. CONCEPTO DE ACTIVIDAD DE POLICÍA Llamamos aquí actividad de policía sólo a aquella parte de la actividad administrativa de limitación que tiene por fin evitar perturbaciones del orden público o, si éstas ya se han producido, evitar que continúen. Esto es, combate los riesgos para el orden público y sus alteraciones con la finalidad de mantenerlo o restaurarlo. Convienen estas aclaraciones: a) Se comprende con lo dicho que no hablamos aquí de policía para referirnos a ciertos funcionarios (los «policías») ni a los cuerpos o servicios policiales. Tampoco identificamos la actividad de policía con la actividad de esos funcionarios. Existe alguna relación entre los dos conceptos porque los policías realizan frecuentemente actividad administrativa de policía. Pero ni siempre es así ni son ellos los únicos que realizan actividad administrativa de policía que, por el contrario, también despliegan otros empleados públicos y autoridades. b) Nos ocupamos aquí de la actividad administrativa de policía, no de la llamada policía judicial. Ésta se encarga de la averiguación de los delitos cometidos, del descubrimiento y aseguramiento de los sospechosos y de ponerlos a disposición de la justicia para la represión penal. Está, pues, al servicio del sistema represivo penal. En contraste, la policía administrativa no tiene esa finalidad represiva sino predominantemente preventiva. Policía judicial y policía administrativa tienen relación: se complementan porque la policía administrativa conseguirá entre otras cosas que haya menos delitos y la policía judicial, al asegurar la represión de los delincuentes, conseguirá que haya menos riesgo para el orden público; además, tienen personal en parte común. Pero la distinción subsiste y tiene gran importancia jurídica: la policía judicial no actúa bajo la dirección de autoridades administrativas, sino de los jueces o fiscales, ni se rige por el Derecho Administrativo sino por el Derecho Procesal Penal con principios muy diferentes. c) No es actividad administrativa de policía toda la que realiza la Administración para garantizar el orden público. Sólo lo es la que persigue ese fin mediante la imposición de limitaciones a los particulares. P. ej. no es actividad de policía la realización de obras públicas, como las que eviten puntos negros en las carreteras; ni la prestación de servicios, como el alumbrado público; ni el otorgamiento de subvenciones para ayudar a la compra de coches más seguros; ni la realización de publicidad para llamar a la prudencia de los conductores… aunque todo ello pretenda aumentar la seguridad y, por tanto, el orden público. d) Las perturbaciones del orden público pueden provenir de comportamientos humanos o de la acción de la naturaleza (terremotos, epidemias, inundaciones…). La actividad de limitación policial se ocupa de los comportamientos humanos. Pero valora tales comportamientos teniendo en cuenta los factores peligrosos de la naturaleza. Lo hace tanto para prevenir esas catástrofes en la medida de lo posible o para evitar que produzcan sus efectos más lesivos como para que, caso de ya haberse producido, no los agraven y pueda restablecerse el orden. Así, impone determinadas formas de construcción tomando en consideración el peligro de terremotos; exige ciertos comportamientos para evitar que se produzcan o propaguen las epidemias; prohíbe edificar en lugares inundables o donde se dificulte la salida de aguas en casos de lluvias torrenciales… y, caso de estar ya ante la catástrofe, obliga a los particulares a realizar conductas encaminadas a su superación. En la llamada «protección civil» (regulada por Ley 17/2015) se ven muestras claras de ello; pero en absoluto se agota allí la relación entre el orden público y los peligros de la naturaleza. 2. CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO En este contexto, por orden público entendemos un «orden material y exterior, un estado de hecho contrario al desorden» (Hauriou) en el que se dan las condiciones mínimas imprescindibles para la convivencia colectiva y para que los individuos, como miembros de la comunidad, puedan desarrollar su vida sin peligros, sin miedo, sin intranquilidad por los daños o molestias que les puedan causar los demás y las circunstancias sociales. Tratando de concretar el orden público, se le ha descompuesto en una tríada de elementos: seguridad, salubridad y tranquilidad públicas. La seguridad pública (que es más amplia que la seguridad ciudadana) es el estado de hecho en el que no hay, o los hay en medida reducida, peligros para la integridad física, la vida o la libertad de las personas o de sus bienes provenientes de la violencia, la negligencia, los accidentes o la naturaleza. La salubridad pública es el estado de higiene en el que es posible la salud individual sin peligro o reduciendo al mínimo la probabilidad de contraer enfermedades contagiosas o derivadas de las condiciones sociales, sufrir intoxicaciones y similares. La tranquilidad pública es la situación en la que no existen molestias que sobrepasen los inconvenientes normales de la vida en sociedad, como los ruidos excesivos, los malos olores, los obstáculos a los desplazamientos, la suciedad (cuando no afecta a la salubridad), etc. Aunque en principio podrían no ser expresiones sinónimas, tranquilidad y comodidad públicas tienden a estos efectos a identificarse. A veces se añade un cuarto elemento del orden público: la moralidad pública. Este componente es especialmente problemático. Pero hay razones para admitirlo. Lo hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que frecuentemente se enfrenta con el concepto de orden público como posible título legitimador de las restricciones estatales a la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Lo refleja paladinamente el considerando 41 de la Directiva de Servicios: «El concepto de orden público, según lo interpreta el Tribunal de Justicia, abarca la protección ante una amenaza auténtica y suficientemente importante que afecte a uno de los intereses fundamentales de la sociedad y podrá incluir, en particular, temas relacionados con la dignidad humana, la protección de los menores y adultos vulnerables y el bienestar animal». Dignidad humana, protección de menores y bienestar animal son componentes de la moralidad pública que no pueden tener otro asidero en el concepto de orden público. Con todo, la inclusión de la moralidad en el orden público debe manejarse con extremada prudencia y moderación. Esta descomposición del concepto de orden público en esos tres o cuatro elementos (seguridad, salubridad, tranquilidad y, en su caso, moralidad pública), aparece en algunas normas españolas. P. ej., art. 3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, con la base del art. 16.1 CE, dice: «El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección de los derechos de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática». Otro ejemplo muy relevante y revelador suministra el art. 1 RSCL: «Los Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de sus administrados en los siguientes casos: 1.º En el ejercicio de la función de policía, cuando existiere perturbación o peligro de perturbación grave de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con el fin de restablecerlas o conservarlas». Con todo, estos elementos del orden público son sólo orientativos porque el orden público no se deja encasillar; de modo que a veces hay aspectos que pueden considerarse incluidos en él, porque forman parte del mínimo de condiciones imprescindibles para la convivencia, aunque no encajen bien en ninguno de esos tres o cuatro elementos. P. ej., en algunos casos perjudicar el mínimo de las condiciones de ornato de los espacios públicos puede considerarse perturbación del orden público; lo mismo si se dificulta el uso común general que corresponde a todos los ciudadanos de los bienes demaniales afectados al uso público. Sobre todo, es contrario al orden público amenazar la existencia misma del Estado o impedir el funcionamiento de sus instituciones o de los servicios públicos esenciales. Esta última idea se refleja en el art. 3 LOSC cuando, al enumerar los fines de la actuación administrativa para la aplicación de esta ley, señala: «b) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones…; g) La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad…». También late en el art. 13.1 de la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio que permite declarar el estado de excepción «cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo o mantenerlo». Por tanto, el orden público también es un estado de hecho en el que los ciudadanos pueden ejercer y disfrutar libre y realmente sus derechos y libertades, en el que pueden funcionar las instituciones democráticas y los servicios públicos esenciales. 3. RELEVANCIA Y SINGULARIDAD DE LA ACTIVIDAD DE POLICÍA A) Tesis clásicas sobre la peculiaridad de la policía y su general negación en la actualidad La teoría del Estado liberal atribuía a la Administración como su misión esencial la conservación del orden público. Para ello no sólo se le permitía realizar servicios y obras públicas, sino limitar la libertad de los ciudadanos. Además, incluso partiendo como regla general del sometimiento de la Administración al Derecho y del principio de legalidad administrativa (incluida la vinculación positiva a las leyes para limitar la libertad de los ciudadanos), se sostuvo que la actividad administrativa de policía constituía una excepción al mismo. En el Tomo I ya dimos cuenta de ello. En la lección 2.V.1, explicamos que en el Estado liberal la misión que sobre todo se atribuía a la Administración era la protección del orden público, lo que incluía imponer límites a la libertad de los ciudadanos. En la lección 5.VII.1 y 2, adelantamos que, incluso partiendo del principio de legalidad administrativa, se señaló a veces como excepción la actividad de policía en general y, en especial, más radicalmente, en situaciones de necesidad. En sus versiones más extremas, se afirmaba que la Administración tenía, sin necesidad de ninguna habilitación legal, todas las potestades necesarias para limitar la actividad de los particulares con la finalidad de mantener el orden público. Esto comporta la negación radical del principio de legalidad como vinculación positiva a la ley. Se consideraba que contaba con una habilitación general por directa atribución constitucional, que las Constituciones (explícita o implícitamente) ya habían conferido a la Administración la función de, además de ejecutar las leyes, preservar el orden público y que ello comprendía la potestad para limitar la actividad de los particulares. Incluso, en situaciones de necesidad, podría actuar contra legem si ello era imprescindible para restaurar el orden público. En otras versiones más moderadas, se admitía al menos que la actividad de policía suponía una consustancial flexibilización o relajación del principio de legalidad como vinculación positiva a la ley y de las reservas de ley en cuanto fuese necesario para conservar el orden público. No se piense que estas doctrinas tenían sólo arraigo y vigencia en Estados no democráticos o en aquellos que conservaban restos del Antiguo Régimen. En Francia misma, que era el arquetipo de Estado constitucional y de Derecho, ha estado extendida esta construcción. La prueba más notable era la admisión de los reglamentos de policía (es decir, de los que imponen límites a los ciudadanos para preservar el orden público) como reglamentos independientes (es decir, dictados sin habilitación legal y sin desarrollar los preceptos de una ley). Algunos autores (Otto Mayer) ofrecían como fundamento teórico de tales singularidades de la policía la existencia de un deber general de todos de no perturbar el orden público, un deber natural que existiría al margen de lo que dispusieran las leyes. Ese deber general sería el que concretaría, exigiría y haría efectivo la actividad administrativa de policía. La mayoría de la doctrina actual (al menos, en España) rechaza por completo todas esas tesis. Para la doctrina hoy dominante, aquellas teorías de la policía son arcaicas (reminiscencia de las concepciones políticas y jurídicas de otras épocas), peligrosas (ponen en peligro el Estado de Derecho y los derechos de los ciudadanos) y carentes de fundamento: ni hay nada en el Derecho Constitucional que las justifique ni desde luego existe un deber natural y general de preservar el orden público. Afirma, en suma, que la actividad de policía no es más que una parte de la actividad administrativa de limitación que no presenta singularidades jurídicas esenciales y que, en cualquier caso, no supone ninguna excepción ni matización del principio de legalidad ni de las reservas constitucionales de ley. B) Pervivencia de la importancia y de cierta singularidad de la policía Pese a esa doctrina mayoritaria, conviene todavía hoy reconocer un lugar específico a la actividad de policía por diversas razones. Señalemos las más sobresalientes y de fondo. Primera razón, por su destacada importancia. Mantener el orden público no es ya, desde luego, la única finalidad de la actividad administrativa. Pero sigue siendo una finalidad pública capital e indeclinable del Estado que, sobre todo, recae sobre su Administración. No es un interés general más sino el indispensable y vital, el que ante todo debe asegurar el Estado a través de la Administración: sin orden público los demás intereses generales son de imposible realización efectiva y los ciudadanos no disfrutarán realmente ni siquiera de sus derechos fundamentales, que se convierten en una falacia. En absoluto ha perdido importancia el mantenimiento del orden público ni han desaparecido o disminuido los factores que lo ponen en peligro. Más bien, al contrario, han aparecido nuevos riesgos; además, viejos riesgos contra los que antes no se podía hacer nada (terremotos, inundaciones, epidemias, etc.) pueden ser ahora objeto de eficaz acción preventiva y policial. Y tampoco ha disminuido un ápice la estimación social del orden público (sigue siendo una aspiración ciudadana arraigada y hasta exacerbada) ni, en consecuencia, su valoración por el propio ordenamiento jurídico que lo sigue colocando en la cúspide, al nivel de los mismos derechos fundamentales. Segunda razón, por la intensidad de las potestades limitativas que se dan en este ámbito. En perfecta concordancia con lo anterior, las potestades que se confieren a la Administración para que cumpla su misión de preservar el orden público son especialmente extensas e intensas, capaces de imponer los más severos límites a las actuaciones privadas. Además, se trata de límites que con más frecuencia y más vigor que en otros ámbitos de la actuación administrativa son capaces de afectar a los derechos fundamentales. De hecho, el orden público aparece en la Constitución como la única justificación posible de los límites a ciertos derechos fundamentales (así, arts. 16 y 21.2 para la libertad religiosa y la de manifestación). Y si es capaz de justificar límites incluso a esos derechos fundamentales, con más razón hay que aceptar que justifica límites a otros (la libertad de investigación, de empresa, etc.) y, desde luego, a los derechos ordinarios y a la simple libertad genérica de los ciudadanos. Lo mismo se deduce de los tratados internacionales de derechos humanos que siempre reconocen el orden público como posible justificación de límites. Y si amplias y severas son las potestades de la policía en situaciones normales, muchos más lo son en situaciones de necesidad; no sólo en las declaradas formalmente (como los estados de alarma, excepción y sitio) sino también en otras de crisis especial (ante catástrofes, epidemias y similares) o ante desórdenes más concretos pero graves que no cabe atajar con los medios ordinarios. Y, tercera razón, por la forma amplia que con frecuencia adoptan los apoderamientos legales. Claro está que ya no se parte de admitir que la Administración tenga por directa atribución constitucional todas las potestades necesarias para mantener el orden público y que, por el contrario, se considera que es necesaria una ley que las atribuya. Pero no puede dejar de reconocerse que en este ámbito sí que se admite con facilidad que las leyes confieran con gran amplitud e imprecisión potestades limitativas para asegurar el orden público. Se suele aludir a tales habilitaciones legales como «cláusulas de orden público» o «cláusulas de policía»: se trata de preceptos legales que describiendo con gran amplitud el supuesto de hecho (supuesto en el fondo identificable con alteración del orden público) establecen con similar imprecisión la medida limitativa que podrá adoptar la Administración (la necesaria para combatir la alteración de que en cada caso se trate). P. ej., art. 14 LOSC: «Órdenes y prohibiciones.—Las autoridades competentes, de conformidad con las Leyes y reglamentos, podrán dictar las órdenes y prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la consecución de los fines previstos en esta Ley (o sea, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana), mediante resolución debidamente motivada». Otro ejemplo suministra el art. 15.1 del TR de defensa de los consumidores: «Ante las situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, las Administraciones Públicas competentes podrán adoptar las medidas que resulten necesarias y proporcionadas para la desaparición del riesgo, incluida la intervención directa sobre las cosas y la compulsión directa sobre las personas». O el art. 24 de la Ley General de Sanidad. Y cuando se parte de situaciones de necesidad con graves alteraciones del orden público, las habilitaciones son aun más amplias. Véanse, p. ej., para el estado de alarma, los arts. 11 y 12 LOEAES, así como el art. 26.1 de la Ley General de Sanidad y el art. 7.2 LOSC. También se puede detectar una especial propensión a aceptar con generosidad potestades implícitas en materia de policía y hasta potestades inherentes (sobre la distinción entre potestades implícitas e inherentes, vid. Tomo I, lección 5.V). En suma, tendencia a deducir potestades administrativas para limitar la libertad de los ciudadanos con el fin de preservar el orden público aunque no se encuentre una expresa habilitación legal, ni siquiera de esas amplias tan típicas de la policía. Ni los amplios apoderamientos legales ni la aceptación de potestades implícitas y hasta inherentes son frontalmente contrarios al principio de legalidad como vinculación positiva a la ley, según explicamos en el Tomo I, lección 5.V. Pero la profusión con que todo ello se da en materia de policía y con capacidad de afectar a los derechos fundamentales sí que pone de relieve a la postre que, en conjunto, la actividad de policía se adapta con matizaciones y relajación al principio de legalidad. La doctrina resta importancia a la imprecisión de los apoderamientos legales en favor de la policía. De una parte, se dice que ello no es más que una lógica opción del legislador que, además, no entraña nada más que una diferencia cuantitativa, no cualitativa, con otros ámbitos de la actividad administrativa de limitación. De otra parte, se resalta que cada vez son menos frecuentes esas cláusulas generales de orden público, que paulatinamente las leyes van ocupándose de riesgos concretos y especificando para ellos la medida administrativa pertinente. Frente a todo ello, a nuestro juicio, esa diferencia cuantitativa no es intrascendente y, aunque es verdad que las regulaciones legales tratan de ser más concretas y de abordar específicamente los riesgos que se presentan con más frecuencia, se acude a los amplios apoderamientos y a las potestades implícitas e inherentes cada vez que surgen situaciones no previstas contrarias al orden público. Eso demuestra que, en el fondo, las cosas no han cambiado del todo. Incluso que, como dijera Mayer, existe una contradicción irreductible entre la actividad de policía y el formalismo severo del Estado de Derecho. C) El deber general de no perturbar el orden público Sostengo que hay una razón más profunda para hacer un lugar específico a la actividad de policía: existe realmente un deber general de no perturbar el orden público; y ese deber es el que da singularidad a parte de la actividad administrativa de policía. Da singularidad a la actividad de policía pero sólo en tanto que imponga limitaciones a los sujetos para que cumplan ese deber. En virtud de ese deber, es ilícita cualquier conducta que perturbe o ponga en peligro directo el orden público, aunque no esté prohibida por ninguna norma; incluso aunque esté aparentemente permitida y aunque pudiera presentarse como ejercicio de un derecho fundamental. Si no se quiere hablar de un deber de Derecho Natural, dígase entonces que se trata de un principio que fluye y se deduce del ordenamiento, o sea, de un principio general del Derecho. Si se prefiere, afírmese que ese principio general del Derecho, en vez de establecer un deber general, consagra una prohibición general; o un límite igualmente general a todos los derechos de manera que ninguno, como tampoco la libertad genérica, incluye la facultad de perturbar el orden público. Se diga de una u otra forma, el resultado es el mismo: está prohibido perturbar el orden público. Se trata de un principio similar al alterum non laedere que en Derecho privado prohíbe causar daño a otro con independencia de que la conducta que lo produzca esté o no contemplada por una norma. El Derecho público prohíbe perturbar el orden público antes y con independencia de que una norma se haya ocupado de la concreta conducta perturbadora: si se provoca un peligro de incendio con una conducta no prohibida por ninguna norma, se actúa ilícitamente; y lo mismo hay que decir si se conduce una moto acuática o un dron de forma que se ponga en riesgo la integridad de las personas, si se pone en riesgo la salud o la seguridad de las personas comercializando un producto o un servicio dañino o peligroso... En todos estos casos y otros muchísimos más se actúa contra el Derecho, aunque ninguna norma haya prohibido antes esa concreta conducta. Es verdad que los ciudadanos tienen libertad y que la libertad genérica permite hacer todo lo no prohibido por la ley o de acuerdo con la ley. Pero ello con una excepción: de antemano está prohibido, al margen de que lo diga cualquier norma, perturbar o poner en peligro el orden público. Correlativamente, y esto es lo importante, hay que entender como regla general que las potestades limitativas de la policía basadas en sus cláusulas generales sólo sirven y sólo pueden ejercerse para hacer valer ese deber. Por eso, sólo pueden dirigirse contra el perturbador y sólo para que no perturbe. Igualmente, sólo se pueden aceptar potestades policiales implícitas o inherentes con ese mismo destinatario (el perturbador) y con ese contenido y sentido puramente negativo (conseguir que no perturbe). Esta afirmación merece las siguientes aclaraciones: — Perturbador es, a estos efectos, cualquiera de cuya existencia deriva la perturbación o el peligro concreto e inmediato para el orden público, aunque no sea culpable. Como explicaba Otto Mayer, para la policía «la cuestión de saber quién es (el perturbador) no puede resolverse... por medio de la causalidad, tal como se realiza en el juicio penal o moral... La perturbación emana de aquél cuya esfera de existencia la produce. No se le imputa solamente su conducta personal. Se le reprocha también el estado peligroso de sus bienes, los daños que amenazan el buen orden a causa de su vida doméstica, de su industria...; en fin, por todas las cosas de las cuales él es el centro social, y socialmente responsable...». Es perturbador, p. ej., quien tiene y puede transmitir una enfermedad contagiosa, aunque nada se le pueda reprochar; quien sufre una plaga en sus cultivos que se puede propagar a otros; quien vende un producto peligroso para la salud aunque no lo haya fabricado y aunque hasta ese momento nadie pudiera conocer su toxicidad... Contra ellos, se podrán dirigir las potestades limitativas de policía: se podrá acordar el tratamiento y hasta el internamiento forzoso del enfermo; la destrucción del cultivo o su fumigación obligatoria; la retirada del mercado o hasta la destrucción del producto, etc. Nada importa aquí la culpabilidad; ni siquiera la voluntariedad. Por eso, perturbador puede ser quien aparentemente ejerce sus derechos; incluso quien actúa obedeciendo todas las normas escritas obligatorias y aunque cuente con autorización administrativa. Ofrece una prueba el RD 1.801/2003 sobre seguridad de los productos, art. 3.4: «La conformidad de un producto con las disposiciones normativas que les sean aplicables (…) habiendo incluso, en su caso, superado los correspondientes controles administrativos obligatorios (o sea, contando con autorización), no impedirá a los órganos administrativos competentes adoptar alguna de las medidas previstas en esta disposición (prohibición de suministro, retirada del mercado, destrucción, etc.) si, pese a todo, resultaran inseguros». Hay declaraciones similares en otras normas. Y, aunque no las haya, siempre hay que aceptar que cabrá combatir la conducta que perturba el orden público aunque cumpla aparentemente los requisitos establecidos. — Lo que la Administración puede imponer en virtud de las potestades basadas en cláusulas generales o apoderamientos implícitos tiene un sentido puramente negativo (que no se perturbe) y constreñido a lo imprescindible para que no se perturbe. Ir más allá de eso sería imponer algo más que el deber general y, por tanto, ilícito. Se comprende que con esto se da un fundamento adicional y un refuerzo al principio de proporcionalidad. No es de extrañar, pues, que el principio de proporcionalidad se proclamara inicialmente para la policía y que todavía presente aquí su máxima importancia y rigor ante potestades tan ampliamente otorgadas. — Con nada de lo anterior negamos que la Administración pueda imponer límites para asegurar el orden público a quien no perturba o que pueda imponer a cualquier sujeto más de aquello a lo que obliga el deber general. Claro que puede. Claro que la actividad de policía puede tener esas potestades y las tiene con normalidad. Pero para ello le harán falta habilitaciones legales específicas; o sea, que el principio de legalidad recupera todo su vigor. Sólo cabe añadir que en situaciones de necesidad esto cambia: es aun más frecuente que la Administración cuente con potestades limitativas frente a quien no es el perturbador y potestades para exigir, no ya que no se perturbe, sino que se colabore positivamente al restablecimiento del orden público. Además, en tales situaciones de necesidad las habilitaciones legales son especialmente amplias. Pero en las situaciones ordinarias la posibilidad de ir contra quien no es el perturbador o de imponer más de lo que se deriva del deber general de no perturbar requiere concretos y específicos apoderamientos legales. Por tanto, la peculiar adaptación de la policía al principio de legalidad la ceñimos, además de a las situaciones de necesidad, en situaciones ordinarias a su lucha contra las conductas que perturban el orden o que directamente lo ponen en peligro. Se comprende con todo lo expuesto que la idea de un deber general de no perturbar el orden público no cumple la función de dar a la Administración más potestades sino, al contrario, sirve para encorsetar sus potestades señalándoles la dirección (contra el perturbador), el sentido (el puramente negativo de que no se perturbe) y el contenido (lo imprescindible para que no se perturbe). Además, este deber general da sentido y coherencia a multitud de regulaciones una vez que se comprende que, pese a su diversidad y complejidad, no hacen otra cosa que concretar el deber general de no perturbar respecto a las más diversas actividades humanas (conducir vehículos, fabricar alimentos, tener animales, etc.). — En tanto que las limitaciones se impongan sólo al perturbador y sólo para que no perturbe tienen que ser costeadas por éste y no dan derecho a indemnización. No son indemnizables porque, aunque prohíban algo que aparentemente estaba antes permitido y causen perjuicios económicos individualizados al particular, la Administración no estará imponiendo nada a lo que no se estuviera ya obligado con anterioridad sino sólo concretando y exigiendo un deber previo. Por ello, diciéndolo en los términos de los arts. 32.1 y 34.1 LRJSP, el destinatario de la medida policial tendrá el deber jurídico de soportarla y de sufrir el perjuicio económico que le irrogue. Con ello no estamos afirmando que todos las demás límites sí sean indemnizables. Normalmente no lo son por su carácter general, por ser cargas ordinarias de la vida social, etc. Pero sí afirmamos que incluso cuando tengan un carácter individual que suponga un perjuicio concreto para un sujeto determinado (demolición de la casa ruinosa peligrosa para el público, sacrifico de animales que pueden contagiar enfermedades, retirada del mercado de productos cuando se descubre que son peligros, etc.) no serán indemnizables si recaen sobre el perturbador y son las imprescindibles para que no perturbe. En otro caso, o sea, cuando la policía actúa contra quien no es el perturbador, los límites impuestos sí podrán dar derecho a indemnización. Es ilustrativo el art. 3 RSCL: «1. La intervención defensiva del orden, en cualquiera de sus aspectos, se ejercerá frente a los sujetos que lo perturbaren. 2. Excepcionalmente y cuando por no existir otro medio de mantener o restaurar el orden hubiese de dirigirse la intervención frente a quienes legítimamente ejercieren sus derechos, procederá la justa indemnización». Ínsito está en el precepto que cuando la policía impone límites a los perturbadores (que es lo que normalmente debe hacer) no son indemnizables, pero que cuando va contra otros sí lo son. La misma idea se refleja en diversos preceptos para situaciones de necesidad que son las que más fácilmente permiten imponer límites a los no perturbadores (arts. 120 LEF, 7.2 LOSC, 7 bis.3 Ley Protección Civil). IV. PANORAMA GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD DE LIMITACIÓN 1. EL ESTABLECIMIENTO DE LOS DEBERES Ya dijimos que la actividad administrativa de limitación primera y fundamentalmente impone restricciones, deberes o de cualquier otra forma ordena coactivamente las actuaciones privadas. Hablamos genéricamente de deberes en el sentido que le dimos en la lección 7.III del Tomo I. Ocupémonos someramente de dos cuestiones: A) Del contenido de esos deberes o restricciones; B) De los medios para establecer esos deberes. A) Del contenido de esos deberes o restricciones El posible contenido de los deberes es de lo más variado. Ni siquiera cabe una clasificación con pretensiones exhaustivas o sistemáticas sobre su diversidad. Aun así, conviene ofrecer un bosquejo para dar una idea sobre su posible contenido y sentido. A veces se trata de prohibiciones absolutas de determinadas actividades (p. ej., está prohibida la venta a domicilio de bebidas y alimentos). Pero lo más normal, es que consistan en señalar cómo pueden realizarse las actividades privadas para que no perjudiquen los intereses generales lo que, a su vez, tiene variedades casi infinitas. En esa línea, puede llegarse incluso a imponer a las empresas una determinada organización o a contar con cierto personal especializado. P. ej., el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería (RD 989/2015), art. 57.1: «El empresario titular del taller, como responsable de la seguridad de las instalaciones, designará la dirección técnica del taller que corresponderá a un encargado con capacitación profesional que le faculte para ello, a cuyo nombramiento deberá dar conformidad expresa el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma...». Asimismo, a veces se establece el deber se someter ciertos objetos a controles periódicos (realizados por la Administración o por sujetos privados especialmente habilitados para ello) en los que se comprueba que siguen cumpliendo las condiciones mínimas para su uso sin riesgos inadmisibles. Piénsese en las inspecciones técnicas de vehículos o de edificios. Pero hay otros muchos supuestos. P. ej., el Reglamento sobre aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico (RD 1.085/2009) impone contar con «certificado de conformidad» periódicos (anuales, bienales o quinquenales, según el tipo de instalación de rayos X) expedido por un servicio propio o por una unidad técnica de protección radiológica que contraten [art. 18.e)], Servicio o Unidad que en cualquier caso requiere una autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (arts. 24 y 25). Igualmente se establecen deberes para facilitar a la Administración el control de cumplimiento de otros deberes (p. ej., el de instalar tacógrafos para vigilar que se respetan los tiempos máximos de conducción de autobuses y sus límites de velocidad) o deberes de información a la Administración para facilitar la actuación de ésta (p. ej., los deberes estadísticos). No sólo deberes de información sobre la propia actividad (que son los más normales), sino sobre la actividad de otros sujetos (p. ej., las informaciones que la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales establece que los bancos deben facilitar a la Administración sobre ciertas operaciones bancarias realizadas por particulares) o sobre hechos. A veces se establecen deberes de contribución positiva a las tareas de la Administración. Ejemplo de ambas cosas (de información y de ayuda a la Administración) ofrece la Ley de Montes: «Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal estará obligada a avisar a la autoridad competente o a los servicios de emergencia y, en su caso, a colaborar, dentro de sus posibilidades, en la extinción del incendio» (art. 45). Asimismo, las denominadas «obligaciones de servicio público», que se dan en la «regulación económica» de que antes hablamos, son de contribución positiva al logro de los intereses generales. Estos deberes de contribución positiva a la realización de ciertos intereses públicos son más amplios en casos de situaciones de necesidad. A ellos alude el art. 30.4 CE. Pero en todo caso han de diferenciarse de lo que son más bien prestaciones personales o patrimoniales en favor de la Administración. De ellas se ocupa la Constitución en el mismo artículo que de los tributos, el art. 31: en su apartado 1.º, se refiere a los tributos, y en el 3.º, a esas prestaciones personales o patrimoniales. En ambos casos, suponen una contribución al sostenimiento de los gastos públicos (aunque no se haga en dinero sino en especie o en trabajo, como era el caso del servicio militar) y no a la realización de comportamientos puramente privados que suponen un beneficio para los intereses públicos, no para la Administración. Esas prestaciones personales y patrimoniales del art. 31.3 CE, como también las tributarias del art. 31.3 CE, quedan al margen de la actividad administrativa de limitación y responden a ideas y principio distintos. Sin embargo, la frontera no siempre es clara. Todos los deberes relativos a actividades peligrosas y encaminados a eliminar o reducir sus riesgos comprenden implícita pero inequívocamente un especial deber de cuidado o de diligencia que incluye el deber de autocontrol y de autoevaluación de la propia actividad. Pero sucede, además, que para determinadas actividades que se consideran especialmente peligrosas ese deber genérico de autocontrol y autoevaluación se impone concretamente por las normas que señalan también una determinada forma en que ha de realizarse y plasmarse. Buenos ejemplos ofrece la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales que, entre otras cosas, impone a los empresarios no sólo un deber genérico de evitar los riesgos para sus trabajadores sino más en concreto contar con un «plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva» (art. 16). Lo mismo puede verse en la Ley 28/2015 de Defensa de la Calidad Alimentaria según la cual «los operadores (…) deberán establecer un sistema de autocontrol de las operaciones del proceso productivo bajo su responsabilidad (…) El sistema de autocontrol dispondrá, al menos, de los siguientes elementos: a) Procedimientos documentados de los procesos que se lleven a cabo en la empresa; b) Un plan de muestreo y análisis; c) Un procedimiento de trazabilidad…» (art. 10). Con relativa frecuencia se impone a quienes realizan actividades generadoras de riesgos que cuenten con seguros u otro tipo de garantías para garantizar las indemnizaciones por los daños que lleguen a causar. El ejemplo más conocido es el del seguro obligatorio del automóvil. Otro ejemplo destacado suministra la Ley de Responsabilidad Ambiental que impone contratar un seguro a quienes realicen determinadas actividades allí enumeradas para cubrir los daños que causen al medio ambiente. Entre otros muchos ejemplos, pone de manifiesto la extensión de este tipo de deberes la Ley de Auditoría de Cuentas que impone a los auditores prestar garantía financiera para responder de los daños y perjuicios que pudieran causar en el ejercicio de su actividad (art. 27). Los deberes impuestos pueden tener por finalidad proteger a un individuo contra sí mismo. No se piense sólo en el suicida. Fleiner hablaba de la protección del «artista temerario» y ahora podríamos hablar del «deportista temerario» o del gamberro borracho que práctica el «balconing». O piénsese en las prohibiciones de baños en lugares peligrosos o en la obligación de los cinturones de seguridad o de los cascos impuesta a los usuarios de vehículos; o en una eventual prohibición de fumar cuando sólo perjudique al fumador; o en el refugio obligado de vagabundos ante olas de frío, etc. Hay que aceptar esos deberes o prohibiciones cuando están en la ley o cuentan con una explícita habilitación legal. Cosa distinta, y es lo discutible y discutido, es si bastan las cláusulas generales de la policía para que la Administración imponga esta clase de deberes. B) De los medios para establecer esos deberes a) Mediante reglamentos administrativos. La colaboración de la autorregulación La imposición de límites y deberes a los particulares para cada tipo de actividad la realiza la Administración sobre todo mediante reglamentos. Los reglamentos, dentro de la actividad administrativa de limitación, cumplen sobre todo la función de concretar la ordenación material de las distintas actividades privadas estableciendo lo que se puede y no se puede hacer o cómo se puede hacer. P. ej., reglamentan los requisitos de los establecimientos de comercio minorista o de producción o venta de productos fitosanitarios o de sacrificio de animales o de las autoescuelas o de los bares... imponiendo con carácter general los deberes, prohibiciones y limitaciones que incumben a quienes realicen esas actividades. Complementariamente cumplen otra función, la de concretar la forma en que ha de proceder la Administración: cómo debe tramitar y resolver las peticiones de autorización, cómo debe inspeccionar, qué debe hacer ante tales o cuales incumplimientos... P. ej., regulan la forma en que la Administración habrá de medir el ruido de los vehículos, qué y quién deberá decidir si se supera en pocos o muchos decibelios el límite máximo; o establecen la forma en que la Administración vigilará si los animales padecen la enfermedad de la lengua azul o la medida administrativa concreta que procederá si se detecta en unas reses, etc. Naturalmente, eso mismo puede hacerlo directamente la ley. Incluso debe ser así en lo esencial en materias reservadas a la ley. De hecho, varios de los ejemplos utilizados más arriba son deberes establecidos por Ley. Hasta ahí no hay actividad administrativa ninguna (sólo la habrá para vigilar el cumplimiento de esos deberes legales y para reaccionar en caso de incumplimiento). Pero lo normal es que las leyes confíen en buena parte a los reglamentos esa ordenación de las actividades privadas. Lo hacen especialmente y con más intensidad, como sabemos, en materia de policía. Tampoco hay una imposición administrativa de deberes cuando estos se incluyen en Reglamentos legislativos europeos. Además, debe destacarse que en los últimos tiempos, en determinados sectores (p. ej., la seguridad alimentaria), se han aprobado Reglamentos legislativos europeos que contienen con gran detalle los deberes que se imponen a los administrados y que han originado una progresiva derogación de las disposiciones administrativas españolas que antes regulaban tales actividades. Esto es, en tales sectores, ha tenido lugar una amplia reducción de la actividad administrativa de imposición de límites y deberes. Hemos dicho que lo habitual es que los reglamentos administrativos concreten los deberes que las leyes se limitan a recoger normalmente de manera amplia y genérica. Pero, en muchas ocasiones, esos reglamentos administrativos, aunque incluyen un primer desarrollo de esos deberes legales, tampoco descienden a todos los detalles o se limitan a definir una serie de objetivos pero sin establecer los medios o procedimientos que permiten su consecución. P. ej., el Real Decreto por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación impone que los elementos estructurales de los edificios o las puertas deben resistir al fuego 30, 60, 90 o 120 minutos, según proceda, pero no se precisa cómo o con qué materiales deben ser fabricados dichos elementos o puertas; o el Reglamento europeo de higiene de los alimentos dispone que «los operadores de empresas alimentarias deberán asegurarse… de que los productos primarios estén protegidos contra cualquier foco de contaminación», pero no precisa cómo debe garantizarse o materializarse dicho objetivo. Esta forma de proceder tiene diversas justificaciones: la complejidad técnica de la materia en cuestión, los constantes cambios tecnológicos, la voluntad de la Administración de implicar activamente al sector destinatario de esos deberes en su concreción… En estos casos, es habitual que esa mayor concreción deba buscarse en manifestaciones de un fenómeno que se ha dado en denominar «autorregulación». La autorregulación es la actividad mediante la que determinados sujetos privados llegan a un acuerdo para el establecimiento y, en su caso, aplicación, de reglas comunes en su ámbito de actuación. P. ej., las grandes empresas europeas de distribución de alimentos se ponen de acuerdo en los requisitos de seguridad alimentaria que van a exigir a sus proveedores; las empresas vinculadas con la publicidad acuerdan un código de conducta donde se recogen principios de actuación, deberes generales, conductas prohibidas, etc.; o los abogados aprueban un código de ética profesional. Especialmente relevante es aquella actividad de autorregulación que tiene algún tipo de respaldo por parte de los poderes públicos o incluso se encuentra regulada por tales poderes. Así, p. ej., la Ley de Industria regula la normalización — que es una manifestación de la autorregulación—; la legislación sobre colegios profesionales establece un marco para los códigos profesionales y otras manifestaciones de la autorregulación profesional; la Ley de Comunicación Audiovisual da respaldo a los códigos de autorregulación en dicho sector; la legislación alimentaria regula las denominadas guías de prácticas correctas de higiene; la Ley de Competencia Desleal contiene una regulación específica de los códigos de conducta «relativos a las prácticas comerciales con los consumidores». Habrá que estar a cada una de estas legislaciones sectoriales para conocer quién y cómo deben aprobarse las mencionadas manifestaciones de la autorregulación (normas técnicas, códigos de conducta, códigos éticos, códigos de buenas prácticas, guías de prácticas correctas de higiene…); si las asociaciones de consumidores o hasta la Administración deben participar en dicho proceso (en tal caso, a veces se habla de co-regulación); su valor jurídico… Expongamos como muestra y dada su trascendencia, el régimen de las denominadas «normas técnicas» o «normas» — expresión esta última que genera cierta confusión con las normas jurídicas—. La Ley de Industria define la «Norma» como «la especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es obligatoria, establecida con participación de todas las partes interesadas, que aprueba un Organismo reconocido, a nivel nacional o internacional, por su actividad normativa.» Por tanto, sus características esenciales son las siguientes: — Su contenido son especificaciones técnicas. Esas especificaciones técnicas pueden tener un objeto muy variado y referirse a características tales como las dimensiones, la durabilidad, la resistencia al fuego, la resistencia a la tracción, la estanqueidad, la pureza del material, las condiciones de ensayos, los símbolos, etc. Piénsese, p. ej., en el contenido de la norma UNE-EN ISO 216, sobre papel de escritura y ciertos tipos de impresos, donde se definen formatos de papel tan conocidos como el A4 o el A3; o en el de la UNE 53539, donde se recogen las características que deben cumplir los tubos flexibles que se emplean en instalaciones y aparatos de gas. — En principio, su cumplimiento es voluntario. Ello es lógico por cuanto, como veremos inmediatamente, no son documentos aprobados por ningún poder público. No obstante, puede ocurrir que una verdadera norma jurídica remita expresamente algún elemento de su contenido a una norma técnica (p. ej., el Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, dispone que «cualquier sustancia o preparado que se añada al agua de consumo humano deberá cumplir con la norma UNE-EN correspondiente para cada producto y vigente en cada momento»). En estos supuestos, esa norma técnica pasa a ser de obligado cumplimiento en los términos que la norma jurídica prevea. En otros casos, la norma jurídica no impone su cumplimiento pero lo fomenta o impulsa (p. ej., estableciendo presunciones tales como que el producto que cumpla ciertas normas técnicas se considerará conforme a la normativa y se podrá comercializar libremente). — Deben aprobarse por un organismo reconocido. En el caso de España, ese organismo reconocido por el poder público es la Asociación Española de Normalización, UNE. Se trata de una asociación constituida conforme a la Ley de Asociaciones en la que se integran todos aquellos sujetos (fundamentalmente, empresas) que desean participar en la actividad de normalización —la consistente en elaborar normas técnicas—. Las normas elaboradas por la Asociación Española de Normalización se denominan UNE. Es habitual que cada Estado tenga su propio organismo de normalización (Francia, AFNOR; Alemania, DIN; …). En el ámbito europeo, destaca el CEN/CENELEC (Comité Europeo de Normalización), que aprueba las normas EN. Y en el ámbito internacional, ISO (Organización Internacional de Normalización) que aprueba las normas del mismo nombre. b) Mediante actos administrativos Pero también se imponen nuevos límites y deberes mediante actos administrativos. Sobre todo con las órdenes, en especial, con las llamadas «órdenes preventivas», a las que después nos referiremos. Y a veces se hace mediante otros actos administrativos, como las autorizaciones cuando pueden establecer condiciones específicas a las actividades autorizadas. c) Mediante convenios y figuras próximas En esa línea mencionada de involucrar al destinatario del deber en su cumplimiento, alguna normativa incluso prevé la firma de un convenio o instrumentos próximos con la Administración donde se concretarán esos deberes. Así, la Ley de residuos y suelos contaminados (Ley 22/2011), tras establecer que «estarán obligados a realizar las operaciones de descontaminación y recuperación (de suelos contaminados)…, previo requerimiento de las Comunidades Autónomas, los causantes de la contaminación», añade en el art. 37 que estas actuaciones de limpieza y recuperación podrán llevarse a cabo mediante convenios de colaboración entre los sujetos obligados y las Administraciones Públicas competentes. Sin llegar a la firma de un convenio, alguna legislación sectorial (p. ej., la de entidades de crédito) prevé supuestos en los que los sujetos obligados deben presentar a la aprobación de la Administración un plan o similar donde se detallen sus compromisos —que se transforman en deberes tras esa aprobación— para la consecución del interés público de que se trate. 2. EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Dijimos que, en segundo lugar, la Administración en este género de actividad vigila el cumplimiento de los límites y deberes, o sea, de la ordenación de la actividad privada y, en último término, que no se lesionan o ponen en riesgo los intereses públicos en juego. Son variadas las actuaciones administrativas que tienen esta finalidad de vigilancia y control. P. ej., el sometimiento de ciertas actividades privadas a la necesidad de obtener previamente una autorización administrativa tiene en muchos casos la función de ejercer una vigilancia de esas actividades antes de que se realicen. Y también la imposición a los particulares de presentar declaraciones responsables o comunicaciones a la Administración sobre las actividades que se proponen acometer o que ya realizan tiene una finalidad de vigilancia. Pero en esta función de control ocupa un papel fundamental la inspección administrativa. De todo esto nos ocuparemos en la lección siguiente. 3. LA REACCIÓN ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS PARA RESTABLECER LA LEGALIDAD Finalmente, como un instrumento más de la actividad de limitación, la Administración ha de reaccionar ante los incumplimientos de los deberes y límites impuestos o ante lesiones o riesgos para el interés público para restablecer la situación conforme a la legalidad y al interés público en riesgo o lesionado. La forma de reacción administrativa es muy variada. La prototípica y ordinaria es la de ordenar al particular que acomode su comportamiento a lo que era obligatorio, o sea, que cese en su conducta ilícita y que, en su caso, restaure la situación ilegalmente alterada. Esto es, mediante lo que llamaremos órdenes represivas que, a su vez, posteriormente, permitirán pasar —como cualquier otro acto administrativo que imponga un deber— a la ejecución forzosa. Pero hay otras formas de reacción administrativa admitidas a veces por el ordenamiento. Entre las más suaves está la de la intimación y entre las más severas la de la coacción directa. De todo ello nos ocuparemos después. Aludamos a algunas otras formas de reacción sólo para dar una idea de su diversidad. — En ocasiones, el ordenamiento prevé como forma de reacción ante ciertos incumplimientos o ante la comprobación de que la actividad resulta peligrosa la revocación de las autorizaciones previamente otorgadas. En realidad, estas revocaciones, de las que hablaremos después, cumplen la misma función material que una orden represiva: en vez de prohibir simplemente que se haga algo, se retira el título que permitía hacerlo. — A veces, la reacción administrativa incluye la información al público en general de la existencia de un riesgo, información que no se hace en estos casos con una simple finalidad de transparencia sino precisamente para luchar contra ese riesgo. P. ej., dice el art. 15. 2 del TR de Defensa de los Consumidores: «Las Administraciones Públicas, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los riesgos detectados, podrán informar a los consumidores y usuarios afectados por los medios más apropiados en cada caso sobre los riesgos o irregularidades existentes, el bien o servicio afectado y, en su caso, las medidas adoptadas, así como de las precauciones procedentes, tanto para protegerse del riesgo, como para conseguir su colaboración en la eliminación de sus causas». Previsiones similares hay en normas sobre salud pública o medio ambiente. Con frecuencia, esta información causa perjuicios notables a los sujetos cuya actividad se anuncia como peligrosa y, sin embargo, hay que darla aunque aún no haya completa certeza sobre los riesgos. Cuando a la postre se comprueba que la información dada por la Administración no se correspondía con la realidad, puede surgir a veces la responsabilidad patrimonial de la Administración. — En algunos sectores, las leyes, con base en lo dispuesto en el art. 128.2 in fine CE, han previsto que la Administración pueda intervenir empresas incursas en generalizados y extremos incumplimientos que supongan grave riesgo a los intereses generales a los que no se puede hacer frente de otra forma. Tal intervención comporta una drástica limitación de las facultades de gestión de esas empresas que se ven condicionadas por los interventores designados por la Administración. Véanse, p. ej., el art. 163 de la Ley 20/2015, de entidades aseguradoras; y los arts. 70 y ss. de la Ley 10/2014, de entidades de crédito. Para todas estas reacciones administrativas tendentes a restablecer la legalidad y asegurar el interés público lesionado es por completo indiferente que el sujeto haya actuado culpablemente o no. 4. LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO SON MEDIOS DE LA ACTIVIDAD DE LIMITACIÓN Las formas de reacción que se incluyen en la actividad administrativa de limitación son, según hemos dicho, las que persiguen restablecer la legalidad y la situación conforme al interés general lesionado. En contraste, las sanciones (como las penas) son castigos que expresan el reproche por un comportamiento ilícito y tienen una naturaleza y función punitiva (Tomo II, lección 7.I.3), no de restablecimiento de la legalidad ni de la situación conforme al interés general. Por eso obedecen a principios por completo distintos de los de las medidas ahora estudiadas. Es verdad que muchas veces las sanciones administrativas (como también algunas penas) se prevén para acciones que consisten precisamente en el incumplimiento de los deberes y límites que son objeto de la actividad administrativa de limitación. P. ej., un reglamento establece cómo debe ser el etiquetado de los alimentos y, ante su transgresión, cabrá, de un lado, una medida de limitación para restablecer la legalidad (p. ej., prohibición de venta mientras no se modifique el etiquetado) y, de otro, una sanción (p. ej., una multa). Pero: — Son muy distintas. De hecho, en algunos casos cabrá medida de reacción para restablecer la legalidad y no sanción (v. gr., si la conducta se realizó sin culpabilidad) o, al revés (p. ej., si ya no se mantiene la ilegalidad; así, en el caso expuesto, si ya se han vendido todos los productos mal etiquetados). — Hay sanciones administrativas totalmente al margen de la actividad administrativa de limitación (p. ej., para quien no paga sus impuestos, para quien recibe una subvención y no cumple sus obligaciones, para quien disfruta de prestaciones públicas ilegalmente, para el usuario de un servicio público que incumple sus deberes, etc.). Así que de ninguna forma cabe pensar que las sanciones siempre y simplemente respaldan la actividad administrativa de limitación. Ahora bien, en ocasiones las sanciones y las medidas de reacción que nos ocupan presentan íntimas relaciones. Destaquemos al menos dos causas. La primera es que a veces esas medidas de reacción se acuerdan como medidas provisionales en procedimientos sancionadores (art. 56 LPAC). La segunda es que en la misma resolución del procedimiento sancionador cabe acordar una medida de restablecimiento de la situación alterada por la infracción (art. 28.2 LRJSP). Pero esta eventual coincidencia procedimental, aunque crea confusión, no desmiente su distinta naturaleza y régimen. BIBLIOGRAFÍA AA.VV., La noción de orden público en el constitucionalismo español, Dykinson, 2011. AA.VV. Estudios sobre la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, Izquierdo Carrasco y Alarcón Sotomayor (Dirs.), Aranzadi, 2019. ACOSTA GALLO, P., «Las nuevas amenazas a la seguridad y el concepto de orden público en democracia», RGDA, n.º 11 (2006). ÁLVAREZ GARCÍA, V., El concepto de necesidad en Derecho público, Civitas, 1996. — «La capacidad normativa de los sujetos privados», REDA, n.º 99 (1998). — La normalización industrial, Tirant lo Blanch, 1999. AMOEDO SOUTO, C. A., Poder policial y Derecho Administrativo, Universidade da Coruña, 2000. ARROYO JIMÉNEZ, L., «Ponderación, proporcionalidad y Derecho Administrativo», en L. Ortega y S. de la Sierra (Coords.), Ponderación y Derecho Administrativo, Marcial Pons, 2009. ARROYO JIMÉNEZ, L., y NIETO MARTÍN, A. (Dirs.), Autorregulación y sanciones, Lex Nova, 2008. BAÑO LEÓN, J. M., «Derecho al procedimiento en la relación administrativa multipolar: (los derechos fundamentales como límite a la renuncia del legislador al control previo de actuaciones)», REDA, n.º 189 (2018). BARCELONA LLOP, J., Policía y Constitución, Tecnos, 1997. — Régimen Jurídico de la Policía de Seguridad. Un estudio de Derecho Administrativo, IVAP, 1988. — «Incidencias policiales en derechos fundamentales y habilitación legal», Homenaje a Parejo Alfonso, 2018. BARNÉS, J., «Introducción al principio de proporcionalidad en el Derecho comparado y comunitario», RAP, n.º 135 (1994). BARNÉS, J. (Coord.), El principio de proporcionalidad, monográfico de Cuadernos de Derecho Público, n.º 5 (1998). BERNAL PULIDO, C., El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, CEPC, 3.ª ed., 2007. BOUAZZA ARIÑO, O., «La seguridad individual y colectiva como límite a los derechos fundamentales», Homenaje a Martínez López-Muñiz, 2017. CARLÓN RUIZ, M., «El principio de proporcionalidad», en Santamaría Pastor, J. A. (Dir.), Los principios jurídicos del Derecho administrativo, La Ley, 2010. CARRILLO DONAIRE, J. A., El Derecho de la seguridad y de la calidad industrial, Marcial Pons, 2000. — «Seguridad y calidad productiva: de la intervención policial a la gestión de riesgos», RAP, n.º 178 (2009). CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L., «Policía y dominio eminente como técnicas de intervención en el Estado preconstitucional», REDA, n.º 29 (1981). — «Sobre los conceptos de orden público, seguridad ciudadana y seguridad pública», RVAP, n.º 27 (1990). CASINO RUBIO, M., «Ordenanzas de convivencia, orden público y competencia municipal», Justicia administrativa: Revista de Derecho Administrativo, n.º 56 (2012). — Seguridad pública y Constitución, IGO/Tecnos, 2015. CIANCIARDO, J., «Proporcionalidad en la Ley y razonabilidad en la interpretación de la Ley: Tensiones y relaciones», Estudios de Deusto, vol. 66, n.° 2 (2018). CIERCO SEIRA, C., «El principio de precaución: reflexiones sobre su contenido y alcance en los Derechos comunitario y español», RAP, n.º 163 (2004). CLAVERO ARÉVALO, M. F., «Ensayo de una teoría de la urgencia en el Derecho Administrativo», RAP, n.º 10 (1953); publicado también en su libro de recopilación Estudios de Derecho Administrativo, Civitas, 1993. CUÉTARA, J. M. DE LA, La actividad de la Administración, Tecnos, 1983. DARNACULLETA i GARDELLA, M., Autorregulación y Derecho público: la autorregulación regulada, Marcial Pons, 2005. DOMÉNECH PASCUAL, G., Derechos fundamentales y riesgos tecnológicos, CEPC, 2006. — «¿Puede el Estado abatir un avión con inocentes a bordo para prevenir un atentado kamikaze? Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre la Ley de Seguridad Aérea», RAP, n.º 170, 2006. EMBID TELLO, A. E., Precaución y Derecho. El caso de los campos electromagnéticos, Iustel, 2010. — «El principio de precaución», en Santamaría Pastor, J. A. (Dir.), Los principios jurídicos del Derecho administrativo, La Ley, 2010. ESTEVE PARDO, J., Autorregulación. Génesis y efectos, Aranzadi, 2002. — «De la policía administrativa a la gestión de riesgos», REDA, n.º 119 (2003). FERNÁNDEZ VALVERDE, R., «El principio favor libertatis», en Santamaría Pastor, J. A. (Dir.), Los principios jurídicos del Derecho administrativo, La Ley, 2010. GAMERO CASADO, E, La intervención de empresas: régimen jurídicoadministrativo, Marcial Pons, 1995. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., «Sobre los límites del poder de policía general y del poder reglamentario», REDA, n.º 5 (1975). GARRIDO FALLA, F. «La evolución del concepto jurídico de la policía», RAP, n.º 11 (1953). — «Los medios de la policía y la teoría de las sanciones administrativas», RAP, n.º 28 (1959). GONZÁLEZ BEILFUSS, M., El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Aranzadi, 2003. IZQUIERDO CARRASCO, M., La seguridad de los productos industriales, Marcial Pons, 2000. — La seguridad privada: régimen jurídico-administrativo, Lex Nova, 2004. — «El impacto del Derecho administrativo transnacional en el régimen jurídico de la seguridad de los medicamentos y alimentos», Derecho y Salud, vol. 28, n.º 2, julio-diciembre, 2018. IZU BELLOSO, M. J., «Los conceptos de orden público y seguridad ciudadana tras la Constitución de 1978», REDA, n.º 58 (1988). LÓPEZ GONZÁLEZ, J. I., El principio general de proporcionalidad en Derecho Administrativo, IGO, 1988. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., La cláusula de orden público como límite impreciso y creciente al ejercicio de los derechos, Civitas, 1975. — «Notas para la historia de la noción de orden público», REDA, n.º 36 (1983). MONCADA LORENZO, A., «Significado y técnica jurídica de la policía», RAP, n.º 28 (1959). NIETO GARCÍA, A., «Algunas precisiones sobre el concepto de policía», RAP, n.º 81 (1976). PAREJO ALFONSO, L., Seguridad y policía de seguridad, Tirant lo Blanch, 2008. PAREJO ALFONSO, L., y DROMI, R., Seguridad pública y Derecho Administrativo, Marcial Pons, 2001. PELLISÉ PRATS, B., voz «Orden público», en Nueva Enciclopedia Jurídica Española, F. Seix, Barcelona, 1986. POSADA, A., «Idea jurídica y legal de la policía de la seguridad en el Estado», Revista General de Legislación y Jurisprudencia, n.º 91 (1897). — Voz «Orden público», en Enciclopedia Jurídica Española, F. Seix, 1910, Tomo 23. REBOLLO PUIG, M., «La peculiaridad de la policía administrativa y su singular adaptación al principio de legalidad», RVAP, n.º 54 (1999). — «La policía local como título competencial», REDA, n.º 182 (2017). REBOLLO PUIG, M., e IZQUIERDO CARRASCO, M., «El principio de precaución y la defensa de los consumidores», Documentación Administrativa, n.os 265-266 (2003). RODRÍGUEZ-CAMPOS GONZÁLEZ, S., Calidad industrial e intervención administrativa, Atelier, 2002. RODRÍGUEZ FONT, M., Régimen jurídico de la seguridad alimentaria. De la policía administrativa a la gestión de riesgos, Marcial Pons, 2007. — «Sobre el déficit regulador y jurisdiccional en la gestión pública del riesgo», Administración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública, n.º 82 (2012). RODRÍGUEZ SANTIAGO, J. M., Metodología del Derecho Administrativo. Reglas de racionalidad para la adopción y el control de la decisión administrativa, Marcial Pons, 2016. — «Una cuestión de principios. La STC Federal alemán de 15 de febrero de 2006 sobre la Ley de Seguridad Aérea que autoriza a derribar el avión secuestrado para cometer un atentado terrorista», REDC, n.º 77, 2006. SARMIENTO RODRÍGUEZ-ESCUDERO, D., El control de proporcionalidad de la actividad administrativa, Tirant lo Blanch, 2004. SORO MATEO, B., «Construyendo el principio de precaución», Revista Aragonesa de Administración Pública, n.° 49-50 (2017). TARRÉS VIVES, M., Normas técnicas y ordenamiento jurídico, Tirant lo Blanch, 2003. * Por Manuel REBOLLO PUIG. Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía SEJ-196. PGC-2018-093760 (M.º Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER, UE). LECCIÓN 2 LOS MEDIOS JURÍDICOS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓN * En el último epígrafe de la lección anterior se realizó una exposición general de los instrumentos de la actividad administrativa de limitación. En esta lección, procederemos al estudio detenido de los más relevantes. I. LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 1. CONCEPTO DE AUTORIZACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE LIMITACIÓN; DISTINCIÓN DE FIGURAS PRÓXIMAS De autorización se habla para referirse a realidades muy diferentes. Así, hay autorizaciones en cuya virtud un órgano administrativo permite alguna actuación a otro órgano de la misma o de otra Administración; autorizaciones demaniales; autorizaciones a funcionarios o contratistas para alguna actuación, etc. Estas variadas autorizaciones y otras que aún podríamos encontrar espigando en multitud de normas obedecen a funciones por completo diversas y están inspiradas por principios generales diferentes. De todas ellas en su conjunto poco puede decirse de interés. Aquí sólo nos incumben las autorizaciones que se producen en el seno de la actividad de limitación. Éstas, aun dentro de su diversidad, tienen un mismo sentido y algunos caracteres comunes que permiten ensayar una construcción general. En el contexto de la actividad de limitación, podemos definir a la autorización como el acto administrativo por el que, como consecuencia de la superación de un control previo sobre la conformidad de una actividad puramente privada con determinadas normas y con un interés público, se permite su realización. Esta definición requiere las siguientes precisiones: a) La obtención previa de la autorización es necesaria para la realización de la actividad. Acometer esa actividad sin haber solicitado y obtenido la autorización es ilícito. Por eso, además de que normalmente está tipificado como infracción administrativa la realización de una actividad sin la preceptiva autorización, se reconocen potestades a la Administración para hacer cesar esa actividad hasta que, en su caso, se obtenga tal autorización. Por otro lado, debe advertirse que el término actividad se emplea en un sentido muy amplio, más como realidad jurídica que fáctica. Así, p. ej., las instalaciones nucleares están sometidas a una autorización previa o de emplazamiento, en la que la Administración reconoce el objetivo propuesto y la idoneidad del emplazamiento, pero que sólo habilita para solicitar otra autorización, la de construcción. b) La autorización es arquetipo de acto administrativo favorable porque lo es para su destinatario directo, aunque eventualmente puede perjudicar a otros sujetos. c) La actividad que se permite realizar es puramente privada y fruto de la iniciativa del sujeto particular. O sea, no es una actividad de servicio público ni de colaboración con la Administración ni de ejercicio de funciones públicas ni de uso de bienes públicos. En esto se diferencia de la categoría dogmática de las concesiones que pueden considerarse títulos habilitantes por los que la Administración da a un particular una facultad de la que es titular la propia Administración. Aunque diversas normas han hecho borrosas las fronteras entre autorizaciones y concesiones y han aproximado a veces sus regímenes jurídicos, las diferencias subsisten y no pueden eliminarse porque en la autorización se parte de una situación de libertad del solicitante que simplemente aspira a su desarrollo personal, a acometer sus iniciativas y a ejercer su autonomía privada con sus propios medios, mientras que con la concesión el particular pasará a tener facultades que en principio son de la Administración. Esta distinta base hace que los principios de legalidad y de proporcionalidad operen de diferente forma y con más intensidad para las autorizaciones que para las concesiones en las que se parte de una titularidad administrativa. Con todo, no afirmamos que, frente a las concesiones que otorgan un derecho, las autorizaciones no lo hagan nunca: sólo afirmamos que éstas no dan un derecho sobre titularidades administrativas. d) La autorización se otorga porque se comprueba que la actividad proyectada es conforme con la legalidad —con cierta parte de la legalidad— y debe ser denegada en caso contrario. En esto se diferencia de otra institución jurídica que son las dispensas. Éstas comportan una exención para un caso concreto del cumplimiento de una norma general. Así, algunas dispensas —que incluso pueden recibir la denominación de autorización— también permiten realizar cierta actividad, igual que las autorizaciones; pero lo hacen no porque esa actividad cumpla la legalidad sino porque se admite en ese caso una excepción al cumplimiento estricto de las normas. e) Aunque la autorización se otorga al comprobar que la actividad proyectada es conforme a la legalidad, no se limita a declarar eso. No es una mera declaración de conocimiento o de juicio sobre el cumplimiento de unos requisitos sino una declaración de voluntad que, en principio y desde cierto punto de vista, permite realizar una actividad. En esto se distingue la autorización de otros actos administrativos que, aunque también cumplen una función de control previo, sólo declaran hechos o a lo sumo juicios sobre el cumplimiento de la legalidad. En concreto, se exigen a veces certificados administrativos o similares para realizar ciertas actividades, pero no son propiamente autorizaciones. Sólo son expresión de una comprobación sin incorporar una auténtica declaración de voluntad. Con todo, la diferenciación es a veces difícil y, en parte, quizá, irrelevante porque esos otros actos administrativos, aunque teóricamente distintos, cumplen una función semejante cuando las normas han impuesto contar con una de esas comprobaciones o certificaciones para poder realizar una actividad. Por ello serán también actos administrativos favorables con un régimen parecido al de las más genuinas autorizaciones. Un ejemplo de ello ofrecen las homologaciones reguladas en la Ley de Industria: por un lado, las define como «certificación por parte de una Administración Pública de que el prototipo de un producto cumple los requisitos técnicos reglamentarios» (art. 8); y, por otro, prevé que esa homologación del prototipo se establezca como requisito previo para la fabricación o comercialización de productos (art. 12). Aunque formalmente sea sólo una «certificación» y, por tanto, no incorpore propiamente una declaración de voluntad como sí hacen las autorizaciones en sentido más estricto, se comprende que su significado material es muy similar y que la diferenciación es sutil y acaso intrascendente. 2. REGULACIÓN: DIVERSIDAD DE REGÍMENES Y HASTA DE NOMBRE Incluso dentro de la actividad de limitación, hay autorizaciones muy diversas y con regímenes diferentes establecidos por múltiples normas sin atenerse a patrones comunes y ni siquiera a la misma denominación (autorización, licencia, permiso…). Hay un régimen de las licencias de obras, otro del permiso de conducir, otro de las licencias de armas o de la autorización para la creación de bancos, o para la celebración de espectáculos, etc. En cada caso las normas reguladoras establecen con gran libertad y diversidad la situación del solicitante, del autorizado, de la Administración y de los terceros; las condiciones que deben cumplirse o el propio procedimiento que debe llevar a la resolución autorizatoria o a su denegación. Sólo ha habido mínimos intentos de regulaciones con pretensión de alguna generalidad. Clásico es el de los arts. 8 y ss. RSCL que, aunque circunscrito a las autorizaciones locales, suministra una referencia valiosa. Más modesto aun fue el propósito del RD 1.778/1994, que pretendió establecer unas normas mínimas sobre el procedimiento para otorgar autorizaciones estatales. Recientemente, cuando se ha emprendido la tarea de reducir el número de autorizaciones y de simplificar las que subsistan, se han aprobado algunas leyes que también ofrecen un marco general: primero, la Ley 17/2009 sobre Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su Ejercicio (conocida como «Ley Paraguas» y que, en adelante, será citada con ese sobrenombre), que traspuso la célebre Directiva de Servicios de 2006; y segundo, la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado (en lo sucesivo, LGUM). Pero ni siquiera estas dos leyes son aplicables a todas las autorizaciones sino sólo a las de muchas actividades económicas. Por lo demás, la LPAC sólo ofrece alguna referencia general para las autorizaciones. Salvo ello, todo está en leyes sectoriales que regulan, cada una a su manera, las autorizaciones que prevén. Como se ha dicho, hay diversidad hasta en el nombre. Ya hemos visto que muchas leyes hablan de autorizaciones para referirse a conceptos distintos (autorizaciones entre órganos administrativos, autorizaciones demaniales, etc.). Añadimos ahora que, cuando sí se refieren a actos administrativos que encajan en el concepto de autorización propio de la actividad de limitación que hemos acogido, no siempre usan esa denominación. Junto con el término de autorización, emplean otros: sobre todo los de licencia o permiso; pero también ocasionalmente diversas expresiones como visado, habilitación, acreditación, aprobación, verificación u otras. Consciente de esta diversidad terminológica, el ya aludido RD 1.778/1994 decía ocuparse de las autorizaciones «cualquiera que sea su denominación específica». Incluso, en ocasiones, la autorización se presenta camuflada como inscripción en un registro administrativo. En la mayoría de los casos la inscripción en registros no es una autorización, sino que tiene otra naturaleza y función; es más, muchas veces lo que ha de inscribirse en los registros son las verdaderas autorizaciones ya otorgadas. Pero hay casos en que las normas canalizan ese mismo control previo que es la autorización como inscripción en un registro: es la inscripción la que directamente revela la superación del control y la declaración de que la actividad está permitida. Es ilustrativo el art. 17.1 in fine LGUM: «Las inscripciones en registros de carácter habilitante tendrán a todos los efectos el carácter de autorización». Partiendo de la gran diversidad de autorizaciones y de sus regímenes —y hasta de su denominación— aquí, en parte sirviéndonos de las pocas normas que han pretendido regulaciones más generales sobre las autorizaciones y, en otra parte, por abstracción de múltiples regulaciones sectoriales, trataremos de inducir una serie de rasgos comunes. Pero a la construcción general que se ofrece sólo cabe dar un valor relativo que no puede suplir el análisis de cada una de las concretas regulaciones sobre las diversas autorizaciones que presentan rasgos originales. 3. CLASES a) Hay autorizaciones en las que se atiende para otorgarlas o denegarlas sólo a las condiciones subjetivas del peticionario (v. gr., permiso de conducir) y otras en las que lo importante son las condiciones materiales del objeto o de la actividad (v. gr., permiso de circulación de vehículos, licencia de obras). En ese sentido se habla de autorizaciones subjetivas y objetivas. Pero también las hay mixtas, es decir, que barajan elementos de ambos tipos: autorizaciones de autoescuelas; de farmacias; de bancos, en las que se controla las condiciones de idoneidad de los miembros del Consejo de Administración e incluso de los accionistas y condiciones objetivas como el capital mínimo o contar con una buena organización administrativa y contable; de apertura de centros docentes privados que controlan los requisitos mínimos de titulación del profesorado, la relación numérica profesoralumno, las instalaciones, etc. b) Se distingue entre autorizaciones transmisibles e intransmisibles (o sólo transmisibles con otra autorización, o sólo gratuitamente o sólo mortis causa...). Lo habitual es que las autorizaciones objetivas sean más fácilmente transmisibles que las subjetivas y mixtas. c) Hay autorizaciones que permiten realizar una concreta operación (celebrar una fiesta o un transporte especial por carretera —p. ej., un aerogenerador—) de modo que se agotan con ella, y otras que, por el contrario, permiten realizar una actividad a lo largo del tiempo, es decir, que son de tracto sucesivo (prestación de servicios de seguridad privada o de entidad de crédito). En el primer caso se habla de autorizaciones de operación; en el segundo de autorizaciones de funcionamiento. Estas últimas, según lo que establezca cada legislación sectorial, pueden tener una vigencia indefinida o un determinado plazo (cinco años, p. ej.) tras el cual hay que pedir su renovación o una nueva autorización, más o menos complicada. Comoquiera que esto supone una carga adicional, el art. 7.1 de la Ley Paraguas (igual que el art. 11 de la Directiva de Servicios) establece como regla general el carácter indefinido de las autorizaciones que afectan a las actividades económicas pero acepta amplias excepciones y lo cierto es que muchas autorizaciones tienen una vigencia temporal concreta. Las autorizaciones de funcionamiento presentan importantes problemas jurídicos en los supuestos de que se produzcan cambios en la normativa reguladora de la actividad (p. ej., restaurante autorizado y cambio normativo que obliga a tener un espacio especialmente habilitado para no fumadores) o en las circunstancias existentes y que se tuvieron en cuenta en el momento de su otorgamiento (p. ej., industria molesta e insalubre que cuando se autorizó estaba aislada y que con el paso de los años se ve rodeada de ciudad). Estas situaciones plantean problemas jurídicos diversos (si se puede exigir el cumplimiento de la nueva normativa, si se puede revocar la autorización por cambio en las circunstancias, si hay que indemnizar, si hay derechos adquiridos…). De ellos nos ocuparemos en el epígrafe 6. d) Lo que resulta más adecuado al concepto y función de las autorizaciones que venimos analizando es que sean regladas; es decir, que la Administración debe concederlas si la actividad privada proyectada cumple los requisitos predeterminados por las normas y denegarla sólo en caso contrario. Así tiene que ser por lo general conforme al art. 6 de la Ley Paraguas («Los procedimientos… para la obtención de autorizaciones… deberán tener carácter reglado…») que está en la misma línea de la Directiva de Servicios: «La autorización deberá concederse una vez se haya determinado, a la vista de un examen adecuado, que se cumplen las condiciones para obtenerla» (art. 10.5). Ello no está reñido con que las normas establezcan los requisitos mediante conceptos jurídicos indeterminados que exigen valoraciones más subjetivas (p. ej., la valoración de la conducta o de la existencia de un riesgo especial y de necesidad para la licencia de armas; valoración de la honorabilidad, conocimientos y experiencia de las personas que vayan a dirigir una entidad aseguradora para autorizarla) o el manejo de criterios técnicos complejos (p. ej., el binomio beneficio-riesgo en la autorización de medicamentos). Pero hay también algunas autorizaciones con elementos discrecionales: puede suceder que las normas confíen a la Administración que haga una valoración sobre la conveniencia para el interés público de la actividad proyectada, de manera que la autorización se convierta, al menos en parte, en discrecional. En este tipo de autorizaciones es frecuente que se permita a la Administración otorgarla con condiciones que puede introducir con cierta libertad. Se dio sobre todo en los ámbitos de actividad de limitación al servicio de políticas económicas. Y todavía en esos terrenos tiene sus principales muestras; p. ej., autorización de concentración de empresas (arts. 10 y 57 a 60 de la Ley de Defensa de la Competencia). Pero también se presenta en los sectores más clásicos de la policía. P. ej., el art. 28.3 del Reglamento de Seguridad Privada (RD 2.364/1994) establece que «los servicios de protección personal habrán de ser autorizados, expresa e individualizadamente y con carácter excepcional, cuando, a la vista de las circunstancias expresadas resulten imprescindibles, y no puedan cubrirse por otros medios». O el art. 117 del Reglamento de Armas que prevé que se podrá «conceder con carácter discrecional, licencia de armas a los militares profesionales de los Ejércitos y Cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas que se encuentren en las situaciones administrativas de servicios especiales…». Asimismo, algunas licencias de juego tienen un cierto componente discrecional. En cualquier caso, estas autorizaciones discrecionales en el ámbito de la actividad administrativa de limitación (distinto es el caso de las otras autorizaciones, como las interadministrativas, las demaniales, etc.) deben verse con prevención y admitirse hoy sólo excepcionalmente, máxime si afectan al ejercicio de derechos fundamentales (incluida la libertad de empresa), pues entrañan una grave restricción para los particulares. e) Suelen diferenciarse las autorizaciones cuya función es realizar un control previo y aquéllas que cumplen una función de ordenación o programación. Las prototípicas autorizaciones de la actividad de limitación sólo cumplen una función de control. Pero en algunos casos son también instrumento por el que la Administración conforma y planifica la realidad social. Lo normal era que esa programación (en realidad, una planificación económica formal o informal) tuviera por fin restringir la oferta para adecuarla a la demanda. Si no se quería que hubiera excesivos hoteles o centros comerciales o gasolineras, para racionalizar la oferta, adecuarla a las necesidades sociales y permitir la subsistencia de los existentes (y de sus puestos de trabajo), se establecía que sólo se otorgaría nueva autorización cuando quedase acreditada la conveniencia del aumento de la oferta. En general, esta forma de proceder está proscrita en la actualidad. Sobre todo, por obra de la Directiva de Servicios. Y lo refleja el art. 10.e) de la Ley Paraguas: «En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios en España o su ejercicio a […] requisitos de naturaleza económica que supediten la concesión de la autorización a la prueba de la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado, a que se evalúen los efectos económicos, posibles o reales, de la actividad o a que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a los objetivos de programación económica fijados por la autoridad…». En similar dirección se reduce la posibilidad, aunque con alguna matización, de que se someta la autorización de nuevos establecimientos de servicios «en función de la población o de una distancia mínima entre prestadores», lo que en ningún caso se permitirá con fines económicos o con el de «garantizar la viabilidad económica de determinados prestadores» (art. 11). Exclusiones semejantes, y con un ámbito de aplicación más amplio (no sólo para algunos servicios sino para todos y para la producción de mercancías), contiene la LGUM [art. 18.2.g)]. Pese a todo, subsisten autorizaciones de este género en algunos ámbitos Un buen ejemplo encontramos en aquellos en los que todavía se admite una cierta planificación económica. Creemos que ahí se puede incluir el espinoso caso de los taxis (que parecen quedar al margen de la Directiva de Servicios, de la Ley Paraguas y de la LGUM.) Y sobre todo subsisten autorizaciones en función de programación económica porque así lo establece la Unión Europea, que no queda vinculada por la Directiva de Servicios ni por las leyes españolas. Se da particularmente en ejecución de la Política Agrícola Común y su organización de los mercados agrarios. Es ilustrativo el caso de las autorizaciones de plantación de viñedos para producción de vino que regulan el Reglamento (UE) 1308/2013 y el RD 1.338/2018 sobre el potencial de la producción vitivinícola. Allí se parte de que sólo se puede aumentar la superficie de viñedo en el porcentaje (máximo un 1% anual) que, atendiendo primeramente a las perspectivas del mercado, fijen las autoridades. Y para hacer efectiva esa determinación se somete la plantación de nuevos viñedos a la obtención de autorización. Se trata, evidentemente, de una de esas autorizaciones en función de ordenación o programación y, además, claro está, económica, pues lo que se persigue es que no se produzca más vino del que sea capaz de absorber el mercado. También subsisten este tipo de autorizaciones cuando se otorgan en función de una programación cuya finalidad no es económica. P. ej., es el caso de las autorizaciones de farmacias que se otorgan en función de una programación sanitaria tendente a garantizar que se preste el servicio hasta en las zonas más remotas y que no se concentren en las más rentables. Lo cierto es que, partiendo de declararlas «establecimientos sanitarios privados de interés público», quedan sujetas a «la planificación sanitaria que establezcan las Comunidades Autónomas», dentro del marco que establece la legislación estatal básica (en principio, sólo una por cada 2.800 habitantes con distancia mínima de 250 metros, según Ley 16/1997). Evidentemente, las autorizaciones de apertura de farmacias no se ciñen a comprobar que se cumplen ciertos requisitos del titular o del establecimiento físico, sino que sirven para hacer efectiva la planificación sanitaria autonómica. Y parece ser el caso también de las autorizaciones para la emisión de gases de efecto invernadero a cuyos titulares se asignan después concretos derechos de emisión en función de lo establecido en un Plan Nacional quinquenal aprobado por el Gobierno que fija el número total de derechos de emisión que se prevé asignar atendiendo a varios criterios, empezando por los compromisos internacionales asumidos por España. Sin entrar en los intríngulis de esta regulación (Ley 1/2005), sírvanos para comprobar que hay autorizaciones cuya función es canalizar una planificación general y no un simple control de cumplimiento de requisitos. f) Cabe diferenciar entre autorizaciones que permiten el ejercicio de un derecho preexistente y autorizaciones que confieren un derecho. Ha sido habitual decir que la autorización supone un control cuya superación permite el ejercicio de un derecho que ya tenía antes el solicitante, de suerte que, por tanto, no crea un nuevo derecho, no enriquece al autorizado a diferencia de lo que sucede con las concesiones. A esa idea responden la mayoría de las autorizaciones, las que obedecen más fielmente a los cánones de la clásica actividad de limitación. Pero no siempre es así: hay autorizaciones que confieren un derecho ex novo. El hecho de que las autorizaciones de la actividad de limitación no supongan la transferencia a un particular de un derecho del que antes fuese titular la Administración (como sucede en las concesiones) sino la posibilidad de desarrollar una actividad privada no significa necesariamente que el particular autorizado tuviera antes de conseguirla un verdadero derecho subjetivo y pleno a realizar esa actividad. En ocasiones no puede decirse que preexista a la autorización un verdadero y pleno derecho a realizar la actividad y entonces es la autorización la que confiere el derecho. Estas autorizaciones se aproximan más a las concesiones, pero mantienen la diferencia esencial de que lo que se permite realizar es una actividad privada y no se transfiere ninguna facultad de la que fuera titular la Administración. Ejemplo revelador es el ya citado de las autorizaciones para la emisión de gases de efecto invernadero con su posterior asignación de derechos de emisión. La Ley misma dice que se trata de un «derecho subjetivo a emitir una tonelada equivalente de dióxido de carbono» y que es transmisible, de ordinario, por precio. También en el caso de la autorización de plantación de viñedo se confiere un derecho que el particular no tenía. No hay transmisión de una titularidad de la Administración (ni ésta tenía derecho a emitir gases ni a plantar viñas) pero el acto administrativo crea el derecho en el particular. En estos casos, sí que se enriquece al autorizado. De hecho hay autorizaciones (como las de taxis o las de farmacia) que se pueden transmitir y reportar notables beneficios. g) Autorizaciones sin y con número limitado. Como regla general, se pueden otorgar tantas autorizaciones como solicitudes que cumplan las exigencias legales haya. Así, no se plantea que el número de autorizaciones de conducir o de armas o de zapaterías o bancos… esté limitado. Pero han existido autorizaciones cuyo número, por diversas causas, estaba limitado. Esa limitación, sobre todo si afecta a actividades económicas, se ve ahora con especial recelo y se restringe, pero no se excluye radicalmente. Se plasma esto en la Ley Paraguas (en línea con lo que ya preveía la Directiva de Servicios). Sólo consiente esta restricción cuantitativa «por la escasez de recursos naturales o inequívocos impedimentos técnicos» (art. 8). Por otro lado, no se admite que las normas establezcan «restricciones cuantitativas» como los «límites fijados en función de la población o de una distancia mínima entre prestadores» salvo que sea una medida proporcionada para salvaguardar alguna razón imperiosa de interés general (art. 11). Pero, como se ve, pese a esto, también esta norma admite algunos supuestos de limitación del número de autorizaciones. Y, al margen de ello, hay otros casos, como los ya vistos en que subsisten autorizaciones en función de programación (las plantaciones de vides, taxis, farmacias o emisión de gases de efecto invernadero). Otras veces, estará justificado por el peligro que presentan los efectos aditivos de un número excesivo de particulares realizando la misma actividad en el mismo lugar (p. ej., actividades aisladamente productoras de un nivel de contaminación soportable pero que acumuladas causan un perjuicio ambiental intolerable). Y hay otros casos muy lejanos que son sugerentes, como el del art. 10.1 Ley del Juego (Ley 13/2011): «La limitación del número de operadores se fundará exclusivamente en razones de protección del interés público, de protección de menores y de prevención de fenómenos de adicción al juego». Sintetizando estas clasificaciones, cabe decir que el arquetipo de autorización de la actividad administrativa de limitación es la reglada, con función exclusiva de control, que permite el ejercicio de un derecho preexistente y de número ilimitado. Pero como se ha ido viendo también las hay con ciertas dosis de discrecionalidad, en función de programación, sin derecho preexistente y con número limitado. Aunque estas otras cuatro posibilidades más extrañas no vienen siempre juntas, sí que puede detectarse una cierta relación entre todas ellas. 4. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Las autorizaciones se otorgan o deniegan tras seguir un procedimiento. Las distintas regulaciones de cada una de las autorizaciones establecen procedimientos específicos: a veces relativamente simples y otras veces complejos (así, la autorización ambiental integrada, la autorización de medicamentos, etc.). Pese a que ha habido algún intento de regulaciones comunes sobre procedimientos autorizatorios (así, para las autorizaciones estatales, RD 1.778/1994; y para las locales, art. 9 RSCL), es la legislación sectorial la que establece los trámites pertinentes para cada tipo de autorización. Con carácter general sólo pueden ofrecerse algunos caracteres mínimos. Se trata generalmente de procedimientos iniciados a solicitud del interesado. No obstante, cuando el número de autorizaciones para realizar una actividad está limitado, deben respetarse los principios de publicidad y concurrencia (art. 8.2 Ley Paraguas) y ello supone de ordinario que el procedimiento se inicia de oficio con una convocatoria pública. Ejemplo de ello hay en el art. 10 de la Ley del Juego para las licencias generales para cada modalidad de juego y también en las leyes autonómicas sobre apertura de farmacias, que incluso prevén concursos en los que se otorgan las autorizaciones en función de los principios de mérito y capacidad. Pero, tras ello, deberá haber solicitud de los interesados y no es imaginable siquiera que la Administración otorgue una autorización a quien no la pide. A la solicitud de autorización deberán acompañarse diversos documentos, con frecuencia complejos (proyectos, memorias, etc.) y necesitados de la intervención y firma de profesionales cualificados (arquitectos, ingenieros, farmacéuticos, etc.). Con normalidad, además, deben pagarse tasas, incluso como requisito previo para su tramitación. Especial mención, que va más allá de esa intervención de profesionales cualificados en su ámbito técnico, merecen aquellos supuestos en los que la normativa (p. ej., la legislación urbanística de algunas Comunidades Autónomas) ha previsto la intervención de un tercero privado que debe verificar la adecuación de la futura solicitud con el ordenamiento jurídico aplicable. Una vez obtenida esa certificación de conformidad es cuando se podrá presentar la solicitud de licencia a la Administración. Se trata de un supuesto más de colaboración de los particulares en las funciones administrativas, que pretende descargar o simplificar el trabajo los órganos administrativos encargados de la tramitación de esos procedimientos. Tras ello, la instrucción del procedimiento comprenderá unos u otros trámites según esté previsto en la normativa reguladora de la específica autorización: además de la participación de diversos órganos administrativos para la emisión de informes, puede estar prevista la información pública o la audiencia de determinados terceros o hasta la práctica de algunas pruebas, exámenes, controles in situ, etc. Lo único que cabe afirmar con carácter general es que, ahora, frente a lo que antes no era inusual, está prohibido introducir trámites de «intervención directa o indirecta de competidores» [art. 10.f) de la Ley Paraguas]. Finalmente, la Administración dicta resolución otorgando o denegando la autorización u otorgándola con modificaciones o condiciones en el plazo máximo que esté establecido que, pese a la regla general de los tres meses (art. 21.3 LPAC), es con frecuencia más largo. La regla general del silencio positivo (art. 24.1 LPAC) está incluso reforzada para las autorizaciones. Así, dice el art. 6 de la Ley Paraguas que los procedimientos de autorización deberán «garantizar la aplicación general del silencio administrativo positivo y que los supuestos de silencio administrativo negativo constituyan excepciones previstas en una norma con rango de ley justificadas por razones imperiosas de interés general». Además, dado que la misma exigencia de autorización es ya una carga notable para los administrados, se ha pretendido, sobre todo en los últimos años, que los procedimientos autorizatorios se simplifiquen en lo posible y no sean más gravosos de lo imprescindible. Pese a tan buenos propósitos de simplificación administrativa —que tienen carácter general pero que se potencian especialmente para las autorizaciones—, a la postre no es extraño que, por una mezcla de las normas reguladoras de cada una de ellas y de su aplicación administrativa práctica, los procedimientos autorizatorios acaben por ser más largos y complejos de lo razonable y conveniente. Además, son numerosas las leyes que, exceptuando la regla general, consagran el silencio negativo. En suma, no es raro que los procedimientos autorizatorios se perciban por los administrados como una larga y tortuosa carrera de obstáculos que, de hecho, agrava la carga burocrática que de por sí entraña el sometimiento a autorización administrativa. 5. CARÁCTER LIMITADO DEL CONTROL DE LAS AUTORIZACIONES. AUTORIZACIONES Y DERECHO PRIVADO. CONCURRENCIA DE AUTORIZACIONES Las autorizaciones se otorgan como consecuencia de la superación de un control previo de la actividad privada proyectada sobre su conformidad con determinadas normas y con un interés público. Pero sólo con determinadas normas y sólo con algún interés público; no con todo el ordenamiento, no con todos los intereses implicados. Lo que deba ser objeto de control lo determinan las normas reguladoras de cada autorización. Consecuentemente, la declaración de voluntad que contiene la autorización no significa realmente que la Administración entienda que la actividad proyectada es plenamente lícita sino sólo que, desde cierto punto de vista jurídico-público, no hay inconveniente a su realización. El hecho de que cada autorización administrativa no lo controle todo no significa, como alguna vez se ha dicho, un «abandonismo irresponsable» de la Administración ni «pereza administrativa» sino una regla lógica y perfectamente acorde con el sentido de las autorizaciones. Lo contrario sería muy inconveniente para todos. En concreto, no se controlan los aspectos propios de Derecho privado, esto es, los de relaciones con otros sujetos particulares y sus derechos privados. Por eso mismo, las autorizaciones no afectan a los derechos privados de terceros. Dice en ese sentido el art. 10 RSCL que «los actos de las Corporaciones locales por los que se intervenga la acción de los administrados (actos entre los que están las autorizaciones) producirán efectos entre la Corporación y el sujeto a cuya actividad se refieran, pero no alterarán las situaciones jurídico-privadas entre éste y las demás personas». Con más exactitud, pero en igual dirección, dice el art. 12.1 RSCL que «las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros». Es la conocida cláusula «sin perjuicio de terceros» o «salvo iure tertii» que debe predicarse de todas las autorizaciones propias de la actividad administrativa de limitación. El hecho de que cada autorización no lo controle todo explica que sea posible que la misma actividad privada necesite varias autorizaciones, incluso de distintas autoridades y hasta de diversas Administraciones: una autorización urbanística, otra ambiental, otra de sanidad o de industria o de instalación de oficinas de farmacia, etc. Cosa distinta es que, comprendiendo la carga que conlleva esa acumulación de autorizaciones, se hayan establecido mecanismos para paliar los inconvenientes. Mecanismos que van desde el más elemental de la ventanilla única (solución plasmada en el art. 18 de le Ley Paraguas) hasta el de integrar en un solo procedimiento y una única resolución los controles que en principio serían propios de distintas autorizaciones otorgadas por diferentes órganos (p. ej., la llamada autorización ambiental integrada). 6. EXTINCIÓN DE LA EFICACIA DE LAS AUTORIZACIONES. SU REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN La extinción de la eficacia de una autorización entraña que la actividad que permitió no debe seguir realizándose. Ello puede ocurrir por diversas causas y con variados efectos. La regulación con mayores pretensiones de generalidad es la del art. 16 RSCL. Aunque es un precepto meritorio y muchas veces invocado por los tribunales, no soluciona por sí mismo todos los problemas. Intentemos ofrecer un panorama general. Primero, están los casos de extinción por declaración de nulidad o anulación de la autorización originariamente ilegal e inválida. Ello cabe por todas las vías que ya conocemos (recursos administrativos, revisión de oficio, contencioso-administrativo) y con los efectos que corresponden a tales declaraciones. En sí mismas, estas declaraciones de invalidez no dan derecho a indemnización del autorizado ilegalmente pues no procede indemnizar a quien se le prohíbe lo que nunca se le debió permitir. No obstante, puede surgir el derecho a indemnización, no porque se impida ahora realizar la actividad, sino porque la Administración, al dar la autorización ilegal, llevó a realizar gastos e inversiones que ahora resultan inútiles; o sea, lo que puede comprometer la responsabilidad de la Administración no es tanto la anulación de la autorización como el hecho de su otorgamiento ilegal. Por eso, la indemnización no deberá cubrir todos los daños y perjuicios que entrañe el cese de la actividad y la imposibilidad de realizarla en el futuro sino sólo aquellos gastos en que incurrió el solicitante por habérsele dado la autorización y que ahora devienen inútiles. Un caso específico de autorización inválida es la obtenida merced a que el solicitante hizo en su solicitud declaraciones falsas: en este caso, se niega cualquier derecho a indemnización y, además, algunas leyes establecen la posibilidad de dejar sin efectos tales autorizaciones por procedimientos más expeditivos, sin necesidad de revisión de oficio. En segundo lugar, se pueden extinguir los efectos de una autorización como sanción (o pena) por la comisión de una infracción administrativa (o delito). Ello será posible en la medida en que, como sucede con frecuencia, alguna ley haya previsto esa sanción (o pena). En tercer lugar, las autorizaciones pueden extinguirse por su propio contenido o naturaleza. Así cuando se otorgan por tiempo determinado o para un acto concreto una vez superado aquel plazo o realizado este acto. En cuarto lugar, puede cesar la eficacia pese a reconocer que la autorización era y es perfectamente legal y válida, así como ajustada a los intereses generales, por el hecho de que el autorizado haya dejado de cumplir los requisitos necesarios para contar con ella o incumplido las condiciones a que estaba sometida. No se trata de prohibir lo que se permitió con la autorización sino sólo de no dar cobertura a que se realice una actividad que ya no es propiamente la autorizada. Así, se revoca el permiso de conducir a quien después de obtenerlo ha perdido las condiciones psicofísicas imprescindibles; se revoca la autorización al establecimiento que ha dejado de cumplir las condiciones de insonorización que tenía; o a la compañía de seguros que ya no cuenta con el capital mínimo que sí tenía originariamente, etc. Será necesario un acto administrativo que declare esta extinción de la autorización, pero, en realidad, no se trata de que la Administración se arrepienta de la autorización que otorgó: no la considera ilegal ni inconveniente para el interés público en los términos en los que fue concedida. Más bien éste cese de su eficacia es el resultado mismo de la autorización que, precisamente para hacerla efectiva en su plenitud, se declara extinguida. No habrá derecho a indemnización del autorizado. Numerosas normas prevén específicamente esta revocación. Además, está aceptada con carácter general. P. ej., la Directiva de Servicios (considerando 55 y art. 11.4). Y la Ley Paraguas lo refleja en su art. 7.2 cuando admite ampliamente «la posibilidad de las autoridades competentes de revocar la autorización… cuando dejen de cumplirse las condiciones para la concesión de la autorización». Son los casos a los que puede aludirse como de caducidad de la autorización. A algunos de ellos se les llama equívocamente revocación-sanción o sanción rescisoria. Pero, en principio, no son verdaderas sanciones; por eso, entre otras diferencias, no exigen culpabilidad. Pero hay un quinto tipo de supuesto que es el más problemático: aquél en el que la Administración, pese a partir de que la autorización se otorgó originariamente conforme al ordenamiento y de que el autorizado sigue cumpliendo las condiciones, entiende que ya no es conveniente. Eso puede suceder por muy diversas razones y no sólo por un simple cambio de criterio administrativo: se descubre que lo que se creía inocuo es nocivo o se producen avances técnicos que permiten realizar lo mismo con menos perjuicios para el interés público (p. ej., con menos contaminación), o cambian las circunstancias que rodean la actividad (fábrica de explosivos aislada que, por la expansión de la ciudad, queda rodeada de viviendas)… Estas diversas razones pueden haber determinado incluso que haya cambiado la normativa (p. ej., se modifica la norma para prohibir un aditivo antes permitido) o que, incluso sin tal cambio normativo, si se pidiera ahora la autorización, sería denegada o, al menos, quedaría sometida a condiciones muy distintas. Así que la actividad autorizada ya no será sólo considerada inconveniente para los intereses generales sino incluso ilegal, con una ilegalidad sobrevenida. Las cuestiones que se plantean son éstas: ¿La autorización permite ya siempre realizar la actividad autorizada y la deja al abrigo de cualquier cambio? ¿También aunque después la actividad se considere contraria a los intereses públicos? ¿Incluso aunque cambien las normas reguladoras de la actividad? O, por el contrario, ¿cabe revocar o modificar en estas circunstancias la autorización o, lo que es lo mismo, prohibir la actividad autorizada? ¿Sin o con derecho a indemnización? Por decepcionante que resulte, no hay en nuestro Derecho —y probablemente no pueda haber— una respuesta general y terminante. Depende de lo que cada legislación sectorial haya establecido, de que dé o no a la Administración —y de que se la dé en unas u otras condiciones— potestad para prohibir la actividad autorizada o para imponer su realización de forma distinta a la que inicialmente permitió. Y con toda lógica cada legislación sectorial resuelve de manera distinta este problema y el conflicto de intereses y valores que subyace. En pro de la seguridad jurídica, cabe partir, como hacen muchos autores, de la regla general de la irrevocabilidad o «intangibilidad» de los actos administrativos favorables. Incluso, si medió un cambio normativo, el principio general de la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos abunda en esa dirección. Con ese planteamiento, se llega a la conclusión de que sólo cabrá revocar o modificar la autorización concedida cuando lo prevea una ley y, de ordinario, con indemnización. En sentido contrario, cabe argumentar que no puede consentirse la lesión de los intereses públicos por el hecho de que haya una autorización concedida hace tiempo en función de otras circunstancias, otros conocimientos y otra normativa. Y, conforme a ello, se dice que el autorizado no tiene una patente de corso petrificada —un derecho adquirido— sino que queda en una situación objetiva dependiente, por tanto, de la normativa en cada momento vigente, de modo que puede alterarse su situación o incluso prohibir su actividad sin indemnización. Ambos planteamientos tienen parte de razón. A la postre se trata de ponderar circunstanciadamente los intereses en juego y de aplicar el principio de proporcionalidad. Y, así visto, se comprende, de una parte, que no son de igual valor todos los intereses en juego ni todas las lesiones a esos intereses y que no todos los cambios ni todas las modificaciones normativas tienen el mismo alcance y significado; y, de otra parte, se comprende que no todas las situaciones de los autorizados ni todos los perjuicios que puedan sufrir por los cambios que se les impongan le causan iguales perjuicios. P. ej., no es lo mismo cerrar una fábrica autorizada para evitar pequeñas molestias a los vecinos que prohibir que se siga produciendo un producto autorizado para evitar graves daños a la salud pública. Por eso, las leyes sectoriales, ya apegadas a las circunstancias de cada rama de actuación y a los intereses implicados, ofrecen distintas respuestas. P. ej., la Ley del Medicamento permite revocar definitivamente o suspender o modificar las autorizaciones cuando el fármaco «suponga un riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas» o cuando medien «razones de interés público o defensa de la salud o seguridad de las personas» [arts. 22.1.e) y 23]. Más moderadamente las actividades sujetas a autorizaciones ambientales están normalmente obligadas a su adaptación a «las mejores técnicas disponibles» en cada momento, lo que permite modificar los términos iniciales de la autorización. Ejemplo de esto y de otras posibles modificaciones suministra la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016) que permite la modificación de la autorización ambiental integrada sin derecho a indemnización cuando resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejoras técnicas disponibles. En parecidos términos también el art. 18.3 de la Ley del Ruido. En el extremo opuesto, otras leyes e infinidad de normas reguladoras de concretas actividades o productos dejan incólumes las autorizaciones anteriores o, al menos, prevén amplios periodos de adaptación que normalmente permiten amortizar las inversiones realizadas, agotar las existencias u otras formas de suavizar los perjuicios sobre los sujetos autorizados. 7. SOMETIMIENTO A LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN. JUSTIFICACIÓN Y RECIENTES RESTRICCIONES Las autorizaciones son actos administrativos favorables, pero se insertan en una técnica restrictiva para los particulares. Es así porque la norma que somete un tipo de actividad privada a autorización entraña que toda esa actividad está prohibida hasta que la Administración, caso por caso, la permita. Además, aunque se consiga la autorización, su obtención supone retrasos, cargas burocráticas y costes. Entonces, ¿por qué se impone esta restricción tan gravosa? En primer lugar y sobre todo, en interés de la vigilancia: se establece porque para ciertas actividades privadas se considera preferible contar con un control previo de todas las que se proyecten y no confiarse a un eventual y esporádico control posterior. En segundo lugar, se impone en aplicación del principio de prevención; o sea, porque «más vale prevenir que curar», porque muchas actividades ilegales, aunque luego se prohíban, causan daños al interés general (p. ej., daños al medio ambiente irreversibles). Además, hay otras razones que eventualmente justifican el sometimiento a autorización como es la seguridad jurídica de los particulares que pueden preferir la carga que supone obtener una autorización a tener que soportar el riesgo de que finalmente su actividad, una vez realizada con esfuerzo y dinero, sea considerada ilegal. Por todo ello, puede estar justificada una regla tan restrictiva como la de someter todo un género de actividades a autorización. Pero lo cierto es que se ha abusado de esta técnica tan restrictiva que, ahora, además, se percibe como perjudicial para el desarrollo económico por los límites que supone a la iniciativa empresarial. Por eso, en los últimos años, se ha emprendido un proceso de supresión de muchas de las autorizaciones existentes, sobre todo de las que afectan a las actividades económicas. Sus grandes hitos son las ya aludidas Directiva de Servicios, Ley Paraguas y LGUM que, simultáneamente, como hemos visto, también aspiran a hacer más livianas las autorizaciones que subsistan. Por otro lado, los llamados «principios de buena regulación», que ahora proclama el art. 129 LPAC, obligan en general a eliminar requisitos y cargas no justificados o desproporcionados, y, entre ellos, a suprimir o a aligerar autorizaciones. En lo que ahora nos interesa, los aspectos capitales de este proceso de criba de las autorizaciones son estos cuatro: a) Se ha establecido claramente que sólo una ley puede someter una actividad a autorización o, si acaso, un reglamento con una expresa habilitación legal. b) Se ha impuesto que, incluso por ley, sólo para la protección de determinados intereses generales cabe este sometimiento a autorización. En concreto, para actividades económicas, se estableció que sólo cabía sujetarlas a autorizaciones por alguna de las «razones imperiosas de interés general». Esta expresión, procedente de la Unión Europea, se concretó y redujo en las leyes españolas. Pero en la actualidad ni siquiera todas esas razones imperiosas son capaces de justificar el sometimiento a autorización sino sólo algunas. Ahora sólo cabe por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado. c) Aun tratándose de una ley y de proteger esos concretos intereses, se exige escrupulosamente la proporcionalidad de modo que sólo se someta una actividad a autorización si es necesario, esto es, si no bastan otras formas más suaves. En la Directiva de Servicios se explicaba que sólo procedía imponer una autorización si «el objetivo perseguido no se puede conseguir mediante una medida menos gravosa, en concreto porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz». En las leyes españolas se ha añadido más en concreto, que esa condición se da «si no bastan las comunicaciones o las declaraciones responsables». d) Se restringe aún más la posibilidad de que una ley imponga la autorización de una Administración territorial a actividades que ya se venían desarrollando lícitamente en el territorio de otra Administración. A esto se suele aludir como «prohibición de doble autorización». No obstante, estos intentos del legislador estatal por proclamar la eficacia extraterritorial de las autorizaciones se han encontrado con el freno de la STC 79/2017, que los ha considerado inconstitucionales por considerar que alteran el régimen constitucional de distribución de competencias si no existe un marco normativo armonizado o si el nivel de protección de los existentes no es equivalente. Seguramente es sana esta purga de autorizaciones, siempre que no se exagere, como en parte se ha hecho. Pero este proceso debe venir acompañado de otras medidas que cubran el hueco que deja su supresión. Fundamentalmente, habrá que suplir la falta de control previo reforzando el control posterior (mediante inspecciones) y las potestades para reaccionar frente a las actividades privadas ilegales, y ese es un camino que todavía no se ha recorrido adecuadamente. II. ALTERNATIVAS A LA AUTORIZACIÓN. LAS COMUNICACIONES Y LAS DECLARACIONES RESPONSABLES Comoquiera que el sometimiento a autorización debe restringirse, importa explicar qué alternativas más suaves existen. 1. EL EJERCICIO LIBRE DE LA ACTIVIDAD MODULADO CON UN CONTROL DE TERCEROS Por lo pronto, cabe que una actividad privada, aunque sometida a la observancia de ciertos requisitos, se pueda ejercer sin necesidad de ningún trámite burocrático previo. Sucede así en infinidad de supuestos (p. ej., la elaboración y comercialización de la mayoría de los productos o la realización de publicidad salvo raras excepciones): simplemente el particular acomete su actividad tras analizar por su cuenta la legalidad de lo que se propone. Después, según lo previsto en cada legislación sectorial, la Administración podrá inspeccionar esa actuación privada y, si detecta ilegalidades, reaccionar contra ellas. No cambian mucho las cosas si el ordenamiento impone expresamente a ese particular un proceso de autoevaluación y autocontrol de esas actuaciones e incluso le exige hacerlo con cierta formalidad y documentación (hasta una autocertificación). Un paso más se da cuando se exige al particular someterse a exámenes y controles externos de otros sujetos privados que han de comprobar o evaluar la conformidad de instalaciones, actividades y productos; de la capacitación profesional; o de los sistemas de autocontrol. Lo habitual es que esos terceros sean entidades constituidas precisamente con esa finalidad de control —los denominados «organismos de control» o entidades colaboradoras de la Administración (p. ej., los que verifican las condiciones de los ascensores o de los surtidores de gasolina)—; ciertos profesionales, como electricistas o fontaneros; o ciertos profesionales titulados, como arquitectos o ingenieros. En el primer supuesto, necesitarán estar habilitados por la propia Administración para verificar el cumplimiento de cierta normativa y para expedir documentos que lo prueben ante terceros y ante las mismas Administraciones (certificados, declaraciones de conformidad, informes…); en el segundo, esa necesidad de habilitación se ha sustituido en los últimos años por otros mecanismos más suaves; y en el tercero, bastará su inscripción en el colegio profesional. Es habitual que para obtener esa habilitación administrativa esos sujetos —en particular, los organismos de control— deben conseguir previamente lo que se denomina una «acreditación». La acreditación es una declaración por un organismo nacional de acreditación de que ese sujeto cumple los requisitos fijados, esto es, en esencia, tiene la capacidad técnica necesaria, para ejercer esas actividades de evaluación de la conformidad. La normativa europea impone que sólo haya un organismo de acreditación por Estado. En el caso de España, ese organismo es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). También es habitual que se les exija un seguro de responsabilidad civil, que cubra las responsabilidades que deriven de su actividad. Estos sistemas de control privado son cada vez más frecuentes y cuentan con regulaciones específicas y complejas en diversos sectores (seguridad industrial, medio ambiente, calidad alimentaria…). El fenómeno es de gran interés teórico y práctico pues entraña que determinadas entidades o sujetos privados, en virtud de variados títulos, ejercen lo que tradicionalmente eran funciones administrativas. Pero, para lo que aquí nos interesa, lo cierto es que la actuación privada proyectada se realizará sin necesidad de ninguna actuación ante la Administración. 2. COMUNICACIONES Y DECLARACIONES RESPONSABLES Algo distinto y más próximo a lo que aquí nos ocupa se da cuando se impone al particular que se propone realizar una actividad que haga una comunicación o una declaración responsable a la Administración. La misma legislación que ha restringido el sometimiento a autorización lo ha puesto en relación con la utilización de estas otras figuras. Lo hizo con claridad la Ley Paraguas en su art. 5.c): «... en ningún caso, el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable…». Así quedó establecido formalmente y con carácter general que las meras comunicaciones y las declaraciones responsables son técnicas que, aunque por sí mismas no entrañan un control sino que sólo facilitan información a la Administración, se pueden establecer con finalidad de control, como alternativas a la autorización pero menos restrictivas que ésta. Por supuesto que esto no es una novedad: siempre ha habido comunicaciones y declaraciones de este género, e incluso algunas establecidas también con función de control administrativo. Pero ahora nuestro Derecho, al mismo tiempo que ha ido suprimiendo autorizaciones, se ha ido poblando de normas que someten la realización de actividades privadas al requisito de realizar ante la Administración una comunicación o una declaración responsable. Además de algunas alusiones generales a estas figuras en la Ley Paraguas y en LGUM, la LPAC alude a ellas en varios preceptos [arts. 5.3, 11.2.b) y 21.1] y les dedica su art. 69. También hay que estar a las específicas previsiones sobre distintas comunicaciones y declaraciones responsables en las diversas leyes sectoriales. Las dos figuras son similares. Según el art. 69.1 LPAC, «se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio». Y según el art. 69.2, «se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho». Sobre la base de estas definiciones da la sensación de que la declaración responsable supone un instrumento algo más restrictivo que la mera comunicación, aunque habrá que estar a lo que establezca la normativa sectorial. En puridad, las diferencias son más bien insustanciales y, en cualquier caso, no afectan a lo importante que son sus funciones y efectos. Estos son iguales. Tanto las comunicaciones como las declaraciones responsables son meras exposiciones de hechos y propósitos de un administrado. Algo más completa y comprometida en el segundo caso, pero nada más. Especial mención merece esa referencia que se incluye en la declaración responsable a que se dispone de la documentación que acredita ese cumplimiento normativo. En numerosos supuestos, esa documentación consistirá en esos certificados, informes o similares emitidos por terceros a los que nos hemos referido más arriba. En ninguna de ellas el particular pide nada a la Administración, a diferencia de una solicitud de autorización. Lo que las hace diferentes de las autorizaciones y más suaves que ellas, es que no pretenden ni necesitan ninguna resolución de la Administración. Por ello tampoco habrá lugar a un silencio administrativo, ni positivo ni negativo. Por lo mismo hay que afirmar que ni la comunicación ni la declaración responsable inician de por sí un procedimiento administrativo en sentido estricto. Si acaso habrá una actuación material o técnica de examen y estudio de la comunicación o de la declaración responsable para valorar prima facie si procede inspeccionar o iniciar de oficio un procedimiento para prohibir la actividad o imponerle modificaciones. Pero, en cualquier caso, seguirá siendo cierto que ni la comunicación ni la declaración responsable dan origen a un procedimiento administrativo y que el particular realizará la actividad sin necesidad de ningún acto administrativo, ni expreso ni presunto. Por eso, el art. 21.1 LPAC, cuando consagra la obligación administrativa de resolver, señala esta excepción en su párrafo tercero: «Se exceptúan de la obligación… (de resolver)… los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración». O sea, presentada una comunicación o una declaración responsable, la Administración no tiene que producir ninguna resolución y sólo con esa presentación se cumplirá el requisito formal necesario para afrontar la actividad privada de que se trate. A fuer de exactos, no es que no haya que resolver esos procedimientos sino que, pese al tenor literal del precepto transcrito, la presentación de una de estas comunicaciones o declaraciones responsables no inicia por sí misma ningún procedimiento. Por tanto, cuando una actividad se somete a comunicación o declaración responsable, aunque se haya cumplido con este requisito, la actividad se desarrollará sin un acto administrativo habilitante. En cuanto a los efectos de la comunicación o declaración responsable, el art. 69.3.1.º LPAC establece que las mismas «permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación...». No obstante, aunque resulta un tanto extraño, también cabe que la comunicación sea posterior al comienzo de la actividad. Lo admite el art. 69.3.2.º LPAC: «No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente». Esta posibilidad pone especialmente de manifiesto la inoperancia de la mera comunicación como un instrumento de control previo, debiendo ser calificada más bien como un medio que facilita el control a posteriori. Más allá de este marco legal general que la LPAC contiene de las comunicaciones y declaraciones responsables, también cabe que éstas deban presentarse con una cierta antelación al inicio de la actividad privada o reconocimiento o ejercicio de un derecho, de tal manera que tales efectos solo se producirán, en su caso, una vez transcurrido ese plazo. Aunque el art. 69 LPAC no se refiere a esta posibilidad, es la más lógica y, en cualquier caso, sigue siendo posible si así lo prevé la normativa aplicable. Durante el plazo de preaviso, la Administración tendrá tiempo de tomar medidas, incluso prohibitivas, antes de que se comience la actividad evitando, por tanto, una actuación ilegal. En este supuesto, estas comunicaciones y declaraciones responsables sí se convierten en un verdadero instrumento de control previo. A veces las normas prevén expresamente que la Administración podrá durante determinado período de tiempo contado desde la presentación de la comunicación o declaración responsable prohibir la actividad u ordenar ciertas modificaciones. Ante ello —y en aquellos supuestos en los que la comunicación debe presentarse con un plazo de antelación— se habla de comunicaciones con posibilidad de veto. Pero esté o no así previsto, lo importante es que, al margen de ello, la Administración cuente con potestad para prohibir la actividad ilícita u ordenar correcciones para su adecuación a la legalidad. Y lo normal es que esa potestad no esté sometida a plazo y se pueda ejercer en cualquier momento una vez que se compruebe la ilicitud de la actividad privada. Precisamente porque no hay en estos casos ningún acto administrativo habilitante, esta prohibición administrativa no comporta de ninguna de las maneras una revocación, como sí sucede cuando hay una autorización administrativa. Ahora bien, las diversas leyes sectoriales pueden a este respecto dar mayores o menores posibilidades de reacción a la Administración frente a actividades ilegales aunque hayan sido comunicadas o declaradas perfectamente o someterlas a unas u otras condiciones según el tiempo que haya transcurrido desde que el administrado las presentó; así, también darán mayor o menor seguridad a ese administrado frente a las reacciones administrativas. Es sugerente y merece ser citada la solución acogida en el art. 11.5 TRLS: «Cuando la legislación… sujete la primera ocupación o utilización de las edificaciones a un régimen de comunicación previa o de declaración responsable, y de dichos procedimientos no resulte que la edificación cumple los requisitos necesarios para el destino al uso previsto, la Administración… deberá adoptar las medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización comunicada. Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales medidas. La Administración podrá repercutir en el sujeto obligado a la presentación de la comunicación previa o declaración responsable el importe de tales perjuicios». Aunque comunicaciones y declaraciones responsables son alternativas más livianas que las autorizaciones, también son una carga para el administrado y el legislador reciente, en su afán por la simplificación administrativa y, sobre todo, por facilitar el establecimiento y funcionamiento de las empresas, también ha impuesto algunas restricciones a su exigencia, que sólo procede cuando sea necesario y proporcionado. Lo hace sobre todo el art. 17 LGUM. Después de establecer restricciones al uso de la técnica autorizatoria en su apartado 1, impone también frenos a estas otras técnicas en sus apartados 2 y 3: «2. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para exigir la presentación de una declaración responsable para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o para las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas, cuando en la normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados por alguna razón imperiosa de interés general y sean proporcionados. 3. Las autoridades competentes podrán exigir la presentación de una comunicación cuando, por alguna razón imperiosa de interés general, tales autoridades precisen conocer el número de operadores económicos, las instalaciones o las infraestructuras físicas en el mercado». III. LA INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA 1. CONCEPTO Y CARACTERES GENERALES La inspección administrativa es la actividad de la Administración en la que, de manera directa, sin necesidad de procedimentalización alguna, examina o comprueba la actividad realizada por los administrados para verificar el cumplimiento de los deberes, prohibiciones y limitaciones a que están sometidos. Analicemos algunos de los elementos de esta definición: No incluimos en este concepto la inspección administrativa sobre los propios servicios (esto es, la que realiza la Administración sobre sus órganos para controlar su funcionamiento) ni la inspección de unas administraciones sobre otras —salvo que estas últimas actúen como verdaderos administrados —. Estas inspecciones tienen un fundamento, una finalidad, unas potestades y un contenido distintos. Tampoco se incluye en este concepto la actividad administrativa tendente a conocer hechos o la realidad social, pero que no tiene como objetivo la verificación del cumplimiento de sus deberes por parte de los administrados (p. ej., la función pública estadística, la colocación por la ciudad de estaciones de medida de la calidad del aire, la colocación en las carreteras de dispositivos para medir la intensidad del tráfico…). En ocasiones, las normas utilizan expresiones próximas como vigilancia o supervisión. Lo más habitual es que bajo esas expresiones se incluyan actuaciones administrativas que encajan en el concepto de inspección expuesto, pero junto a otras que claramente lo exceden o se refieren a otra realidad jurídica. a) La finalidad de la inspección es verificar el cumplimiento de los deberes, prohibiciones y limitaciones a que están sometidos los administrados. Esto es, se trata fundamentalmente de una inspección de legalidad, aunque, en ocasiones, esos deberes impuestos normativamente o por la Administración obligan a verificar elementos (la solvencia o la oportunidad de un reparto de dividendos de una entidad de crédito, la calidad del servicio de telefonía prestado por un operador de telecomunicaciones o la eficacia de un sistema de autocontrol de una industria láctea) que generalmente se contraponen a lo que habitualmente se considera un control de legalidad, pero que en todos esos casos conforman esa legalidad que es objeto de inspección. Esos deberes cuya verificación realiza la inspección son cualesquiera que correspondan a los administrados, ya se incluyan dentro de la actividad administrativa de limitación o se sitúen fuera de la misma (deberes tributarios, deberes de los beneficiarios de subvenciones, deberes de los contratistas, deberes de los usuarios de los bienes públicos…). Esto es, aunque este instrumento de la inspección se está analizando dentro de la actividad administrativa de limitación, lo que aquí se dirá excede ese ámbito y se extiende igualmente a esos otros sectores que se acaban de mencionar —sin perjuicio de las singularidades que deriven de su distinto fundamento—, por lo que su regulación también se utilizará como referencia en esta lección. Esta potestad de verificación en manos de la Administración cumple por sí misma una función de prevención general que refuerza el cumplimiento espontáneo de los deberes y también es una fuente de conocimiento de la realidad por parte de la Administración. Además, como tal fuente de conocimiento, la inspección es una actividad administrativa auxiliar de otras porque identifica o pone de manifiesto hechos que son el presupuesto para el ejercicio de esas otras actuaciones o potestades administrativas: potestad sancionadora, potestad de restablecimiento de la legalidad, potestad de adopción de órdenes o medidas correctivas, potestad de reintegro de subvenciones… Pero lo que no desempeña la inspección es una función habilitadora de la actividad objeto de la misma. En esto se diferencia, en cuanto a su naturaleza jurídica, de la autorización administrativa que, como se ha expuesto, también es un instrumento cuya finalidad es verificar el cumplimiento de los deberes, mandatos y prohibiciones a que está sometida una actividad. b) La inspección es en esencia una actividad material que consiste en la observación, examen o comprobación de la actividad de los administrados, entendida en sentido amplio. Hay inspección cuando inspectores de consumo comprueban las condiciones de salubridad o la indicación de precios de una máquina de vending situada en la vía pública; cuando un policía local observa desde la calle que se ha instalado en el exterior de una fachada una máquina de aire acondicionado —téngase en cuenta que, en ocasiones, la normativa urbanística prohíbe tal colocación—; cuando un inspector de Hacienda, sentado en su despacho y delante de su ordenador, cruza datos fiscales de un contribuyente para verificar su autodeclaración; o cuando un inspector medioambiental, prismático en mano, observa la formación de una grieta en una balsa de contención de fluidos contaminantes. Todo ello son puras actividades materiales. Por tanto, se comprenderá que la inspección en sí misma no sea o no forme parte de un procedimiento administrativo (aunque así se haya defendido por algunos autores). Y esta afirmación no queda desvirtuada por el hecho de que, en ocasiones, en la actuación inspectora se realicen ciertas actuaciones jurídicas. Así, ese inspector de Hacienda puede requerir a un tercero información sobre ese contribuyente inspeccionado; o un guardia civil puede detener un autobús en la vía pública y solicitar a su conductor los discos del tacógrafo para comprobar si ha cumplido con el tiempo de descanso y límites de velocidad; o un inspector de consumo realizar una toma de muestras en un supermercado… Todas estas actuaciones jurídicas, que implican el ejercicio de verdaderas potestades, tampoco exigen necesariamente la existencia de un procedimiento ni llevan a una resolución administrativa. A lo sumo, deberán dotarse de alguna formalización —la que establezca la normativa sectorial (p. ej., su reflejo en un acta)—, pero no más. Bien es cierto que, en ocasiones, la normativa sectorial ha configurado la inspección como un verdadero procedimiento administrativo (p. ej., de manera destacada, en el ámbito fiscal) o ha introducido algunos elementos en esa línea. Por este motivo, la inspección administrativa no está sometida necesariamente a las reglas y principios del procedimiento administrativo (derecho de audiencia, derecho a proponer prueba…) ni mucho menos a los del procedimiento administrativo sancionador, aunque sea posible que esas actuaciones originen más adelante la incoación de un procedimiento de este tipo. Además, la regla general es que la actividad inspectora se realiza sin previo aviso al sujeto inspeccionado. Eso es lo razonable si se quiere que esta cumpla su finalidad e incluso inevitable si se atiende a las exigencias de la práctica administrativa o a la amplitud y diversidad del objeto de la inspección (p. ej., realidades en las que no haya presencia humana). Yendo un paso más allá, alguna normativa incluso prevé que la inspección se pueda realizar sin que el inspector se tenga que identificar previamente. Por tanto, es evidente que se pueden realizar inspecciones sin la presencia de quien pudiera ser después hipotéticamente interesado —y es posible que ni siquiera se pueda prever en la fase de inspección la identidad de dicho sujeto o si de la actuación inspectora se va a derivar alguna actuación posterior—, por lo que mucho menos se puede hablar en la inspección de unos derechos procedimentales del interesado. Cosa distinta es que, en ocasiones, dentro de ciertos procedimientos administrativos (p. ej., un procedimiento de concesión de una autorización, un procedimiento sancionador o un procedimiento de reintegro de una subvención), se realicen trámites materialmente idénticos a la actividad de inspección que venimos analizando. Pero esa inserción en esos procedimientos lo transforma todo y ahí sí rigen las reglas y principios propios de los mismos. Esas actuaciones quedan fuera del concepto de inspección que venimos desarrollando pues haría perder unidad jurídica a la institución. Pero esto no significa que la inspección no esté sometida a ninguna regla. Las actuaciones inspectoras deberán ajustarse a las condiciones y formalidades que en cada caso establezca la normativa sectorial y que son muy variadas incluso para la misma actuación. P. ej., se regula cómo debe realizarse la toma de muestras; cómo debe formalizarse, en su caso, la actuación inspectora; si es necesario o no recabar la firma del sujeto que atienda, en su caso, a la inspección; si es preciso contar con un acuerdo inicial del órgano competente que determine el objeto y alcance de la inspección; en qué supuestos el personal inspector puede no identificarse… c) La actuación administrativa en que consiste la inspección debe tener una conexión directa con la mencionada finalidad de verificación y no simplemente un carácter instrumental de la misma. Esto es, no basta que se trate de una actividad administrativa que tenga conexión con esa verificación del cumplimiento de los deberes, sino que tal actividad debe suponer directamente tal verificación. Por tanto, no es inspección la mera recepción, verificación formal y toma en consideración de la documentación e información que en numerosos supuestos los administrados deben remitir a la Administración en el desarrollo de sus actividades (p. ej., presentar una autodeclaración fiscal del IRPF; aportar la certificación de haber superado una determinada revisión periódica de las instalaciones; o, como entidad de crédito, enviar periódicamente al Banco de España cierta información contable o sobre créditos dudosos). No hay en la recepción y verificación formal de esa documentación e información actividad de inspección, sin perjuicio de que la misma vaya generalmente dirigida a los órganos con competencias inspectoras y de que, más adelante, pueda ser de gran importancia en el seno de verdaderas actuaciones inspectoras. 2. NECESIDAD DE HABILITACIÓN LEGAL Y REGULACIÓN DE LA INSPECCIÓN Como se ha expuesto, en ocasiones, la inspección administrativa es una actividad material que no implica el ejercicio de potestades exorbitantes y que no supone tampoco restricción alguna en la libertad genérica del ciudadano. Por tanto, en esos supuestos su ejercicio no requeriría una expresa previsión por Ley. No obstante, en otras muchas ocasiones, sí implica el ejercicio de esas potestades y la consiguiente afección a la esfera de libertad, dados los correspondientes deberes que esas potestades generan con respecto a la inspección. P. ej., la potestad de entrada de un inspector de sanidad en un matadero o la de requerir documentación o la de tomar muestras; y los correspondientes deberes del inspeccionado de facilitar esa entrada, entregar dicha documentación o permitir la toma de muestras. Potestades y deberes que requieren la correspondiente previsión legal. Pero aquellas actuaciones que no implican el ejercicio de potestades y estas otras se presentan habitualmente de manera conjunta en el desarrollo de la actividad de inspección. Por ello, la necesidad de una expresa previsión con rango de ley. Con un alcance general, deben citarse el art. 4 LRJSP (desde una perspectiva de la potestad administrativa) y el art. 18.1 LPAC (desde una perspectiva del deber del administrado). Art. 4.2 LRJSP: «Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias». Art. 8.1 LPAC: «Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta de previsión expresa, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación de la información solicitada por la Administración atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusieran la comunicación de datos confidenciales de terceros…». Ambos preceptos, aunque contienen una remisión a la legislación sectorial, realizan directamente una habilitación de carácter general para que la Administración pueda llevar a cabo actuaciones de inspección. Sin embargo, más allá de esta habilitación genérica y de una previsión sobre los efectos jurídicos de la formalización de la inspección —sobre la que volveremos—, la legislación administrativa básica no acomete una regulación general de la inspección. Por tanto, es la legislación sectorial la que debe regular las concretas potestades de la inspección —y los correspondientes deberes de sus destinatarios— en cada uno de los ámbitos de la actuación administrativa y el resto de las reglas que configuren su marco normativo. A este respecto cabe hacer una serie de observaciones: — La necesidad y detalle de esas regulaciones por Ley serán especialmente intensas en aquellas potestades y actuaciones inspectoras que afecten a derechos fundamentales (el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos de carácter personal, el derecho al secreto de las comunicaciones…). — Las diferencias entre unas legislaciones sectoriales y otras son relevantes. En ocasiones, justificadas por las distintas realidades sobre las que actúan, que requieren potestades distintas y reglas específicas (p. ej., no es lo mismo inspeccionar una central nuclear, que un banco o que la situación fiscal de un ciudadano). En otras, por mera tradición o puro capricho normativo. En cualquier caso, se pueden deducir algunos aspectos comunes, que serán los que expongamos a continuación. — Es habitual que sobre una misma realidad (p. ej., un restaurante) recaigan diversas leyes sectoriales: legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas; legislación sanitaria; legislación de protección al consumidor; legislación de seguridad en las instalaciones eléctricas, de gas o climatización; legislación medioambiental (ruido, residuos…); legislación fiscal; legislación laboral... Cada una de estas leyes persigue sus propios fines de interés público —en ocasiones, parcialmente coincidentes—; impone los deberes que estime adecuados para su consecución; y regula la inspección administrativa para su vigilancia —que corresponderá generalmente a órganos distintos —. Esto es, sobre esa misma realidad confluirán una pluralidad de inspecciones administrativas, que verificarán deberes distintos —aunque, en ocasiones, coincidentes—, con una sujeción a una normativa también más o menos diferente y donde no siempre estarán claras las fronteras entre lo que corresponde a una inspección y lo que es propio de otra. Todo ello obliga a que deba fortalecerse la cooperación y colaboración entre todas esas actuaciones administrativas de inspección. 3. ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN Y ÓRGANOS Y PERSONAL INSPECTOR. LA COLABORACIÓN DE PARTICULARES EN LAS TAREAS DE INSPECCIÓN Lo que venimos desarrollando es la inspección administrativa como un instrumento de la actividad administrativa y como actividad administrativa ella misma. Pero, en ocasiones, con una concepción orgánica, también se habla de inspección para referirse a los órganos o servicios administrativos encargados predominantemente de las actuaciones inspectoras. Así, dentro del organigrama de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se encuentra el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria; o en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; o dentro una Dirección General de una Consejería, el Servicio de Inspección de Consumo; o en el Ministerio de Fomento, la Subdirección General de Inspección del Transporte Terrestre, etc. E incluso se denomina inspectores al personal adscrito a tales servicios y que realiza dicha actividad (inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, inspectores de Consumo, inspectores de turismo…). Además, puesto que, como se ha dicho, la inspección conlleva habitualmente el ejercicio de potestades administrativas, este personal debe tener la condición de funcionario (ex art. 9.2 EBEP). En ocasiones, este personal constituye un cuerpo de funcionarios específico (p. ej., el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado o el Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía) o una escala específica dentro de Cuerpos generales. En otras muchas ocasiones, la adscripción es indistinta (al funcionario que ocupe el puesto de trabajo así clasificado). Incluso, en algunos supuestos (p. ej., los inspectores del Banco de España o los inspectores de consumo en algunas Comunidades Autónomas), con una más que discutible legalidad, este personal tiene la condición de personal laboral. Esta otra concepción orgánica debe distinguirse de la que venimos desarrollando fundamentalmente por dos motivos: en primer lugar, porque no todo lo que hacen esos servicios de inspección y sus inspectores es propiamente inspección administrativa (p. ej., en ocasiones, también son instructores de procedimientos sancionadores o de otro tipo); y, en segundo lugar, porque, en muchos ámbitos y fundamentalmente en la Administración local, la inspección no cuenta ni con un personal específico ni con órganos especialmente dedicados a ello (p. ej., en los municipios, lo habitual es que la inspección de espectáculos públicos sea realizada por la Policía Local, que también puede realizar la urbanística, la del comercio ambulante o la de ruido). Al igual que ya hemos expuesto en otros instrumentos de la actividad administrativa, también en la inspección administrativa se manifiesta el fenómeno de la intervención de sujetos privados. Las vías son varias: — En unos supuestos, la normativa ha sustituido lo que antes eran inspecciones administrativas (p. ej., la inspección periódica de ascensores o de otras instalaciones) por el establecimiento de un deber del interesado de acudir a un sujeto privado (los organismos de control o las entidades colaboradoras a los que nos referimos más atrás) para que sea éste quien realice la correspondiente actividad de comprobación o verificación. Por tanto, en puridad, no es que ese sujeto privado intervenga en una actividad administrativa de inspección, sino que ya no hay una inspección administrativa, pues ha sido reemplazada por un deber de hacer, por un deber de autocontrol aunque con intervención de terceros. — En otras ocasiones, sí se trata propiamente de una intervención o participación en la actividad administrativa de inspección. En esta línea, p. ej., el art. 14 de la Ley de Industria, que lleva por título «Control administrativo», establece que «las Administraciones (…) podrán comprobar en cualquier momento por sí mismas, contando con los medios y requisitos reglamentariamente exigidos, o a través de Organismos de Control, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, de oficio o a instancia de parte interesada en casos de riesgo significativo para las personas, animales, bienes o medio ambiente». O el art. 263 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011) que prevé que: «La realización efectiva de las inspecciones y los controles antes señalados podrá efectuarse, bien directamente por el Ministerio de Fomento o bien a través de Entidades Colaboradoras, en los términos que reglamentariamente se establezcan, que, en todo caso, actuarán bajo los criterios y directrices emanados de la Administración titular…». Esto es, la Administración podrá realizar la actividad de inspección a través de su propio personal o encargando la misma a esos Organismos de control o entidades colaboradoras. En este segundo supuesto, habrá que estar a lo que prevea la normativa sectorial en cuanto al alcance de esta intervención, que puede ir desde unas actuaciones puramente materiales hasta tener atribuido el ejercicio de verdaderas funciones públicas. La intervención de estos sujetos privados plantea problemas tales como el régimen de impugnación contra sus decisiones o su responsabilidad, que no siempre están regulados por la normativa sectorial. 4. EL DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN Y SUS POTESTADES Es la normativa sectorial la que regula el desarrollo, esto es, la forma de llevar a cabo la actividad inspectora. La diversidad es notable. Hay supuestos en los que las prescripciones son mínimas o se limitan a recordar algunos principios generales como el de proporcionalidad. En otras ocasiones, la regulación es de mayor densidad: se regula con detalle el objeto de la inspección; cómo se debe efectuar (p. ej. el Reglamento (UE) 2017/625 relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, en lo referente a la inspección ante mortem y post mortem; o los arts. 16 y 20 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana sobre la identificación de personas o de los registros corporales externos); o los deberes del inspector (deber de identificación previa y cuándo puede exceptuarse, deber de sigilo…), etc. Es habitual, como una forma de garantizar una homogeneidad e incluso calidad en la actuación administrativa, y también como una garantía para el administrado, que la Administración apruebe protocolos, guías u otros documentos similares (que, salvo que sean instrucciones de servicio, entran en lo que se ha dado en denominar softlaw) que el personal inspector seguirá en sus actuaciones. En esa regulación del desarrollo de la inspección ocupa un papel esencial lo relativo a las potestades de las que goza la Administración. Estas potestades varían de una legislación a otra, aunque expondremos a continuación algunas de las más habituales. Además de las que expondremos como más habituales hay otras: la toma de muestras para realizar análisis y ensayos; los controles de alcoholemia o drogas; el requerimiento de información o documentación a terceros sobre el sujeto inspeccionado o de interés para la inspección; la colocación de instrumentos de control en instalaciones del inspeccionado; la de requerir la comparecencia de ciertas personas bien en el lugar de la inspección o en las oficinas públicas, etc. A) La potestad de acceso a lugares cerrados al público Frecuentemente, las actividades sometidas a control administrativo se ejercen en concretos espacios físicos (un restaurante, un coto de caza, un supermercado, un hotel, una fábrica, un almacén, un camión, un barco, una peluquería, etc.) o en esos espacios pueden existir pruebas de hechos relevantes para la inspección. Cuando estos espacios son de acceso público, la actuación del personal inspector no plantea ningún problema y ni siquiera implica el ejercicio de una verdadera potestad pública. Pero cuando están cerrados a ese acceso público sí es necesario el reconocimiento de una potestad administrativa que lo permita y ello es habitual en casi toda la legislación sectorial. Esa potestad conlleva el correspondiente deber de los administrados de permitir ese acceso al personal inspector. Una mención especial merecen aquellos supuestos en los que la legislación aplicable prevé no sólo esta potestad de acceso sino la de poder destacar personal inspector de manera permanente a los establecimientos o entidades inspeccionadas (así ocurre, p. ej., en la legislación sobre entidades de crédito o sobre centrales nucleares). El límite fundamental a esta potestad es la inviolabilidad del domicilio que consagra el art. 18.2 CE. Por tanto, cuando ese espacio pueda tener la consideración de domicilio, el personal inspector sólo puede acceder al mismo con arreglo a lo previsto en dicho precepto constitucional, esto es, previo consentimiento del titular o resolución judicial. P. ej., un médico o peluquero que ejerce su profesión en su domicilio; un comerciante minorista que tiene el congelador donde guarda los alimentos congelados que vende situado en su vivienda; una persona que alquila algunas habitaciones de su domicilio; una persona que fríe en la cochera de su vivienda unas patatas que después comercializa… En estos supuestos, si el administrado se niega a consentir la entrada del personal inspector, tal conducta no podrá ser sancionada como obstrucción a la labor inspectora —conducta tipificada habitualmente en la legislación sectorial—, por cuanto está en el ejercicio de un derecho constitucional. El Tribunal Constitucional ha reconocido «que el núcleo esencial del domicilio constitucionalmente protegido es el domicilio en cuanto morada de las personas físicas y reducto último de su intimidad personal y familiar» (STC 69/1999, de 26 de abril), pero también ha extendido esa protección constitucional al domicilio de las personas jurídicas. Por ello, resulta imprescindible exponer al menos sintéticamente el ámbito material de la protección constitucional del domicilio de las personas jurídicas. Al respecto, la misma sentencia afirma que este «sólo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros» (FJ 2.º). Por tanto, de esta delimitación podemos extraer dos conclusiones: la primera, que esa protección constitucional no coincide con el domicilio social que pueda tener la empresa —así lo afirma expresamente el Tribunal Constitucional—; la segunda, que lo determinante es la concurrencia en el establecimiento de una serie de circunstancias tales como ser el centro de dirección o servir de custodia de documentos u otros soportes reservados. También debe advertirse que el Tribunal Constitucional ha considerado que el art. 18.2 CE no sólo condiciona la entrada física en el domicilio, sino también la que tiene lugar, sin esa penetración material, por medio de aparatos mecánicos, electrónicos o análogos (STC 22/1984, de 17 de febrero). Por otra parte, es posible que más allá de lo exigido por el art. 18.2 CE, el legislador decida trasladar esta misma garantía a lugares que no tienen la consideración de domicilio. A nuestro juicio, estas previsiones legales deben tener un carácter excepcional por el grave obstáculo que ello podría suponer para la eficacia y celeridad de las actuaciones inspectoras. No obstante, aunque en términos un tanto confusos, esta traslación es la que parecen haber asumido con un criticable alcance general los arts. 18.3 y 100.3 LPAC. Art. 18. 3 LPAC: «Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización del titular, se estará a lo dispuesto en el art. 100». Art. 100.3 LPAC: «Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial». Esto es, lo que la literalidad de esos preceptos parece imponer —con las consecuencias que tiene su naturaleza de legislación sobre procedimiento administrativo común— es que la entrada a lugares que requieran la autorización de su titular, esto es, de lugares cerrados al público, aunque no tengan la condición constitucional de domicilio (p. ej., una cámara frigorífica, una fábrica, un invernadero, un matadero, un almacén…), requieren el consentimiento de su titular o autorización judicial. A nuestro juicio, se trata de una previsión manifiestamente desafortunada, cuyas consecuencias no se han calibrado bien —especialmente graves en aquellas legislaciones sectoriales sobre las que prevalece esta legislación estatal—, y es imprescindible una modificación normativa o una interpretación judicial correctora. Finalmente, debe recordarse que el art. 203.1 del Código Penal castiga con penas de prisión y multa «el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura». A renglón seguido, el art. 204 CE prevé penas mayores para las autoridades o funcionarios públicos que incurran en esa conducta «fuera de los casos permitidos por la Ley y sin mediar causa legal por delito». Lo que ocurre es que parece que la Ley ya no permite ningún supuesto o los únicos que permite son aquellos a los que no sea aplicable la LPAC. B) La potestad de examinar la documentación del inspeccionado Esta potestad se extiende a toda aquella documentación que la normativa obliga al sujeto a disponer de ella y conservar durante determinados plazos (p. ej., los documentos comerciales que sirvan para garantizar la trazabilidad en la comercialización de un alimento; los documentos acreditativos de ciertas revisiones periódicas de instalaciones o vehículos; las facturas que acrediten los gastos incluidos en una autodeclaración fiscal…). El término documentación debe interpretarse en sentido amplio, incluyendo los programas informáticos y ficheros y bases de datos, y cualquiera que sea el soporte físico o virtual de los mismos. Se trata de una potestad frecuentemente reconocida por la legislación. Así, el art. 27.2.b) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia atribuye al personal inspector la potestad de «verificar los libros, registros y otros documentos relativos a la actividad de que se trate, cualquiera que sea su soporte material, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase». El art. 50.2 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, establece que las entidades de crédito «quedan obligadas a poner a disposición del Banco de España cuantos libros, registros y documentos considere precisos, incluidos los programas informáticos, ficheros y bases de datos, sea cuál sea su soporte físico o virtual. A tales efectos, el acceso a las informaciones y datos requeridos por el Banco de España se encuentra amparado por el art. 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.» O el art. 13.3.c) de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prevé que los inspectores de Trabajo y Seguridad Social podrán «examinar en el centro o lugar de trabajo todo tipo de documentación con trascendencia en la verificación del cumplimiento de la legislación del orden social, tales como: libros, registros, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético, declaraciones oficiales y contabilidad; documentos de inscripción, afiliación, alta, baja, justificantes del abono de cuotas o prestaciones de Seguridad Social; documentos justificativos de retribuciones; documentos exigidos en la normativa de prevención de riesgos laborales y cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas a inspección.» Frente a esta potestad, el inspeccionado queda en una situación de deber meramente pasivo de dejar actuar o, en su caso, de facilitar esa actuación inspectora, identificando, p. ej., los lugares donde se encuentra esa documentación o su forma de ordenación. En otras ocasiones, esta potestad se formula como una facultad para poder ordenar la remisión o presentación de documentación al personal inspector. En ese caso, consiste en la posibilidad que tiene el personal inspector o los órganos encargados de la inspección de acordar un acto administrativo en el que se requiere al administrado la aportación de cierta documentación, lo que genera en su destinatario un deber de hacer. P. ej., el requerimiento que la inspección de Hacienda dirige a un administrado para que aporte ciertas facturas o de un contrato de compraventa; o que un inspector de sanidad o de espectáculos públicos requiera el correspondiente certificado de desratización o desinsectación; o un inspector de turismo que requiera documentación acreditativa de que se han utilizado textiles ignífugos en la moqueta de un hotel; que la Guardia Civil solicite a un conductor el carnet de conducir, etc. Estos requerimientos no deben confundirse con los deberes normativos de remitir cierta documentación a la Administración con determinada frecuencia que alguna legislación impone a los administrados que ejercen algunas actividades (p. ej., a las entidades de crédito o a las entidades aseguradoras). Y eso aunque esa documentación se remita a los servicios administrativos encargados de la inspección y pueda ser utilizada en su momento en la actividad inspectora. Esta potestad conlleva, y así se reconoce explícitamente en muchos supuestos, la de obtener copias de dichos documentos. En alguna ocasión incluso se prevé la posibilidad de retener tal documentación (p. ej., art. 27 Ley de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia). También parece que debe admitirse que esta potestad implica otra que alguna legislación ha recogido expresamente: «Adoptar, en cualquier momento del desarrollo de las actuaciones, las medidas cautelares que estimen oportunas y sean proporcionadas a su fin, para impedir la destrucción, desaparición o alteración de la documentación mencionada en el apartado anterior, siempre que no cause perjuicio de difícil o imposible reparación a los sujetos responsables o implique violación de derechos» (art. 13.4 Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social). Esta potestad puede afectar a derechos constitucionales como el de intimidad, la protección de datos de carácter personal de terceros (art. 18 CE) y, quizá, el derecho a no declarar contra uno mismo (art. 24.2 CE). Sin embargo, esos derechos no constituyen límites infranqueables a su ejercicio (pues, en ese caso, la actividad de verificación sería en muchos supuestos simplemente imposible), aunque la potestad deberá ejercerse conforme a las previsiones legales y con una especial intensidad en la aplicación del principio de proporcionalidad. Además, como contrapartida a esa injerencia en la intimidad y en esos datos de carácter personal, la legislación impone intensos deberes de secreto o sigilo y confidencialidad para el personal inspector y cualquier otro que tenga acceso a dicha documentación. En cuanto a la protección de datos de carácter personal de terceros, téngase en cuenta que en esa documentación a la que accede frecuentemente habrá datos de este tipo —p. ej., el contrato de trabajo que se puede requerir a una empresa contiene datos de carácter personal como el nombre de la persona trabajadora, su DNI, su domicilio, el importe de la nómina, el número de cuenta bancaria donde la recibe…—. Sin embargo, conforme a lo previsto en el art. 6.1 Reglamento (UE) 2016/679, se trata de un tratamiento de datos lícito pues «es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento» o «para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento» (la potestad de comprobación y verificación de los deberes exigibles al inspeccionado) (vid. también el art. 8 Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que exige que esas misiones o poderes públicos deriven de una competencia atribuida por una ley). En cuanto al derecho a no declarar contra uno mismo, téngase en cuenta que esos datos o documentos requeridos o a los que se accede pueden convertirse en prueba en contra del sujeto inspeccionado en un hipotético procedimiento sancionador. A este respecto, la STC 76/1990, ante la tipificación por la Ley General Tributaria como infracción administrativa de «la falta de aportación de pruebas y documentos contables o la negativa a su exhibición», concluye que esta previsión no es contraria al art. 24 CE pues «los documentos contables son elementos acreditativos de la situación económica y financiera del contribuyente; situación que es preciso exhibir para hacer posible el cumplimiento de la obligación tributaria y su posterior inspección, sin que pueda considerarse la aportación o exhibición de esos documentos contables como una colaboración equiparable a la «declaración» comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en los arts. 17.3 y 24.2 de la Constitución,… (pues) cuando el contribuyente aporta o exhibe los documentos contables pertinentes no está haciendo una manifestación de voluntad ni emite una declaración que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad». Este razonamiento es plenamente trasladable a otras inspecciones administrativas. C) La potestad de requerir información al inspeccionado Se trata de una potestad de la que surge un deber de hacer en el inspeccionado, que exige su colaboración activa y positiva. El inspeccionado deberá facilitar esa información. En ocasiones, este requerimiento de información puede dirigirse no sólo al inspeccionado, sino también a sus trabajadores. No obstante, debe distinguirse esta potestad de otra distinta que debe estar, en su caso, expresamente prevista: la de requerir a terceros información sobre el sujeto inspeccionado. P. ej., requerimiento de Hacienda a un colegio privado para que facilite los datos del coste que tiene para un determinado contribuyente —el sujeto inspeccionado— la asistencia de sus hijos a dicho colegio, incluida la participación en actividades extraescolares. En unos supuestos, esa información se deberá facilitar oralmente, respondiendo a las preguntas del personal inspector. En otros, esa información se deberá facilitar por escrito e incluso podrá requerir la elaboración de documentos, pero aun así se puede distinguir de la potestad anterior pues en este caso no se trata de documentos previamente existentes que deban ponerse a disposición de la inspección sino de documentación que se tiene que preparar específicamente para atender a ese requerimiento de información. Al igual que en las anteriores, son muy frecuentes las proclamaciones legales de esta potestad. P. ej., el art. 13.3.a) Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social prevé que los inspectores de Trabajo y Seguridad Social podrán «requerir información, sólo o ante testigos, al empresario o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado». El art. 27.2.f) Ley creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia atribuye al personal inspector la potestad de «solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas». Y el art. 28.1 insiste: «Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier Administración Pública quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de la protección de la libre competencia y están obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta y en plazo, toda clase de datos e informaciones de que dispongan y que puedan resultar necesarias para el desarrollo de las funciones de dicha Comisión. Los requerimientos de información habrán de estar motivados y ser proporcionados al fin perseguido. En los requerimientos que dicte al efecto, se expondrá de forma detallada y concreta el contenido de la información que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso que pretende hacerse de la misma». O el art. 50.2 Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que prevé que el Banco de España podrá «recabar de las entidades y personas sujetas a su función supervisora, y a terceros a los que dichas entidades hayan subcontratado actividades o funciones operativas, la información necesaria para comprobar el cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina» y también añade expresamente la potestad de «solicitar y obtener explicaciones escritas o verbales de cualquier otra persona diferente de las previstas en la letra a) a fin de recabar información relacionada con el objeto de una investigación». Además de lo dicho en la anterior potestad sobre otros derechos constitucionales, particular relevancia tiene en el presente supuesto lo relativo al derecho a no declarar contra sí mismo. A este respecto, resulta de gran interés la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 18 de octubre de 1989, Solvay & Cie/Comisión, As. 27/88, que afirma que «ciertos derechos de defensa… deben ser respetados en la inspección previa. La Comisión no puede imponer a la empresa la obligación de suministrar las respuestas en aquellos casos en que ello supondría admitir la existencia de la infracción, pues corresponde a la Comisión establecer la prueba». Se estaría ante la figura del «imputado inminente» y las consecuencias que la misma origina con respecto a cierta aplicación excepcional del derecho a no declarar contra sí mismo en la inspección administrativa. Finalmente, cabe señalar que los requerimientos por los que se solicita esta información son recurribles (SSTS de 13 de febrero de 2008, rec. 11414/2004; y más reciente, la 4580/2015, de 2 de noviembre). 5. LA FORMALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN: LAS ACTAS DE INSPECCIÓN Y SU VALOR PROBATORIO No todas las actuaciones inspectoras deben tener una expresa formalización por escrito. Habrá que estar a lo que establezca la normativa reguladora. Así, en ocasiones, esa normativa exige la formalización de cualquier actuación inspectora. Pero lo más habitual es que la formalización sólo sea necesaria cuando se descubran irregularidades, o se ejerzan potestades tales como el requerimiento de documentación o información, o la toma de muestras. Esa formalización por escrito puede adoptar diversas modalidades: anotaciones en sistemas informáticos, elaboración de informes o similares, o el levantamiento de un acta de inspección. Este último supuesto es uno de las más habituales. El acta es un documento público que redacta el inspector y en el que se reflejan las circunstancias de la inspección (lugar, fecha, intervinientes…), las actuaciones realizadas, los hechos observados o resultados obtenidos y cualesquiera otros datos que pudieran resultar relevantes. Como tal documento público, su valor jurídico deriva de haber sido elaborado y firmado por el inspector, aunque, en ocasiones, la normativa prevé también que deba intentarse obtener la firma de la persona que ha atendido a la inspección —no como reconocimiento de responsabilidades, sino más bien como testimonio de su presencia—. Una de las cuestiones más debatidas que se plantea en torno a las actas de inspección es su valor probatorio. A este respecto, el art. 77.5 LPAC —modificando la redacción de su antecesor en la Ley 30/1992— establece con carácter general que «los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.» Esto es, los hechos constatados por los inspectores que se reflejen en el acta, con arreglo a los requisitos que la normativa sectorial establezca, tendrán valor probatorio. Se trata de un valor jurídico relevante que va mucho más allá de su consideración como una mera puesta en conocimiento a la Administración de unos hechos por parte de su personal o de una denuncia. Las actas por sí mismas se podrán utilizar como prueba de cargo suficiente en un procedimiento administrativo sancionador, esto es, sin necesidad de ser ratificadas en el seno del procedimiento sancionador y sin que incluso se practiquen otras pruebas en el mismo. Algunas leyes van un paso más allá y les atribuyen no ya un valor probatorio sino una más que discutible presunción de veracidad o certeza, que en puridad implicaría una limitación en la libertad de apreciación del conjunto probatorio conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica. Debe tenerse en cuenta que ese valor probatorio y más aún, en su caso, esa presunción de certeza entran en tensión con el derecho constitucional a la presunción de inocencia cuando dichas actas se pretendan utilizar como prueba de cargo en un procedimiento administrativo sancionador. Menos dificultades se plantean cuando lo constatado en dichas actas se pretende hacer valer en otro tipo de procedimientos no sancionadores (p. ej., procedimientos de restablecimiento de la legalidad). En todo caso, es necesario que, en el seno de todos esos hipotéticos procedimientos, el interesado tenga la posibilidad de contradecir el contenido del acta y de proponer las pruebas que estime oportunas. IV. LAS ÓRDENES ADMINISTRATIVAS 1. CONCEPTO Algunas normas se refieren a las órdenes con ese nombre, pero en otros casos hablan de requerimientos, de medidas cautelares o de medidas provisionales —aunque debe advertirse que en otras ocasiones bajo estas denominaciones se recogen otras realidades jurídicas distintas— o simplemente no utilizan ninguna denominación. Por otra parte, se habla también de órdenes en las relaciones de jerarquía entre distintos órganos o entre el personal de la Administración o entre la Administración y quienes se encuentran en una relación especial con la Administración (contratistas, usuarios de un servicio público...). Pero no es eso lo que nos ocupa aquí, pues, como vimos, no concurre ahí una actividad puramente privada fruto de su libre iniciativa. En el contexto de la actividad de limitación, órdenes son los actos administrativos que imponen en un caso concreto un deber de realizar una conducta o una prohibición de realizarla con la finalidad de preservar algún interés general. Son prototípicos actos desfavorables y ejecutivos. Aquí la conducta impuesta es el contenido de un deber en sentido estricto (no de una obligación) y se hace para garantizar la protección de un interés general (no para castigar un comportamiento ilícito). Frente a ese deber —a diferencia de lo que sucede con las obligaciones— no hay un derecho subjetivo sino potestades administrativas para imponerlo y para hacerlo cumplir en pro del interés general. Por otra parte, obsérvese que se ha dicho que se impone el deber en un caso concreto. En eso se diferencia de lo que hacen los reglamentos de la actividad de limitación. 2. CLASES a) Hay órdenes singulares, si se dirigen a uno o varios sujetos determinados; y generales, si se dirigen a una pluralidad indeterminada de sujetos. Se trata de una aplicación a las órdenes de la clasificación que hicimos de todos los actos administrativos (Tomo II, lección 2). Normalmente se trata de órdenes singulares que afectan a un único sujeto determinado, sin que cambien su naturaleza por el hecho de que tengan una eficacia que se prolongue en el tiempo (orden a determinado sujeto para que no ponga música en ciertas horas). Ejemplos de órdenes generales son los de disolución de una manifestación o, incluso, más ampliamente, orden prohibiendo de antemano una manifestación que afecta a todos; orden prohibiendo ante un problema sanitario la venta de pepinos o de aceite de orujo; orden de fumigar las plantaciones de una zona ante una concreta plaga, etc. La distinción tiene trascendencia porque, aunque ambas son ejecutivas, como regla general sólo las singulares permiten pasar, ante su inobservancia, a la ejecución forzosa, mientras que las generales habitualmente necesitan convertirse en una orden singular para poder abrir después la ejecución forzosa. En cualquier caso, las órdenes generales no son reglamentos. Para diferenciarlas hay que seguir los criterios que también expusimos (Tomo I, lección 8: integración o no en el ordenamiento jurídico, agotamiento o no con su cumplimiento...), aunque, como sucede igualmente respecto a otro género de actuaciones administrativas, la distinción no siempre es nítida ni pacífica. Particularmente problemática ha resultado la calificación de las señales de tráfico o, mejor dicho, la decisión de ordenación vial que estas reflejan. En principio, parece que esa decisión en la que, p. ej., se acuerda que una calle sea de dirección prohibida —y que después se materializa con la colocación de la correspondiente señal— es una orden general y no un reglamento, aunque hay que reconocer que no sólo tiene destinatarios indeterminados sino vigencia indefinida, lo que permite dudar de su verdadera naturaleza jurídica. b) Órdenes que imponen un hacer y que imponen un no hacer (prohibiciones). c) Órdenes personales y reales. En realidad, todas las órdenes imponen deberes a personas, no a cosas. Pero la distinción alude a si la orden incumbe a una concreta persona o a todos los que tengan una determinada relación con una cosa. Y cobra interés sobre todo en cuanto a la posible sucesión en la posición del que inicialmente era destinatario de la orden. Buen ejemplo de este segundo tipo suministra el art. 16 del Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicas y Actividades recreativas de Andalucía que, bajo el rubro «subrogación por transmisión del establecimiento», dice: «… incumbirán al nuevo titular todos los deberes relativos al estado del establecimiento y, en particular, el de cumplir las medidas correctoras acordadas…». Una muestra de ello, aunque con consecuencias más amplias que la de la sucesión en los deberes impuestos por órdenes, se refleja en el art. 27.1 TRLS: «La transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario (…) El nuevo titular queda subrogado en los (…) deberes del anterior propietario…». d) Se distingue entre órdenes preventivas y órdenes represivas. La distinción es capital, aunque presenta aspectos oscuros y cuestionables y pese a que la denominación que se da a unas y otras órdenes es poco expresiva y hasta equívoca. Órdenes preventivas son aquéllas que no tienen como presupuesto de hecho ningún incumplimiento previo e imponen un deber nuevo. Determinan, igual que los reglamentos pero sin carácter general y abstracto, cómo han de comportarse los particulares. Por ello, en el cuadro general de los medios de la actividad de limitación que se expuso al final de la lección anterior se incluyeron en el apartado correspondiente a la determinación de los deberes. En principio, el Estado de Derecho prefiere imponer los deberes con carácter general mediante normas, ya sean leyes o reglamentos. No obstante, la potestad para dictar estas órdenes preventivas no es excepcional cuando las normas entienden que hay que valorar las circunstancias concretas de cada caso. Las hay en los más distintos sectores. También en los policiales. Ejemplos: los arts. 12 y 13 de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte permiten imponer a los organizadores de acontecimientos de especial riesgo disponer de un mayor número de efectivos de seguridad, instalar cámaras en los aledaños, realizar registros personales en los accesos…; el art. 28 de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros, después de establecer como regla general que la salida de España es libre, dice que «excepcionalmente, el Ministro del Interior podrá prohibir la salida del territorio español por razones de seguridad nacional o de salud pública. La instrucción o resolución de los expedientes de prohibición tendrá siempre carácter individual»; el Reglamento de Armas (RD 137/1993, de 29 de enero), después de determinar en el art. 80 los establecimientos que con carácter general deben contar con un servicio de vigilancia de seguridad, dispone en su art. 81 que «el Ministerio del Interior podrá acordar, previa audiencia del interesado, la implantación del servicio de vigilantes de seguridad en aquellos otros establecimientos en que, por sus especiales características, se considere necesario», etc. Por completo distintas son las llamadas órdenes represivas: parten del incumplimiento de un deber previo y, ante ello, imponen al transgresor, con la finalidad de eliminar esa situación, la conducta necesaria para restablecer la legalidad. Estas órdenes son la forma ordinaria de reacción administrativa ante las transgresiones de los deberes y limitaciones para restablecer la legalidad y evitar la lesión, o la continuidad de la lesión, del interés público. Así que, pese a esa denominación equívoca de «represivas», no tienen carácter punitivo ni cabe asimilarlas a las sanciones. Incluso muchas de estas órdenes represivas tienen una finalidad preventiva en el sentido de que su objeto es evitar que llegue a consumarse una lesión del interés público. Son un medio normal de la actividad de limitación para restablecer la legalidad. Generalmente, estas órdenes no crean ningún nuevo deber sino que parten del que ya existía (porque lo establecía una norma o un acto administrativo) y, ante su transgresión, lo imponen y exigen más específicamente: concretan el sujeto obligado, el contenido del deber en el caso dado y el momento máximo en que debe cumplirse. No obstante, en otras ocasiones, la orden comporta una transformación del deber preexistente, pudiendo discutirse en ese supuesto si tienen una naturaleza constitutiva de un deber nuevo o no. En esta última línea, es habitual que la orden en vez de imponer lo necesario para que la conducta privada se realice conforme a la legalidad, prohíba sin más que se continúe realizando. Así, ante el vehículo que no tiene el seguro obligatorio, lo que la Administración ordenará será que no se utilice el vehículo y, ante un matadero que ejerce su actividad de manera clandestina y sin autorización sanitaria, ordenará y procederá a su clausura. No ordenará que se contrate el seguro o que se solicite la correspondiente autorización administrativa. Y es así, no sólo porque esas medidas son las más congruentes para la protección de los intereses públicos en juego, sino también porque lo que importa prioritariamente al interés general y lo que incumbe a la Administración es que no se realicen esas actividades ilícitas, no tanto que se realicen lícitamente. Sobre todo, cuando lo que se incumple es un deber general y abstracto de no perturbar el orden público, la orden represiva transforma éste en un deber mucho más concreto. Normalmente las órdenes represivas son requisito necesario para poder pasar a la ejecución forzosa. La transgresión de un deber impuesto en una norma no permite pasar a la ejecución forzosa. Tampoco, como regla general, el establecido en una orden general o en una autorización. Será necesaria, tras detectar su inobservancia en un supuesto determinado, la orden represiva individualizada para, caso de que continúe, se pueda comenzar la ejecución forzosa. Las leyes, con razón, las prevén con normalidad y por ello hay muchos preceptos legales que, con independencia del nombre que les den o de que no les den ninguno, lo que en realidad establecen es la potestad de dictar estas órdenes represivas. P. ej., para ordenar la demolición del edifico construido ilegalmente o el cierre del establecimiento abierto sin autorización preceptiva o la disolución de una manifestación ilegal o el arranque de cultivos no autorizados…; o, por irnos a un ámbito muy diferente, es lo que prevé el art. 49.d) Ley de Auditoría de Cuentas: el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá «requerir que se ponga fin a toda práctica que sea contraria a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. Estas medidas podrán adoptarse como medida cautelar en el transcurso de un expediente sancionador o como medida al margen del ejercicio de la potestad sancionadora, siempre que sea necesario para la eficaz protección de terceros o el correcto funcionamiento de los mercados…». 3. NECESIDAD DE HABILITACIÓN LEGAL La Administración sólo puede dictar órdenes cuando la ley le haya dado potestad para hacerlo. No puede ser de otra forma porque las órdenes suponen claramente un límite para la libertad de los ciudadanos. La exigencia de habilitación legal es estricta para las órdenes preventivas puesto que imponen un deber completamente nuevo. Así que hay que partir de la necesidad de habilitaciones legales expresas y relativamente concretas, salvo en situaciones de necesidad. También debe partirse de la necesidad de habilitación legal para emanar órdenes represivas. La intensidad de esa exigencia ha de ponerse en conexión con la relación de la orden con el deber preexistente, esto es, si se limita a concretarlo o lo transforma con más o menos amplitud. Por ello, en numerosos supuestos, bastan habilitaciones legales amplias y cabe aceptar con más facilidad habilitaciones legales implícitas. Esto se refuerza, incluso, en materia de policía. Conforme a lo que ya explicamos, en ese ámbito bastan cláusulas de habilitación amplias para dictar órdenes represivas frente a quien incumpla su deber general de no perturbar el orden público e incluso se podrá acudir fácilmente a la idea de las potestades implícitas e inherentes. Cuando las leyes establecen claramente esa potestad, como hemos visto en el ejemplo de la Ley de Auditoría de Cuentas y en otros muchos que podrían citarse, ningún problema se plantea. Por otra parte, cuando las leyes confieren potestad para dictar órdenes sin más precisión hay que entender como regla general que lo que permiten realmente es dictar estas órdenes represivas. Así, p. ej., ante el art. 14 LOSC que permite a las autoridades dictar «las órdenes y prohibiciones (…) estrictamente necesarias para asegurar la consecución de los fines previstos en esta Ley…», hay que entender que sólo permite dictar órdenes represivas. Asimismo puede sostenerse como regla general (aunque con excepciones) que la Administración puede ordenar al sujeto que sanciona (p. ej., con una multa) el cese de la conducta infractora y la restitución de la realidad alterada con ella. Cabe deducirlo del art. 28.2 LRJSP cuando afirma que las sanciones «serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario» pese a que no llega a decir que la misma resolución sancionadora ordenará esa reposición y pese a que tampoco se refiere expresamente a la orden cese de la conducta infractora. Pero si la conducta no puede ser sancionada (por falta de culpabilidad, prescripción de la infracción, muerte del infractor, etc.) es discutible que la Administración pueda incorporar a la resolución absolutoria del procedimiento sancionador la orden represiva. Algunas leyes sectoriales ofrecen una respuesta expresa a estas cuestiones. También parece que la posibilidad de órdenes represivas está prevista en el art. 69.4 LPAC para los casos en que, siendo necesaria una comunicación o declaración responsable, la actividad privada se esté desarrollando sin tal requisito. Y sería absurdo que, si eso se admite, no quepan también las órdenes represivas para las actividades privadas realizadas sin contar con una autorización preceptiva. Pero, aun aceptado todo lo anterior, hay casos que no resuelven las leyes e incluso es habitual que nuestras leyes no hagan ninguna mención de la potestad de dictar órdenes represivas. Ante ello, ¿puede la Administración dictarlas? Ya hemos dicho que cabe aceptar esta potestad como implícita o inherente a la misión confiada a la Administración en ciertos sectores. Pensemos, p. ej., en la Ley 50/1999 sobre animales potencialmente peligrosos: somete la tenencia o adiestramiento de estos a autorización, prevé potestades de inspección, establece sanciones… Además, entre otras, tipifica como infracción muy grave la celebración de espectáculos con esos animales. Ante ello, y aunque en ninguna parte prevé órdenes represivas, parece lógico entender implícita la potestad de ordenar que no se celebre tal espectáculo o que no continúe y hacer lo necesario para impedir su celebración. Pero si en este caso esa conclusión resulta lógica, no lo es tanto en otros supuestos. P. ej., las leyes reguladoras del comercio minorista establecen restricciones sobre horarios y calendarios comerciales: la Administración puede inspeccionar su cumplimiento y puede sancionar a quien lo conculque. Pero ya no resulta tan claro que pueda ordenar el cierre del establecimiento abierto un día prohibido y que ello permita pasar a la ejecución forzosa o a la coacción directa. Para colmo, muchas leyes no sólo no reconocen de ninguna forma esta potestad sino que contemplan lo que sería lógico acordar mediante orden represiva como contenido de una sanción o de una medida provisional dentro del procedimiento sancionador. P. ej., en la Ley 37/2003 del Ruido, se prevé el precintado de aparatos, equipos y máquinas como sanción (art. 29) y como medida provisional del procedimiento administrativo sancionador (art. 31), pero nada dice sobre la posibilidad de, al margen de eso, ordenar el cese en el uso de aparatos, equipos y máquinas que superen los umbrales de ruido permitidos. ¿Cabe acordarlo al margen de las sanciones y del procedimiento sancionador? Probablemente sí, pero todo es demasiado oscuro y complicado. Y por otra parte hay leyes que prevén lo que podría acordarse por orden represiva como el contenido de una pretensión que la Administración debe ejercer ante la jurisdicción civil. Así sucede incluso en casos en que la Administración puede sancionar esa misma conducta. P. ej., ante muchos casos de publicidad ilícita, la Administración puede sancionarla pero, al mismo tiempo, se ha establecido que para conseguir su cese o rectificación debe ejercer la correspondiente acción ante la jurisdicción civil, de donde se deduce que no puede dictar una orden represiva. Algún supuesto similar se encuentra en la legislación sobre servicios de la sociedad de la información para poder interrumpir la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren ciertos contenidos. Es esto concreción de lo que se explicó con carácter más general en la lección 6 del Tomo I sobre la posibilidad o no de dictar actos administrativos. 4. DIFERENCIACIÓN ENTRE ÓRDENES Y LAS MERAS ADVERTENCIAS O INTIMACIONES Llamamos aquí intimaciones a los actos de la Administración que simplemente recuerdan un deber o una prohibición que se está incumpliendo y hacen constar al transgresor la situación ilegal en la que se encuentra. Eso es lo esencial en las intimaciones: la advertencia de la ilegalidad detectada. Si acaso se completan con otra advertencia: la de las consecuencias que puede acarrearle al administrado su comportamiento ilícito (p. ej., las sanciones previstas). Implícitamente «invitan» al particular a modificar su situación y a acomodarse a la legalidad; y es posible incluso que aludan expresamente a ello. Pero esto no es lo esencial sino la advertencia de la ilegalidad. No crean, desde luego, un deber nuevo; y ni siquiera transforman ni concretan ni exigen el deber que ya existía y que se está conculcando. Más aún: tampoco declaran ejecutivamente ni el deber ni el incumplimiento. Por ello ni pueden ser objeto de ejecución forzosa ni la desatención de la intimación puede constituir una infracción autónoma porque no supone ninguna nueva ilicitud. Son, por tanto, actuaciones de valor modesto sobre las que puede incluso plantearse que no contienen los caracteres de un acto administrativo. Cabe reconocer una amplia posibilidad de producir estas intimaciones, aunque las normas no las prevean: basta que la Administración tenga reconocida por el ordenamiento una genérica función de vigilancia de ciertos deberes para reconocer implícita esta posibilidad. Más todavía: pueden formularlas, no ya los órganos y autoridades, sino los funcionarios y meros agentes de la autoridad (p. ej., los encargados de la inspección). Y ello sin seguir previamente ningún procedimiento y sin ninguna formalidad especial (así, podrían plasmarse simplemente en un acta de inspección; no necesitan una notificación formal ni indicación de los recursos pertinentes). Quede claro, pues, que, aunque se asemejen remotamente a las órdenes represivas, son de naturaleza, significado y valor por completo distintos. En este sentido Mayer hablaba de «falsas órdenes» que, según los casos, contienen, decía, una «advertencia» o una «simple invitación». En algunos casos, las normas se refieren a esta posibilidad. P. ej.: — TR de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (RD Legislativo 5/2000): «Art. 49. Actuaciones de advertencia y recomendación.— (...) la inspección de Trabajo y Seguridad Social..., cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen y siempre que no se deriven daños ni perjuicios directos a los trabajadores, podrá advertir y aconsejar, en vez de iniciar un procedimiento sancionador». Igualmente el art. 22.1 LITSS de 2015 dice que el personal inspector puede «advertir y requerir al sujeto responsable, en vez de iniciar un procedimiento sancionador, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, y siempre que no se deriven perjuicios directos a los trabajadores o sus representantes». — RD 1.801/2003 de seguridad de los productos: «Art. 9. Advertencias y requerimientos. 1. Los órganos administrativos competentes podrán advertir a los productores y distribuidores que incumplan alguno de los deberes regulados por este Real Decreto de su situación ilegal y, en su caso, requerirles su cumplimiento...». Después, el apartado 3 del mismo artículo dispone que, caso de que el productor o distribuidor no actúe satisfactoriamente, podrán dictarse verdaderas órdenes que también podrían haberse acordado directamente sin estas advertencias. Pese a su escaso valor jurídico pueden ser útiles y ofrecer una primera vía de reacción administrativa para solucionar los problemas. Son especialmente útiles cuando otra reacción administrativa necesitará mayores formalidades y tiempo; y, sobre todo, ante deberes impuestos por normas cuya transgresión no tiene previsto nada más que sanciones y no formas de restablecimiento de la legalidad. Por otra parte, el hecho de que la desatención de la intimación no constituya un nuevo ilícito autónomo no significa que sea irrelevante: además de que si el particular continúa incumpliendo no podrá invocar su desconocimiento (ni, por tanto, su falta de culpabilidad), también pone de relieve una mayor antijuridicidad lo que permitirá imponer la sanción en mayor extensión. De hecho, algunas leyes expresamente prevén esta desatención de las intimaciones como agravante. De lo expuesto se deduce también que estas intimaciones no pueden identificarse con el «apercibimiento» al que se refiere el art. 90 LPAC como requisito para pasar a la ejecución forzosa. V. EJECUCIÓN FORZOSA Y COACCIÓN DIRECTA Como regla general, para adoptar una orden, la Administración debe seguir previamente un procedimiento con la intervención del interesado y lo que ello comporta (audiencia, prueba…). Una vez tramitado ese procedimiento declarativo y dictada la orden, habrá de darse un periodo de cumplimiento voluntario y después, sólo si tras éste el obligado no ha hecho lo que se le impuso, procederá —como con cualquier otro acto administrativo que imponga un deber— la ejecución forzosa conforme a las reglas de los arts. 97 y ss. LPAC (vid. Tomo II, lección 4). Pero todo ello requiere un tiempo que a veces resultará fatal porque entretanto continuará o se agravará la lesión de los intereses generales o se consumará el peligro que se pretende conjurar. La solución general que ofrece el ordenamiento, además de la muy modesta del procedimiento de urgencia (art. 33 LPAC), es la de la adopción de medidas provisionales o incluso provisionalísimas prevista en el art. 56 LPAC, como estudiamos ya (Tomo II, lección 1). Pero estos remedios no son siempre suficientes y en algunos casos se admiten otras soluciones más drásticas. En general, la doctrina española alude a ellas bajo el nombre de coacción directa. Tienen en común que permiten la coacción administrativa sin un procedimiento declarativo previo y de manera más fácil y rápida que de ordinario para imponer la legalidad. Pero bajo esa denominación hay en realidad figuras algo diferentes. Al menos, pueden distinguirse dos tipos: — Órdenes (normalmente verbales) adoptadas sin procedimiento previo y de ejecución forzosa casi inmediata, tras un brevísimo plazo de posible cumplimiento voluntario. Así sucede, p. ej., cuando los inspectores de trabajo ordenan la paralización de tareas o el cierre de los centros de trabajo si observan peligro inminente para la seguridad de los trabajadores (art. 9.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). Como hay una orden que ha impuesto el deber, la situación puede resolverse con el cumplimiento inmediato del empresario. Pero si no lo hace, la Administración pasa casi instantáneamente a la ejecución forzosa. O la orden de desvío realizada por un agente de tráfico. A diferencia de las medidas provisionalísimas a las que nos hemos referido, estas órdenes no necesitan ser confirmadas en un subsiguiente procedimiento administrativo, aunque puede ocurrir que una de esas medidas provisionalísimas requiera de una ejecución forzosa inmediata: p. ej., el personal inspector en sanidad podrá ordenar, para evitar perjuicios para la salud y en caso de urgente necesidad, el cierre de una carnicería —medida provisionalísima que ha de ser necesariamente ratificada en el seno de un procedimiento administrativo posterior porque así lo prevé expresamente la normativa sectorial aplicable—, pero ello no impide que en caso de incumplimiento de esa orden se deban adoptar las medidas necesarias para garantizar su inmediata ejecución (p. ej., la solicitud del auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para proceder al cierre efectivo del establecimiento). — Potestades de la Administración para actuar directamente y modificar el estado de cosas creado por el particular que ha incumplido los deberes que le imponen las normas o de cuya conducta dependa la superación de la situación de incumplimiento o de riesgo al interés público protegido. En esta hipótesis ni tan siquiera se produce una orden de cumplimiento inmediato. El particular ya no tiene que hacer nada; si acaso, soportar la actuación administrativa. Si se resiste, la Administración puede usar la fuerza sobre él. Pero no siempre es así. De hecho, puede que no se sepa todavía exactamente quién es el sujeto que debería actuar o puede que nadie se resista a la actuación material de la Administración, incluso que la acepte de buen grado. Lo importante es que la Administración cambia por sí misma, y sin esperar a que lo haga un particular, el estado de cosas. Habitualmente, la Administración está haciendo lo que debía haber hecho un particular o superando la situación que ha creado un particular con su conducta ilegal. Por eso, a la postre, de ordinario se le hará pagar los costes en que incurra la Administración. Así, p. ej., se retira el vehículo estacionado que pone en peligro la seguridad o impide la circulación [art. 105.1.a) del TR de la Ley de Tráfico] o se retiran del mercado productos peligrosos para la salud o la seguridad de los consumidores. Pero también hay ocasiones en las que la actuación administrativa trata de superar la situación creada por hechos de la naturaleza (una tormenta, un terremoto, una plaga…) y en estos supuestos la imputación de costes e incluso la responsabilidad administrativa será distinta (p. ej., arrancar una plantación de olivos plenamente lícita si es la única forma de detener un incendio). No es extraño que en estos casos de coacción inmediata y directa, además de esfumarse las reglas normales de procedimiento, se alteren también las reglas de competencia y se permita decidir, en vez de a los órganos ordinarios, a los agentes de la autoridad (inspectores, policías…). En principio, la coacción directa sólo es admisible en los casos en los que una norma con rango de ley la prevea. Incluso cabe sostener que las leyes no son libres para prever cualquier supuesto de coacción directa sino sólo aquellos en los que esté razonablemente justificado por graves razones y por la urgencia, pues de la Constitución y de los principios generales del Derecho se desprende que, salvo excepciones, la Administración debe decidir tras un procedimiento que dé posibilidades de defensa al ciudadano y sólo debe pasar a usar de la coacción conforme a un pautado procedimiento de ejecución tras dar la oportunidad de cumplimiento voluntario. Así, a nuestro juicio y aun reconociendo la dificultad del control constitucional de la proporcionalidad del legislador, podría discutirse la constitucionalidad de la legislación vigente que permite la retirada de vehículos simplemente por estar mal aparcados, aunque no perjudiquen la seguridad ni obstaculicen el uso de la vía pública. En el fondo, los supuestos en que las leyes prevén casos de coacción directa deberían ser reconducibles a alteraciones del orden público que necesitan respuesta inmediata. Así ocurre en la mayoría de los casos. Hasta las leyes que los reconocen para supuestos que parecen alejados del orden público son explicables, en realidad, porque éste está en peligro. Así, se permite la coacción directa para proteger el medio ambiente o para restablecer el uso o la integridad de los bienes de dominio público (así, en las Leyes de Carreteras). Pero es así porque ciertas lesiones del medio ambiente ponen en peligro inminente la seguridad, la salubridad o la tranquilidad públicas; o porque el uso y la integridad de algunos bienes públicos es imprescindible para la convivencia ciudadana o para la seguridad o para el funcionamiento mínimo de servicios públicos vitales. Pero, además, se pueden aceptar algunos casos de coacción directa sin expresa habilitación de una ley. Por ello, los pueden establecer los reglamentos sin base legal o proceder incluso sin previsión reglamentaria de ningún género cuando se trata de preservar el orden público contra perturbaciones graves y reales o inminentes. Los intentó sistematizar Otto Mayer. Los casos más claros y relevantes son los encaminados a impedir la comisión de delitos contra la seguridad, la salud o la libertad de las personas. Pero suelen admitirse otros supuestos: cuando se pone en peligro el funcionamiento imprescindible de los servicios públicos o las instituciones fundamentales del Estado; cuando se trata de asegurar el uso común por los ciudadanos de los bienes públicos; y, quizá, cuando se trata de proteger al mismo sujeto que sufre la coacción administrativa, ya sea para defenderlo de los daños que quiere causarse a sí mismo o de los que le puede causar la naturaleza u otros sujetos (linchamiento) si es que, en este último caso, no hay forma de contener a estos otros que son los verdaderos perturbadores. Pero es difícil hacer una enumeración cerrada de los supuestos. Seguramente todos estemos dispuestos a admitir el uso de la coacción directa frente a quien, p. ej., esté fumando junto a un polvorín o una gasolinera aunque no haya ninguna norma que lo establezca y aunque el hecho no estuviera tipificado penalmente. En cualquier caso, como fácilmente se comprende, las posibilidades de coacción directa aumentan en las situaciones de necesidad formalmente declaradas como tales. Como se ve, tanto los casos que prevén las Leyes como los que pudieran admitirse sin ley tienen siempre el trasfondo de la protección del orden público: incluso cuando parezca que lo que se defiende es la posesión o la integridad de los bienes públicos o a los servicios públicos o a los agentes públicos…, lo que realmente se protege es el orden público porque el mínimo de convivencia que entraña se daña con la lesión a esas cosas, actividades o personas. En suma, entendemos que todos los casos en que es admisible la coacción directa se resumen en uno: la perturbación del orden público; ni las leyes deben prever otros casos de coacción directa ni el hecho de que no los prevean impiden su uso cuando el orden público esté realmente dañado o en peligro inminente. Por eso es tradicional incluir su estudio en la teoría de la policía y por eso nosotros lo hemos abordado aquí. La coacción directa pueda adoptar formas variadas, actuando sobre las cosas y las personas. En la elección y aplicación de los medios es particularmente relevante el principio de proporcionalidad. No debe identificarse la coacción directa con el uso de las armas pues muy frecuentemente supone únicamente actividad material de la Administración o el empleo de la fuerza, o su sola amenaza, sobre cosas. Incluso cuando se proyecta sobre personas puede tener formas suaves. Sólo en casos extremos cabe el uso de armas, incluso de las armas de fuego o hasta la violencia mortal o potencialmente mortal. Eventualmente, cuando sea absolutamente necesario, cabe hasta causar la muerte para defender la vida de otras personas o preservar el orden frente a ataques muy graves. Pero siempre es preferible cualquier otro medio que fuera idóneo. El art. 5.2.d) de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dice que sus miembros «solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior», esto es, «los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance». Por eso, para posibilitar la proporcionalidad y graduar el uso de la fuerza, puede considerarse obligatorio dotar a la policía de medios no letales como los gases lacrimógenos o armas simplemente «incapacitantes» o «neutralizantes» o que lanzan pelotas de goma o cañones de agua para disolver manifestaciones, etc. Además, la Administración debe servirse para todo ello de agentes preparados para tal misión y no, salvo circunstancias extremas, del Ejército, cuyos integrantes tienen otra formación y finalidad y al que es difícil moderar su fuerza. Respecto a todo esto es muy interesante la jurisprudencia del TEDH recaída sobre el art. 2 CEDH. Nótese que el art. 5 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alude también al principio de oportunidad. Y, en efecto, criterios de oportunidad pueden llevar a no actuar frente a la actuación ilegal, incluso aunque presente riesgos (p. ej., quizás ante un macroconcierto que se prolonga más de lo permitido o en el que se supera el aforo sea preferible dejarlo terminar aunque perturbe el orden público en vez de ordenar el desalojo y usar la fuerza para conseguirlo; y lo mismo ante una manifestación ilegal o ante un mitin en el que se incita a cometer delitos). Ello, claro está, sin perjuicio de imponer después las sanciones que procedan. Es ilustrativo el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de los Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía (Decreto 165/2003). Tras otorgar potestad para acordar con coacción directa o inmediata la suspensión de espectáculos que se estén celebrando ilegal y peligrosamente, dice: «Para la adopción de esta medida se valorará su oportunidad y, en particular, que la suspensión y consecuente desalojo no ocasione mayores peligros que los que tratan de evitarse» (art. 18.3). En cualquier caso, ese principio de oportunidad será en muchos casos otra forma de expresar esa exigencia de proporcionalidad en sentido estricto que analizamos en la lección anterior (ap. II.2). Las actuaciones de coacción directa son controlables por los Tribunales sin que el hecho de que no existan prototípicos actos administrativos formalizados lo impida. Aunque normalmente el control se producirá cuando ya estén consumados los efectos de la coacción directa, la declaración de su ilegalidad tendrá consecuencias y los Tribunales podrán acordar el cese de la actuación administrativa, el restablecimiento de la situación que alteraron, la invalidez de los actos subsiguientes… y, por lo menos, la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños causados. Así, p. ej., hay una abundante jurisprudencia sobre la responsabilidad por daños derivados del uso policial de armas que se centra en el análisis de la licitud del uso de esta forma de coacción. Todo ello sin perjuicio de que eventualmente también los jueces penales pueden enjuiciar actuaciones ilícitas de coacción directa cuando revistan los caracteres de delito. La doctrina, y particularmente en España T. R. Fernández, para facilitar la impugnación contencioso-administrativa de la coacción directa, explicó que también en ella hay un acto administrativo, aunque sea tácito y no declarativo, que decide sin más pasar a la ejecución y a la aplicación de la fuerza. En la actualidad, esta explicación, al existir un recurso contencioso-administrativo contra la vía de hecho, aunque sigue siendo correcta, ha perdido parte de su utilidad práctica. BIBLIOGRAFÍA AGUIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, I., La coacción administrativa directa, Civitas, 1990. AGUADO I CUDOLÁ, V., y NOGUERA DE LA MUELA, B. (Dirs.), El impacto de la Directiva de Servicios en las Administraciones públicas: aspectos generales y sectoriales, Atelier, 2012. ALARCÓN SOTOMAYOR, L., «El adelanto excepcional a la inspección administrativa del derecho fundamental a no declarar contra sí mismo», en Díez Sánchez, J. J. (Coord.), Función inspectora, INAP, 2013. ÁLVAREZ GARCÍA, V., «Poderes de necesidad y Fuerzas Armadas (I y II)», RGDA, n.º 50 y 51, 2019. ARROYO JIMÉNEZ, L., Libre empresa y títulos habilitantes, Centro de Estudios Constitucionales, 2004. BAÑO LEÓN, J. M., «Declaración responsable y derechos de terceros. El lado oscuro de la llamada «better regulation»», en Régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas, Homenaje Cosculluela Montaner, Iustel, 2015. BARCELONA LLOP, J., La garantía europea del derecho a la vida y a la integridad personal frente a la acción de las fuerzas del orden, Thomson/Civitas, 2007. — «Responsabilidad patrimonial por daños causados por, o sufridos por, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad», en Quintana López, T. (Dir.), La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, Tirant lo Blanch, 2.ª ed., 2013. BUENO ARMIJO, A., «Policía demanial y coacción directa: el caso de los escraches y las acampadas», en Cierco Seira, C., y otros (Coords.), Uso y control del espacio público: viejos problemas, nuevos desafíos, Aranzadi, 2015. CANALS I AMETLLER, D., El ejercicio por particulares de funciones de autoridad. Control, inspección y certificación, Comares, 2003. CANO CAMPOS, T., «Presunción de veracidad (y principio de libre valoración de la prueba)», en Santamaría Pastor, J. A. (Dir.), Los principios jurídicos del Derecho Administrativo, La Ley, 2010. — «La presunción de veracidad de las actas de inspección», en Díez Sánchez, J. J. (Coord.), Función inspectora, INAP, 2013. CARBONELL PORRAS, E., «El control sobre las actividades de las entidades privadas colaboradoras de la Administración», en Galán Galán, A., y Prieto Romero, C. (Dirs.), El ejercicio de funciones pública por entidades privadas, Huygens, 2010. CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L., «Los problemas de la coacción directa y el concepto de orden público», REDA, n.º 15 (1977). — «La polémica europea sobre el uso de las armas como forma de coacción administrativa», RAP, n.º 84 (1977). CASADO CASADO, L., y otros, La externalización de las funciones de control e inspección en materia de protección del medio ambiente, Atelier, 2010. COSCULLUELA MONTANER, L., «El nuevo régimen de las licencias municipales en Cataluña», Anuario del Gobierno Local, n.º 1, 1996. — «El impacto del Derecho de la UE en la regulación española de la intervención administrativa en la actividad económica», RAP, n.º 200 (2016). CUBERO MARCOS, J. I., La comunicación previa, la declaración responsable y el procedimiento administrativo: especial referencia al establecimiento de actividades y a la prestación de servicios, Aranzadi, 2013. DÍEZ SÁNCHEZ, J. J. (Coord.), Función inspectora, INAP, 2013. DOMÍNGUEZ MARTÍN, M., «Regulación y control local de las actividades económicas: licencias, declaraciones responsables y comunicaciones», en Velasco Caballero, Tratado de derecho económico local, 2017. FERNÁNDEZ RAMOS, S., La actividad administrativa de inspección, Comares, 2002. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., «Inscripciones y autorizaciones administrativas», RAP, n.º 52 (1967). — «Las medidas de policía: su exteriorización e impugnación», RAP, n.º 61 (1970). — «Breves reflexiones sobre la autorización previa», en La autorización administrativa. La Administración electrónica. La enseñanza del Derecho Administrativo. Actas del I Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Thomson/Aranzadi, 2007. FERNÁNDEZ TORRES, J. R., «Regímenes de intervención administrativa: autorización, comunicación previa y declaración responsable», Revista catalana de Derecho Público, n.º 42 (2011). FRANCO ESCOBAR, S. E., La autorización administrativa en los servicios de interés económico general: intervención administrativa en los mercados de las comunicaciones, la energía y los transportes, Tirant lo Blanch, 2017. GALÁN GALÁN, A., y PRIETO ROMERO, C. (Dirs.), El ejercicio de funciones públicas por entidades privadas, Huygens, 2010. GARCÍA LUENGO, J., «Las cartas admonitorias como alternativa al ejercicio de la potestad sancionadora», en Huergo Lora (Dir.), Problemas actuales del Derecho Administrativo Sancionador, Iustel, 2018. GARCÍA URETA, A., La potestad inspectora de las Administraciones Públicas, Marcial Pons, 2006. GARRIDO JUNCAL, A., «El régimen de ineficacia de las declaraciones responsables y las comunicaciones», Actas del XII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, 2017. GAVIERO GONZÁLEZ, S., «Análisis jurisprudencial sobre las comunicaciones previas y declaraciones responsables de actividades comerciales o de servicios», RAP, n.º 205, 2018. GUILLÉN CARAMÉS, J., El régimen jurídico de la inspección en Derecho de la competencia, Aranzadi, 2010 IZQUIERDO CARRASCO, M., «La supervisión pública sobe las entidades bancarias», en La regulación económica. En especial, la regulación bancaria. Actas del IX Congreso hispano-luso de Derecho Administrativo, Universidad de Córdoba/Iustel, 2012. — «La inspección del Banco de España sobre las entidades de crédito», en Derecho de la Regulación Económica. X. Sistema Bancario (Dirs. Muñoz Machado y Vega Serrano), Iustel, 2013. — «¿Cabe el empleo de entidades colaboradoras en la supervisión de entidades de crédito?», en Díez Sánchez, J. J. (Coord.), Función inspectora, INAP, 2013. JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, A., «Régimen legal de las licencias», en Muñoz Machado, S. (Coord.), Tratado de Derecho municipal, Iustel, 2011. LAGUNA DE PAZ, J. C., La autorización administrativa, Thomson/Civitas, 2006. — «La autorización administrativa: entre la Escila del dogmatismo y el Caribdis del relativismo», en La autorización administrativa. La Administración electrónica. La enseñanza del Derecho Administrativo. Actas del I Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Thomson/Aranzadi, 2007. LÓPEZ MENUDO, F., «La transposición de la Directiva de Servicios y la modificación de la Ley 30/1992: el régimen de la declaración responsable y la comunicación previa», Revista Española de la Función Consultiva, n.º 14 (2010). — La vieja cláusula «sin perjuicio de tercero» y la Administración del porvenir, Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, 2013. MUÑOZ MACHADO, S., «Ilusiones y conflictos derivados de la Directiva de Servicios», en la obra colectiva Retos y oportunidades de la transposición de la Directiva de Servicios, Círculo de Empresario, 2009; y en RGDA, n.º 21 (2009). NOGUEIRA LÓPEZ, A. (Dir.), La termita Bolkestein. Mercado único vs. Derechos ciudadanos, Civitas, 2012. NÚÑEZ LOZANO, M. C., Las actividades comunicadas a la Administración. La potestad administrativa de veto sujeta a plazo, Marcial Pons, 2001. — «Aproximación del régimen jurídico de las declaraciones responsables y comunicaciones», Noticias de la Unión Europea, n.º 317 (2011). — «La transposición de la Directiva de Servicios en la ordenación del comercio. En especial, la previsión de autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones», en Rebollo Puig, M. (Dir.), Derecho de la regulación económica, IX, Comercio interior, Iustel, 2013. — «Las declaraciones responsables y las comunicaciones en el Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas», Documentación Administrativa, nueva época, n.º 2 (2015). PAREJO ALFONSO, L., La vigilancia y la supervisión administrativa: un ensayo de su construcción como relación jurídica, Tirant lo Blanch, 2016. PAREJO ALFONSO, L. (Dir.), Autorizaciones y licencias, hoy, Tirant lo Blanch, 2013. RÁZQUIN LIZÁRRAGA, M. M., La confidencialidad de los datos empresariales en poder de las Administraciones públicas (Unión Europea y España), Iustel, 2013. REBOLLO PUIG, M., «La actividad inspectora», en Díez Sánchez, J. J. (Coord.), Función inspectora, INAP, 2013. — «El repliegue de las autorizaciones y la articulación de alternativas. En especial, la tutela de los terceros perjudicados por actividades privadas ilegales», en Por el Derecho y la Libertad, Homenaje Santamaría Pastor, Iustel, 2014. — «El Estado autonómico tras la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y sus principios de necesidad y eficacia nacional», Revista Andaluza de Administración Pública, n.º 91 (2015). — «De las licencias urbanísticas a las declaraciones responsables», REALA, n.º 11 (NE), 2019. REBOLLO PUIG, M., e IZQUIERDO CARRASCO, M., Manual de la inspección de consumo, Instituto Nacional del Consumo, 1998. — «Artículo 84», en Comentarios a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Rebollo Puig (Dir.), Tomo II, Tirant lo Blanch, 2007. RIVERO ORTEGA, R., El Estado vigilante, Tecnos, 2000. RODRÍGUEZ FONT, M., Régimen de comunicación e intervención ambiental. Entre la simplificación administrativa y la autorregulación, Atelier, 2003. — «Declaración responsable y comunicación previa: su operatividad en el ámbito local», Anuario del Gobierno Local, n.º. 1, 2009. ROMERA SANTIAGO, N., «Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control», en Los límites al derecho de acceso a la información pública, 2017. SALAMERO TEIXIDÓ, L., La autorización judicial de entrada en el marco de la actividad administrativa, Marcial Pons, 2014. TRAYTER JIMÉNEZ, J. M., «Simplificación administrativa y modificación o supresión de las técnicas de limitación o intervención», Revista Aragonesa de Administración Pública n.° 47-48, 2016. VEGA GARCÍA, F. L. DE LA, «La función inspectora en competencia desde las últimas resoluciones administrativas y/o judiciales», Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, n.° 19, 2016. * Por Manuel REBOLLO PUIG Y Manuel IZQUIERDO CARRASCO. Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía SEJ-196. PGC-2018-093760 (M.º Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER, UE). LECCIÓN 3 LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FOMENTO * I. CONCEPTO DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FOMENTO El concepto de actividad administrativa de fomento es una creación peculiar de la doctrina española, que sitúa esta forma de actividad al mismo nivel que la actividad administrativa de limitación o la actividad administrativa de servicio público. En la doctrina europea no es habitual distinguir una forma de actividad administrativa equiparable a nuestra actividad de fomento. Y en la doctrina de otros países, como Colombia o Perú, en los que sí se conoce, ello se debe a una influencia directa de la doctrina española. Esta peculiar construcción española tiene un origen muy antiguo y un fuerte arraigo en nuestro ordenamiento jurídico y en la doctrina. Quizá por ello mismo, por ser un término tan antiguo y por haber ido evolucionando con el tiempo, el término «fomento» puede utilizarse en dos sentidos diferentes que conviene distinguir: uno amplio o político y otro estricto o jurídico. 1. CONCEPTO AMPLIO O POLÍTICO DE ACTIVIDAD DE FOMENTO En primer lugar, existe un concepto amplio o político de actividad de fomento, que se identifica con toda actividad de los poderes públicos encaminada a mejorar un ámbito o un sector de la realidad, con independencia de los medios que se utilicen para ello. Ese es el sentido en que se utiliza el término, p. ej., cuando en la Constitución se hace referencia al «fomento de la cultura» (art. 148.1.17 CE) o al «fomento de la investigación» (art. 149.1.15.ª CE). El mandato de fomento de la cultura es un objetivo político que no prejuzga las actividades administrativas con las que se alcance, que podrían consistir en la creación de un servicio público de bibliotecas (preámbulo de la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España), en imponer a operadoras de televisión la obligación de que destinen forzosamente una parte de sus ingresos a la financiación de producciones cinematográficas europeas (art. 5.3 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual), en la concesión de ayudas a la publicación de revistas culturales (Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la edición de revistas culturales), etc. Dada la amplitud de esta primera acepción del término, no cabe extraer muchas consecuencias jurídicas de él. Como mucho, cabría hablar de un «principio de intercambiabilidad o sustituibilidad» de las técnicas administrativas (Villar Palasí, Martín-Retortillo), en el sentido, ya indicado, de que el objetivo general de fomento o mejora puede alcanzarse a través de técnicas muy diversas e incluso opuestas. En su origen histórico, la actividad de fomento hacía referencia a toda actividad pública orientada a la mejora del reino, de modo que el concepto se vinculó a la idea misma de Estado Administrativo. De ahí que en época tan temprana como 1832 se creara mediante Real Decreto de 9 de noviembre un Ministerio de Fomento, bajo el nombre de «Secretaría de Estado y de Despacho de Fomento General del Reino», al que se encargó desde la construcción de caminos, canales, puertos y todas las obras públicas, hasta la mejora de la agricultura, el comercio, la industria, la caza, la pesca, la instrucción pública, las universidades, los conservatorios de música, los correos, la sanidad, la seguridad pública, las cárceles «y finalmente, todos los demás objetos que, aunque no se hallen expresados, correspondan o sean análogos a las clases indicadas». La intervención administrativa en la mayor parte de estas materias fue adquiriendo un desarrollo tan amplio que acabaron teniendo sus propios Ministerios y abandonando el Ministerio de Fomento, en el que finalmente sólo quedarían las obras públicas y las comunicaciones, contenido con el que ha acabado identificándose en la actualidad. 2. CONCEPTO ESTRICTO O JURÍDICO DE ACTIVIDAD DE FOMENTO Existe, en segundo lugar, un concepto estricto o jurídico de actividad administrativa de fomento, que se identifica con aquella actividad administrativa que, a través de la concesión de ventajas a personas concretas, intenta convencerlas para que realicen actividades privadas que satisfacen intereses públicos. De conformidad con esta definición, los elementos esenciales de esta forma de actividad son: a) Se trata de una verdadera actividad administrativa, es decir, actividad de la Administración, por lo que no pueden incluirse dentro de esta categoría ciertas actividades de contenido muy parecido, pero realizadas íntegramente por sujetos privados. Se trata de un requisito evidente, pero resulta útil recordarlo dada la existencia de un amplísimo conjunto de actividades desarrolladas por sujetos privados con una finalidad muy parecida a la actividad administrativa de fomento y que son habitualmente conocidas como actividades de mecenazgo o filantrópicas: entrega de premios, financiación de proyectos de investigación científica o concesión de ayudas o becas al estudio por parte de asociaciones, empresas o fundaciones privadas, etc. Desde una perspectiva jurídica, lo que importa destacar es que estas actividades filantrópicas o de mecenazgo, en tanto que realizadas por sujetos privados, no se rigen por el Derecho Administrativo, sino por el Derecho Civil y el resto de normas propias del Derecho privado. En la práctica, sin embargo, la determinación del régimen jurídico aplicable no siempre resulta fácil. Por un lado, los entes que integran el Sector público (fundaciones públicas, sociedades mercantiles de capital público) que realicen actividades de este tipo deben regirse, en principio, por el Derecho privado. No obstante, pueden resultarles de aplicación ciertas normas o principios propios del Derecho Administrativo. Especialmente aquellos vinculados con el principio de igualdad y no discriminación, lo que tiene una especial trascendencia en el ámbito de las normas de defensa de la competencia (cfr. art. 3.2.2.º y Disposición Adicional 16.ª LGSub). Por otro lado, no es raro que una institución privada acuerde con una Administración Pública la ejecución conjunta de proyectos de interés social financiados con fondos aportados por la institución privada. Es el caso, p. ej., de las becas concedidas a estudiantes de universidades españolas para realizar estudios en Universidades iberoamericanas, que son financiadas íntegramente por la Fundación Santander, pero que son tramitadas y concedidas por las Universidades públicas. La fundación privada podría gestionar por sí misma estas ayudas, que se regirían íntegramente por el Derecho privado. Sin embargo, y salvo que expresamente se acuerde lo contrario, la participación de las Universidades públicas en la gestión de las ayudas determina que estas deban regirse por las normas propias del Derecho Administrativo. b) El contenido de la actividad administrativa se identifica con la concesión de ventajas. Es decir, la actividad de fomento consiste, en todo caso, en el otorgamiento de medidas favorables para un sujeto. Esto permite que la persona a la que se dirige la actividad de fomento ostente, siempre, el estatus de beneficiaria y que la propia actividad sea considerada una medida favorable o declarativa de derechos. Ello explica que la actividad administrativa de fomento sea un ámbito especialmente propicio para la autoatribución de potestades administrativas mediante la adopción de simples normas reglamentarias y sin necesidad de acudir a normas con rango de ley. P. ej., la Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la edición de revistas culturales (anuncio en BOE 07/04/2018), identifica como su base normativa directa el art. 44.1 CE, en el que simplemente se afirma que «los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura». Eso resulta posible por tratarse de una medida favorable para los administrados. Sin embargo, este artículo de la Constitución no sería suficiente, por sí mismo y sin más desarrollo legal, para que la Administración pudiera adoptar medidas de limitación en materia de revistas culturales (p. ej., para establecer una calificación administrativa previa para determinar los públicos a los que pudieran dirigirse y prohibir su venta a personas comprendidas en grupos de edad considerados no aptos para su lectura). c) Las ventajas que la Administración concede se otorgan a personas concretas, individualmente consideradas, por lo que siempre cabe hablar de medidas uti singuli y de un beneficiario individualizado e identificado tras la tramitación de un procedimiento administrativo. No entra dentro del concepto de actividad administrativa de fomento, por lo tanto, la actividad administrativa de obras públicas (p. ej., una carretera, un carril bici), a pesar de que hoy día constituya, paradójicamente, el contenido típico del Ministerio de Fomento. Por otra parte, nada obsta a que una Administración Pública pueda ser también destinataria de las medidas de fomento adoptadas por otra Administración (p. ej., un Ayuntamiento de un municipio costero que recibe ayudas para el mejor equipamiento de sus playas concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma: Orden de 3 de agosto de 2018, de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, BOJA 31/08/2018). d) La concesión de la ventaja por parte de la Administración persigue mover la voluntad del beneficiario, convencerle, persuadirle para que adopte (o abandone) un determinado comportamiento privado, pero sin llegar a imponérselo. Nada obliga al administrado a realizar la actividad que la Administración quiere que realice, ni siquiera la concesión de la ventaja, a la que podrá renunciar en cualquier momento. Ahora bien, si acepta la ventaja concedida por la Administración, y aunque no esté obligado a adoptar comportamiento alguno, el beneficiario se situará frecuentemente en una cierta posición de subordinación respecto a ella. De este modo, la actividad administrativa de fomento puede conllevar la aparición de nuevos títulos de intervención de la Administración sobre las actividades privadas y muy especialmente la potestad de inspección o control sobre tales actividades, a fin de comprobar que realmente se han realizado. Asimismo, cuando la ventaja concedida por la Administración está vinculada a la adopción de un comportamiento por parte del beneficiario, la Administración concedente podrá retirar dicha ventaja, incluso recuperarla coactivamente, si el beneficiario no adopta dicho comportamiento (v. gr., el reintegro de subvenciones). En ocasiones, las Administraciones públicas también conceden medidas favorables para facilitar que las personas realicen comportamientos a los que sí qué están obligadas. Este tipo de medidas se conocen como «ayudas para el cumplimiento de un deber». P. ej., la legislación urbanística hace recaer sobre quienes ostentan la propiedad de inmuebles el deber de mantener adecuadamente sus fachadas, de acuerdo con unos criterios mínimos de seguridad y de ornato públicos. Sin embargo, no es infrecuente que la Administración conceda ayudas para la rehabilitación de las fachadas (p. ej., Orden de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA 06/07/2017). En este caso, sí que existe un deber (el adecuado mantenimiento de las fachadas), pero no viene impuesto por la actividad administrativa de fomento, sino por una norma (con rango de ley) previa y distinta. La Administración sólo pretende poner medios para facilitar que las personas que ya están obligadas por la legislación urbanística cumplan ese deber. Pero, aunque no pusiera tales medios, el deber seguiría existiendo y su cumplimiento sería igualmente exigible. Por otro lado, las Administraciones Públicas pueden desarrollar otras actividades de persuasión al margen de la actividad administrativa de fomento. Así ocurre con la llamada actividad de promoción o publicidad, con la que los poderes públicos dan a conocer las ventajas de consumir ciertos productos o adoptar ciertos comportamientos, pero sin que se conceda ventaja o beneficio directo alguno a personas concretas (p. ej., campañas de sensibilización en materia de seguridad vial o de prevención de incendios, o campañas de promoción turística). Esta actividad se regula por la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional y por distintas leyes autonómicas (v. gr., Ley 6/2005, de 8 de abril, de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía). Finalmente, existen también supuestos en que los poderes públicos pretenden persuadir o disuadir mediante los llamados «tributos con fines no fiscales». Se alude a ellos en el art. 2.1 LGT: «Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución». Así, existen tributos que deben pagar quienes incurren en un determinado comportamiento que se considera indeseable para los intereses generales (p. ej., ciertos tributos que gravan actividades especialmente contaminantes o los impuestos sobre el alcohol o el tabaco). No obstante, más allá de una superficial semejanza, estos tributos con fines extrafiscales no pueden considerarse medios de la actividad de fomento y su régimen jurídico es por completo distinto. Entre otras cosas porque para ellos rige la vinculación positiva a la ley en sentido estricto, lo que, como ya hemos visto, no sucede con la actividad de fomento. e) Finalmente, la actividad privada que se espera conseguir del beneficiario y en atención a la cual se le concede la ventaja debe servir para satisfacer intereses generales y no solamente los intereses privados del beneficiario. Se trata de una exigencia constitucional derivada del carácter de la Administración Pública como servidora de los intereses públicos y de la obligación de que toda su actividad se oriente a satisfacer intereses generales (art. 103 CE). Lo peculiar de la actividad administrativa de fomento es que es una forma de satisfacer los intereses generales a través de terceras personas. Es decir, los intereses generales son satisfechos a través de particulares a quienes se convence para que actúen de un determinado modo, en lugar de ser directamente satisfechos por la Administración. Con frecuencia, el beneficiario de la medida de fomento actuará movido estrictamente por su propio interés privado. Sin embargo, su conducta tiene la virtud de satisfacer tanto su interés privado como un interés público. Así, una empresaria que recibe una ayuda económica para sustituir la maquinaria de su industria por otra más moderna y menos contaminante actúa probablemente persiguiendo su propio interés. Sin embargo, al mismo tiempo se satisface un interés general vinculado a la protección y mejora del medio ambiente. Es este último interés el que permite y justifica que la Administración despliegue su actividad en este ámbito, concediendo una ventaja que incentive dicho comportamiento. II. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO Cabe hacer dos clasificaciones distintas para ordenar las medidas de fomento, según se tome como criterio clasificador el contenido de las medidas (medidas honoríficas, jurídicas o económicas) o el momento de su concesión (medidas previas o posteriores a la realización de la actividad por parte del administrado). 1. MEDIDAS DE FOMENTO SEGÚN SU CONTENIDO Existe una tradicional clasificación de las actividades administrativas de fomento, de fuerte arraigo en la doctrina española, que atiende al contenido material de la ventaja concedida (Jordana de Pozas). De este modo, se distingue entre medidas de carácter honorífico, jurídico y económico. a) Las medidas de carácter honorífico implican un reconocimiento público de un sujeto, por parte de la Administración, en atención a sus méritos o a un comportamiento que se considera especialmente meritorio, digno de elogio, encomio y emulación. De este modo, son medidas de carácter honorífico los numerosos premios, condecoraciones y distinciones concedidos por la Administración, muchos de ellos anualmente (premios nacionales de fin de carrera, cruz de San Raimundo de Peñafort). b) Las medidas de carácter jurídico implican la concesión de un estatuto jurídico especial a su beneficiario, bien porque le permiten realizar algo prohibido o fuera del alcance del resto de individuos (privilegio del beneficiario de la expropiación forzosa, art. 2.3 LEF), bien porque le eximen de realizar una obligación que sí es exigible a todos los demás. Las ventajas de contenido jurídico, muy importantes en siglos anteriores, se encuentran hoy en franco retroceso porque pueden suponer violaciones especialmente graves al principio constitucional de igualdad. c) Las medidas de carácter económico, finalmente, conllevan un enriquecimiento del beneficiario que puede adoptar muy diversas formas. Puede tratarse de medidas económicas de carácter real o en especie (entrega de bienes, prestación gratuita de servicios). Puede tratarse de medidas económicas de carácter crediticio (avales públicos, acceso a crédito oficial en condiciones más ventajosas que el crédito ofertado por las entidades privadas). Puede tratarse de medidas económicas fiscales, en las que el enriquecimiento se produce por la ausencia de desembolso dinerario (desgravaciones, bonificaciones, exoneraciones). O puede tratarse, finalmente, de medidas económicas en sentido estricto, en las que se produce una entrega de dinero con carácter no devolutivo a favor de un beneficiario (subvenciones, primas). Esta clasificación tradicional tiene un importante valor descriptivo, pero no resulta posible extraer de ella consecuencias jurídicas de relevancia. Asimismo, no está exenta de problemas, como los que genera la existencia de medidas que encajan en más de una categoría a la vez (p. ej., la concesión de premios literarios, como el Cervantes, que llevan aparejados la entrega de una cantidad de dinero, suponen una distinción honorífica y una recompensa económica al mismo tiempo). 2. MEDIDAS DE FOMENTO SEGÚN EL MOMENTO DE SU CONCESIÓN La segunda clasificación de las actividades administrativas de fomento, esta sí con importantes consecuencias en el régimen jurídico aplicable, atiende a si el comportamiento privado del beneficiario se ha realizado o no antes de la concesión de la ventaja. Consecuentemente, permite clasificar la actividad de la Administración bien como «ayuda» o bien como «recompensa» respecto a dicho comportamiento (Martínez López-Muñiz): a) Las «ayudas» son las ventajas concedidas por la Administración para colaborar en la realización de una actividad privada que aún no se ha desarrollado. La Administración espera y desea que dicha actividad se desarrolle, pero no hay certeza de que vaya a ser así, dado que depende de la voluntad del administrado. Eso es lo que justifica la concesión de la ayuda: intentar convencerle para que, finalmente, actúe como más beneficia al interés general. La actividad para la que se entrega la ventaja es un hecho que acontecerá, en su caso, en el futuro, no un requisito previo a la concesión. De ahí que se hable de «ventajas afectadas» o «vinculadas», en el sentido de que el beneficiario sólo podrá disfrutar de ellas en tanto realice la actividad o adopte el comportamiento al que se vinculan. Es decir, si la actividad finalmente no se realizara, el beneficiario perdería todo derecho a recibir la ayuda o tendría la obligación de devolverla, si es que se la hubiesen adelantado. Pero no porque faltase algún elemento en la resolución de concesión que la convirtiese en inválida, sino porque la entrega efectiva de la ventaja habría quedado sin justificación. La subvención y su posible reintegro constituyen el ejemplo por antonomasia de devolución de ayudas por incumplimiento de la actividad, pero existen otros muchos ejemplos más. P. ej., la reversión de los bienes cedidos gratuitamente por la Administración a personas privadas cuando estas no los destinaran al fin o uso previstos (art. 150.1 LPAP). Nos encontramos aquí con un supuesto de «extinción de la eficacia del acto sin desaparición del acto», del que ya nos ocupamos en la lección 4 del Tomo II de esta obra y a los que no es infrecuente que la doctrina se refiera con los equívocos nombres de «sanción rescisoria», «revocación de sanción» o con el más acertado de «caducidad de los efectos del acto». b) Las «recompensas» son ventajas concedidas por la Administración en atención a comportamientos privados ya realizados y con los que el beneficiario ha ayudado a satisfacer algún interés general. Sería la expectativa de recibir esta recompensa de la Administración lo que ayudaría a mover la voluntad del administrado y lo que terminaría de convencerlo para desarrollar el comportamiento beneficioso para el interés general. Cuando se conceden las recompensas ya no hay incertidumbre alguna sobre si la actividad se ejecutará o no, dado que su desarrollo constituye, justamente, el presupuesto de hecho que permite su concesión. En este caso no cabe hablar, por tanto, de ventajas afectadas, sino más sencillamente de requisitos. Es decir, la no realización de la actividad y, por tanto, la falta de concurrencia de este requisito determinará que la ventaja no pueda concederse. Y si se concedió, la resolución de concesión habrá incurrido en un supuesto de invalidez, dado que nunca debió haberse adoptado [incluso podría tratarse de un supuesto de nulidad conforme al art. 47.1.f) LPAC]. La mayor parte de premios honoríficos constituyen ejemplos de recompensas, pero también algunas medidas económicas, como las primas, se conceden en atención a actividades o comportamientos ya desarrollados. Se ha argumentado que las recompensas solo pueden ser consideradas como auténticas medidas de fomento en la medida en que el beneficiario fuera consciente de que podría acabar recibiéndola por la realización de su actividad (Santamaría Pastor). De otro modo, si el beneficiario hubiera actuado sin tener expectativa de recibir ventaja alguna por parte de la Administración, aunque finalmente acabara recibiéndola, difícilmente podría encontrarse el elemento de persuasión o incentivo propio de la actividad administrativa de fomento. Las dos clasificaciones expuestas (medidas de fomento según su contenido y medidas de fomento según su momento de concesión), lejos de ser incompatibles, se cruzan y superponen, de modo que una misma medida puede calificarse de conformidad con ambas clasificaciones. P. ej., el reconocimiento a la mejor explotación agraria del año constituye una medida de carácter honorífico y, al mismo tiempo, una recompensa; una beca general al estudio constituye una medida de carácter económico y, al mismo tiempo, una ayuda, etc. III. ESTUDIO DE LA SUBVENCIÓN A pesar de la gran variedad de medidas de fomento utilizadas por las Administraciones Públicas, entre todas ellas destaca muy especialmente, por su importancia económica y su habitualidad, la figura de la subvención. Esta preeminencia sobre las demás medidas de fomento hace necesario el estudio pormenorizado de esta institución. 1. NORMATIVA REGULADORA DE LA SUBVENCIÓN La subvención presenta la peculiaridad de ser una de las pocas técnicas de actuación administrativa que cuenta con su propia normativa reguladora. Normativa que además resulta aplicable, en buena medida, a todas las Administraciones Públicas al tener carácter parcialmente básico. Otras técnicas administrativas, como la autorización, la concesión, las comunicaciones previas o las declaraciones responsables solo cuentan, en el mejor de los casos, con algunos artículos en normas administrativas generales, pero no con una regulación tan acabada. La competencia del Estado para aprobar esta norma fue confirmada por las SSTC 130/2013 y 135/2013, de 4 y 6 de junio de 2013, que acuñaron a tal efecto el interesante concepto de «procedimiento administrativo común singular». Existen dos normas fundamentales en materia de subvenciones públicas en el ordenamiento español. En primer lugar, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGSub). En segundo lugar, el reglamento que desarrolla esta ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante, RGSub). Ambas normas tienen carácter parcialmente básico e indican expresamente cuáles de sus preceptos tienen este carácter (Disposición Final 1.ª LGSub; Disposición Final 1.ª RGSub). Lo anterior implica, como se expuso en la lección 4 del primer tomo de esta obra, que la aplicación de la LGSub y el RGSub a las subvenciones concedidas por cada Administración será total o parcial dependiendo de la Administración de que se trate: a la Administración General del Estado le resultan de aplicación todos los preceptos de ambas normas; a las Comunidades Autónomas les resultan de aplicación, como mínimo, los preceptos de carácter básico, mientras que los preceptos que no tengan carácter básico sólo les resultarán aplicables, con carácter supletorio, cuando no hayan aprobado su propia normativa de desarrollo de estos preceptos básicos (art. 3.3 LGSub). Esta última situación se repite, también, con las entidades que integran la Administración local (Disposición Final 1.ª2.2.º LGSub; Disposición Final 1.ª2.2.º RGSub). Un buen número de Comunidades Autónomas han aprobado sus propias leyes de subvenciones, desarrollando los apartados no básicos de la LGSub y el RGSub. P. ej., entre las más recientes, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de subvenciones de Aragón. Sin embargo, han sido también muchas las Comunidades Autónomas que, en lugar de aprobar una ley específica, han establecido un régimen legal propio para sus subvenciones como parte de sus respectivas leyes de Hacienda pública. Es el caso, p. ej., del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda pública de Andalucía, cuyo Título VI se consagra a la regulación de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias. Finalmente, junto con esta normativa general, cada subvención concreta cuenta con una normativa reguladora propia que se encarga de establecer sus peculiaridades. Estas normas específicas de cada subvención reciben el nombre de bases reguladoras. Sobre ellas volveremos más adelante. Pese a que, como se acaba de decir, la LGSub es una ley en gran medida básica, ella misma se declara supletoria respecto a «las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea» (art. 6.2 LGSub). Tales subvenciones, aunque sean gestionadas por las Administraciones españolas, se regulan primeramente por las normas europeas y por las nacionales de desarrollo o trasposición (art. 6.1 LGSub). Se trata de uno de esos casos, a los que nos referimos en el Tomo I, lección 1, (epígrafe V), en los que las Administraciones nacionales actúan como Administraciones indirectas de la Unión y en los que, decíamos, lo que les resulta aplicable ante todo es el Derecho de la Unión, no el Derecho Administrativo nacional, que sólo juega supletoriamente. 2. CONCEPTO DE SUBVENCIÓN La LGSub y el resto de su normativa de desarrollo se aplican, exclusivamente, a las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas (art. 1 LGSub). Esto ha dado lugar, por un lado, a que el legislador haya tenido que aclarar qué debe entenderse exactamente por subvención (art. 2 LGSub), con el fin de saber cuándo resultan de aplicación estas normas. Por otro lado, implica que el resto de la medidas de fomento de carácter económico (préstamos, avales, cesión gratuita de bienes, exenciones fiscales, etc.) se regirán por su propia normativa, pero no por la normativa de subvenciones. En alguna ocasión, y siguiendo en este punto a la doctrina alemana, se ha pretendido englobar a todas las medidas de fomento de carácter económico en la categoría de subvención (Díaz Lema), pero no ha sido esa la opción elegida por el legislador español. Para el ordenamiento jurídico español la subvención es un tipo concreto de medida de fomento de contenido económico que cuenta con un régimen jurídico propio y distinto del aplicable a otras medidas de contenido económico (como el crédito oficial, los avales públicos, la cesión de bienes, las exenciones fiscales, etc.). Sin perjuicio de esto, es posible encontrar muchos principios generales del Derecho desarrollados en la LGSub que resultan de aplicación a otras medidas de fomento, no porque sean subvenciones, sino porque comparten con ellas algunas características comunes (principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, etc.). El art. 2 LGSub no ofrece una verdadera definición de subvención, sino que, más bien, enumera las características que debe reunir una medida administrativa para poder ser considerada una subvención: a) Debe tratarse de una «disposición dineraria»: la subvención es una medida de fomento de contenido económico, que implica un desplazamiento patrimonial procedente de la Administración concedente y destinado al beneficiario, y que debe realizarse en dinero. Desde luego, cabe la posibilidad de que la Administración ceda la propiedad o el uso de bienes a un beneficiario, lo que se conoce con el nombre de ayudas en especie o in natura. Pero estas entregas a título gratuito de bienes y derechos caen fuera del concepto de subvención y no les resulta de aplicación la LGSub, sino la legislación patrimonial (Disposición Adicional 5.ª LGSub). Ahora bien, cuando la ayuda consista en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a otra persona, y esta entrega cumpla con el resto de las características de la subvención previstas en el art. 2 LGSub, sí resultará de aplicación la normativa de subvenciones, con las debidas adaptaciones (Disposición Adicional 5.ª LGSub, art. 3 RGSub). P. ej., si el Ministerio de Cultura adquiere lotes de libros con la única finalidad de entregarlos luego a aquellas bibliotecas que se comprometan a desarrollar proyectos de animación a la lectura infantil y juvenil (Resolución de 30 de marzo de 2016 de la Secretaría de Estado de Cultura por la que se convoca el concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner y se convocan las ayudas en concurrencia competitiva consistentes en lotes de libros). A pesar de que la LGSub no lo dice expresamente, se trata de una disposición dineraria que se realiza a título no devolutivo. Es decir, el beneficiario no recibe el dinero únicamente durante un periodo predeterminado de tiempo con el compromiso de devolverlo posteriormente, sino con la intención de quedárselo de manera definitiva. Cuestión distinta será que, por distintas causas indeseadas, el beneficiario deba acabar devolviendo el dinero. Sobre esto último volveremos más adelante al tratar el reintegro. b) La disposición dineraria debe realizarse por alguno de los sujetos contemplados en el art. 3 LGSub, que analizaremos más adelante al estudiar los sujetos que forman parte de la relación jurídica subvencional. c) La disposición dineraria debe entregarse sin contraprestación directa por parte del beneficiario [art. 2.1.a) LGSub]: en la subvención no hay intercambio de prestaciones ni existe elemento sinalagmático alguno, lo que sería propio de los contratos, porque la subvención no es un contrato. La Administración entrega una cantidad de dinero sin recibir ningún bien ni ningún servicio a cambio dirigidos a satisfacer sus necesidades. La actividad que realiza el administrado y que justifica la entrega del dinero no satisface un interés propio de la Administración, sino un interés general (y el interés del propio beneficiario). De este modo, la subvención genera, siempre, un empobrecimiento de la Administración concedente, que da sin recibir nada a cambio, y un correlativo enriquecimiento del beneficiario. Por tal motivo, resultan en ocasiones censurables la concesión de subvenciones a sujetos privados (muy especialmente, entidades englobadas en el «tercer sector», como asociaciones u ONGs) para que presten servicios que, muy seguramente, deberían ser asumidos como auténticos servicios públicos por parte de la Administración concedente. d) La disposición dineraria debe estar sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar por el beneficiario, o a la concurrencia de una situación en la que se encuentre, también, el beneficiario [art. 2.1.b) LGSub]. Debe distinguirse entre la concesión de la subvención y el pago de la subvención. En principio, y generalmente, la concesión de la subvención se configura como una entrega de dinero afectada a un comportamiento futuro del beneficiario, que decidirá voluntariamente si lo realiza o no. Este comportamiento, en caso de producirse, es lo que justificará la entrega del dinero, el pago. Es decir, primero se concederá la subvención y, posteriormente, si se realiza una determinada actividad, surgirá el derecho al cobro. Esto explicaría que recaiga sobre el beneficiario la obligación de justificar la realización de la actividad de que se trate, como regla general, antes de que se produzca el cobro, así como la obligación de proceder al reintegro de la subvención cuando, habiéndola cobrado por adelantado, finalmente no realice la actividad. Así, al menos, ocurre con las subvenciones en sentido estricto o ex ante. No obstante, y atendiendo a la literalidad del art. 2.1.b) LGSub, puede haber subvenciones que se concedan en atención a comportamientos «ya realizados» o situaciones ya finalizadas. En este caso, no hay elemento de afectación posible, sino simples requisitos o presupuestos de hecho, porque no hay incertidumbre alguna: cuando la Administración concede la subvención ya puede tener todos los elementos de juicio necesarios para saber si la entrega está o no justificada. Este segundo tipo de subvenciones tradicionalmente se han denominado «primas» (especialmente en el ámbito económico) o «subvenciones ex post» y su régimen jurídico presenta diferencias respecto al de las demás subvenciones (Fernández Farreres). P. ej., el derecho al cobro del beneficiario (y la correlativa obligación de pago de la Administración) existe desde el mismo momento en que se concede la subvención; el beneficiario no tiene que presentar justificación alguna, dado que la correcta realización de la actividad debió quedar acreditada antes de que se concediera la subvención (art. 30.7 LGSub); el plazo de prescripción del reintegro comienza en el momento mismo de la concesión de la subvención [art. 39.2.b) LGSub], etc. La afectación de la subvención a una actividad determinada justifica el llamado «principio de no rentabilidad», que prohíbe que el importe de las subvenciones, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ingresos, supere el coste de la actividad subvencionada (art. 19.3 LGSub). De lo contrario, el beneficiario estaría recibiendo dinero público que no se estaría destinando a la realización de la actividad que se supone que justifica su otorgamiento. e) El proyecto, la acción, conducta o situación a los que se vincula la subvención deben satisfacer un interés general [art. 2.1.c) LGSub]. Como ya se indicó al analizar el concepto jurídico o estricto de actividad de fomento, la actividad financiada no debe servir solo para satisfacer los intereses particulares del beneficiario, sino que, al mismo tiempo, y por mandato del art. 103 CE debe orientarse a satisfacer intereses generales. Sólo así estará justificada la actividad administrativa de concesión de la subvención. La conjunción de estas cinco características derivadas del art. 2 LGSub da como resultado un concepto de subvención que resulta excesivamente amplio, sobre todo como resultado de haber incluido dentro de él a las «primas» o «subvenciones ex post» antes mencionadas. En consecuencia, una vez definido lo que debe entenderse por subvención, la LGSub procede a excluir expresamente algunas ayudas que, aun pudiendo entenderse incluidas en dicho concepto, ya cuentan con su propia normativa reguladora. Entre otras: — prestaciones contributivas y no contributivas del sistema de la Seguridad Social y otras pensiones y prestaciones similares (p. ej., pensiones de guerra, prestaciones a víctimas de actos de terrorismo) o prestaciones a personas que sufran ciertas afecciones (p. ej., síndrome tóxico, hemofilia, VIH) o presenten minusvalías; — subvenciones por diversas actividades de carácter político, previstas fundamentalmente en la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, la Ley Orgánica 3/1987, de Financiación de Partidos Políticos y los Reglamentos del Congreso, el Senado y las Asambleas autonómicas. Asimismo, la LGSub identifica otras ayudas que claramente no entran en el concepto de subvención consagrado en el art. 2 LGSub y a las que, por tanto, tampoco les resultará de aplicación esta Ley. Entre ellas: — aportaciones dinerarias entre Administraciones para financiar globalmente la actividad de cada una en el ámbito propio de sus competencias (subvenciones incondicionadas; subvención-dotación), que no cuentan con el elemento de la afectación; — beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social, en los que ni siquiera existe disposición dineraria; — medidas de crédito oficial, siempre que no sean partidas con carácter no devolutivo. 3. SUJETOS PARTICIPANTES EN LA RELACIÓN JURÍDICA SUBVENCIONAL: LA ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE, EL BENEFICIARIO, LAS ENTIDADES COLABORADORAS A) La Administración Pública concedente De acuerdo con los arts. 2.1 y 3 LGSub, la disposición dineraria en que consiste la subvención debe ser concedida por alguno de los siguientes sujetos: — Administraciones Públicas, que, a los efectos de la LGSub, son la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración local; — los organismos y demás entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas y que se rijan por el Derecho público, dentro de los que deben incluirse los organismos autónomos estatales, autonómicos o locales, así como las Universidades públicas. Asimismo, pueden conceder también subvenciones: — los consorcios, mancomunidades u otras personificaciones creadas por varias Administraciones Públicas, de acuerdo con su respectivo instrumento de creación, que en todo caso debe respetar lo establecido en la LGSub (art. 5.2 LGSub); — las Fundaciones del sector público, en los términos y con las limitaciones establecidas en la Disposición Adicional 16.ª LGSub. B) Las entidades colaboradoras La LGSub admite, pero no impone, la existencia de las llamadas «entidades colaboradoras» para asistir a la Administración concedente en la gestión de la subvención. Estas entidades, que pueden ser tanto públicas como privadas, se regulan en el art. 12 LGSub, actúan en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos y se encargan de distintas tareas meramente materiales o técnicas, según se establezca en el convenio de colaboración que firmen con la respectiva Administración concedente, de acuerdo con lo previsto en el art. 16 LGSub. Las entidades colaboradoras pueden encargarse, p. ej., de verificar que quienes presentan una solicitud reúnen los requisitos determinantes del otorgamiento de la subvención o que los beneficiarios han cumplido con sus obligaciones, o de entregarles el importe de la subvención, de recibir la documentación que estos presenten a efectos de justificación, de recaudar (en período voluntario) el posible reintegro, etc. No obstante, no podrán realizar actividades que conlleven decisiones de contenido jurídico, como conceder o denegar la subvención, acordar el reintegro, sancionar, etc. P. ej., el art. 10 de la Orden de 29 de junio de 2016, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que aprueba las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para el alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados, prevé que podrán actuar como entidades colaboradoras, «las Administraciones Públicas, los entes instrumentales de ellas dependientes, las sociedades mercantiles con capital mayoritario de las Administraciones Públicas y las demás personas jurídicas públicas, con competencias en materia de vivienda» que reúnan ciertos requisitos y establece que sus funciones serán, entre otras, las de recibir las solicitudes en cuya gestión participen, verificarlas, certificar el cumplimiento de requisitos e incorporar a una plataforma telemática específica los datos necesarios para su tramitación. C) El beneficiario Finalmente, la otra parte necesaria de toda relación subvencional la constituye el beneficiario de la subvención, que, según el art. 11.1 LGSub es «la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión». De esta definición deben destacarse dos elementos. Por un lado, y frente a lo que podría creerse intuitivamente, el beneficiario no se define como la persona que recibe el dinero de la subvención, por lo que nada impide que el pago pueda hacerse a una tercera persona en nombre del beneficiario. P. ej., el conocido como Programa MOVES para la adquisición de vehículos de energías alternativas concede las subvenciones a los adquirentes del nuevo vehículo, pero las abona directamente a los puntos de venta o concesionarios, quienes previamente deben haber deducido del precio de venta el importe de la subvención en concepto de anticipo (cfr. Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible–Programa MOVES). Por otro lado, aunque la Ley no impide que, en ocasiones, el beneficiario pueda «subcontratar» con terceras personas la actividad que fundamenta el otorgamiento, sí deja claro que el responsable de velar por que se dé cumplimiento a todas las obligaciones, formales y materiales, es el beneficiario. Consiguientemente, en caso de incumplimiento, el responsable del reintegro frente a la Administración será en todo caso el beneficiario, y no las terceras personas con las que haya «subcontratado» la realización de la actividad, sin perjuicio de que luego, en su caso, pudiera repetir contra ellas (STS de 3 de noviembre de 2016, recurso n.º 1865/2015). Pueden ser beneficiarios tanto las personas físicas como las personas jurídicas y, dentro de estas, tanto las personas públicas como las privadas. Cabe incluso la posibilidad, si así está expresamente previsto en las bases reguladoras, de que sean beneficiarios de subvenciones los entes sin personalidad jurídica, tanto de base personal (p. ej., agrupaciones de personas físicas, como un grupo de investigación o un grupo de estudiantes que desean realizar un viaje de fin de curso) como de base patrimonial (p. ej., una herencia yacente o una comunidad de propietarios), si bien sometidos a ciertas obligaciones adicionales (art. 11.3 LGSub). Para convertirse en beneficiario de una subvención deben cumplirse dos tipos de requisitos. El art. 13 LGSub distingue entre lo que podría denominarse «requisitos positivos» y «requisitos negativos». Los «requisitos positivos» son aquellos que deben concurrir necesariamente en la persona solicitante para convertirse en beneficiaria de la ayuda y son establecidos en las bases reguladoras de cada subvención (p. ej., si las bases reguladoras crean subvenciones para la adquisición de ordenadores por parte de estudiantes menores de 18 años, será necesario cumplir obligatoriamente con los requisitos de ser estudiante y ser menor de 18 años para ser beneficiario de la subvención). Por su parte, los llamados «requisitos negativos» o impedimentos se configuran como una serie de supuestos de hecho que, en caso de concurrir en quien presenta una solicitud, le excluyen de la posibilidad de ser beneficiario de la subvención. Las bases reguladoras de cada subvención pueden prever sus propios «requisitos negativos» (p. ej., las bases reguladoras de becas de movilidad internacional de una Universidad podrían prever la imposibilidad de ser beneficiario de esas becas cuando ya se hubiera recibido en cursos anteriores). Sin perjuicio de ello, los arts. 13.2 y 13.3 LGSub establecen un listado de «requisitos negativos» aplicables a todas las subvenciones públicas, sin excepción, aunque sus bases reguladoras no prevean nada. Entre otros, algunos de estos requisitos negativos consisten en haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o en haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones; estar inmerso en un procedimiento concursal; no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social; tener la residencia en un paraíso fiscal; no hallarse al corriente del pago de obligaciones de reintegro de subvenciones, etc. 4. REQUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SUBVENCIONES: EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES, LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICACIÓN A LA COMISIÓN EUROPEA Y LA APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Históricamente, fue frecuente que no existiese una separación real entre el establecimiento de la subvención y la concesión de la subvención. Los sujetos privados tomaban la iniciativa de dirigirse a la Administración para solicitarle la concesión de subvenciones que no estaban ni previstas ni creadas y, si la Administración lo estimaba oportuno, procedía a la concesión de estas subvenciones ad hoc, creadas expresamente para la ocasión y que con la ocasión morían (Santamaría Pastor). El resultado de esta dinámica era una política de subvenciones construida «de abajo a arriba» con la que se corría el riesgo de caer en la improvisación o en prácticas aún más peligrosas, como el clientelismo o la corrupción. Como reacción, la LGSub reguló minuciosamente el establecimiento de subvenciones, como paso previo y distinto a su concesión, distinguiendo tres trámites bien diferenciados: la aprobación del plan estratégico de subvenciones, la notificación previa a la Comisión Europea y la aprobación de las bases reguladoras. Asimismo, y con carácter previo a cualquier actuación, debe recordarse la necesidad de que la Administración actuante tenga competencias sobre el ámbito en el que desea establecer las subvenciones. En caso de no tener atribuidas tales competencias, las subvenciones que establezca y, en su caso, conceda, serán inválidas (STSJ del País Vasco de 4 de marzo de 2005, recurso n.º 2856/2003, en relación con las ayudas creadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco para los desplazamientos para visitar a personas presas en centros penitenciarios de otras Comunidades). En el caso del Estado, sin embargo, el TC admite que este puede establecer subvenciones en ámbitos en los que únicamente tiene un título competencial genérico que se superpone a la competencia de las Comunidades Autónomas sobre una materia, incluso si esta se califica de exclusiva (v. gr., la ordenación general de la economía) o en los que sólo tiene competencia sobre las bases o la coordinación general de un sector o materia. Ahora bien, en estos casos, el Estado sólo podrá aprobar una parte de las bases reguladoras (hasta donde lo permita su competencia genérica, básica o de coordinación), correspondiendo a las Comunidades Autónomas completar el resto de las bases reguladoras y la ejecución de la subvención [STC 13/1992, FJ 8.b)]. A) El plan estratégico de subvenciones Con carácter previo al establecimiento de subvenciones es necesario aprobar un «plan estratégico de subvenciones» en el que se concreten los objetivos y efectos que se pretenden con la aplicación de las subvenciones, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación (art. 8.1 LGSub). El legislador ha impuesto así a cada Administración Pública la obligación de reflexionar sobre qué objetivos quiere alcanzar, por qué la mejor forma de alcanzarlos es a través de subvenciones y cuáles deberían ser las características de tales subvenciones antes, incluso, no ya de concederlas, sino de crearlas. Estos planes tienen un carácter meramente programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones. Es decir, su efectividad queda condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención que puedan preverse en ellos. Los arts. 10 a 15 RGSub, que no gozan de carácter básico, desarrollan la regulación de los planes estratégicos de subvenciones indicando cuáles deben ser sus principios rectores, su ámbito, su duración, su contenido y el modo en que debe producirse su seguimiento. No obstante, ni la LGSub ni el RGSub indican cuáles son las consecuencias de que se establezcan subvenciones que no estaban previstas en el correspondiente plan estratégico, lo que ha tenido que ser resuelto por la jurisprudencia: el Tribunal Supremo ha interpretado que la creación de una determinada subvención sin que estuviera prevista en un plan estratégico de subvenciones es inválida (STS de 26 de junio de 2012, recurso n.º 4271/2011, también en relación con ayudas para desplazamientos concedidas por Ayuntamientos vascos a familiares de personas presas en otras Comunidades). B) La notificación previa a la Comisión Europea y las normas de defensa de la competencia El art. 9.1 LGSub regula la obligada comunicación de los proyectos de subvenciones a la Comisión Europea. Se trata de una obligación impuesta por el Derecho de la Unión Europea para todas las ayudas de Estado y a ella nos referiremos en el epígrafe IV de esta misma lección. C) La aprobación y publicación de las bases reguladoras de subvenciones No puede otorgarse ninguna subvención que, previamente, no cuente con su regulación propia aprobada por la Administración competente. Esta regulación propia de cada subvención recibe el nombre de «bases reguladoras» y tiene carácter de norma reglamentaria, por lo que debe ser objeto de publicación en el Diario Oficial correspondiente (art. 9.2 y 3 LGSub). Las bases reguladoras son el instrumento por el que la Administración establece o crea las subvenciones, que posteriormente serán objeto de concesión de acuerdo con el procedimiento previsto, precisamente, en tales bases. El establecimiento de subvenciones es una decisión discrecional de la Administración. Es decir, la Administración puede decidir libremente (dentro de su ámbito de competencias) si establece o no las subvenciones, cuál será su objeto exacto, los requisitos que deberán reunir las personas solicitantes, etc. Eso sí, una vez aprobadas estas bases reguladoras y convocadas las subvenciones, su actuación deja de ser discrecional y pasa a ser reglada. El art. 17.3 LGSub establece el contenido mínimo que deben contener las bases reguladoras, en el que se incluyen, entre otras cuestiones: el objeto de la subvención; los requisitos que deben reunir quienes las soliciten para obtenerla; el procedimiento de concesión que se seguirá para su otorgamiento; los criterios objetivos que se tendrán en cuenta para seleccionar a los beneficiarios y, en su caso, el modo en que se ponderarán; la cuantía individualizada de la subvención o los criterios para su determinación; los órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión; el plazo y la forma de justificación por parte del beneficiario de la realización de la actividad por la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos; la posibilidad de efectuar pagos anticipados y el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios; la compatibilidad o incompatibilidad de la subvención con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad; los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas al beneficiario para determinar la cantidad que, finalmente, haya de percibir o deba reintegrar, etc. Junto con este contenido mínimo y obligatorio, a lo largo del texto de la LGSub y del RGSub se hace también referencia a otras muchas previsiones que deberán también incluirse en las bases reguladoras: la posibilidad de que el beneficiario sea un ente sin personalidad jurídica (art. 11.3 LGSub), la posibilidad de prorratear el importe máximo de la subvención entre los beneficiarios (art. 22.1 LGSub), la posibilidad de «subcontratar» total o parcialmente la actividad subvencionada y los términos de dicha «subcontratación» (art. 29.2 LGSub), etc. 5. LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES El art. 22.1 LGSub establece que, con carácter ordinario, el procedimiento de concesión de subvenciones será un procedimiento en concurrencia competitiva. Esto es, la concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, estableciendo una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios fijados en las bases reguladoras y adjudicando la subvención a las solicitudes que obtengan una mayor valoración. El art. 22.2 LGSub prevé también, con carácter extraordinario, la posibilidad de otorgar subvenciones a través de procedimientos de concesión directa, pero únicamente en los supuestos establecidos en el mismo precepto. A) El procedimiento de concesión ordinaria o en concurrencia competitiva El procedimiento de concesión en concurrencia competitiva consta de las tres fases habituales en todo procedimiento administrativo: iniciación, tramitación y resolución. La iniciación siempre se produce de oficio. El acto administrativo por el que se inicia el procedimiento recibe el nombre de convocatoria, la cual debe ser aprobada por el órgano competente. La convocatoria, por tanto, es un mero acto administrativo de trámite, por lo que no debe confundirse con las bases reguladoras, que tienen naturaleza reglamentaria. El art. 23 LGSub establece minuciosamente el contenido de las convocatorias de subvenciones, conformado, en esencia, por los datos básicos de la subvención, lo que explica que muchos de ellos ya deban estar establecidos en las bases reguladoras. Entre otras cuestiones, la convocatoria deberá incluir: una indicación de la disposición mediante la que se aprobaron las bases y del Diario Oficial en que estén publicadas, a menos que se reproduzcan en la propia convocatoria; el crédito presupuestario al que se imputa y la cuantía total máxima de las subvenciones, así como la posibilidad de ampliar la financiación (art. 58.2 RGSub); el objeto, las condiciones y la finalidad de la concesión de la subvención; los requisitos para solicitar la subvención y la forma de acreditarlos; los órganos competentes para la tramitación y resolución; el plazo de presentación de solicitudes; el plazo de resolución y notificación; los documentos e informaciones que deben acompañarse a la solicitud; la indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, el órgano ante el que haya de interponerse el recurso de alzada; los criterios de valoración de las solicitudes, etc. Se admite, asimismo, la existencia de «convocatorias abiertas» (art. 59 RGSub), en las que se prevé la realización de varios procedimientos de selección sucesivos en el mismo ejercicio presupuestario para la misma línea de subvención, sin necesidad de aprobar convocatorias específicas para cada uno. Estas convocatorias deben indicar, además de los elementos anteriores, cuántos llamamientos habrá, el plazo máximo de presentación de solicitudes en cada uno de ellos, el importe máximo que se podrá otorgar en cada uno y el plazo máximo para resolver cada procedimiento. En cada resolución se compararán las solicitudes presentadas durante ese periodo y se concederán las cuantías correspondientes. Si se ha previsto en las bases, las cantidades no consumidas en un llamamiento podrán pasarse a los siguientes. La convocatoria debe publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNShttp://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index), de acuerdo con el art. 20.8 LGSub, a riesgo de originar la anulabilidad de la convocatoria. En los Diarios Oficiales correspondientes únicamente se publicará un extracto de la convocatoria. Dentro de esta fase de iniciación, las personas interesadas deberán presentar su solicitud en tiempo y forma, conforme a la regulación general contenida en la LPAC. Así, p. ej., la Administración deberá requerirles para que subsanen, en un plazo de diez días, en caso de que sus solicitudes presenten defectos o de que falten documentos (art. 68 LPAC) y, en el caso de que no subsanen en el plazo indicado, se les tendrá por desistidas en su solicitud. La fase de instrucción incluye, a su vez, varios trámites. En primer lugar, las solicitudes serán objeto de evaluación y calificación por el órgano instructor. A continuación, se prevé que un órgano colegiado emita un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación, a la vista del cual el órgano instructor emitirá una propuesta provisional de resolución. De dicha propuesta provisional se dará traslado a las personas solicitantes, que podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas en un plazo de diez días. Terminado el trámite de audiencia, el órgano instructor elaborará una propuesta definitiva de resolución, que será notificada a las personas solicitantes que hayan sido seleccionadas para que comuniquen si la aceptan, tras lo cual se elevará al órgano encargado de resolver. La terminación del procedimiento tendrá lugar mediante resolución motivada de conformidad con lo que establezcan las bases reguladoras de la subvención. El art. 22.3 LGSub establece que no se podrá conceder una cuantía superior a la prevista en la convocatoria. La resolución deberá incluir de manera expresa tanto a quienes se ha concedido la subvención como la desestimación del resto de solicitudes. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, entendiéndose las solicitudes desestimadas por silencio administrativo en caso de vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución. B) El procedimiento de concesión directa El procedimiento de concesión directa, previsto con carácter extraordinario en el art. 22.2 LGSub, implica que la subvención se concede sin que la Administración tenga que comparar entre sí las solicitudes presentadas ni establecer una prelación entre ellas. En principio, unicamente puede darse en relación con tres tipos de subvenciones: a) Subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales. P. ej., el art. 121 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, estableció una subvención nominativa por valor de 8 millones de euros destinada a plantas desalinizadoras para el abastecimiento de agua en las ciudades de Ceuta y Melilla. Por su parte, la Disposición Adicional 113.ª de la misma Ley previó la concesión de subvenciones nominativas para la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid (126 millones €), Barcelona (109 millones €), Valencia (10 millones €) y las Islas Canarias (47,5 millones €). El art. 65 RGSub admite que estas subvenciones pueden concederse de manera efectiva a través de resolución o convenio, aunque lo habitual será que se emplee este último. En ambos casos deben tener un contenido mínimo, debiendo indicarse el objeto de la subvención, el crédito al que se imputa y la cuantía, la compatibilidad con otras ayudas, los modos de pago de la ayuda y las posibles cauciones que deban constituirse y el plazo y la forma de justificación de la finalidad. b) Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía vengan impuestos a la Administración por una norma de rango legal. P. ej., las becas y ayudas al estudio convocadas por el Ministerio de Educación para seguir estudios reglados en los distintos niveles del sistema educativo (universitario y no universitario), cuyos requisitos son desarrollados reglamentariamente (Disposición Adicional 9.ª de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad). Las subvenciones concedidas al amparo de esta letra también podrán concederse mediante convenio o mediante acto (art. 66 RGSub), si bien lo más habitual será que se utilice este último. Asimismo, también será habitual que deba mediar una solicitud previa del beneficiario. c) Aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Se trata de dos requisitos que deben darse cumulativamente, es decir, deben concurrir razones de cierto tipo («de interés público, social, económico o humanitario») que, al mismo tiempo, dificulten la convocatoria pública de la subvención. Sin embargo, las Administraciones vienen realizando una interpretación bastante laxa de ambos requisitos y son frecuentes las bases reguladoras de subvenciones que prevén que su otorgamiento se realizará mediante un procedimiento de concesión directa, simplemente por concurrir razones de interés público, social o económico (que, por definición, están presentes en todas las subvenciones). La LGSub prevé otros dos supuestos en los que cabe también la concesión directa de subvenciones: en el caso de subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, cuando así lo establezca su propia normativa (art. 6.2 LGSub) y en el caso de subvenciones en el ámbito de la cooperación internacional, en la medida en que estas «sean desarrollo de la política exterior del Gobierno y resulten incompatibles con la naturaleza o los destinatarios de las mismas» (Disposición Adicional 18.ª LGSub) lo que, en alguna ocasión, podría ser una manifestación de actos políticos del Gobierno de los que nos ocupamos en la lección 2 del Tomo II de esta obra. 6. EL CONTENIDO DE LA RELACIÓN JURÍDICA SUBVENCIONAL Concedida la subvención, se crea una relación jurídica entre el beneficiario y la Administración concedente (y, en su caso, la entidad colaboradora) con unos contenidos típicos. Por un lado, el beneficiario tendrá derecho, esencialmente, a percibir el montante económico en que la subvención consista. La resolución de concesión crea un verdadero derecho subjetivo, de modo que la Administración no puede revocarlo libremente. Sin embargo, para hacerlo efectivo será necesario, previamente, que el beneficiario realice la actividad a la que se encuentra afecta la entrega de la subvención, en el plazo y del modo en que se hubiera establecido, y que así lo justifique ante la Administración concedente. La realización de dicha actividad es, en todo caso, voluntaria para el beneficiario. Pero sólo mediante esa realización (y su justificación) se obtendrá el derecho al cobro (que, por tanto, no debe confundirse con la resolución de concesión de la subvención). El art. 34 LGSub establece como regla general el pago previa justificación, pero también admite que puedan preverse otras formas distintas de pago, como los pagos a cuenta o fraccionados (que se van abonando a medida que se va realizando la actividad) y los pagos anticipados. Como excepción a lo anterior, cuando la concesión de la subvención no se encuentre afecta a una actividad aún pendiente de realizar, sino que se produce en atención a una situación o a una actividad ya realizada (primas o subvenciones ex post), el derecho al cobro se perfecciona con la simple concesión de la subvención, sin que pueda existir tampoco obligación de justificar (art. 30.7 LGSub). Junto con este derecho, el art. 14.1 LGSub también establece ciertas obligaciones que recaen sobre el beneficiario y cuyo incumplimiento dará lugar, igualmente, a la pérdida del derecho al cobro o, si este ya se produjo, al reintegro de las cantidades percibidas. Entre tales obligaciones están la de comunicar la obtención de otros recursos que financien la misma actividad; la de adoptar las medidas de difusión y publicidad del carácter público de la subvención, en los términos que se establezcan… Y especialmente está la obligación de sometimiento a las actuaciones de control, actuaciones a las que inmediatamente nos referiremos. Por su parte, la Administración concedente está obligada, en primer lugar, a abonar la subvención en la medida en que el beneficiario realice y acredite haber realizado, en el plazo y en los términos que se hubieran establecido, la actividad a la que se encuentra afecta. Correlativamente, tiene importantes potestades de inspección y control que le permiten conocer si se ha producido o no el cumplimiento efectivo de la actividad. Entre estas potestades destacan los amplios poderes concedidos a los órganos de control financiero de las subvenciones en el Título III LGSub. Ahora bien, la Administración concedente no tiene derecho a exigir al beneficiario que realice la actividad a la que se encuentra afecta la subvención ni, menos aún, proceder a su ejecución forzosa. Los posibles incumplimientos únicamente darán lugar a que el beneficiario no llegue a adquirir el derecho al cobro y, por tanto, no reciba nunca la disposición dineraria en que consiste la subvención. O, si esta fue pagada por adelantado, a que deba proceder a su reintegro. 7. CONTROL DE LAS SUBVENCIONES El art. 32.1 LGSub establece que «el órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención». Por tanto, el primero que debe controlar el cumplimiento es el mismo órgano concedente, aunque para ello puede contar en parte con las entidades colaboradoras [arts. 15.1.b) y 32.2 LGSub]. Pero no es el único control. Hay otros controles, normalmente posteriores. Por un lado, el llamado control externo, que realizan el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos, como la Cámara de Cuentas de Andalucía. Por otro lado, el llamado control interno, que realiza la Intervención de cada Administración y que la LGSub regula en su Título III bajo el nombre de «control financiero de subvenciones». Para las subvenciones estatales, el control financiero corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado. Es un control muy amplio en cuanto a su objeto (art. 44.2 LGSub), a sus instrumentos (art. 44.4 LGSub), a las personas a las que se extiende (art. 44.5 LGSub) y a las potestades y deberes que entraña (arts. 46 y 47 LGSub). Aunque puede considerarse un tipo de actividad de inspección (de las que nos ocupamos en la lección 2 de este Tomo), presenta peculiaridades. Por lo pronto, está procedimentalizado con un acto formal de iniciación y de finalización. En concreto, termina con un informe, que debe producirse en un plazo máximo de un año, y que puede imponer al órgano concedente el deber de iniciar el procedimiento de reintegro en un mes, salvo que formule discrepancia motivada que tendrá que resolver el Ministro o el Consejo de Ministros (art. 51.2 LGSub). Además, en estos casos en los que el procedimiento de reintegro se inicie a propuesta de la Intervención, esta tendrá una participación activa y determinante en ese procedimiento (art. 51.3, 4 y 5 LGSub). Debe destacarse, por último, que el hecho de que el órgano concedente haya declarado en algún momento que el beneficiario ha cumplido, no vincula a la Intervención, que podrá declarar lo contrario en su control financiero. 8. LA RECUPERACIÓN DE LAS SUBVENCIONES El Título II LGSub se consagra al llamado reintegro de subvenciones. El término reintegro, sin embargo, es utilizado por el legislador en dos sentidos distintos. En sentido amplio, hace referencia a cualquiera de las situaciones patológicas en que puede incurrir la subvención, indicando que esta no ha llegado a buen puerto. Las causas que pueden dar lugar a la frustración de la subvención pueden ser, entre otras, el cumplimiento de una condición o un término resolutorios, la muerte o extinción (en caso de ser persona jurídica) del beneficiario, su renuncia, la invalidez del acto de concesión o la concurrencia de ciertas circunstancias enumeradas en el art. 37 LGSub. El reintegro en sentido estricto únicamente iría referido a estas circunstancias enumeradas en el art. 37 LGSub y conocidas como «causas de reintegro». Con independencia de cuál sea el motivo que dé lugar a la frustración de la subvención, sólo caben dos posibles consecuencias: si la situación patológica se produjo antes de que se realizara el pago de cualquier cantidad de dinero, simplemente no se generará el derecho al cobro; si la situación patológica se produjo después de que se realizara el pago de alguna cantidad de dinero, procederá la devolución de la cantidad percibida y la pérdida del derecho al cobro de la cantidad restante. Lo refleja en parte el art. 34.3.2.º LGSub: «Se producirá la pérdida del derecho al cobro (…) en el supuesto de concurrencia de alguna de las causas del art. 37 (…)». O sea, que si se dan los supuestos enumerados en el art. 37 LGSub cuando ya se ha cobrado la subvención, procederá su recuperación; y si se dan cuando todavía no se ha cobrado, procederá declarar la pérdida del derecho al cobro. A) Cumplimiento de una condición o un término resolutorios La concesión de una subvención puede vincularse a una condición resolutoria, entendida como un hecho futuro, incierto y aleatorio, es decir, del que no es posible saber si se producirá o no y que no depende de la voluntad de ninguna de las partes. En este caso, si se produjera el hecho constitutivo de la condición, la subvención quedaría sin efectos. Es muy poco habitual, pero hay algunos casos. Un ejemplo prototípico son las llamadas «subvenciones reintegrables», frecuentes en el ámbito científico. Tales subvenciones implican la concesión de una cantidad de dinero a fondo perdido para realizar una investigación. Si los resultados de la investigación son técnicamente viables (p. ej., pueden patentarse y explotarse), la condición se entiende cumplida y debe devolverse la ayuda. Si no lo son, el beneficiario puede quedarse la ayuda. Asimismo, las subvenciones pueden estar también vinculadas a un término resolutorio. A diferencia de la condición, el término hace referencia a un momento futuro que se sabe con certeza que llegará (p. ej., el 31 de diciembre de 2050), aunque no siempre se sepa la fecha exacta (p. ej., el primer día que llueva). Los términos resolutorios son frecuentes en las subvenciones de devengo periódico. Una vez se cumple el término, la subvención deja de recibirse, aunque no tienen que devolverse las cantidades percibidas hasta ese momento. P. ej., las becas para la Formación del Profesorado Universitario se conceden para la realización de una tesis doctoral por un plazo máximo de 48 meses, transcurridos los cuales dejan automáticamente de percibirse. B) Muerte o extinción del beneficiario La muerte del beneficiario (cuando se trate de una persona física) o su extinción (cuando se trate de persona jurídica) tendrán también distintas consecuencias dependiendo del grado de realización de la actividad a la que se encontrara afecta la subvención. Si la actividad ya hubiera sido correctamente realizada antes del momento de la muerte, el derecho al cobro se encontraría perfeccionado y sería, por tanto, un derecho de crédito integrado en el patrimonio del beneficiario fallecido/extinguido que se transmitiría a sus sucesores. Si la actividad aún no se hubiera realizado en el momento de la muerte, el derecho al cobro no se habría perfeccionado, por lo que se extinguiría la relación jurídica subvencional sin que hubiera derecho a cobrar nada. Ahora bien, en este último caso, si se hubieran producido pagos adelantados, la Administración concedente deberá reclamar a los sucesores la devolución del dinero entregado junto con los intereses calculados de acuerdo con el interés legal del dinero. Excepcionalmente, podría darse el caso de que los sucesores de la persona física fallecida o de la persona jurídica extinguida ocupasen el lugar del beneficiario, comprometiéndose a realizar la actividad que justifica la concesión de la subvención y recibiendo, en consecuencia, la disposición dineraria. No obstante, esta posibilidad debe ser expresamente aprobada por la Administración concedente en cada caso, de acuerdo con lo que prevean las bases reguladoras. C) Renuncia del beneficiario La realización de la actividad que justifica la entrega de la subvención es siempre voluntaria para el beneficiario. En consecuencia, nada obsta a que este pueda renunciar a la subvención en cualquier momento, lo que deberá hacerse de forma expresa, por cualquier medio que permita su constancia (art. 94.3 LPAC). Si aún no se hubiera recibido pago alguno, la renuncia simplemente dará lugar a la extinción de la relación jurídica subvencional sin que llegue a perfeccionarse el derecho al cobro. Si, por el contrario, ya se hubiera recibido algún pago, el beneficiario tendrá que devolver toda la cantidad percibida junto con los intereses de demora correspondientes, calculados de acuerdo con el tipo legal del dinero incrementado en un 25% (art. 90 RGSub y art. 38 LGSub). La renuncia parcial (y la correlativa devolución parcial) sólo sería aceptable en los mismos términos que el reintegro parcial previsto en el art. 37.2 LGSub del que nos ocuparemos después. D) Revisión de oficio, rectificación de errores y recuperación del pago de lo indebido El art. 36 LGSub regula la posibilidad de revisar de oficio las resoluciones de concesión de subvenciones que contengan vicios que afecten a su validez. Para ello, se remite al régimen general previsto en los arts. 106-111 LPAC y que ya fue objeto de estudio en la lección 6 del Tomo II de esta obra. En la medida en que la resolución de concesión de una subvención es un acto declarativo de derechos, la única vía que la Administración puede usar para revocarlo es a través de la revisión de oficio. Cuando la resolución de concesión sea nula de pleno derecho (art. 47.1 LPAC y art. 36.1 LGSub), la Administración podrá revisarla de oficio a través del procedimiento previsto en el art. 106 LPAC. Cuando la resolución de concesión simplemente se encuentre afectada por vicios que determinen su anulabilidad (art. 48 LPAC y art. 36.2 LGSub), la Administración concedente solo podrá conseguir su anulación impugnando la resolución ante la Jurisdicción contenciosoadministrativa, previa declaración de lesividad (art. 107 LPAC). Una vez declarada la invalidez del acto de concesión, el beneficiario de la subvención tendrá que devolver las cantidades que hubiera percibido, junto con los intereses calculados de acuerdo con el interés legal del dinero. En algunas ocasiones, las causas que podrían dar lugar a la revisión de oficio podrían dar lugar, al mismo tiempo, al reintegro en sentido estricto previsto en el art. 37 LGSub, del que nos ocuparemos en el siguiente epígrafe. En estos casos, no procederá la revisión de oficio de la resolución de concesión, sino que la Administración deberá tramitar el procedimiento de reintegro en sentido estricto (art. 36.5 LGSub). Distinta de la revisión de oficio es la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos que pueda contener la resolución de concesión de subvención y que podrán ser corregidos de acuerdo con lo previsto en el art. 109.2 LPAC. En estos supuestos, el acto administrativo no se elimina, se mantiene, aunque se corrige porque, en su literalidad, puede haber reconocido un derecho a alguien a quien claramente no correspondía o en una cantidad que no era la prevista y así se desprende con toda evidencia del expediente, sin necesidad de realizar nuevas valoraciones ni interpretaciones jurídicas. Asimismo, es posible que el error no se produzca en el acto administrativo de concesión, sino en la actividad material de pago de la Administración, en el sentido de que realice un pago a quien no debía (p. ej., a un administrado que no tenía relación alguna con la subvención ni con el procedimiento de concesión, en cuya cuenta corriente la Administración realiza un ingreso que, en realidad, era para otro administrado cuyo número de cuenta era prácticamente idéntico). En todos estos casos, se seguirá el procedimiento de recuperación de pagos indebidos previsto en el art. 77 LGP. E) El reintegro en sentido estricto: concepto y causas Finalmente, el art. 37.1 LGSub contiene un catálogo de las causas que dan lugar, propiamente, al reintegro en sentido estricto. En el reintegro en sentido estricto no se produce una revocación de la subvención. Es decir, no se declara la nulidad del acto de concesión. Lo que se produce es una recuperación del dinero abonado al beneficiario (o una declaración de la pérdida del derecho al cobro) porque este no ha realizado las actividades que justificaban su entrega. No se trata, por tanto, de una cuestión de validez, sino de eficacia, vinculada a un incumplimiento del beneficiario. Esta distinción supone que no hay que recurrir a los complicados procedimientos de revisión de oficio, sino a uno algo más simple (el procedimiento de reintegro, art. 42 LGSub). Además, la resolución de ese procedimiento no solo obligará al beneficiario a devolver la subvención sino también los intereses generados durante el tiempo que tuvo en su poder la subvención calculados conforme al tipo de interés legal del dinero incrementado en un 25% (art. 38.2 LGSub). La Ley de Presupuestos Generales del Estado puede establecer un tipo de interés distinto, pero no suele hacerlo. P. ej., la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 estableció el interés de demora al que se refiere el art. 38.2 LGSub en el 3,75%, lo que equivale, justamente, al interés legal del dinero (establecido en el 3%) incrementado en un 25%. Las causas enumeradas en el art. 37.1 LGSub y que dan lugar al reintegro se refieren, en términos generales, a ciertos incumplimientos en que haya incurrido el beneficiario, en su mayoría relacionados con la realización de la actividad que justifica la entrega del dinero o con otras de las obligaciones accesorias recogidas en el art. 14 LGSub. Así, y entre otras: — haber obtenido la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que, de haberse sabido, lo hubieran impedido [art. 37.1.a) LGSub]; En estos casos concurrirá, necesariamente, la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el art. 47.1.f) LPAC («actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición»). No obstante, en aplicación del art. 36.5 LGSub se tramitará el procedimiento de reintegro y no el de revisión de oficio. — incumplir total o parcialmente la actividad o el proyecto que fundamentaban la concesión o no haberlos realizado en el modo en que se había indicado por la Administración [art. 37.1.b) y f) LGSub]; — incumplir la obligación de justificar la correcta realización de la actividad u otras obligaciones accesorias que impidan verificar el empleo dado a los fondos percibidos (p. ej., obligaciones contables), así como mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control [art. 37.1.c), e) y g) LGSub]; — incumplir el deber de adoptar las medidas de difusión que correspondan en cada caso, de acuerdo con el art. 18 LGSub [art. 37.1.d) LGSub]. Mención aparte merece la causa de reintegro prevista en el art. 37.1.h) LGSub, que no se vincula con ningún incumplimiento del beneficiario, sino con la concesión de ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior cuya recuperación venga impuesta por una Decisión de la Comisión Europea. De ello nos ocuparemos en el epígrafe IV. F) Posibles límites a la declaración de reintegro: reintegro parcial y prescripción de la acción de reintegro La regla general aplicable al reintegro en sentido estricto es que el beneficiario deberá devolver todas las cantidades percibidas junto con el interés de demora correspondiente, calculado desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta (art. 37.1 LGSub). Sin embargo, el art. 37.2 LGSub admite el reintegro parcial; es decir, en algunos casos, y a pesar de sus incumplimientos, el beneficiario no tendrá que devolver todas las cantidades percibidas. Así ocurrirá cuando el cumplimiento por parte del beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. Para estos casos, las bases reguladoras deberán prever los criterios que permitan calcular la cantidad que se deba reintegrar [art. 17.3.n) LGSub]. La Administración cuenta con un plazo de prescripción de cuatro años para declarar el reintegro por alguna de las causas del art. 37.1 LGSub, transcurridos los cuales ya no será posible acordarlo (art. 39.1 LGSub). Por regla general, este plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento en que termina el plazo para presentar la justificación de haber realizado la actividad. No obstante, puede haber excepciones a esta regla. P. ej., cuando nos encontremos ante una prima o subvención ex post, concedida en atención a actividades ya realizadas, el plazo comenzará a contar desde el momento de la concesión. Asimismo, cuando se hubieran establecido condiciones u obligaciones que debieran ser mantenidas durante un período determinado de tiempo (p. ej., ayudas para la contratación indefinida de trabajadores con la obligación de mantenerlos contratados durante, al menos, tres años), el plazo comenzará a contar desde el momento en que venza dicho periodo. El cómputo de este plazo de prescripción de cuatro años puede interrumpirse por alguna de las causas previstas en el art. 39.2 LGSub. De manera un poco sorprendente, algún Tribunal ha afirmado que la Administración tampoco podrá iniciar el procedimiento de reintegro cuando este traiga causa de un procedimiento de control financiero que haya caducado por no haber sido tramitado y resuelto en el plazo máximo de 12 meses (art. 49.7 LGSub); y ello, aun cuando el plazo de prescripción de cuatro años aún no se hubiera agotado (SAN de 13 de enero de 2011, recurso n.º 31/2010, Pleno). G) El procedimiento de reintegro El art. 42 LGSub regula sucintamente el procedimiento de reintegro, remitiéndose en lo demás a la regulación general contenida en la LPAC. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, ya sea por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, por denuncia o a consecuencia del informe de control financiero emitido por los órganos de la Intervención. En su tramitación se garantizará, en todo caso, el trámite de audiencia al interesado, y deberá resolverse y notificarse en un plazo máximo de 12 meses. Transcurrido este plazo, el procedimiento se declarará caducado y, a pesar de la extraña redacción del art. 42.4.2.º LGSub, la Administración no podrá dictar resolución acordando el reintegro a menos que comience un nuevo procedimiento (STS de 19 de marzo de 2018, recurso de casación n.º 2412/2015). Y ello, siempre y cuando no haya prescrito la acción de reintegro, que no se entenderá interrumpida por el procedimiento caducado. El órgano competente para exigir el reintegro será el órgano concedente. La resolución que dicte poniendo fin al procedimiento de reintegro agotará en todo caso la vía administrativa. El mismo procedimiento ha de seguirse cuando los supuestos del art. 37 LGSub se produzcan antes de que se haya cobrado la subvención y se trate de declarar, conforme al art. 34.3.2.º LGSub, la pérdida del derecho a cobrarla. 9. INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE SUBVENCIONES Finalmente, el Título IV de la LGSub establece un amplio catálogo de infracciones y sanciones. Como suele ser habitual, se distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, a las que se asocian, respectivamente, un catálogo de sanciones leves, graves y muy graves (multas que pueden llegar hasta el triple de la subvención; pérdida de la posibilidad de ser beneficiario de subvenciones o contratista de la Administración durante un plazo de hasta cinco años), así como un listado de circunstancias que permitan la graduación de las sanciones. El plazo de prescripción, tanto de las infracciones como de las sanciones, y con independencia de su gravedad, es de cuatro años. Importa destacar que muchas de las conductas tipificadas como infracciones pueden ser constitutivas, al mismo tiempo, de alguna de las causas de reintegro previstas en el art. 37.1 LGSub. No obstante, la posible obligación de reintegro es independiente y plenamente compatible con las sanciones que, en su caso, puedan imponerse (art. 40.1 LGSub). Por otra parte, hay que tener en cuenta que el CP tipifica delitos relativos a las subvenciones (arts. 306 y 308) que, como siempre, son de preferente aplicación a las sanciones administrativas (art. 55 LGSub). IV. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AYUDAS DE ESTADO EN LAS NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA 1. LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL MERCADO INTERIOR Y LA PROHIBICIÓN DE AYUDAS DE ESTADO Hemos aludido antes a las subvenciones financiadas con fondos de la Unión Europea y en las que, por ello mismo, el Derecho primeramente aplicable es el de la propia Unión. Ahora debemos ocuparnos de otro aspecto por completo distinto: de los límites que impone el Derecho de la Unión a las ayudas de los Estados, entre ellas a las subvenciones. Aquí ya no se trata de que las Administraciones nacionales actúen como Administraciones de la Unión sino de supuestos en los que actúan como Administraciones españolas pero a las que el Derecho de la Unión impone prohibiciones o límites. Pilar esencial sobre el que descansa la Unión Europea es la existencia de un mercado interior, entendido como un espacio sin fronteras interiores en el que se garantizan la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales (art. 26.2 TFUE). Para garantizar el funcionamiento eficiente de este mercado interior, y entre otras exigencias, es imprescindible la salvaguarda de la libre competencia. A este fin, el Derecho de la Unión prohíbe las prácticas colusorias entre empresas (art. 101 TFUE) y el abuso de posición dominante (art. 102 TFUE). Pero, además, por lo que ahora interesa, restringe severamente las ayudas de Estado (art. 107 TFUE). Es habitual en los manuales españoles de Derecho Administrativo hacer referencia, dentro de la lección dedicada a la actividad administrativa de fomento, al régimen europeo de las ayudas de Estado. A falta de lugar más adecuado, también lo haremos aquí. Pero debe aclararse que ni todas las ayudas de Estado son medidas de fomento ni, menos aún, todas las medidas de fomento son susceptibles de constituir ayudas de Estado. En realidad, el régimen europeo de las ayudas de Estado se proyecta no solo sobre la actividad administrativa de fomento, sino también sobre otras modalidades de actuación administrativa. Por ello, deberemos volver sobre esto al hilo de nuestras explicaciones relativas a servicio público. La regulación de las ayudas de Estado se encuentra primeramente en los arts. 107 a 109 TFUE. Ambos artículos han sido desarrollados por una normativa muy prolija, de la que deben destacarse, sobre todo, dos normas: — el Reglamento (UE) 2015/1589, del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del art. 108 TFUE; y — el Reglamento (CE) 794/2004, de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se desarrolla el anterior. Todo este régimen parte de una prohibición general de las ayudas de Estado. En concreto, el art. 107.1 TFUE declara que, salvo que los Tratados dispongan otra cosa, «son incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones». 2. CONCEPTO DE AYUDAS DE ESTADO El Derecho de la Unión tiene su propio concepto de ayudas de Estado, que en gran parte se deduce del transcrito art. 107.1 TFUE. Es un concepto que atiende sobre todo a su resultado económico, de modo que lo relevante no es su forma jurídica, sino sus efectos sobre la competencia. Por tanto, no coincide con el bastante más reducido concepto de ayuda que utilizamos en el apartado II.2.a) de esta lección. Los requisitos para entender que estamos ante una ayuda de Estado pueden sistematizarse en cuatro: a) En primer lugar, en relación con el origen de la ayuda («otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales»), esta debe ser concedida por el Estado, entendiendo por tal a todos los poderes públicos (nacionales, autonómicos o locales) o por entes que estos controlen, sea cual sea su naturaleza jurídica (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, fundaciones públicas, sociedades mercantiles, etc.). b) En segundo lugar, respecto al beneficiario de la ayuda, este debe ser una empresa, concepto no definido en los Tratados pero que ha sido definido por la jurisprudencia del TJUE como «cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación», entendiendo, asimismo, por actividad económica «cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado» (STJUE de 22 de octubre de 2015, EasyPay, as. C-185/14, ap. 37). Las ayudas de carácter social que se conceden a personas físicas o jurídicas que no actúan en el mercado como agentes económicos quedarán por tanto, habitualmente, fuera de este concepto. Asimismo, la ayuda debe constituir una «ventaja selectiva», es decir, el beneficiario debe recibir un trato distinto al resto de competidores («favoreciendo a determinadas empresas o producciones»). Quedan fuera del concepto de ayudas de Estado, por tanto, las medidas generales que afectan a todas las empresas de un sector (p. ej., bajar el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades). c) En tercer lugar, en relación con el contenido de la ayuda, esta debe consistir en un beneficio económico o ventaja, con independencia de la forma que adopte [«ayudas otorgadas (…) bajo cualquier forma»]. La jurisprudencia del TJUE considera constitutivas de ayudas de Estado «las intervenciones que, bajo cualquier forma, puedan favorecer directa o indirectamente a las empresas o que pueden considerarse una ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado» (STJUE de 19 de septiembre de 2018, Comisión c. Francia y IFP Énergies nouvelles, as. C-438/16, ap. 109). En todo caso, resultan irrelevantes las técnicas utilizadas por las autoridades nacionales para conceder estas ventajas, que podrán consistir, p. ej., en entregas dinerarias a fondo perdido (subvenciones o primas); cesiones gratuitas o por debajo del precio de mercado del uso o la propiedad de bienes; prestaciones de servicios gratuitas o por debajo del precio de mercado; exenciones tributarias o condonaciones de cualquier tipo de deuda; contratos crediticios más ventajosos que los ofrecidos en el mercado; adquisiciones de bienes o servicios, aun sin necesitarlos, sólo para aumentar la facturación de una empresa, etc. d) En cuarto lugar, finalmente, respecto a los efectos de la ayuda, esta debe generar una distorsión de la libre competencia en el mercado interior o un riesgo de que dicha distorsión se produzca [«que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros (…) falseen o amenacen falsear la competencia»]. El TJUE ha señalado que el ámbito local o regional de la actividad desarrollada por la empresa beneficiaria, o el tamaño reducido de esta, no excluyen a priori la posibilidad de que se vean afectados los intercambios entre Estados miembros. El TJUE entiende que, como consecuencia de la ayuda concedida, «la actividad interior puede mantenerse o aumentar, con la consecuencia de que disminuyen con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de penetrar en el mercado del Estado miembro en cuestión» (STJUE de 15 de mayo de 2019, Achema y otros, as. C-706/17, ap. 93). El Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, en aplicación, sobre todo, de este cuarto requisito, declara que no entran en el concepto de ayuda de Estado las llamadas «ayudas de minimis» que simplificadamente son las de menos de 200.000 euros concedidas a una única empresa a lo largo de un período de tres años. 3. EXCEPCIONES A LA PROHIBICIÓN DE AYUDAS DE ESTADO No obstante, existen ciertas excepciones a la prohibición general expuesta. Es decir, existen ciertas ventajas que, a pesar de entrar de lleno en la definición de ayudas de Estado recogida en el art. 107.1 TFUE, se entenderán compatibles con el mercado interior. En algunos casos, las excepciones actúan automáticamente (art. 107.2 TFUE), de modo que una vez notificadas por los Estados miembros a la Comisión Europea, esta debe limitarse a comprobar si concurren los elementos que justifican la excepción y, en caso afirmativo, reconocer, sin más, que las ayudas son compatibles con el mercado interior. Dentro de este grupo se encuentran ciertas ayudas de carácter social concedidas a consumidores individuales, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional o ciertas ayudas destinadas a favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania afectadas por la división de Alemania. En otros casos, las excepciones no son automáticas, sino que la Comisión Europea cuenta con un cierto margen de apreciación para decidir, en cada caso, si procede o no admitirlas. Dentro de este grupo se encontrarían, p. ej., las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de las regiones más desfavorecidas; las ayudas a proyectos de interés común europeo; las destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro; las destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas; las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio; y las demás categorías de ayudas que se determinen por el Consejo (art. 107.3 TFUE). 4. EL CONTROL DE LAS AYUDAS DE ESTADO POR LA COMISIÓN EUROPEA De conformidad con el art. 108.1 y 2 TFUE, «la Comisión examinará permanentemente (…) los regímenes de ayudas existentes», incluyendo aquellos que estaban en vigor antes de que el Estado ingresara en la Unión Europea y los que hubieran sido expresamente autorizados después, y puede acabar acordando que el Estado los suprima o modifique (es el caso de las «ayudas aplicadas de manera abusiva»). Además, el art. 108.3 TFUE establece un control previo para que la Comisión analice si una ayuda proyectada es o no compatible con el mercado interior («nuevas ayudas»): «La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la antelación suficiente (…) El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que (…) haya recaído decisión definitiva». El Reglamento (UE) 2015/1589 regula, con carácter general, los procedimientos de control, las obligaciones de los Estados miembros y las potestades de que dispone la Comisión Europea en relación con las ayudas de Estado. Como ya se indicó en el epígrafe III.4.B) de esta lección, para el caso de las subvenciones públicas españolas esta obligación se encuentra también recogida en el art. 9.1 LGSub. Asimismo, hay que tener en cuenta el Real Decreto 1755/1987, de 23 de diciembre, que regula el procedimiento de comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de las Administraciones o entes públicos españoles que se propongan establecer, conceder o modificar ayudas (no sólo subvenciones). No obstante, de acuerdo con los arts. 108.4 y 109 TFUE, los Reglamentos de la UE pueden eximir de este control previo a ciertas categorías de ayudas. Un ejemplo de ello es el Reglamento de ayudas de minimis al que antes nos referimos. A la vista del proyecto de «nueva ayuda» notificado, y tras tramitar, en su caso, un procedimiento de investigación, la Comisión comunicará al Estado una decisión que tendrá necesariamente uno de estos contenidos: — que la ayuda propuesta no es una ayuda de Estado («ayuda inexistente»), por lo que podrá concederse; — que la ayuda propuesta, aun siendo una ayuda de Estado, no es incompatible con el mercado interior («decisión positiva»), por lo que podrá concederse; — que, en los términos en los que se ha propuesto, se trata de una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior, pero que, incluyendo algunos cambios, dejaría de serlo («decisión condicional»), por lo que podrá concederse si se introducen tales cambios; — que se trata de una ayuda de Estado plenamente incompatible con el mercado interior («decisión negativa»), por lo que no podrá concederse. No resulta, sin embargo, nada extraño que los Estados miembros concedan ayudas sin haberlas notificado previamente a la Comisión Europea o sin esperar a que esta se pronuncie sobre su compatibilidad con el mercado interior. Tales ayudas, que reciben el nombre de «ayudas ilegales», serán también objeto de análisis por parte de la Comisión Europea en cuanto tenga noticia de su existencia (p. ej., por denuncia de una empresa competidora). Durante la tramitación, en su caso, de dicho procedimiento, la Comisión Europea podrá acordar la recuperación provisional de la ayuda. Una vez analizadas estas «ayudas ilegales», la Comisión emitirá una de las cuatro decisiones antes vistas en relación con las «nuevas ayudas», cuyos efectos se adaptarán a las características de estas «ayudas ilegales»: en caso de que se considere que la ayuda no constituye una ayuda de Estado o de que, aun siéndolo, no es incompatible con el mercado interior («decisión positiva»), el beneficiario podrá quedarse con la ayuda concedida; en caso de que se dicte una «decisión condicional», el beneficiario podrá quedarse con la ayuda concedida en la medida en que se introduzcan en ella los cambios que se indiquen; finalmente, si se adoptara una «decisión negativa», el Estado miembro estará obligado a recuperar la ayuda concedida, junto con los intereses devengados desde su entrega hasta su recuperación. El incumplimiento del deber de recuperar la ayuda que recae sobre el Estado miembro que la concedió podrá dar lugar a la interposición de un recurso por incumplimiento contra dicho Estado por parte de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (art. 258 TFUE). Esta situación no ha sido infrecuente en el caso del Reino de España, que en ocasiones no ha sido capaz de recuperar tales ayudas debido a los límites que nuestro ordenamiento jurídico impone a la retirada de actos administrativos favorables (cfr. arts. 106 y ss. LPAC). La solución a esta situación pasaría, sencillamente, por inaplicar las normas nacionales que impiden el cumplimiento de las obligaciones que nos impone el Derecho de la Unión, en aplicación de la jurisprudencia Simmenthal y Costanzo, que ya analizamos en la lección 4 del Tomo I de esta obra. Sin perjuicio de ello, el legislador español ha intentado ofrecer soluciones ad hoc para algunas ayudas concretas. Ejemplo destacado es la establecida para las ayudas reguladas por la LGSub que, según se indicó en el epígrafe III.7.G) de esta lección, ha previsto una causa de reintegro específica para las subvenciones que deban ser recuperadas como consecuencia de decisiones adoptadas por la Comisión Europea [art. 37.1.h) LGSub]. BIBLIOGRAFÍA ARPIO SANTACRUZ, J. L., Las ayudas públicas ante el Derecho Europeo de la Competencia, Aranzadi, 2000. ARZOZ SANTISTEBAN, X., Revisión de actos administrativos nacionales en Derecho Administrativo Europeo, IVAP-Civitas-Thomson Reuters, 2013. AYMERICH CANO, C. I., Ayudas públicas y Estado autonómico, Universidade da Coruña, 1994. BAENA DEL ALCÁZAR, M., «Sobre el concepto de fomento», RAP, n.º 54 (1967). BARCO FERNÁNDEZ MOLINA, J. DEL, PANIZO GARCÍA, A., SILVA URIÉN, I., y ARELLANO PARDO, P., Comentarios prácticos a la nueva Ley General de Subvenciones, Lex Nova, 2004. BECERRA GÓMEZ, A. M., «Anulación, revocación y revisión de oficio en el régimen del reintegro previsto en la Ley general de subvenciones», Documentación Administrativa, n.º 5, 2018. BUENO ARMIJO, A., El reintegro de subvenciones de la Unión Europea, Premio Blas Infante 2010, Instituto Andaluz de Administración Pública, 2011. — El concepto de subvención en el ordenamiento jurídico español, Universidad Externado de Colombia, 2013. — «Los efectos de la caducidad del procedimiento de control financiero de subvenciones sobre la potestad de reintegro», Revista Española de Control Externo, n.º 43 (2013). — «La distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas en materia de subvenciones y la irrupción de las “actividades jurídicas típicas de la Administración” y “los procedimientos administrativos comunes singulares” en la doctrina constitucional», Libro Homenaje Cosculluela, 2015. — «La concesión directa de subvenciones», RAP, n.º 204, 2017. — «De nuevo sobre la caducidad del procedimiento de control financiero de subvenciones y sus efectos sobre el reintegro. Nota a la STS de 2 de noviembre de 2016», Revista Española de Control Externo, n.º 55, 2017. COLLADO BENEYTO, P. J., Comentario a la Ley General de Subvenciones y a su Reglamento, Tirant lo Blanch, 2009. DÍAZ LEMA, J. M., Subvenciones y crédito oficial en España, Instituto de Estudios Fiscales-Instituto de Crédito Oficial, 1985. — «Concepto de subvención y ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre», Justicia Administrativa, n.º 27 (2005). ESTOA PÉREZ, A., El control de las ayudas de Estado, Iustel, 2006. FERNÁNDEZ FARRERES, G., La subvención: concepto y régimen jurídico, Instituto de Estudios Fiscales, 1983. — «De nuevo sobre la subvención y su régimen jurídico en el Derecho español», RAP, n.º 113 (1987). — El régimen de las ayudas estatales en la Comunidad Europea, Civitas, 1993. — «La actividad de fomento en el Reglamento de obras, actividades y servicios de las entidades locales de Cataluña de 13 de junio de 1995 (Régimen jurídico de las subvenciones y de la acción concertada)», RAP, n.º 139 (1996). — «La aplicabilidad de la Ley General de Subvenciones a las entidades locales y, en particular, a las Diputaciones provinciales en el ejercicio de sus competencias de cooperación económica a los municipios», Cuadernos de Derecho Local, n.º 5 (2005). — «Las entidades locales ante la actividad de fomento mediante subvenciones de las Comunidades Autónomas», Cuadernos de Derecho Local, n.º 21 (2009). FERNÁNDEZ FARRERES, G. (Dir.), Comentario a la Ley General de Subvenciones, Thomson-Civitas, 2005. — El régimen jurídico de las subvenciones. Derecho español y comunitario, Consejo General del Poder Judicial, 2007. FERNÁNDEZ TORRES, J. R., «La recuperación de las ayudas de Estado. Una exigencia de difícil cumplimiento», en Homenaje a Sebastián MartínRetortillo. GALLEGO ANABITARTE, A., «La acción concertada: nuevas y viejas técnicas jurídicas de la Administración», Libro Homenaje al Profesor Juan Galvañ Escutia, Universidad de Valencia, 1980. GARCÉS SANAGUSTÍN, M., y PALOMAR OLMEDA, A., Derecho de las subvenciones y ayudas públicas, Thomson Reuters Aranzadi, 2011. GARCÍA ÁLVAREZ, G., «Estado de Derecho y recuperación de ayudas de Estado: la irrelevancia de la cosa juzgada», en Homenaje a De la QuadraSalcedo. GARCÍA LUENGO, J., El reintegro de subvenciones, Thomson-Civitas, 2010. GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E., Los procedimientos comunitarios de control de ayudas de Estado, Civitas, 2002. GARRIDO FALLA, F., «La idea de fomento en el profesor Jordana de Pozas», Maestros complutenses de Derecho. Luis Jordana de Pozas, creador de ciencia administrativa, Universidad Complutense, 2000. GONZÁLEZ-JULIANA MUÑOZ, Á., «Las subvenciones a los grupos políticos en las Asambleas legislativas españolas», Revista Digital de Derecho Administrativo, n.º 11, 2014. — «Las subvenciones electorales a los partidos políticos en España», Revista Jurídica de Castilla y León, n.º 36, 2015. GUAITA MARTORELL, A., El Ministerio de Fomento, 1832-1931, Instituto de Estudios de Administración Local, 1984. JORDANA DE POZAS, L., «Ensayo de una teoría del fomento en el Derecho Administrativo», Revista de Estudios Políticos, n.º 48 (1949). LÓPEZ RAMÓN, F., Comentarios a la Ley General de Subvenciones, Tirant lo Blanch, 2005. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S., Derecho Administrativo Económico, Tomo I, La Ley, 1988. MARTÍNEZ GINER, L. A., El reintegro de subvenciones públicas, Iustel, 2006. MARTÍNEZ GINER, L. A., y NAVARRO FAURE, A. (Coords.), Régimen jurídicofinanciero de las subvenciones públicas, Tirant lo Blanch, 2010. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L., «La actividad administrativa dispensadora de ayudas y recompensas: una alternativa conceptual al fomento en la teoría de los modos de acción de la Administración Pública», Libro homenaje al profesor José Luis Villar Palasí, Civitas, 1989. MORA BUENO, S., «Los sujetos de la relación jurídica subvencional. Beneficiarios y entidades colaboradoras: régimen singular de las asignaciones a grupos políticos y de las subvenciones a las agrupaciones de vecinos», Cuadernos de Derecho Local, n.º 6 (2004). PASCUAL GARCÍA, J., Régimen jurídico de las subvenciones públicas, BOE, 6.ª ed., 2016. PÉREZ BERNABÉU, B., Ayudas de Estado en la jurisprudencia comunitaria. Concepto y tratamiento, Tirant lo Blanch, 2008. SESMA SÁNCHEZ, B., Las subvenciones públicas, Lex Nova, 1998. VILLAR PALASÍ, J. L., «Las técnicas administrativas de fomento y de apoyo al precio político», RAP, n.º 14 (1954). * Por Antonio BUENO ARMIJO. Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía SEJ-196. Proyecto PGC-2018-093760 (M.º Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER, UE). LECCIÓN 4 ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIO PÚBLICO: CONCEPTO Y CARACTERES GENERALES * Siguiendo con el estudio de los modos de actividad administrativa, que expusimos en el Tomo I, lección 2 (epígrafe IV), nos ocuparemos ahora de la de servicio público. Pero advirtamos que también haremos aquí algunas alusiones a la que en aquel mismo lugar llamamos actividad puramente empresarial de la Administración. Este tratamiento simultáneo conviene para la comprensión de una y otra modalidad. I. CONCEPTO DE SERVICIO PÚBLICO 1. DEFINICIÓN Por actividad administrativa de servicio público entenderemos aquí aquélla en la que la Administración suministra prestaciones a los ciudadanos para garantizar la satisfacción de las necesidades de estos. Ejemplos clásicos y claros que permiten hacerse una primera idea son los servicios públicos de la sanidad, la educación o el abastecimiento de agua. Desbrocemos ahora la definición que hemos dado. Pero empecemos por destacar que hemos dicho, no lo que son los servicios públicos, sino lo que aquí enteremos por tales. Quiere decirse que hay muchos conceptos distintos de servicios públicos y que no son en sí mismos erróneos. Simplemente optamos por un concepto que entendemos que sirve mejor para explicar la realidad jurídica española, sin por eso descalificar como equivocados otros. 2. SERVICIO PÚBLICO EN SENTIDO AMPLÍSIMO FRENTE AL CONCEPTO AQUÍ ACOGIDO Con frecuencia se habla de servicio público en un sentido mucho más amplio, prácticamente como sinónimo de actividad administrativa de interés general lo cual, a su vez, comprende casi toda la actividad administrativa. En ese sentido amplísimo no se circunscribe a la que ofrece prestaciones a los ciudadanos y no cabe contraponerla a actividad de limitación y de fomento. Como vimos en la lección 1 del Tomo I (epígrafe II.1), ese concepto amplísimo de servicio público fue acogido por parte de la doctrina (la justamente llamada «Escuela del servicio público») con la finalidad, entre otras, de explicar el objeto y el ámbito del Derecho Administrativo. La misma legislación española usa a veces la expresión servicio público en ese sentido. P. ej., cuando se ocupa de la responsabilidad patrimonial de la Administración habla, como sabemos, de los daños causados por el «funcionamiento de los servicios públicos» y en ese contexto es seguro que está comprendiendo los daños que cause la Administración en cualquiera de sus actividades de interés general, incluida la de policía. Igualmente, cuando se distingue, dentro de los bienes públicos, entre los demaniales y los patrimoniales, se dice que los primeros son los afectos a un servicio público y de nuevo, en ese contexto, se comprende que las oficinas de la policía son bienes demaniales. O, para citar un ejemplo más concreto, la Ley 23/2015 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social define a ésta como «un servicio público al que corresponde la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social y exigir las responsabilidades pertinentes…». No es que ese sentido amplísimo de servicio público sea equivocado. Es correcto y útil a ciertos efectos. Más bien hay que aceptar que el término de servicio público es anfibológico y que, frente a ese concepto tan amplio, existe otro más restringido que es el que ahora empleamos. Para evitar equívocos, a veces se opta por llamar a la concreta modalidad que ahora nos ocupa «actividad prestacional» que es, entonces, la que se contrapone a actividad de limitación, fomento y empresarial. Preferimos, sin embargo, con estas aclaraciones, mantener el término de actividad de servicio público que, pese a todo, es más expresivo. 3. SERVICIO PÚBLICO COMO ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. SERVICIOS PÚBLICOS CON Y SIN RESERVA AL SECTOR PÚBLICO Es una actividad de la Administración, por lo que quedan fuera las actividades de otros poderes públicos y de sujetos privados realizadas en ejercicio de sus libertades. Así que excluimos, por lo pronto, a la actividad de la Justicia, o sea, de los Tribunales. En cierto sentido se puede decir —y se dice a veces— que la Justicia es un servicio público. Incluso lo hacen las leyes. P. ej., en la Exposición de Motivos de LO 8/2012 se habla de la Administración de Justicia como «servicio público». Así se quiere poner de relieve que los Tribunales no son sólo un poder sobre los ciudadanos sino que están a su servicio, que su actividad también debe ser vista como una prestación en favor de los ciudadanos. Pero aunque ello tenga un significado político y pedagógico que refuerza la posición de los ciudadanos ante los jueces, en sentido propio la Justicia no es un servicio público y su régimen, por supuesto, poco o nada tiene que ver con lo que aquí se expondrá. Y excluimos también las actividades realizadas motu proprio por ciertos particulares aunque colaboren en la consecución de los intereses generales y hasta si lo hacen mediante prestaciones idénticas a las de los servicios públicos. Quedan fuera del concepto incluso aunque esos particulares actúen sin ánimo de lucro. Piénsese sobre todo en las llamadas entidades del «tercer sector», en las ONGs a las que ya aludimos en el epígrafe VI de la lección 2 del Tomo I: incluso aunque desplieguen una actividad materialmente idéntica a la de un servicio público, no realizan servicio público. Y quedan también fuera de nuestro concepto las actividades de ciertos particulares que realizan servicios de interés económico general en los términos que se verá en la lección siguiente. Ahora bien, aunque la actividad de servicio público es una actividad de la Administración, hemos de hacer dos observaciones importantes: Primera. Puede que la Administración decida hacerla por medio de sujetos privados a los que confía la gestión material del servicio. Estaremos en tal caso ante la denominada gestión indirecta de servicios públicos. Pero, aunque con gestión indirecta por sujetos privados, la actividad sigue siendo de servicio público y la Administración conserva la titularidad de la actividad así como las potestades que ello entraña, incluida como regla general la de optar por la gestión directa. Segunda. Puede que la actividad administrativa considerada servicio público coexista con una actividad privada que realiza las mismas o similares prestaciones y que emprenden los particulares como fruto de su libre iniciativa y no como gestores indirectos de servicios públicos. Desde luego, cabe también la opción contraria, esto es, que se suprima la iniciativa privada en todo el género de actividad declarada servicio público, que la Administración la asuma de manera exclusiva y excluyente. Lo permite, como luego veremos, el art. 128.2 CE. En tal caso, los particulares sólo podrían acometer la actividad, si acaso, como meros gestores indirectos del servicio público. Ejemplo de esto último es el caso, al menos en la mayoría de los municipios, del abastecimiento de aguas o del transporte urbano colectivo de viajeros. Pero hay numerosos casos de la primera opción, es decir, de la actividad de servicio público en concurrencia con puras actividades privadas. P. ej.: — Junto con el servicio público de asistencia sanitaria hay también asistencia sanitaria que prestan médicos, hospitales o compañías de seguros completamente privados en virtud, sin más, de su libertad de profesión o de su libertad de empresa. — Asimismo hay colegios privados no concertados que realizan actividades educativas iguales a las de servicio público. Es más, estos no pueden suprimirse porque el art. 27.6 CE reconoce «la libertad de creación de centros docentes». Pero, aunque impartan las mismas enseñanzas y sus calificaciones tengan validez oficial, no realizan servicio público. De hecho, dice la LO 2/2006 de Educación que «la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados» (art. 108.4), no, pues, a través de los centros privados no concertados. Para algunos autores, sólo hay propiamente servicio público si se excluye por completo la iniciativa privada para realizar el mismo tipo de actividad. Es cierto que, si tal sucede, el servicio público presenta sus caracteres más intensos. Pero acogemos aquí un concepto algo más amplio que incluye no sólo esos supuestos de reserva a la Administración de todo el género de actividad sino otros en los que no se da tal monopolio porque, entendemos, que también estos otros responden, con algunas adaptaciones, a los principios y reglas esenciales del servicio público. En los casos en los que, junto a la actividad de servicio público, concurre otra igual realizada por sujetos privados en virtud de su libre iniciativa, lo que habrá sobre ésta será actividad administrativa de limitación. Con todo, puede que se trate de una actividad de limitación especialmente intensa como la que se produce sobre hospitales y colegios privados no concertados. Incluso no ha sido extraño que en los casos en los que las leyes prevén un extenso servicio público y una responsabilidad general de la Administración para asegurar las prestaciones a todos los ciudadanos, las mismas leyes den a la Administración una potestad de planificación para asegurar una utilización eficiente de los recursos y capaz de afectar a la creación de nuevos centros privados. Pero esto no es consustancial a la idea de servicio público y más bien hay que observarlo con reticencia en tanto que supone una restricción a la libertad de empresa que no deriva necesariamente del servicio público. Por otra parte, debe destacarse que, incluso cuando subsista la pura actividad privada, ésta se ve profundamente afectada por la coexistencia de servicios públicos con los que concurre en el mercado y con los que, sin embargo, no estará en condiciones de igualdad, como veremos en el epígrafe III. 4. SERVICIO PÚBLICO Y PRESTACIONES A LOS CIUDADANOS Hemos dicho que esta actividad administrativa suministra prestaciones a los ciudadanos. Prestaciones que pueden ser de lo más variado (de transporte, de sanidad, de educación, culturales, de alimentación, de albergue, culturales, mortuorias, etc.). Se suele distinguir entre prestaciones uti singuli, esto es, las que se dan individualizadamente a cada persona y procuran una utilidad específica a cada ciudadano determinado que usa el servicio (el transporte de una persona, la asistencia sanitaria de un paciente, etc.); y prestaciones uti universi, en las que el ciudadano no recibe una prestación individual sino que disfruta de ella sólo como miembro de una colectividad, de un grupo determinado o indeterminado de ciudadanos (p. ej., el alumbrado público, la limpieza viaria, la predicción e información meteorológica). Los servicios públicos prototípicos son los que ofrecen prestaciones uti singuli. Pero, aunque con peculiaridades, también hay algunos servicios públicos con prestaciones uti universi. Hay que reconocer que la admisión de servicios públicos con prestaciones uti universi comporta una ampliación del concepto de servicio público que lo hace de contornos imprecisos. Así, puede llegar a incluirse entre los servicios públicos, p. ej., a la protección civil o al que se realiza con las carreteras o con las calles. De hecho, lo hacen las leyes: — Ley 17/2015 de la protección civil: «La protección civil… es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes…». — Ley 37/2015 de Carreteras. Habla en su Preámbulo de «la clásica consideración de la carretera en su triple aspecto, como dominio público, como obra pública y como soporte para la prestación de un servicio público». Y después explica que «se ha considerado conveniente introducir en la Ley el concepto de servicio público viario» y que las reformas obedecen a la necesidad de «la adecuada prestación del servicio público viario», concepto que, en efecto, se emplea reiteradamente en el articulado. Por eso, incluso, en esa Ley las carreteras se consideran demaniales no por estar afectas al uso público sino «al servicio público viario». Y si eso se dice de las carreteras, no parece que deba haber inconveniente en decir lo mismo en el ámbito urbano de las calles, plazas, parques, etc. No es una idea novedosa ni, desde luego, errada. En la misma línea, el art. 26 LRBRL incluye entre los servicios municipales obligatorios el «acceso a los núcleos de población» o el «parque público». Hasta puede decirse que estos bienes son en sí mismos un servicio público con prestaciones, aunque no sean uti singuli y aunque consistan en el mismo uso por todos. Se trata de un servicio público tan clásico y tan anterior al surgimiento de este concepto que no se repara en que lo es; pero en el fondo presenta la justificación, los principios y el régimen de los servicios públicos. Como se ve, al incluir a las prestaciones uti universi existe el peligro de acoger un concepto demasiado amplio de servicio público (podría por esta vía llegar a considerarse servicio público a la defensa nacional), un concepto casi como el que antes hemos aludido de sinónimo a cualquier actividad de interés general. Por eso, parte de la doctrina sólo habla de servicio público en caso de prestaciones uti singuli. Aun así, con cierta contención, creemos que es preferible incluir entre los servicios públicos a los que ofrecen prestaciones uti universi si, aunque con destinatarios amplios e indeterminados, hay verdaderas prestaciones. Como regla general, las prestaciones son de uso voluntario. Pero excepcionalmente pueden declararse obligatorias. El caso más destacado es el de la enseñanza básica. Existe entonces un deber legal (de escolarización y de asistencia) cuyo cumplimiento será controlado y exigido por la Administración con lo que, en cierto modo, existe una actividad administrativa de limitación. Pero eso no quita para que las prestaciones educativas, incluidas las de ese nivel básico, sean las de un servicio público. En principio, sólo una ley puede declarar obligatorio el uso de un servicio público. Pero también aquí se dejan sentir las singularidades de la policía y por ello se flexibiliza la exigencia de ley y se habilita ampliamente a la Administración para declarar esa obligatoriedad con el fin de mantener el orden público. Así, tanto el art. 34 RSCL como el art. 32.4 LAULA permiten que los reglamentos declaren obligatorio el uso de servicios públicos cuando sea necesario para garantizar la tranquilidad, seguridad o salubridad públicas. 5. PRESTACIONES PARA GARANTIZAR LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS. DIFERENCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD PURAMENTE EMPRESARIAL Y DE LOS MONOPOLIOS FISCALES Pero para que haya actividad de servicio público no basta que haya prestaciones a los ciudadanos. Hemos dicho en la definición que esas prestaciones se realizan precisamente para garantizar la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. No sólo son prestaciones a los ciudadanos sino en favor de ellos. Si toda actividad administrativa tiene por fin servir a los intereses generales (art. 103.1 CE), aquí el interés general consiste en asegurar las prestaciones o, si se prefiere, en satisfacer ciertas necesidades de los individuos mediante prestaciones; satisfacer esas necesidades de los individuos es lo que se considera de interés general; es el fin de la actividad; y es la justificación esencial de la creación del servicio público. El servicio público tiene por objetivo exactamente dar y garantizar prestaciones a los ciudadanos y ello para satisfacer las necesidades de estos. En esto se diferencia la actividad de servicio público de otras actividades aunque eventualmente también realicen prestaciones a los ciudadanos. Así, hay prestaciones a los individuos en los tratamientos médicos obligatorios cuyo fin primero y predominante no es satisfacer la necesidad del paciente sino evitar epidemias y son, más bien, como sabemos, manifestación de la actividad de limitación. Incluso puede decirse que las prisiones dan prestaciones a los internos, pero sólo en un sentido amplio puede decirse que sean servicio público. Sobre todo, en eso se diferencia de la actividad de la Administración puramente empresarial aunque también ésta muchas veces ofrece prestaciones a los sujetos privados. Si, p. ej., la Administración decide tener un hotel (como tiene la red de Paradores Nacionales), también realizará prestaciones a los clientes. Pero esa no es su finalidad esencial (no se crea para garantizar a los ciudadanos las prestaciones de hostelería) sino promover el turismo, explotar recursos turísticos, crear riqueza y empleo, etc., de manera similar a lo que sucederá si decide tener una fábrica. También por esta razón la actividad de servicio público se diferencia de los monopolios fiscales, como los que antaño se establecieron sobre la sal y, ya hasta más recientemente, sobre el tabaco, las cerillas o la lotería. Estos monopolios no se implantan para garantizar a los ciudadanos el suministro de los productos afectados sino con la finalidad de allegar ciertos ingresos; ingresos, a veces tributarios (impuestos que gravan a esos productos) y a veces no tributarios (sobreprecios que dan origen a beneficios, canon que ha de satisfacer la empresa privada a la que se concede la explotación del monopolio, etc.). Estos monopólicos fiscales, que otrora desempeñaron un papel capital en el conjunto de la Hacienda pública, son hoy prácticamente inexistentes. Incluso se duda de su constitucionalidad. Es ilustrativo aludir a la reciente evolución del monopolio del tabaco. La Ley 13/1988 suprimió el tradicional monopolio de fabricación, de importación y del comercio al por mayor del tabaco para, según explica su E. de M., aplicar a este sector la libertad de empresa del art. 38 CE dado que no subsisten razones que justifiquen la aplicación del art. 128.2 CE. Sin embargo se mantiene el monopolio de la venta al por menor «que continúa revistiendo el carácter de servicio público (¡sic!), constituye un instrumento fundamental e irrenunciable del Estado para el control de un producto estancado como es el tabaco, con notable repercusión aduanera y tributaria». Esto último será cierto y por eso puede seguir hablándose de un monopolio fiscal, aunque se presta a través de sujetos privados concesionarios de los estancos. Pero calificar a esta actividad como servicio público, al mismo tiempo que el propio Estado condena el consumo de tabaco por ser perjudicial para la salud, es burlesco. La misma ley canta las alabanzas de la Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre (los estancos) y destaca que «asegura la venta de efectos timbrados y signos de franqueo (los sellos de correos) en todo el territorio nacional y propicia una más amplia vinculación con la red de establecimientos de Loterías, Apuestas y Juegos del Estado». Acaso sea esto realmente lo único que justifique la pervivencia de este monopolio. Hay otros monopolios que, aunque no fiscales, tampoco pueden considerarse servicio público. P. ej., en algunos países existe un monopolio estatal sobre el comercio de bebidas alcohólicas con el propósito de controlar y restringir su consumo. Por tanto, su fin es casi el contrario de un servicio público que lo que persigue es asegurar la prestación a los ciudadanos. Por último hay (o hubo) monopolios que más bien responden a los caracteres de una actividad puramente empresarial de la Administración si bien con exclusión de la actividad privada, lo que frecuentemente respondía a la finalidad de expulsar de un sector estratégico a las empresas extranjeras. Esto, sin embargo, resulta ahora contrario a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea. En cualquier caso, su fin no es asegurar prestaciones a los ciudadanos. A veces la finalidad de los monopolios es mixta y discutible. Es el caso muy sugerente del monopolio del petróleo que se instauró en España en 1927 (aunque se prestase a través de la Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo, CAMPSA) y que pervivió hasta tiempos recientes. Desde luego, cumplió un fin fiscal pero, sobre todo, pretendió la nacionalización del sector que estaba en manos de unas pocas empresas extranjeras. Algunos autores lo consideraban un servicio público. No creo, sin embargo, que pudiera propiamente calificarse como tal. Por tanto, insistamos, lo que define a la actividad de servicio público no es sólo que consista en prestaciones sino que su finalidad esencial, o al menos predominante, es la satisfacción de las necesidades de los individuos. Con este concepto que hemos acogido y explicado, podemos completar los ejemplos que inicialmente dimos (sanidad, educación, abastecimiento de agua) y los que luego hemos añadido. También son servicios públicos los de extinción de incendios, los de transporte urbano colectivo regular, los de transporte interurbano colectivo de viajeros por carretera, los de la asistencia jurídica gratuita, los de recogida de basuras, los de cementerio, los de las bibliotecas públicas, los de los museos públicos, los de teatros o cines públicos, los de las orquestas públicas, los de polideportivos o gimnasios públicos, los de residencia públicas o centros de día para mayores, los de los centros públicos de asistencia a mujeres maltratadas, los de atención a drogadictos o ludópatas, los de aparcamientos públicos, los de un palacio de congresos, los de alquiler de bicicletas, los de oficinas públicas de información a los consumidores o de asesoramiento para adopciones o para la orientación laboral o para la creación de empresas, los de un comedor universitario, etc. II. SERVICIO PÚBLICO Y POTESTADES ADMINISTRATIVAS. EL SERVICIO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE POTESTADES 1. SERVICIO PÚBLICO, ACTIVIDAD MATERIAL Y POTESTADES ADMINISTRATIVAS La esencia del servicio público, a diferencia de lo que sucede con la actividad de limitación, no es el ejercicio de poder, sino el suministro de prestaciones para lo que sobre todo se realiza por la Administración (o por el gestor privado del servicio) una actividad material o técnica (o, como también se ha dicho, una actividad profesional). Una actividad material o técnica o profesional como la del médico, la del profesor, la del conductor del autobús o la del bombero… Si lo característico en la actividad de limitación es que ordena imperativamente las actuaciones de los particulares, lo que en suma entraña ejercicio de poder, en la actividad de servicio público, por el contrario, lo característico y lo que primeramente salta a la vista es que la Administración ofrece prestaciones a los ciudadanos. Así, en principio, en la actividad de servicio público la Administración muestra un rostro más amable que con su actividad de limitación. Pero el servicio público también entraña una nueva legitimación para la actuación administrativa y ejercicio de poder como medio para suministrar prestaciones y de organizar todo lo necesario para asegurarlas. Podrá decirse que en la actividad de servicio público el ejercicio del poder no es lo esencial, que no consiste precisamente en ejercicio del poder; pero también supone ejercicio de poder como un medio para garantizar las prestaciones. Esto es consustancial a la idea de servicio público. Incluso cabe decir que una actividad se declaraba —y se declara — servicio público justamente para contar con la posibilidad de ejercer un amplio poder público sobre la actividad en que consiste, o sea, para dar a la Administración nuevos campos de actuación y un extenso poder de intervención. En ese sentido dijo Hauriou: «El día que los servicios no representen ya un poder de policía, sino únicamente una función profesional, no serán servicios públicos y no habrá administración pública, sino sólo servicios privados y administración privada análoga a las agencias privadas, pues la diferencia entre las organizaciones públicas y las organizaciones privadas es simplemente la diferencia entre organizaciones que disponen de un poder de policía y de coacción y aquéllas que no disponen de él». Su alusión a «poder de policía» no coincide con lo que en esta obra entendemos por tal. Pero la afirmación de Hauriou pone de relieve hasta qué punto es inherente a la noción de servicio público el ejercicio de potestades administrativas de imperio. 2. EL SERVICIO PÚBLICO COMO TÍTULO DE POTESTADES ADMINISTRATIVAS La declaración de una actividad como servicio público entraña que pasa a estar asumida, regida y dirigida por la Administración, lo que arrastra una serie de potestades en favor de la Administración que le permiten efectivamente imponer su voluntad en los aspectos esenciales del servicio. Son potestades consustanciales a la declaración de una actividad como servicio público, a la titularidad administrativa del servicio. Es un caso paradigmático de lo que en su momento llamamos potestades inherentes (Tomo I, lección 5): no es necesario que las leyes las confieran expresa y detalladamente sino que se derivan de la configuración de la actividad como servicio público y de su consecuente titularidad administrativa. Naturalmente, si se declara todo un género de actividad servicio público con exclusión de la iniciativa privada (p. ej., abastecimiento de agua), esa dirección administrativa es más penetrante. Y si no hay tal exclusión de la iniciativa privada (p. ej., sanidad, educación), las potestades de dirección de la Administración se circunscriben a lo que es propiamente la actividad de servicio público, es decir, a la asumida por la Administración, no a la que siguen realizando sujetos privados en ejercicio de su libertad. Así que calificar a una actividad como servicio público comporta someterla intensamente a la Administración. Será ésta la que decidirá las prestaciones concretas que ofrezca el servicio (su contenido, su extensión, su calidad…), la organización, los lugares y horarios, las personas que podrán realizarlas o colaborar, el precio (o su gratuidad), los cambios que haya que introducir… Y ello tanto opte la Administración por la gestión directa como por la gestión indirecta. O sea, que esas potestades administrativas no se pierden por el hecho de que la Administración decida que el servicio público lo preste un sujeto privado. Refiriéndose a la concesión, lo expresaba así el art. 126.1 RSCL: «En la ordenación jurídica de la concesión se tendrá como principio básico que el servicio concedido seguirá ostentando en todo momento la calificación de servicio público de la Corporación local a cuya competencia estuviere atribuido». O sea, que la Administración conserva íntegras sus potestades sobre el servicio aunque haya encomendado a sujetos privados su gestión material. Vistas las cosas desde esta perspectiva, se comprende que la actividad de servicio público supone un poder público más intenso que el de la actividad administrativa de limitación. Y por eso se ha dicho con razón que el servicio público es un formidable título de potestades administrativas. Potestades sobre quienes pretendan realizar esa actividad de servicio público (que pueden quedar incluso excluidos o, en cualquier caso, sometidos a incisivas intervenciones de la Administración) y potestades sobre los usuarios del servicio público. En todos los casos de actividad de servicio público surge una actividad que pasa a ser de titularidad administrativa. Ello es claro en los casos en que todo el género de actividad se ha reservado al sector público. Pero incluso sin esa reserva puede hablarse de titularidad administrativa de la parte asumida por la Administración. Así, hay titularidad administrativa de la actividad de abastecimiento de aguas (típico servicio público en monopolio, o sea, reservado al sector público) y la hay también, p. ej., en las actividades de los servicios públicos de sanidad y de educación (por usar dos típicos ejemplos ya citados de servicios públicos sin monopolio, esto es, sin reserva al sector público). En este segundo caso, no es de titularidad administrativa cualquier actividad sanitaria o educativa, de modo que los sujetos privados pueden realizarla en ejercicio de su libertad. Pero sí es de titularidad administrativa la parte asumida por la Administración como servicio público: en ella la Administración tendrá las potestades de servicio público y sólo podrán participar los empresarios privados en la medida en que lo quiera la Administración. Así que también en estos casos puede y debe hablarse de una titularidad administrativa (titularidad administrativa del servicio público, aunque no de todo el género de actividad; p. ej., de todo el servicio público de sanidad o de educación; no de toda actividad sanitaria o educativa). En esa titularidad administrativa se fundamentan todas las potestades de servicio público. De este modo, en los casos de declaración de una actividad como servicio público (aunque sea sin monopolio y más todavía si se ha convertido toda la actividad en servicio público con exclusión de la iniciativa privada) se da el «salto dialéctico» al que se refirieron García de Enterría y Fernández Rodríguez, un salto dialéctico que «da la vuelta al problema de una intervención concreta, eliminando el dato básico de una actividad privada inicialmente libre». Así, la Administración, a diferencia de lo que sucede con su actividad de limitación, «no se encuentra con situaciones jurídicas previas» sino que, en su caso, «las crea, las configura, las delimita». Y así podrá decidir si da entrada o no a sujetos privados en la gestión de su servicio, elegir a esos sujetos, tasar las facultades que les transfiere, imponer su ejercicio de manera forzosa y reservarse la posibilidad de extinguirlas; todo ello «en virtud de una titularidad remanente y última que permanece en la Administración, desde la cual se efectúa y se apoya todo el proceso interventor descrito». Como dijo la STS de 3 de marzo de 1981 (Ar. 1170), incluso cuando el servicio se preste por gestor privado, éste tiene el «modesto papel de intermediario entre la Administración y el público, de forma tal que su actuación se reduce a colaborar con la primera de quien depende en absoluto y a quien todo lo debe… sin que el concesionario pueda presentar ninguna facultad previa u originaria». Un lego puede ver lo mismo ante los poderes de la Administración sobre, p. ej., una empresa privada dedicada a la producción de alimentos o a la organización de espectáculos y, p. ej., otra empresa privada que presta el servicio público de abastecimiento de aguas o de diálisis a los pacientes del servicio nacional de salud. Aquellas están sometidas a las potestades administrativas de limitación (y, por cierto, en los dos ejemplos elegidos, son extensas e intensas) y éstas a las potestades administrativas de servicio público. Aparentemente la situación puede ser similar. Pero desde el punto de vista jurídico la situación es por completo distinta. Aquellos particulares que se dedican a actividades alimentarias o de espectáculos parten de la libertad de empresa de sus titulares y sólo estarán sometidas a las potestades administrativas consagradas por el ordenamiento (fundamentalmente en leyes) y únicamente en la medida que permita el principio de proporcionalidad, según sabemos. Y por muy amplias que sean esas potestades nunca significarán en su conjunto que la Administración dirija positivamente la actividad de esas empresas. De hecho, esas empresas podrán decidir a su antojo si cesan en su actividad. Por el contrario, en el supuesto de la empresa privada que gestiona el abastecimiento de agua o el tratamiento de diálisis no se parte de su libertad sino de la titularidad administrativa del servicio público, titularidad de la que surgen toda una serie de potestades administrativas capaces en su conjunto de dirigir la actuación de tal empresa o, más aún, capaz de suprimir su actividad para pasar a la gestión directa. No hay diferencias cuantitativas o de grado sino cualitativas y esenciales. 3. LAS PRINCIPALES POTESTADES QUE ENTRAÑA EL SERVICIO PÚBLICO A) Potestad de reglamentación del servicio Ya hemos dicho que declarar una actividad como servicio público arrastra una serie de potestades para la Administración que le permiten determinar su organización y contenido hasta asumir la dirección y la responsabilidad general sobre su gestión y funcionamiento. Y esto se canaliza mediante la emanación de órdenes e instrucciones pero también y fundamentalmente a través de una amplia potestad de reglamentación del servicio; esto es, de una extensa potestad reglamentaria con la que la Administración titular del servicio regulará todos sus aspectos fundamentales: en qué consisten las prestaciones que se darán (y las que no se darán), su extensión, su calidad, los horarios, los lugares en que se prestarán, los derechos y deberes de los ciudadanos, la organización interna del servicio, etc.; también si se opta por la prestación directa o por la indirecta y por cuál concreta de las formas de gestión directa o indirecta y, en su caso, los derechos y deberes del gestor privado indirecto. El RSCL lo refleja bien. Dice su art. 33: Las Corporaciones locales determinarán en la reglamentación de todo servicio que establezcan las modalidades de prestación, situación, deberes y derechos de los usuarios y (en caso de gestión indirecta) de quien asumiere la prestación en lugar de la Administración. En la misma línea es ilustrativo el art. 30.3 LAULA y, para todas las Administraciones, los arts. 284.2 y 312.a) LCSP. Así que, p. ej., si un municipio cuenta con una biblioteca tiene una amplia potestad reglamentaria para decidir el lugar, los horarios, el personal con el que contará, las condiciones de acceso y de préstamos de libros, etc. Y lo mismo cabrá decir respecto al servicio de transporte colectivo urbano en el que el Ayuntamiento decidirá reglamentariamente las líneas que establezca, las paradas, las frecuencias, las condiciones de los vehículos… Igualmente, la Administración del Estado o las autonómicas tienen igual potestad respecto a los servicios de los que sean titulares. Se trata de una de las prototípicas materias administrativas en las que, como explicamos en la lección 8 del Tomo I, encuentra su campo más natural la potestad reglamentaria basada en las cláusulas generales [como la del art. 98 CE o la del art. 4.1.a) LRBRL] sin necesidad de una específica habilitación legal ni de desarrollar una previa ley. Cabrán, pues, lo que allí llamamos reglamentos espontáneos y materialmente independientes. Ni siquiera hay vinculación positiva a la ley puesto que no se trata de imponer límites a la libertad genérica de los ciudadanos ni de atribuir a la Administración potestades para imponerlos. Es, incluso, un terreno propicio para la potestad reglamentaria de Ministros y Consejeros autonómicos. A veces, hasta se confiere cierta potestad de ordenación de aspectos secundarios del servicio a los organismos a los que corresponde su gestión. Es el caso, sobre todo, de las Universidades públicas. Pero, en menor medida, puede serlo de otros organismos públicos. Más modesta, pero significativamente, el art. 288.b) LCSP admite que el gestor indirecto privado pueda «dictar las oportunas instrucciones» para «cuidar del buen orden del servicio». En algunos casos de gestión indirecta lo que realmente es la reglamentación del servicio público aparece formalmente como si fuera parte del contrato que une a la Administración con el empresario privado. Pese a ello hay que afirmar que la potestad de reglamentación del servicio público es exclusiva de la Administración y que, aunque aparezca en el contrato, es ejercicio de la potestad reglamentaria, no de un pacto. Sucede, pues, que en los contratos, junto con cláusulas verdaderamente pactadas (que son las que se refieren a las concretas obligaciones y derechos de las partes entre sí), se recogen preceptos reglamentarios. Justamente por eso pueden ser modificados unilateralmente por la Administración, como ahora veremos. Y por eso también de esos preceptos nacen derechos para los ciudadanos que podrán invocarlos, aunque no son parte del contrato. Claro está, no obstante, que esa amplia potestad reglamentaria que reconocemos como punto de partida puede venir limitada y condicionada por lo que establezcan las leyes. O sea, que en principio todos esos elementos de los servicios públicos pueden ser objeto de la potestad reglamentaria con gran amplitud y extensa discrecionalidad. Pero recuérdese que no hay en nuestro ordenamiento ninguna materia reservada a los reglamentos, es decir, que no hay materia vedada a la regulación por ley. Tampoco ésta de los servicios públicos. Y lo cierto es que cada vez con más frecuencia e intensidad las leyes entran a regular diversos aspectos de los servicios públicos, sobre todo de los más importantes. P. ej., las leyes regulan en parte el contenido de las prestaciones del servicio público sanitario o los derechos de los usuarios de ese servicio o establecen algunas reglas más concretas sobre la forma de gestión del servicio. Y no sólo pueden hacerlo sino que es muy conveniente que lo hagan para reforzar la situación jurídica de los ciudadanos en aspectos que les resultan vitales. Así las cosas, esa amplia potestad de reglamentación del servicio de la que partimos se puede ir viendo reducida por lo que vayan estableciendo las leyes. Y lo cierto, en consecuencia, es que la mayoría de los servicios públicos tienen en parte una regulación legal y en parte una regulación reglamentaria. Con todo, la situación sigue siendo distinta de la actividad de limitación: en ésta la potestad reglamentaria se apoyará normalmente en una base legal mientras que en la de servicio público la ley se presentará más bien como un límite negativo. B) Potestad tarifaria Esencial es también a la titularidad del servicio público la potestad tarifaria, esto es, la de establecer lo que el gestor del servicio (sea la propia Administración o un gestor privado) puede exigir a los usuarios como contraprestación económica. Hablamos aquí de tarifa en un sentido amplio para referirnos a cualquier contraprestación del usuario por cada prestación del servicio (con independencia de que su naturaleza jurídica sea la de precio o la de un tributo, en concreto, la de una tasa). La potestad tarifaria se ostenta por la simple titularidad del servicio, es inherente a ella. Y en ese sentido se ha dicho que es una potestad sobre algo propio, sobre un ámbito interno o doméstico que, por ello, no necesita de una expresa consagración legal. Con todo, esta última afirmación hay que matizarla para conciliarla con la reserva de ley tributaria. Hay servicios públicos de disfrute gratuito para los usuarios que, por tanto, no tienen tarifa y se financian íntegramente con cargo a los presupuestos generales de la entidad titular del servicio (p. ej. la enseñanza obligatoria y gratuita). Pueden ser gratuitos incluso aunque se presten por empresario privado: en tales casos, éste recibirá toda su retribución de la Administración (caso de los colegios concertados). En el extremo opuesto, hay servicios financiados íntegramente por los usuarios, es decir, servicios que aspiran a autofinanciarse: en tal caso, las tarifas cubrirán todo el coste del servicio e incluso, en su caso, un cierto beneficio. Y hay finalmente situaciones intermedias en las que los usuarios satisfacen sólo una parte del coste del servicio (p. ej., enseñanza universitaria). Se habla entonces de precios políticos, de copago y similares. En los dos últimos casos (autofinanciación y situaciones intermedias) hay tarifas. En gran medida, esto está decidido o condicionado por las leyes. Pero queda un margen discrecional a la Administración titular del servicio dentro del que se mueve su potestad tarifaria (p. ej., el billete de los autobuses puede ser mayor o menor según la Administración titular del servicio lo decida y esté dispuesta a asumir mayor o menor parte del coste con cargo a sus presupuestos). Evidente resulta la relevancia política de estas opciones. Piénsese que la gratuidad total —o, lo que es lo mismo, la financiación completa con cargo a los presupuestos generales— hace más efectiva la solidaridad social y la igualdad, además de que garantiza más efectivamente el acceso de todos a las prestaciones públicas. Pero repárese también en que la gratuidad total puede llevar a los ciudadanos a no tener conciencia del gasto, a su uso abusivo, a costes desmesurados, a una elevación insoportable o inconveniente de la presión fiscal… Infinidad de estudios abordan estos temas con distintos enfoques y conclusiones que, además, no pueden aplicarse simplistamente a todos los servicios públicos por igual. Todo esto escapa a la perspectiva estrictamente jurídica de esta obra y a nuestros conocimientos. Baste apuntarlo aquí para atisbar el trasfondo político de gran calado que hay en estas decisiones y que se muestra con especial crudeza en servicios como los de sanidad (incluidas las prestaciones farmacéuticas) o los de enseñanza superior. En cualquier caso, lo que es seguro y lo que quiere resaltarse es que el gestor privado del servicio público no decide por sí mismo lo que puede cobrar a los usuarios. Se elimina por completo su facultad de decidir la contraprestación de los usuarios que también queda totalmente al margen de las reglas del mercado sobre la formación de precios. Dejamos para el estudio del Derecho Financiero el análisis de cuándo las tarifas tienen naturaleza tributaria de tasas y cuándo la de precios (públicos o incluso privados); en qué medida se trata de ingresos fiscales o no; cuándo se incorporan a la Hacienda general o a la caja de un concreto ente institucional o al patrimonio del gestor privado, etc. Son aspectos capitales que condicionan por completo su régimen jurídico, empezando por su inclusión o no en la reserva de ley del art. 31.3 CE. Pero son aspectos que se podrán comprender mejor en el marco de los principios y conceptos fundamentales del Derecho Financiero. Conviene aclarar que, aunque los servicios públicos entrañan la potestad administrativa tarifaria, no siempre que hay esta potestad se trata de un servicio público. Conste que puede haber al margen del servicio público potestades administrativas para determinar precios de actividades que no son propiamente servicio público. Esto es más bien manifestación de la actividad administrativa de limitación. En otros tiempos fue una potestad amplia que afectaba a los precios de muchos productos y servicios básicos. Ahora, la regla contraria se establece en los arts. 13 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y 17.1 de la Ley de Competencia Desleal. Pero hay excepciones. Se da en los servicios de interés económico general sin naturaleza de servicio público, en los taxis, en los medicamentos… Tienen en cada caso una consagración legal: no es una potestad interna o doméstica. C) Potestad de modificación Esencial también a la potestad de dirección del servicio público es el llamado ius variandi de la Administración titular del servicio o principio de mutabilidad. Ante servicios públicos gestionados por un particular en virtud de contrato y cuando se trataba de adaptar las prestaciones al progreso técnico, se hablaba concretamente de «cláusula de progreso». Significa que el régimen de un servicio público puede ser adaptado, cada vez que sea necesario, a la evolución de las exigencias del interés general. Así, la Administración podrá imponer nuevas calidades, cambiar la frecuencia, los horarios… También, en su caso, las tarifas. Incluso se admiten los cambios más drásticos como alterar la forma de gestión o hasta la misma supresión del servicio (salvo que la ley imponga obligatoriamente su prestación). Niega, por tanto, la existencia de impedimentos jurídicos a esta posibilidad de cambios, ya se trate de basar esos impedimentos en contratos o en hipotéticos derechos adquiridos derivados de actos administrativos. Y los niega tanto para el empresario privado gestor indirecto del servicio como para los usuarios. Ahora bien, que sea posible imponer esos cambios no significa que puedan acordarse sin seguir un procedimiento o sin suficiente causa ni que no tenga consecuencias jurídicas y económicas. Así, si el servicio se presta por gestión indirecta, puede suceder que las modificaciones sean de tal importancia que haya que resolver el contrato y celebrar otro nuevo. O, aun sin llegar a ello, será normal que las modificaciones hayan de llevar aparejada alguna forma de compensación al gestor privado. Todo esto, para los casos de prestación mediante contrato de concesión de servicios, está ahora regulado en el art. 290 LCSP. D) Potestades de fiscalización Refleja bien estas potestades el art. 127.1 RSCL: «La Corporación concedente ostentará (…) las potestades siguientes: (…) 2.ª Fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales y la documentación relacionada con el objeto de la concesión y dictar las órdenes para mantener o restablecer la debida prestación». El mismo sentido tienen los arts. 287.2 y 312.e) LCSP según los cuales la Administración conservará «los poderes de policía» necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate. La expresión «poderes de policía» es impropia pero puede identificarse con esas potestades de fiscalizar y dar órdenes de las que, con más tino, habla el art. 127.1 RSCL. E) Límites a estas potestades En estas potestades (sobre todo, en la de reglamentar el servicio y la de modificarlo) hay amplios márgenes de discrecionalidad. Pero como en todos los casos de discrecionalidad no sólo hay límites derivados de expresas previsiones legales sino todos los generales que ya conocemos (Tomo I, lección 5, epígrafes IX y X). Muy especialmente hay que destacar el del fin, que aquí comporta que deben ejercerse para conseguir el mejor o más eficiente funcionamiento del servicio, y el del sometimiento a los principios generales del Derecho. Y a este respecto conviene añadir que, sin embargo, el principio general de la proporcionalidad de los límites a las actuaciones privadas no es aquí de aplicación. En este contexto, no tiene sentido aplicar el principio de proporcionalidad, que preside la actividad de limitación. Si acaso, la proporcionalidad debió ser tenida en cuenta para decidir la creación del servicio público, como luego se dirá; pero no una vez acordada ésta. Desde ese momento ya no se trata de limitar la libertad de los sujetos privados (sobre todo, la libertad de empresa y de profesión u oficio), que ha quedado laminada por la previa declaración del servicio público, sino de, pese a ello, dar algún contenido positivo a las facultades de los sujetos privados como colaboradores de la Administración. III. SERVICIO PÚBLICO Y RÉGIMEN EXORBITANTE: NO SE RESPETAN LAS REGLAS DEL MERCADO Y LA LIBRE COMPETENCIA Originariamente se consideró que era consustancial al servicio público el que tuviera un régimen jurídico con prerrogativas o exorbitancias; es decir, un régimen distinto del de los sujetos privados, del Derecho privado: un régimen de Derecho Administrativo. Dijo Jèze: «La expresión de servicio público debe reservarse a los casos en los que, para la satisfacción de una necesidad de interés general los agentes públicos pueden recurrir a reglas exorbitantes». Es más, como sabemos, la noción de servicio público (aunque en su concepto más amplio) se utilizó como criterio para definir al Derecho Administrativo y para delimitar su ámbito de aplicación (Tomo I, lección 1, epígrafe II.1). Con posterioridad, eso se negó al aparecer servicios públicos prestados en régimen de Derecho privado (p. ej., cuando es prestado por sociedades mercantiles de titularidad pública) o al comprobar cómo, en ocasiones, el gestor del servicio y el usuario se relacionan mediante un contrato de Derecho privado (p. ej., entre el prestador de un servicio público de transportes y el viajero hay un contrato privado de transporte). Habría, pues, servicios públicos con régimen de Derecho Administrativo y servicios públicos con régimen de Derecho privado. Más moderadamente, algunos autores explicaron que no es que haya servicios públicos en régimen de Derecho Administrativo y servicios públicos en régimen de Derecho privado, sino que la mayoría tienen un régimen mixto y que siempre, en alguna medida, hay elementos de Derecho Administrativo, un núcleo irreductible de Derecho Administrativo que les da un fondo homogéneo. Este planteamiento es más correcto pero, según creo, todavía incompleto. Hay que dar un paso más. Lo correcto es afirmar que todos los servicios públicos tienen un régimen de Derecho Administrativo en el que se entreveran en dosis variables sus normas originales y sus normas iguales a las de Derecho privado y que ese sometimiento al Derecho Administrativo les da una profunda homogeneidad. En todos los servicios públicos hay un desplazamiento de principios y reglas esenciales del Derecho privado; en ningún servicio público la Administración se comporta como un sujeto privado ni en condiciones de igualdad con los sujetos privados; en todo caso el servicio público se rige por Derecho Administrativo. Basta comprender que, como ya sabemos, la Administración siempre rige y dirige la actividad de servicios públicos y que ésta siempre entraña un potente título de potestades (reglamentaria, tarifaria, de modificación, de fiscalización) o que, como de inmediato veremos, presiden esta actividad los principios de continuidad y de igualdad: todo esto evidencia la presencia irreductible del Derecho Administrativo. Lo que sucede, como ya explicamos en la lección 1 del Tomo I, es que el Derecho Administrativo no se compone sólo de reglas originales, de reglas distintas de las de Derecho privado. Tampoco es siempre así cuando regula los servicios públicos. Por el contrario, también en este caso el Derecho Administrativo incorpora en parte normas iguales a las de Derecho privado dependiendo de que se consideren adecuadas para la tarea de la Administración. Pero en todo caso esas normas se aplicarán en un contexto diferente, mezcladas con normas originales y con un trasfondo singular distinto del propio del Derecho privado. Si eso es siempre así (porque, según mantuvimos, siempre que aparece la Administración el conjunto cambia), es especialmente cierto cuando se trata de los servicios públicos, que justifican más amplia y fácilmente la existencia de normas originales de Derecho Administrativo. El Derecho privado —decíamos en aquella lección— es el que regula a los sujetos privados que son libres e iguales entre sí, y si ya entonces advertíamos que la Administración no es nunca ni libre ni igual a los sujetos privados, esto se muestra palmariamente cuando se trata de servicios públicos. P. ej., los bienes afectos a la prestación del servicio serán demaniales con lo que ello entraña de régimen especial y potestades administrativas; si de implantar un servicio público se trata podrá servirse de su potestad expropiatoria; sus contratos relativos a servicios públicos serán contratos administrativos con las potestades que ello comporta, etc. Así que en todo caso, cuando se está ante servicios públicos, la Administración puede recurrir (aunque no siempre lo haga) a sus potestades exorbitantes. Sobre todo, y esto es de capital importancia, si de un servicio público se trata, la Administración no tiene que concurrir en el mercado con los sujetos privados en condiciones de igualdad ni respetar las reglas de la libre competencia. Eso es evidente cuando el servicio público se hace con reserva al sector público de todo el género de actividad puesto que en tal caso excluye por completo la libre iniciativa privada. Se comprende que, tras ello, decir que el servicio se presta en régimen de Derecho privado por el hecho de que algunas relaciones (p. ej., las que hay entre el gestor y los usuarios o entre aquél y sus suministradores) se rigen por normas iguales a las de Derecho privado es una simpleza y una falacia. Pero incluso en los casos en los que el servicio público no lo es con reserva de todo el tipo de actividad a la Administración, el sector deja de ser el simple resultado de la iniciativa privada y del mercado. No sólo es que, como acabamos de ver, también en esta hipótesis la Administración podrá usar de sus prerrogativas (potestad expropiatoria, potestades de protección de los bienes afectos al servicio, etc.). Es que, sobre todo, podrá financiar total o parcialmente el servicio con cargo a los presupuestos con lo que ello entraña de desigualdad con los competidores. Hay hospitales privados que ofrecen las mismas prestaciones que el servicio público de sanidad; hay colegios privados que ofrecen las mismas prestaciones que el servicio público educativo; hay gimnasios privados que ofrecen las mismas prestaciones que un servicio público deportivo… Pero todos los particulares titulares de esos hospitales, colegios o gimnasios privados tienen que soportar que la actividad de servicio público se financie con fondos públicos y que, por tanto, no concurran en condiciones de igualdad ni se respeten las reglas básicas de la libre competencia. En estos casos, Ortega Bernardo habla de «concurrencia sin competencia». Veremos luego que, con matices, esta posibilidad la respeta el Derecho de la Unión Europea. En esto se diferencia la actividad de servicio público de la actividad puramente empresarial de la Administración. En efecto, la situación es muy distinta para la actividad puramente empresarial de la Administración. En ese otro caso la Administración deberá actuar en el mercado en condiciones de igualdad con los sujetos privados que realicen la misma actividad, sin prerrogativas de ningún género y sin financiación pública alguna. Esto lo ha reforzado el Derecho de la Unión, como se verá después. Es cierto que, ni aun así, la Administración se libra del Derecho Administrativo y que quedará sometida a muchas de sus reglas originales. Pero sí que quedan excluidos sus privilegios que la pongan en una situación de ventaja respecto a los competidores privados. Si se trata de un servicio público no es así: sí que puede tener multitud de privilegios que la ponen en ventaja respecto a los particulares que realizan la misma actividad en ejercicio de su iniciativa privada. Así que el servicio público es siempre, aunque no vaya acompañado de reserva de toda la actividad al sector público, un límite al mercado y a la libre competencia. Esto es congénito, intrínseco, a la idea de servicio público. Aunque sólo fuese por esto, ya supone de por sí un régimen peculiar, exorbitante, distinto del de los particulares realizando actividades privadas. IV. LOS PRINCIPIOS DE CONTINUIDAD Y DE IGUALDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Aun reconociendo que cada servicio público tiene su régimen específico y distinto del de los otros (la sanidad pública tiene un régimen distinto de la educación y ambos diferentes del de abastecimiento de aguas, etc.), se suelen señalar algunos principios comunes a todos ellos. Sobre todo, los principios de continuidad y de igualdad. Basta su enunciación para comprender que estos principios no son específicos de los servicios públicos sino de toda la actividad administrativa. Si se prefiere decir así, son principios de los servicios públicos en el sentido amplísimo del que antes hemos hablado, no principios específicos de los servicios públicos en un sentido más reducido, como el aquí acogido. Por eso, en la misma lección 1 del Tomo I ya nos referimos al principio de continuidad y allí explicábamos que justificaba en gran medida la originalidad de las normas de Derecho Administrativo. Pero naturalmente no nos referíamos sólo a los servicios públicos en sentido estricto: igual que hay que mantener la continuidad de la sanidad o de la educación o de los transportes públicos hay que mantenerla de la policía, del ejército, de la inspección de consumo... Y ni que decir tiene que el principio de igualdad ha de presidir toda la actividad administrativa (art. 14 CE), no sólo la de servicio público en sentido estricto. Por tanto, en suma, estos principios de continuidad y de igualdad no son específicos de la actividad de servicio público sino que su radio de acción es mucho más extenso y cubre la inmensa mayoría de la actividad administrativa. Pero su proclamación aquí no es superflua: lo que se destaca con ello es una diferencia con las actividades privadas fruto de la simple libertad de los particulares. Y por tanto se destaca también que al convertir una actividad en servicio público, en vez de dejarla al libre juego de las iniciativas privadas y a la autonomía de su voluntad, se garantiza la continuidad y el trato igualitario a los usuarios o potenciales usuarios. Una tienda, una fábrica, un hotel, un despacho profesional… puede dejar de funcionar cuando quiera su titular y puede tener horarios tan reducidos como le plazca. Además, aunque con algunas limitaciones legales, esos sujetos privados que actúan en el mercado pueden tratar de forma desigual a sus clientes o potenciales clientes: pueden establecer precios distintos para unos y otros o pueden incluso atender a unos y no a otros… Y ello en función de criterios de rentabilidad, marketing o de cualesquiera que se le antojen o hasta de su puro capricho. Al menos, esas son las reglas generales, aunque las leyes pueden establecer limitaciones. P. ej., la Ley 29/2006 sobre medicamentos, aunque no declare ningún servicio público, establece que «los responsables de la producción, distribución, venta y dispensación de medicamentos y productos sanitarios deberán respetar el principio de continuidad en la prestación del servicio a la comunidad» [art. 2.2.; véanse también sus arts. 64.1.c) y 70.1.c)]. Sobre todo, con acierto, cada vez hay más reglas que prohíben a los particulares que ofrecen bienes y servicios en el mercado comportamientos discriminatorios. Ello hasta el punto de que esos comportamientos discriminatorios pueden constituir infracción administrativa [art. 49.1, apartados k) y m) TRDCU] o hasta delito (art. 512 CP). Pero, incluso así, eso son excepciones y puede seguir afirmándose como regla general que los empresarios y profesionales privados ni tienen un deber de continuidad ni de tratar con igualdad a sus clientes. Al convertir una actividad en servicio público eso desaparece por completo y se impone el deber de continuidad e igualdad. Desde este punto de vista, continuidad e igualdad sí son señas de identidad del servicio público que marcan su diferencia con las actividades privadas. El principio de continuidad exige el funcionamiento regular del servicio sin más interrupciones que las previstas legal o reglamentariamente o las que obedezcan a fuerza mayor. No entraña una producción o prestación incesante sino de acuerdo con lo establecido por la regulación del servicio concreto de que se trate, regulación que establecerá los momentos y las frecuencias. Por eso, más exactamente, se le denomina también principio de regularidad del servicio. Y es importante notar que no sólo afecta a la Administración sino también al particular al que se haya encargado la gestión indirecta del servicio. La prestación continua o regular del servicio es siempre la primera y fundamental obligación del gestor indirecto —aunque le suponga pérdidas— y la interrupción es su infracción más grave. Pero, además, este principio de continuidad o regularidad ha justificado diversas reglas, como ya apuntamos en la lección 1 del Tomo I y que ahora conviene recordar. Decíamos allí que el principio de continuidad de los servicios públicos era el tradicionalmente invocado como justificación del régimen peculiar de los bienes demaniales y destacadamente de su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Digamos ahora que también eso se ha trasladado parcialmente a ciertos bienes de los concesionarios de servicios públicos precisamente con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio que presten. Incluso eventualmente han tenido un régimen especial de quiebras y suspensiones de pagos con la misma finalidad de garantizar la continuidad del servicio. Decíamos también que este principio era el que había justificado la tradicional prohibición de huelgas al personal de la Administración y de los concesionarios en tanto que la huelga, como es obvio, comporta la interrupción del servicio. Hoy no hay una prohibición radical pero sí límites al derecho de huelga de tales trabajadores. Ello encuentra fundamento en los arts. 28.2 y 37.2 CE aunque hablan de «servicios esenciales para la comunidad» lo que no cabe identificar plenamente con los servicios públicos: hay servicios esenciales para la comunidad que no estén configurados propiamente como servicios público e incluso, a la inversa, puede haber servicios públicos que no sean esenciales a estos efectos. Con todo, en la norma que todavía regula el derecho de huelga (Decreto-ley 17/1977) subsisten algunas referencias específicas a las empresas encargadas de la prestación de servicios públicos: el preaviso con más anterioridad (art. 4) y la posibilidad de que la Administración acuerde medidas para asegurar el funcionamiento del servicio (art. 10). Además, las huelgas ilegales en servicios públicos tienen una específica represión penal (art. 409 CP). Sobre todo esto, que se abordará en Derecho del Trabajo, se volverá también en el Tomo IV de esta obra al estudiar el estatuto de los empleados públicos. Aquí basta con poner de relieve que ese régimen de la huelga es trasunto del principio de continuidad. Y decíamos finalmente que el principio de continuidad justificaba parte del régimen de los contratos administrativos. En concreto, importa recordar aquí la teoría del riesgo imprevisible que ya se expuso en la lección 11 del Tomo II y que precisamente se formuló y tiene su más clara proyección en los contratos para la gestión de los servicios públicos. Esa teoría lleva a que la Administración deba acudir en ayuda del concesionario de servicios públicos cuando en su ejecución sufra pérdidas debidas a causas imprevisibles que puedan arruinarlo y, en fin, al cese de su actividad. También ha supuesto tradicionalmente algún privilegio para los prestadores de servicios públicos en cuya virtud sus incumplimientos contractuales no permiten a la otra parte resolver el contrato si con ello se impide el funcionamiento del servicio. P. ej., la STS de 4 de noviembre de 1998 (Ar. 10237) confirmó que la compañía eléctrica no podía cortar el suministro a un Ayuntamiento que no pagaba la electricidad porque ello rompería la continuidad del servicio público. La STS de 21 de mayo de 1999 pese a que la incumplidora era una empresa privada concesionaria del servicio de abastecimiento, aplicó la misma idea: dado que la finalidad es asegurar la continuidad de los servicios públicos, debe también aplicarse. La STS de 19 de julio de 1999 recuerda la misma doctrina en un caso en que la morosa era RENFE; pero no la aplica porque el corte afectó a una estación que ya no funcionaba como tal. El principio de igualdad aplicado a los servicios públicos impone a quienes lo presten el deber de permitir el acceso y tratar a los usuarios sin discriminación, deber que, como se ha dicho, no es esencial para quienes realizan actividades privadas. Por tanto, al convertir una actividad en servicio público se garantiza la igualdad en un nivel que de ningún modo asegura el mercado. Es fácil garantizar la igualdad cuando la situación de los usuarios viene establecida por completo en leyes y reglamentos. Pero las dificultades son mayores cuando los derechos y obligaciones de los usuarios se establecen en contratos individuales. Aun así, hay que proclamar que no es lícito introducir tratos discriminatorios a través de los diversos contratos celebrados entre el prestador y cada usuario. En cualquier caso, el principio no prohíbe, ni aquí ni en ningún otro ámbito, cualquier desigualdad sino las discriminatorias. Por tanto, caben y son frecuentes tratos diferenciados en función de criterios objetivos y racionales, así como la llamada discriminación positiva. P. ej., no es extraño que se prevea que los usuarios paguen unos u otros precios (o ninguno) en función de su situación económica y social (así, los pensionistas o los estudiantes o los miembros de familias numerosas no pagan o pagan menos los autobuses urbanos o la entrada a los museos). Asimismo existen servicios públicos que sólo dan prestaciones a determinados colectivos de personas (los de renta inferior a determinado umbral, los discapacitados, etc.). Y si el principio de igualdad comporta que cuando el servicio no tiene capacidad para admitir (o para admitir y atender inmediatamente) a todos los usuarios haya de seguirse normalmente el «régimen de cola» (esto es, el orden en que se produce la demanda), la matización que exponemos permite y hasta aconseja que se tengan en cuenta otros criterios: el de la mayor o menor necesidad del potencial usuario, el de sus méritos (piénsese en el acceso a los centros universitarios públicos en función de las notas de la «selectividad»), etc. Los que de ninguna forma cabrán son criterios discriminatorios como los enunciados en el art. 14 CE ni otros basados simplemente en la rentabilidad económica o en la conveniencia del prestador del servicio, lo que sí sería admisible ante una actividad puramente privada. Importa destacar que esta igualdad se impone tanto a la Administración como a los particulares gestores indirectos de servicios públicos. Esto encuentra incluso respaldo en el CP. Así, su art. 511.1 tipifica la conducta del «particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad». V. ¿POR QUÉ SE DECLARA UNA ACTIVIDAD SERVICIO PÚBLICO? Son los poderes públicos los que deciden qué actividades se convierten en servicio público. Es una opción política, variable y contingente. No hay, pues, servicios públicos por naturaleza. Si acaso, cabe decir que ciertas actividades son públicas por naturaleza cuando consisten esencialmente en el ejercicio del poder. Pero, tales actividades no son servicios públicos en el sentido en el que aquí estamos utilizando la expresión. Con frecuencia los poderes públicos no expresan formalmente que una actividad es servicio público sino que hay que deducir su intención del contexto de la regulación. Ahora bien, ¿por qué los poderes públicos deciden convertir una actividad en servicio público? Por lo pronto, porque se piensa que hay ciertas prestaciones que es importante garantizar a los ciudadanos. Y ello ya sea porque se parte de la dignidad de las personas a las que, por ello, se les quiere asegurar unas prestaciones que se consideran imprescindibles para que lleve una vida digna; ya sea porque se considera que es conveniente para la sociedad que los ciudadanos las reciban. No es lo mismo. P. ej., en el siglo XIX a veces se justificaron los servicios públicos de alumbrado o de mercados o hasta los de beneficencia o educación como medios para garantizar el orden público. Asimismo se podría pensar hoy que los servicios educativos y sanitarios, más que al desarrollo de las personas, son útiles para la sociedad y el sistema productivo. Sin entrar en ello, aceptemos que muchas veces, incluso prestaciones uti singuli que benefician a las personas concretas y a su dignidad, también son positivas para el bien común. Pero eso no basta. P. ej., no hay en la actualidad (sí lo hubo en otros momentos) un servicio público para garantizar la alimentación aunque nadie dude de que es una prestación capital para los ciudadanos. Y no lo hay porque se entiende que tal prestación está bien cubierta por la libre iniciativa privada de quienes producen y comercializan alimentos. O sea, que el mercado, con su juego de la oferta y la demanda y con la libre competencia, satisface bien esa necesidad. Si una actividad se declara servicio público es porque se considera que no quedará bien cubierta por la pura actividad de los particulares, por la libre iniciativa privada. O, lo que es casi lo mismo, que no quedará adecuadamente satisfecha por el mercado. O, más exactamente, que quedará mejor satisfecha si la asume la Administración. Que no quede bien cubierta por la iniciativa privada no quiere decir siempre que no pueda ofrecerla de ningún modo (incluso eficientemente) sino que se piensa que no lo hará de forma que asegure su regularidad, suficiencia y calidad para todos o que lo hará con desigualdades que se juzgan inaceptables o con disfunciones… O simplemente se piensa que su asunción por la Administración como servicio público garantizará mejor la accesibilidad universal, la equidad o la justicia social, la solidaridad y la cohesión territorial. Y, claro está, ese juicio estará teñido en gran medida por las concepciones e ideologías políticas. Y por ciertos mitos (el de la bondad de los servicios públicos en unas épocas o el de la fe en el mercado en otras). Pero también por otros factores que pueden ser, y han sido muchas veces, determinantes: desde económicos (empezando por la simple posibilidad o imposibilidad de financiación pública) a puramente técnicos. P. ej., importantes servicios públicos surgieron en el siglo XIX por la aparición de los ferrocarriles o de la utilización de la electricidad o, en sentido contrario, la reciente evolución de la tecnología de las telecomunicaciones ha hecho que lo que antes se creyó que sólo podía prestarse por un operador y que, por ello, era mejor convertir en servicio público, pueda prestarse por varios con una competencia suficiente entre ellos. También ha influido la idea de que los servicios públicos contribuyen a la redistribución de la renta y a reducir las desigualdades sociales o que, incluso, son un factor de democratización en tanto que ponen en manos de la colectividad lo que de otro modo sería decidido por las empresas privadas. En cualquier caso, conviene notar que la opción no está entre dejar una actividad a la libérrima iniciativa privada o convertirla en servicio público. Porque, como bien sabemos, la actividad privada puede estar sometida a una intensa actividad de limitación o ser objeto de la actividad de fomento. Así que más bien se trata de optar entre convertir una actividad en servicio público o dejarla como actividad privada pero condicionada más o menos intensamente por actividad de limitación o de fomento. De hecho, buena parte del reciente repliegue de los servicios públicos se ha hecho convirtiendo esas mismas actividades en privadas pero sometidas a una intensa limitación administrativa, a la que se llama «regulación» (como se verá en la lección siguiente). También en parte se ha replegado la actividad de servicio público favoreciendo la actuación de ONGs y el llamado «Tercer sector» mediante diversas técnicas de fomento. Dicho lo anterior se comprende que la actividad de servicio público es más o menos amplia (o sea, que hay más o menos servicios públicos) y cubre unos u otros sectores según épocas. Ya en el Tomo I (lección 2, epígrafe V) pusimos de relieve la relativamente reducida actividad administrativa del Estado liberal lo que se reflejaba, sobre todo, en la existencia de pocos servicios públicos; la posterior y progresiva expansión de esa actividad que culmina con la consagración del Estado social (y su proclamación de los llamados «derechos sociales») que comporta, entre otras cosas pero fundamentalmente, la aparición de numerosos y capitales servicios públicos; y la reciente reducción de la actividad administrativa con la consecuente disminución de los servicios públicos. Aquella evolución no puede perderse de vista ahora. VI. ¿A QUIÉN Y EN QUÉ CONDICIONES CORRESPONDE CREAR UN SERVICIO PÚBLICO? Hemos dicho que una actividad se convierte en servicio público por una decisión de los poderes públicos. Pero ¿qué poderes públicos?, ¿la misma Administración?, ¿es necesaria una ley? El punto de partida para la respuesta se encuentra en el art. 128.2 CE pese a que, en realidad, no aborda todo lo que aquí nos preguntamos ni sólo lo que nos preguntamos. 1. LA INICIATIVA PÚBLICA ECONÓMICA Comienza por afirmar el art. 128.2 CE: «Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica». Este lacónico reconocimiento está cargado de contenido: a) Entraña una habilitación constitucional directa —es decir, sin necesidad de ley— para que las Administraciones desarrollen actividades económicas. b) Se refiere sólo a actividades económicas públicas sin monopolio, esto es, sin excluir la iniciativa privada para realizar la misma actividad, o sea, sin reserva al sector público. c) Supone el completo abandono del principio liberal que partía de la incapacidad del Estado (de sus Administraciones) para acometer y realizar actividades económicas. d) También supone el abandono del llamado principio de subsidiariedad en cuya virtud sólo se admitía la iniciativa económica pública cuando quedase acreditada la insuficiencia de la iniciativa privada. Aquí no hay restos de tal principio de subsidiariedad. Aunque esto último es a veces discutido por algunos autores, la desaparición del principio de subsidiariedad —que al menos formalmente regía en España antes de la Constitución— es confirmada por el TS (Sentencia de 10 de octubre de 1989, Ar. 7352). Lo que el precepto transcrito permite no es crear servicios públicos. Al menos, según sostengo, no es ése su significado primero y esencial. Permite realizar pura actividad empresarial sin el carácter de servicio público: crear y gestionar una fábrica, un banco, un hotel… Es decir, realizar actividades industriales, comerciales, agrarias y de servicios sin la finalidad de asegurar prestaciones a los ciudadanos y sin privilegios respecto a los sujetos privados que realicen las mismas actividades (en particular, sin financiación pública); es decir, que lo que permite a la Administración es realizar actividades empresariales en condiciones de igualdad y libre competencia con empresarios privados. Esta iniciativa pública económica es como una especie de sucedáneo de la libertad de empresa consagrada en el art. 38 CE. De la libertad de empresa, como del resto de derechos fundamentales, son titulares los sujetos privados, no, en principio, ningún poder público. Tampoco las Administraciones. Así que, aunque aparentemente la iniciativa pública económica que reconoce este art. 128.2 CE coloca a la Administración en una situación similar a los sujetos privados con libertad de empresa, tiene un significado político y jurídico bien distinto: no es un derecho, sino una potestad. Y de ahí se deducen muchas diferencias; al menos destaquemos dos: Primera. Esa iniciativa pública económica tiene que estar enderezada a la consecución del interés general (art. 103.1 CE), lo que no es propio de la libertad de empresa de los particulares. Ahora bien, ese interés general es muy variado. Normalmente obedece a razones de política económica o social (potenciar la explotación de recursos, desarrollar sectores económicos estratégicos, favorecer a zonas deprimidas, aumentar el empleo, etc.). Pero, en contra de lo que a veces se ha sostenido, no cabe descartar que tenga por fin obtener ingresos públicos. Al menos me parece indudable cuando se trata de explotar bienes patrimoniales de la Administración. Y así se deduce de la LPAP. Segunda. Esa iniciativa pública económica es más moldeable por el legislador que la libertad de empresa que, p. ej., puede dársela a unas Administraciones y no a otras o circunscribirla dentro de ciertos ámbitos o someterla a condiciones distintas de la libertad de empresa. Incluso cabría que el legislador por su cuenta estableciera el principio de subsidiariedad. 2. LA RESERVA AL SECTOR PÚBLICO DE SERVICIOS ESENCIALES Sigue diciendo el art. 128.2 CE: «Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio…». Este precepto no es de interpretación fácil. Obsérvese, por lo pronto, que no se refiere sólo a servicios sino también a recursos (p. ej., las minas, las aguas). Pero centrados en lo que aquí nos incumbe, proclama que para reservar al sector público un determinado servicio —es decir, para declarar un monopolio público y la correlativa exclusión de la iniciativa privada en todo un sector o tipo de actividad— ese servicio ha de ser esencial y es necesaria una ley. En la apreciación de esa «esencialidad» el legislador tiene un amplio margen de valoración política y sólo excepcionalmente cabría que el TC considerase inconstitucional una ley por entender que se ha hecho una reserva sobre un servicio no esencial. La alusión final a que esa reserva cabe «especialmente en caso de monopolio» parece que hay que entenderla en el sentido de que refuerza esa posibilidad en los casos en los que se parte de una situación de hecho de monopolio privado. Lo que late ahí sería, pues, la idea de que si hay un monopolio privado de un servicio esencial, mejor que se convierta en un monopolio público. Por lo demás, este segundo inciso del art. 128.2 CE exige inequívocamente una ley. Esta necesidad de ley ya se deduce de los arts. 38 y 53.1 CE porque la reserva al sector público de un género de servicios constituye un límite radical a la libertad de empresa que simplemente queda eliminada en ese sector. Pero, en cualquier caso, para mayor claridad el art. 128.2 CE proclama terminantemente que sólo la ley puede acordar tal reserva al sector público; ley que podrá ser estatal pero que también podría ser autonómica si la competencia sobre el sector concreto de que se trata es de las Comunidades Autónomas. Es frecuente en España llamar a esta reserva al sector público «publicatio». Este término, sin embargo, como otros con los que está emparentado (nacionalización municipalización…), es equívoco. Volveremos sobre esto en la siguiente lección. 3. CREACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SIN RESERVA AL SECTOR PÚBLICO Tenemos, pues, de una parte, una habilitación constitucional directa que permite a las Administraciones emprender puras actividades empresariales sin monopolio y en condiciones de igualdad y libre competencia con los empresarios privados que realicen el mismo género de actividad. Y tenemos, de otra parte, que para realizar servicios públicos con exclusión completa de la iniciativa privada es necesaria una ley. Pero entre esos dos extremos queda un amplio campo: el de los servicios públicos sin monopolio pero con posibilidad de privilegios y financiación pública; esto es, el de los servicios públicos en concurrencia pero no en competencia ¿Para estos servicios públicos es necesaria una ley o puede acometerlos la Administración por su sola decisión? La respuesta no se deduce directamente del art. 128.2 CE y es difícil. Pese a las dudas creo que, conforme al art. 38 CE y dado que esos servicios públicos, aun sin monopolio, afectan severamente a la libertad de empresa y a la economía de mercado, la respuesta debe ser que no basta la sola voluntad de la Administración y que, por tanto, en general, es necesaria una ley que establezca o permita a la Administración establecer un determinado servicio público. Refuerza esta idea, según creo, el capital art. 4 de la Ley de Defensa de la Competencia: «1. … las prohibiciones del presente capítulo (o se la de las actuaciones contrarias a la competencia) no se aplicarán a las conductas que resulten de la aplicación de una ley. 2. Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las situaciones de restricción de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal.» De este artículo se infiere que sólo la ley puede introducir excepciones a las reglas de la libre competencia y que sin ello todas las potestades o actuaciones administrativas que restrinjan la competencia son ilegales. En tanto que la idea de servicio público comporta privilegios para el gestor del servicio (sobre todo, en su financiación) que rompen la igualdad con los empresarios privados competidores, ha de tener un «amparo legal», esto es, una habilitación legal. Así que, aunque esta exigencia de ley no se dedujera directamente de la Constitución, se deduciría de la legislación vigente. La necesidad de ley tiene, sin embargo, mantengo, las excepciones que se desprenden de ciertos preceptos constitucionales que contienen ya una habilitación directa a la Administración para constituir servicios públicos en algunos sectores. P. ej., del art. 27 CE (sobre todo, cuando proclama que «todos tienen derecho a la educación» y que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita») se deduce ya una habilitación directa para el servicio público de educación. Otro ejemplo suministra el art. 41 cuando establece que «los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo». Lo mismo cabe deducir del art. 43, sobre todo, al decir que «compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de (…) las prestaciones y servicios necesarios». Asimismo da sustento directo a servicios públicos el art. 49: «Los poderes públicos realizarán una política de (…) tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran…». También el art. 50: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo (…) promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio». Acaso el art. 119 pueda cumplir igual función respecto a la asistencia jurídica gratuita. La respuesta enunciada (necesidad de ley salvo en sectores para los que la CE contiene habilitaciones que permiten directamente crear servicios públicos en ciertos sectores) no es aceptada por todos. Además, es discutible que la legislación de régimen local se acomode a ella, como luego se verá. 4. DEBER DE CREAR Y MANTENER SERVICIOS PÚBLICOS Conforme a lo dicho, el legislador puede decidir la creación de servicios públicos concretos. Además, la Administración puede crear ciertos servicios públicos en virtud de habilitaciones constitucionales directas o de habilitaciones legales. Pero puede haber más que eso: ya no sólo una habilitación sino un deber para la Administración de crear y mantener un determinado servicio público. Y correlativamente puede haber un derecho subjetivo —o, al menos, un interés legítimo— de los ciudadanos que les permita exigirlo. Tradicionalmente se sostenía que la creación o supresión de un servicio público era una decisión discrecional de la Administración y que, por tanto, el ciudadano no podía exigir su instauración ni su mantenimiento. Es más, la facultad de eliminar un servicio ya existente se consideraba incluida en la potestad administrativa de modificación. Ahora lo que hay que afirmar es que la respuesta dependerá de lo que en cada caso hayan establecido la Constitución y las leyes: salvo previsión constitucional o legal, la Administración tendrá discrecionalidad para crear o no un servicio público o para suprimir el ya creado; pero la Constitución o las leyes pueden haber establecido ellas mismas el servicio público o haber impuesto a la Administración su creación en ciertas condiciones. Entonces se habrá eliminado la discrecionalidad administrativa y correlativamente podrá afirmarse que los ciudadanos tienen un derecho subjetivo —o, al menos, un interés legítimo— que les permite exigirlo. Así las cosas, la primera cuestión que surge es si la CE contiene algún mandato que imponga la creación y mantenimiento de ciertos servicios públicos, mandato que obligaría no sólo a la Administración sino al propio legislador. La respuesta, en general, es negativa. Se trata de analizar si los mismos preceptos constitucionales que antes nos han servicio para afirmar una habilitación directa para la creación de servicios públicos (arts. 27, 41, 43…) expresan, además, un deber de instaurarlos y mantenerlos y si permiten deducir un derecho de los ciudadanos a exigirlo. Y creo que, en general, no es así por varias razones. Por lo pronto, porque la mayoría de esos preceptos no tienen una concreción suficiente para derivar de ellos que precisamente obligan a crear servicios públicos y no a utilizar otros medios para conseguir los fines que imponen. Y en segundo lugar porque la mayoría se encuentran, no entre los derechos constitucionales, sino entre los «principios rectores de política social y económica» de los que el art. 53.3 CE dice que, aunque deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, «sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollan». Acaso, del art. 27 CE y de algún otro sí pueda deducirse un deber de crear ciertos servicios públicos pero, en general, no es así. Desde luego, esa situación podría cambiar y acaso sea conveniente que cambie. De hecho, algunas de las propuestas de reforma constitucional van en esa dirección de reforzar los llamados derechos sociales con la consecuencia de imponer directamente desde la Constitución y con fuerza vinculante para el propio legislador la existencia de determinados servicios públicos. Aunque la CE no lo imponga ella misma, cabe, en segundo lugar, que sean las leyes las que decidan ellas mismas la existencia de servicios públicos. Cabe y, de hecho, existen tales leyes. En esos casos, los ciudadanos podrán exigir su implantación. P. ej., es claro que las leyes de sanidad, de educación, de servicios sociales… no sólo permiten a la Administración crear tales servicios sino que se lo imponen. Otro ejemplo está en los llamados servicios municipales obligatorios de los que luego hablaremos. Además, esta imposición pueden hacerla tanto leyes estatales como autonómicas. En suma, la Administración sólo está obligada a establecer servicios públicos en los casos y ámbitos en que se lo imponga una ley. Pero la ley es libre de imponerlos o no; y puede dar marcha atrás. Así, a la postre, los servicios públicos que haya dependen de lo que decida el legislador o, en su defecto, de lo que decida la Administración. Y por tanto será posible, incluso, que atendiendo a diversos criterios (entre ellos, la insuficiencia de recursos públicos) se eliminen servicios públicos ya existentes; o, desde luego, que se supriman parte de sus prestaciones o se rebaje su calidad. ¿Es satisfactoria esta situación? Para muchos no lo es. Y se proponen ciertas reformas que, en parte, ya han encontrado alguna plasmación. Como los servicios públicos son medio para hacer efectivos los derechos sociales, lo que se quiere es, según se dice, «blindar los derechos sociales»; o consagrar la «irreversibilidad de los derechos sociales» ya alcanzados. En esa dirección se han propuesto reformas de la CE que refuercen el contenido de algunos de los principales derechos sociales de manera que vinculen más al legislador, que le dejen menos margen para decidir sobre los servicios públicos esenciales. Y en ese mismo sentido, más modestamente, algunos de los modernos Estatutos de Autonomía han dado algunos pasos. Así, el EAA al hablar de educación se refiere concretamente a «un sistema educativo público» (art. 21); cuando se ocupa del derecho a la salud proclama que se hará «mediante un sistema sanitario público de carácter universal» (art. 22); asimismo «se garantiza el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales» (art. 23), etc. Y de todos estos derechos se dice que «el Parlamento aprobará las correspondientes leyes de desarrollo, que respetarán, en todo caso, el contenido de los mismos establecido por el Estatuto, y determinarán las prestaciones y servicios vinculados, en su caso, al ejercicio de tales derechos» (art. 38) y que serán objeto de protección «ante la jurisdicción correspondiente, de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes del Estado» (art. 39). Dada la posición ordinamental de los Estatutos de Autonomía, estos preceptos no sólo vinculan a la Administración correspondiente sino al respectivo legislador autonómico. Pese a todo, siempre se tratará de «derechos financieramente condicionados», sometidos a los vaivenes de la situación económica como, por cierto, se ha evidenciado con la última crisis. El art. 135 CE, con su principio de estabilidad presupuestaria y sus límites a los déficits públicos, lo justifica plenamente. 5. PROPORCIONALIDAD EN LA CREACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO En tanto que, según se ha explicado, la creación de un servicio público depende normalmente de lo que decida la ley o la Administración de acuerdo con una habilitación legal, se plantea si esa decisión legal o administrativa está condicionada por el principio de proporcionalidad; esto es, si la ley o la Administración sólo debe crear un servicio público —y, en su caso, sólo lo puede configurar con reserva al sector público— en tanto que sea una medida congruente con la finalidad perseguida y la menos restrictiva de la libertad de entre las que pueden alcanzar esa finalidad. La respuesta es positiva. El principio de proporcionalidad ha de tomarse en consideración a la hora de decidir si una actividad se convierte en servicio público; más todavía, para optar por su conversión en servicio público en monopolio. Ello porque toda declaración de servicio público (más aún si es con reserva completa al sector público) afecta severamente a la libertad de empresa del art. 38 CE y porque todos los límites a los derechos fundamentales deben ser proporcionados. Antes hemos dicho que en el desarrollo de la actividad de servicio público no tiene sentido aplicar el principio de proporcionalidad (epígrafe II.2). No hay contradicción con lo que ahora afirmamos: una vez que una actividad se declara servicio público, las potestades administrativas del servicio no están sometidas a las exigencias de proporcionalidad. Pero en el paso previo, esto es, para decidir si una actividad se convierte en servicio público, sí se debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad. De modo que la ley que así lo decida —o la decisión administrativa que así lo acuerde en ejercicio de lo previsto en una ley— sí que debe ser idónea para la finalidad perseguida y la menos restrictiva de la libertad de las que puedan alcanzar ese fin. La exigencia de proporcionalidad para la decisión de abordar una actividad de servicio público, que puede ya deducirse del art. 38 CE, encuentra ahora reflejo y potenciación en el art. 5 LGUM. Desde luego, ese art. 5 tiene mucho más amplio ámbito de aplicación y es capaz de incidir sobre otras muchas actuaciones públicas restrictivas de las actividades económicas (así, sobre actividades de limitación). Pero, según creo, entre otras cosas, condiciona también las decisiones sobre la conversión de una actividad en servicio público y más todavía sobre su completa reserva al sector público. Téngase en cuenta, además, que ese art. 5 LGUM no sólo impone la proporcionalidad sino que además reduce las finalidades públicas que puedan perseguirse a las llamadas «razones imperiosas de interés general». 6. LAS CONCRECIONES DE LA LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCAL Las previsiones del art. 128.2 CE no tienen un desarrollo legislativo general. Pero en la legislación de régimen local sí que hay concreciones sugerentes. Dicen los dos primeros apartados del art. 86 LRBRL lo siguiente: «1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas… Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que determinará la forma concreta de gestión del servicio. 2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y servicios. La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además del acuerdo de aprobación del pleno de la correspondiente Corporación local, la aprobación por el órgano competente de la Comunidad Autónoma». Está claro que el art. 86.2 cumple la misión que el inciso segundo del art. 128.2 CE atribuye a la ley. Es decir, que es una de las leyes permitidas por ese precepto constitucional para reservar servicios esenciales al sector público. Prevé la reserva al sector público de tres servicios locales tradicionales e importantes. Además, permite que otras leyes estatales o autonómicas establezcan servicios públicos en monopolio en favor de las Administraciones locales sobre otras actividades. Con todo, la efectividad de la reserva en cada ente local requiere la tramitación de un procedimiento con aprobación del pleno respectivo y de la Administración autonómica. En la misma dirección, art. 32.3 LAULA. Téngase en cuenta que si la actividad ya la venían realizando empresas privadas en ejercicio de su libertad, la reserva a las entidades locales comportará la expropiación y el pago del correspondiente justiprecio. Está claro igualmente que el art. 86.1 se refiere, al menos, a la simple iniciativa económica pública por parte de las Administraciones locales; o sea, que concreta lo establecido en el primer inciso del art. 128.2 CE y que da lugar sencillamente a una pura actividad empresarial por parte de un municipio, provincia o isla. Pero es discutible si ese art. 86.1 se refiere también a la creación de servicios públicos locales sin reserva (y, por tanto, permitiendo existencia de empresas privadas que realicen la misma actividad), con lo que ello entraña de posibilidad de privilegios y de financiación pública, es decir, de concurrencia con sujetos privados pero sin competir en condiciones de igualdad. La alusión final a «la forma concreta de gestión del servicio» orienta en esa dirección. Aceptemos aquí, aunque es dudoso y problemático, que, en efecto, el art. 86.1 LRBRL comprende también la posibilidad de crear servicios públicos. Con esas premisas, el art. 86.1 LRBRL comporta que no es necesaria ninguna ley específica adicional ni para que los entes locales acometan actividades puramente empresariales ni para que asuman actividades como servicio público sin monopolio; o sea, que basta este mismo art. 86.1 LRBRL para que municipios, provincias e islas acometan estas actividades. O sea, se parte de que, sin necesidad de ninguna otra ley, municipios y provincias pueden constituir nuevos servicios públicos sin monopolio. Y esto, a su vez, puede entenderse como contrario a lo que antes hemos dicho sobre la necesidad de ley para crear nuevos servicios públicos salvo que tengan base constitucional; o puede entenderse en el sentido de que la ley necesaria es ya el art. 86.1 LRBRL. Pero es discutible si una habilitación tan genérica y abierta que permite crear cualquier servicio público local sin indicar en qué pueda consistir satisface la necesidad de ley que antes hemos preconizado. La LAULA reconoce, de un lado, la iniciativa pública económica local (art. 45) y, de otro, la posibilidad de creación de servicios públicos locales sin monopolio: «Las entidades locales acordarán, por medio de ordenanza, la creación (…) de cada servicio público local» (art. 30). Es decir, que en concordancia con lo que aquí hemos deducido del art. 86.1 LRBRL, acepta claramente que tanto una cosa como la otra la pueden hacer los entes locales sin necesidad de ninguna otra ley que les habilite más concretamente. Todo lo anterior tiene que completarse con lo establecido en el art. 26 LRBRL. Está en él un supuesto paradigmático, y ya con tradición en nuestro Derecho, de deber legal de crear y mantener ciertos servicios públicos. Son los usualmente denominados servicios municipales mínimos u obligatorios. Dice su apartado 1: «Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano». En la LAULA hay también una específica previsión de servicios municipales obligatorios (art. 31). Siendo legalmente obligatorios estos servicios, desaparece la discrecionalidad administrativa para decidir prestarlos o no. Y así cobra pleno sentido el art. 18.1.g) de la misma Ley que otorga a los vecinos el derecho a «exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio». VII. SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS 1. ACCESO AL SERVICIO Los ciudadanos tendrán derecho a acceder al servicio y a las prestaciones propias del servicio en tanto que reúnan las condiciones previstas por las leyes y reglamentos. Si antes decíamos que sólo a veces el ciudadano tiene derecho a que se instaure un servicio, ahora añadimos que una vez creado y en funcionamiento sí que tiene derecho a su uso y disfrute, esto es, a sus prestaciones siempre que cumpla las exigencias establecidas por las leyes y los reglamentos; o, si el servicio no tiene capacidad para atender a todos los ciudadanos, a que en la selección se respete escrupulosamente el principio de igualdad. Así que la decisión de admitir a un ciudadano y de prestarle el servicio no es nunca dependiente de la autonomía de la voluntad de la Administración o del gestor indirecto (como sí sucede con los servicios privados) ni es discrecional. Se trata sólo de proyectar en este aspecto los principios de legalidad e igualdad. 2. SITUACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA La situación jurídica de los usuarios de un servicio público es la que se establezca en el régimen del respectivo servicio. Es por eso, se dice, una situación legal y reglamentaria. Accede a ella en virtud de su petición y de la decisión de aceptación del gestor (aunque muchas veces la solicitud y la aceptación sean tácitas). Y la relación que se establece es jurídico-administrativa. No es necesario ni hay, por tanto, como regla general, un contrato entre la Administración o el gestor indirecto del servicio y el usuario ni los derechos y obligaciones de aquellos y de estos derivan de un contrato sino de normas de Derecho Administrativo. P. ej., entre la Universidad y el estudiante no hay ningún contrato, como no lo hay entre el paciente y el servicio público de salud. No obstante, hay servicios públicos en los que sí es habitual la existencia de un contrato; p. ej., en el de abastecimiento de agua o en el de transporte colectivo terrestre de viajeros (contrato que se entiende perfeccionado con la expedición del billete). Pero incluso en esos casos el contrato suele ser un mero instrumento de acceso al servicio (que, además, es obligado para el gestor que tiene que contratar con quien pida el servicio) y, en general, la situación del usuario sigue siendo predominantemente legal y reglamentaria y estando teñida por elementos jurídicoadministrativos. Por eso, porque su situación no es nunca enteramente contractual sino en parte reglamentaria, es por lo que el usuario queda sometido a la potestad administrativa de modificación del servicio. 3. CALIDAD DEL SERVICIO También son las leyes y los reglamentos reguladores de cada servicio público los que, en su caso, concretan el contenido exacto de las prestaciones a las que tengan derecho los usuarios y los niveles mínimos de calidad. Entre estos puede quedar incluido el tiempo máximo de espera, lo que es capital en algunos servicios como los sanitarios, y los derechos del usuario en caso de que se superen. Eventualmente de esa regulación podrá deducirse un derecho del usuario a un cierto nivel de calidad de las prestaciones. Recuérdese lo que antes se dijo sobre la naturaleza reglamentaria de algunas de las cláusulas incluidas en los contratos que unen a la Administración titular del servicio y al empresario privado gestor indirecto. Por ello también de esas cláusulas pueden nacer derechos —o, al menos, intereses legítimos— de los usuarios a un determinado nivel de calidad de las prestaciones. Tradicionalmente mereció escasa atención este aspecto de la calidad de los servicios públicos que se prestaban según se decidiera en cada momento por autoridades de bajo nivel o hasta por los propios empleados públicos en función de los recursos de que se dispusiera y de su mejor o peor voluntad, casi siempre de manera informal y poco o nada transparente. Casi cabría decir que muchos servicios se prestaban como buenamente se podía sin que el ciudadano pudiera saber de antemano qué se le ofrecía y con qué estándares de calidad. Poco a poco se fue mejorando esta situación, y los reglamentos, o incluso las leyes, fueron concretando el contenido de las prestaciones y su calidad. Así, claro está, se ha venido reforzando la situación jurídica de los usuarios. Pero a este respecto los distintos servicios públicos tienen regímenes muy diferentes y han avanzado en esa línea muy variablemente y por caminos diversos. En esta evolución y con carácter más general deben citarse las llamadas cartas de servicios que son buena expresión de los intentos de avance y de sus comedidos logros. En el Estado están previstas en el RD 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. En Andalucía, el art. 137 EAA se refiere a las cartas de derechos de los ciudadanos respecto a los distintos servicios públicos y el Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, regula las Cartas de Servicios. En realidad, al menos en España y por ahora, las cartas de servicios no son vinculantes para la Administración ni, en consecuencia, derivan de ellas plenos derechos subjetivos de los ciudadanos. Son más bien documentos elaborados por la propia Administración que expresan lo que se considera correcto en la prestación de cada servicio y el nivel de calidad que se aspira a lograr. Incluyen un propósito y un compromiso de lograrlo. No alcanzarlo, aunque no suponga exactamente una ilegalidad, pondrá de relieve un mal funcionamiento del servicio. De ahí que, en caso de daños causados por un servicio público, estas cartas sean relevantes para decidir si ha habido un mal funcionamiento y para, en consecuencia, declarar la responsabilidad de la Administración. Pero, al margen de ello, sirven para orientar sobre el estándar de calidad adecuado y para corregir las desviaciones que se detecten. Por ello mismo, cobran también importancia los sistemas de evaluación (autoevaluación y a veces evaluación externa) de la calidad de los servicios. A ellos se refiere el art. 138 EAA. Se comprende con lo expuesto que lo que realmente supone un avance y una garantía de los ciudadanos es que las leyes concreten en lo posible las prestaciones que da cada servicio y el estándar de calidad de cada prestación. En menor medida, esto se logra con reglamentos pues, claro está, pueden ser modificados por la misma Administración; a cambio, suelen ser mucho más detallados y expresar más claramente aquello a lo que se tiene derecho. Las cartas de servicios y otros instrumentos similares de soft law, aunque un paso, son sólo un muy modesto remedo. 4. DISCIPLINA DEL SERVICIO El usuario queda sometido a la disciplina especial del servicio con una serie de deberes (o simples cargas para disfrutar de las prestaciones) para cuya efectividad se confieren potestades a la Administración titular del servicio (ocasionalmente ejercitables por el gestor indirecto), incluso la sancionadora, aunque de ordinario con sanciones que sólo afectan a sus derechos como usuario y no a los generales como ciudadano. A veces, el usuario puede llegar a quedar en situación de sujeción especial respecto a la Administración. Pero eso no es característico de todos los servicios públicos. Por el contrario, como ya se explicó en el Tomo I, la relación de sujeción especial sólo surge en los casos en los que el usuario, para disfrutar de las prestaciones, se incorpora duraderamente a la estructura organizativa de la Administración, especialmente en caso de establecimientos cerrados (hospitales, residencias de la tercera edad…) o en otros en los que igualmente hay una relación inmediata y prolongada (p. ej., un colegio o un centro universitario). 5. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS Dice el art. 129.1 CE: «La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar general». De este modo, el principio de participación ciudadana que tan insistentemente refleja la Constitución (Tomo I, lección 7.VII), encuentra una concreción reforzada respecto a la gestión de los servicios públicos. Una concreción acertada porque es justamente en este ámbito donde la participación ciudadana tiene más sentido y donde puede dar sus mejores frutos. Tanto que, en realidad, por esta vía se puede asegurar mejor que por otras la calidad de las prestaciones y que, sobre todo, se detecten sus defectos y las preocupaciones y aspiraciones reales de los usuarios en un terreno, éste sí, que conocen bien. 6. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN GENERAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS Cuando el art. 51 CE ordena a los poderes públicos que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo su salud, seguridad e intereses económicos, así como asegurando su información y audiencia, está pensando prioritariamente en sus relaciones con empresarios privados. Sin embargo, nada permite excluir de ese mandato a la protección de los usuarios de los servicios públicos. Ese mandato, por tanto, tiene que hacerse efectivo también en la regulación de cada servicio público. Pero la cuestión relevante es si la legislación general de defensa de los consumidores es también aplicable en el ámbito de los servicios públicos (sanidad, educación en todos los niveles, servicios sociales, recogida de residuos, etc.). Del TRDCU parece deducirse una respuesta positiva cuando establece en su art. 4 el concepto de empresario a sus efectos: es toda persona «privada o pública». Si empresarios son también las personas públicas, incluidas las Administraciones, es que la protección al consumidor que otorga el TRDCU es también protección frente a esas personas. Además, este TR se refiere a veces concretamente a la Administración o a los servicios públicos. P. ej., su art. 39 TRDCU declara preceptiva la audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios en relación con los «precios y tarifas de servicios, en cuanto afecten directamente a los consumidores o usuarios, y se encuentren legalmente sujetos a control de las Administraciones públicas»; el art. 80, relativo a las cláusulas contractuales no negociadas individualmente, incluye a los contratos que «promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes»; el art. 81.3 habla de «las cláusulas, condiciones o estipulaciones que utilicen las empresas públicas o concesionarias de servicios públicos». Incluso sin estas previsiones específicas, la regla general debe ser la aplicación de la legislación general de defensa de los consumidores y usuarios a los servicios públicos. No obstante, aun aceptando ese punto de partida, cabe admitir excepciones, esto es, preceptos de la legislación de consumidores y usuarios que no son aplicables a los servicios públicos o a algunos servicios públicos. Una justificación general podría basarse en el mismo art. 4 TRDCU que acaba constriñendo su concepto de empresario a las personas que actúen «con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión» y esto encaja mal con la mayoría de las actividades de servicio público que no se acometen por la Administración con ninguno de esos «propósitos». Así, sin contradecir ese art. 4 y su inclusión de las personas públicas entre los empresarios, podría sostenerse que la Administración sólo queda plenamente sometida a la legislación de protección de los consumidores y usuarios cuando realiza actividades puramente empresariales (así, debe ser puesto que al realizar ese género de actividad debe actuar en las mismas condiciones que cualquier empresario privado competidor) pero no necesariamente cuando realiza actividad de servicio público. Así, deben aceptarse excepciones cuando esa legislación general de consumo no sea compatible con la específica del servicio público o no sea conforme con su naturaleza. Habrá que proceder a un análisis pormenorizado porque seguramente no puede resolverse de la misma forma la aplicación de las normas del TRDCU a los servicios públicos de transporte por carretera y a los servicios sociales o a los de educación. Ni tampoco la respuesta puede ser idéntica en cuanto a la aplicación de las normas generales sobre defensa de los consumidores y usuarios relativas a protección de la salud y seguridad que las que conciernen a contratos, prácticas comerciales desleales o responsabilidad contractual o extracontractual. A este último respecto es revelador, p. ej., el Código de Consumo de Cataluña que, cuando se ocupa de la responsabilidad, termina por decir: «Los daños derivados de la prestación de un servicio público están sometidos a las reglas aplicables sobre responsabilidad patrimonial de la Administración» (art. 124.I.3); no, pues, a las que rigen los daños causados a los consumidores o usuarios por empresarios privados. Por otra parte, si, como hemos dicho, normalmente no hay un contrato entre el prestador del servicio público y el usuario, no tiene sentido aplicar mecánicamente las normas contractuales del TRDCU. BIBLIOGRAFÍA ALBI CHOLBI, F., Tratado de los modos de gestión de las corporaciones locales, Aguilar, 1960. ARANA GARCÍA, E., «El procedimiento administrativo necesario para la prestación de servicios públicos esenciales y la iniciativa pública económica en el ámbito local», REAL, n.º 291 (2003). ARIÑO ORTIZ, G., Las tarifas de los servicios públicos, IGO, 1976 — Economía y Estado, Marcial Pons, 1993. — «El servicio público como alternativa», REDA, n.º 23 (1979). ARIÑO ORTIZ, G., DE LA CUÉTARA MARTÍNEZ, J. M., Y MARTÍNEZ LÓPEZMUÑIZ, J. L., El nuevo servicio público, Marcial Pons, 1997. CARAZA CRISTÍN, M. M., La responsabilidad patrimonial de la Administración y su relación con los estándares de calidad de los servicios públicos, INAP, 2016. CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L., «Servicio público e intervención pública. Una reflexión general sobre los servicios públicos de relevancia económica», Homenaje a S. Martín-Retortillo. COSCULLUELA MONTANER, L., y LÓPEZ BENÍTEZ, M., Derecho público económico, Iustel, 3.ª ed., 2009. ESCRIBANO COLLADO, P., «El usuario ante los servicios públicos: precisiones acerca de su situación jurídica», RAP, n.º 82 (1977). FERNÁNDEZ FARRERES, G., «El concepto de servicio público y su funcionalidad en el Derecho Administrativo de la nueva economía», JA, n.º 18 (2003). — «Reflexiones sobre el principio de subsidiariedad y la Administración económica», Homenaje a S. Martín-Retortillo. — «Comentario al artículo 86», en Rebollo Puig, M. (Dir.) e Izquierdo Carrasco, M. (Coord.), Comentarios a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Tirant lo Blanch, 2007. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F. J., La intervención del municipio en la actividad económica. Los títulos que la legitiman, Civitas, 1995. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., «Del servicio público a la liberalización. Desde 1950 hasta hoy», RAP, n.º 150 (1999). — «Empresa pública y servicio público: el final de una época», REDA, n.º 89 (1996). GARCÍA DE ENTERRÍA, E., «Sobre la naturaleza de la tasa y de las tarifas de los servicios públicos», RAP, n.º 12 (1953). — «La actividad industrial y mercantil de los municipios», RAP, n.º 17 (1955). GARRIDO FALLA, F., «El concepto de servicio público en el Derecho español», RAP, n.º 135 (1994). — «¿Crisis de la noción de servicio público?», Homenaje a S. MartínRetortillo. GIMENO FELIÚ, J. M., «Sistema económico y libertad de empresa versus reservas al sector público de actividades económicas», RAP, n.º 135 (1994). GÓMEZ-FERRER MORANT, R., «La reserva al sector público de recursos o servicios esenciales», Homenaje a García de Enterría. GUAYO CASTIELLA, I. DEL, «La gestión de servicios públicos locales», RAP, n.º 165 (2004). HURTADO ORTS, F., La iniciativa pública local en la actividad económica, Civitas, 1994. LÓPEZ MENUDO, F., «Consumidores y usuarios de servicios públicos y responsabilidad de la Administración», en la obra dirigida por el mismo y por Font Galán, J. I., Curso sobre el nuevo Derecho del Consumidor, Instituto Nacional de Consumo, 1990. MALARET GARCÍA, E., «Servicios públicos, funciones públicas, garantías de los derechos de los ciudadanos: perennidad de las necesidades, transformaciones del contexto», RAP, n.º 145 (1997). MARTÍN REBOLLO, L., «De nuevo sobre el servicio público: planteamientos ideológicos y funcionalidad técnica», RAP, n.º 100-102 (1983). MARTÍN-RETORTILLO, S., Derecho Administrativo económico, La Ley, I, 1988. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L., «La publicatio de recursos y servicios», Homenaje a S. Martín-Retortillo. MARTÍNEZ MARÍN, A., «La evolución de la teoría del servicio en la doctrina española», Homenaje a Garrido Falla MEILÁN GIL, J. L., Progreso tecnológico y servicios públicos, Civitas, 2006. MÍGUEZ MACHO, L., Los servicios públicos y el régimen jurídico de los usuarios, Cedecs, 1999. MUÑOZ MACHADO, S., Servicio público y mercado, I, Los fundamentos, Civitas, 1998. — (Dir.), Derecho de la regulación económica, 10 tomos, Iustel, 2009 a 2013. Es de particular interés para esta lección el Tomo I, dirigido por el mismo Muñoz Machado y por Esteve Pardo, J., Fundamentos e instituciones de la regulación, 2009. ORTEGA ÁLVAREZ, L., «Servicios públicos y usuarios de los servicios», DA, n.º 271-272 (2005). ORTEGA ÁLVAREZ, L., y ARROYO JIMÉNEZ, L., «Comentario al artículo 128», en Casas Baamonde, M. E., y Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, M., Comentarios a la Constitución Española, Wolters Kluwer, 2008. ORTEGA BERNARDO, J., «Competencia, servicios públicos y actividad económica de los municipios», RAP, n.º 169 (2006). — «La aplicación de las normas de la competencia a los Gobiernos y Administraciones locales y sus excepciones al amparo de la legislación de régimen local», Información Comercial Española, n.º 876 (2014). — «Servicios públicos y actividad económica privada y pública en el ámbito municipal», Anuario de Derecho Municipal, n.º 10, 2016. PAREJO ALFONSO, L., «Servicios públicos y servicios de interés general. La renovada actualidad de los primeros», Revista de Derecho de la Unión Europea, n.º 7 (2004) PONCE SOLÉ, J., El Derecho y la (ir)reversibilidad limitada de los derechos sociales de los ciudadanos. Las líneas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad social, INAP, 2013. QUADRA-SALCEDO, T. DE LA, Corporaciones locales y actividad económica, Marcial Pons, 1999. — «Comentario al art. 128», en Alzaga Villaamil, O. (Dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, Tomo X, Edersa, 1998. QUINTANA LÓPEZ, T., El derecho de los vecinos a la prestación y establecimiento de los servicios públicos municipales, Civitas, 1987. REBOLLO PUIG, M., y LÓPEZ BENÍTEZ, M., «Las vertientes territorial y económica del principio de subsidiariedad en el ordenamiento español», en Rodríguez Arana, X., y Guayo Castiella, I. del (Coords.), Panorama jurídico de las Administraciones Públicas en el siglo xxi. Homenaje al Profesor Eduardo Roca Roca, INAP, 2002. REBOLLO PUIG, M., «El principio de necesidad y proporcionalidad de los límites a las actividades económicas», en Guillén Caramés, J. Cuerdo Mir, M. (Dirs.), y Rams Ramos, L. (Coord.), Estudios sobre la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, Civitas, 2017. RIVERO YSERN, E., «La protección del usuario de los servicios públicos», RAP, n.º 87 (1978). SALA ARQUER, J. M., El principio de continuidad de los servicios públicos. Sus orígenes en el Derecho español, INAP, 1977. SALAS HERNÁNDEZ, J., «Sobre la naturaleza jurídica de las relaciones entre los usuarios de servicios públicos y las empresas concesionarias», REDA, n.º 4 (1975). — «Régimen jurídico de los servicios públicos locales esenciales», RAAP, n.º 11 (1992). SOUVIRÓN MORENILLA, J. M., La actividad de la Administración y el servicio público, Comares, 1998. TORNOS MAS, J., Régimen jurídico de la intervención de los poderes públicos en relación con los precios y las tarifas, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1982. — «Potestad tarifaria y política de precios», RAP, n.º 135 (1994) — «El servicio público. STS de 2 de marzo de 1979», Homenaje a De la Quadra. — «El concepto de servicio público a la luz del Derecho comunitario», RAP, n.º 200, 2016. VILLAR EZCURRA, J. L., Servicio público y técnicas de conexión, Centro de Estudios Constitucionales, 1980. VILLAR PALASÍ, J. L., La intervención administrativa en la industria, Instituto de Estudios Políticos, 1964. — «Poder de policía y precio justo. El problema de la tasa de mercado», RAP, n.º 16 (1955). VILLAR ROJAS, F. J., Tarifas, tasas, peajes y precios administrativos. Estudio de su naturaleza y régimen jurídico, Comares, 2000. — «Las tarifas por la prestación de los servicios públicos: ¿una categoría inconstitucional?», El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, n.º 69 (2017). * Por Manuel REBOLLO PUIG (epígrafes I a VI; Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía SEJ-196. PGC-2018-093760, M.º Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER, UE) y M.ª Remedios ZAMORA ROSELLÓ (epígrafe VII). LECCIÓN 5 FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. LOS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL * I. LAS FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS La Administración Pública titular del servicio público debe elegir el modo de gestión del servicio público en cuestión. Tradicionalmente se han distinguido dos grandes géneros de gestión de los servicios públicos: la gestión directa y la gestión indirecta. Así lo hace el art. 85.2 LRBRL que, aunque se refiere sólo a las formas de gestión de los servicios públicos locales, contiene, en realidad, una clasificación de valor general. Criterio fundamental para la distinción entre la gestión directa y la gestión indirecta de los servicios públicos es que la primera no se canaliza a través de un contrato ni genera una relación contractual, mientras que la segunda posee esa naturaleza contractual y está sometida a la LCSP. Además, en principio, en las formas de gestión directa los gestores son sujetos públicos o del sector público o de titularidad pública, mientras que en las formas de gestión indirecta lo son sujetos particulares, empresas privadas. Esto es verdad en general. Además, las formas de gestión indirecta se idearon precisamente buscando atraer a los empresarios privados y para conseguir su capital, su eficacia, su conocimiento técnico… También para evitar que la Administración se convirtiera en empresaria para lo que se la suponía incapaz. Pero lo cierto es que en algunas ocasiones el gestor indirecto de servicios públicos de una Administración es otra Administración o un ente público de otra Administración (p. ej., las televisiones locales se configuraron como concesionarias de la Administración del Estado; o se admitió que las concesiones de transporte interurbano por carretera se concediera a una empresa pública, ENATCAR; o se pensó que incluso los hospitales públicos tuvieran una relación contractual con los respectivos servicios autonómicos de salud, etc.). Así que, en suma, el que la gestión indirecta se otorgue a un particular, aunque es lo más normal y lo adecuado a su origen y función, no es esencial al concepto. Pese a todo, partiremos aquí de la idea de que la gestión indirecta supone un gestor privado. Expondremos ahora las formas típicas de gestión directa e indirecta. Pero conste que, al margen de ellas, ciertos servicios públicos presentan formas de gestión específicas. Sirva de ejemplo el caso de la asistencia jurídica gratuita regulada por Ley 1/1996. Su Exposición de Motivos es suficientemente elocuente: la «justicia gratuita se articula, como hasta ahora, sobre la base de un servicio público, prestado por la Abogacía y la Procuraduría, financiado con fondos igualmente públicos». Se trata, pues, de un servicio público pero su forma de gestión es peculiar, con un protagonismo de los Colegios de Abogados y Procuradores. También puede decirse que el servicio público universitario o el de las notarías o el de los registros de la propiedad se prestan con formas de gestión sui generis. En la misma línea la DA 49.ª LCSP permite que las Comunidades Autónomas articulen instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos de carácter social. Y la misma Ley en su Exposición de Motivos dice que «los poderes públicos siguen teniendo libertad para (…) organizar (los servicios) de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, p. ej., mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límite de cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente…». Ejemplo de ello puede verse en la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, que permite que tales servicios se presten por gestión directa, por gestión indirecta conforme a la LCSP y en «régimen de concierto social». Este concierto social es una fórmula por la que se encarga a entidades privadas la prestación de ciertos servicios sociales públicos; por tanto, es una forma de gestión indirecta pero que está al margen de la regulación de la LCSP. En otro orden de cosas, conviene tener en cuenta que es posible que las Administraciones titulares de un servicio público acudan a fórmulas como las del consorcio o la mancomunidad para gestionarlo conjuntamente con otras; y, después, el consorcio o la mancomunidad podrán utilizar alguna de las formas de gestión directa o indirecta que ahora veremos. Las formas de gestión que ahora vamos a exponer valen tanto para los servicios públicos en monopolio (esto es, con reserva al sector público) como para los que concurren con actividades privadas. II. GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO Consiste en la gestión que se lleva a cabo por la propia Administración titular del servicio público, sin recurrir a empresas privadas para su prestación. En estos casos, la Administración no sólo se encargará de regular, asegurar y financiar las prestaciones y el correcto funcionamiento del servicio sino que se convertirá en la productora de los servicios. La legislación prevé para ello varias fórmulas organizativas. En esencia se trata, junto con la gestión por la misma Administración territorial titular del servicio, de las distintas clases de entes institucionales que ya estudiamos en la lección 13 del Tomo I. En el ámbito local, para la gestión de servicios locales tales fórmulas se enumeran en los arts. 85 y 85 bis LRBRL. Las mismas fórmulas organizativas se contemplan en relación a la Administración del Estado en diversos preceptos de la LRJSP y en las leyes autonómicas respecto a los servicios públicos competencia de las Comunidades Autónomas, aunque a veces con singularidades como sucede en Andalucía. 1. GESTIÓN DESDE LA PROPIA ESTRUCTURA ORDINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN TITULAR DEL SERVICIO Con esta fórmula es la propia Administración titular del servicio la que lo presta sin crear una nueva persona jurídica ni un órgano especial para la gestión del servicio. Aunque no se cree ningún órgano especial sí que puede crearse un órgano específico, pero sometido al régimen ordinario, como demuestra el art. 68.3 RSCL. P. ej., un Ayuntamiento puede crear un negociado o una oficina para gestionar su servicio de cementerios o de bomberos o de aguas… Pero las decisiones se tomarán por los órganos comunes del Ayuntamiento (Pleno, Alcalde…) conforme a las reglas generales; los medios personales y materiales serán los del municipio; el régimen presupuestario y contable será el ordinario, etc. 2. GESTIÓN POR UN ÓRGANO ESPECIAL En este caso, aunque no se crea una persona jurídica, sí aparece un órgano con ciertas peculiaridades que queda al margen de la organización general y con alguna autonomía de gestión y de gasto mayor que la de los órganos ordinarios. La regulación más detallada de esta modalidad está en la legislación de régimen local del Estado. Allí se prevén estos órganos especiales como complejos en el sentido de que, a su vez, comprenden dos órganos especiales: el Consejo de Administración y el Gerente (arts. 102 TRRL y 72 a 74 RSCL). Sus actos son recurribles ante la Corporación (art. 72 RSCL). Y cuentan con sección presupuestaria propia y contabilidad separada (art. 102 TRRL). 3. GESTIÓN POR UN ORGANISMO AUTÓNOMO Baste aquí remitirse a lo que ya se expuso en la lección 13 del Tomo I (personificación de Derecho público, régimen general de relaciones con terceros de Derecho público….) y añadir sólo que precisamente pueden crearse para la prestación de servicios públicos, aunque no es esa su única virtualidad (p. ej., también pueden tener por objeto actividades de limitación). Lo recoge el art. 98 LRJSP según el cual «los organismos autónomos (…) desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación…». 4. GESTIÓN POR UNA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL De nuevo procede remitirse a lo expuesto en aquella lección 13 (personalidad de Derecho público, régimen de relaciones con terceros con más normas procedentes de Derecho privado…) y aclarar sólo que no siempre tienen por objeto la prestación de servicios públicos pero que es ese uno de sus posibles cometidos. Lo plasma así el art. 103.1 LRJSP: «Las entidades públicas empresariales (…) junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación». 5. GESTIÓN POR SOCIEDAD MERCANTIL DE TITULARIDAD PÚBLICA Como ya sabemos, las Administraciones también pueden constituir sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la Administración (lección 13 del Tomo I), sociedades que no sólo tienen forma de personificación de Derecho privado sino que en gran medida quedan sometidas en sus relaciones con terceros al Derecho privado. Y precisamente cabe que lo que se encomiende a esas sociedades sea la gestión de un servicio público (p. ej., el abastecimiento de agua, el transporte urbano colectivo), aunque también pueden tener por objeto otro género de actividades (una actividad puramente empresarial). En los tres casos de gestión directa por ente instrumental, si éste tiene la consideración de «medio propio personalizado», se le puede confiar el servicio mediante un «encargo» que no tiene la consideración de contrato. Se considera que ello es simplemente fruto de la potestad de autoorganización de cada Administración y expresión de lo que la ley llama «cooperación pública vertical». Todo ello con las condiciones y en los términos establecidos en los arts. 31 a 33 LCSP y 86 LRJSP. Lo más normal es que sea en el acto de creación del ente instrumental y en su respectivo Estatuto donde se le atribuya la función de gestionar el servicio público. 6. PREVISIONES EN LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA Cuanto se ha expuesto debe completarse con lo ya dicho en la lección 13 del Tomo I sobre los entes institucionales en la legislación de cada Comunidad Autónoma que puede introducir algunas variantes respecto a lo establecido en la legislación estatal. Así, concretamente en Andalucía, recuérdese que la LAJA establecía una tipología de entes institucionales de la Comunidad Autónoma muy similar a la vista para el Estado, pero en la que cambiaba la terminología: Agencia administrativa, Agencia públicas empresarial… Y recuérdese asimismo que la LAULA hacía un cambio de nomenclatura similar para los entes institucionales de las Administraciones locales: Agencia pública administrativa local, Agencia pública empresarial local… En la LAULA, sin embargo, algunos cambios tienen mayor enjundia. Así, se prevé como forma de gestión la sociedad interlocal (art. 39) o la fundación pública local (art. 40), etc. III. GESTIÓN INDIRECTA 1. CARACTERES GENERALES La otra forma de gestión del servicio público es la que se conoce como gestión indirecta y consiste en encomendar la gestión por la Administración titular a una empresa privada. Se habla también en estos casos de «externalización» dado que la Administración se vale de medios externos a su propia organización y personal. La Administración es y seguirá siendo la titular y la responsable del servicio y, por ello, podrá exigir y deberá garantizar que el servicio se preste en unas condiciones determinadas de tarifas, calidad, seguridad, etc. La empresa privada que gestiona el servicio no opera de forma libre, como un agente privado más, sino que estará sujeta a las condiciones que establezca la Administración titular del servicio y a sus potestades de reglamentación del servicio, tarifaria, de modificación, de supervisión e inspección… en los términos que ya hemos visto. La relación jurídica que surge entre las dos partes, Administración Pública titular del servicio y empresa privada prestadora del mismo, se articula a través de fórmulas contractuales que son objeto de regulación por la LCSP. Esa regulación de la LCSP tiene a veces concreción y desarrollo en la legislación sectorial (p. ej., en la legislación de transportes terrestres, en la de educación, en la de sanidad…) y, para los contratos que celebran las Administraciones locales, en la legislación de régimen local, sobre todo en el RSCL que, aunque derogado implícitamente en muchos preceptos (téngase en cuenta que es de 1955) conserva otros vigentes y, en general, valor notable, al menos como referencia, por su depurada técnica. Los procedimientos de preparación y de selección del contratista obedecen a las reglas generales establecidas al respecto por la LCSP, en la que se introducen también algunas normas específicas para estos contratos. De entre esas normas específicas importa destacar la que se contiene en los arts. 284.2 y 312.a) en cuya virtud antes de proceder a la contratación de un servicio público, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativas a la prestación del servicio. Por tanto, todo eso no es propio —o no es sólo ni fundamentalmente propio— del contrato sino de una potestad exclusiva de la Administración, de la potestad de reglamentación del servicio de la que ya hablamos en la lección anterior. 2. MODALIDADES En la LCSP hay dos contratos por los que la Administración puede confiar la gestión de un servicio público a una empresa privada: la concesión de servicios y un tipo de contrato de servicios al que se denomina «contrato de servicios que conlleve prestaciones directas para los ciudadanos». Además la LCSP contempla una tercera forma de gestión indirecta: confiar el servicio público a sociedades mixtas, esto es, aquéllas en las que la Administración, por sí o por medio de alguno de sus entes instrumentales, participa junto con sujetos privados. La DA 22.ª LCSP se refiere a esta forma para permitir, incluso, la adjudicación directa a la sociedad mixta si el capital público es mayoritario y si el socio privado se eligió siguiendo el procedimiento de adjudicación pertinente. Del contrato de concesión dice la LCSP que la «contrapartida» está constituida «bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio» (art. 15). Y aquel derecho a la explotación del servicio tiene que traducirse en «una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración» que en todo caso «se denominarán tarifas» (art. 289). Del contrato de servicio dice que la contraprestación será un «precio unitario» que paga la Administración (art. 17). Pero la clave de la distinción la sitúa la LCSP en quién asuma el llamado «riesgo operacional»: si lo asume el contratista será una concesión de servicios; si lo asume la Administración será un contrato de servicios. El concepto de riesgo operacional (al que ya se aludió en la lección 10 del Tomo II) lo aborda la LCSP en su art. 14.4, en el que explica que puede considerarse que recae sobre el contratista «cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento (…) vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido…», de modo que sufra «una exposición real a las incertidumbres del mercado». No obstante, esto no significa que todo riesgo haya de recaer sobre la concesionaria: sólo ha de recaer sobre ella el riesgo operacional que incluye únicamente el «riesgo de demanda» y el «riesgo de suministro». Son estos conceptos difíciles de entender. Digamos sólo que el riesgo de demanda se produce cuando esté previsto que el contratista cobre según el número de servicios prestados a los usuarios de modo que si hay menos usuarios de los esperados cobrará menos y acaso no recupere siquiera las inversiones realizadas. El riesgo de suministro se producirá cuando esté previsto que se detraerán de la retribución del contratista ciertas cantidades por cada potencial usuario que, debido a la incapacidad del mismo contratista, no haya podido ser atendido. El hecho de que no todos los riesgos han de recaer sobre la concesionaria es el que explica que el art. 285.1.c) LCSP diga que los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas «regularán (…) la distribución de riesgos entre la Administración y el concesionario (…) si bien en todo caso el riesgo operacional le corresponderá al contratista». Y por eso mismo la concesión de servicios no es incompatible con la aplicación de la teoría del riesgo imprevisible o con la del factum principis o con la asunción por la Administración de riesgos en casos de fuerza mayor ni, desde luego, con la obligación administrativa de mantener el equilibrio financiero del contrato cuando se introduzcan modificaciones. Todo esto, que se vio con carácter general en la lección 11 del Tomo II, vale también para la concesión de servicios como refleja el art. 290 LCSP donde, no obstante, se hace esta salvedad: «En todo caso no existirá derecho al restablecimiento del equilibrio económico-financiero por incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el estudio de la Administración o en el estudio que haya podido realizar el concesionario». Así se respeta la idea de que el riesgo operacional recae sobre la concesionaria. En todos los casos en que el riesgo operacional no recaiga sobre el contratista habrá que optar por el contrato de servicios con prestaciones directas para los ciudadanos. 3. SITUACIÓN JURÍDICA DEL GESTOR INDIRECTO El gestor indirecto tiene la obligación de organizar y prestar el servicio con sujeción a lo pactado o acordado por la Administración y sobre todo, respetando los principios de continuidad e igualdad [arts. 287.1, 288 y 312.b) LCSP]. No es raro que, en la concesión de servicios, el contratista deba realizar obras que sean soporte para poder realizar las prestaciones (art. 287.1). Esa construcción de obras fue muy importante en la configuración de la concesión de servicios y permitió que aportaciones ingentes de capital privado paliasen la insuficiencia de las arcas públicas para afrontar, a cambio de la explotación del servicio durante muchos años, las necesidades colectivas (p. ej., las concesiones de servicios ferroviarios incluían la obligación de construir las vías férreas y las estaciones). Hoy en día muchas concesiones de servicio obedecen a esa misma situación. Conste que no siempre es fácil diferenciar las concesiones de servicios con obligación de realizar obras de las concesiones de obras. Si así se ha pactado, el concesionario tendrá también la obligación de pagar un «canon o participación» a la Administración [arts. 285.1.b) y 289.3]. El gestor indirecto tiene derecho a la retribución pactada, con las modificaciones que procedan, que, si se trata de una concesión, ha de estar fijada en función de la utilización del servicio y que percibirá directamente de los usuarios y/o de la Administración (art. 289), así como a la entrega por la Administración de los medios auxiliares que se hubieran previsto en el contrato para la prestación del servicio (art. 292 LCSP). En concreto, es frecuente, al menos en el caso de la concesión, que tenga derecho a la utilización privativa de ciertos bienes demaniales. Es perfectamente lógico en los casos muy normales en los que la Administración tiene bienes demaniales que precisamente lo son por estar afectados a determinado servicio público: si ese servicio público va a ser gestionado por una empresa privada es razonable que el uso de tales bienes se otorgue a esa empresa. En esos casos, más que aplicarse el régimen de las concesiones demaniales, habrá que estar prioritariamente a las reglas del servicio público (arts. 87 LPAP y 74 RBEL). En ocasiones, no es fácil diferenciar concesiones de servicio con derecho a utilizar bienes demaniales y concesiones demaniales. En todos estos casos de gestión indirecta, el gestor es (normalmente) un empresario privado que sigue siéndolo, aunque preste un servicio público: así, su personal no es funcionario ni empleado público sino laboral ordinario; sus bienes son propiedad privada del concesionario; sus contratos con suministradores se regirán por el Derecho privado, etc. Pero el hecho de que preste un servicio público también afecta a muchos aspectos de su régimen jurídico porque, como ya se ha visto, queda sometido intensamente a potestades administrativas, porque ha de respetar los principios de igualdad y continuidad, porque todas sus relaciones con la Administración titular del servicio son de Derecho Administrativo, porque sus relaciones con los usuarios estarán siempre teñidas en gran medida por elementos jurídico-administrativos… Además tiene ciertos privilegios [p. ej., en parte sus bienes son inembargables, arts. 291.3 y 312.c) LCSP] y puede tener otros como el derecho a la utilización privativa de dominio público, ser beneficiario de la expropiación forzosa y del desahucio administrativo (art. 128.3.4.º RSCL) o, incluso ostentar ciertas potestades disciplinarias sobre los usuarios para mantener el orden en el servicio. Véase que el art. 288.b) LCSP, al imponer al gestor privado la obligación de «cuidar del buen orden del servicio», le permite con ese fin «dictar las oportunas instrucciones»; y que a veces se previó la utilización de la vía de apremio para cobrar lo que los usuarios le adeuden (arts. 128.4.2.ª y 130 RSC). Y recuérdese a este respecto el art. 2.d) LJCA que se refiere a los actos «dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos» y que permite que algunos de sus actos sean impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. También su régimen de responsabilidad por los daños que cause en la ejecución del servicio público queda afectado por reglas de Derecho Administrativo (como se vio en la lección 11 del Tomo II en relación con la responsabilidad de todos los contratistas de la Administración). Finalmente, en un fenómeno que también nos es conocido, otras leyes han ido extendiendo reglas propias de la Administración, a los gestores privados de servicios públicos. P. ej., aunque lo que corresponde al Defensor del Pueblo es, sobre todo, el control de las Administraciones, el art. 28.3 de su Ley reguladora lo extiende a los gestores privados de servicios públicos: «Si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, el Defensor del Pueblo podrá instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción». 4. DURACIÓN Y CAUSAS DE EXTINCIÓN. EL RESCATE Las formas de gestión indirecta han de establecerse por un plazo determinado. El art. 29 LCSP fija los plazos máximos de duración y prórrogas (según los casos, 5, 10, 25 o 40 años). Como se desprende de ese art. 29.4 y 6, los plazos son especialmente largos cuando el gestor privado deba incurrir en elevados costes (sobre todo, cuando debe ejecutar obras) para que así pueda recuperar las inversiones realizadas con la explotación del servicio a lo largo del tiempo. Transcurrido el plazo, se produce la reversión que incluye la entrega de los bienes administrativos que recibió el gestor y de los suyos propios o que haya construido para la prestación, si así se pactó [arts. 291.1 y 312.b) in fine LCSP]. O sea, que la reversión del servicio (vuelta a la Administración titular de la gestión) puede comportar la reversión de las instalaciones necesarias para la prestación del servicio. Han de entregarse en un estado adecuado para que se pueda seguir prestando el servicio. Para ello, el gestor privado deberá haber realizado las obras de reparación y de conservación oportunas. Considerando que esto es especialmente necesario y problemático en los momentos finales del contrato, se prevé que en el período inmediatamente anterior a la reversión la Administración pueda extremar la vigilancia y dar órdenes para que la entrega de los bienes se produzca en estado correcto (arts. 291.2 LCSP y 131 RSCL). Además de por el transcurso del plazo pactado, la gestión indirecta puede terminar por las mismas causas que, en general, están previstas para los contratos públicos (Tomo II, lección 11.IV) aunque con algunas especialidades (arts. 294 y 295 LCSP). A la extinción por incumplimiento del concesionario se le suele llamar caducidad de la concesión. Pero está reservada para incumplimientos gravísimos y actuales (no pretéritos y ya superados) de obligaciones esenciales y sólo en caso de que no hayan bastado otros remedios. En concreto, entre esos otros remedios se prevé el «secuestro o intervención» del servicio [arts. 293 y 312.d) LCSP y 133 a 135 RSCL]. Ya tuvimos ocasión de referirnos a esta figura en general (lección 1, epígrafe IV.3) que, prevista en el art. 128.2 CE, permite controlar intensamente la actuación de las empresas. Pues bien, esa posibilidad está consagrada para las empresas gestoras indirectas de servicios públicos cuando estuviera en peligro el funcionamiento del servicio y con el fin de asegurarlo transitoriamente. Hay una forma específica de extinción, mencionada en el art. 294.c) y, por remisión, en el art. 312.g) LCSP: «el rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de interés público». En estos casos, teniendo en cuenta que el concesionario (u otros gestores indirectos) ostenta un derecho a la explotación del servicio durante un tiempo, el rescate supone privarle de ese derecho por meras razones de oportunidad: tiene, pues, naturaleza expropiatoria y por eso procede indemnización. El art. 295.4 LCSP establece que en caso de rescate la «Administración indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir». Similar al rescate es el caso en el que la Administración, si el servicio no es de prestación obligatoria, decide suprimirlo por razones de interés público: también ello extingue anticipadamente las concesiones u otros modos de gestión indirecta [art. 294.d) LCSP]. Y por eso también tiene naturaleza expropiatoria y da derecho a indemnización en los mismos términos (art. 295.4 LCSP). IV. ELECCIÓN Y CAMBIO EN LA FORMA DE GESTIÓN 1. LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA COMO PUNTO DE PARTIDA Suele afirmarse que la Administración titular del servicio tiene amplia discrecionalidad para elegir la forma de gestión. Y realmente es así. Es más, esa facultad de elección forma parte de su potestad de organizar y reglamentar el servicio, como ya nos consta. E igual que puede elegir inicialmente la forma de gestión, puede luego decidir cambiarla. Así, puede que primero opte por la gestión directa sin órgano especial; que decida luego crear un órgano especial; o la creación de una entidad institucional en cualquiera de sus variantes o transformarla o suprimirla. Ello, incluso, lo configura la LRJSP como algo normal porque somete la pervivencia de los entes institucionales a continua revisión para ver si siguen estando justificados o si procede su supresión o transformación (arts. 81.2, 85.3, 87…). Cabe también que pase de las formas de gestión directa a alguna de las indirectas. Y al revés: ya sea porque cuando revierte el servicio concedido se opta por otra forma, ya sea, sin esperar a la terminación, mediante rescate. Hay numerosos casos en los que se observan estos cambios en casi todas las direcciones posibles. El Derecho de la Unión Europea respeta en general la discrecionalidad de las autoridades nacionales para elegir la forma de gestión de los servicios públicos (art. 2.1 de la Directiva 2014/23/UE). La discrecionalidad también comprende otro aspecto: decidir si va a haber sólo un gestor o varios. Era habitual que hubiera un solo gestor y que, por tanto, el usuario no tuviera derecho a elegir entre varios. Pero no es necesariamente así. Tanto en la gestión directa como en la indirecta de servicios públicos, la Administración tiene a su alcance establecer una cierta competencia entre varios gestores. Los economistas hablan en tales casos de «mercados internos» y de «competencia simulada»; muy elementalmente explicado, se trata de reconstruir una especie de sucedáneo del mercado en el que los diversos gestores de un mismo servicio público compiten entre sí por captar a los usuarios (que entonces tendrán alguna posibilidad de elección) y por conseguir mayor financiación pública. Y a ello se ha tendido recientemente con la finalidad de introducir estímulos a la gestión eficiente y de calidad. 2. RESTRICCIONES LEGALES A LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA Ahora bien, la ley puede restringir o hasta eliminar esa discrecionalidad administrativa. Es decir, que la ley puede establecer reglas a las que deba someterse la Administración a la hora de decidir la modalidad concreta de gestión de los servicios. Un primer ejemplo de reducción de la discrecionalidad puede verse en los arts. 17.2.º y 284.1 LCSP que no permiten la gestión indirecta de los servicios que «impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos». En la misma línea, del art. 113 in fine LRJSP se deduce que tampoco sería posible la gestión directa mediante sociedad mercantil pública cuando ello suponga atribuir a ésta «facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública». Estas reglas, sin embargo, no son de alcance claro. Desde luego prohíben esas formas de gestión respecto a los servicios que consistan precisamente en ejercicio de autoridad (aunque estos no entran propiamente en el concepto de servicio público que aquí hemos manejado). Pero no excluyen que, respecto a otros servicios, se transfieran a los contratistas o a sociedades mercantiles públicas prerrogativas públicas para asegurar el funcionamiento del servicio. De hecho, el referido art. 113 LRJSP termina diciendo que la prohibición expresada es «sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas». Otro ejemplo de restricción de la discrecionalidad administrativa en la elección de la forma de gestión lo ofrece el actual art. 85.2 LRBRL. No sólo dispone que habrá de optarse por «la forma más sostenible y eficiente» sino que, de entre las de gestión directa, establece una acertada preferencia por la gestión sin crear ningún ente y por la de organismo autónomo frente a la posibilidad de prestar el servicio por entidad pública empresarial o sociedad mercantil, lo que sólo se admite tras tramitar un procedimiento en el que quede acreditado que resultan formas más sostenibles y eficientes. Acaso también pueda deducirse una restricción a la discrecionalidad en la elección de las formas de gestión en la regulación sobre los «medios propios y servicios técnicos» de la Administración. Así, el art. 86.2 LRJSP sólo los admite cuando sean «una opción más eficiente que la de la contratación pública». O sea, que quizá se exprese ahí una vaga preferencia por la gestión indirecta frente a la directa que, para ser elegida, necesitaría de una mayor justificación. Por su parte, las leyes sectoriales que regulan concretos servicios públicos establecen reglas que restringen la discrecionalidad administrativa. La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres dice: «Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general tienen el carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración… Como regla general, la prestación de los mencionados servicios se llevará a cabo por la empresa a la que la Administración adjudique el correspondiente contrato de gestión. No obstante, la Administración podrá optar por la gestión directa de un servicio cuando estime que resulta más adecuado al interés general en función de su naturaleza y características» (art. 71). La Ley General de Sanidad admite ciertas modalidades de gestión indirecta, pero impone que las Administraciones «tendrán en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios» (art. 90). Son sólo dos ejemplos, entre otros muchos, de cómo las leyes restringen la discrecionalidad administrativa en la elección de la forma de gestión: en el primero se da prioridad a la gestión indirecta; en el segundo a la directa. En ocasiones se ha mantenido que el principio de proporcionalidad también limita la discrecionalidad de elección de la forma de gestión de servicios públicos. Y se refuerza tal tesis con el art. 5 LGUM. Según ello, habría que optar por la forma de gestión que menos restrinja la libertad de empresa, o sea, por la que más posibilidades dé a las empresas privadas: así, serían prioritarias las formas de gestión indirecta respecto a las directas; e, incluso, dentro de las indirectas, sería preferible que se establecieran varios gestores privados. Sin embargo, no parece que nada de ello tenga real fundamento, entre otras cosas, porque, como se explicó en la lección anterior, una vez que una actividad se declara servicio público, no es de aplicación el principio de proporcionalidad. En suma, la elección de la forma de gestión de un servicio público está al margen del principio de proporcionalidad. 3. ¿RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES A LAS LEYES EN CUANTO A FORMAS DE GESTIÓN? Hasta ahora hemos expuesto que las leyes otorgan por lo general discrecionalidad a la Administración para decidir la forma de gestión pero que también pueden reducir esa discrecionalidad. Lo que ahora planteamos es si de la misma Constitución pueden deducirse límites a las leyes —e indirectamente a la Administración— en cuanto a las formas posibles de gestión de ciertos servicios. Así, se podría sostener —y alguien lo ha sostenido— que el servicio público sanitario hay que prestarlo, por mandato constitucional, mediante formas de gestión directa y que sólo excepcional y reducidamente cabría la gestión indirecta. Pero esto no tiene base real. Se planteó crudamente cuando la Comunidad de Madrid aprobó una Ley que preveía la concesión administrativa tanto en seis hospitales como en centros de atención primaria. Fue recurrida, entre otros motivos, porque así, según los recurrentes, el sistema de Seguridad Social y de sanidad dejaría de ser público, lo que vulneraría los arts. 41 y 43 CE. La STC 84/2015 lo rechazó (FFJJ 7.º y 8.º) porque, aun aceptando que los arts. 41 y 43 CE imponen un régimen público de Seguridad Social y de sanidad, ello no requiere en todo caso un sistema de gestión directa: su carácter público no queda cuestionado por la incidencia de fórmulas de gestión privadas, dado que la definición de las prestaciones y la financiación sigue siendo pública y la introducción de la gestión privada no incide en el régimen de acceso de los ciudadanos. En sentido contrario, cabe plantear si sería inconstitucional que el legislador estableciera una gestión directa con exclusión de toda forma de gestión indirecta. Desde luego, esto, en principio, no es inconstitucional. Pero sí puede ser inconstitucional en relación con ciertos servicios públicos concretos por afectar a algún derecho fundamental. Esta tesis parece encontrar acogida en la STC 31/1994 relativa a la televisión. Afirmó que la CE no impide configurar a la televisión como servicio público reservado al sector público pero que, como consecuencia del art. 20.1 CE, es obligado que se admita cierta gestión indirecta para que los particulares puedan prestarlo mediante concesión o similar. Ahora ese problema está resuelto de otra forma porque ya los audiovisuales no están configurados en general como servicio público. Pero algo similar acaso podría decirse de la educación: la efectividad de los derechos del art. 27 CE impone admitir formas de gestión indirecta (colegios concertados) del servicio público educativo. 4. CRITERIOS PARA EJERCER ESTA DISCRECIONALIDAD Pese a la existencia de límites, la elección de la forma de gestión sigue siendo mayoritariamente discrecional. Por tanto, la Administración titular del servicio debe elegir la que juzgue más adecuada. ¿Y cuál será la más adecuada? Poco puede decirse aquí a este respecto. En principio, la forma más adecuada será la que dé mejores servicios a menor coste. Esto último no es un aspecto secundario sino capital porque la falta de eficiencia en los servicios públicos y en la utilización del dinero público es gravemente lesiva para el Estado social que tiene recursos limitados. Pero a partir de estas premisas obvias, hay que valorar seriamente muchos factores para acertar en la elección. El Derecho impone procedimientos que exigen estudios para que la elección no se haga frívolamente y para que no esté presidida por mero prejuicios (ya sea a favor de la gestión directa o de la indirecta) o hasta por modas. En realidad, no hay una respuesta única. Debe ser distinta para los servicios de salud o para los sociales y para los de transportes urbanos; para el abastecimiento de agua y para un comedor universitario… También hay que tener en cuenta su volumen que, a su vez, depende del tamaño de cada Administración: quizá sea conveniente crear una entidad municipal para prestar el servicio de cementerio en Málaga pero será absurdo hacerlo en Encinas Reales. En realidad, cada forma de gestión tiene sus pros y sus contras. Además, cabe combinarlas en diversas dosis. Y, sobre todo, no es sólo importante la forma de gestión que se elija sino su concreta plasmación y ejecución: puede ser buena la concesión si se elige correctamente al concesionario, si se establece un buen sistema de financiación y si la Administración realmente ejerce sus potestades de vigilancia, de corrección, de modificación… O puede ser un pésimo sistema si no se dan esas condiciones. Igualmente cualquiera de las formas de gestión directa puede ser óptima o funesta. De otro lado, los recientes intentos de introducir una especie de mercado y de competencia (el «mercado interior» y la «competencia simulada» de que hablamos antes) entre distintos prestadores del servicio (compiten entre sí por atraer a los usuarios o por conseguir mayor financiación pública) puede aportar incentivos excelentes para una buena gestión o comportar disfunciones y efectos perversos. A la postre, en suma, lo importante no es tanto el qué (la forma elegida) sino el cómo (la manera concreta en que se proyecte y se lleve a la práctica). Sobre estos aspectos hay muchos y relevantes estudios económicos. Aquí bastaba con los modestos apuntes esbozados para frenar la tendencia a la ligereza y a la demagogia en una decisión tan importante. 5. PRECISIONES SOBRE LOS TÉRMINOS PUBLICATIO, MUNICIPALIZACIÓN, PRIVATIZACIÓN Y PRÓXIMOS Ya dijimos en la lección anterior que cuando se produce la reserva de un servicio esencial al sector público se habla normalmente de publicatio o publificación. Pero el mismo término puede emplearse en otros sentidos que ahora podemos comprender mejor. P. ej., se usa para aludir al cambio desde una gestión indirecta a una gestión directa; o incluso al cambio desde una gestión directa mediante sociedad mercantil de titularidad pública a una gestión igualmente directa pero mediante persona jurídico pública. En todos esos cambios se intensifican los elementos públicos y en ese sentido puede hablarse de publificación. Algo similar sucede con otros términos emparentados como el de nacionalización, provincialización o municipalización. Y también podría hablarse de regionalización. En concreto, el término municipalización, que es el más empleado, incluso por las normas [arts. 22.2.f) y 47.2.k) LRBRL], es anfibológico: unas veces se utilizaba para referirse a la constitución de un servicio público local en monopolio; otras, para aludir a cualquier actividad económica municipal directa aunque no sea servicio público…; y frecuentemente se emplea para indicar el paso de una gestión indirecta a una gestión directa de un servicio público municipal que lo era ya y lo sigue siendo. Para colmo ahora está en boga hablar de remunicipalización para referirse a esto mismo, o sea, a la vuelta a la gestión directa de servicios locales hasta ese momento prestados mediante gestión indirecta, lo que últimamente es frecuente (así, en los servicios de abastecimiento de aguas). Si todas estas expresiones son equívocas, casi las supera en ambigüedad la de privatización que se emplea en los más diversos sentidos. En su acepción más estricta puede hablarse de privatización cuando lo que era un servicio público en monopolio deja de ser incluso servicio público para convertirse en una pura actividad de mercado. Y al mismo fenómeno puede llamársele y se le llama liberalización porque, siendo su calificación como servicio público en monopolio la negación misma de la libertad de empresa, su desaparición supone liberar ese sector de tal corsé. Pero también se puede hablar de privatización ante cualquier desaparición de un servicio público, incluso de los que no lo eran en monopolio. Y en muchas ocasiones se utiliza la misma expresión ante el simple paso de un modo de gestión directa a alguno de los de gestión indirecta de servicio público en tanto que ello supone el tránsito de la gestión por un ente de titularidad pública a otro completamente privado. Más todavía: se habla de privatización por el mero hecho de pasar de una gestión directa mediante ente de carácter público a otra gestión directa por sociedad mercantil de titularidad pública; y, aun incluso, por introducir algunos métodos de las empresas privadas en el funcionamiento de empresas públicas. Y ello cuando no se alude a otras ideas, como la simple venta de una empresa pública que sólo realizaba actividades puramente empresariales. Por todo ello hemos huido de estas expresiones que más bien pueden crear confusión. Sólo deben emplearse con cautela y aclarando en cada caso a qué concretamente se alude con ellas. V. LA INCIDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA. EN ESPECIAL, SERVICIOS ECONÓMICOS DE INTERÉS GENERAL Y ACTIVIDADES REGULADAS 1. EL ARTÍCULO 106 TFUE En el Derecho de la Unión originario no se utiliza apenas el término servicio público. Aparece algo similar como posible excepción a las reglas de la competencia: servicios de interés económico general. En concreto, es fundamental el art. 106 TFUE: «1. Los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto a las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas de los Tratados, especialmente las previstas en los arts. 18 y 101 a 109, ambos inclusive. 2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión. 3. La Comisión velará por la aplicación de las disposiciones del presente artículo y, en tanto fuere necesario, dirigirá a los Estados miembros directivas o decisiones apropiadas». Recordemos que el aludido art. 18 prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad; y que los arts. 101 a 109 son los que regulan la competencia y restringen las ayudas otorgadas por los Estados. Aclaremos además que aunque el precepto habla de Estados miembros, no sólo afecta a la Administración estatal sino también a las regionales y locales, al menos en tanto puedan afectar al comercio intracomunitario (vid. apartado 24 STJUE de 4 de mayo de 1988, Bodson). 2. SOMETIMIENTO PLENO DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA MERAMENTE EMPRESARIAL A LAS REGLAS DE LA COMPETENCIA Este sometimiento a las reglas de la competencia afecta de lleno a las actividades puramente empresariales públicas. En principio, el Derecho de la Unión Europea no las prohíbe. Al contrario, a este respecto el art. 345 TFUE proclama lo que se ha dado en llamar el «principio de neutralidad»: «Los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros». Así que no hay ninguna obligación de privatizar las empresas públicas. La Comunicación de la Comisión 91/C-237/02 aclaró que «cada Estado miembro es libre de decidir sobre el tamaño y la naturaleza de su sector público y modificarlo en el futuro». Y se acepta que pueda utilizarlo con fines como impulsar la economía y el empleo, el desarrollo regional... Ahora bien, ello con sometimiento pleno a las reglas sobre competencia lo que, entre otras cosas, comporta, sobre todo, la prohibición de ayudas de Estado (art. 107.1 TFUE), conforme se vio en el epígrafe IV de la lección 3 de este Tomo. Eso ha suscitado el problema de distinguir entre las ayudas de Estado, prohibidas en principio, y las simples inversiones de las Administraciones en sus empresas, que son lícitas. A este respecto el Derecho de la Unión ha acogido el denominado criterio del «inversor privado en una economía de mercado» (así, STJUE de 10 de julio de 1986, Bélgica contra Comisión, as. 234/84). Ante una concreta aportación pública a una empresa, el criterio consiste en determinar si un inversor privado en una situación similar habría inyectado capital en la empresa como lo ha hecho el poder público; ello a la postre obliga a averiguar si la inversión puede resultar rentable a largo plazo aunque sea tras una reestructuración o si, por lo menos, permitirá retirarse del mercado en situación más favorable. Si se dan estas condiciones, será considerada una lícita inversión pública en la empresa; si no se dan, se considerará una ayuda de Estado. La aplicación del criterio confiere un amplio margen de apreciación a la Comisión que tiene que decidir si le parece verosímil que un inversor privado se habría comportado así. Así, aunque no haya obligación de vender o cerrar las empresas públicas, la prohibición de ayudas públicas ha marcado la tendencia a su venta o cierre, pues muchas de ellas, aunque fueran útiles para mantener empleo o para otros intereses de desarrollo económico, sobre todo el de ciertas zonas deprimidas, o para evitar que sectores estratégicos (p. ej., energía) estuvieran en manos de capital extranjero, sólo podían sostenerse con abundantes y continuas ayudas públicas. Por tanto, las empresas públicas no rentables estaban condenadas a su desaparición aunque los Estados estuvieran dispuestos a sostenerlas por otro tipo de consideraciones políticas. Cosa distinta es que, por otra parte, ya al margen de lo anterior, las empresas públicas sí sostenibles y hasta rentables también se han vendido en gran parte por otras razones, incluso simplemente para obtener ingresos con los que disminuir el déficit público. 3. LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL: DISTINCIÓN ENTRE ECONÓMICOS Y NO ECONÓMICOS Muy distinta es la situación de los denominados servicios de interés general. Aunque, como ya se ha adelantado, el Derecho de la Unión no se habla precisamente de servicios públicos (salvo en el art. 93 TFUE en relación con los transportes), en sus alusiones a los servicios de interés general (explícita y primeramente a los servicios de interés económico general, como ya se ha visto en el art. 106.2 TFUE; implícita, y ahora también explícitamente, a los que no tengan carácter económico) encuentran cabida nuestros clásicos servicios públicos con su régimen tradicional, incluso eventualmente con monopolio de la actividad en favor del sector público. Pero no sólo ellos: también quedan incluidas otras actividades que, aunque también entrañan ciertas excepciones a las reglas de la competencia y una profunda intervención administrativa, no son propiamente servicios públicos, sobre todo porque no se parte de la titularidad administrativa de la actividad que, por el contrario, pueden realizar los sujetos privados en ejercicio de su libertad de empresa. Con las explicaciones que siguen se irá comprendiendo mejor esta relación entre el concepto europeo de servicios de interés general y el concepto de servicios públicos que hemos acogido. Dentro de los servicios de interés general hay que diferenciar según tengan o no carácter económico porque el Derecho de la Unión los somete a regímenes distintos. Sin embargo, los Tratados no dicen cuáles sean unos y cuáles otros. Es seguro que se consideran no económicos los de autoridad (justicia, defensa, policía y similares), pero, en realidad, no se trata de servicios públicos en el sentido que aquí venimos desarrollando. Salvo esto, la distinción no es nada fácil. De hecho, el TJUE va resolviendo casuísticamente la adscripción a uno u otro género sin que quepa deducir criterios terminantes y claros. Suelen considerarse no económicos los de carácter más social entre los que normalmente se incluyen los de Seguridad Social (prestaciones por enfermedad, desempleo, jubilación…), asistencia social, educación, cultura, empleo y sanidad. Pero, incluso así, no faltan casos en los que TJUE ha considerado a estos servicios como económicos, atendiendo a su configuración concreta en la legislación de cada Estado miembro u a otros criterios variables. Prototípicos servicios de interés económico son los de transportes, energía y telecomunicaciones. La insuperable dificultad de distinguir entre los servicios con y sin carácter económico lastra todo lo que ahora expondremos pues hace que el sometimiento o no a las reglas de la competencia dependa de una calificación tan endeble. 4. LOS SERVICIOS NO ECONÓMICOS DE INTERÉS GENERAL: EXCLUSIÓN DE LAS REGLAS DE LA COMPETENCIA Respecto a los que no tienen carácter económico, el art. 2 del Protocolo 26 del Tratado de Lisboa dice: «Las disposiciones de los Tratados no afectarán en modo alguno a la competencia de los Estados para prestar, encargar y organizar servicios de interés general que no tengan carácter económico». Por tanto, esos servicios de interés general sin carácter económico pueden mantenerse y quedar por completo al margen de las reglas sobre competencia. En concreto, los Estados miembros pueden establecer completas reservas al sector público de esos servicios de interés general sin carácter económico y, aun sin ello, admitir su financiación pública u otros privilegios de modo que pueden concurrir con empresas privadas con ventajas, sin igualdad. P. ej., STJCE de 11 de septiembre de 2008, Comisión contra Alemania, C141/2007, ap. 22: «... el Derecho Comunitario no supone merma de la competencia de los Estados miembros para organizar sus sistemas de Seguridad Social y, en particular, para dictar disposiciones encaminadas a regular el consumo de productos farmacéuticos, en interés del equilibrio financiero de sus regímenes del seguro de enfermedad, así como para organizar y prestar servicios sanitarios y de asistencia médica...». La exclusión aquí de las reglas europeas de la competencia no significa que queden por completo al margen de otras políticas europeas. Además, por otra parte, si esos servicios no económicos se confían por las Administraciones a un tercero (gestión indirecta), sí que hay que cumplir las reglas europeas sobre contratación pública. Por tanto, el Derecho de la Unión permite sin reparos ni límites de ningún género la subsistencia de los servicios públicos no económicos (sanidad, educación…) con sus caracteres tradicionales y, consecuentemente, sin respetar las reglas de la competencia. 5. LOS SERVICIOS DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL A) Punto de partida: sometimiento a las reglas de la competencia con posibilidad de excepciones; subsistencia de servicios públicos Respecto a los servicios de interés económico general (SIEG) ya hemos visto cómo el art. 106.2 TFUE los somete a las reglas de la competencia aunque con las excepciones imprescindibles para que puedan cumplir su misión específica. Esta idea respetuosa de su «misión específica» se fue reforzando en los Tratados de Amsterdam, Niza y Lisboa, de modo que los SIEG ya no sólo aparecen como una posible excepción a las reglas de la competencia sino destacando su valor propio. Se refleja ahora sobre todo en el art. 14 TFUE: «Sin perjuicio del art. 4 del TUE y de los arts. 93, 106 y 107, y a la vista del lugar que los servicios de interés económico general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la Unión y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación de los Tratados, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan cumplir su cometido...» . También en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, cuyo art. 36 establece: «La Unión reconoce y respeta el acceso a los servicios de interés económico general, tal como disponen las legislaciones y prácticas nacionales, de conformidad con la Constitución, con el fin de promover la cohesión social y territorial de la Unión.» En la misma dirección se han pronunciado otros textos de las instituciones europeas: Comunicación de la Comisión de 25 de septiembre de 1996 sobre los servicios de interés general en Europa; Comunicación de la Comisión de 20 de septiembre de 2000 sobre los servicios de interés general en Europa; Comunicación de la Comisión sobre «Los servicios de interés general en Europa» (DO C 17, de 19 de enero de 2001); Informe de la Comisión de 17 de octubre de 2001 al Consejo Europeo de Laeken sobre «Los servicios de interés general», COM (2001); Dictamen del Comité de las Regiones sobre «El papel de las autoridades locales y regionales en los servicios públicos» de 14 de abril de 1997; Libro verde de la Comisión sobre los servicios de interés general de 21 de mayo de 2003; Libro blanco de 12 de mayo de 2004; Comunicaciones de la Comisión de 26 de abril de 2006 y de 20 de noviembre de 2007 en el marco del programa «un mercado único para la Europa del siglo XXI». En consecuencia, los SIEG sí están sometidos a las reglas de la competencia pero con las matizaciones necesarias para que puedan cumplir su misión y promover la cohesión social y territorial. Esas matizaciones pueden llegar a ser muy importantes. En concreto, sin perjuicio de otras: — Pueden incluso permitir la declaración de un monopolio público y el otorgamiento de derechos de exclusiva a uno o varios operadores si es realmente necesario y en la medida imprescindible para que se pueda cumplir la misión específica que se les haya confiado. Así, afirmó la STJCE de 19 de mayo de 1993, Corbeau, C-320/91, en su apartado 14, que el art. 106.2 TFUE «permite que los Estados miembros confieran a empresas, a las que encomiendan la gestión de servicios de interés económico general, derechos exclusivos que pueden obstaculizar la aplicación de las normas del Tratado sobre la competencia, en la medida en que, para garantizar el cumplimiento de la misión específica confiada a las empresas titulares de los derechos exclusivos, sea necesario establecer restricciones a la competencia o, incluso, excluir toda competencia de otros operadores económicos». Inclusive cabe un monopolio sobre actividades rentables como forma de compensar la obligación de cubrir actividades no rentables, es decir, como forma de conseguir un equilibrio económico. Lo reconoció la misma sentencia Corbeau que, relativa al monopolio de la empresa pública encargada del servicio de correos en Bélgica, admitió la posibilidad de que el monopolio se extendiera a los servicios rentables para evitar que los empresarios privados se concentraran en estos últimos e impidieran que Correos compensara las pérdidas de los no rentables (llevar correspondencia a zonas pocos pobladas y aisladas). Esta doctrina se aplicó efectivamente en la STJUE de 25 de octubre de 2001, Ambulanz Glöcker, as. C-475/99: aceptó que las empresas que tenían un derecho exclusivo para el transporte sanitario urgente (no rentable pues comporta grandes gastos para funcionar 24 horas al día en todo el territorio y con medios materiales y humanos muy costosos) tuvieran también el monopolio del transporte no urgente de enfermos (sí rentable) para compensar aquellos gastos. Justificó, en suma, la posibilidad de que quedaran excluidos los operadores independientes que habrían podido centrarse en los servicios de pequeña distancia y en zonas muy pobladas, haciendo incluso más deficitario el servicio de interés general que tendría que asumir los servicios urgentes y los no urgentes más costosos. — O pueden justificar ciertos derechos especiales y privilegios, incluida una financiación pública. Así, pudieron subsistir excepciones intensas a las reglas de la competencia y muchos servicios públicos económicos con financiación pública, o incluso en monopolio, amparados en esa referencia de los Tratados a los SIEG. Y todavía hoy subsisten esos servicios públicos económicos sin someterse a las reglas de la competencia, e incluso en monopolio (p. ej. el abastecimiento de agua, el transporte de viajeros colectivo urbano y por carretera). O sea, que las referencias del Derecho Europeo a los SIEG permitieron —y permiten— mantener, entre otras cosas, lo que, conforme a nuestra terminología clásica, son servicios públicos económicos con sus caracteres tradicionales. Naturalmente, si el art. 106.2 TFUE permite excepciones a la competencia tan radicales como las que suponen los servicios públicos tradicionales incluso con monopolio, con mayor razón permite matizaciones más modestas a esas reglas de la competencia. Y eso es lo que efectivamente se ha desarrollado para ciertos sectores como ahora vamos a ver. B) La aparición de un régimen peculiar para los SIEG que no son servicios públicos: la «regulación» Pero las transformaciones que ha impuesto la Unión Europea han sido más profundas de lo hasta ahora expuesto. Ha sido así porque desde los últimos años del siglo pasado, más allá de la efectividad de ese sometimiento matizado a las reglas de la competencia que impone el art. 106.2 TFUE, las instituciones europeas han aprobado (en virtud del art. 106.3 TFUE y de otros preceptos de los Tratados) una serie de normas que regulan muy importantes SIEG de los que hasta ese momento en muchos Estados, incluido el nuestro, estaban considerados servicios públicos, incluso en monopolio, o, al menos, en situación muy similar: telecomunicaciones, electricidad, gas, servicios postales, transporte aéreo, marítimo, ferrocarril... Con estas normas europeas ya no se deja a la libre apreciación de cada Estado miembro determinar las matizaciones a las reglas de la competencia que pueden aplicarse con el sólo límite negativo del art. 106.2 TFUE. Por el contrario, son directamente las instituciones europeas las que deciden esas matizaciones. Y lo han hecho con una tendencia liberal optando en general por introducir el máximo de competencia y, en todo lo posible, las reglas del mercado. Ello incluso en ámbitos en que tradicionalmente se consideraba que había un monopolio natural, es decir, aquellos en que se creía antieconómico o ineficiente (o imposible o inconveniente por razones físicas) duplicar las infraestructuras. Era el caso típico de los servicios en red en los que instaurar la competencia es especialmente problemático. Aun así, las transformaciones no han consistido en convertir las actividades de esos sectores en puramente privadas y desarrolladas sin más conforme a las reglas puras del mercado y la competencia. Se sigue reconociendo que son servicios de interés económico general y que, por tanto, deben contribuir a la cohesión social y territorial; y se sigue partiendo de que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutarlos. Por tanto, el Estado no abandona por completo estos sectores ni los deja sometidos puramente a las reglas del mercado con solo una tradicional actividad de limitación en sus moldes clásicos; no abdica de su misión de garante de ciertas prestaciones que se consideran esenciales. Pero cambia de estrategia y realiza esa misión de una forma distinta a la que era tradicional en los servicios públicos buscando un nuevo equilibrio entre el mercado y la satisfacción de los intereses generales. El Estado se ha replegado: ya no es gestor directo ni indirecto. Pero sigue siendo garante de ciertas prestaciones. Y esa función de garante la cumple regulando intensamente las actividades privadas; esto es, lo hace como «regulador»; y se habla de una nueva forma de actuación pública, la «regulación económica» o, simplemente la «regulación». Es así como han aparecido servicios de interés económico general que no son servicios públicos; y un régimen peculiar de los servicios de interés económico general que no es el de los servicios públicos. Un régimen que también comporta matizaciones a la pura aplicación de las reglas del mercado libre y de la competencia, pero matizaciones menos drásticas que las de los prototípicos servicios públicos. Un régimen que es una especie de híbrido en el que ya no se utilizan las formas clásicas del servicio público (por gestión directa o indirecta) pero no se renuncia a las aspiraciones prototípicas de los servicios públicos: garantizar a todos ciertas prestaciones básicas y, así, lograr cierto grado de cohesión social y territorial. Como se ha dicho, esta aparición de un régimen peculiar de los SIEG sin constituirlos en genuinos servicios públicos se ha ido haciendo, por lo que a nosotros afecta, por diversas normas europeas (normalmente Directivas y a veces Reglamentos) que paulatinamente han ido afectando a más sectores, y cada vez más profundamente, antes dominados por regímenes de servicio público. Estas normas europeas se han ido incorporando al Derecho español por diversas Leyes. Entre las hoy vigentes destacan éstas: Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013), Ley del Sector de los Hidrocarburos (Ley 34/1998), Ley de Telecomunicaciones (Ley 9/2014), Ley del Sector Postal (Ley 43/2010), Ley del Sector Ferroviario (Ley 38/2015), Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 7/2010), Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Texto Refundido aprobado por RD Legislativo 2/2011), etc. Además, es posible que España utilice las mismas ideas y técnicas en sectores no abordados concretamente por la Unión Europea. Como se imaginará, cada uno de esos sectores presididos ahora por la idea de los servicios económicos de interés general tiene una regulación específica muy diversa entre sí (muy distinta es la regulación del sector eléctrico y la del transporte aéreo, p. ej.) y no es nuestro propósito analizarla aquí. Pero con toda esa regulación europea y española sí cabe construir los caracteres esenciales de la noción y los rasgos generales o más comunes de su régimen. Y esos es lo que haremos ahora. C) Caracteres esenciales de los SIEG que no son servicios públicos a) No hay titularidad administrativa de la actividad sino libertad de empresa La diferencia esencial con los servicios públicos propiamente dichos es que aquí no se parte de la titularidad administrativa de la actividad. Por el contrario, los sujetos privados pueden emprender esas actividades en ejercicio de su libertad de empresa. En estos casos, por tanto, no se da el salto dialéctico del que antes hablamos, siguiendo a García de Enterría y Fernández Rodríguez, como característico de los servicios públicos, que parte de la eliminación del dato básico de una actividad privada inicialmente libre de modo que la Administración no se encuentra con situaciones jurídicas previas sino que las crea, las configura y las delimita en virtud de una titularidad remanente y última de la Administración. Por el contrario, en estos SIEG no configurados como servicios públicos se parte de la libertad de los sujetos privados que quieran realizar o realicen la actividad. Por eso, las potestades de la Administración sobre esos sujetos, aunque sean muy amplias e incisivas y aunque condicionen y limiten mucho esa libertad, han de basarse en lo específicamente previsto en las leyes. Consecuencia lógica de esa libertad primaria de la que se parte es que los operadores que deseen emprender la actividad no son gestores indirectos de una actividad propia de la Administración. Por eso no necesitan una concesión ni nada equivalente en cuya virtud la Administración los elija y les transfiera la gestión de una actividad que realmente le corresponda a ella. Si acaso, se somete la realización de la actividad a la obtención de una autorización (con la que se controla sólo que cumplen determinados requisitos) y a veces tan sólo a una declaración responsable o comunicación. Así, p. ej., la Ley del Sector Ferroviario —que declara que «el transporte ferroviario es un servicio de interés general» que «se prestará en régimen de libre competencia» (art. 47.2)— exige una autorización: la «licencia de empresa ferroviaria» (art. 48). La Ley 43/2010 —según la cual «los servicios postales son servicios de interés económico general que se prestan en régimen de libre competencia» (art. 2)— exige sólo una declaración responsable (art. 40), salvo excepciones en las que se requiere una «autorización singular» (art. 42). La Ley de Telecomunicaciones —tras afirmar que se trata de «servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia» (art. 1.1)— establece que «los interesados en la explotación de una determinada red o en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, comunicarlo previamente al Registro de Operadores…» (art. 6.2); añade que si el Registro de Operadores constata que esa comunicación «no reúne los requisitos establecidos, dictará resolución motivada en un plazo máximo de 15 días hábiles, no teniendo por realizada aquélla» (art. 7.2). Lo que se quiere demostrar con estos ejemplos es que la actividad privada en estos SIEG ya no está sometida a concesión o similar (como es característico de los servicios públicos) sino a autorización (o licencia) o a declaración responsable (o comunicación previa, eventualmente con posibilidad de veto administrativo), técnicas todas éstas que entrañan meros controles previos del cumplimiento de requisitos como las que ya vimos al estudiar la actividad de limitación (lección 2, epígrafe I). De tal modo que la Administración aquí no elige a los particulares que hayan de realizarla: serán operadores en ese sector todos los privados que lo deseen y cumplan los requisitos exigidos; así podrá haber muchos y competencia entre ellos. Y si la Administración también realiza esas actividades lo hará normalmente como simple ejercicio de su iniciativa pública económica, esto es, como pura actividad empresarial. b) Hay obligaciones de servicio público Los sujetos que realizan esas actividades configuradas como SIEG (pero sin ser propiamente servicios públicos) tienen unos deberes intensos establecidos en las leyes o por la Administración en virtud de las potestades que les reconocen las leyes. En esto, podrá decirse, no hay diferencia con las actividades privadas ordinarias simplemente sujetas a la actividad de limitación. Si acaso habrá diferencias de grado, cuantitativas, en tanto que aquí todo eso aparece de forma especialmente incisiva. Pero hay diferencias más sustanciales: precisamente porque el Estado no ha abdicado de las aspiraciones propias de los servicios públicos, se imponen a los operadores de estos SIEG deberes positivos de contribución al interés general. Esto se traduce sobre todo en la imposición de las denominadas «obligaciones de servicio público». Así las llama el Derecho Europeo y así las llaman también las leyes españolas que se ocupan de estos sectores. O sea, en un sector que no es propiamente servicio público y en el que actúan unos sujetos en ejercicio de su libertad de empresa, se imponen obligaciones de servicio público. Lo característico de estas obligaciones es: a) persiguen garantizar el interés general, sobre todo asegurando que todos los ciudadanos (universalidad) podrán disfrutar en condiciones de cierta calidad y a precios asequibles (accesibilidad) de prestaciones que se consideran imprescindibles o básicas; b) no serían asumidas motu proprio por los operadores económicos, normalmente porque no son rentables. Por tanto, esas obligaciones de servicio público parten de lo que podría calificarse como un fallo del mercado: aunque se aspira a instaurar o a conservar el mercado y la libre competencia (por entender que es lo más eficiente) se entiende que ello, por sí solo, no sería suficiente para garantizar lo que se considera imprescindible garantizar. Así, aunque se piense que lo mejor es el mercado y la libre competencia entre empresas que presten servicios postales, transportes aéreos o marítimos, electricidad…, se comprende que así no se garantizará adecuadamente que lleguen las cartas a una zona rural aislada o que haya líneas aéreas o marítimas a una isla con escasa población, lo que, pese a ello, quiere asegurarse. O sea, en realidad nos encontramos con el mismo problema al que trata de dar respuesta la idea clásica de servicio público, pero se opta por otra solución: mercado y libre competencia pero con obligaciones de servicio público; obligaciones de servicio público pero sin servicio público. La obligación de servicio público por excelencia es la llamada de «servicio universal», esto es, la de garantizar la universalidad de las prestaciones de modo que puedan disfrutar de ellas todos los ciudadanos a precios asequibles y con continuidad y unos mínimos de calidad. En suma, se quiere conseguir lo mismo que se persigue con los servicios públicos propiamente dichos pero sin las formas y técnicas de los servicios públicos; lo mismo a lo que aspiran los servicios públicos pero sin titularidad administrativa —ni siquiera parcial— de la actividad y con competencia entre operadores. Aunque se hable aquí de «obligaciones», son más propiamente «deberes» en el sentido que dimos a estas expresiones en la lección 6 del Tomo I. D) Concreción de las obligaciones de servicio público y compensación por ellas La idea de obligaciones de servicio público requiere de varios y sucesivos complementos. Lo primero es delimitar exactamente las prestaciones realmente imprescindibles para cada servicio y tiempo, las que se quiere garantizar. Sobre esa base, se concretan las obligaciones de servicio público. El contenido de éstas varía con el tiempo: depende de la evolución tecnológica y de la aparición o desaparición de necesidades individuales y sociales (p. ej., las relativas a telefonía e internet no son las mismas ahora que hace diez años ni, seguramente, que las que se sienten dentro de diez años). Por eso, aunque normalmente las fijan las leyes, se han ido modificando. Y, además, no es extraño que las leyes prevean que las concrete y actualice la Administración mediante reglamentos o incluso por actos administrativos. Aquí el principio de legalidad como vinculación positiva a la ley rige con claridad puesto que se trata de imponer deberes (normalmente) a sujetos privados y, para colmo, deberes de contribución positiva al interés general. Por tanto, no habrá más obligaciones de servicio público que las que establezcan las leyes o las que establezca la Administración con una clara habilitación legal. Los reglamentos —y a veces los actos administrativos— podrán concretar esas obligaciones de servicio público, completarlas, aplicarlas… pero no pueden por sí solos inventarlas. Dice, p. ej., la Ley del Sector Postal (Ley 43/2010): «Artículo 20. Concepto. Se entiende por servicio postal universal el conjunto de servicios postales de calidad determinada en la ley y sus reglamentos de desarrollo, prestados en régimen ordinario y permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios. Artículo 21. Ámbito. 1. Se incluyen en el ámbito del servicio postal universal las actividades de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales nacionales y transfronterizos en régimen ordinario de: a) Cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier tipo de soporte de hasta dos kilogramos de peso. b) Paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta veinte kilogramos de peso. El servicio postal universal incluirá, igualmente, la prestación de los servicios de certificado y valor declarado, accesorios de los envíos contemplados en este apartado. 2. Los envíos nacionales y transfronterizos de publicidad directa, de libros, de catálogos, de publicaciones periódicas y los restantes cuya circulación no esté prohibida, serán admitidos para su remisión en régimen de servicio postal universal, siempre que éste se lleve a cabo con arreglo a alguna de las modalidades previstas en el apartado anterior.» La Ley del Sector Ferroviario permite al Gobierno declarar que la prestación de ciertos transportes «queda sujeta a obligaciones de servicio público. La declaración se producirá cuando la oferta de servicios de transporte de viajeros que realizarían los operadores, si considerasen exclusivamente su propio interés comercial y no recibieran ninguna compensación, resultara insuficiente o no se adecuara a las condiciones de frecuencia, calidad o precio necesarias para garantizar la comunicación entre distintas localidades del territorio español» (art. 59). En cuanto al transporte aéreo, el Derecho de la Unión [Reglamento (CEE) n.º 1008/2008] permite a los Estados imponer obligaciones de servicio público que las compañías no asumirían con la continuidad, regularidad, capacidad y precios adecuados si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial «entre un aeropuerto de la Comunidad y otro que sirva a una región periférica o en desarrollo, o en una ruta de baja densidad cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico y social de la región». Actualmente responden a esta idea en España las rutas aéreas de Baleares con la península, las interinsulares de Baleares y las de Canarias, y la que une Almería con Sevilla. Las obligaciones de servicio público pueden llegar a consistir en ampliar las instalaciones para prestar el servicio a nuevas zonas o para incrementar la capacidad de la red y así garantizar el servicio universal con unos mínimos de calidad. Lo segundo es determinar quién ha de asumir esas obligaciones de servicio público. Y a este respecto hay muchas posibilidades: puede que se impongan a todos los operadores privados o sólo a algunos (los dominantes, los que lo soliciten, los que se establezcan en licitación pública...) o a una entidad pública. P. ej., la Disposición Adicional 1.ª de la Ley del Servicio Postal dice que «la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, tiene la condición de operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal por un período de 15 años…». Pero esa misma Ley dispone que «transcurrido el plazo de 15 años… se podrá designar a una o varias empresas como proveedores del servicio universal…». En la Ley del Sector Ferroviario se prevé como regla general que los transportes sujetos a obligaciones de servicio público se adjudiquen a través de un procedimiento de licitación, aunque a veces cabe la adjudicación directa o la imposición a la empresa que cuente con medios adecuados (arts. 59 y 60). En el transporte aéreo las rutas declaradas obligación de servicio público pueden ser asumidas por cualquier operador que lo solicite y, en su defecto, se convoca un concurso en el que ya se prevé un único prestador y compensaciones económicas. Algo peculiar es lo previsto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Bien mirado, los operadores particulares del sector audiovisual realizan una actividad puramente privada sin obligaciones de servicio público (pese a que el art. 22 de la Ley califica a todos los servicios de comunicación como «servicios de interés general»); y las obligaciones de servicio público recaen sobre los operadores públicos (sobre todo, RTVE y, en su caso, los canales públicos autonómicos y municipales). Más aún, esta Ley califica la actividad de RTVE como servicio público: «El servicio público de comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento y las artes», así como atender a «aquellos ciudadanos y grupos sociales que no son destinatarios de la programación mayoritaria» (art. 40.1). Así las cosas, a lo que acaba pareciéndose esto es a uno de esos servicios públicos propiamente dichos pero sin monopolio, de modo parecido a lo que veíamos, p. ej., con la sanidad o la educación. Lo tercero es calcular el coste de esas obligaciones de servicio público y establecer alguna forma de compensarlo. Y esto se hace, según sectores, de diversas formas: puede hacerse con un reparto equitativo entre todos los operadores o con financiación pública o confiriendo al obligado algún otro género de ventaja o con una combinación de estos sistemas. Así, el art. 28 de la Ley del Sector Postal confía a la Administración determinar «la cuantía de la carga financiera injusta que comportan las obligaciones de servicio público del servicio postal universal para el operador designado…». Además, crea el Fondo de Financiación del Servicio Postal Universal para compensar esa carga, Fondo que se nutre de transferencias de los Presupuestos Generales del Estado y de la contribución que tienen que hacer todos los operadores postales (arts. 29 a 32). La Ley de Telecomunicaciones prevé un mecanismo de reparto entre los operadores que obtengan ingresos superiores a 100 millones de euros (art. 27). E) Los SIEG y el régimen de las ayudas de Estado De acuerdo con lo expuesto, puede suceder que algunos SIEG requieran financiación pública (en favor del ente público o privado que gestione el concreto SIEG de que se trate) para poder cumplir «la misión específica a ellos confiada» a que se refiere el art. 106.2 TFUE. Pero esto parece chocar con el régimen de las ayudas de Estado del propio TFUE (arts. 107 a 109) y, sobre todo, con la prohibición general de tales ayudas (art. 107.1), que expusimos en el epígrafe IV de la lección 3 de este Tomo. ¿Cómo se concilian ambas ideas? El TJUE tiene establecido que, en ciertas condiciones, las compensaciones otorgadas al prestador (público o privado) de un SIEG por sus obligaciones de servicio público ni siquiera entran en el concepto de ayuda de Estado y, por ende, no están afectadas por el art. 107.1 TFUE. Es la llamada jurisprudencia Altmark (porque se formuló por primera vez de forma acabada en la STJUE de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, aunque ha sido posteriormente reiterada en otras). Recuérdese que, como explicamos en aquella lección 3, el concepto de ayuda de Estado requiere que comporte una ventaja que favorezca a la empresa beneficiaria y la coloque en una posición más favorable que la de sus empresas competidoras. Pues bien, esta jurisprudencia Altmark entiende que no hay tal ventaja si se trata sólo de compensar a una empresa por las obligaciones de servicio público que se le han impuesto. Pero al mismo tiempo somete esta exclusión del concepto de ayuda de Estado a condiciones estrictas. Son cuatro condiciones acumulativas: 1.ª) las obligaciones de servicio público deben estar claramente definidas; 2.ª) los criterios para el cálculo de la compensación deben estar establecidos previamente de forma objetiva y transparente; 3.ª) la compensación no puede superar el coste de las obligaciones de servicio público y un beneficio razonable; y 4.ª) ese coste debe calcularse pensando en una empresa media bien gestionada y adecuadamente equipada. Si no se cumplen todas esas condiciones las compensaciones por obligaciones de servicio público sí se consideran ayudas de Estado. Pero, como también sabemos ya, eso no significa que sean necesariamente ilícitas puesto que existen excepciones a la prohibición general de ayudas de Estado. Muchas veces, las compensaciones por obligaciones de servicio público, aunque sean ayudas de Estado, serán lícitas por entrar en tales excepciones. Recordemos que unas excepciones lo son por aplicación directa del art. 107.2 TFUE y que la Comisión Europea simplemente tiene que declararlo así sin margen de discrecionalidad. También éstas excepciones pueden jugar para los SIEG (p. ej., piénsese en la excepción de las ayudas de carácter social concedidas a consumidores y en los casos de ayudas para asegurar la prestación de electricidad a personas vulnerables o en las concedidas para el transporte aéreo a los residentes en Ceuta y Melilla). Y recordemos que otras excepciones, las del art. 107.3 TFUE, pueden ser declaradas compatibles con el mercado interior si así lo decide con cierta discrecionalidad la Comisión. Téngase en cuenta, además, que ciertas ayudas están eximidas del control previo de la Comisión (art. 108.4 TFUE), como es el caso de las ayudas de minimis. Todas estas excepciones tienen propicio campo de aplicación en relación con los SIEG. La Comisión las ha concretado en su Decisión de 20 de diciembre de 2011 «relativa a la aplicación de las disposiciones del art. 106.2 TFUE a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de SIEG». En cualquier caso hay que garantizar, primero, que las compensaciones por las obligaciones de servicio público no superen sus costes (más un beneficio razonable) y, segundo, que no puedan utilizarse para financiar actividades distintas, lo que rompería la igualdad en la competencia. Plasmación de lo primero aparece en muchas de las normas sobre los distintos sectores reconocidos como SIEG. P. ej., Ley General de la Comunicación Audiovisual establece: «La financiación pública no podrá sostener actividades ni contenidos ajenos al cumplimiento de la función de servicio público» y si excediese de esto «habrá de reembolsarse o se minorará de la compensación presupuestaria para el ejercicio siguiente» (arts. 41.4 y 43.4). En cuanto a lo segundo, téngase en cuenta que las empresas a las que se confían SIEG y tengan obligaciones de servicio público pueden al mismo tiempo realizar actividades sin tal carácter. Ante ello es necesario que la financiación pública que reciban para sus actividades de interés general no la utilicen para estas otras actividades y así distorsionen la competencia. P. ej., si una misma empresa realiza transportes de viajeros con el carácter de SIEG como obligación de servicio público y otros puramente privados habrá que asegurar que la financiación pública que reciba por lo primero no le sirva también para costear lo segundo. Con ese propósito se aprobó la Directiva 2006/111/CE de la Comisión de 16 de noviembre de 2006 relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, Directiva dictada de conformidad con el art. 106.3 TFUE y traspuesta a nuestro ordenamiento por Ley estatal 4/2007, de 3 de abril. El apartado II de su Exposición de Motivos dice: «El objetivo fundamental de esta Ley es el de evitar los abusos (…) por parte de las empresas que (…) se encuentren encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, que reciban cualquier tipo de compensación por el servicio público y que realicen también otras actividades...». Esto se refleja en su art. 1. Baste la cita de su apartado 2: «La presente Ley tiene por objeto: “Garantizar la transparencia en la gestión de un servicio de interés económico general o la realización de actividades en virtud de la concesión, por parte de las Administraciones Públicas (...) de derechos especiales o exclusivos a cualquier empresa, cuando ésta realice además otras actividades distintas de la anteriores, actúe en régimen de competencia y reciba cualquier tipo de compensación por el servicio público, así como la obligación de llevar cuentas separadas y de informar sobre los ingresos y costes correspondientes a cada una de las actividades...”». En concreto, el art. 8.1 dice que «una empresa estará obligada a llevar cuentas separadas (...) cuando las Administraciones Públicas (...) le hayan confiado la gestión de un servicio de interés económico general, reciba cualquier tipo de compensación por gestionar ese servicio de interés económico general…». En las normas reguladoras de concretos SIEG hay preceptos con la misma finalidad que concretan más estas obligaciones de transparencia financiera. Véase, además, el art. 44 LAULA. F) Otros rasgos generales de los SIEG Junto a lo que hemos considerado caracteres esenciales de los SIEG no configurados como servicios públicos propiamente dichos, suelen ofrecer, aunque no en todos los casos, ciertos rasgos peculiares a los que conviene aludir sumariamente. — Muchas veces, las infraestructuras para prestar los servicios a los usuarios o consumidores han de ser únicas aunque las utilicen distintos operadores. Ocurre así, sobre todo, con los llamados servicios en red (duplicarlas sería inconveniente desde muchos puntos de vista). Una solución lógica y clásica es que esas infraestructuras sean de titularidad pública, incluso demaniales, de modo que la Administración las construya, las gestione y las facilite a los operadores privados (así sucede con los puertos o las instalaciones ferroviarias). Otra solución es que se imponga a todos los operadores la construcción y gestión conjunta de tales infraestructuras (p. ej., creando entre todos ellos una persona jurídica con ese objeto: Red Eléctrica Española para la red de alta tensión o ENAGÁS). Pero por razones históricas y otros factores, no es extraño que las infraestructuras de los SIEG sean propiedad de uno de los operadores (v. gr., las de telefonía fija eran de la compañía que antes prestaba en exclusiva el servicio y lo mismo sucedía, sobre todo, con la electricidad) y así se ha mantenido (sin expropiación). A cambio, se impone a esas empresas propietarias de las infraestructuras que permitan su uso por otros operadores sin lo cual, claro está, no cabría competencia. Es decir, se confiere a los operadores «derecho de acceso» a las redes e infraestructuras de otro y a hacerlo en condiciones de igualdad. Incluso la Administración puede llegar a imponer que se amplíen las instalaciones para dar acceso a los competidores. Además, hay que asegurar la interconexión física y funcional de las redes para que pueda ser utilizadas por los distintos operadores y para que, a la postre, los usuarios puedan comunicarse entre sí o acceder a los servicios de los distintos operadores. También ello comporta que sean los poderes públicos los que, al menos si no hay acuerdo, establezcan los precios que el titular de la infraestructura puede cobrar a los restantes operadores por el uso de esas instalaciones («precios de acceso» que cubran los costes y un limitado beneficio). P. ej., art. 60.3 Ley del Sector de Hidrocarburos: «Se garantiza el acceso de terceros a las instalaciones de la red básica y a las instalaciones de transporte y distribución en las condiciones técnicas y económicas establecidas en la presente Ley. El precio por el uso de estas instalaciones vendrá determinado por el peaje aprobado por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos». — También con la finalidad de garantizar la igualdad en estas circunstancias se impone frecuentemente la desintegración de las empresas para separar, por una parte, la titularidad y la gestión de las infraestructuras y, por otra, las actividades prestacionales que se sirven de esas infraestructuras, ello con el objetivo de eliminar o paliar la situación de dominio del titular de las infraestructuras. Esto ha sucedido con empresas públicas (es el origen de la separación entre RENFE y ADIF) pero también se ha impuesto en ocasiones a empresas privadas. Así ha sucedido, p. ej., en el sector eléctrico. Y el art. 12.1 de la Ley del Sector Eléctrico dispone: «Las sociedades mercantiles que desarrollen alguna o algunas de las actividades de transporte, distribución y operación del sistema a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 deberán tener como objeto social exclusivo el desarrollo de las mismas sin que puedan, por tanto, realizar actividades de producción, de comercialización o de servicios de recarga energética, ni tomar participaciones en empresas que realicen estas actividades». También es ilustrativo el art. 16 de la Ley de Telecomunicaciones que permite imponer a «los operadores con poder significativo en el mercado integrados verticalmente» que traspasen «las actividades relacionadas con el suministro al por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial que actúe independientemente». Otro buen ejemplo ofrece el artículo 63 de la Ley del sector de Hidrocarburos que aparece precisamente bajo el rubro «separación de actividades». — En algunos casos (así, ferrocarriles y servicios postales) el Estado es, por una parte, regulador y, por otra, puede seguir apareciendo como prestador (RENFE, Correos), aunque en esta última condición estará en competencia con sujetos privados. Para este caso el Derecho europeo impone una separación entre el organismo regulador y el prestador para que, como suele decirse, no coincida en el mismo sujeto la condición de juez y de parte. Ello ha hecho a su vez que sea este de los SIEG un terreno propicio para que aparezcan las llamadas autoridades administrativas independientes que, aun al margen de ese problema, también parecen especialmente adecuadas para asumir con mayor neutralidad y garantías potestades tan relevantes como las que se presentan en esta singular actividad de regulación económica. Así, en España se crearon o, al menos se previeron, respondiendo a ese modelo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Energía, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria... La Ley 3/2013, con una decisión de acierto discutible, refundió la mayoría de estas autoridades en una entidad que, además, asume también las funciones de la anterior Comisión Nacional de la Competencia: es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, prototipo de los entes institucionales independientes de los que hablamos en la lección 13, epígrafe IV, del Tomo I. — Por otra parte, aunque se trate de entidades privadas en ejercicio de la libertad de empresa, dado que tienen confiados servicios de interés general y han de garantizar el servicio universal, se les confieren privilegios que tradicionalmente eran propios de las Administraciones o de los concesionarios de servicios públicos; así, pueden ser beneficiarios de la expropiación forzosa o tienen derecho a un uso especial o hasta privativo de bienes de dominio público o un régimen singular en otros aspectos. P. ej., los arts. 29 a 33 de la Ley de Telecomunicaciones regulan el derecho de los operadores a la ocupación del dominio público, a ser beneficiarios de la expropiación forzosa y al establecimiento de servidumbre y limitaciones a la propiedad. Por otra parte, el art. 34 de la misma Ley exime a la instalación de estaciones e infraestructuras radioeléctricas para la prestación de servicios de comunicaciones de la obtención de licencias a las que están sometidas las actuaciones ordinarias que, en su caso, serán sustituidas por declaraciones responsables. Véase también el art. 33 de la Ley del Sector Postal y los arts. 54 y 56 de la Ley del Sector Eléctrico. Y arts. 102 a 107 de la Ley del Sector de Hidrocarburos. En la misma línea, las limitaciones a la huelga propias de los servicios públicos afectan también en lo fundamental a todos estos SIEG no configurados propiamente como servicios públicos. Es curioso que, con toda lógica, incluso gozan a veces de una protección penal que antes era sólo propia de los servicios públicos. Así, el art. 235.3 CP tiene un tipo agravado de hurto «cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos». E igual hace el art. 560 CP con el delito de daños cuando «interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal» u «originen un grave daño para la circulación ferroviaria» o a «las conducciones o transmisiones de agua, gas o electricidad para las poblaciones, interrumpiendo o alterando gravemente el suministro o servicio». — Desde luego, a los SIEG afecta la legislación general de defensa de los consumidores y usuarios. Pero en muchos casos, la protección de los usuarios de estos servicios presenta singularidades con la pretensión de reforzarla (aunque de efectividad más que discutible) y con vías específicas de tutela. Lo que merece al menos ser destacado es que en varios de estos servicios se prevén sistemas administrativos de resolución de conflictos entre los operadores y los usuarios finales, sistemas a los que los operadores quedan sometidos obligatoriamente. Así, la Administración adopta una especie de papel de árbitro entre privados que, en general, es impropio de su función pero que en estos ámbitos está justificado. Es ilustrativo el art. 55 de la Ley de Telecomunicaciones y la Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril, que regula el procedimiento de resolución de controversias ente usuarios finales y operadores de servicios de comunicaciones electrónicas que termina con Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones impugnable ante la Jurisdicción contenciosoadministrativa. Véanse también los arts. 15 de la misma Ley de Telecomunicaciones, 10.4 de la Ley del Sector Postal y 43.5 de la Ley del Sector Eléctrico. Este último permite a los consumidores someter sus controversias al Ministerio de Industria y Energía que puede acabar acordando la devolución de importes indebidamente facturados y «cuantas medidas tiendan a restituir al interesado en sus derechos e intereses legítimos, incluyendo la posibilidad de reembolso y compensación por los gastos y perjuicios que se hubiesen podido generar». G) ¿Actividad de limitación o de servicio público? Ofrecido en panorámica el significado y régimen de los SIEG no configurados como clásicos servicios públicos, así como la idea de «regulación económica» que los acompaña, interesa plantear si nos encontramos todavía ante la actividad administrativa de servicio público (aunque en una versión moderna, ante una especie de nueva forma de gestionar servicios públicos) o si encaja más bien en los moldes de la actividad de limitación o, finalmente, si se trata de nueva modalidad de actividad administrativa que hay que sumar a las que hemos expuesto (limitación, fomento y servicio público). Las tres respuestas tienen parte de razón. Cabe decir que estamos ante un híbrido con «alma de servicio público y cuerpo de actividad de limitación», con aspiraciones de servicio público y técnicas de actividad de limitación. Aun así, en gran medida lo que mejor explicar la mayor parte del régimen de los distintos SIEG no configurados como servicios públicos y de la intervención administrativa sobre ellos son los principios, las nociones y los instrumentos propios de la actividad de limitación. La premisa capital de no estar ante actividades de titularidad administrativa sino ejercidas por sujetos privados en ejercicio de su libertad justifica esa afirmación. A partir de ahí, el principio de legalidad y de proporcionalidad, tal y como los explicamos en la actividad de limitación, encuentran aquí campo de aplicación en iguales términos. Y por ello mismo los medios jurídicos que aquí aparecen (autorizaciones, declaraciones responsables, órdenes, inspecciones, etc.), responden más a los moldes que presentan en la actividad de limitación que a los de la actividad de servicio público en sentido propio. La misma realidad social se acomoda mejor a esta perspectiva porque en la práctica los operadores privados de estos SIEG rara vez están imbuidos por el espíritu del servicio público y contemplarlos como gestores de servicios públicos parece poco realista, casi un sarcasmo. Lo que quedan son ciertos elementos de la idea y régimen de servicio público, algunos vestigios de ello, pero habiendo perdido su armazón y sentido general. Lo que surge es más bien una actividad de limitación, aunque con potestades particularmente incisivas y con la singularidad de imponer ampliamente deberes de contribución positiva al interés general. 6. LAS REGLAS DE LA LAULA SOBRE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL La LAULA pretendió incorporar al régimen local andaluz las ideas sobre los servicios de interés general. Dentro de ellos distingue los configurados como servicio público (que presta la entidad local de forma directa o mediante contrato administrativo) y los «servicios reglamentados». Los configurados como servicios públicos no suscitan ningún problema. Sí los servicios reglamentados. Dice que «los servicios locales de interés general se prestan en régimen de servicio reglamentado cuando la actividad que es objeto de la prestación se realiza por particulares conforme a la ordenanza local del servicio que les impone obligaciones específicas de servicio público en virtud de un criterio de interés general» (art. 28.3). Es, pues, una mera ordenanza la que decide que una actividad se convierte en servicio reglamentado y la que, entre otras cosas, impone a sujetos privados obligaciones específicas de servicio público, así como las tarifas o precios (art. 29). Pero, además de que no se comprende bien el alcance de este régimen (¿podría declararse que los cines de un municipio son servicios reglamentados e imponerles obligaciones de servicio público?, ¿qué lo son los establecimientos privados de alquiler de bicicletas?, ¿los tanatorios privados?, ¿los gimnasios privados?..., ¿o sólo es una nueva forma de afrontar el servicio de taxi?), según creo, de ninguna forma esto es posible por ordenanza. Estamos, se supone, ante actividades privadas que los particulares desarrollarán en ejercicio de su libertad de empresa o de profesión u oficio y no es concebible que, salvo ley concreta, ninguna Administración le pueda imponer deberes de servicio público por criterios de interés general. En suma, la LAULA ha hecho una importación extravagante de las nociones de servicios de interés general que, además, podría ser inconstitucional. BIBLIOGRAFÍA Además de las obras citadas en la lección anterior, son de específico interés para ésta las siguientes: ALEMANY GARCÍAS, L., La recuperación de los servicios públicos locales, Civitas, 2018. ALFONSO MELLADO, C. L., «La reversión a la gestión directa de servicios públicos: problemas laborales», El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, n.º 69, 2017. BAÑO LEÓN, J. M., «Comentario al artículo 85 bis», en Rebollo Puig, M. (Dir.) e Izquierdo Carrasco, M. (Coord.), Comentarios a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Tirant lo Blanch, 2007. BAQUERO CRUZ, J., y ACIERNO, S., «La sentencia Altmark sobre ayudas de Estado y servicios públicos», Revista Española de Derecho Europeo, n.º 9, 2004. BASSOLS COMA, M., «La externalización: tendencias en el Derecho Administrativo español», Le esternalizzazioni. Atti del XVI Convegmo degli amministrativisti italo-spagnoli, Bononia University Pres, 2007. BLANQUER CRIADO, D., La concesión de servicio público, Tirant lo Blanch, 2012. CARLÓN RUIZ, M., «La gestión de los servicios públicos: sus condicionantes desde el Derecho europeo en el contexto de la transposición de las Directivas sobre contratación pública», Revista Española de Derecho Europeo, n.º 59, 2016. CASTILLO BLANCO, F., «Remunicipalización de servicios locales y situación del personal de los servicios rescatados», El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, n.º 58-59, 2016. ESTEVE PARDO. J., «El movimiento remunicipalizador. Experiencias y expectativas», El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, n.º 69, 2017. — «Perspectivas y cauces procedimentales de la remunicipalización de servicios», RAP, n.º 202, 2017. EZQUERRA HUERVA, A., «Sobre el procedimiento administrativo a seguir para la remunicipalización de servicios», Diario La Ley, n.º 8982. FERNÁNDEZ FARRERES, G., «La Administración Pública y las reglas de la externalización», Le esternalizzazioni. Atti del XVI Convegmo degli amministrativisti italo-spagnoli, Bononia University Pres, 2007. FERNÁNDEZ GARCÍA, Y., «El servicio público en el Derecho de la Unión Europea», Revista de Derecho de la Unión Europea, n.º 7, 2004. FONT i LLOVET, T., y DÍAZ SÁNCHEZ, J. J. (Coords.), Los servicios públicos locales. Remunicipalización y nivel óptimo de gestión, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2017. GARCÍA ÁLVAREZ, G., «Administraciones independientes y servicios públicos», en I servizi pubbici economici tra mercato e regolazione. Atti del XX Congresso Italo-Spagnolo del Prefessori di Diritto Amministrativo, Editoriale Scientifica, 2016. GIMENO FELIÚ, J. M., «Remunicipalización de servicios locales y Derecho comunitario», El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, n.º 58-59, 2016. — «La remunicipalización de los servicios locales: la necesaria depuración de conceptos y los condicionantes jurídicos desde la óptica del Derecho europeo», Cuadernos de Derecho Local, n.º 43, 2017. GÓMEZ-FERRER RINCÓN, R., La transición a la competencia: sus costes y sus posibles compensaciones: un estudio crítico, Marcial Pons/INAP, 2003. GONZÁLEZ RÍOS, I. (Dir.), Servicios de interés general y protección de los usuarios, Dykinson, 2018. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F. L., La nueva concesión de servicios. Estudio del riesgo operacional, Aranzadi, 2018. HUERGO LORA, A., «El riesgo operaciónal en la nueva Ley de Contratos del Sector Público», Documentación Administrativa, nueva época, n.º 4, 2017. JIMÉNEZ BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, A., «Servicio público, interés general, monopolio: recientes aportes de Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (1993-1994)», REDA, n.º 84, 1994. LAGUNA DE PAZ, J. C., Servicios de interés económico general, Civitas, 2009. LAZO VITORIA, X., «El contrato de concesión de servicios», en Gamero Casado, E. y Gallego Córcoles, I. (Dirs.), Tratado de contratos del sector público, Tirant lo Blanch, 2018. — «El riesgo operacional como elemento delimitador de los contratos de concesión», en Gimeno Feliú, J. M. (Dir.), Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público, Aranzadi, 2018. LÓPEZ PELLÍCER, J. A., y SÁNCHEZ DÍAZ, J. L., La concesión administrativa en la esfera local: servicios, obras y dominio público, Instituto de Estudios de Administración Local, 1976. LLISET BORRELL, F., y LÓPEZ PELLÍCER, J. A, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, El Consultor, 2.ª ed., 2002. MAGALDI MENDAÑA, N., Los orígenes de la municipalización de servicios en España. El tránsito del Estado liberal al Estado social a la luz de la municipalización de servicios públicos, INAP, 2012. — «Los orígenes del concepto jurídico de servicio público en España a través de la municipalización del gas», en Fernández Paradas/Miras Araujo/Bartolomé Rodríguez, Origen, consolidación y evolución de la industria del gas en España (siglos xix-xxi), Marcial Pons, 2017. MALARET GARCÍA, E., «Servicio público, actividad económica y competencia. ¿Presenta especificidades la esfera local?, REALA, n.º 291, 2003. MANENT ALONSO, L., «Artículo 15. Contrato de concesión de servicios», en Recurda Girlla, M. A. (Dir.), Comentarios a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, Civitas, 2018. — «Tipología de contratos (II): Los contratos de concesión de obras y servicios», en Mestre Delgado, J. F. y Manent Alonso, L. (Dirs.), La Ley de Contratos del Sector Público. Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Aspectos novedosos, Tirant lo Blanch, 2018. MARTÍN-RETORTILLO, L., «De la gestión interesada a las cláusulas de interesamiento», RAP, n.º 36, 1961. — «El derecho de acceso a los servicios públicos de interés económico general», Homenaje a S. Martín-Retortillo. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L., «Servicios públicos y papel del particular entre instancias de solidaridad y mercado competitivos, en Le esternalizzazioni. Atti del XVI Convegmo degli amministrativisti italospagnoli, Bononia University Pres, 2007. MELLADO RUIZ, L., «Aproximación a la influencia del Derecho comunitario sobre la normativa interna relativa a las concesiones de Servicios», Homenaje a Muñoz Mahado. MESTRE DELGADO, J. F., La extinción de la concesión de servicio público, La Ley, 1992. — «Las formas de prestación de los servicios públicos locales tras la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local», RGDA, n.º 7 (2004). MONTERO PASCUAL, J. J., Regulación económica. La actividad administrativa de regulación de los mercados, Tirant lo Blanch, 2.ª ed., 2016. — (Coord.), La financiación de las obligaciones de servicio público, Tirant lo Blanch, 2009. MORELL OCAÑA, L., «La organización y las formas de gestión de los servicios en los últimos cincuenta años», RAP, n.º 150 (1999). ORTEGA ÁLVAREZ, L., y ARROYO JIMÉNEZ, L., «La externalización de los servicios públicos económicos. Formas, principios y límites», en Le esternalizzazioni. Atti del XVI Convegmo degli amministrativisti italospagnoli, Bononia University Pres, 2007. ORTEGA BERNARDO, J., y SANDE PÉREZ-BEDMAR, M. DE, «El debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos: aspectos jurídicos, administrativos y laborales», Anuario de Derecho Municipal, 2015. PARISIO, V., AGUADO I CUDOLÀ, V., y NOGUERA DE LA MUIELA, B. (Dirs.), Servicios de interés general, colaboración público-privada y sectores específicos, Tirant lo Blanch. 2016. PEDRAZA CÓRDOBA, J., «El margen de discrecionalidad de los Estados en la definición de un servicio de interés económico general», Homenaje a De la Quadra. REGO BLANCO, M. D., «La cooperativa de servicios públicos en Andalucía como modalidad de sociedad de economía mixta local», RAAP, n.º 99 (2017). RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M., «Los servicios de interés general en la Unión Europea: entre el Estado y el mercado», Homenaje a de la Quadra. ROMÁN MÁRQUEZ, A., «El riesgo en las concesiones de obras y servicios públicos: orígenes, evolución y sistema actual en el ordenamiento jurídico comunitario», REDA, n.º 182, 2017. SAHÚN PACHECO, R., «La distribución del riesgo en la concesión de servicios. Crítica del riesgo operacional», Tesis, Universidad Complutense. SARASOLA GORROTI, S., La concesión de servicios públicos municipales. Estudio especial de las potestades de intervención, IVAP, 2003. SOSA WAGNER, F., La gestión de los servicios públicos locales, Civitas, 7.ª ed., 2008. — «Comentario a los artículos 85 y 85 ter», en Rebollo Puig, M. (Dir.) e Izquierdo Carrasco, M. (Coord.), Comentarios a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Tirant lo Blanch, 2007. TORNOS MAS, J., «La remunicipalización de los servicios públicos locales», El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, n.º 58-59, 2016. — «El contrato de concesión de servicios», en Gimeno Feliú, J. M. (Dir.) Estudio sistemático de la Ley de Contrartos del Sector Público, Aranzadi, 2018. — «Liberalización de servicios públicos locales y modalidades de actuación local en los sectores liberalizados», REALA, n.º 7, 2017. TORRE MARTÍNEZ, L. DE LA, «Los servicios de interés general en Europa: hacía la clarificación y determinación jurídica», Homenaje a De la Quadra. — «Régimen jurídico y calidad de los servicios de interés general en Europa. El fomento de los llamados «servicios innovadores» en un mercado único digital», RGDA, n.º 43, 2016. VAQUER CABALLERÍA, M., «Los problemas de la contraposición entre económico y social en la doctrina europea de los servicios de interés general», RGDA, n.º 8 (2006). VILLAR PALASÍ, J. L., «Las concesiones administrativas», Nueva Enciclopedia Jurídica, Seix, 1981. VILLALBA PÉREZ, F., «La concesión de servicios, nuevo objeto de regulación del Derecho comunitario», REALA, n.º 2, 2014. VILLAR ROJAS, F. J., «Implicaciones de los principios de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria en los modos de gestión de los servicios públicos locales», El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, n.º 58-59, 2016. — «Implicaciones de los principios de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria en los modos de gestión de los servicios públicos locales», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, n.º 59-59, 2016. — «La concesión como modalidad de colaboración público-privada en los servicios sanitarios y sociales», RAP, n.º 172, 2007. * Por Manuel REBOLLO PUIG (epígrafes I, IV y V; Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía SEJ-196. Proyecto PGC-2018-093760; M.º Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER, UE) y Lourdes DE LA TORRE MARTÍNEZ (epígrafes II y III). LECCIÓN 6 EL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. LOS BIENES PATRIMONIALES * I. INTRODUCCIÓN: BIENES DEMANIALES Y BIENES PATRIMONIALES, UNA DISTINCIÓN FUNDAMENTAL Las Administraciones Públicas precisan para el cumplimiento de sus fines de medios materiales. Éstos, según el Derecho público, podemos dividirlos en dos grandes bloques: Hacienda y Patrimonio. Así, por un lado, nos encontraríamos con el dinero, los valores, los créditos y demás recursos financieros de la Administración, que integran lo que podemos denominar la Hacienda; y, por otro, todos los bienes y derechos reales que sean de su titularidad y que formarían lo que conocemos como Patrimonio de la Administración. De éste nos vamos a ocupar ahora. El Patrimonio de las Administraciones Públicas lo componen unos bienes que, tradicionalmente, vienen agrupándose en dos categorías, los bienes demaniales, o de dominio público, y los bienes patrimoniales. Unos y otros están sometidos a un régimen singular de normas de Derecho Administrativo, sin perjuicio de que, con carácter supletorio, tal régimen pueda quedar integrado también por normas provenientes del Derecho patrimonial civil y de otras normas procedentes del Derecho privado en la forma que se explicitó en la lección 1 del Tomo I de esta obra, esto es, en un contexto de Derecho Administrativo y más como normas de Derecho Administrativo parecidas o iguales a las de Derecho privado. Junto a estas dos categorías fundamentales de bienes públicos, suele hablarse también de la existencia de los denominados patrimonios especiales, conjunto de bienes que gozan de un régimen jurídico particular en atención al destino o a las formas de aprovechamiento específicas que el ordenamiento jurídico les da. En algunos casos, estos patrimonios especiales conforman una categoría sui generis del dominio público (tales son los casos de los bienes comunales o de los bienes integrantes del Patrimonio Nacional, que estudiaremos en la lección siguiente); en otros supuestos, en cambio, son bienes patrimoniales aunque afectos a una finalidad específica —como es el caso de los Patrimonios Públicos del Suelo destinados primordialmente por las normas urbanísticas a la construcción de viviendas de promoción pública—. Por último, hay Patrimonios especiales, como los industriales, cuya existencia se explica únicamente en sus peculiares formas de administración, explotación y enajenación. Describiendo un caso insólito en el Derecho comparado, el art. 132 CE dedica una atención particularizada a los bienes públicos y, en especial a los bienes demaniales: «1. La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. 2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. 3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su adquisición, defensa y conservación.» De un somero análisis de este precepto, pueden extraerse algunas conclusiones importantes: — En este precepto se aluden a todas las categorías de bienes públicos que se han reconocido históricamente en nuestro Derecho: los bienes de dominio público o demaniales, los patrimoniales, los comunales y el Patrimonio Nacional. — La regulación de estos cuatro tipos de bienes queda sujeta a reserva de ley, con la particularidad además de que, con respecto a los bienes demaniales, el art. 132 limita las posibilidades de configuración del legislador ordinario, fijando los caracteres básicos —inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad— que han de inspirar su régimen jurídico. — Completando tales notas que inspiran el régimen jurídico de los bienes demaniales, el art. 132 CE sujeta asimismo a reserva de ley la desafectación de este tipo de bienes, subrayando así — aunque lo sea de un modo negativo— la importancia que el elemento finalista de la afectación asume en la caracterización de los bienes de dominio público y en su debida diferenciación con los bienes patrimoniales. Además de lo indicado, el art. 132.2 CE dedica una atención muy especial al dominio público marítimo-terrestre del que, como se lee, proclama su carácter demanial en todo caso. Con esta declaración, el constituyente, amén de enfatizar la titularidad estatal de este sector del dominio público, envió un mensaje claro al legislador ordinario para que se mostrase firme y valiente a la hora de regularlo, y abordarse decididamente y sin complejos el reto normativo que suponía hacer frente a la existencia al momento de entrada en vigor de la Constitución de numerosas usurpaciones y apropiaciones privadas de terrenos enclavados en la zona marítimo-terrestre, gran parte de ellas amparadas por la legislación preconstitucional y contando incluso con el aval a su favor de sentencias firmes, como estudió con gran detalle y profundidad Leguina Villa. Con anterioridad a la Constitución, la distinción fundamental entre bienes de dominio público y bienes patrimoniales de la Administración la encontrábamos en los arts. 338-340 del Código Civil, en los que se establece una clasificación entre ambos tipos de bienes públicos en razón al criterio de la afectación: son bienes de dominio público, según el art. 339 CC, los bienes públicos destinados al uso, al servicio público o al fomento de la riqueza nacional; y son bienes patrimoniales, los restantes bienes públicos, distinción de carácter residual que, como estudiaremos, se mantiene muy viva en nuestro ordenamiento jurídico. II. NORMATIVA APLICABLE Junto al art. 132 CE y a la regulación contenida en el Código Civil, el grupo normativo por el que, en la actualidad, se regulan los patrimonios públicos en nuestro ordenamiento jurídico tiene su norma básica de cabecera en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas —en adelante, LPAP—. Se trata, sin duda, de una Ley compleja, no sólo porque tiene que respetar el marco constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sino también porque tiene que conjugarse con las legislaciones específicas —incluso estatales— existentes tradicionalmente para la regulación de distintos sectores de los patrimonios públicos (aguas continentales y aguas marítimas; minas; montes; infraestructuras especiales, etc.). En efecto, la Disposición Final 2.ª LPAP enuncia el complejo marco de títulos competenciales que habilitan al Estado para dictar esta Ley. Sin duda, el título competencial al que se vinculan un mayor número de preceptos es el relativo a las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (art. 149.1.18 CE), del que los bienes públicos son, sin duda, parte integrante. Pero, junto a éste, el Estado ancla también sus competencias para aprobar la LPAP en los títulos referentes a la legislación civil (art. 149.1.8 CE); legislación procesal (art. 149.1.6 CE), régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17 CE) y legislación sobre expropiación forzosa (art. 149.1.18 CE). Como fácilmente se observa, algunos de estos títulos remiten a competencias plenas estatales, que, por ello, no admiten desarrollo autonómico. Sin embargo, el grupo más nutrido de preceptos de la LPAP se vinculan a competencias básicas estatales, y pueden ser, por tanto, objeto de desarrollo legislativo por parte de las Comunidades Autónomas, respetando tanto las determinaciones básicas de la LPAP como las normas reglamentarias de desarrollo de ésta que gocen asimismo de tal condición por constituir el complemento necesario de artículos de la LPAP que tengan atribuidos la condición de básicos (Disposición Final 3.ª LPAP). Por otro lado, la regulación ofrecida por la LPAP para los bienes de dominio público estatal tiene carácter supletorio respecto a la que pueda contenerse en las leyes sectoriales que vengan a regular alguno de los distintos bienes que integran el demanio (así, las leyes de aguas, costas, minas…). En concreto, el art. 5.4 LPAP establece que «los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por esta Ley y las disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas del Derecho privado, se aplicarán como derecho supletorio». Junto a las dos cuestiones reseñadas, hay que indicar que los bienes públicos pertenecientes a las Administraciones Locales han gozado tradicionalmente —y siguen gozando en nuestros días— de una regulación propia, que lógicamente debe respetar, conforme a lo que preceptúa el art. 2.2 LPAP, las determinaciones básicas o plenas contenidas en la LPAP. Con respeto a estas determinaciones básicas (y también a las párvulas bases que se contienen en los arts. 79 a 83 LRBRL) las Comunidades Autónomas han procedido a establecer el régimen jurídico de los bienes locales, bien al hilo de las regulaciones generales que establecían para el régimen local, bien a través de normas específicas. Este último es el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía en donde la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, ha regulado los bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA), normativa complementada por el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Con respecto a los bienes locales, hay que recordar también aquí que existe el Reglamento Estatal de Bienes Locales —RBEL— (RD 1.372/1986, de 13 de junio), cuyo valor ordinamental para las Corporaciones Locales es simplemente supletorio, lo que, sin embargo, no oscurece el valor interpretativo que, sin duda, el RBEL posee en su integración de principios generales del Derecho. Por último, para la interpretación de todo este complejo grupo normativo de los patrimonios públicos, deben tenerse muy presentes las enseñanzas de la jurisprudencia, que ha contribuido a definir y aclarar el alcance de algunas de las notas y principios que conforman el régimen jurídico de esta tipología de bienes. En esta tarea de esclarecer el régimen jurídico de los patrimonios públicos, sería injusto marginar la labor efectuada al respecto por la jurisprudencia constitucional, labor que ha servido tanto para singularizar los rasgos del dominio público estatal (SSTC 77/1984, de 3 de julio; 227/1988, de 29 de noviembre, y 149/1991, de 4 de julio), como para determinar el alcance de algunos de sus principios inspiradores (STC 166/1988, de 15 de julio). III. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CLASES DE BIENES QUE LO INTEGRAN Como señalamos al inicio del tema, el patrimonio de las Administraciones Públicas está constituido por el conjunto de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición, o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos. No están incluidos en este concepto de patrimonio, cualesquiera otros como los recursos financieros o de tesorería que forman parte de lo que hemos dado en llamar patrimonio financiero o Hacienda. Por tanto, ¿cuáles son los bienes integrantes del Patrimonio de las Administraciones Públicas? Tal y como señalamos, de acuerdo con nuestra tradición histórico-jurídica, que recoge el art. 132 CE, podemos distinguir dos grandes clases de bienes: — Los demaniales o de dominio público: son los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales (art. 5.1 LPAP). — Los patrimoniales o de dominio privado: son todos aquellos otros que, siendo también de titularidad de una Administración Pública, no tienen el carácter de demaniales. Por tanto se trataría, como se ha dicho en numerosas ocasiones por la doctrina, de una categoría residual, que es definida con un criterio negativo: todos los bienes de la Administración que no sean demaniales, serán, por exclusión, patrimoniales, como regla general (art. 7.1 LPAP); regla general que se refuerza con la presunción de patrimonialidad establecida por el art. 16 LPAP. Para el Estado, tienen además este carácter patrimonial los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas, así como contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales (art. 7.2) Todos y cada uno de estos bienes tienen un régimen jurídico distinto, si bien es cierto, que de un tiempo a esta parte, se viene observando una tendencia a la aproximación entre el régimen aplicable a los bienes demaniales y el de los patrimoniales, realidad que se ha hecho más evidente tras la aprobación de la LPAP. Esta opción del legislador está avalada por una corriente doctrinal que habla de un importante punto de conexión entre ambos tipos de bienes, de una evidente comunicabilidad entre ellos en cuanto que un bien demanial puede pasar a ser patrimonial en el momento en se desafecte, esto es, deje de estar destinado a un uso público o servicio público, y viceversa. No obstante todo lo anterior, la diferencia subsiste, de ahí que hayamos optado por estudiar en la presente lección las notas que pueden entenderse comunes a ambos tipos de bienes y las más específicas de los bienes patrimoniales y dejar para la próxima lección el análisis del dominio público. En ella, nos ocuparemos también de los bienes comunales y de los integrantes del Patrimonio Nacional que, a su vez, merecen un tratamiento diferenciado de los anteriores. IV. RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LOS BIENES PÚBLICOS (I): LA ADQUISICIÓN En el régimen jurídico básico de los bienes públicos vamos a agrupar aquellas reglas comunes que, con carácter general, pueden aplicarse a la mayor parte de estos bienes, pero sólo en lo que se refiere a dos aspectos: los modos de adquisición de estos, así como las distintas fórmulas o técnicas que el ordenamiento contempla de cara a su protección. Al hablar de adquisición hemos de entender este término en su sentido más amplio, como el modo mediante el cual determinados bienes pasan a integrarse en el patrimonio de las Administraciones Públicas ya sea como bienes demaniales o patrimoniales, aunque recordemos que la presunción general establecida al respecto por el art. 16 LPAP es la de que «salvo disposición legal en contrario» los bienes y derechos se adquieren con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación. En principio, la Administración puede adquirir estos bienes por cualesquiera de los modos de adquisición que, con carácter general, prevé el Código Civil para todo tipo de bienes (arts. 609 y ss.), esto es, por ocupación, por Ley, por sucesión, por prescripción y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Sin embargo, a estos títulos han de añadirse otros que son propios de la Administración como sujeto de Derecho público. 1. ADQUISICIÓN POR ATRIBUCIÓN DE LA LEY A) Los inmuebles vacantes Como regla general, la LPAP atribuye legalmente la propiedad de los inmuebles carentes de dueño a la Administración General del Estado (art. 17). Recoge así una añeja tradición legislativa que, arrancando de la Novísima Recopilación (Libro X, Título XII), encontró su hito fundamental en los arts. 1 y 3 de la Ley de Mostrencos (RD 9-16 de mayo de 1835), y se recogió después en los arts. 21 y 22 de la LPE, que atribuyó al Estado, en condición de bienes patrimoniales, los inmuebles vacantes y sin dueño conocido. Como decimos, esta atribución estatal de los bienes mostrencos halla sus antecedentes en los arts. 1 y 3 de la Ley de Mostrencos (RD 9-16 de mayo de 1835): «Corresponden al Estado los bienes semovientes, muebles e inmuebles, derechos y prestaciones siguientes: 1.º) los que estuvieren vacantes y sin dueño conocido por no poseerlos individuo ni corporación alguna». No obstante, esta regla general (expresamente aceptada por las SSTC 58/1982, de 27 de julio; 150/1998, de 2 de julio; y 204/2004, de 18 de noviembre), ha sido matizada por parte de la más reciente jurisprudencia constitucional en relación con aquellas Comunidades Autónomas que, disponiendo de Derecho Foral, han establecido previsiones legales sobre el destino y la titularidad autonómica de los inmuebles vacantes. Considera el Tribunal Constitucional que estas previsiones autonómicas tienen conexión con la regulación que el Derecho foral hace de la institución de la sucesión ab intestato. En este sentido, la STC 40/2018, de 26 de abril (FJ 8.º), establece una distinción dentro de los bienes vacantes entre los que no tienen dueño conocido y los que, aun teniéndolo, dejan de tenerlo por haber fallecido su titular sin herederos testamentarios o intestados. Para estos segundos, el Tribunal Constitucional estima que la atribución de la titularidad a la Comunidad Autónoma (en el caso, la navarra) representa un desarrollo y actualización legislativas de una institución foral ya existente. En parecidos términos, la STC 41/2018, de 26 de abril, considera que la atribución que la Disposición Adicional 6.ª de la Ley de Patrimonio de Aragón (Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre) hace a favor de la Comunidad Autónoma de las fincas de reemplazo sin dueño provenientes de procesos de concentración parcelaria, supone una actualización de los contenidos ya existentes en el Derecho civil aragonés con respecto a la sucesión en defecto de parientes. B) Saldos y depósitos abandonados Conforme al art. 18 LPAP, el dinero, los valores, los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro, u otros instrumentos similares abiertos en bancos u otras entidades financieras, así como los depósitos que existieran en la Caja General de Depósitos, respecto de los cuales su titular no hubiera realizado gestión alguna en un plazo de 20 años, se considerarán abandonados y, por tanto, pertenecientes al Estado. Las entidades depositarias estarán obligadas a comunicar esta situación al Ministerio con competencia en materia de Hacienda. De conformidad con los argumentos aducidos por la jurisprudencia constitucional comentada en la letra anterior, se considera constitucional que la Comunidad Foral Navarra regule el destino y establezca la titularidad autonómica de los depósitos y saldos abandonados «por su clara conexión con las normas sobre los modos de adquirir la propiedad y concretamente con los llamados ab intestatos» (FJ 9.º). Por lo que a nosotros interesa sólo pasarán a integrar el patrimonio de las Administraciones Públicas los objetos físicos (los depositados en cajas de seguridad, los valores u otros títulos asimilables), puesto que el resto, los saldos bancarios, el dinero, pasará a ingresarse sin más en el Tesoro en cuanto éste forma parte de la Hacienda y no del Patrimonio, como hemos tenido ocasión de ver (art. 3.2 LPAP). C) Otros bienes y derechos En este último apartado, pero, no por eso menos importantes, creemos necesario hacer mención a tres supuestos, de gran relevancia cualitativa y cuantitativamente algunos de ellos, en los que la Administración se convierte también ope legis en la titular de bienes y derechos: — Con independencia de que al estudiar el régimen jurídico específico del dominio público nos ocupemos de este supuesto con mayor detalle, hemos de referirnos siquiera brevemente, a la «adquisición» de todos aquellos géneros completos de bienes que, por mor de su calificación legal como demaniales, pasan a ser titularidad de la Administración. Estamos refiriéndonos, p. ej., a los casos contemplados en las leyes sectoriales de costas, aguas, minas, etc. — En la actualidad podemos decir que, cuantitativamente, la mayor parte de bienes y derechos que recibe la Administración, en este caso concreto la local, como regla general, proceden de las previsiones contenidas en leyes generales como las urbanísticas. Así, p. ej., éstas obligan a los propietarios de suelo que llevan a cabo el desarrollo urbanístico de terrenos de su titularidad a ceder al Ayuntamiento parte de estos y, en cualquier caso, los necesarios para los viales, plazas y otro tipo de dotaciones. — Por último y aun cuando se trate de supuestos extraordinarios, nada frecuentes, cabe también mencionar la adquisición en virtud de leyes singulares de contenido ablatorio o expropiatorias. El caso más conocido es el que se llevó a cabo por la llamada Ley Rumasa, de 19 de junio de 1983, en cuya virtud el Estado pasó a ser propietario de los bienes y derechos integrantes del citado holding. 2. ADQUISICIONES A TÍTULO ONEROSO A) Expropiación forzosa Se trata, al igual que los anteriores, de otro de los modos de adquisición no contemplados en el Código Civil y que deriva del ejercicio de una potestad pública, la expropiatoria (estudiada in extenso en las lecciones 8 y 9 de este Tomo). Ésta se ejercitará conforme a lo dispuesto en la LEF y en la legislación estatal sobre suelo y valoraciones. En este supuesto, el bien adquirido en virtud de expropiación tendrá atribuida directamente la condición de demanial puesto que la afectación se entiende implícita en el fin público que constituyó la causa expropiandi (art. 24 LPAP). B) Adquisición por contrato Se trata de adquisiciones llevadas a cabo con carácter voluntario por parte de la Administración en virtud de cualesquiera contratos, «típicos y atípicos», incluidos aquellos que tengan por objeto la constitución a su favor de un derecho de adquisición preferente de bienes o derechos, esto es, los conocidos derechos reales de tanteo y retracto. Estas adquisiciones se regirán en primer lugar por la LPAP y supletoriamente por las normas de Derecho privado, ya sean civiles o mercantiles. A diferencia de la normativa anterior, la actual Ley de Patrimonio regula de una manera pormenorizada este modo de adquisición en los arts. 115 a 121. No obstante hemos de hacer una serie de precisiones preliminares. Según resulta del art. 110 LPAP, el régimen jurídico de estos contratos es mixto. Así, por un lado, en su preparación y adjudicación se rigen por la LPAP y disposiciones de desarrollo y, supletoriamente, por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. Mientras que los efectos y extinción de los contratos de adquisición se regirán por la LPAP y por las normas de Derecho privado antes citadas. Con arreglo a ello, si bien el orden jurisdiccional civil es, en principio, el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes sobre estos contratos, no ocurre lo mismo si tales divergencias se refieren a los actos de preparación y adjudicación del contrato, dado que, entonces, en virtud de la doctrina de los actos jurídicos separables, éstos habrán de ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. Por otra parte en este ámbito contractual en el que, como ya hemos apuntado rige la libertad de pactos para la Administración, ha de tenerse en cuenta la necesidad de tramitar el oportuno expediente patrimonial y finalmente, además, para la formalización del negocio jurídico, el otorgamiento de escritura pública. Por último la LPAP establece distintas reglas según que el objeto del contrato sea un mueble o un inmueble: — Para la adquisición de bienes muebles la Ley se remite sin más a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas (art. 120 LPAP), y, en particular, a la regulación relativa al contrato de suministro . — En cambio, si la adquisición tiene por objeto un bien inmueble, la regla general es que aquella se lleve a cabo por concurso público, aunque también cabe, en algunos supuestos, seguir el procedimiento de licitación restringida, regulado en el apartado 4.º de la Disposición Adicional 15.ª LPAP. Asimismo es posible la adjudicación directa en una serie de casos o circunstancias, unos precisos y otros indeterminados en exceso, de entre los que podemos destacar los siguientes: por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, por las condiciones del mercado inmobiliario, por la urgencia de la adquisición debida a acontecimientos imprevisibles, por la especial idoneidad del bien, cuando el vendedor sea otra Administración Pública, cuando fuera declarado desierto el concurso convocado para la adquisición, cuando se ejercite un derecho de adquisición preferente… (art. 116.4 LPAP). El procedimiento de licitación restringida al que se alude en el texto consiste, en esencia, en la formación de una bolsa permanente de ofertas y la realización de procesos restringidos de selección entre las incorporadas al sistema». Relacionado con lo anterior creemos necesario hacer mención de un supuesto singular: el arrendamiento de inmueble con opción a compra. Pues bien, en tal caso, si finalmente la Administración ejercitase su derecho a comprar el bien, habrá de observar las normas sobre adquisición de inmuebles que acabamos de exponer (art. 128 LPAP). 3. ADQUISICIONES A TÍTULO GRATUITO A) Adquisición por herencia, legado o donación Esta forma de adquisición está sujeta a unas reglas, muy elementales, que tratan de asegurar que a la Administración le interese realmente lo que puede adjudicarse por alguno de estos modos. En el caso de la herencia, ya sea testamentaria o ab intestato, se entenderá siempre que la Administración la acepta a beneficio de inventario. Con idéntica finalidad se prevé que un legado o donación de bienes o derechos realizados a favor de la Administración sólo serán admitidos por ésta cuando se compruebe que el valor de lo legado o donado es superior al del gravamen, modo o condición al que tales bienes o derechos estuvieran sujetos. Debe dejarse constancia que existen reglas especiales para las adquisiciones a título gratuito de bienes culturales (art. 21.1 LPAP); para las adquisiciones gratuitas de bienes sujetas a condición o modo (art. 21.4 LPAP); y para la adquisición de bienes donados al Estado y sitos en el extranjero (art. 39 RPAP) B) Adquisición por prescripción adquisitiva o usucapión Las Administraciones Públicas podrán adquirir bienes en virtud de la prescripción adquisitiva conforme a lo dispuesto en el Código Civil (art. 22 LPAP). C) Adquisición por ocupación Al igual que en el supuesto anterior esta adquisición también se regirá por lo establecido en el Código Civil (art. 23 LPAP). 4. ADQUISICIONES EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES A) Adquisición por apremio o embargo En este caso los bienes se adquirirían como consecuencia de un procedimiento administrativo de apremio, en virtud de una ejecución forzosa, o bien como resultado de un proceso judicial de embargo, para satisfacer el pago de una deuda que el titular del bien tuviera con la Administración. En cierto modo, esta modalidad podría encuadrarse en el apartado de la adquisición a título oneroso del que nos hemos ocupado con anterioridad (art. 25 LPAP). Cabría añadir que la Administración, para el supuesto concreto de toma de posesión de los bienes que le hubieren sido adjudicados en vía administrativa, goza de un privilegio del que nos ocuparemos más adelante: la posibilidad de ejercer, por sí misma y sin necesidad de auxilio judicial, la llamada potestad de desahucio. B) Adquisición en virtud de decomiso Conforme a la última reforma del Código Penal —llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo— «los bienes, instrumentos o ganancias decomisados por resolución firme, salvo que deban ser destinados al pago de indemnizaciones a las víctimas, serán adjudicados al Estado que les dará el destino que se disponga legal o reglamentariamente» (art. 127 CP). También cabe un decomiso administrativo. V. RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LOS BIENES PÚBLICOS (II): LA PROTECCIÓN Dentro del régimen jurídico básico de los bienes públicos hemos de ocuparnos necesariamente de las distintas técnicas, medios o instrumentos con los que nuestro sistema jurídico trata de preservarlos con el fin de asegurar su conservación por parte de la Administración titular y la integridad material de los mismos. En efecto, en nuestro ordenamiento se revela la clara intención del legislador de garantizar la identidad, la integridad y, en cierto modo, también la indisponibilidad de estos bienes, pues se parte de la premisa de que son necesarios para que la Administración cumpla sus fines. Como señalábamos al inicio de esta lección, junto a los recursos financieros, los bienes que componen el patrimonio de la Administración son los medios materiales de los que ésta dispone para poder servir a los intereses generales llevando a cabo cuantas actuaciones le vienen atribuidas por la ley. Es obvio que, existiendo distintas clases de bienes públicos y cumpliendo estos un papel muy distinto, distinto será también el tratamiento que reciban en orden a su protección, de ahí que ahora nos limitemos a exponer el régimen básico de esta tutela conjuntamente, referido tanto a los bienes demaniales como a los patrimoniales, con independencia de que, al estudiar cada uno de ellos por separado, subrayemos las diferencias existentes en este punto. 1. LA POTESTAD DE DESLINDE Esta potestad es una manifestación del privilegio de la autotutela del que goza la Administración, en concreto se trata de una expresión de lo que conocemos como autotutela declarativa. El deslinde, referido a los bienes inmuebles, consiste en la operación por la que se fijan sus límites, se delimitan las lindes. Esta atribución, en principio, le corresponde a todo propietario por el mero hecho de serlo. Ahora bien, en el caso de que existiera discrepancia entre propietarios colindantes y no fuera posible llegar a un acuerdo entre ellos, el asunto habría de dirimirse ante un juez en virtud de un juicio declarativo. Pues bien, cuando se trata de bienes inmuebles de la Administración, ya sean demaniales o patrimoniales, ésta puede llevar a cabo por sí misma el deslinde, como una manifestación más de su potestad de autotutela. Así se establece con carácter general en el art. 50 LPAP cuando afirma que las Administraciones Públicas podrán deslindar sus bienes inmuebles, de otros pertenecientes a terceros, «cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación». Este deslinde se lleva a cabo en virtud de un procedimiento administrativo cuyas reglas generales se contienen en el art. 52 LPAP para los bienes del Estado. Si se trata de bienes de las Comunidades Autónomas habrá de atenerse a lo establecido en sus respectivas leyes de patrimonio o, en el caso de bienes de los municipios u otras entidades locales, al RBEL. Además hemos de tener en cuenta que en muchas de las normas reguladoras de específicos bienes de dominio público, como son las leyes de aguas, costas, montes, etc., se contienen concretos preceptos relativos al ejercicio de esta potestad. Así podemos verlo, p. ej., en los arts. 11 a 16 LC, 87 TRLAg y 235.2 y 240 a 242 RDPH, o en los arts. 11 a 15 LM. Asimismo, respecto de las entidades locales, el procedimiento específico de deslinde se contempla en los arts. 56 a 68 RBEL. Por lo que afecta a Andalucía, en los arts. 24 a 26 y 71 la LPAnd contempla la potestad de deslinde de los bienes de dominio público. A su vez, la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía hace referencia a esta potestad en los arts. 63 y 65, concretándose el procedimiento a seguir en los arts. 131 a 139 de su Reglamento de desarrollo, de 24 de enero de 2006. Por lo general el procedimiento de deslinde administrativo, que necesariamente ha de ser de carácter contradictorio, termina con una resolución administrativa que, una vez que sea firme, tiene acceso directo al Registro de la Propiedad, inscribiéndose en el mismo si la finca ya estuviere registrada. En caso contrario habría de procederse a la previa inmatriculación de la finca y posteriormente a la inscripción del deslinde aprobado. Este evidente privilegio de la Administración, se vería reforzado, además, con la prohibición, impuesta al posible poseedor, de ejercer las acciones para la tutela sumaria de la posesión contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 250.4), esto es, la conocida tradicionalmente como la imposibilidad de interponer interdictos contra la Administración. En principio dicha resolución administrativa de deslinde sólo serviría para declarar la posesión de lo deslindado, de tal modo que no afecta a la propiedad del inmueble ni sustituye a la acción reivindicatoria; sin embargo, muchas de las leyes sectoriales reguladoras de concretos bienes demaniales van mucho más allá, estableciendo que el deslinde, una vez aprobado y firme, declara la posesión y la titularidad a favor de la Administración de que se trate. Así se contempla, p. ej., en las Leyes de costas, aguas o vías pecuarias. Según esto, en tales casos, la resolución finalizadora del procedimiento de deslinde prevalecería frente a las titularidades registrales contradictorias. Se trata de una cuestión muy discutida por afectar a los más elementales principios hipotecarios, pero que obtuvo un claro respaldo por la importante STC 149/1991, dictada a propósito de una impugnación de la Ley de Costas. En efecto, en aquella ocasión el Tribunal Constitucional, frente a las alegaciones de los recurrentes de que se estaba dotando a un acto administrativo —el de deslinde— «de la eficacia propia de las sentencias judiciales», descalificó este planteamiento por entender que «siempre existiría el derecho de los afectados por el deslinde a ejercer las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, acciones que podrán ser objeto de anotación preventiva en el Registro de la Propiedad y que, sin duda, podrán seguirse tanto en la vía contencioso-administrativa como en la civil». Así pues, conforme a esta conclusión, el TC atribuye al propietario disconforme con el deslinde practicado por la Administración la carga de recurrir en un juicio declarativo ante el juez civil, al igual que también puede recurrir dicho acto de deslinde ante la Jurisdicción contencioso-administrativa por supuestos vicios de competencia o de procedimiento. 2. LA POTESTAD DE RECUPERACIÓN POSESORIA También aquí nos hallamos ante el ejercicio de una potestad vinculada al privilegio de la autotutela. En efecto, gracias a esta potestad, las Administraciones Públicas tampoco necesitan acudir al juez civil —mediante el planteamiento de un juicio declarativo o la interposición de las acciones previstas en el art. 240 LEC— para recuperar la posesión de sus bienes, sino que pueden hacerlo por sí mismas mediante un procedimiento administrativo que ha dado en llamarse interdictum proprium. En este caso, sin embargo, hemos de observar reglas distintas según que estemos ante bienes demaniales o se trate de bienes patrimoniales. No obstante es una diferencia menor. Veamos. Si se trata de bienes demaniales, esta potestad de recuperación podrá ejercitarse en cualquier tiempo; por así decirlo no prescribe esta posibilidad. Sin embargo, en el caso de los bienes patrimoniales se requiere que la iniciación del procedimiento haya sido notificada al interesado antes de que transcurra el plazo de un año desde el día siguiente a aquel en el que tuvo lugar la usurpación del bien. Pasado dicho plazo, si la Administración pretende recuperar la posesión sobre el mismo, ha de someterse a las reglas procesales habituales, esto es, deberá ejercitar las acciones civiles correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil. En términos generales, en todo procedimiento administrativo de recuperación posesoria habría que distinguir dos fases, una declarativa y una ejecutoria. En la primera de ellas, conocida por parte de la Administración la ocupación de un bien de su titularidad por quien no goza de un título para ello, debe darse audiencia al interesado afectado para que pueda alegar lo que estime oportuno. Oído éste y comprobado que no cuenta con ningún título suficiente en el que pueda amparar su actuación, la Administración reafirmará su condición de titular del bien y requerirá al ocupante para que cese en su posesión, señalándole un plazo a tal efecto. Si transcurrido éste, el usurpador no atiende voluntariamente dicho requerimiento, la Administración podrá utilizar cualquiera de los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos previstos en la LPAC, entre los que suele ser frecuente en estos casos la imposición de multas coercitivas. Ello, obviamente, con independencia de que el hecho pueda ser constitutivo de delito o falta. Además de ello, es frecuente que la resolución administrativa que ordena el desalojo del bien exija a la vez la reposición del dominio público al estado anterior a su ocupación sin título, actuación que si el interesado no acomete podrá ser también actuada materialmente por la Administración mediante la ejecución subsidiaria a costa del obligado (STS 4288/2018, de 3 de diciembre). También en este supuesto, al igual que en el deslinde, es de aplicación la prohibición de accionar sumarialmente en vía judicial contra la Administración para impedir el ejercicio de esta potestad, lo que no supone que estemos ante una situación irreversible, puesto que, con posterioridad, una vez recuperada la posesión por parte de la Administración, el interesado afectado pueda actuar contra ella y entablar las acciones que estime oportunas para remover la situación y recobrar su posición inicial. 3. EL DESAHUCIO ADMINISTRATIVO Íntimamente unido a la potestad de recuperación posesoria se encuentra el desahucio administrativo si bien entre ambas figuras se dan una serie de diferencias que pasamos a exponer. Conforme al art. 58 LPAP las Administraciones Públicas podrán recuperar sus bienes demaniales, sin necesidad de acudir al juez civil, mediante desahucio «cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros». Así pues el desahucio sólo cabe cuando se trate de bienes del dominio público. En segundo lugar, en este caso estamos ante un supuesto en el que el ocupante poseía legítimamente el bien, sólo que, una vez desaparecida esa legitimación por haber finalizado un plazo o cambiado las circunstancias, el citado poseedor se resiste a dejar el bien. Por último, como tercera diferencia, subrayaremos que, aunque el procedimiento es casi idéntico al que vimos cuando estudiamos la recuperación posesoria, en la llamada fase declarativa, la Administración ha de poner de manifiesto la extinción o caducidad del título que otorgaba el derecho de utilización de los bienes de dominio público sobre los que va a ejercerse el desahucio, así como, fijar, en su caso, la indemnización que haya de abonar el detentador del bien. De proceder ésta, se trata de una cantidad totalmente independiente del pago de los gastos que ocasione el desalojo en el caso de que el tenedor no atendiera voluntariamente el requerimiento de abandono del bien efectuado por la Administración. No obstante lo anterior, como han puesto de manifiesto algunos autores, en los últimos tiempos se ha llevado a cabo una aplicación extensiva del desahucio administrativo que va más allá de la protección de los bienes demaniales. No nos referimos al supuesto, muy frecuente, de desalojo de fincas expropiadas, previa extinción de los contratos de arrendamiento o cualesquiera otros derechos que recayeran sobre ellas, puesto que, en el fondo en este caso estamos ante bienes de dominio público, sino a la previsión de desalojo de los usuarios de viviendas de protección oficial previsto en su normativa reguladora o el de las viviendas propiedad de distintos entes públicos (ministerios, entes locales…) que estuvieran ocupadas por funcionarios. En el caso de los bienes locales de Andalucía, el art. 68 LBELA parece extender, con carácter general, las potestades administrativas de desahucio con respecto a todos los bienes inmuebles que pertenezcan a las entidades locales andaluzas; no obstante, para el caso de que la causa que motive el desahucio fuese el que los bienes hayan sido usurpados u ocupados por los particulares sin título jurídico alguno, clandestinamente o contra la voluntad de la entidad, el art. 68.b) limita el ejercicio de la potestad de desahucio administrativo al plazo de un año a contar desde el momento en el que se tuvo constancia de la ocupación. Esta limitación temporal concordaría con la establecida con carácter general para la recuperación de oficio de los bienes patrimoniales; sin embargo, la confusa redacción de este art. 68 LBELA hace dudar sobre si dicho condicionamiento temporal lo es únicamente para el supuesto regulado por el art. 68.b) o reviste un carácter general para el ejercicio de la potestad de desahucio con respecto a todos los bienes patrimoniales. De todos modos, pese a lo aquí apuntado, no debe olvidarse que el art. 58 LPAP tiene la condición de precepto básico. 4. LA POTESTAD DE INVESTIGACIÓN Las Administraciones Públicas tienen la facultad de investigar por ella misma la situación de los bienes y derechos que, presumiblemente, formen parte de su patrimonio a fin de determinar su titularidad cuando ésta no les conste de modo cierto (art. 45 LPAP). Por tanto, a diferencia de lo que ocurre en las relaciones entre particulares, donde esta facultad se reserva al juez, la Administración cuando tenga la sospecha de que determinados bienes o derechos pueden ser suyos ha de ejercitar esta potestad a fin de aclarar si realmente le pertenecen. El ejercicio de esta potestad se lleva a cabo a través de un procedimiento administrativo que, como en el de la recuperación posesoria, puede iniciarse de oficio, por iniciativa propia o por denuncia de particulares. Si, como consecuencia del mismo, se considera suficientemente acreditada la titularidad de la Administración sobre el bien o derecho investigados, se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento. Con esta resolución la Administración procederá a incluir el bien en su Inventario patrimonial, así como a inscribirlo en el Registro de la Propiedad, en uno y otro caso y en los términos que veremos a continuación. Obviamente, en la citada resolución se deben contener las medidas que hayan de adoptarse de cara a obtener la posesión del bien de que se trate. La LPAP, para fomentar la colaboración de los particulares en este punto, prevé un premio para aquellos que denuncien —pongan en conocimiento de la Administración— la existencia de los bienes y derechos que presumiblemente podrían ser de titularidad pública. Como es lógico el abono de dicho premio procederá si, como consecuencia de la investigación, el bien o derecho de que se trate se ha incorporado finalmente al patrimonio público. La cuantía de este premio es del 10 % del valor de los bienes o derechos denunciados, conforme al art. 48.1 LPAP. Dicha previsión se contempla también en la Ley andaluza de Patrimonio aunque con un llamativo matiz pues el particular, al realizar la denuncia, ha de efectuar un depósito: «debe anticipar los gastos estimados por la realización de la investigación» (art. 53). 5. EL CONTROL JUDICIAL DE LOS ACTOS DE AUTOTUTELA Vistas las anteriores potestades exorbitantes de la Administración, clara manifestación de su autotutela, aunque sea obvio, es necesario recordar que su ejercicio está sujeto, en cualquier caso, al control judicial. Así pues, si, como consecuencia del ejercicio de las potestades estudiadas, un particular se sintiera agraviado o perjudicado en sus bienes o derechos, podrá actuar ejercitando las acciones declarativas o reivindicatorias del dominio que estime oportuno, atacando la nueva situación posesoria y registral favorable a la Administración, así como denunciando el desahucio de que hubiera sido objeto. En tal caso podrá ejercer las acciones que estime pertinentes ante la jurisdicción civil (art. 3.1 LJCA). No obstante cabe también la impugnación de los actos administrativos resolutorios que afecten a titularidades y derechos de carácter civil ante la Jurisdicción contencioso-administrativa cuando tal impugnación se base en una infracción de las normas sobre competencia y procedimiento, previo agotamiento de la vía administrativa (art. 43.2 LPAP). Por último recordemos algo que hemos expuesto con anterioridad. La LPAP, siguiendo la regla general contenida en el art. 105 de la LPAC (intitulado «Prohibición de acciones posesorias»), reconoce a la Administración un privilegio en relación con sus potestades de protección de los bienes públicos: la inviabilidad de la acción interdictal para la tutela sumaria de la posesión prevista en el art. 250.1.4 de la LEC, lo que tradicionalmente se conocía como la prohibición de interponer interdictos contra la Administración. Los interdictos eran un instrumento procesal en defensa de la posesión que la LEC de 2000 ha suprimido como tales instrumentos, lo que no quiere decir que haya desaparecido su función. Ahora, los que antes se denominaban interdictos, se reconducen al género común de las acciones posesorias a las que se refiere el art. 250 LEC, que dispone que dichas acciones se decidirán «en juicio verbal». Entre ellas contempla «las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute». 6. LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Con carácter general la LPAP, en su art. 36.1, ha impuesto a las Administraciones Públicas la obligación de hacer constar «en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos los actos y contratos que puedan tener acceso a dichos registros». En realidad se trata de una previsión en cierto modo novedosa puesto que, hasta hace relativamente poco tiempo, el acceso al Registro de la Propiedad sólo estaba previsto respecto de los bienes de propiedad privada. La razón se remontaba históricamente a los mismos orígenes de dicho Registro. Éste, como conocemos, surgió en el último tercio del siglo XIX con la finalidad de dar seguridad jurídica a las numerosas transacciones de inmuebles a que habían dado lugar todas las operaciones desamortizadoras que se llevaron a cabo en dicho siglo. Se trataba de ofrecer, a quien así lo desease, la posibilidad de hacer constar en los libros registrales la propiedad, la posesión o cualesquiera otros derechos reales por parte de quien fuera su verdadero titular. Y el Registro no sólo hacía pública, erga omnes, esa realidad sino que, además, sus datos contaban con una presunción de veracidad y legalidad que sólo podría ser contradicha en virtud de una decisión judicial. De esta premisa se dedujo que los bienes públicos no necesitaban de protección alguna por parte del Registro en cuanto que dicho carácter de «públicos» no sólo era, de facto, suficientemente conocido por todos, sino que, además, venía amparado por la proclamación de dicha condición por la ley. Nadie pondría en discusión, p. ej., que el inmueble histórico que albergaba la Casa Consistorial era un bien público, excluido pues del ámbito de la propiedad privada. Pese a este lógico razonamiento inicial lo cierto es que, con el paso de los años, el legislador fue percibiendo que no en todos los casos era tan evidente el carácter público de determinados inmuebles, ni que, como consecuencia de ello, pudiera evitarse la posibilidad de que se consideraran consolidados por el paso del tiempo determinados derechos de los particulares sobre bienes de titularidad pública. De ahí que, en este ámbito, nos encontráramos con una normativa si no contradictoria, cuando menos, poco clara, de la que, como estudió Parejo Oliver, había terminado deduciéndose una prohibición general de inscribir los bienes demaniales. La reforma del art. 5 del Reglamento Hipotecario, llevada a cabo en 1998, acabó con tales incertidumbres y proclamó que «los bienes de dominio público también podrán ser objeto de inscripción, conforme a su legislación especial». En la actualidad, la LPAP, como hemos visto, no sólo ha eliminado el carácter potestativo de la inscripción, convirtiéndola en obligatoria, sino que, además, extiende esta necesidad tanto a los bienes demaniales como a los patrimoniales, como ya antes había hecho el art. 85 TRRL para los bienes locales. Para la inscripción del bien o derecho de que se trate, además de los títulos habituales más conocidos como la escritura pública o la sentencia, se considera título suficiente un certificado administrativo expedido por el órgano responsable de la custodia y gestión de bienes de la Administración de que se trate (art. 37 LPAP). Por último, las anteriores reglas se completan extremando el celo de los Registradores de la Propiedad en la defensa del dominio público frente a los intentos de inmatricular parcelas integrantes del dominio público. Así, cuando los Registradores tengan la sospecha de que un bien o derecho perteneciente a una Administración no está debidamente inscrito, deberán ponerlo en su conocimiento para que adopte las medidas que estime pertinentes. De igual modo, en el supuesto de que, como consecuencia de la solicitud por un particular de inmatriculación de un determinado bien, o de la inscripción de un derecho sobre el mismo, el Registrador considere que el inmueble es de dominio público o, sencillamente, invade parte del mismo deberá ponerlo en conocimiento de la Administración afectada y, cautelarmente, denegar la inscripción solicitada. 7. EL INVENTARIO PATRIMONIAL Según el diccionario, un inventario es «un documento en el que constan los bienes y efectos de una persona o comunidad». En el caso que nos ocupa, el Inventario patrimonial es el registro documental en el que figuran los datos relativos a los bienes de los que es titular una Administración Pública. Pues bien, durante mucho tiempo, y por unos argumentos muy similares a los que acabamos de exponer en relación al Registro de la Propiedad, tal previsión se consideró innecesaria. En la actualidad la LPAP contempla esta exigencia, con carácter general, en su art. 32.1 al establecer que «las Administraciones Públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar la situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados». Pese a que la anotación o asiento en el Inventario no tenga eficacia jurídica frente a terceros, ni tampoco carácter constitutivo, qué duda cabe de que puede convertirse en un eficaz medio de prueba de su titularidad o posesión por parte de un ente público (art. 33.4 LPAP). Además, en lo que respecta, al menos, a la Administración General del Estado, el art. 35.1 LPAP preceptúa que no podrán realizarse actos de gestión o disposición sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado si los bienes no se encuentran debidamente inscritos en el Inventario General del Bienes y Derechos del Estado. Tanto el art. 86 TRRL como el 36 RBEL mantienen idéntica previsión para la Administración Local, previsión que se ha recogido también en las leyes autonómicas de patrimonio como una obligación que recae sobre sus respectivas administraciones. Asimismo hemos de hacer constar que en las diversas normativas sectoriales reguladoras de bienes o recursos contemplan un sistema similar de catalogación o inventario de los mismos. Así, p. ej. en las Leyes de montes (art. 24 ter) o aguas [art. 42.1.c)], entre otras. En Andalucía, la Ley de Patrimonio hace mención de un Inventario general de bienes y derechos de la Comunidad y de las entidades de Derecho público dependientes de la misma (art. 14); y la LBELA también contempla el que llama Inventario general consolidado (arts. 57 y ss.) Por último, hay que advertir que existen algunos catálogos sectoriales, que, lejos de agotar sus efectos en el ámbito interno de la Administración, describen para los bienes inscritos un régimen jurídico especial. Tal cosa sucede con el denominado Catálogo de Montes (art. 16 LM), que da lugar incluso a una categoría específica de montes —los montes catalogados— que se estudiarán con mayor detenimiento en el Tomo VI de este Manual. 8. RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS PARTICULARES A LOS BIENES PÚBLICOS Tradicionalmente nuestra jurisprudencia venía manteniendo que, cuando un particular causara daños en los bienes públicos —aunque éstos tuviesen naturaleza demanial—, la Administración tenía que acudir a la jurisdicción civil para reclamar la reparación de los daños que se hubiesen producido conforme a las reglas del art. 1.902 CC. Esta doctrina comenzó a quebrarse a partir del momento en el que algunas Leyes sectoriales establecieron que, con independencia de la sanción penal o administrativa que al particular correspondiese por la comisión de una infracción contra el dominio público, el infractor venía también obligado a la reposición de las cosas a su estado anterior o a la indemnización por los daños y perjuicios causados en los bienes cuando aquella reparación in natura no fuese factible. Con ello se atribuía, en definitiva, a la Administración la potestad de determinar la exigencia de este tipo de responsabilidad con ocasión de la tramitación de un procedimiento sancionador. Como se dice en el texto, esta posibilidad fue paulatinamente reconociéndose en las distintas leyes sectoriales que disciplinaban los patrimonios públicos: arts. 95 LC; 118 TRLAg; 34.2 Ley de Carreteras y 77 LM, entre otras, así como por las Leyes que disciplinaron los patrimonios públicos autonómicos y locales. En la actualidad, la LPAP ha dado carta de naturaleza a esta potestad administrativa estableciendo que «con independencia de las sanciones que puedan imponérsele, el infractor estará obligado a la restitución y reposición de los bienes a su estado anterior, con la indemnización de los daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente», siendo el órgano competente para imponer la sanción quien fije ejecutoriamente el importe de tales indemnizaciones (art. 193.3), valiéndose para exigir el cumplimiento de esas obligaciones de los procedimientos de ejecución forzosa previstos en la legislación de procedimiento administrativo común (art. 197.1). Con rotundidad lo expresa ahora el art. 28.2 in fine LRJSP: «De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas». Por lo demás, conviene poner de relieve que este art. 28.2 LRJSP junto con el art. 90.4 LPAC ha eliminado algunas de las incertidumbres que al respecto sentaba el art. 130.2 de la derogada Ley 30/1992 cuando indicaba que, de no satisfacerse la indemnización en plazo, quedaba «expedita la vía judicial correspondiente», lo que, enlazando con esa tradición de la que hemos hablado, no se sabía bien si significaba que la Administración tenía que recurrir a la jurisdicción civil para la exigencia del cumplimiento de esta obligación. Con todo, como atinadamente apunta López Ramón, los problemas interpretativos no han acabado del todo en relación con este tema, que aparece muy vinculado con el ejercicio de la potestad sancionadora. Para él, en relación, al menos, con el ámbito residual y supletorio de la LPAP, «es presupuesto de la potestad auto-resarcitoria la identificación de una conducta sancionable en vía administrativa de la que se hayan derivado daños a los bienes públicos. Y ello aunque dicha potestad se ejerza con independencia de la sancionadora (que incluso pudiera ser inviable al haber prescrito la infracción), tal y como autoriza la Sentencia del Tribunal Supremo 8156/2005, de 16 de noviembre, dictada en recurso de casación en interés de Ley. El supuesto de hecho para el ejercicio de la potestad auto-resarcitoria es la conducta reprochada y tipificada como infracción administrativa, no necesariamente la imposición de la sanción correspondiente». Por ello, concluye que, a su juicio, la mejor solución pasaría por prever legalmente un procedimiento administrativo de auto-resarcimiento, tal y como ha hecho la Ley de Patrimonio de Aragón (arts. 152-156). Solución que es también la que auspicia con carácter general Rebollo Puig. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, éste último parece ser también el camino escogido por la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma: «el Órgano o Entidad pública encargado de la gestión del bien o que haya concedido el servicio público podrá utilizar sus poderes de autotutela para obligar al causante del daño a reparar los perjuicios causados. Sus actos serán recurribles en vía contencioso-administrativa» (art. 113). Con mayor ambigüedad se pronuncia, en cambio, el art. 75.1 LBELA. VI. LOS BIENES PATRIMONIALES 1. CONCEPTO Y FUNCIÓN Ya hemos tenido ocasión de exponer que la definición de los bienes patrimoniales es aparentemente sencilla: los bienes y derechos que, siendo titularidad de las Administraciones Públicas, no tienen el carácter de demaniales. Además, también se les atribuye la condición de patrimoniales, con carácter general, a todos los bienes y derechos que adquiera la Administración sin perjuicio, como es obvio, de que con posterioridad se les afecte al uso general o al servicio público, en cuyo caso pasarían a incorporarse a la categoría del dominio público. El art. 7.2 LPAP, consciente de que ésta es una definición imprecisa, la completa, por lo que se refiere a la Administración General del Estado y sus organismos públicos, ofreciendo un listado, aclaratorio y ejemplificativo, de una serie de bienes y derechos que, en todo caso, han de ser considerados como patrimoniales. Éstos serían los siguientes: a) los derechos de arrendamientos; b) los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas; c) los contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles; d) los derechos de propiedad incorporal; e) los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales. Ciertamente, esta enumeración, pese a tratarse de una previsión referida a la Administración General del Estado, adquiere un carácter ilustrativo acerca de la condición patrimonial que tendrán los bienes y derechos similares pertenecientes a otras Administraciones. Evidentemente, todos estos bienes, pese a no estar afectados a un uso o servicio público, es obvio que deben cumplir una finalidad pública, que no tiene que ser, como se creyó erróneamente en tiempos pretéritos, la simple generación de rentas para la Administración. Históricamente estos bienes tenían como fin la generación de rentas para hacer frente a las necesidades de la Corona, de los pueblos u otras comunidades, según quien fuera el titular de tales bienes. Ahora bien, una vez que, a finales del siglo XIX fundamentalmente, se sientan las bases de un nuevo modelo de Estado, esta finalidad pierde relevancia al instaurarse un modelo de recaudación basado en el pago de impuestos. Y, desgraciadamente, esta nueva situación, entre otras razones, sirvió de justificación al beligerante movimiento desamortizador tan arraigado en el citado siglo XIX. Como es sabido, sus partidarios consideraban que esos bienes serían mucho más rentables y contribuirían a la dinamización de la actividad económica del país si se entregaban a manos privadas. Posteriormente la realidad vino a desmentir, en gran parte, estos postulados, produciéndose un empobrecimiento, p. ej., de los municipios, que sufrieron una grave despatrimonialización y, en consecuencia, dejaron de recibir las rentas que esos bienes generaban y con las que atendían las necesidades de la comunidad. Esta idea motriz, subyacente en la desamortización, ha seguido teniendo arraigo en nuestro país hasta hace bien poco tiempo, alentando una desafortunada corriente que, amparada siempre en las recurrentes crisis económicas, encontraba una sustanciosa fuente de ingresos complementaria en la venta de los bienes patrimoniales. Por fortuna, en nuestros días, parece haberse reducido esa tendencia, desde el punto y hora en que se reconoce que estos bienes cumplen una serie de fines públicos de gran utilidad que no tienen porqué ser exclusivamente económicos. Es cierto que, como comprobaremos a continuación, el legislador impone que su uso se rija por el criterio de la optimización, y que su explotación esté sujeta a los principios de eficacia y rentabilidad; pero no es menos cierto también que, paralelamente, se contemplan otras utilidades o fines públicos distintos. La LPAP es una buena muestra de ello en cuanto que proclama la utilidad directa, aunque instrumental, de estos bienes, para fines públicos que sean competencia de la Administración titular de los mismos. En efecto, la gestión de éstos, como se afirma en la Exposición de Motivos, ha de estar «plenamente integrada con las restantes políticas públicas». De hecho se cita expresamente la política de vivienda. De este modo, se ha confirmado lo que ya venía siendo una realidad de un tiempo a esta parte: el destino de los bienes patrimoniales no puede restringirse sólo a fines económicos, sino que puede aspirar también a alcanzar otros fines sociales, tales como los ecológicos o medioambientales, el apoyo de una determinada política industrial o el empleo de los Patrimonios públicos de suelo, obtenidos de las cesiones urbanísticas municipales, para construir viviendas sociales o su puesta en el mercado con el fin de frenar la especulación. 2. EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES El hecho de que los bienes patrimoniales, a diferencia de los demaniales, no estén afectados expresamente a un uso o servicio públicos, no quiere decir que de ellos no se pueda obtener ningún beneficio o rentabilidad. Por el contrario, conforme a la LPAP, la gestión de éstos ha de ajustarse a los principios de eficiencia y economía, y su explotación se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de eficacia y rentabilidad como hemos adelantado ya. De hecho, se promueve incluso la colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones a fin de optimizar la utilización y el rendimiento de estos bienes. Y al mismo tiempo se señala que la gestión de los bienes patrimoniales deberá coadyuvar a la ejecución de las distintas políticas públicas en vigor, y en particular, a la política de vivienda, siempre en coordinación con las Administraciones competentes (art. 8 LPAP). En este sentido, cabe traer a colación la interesante previsión contenida en el art. 105.4 LPAP, muy acorde con el espíritu de coordinación interadministrativa que impregna esta Ley. Con apoyo en los principios de coordinación y colaboración y con la finalidad de fomentar que los bienes públicos sean empleados de la forma más eficiente posible, el art. 105.4 contempla que la Administración estatal, tras el correspondiente estudio y valoración, pueda llegar a un acuerdo de cesión de la explotación de un bien a cualesquiera otra Administración territorial que le presente un proyecto en el que demuestre que ella podría lograr un mejor aprovechamiento del mismo Teniendo en cuenta, como premisa, los postulados que acabamos de exponer acerca de la amplia gama de fines que han cumplir los bienes patrimoniales, abordemos ahora el régimen básico de su explotación o aprovechamiento, no sin antes destacar que la LPAP marca unos presupuestos para su explotación, a saber: a) que los bienes no estén materialmente afectados a un servicio o a una función pública (arts. 105.1 y 131 LPAP); b) que los bienes de que se trate no estén destinados a ser enajenados (art. 138.1 LPAP), y c) que sean susceptibles de aprovechamiento económico. Así pues, la utilización de los bienes patrimoniales puede llevarse a cabo: a) Directamente por la propia Administración titular de los mismos, utilizándolos, como hemos expuesto, en beneficio de sus concretas políticas, o destinándolos materialmente a un servicio público, sin que por ello se conviertan en demaniales. En uno y otro caso el uso o aprovechamiento del bien se regirá, respectivamente, por la normativa aplicable a la política o al servicio público de que se trate. b) Por los particulares, mediante su explotación, con la consiguiente obtención de un beneficio económico por la Administración titular. Rige en este ámbito el principio de libertad de pactos y, por tanto, dicha explotación podrá formalizarse mediante cualquier negocio jurídico, típico o atípico. Hemos de subrayar que estos contratos tienen naturaleza privada, esto es, son contratos civiles, sin perjuicio de que los actos de preparación y adjudicación de los mismos, estén sometidos al Derecho Administrativo, circunstancia que resulta de gran interés de cara a determinar la jurisdicción competente para conocer de los litigios que en torno a tales negocios puedan suscitarse (art. 110 LPAP). Como regla general, estos contratos han de adjudicarse por concurso, aunque se permite la adjudicación directa en los casos, debidamente justificados, de urgencia, limitación de la demanda o singularidad del bien o de la operación. En el ámbito local la adjudicación del bien patrimonial para su explotación, además de observar la normativa de contratos públicos en lo que se refiere a la preparación y adjudicación del contrato, debe realizarse por subasta cuando la duración de la cesión fuera superior a 5 años o el precio acordado fuera superior al 5% de los recursos ordinarios de la entidad local de que se trate (art. 92.1 RBEL). En el caso de la explotación de bienes patrimoniales pertenecientes a la Administración General del Estado, la duración de los contratos que tuvieran como objeto estos bienes no podrá exceder de 20 años, salvo causas excepcionales. Sin embargo, también se contempla en la LPAP un supuesto que no seguiría las reglas anteriormente expuestas. Se trata de la cesión del uso del bien por un plazo no superior a 30 días o para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos. En tal caso, no sería necesaria la celebración de un contrato, sino que bastaría con un simple acto unilateral, una mera autorización administrativa en la que se concretarían las condiciones de uso del bien y la contraprestación correspondiente (art. 105.3 LPAP). Una interesante consideración: si el uso del bien patrimonial fuera su arrendamiento por un tercero con el posible ejercicio de una opción de compra por su parte, el contrato se regirá por las reglas de la enajenación de las que nos ocuparemos a continuación (art. 106.4 LPAP). 3. LA ENAJENACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES A diferencia de los bienes de dominio público, los bienes patrimoniales no son inalienables ni imprescriptibles. Por un lado, esto significa que la Administración titular puede disponer de ellos mediante enajenación, cesión gratuita o permuta; y, por otro lado, entraña que pueden ser adquiridos por los particulares a través del instituto de la usucapión. Por lo demás, en virtud de la máxima qui potest plus potest minus, la Administración puede imponer cargas y gravámenes sobre un bien patrimonial que le pertenezca, sin llegar a desprenderse del mismo. Es importante recordar ahora que, aunque hayamos afirmado que los bienes patrimoniales están ligados a la Administración que los posee por un título similar al de la propiedad privada, en realidad el régimen jurídico general de éstos es de Derecho público, si bien le son también de aplicación normas de Derecho privado, fundamentalmente de índole civil y mercantil. De hecho la Administración no puede disponer de sus bienes patrimoniales con la misma libertad con la que puede hacerlo un propietario privado respecto de los bienes de su titularidad. Pues bien, al igual que dijimos en el apartado anterior referido a la explotación de dichos bienes, también al hablar de su disposición rige el principio de libertad de pactos, de tal manera que es posible el empleo de cualquier negocio traslativo, típico o atípico. A) La enajenación En un principio, la regla de la inalienabilidad era de aplicación no sólo a los bienes demaniales, sino también a los patrimoniales. Sin embargo, en la actualidad las cosas, como ya nos consta, han cambiado y se permite con naturalidad la enajenación de los bienes patrimoniales, si bien sujeta a una serie de particularidades plasmadas en un procedimiento administrativo específico. Como han puesto de relieve algunos autores, aunque la enajenación sea una forma de rentabilizar los bienes patrimoniales, ésta ha sido vista históricamente con recelo en cuanto que, a largo plazo, la disposición de unos bienes susceptibles de explotación económica rentable supone una merma de ingresos públicos y, por tanto, una necesidad de compensarlos vía impuestos (Cosculluela). Precisamente por ello se exige que, cuando la Administración decida enajenar un bien patrimonial de su titularidad, en primer lugar ha de declarar que no tiene necesidad del mismo para destinarlo a un uso o servicio público, ni tampoco le interesa su explotación. A continuación se procederá a la identificación exacta y cierta del bien, llevándose a cabo, si se trata de un bien inmueble, y fuera necesario, el oportuno deslinde. Por regla general, la autorización de la enajenación del bien le está reservada a los órganos superiores de la Administración de que se trate, dependiendo de la cuantía que tal competencia se le atribuya a un órgano u otro. Así, p. ej., en el caso de la Administración General del Estado, el órgano competente para determinar la enajenación de los bienes es el Ministro de Hacienda, quien —para el caso de los bienes inmuebles— precisará la autorización del Consejo de Ministros si la tasación del bien objeto de la enajenación superase los 20 millones de euros. En la LPAP existen, no obstante, reglas especiales en relación con la enajenación de los bienes estatales. En primer lugar, con respecto a la enajenación de bienes radicados en el extranjero, la autoridad competente para autorizar su enajenación es el Ministro de Asuntos Exteriores (art. 141 LPAP). Además, los Presidentes o Directores de los Organismos Públicos resultan competentes para la enajenación de los bienes muebles y propiedades incorporales que utilizasen y para la enajenación de los bienes inmuebles y derechos reales que les perteneciesen, requiriendo en estos casos la autorización del Consejo de Ministros en los mismos términos que la exigible a las enajenaciones de inmuebles por parte de la Administración General del Estado (art. 135.2 y 3 LPAP). Más compleja resulta, en cambio, la articulación de las competencias en materia de enajenación en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía. Para los bienes inmuebles y propiedades incorporales, la competencia para enajenar corresponde con carácter general al Consejero de Hacienda, precisándose la autorización de la Ley (cuando el valor del bien exceda de 20 millones de euros), o del Consejo de Gobierno (si el valor excede de 6 millones de euros). Esta competencia general del Consejero de Hacienda cambia en relación con los bienes muebles, pues en tales casos la competencia pertenece al Consejero que tuviese afecto o adscrito el bien, quien deberá recabar las autorizaciones ya indicadas según la cuantía del bien objeto de enajenación. Por último, en el caso de la Administración Local, las competencias en materia de enajenación cambian según que nos movamos en el ámbito de los municipios de régimen común o en el de los de gran población. Para los municipios de régimen común, la Disposición Adicional 2.ª LCSP confiere al Alcalde la competencia para aquellas enajenaciones cuyo valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni el importe de 3 millones de euros (apartado 9.º). En los demás supuestos y también en la hipótesis de que la enajenación versase sobre bienes de carácter artístico o cultural, la competencia se atribuye al Pleno (apartado 10.º), que deberá contar con la mayoría absoluta cuando la cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios de su presupuesto (art. 47.2 LRBRL). Sin embargo, en los municipios de gran población, la competencia para enajenar corresponde en todo caso a la Junta de Gobierno Local «cualquiera que sea el importe del contrato» (Disposición Adicional 2.ª, apartado 11.º). Las formas de enajenación de los bienes inmuebles previstas en la LPAP se reducen a tres, el concurso, la subasta y la adjudicación directa; mientras que para los bienes muebles y los derechos de propiedad incorporal sólo se prevé el sistema de subasta. Por enajenación directa puede hacerse la enajenación de bienes muebles obsoletos o deteriorados (art. 143.1 LPAP) y la de propiedades incorporales cuando se den las circunstancias previstas en el art. 137.4 LPAP. Si, habida cuenta su mayor importancia, nos centramos en la enajenación de bienes inmuebles, tenemos que sus formas de adjudicación son: a) Concurso: A diferencia de lo que venía ocurriendo con anterioridad, ahora la regla general es que la enajenación de los bienes inmuebles se efectúe por concurso. Esta novedad ha sido criticada por algunos autores por entender que la Administración, cuando decide desprenderse de un bien, ha de buscar obtener el mayor precio posible, por lo que debería emplear el procedimiento de la subasta tal y como se contemplaba en la regulación anterior (Parada). Sin embargo el hecho de que se haya optado por el concurso revela que este cambio ha sido buscado expresamente por el legislador, dado que actualmente se entiende que lo determinante para la adjudicación de un bien por enajenación no tiene porqué ser sólo el beneficio económico, sino también otros criterios como el destino que se vaya a dar al bien por el adjudicatario, como, p. ej., colaborar en la ejecución de determinadas políticas públicas (industrial, de vivienda, etc.), o cubrir determinadas necesidades medioambientales. b) Subasta: La subasta se llevará cabo respecto de aquellos bienes que, por su ubicación, naturaleza o características, sean considerados inadecuados para coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular, a la política de vivienda (art. 137.3 en relación con el art. 8.2 LPAP). En este supuesto, como es obvio, la adjudicación se efectuará a favor de quien presente la oferta económica más ventajosa. c) Adjudicación directa: Esta forma de enajenación puede darse en un elevado número de supuestos contemplados en el art. 137.4 LPAP, entre los que podemos destacar: — cuando el adquirente sea otra Administración Pública; — cuando se hayan celebrado previamente un concurso o una subasta y éstos hayan sido declarados desiertos; — cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida; — cuando, por su reducida extensión, se venden solares o fincas rústicas a un propietario colindante; — cuando la venta se efectúe a quien ostenta un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal, o a un copropietario o, excepcionalmente, a quien fuera ocupante del inmueble. En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, no existen las diferencias señaladas para la Administración del Estado entre enajenación de bienes muebles e inmuebles. Con carácter general, la Ley de Patrimonio consagra la subasta como regla general, permitiéndose la enajenación directa cuando existan razones objetivas justificadas o el valor del bien sea inferior a 60.000 euros y resultando preceptivo en ambos casos dar cuenta de ello a la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía (art. 88). En lo concerniente a las enajenaciones de bienes patrimoniales, que se lleven a cabo por las Administraciones locales andaluzas, el art. 16.1.d) LBELA prohíbe que el importe de la enajenación de bienes patrimoniales (salvo parcelas sobrantes) se destine a financiar gastos corrientes. Además, el art. 52.2 LAULA determina que «las entidades locales de Andalucía podrán disponer de sus bienes y derechos de carácter patrimonial mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, sin necesidad de autorización previa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea su importe». El art. 21 LBELA concreta, para el caso de los bienes patrimoniales de las entidades locales de Andalucía, los supuestos en los que legalmente puede acudirse al procedimiento de adjudicación directa, a saber: a) Parcelas que queden sobrantes en virtud de la aprobación de planes o instrumentos urbanísticos, de conformidad con la normativa urbanística; b) En las enajenaciones tramitadas por el procedimiento de subasta o concurso que no se adjudicasen por falta de licitadores, porque las proposiciones presentadas no se hayan declarado admisibles o, habiendo sido adjudicadas, el adjudicatario no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato, siempre que no se modifiquen sus condiciones originales y que el procedimiento se culmine en el plazo de un año, computado a partir del acuerdo adoptado declarando tales circunstancias; c) Cuando el precio del bien inmueble objeto de enajenación sea inferior a 18.000 euros; d) En caso de bienes calificados como no utilizables, una vez valorados técnicamente; e) Cuando la enajenación responda al ejercicio de un derecho reconocido en una norma de Derecho público o privado que así lo permita; f) Cuando se trate de actos de disposición de bienes entre las administraciones públicas entre sí y entre estas y las entidades públicas dependientes o vinculadas; g) Cuando el adquirente sea sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público; h) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública; i) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante; j) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios; y k) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble. Por último, dentro de este apartado dedicado a la enajenación creemos necesario hacer mención a dos modalidades, aplicables a muebles e inmuebles, que se han recogido por vez primera en nuestra legislación patrimonial estatal: — Se admite la venta con aplazamiento del pago siempre que dicho plazo no sea superior a 10 años y que se preste garantía suficiente por parte del comprador. Asimismo se exige que el interés que ha de abonarse por dicho aplazamiento no sea superior al interés legal del dinero (art. 134 LPAP). — Asimismo es posible la enajenación de bienes con reserva temporal del uso de los mismos, cuando esté debidamente justificado, concurran razones excepcionales y resulte conveniente para el interés público. En tal caso pueden celebrarse contratos de arrendamiento u otros similares que permitan el uso de los bienes enajenados; se trataría de una figura muy similar al conocido contrato de leasing (art. 132.1 LPAP). Figura ésta última contemplada igualmente por el art. 88 bis de la Ley de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía B) La permuta A esta modalidad de enajenación le son aplicables las normas previstas para la enajenación salvo, como es obvio, lo dispuesto en cuanto a la necesidad de convocar concurso o subasta pública para la adjudicación (art. 154.1 LPAP). La regla general es que el órgano competente para efectuar la permuta, tras justificar debidamente su opción por esta modalidad de enajenación, haga pública la relación de inmuebles o derechos a permutar, invitando a la presentación de ofertas. En la permuta la diferencia del valor de los bienes a permutar no puede ser superior al 50%, y si esa diferencia fuera mayor deberá compensarse ya en metálico, ya mediante la entrega de otros bienes o derechos aunque fueran de distinta naturaleza (arts. 153 y 154 LPAP). Para el caso de las permutas llevadas a cabo por Administraciones Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el art. 24.1 LBELA prohíbe la permuta cuando la diferencia de valores entre bienes permutables exceda del 40%. C) La cesión gratuita La LPAP prevé la posibilidad de ceder gratuitamente tanto la propiedad del bien patrimonial como su uso. Esta cesión tiene un claro carácter finalista pues sólo podrá llevarse a cabo para «la realización de fines de utilidad pública o de interés social». Si lo que se cede es la propiedad, la cesión únicamente podrá hacerse a favor de CCAA, entidades locales o fundaciones públicas. En cambio si la cesión es sólo del uso, ésta podrá tener como cesionarios, además de los sujetos anteriores, las asociaciones declaradas de utilidad pública e incluso los Estados extranjeros y las Organizaciones internacionales cuando dicha cesión se realice en el marco de operaciones de paz, cooperación policial o ayuda humanitaria y para la realización de los fines propios de estas actuaciones (art. 145). El mantenimiento del fin para el que el bien fue cedido, tanto si la cesión fuera de la propiedad como del uso, es determinante para la vigencia de la misma, de ahí que el cesionario, haya de acreditar su cumplimiento —cada tres años en el caso de los inmuebles—. Paralelamente se atribuye a la Dirección General de Patrimonio del Estado una función de control a tal efecto, pudiendo adoptar cuantas medidas fueran necesarias. De tal modo que, cuando no se cumpliesen tales condiciones por el cesionario, o el bien dejara de destinarse al fin o uso previsto, se dará por resuelta la cesión (arts. 148 y 150). Respecto del procedimiento a seguir para llevar a cabo la cesión hemos de distinguir varios supuestos: a) Si la cesión es de un bien patrimonial del Estado se decidirá, como regla general, por el Ministerio de Hacienda —previo informe de la Abogacía del Estado— salvo que la cesión se efectuase en favor de fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública, en cuyo caso la competencia corresponde al Consejo de Ministros. b) En el caso de bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma andaluza, el art. 106 LPAnd contempla la posibilidad de que los bienes patrimoniales puedan ser cedidos a entidades públicas de todo orden; entidades privadas de carácter benéfico o social para el cumplimiento de sus fines; y entidades internacionales en cumplimiento de los tratados suscritos por el Reino de España. La competencia para acordar la sanción corresponde al Consejo de Gobierno, salvo que el valor del bien supere los 20 millones de euros, en cuyo caso será precisa autorización por ley. c) Por último, si la cesión se hiciera de bienes patrimoniales de las entidades locales, el procedimiento es un poco más complejo puesto que se requiere no sólo los informes del Secretario y del Interventor del Ayuntamiento sino también justificación documental del interés local de los fines que se tratan de lograr por el cesionario, información pública y, finalmente, el acuerdo favorable de la mayoría absoluta de los miembros que integran el Pleno de la Corporación local de que se trate (art. 110.1 RBEL). Por lo que respecta a las cesiones gratuitas llevadas a cabo por entidades locales andaluzas, el art. 26 LBELA determina que las cesiones pueden hacerse a favor de otras Administraciones o entidades públicas; y a favor también de entidades privadas declaradas de interés público siempre que los destinen a fines de utilidad pública o interés social, que cumplan o contribuyan al cumplimiento de los propios de la Entidad Local. Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta siguientes (art. 27.2 LBELA) D) La imposición de cargas y gravámenes Por último, y aunque no se trate propiamente de un negocio jurídico traslativo, creemos necesario hacer mención a la posibilidad de que se constituyan cargas o gravámenes sobre los bienes patrimoniales. En tal caso habrán de observarse los mismos requisitos exigidos para la enajenación. CUADROS-RESUMEN SOBRE ASPECTOS COMPETENCIALES Y PROCEDIMENTALES EN MATERIA DE ENAJENACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS BIBLIOGRAFÍA AA.VV., Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (Dir. Chinchilla, C.), Thomson-Civitas, 2004. — Derecho de los Bienes Públicos (Dir. González García, J.), 3.ª ed., Tirant lo Blanch, 2015. — Régimen patrimonial de las Administraciones Públicas (Dir. Horgué Baena, C.), Iustel, 2007. — El régimen jurídico general del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Comentarios a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre (Dir. Mestre Delgado, J. F.), El Consultor, 2004. — Derecho de los Bienes Públicos (Dir. Parejo Alfonso, L. y Palomar Olmeda, A.), 2.ª ed., Aranzadi, 2013. — Derecho Administrativo Patrimonial (Dir. Rodríguez López, P.), Bosch, 2005. — Los bienes públicos (Dir. Sánchez Morón, M.), Tecnos, 1997. — Diccionario de Obras y Bienes Públicos (Dir. González García, J.), Iustel, 2007. BALLESTEROS MOFFA, L., «La doctrina del TC sobre el privilegio de la inembargabilidad de los bienes y derechos públicos», RAP, n.º 148 (1999). — Inembargabilidad de los bienes y derechos de las Administraciones Públicas; Colex, 2000. BAYONA DE PEROGORDO, J. J., El Patrimonio del Estado, IEF, 1977. BERMEJO VERA, J., «El enjuiciamiento jurisdiccional de la Administración en relación con los bienes demaniales», RAP, n.º 82 (1977). BERMÚDEZ SÁNCHEZ. J., «El control de las permutas de los bienes inmuebles de las entidades locales», REDA, n.º 167 (2014). CALVO DEL POZO, J., «Potestad sancionadora e indemnización de daños al dominio público», RAAP, n.º 40 (2000). CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L., «El privilegio de inembargabilidad ante el Tribunal Constitucional (un comentario a la STC 166/1998, de 15 de julio)», REALA, n.º 278 (2000). CATALÁN SENDER, J., «La legitimación por sustitución de los vecinos para la recuperación y defensa de los bienes de las entidades locales. La acción vecinal del art. 68.2 LRBRL», REALA, n.º 283 (2000). CHINCHILLA MARÍN, C., Bienes patrimoniales del Estado (concepto y formas de adquisición por atribución de Ley), Marcial Pons, 2001. CLAVERO ARÉVALO, M. F., «La recuperación administrativa de los bienes de las Corporaciones Locales», RAP, n.º 16 (1955). COBO OLVERA, T., Adquisición, utilización y enajenación de los bienes de las entidades locales, Marcial Pons, 1997. FALCÓN Y TELLA, R., «La finalidad financiera en la gestión del Patrimonio», Revista Española de Derecho Financiero, n.º 35 (1982) FANLO LORAS, A., «El alcance del principio de inembargabilidad de los bienes y derechos de las entidades locales: a propósito de la STC 166/1998, de 15 de julio», Justicia Administrativa, n.º 3 (1999). FERNÁNDEZ DE GATTA, D., «La potestad sancionadora de la Administración en el ámbito de los bienes públicos», Documentación Administrativa, n.º 282-283 (2008-2009). FRANCH I SAGUER, M., «Imbricación del dominio público y privado», RAP, n.º 139 (1996). GALLARDO CASTILLO, M.ª J., El dominio público y privado de las entidades locales: el derecho de propiedad y la utilización de las potestades administrativas, CEMCI, 1994. — El dominio público local: procedimientos administrativos constitutivos y de gestión, EDERSA, 1995. GARCÍA CANTERO, G., «La adquisición de inmuebles vacantes por el Estado», RAP, n.º 47 (1965). GARCÍA DE ENTERRÍA, E., «Sobre el privilegio de inembargabilidad, sus derogaciones y sus límites constitucionales y sobre la ejecución de las sentencias condenatorias de la Administración», REDA, n.º 52 (1986). — Dos estudios sobre la usucapión en Derecho Administrativo, IEP, 1955 (actualizado en Civitas, 2006). — «Inscripción registral y facultades de recuperación posesoria por la Administración», REDA, n.º 129 (2006). GARRIDO FALLA, F., «El dominio privado de la Administración», Estudios en homenaje a Jordana de Pozas. GAY MARTÍ, J. L., «Relación entre las sanciones y la obligación de indemnizar los daños y perjuicios», RArAP, n.º 28 (2006). GONZÁLEZ BUSTOS, M. A., Los bienes de propios. Patrimonio local y Administración, Marcial Pons, 1998. — «Bienes de propios y fiscalidad», REALA, n.º 283 (2000). GONZÁLEZ PÉREZ, J., Los derechos reales administrativos, Civitas, 1975. — «El desahucio administrativo», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n.º 531 (1979). — «La enajenación de los bienes inmuebles de las entidades locales en la nueva reglamentación de contratación y bienes», REVL, n.º 83 (1955). GOSÁLBEZ PEQUEÑO, H., Régimen jurídico general de la enajenación del patrimonio privado inmobiliario de la Administración Pública, Lex Nova, 2002. — La recuperación posesoria de los bienes de las entidades locales, Marcial Pons, 2010. LÓPEZ RAMÓN, F., Sistema jurídico de los bienes públicos, Civitas ThomsonReuters, 2012. — «Sobre los inconvenientes del concepto unitario de los patrimonios de las Administraciones Públicas en la legislación española», REDA, n.º 148 (2010). MENÉNDEZ GARCÍA, P., «Algunas notas características de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: ámbito objetivo de regulación y alcance de ejecución judicial de los caudales públicos», Estudios Martínez López-Muñiz, 2017. HIDALGO GARCÍA, S., La sucesión del Estado. El derecho de las instituciones de interés general y de algunas Comunidades Autónomas, Bosch, 1995. MENDOZA OLIVÁN, V., El deslinde de los bienes de la Administración, Tecnos, 1968. MENÉNDEZ REXACH, A., «Reflexiones sobre el significado actual de los patrimonios públicos», Ciudad y Territorio, n. os 95-96 (1993). MIR PUIGPELAT, O., «¿El fin de la inembargabilidad de los bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas?», Autonomies, n.º 25 (1999). MONGAY LANCINA, R., Prerrogativas de las entidades locales para la protección y defensa jurídica de su patrimonio, La ley-Consultor, 2010. MOREU BALLONGA, J. L., Ocupación, hallazgo y tesoro, Bosch, 1980. MOZOS Y DE LOS MOZOS, J. L. DE, «La sucesión abintestato a favor del Estado»; Anuario de Derecho Civil, n.º 18 (1965). NAVAS NAVARRO, S., La herencia a favor del Estado, Marcial Pons, 1996. PARADA VÁZQUEZ, R., Derecho Administrativo III. Bienes públicos. Derecho urbanístico, 14.ª ed., Open, 2013. REBOLLO PUIG, M., «La protección administrativa del espacio público. En particular mediante sanciones», en la obra Uso y control del espacio público. Viejos problemas. Nuevos desafíos, Aranzadi, 2015. REINA TARTIERE, G. DE, «Dominio público y posesión: hacia el cambio de un paradigma», RAP, n.º 181 (2010). RIVERO YSERN, E., El deslinde administrativo, IGO, 1967. RODRÍGUEZ MORO, N., Los bienes de las corporaciones locales, Abella, 1969. RUIZ LÓPEZ, M. A., La potestad de desahucio administrativo, INAP, 2012. RUIZ OJEDA, A., «La ejecución de condenas pecuniarias y el embargo de dinero y bienes de la Administración tras la nueva Ley de lo Contencioso y la Sentencia 166/1998 del Tribunal Constitucional», REDA, n.º 103 (1999). SAINZ MORENO, F., «Ejercicio subrogatorio de una acción reivindicatoria de bienes de dominio público realizado en nombre y en interés de una entidad local», REDA, n.º 5 (1975). — «Dominio Público. Patrimonio del Estado y Patrimonio Nacional. Comentario al art. 132 de la Constitución», Comentarios a las Leyes Políticas de España, EDERSA, 1985. — «Los bienes locales», Tratado de Derecho Municipal, Civitas, 1988, II. SÁNCHEZ BLANCO, A., «Los condicionantes operativos de los Patrimonios Municipales: de la patrimonialización de las donaciones municipales a los condicionantes normativos del patrimonio municipal del suelo», REAL, n.º 288 (2002). SÁNCHEZ ISAAC, J., Derecho patrimonial de los entes locales, Bayer, 1998. SERRERA CONTRERAS, P. L., «Sobre la competencia de la Administración para declarar la responsabilidad de los particulares por daños que éstos ocasionen en los bienes de aquélla», RAAP, n.º 40 (2000). SETUÁIN MENDÍA, B., «El deslinde de los bienes públicos», Justicia Administrativa, 2006, número extraordinario 1. SORIANO GARCÍA, J. E., «Bonivacancia inmobiliaria a favor del Estado en la Ley General Presupuestaria. Su constitucionalidad», REDA, n.º 24 (1980). VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P., «Consideraciones sobre el acceso de los bienes públicos al Registro de la Propiedad», Justicia Administrativa, 2006, número extraordinario 1. * Lección redactada y actualizada conjuntamente por José CUESTA REVILLA (Grupo de Investiga-ción de la Junta de Andalucía SEJ-317) y Mariano LÓPEZ BENÍTEZ (Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía SEJ-196). LECCIÓN 7 EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO * I. EL DOMINIO PÚBLICO: CONCEPTO Y NATURALEZA La noción de dominio público surge propiamente con el Estado de Derecho y con el nacimiento del Derecho Administrativo, y se adentra en nuestro Derecho a través de las Leyes Desamortizadoras, la Ley de Aguas de 1866 y el Código Civil, norma ésta última que establece una diferencia de régimen jurídico de los bienes según las personas a las que éstos pertenecen. No obstante, pese a que antes, por tanto, del surgimiento de la Administración y del Derecho Administrativo no pueda hablarse en sentido estricto de la institución del dominio público, sí que es verdad que, con respecto a algunas de las notas que lo singularizan, se pueden rastrear antecedentes históricos más remotos. La misma consideración de los bienes demaniales como res extracommercium constituye, como ya pusiera de relieve Clavero Arévalo, una característica que se ha ido fraguando a partir de las rei publicae romanas, pues ya en el Derecho romano resultaba perfectamente constatable la existencia de una serie de bienes —como, p. ej., los ríos— que no eran susceptibles de apropiación privada por corresponder su aprovechamiento a todas las personas. Por otra parte, entre nosotros, la regla de la inalienabilidad halla una expresa consagración en la Ley Pacto de Valladolid de 1442 que la consagra para determinados bienes públicos o del común. Parecidas consideraciones podrían hacerse con respecto al requisito de la afectación, tan trascendental —como veremos— para la propia delimitación de los bienes de dominio público, y del que pueden hallarse igualmente reminiscencias en instituciones como la afectatio y la consacratio de las rei sanctae, que situaba tales cosas bajo una específica dedicación y las apartaba del comercio de los hombres. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX cuando todos estos antecedentes convergen en una construcción sistemática y acabada. El Code napoleónico y las leyes que le siguieron perciben la necesidad de proteger determinados bienes nacionales del riesgo de ser vendidos o apropiados por los particulares y conforman así el dominio público, a imagen y semejanza del derecho de propiedad, pero con unos caracteres que lo singularizan claramente de la regulación común de la propiedad hasta constituir una suerte de propiedad especial por las particulares características de las personas públicas que devienen titulares de los mismos. Tal consideración del dominio público como un genuino derecho de propiedad es la que fragua en la mayor parte de los ordenamientos continentales y, por supuesto, en el nuestro en el que, aún hoy, representa la concepción predominante, frente a la visión del Derecho alemán que, por su parte, ha concebido el dominio público, no como un derecho de propiedad, sino como un título causal de intervención que genera potestades a favor de la Administración. Como ya hemos indicado más arriba, en nuestro Ordenamiento Jurídico la idea del dominio público comienza a penetrar cuando las Leyes desamortizadoras excluyen de la venta obligada a ciertos bienes de los municipios y provincias por resultar necesaria su conservación para el uso público o para la prestación de algunos servicios públicos. Un paso más lo da la Ley de Aguas de 1866 —la conocida como Ley Franquet por el autor que la elaboró— que ya declara de dominio público determinadas aguas continentales y marítimas. Finalmente, el Código Civil culmina esta evolución cuando en sus artículos 338 y ss. afirma sin ambages que «los bienes son de dominio público o de propiedad privada» (art. 338) y que son, en todo caso, de dominio público, «1.º) los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos; 2.º) los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, y las minas, mientras no se otorgue su concesión» (art. 339). Por otro lado, hay que dejar constancia aquí de que la concepción germana del dominio público como un título atributivo de potestades se ha defendido entre otros con brillantez por autores como José Luis Villar Palasí y Luciano Parejo, aunque, como decimos, haya prevalecido su consideración como un derecho de propiedad, que, siguiendo las tesis de Hauriou, han defendido García de Enterría y Fernando Sainz Moreno, entre otros. Para Hauriou, el dominio público lo constituyen «aquellas propiedades administrativas afectadas a la utilidad pública y que, por consecuencia, de esta afectación resultan sometidas a un régimen especial de utilización y protección». Para el autor francés, las facultades que la Administración desarrolla sobre el dominio público son las mismas que ejerce el propietario sobre las cosas de su propiedad y que se concretan, como algo distinto de las potestades de policía, en los tres elementos que caracterizan el derecho de propiedad (el usus, el fructus y el abusus, patentizado éste último en las desafectaciones, las mutaciones demaniales y las utilizaciones privativas). Sin embargo, hay que reconocer que, en la práctica, existen aproximaciones notables entre ambas teorías. Entre tales aproximaciones, no debe olvidarse que, tal y como se ha expuesto en el Tomo I de este Manual, el dominio público se comporta como una forma específica de apoderamiento a la Administración: la declaración de una cosa como bien demanial conlleva la atribución a la Administración titular de la misma de todas aquellas potestades administrativas inherentes a tal condición y que vamos a desarrollar en el presente tema. De todos modos, las posibles reflexiones que en un futuro haya que seguir haciendo en torno a la noción de dominio público quizá pasen, en la línea sugerida ya por J. A. García-Trevijano Fos, por profundizar en la disociación en ciertos casos de los elementos de la titularidad y de la afectación, a semejanza de cuanto sucede en el Ordenamiento canónico en donde es posible la erección de parroquias o de templos de culto sobre iglesias o capillas de titularidad privada. En este sentido, también en el ámbito del Derecho Administrativo resulta cada vez más frecuente la prestación de servicios públicos (oficinas públicas, ambulatorios, etc.) sobre locales de titularidad privada, cuyo uso, mediante arrendamiento u otro título análogo, se cede a la Administración. II. EL ELEMENTO SUBJETIVO DEL DOMINIO PÚBLICO Configurado doctrinalmente el dominio público como un genuino derecho de propiedad, el elemento de su titularidad pasa a ocupar un primer plano. Originaria y tradicionalmente se ha circunscrito la posibilidad de ser titular de los bienes de dominio público a los entes territoriales, quizá por la influencia ejercida al respecto por los arts. 343-345 CC, que hablan de los bienes del Estado, los Municipios y las Provincias, quizá también porque los entes territoriales son quienes tienen potestades públicas erga omnes y jurisdicción ilimitada en relación al número y cualidad de las personas. Sin embargo, frente a este entendimiento tradicional del problema, ya destacó Ballbé Prunes que la creación y existencia de muchos entes institucionales —ponía el ejemplo de las Confederaciones Hidrográficas— obedecía precisamente a la necesidad de canalizar hacia ellos concretas transmisiones de bienes y que la propia evolución del Derecho francés, padre de la doctrina de dominio público, caminaba en la misma dirección. Lejos de estar resuelta de manera definitiva, la cuestión sigue abierta, puesto que el Ordenamiento Jurídico proporciona argumentos a favor y en contra. En contra de la admisión de que las Administraciones Institucionales puedan ser titulares de bienes de dominio público, militan los arts. 73 a 79 LPAP, que aluden a la posibilidad de adscribir a estos entes bienes demaniales. En el mismo sentido, el art. 93.1.c) LRJSP señala, entre los contenidos mínimos de los Estatutos de los Organismos Públicos, «el patrimonio que se les asigne», aunque, después en otros preceptos, se abona, a nuestro juicio, la posibilidad de que cuenten con un patrimonio propio, sin proporcionar ciertamente datos definitivos acerca de si éste se limita a integrar bienes patrimoniales o abarca también bienes demaniales: p. ej., en relación con el régimen patrimonial de los organismos autónomos, el art. 101.1 LRJSP alude a que a los organismos autónomos compete «la gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines». Parecidas previsiones se contienen también en el art. 107.1 con respecto al régimen patrimonial de las entidades públicas empresariales. Argumentos a favor de la titularidad de los bienes demaniales por parte de las Administraciones Institucionales se encuentran, en cambio, en el régimen jurídico peculiar de algunos entes institucionales, cual es el caso del art. 80.2 de la Ley Orgánica de Universidades (Ley 6/2001, de 21 de diciembre), que afirma explícitamente que «las Universidades asumen la titularidad de los bienes de dominio público afectos al cumplimiento de sus funciones, así como los que, en el futuro, se destinen a estos mismos fines por el Estado o por las Comunidades Autónomas». III. EL OBJETO DEL DOMINIO PÚBLICO Una polémica parecida a la acabada de describir en relación con la titularidad del dominio público, se constata también en lo concerniente a su elemento objetivo. El influjo que el Code napoleónico ejerció sobre la interpretación del propio Código Civil español y el hecho de que la redacción originaria del art. 538 de aquél pareciera limitar a las «porciones del territorio» la aptitud para ser objeto del dominio público, llevó a una opinión muy consolidada de que únicamente los bienes inmuebles podían constituir el elemento objetivo del dominio público. Sin embargo, también aquí las propias evoluciones del Derecho francés, bien descritas por Ballbé Prunes, sobre la especial idoneidad del dominio público para tutelar la integridad de bienes muebles vinculados al cumplimiento de una finalidad pública hizo cambiar aquella primera opinión, más aún teniendo en cuenta que muchas cosas muebles se muestran insustituibles para el cumplimiento de tales finalidades (piénsese, p. ej., en una escultura, un manuscrito o una obra pictórica). El art. 5 LPAP, que habla de bienes y derechos como integrantes del dominio público sin hacer distingos entre bienes muebles e inmuebles, y, particularmente, el art. 66.2.e) LPAP, que contempla las especiales formas de afectación de los bienes muebles, proporcionan, por consiguiente, un argumento definitivo de cara a la superación de aquel debate inicial. Superada la polémica existente en torno a si los bienes muebles podían ser objeto del dominio público, surgió otra polémica paralela en relación a si también los bienes incorporales podían serlo. Sobre el estudio del art. 825 del Código Civil italiano y de normas integrantes del Ordenamiento Jurídico español (como la LPHE o la Ley del Patrimonio Nacional), Luis Díez-Picazo Giménez proporcionó, a nuestro juicio, argumentos irrebatibles en orden a su admisión. En nuestros días, además de las normas reseñadas por DiezPicazo que admiten con naturalidad tal posibilidad, la misma redundante redacción de la LPAP que va aludiendo indiscriminadamente a bienes y derechos en cada momento en que se refiere al dominio público, creemos que abunda en la misma idea de su admisión, más aún cuando existen expresas declaraciones legales de declaración de bienes incorporales como bienes de dominio público, cual es el caso de lo signos distintivos geográficos constitutivos de las Denominaciones de Origen: «Los nombres protegidos por estar asociados con una DOP o IGP supraautonómica son bienes de dominio público estatal que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen» (art. 12.1 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo). A mayor abundamiento, el art. 109.3 LPAP otorga cobertura específica a esta última Ley citada cuando afirma que «la utilización de propiedades incorporales que, por aplicación de la legislación especial, hayan entrado en el dominio público, no devengará derecho alguno a favor de las Administraciones Públicas». IV. AFECTACIÓN Y DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 1. LA AFECTACIÓN Como dijimos, el criterio legal empleado en nuestro Ordenamiento para distinguir dentro de los bienes públicos, los demaniales de los patrimoniales, gira en torno a la idea de afectación. En efecto, el art. 5.1 LPAP declara que son bienes de dominio público, además de aquellos a los que se otorgue por una ley el carácter de demaniales, los que sin mediar tal declaración legal «se encuentren afectados al uso general o al servicio público». En realidad, cuando la ley declara que determinados bienes son demaniales es porque aprecia la concurrencia de dicha afectación al uso general o al servicio público. De modo que es siempre esa afectación la que determina la demanialidad de los bienes públicos. Lo cierto es que la afectación es congruente con el sentido finalista de los bienes públicos, pero no se identifica con el fin que se persigue con los mismos. Como sabemos, toda la actividad de la Administración está destinada a la satisfacción de los intereses generales, por lo que su condición de «titular» de bienes se legitima en razones de interés público. Así, a diferencia de lo que ocurre con los sujetos privados, podemos afirmar la condición de titular de bienes o derechos, sólo está justificada para las Administraciones Públicas porque los mismos están destinados a la satisfacción de fines públicos. Y ello es predicable de todos los bienes públicos, tanto de los demaniales como de los patrimoniales. Sin embargo, la afectación es algo más. La afectación es el nexo esencial que vincula la cosa objeto del dominio público con la finalidad más o menos abstracta a la que sirve el demanio. Constituye el título o medio que acredita un concreto destino (uso general o servicio público) que justifica la atribución de un régimen jurídico especial establecido precisamente para los bienes demaniales y solo para ellos. La afectación es una declaración —aunque también puede estar implícita en otras actuaciones— que determina el inicio de la demanialidad, de igual forma que la desafectación significa su fin. Así lo precisa la LPAP: cuando un bien patrimonial es destinado o afectado al uso general o al servicio público, se convierte en un bien demanial (art. 65) y, por el contrario, «los bienes y derechos demaniales perderán esta condición, adquiriendo la de patrimoniales, en los casos en que se produzca la desafectación, por dejar de destinarse al uso general o al servicio público» (art. 69) En línea con lo que se dice en el texto, conviene tener muy presente que adquisición de la propiedad y adquisición de la demanialidad son conceptos que no se identifican. Aunque puede haber supuestos, como el de las afectaciones implícitas en los actos expropiatorios con respecto a los cuales ambos efectos se producen al mismo tiempo, la adquisición de la demanialidad únicamente se produce con la afectación, mientras que los modos de adquisición de la propiedad, estudiados en la lección anterior, constituyen la vía normal de entrada de los bienes en general en el patrimonio de la Administración. A) Criterios de afectación Ya sabemos que, por influjo de nuestro Código Civil, primera norma (junto a la Ley de Aguas de 1866) en la que se fragua entre nosotros la doctrina del dominio público, el uso y el servicio público han sido tradicionalmente los criterios que se han manejado para afectar una cosa al dominio público. El art. 65 LPAP se hace eco de ello cuando afirma que «la afectación determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público». Hay que recordar que nuestro Código Civil maneja, junto a esos criterios principales, otros como el fomento de la riqueza nacional (art. 339.2) y la defensa del territorio nacional (art. 341). El primero de ellos, se vinculaba fundamentalmente al demanio minero, y el segundo resultaba hasta cierto punto redundante en la medida en que la noción de «servicio público» manejada, tanto por el Código Civil como por el art. 65 LPAP, no se corresponde con la visión estricta del servicio público, como modalidad específica de actuación de la Administración Pública, sino con la comprensión más amplia de bien destinado al cumplimiento de una función pública. B) Modalidades de la afectación La afectación o vinculación de los bienes y derechos a un uso general o servicio público, que determina su integración en el dominio público, puede producirse conforme a las siguientes modalidades: a) La afectación ex lege (art. 66.1 LPAP). Se trata de una afectación expresa realizada por la Ley de forma global para géneros o categorías de bienes que no precisa de un posterior acto de concreción o aplicación. Es el modo habitual de afectación en relación con el denominado demanio natural (aguas, minas, costas, etc.). Junto a ello, también se han visto en ocasiones afectaciones singulares de un concreto bien, circunstancia que plantea todos los problemas propios y característicos de las Leyes singulares o Leyes medida a las que ya se ha hecho alusión en otras partes de esta obra. Como vimos, en nuestro ordenamiento, como cosa nada frecuente, la propia Constitución en su art. 132 lleva a cabo una afectación expresa respecto de «la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental». Que, además, los califica como bienes demaniales del Estado. Pero lo habitual es que sean las leyes —las denominadas como leyes sectoriales— las que dispongan la afectación de determinados bienes (carreteras, p. ej.) como se podrá comprobar en los siguientes apartados. Ejemplos concretos de cuanto se dice en el texto son las definiciones de zona marítimo-terrestre, de playa y de marisma que proporciona la Ley de Costas (art. 3, apartados 1.º y 4.º LC); las nociones de álveo o cauce y de ribera que facilita la Ley de Aguas (arts. 4 y 6 TRLAg). Ahora bien, hay que decir que, aunque en estos casos es la Ley la que, dibujando los caracteres esenciales de los bienes emprende la afectación, en la práctica se requieren normalmente actos administrativos de deslinde que precisen los contornos concretos del bien demanial. b) La afectación mediante un acto administrativo singular o individualizado que se refiere a determinados bienes y derechos (art. 66.1 y 2) constituye, sin duda, el modo más normal de afectación. A su vez, este tipo de afectación puede realizarse de diversas maneras: — Puede hacerse de forma expresa, esto es, mediante acto administrativo dictado por el órgano administrativo competente que concreta el bien o derecho de que se trate. A ella se refiere el artículo 66.1 cuando declara que «deberá hacerse en virtud de acto expreso por el órgano competente, en el que se indicará el bien o derecho a que se refiera, el fin al que se destina, la circunstancia de quedar aquél integrado en el dominio público y el órgano al que corresponda el ejercicio de las competencias demaniales, incluidas las relativas a su administración, defensa y conservación». En cualquier caso, lo que sí parece oportuno reseñar es que, por regla, el acto de afectación se considera como un acto de naturaleza discrecional y carente de destinatarios concretos. Ello no es óbice para que existan elementos reglados susceptibles de ser controlados y, entre ellos, el propio procedimiento de afectación que, en el ámbito de la Administración General del Estado, principia siempre de oficio (generalmente, a propuesta del Ministerio interesado en su uso). La Orden de afectación la otorga el Ministerio de Hacienda (arts. 66.1 y 68.2 LPAP) y, tras ella, se produce un acta de afectación y de entrega y recepción al Ministerio beneficiado por la afectación. — Puede hacerse también de forma tácita o implícita cuando la afectación resulta, o se deduce, de otros actos administrativos distintos del de la afectación o de la aprobación de normas que determinan su destino al uso o servicio públicos (como ocurre, p. ej., con la aprobación de algunos Planes urbanísticos que suponen la afectación al uso público de las calles o la adquisición de bienes mediante expropiación forzosa para su destino al uso o servicio público. — Y, por último, puede asimismo llevarse a cabo de forma presunta, cuando un bien determinado es usado para una finalidad típica de los bienes demaniales, sin que exista ningún acto administrativo que así lo disponga. En este caso es ese uso continuado del bien para un uso o servicio público el que permite entender producida la afectación del mismo al dominio público. El art. 66.2 LPAP se ocupa conjuntamente de la afectación presunta y de la tácita. Dicho precepto declara en tal sentido que surtirán los mismos efectos de la afectación expresa los hechos y actos siguientes: a) La utilización pública, notoria y continuada por la Administración General del Estado o sus organismos públicos de bienes y derechos de su titularidad para un servicio público o para un uso general; b) La adquisición de bienes o derechos por usucapión, cuando los actos posesorios que han determinado la prescripción adquisitiva hubiesen vinculado el bien o derecho al uso general o a un servicio público, sin perjuicio de los derechos adquiridos sobre ellos por terceras personas al amparo de las normas de Derecho privado; c) La adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa, supuesto en el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de esta Ley, los bienes o derechos adquiridos se entenderán afectados al fin determinante de la declaración de utilidad pública o interés social; d) La aprobación por el Consejo de Ministros de programas o planes de actuación general, o proyectos de obras o servicios, cuando de ellos resulte la vinculación de bienes o derechos determinados a fines de uso o servicio público; e) La adquisición de los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos o para la decoración de dependencias oficiales. Como vemos, el precepto no distingue entre afectación tácita y presunta; sin embargo cabe entender que los dos primeros casos (utilización notoria y continuada y usucapión) son supuestos de afectación presunta, en tanto que los otros tres (adquisición por expropiación, aprobación de planes de actuación o proyectos de obras y servicios y adquisición de bienes muebles necesarios para las dependencias oficiales) lo son de afectación tácita. Sin embargo, tales clasificaciones no dejan en todo caso de tener un cierto valor convencional, pues también podría entenderse que las letras c), d) y e) del art. 66.2 LPAP describen supuestos de afectaciones implícitas; y las letras a) y b) de afectaciones tácitas o presuntas. 2. LA MODIFICACIÓN DE LA DEMANIALIDAD. LAS MUTACIONES DEMANIALES El destino público de un bien demanial puede quedar alterado, sin perder esa condición en el supuesto de las llamadas mutaciones demaniales. En sentido estricto se entiende por tales las que tienen lugar cuando se produce un cambio de afectación al ser destinados los bienes a otro fin público diferente del inicial, pero igualmente de uso general o servicio público. En consecuencia, cambia el uso demanial del bien, pero se mantiene su calificación como de dominio público y la sujeción al régimen jurídico de este tipo de bienes. Así, p. ej., y respecto de bienes demaniales estatales el art. 71.1 LPAP dispone que «la mutación demanial es el acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho del Patrimonio del Estado, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella». En efecto, el sentido originario de la mutación demanial comprendía tres elementos: a) existe un bien que ya está afectado a un uso o servicio público concreto; b) se cambia el destino de ese bien sin pérdida de su demanialidad; y c) se produce un cambio en la adscripción orgánica del bien, no así en su titularidad que sigue correspondiendo a la misma Administración. Por lo demás, el procedimiento de mutación guarda muchas concomitancias con el de afectación: a petición del Ministerio que precisa el bien demanial, la Dirección General de Patrimonio incoa, en su caso, un procedimiento de mutación; se dicta la Orden de Mutación por parte del Ministerio de Hacienda, y se produce finalmente la entrega y recepción al Ministerio que se va a encargar de su nueva gestión. En un sentido más amplio, se ha venido hablando también de mutación demanial impropia en los supuestos en los que lo que cambia es el sujeto titular del bien demanial. Así ocurre cuando un bien de dominio público (p. ej., una carretera determinada) pasa de la titularidad, o competencia de gestión, de una Administración a otra. El caso más frecuente es la sucesión en la titularidad de bienes demaniales derivada del proceso de trasferencia de bienes y medios vinculados a la descentralización territorial (la carretera que deja de ser de titularidad estatal para pertenecer a una Comunidad Autónoma). Un caso paradigmático en la sucesión de bienes de titularidad pública es el que se produjo con ocasión de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que determinó la integración en ésta de aquellos centros universitarios, hasta entonces pertenecientes a la Universidad de La Laguna, residenciados en la isla de Gran Canaria. La STC 106/1990, de 6 de junio, FJ 7.º, examinó tal mutación demanial. Pero el alargamiento de la figura de la mutación demanial no acaba ahí, ya que, dentro de la misma, alguna norma ha ubicado también los cambios de titularidad del bien con cambio de destino (art. 27 del Reglamento de Patrimonio de las Entidades Locales de Cataluña, aprobado por Decreto 336/1988, de 17 de octubre), y también las denominadas mutaciones por acumulación, que se producen cuando al destino principal se le añade una afectación demanial secundaria o concurrente. A éstas se refiere el art. 67.1 LPAP: «los bienes y derechos del Patrimonio del Estado podrán ser objeto de afectación a más de un uso o servicio de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos, siempre que los diversos fines concurrentes sean compatibles entre sí». Por último, el apartado 4.º del art. 71 LPAP ha añadido otro supuesto de mutación demanial consistente en permitir cambios de uso a favor de otras Administraciones, pero conservándose la titularidad de la Administración cedente: «Reglamentariamente se regularán los términos y condiciones en que los bienes y derechos demaniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán afectarse a otras Administraciones Públicas para destinarlos a un determinado uso o servicio público de su competencia. Este supuesto de mutación entre Administraciones Públicas —sigue diciendo el precepto— no alterará la titularidad de los bienes ni su carácter demanial, y será aplicable a las Comunidades Autónomas cuando éstas prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a la Administración General del Estado o sus organismos públicos para su dedicación a un uso o servicio de su competencia». Esta curiosa forma de mutación, que incluye, como vemos, una suerte de cláusula de reciprocidad, ha encontrado eco en los arts. 57 bis de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 7 bis LBELA. El ejemplo de ella, ensayado ya en algunos casos, sería el de un mercado municipal que, sin perder la titularidad municipal, se cede por el Ayuntamiento a un Organismo Público estatal de investigación para que amplíe sus instalaciones. Como se ve, el fenómeno entraña un notable parecido con las cesiones gratuitas de bienes patrimoniales que se dan entre Administraciones: la diferencia radica aquí en la naturaleza demanial del bien cedido, naturaleza que, junto a su titularidad, se conserva. 3. LA DESAFECTACIÓN La cesación de la demanialidad se produce con la desafectación. La desvinculación del bien del uso general o servicio público que justificó la afectación determina la pérdida de la condición demanial del mismo. Se trata del supuesto inverso a la afectación aunque presenta algunas peculiaridades que debemos mencionar. En principio, el efecto normal de la desafectación es el de que los bienes pasan a tener la condición de bienes patrimoniales. Por eso mismo, conviene reiterar aquí la misma observación que hicimos a propósito de la afectación: no puede confundirse la cesación de la demanialidad con el cese de la titularidad pública, circunstancia ésta última que, como sabemos, únicamente se producirá con la enajenación del bien por cualquiera de las formas estudiadas en la lección anterior. Las modalidades de la desafectación son las siguientes: — Desafectación por Ley. Evidentemente, una modificación legal que cambie los caracteres naturales con que se diseñó legalmente la afectación al dominio público de un grupo de bienes, habrá de tener su reflejo en la permanencia de esos bienes como bienes demaniales. También, puede ocurrir que, sin cambiarse la Ley, sean los propios bienes los que se degraden y pierdan las características naturales que los hicieron en su momento acreedores a su consideración como bienes demaniales. No obstante, con respecto a este último caso, hay que indicar que las Leyes suelen poner límites en estos casos: p. ej., la Ley de Costas determina que seguirán manteniendo su condición demanial hasta que se verifique su desafectación expresa, «los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus características naturales de playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre» (art. 4.5 en conexión con el art. 18). — Desafectación por acto expreso (art. 69.2 LPAP). Constituye la regla general de desafectación, consagrada también por Leyes sectoriales, como la Ley de Costas (art. 18). En el ámbito de la Administración General del Estado, el procedimiento de desafectación se realiza de oficio por el Ministerio de Hacienda a instancias normalmente de la moción que, al respecto y en orden a su innecesariedad, le dirige el Ministerio que usa del bien afectado. Tras la Orden de desafectación que dicte el Ministerio de Hacienda, se producirá el acto de entrega o devolución a éste del bien de que se trate, que quedará, como ya nos consta, como bien patrimonial. Uno de los temas más interesantes que, en lo concerniente a la desafectación del dominio público, se suscitan, tiene que ver con la cuestión de si frente al acto desafectación existen derechos de los usuarios. En principio, puesto que el acto de desafectación es un contrarius actus con respecto al acto de afectación, habría que mantener que el acto de desafectación participa con éste de su naturaleza discrecional y carente de destinatarios concretos. Sin embargo, como con acierto ha investigado José Manuel Sala Arquer, existen previsiones en nuestro ordenamiento jurídico (arts. 81.1 LRBRL; 78 TRRL; 8 RBEL; 17 y 18 LC; 11.1 Ley de Vías Pecuarias) que, para la desafectación de ciertos bienes, requieren una previa declaración de innecesariedad que, en algunos casos como en el de los bienes comunales, acumulan, como veremos, más elementos reglados. Evidentemente, como el propio Sala Arquer concluye, la necesidad o no de mantener la afectación del bien también dependerá mucho de si el bien es imprescindible para que se realicen los derechos de los usuarios (el uso público de una playa, p. ej.) o constituye únicamente el soporte para la prestación de un servicio público para cuya efectividad podría ser perfectamente intercambiable con otro bien. Cabe indicar, por último, que el legislador ha expresado una clara desconfianza frente a las desafectaciones implícitas y, más todavía, respecto de las tácitas, puesto que podrían suponer que un bien demanial terminara siendo adquirido por un tercero por usucapión. De ahí que el art. 69.2 LPAP haya dispuesto que, salvo en los supuestos previstos en dicha Ley, «la desafectación deberá realizarse siempre de forma expresa», esto es, mediante un procedimiento formal. V. LA PROTECCIÓN DEL DESTINO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Como ya venimos indicando, el régimen jurídico del dominio público se caracteriza y viene inspirado —incluso constitucionalmente (art. 132 CE)— por la regla de la incomerciabilidad de los bienes que lo integran. La incomerciabilidad asegura la afectación de los bienes demaniales y los sitúa fuera del comercio jurídico-privado mientras aquella afectación se mantenga. En la práctica, la nota de la incomerciabilidad se resuelve en tres principios, que conforman, como decimos, el contenido típico del dominio público: nos referimos a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes demaniales, recogidos en el art. 30.1 LPAP. 1. LA INALIENABILIDAD Según ya resaltara Clavero Arévalo, la inalienabilidad —aun antes de ser expresamente constitucionalizada— ya era un verdadero principio general del Derecho. En esencia, supone que los bienes demaniales no pueden ser enajenados, ni quedar sujetos a gravámenes, servidumbres o a la imposición de cualquier otro derecho real sobre los mismos. Puesto que los bienes de dominio público se consideran res extracomercium (art. 1.271 CC), cualquier negocio que se concluya sobre ellos será nulo de pleno derecho, sin que quepa, como destacara Clavero, subsanación por desafectaciones posteriores. Ahora bien, que los bienes de dominio público sean incompatibles con el comercio jurídico-privado, no significa que, sobre ellos, no quepa lo que Otto Mayer denominaba un «comercio público de bienes de dominio público», algunas de cuyas manifestaciones ya las hemos ido haciendo patentes al estudiar las mutaciones demaniales y las adscripciones a favor de organismos públicos (arts. 73-79 LPAP). Dentro de este comercio público, doctrinalmente se ha debatido si los bienes demaniales podrían ser objeto de expropiación forzosa, posibilidad que ha sido negada por un amplísimo sector doctrinal sobre la base de que en tales casos ni existe una verdadera confrontación entre intereses públicos y privados, ni hay tampoco un valor de venta. Para estos casos, el art. 42.4 TRLSRU preceptúa que «cuando en la superficie objeto de expropiación existan bienes de dominio público y el destino de los mismos, según el instrumento de ordenación, sea distinto del que motivó su afectación o adscripción al uso general o a los servicios públicos, se seguirá, en su caso, el procedimiento previsto en la legislación reguladora del bien correspondiente para la mutación demanial o desafectación, según proceda». 2. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD Como ya hemos indicado a propósito de la desafectación, el art. 69.2 LPAP exige que las desafectaciones se hagan siempre de forma expresa. La previsión —que tiene su correlato en otras normas como los arts. 80.1 LRBRL, 8 RBEL y 7 de la LC, entre otras— resulta extremadamente importante, ya que en un pasado, como estudiara con profundidad García de Enterría, al hilo de las desafectaciones tácitas y mediante la interpretación que se hacía del juego combinado de los arts. 341, 609 y 1.936 CC se produjeron abundantes usurpaciones y detentaciones privadas de bienes integrantes del dominio público, particularmente acuciantes en sectores como el dominio marítimo-terrestre, las vías pecuarias y los montes. 3. LA INEMBARGABILIDAD La inembargabilidad se encuentra limitada en nuestros días a los bienes integrantes del dominio público. La jurisprudencia constitucional ha limitado a éstos el alcance de un principio que otrora se extendía a todos los bienes públicos (y, consiguientemente, también a los bienes patrimoniales). Para el Tribunal Constitucional (SSTC 166/1998, 201/1998, 210/1998 y 211/1998), la regla de la inembargabilidad de los bienes patrimoniales es inconstitucional, siendo, por tanto, posible embargar aquellos bienes patrimoniales que «no (estuvieran) afectados materialmente a un uso o servicio públicos». Esta afirmación resulta cuando menos llamativa puesto que si tales bienes estuvieran «afectados», aunque sólo fuera materialmente, a un uso o servicio públicos, tendrían por ello la condición de bienes demaniales, de donde la doctrina ha querido entender que los bienes patrimoniales son inembargables cuando se encuentren destinados a la satisfacción de alguna finalidad pública. Sin embargo, esta interpretación es más laxa aún, puesto que se presume que todo bien de la Administración, incluidos los patrimoniales, tienen alguna finalidad pública. Pues bien, esa abierta y ambigua conclusión ha sido recogida en algunos textos legales como el art. 30 .3 LPAP cuando afirma que «ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio o función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés general». En idéntico sentido al recogido en el art. 30.3 LPAP (que paradójicamente, según su Disposición Final 2.ª, no es pleno ni básico) se regula esta materia en el art. 23 de la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003 de 26 de noviembre) y también, con mayor alcance y rigor, en el art. 27 de la Ley General de la Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo). En cambio el TRLHL, contiene una regulación más precisa en su art. 173.2 («Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra derechos, fondos, valores y bienes de la Hacienda local, ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las Entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público»), de la que se deduce claramente la posibilidad de que algunos bienes patrimoniales puedan ser embargados. Por su parte, en la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) de 2010, sólo se afirma la inembargabilidad de los bienes demaniales y comunales, no así de los patrimoniales. En orden a la inembargabilidad, las previsiones anteriores tienen que ser completadas con el art. 605 LECiv, que declara «absolutamente inembargables los bienes declarados inalienables», y con los arts. 31 LPAP y 2 de la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre), cuando indican que no puede transigirse judicial ni extrajudicialmente con los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos, «sino mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno». Paradójicamente, también aquí sorprende que el art. 31 LPAP carezca de carácter pleno o básico, confundiendo las reglas substantivas que dicho precepto contienen (que, a nuestro juicio, deberían ser extrapolables y aplicables a todas las Administraciones), con las determinaciones organizativas, claramente prescindibles y cambiables, que el art. 31 LPAP contiene. VI. UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1. CLASES DE USOS La utilización de los bienes y derechos del dominio público pueden clasificarse conforme a diferentes criterios. Sin duda, los tres criterios de clasificación más importantes por las consecuencias que implican de cara a la caracterización del régimen jurídico del dominio público son los que atienden al sujeto que los usa; a la clase de bien demanial de que se trate según su destino; y, finalmente, al grado de compatibilidad que el uso mantenga con el destino principal del dominio público al que afecte. Atendiendo al criterio del sujeto que los usa, que es el uso en el que nos vamos a centrar con mayor detenimiento, los bienes demaniales pueden ser usados: a) por la propia Administración — uso que si se verifica de una manera excluyente con respecto a la utilización que los particulares pudieran hacer del mismo da lugar a las reservas demaniales—; y b) por los particulares —lo que origina tres tipos de usos: el común general, el común especial y la utilización privativa—. Si atendemos al criterio de la destinación del bien, nos encontramos con la distinción entre bienes de uso y de servicio público. La diferenciación es importante porque la utilización de los bienes y derechos destinados a la prestación de un servicio público se rige por las normas reguladoras de éste que ostentan primacía sobre las normas patrimoniales. Los arts. 87 y 88 LPAP han establecido, no obstante, un distingo a este respecto discriminando entre los bienes destinados a servicios públicos reglados —para los que vale lo que acabamos de decir— y los destinados a otros servicios públicos —que se utilizarán de conformidad con lo previsto en el acto de afectación o de adscripción y, en su defecto, por lo establecido en la LPAP—. Finalmente, la normativa local de bienes tradicionalmente se ha hecho eco de la distinción entre utilizaciones normales y anormales de los bienes demaniales, según que el uso fuese conforme o no con el destino principal del dominio público a que afecte (art. 75.3.º y 4.º RBEL). En el ámbito local, la distinción adquiere relevancia, toda vez que los usos anormales quedan sujetos a concesión [art. 78.1.b) RBEL], debiendo justificarse en la Memoria que el particular presente para la solicitud de la concesión la conveniencia pública de la utilización respecto del uso normal del dominio, y teniendo también que valorarse por separado el daño que dicho uso anormal pudiera ocasionar al uso normal [art. 91.a) y b) RBEL]. Pese a cuanto acaba de decirse, hay usos anormales muy consolidados como la instalación de veladores o de quioscos en la vía pública que muchos Ayuntamientos sujetan a autorización —y no a concesión— o, incluso, a declaración responsable, haciendo primar en este último caso, a nuestro juicio erróneamente, el ejercicio de las actividades económicas que sobre tales usos se implantan sobre lo que es una utilización anormal y tan anormalmente extendida y anómala de las aceras concebidas primordialmente para el tránsito de los peatones. 2. UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEMANIALES POR LA ADMINISTRACIÓN A) El uso por la Administración de los bienes destinados al servicio público El uso de los bienes demaniales de forma directa por la Administración tiene lugar de modo ordinario en los supuestos de bienes públicos afectados a los servicios públicos. En tales casos, la utilización de los bienes no constituye un fin en sí mismo, sino que tiene un mero carácter instrumental de la actividad de prestación de los servicios públicos, regulación a la que, como hemos indicado, habrá de acudir para saber cuál es el régimen jurídico fundamental de uso de estos bienes. Uso por la Administración que no excluye la utilización eventual de estos bienes por los particulares en tanto que usuarios del servicio. Los arts. 89 y 90 LPAP han regulado para la Administración del Estado un fenómeno que, hasta ese momento, estaba huérfano de regulación en nuestro Ordenamiento Jurídico. Se trata, por un lado, de la ubicación de cajeros, oficinas bancarias, oficinas postales, tiendas de conveniencia, cafeterías y otros establecimientos análogos en espacios de los edificios administrativos. El art. 89 LPAP permite tales usos siempre que tengan carácter excepcional y se efectúen para dar soporte a servicios dirigidos al personal destinado en ellos o al público visitante. Requisito éste último de gran importancia, pues no resulta infrecuente encontrarse, p. ej., con cafeterías de edificios administrativos que actúan, en puridad, como bares abiertos al público en general, con las consecuencias que, en materia de defensa de la competencia, tales conductas pudieran generar. El art. 89 LPAP sujeta este tipo de usos a autorización —si se realizan a través de instalaciones desmontables— y a concesión o a contrato público, si emplean instalaciones fijas. Por otro lado, el art. 90 LPAP sujeta a autorización del Ministro o del Presidente del Organismo Público de que se trate, el uso por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas de bienes afectados al servicio público siempre que se haga para el cumplimiento esporádico o temporal de fines o funciones públicas. Una particular manifestación de esta posibilidad la representa la cesión de salas para conferencias, seminarios o jornadas, que en el ámbito de la Administración General, quedan asimismo sujetas a autorización y al pago de contraprestación económica. B) Las reservas demaniales La Administración puede reservarse para sí el uso exclusivo de bienes demaniales de su titularidad destinados al uso general de todas las personas. Tal posibilidad, contemplada con carácter general en el art. 104 LPAP, encuentra previsiones específicas en la Ley de Costas (art. 47) y en la Ley de Minas (art. 7), que es donde surgieron y en donde tienen una particular significación — entre nosotros, tempranamente estudiada por Villar Palasí—. La exclusión de usos que la reserva demanial conlleva determina que el Ordenamiento Jurídico y la jurisprudencia le fijen requisitos muy estrictos para su declaración. En primer lugar, deben tener un alcance temporal: el art. 104.2 LPAP señala en este sentido que la duración de la reserva se limitará al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines para los que se acordó; tiempos que, por su parte, la Ley de Minas vincula a los de la duración máxima prevista en dicha Ley para los permisos de explotación (art. 8.3). En segundo lugar, la declaración de la reserva tiene que justificarse en razones de interés público. La Ley de Costas cifra dichas razones en la realización de estudios e investigaciones, obras, instalaciones y servicios (art. 47.2). En materia de minas, las finalidades de la reserva se centran fundamentalmente en el aprovechamiento de yacimientos minerales y recursos geológicos que puedan tener especial interés para el desarrollo económico y social o para la defensa nacional (art. 7). Particularmente, puesto que la reserva afecta, como hemos dicho, a bienes, en principio, abiertos al uso común general (franjas de playa o de zona marítimo terrestre, p. ej.), uno de los mayores problemas que al respecto pueden suscitarse es el relativo a su colisión con los derechos de los particulares. Con carácter general, el art. 104.4 LPAP preceptúa que la reserva prevalecerá frente a cualesquiera otros posibles usos de los bienes y llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, a efectos expropiatorios, de los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella. Por su parte, la Ley de Minas ha ideado soluciones particulares, habida cuenta de que, por las inversiones económicas que los derechos mineros conllevan, es donde el tema de la colisión con derechos mineros preexistentes o en tramitación se ha planteado con mayor crudeza (arts. 10, 12, 58 y 62). No obstante lo dicho, existen supuestos en que la reserva resulta compatible con la realización de otros usos por parte de los particulares. En tercer lugar, desde el punto de vista formal, la reserva se realiza por Acuerdo del Consejo de Ministros —que ha de publicarse en el BOE— y se inscribe en el Registro de la Propiedad. Por último, hay que indicar que la reserva puede ser total o parcial, según se reserve o no la totalidad de la pertenencia del dominio público de que se trate (art. 47.1 Ley de Costas). Además, el hecho de que la Administración se haya reservado en exclusiva la utilización de un bien demanial no entraña que su explotación tenga que hacerse directamente por aquélla, puesto que puede acudir a las modalidades de gestión indirecta previstas en el Ordenamiento. El art. 8 de la Ley de Minas distingue, a su vez, entre reservas especiales (que se decretan para uno o varios recursos determinados en todo el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental); provisionales (que se acuerdan para la exploración e investigación, en zonas o áreas definidas, de todos o algunos de sus recursos); y definitivas (que se declaran para la explotación de los recursos evaluados en zonas o áreas concretas de una reserva provisional). 3. EL USO DEL DOMINIO PÚBLICO POR PARTE DE LOS PARTICULARES Completando las observaciones que más arriba hicimos, deben hacerse también tres consideraciones preliminares antes de abordar los distintos tipos de utilización del dominio público por parte de los particulares. En primer lugar, hay que indicar que la utilización del dominio público por parte de los particulares requiere de títulos habilitantes, ya que, como proclama el art. 84.1 LPAP, «nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos». Más adelante, el art. 86 LPAP concreta tales títulos habilitantes en el uso común general, el uso especial y la utilización privativa, de las que hablaremos más adelante. Lo que sí importa, desde luego, destacar es que, como subliminalmente apunta el propio art. 84.1 LPAP, el uso común general también precisa un título habilitante, lo que sucede es que dicho título se otorga ya desde esta Ley y desde las Leyes sectoriales sin que sean precisos ulteriores títulos administrativos para toda aquella utilización que no exceda el contenido normal de este derecho de uso. En segundo lugar, también conviene precisar que existen sectores demaniales que conocen fórmulas específicas y diferentes de utilización de los bienes de dominio público por parte de los particulares. Buena muestra de ello, la ofrece la Ley de Minas en donde las formas de utilización del demanio minero se concretan en los permisos de exploración y de investigación y en la concesión de explotación. También, el demanio forestal, como se estudiará en el Tomo VI de este Manual, tiene formas de utilización específicas, según cuál sea la clase de monte o de espacio en el que nos movamos. Lo mismo podría afirmarse de la utilización de los bienes de dominio público que son, a su vez, infraestructura de transporte, como las carreteras. Incluso, con respecto a estas últimas, no hay que olvidar que en relación con la utilización de las autopistas de peaje prevalece su consideración legal como concesiones de obra pública sujetas, una vez construida la infraestructura, a un régimen de explotación similar al del servicio público (arts. 3 Ley 8/1972, de 10 de mayo, y 247 y ss. LCSP) Por último, en estrecha correspondencia con lo anterior, debe recordarse que la regulación de las formas de utilización del dominio público previstas en leyes especiales prevalece sobre las dictadas por la LPAP. La propia LPAP así lo reconoce cuando afirma que «las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán en primer término por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las disposiciones de esta Ley» (art. 84.3) En realidad, este precepto es trasunto de lo ya dicho por el art. 5.4 LPAP, del que se habló en la lección anterior. A) El uso común general El art. 85.1 LPAP define el uso común general (o uso común, a secas), como el que corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos no impide el de los demás interesados. La Ley de Aguas refiere este uso a «todos» (art. 50), expresión que, probablemente, se encuentre más acorde con el carácter de uso derivado del Derecho de gentes que, desde el Derecho Romano clásico, se ha venido reconociendo a este tipo de usos. Las normas sectoriales concretan estos tipos de usos. Así, el art. 31.1 LC considera usos comunes generales: pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley. En parecidos términos, el art. 50 TRLAg estima que son usos generales usar de las aguas superficiales, mientras discurren por sus cauces naturales, para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para abrevar el ganado. Las características fundamentales de este tipo de uso son: — Que se trata de un uso libre, esto es, que sólo debe respetar el sentido de la afectación y las normas de policía demanial (arts. 86 LPAP; 50 TRLAg; 31 LC y 29 Ley de Carreteras). Eso no significa que el uso común general no se encuentre condicionado de ningún modo, puesto que todo uso común está sometido, cuando menos, a cuatro principios: el de compatibilidad conforme al cual el uso de cada uno no debe perturbar o impedir el de los demás; el de prioridad temporal, puesto que el uso debe respetar la preferencia del usuario primero o anterior; el de indemnidad, o lo que es lo mismo, el uso no debe de causar al bien demanial daños que impidan o menoscaben sensiblemente su uso; y el de ordenación, que significa reconocer a la Administración la potestad de regular normativamente el uso general para asegurar la efectividad de los principios anteriores (Santamaría Pastor). — Que es naturalmente gratuito (art. 31 LC), aunque alguna norma, como el art. 16.1 Ley de Carreteras, contemple la posibilidad de sujetar a pago el uso de las carreteras (no de los autopistas, que de por sí ya describen, como hemos señalado, un tipo de utilización diferente). — Que no puede impedir el uso de los demás interesados o usuarios. En este sentido, resulta de interés la advertencia de la Ley de Aguas de que las aguas no se desvíen de su curso ni se alteren tampoco los aprovechamientos normales. Como se afirma en el texto, uno de los requisitos más importantes del uso común —tanto del general, como del especial que, a continuación, estudiaremos— es que dicho uso no resulte abusivo; situaciones de abuso que, como la jurisprudencia ha notado, suelen darse con singular frecuencia en relación con el estacionamiento de vehículos en la calle. La STSJ de Andalucía 5919/2000, de 17 de abril, con apoyo en la STS de 26 de diciembre de 1996, afirma en este sentido que «no puede ignorarse tampoco que las calles están destinadas al uso común de la ciudadanía y el estacionamiento continuado de vehículos en el mismo lugar sin que el dueño se preocupe en absoluto de ellos puede suponer, en ciertos casos, un abuso o al menos un gesto poco solidario con los demás usuarios de unos espacios que son de todos». B) El uso especial Tradicionalmente, se alude a este uso con el nombre de uso común especial para remarcar con ello que estamos ante un uso común —porque no impide el uso de los demás usuarios—, aunque se den en este uso, sin embargo, circunstancias de peligrosidad o intensidad, preferencia en casos de escasez, rentabilidad económica u otras que lo hacen un uso especial. El art. 85.2 LPAP sintetiza bien todo ello cuando afirma que la concurrencia de tales circunstancias «determina un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste». La citada especialidad incide lógicamente sobre el régimen jurídico de este tipo de utilización. En primer lugar, para subrayar que requiere un título habilitante de carácter administrativo, y que no basta, por consiguiente, con la habilitación «ex lege» que se da para el uso general. Normalmente, el título que en nuestro Ordenamiento ha amparado las utilizaciones especiales del dominio público han sido las autorizaciones. Sin embargo, el art. 86.2 LPAP limita esta posibilidad a los casos en que se empleen instalaciones desmontables o el plazo de duración del aprovechamiento especial no exceda de cuatro años; supuestos en que el título habilitante requerido pasa a ser la concesión. A estos títulos, la legislación hidráulica ha sumado la declaración responsable exigible para todos los usos especiales, a excepción de un grupo de ellos que continúan precisando la autorización (art. 51 TRLAg). Según los arts. 72-82 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, de 11 de abril) siguen requiriendo autorización, lo que la Sección V de este Reglamento (conforme a la redacción dada por el RD 367/2010, de 26 de marzo, en desarrollo de las Leyes 17 y 25/2009, 22 de noviembre y 23 de diciembre, respectivamente) denomina «usos comunes especiales que, por su especial afección al dominio público hidráulico puedan dificultar la utilización del recurso por terceros»: los aprovechamientos especiales de pastos y siembras; la corta de árboles; el establecimiento de puentes, pasarelas, extracciones, y usos de baños y deportivos. Por el contrario, se sujetan, según el art. 51 TRLAg a declaración responsable: la navegación y flotación; el establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos; y cualquier otro uso, no incluido en el uso general, que no excluya la utilización del recurso por terceros. En relación con el procedimiento para el otorgamiento de títulos habilitantes para un uso especial, resulta reseñable que la STS 218/2019, de 4 de febrero, dictada precisamente en materia de aguas, considera que la falta de previsión legislativa específica, con respecto a si para el otorgamiento de autorizaciones es necesario o no el trámite de información pública requerido para las concesiones, supone una remisión implícita al régimen general en todo aquello que no responda a las razones especiales que dan lugar a ese título especial. C) Utilización privativa del dominio público Como proclama el art. 85.3 LPAP, el uso privativo es el que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que se limita o excluya la utilización del mismo por otros interesados. Esta definición entraña, ante todo, que el uso privativo del dominio público por parte de los particulares tiene que basarse necesariamente en un título habilitante, título que, a diferencia de cuanto ocurría en épocas pasadas, en ningún caso puede ser adquirido mediante usucapión (art. 52.2 TRLAg). En atención a estas circunstancias, el título habilitante que suele dar derecho a una utilización privativa del dominio público es la concesión, pero también cabe la autorización e, incluso, lo que podríamos llamar la concesión «ex lege», esto es, supuestos muy concretos en los que es la propia Ley la que otorga directamente este derecho de uso privativo a los particulares. En la Ley de Aguas es posible encontrar varios supuestos de aprovechamientos privativos «ex lege». El art. 54 TRLAg establece en este sentido que: «1. El propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y de la prohibición del abuso del derecho; 2. En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio aguas procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas, cuando el volumen anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos. En los acuíferos que hayan sido declarados como sobreexplotados, o en riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas obras de las amparadas por este apartado sin la correspondiente autorización». También el art. 16 Ley de Minas considera que el aprovechamiento de los recursos mineros de la Sección A [esto es, los recursos de escaso valor económico, art. 3.1.A)], cuando se encuentren en terrenos de propiedad privada, corresponderá al dueño de los mismos o a las personas físicas o jurídicas a quienes ceda sus derechos. Según ya hemos destacado, la frontera que la LPAP pone entre el recurso a la autorización o a la concesión bascula sobre un doble parámetro: que la duración del aprovechamiento no exceda de cuatro años, o que el aprovechamiento se lleve a cabo mediante instalaciones desmontables o instalaciones fijas. Por lo demás, la LPAP contiene una Sección 4.ª en el capítulo I de su Título IV en donde regula los caracteres comunes y los rasgos diferenciadores más distintivos de autorizaciones y concesiones. a) Otorgamiento: Las autorizaciones, en principio, se otorgan directamente a los solicitantes, salvo que su número se encuentre limitado, en cuyo caso el otorgamiento se realizará en régimen de concurrencia, o si ésta no fuera procedente, por sorteo (art. 92.1). Las concesiones, en cambio, han de otorgarse, como regla general, en régimen de concurrencia, salvo cuando se den los supuestos previstos en el art. 137.4 LPAP para la enajenación directa de bienes inmuebles; se den circunstancias excepcionales debidamente justificadas o cuando así se establezca expresamente por las leyes (art. 93.1). Con respecto a las concesiones de dominio público, su otorgamiento en régimen de concurrencia no implica que el procedimiento haya de iniciarse siempre de oficio (mediante convocatoria aprobada y publicada en el BOE), ya que también puede instarse por persona interesada, en cuyo caso se invitarán a otros posibles interesados o se dará publicidad a las solicitudes que en tal sentido se presenten para que puedan formularse propuestas alternativas. En la resolución —que tiene que producirse en seis meses— se valorarán los criterios expresados en el pliego y se atenderá al mayor interés y utilidad pública del proyecto solicitado. Este régimen de proyectos en competencia, muy ensayado y desarrollado por nuestra legislación de aguas, incorpora en ésta importantes elementos reglados —como el respeto al orden de preferencia de usos fijado por el Plan Hidrológico, art. 60 TRLAg— que limitan considerablemente la discrecionalidad inherente al acto de otorgamiento. b) Transmisibilidad: La transmisión de las autorizaciones está expresamente admitida, siempre que para su otorgamiento no hayan sido tomadas en cuenta circunstancias personales, ni se encuentre limitado su número, supuestos éstos en los que se exigiría la previa autorización del órgano que otorgó la autorización inicial. Por el contrario, no está expresamente prevista la transmisibilidad de las concesiones, aunque implícitamente parecen admitirse, siempre y cuando se diera la previa autorización de la Administración concedente (art. 100 LPAP). c) Duración: Ha de ser determinada, no pudiendo superar el plazo de cuatro años en las autorizaciones y de setenta y cinco en las concesiones, incluidas en ambos casos las prórrogas. No obstante, hay que indicar que el art. 95.3 LPAP permite que el plazo de 75 años pueda ser sustituido por otro menor «en las normas especiales que sean de aplicación». La aplicación de esta regla de especialidad con respecto a las concesiones otorgadas por las entidades locales ha suscitado interpretaciones encontradas, como muestra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de diciembre de 2012. d) Revocabilidad: Las autorizaciones siempre pueden ser revocadas de modo unilateral, por razones de interés público sin dar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general; por eso, con poca precisión técnico-jurídica se dice que se otorgan en precario (art. 92.4 LPAP). Las concesiones pueden ser dejadas sin efecto mediante rescate, pero en tal caso ha de indemnizarse al concesionario por los daños y perjuicios que le ocasione (art. 100 LPAP). No resulta fácil la interpretación de la LPAP en este punto. Para empezar, no todas las circunstancias que en el art. 92.4 LPAP contiene aluden a la cláusula de precario en sentido estricto, ya que, en puridad, ésta únicamente viene referida al supuesto de cuando, sin incumplimientos de los términos de la autorización por parte del autorizado, aparece un interés público que resulta prevalente y con el que la autorización otorgada deviene claramente incompatible. Hace años, Ramón Martín Mateo ya nos advirtió de los posibles y frecuentes abusos que en la práctica se dan con la invocación de la cláusula de precario en las concesiones (y habría que entender también ahora en las autorizaciones) demaniales. Para Martín Mateo, no era suficiente con incluir la cláusula de precario como una suerte de cláusula de estilo en los pliegos de las concesiones demaniales, sino que se hacía preciso que dicha cláusula de precario resultase justificada en el caso concreto de la concesión que se otorgase, hasta el punto de que en cierta forma la provisionalidad con la que se otorgaba en el caso concreto la concesión, sirviese y se integrase en la propia causa del acto de otorgamiento de la concesión. En este sentido, la jurisprudencia viene distinguiendo entre un precario de primer grado que no lleva aparejado indemnización y un precario de segundo grado que sí comporta resarcimiento (cfr. con cita de abundante jurisprudencia STS de 24 de mayo de 2013), cifrando la distinción entre una y otra en «las circunstancias de estabilidad o interinidad del uso y de las condiciones de oportunidad y alteración de la causa originaria de esa situación jurídica de uso que acompañan a la acción revocatoria, siempre enjuiciable en conexión con la teoría general del negocio jurídico». Tales enseñanzas creemos que encuentran aplicación en la actualidad de cara a la interpretación del art. 92.4 LPAP, al menos en lo que dicta relación con la revocación unilateral de la autorización sin derecho a indemnización por razones de interés público. En nuestra opinión, este precepto únicamente tipifica la causa que puede dar lugar a la revocación de una autorización sin derecho a indemnización. Ahora bien, la Administración no es libre para reproducirla e incluirla como una cláusula de estilo en todos los acuerdos de autorización, sino que tendrá que explicar y motivar en esos acuerdos porqué la autorización se otorga con esas dosis de provisionalidad. e) Onerosidad: Lo normal es que el otorgamiento de las autorizaciones o concesiones esté sujeto a contraprestación, debiéndose en tal caso satisfacer la tasa o canon concesional, respectivamente. Pero también podrá tener carácter gratuito si el uso del demanio no lleva aparejada una utilidad económica para el titular de la autorización o concesión, o la utilidad sea, económicamente hablando, insignificante (arts. 92.5 y 93.4 LPAP). f) Extinción: El art. 100 LPAP alude de manera común para concesiones y autorizaciones a los modos tradicionales de extinción de estos títulos. Así: — Como modos relativos al sujeto, se hallan la muerte, incapacidad o extinción de la personalidad del concesionario; el mutuo disenso; y el incumplimiento del concesionario por la falta de pago o por la transmisión del título sin previa autorización de la Administración. — Como modos relativos al bien, encontramos la desaparición del bien o agotamiento de su aprovechamiento y la desafectación del mismo. — Como modos relativos al título, tenemos el rescate, la revocación unilateral y la caducidad por vencimiento del plazo. Con respecto a los modos de extinción, acabados de enumerar, cabe hacer algunas precisiones. En primer lugar, el art. 100 LPAP crea, en nuestra opinión, una grave confusión terminológica con respecto al significado que veníamos dando a algunos de los conceptos que en él se citan. P. ej., el término «caducidad», que el art. 100.c) LPAP asocia ahora con la extinción por vencimiento del plazo, se anudaba tradicionalmente en esta materia al incumplimiento de las condiciones de la concesión por parte del concesionario. Conforme a ello, en ese concepto de caducidad cabrían una gran parte de las causas a las que el art. 92.4 LPAP alude como circunstancias que habilitan para la revocación unilateral de las autorizaciones, a excepción de la cláusula de precario que, como ya hemos señalado, tiene otro significado bien diferente. La revocación unilateral a la que apela el art. 100.d) in fine LPAP representa hoy el sustitutivo de la caducidad, aunque tampoco de manera íntegra, puesto que los supuestos de extinción reseñados por el art. 100.f) LPAP son claros supuestos de incumplimiento (que nosotros hemos clasificado dentro de los modos de extinción subjetivos) y que no caben o al parecer son cosa distinta de los supuestos de revocación unilateral. Por otro lado, en lo atañedero a la desafectación del bien como modo extintivo de la autorización o concesión demanial, la letra h) del art. 100 LPAP remite a su art. 102, que recoge la solución tradicional que la Ley de Patrimonio del Estado otorgaba a estos supuestos extintivos y en cuya virtud, en tanto no se proceda a la extinción de la concesión conforme a las reglas que marca el art. 102.2 LPAP, se mantienen con idéntico contenido las relaciones jurídicas derivadas de las autorizadas y concesiones, si bien, al haberse desafectado su objeto, dichas relaciones jurídicas pasan a regirse por el Derecho privado, correspondiendo al orden jurisdiccional civil conocer de los litigios que surjan en relación con las mismas. VII. PATRIMONIOS ESPECIALES 1. PATRIMONIO NACIONAL El art.132 CE alude, entre los bienes públicos, a los bienes integrantes del Patrimonio Nacional: un conjunto de bienes inmuebles, muebles y de derechos de patronato de titularidad estatal, que tienen como afectación principal el uso y servicio del Rey y de los miembros de la familia real para el ejercicio de la representación que la Constitución y las leyes les atribuyen. Con esta consagración constitucional se recupera una tradición que ya habían adoptado antes tanto el Estatuto de Bayona (art. 21), como la Constitución de Cádiz (art. 214), pero que después se perdió y dio lugar a que la regulación del Patrimonio de la Corona (Ley de 12 de mayo de 1865), también llamado más tarde Patrimonio de la República (Ley 22 de marzo de 1932) y, finalmente, Patrimonio Nacional (Ley de 7 de marzo de 1940, y la vigente Ley 23/1982, de 16 de junio) se hiciese a través de Leyes. Como entre nosotros estudió con gran detalle Laureano López Rodó, el origen histórico de toda esta legislación se remonta a la necesidad de distinguir nítidamente entre los bienes propios del Monarca y los bienes de los que éste disfruta en razón de la Institución que encarna. Tal confusión y, en particular, los problemas surgidos con respecto a la aplicación del producto obtenido por la venta de determinados bienes del Real Patrimonio, fueron el desencadenante de los sucesos acaecidos durante la célebre «Noche de San Daniel». Sendos artículos de D. Emilio Castelar, titulados: «¿De quién es el Patrimonio Real?» y «El rasgo», publicados los días 21 y 22 de febrero de 1865 en el periódico La Democracia, censuraban que la Reina, hubiese tenido el generoso «rasgo» (que para él representaba, en realidad, un «engaño, un desacato a la Ley, una amenaza») de que se introdujese entre las previsiones del entonces Proyecto de Ley (y que más tarde sería el art. 23 de la Ley de 12 de mayo de 1865), su deseo de quedarse sólo con una cuarta parte del precio de los bienes del Patrimonio Real que se enajenasen «para acudir en auxilio del erario nacional, que se encontraba en angustiosa situación». Los artículos periodísticos de Castelar disgustaron enormemente al Gobierno Narváez, que, como medida al respecto, destituyó a Castelar de la Cátedra que ostentaba en la Universidad Central. El Rector Montalbán y el claustro de profesores de la Central consideraron ilegal la destitución, actitud que originó la deposición del propio Rector Montalbán y su sustitución gubernamental por el Marqués de Zafra. Las consecuencias finales de todo ello devinieron en los sangrientos incidentes de la Noche de San Daniel (10 de abril de 1865), en los que se reprimieron violentamente a los estudiantes que, en apoyo del rector Montalbán, cantaban una serenata en la Puerta del Sol. La afectación principal del Patrimonio Nacional permite, no obstante, afectaciones secundarias de los bienes que lo integran cuando estas afectaciones resulten compatibles con aquella dedicación principal [arts. 3, 6 y 8.k) Ley 23/1982]. Además, pese a que los arts. 4 y 5 de la Ley 23/1982 ya mencionan qué bienes lo componen, dicha relación no deviene una lista cerrada, ya que admite tanto nuevas incorporaciones —por donaciones (art. 4.8) o por afectación expresa [art. 8.j)]—; como también desafectaciones [art. 8.k)]. En concreto, entre los bienes inmuebles que integran el Patrimonio Nacional están los siguientes: el Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro; el Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus jardines y edificios anexos; el Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, el Palacete denominado la Casita del Príncipe, con su huerta y terrenos de labor, y la llamada «Casita de Arriba», con las Casas de Oficios de la Reina y de los Infantes; los Palacios Reales de la Granja y de Riofrío y sus terrenos anexos; el monte de El Pardo y el Palacio de El Pardo, con la Casita del Príncipe; el Palacio Real de la Zarzuela y el predio denominado «La Quinta», con su Palacio y edificaciones anexas; la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el Convento de Cristo y edificios contiguos; el Palacio de la Almudaina con sus jardines, sito en Palma de Mallorca. Así mismo, forman parte del Patrimonio Nacional los bienes muebles de titularidad estatal, contenidos en los reales palacios o depositados en otros inmuebles de propiedad pública, enunciados en el inventario que se custodia por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y las donaciones hechas al uso y servicio de la Corona. En lo que respecta a los derechos de patronato, se integran en el Patrimonio Nacional los concernientes a: la Iglesia y Convento de la Encarnación; la Iglesia y Hospital del Buen Suceso; el Convento de las Descalzas Reales; la Real Basílica de Atocha; la Iglesia y Colegio de Santa Isabel; la Iglesia y Colegio de Loreto, en Madrid, donde también radican los citados en los apartados precedentes; el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, sito en dicha localidad; el Real Monasterio de Santa María de Las Huelgas, en Burgos; el Hospital del Rey, sito en dicha capital; el Convento de Santa Clara, en Tordesillas; el Convento de San Pascual, en Aranjuez; el Copatronato del Colegio de Doncellas Nobles, en Toledo. Algunos de estos derechos de patronato tienen raíces históricas muy profundas y enlazan con los patronatos que se reservaron los propios Monarcas cuando erigieron estas edificaciones para servir finalidades de la familia real distintas de la de servirles de residencia. En unas ocasiones, la finalidad de estas construcciones es propiciar un digno enterramiento a los Reyes e infantes de España, como sucede con San Lorenzo de El Escorial; otras veces, tal finalidad se acompaña de otros destinos, como acontece con el Real Monasterio de Santa María de las Huelgas, mandado construir por el Rey Alfonso VIII de Castilla para que, a la vez que sirviera de panteón a la familia real, «fuera vivienda y casa de las infantas é ilustres señoras que desearan dedicarse a la vida monástica» (AGAPITO REVILLA). Caso muy particular es, en fin, el del Convento de las Descalzas Reales, convento de monjas clarisas construido, muy cerca del Alcázar Real, por Felipe II en 1559 y caracterizado por ser, según palabras de G. Parker, «un espacio femenino para la familia real», ya que, en su interior —que sirvió de enterramiento a su gran inspiradora la princesa Juana de Austria, hermana del Rey— se incorporó un aposento real para que la reina y los infantes pudieran participar en los actos religiosos y disfrutar del ambiente de la vida claustral. En dichos aposentos reales vivió desde 1582 y hasta su muerte, la emperatriz María, hermana del Rey Felipe II, conviviendo así cerca de su hija —Sor Margarita de la Cruz— que profesó como monja en dicho convento y en él permaneció bajo dicho estado durante casi cincuenta años. Además, por determinación de la Disposición Transitoria 2.ª de la Ley 23/1982, quedan integrados igualmente en el Patrimonio Nacional, «los bienes afectados al Patrimonio Nacional con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, no incluidos en la relación del artículo 4.º, se integrarán en el Patrimonio del Estado, salvo en el caso de los montes, cuya titularidad quedará transferida al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza». Por lo demás, como decimos en el texto, la afectación principal de los bienes del Patrimonio Nacional resulta plenamente compatible con el cumplimiento de otros fines culturales, científicos y docentes que estos bienes son susceptibles de desarrollar. En este orden de ideas, entre las funciones que la Ley 23/1982 asigna al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional destaca la de velar por la tutela del medio ambiente en aquellos terrenos que cuenten con un especial valor ecológico, de ahí que deba promover la elaboración de un Plan de protección medioambiental para cada uno de esos bienes singulares, que deberá ser aprobado por el Gobierno. En esta misma línea, los terrenos que se encuentren incluidos en dichos planes de protección medioambiental no pueden desafectarse por simple Real Decreto sino que requieren de la aprobación de una ley estatal. Aunque en la Ley 23/1982 no se hace una particular declaración del carácter demanial de los bienes integrantes del Patrimonio Nacional, lo cierto es que sí afirma que son inalienables, imprescriptibles e inembargables (art. 6.2) y que tienen que inscribirse en el Registro de la Propiedad. Sin duda, una particularidad muy notable de su régimen jurídico es la relativa a su gestión que se atribuye legalmente a una entidad de Derecho público —el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional—. Según el art. 8.1 de la Ley 23/1982 (que ha sido modificado en este punto por la LRJSP), el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional lo componen el Presidente, el Gerente y un número de Vocales no superior a trece, todos los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio. Al Presidente y al Gerente les será de aplicación lo establecido en el artículo 2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, debiendo realizarse su nombramiento entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a cuerpos clasificados en el Subgrupo A1. Dos de los Vocales, al menos, deberán de provenir de instituciones museísticas y culturales de reconocido prestigio y proyección internacional. Igualmente, en dos de los Vocales, al menos, habrá de concurrir la condición de Alcaldes de Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles históricos del Patrimonio Nacional. El Presidente, el Gerente y los demás miembros del Consejo de Administración serán nombrados mediante Real Decreto, previa deliberación del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno. 2. BIENES COMUNALES A) Concepto Hasta el siglo XIX los pueblos contaban con unas propiedades colectivas que no eran otra cosa que «bienes comunes de los vecinos». Dichos bienes pertenecían a éstos en mano común, es decir, en un régimen típico de comunidad germánica de bienes. El destino de estos bienes dependía de la voluntad de los propios vecinos, que podían destinarlos libremente a la explotación directa, por sí mismos, o a la obtención de rentas con las que sufragar las necesidades colectivas del grupo social propietario. Sin embargo, con la llegada del movimiento desamortizador en el segundo tercio del siglo XIX, la situación cambió radicalmente, iniciándose un proceso de usurpación de estos tradicionales patrimonios colectivos rurales, que provocó una drástica reducción de los mismos y su alteración, o incluso la simple enajenación de su mayor parte. Se produjo una gigantesca mutación de los bienes comunales en lo que vendrían a llamarse «bienes de propios». Su titularidad se atribuyó a los municipios, por entonces ya configurados como una organización políticoadministrativa, y se sujetaron a una rígida normativa según la cual la posición de los vecinos pasó a definirse como un simple ius in re aliena, unos meros beneficiarios de la afectación de esos bienes, de los que el Ayuntamiento podía disponer incluso para privarles del último resto de su posición. Sin embargo, la transformación de los bienes vecinales en bienes comunales de los municipios encontró un serio obstáculo en la realidad social y geográfica, fundamentalmente, del norte de España; allí, dada la dispersión de la población en asentamientos rurales que hacía imposible la identificación entre pueblo y municipio, la titularidad de los primitivos bienes colectivos se identificaba con comunidades sociales más pequeñas que los nuevos municipios, grupos sociales que conservaban una cohesión mayor que en otros lugares de la península. Tal realidad social mereció una respuesta jurisprudencial que salvó, en una parte, la existencia en esas zonas de tradicionales patrimonios colectivos en mano común; estamos hablando de los montes vecinales en mano común, una clara comunidad de tipo germánico. Y esa respuesta jurisprudencial fue refrendada posteriormente por el legislador, que acabó por reconocer la necesidad social de la figura. Pero entrando ya en el concepto específico de bienes comunales, diremos que, bajo esta denominación se sitúan distintos tipos de bienes que presentan diversas denominaciones e, incluso, distintos regímenes jurídicos. Es posible, no obstante, encontrar en este conjunto de figuras de marcado carácter consuetudinario una serie de notas comunes que justifican el hecho de que les demos un tratamiento unitario. Así, en cualquier bien comunal concurren, en todo caso, las siguientes características: En primer lugar, lo que siempre y necesariamente hay en los comunales es una comunidad de aprovechamiento y disfrute, con independencia de que la propiedad de la cosa sea o no también común. Pese a que el artículo 2.4 del RBEL señala terminantemente que «los bienes comunales sólo podrán pertenecer a los Municipios y a las Entidades Locales menores», lo cierto es que hubo comunales del Estado y puede también haberlos de las provincias. Y asimismo, comunales de las tradicionales y subsistentes comunidades de tierra; de varios municipios, a los que pertenece en común la cosa, aun cuando la comunidad no esté personificada. E incluso puede llegar a afirmarse la existencia de comunales en manos de particulares, como ocurre con los montes vecinales en mano común ya vistos, si bien la titularidad completamente privada de estos bienes los sitúa como un fenómeno paralelo al de los comunales más que como un tipo específico de los mismos. En segundo lugar, en los aprovechamientos de los bienes comunales el título de comunero deriva de la condición de vecino de algún lugar, concepto éste que no debe interpretarse siempre en el sentido de vecindad administrativa. Tanto el art. 18.1.c) LRBRL como el art. 61.1.c) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial configuran el aprovechamiento de los bienes comunales como un derecho de los vecinos, concepto éste que, en principio, habría que referir a quienes adquieren tal conceptuación conforme a lo preceptuado por el art. 15 LRBRL. Sin embargo, bien es verdad que, como estudió en su momento Alejandro Nieto, la jurisprudencia ha venido asimilando a esta condición otras situaciones de cuasi-vecindad, como la aludida en el art. 128.4 RSCL, respecto a los concesionarios y contratistas que ejecuten obras o realicen servicios públicos en el término municipal en el que estén sitos los bienes comunales. Además, la mera inscripción en el padrón no convierte siempre y necesariamente en vecino a la persona empadronada, por lo menos desde la perspectiva del disfrute de los comunales, puesto que cuando la persona se ha inscrito en dicho registro sin residir habitualmente en el Municipio, la jurisprudencia ha admitido prueba en contrario capaz de desvirtuar la mera certificación del padrón; doctrina jurisprudencial perfectamente razonable para evitar aprovechamientos abusivos de los comunales por parte de personas residentes de hecho en otras localidades mediante la cumplimentación del mero trámite administrativo de inscripción en el padrón. En tercer lugar, como ya hemos reiterado, los bienes comunales son un ejemplo de comunidad germánica o en mano común. Ello significa, como sabemos, que en dicha comunidad no existen cuotas que puedan dividirse, lo que comporta un régimen jurídico caracterizado por su indivisibilidad y su inalienabilidad, y un peculiar régimen de aprovechamientos. Por último, la existencia de una fortísima penetración del Derecho Administrativo en estas singulares formas de comunidad germánica de bienes, especialmente en los llamados comunales típicos, permite que pueda afirmarse de los mismos que son una figura exclusiva del Derecho Administrativo. La singularidad de este tipo de bienes, como tuvimos ocasión de ver en la lección anterior, ha llevado consigo su constitucionalización y la fijación, al máximo rango, de sus tradicionales caracteres de inalienabilidad e imprescriptibilidad, así como de la inembargabilidad. Asimismo, recordemos que la Constitución también ha establecido una reserva de ley para su regulación y, lo que es también muy destacable, para la fijación del régimen de su desafectación (art. 132.1 CE). La normativa local, tanto la LRBRL de 1985 como el RBEL definen los bienes comunales como aquellos «cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos». Por su parte, la Ley de montes de 2003 insiste en esta idea, al disponer que «son de dominio público o demaniales e integran el dominio público forestal: b) Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, en tanto su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos» (art. 12). En términos similares a la LRBRL se expresa la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía en su art. 2.2: «Tienen la consideración de comunales aquellos bienes cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos». La doctrina suele diferenciar entre los bienes comunales típicos, es decir, los regulados por la Ley de Régimen Local, cuya titularidad se atribuye a los Municipios o entidades locales menores, y el aprovechamiento a sus vecinos; y los atípicos, que encubren una riquísima variedad de fórmulas comunitarias y cuya regulación se encuentra en leyes especiales, o incluso no existe, apoyándose exclusivamente en la costumbre. En Andalucía, encontramos este tipo de bienes comunales en algunas zonas como la comarca de Baza (Zújar y Cúllar) en Granada o en Cogollos de Guadix también en la misma provincia; en algunos pequeños núcleos vecinales de Jaén situados en las estribaciones de Sierra Morena; en Málaga; o en Barbate y Vejer de la Frontera (Cádiz) donde se encuentran las conocidas como «Hazas de la Suerte», con una extensión de más de 3.500 hectáreas, y cuya forma de adjudicación ha dado lugar a una interesante muestra de patrimonio cultural inmaterial. B) Naturaleza jurídica En lo atañedero a la naturaleza jurídica de los bienes comunales, representa una cuestión muy debatida discernir si son de dominio público o si constituyen un tipo especial de bienes locales, supuesto que no se trata de bienes patrimoniales de las Administraciones locales. Para un sector doctrinal muy numeroso, su condición demanial ofrece pocas dudas y se deduce muy claramente de los arts. 80.1 LRBRL y 2.3 RBEL. Sin embargo, otros autores estiman dudoso que los bienes comunales puedan ser calificados como bienes de dominio público, puesto que consideran que un propietario, como el municipal, que carece del derecho de aprovechamiento y de facultades de disposición resulta un propietario muy especial, prefiriendo hablar, por ello, que estamos ante un auténtico quid aliud, una titularidad compartida entre el municipio y los vecinos, de naturaleza jurídico-administrativa (Bocanegra Sierra), de modo que el municipio es un mero titular teórico de los comunales, limitado y completado por un auténtico derecho real de goce de que disfrutan los vecinos. Una suerte de servidumbre personal de las contempladas en el Código Civil. Que no se trata de bienes de dominio público se confirma, según el sector doctrinal que niega a los bienes comunales su condición demanial, porque la titularidad de los comunales no es exclusiva del municipio, sino compartida entre el municipio y los vecinos, y porque en el aprovechamiento de los comunales no cabe el uso público, el que llamamos uso general, propio en los bienes de dominio público, ya que, como hemos dicho, el aprovechamiento de estos bienes es exclusivo, por definición, de los vecinos. La especial naturaleza jurídica de los bienes comunales fue destacada por el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 2 de febrero de 1981: «Los bienes comunales tienen una naturaleza jurídica peculiar que ha dado lugar a que la Constitución haga una especial referencia a los mismos en el art. 132.1 al reservar a la Ley la regulación de su régimen jurídico, que habrá de inspirarse en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, y también su desafectación». C) Aprovechamiento de los bienes comunales El aprovechamiento y disfrute de los comunales corresponde, según se ha destacado, exclusivamente a los vecinos, pudiendo ser muy diverso el contenido material de este tipo de aprovechamientos: pastos, maderas, leñas, caza, aprovechamientos de carácter agrícola, derecho de superficie, la explotación de recursos mineros de la Sección A de la Ley de Minas, los aprovechamientos forestales, la recogida de plantas medicinales o de setas, o incluso, los usos de carácter turístico, entre otros. El art. 76 TRRL prioriza las distintas formas de aprovechamiento que caben sobre los bienes comunales. Sin duda, la forma preferida y más acorde con la naturaleza de este tipo de bienes es la explotación colectiva o comunal, entendida en los términos del art. 96 RBEL como el «disfrute general simultáneo» del bien. Lo que sucede es que no siempre resulta posible esta modalidad de uso: a veces, lo impiden las propias características físicas o naturales del bien de que se trate y, a veces, son condicionantes jurídicos o sociales los que, como destacara Alejandro Nieto, hacen imposible tal disfrute simultáneo. En tales casos, el art. 76 TRRL apela a otras formas de aprovechamiento: a) el aprovechamiento peculiar según costumbre u Ordenanza local; b) la adjudicación de lotes o suertes a los vecinos en proporción directa al número de personas que tengan a su cargo e inversa a su situación económica; y c) la adjudicación mediante pública subasta, modalidad de aprovechamiento en la que la ficción de la comunalidad se mantiene en razón del destino comunal que se da al producto de su venta. La prioridad de la costumbre en este ámbito, mediante Ordenanzas se regulará el aprovechamiento de este tipo de bienes; lo que no significa que el aprovechamiento según costumbre pueda contravenir el bloque de legalidad vigente. A su vez dichas Ordenanzas no pueden, bajo ningún concepto, imponer nuevas condiciones a los vecinos, distintas a las establecidas consuetudinariamente, en lo que se refiere al uso de los comunales, si dichas condiciones no cuentan con respaldo legal. El régimen jurídico de aprovechamiento y disfrute de estos bienes se contempla con carácter general, en los artículos 94 a 108 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. La Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía regula también el aprovechamiento y disfrute de los comunales en los arts. 42 a 50. D) Desafectación de los bienes comunales La progresiva pérdida de bienes comunales experimentada por los municipios ha llevado al legislador a establecer un régimen muy exigente en orden a su desafectación; un régimen jurídico plagado, por demás, de elementos reglados, que se comportan como verdaderas garantías para los vecinos frente a su desafectación y que resultan fácilmente constatables y controlables por los jueces. Señala en este sentido el art. 78 TRRL que «los bienes comunales que, por su naturaleza intrínseca o por otras causas, no hubieren sido objeto de disfrute de esta índole durante diez años, aunque en alguno de ellos se haya producido acto aislado de aprovechamiento, podrán ser desprovistos de su carácter comunal mediante acuerdo de la Entidad Local respectiva. Este acuerdo requerirá, previa información pública, el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y posterior aprobación de la Comunidad Autónoma». Junto a los elementos formales o procedimentales que recoge el precepto transcrito, conviene destacar la completa regulación que el art. 78 TRRL hace del desuso del aprovechamiento comunal y que, como ha destacado la doctrina, se comporta como el presupuesto necesario e imprescindible para que la Corporación Local pueda declarar la conveniencia de su alteración jurídica (art. 8.1 RBEL). Precisamente, en orden a tal desuso, Alejandro Nieto hace observar varias cosas: a) que el acto aislado de aprovechamiento, al que alude el citado artículo, es un concepto jurídico indeterminado que debe interpretarse en el sentido de «acto esporádico» de aprovechamiento, y no de actos realizados por vecinos aislados; y b) que el plazo de diez años en desuso ha de ser objeto de una hermenéutica favorable al mantenimiento de su condición comunal, de modo que, si, p. ej., tras un desuso de nueve años, hay un décimo año de efectivo y continuado aprovechamiento por parte de algún vecino, quedaría interrumpido el período decenal. Por lo que respecta a Andalucía, hay que observar que, entre los requisitos formales exigibles, la Disposición Final 1.ª de la LAULA ha eliminado del art. 6 LBELA la aprobación de tutela por parte de la Comunidad Autónoma. Desafectado el bien comunal, y para el supuesto de que resulten calificados como bienes patrimoniales o de propios del municipio y fuesen susceptibles de aprovechamiento agrícola, deberán ser arrendados a quienes se comprometieren a su explotación otorgándose preferencia a los vecinos del Municipio (art. 78.2 TRRL). BIBLIOGRAFÍA AA.VV., Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (Dir. Chinchilla, C.), Thomson-Civitas, 2004. — Derecho de los Bienes Públicos (Dir. González García, J.), 3.ª ed., Tirant lo Blanch, 2015. — Régimen patrimonial de las Administraciones Públicas (Dir. Horgué Baena, C.), Iustel, 2007. — El régimen jurídico general del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Comentarios a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre (Dir. Mestre Delgado, J. F.), El Consultor, 2004. — Derecho de los Bienes Públicos (Dir. Parejo Alfonso, L. y Palomar Olmeda, A.), 2.ª ed., Aranzadi, 2013. — Derecho Administrativo Patrimonial (Dir. Rodríguez López, P.), Bosch, 2005. — Los bienes públicos (Dir. Sánchez Morón, M.), Tecnos, 1997. — Diccionario de Obras y Bienes Públicos (Dir. por González García, J.), Iustel, 2007. ARCENEGUI, I. DE, «El Patrimonio Nacional. Naturaleza y régimen jurídico», Estudios en homenaje a García de Enterría. ALTAMIRA Y CREVEA, R., Historia de la propiedad comunal, IEAL, 1981. ÁLVAREZ GENDÍN, S., El dominio público, Bosch, 1956. ARGULLOL MURGADAS, E., «Conservación del dominio público y responsabilidad administrativa», Estudios en homenaje a Villar Palasí. ARIÑO ORTIZ, G., La afectación de bienes al servicio público, INAP, 1973. ASÍS ROIG, A. DE, «Tres sentencias sobre la cláusula de precario en Derecho Administrativo», RAP, n.º 116 (1988). BALLBÉ PRUNES, M., Concepto de dominio público, Bosch, 1945. — Voz «Dominio público», NEJ, VII, Seix, 1955. — «Las reservas dominiales», RAP, n.º 11 (1953). BARCELONA LLOP, J., «Consideraciones sobre el dominio público natural», Homenaje al Prof. Dr. D. Ramón Martín Mateo. — La utilización del dominio público por la Administración: las reservas dominiales, Aranzadi, 1996. BASSOLS COMA, M., «Instituciones administrativas al servicio de la Corona: Dotación Casa de S.M. el Rey y Patrimonio Nacional», RAP, n.º 100-102 (1983). BERMEJO GIRONÉS, J. L., Voz «Bienes municipales», NEJ, Seix, 1955. BERMEJO VERA, J. L., «El enjuiciamiento jurisdiccional de la Administración en relación con los bienes demaniales», RAP, n.º 83 (1977). BOCANEGRA SIERRA, R., «Sobre algunos aspectos de la desafectación de los bienes comunales», RAP, n.º 100-102 (1983). CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L., «El privilegio de inembargabilidad ante el Tribunal Constitucional (Un comentario de urgencia a la STC 166/1998, de 15 de julio)», REALA, n.º 278 (1998). CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, S., «De la romana institución de la publicatio a la actual noción de la afectación», REDA, n.º 96 (1997). CHINCHILLA PEINADO, J. A., «Los bienes de dominio público de las entidades locales. Especialidades», en Derecho de los Bienes Públicos, Parejo Alfonso y Palomar Olmeda (Dirs.), Aranzadi, 2.ª ed., 2013. CLAVERO ARÉVALO, M. F., «La recuperación administrativa de los bienes de las Corporaciones Locales», RAP, n.º 16 (1955) (también en Estudios de Derecho Administrativo, Civitas-IGO, 1992). — La inalienabilidad del dominio público, IGO, 1958 (también en Estudios de Derecho Administrativo, Civitas-IGO, 1992). CLIMENT BARBERÁ, J., La afectación de bienes al uso y servicio público, Instituto Alfonso el Magnánimo, 1979. — «Perspectivas de la titularidad de bienes de dominio público y la idea de la competencia», Estudios en honor a Galván Escutia. COBO OLVERA, T., «La potestad de recuperación de oficio de los bienes de las entidades locales», REDA, n.º 88 (1995). COLOM PIAZUELO, E., «Influencia de la configuración jurídica del municipio en la determinación de la titularidad del patrimonio local», RAP, n.º 137 (1995). — Los bienes comunales en la legislación de régimen local, Tecnos, 1994. — «Algunas reflexiones en torno a los bienes comunales», REALA, n.º 237 (1988). — «El principio de gratuidad de los comunales en la legislación de régimen local y sus excepciones», RArAP, n.º 3 (1993). COS DE GAYÓN, J. A., Historia jurídica del Patrimonio Real, De la Riva, E., 1881. DESDENTADO DAROCA, E., El precario administrativo: un estudio de las licencias, autorizaciones y concesiones en precario, Aranzadi, 2006. DÍAZ LEMA, J. M., «La afirmación de patrimonios propios de los organismos autónomos (Contribución al estudio de los patrimonios inmobiliarios públicos), Estudios en homenaje a Clavero Arévalo. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, L. M.ª, «Breves reflexiones sobre el objeto del demanio: los iura in re aliena», REDA, n.º 35 (1982). EMBID IRUJO, A., «Acerca de la posibilidad de preservar el Patrimonio Comunal del Ayuntamiento de Ejea en un procedimiento de transformación de zonas regables», RAP, n.º 104 (1984). — La defensa de los comunales, Civitas, 1993. ESCARTÍN ESCUDÉ, V., El periurbanismo estatal. La ordenación urbanística del dominio público del Estado, Marcial Pons, 2009. ESTEVE PARDO, J., «Consideraciones sobre la afectación de bienes al servicio público a partir de las llamadas afectaciones a non domino», RAP, n.º 113 (1987). FERNÁNDEZ ACEVEDO, R., «Sobre la figura jurídica del precario administrativo (con especial referencia a su aplicación al dominio público)», REDA, n.º 126 (2005). — «Las concesiones administrativas de dominio público», Thomson-Civitas, 2007. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., «Aproximación al concepto de dominio público inmaterial en los derechos de invenciones y creaciones», RAP, n.º 146 (1998). FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., «La situación de los colindantes con las vías públicas», RAP, n.º 69 (1972). FERNÁNDEZ DE VELASCO, R., «Sobre la incorporación al Código Civil español de la noción de dominio público», Revista de la Facultad de Derecho de Madrid, 1942. — «Sobre la naturaleza jurídica de los bienes comunales», Revista de Derecho Privado, 1928. — «Naturaleza jurídica de cementerios y sepulturas. Historia y problemas jurídicos», Revista de Derecho Privado, 1935. FONT I LLOVET, T., «La ordenación constitucional del dominio público», Estudios en homenaje a García de Enterría. — «La protección del dominio público en la formación del Derecho Administrativo: potestad sancionadora y resarcimiento de daños», Estudios en homenaje a Garrido Falla. GALLEGO ANABITARTE, A., «Los cuadros del Museo del Prado (I): Reflexiones histórico y dogmatico-jurídicas con ocasión del art. 132 (y 133.1) de la Constitución española de 1978», Estudios en homenaje a Mesa Moles. — La desamortización de los Montes de Toledo, Civitas, 1993. GARCÍA ATANCE y GARCÍA DE MORA, «El Patrimonio Nacional», Revista de Derecho Político, n.º 33 (1991). GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Apuntes de Derecho Administrativo, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, 1971. — Dos estudios sobre la usucapión en Derecho Administrativo, Tecnos, 1974. — «Las formas comunitarias de la propiedad forestal y su posible proyección futura», Anuario de Derecho Civil, vol. 29, n.º 2 (1976). GARCÍA OVIEDO, C., «La teoría del dominio en la nueva Ley de Bases de Régimen Local», REVL, n.º 28 (1950). GARCÍA-TREVIJANO FOS, J. A., «Titularidad y afectación demanial en el ordenamiento jurídico español», RAP, n.º 29 (1959). GARRIDO FALLA, F., «Comentarios a los arts. 338 a 345 del Código Civil», Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Revista de Derecho Privado, 1980. — «Sobre los bienes comunales», REVL, n.º 125 (1962). GONZÁLEZ-BERENGUER URRUTIA, J. L., «Sobre la crisis del concepto de dominio público», RAP, n.º 56 (1968). GONZÁLEZ BUSTOS, M. A., «Defensa de los bienes patrimoniales», Estudios en homenaje a Martín Mateo. GONZÁLEZ GARCÍA, J., La titularidad de los bienes de dominio público, Tecnos, 1998. GONZÁLEZ RÍOS, I., «Bienes comunales: naturaleza jurídica y necesidad de una nueva orientación en su régimen de aprovechamiento», REALA, n.º 286-287 (2001). — El dominio público municipal. Régimen de utilización por los particulares y compañías prestadoras de servicios, Comares, 2005. HORGUÉ BAENA, C., «Régimen de utilización de los bienes de dominio público», Régimen patrimonial de las Administraciones Públicas. LAFUENTE BENACHES, M., La concesión de dominio público, Montecorvo, 1988. LEGUINA VILLA, J., «Instalaciones de líneas eléctricas y precariedad administrativa», RAP, n.º 68 (1972). — «Propiedad privada y servidumbre de uso público de las riberas del mar», RAP, n.º 65 (1971). — «La defensa del uso público en la zona marítimo-terrestre», REDA, n.º 2 (1974). LÓPEZ PELLICER, J. A., «Uso y aprovechamiento del dominio público local», Estudios Homenaje a Villar Palasí. LÓPEZ RAMÓN, F., Sistema jurídico de los bienes públicos, Thomson-Civitas, 2012. — «Las dificultades de una legislación básica sobre concesiones administrativas», REALA, n.º 243 (1989). — «Teoría jurídica de las cosas públicas», RAP, n.º 186 (2011). — voz «Concesión», EJB, I. LÓPEZ RODÓ, L., El patrimonio nacional, CSIC, 1954. MARTÍN MATEO, R., «La cláusula de precario en las concesiones de dominio público», RAP, n.º 56 (1968). — «El futuro de los bienes comunales», REVL, n.º 155 (1968). MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., «Bienes de dominio público que son desafectados y convertidos en patrimoniales: procedencia de la vía interdictal transcurrido el plazo de un año», RAP, n.º 55 (1968). — «Recuperación municipal de camino. La imprescriptibilidad: ¿mito o realidad?. Deslinde y recuperación posesoria. Las nuevas desamortizaciones», RAP, n.º 61 (1970). — «En torno a los bienes comunales», RAP, n.º 84 (1977). MARTÍN-RETORTILLO, C., Algo sobre el precario administrativo, IGO, 1956. MEILÁN GIL, J. L., «El dominio público natural: una equívoca categoría jurídica», Homenaje Marienhoff. MENÉNDEZ GARCÍA, P., «Sociedad privada municipal y aportación de bienes de dominio público», REDA, n.º 47 (1985). MESA-MOLES SEGURA, A., «Sobre la propiedad pública en el Derecho Administrativo», Estudios García Oviedo. MONGE GIL, A., «Aportación de bienes de dominio público a las sociedades anónimas municipales», Revista de Derecho Mercantil, n. os 181-182 (1986). MOREU CARBONELL, E., «Desmitificación, privatización y globalización de los bienes públicos: del dominio público a las obligaciones de dominio público», RAP, n.º 161 (2003). MORILLO-VELARDE PÉREZ, J. I., Dominio Público, Trivium, 1992. NIETO GARCÍA, A., «Bienes comunales», Revista de Derecho Privado, 1964. — «La nueva regulación de los bienes comunales», REALA, n.º 233 (1987). — Bienes comunales de los Montes de Toledo, Civitas, 1991. — Bienes comunales de los Montes de Toledo (II), Reforma agraria vecinal y reforma capitalista, Civitas, 1997. PARADA VÁZQUEZ, R., Derecho Administrativo III. Bienes públicos. Derecho Urbanístico, 14.ª ed. Open, 2013. PAREJO ALFONSO, J. L., «Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general», RAP, n.º 100-102 (1983). PAREJO GAMIR, R., «Transmisión y gravamen de concesiones administrativas», RAP, n.º 107. — Protección registral y dominio público, EDERSA, 1975. PAREJO GAMIR, R., y RODRIGUEZ OLIVER, J. M., Lecciones de dominio público, ICAI, 1975. PÉREZ OLEA, M., «Las concesiones de dominio público a título de precario», RAP, n.º 24 (1957). PÉREZ-SOBA DÍEZ DEL CORRAL, I., «Los montes del Real Patrimonio y la desamortización (1811-1879), RAP, n.º 199 (2016). RIVERO YSERN, E., «Las afectaciones y desafectaciones naturales de la zona marítimo-terrestre», Estudios López Rodó. RODRÍGUEZ MORO, N., «Los daños causados por terceros en los bienes municipales de dominio público», REVL, n.º 191 (1976). ROMERO HERNÁNDEZ, F., «La empresa privada municipal y los bienes de servicio público», REDA, n.º 47 (1985). SAINZ MORENO, F., «Dominio Público. Patrimonio del Estado y Patrimonio Nacional. Comentario al art. 132 de la Constitución», Comentarios a las Leyes Políticas de España, EDERSA, 1985. — «Los bienes locales», Tratado de Derecho Municipal, Civitas, 1988, II. — «El dominio público: una reflexión sobre su concepto y naturaleza cincuenta años después de la fundación de la Revista de Administración Pública», RAP, n.º 150 (1999). — «Ejercicio subrogatorio de una acción reivindicatoria de bienes de dominio público realizado en nombre y en interés de una entidad local», REDA, n.º 5 (1975). SALA ARQUER, J. M., La desafectación de los bienes de dominio público, INAP, 1979. SÁNCHEZ BLANCO, A., La afectación de bienes al dominio público, IGO, 1979. SÁNCHEZ MORÓN y otros, Los bienes públicos, Tecnos, 1997. VERA JURADO, D. J., «El régimen jurídico del patrimonio de destino en la concesión administrativa de servicio público», RAP, n.º 109 (1986). VILLAR PALASÍ, J. L., «La eficacia de la concesión y la cláusula sin perjuicio de tercero», RAP, n.º 5 (1951). * Por Mariano LÓPEZ BENÍTEZ (Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía SEJ-196. Proyecto PGC-2018-093760; M.º Ciencia, Innovación y Universidades/FEDER, UE), salvo el epígrafe VII, cuya autoría ha sido conjunta con José CUESTA REVILLA. LECCIÓN 8 LA EXPROPIACIÓN: CONCEPTO, ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTO * I. FUNDAMENTO Y EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EXPROPIATORIA La evolución histórica del derecho de propiedad y de la institución expropiatoria en España ha pasado por diversas fases, que a su vez han delimitado con muy distintos alcances su ejercicio. En el Antiguo Régimen era habitual que la Administración confiscase bienes y derechos de los particulares y los compensase económicamente. De todas formas, se trataba de una compensación graciable a la que la Administración no estaba obligada. Este régimen reconocía así la total sumisión de los derechos, el derecho de propiedad en este caso, a la plena disposición del poder. En el polo opuesto se sitúan las Constituciones y las Declaraciones de derechos modernas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En ellas el derecho de propiedad se concibe con un carácter absoluto, como un conjunto de facultades de uso, disfrute y disposición, que son de libre ejercicio para satisfacer los intereses individuales de su titular; y si bien se admitían algunas privaciones singulares de la propiedad por razones de interés público, en esos casos era inexcusable que hubiese siempre una indemnización «previa» y «justa». Hoy en día nos encontramos en una posición intermedia. Nuestra Constitución, en su art. 33, configura el derecho de propiedad como un derecho individual mediatizado por su función social: reconoce el derecho a la propiedad privada (art. 33.1 CE), pero a renglón seguido dispone que la función social de la propiedad legitima la definición legal del contenido de la propiedad (art. 33.2 CE). De esta manera, el ejercicio de las facultades de uso y disfrute de la propiedad privada está indisolublemente vinculado al cumplimiento de las cargas y obligaciones que se imponen para hacer efectiva su función social, que justifica que los intereses individuales deban ceder cuando entran en colisión con los intereses colectivos. Por eso ya no hay un régimen unitario de la propiedad privada, sino una pluralidad de estatutos o de propiedades privadas especiales que tienen regímenes jurídicos heterogéneos: la propiedad privada de los espacios naturales protegidos, de los bienes de interés cultural, la propiedad industrial o intelectual, la propiedad de aprovechamientos mineros o de infraestructuras de telecomunicaciones en red. Claro que su regulación, que debe venir marcada por la Ley (sin que se permitan remisiones en blanco a normas reglamentarias), debe respetar en todo caso su «contenido esencial», de forma tal que las regulaciones legales que de él se hagan deben permitir que sea reconocible como tal derecho. Y en fin, el art. 33 de la CE termina reconociendo en su apartado 3.º la legitimidad constitucional de la potestad expropiatoria «por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes» (art. 33.3 CE). Un precepto constitucional que resulta referencial a la hora de analizar el contenido de la aún vigente Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, su reglamento de desarrollo, el Decreto de 26 de abril de 1957, e incluso la legislación post-constitucional que afecta a la cuestión. En este contexto no hay duda que, por mucho que perjudique o disguste la expropiación a quienes les toque sufrirla, si la potestad expropiatoria se ejerce conforme a Derecho y por una causa de interés social o utilidad pública, no podrán impedir que la Administración Pública les prive de sus bienes y derechos. En cualquier caso, como hace notar García de Enterría, si bien es verdad que del cuadro de medidas interventoras administrativas la expropiación forzosa se presenta como una de las más energéticas, la expropiación por definición no atenta contra el status general de la propiedad, sino que la presupone. La potestad con que cuenta la Administración para abatir y hacer cesar la propiedad se reduce a su efecto mínimo de desapoderamiento específico del objeto expropiado, sin implicar el empeoramiento patrimonial de su valor, que ha de restablecerse con la correspondiente indemnización expropiatoria. Una indemnización que debe suponer necesariamente una compensación íntegra para el propietario. Ello «es de esencia a la naturaleza del instituto expropiatorio que opera necesariamente mediante la conversión de derechos en otros equivalentes, ni mayores ni menores, sino de idéntico valor a los que se desposee» (Muñoz Machado). Ciertamente, todas las leyes sobre expropiación forzosa que se han venido sucediendo en el Estado español desde el siglo XIX han sido fieles al principio de la justa compensación indemnizatoria. Y es que si los que padecen la expropiación no fuesen compensados contribuirían de un modo desigual y más gravoso, en relación con los no expropiados, a las cargas públicas. Mayor problemática ha generado, en cambio, el requisito del previo pago. El derecho al previo pago de la indemnización expropiatoria ha sido objeto de protección constitucional durante gran parte de nuestra historia. Esta garantía de la propiedad privada se incluyó en nuestra Constitución de 1812, y se mantuvo en las Constituciones de 1837, 1845 y 1869. En la Constitución de 1931 es donde se sustituye por primera vez la formulación «previa indemnización», por mediante «la adecuada indemnización». Una fórmula por la que finalmente también optó nuestra vigente Constitución de 1978, y con la que parece que se permite relegar el pago de la indemnización a la última fase del procedimiento expropiatorio, tal como ocurre con las expropiaciones urgentes reguladas en el art. 52 de la LEF. Así lo declaró el Tribunal Constitucional en su conocida Sentencia n.° 166/1986, de 19 de diciembre de 1986, del caso RUMASA («El art. 33.3 CE no exige el previo pago de la indemnización y esto, unido a la garantía de que la expropiación se realice “de conformidad con lo dispuesto por las Leyes”, hace que dicho artículo consienta tanto las expropiaciones en que la Ley impone el previo pago de la indemnización como las que no lo exigen, no siendo, por tanto, inconstitucional la Ley que relega el pago de la indemnización a la última fase del procedimiento expropiatorio»). Doctrina que ha reiterado más recientemente en su Sentencia de 23 de octubre de 2013, en la que declara constitucional el precepto autonómico de la Ley de Andalucía 7/2002, de 17 diciembre de 2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que no incluye la necesidad de acuerdo con el propietario, previo a la ocupación directa de terrenos dotacionales. Para ello se ampara en la legalidad de la ocupación sin previo pago regulada en el procedimiento de urgencia del art. 52 LEF. Y en este mismo sentido se pronuncia en su Sentencia n.° 141/2014, de 11 de septiembre de 2014, que resuelve los recursos de inconstitucionalidad sobre la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de la Ley de Suelo, y el TRLS 2008. II. CONCEPTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA. SU SIGNIFICADO Y DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES De acuerdo con el concepto global que de expropiación forzosa se recoge en el art. 1 de la LEF y art. 1 de su Reglamento, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957 (en adelante, REF), puede definirse como «cualquier forma de privación singular» coactiva de bienes, derechos o intereses patrimoniales, en función de la previa declaración de utilidad pública o interés social, que es llevada a cabo por la Administración, previa la correspondiente indemnización. Su contenido es muy amplio: la expropiación forzosa se concreta en una privación singular de «la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos», que son su objeto, acordada imperativamente, y esta privación puede revestir cualquiera de las modalidades que se enumeran en el art. 1 de la LEF: «venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de ejercicio». Precisamente, por estar formulado el concepto de expropiación forzosa en términos tan abstractos, se hace obligado precisar su verdadero sentido para poder distinguir el instituto expropiatorio de otras instituciones afines. A tal objeto, resulta útil partir de los principales rasgos que la caracterizan: 1) La expropiación forzosa es una privación «singular». Sólo hay expropiación forzosa cuando tiene lugar una privación singular de un bien o derecho para beneficiar a un tercero, beneficiario, capaz de satisfacer una necesidad de utilidad pública o interés social, lo que en rigor diferencia la expropiación de la regulación general de los derechos e intereses patrimoniales de los particulares, con la que se trata de definir el contenido normal de los mismos, como sucede p. ej. con los planes urbanísticos, que definen el contenido del derecho de propiedad del suelo y atribuyen las facultades edificatorias que corresponden a sus titulares. La ordenación general de derechos, además, no tiene como función la transferencia a un tercero de una utilidad o aprovechamiento de contenido económico. Tiene un destinatario general y abstracto. No hay ni enriquecimiento de un beneficiario, ni empobrecimiento del titular del derecho cuyo contenido es objeto de definición, sino una limitación genérica que todos van a sufrir por igual. Precisamente por eso no hay derecho a indemnización. En la expropiación, en cambio, la decisión administrativa comporta una privación singular que sí tiene un destinatario singular y concreto: por un lado, el beneficiario de la privación forzosa que está perfectamente individualizado o singularizado incluso antes de comenzar el procedimiento expropiatorio, y desde luego mucho antes de materializarse la privación coactiva; y por otro lado, el titular de los bienes y derechos necesarios para satisfacer un determinado fin de utilidad pública o interés social. La expropiación, en definitiva, supone un acto instrumental dirigido a un fin concreto que justifica que a un determinado sujeto se le imponga un sacrificio en beneficio de un interés colectivo que no se exige a los demás, de ahí que, como vimos más arriba, sea preciso restaurar el equilibrio patrimonial destruido entre el que sufre la expropiación y el resto de los ciudadanos, y reparar los daños y perjuicios ocasionados al expropiado. 2) La expropiación forzosa es una privación «impuesta». En la expropiación forzosa hay transferencia de bienes, derechos o intereses de contenido económico, pero ésta no es fruto de la negociación y el libre acuerdo voluntades, como sí ocurre en la venta civil o en el contrato de cesión. La privación tiene un carácter imperativo o forzoso. No existe consentimiento libre del transmitente, ni son aplicables a la expropiación los criterios legales de resolución del contrato por incumplimiento o las normas sobre obligaciones del vendedor en orden al saneamiento. Incluso podría decirse que la expropiación forzosa tiene un carácter privilegiado, que da lugar a una adquisición en cierto modo originaria, en tanto que el expropiante o beneficiario no trae causa de quien pierde la titularidad, sino que la razón de ser de la adquisición está constituida por el ejercicio de la potestad pública, basada en el interés común. La clave está en adquirir una cosa concreta que satisface la necesidad pública o el interés social, cualquiera que sea su titular; una causa pública que justifica el sacrificio de la autonomía de la voluntad contractual que se produce en la expropiación forzosa. Precisamente para compensar esta quiebra al principio de libertad contractual, se reconoce al expropiado el derecho a que el beneficiario le abone, además del justiprecio, una cantidad adicional que consiste en el 5% del valor de los bienes y derechos expropiados (art. 47 LEF). 3) Y en fin, la expropiación forzosa es una privación que produce un daño económico de forma «intencional». Ésta es la principal característica que distingue la expropiación del instituto de la responsabilidad patrimonial. Nótese que desde un punto de vista finalista existe una similitud básica entre ambas instituciones jurídicas derivada de su común finalidad, la garantía patrimonial pública frente a las privaciones de bienes o derechos que tiene lugar en la expropiación forzosa y en el instituto de la responsabilidad patrimonial, sin embargo el mecanismo que activa cada una de ellas es distinto. En la expropiación forzosa la inmisión de la Administración Pública en el patrimonio de los sujetos particulares se produce por un acto singular de acuerdo con un procedimiento específico, el efecto lesivo es directo, voluntario e intencional, la privación resulta de la voluntad consciente y deliberada de la Administración de materializar la sustracción de los bienes o derechos expropiados (p. ej., la privación coactiva de suelo querida para hacer una determinada obra pública). En la responsabilidad patrimonial, en cambio, el resultado lesivo es indirecto, involuntario y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (p. ej. cuando con ocasión de la ejecución de una obra pública se impide el acceso a los comercios de la zona lo que provoca que sufran pérdidas económicas). En definitiva, el presupuesto o causa que desencadena el deber de indemnizar en la expropiación es una causa expropiandi formalmente declarada por la Administración, la causa determinada de utilidad pública o interés social que enuncia el art. 33.3 CE y que constituye el justo título jurídico de la privación patrimonial. Mientras que en el caso de la responsabilidad patrimonial que consagra el art. 106 de la CE el presupuesto no es un título jurídico declarativo sino un simple hecho: la existencia del daño consecuencia de la actuación administrativa, que los ciudadanos no están obligados a soportar. Por otro lado, por regla general, y salvo en las expropiaciones urgentes, el pago del justiprecio expropiatorio es previo a la privación del bien o derecho, en tanto requisito habilitante para la ocupación material y la adquisición de la titularidad del bien o derecho objeto de la expropiación; en la responsabilidad patrimonial, sin embargo, el resarcimiento es siempre posterior a la producción del resultado lesivo, como una consecuencia patrimonial de la actuación de la Administración. Eso sí, pese a estas diferencias, conviene saber que no siempre es fácil distinguir procesalmente qué pertenece a cada una de estas instituciones. No obstante, de tener que enunciar algún criterio o regla general que pudiera informar las relaciones entre la responsabilidad patrimonial y la expropiación forzosa acaso sería que la responsabilidad cumple una función subsidiaria respecto del ejercicio de la potestad expropiatoria cuando la incorrecta puesta en práctica de esta potestad produce daños singulares que no son resarcibles en concepto de justiprecio ni mediante la restitución in natura del bien expropiado. III. LOS SUJETOS DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA En el ejercicio de la expropiación forzosa pueden intervenir hasta tres sujetos distintos: la Administración expropiante, el beneficiario y el expropiado. 1. EL EXPROPIANTE: LA TITULARIDAD DE LA POTESTAD EXPROPIATORIA Y COMPETENCIA PARA SU EJERCICIO El expropiante es el sujeto habilitado para materializar por sí mismo la privación coactiva de bienes o derechos de contenido patrimonial. Sin perjuicio del ejercido excepcional de la potestad expropiatoria por el poder legislativo (véase el Real Decreto-ley de 23 de febrero de 1983, que acordó la expropiación de la totalidad de las acciones representativas del capital de las sociedades del grupo RUMASA, y la STC 48/2005, de 3 de marzo, en la que el máximo intérprete constitucional matiza la naturaleza jurídica de las expropiaciones legislativas), lo más habitual es que sea la Administración Pública quien imponga la privación forzosa. La LEF reserva la titularidad de la potestad expropiatoria a las Administraciones territoriales: el Estado, la Provincia o el Municipio (art. 2.1 LEF), a los que ahora lógicamente se habrán de sumar las Comunidades Autónomas. En principio, ni las Administraciones institucionales ni las Corporaciones de Derecho público están legitimadas para expropiar. Lo que sí podrían es solicitar que la Administración territorial de la que dependan acuerde la expropiación de los bienes que hayan de necesitar. Con todo, esto es la regla general: en la legislación sectorial se prevén algunas excepciones, como p. ej. la LRBRL, que concede la posibilidad de expropiar a los Entes locales no territoriales, siempre que haya un reconocimiento en este sentido por las CCAA. Por otro lado, importa saber que los titulares de la potestad expropiatoria sólo pueden ejercerla dentro de su ámbito objetivo, territorial y funcional de competencias. Esto significa que para expropiar es necesario: 1) tener las competencias sobre la materia o en el sector [por eso al Estado no le es dado determinar supuestos expropiatorios en sede de urbanismo, al ser ésta una materia de competencia exclusiva de las CCAA (STC 61/1997, FJ 30.º)]; 2) expropiar dentro del ámbito territorial de competencias (de ahí que un Ayuntamiento no pueda expropiar bienes ubicados fuera de su término municipal); y 3) que la potestad expropiatoria sea ejercida por el órgano que la tenga legalmente atribuida. Dentro de cada una de las Administraciones territoriales, la competencia para ejercer la potestad expropiatoria se centraliza en un concreto órgano administrativo: En la Administración General del Estado, el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma es el órgano competente para expropiar; en las Diputaciones Provinciales, el Presidente; y en los Ayuntamientos, el Alcalde. En las CCAA no existe una regla general uniforme, pero es habitual atribuir la potestad expropiatoria a cada uno de los Consejeros del Gobierno autonómico. Así se establece con carácter general en el art. 117 LAJA: «En la Administración de la Junta de Andalucía la potestad expropiatoria la ostenta la persona titular de la Consejería correspondiente...»; y en la mayoría de las Leyes sectoriales, p. ej., la Ley de Aguas (art. 11.1 de la Ley 9/2010, de 30 de julio); la Ley de Servicios Ferroviarios (art. 19 de la Ley 9/2006, de 26 de octubre) o la legislación de patrimonio histórico (art. 34.1 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero). No obstante, la Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, atribuye dicha potestad al Consejo de Gobierno, quien podrá delegarla en la Consejería competente en materia de vivienda (Disposición Adicional 1.ª, 5 de la Ley 4/2013, de 1 de octubre). Parece conveniente recordar aquí que el art. 47.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma, en materia de expropiación forzosa, la competencia ejecutiva que incluye, en todo caso: a) Determinar los supuestos, las causas y las condiciones en que las Administraciones andaluzas pueden ejercer la potestad expropiatoria. b) Establecer criterios de valoración de los bienes expropiados según la naturaleza y la función social que tengan que cumplir, de acuerdo con la legislación estatal. c) Crear y regular un órgano propio para la determinación del justiprecio y fijar su procedimiento. La posibilidad de que la Comunidad Autónoma defina los supuestos de causa expropiandi vinculados al ejercicio de aquellas políticas sectoriales para las que son competentes fue expresamente admitida por la STC 37/1987, de 26 de marzo, Ley de Reforma Agraria Andaluza, Fundamento Jurídico 6.º 2. EL BENEFICIARIO El beneficiario es el sujeto que adquiere y al que pasa la titularidad de los bienes y derechos expropiados y, por tanto, la persona sobre la que va a recaer la obligación de satisfacer esa utilidad pública o interés social que justificó la expropiación, aplicando a esos fines los bienes y derechos expropiados. De hecho, es al beneficiario al que corresponde solicitar de la respectiva Administración expropiante la iniciación del expediente expropiatorio en su favor, además de justificar ante la misma la procedencia legal de la expropiación y su cualidad de beneficiarios (art. 5.1 REF). Más aún, es al beneficiario, obligado a personarse en el procedimiento expropiatorio, al que corresponde impulsar todos sus trámites, informar a su arbitrio sobre las incidencias y pronunciamientos del mismo, formular la relación de bienes que es necesario ocupar, intentar llegar a un acuerdo amigable sobre el valor de lo expropiado o presentar una hoja de aprecio, el que debe pagar el justiprecio, y el que, en su caso, tendrá las obligaciones y derechos derivados de la reversión (art. 5.2 REF). La LEF reconoce que pueden adquirir los bienes y derecho expropiados y ser beneficiarios las entidades públicas, ostenten o no la potestad expropiadora, como también las empresas concesionarias, así como cualquier persona natural o jurídica que pudiera tener interés legítimo en el objeto expropiado (art. 2.2 y 3 LEF). Así pues, aunque hay veces en que las condiciones de expropiante y de beneficiario coinciden en la misma persona, como pasa en los casos en que las Administraciones con potestad expropiadora se convierten en titulares de los bienes o derechos que expropian, p. ej. cuando un Ayuntamiento expropia unos terrenos para construir un parque; en otras muchas no es así. Piénsese, p. ej. en las Juntas de Compensación que son beneficiarias de los terrenos expropiados a los propietarios no adheridos; o las empresas concesionarias del servicio de suministro de agua y gas, que deben adquirir los terrenos privados por donde discurre la infraestructura de la red de aguas y gasoducto; o el empresario privado que promueve y construye un campo de golf, y que puede beneficiarse del ejercicio por la Administración de la potestad expropiatoria para adquirir los terrenos que precise para esa actividad claramente privada, pero que ha podido ser declarada de interés social, por estimular el turismo. En tales casos en los que el expropiante y el beneficiario no coinciden en un solo sujeto, a la Administración le corresponde jugar el papel de árbitro entre el beneficiario y el expropiado y, como tal, habrá de decidir ejecutoriamente en cuanto a la procedencia y extensión de las obligaciones del beneficiario respecto del expropiado y adoptar todas las demás resoluciones que impliquen ejercicio de dicha potestad (art. 4 REF). Por otro lado, conviene dejar claro que la intervención del beneficiario en el procedimiento expropiatorio no altera la titularidad de la potestad expropiatoria, quién la ejerce, ni las garantías constitucionales que se establecen a favor del expropiado. Las obligaciones que asume el beneficiario al amparo del art. 5 REF se establecen en virtud de la relación que lo une con la Administración expropiante que ejerce la potestad expropiatoria a su favor y en sustitución de tal Administración, de manera que si el beneficiario incumple las obligaciones que asume en lugar de aquella, a quien debe perjudicar es a la Administración expropiante no al expropiado. Es por ello que, en los supuestos en que el beneficiario sea un sujeto privado y no pudiera cumplir con su obligación al pago del justiprecio, por encontrarse en concurso de acreedores, los Tribunales han condenado a la Administración expropiante, como responsable subsidiario en el abono del justiprecio. El Tribunal Supremo en sus Sentencias de 17 de diciembre de 2013 (rec. n.° 1623/2013); 18 de noviembre de 2014 (rec. n.° 3028/2013), y 18 de noviembre de 2014 (rec. n.° 1261/2014), zanjó esta cuestión atribuyendo la obligación de pago del justiprecio a la Administración como deudora subsidiaria, acogiendo la tesis del TSJ de Castilla-La Mancha 117/2013, de 11 de febrero. Sentencias que trajeron consigo una inmediata respuesta normativa mediante la introducción en el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, de una modificación en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Autopistas en régimen de concesión en los siguientes términos: «Si el concesionario no cumpliera dichas obligaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, el Estado tuviera que hacerse cargo de abonar tales indemnizaciones a los expropiados, este quedará subrogado en el crédito del expropiado…». Redacción que se ha mantenido en el art. 280.5 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y que revela la intención de la Administración de no renunciar a la posibilidad de dilatar al máximo el pago del justiprecio exigiendo al expropiado obtener una resolución judicial para el cumplimiento de un acuerdo firme de justiprecio fijado con muchos años de antelación. 3. EL EXPROPIADO Es el titular de los bienes, derechos reales o intereses patrimoniales expropiados (art. 3.1 REF) con el que han de entenderse todos los trámites de la expropiación forzosa y al que finalmente se ha de pagar el justiprecio. Nótese que el status de expropiado no se adquiere en virtud de ninguna cualidad ni circunstancia personal, sino como consecuencia de su relación con las cosas objeto de la expropiación. No se persigue expropiar a una persona determinada, al menos no es ésta la regla general, sino unos concretos bienes «cualquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan» (art. 1 LEF), ya sean bienes de un particular, de otra Administración Pública, bienes de la Iglesia, o bienes de otro Estado que estén en territorio español. Se trata de una privación ob rem, no una privación ad hominem, salvo excepciones (caso, p. ej. de la expropiación-sanción). En consecuencia, si en el curso de la tramitación del expediente de expropiación forzosa se transmite el dominio o cualesquiera otros derechos o intereses, el procedimiento continuará con el nuevo titular, que se considerará subrogado en las obligaciones y derechos del anterior, y será quien se relacione con el beneficiario y la Administración titular de la potestad expropiatoria, y quien tenga el derecho a percibir el justiprecio (art. 7 LEF); siempre, eso sí, que se ponga en conocimiento de la Administración el hecho de la transmisión y el nombre y domicilio del nuevo titular, y que se trate de transmisiones judiciales, transmisiones inter vivos que consten en documento público o transmisiones mortis causa respecto de los herederos o legatarios, que serán las únicas que se tomen en consideración (art. 7 REF). Por otra parte, aunque la condición de expropiado se ha reconocer en primer lugar al propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación (art. 3.1 LEF); también los titulares de otros derechos reales o intereses económicos directos sobre la cosa expropiable tendrán la posibilidad de ser considerados expropiados. Y es que, como puntualizan los arts. 8 LEF y 9 REF, «la cosa expropiada se adquirirá libre de cargas». La regla general será, pues, la no subsistencia de las cargas, salvo cuando alguna de ellas resultase compatible con el nuevo destino que haya de darse al bien expropiado y existiera acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho para que subsista. Esto explica que las actuaciones del expediente expropiatorio deban seguirse también con los titulares secundarios en dos casos: 1) si esa titularidad secundaria consta formalmente en los registros públicos o fiscales, en cuyo caso la Administración tiene la obligación legal de citarles al expediente; o, 2) si ellos lo solicitan, acreditando su condición debidamente: «personación espontánea» (art. 4 LEF). La Ley hace mención expresa a los arrendatarios rústicos o urbanos, a los que reconoce el derecho de percibir una indemnización independiente, mandando iniciar para cada uno de ellos el respectivo expediente incidental para fijar la indemnización que pudiera corresponderle (art. 4 LEF). Al resto de los titulares secundarios, de forma bastante discutible si se considera que el impacto de la privación expropiatoria sobre el patrimonio de alguno de estos titulares (p. ej. el acreedor hipotecario) puede ser en comparación con el propietario incluso de mayor gravedad económica, la normativa expropiatoria no les reconoce más que su participación en el justiprecio fijado, minorando la del propietario (art. 6.2 REF). En resumidas cuentas, la regla general es establecer un justo precio único a partir del cual deben detraerse después las indemnizaciones respectivas, para lo cual todos los que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre los bienes expropiados han de convenir sobre sus respectivas titularidades con el propietario; y si después de la negociación no llegaran a un acuerdo sobre el reparto, las discrepancias deberán ser resueltas en el Juzgado, quedando el beneficiario liberado de la obligación de pagar el justiprecio, que se consignará en la Caja General de Depósitos mientras se resuelve el litigio. La identificación del expropiado es obligación de la Administración [STS de 29 de abril de 2016 (rec. 3212/2014)], pero, ¿cómo identifica la Administración expropiante a los titulares de los bienes y derechos expropiados con los ha de seguir el expediente expropiatorio? Para esta tarea los arts. 3 y 4 de la LEF facilitan una serie de normas a seguir: en primer lugar, la Administración habrá de considerar propietario o titular a quien con tal carácter aparezca en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente; o en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en los registros fiscales; y por último, no existiendo inscripción alguna, al que lo sea pública y notoriamente. Claro que este orden prefijado lo es, como el mismo art. 3 de la LEF se preocupa en subrayar, «salvo prueba en contrario», de ahí que también deban ser parte en el expediente quienes presenten títulos contradictorios sobre el objeto que se trate de expropiar (art. 5.2 LEF). Al final, lo cierto es que quien decide sobre la titularidad es la Administración. Con la invocación que efectúa la LEF a los registros públicos, en el caso de expropiaciones de bienes inmuebles, se alude normalmente al Registro de la Propiedad, que produce presunción de titularidad únicamente destruible mediante intervención judicial (art. 38 LH), pero no es el único registro revisado por la Administración. Hay todo un catálogo de registros administrativos diversos a los que se acude para completar o subsanar problemas de cabida, linderos o de titulares aparentes: a) registro fiscal como el Catastro; b) registros agrícolas (SIPAG) o de explotaciones agrarias o ganaderas que reflejen derechos de producción; c) registros mineros; d) registros hidráulicos; e) Oficina de Patentes y Marcas en los supuestos de expropiaciones de propiedad industrial, o en los registros de obtenciones vegetales; f) registros de propiedad intelectual; g) Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Determinar quién sea el expropiado no siempre es sencillo. En esta labor los problemas con los que se enfrenta la Administración son: a) la inscripción de las fincas en el Registro de la Propiedad es voluntaria; b) la frecuente ausencia de inscripciones registrales en la propiedad rústica; c) los supuestos de doble inmatriculación; d) la no extensión de la presunción de titularidad a los datos de hecho en relación con las fincas inscritas; e) los problemas específicos de todo género de titularidades secundarias sobre los bienes objeto de expropiación; f) las inscripciones registrales pueden contener errores o estar desfasadas; y g) la tradicional descoordinación del Registro de la propiedad con el Catastro. Sin duda las reformas introducidas por la Ley 13/2015, de 24 de junio, en la Ley Hipotecaria y en el TR de la Ley de Catastro Inmobiliario, dirigidas a posibilitar un intercambio bidireccional de información y la necesaria coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro, van a incrementar la seguridad jurídica en los datos de la propiedad inmobiliaria incluidos en los mismos, facilitando y simplificando el procedimiento para identificar a los titulares de los bienes y derechos expropiados, lo que reducirá los supuestos litigiosos y los costes, tanto económicos directos de todo contencioso, como los indirectos, derivados de las situaciones de pendencia. Por lo pronto, en primer lugar, se impulsa no sólo la descripción literal de las fincas sino su representación gráfica y la base de tal representación será, en principio, la catastral (art. 10.1 LH). En segundo lugar, siempre que se inmatricule una finca, así como en aquellas otras situaciones y negocios jurídicos que generen reordenación de los terrenos (segregaciones, agrupaciones parcelaciones o reparcelaciones, concentraciones parcelarias, etc.), será obligatoria la representación gráfica georreferenciada, esto es, la documentación que implique su ubicación inequívoca, que no permita albergar ninguna duda. Y, en tercer lugar, en la descripción de la finca no sólo se recogerá la referencia catastral del inmueble, sino la relevante declaración de si su descripción está o no «coordinada gráficamente con el Catastro» [art. 9.a) LH], de manera que, en caso de que se haya declarado tal coordinación, la protección del Registro alcanza a esa concreta ubicación y delimitación geográfica. También es importante saber cómo actuar cuando, publicada la relación de bienes a que afecta la expropiación, no compareciesen los propietarios o titulares, o éstos estuvieran incapacitados y sin tutor o persona que les represente, o fuera la propiedad litigiosa. En estos casos, a fin de evitar que el expediente pudiera resultar paralizado, la Ley prevé que las diligencias se entablarán con el Ministerio Fiscal (art. 5 LEF). Evidentemente, la intervención del Ministerio Público no tiene en la expropiación otro significado que la defensa de los intereses privados de los expropiados carentes de capacidad, ausentes y de titularidad litigiosa, sin que le alcance la plena condición de representante del expropiado al no tener derecho a recibir el justiprecio, que se procederá a consignar. Sí es necesaria, sin embargo, su comparecencia para levantar el Acta de depósito del justiprecio, dando su conformidad a la procedencia de la expropiación y al justiprecio acordado. Sobre la intervención del Ministerio Fiscal podrían plantearse varias cuestiones dudosas: 1) Un primer supuesto es el de los menores emancipados a que se refieren los arts. 323 y 324 CC, en el que el consentimiento se genera en el menor funcionando la intervención del representante como un complemento de capacidad. En este caso, el criterio más certero es el de admitir la capacidad del emancipado, puesto que la expropiación no dimana de la voluntad dispositiva del titular expropiado, que decide sólo sobre la conformidad o disconformidad en el justiprecio. 2) Otro supuesto es el de la ausencia, que no es sino una situación de estado civil, por lo que si el ausente tuviese nombrado representante legal no parece que sea necesaria la intervención del Ministerio Público. 3) En los casos de titularidad litigiosa, aunque la LEF insiste en la necesidad de la intervención fiscal, en el supuesto de que los contendientes sobre la cuestión debatida —y los únicos titulares posibles de la titularidad controvertida— compareciesen en el expediente y manifestasen su acuerdo sobre la cuantía del justiprecio, puede parecer excesiva dicha intervención. Estas cuestiones y otras han sido abordadas por la Circular 6/2019, de 18 de marzo, de la Fiscalía General del Estado, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos de expropiación forzosa (BOE n.º 78, de 1 de abril de 2019). Y en fin, el art. 6 LEF precisa otra regla significativa como cierre del sistema de legitimación, autorizando para actuar en el procedimiento expropiatorio a los representantes legales que no puedan enajenar sin permiso o resolución judicial los bienes que administren o disfruten. Incluso podrían aceptar las hojas de aprecio contrarias, aunque «las cantidades a que ascienda el justo precio se depositarán a disposición de la autoridad judicial para que les dé el destino previsto en las Leyes vigentes». IV. EL OBJETO DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA. AMPLITUD DE SU CONCEPTO Según lo dispuesto en los arts. 1 de la LEF y 2 del REF, pueden ser objeto de la potestad expropiatoria «la propiedad privada» y «los derechos o intereses patrimoniales legítimos», e incluso «las facultades parciales del dominio o de derechos o intereses legítimos». Con esta formulación se ha pasado de la tradicional consideración de la propiedad inmueble necesaria para las obras públicas como objeto prácticamente único del procedimiento expropiatorio, a abarcar todos los derechos de naturaleza patrimonial susceptibles de valoración económica, sean de Derecho privado o de Derecho público, muebles o inmuebles, corporales o incorporales. Sólo se excluyen los derechos personales en un sentido muy amplio: los derechos de la personalidad, de familia, de imagen, de libertad religiosa, etc. Tampoco es necesario que la privación del derecho sea plena. Basta con que se prive alguna de sus facultades o utilidades, y así, p. ej., puede suceder que el expropiado conserve el derecho de propiedad, pero tenga que soportar una servidumbre de paso, en la medida en que satisfaga una utilidad pública o un interés social. En ese caso el propietario pierde la exclusividad del uso de la cosa, pero conserva la titularidad dominical. Al igual que puede hablarse de expropiación aunque la privación suponga únicamente la imposición de un arrendamiento, la ocupación temporal o la mera cesación en el ejercicio de un derecho. La garantía expropiatoria incluye también la privación de intereses patrimoniales legítimos, concepto que cubre los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia o con ocasión de la expropiación, entre otros, los cambios forzosos de residencia, los gastos de viaje y transportes, jornales perdidos, quebrantos por la interrupción de actividades profesionales y por cese o traslado de negocios, la división de la finca y demérito del resto no expropiado u otros posibles perjuicios, siempre que tengan conexión con la expropiación; incluso se ha reconocido el derecho de los precaristas a formar parte en el expediente expropiatorio y ser indemnizados (STS de 19 de noviembre de 1957). Bien es verdad que en este escenario no siempre es fácil saber si estamos ante la transmisión coactiva de una titularidad jurídica en beneficio de un tercero, o ante la simple imposición de un resultado lesivo de carácter antijurídico, y por tanto merecedor de una compensación a título de responsabilidad patrimonial. Aun así, se ha de hacer notar que la Jurisprudencia ha venido mantenido que la indemnización expropiatoria debe cubrir la totalidad de los perjuicios reales derivados del hecho expropiatorio, tanto el daño directo causado por la expropiación a los bienes o derechos, como el daño indirecto o colateral de los intereses patrimoniales legítimos (SSTS de 7 de abril de 2001 y de 19 de enero de 2002). En todo caso, debe tratarse de cosas o bienes que estén dentro del comercio. Precisamente por no estar en el mercado, no se pueden expropiar los bienes de dominio público. No es infrecuente, sin embargo, sobre todo en las expropiaciones urbanísticas, que en la superficie objeto de la expropiación existan bienes de dominio público y que además el beneficiario de la expropiación no coincida con el titular de los bienes. Esta circunstancia la ha previsto el legislador urbanístico andaluz en el art. 112 de la LOUA: «Cuando en la unidad de actuación [...] existan bienes de dominio público y el destino urbanístico de éstos sea distinto del fin al que estén afectados, la Administración titular de los mismos quedará obligada a las operaciones de mutación demanial o desafectación que sean procedentes en función de dicho destino. La Administración actuante deberá instar ante la titular, si fuera distinta, el procedimiento que legalmente proceda a dicho efecto». De este modo, si el Plan atribuye a los bienes una nueva finalidad con vinculación a un uso o servicio público, lo que procedería sería un cambio de titularidad, o mutación demanial. En este caso no parece posible la expropiación de unos bienes que siguen siendo de dominio público. Es cierto que esta posibilidad puede plantear problemas en la práctica, especialmente si la Administración adquirente y la titular de los bienes no llegan al necesario acuerdo materializado a través de un convenio de colaboración, cesión, etc., para la mutación. El legislador andaluz, consciente de ello trata de atajar el problema obligando a la Administración titular de los mismos a que acepte la mutación. Cuando, por el contrario, el Plan confiere a los bienes una nueva finalidad sin vinculación o afección a un uso o servicio público, esto es, el bien antes demanial tiene tras el planeamiento un destino propio de los bienes patrimoniales, en este supuesto no hay duda de que se hace necesaria la desafectación: en virtud del acto de desafectación el bien pierde su naturaleza demanial, porque deja de estar afecto a un uso público o vinculado a la prestación de un servicio público, y pasa a ser patrimonial, entonces ya no hay obstáculos que impidan expropiarlo, pues en ese caso será un bien patrimonial o de dominio privado de la Administración, y por tanto un bien que está dentro del comercio de las cosas. Finalmente, por lo que se refiere al alcance y la extensión de los bienes y derechos expropiados, hemos de saber que no hay un espacio para que la Administración pueda decidir discrecionalmente qué bienes o derechos se desean expropiar. La Ley, en línea general de principio, dispone que sólo cabe expropiar lo estrictamente indispensable para el fin de la expropiación (STS de 29 de marzo de 2006). Cuando se excede de ese límite aparecen los llamados «bienes sobrantes». Sí es legítimo, en cambio, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, incluir entre los bienes de necesaria ocupación los que sean indispensables para previsibles ampliaciones de la obra o finalidad de que se trate (art. 15 LEF). Cierto que el principio de intervención mínima del art. 15 LEF podría verse comprometido por la facultad de la Administración para financiar parcial o totalmente infraestructuras mediante la explotación de zonas comerciales vinculadas a una concesión de obra pública y que se construirán en terrenos sobre los que se extendió la expropiación. El art. 260.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece al respecto que: «Atendiendo a su finalidad, las obras podrán incluir, además de las superficies que sean precisas según su naturaleza, otras zonas o terrenos para la ejecución de actividades complementarias, comerciales o industriales que sean necesarias o convenientes por la utilidad que prestan a los usuarios de las obras y que sean susceptibles de un aprovechamiento económico diferenciado, tales como establecimientos de hostelería, estaciones de servicio, zonas de ocio, estacionamientos, locales comerciales y otros susceptibles de explotación». Así que tendrán que ser los Tribunales quienes deban distinguir cuándo la expropiación de unos terrenos para un área o zona comercial, vinculada a una concesión de obra pública, responde a una necesidad de los usuarios de esta concesión y cuándo excede este límite, para servir a un único propósito de financiación de la Administración. V. LA LEGITIMACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES: LA CAUSA EXPROPIANDI La causa expropiandi constituye el motivo o fin específico previsto legalmente por el que se expropia en cada caso concreto, y como tal se constituye en el requisito esencial legitimador de la expropiación. Hemos de poner de relieve que el fin de la expropiación no es la mera privación en que ésta consiste, sino el destino posterior a que tras la privación expropiatoria ha de afectarse el bien que se expropia, lo que justifica que la causa de la expropiación se inserte en el fenómeno expropiatorio de un modo permanente y no sólo en el momento de ejercicio de la potestad de expropiar, de tal forma que, si desaparece, surge el derecho del expropiado a la reversión. De acuerdo con el art. 1 LEF, y el art. 33.3 CE que lo ratifica, el soporte legitimador de toda la operación expropiatoria lo constituye la causa de «utilidad pública» o «interés social»: únicamente se puede proceder a expropiar con la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado (art. 9 LEF). No se trata de dos expresiones equivalentes. Cada una tiene un significado preciso y propio. La noción de utilidad pública está ligada a las exigencias del funcionamiento de la Administración. La expropiación por razones de utilidad es la que afecta a los bienes que son necesarios para la ejecución de obras públicas o la prestación de servicios públicos. Normalmente son bienes que necesita la Administración y ante los cuales acostumbra a adoptar tanto la posición de sujeto expropiante como de beneficiario. La noción de interés social es mucho más reciente y está vinculada al modelo del llamado Estado social y la función correctora de desequilibrios sociales que se espera. Son expropiaciones que tienen como finalidad cualquier forma de interés prevalente al individual del propietario y que suponen normalmente la presencia de un beneficiario diferenciado de la Administración expropiadora, p. ej. una cooperativa de agricultores o una empresa que se instala en una zona deprimida. Pero, ¿qué tipo de operaciones, o destinos, podrán calificarse de utilidad pública o de interés social, a los efectos de disponer de la expropiación? Corresponde a la Ley, y sólo a ella, determinarlo. Eso sí, la decisión del legislador se puede adoptar bien de forma genérica, remitiendo a la Administración la concreción para un caso específico de la previsión genérica contenida en la Ley [«por acuerdo del Consejo de Ministros» u órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma (art. 10 in fine LEF)]; bien en cada supuesto (arts. 11 y 12 LEF); o bien, declarando la Ley de forma abstracta e implícita la utilidad pública o interés social en algunos casos que eximen de dictar cualquier acto posterior para reconocer, en ese supuesto concreto, la utilidad pública que legitima la expropiación. La práctica habitual han sido las declaraciones implícitas. Precisamente, consecuencia del uso abusivo que se viene haciendo de estas declaraciones, se ha difuminado mucho la importancia del requisito previo de la declaración de utilidad pública o interés social. Como denuncian García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, la propia LEF ha favorecido esta situación al permitir excepcionar por Ley la exigencia del acto de reconocimiento del Consejo de Ministros [«salvo que para categorías determinadas de obras, servicios o concesiones las Leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa» (art. 10 in fine LEF)], aceptando también que la utilidad pública se entendiera implícita en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio (art. 10 in initio LEF), para terminar las leyes sectoriales «por hacer materialmente invisible para los afectados la declaración y ulterior concreción de la causa expropiandi, normalmente implícita o sobreentendida en planes y proyectos cuya aprobación pasa necesariamente desapercibida para el ciudadano medio, que además no podría, aunque quisiera, descubrir en el complejo contenido técnico de aquéllos cuándo y cómo puede ser afectada su propiedad a fin de proceder a su defensa, afección que termina descubriendo cuando su reacción es ya jurídicamente inviable». Pese a ello el Tribunal Supremo no se ha mostrado de ordinario demasiado exigente en las características formales del acto administrativo en que se hace constar la declaración de utilidad pública, dándolo por cumplido con la simple mención de los bienes en planes de obras (STS de 8 de junio de 1983) o en un Decreto de declaración y protección del conjunto monumental (STS de 19 de mayo de 1984). En urbanismo la declaración implícita se cumple con la mención de los bienes en el Plan General de Ordenación (STS de 24 de enero de 1980), en un Plan Parcial (STS de 16 de junio de 1977), en las Normas Subsidiarias del Planeamiento o, incluso, en un plan de rectificación de alineaciones (STS de 12 de noviembre de 1980). Recientemente, sin embargo, la Jurisprudencia ha comenzado a reaccionar: p. ej., la STS de 14 de diciembre de 2005, considera que existe vía de hecho cuando se altera sustancialmente el proyecto de obras y se ocupa en consecuencia una superficie muy superior a la inicialmente prevista. En opinión de Mercedes Fuertes, que compartimos, «las declaraciones de utilidad pública implícitas no deberían suscitar un especial problema si en los procedimientos para perfilar el proyecto de la obra o instalación existen trámites en los que se documente de manera suficiente la necesidad de la obra, su posible asunción económica y los futuros beneficios. Del mismo modo, trámites para que los afectados y otros interesados puedan exponer su parecer y hacer reconsiderar la conveniencia y sensatez del proyecto». Lo verdaderamente preocupante es que lo que según la LEF «debía conseguirse de manera sucesiva a través de tres acuerdos independientes (declaración de utilidad pública, declaración de la necesidad de ocupación y declaración de urgencia), con sus oportunos pasos, de manera expedita se aúnan en un “tres por uno”», y, por si fuera poco «esa declaración genérica arropa como un manto a otras muchas actuaciones». Sirva de ejemplo el art. 29.3 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía: «La aprobación por la Consejería competente en materia de agua de los proyectos de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma supondrá, implícitamente, la declaración de utilidad pública e interés social de las obras, así como la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal e imposición o modificación de servidumbres, y se extenderán a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo definitivo de las obras y en las modificaciones de proyectos y obras complementarias o accesorias no segregables de la principal». VI. LA DECLARACIÓN DE NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS BIENES O DERECHOS OBJETO DE LA EXPROPIACIÓN 1. SU SIGNIFICADO, FUNCIONES Y DESARROLLO PROCEDIMENTAL DEL TRÁMITE Como ha puesto de manifiesto la STC 166/1986, de 19 de diciembre (FJ 13.º), «la garantía constitucional no sólo se concreta en la necesidad de legitimar la expropiación en cada caso por una causa precisa, tasada y autorizada y declarada de utilidad pública o interés social por la Ley, esto sólo es en un primer término; también es necesario la adecuación o coherencia entre la determinación de los bienes y derechos a expropiar y la causa expropiandi que la legitima». De este modo, el contenido y alcance de la declaración de utilidad pública y el acuerdo de necesidad de ocupación son distintos: la primera se configura como una actuación previa a la expropiación, que se limita a valorar la utilidad pública o el interés social de una finalidad determinada; mientras que la segunda consiste en una resolución explícita en la que se concretan y precisan los bienes o derechos que se consideran «necesarios» (art. 15 LEF) para satisfacer ese fin de utilidad pública o interés social. Resolución que inicia el expediente expropiatorio (art. 21 LEF) y que constituye una de las piezas separadas de este expediente. No conviene pasar por alto lo esencial de este trámite. La «declaración de necesidad de ocupación» cumple realmente importantes funciones. No sólo permite singularizar los bienes a expropiar y determinar las dimensiones, localización o la extensión superficial de los inmuebles (una cuestión esencial pues el número de metros cuadrados expropiados es uno de los datos que determinará el importe del justiprecio que debe pagar el beneficiario); sino que sirve para identificar a los titulares de los mismos, que se formalizan, así como partes del procedimiento expropiatorio en la condición de expropiados. Pero es que además, será éste el momento en que los afectados puedan proponer trazados alternativos o discutir la sustitución de los bienes elegidos por la Administración por otros bienes para el mismo proyecto, solicitar la rectificación de errores de cálculo sobre la extensión superficial de sus fincas, sobre el tipo de cultivo o sobre el número de árboles frutales que hay en ella; y finalmente, es también la ocasión para solicitar, en caso de expropiación parcial de una finca, su expropiación total. Un tema, éste, sin duda también importante en relación con la valoración de la expropiación, del que nos vamos a ocupar más adelante. Cuando la necesidad de ocupación se entiende implícita en la aprobación del proyecto de obras y servicios, en esas circunstancias se produce sin duda un vaciamiento de las garantías de los expropiados pues la relación de bienes se realiza «a los solos efectos de la determinación de los interesados» (art. 17.2 LEF), lo que sin embargo no autoriza, como ha advertido la Jurisprudencia, a que se ignoren otras garantías mínimas de los expropiados, como la notificación individual de quedar afectado por una expropiación (STS de 21 de abril de 2009) y el trámite de información pública, que es considerado por el Tribunal Supremo un requisito sustancial, ya que «sólo a través de aquélla tienen los interesados la posibilidad de discutir la localización de la obra efectuada por la Administración y proponer, en su caso, alternativas» (SSTS de 29 de octubre de 2002 y 17 de febrero de 2010). Aun así, en la práctica, las alegaciones que pueden hacer los expropiados en torno a los bienes expropiados, se suelen aplazar al momento del levantamiento de las actas de ocupación. Acto en el que los expropiados han de extremar las precauciones, puesto que los conceptos que en la misma se reflejen son los que después el Jurado de expropiación seguro incluirá en el justiprecio. Pero veamos cuál es el desarrollo procedimental de esta pieza. En primer lugar el beneficiario de la expropiación deberá formular una relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos sus aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación (art. 17.1 LEF). Una decisión que no puede ser caprichosa o arbitraria, sino que debe estar convenientemente fundada desde un punto de vista técnico o social. Dicha relación deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Provincia respectiva, y en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia, si lo hubiere, comunicándose además a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios (art. 18.2 LEF). Recibida la relación de afectados, el Subdelegado del Gobierno abrirá información pública durante un plazo de quince días (art. 18.1 LEF), en el que cualquier persona podrá aportar los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación (art. 19 LEF). A la vista de las alegaciones formuladas, el Subdelegado del Gobierno, previas las comprobaciones que estime oportunas, resolverá, en el plazo máximo de veinte días, sobre la necesidad de la ocupación, describiendo en la resolución detalladamente los bienes y derechos a que definitivamente afecta la expropiación, y designando nominalmente a los interesados con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites (art. 20 LEF). El acuerdo de necesidad de ocupación, que como ya mencionamos inicia el expediente expropiatorio, ha de publicarse y notificarse individualmente a los interesados, quienes podrán impugnarlo, paralizando el procedimiento expropiatorio. En efecto, aun tratándose de un acto administrativo de trámite, el art. 22 LEF permite que los interesados en el procedimiento expropiatorio, así como las personas que hubieran comparecido en la información pública, puedan interponer contra el mismo recurso de alzada o de reposición y la resolución de estos recursos, pese a los términos literales del art. 126.1 LEF, será susceptible de recurso contencioso-administrativo, y así lo tiene establecido el Tribunal Supremo: «ante la posible extralimitación de la Administración en el señalamiento de los bienes expropiables, que contiene el acuerdo de necesidad de ocupación, es imprescindible el control jurisdiccional porque el ordenamiento jurídico no otorga a la Administración un pleno poder para expropiar sino una potestad limitada en cuanto a su ejecución…» (SSTS de 30 de marzo de 1990 y 29 de marzo de 2006). 2. EL PROBLEMA DE LAS EXPROPIACIONES PARCIALES En muchas ocasiones sucede que la Administración precisa expropiar sólo parte de una finca, y es posible que en tal caso, a consecuencia de la expropiación parcial, resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de finca no expropiada. El art. 23 de la LEF contempla este supuesto, permitiendo al expropiado que pueda solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca, exponiendo «las causas concretas determinantes de los perjuicios económicos, tanto por la alteración de las condiciones fundamentales de la finca como de sus posibilidades de aprovechamiento rentable» (art. 22.2 REF). Tiene entonces la Administración un plazo de diez días para resolver, y contra su decisión cabrá recurso de alzada (arts. 23 y 46 LEF y art. 22.3 y 4 REF), y en su caso ulterior recurso contencioso-administrativo (STS de 25 de mayo de 1992). Lo que el expropiado no puede en ningún caso es imponer a la Administración la expropiación de terrenos no necesarios para la misma por el sólo hecho de resultar antieconómico el resto, puesto que ello iría contra el sentido de la expropiación, limitada, como vimos, a los bienes y derechos necesarios (arts. 15 y 54 LEF). «La Administración no está obligada, ni debe, expropiar bienes a los particulares cuando no existe utilidad pública o interés social, y si al particular se le expropia parte de una finca... y la utilización del resto no expropiado resulta antieconómico para el propietario, podrá pedir la expropiación total, pero la Administración no está obligada a concederla»; «la expropiación forzosa... exige como requisito previo y esencial la existencia de utilidad pública o interés social expresamente declarados ... (y) ante la ausencia de esos superiores intereses públicos, la específica legislación expropiatoria no contempla la posibilidad de ejercicio del instituto de la expropiación, ni por ende, aun solicitado por el propietario, está obligada la Administración a ello». (SSTS de 19 de junio de 1987 y 4 y 9 de mayo de 1994). Incluso las SSTS de 11 de octubre de 2006 y 5 de diciembre de 2006, niegan que el silencio ante la petición de expropiación total pueda entenderse en sentido positivo. Ahora bien, como veremos más abajo, una cosa es que el expropiado haya de respetar la discrecionalidad de la Administración a la hora de aceptar o no la solicitud, y otra que no deba ser indemnizado de los bienes de los que sea privado y de todos los demás perjuicios que se le causen. VII. LA DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO 1. LA INDEMNIZACIÓN O JUSTIPRECIO. SU SIGNIFICADO. CRITERIOS Y NORMAS DE VALORACIÓN Conviene no olvidar que la propiedad privada se califica en nuestro sistema constitucional como un derecho fundamental y, más allá de discusiones terminológicas equívocas, constituye, junto a la libertad de empresa, uno de los pilares esenciales del orden económico constitucional; y si bien es cierto que tiene una dimensión social indiscutible, ello no puede servir de pretexto al legislador para rebasar los límites derivados de su vertiente individual, que se traduce en última instancia en su equivalente económico. En este sentido, la Constitución en su art. 33.3 reconoce como una de las garantías de la propiedad privada frente al poder expropiatorio de los poderes públicos el derecho del expropiado a la «correspondiente indemnización». El problema está en que éste es un concepto jurídico indeterminado, a determinar en cada caso concreto. La STC 166/1986, de 19 de diciembre, declara que lo que garantiza la Constitución es «el razonable equilibrio entre el daño expropiatorio y su reparación» y advierte que son diversos los criterios para determinar el precio de los bienes a expropiar. Una cuestión crucial que corresponde prescribir al legislador ordinario. En nuestra jurisprudencia está muy a arraigada la concepción del justiprecio como «valor de sustitución»: significa que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sin que, a cambio, reciba una cantidad en metálico equivalente al valor de la cosa expropiada, de forma tal que, una vez ejecutada la expropiación, su patrimonio no haya sufrido ningún incremento o disminución. Entre todas cabe citar, p. ej., la STS de 17 de junio de 1987 que proclama que el instituto expropiatorio descansa en la idea fundamental de alcanzar la equilibrada compensación patrimonial para que permanezca indemne la situación patrimonial del afectado, no obstante la privación coactiva que se impone por razones de interés público»; o la STS de 19 de enero de 1990 que alude a la necesidad de un valor sustitutorio equivalente, que toda expropiación realiza, sustituyendo un propietario por otro —uno privado, por la Administración expropiante— y un valor por otro, un solar por el equivalente en dinero; pero siempre, como es lógico, de modo justo. Por tanto, se trata de fijar lo más acertadamente posible el verdadero valor económico…en el sentido de proveer al expropiado con dinero suficiente para obtener su adecuada sustitución… (STS de 20 de enero de 1978). Lo que hay que decidir es cómo se establece ese «valor de sustitución». En principio parecería lógico acudir al «mercado» para conocer cuánto cuesta adquirir una cosa análoga a la perdida en la expropiación, pero en la práctica no es tan fácil probar cuál es el valor de mercado porque normalmente se tergiversa o se oculta en las transacciones ordinarias por razones fiscales. Tal vez ésta sea la razón por la que la LEF no se refiere a los valores en venta o de mercado como criterio único para la determinación del justiprecio, aunque también descarta la valoración fiscal de los bienes como criterio exclusivo. Se trata, como señala la Exposición de Motivos de la Ley, de «ponderar las valoraciones fiscales con las de mercado y para casos excepcionales dejar abierta la posibilidad de apreciación de circunstancias específicas que, de no tenerse en cuenta, provocarían una tasación por completo irrazonable». Así, en ausencia de un criterio preciso se establecen diversas reglas especiales que ponderan diversas circunstancias, p. ej., el cálculo por capitalización de rendimientos a que atienden los arts. 40 y 41 LEF para determinar el valor de las acciones o participaciones en sociedades y concesiones administrativas, o el cálculo por cuentas de explotación, que es normal en fincas agrarias, o el llamado «valor residual» tras un cálculo de rendimientos, usual en la valoración de solares; para terminar la Ley invocando en el art. 43 el principio de libertad de criterio en favor de la búsqueda del «valor real» cuando resulte inviable determinarlo por los criterios anteriores. Justamente a la luz del art. 43 LEF la jurisprudencia ha presionado casi siempre al alza y ha considerado la valoración fiscal de los bienes o derechos como un dato más a tener en cuenta, al que en todo caso otorga el significado de cuantía mínima, sin que, por otro lado, el valor fiscal en ningún caso pueda superar el valor de mercado. Si nos remitimos al Real Decreto 1.020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, más concretamente, a la Norma 3 de su Anexo, en el apartado primero, se dispone literalmente: «Para el cálculo del valor catastral se tomará como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso pueda exceder de éste. Dicho cálculo se realizará de acuerdo con lo preceptuado en las presentes normas técnicas». Lo dispuesto en la norma preceptuada coincide fielmente con lo convenido en el RDL 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, específicamente en el artículo 23, apartado segundo: «El valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas, a cuyo efecto se fijará, mediante orden del Ministro de Hacienda, un coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase». En la legislación urbanística, en cambio, la tendencia general ha sido la de operar con valores fiscales. El legislador urbanístico de 1956 rompe decididamente con el régimen de valoraciones instaurado por la legislación expropiatoria, declara la inaplicación del art. 43 de la LEF y entiende que se deben agrupar las valoraciones con fundamentos objetivos, haciendo depender la valoración del suelo de su clasificación en el plan de ordenación. Se admiten hasta cuatro criterios de valoración: a) un valor rústico, calculado en función del aprovechamiento natural del terreno; b) un valor expectante para los terrenos destinados a ser urbanizados; c) un valor urbanístico aplicable a aquellos suelos considerados de naturaleza urbana; y, d) por último un valor comercial aplicable a los terrenos que tuvieran la condición de solar y a los situados en cascos de población o en polígonos en que el desarrollo de la edificación suscitara valores de esa naturaleza. Con la LRRU/90 y el TRLS/92 se intensifica el proceso de objetivación emprendido en una estrecha vinculación con los sistemas fiscales de valoración de los suelos, pero se reducen los criterios de valoración a dos: el valor inicial y el urbanístico; y, al mismo tiempo extiende las valoraciones objetivas del suelo a las expropiaciones no urbanísticas. A partir de entonces se acaba con la dualidad de valoraciones: expropiaciones urbanísticas y no urbanísticas. Ha sido la LRSV/1998 la única que, aunque sin conseguirlo, trata de huir de criterios objetivos. Introdujo un nuevo concepto del estatuto de la propiedad urbanística, en el que todas las facultades se encontraban ínsitas en el dominio; y desde esta concepción desapareció la distinción entre el valor inicial y urbanístico, que se sustituyó por la referencia a un sólo valor: el que el mercado asigna a cada tipo de suelo, «único valor que puede reclamar para sí el calificativo de justo que exige inexcusablemente toda operación expropiatoria», como explicó en su Exposición de Motivos. La LS/2007 y el TRLS/2008 dieron, sin embargo, un paso atrás. Estas leyes, como el vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, aprobado por el RD 1.492/2011, de 24 de octubre, prescinden pura y simplemente del mercado y también del planeamiento. Mantienen que debe valorarse «lo que hay», no lo que el plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto. A tal objeto, a fin de valorar «lo que hay» atienden única y exclusivamente, a la situación real, rural o urbana, en la que se encuentre el suelo en el momento en el que haya de procederse a su valoración. El suelo en situación rural, esto es, el preservado por los planes de ordenación de su transformación mediante la urbanización y aquel cuya transformación prevean o permitan dichos planes hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización (art. 21.2 TRLSRU), se tasará mediante la capitalización de la renta real o potencial, la que sea superior, de la explotación, utilizando como tipo de capitalización el valor promedio de los datos anuales publicados por el Banco de España de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a los tres años anteriores a la fecha a la que deba entenderse referida la valoración. [art. 36.1.a) y Disposición Adicional 7.ª TRLSRU]. La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento posible de los terrenos utilizando los medios técnicos normales. La Ley permite añadir a la cantidad resultante las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados en cada caso y obliga a descontar los costes necesarios para la explotación [art. 36.1.a) TRLSRU]. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos [art. 36.1.b) y c) TRLSRU]. En ningún caso pueden tomarse en consideración las expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados (art. 36.2 TRLSRU). Sí se puede, en cambio, corregir al alza el valor obtenido mediante la capitalización de la renta hasta un máximo del doble en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración (RD 1.492/2011 de 24 de octubre). El suelo en situación de urbanizado, esto es, el integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población que cumpla una serie de condiciones (art. 21.3 TRLSRU), que no esté edificado o cuya edificación sea ilegal o se encuentre físicamente en ruina se valorará teniendo en cuenta el uso y edificabilidad atribuidos por la ordenación urbanística y aplicando a dicha edificabilidad el valor de repercusión determinado por el método residual estático que corresponda al uso establecido (art. 37.1 TRLSRU). Si el suelo está edificado o en curso de edificación su valor será el que resulte superior de los siguientes: el obtenido mediante la aplicación de la regla anteriormente expuesta o el determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación por el método de comparación, que en ese caso si se admite expresamente (art. 37.2 TRLSRU). El art. 35 del TRLSRU completa el cuadro expuesto estableciendo los criterios a los que habrá de ajustarse la valoración de los demás bienes inmuebles. A estos efectos precisa que las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad y sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración del suelo. En la valoración de los edificios y construcciones habrá de tenerse en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles se remite a la legislación específicamente aplicable en cada caso y, subsidiariamente, a las normas del Derecho Administrativo, Civil o Fiscal que resulten de aplicación. Y añade que: «Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá elegir entre fijar el justiprecio de cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe en poder del órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el trámite de los incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados». Pues bien, los criterios de valoración recogidos en la vigente legislación urbanística, son los que rigen las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación con ellos cuando tengan por objeto la fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la legislación que la motive [art. 35.b) TRLSRU], esto es, ya sea la expropiación urbanística o no. Y en fin se ha de indicar que la DA 5.ª del TRLS/2008 dio nueva redacción al apartado 2 del art. 43 de la LEF para evitar que la libertad estimativa que dicho precepto venía reconociendo en materia de justiprecio pueda ser utilizada por la jurisprudencia para eludir, como ocurrió en el pasado, el nuevo sistema de valoración. Desde entonces el apartado 2 del art. 43 de la LEF queda redactado como sigue: «El régimen estimativo a que se refiere el párrafo anterior: a) No será en ningún caso de aplicación a las expropiaciones de bienes inmuebles, para la fijación de cuyo justiprecio se estará exclusivamente al sistema de valoración previsto en la Ley que regule la valoración del suelo. b) Sólo será de aplicación a las expropiaciones de bienes muebles cuando éstos no tengan criterio particular de valoración señalado por Leyes especiales». 2. FECHA A LA QUE HA DE REFERIRSE LA VALORACIÓN DE LOS BIENES A EFECTOS EXPROPIATORIOS Por lo que acabamos de ver, no es difícil adivinar que los criterios de valoración y los precios que se han de pagar van a ser muy distintos según cual sea la legislación vigente en el momento a que haya de referirse la valoración. Esta circunstancia, unida al exasperante retraso que sufren las valoraciones en manos de la Administración, hace que la decisión que se tome sobre la referencia temporal que haya de tenerse en cuenta a la hora de valorar los bienes y derechos expropiados cobre una importancia económica capital. El punto de partida en este tema debe ser el art. 36 de la LEF: «1. Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro. 2. Las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación del expediente de expropiación no serán objeto de indemnización, a no ser que se demuestre que eran indispensables para la conservación de los bienes. Las anteriores son indemnizables, salvo cuando se hubieran realizado de mala fe». De esta norma fundamental se extraen, por lo pronto, y en lo que aquí nos interesa, dos consecuencias importantes. Por un lado, en primer lugar, que el justiprecio ha de determinarse con referencia a la legislación vigente a la fecha en que se inicia el expediente de fijación del justiprecio. Criterio que viene confirmando la Jurisprudencia (SSTS de 14 de diciembre de 2006 y 14 de marzo de 2016) y ha ratificado la legislación urbanística [art. 34.2.b) TRLSRU]. Se trata de evitar que la indemnización quede congelada al surgir el proyecto determinante de la operación o al iniciarse el expediente expropiatorio, con el consiguiente enriquecimiento injusto para el beneficiario y perjuicio, igualmente injusto, para el expropiado, circunstancia especialmente importante en épocas de inflación, estableciendo una paridad temporal entre la pérdida expropiatoria y su indemnización. Así, p. ej., se efectuará la valoración del terreno según las condiciones de edificabilidad que vengan establecidas en el instrumento de planeamiento vigente en la fecha de inicio del expediente de justiprecio, y ello con independencia de que ese instrumento de planeamiento hubiera modificado las condiciones de edificabilidad del terreno o la propia naturaleza de edificable o no (SSTS de 25 de octubre de 2001 y 17 de marzo de 2006). Cuestión obviamente importante es decidir cuándo se entiende iniciado el expediente de justiprecio, que además en los casos de expropiación urgente se produce con posterioridad a la ocupación de los terrenos (art. 52.7 LEF). La Jurisprudencia viene precisando cuál sea ese momento, aunque sin criterio unánime: la fecha de la propuesta de adquisición en trámite amistoso (STS de 3 de marzo de 1978), de la notificación al expropiado del acuerdo de iniciación de las gestiones para llegar al mutuo acuerdo (STS de 19 de octubre de 2005), de recepción por el expropiado de la comunicación administrativa, instándole a la formulación de la hoja de aprecio (STS de 19 de diciembre de 2006) o, la fecha de la presentación por la primera de las partes de su hoja de aprecio (STS de 28 de septiembre de 2005). Soluciones todas ellas posibles, de ahí que sea preciso, en cada caso, y en atención al modo en que se haya producido la actuación concreta de la Administración expropiante y del beneficiario de la expropiación en relación con el expediente de que se trate, que el Tribunal resuelva en qué momento entiende iniciado el expediente de justiprecio para fijar el instante al que debe referirse la valoración de los bienes expropiados (STS de 16 de marzo de 2004). Por otro lado, en segundo lugar, se concluye que los bienes o derechos a valorar son los existentes al inicio del expediente expropiatorio y no al de justiprecio, de ahí que la Jurisprudencia venga excluyendo el cómputo de los aumentos futuros hipotéticos, eventuales o expectantes de valor. Así, p. ej., en la STS de 7 de febrero de 2007 se llega a concluir que el único bien a valorar por el Jurado era el permiso de investigación que el acuerdo del Ministerio de Fomento de fecha 20 de mayo de 1998 incluyó en el expediente expropiatorio como bien de necesaria expropiación, único derecho existente al inicio de dicho expediente de expropiación, pero no así la concesión de la explotación que se le otorgó a la recurrente por la Diputación General de Aragón, con posterioridad a dicho acuerdo, el 5 de octubre de 1998. Sea como sea, lo que se desprende del sentir jurisprudencial es que el expropiado en ningún caso puede resultar perjudicado por un eventual retraso o negligencia de la Administración. Y prueba de ello es la STS de 24 de octubre de 2007 que, aplicando la doctrina mantenida en otras anteriores (STS de 27 de junio de 2002), declara que, habiendo incumplido la Administración lo dispuesto en el art. 52.7 de la LEF para el inicio de expediente de justiprecio inmediatamente después de la ocupación, la valoración de los bienes había de referirla a la fecha en que se produjo la efectiva ocupación de la finca (año 1987), y no a la fecha de inicio del expediente de justiprecio expropiatorio (año 1997), en la que el valor de los bienes era inferior. Incluso, para los casos en que la tramitación del expediente de justiprecio se haya interrumpido y ello haya producido un retraso anormal, el Tribunal Supremo estima que, con independencia de que se deba compensar al expropiado con el interés legal reconocido, la valoración se ha de corregir refiriéndola, no al momento de iniciarse el expediente de justiprecio, sino al momento posterior en que se reanuda su tramitación (STS de 16 de diciembre de 1981). 3. EXTENSIÓN DEL JUSTIPRECIO: OTROS CONCEPTOS INDEMNIZABLES A la hora de determinar el valor real de las consecuencias expropiatorias se han de incluir, no sólo la estricta estimación del objeto expropiado, sino todos los daños y perjuicios patrimoniales del expropiado objetivamente imputables a la operación expropiatoria, que serán indemnizables como una partida especial del justiprecio (el daño directo e indirecto de la expropiación). A ello se ha de añadir el pago del daño moral o premio de afección. Y es que el resultado final debe ser que el expropiado ni pierda ni gane en términos económicos: «la restitución integral». Veamos algunos de estos «otros» conceptos indemnizables. A) Indemnizaciones por división de fincas: explotación antieconómica y demérito del resto no expropiado Ya comprobamos que el expropiado que sufre una expropiación parcial no puede obligar a la Administración a la expropiación total. Ciertamente es así, pero eso no significa que no haya de resultar plenamente indemnizado del perjuicio que le ocasiona la división de finca. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 LEF, en el supuesto del art. 23, si la Administración rechaza la expropiación total, tal negativa se traduce en el derecho del expropiado a reclamar la indemnización por el perjuicio que le ocasiona la división de la finca cuando su explotación resulte antieconómica a consecuencia de la expropiación parcial. El TS en algunas ocasiones ha exigido como requisito ineludible para poder aplicar esta indemnización, que el expropiado haya formulado solicitud de expropiación total (SSTS de 14 de noviembre de 1980 y de 28 de abril de 1990), si bien la jurisprudencia más reciente estima procedente la indemnización aun sin que concurra la solicitud del art. 23 LEF [STS de 14 de julio de 2014 (rec. 5903/2011)]; lo que sí parece necesario, en cualquier caso, es la intervención del Jurado de expropiación para fijar la cuantía de la indemnización (SSTS de 4 mayo de 1995 y de 18 de noviembre de 1997) que, por otro lado, «no podría en ningún caso ser igual o superior al que la Administración habría debido satisfacer de haber expropiado la totalidad de la finca de que se trate» (art. 46 REF). Diferente a la indemnización prevista en el art. 46 de la LEF es la indemnización por demérito en el resto de la finca no expropiada (STS de 2 de julio de 2002 y STSJ de Asturias de 21 de febrero de 2007). Piénsese que, aun cuando comúnmente la división de una finca genera un demérito en la porción restante, sólo en ocasiones la conservación de la parte de finca no expropiada resulta antieconómica. Cuando el rendimiento económico de la explotación del resto no expropiado simplemente sufre una disminución a consecuencia del evento expropiatorio, tal depreciación debe ser compensada adecuadamente, mediante una indemnización proporcionada al perjuicio real, que obviamente se habrá de acreditar [SSTS de 5 de mayo de 2014 (rec. 3853/2011) y de 3 de junio de 2014 (rec. 3601/2011)], pero «no entran en juego ni el art. 23 ni el 46 de la LEF, toda vez que el demérito del resto de la finca no afectada es evaluable dentro del concepto genérico del justiprecio asignado a la finca expropiada» (STS de 4 de mayo de 1994). No cabe, sin embargo, la solicitud de indemnización por demérito en caso de convenio expropiatorio en que no se haga referencia a ello, pues este acuerdo cubre todas las partidas posibles (STS de 16 de mayo de 2003). Por lo que se refiere al método de cálculo, su valoración queda fiada a la libertad normativa. En la práctica se ha extendido la fórmula de aplicar un coeficiente sobre el suelo no expropiado, cuyo porcentaje varía: mientras que el coeficiente en la división ordinaria se mueve en la franja que llega hasta el 50%, la indemnización del art. 46 LEF se mueve en una horquilla que puede superar el 70% e incluso llegar al 90% de existir restos del todo inservibles. B) Premio de afección La valoración que se hace de los bienes expropiados ha de tener un carácter objetivo (art. 36 LEF), por este motivo no es posible tener en cuenta el apego, el valor afectivo o sentimental que para el expropiado pudieran tener los bienes, ni tampoco los perjuicios que la expropiación produce en algunas personas y no en otras, tales como el trauma psicológico o los daños psíquicos que la pérdida de los bienes o derechos ocasiona al expropiado. En compensación de todos estos efectos negativos está previsto que se abone al expropiado, además del justiprecio fijado, un premio de afección, también denominado «premio de lágrimas» (SSTS 31 de enero de 2014 o 14 de mayo de 2015), que es una cantidad alzada, que la LEF cifra en el 5% con carácter general (art. 47 LEF). Es, como señala el art. 47 del REF, la última partida a incluir en las hojas de aprecio de los propietarios y de la Administración o de la valoración practicada por el Jurado. El premio de afección tiene, además, un carácter imperativo: «se abonará» dice el art. 47 LEF, por lo que se ha de entender que su concesión procede aun cuando no exista expresa y específica petición del interesado (STS de 3 de noviembre de 1982). El art. 26 del REF excluye, sin embargo, el premio de afección en los supuestos de mutuo acuerdo: «El acuerdo de adquisición se entenderá como partida alzada por todos conceptos, y …, sin que proceda el pago del premio de afección a que se refiere el art. 47». Realmente resulta sorprendente la penalización que en este caso se hace al mutuo acuerdo. Tanto es así, que paradójicamente, en la legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como en la de otras, lo que se propone es justo lo contrario: incrementar en un 10% el justiprecio siempre y cuando haya acuerdo entre las partes, a fin de poder evitar que se tenga que tramitar un largo y costoso procedimiento contradictorio de justiprecio en vía administrativa y/o jurisdiccional (art. 120.3 LOUA). Como principio general el premio de afección se concede por la privación de los bienes que estando en poder de los expropiados dejan de pertenecer a su patrimonio y posesión en contra de su voluntad, pero no cuando los propietarios «por la naturaleza de la expropiación conservan el uso y disfrute de los bienes o derechos expropiados» (art. 57 REF); de modo que, como criterio general, el premio de afección sólo se abonará al expropiado sobre el valor o justiprecio de los bienes o derechos de cuya propiedad o posesión resulte privado, pero no sobre las demás indemnizaciones a que tenga derecho como consecuencia de los daños o perjuicios causados a los bienes o derechos que continúan en su patrimonio (SSTS de 9 de mayo de 1994 y 1 de abril de 1996). Sea como sea, la doctrina es muy casuística a este respecto. Y así, se ha declarado que debe abonarse el premio de afección no sólo sobre el suelo sino también sobre las instalaciones, plantaciones, construcciones y el vuelo (STS de 24 de marzo de 2001); sobre la indemnización por pérdida del derecho a explotar el subsuelo de la finca expropiada (STS de 3 de noviembre de 1981); sobre la indemnización por pérdida del arbolado de una finca rústica (STS de 16 de marzo de 1987); sobre la indemnización concedida por expropiación de una concesión administrativa (STS de 16 de junio de 1980) o una explotación minera (STS de 3 de junio de 2002) o; sobre la indemnización por cosechas pendientes (STS de 9 de febrero de 1967). En cambio la jurisprudencia ha negado la procedencia del premio de afección sobre la indemnización por perjuicios que se produzcan a consecuencia de la expropiación parcial de la finca (STS de 17 de noviembre de 1986), la división de la finca (STS de 10 de febrero de 1986) o, en general, el desvalor del resto de la finca a consecuencia de la expropiación (STS de 29 de septiembre de 2001) o sobre la indemnización por traslado de industria (STS de 13 de junio de 1988). En fin hay supuestos en los que se ha mantenido tanto la procedencia como la improcedencia del premio de afección, como p. ej. las servidumbres de gasoducto: mientras que la Administración Pública considera que en la servidumbre de gasoducto los propietarios de los terrenos conservan su uso y disfrute y con frecuencia se resiste a incluir en valoración el premio de afección, la posición del Tribunal Supremo, sin embargo, es favorable a aplicar el porcentaje de incremento establecido por los artículos 47 de la LEF y 47 del REF, y no sólo sobre las cantidades que se fijan por la constitución del derecho de servidumbre permanente de gasoducto, sino también sobre las que se fijan por las limitaciones derivadas de la construcción de un gasoducto, ya que, como declara, no se está ante la fijación de una indemnización complementaria sino ante un verdadero justiprecio, pues la intensidad de las limitaciones impuestas, que impiden edificar o realizar plantaciones, es de tal entidad que prácticamente presupone la privación del uso y disfrute de los derechos expropiados (STS de 20 de marzo de 1998 y STSJ del País Vasco, de 25 de junio). C) Imposición de servidumbres de gasoducto y limitaciones de terrenos próximos La jurisprudencia considera que la servidumbre de gasoducto, de soportar bajo el suelo de la finca una conducción de gas, impone tan graves limitaciones que equivale a una privación total del dominio, puesto que hace prácticamente inutilizable la finca no sólo para edificar sino también para otros aprovechamientos; y declara que la afección derivada de la construcción de un gasoducto, con las limitaciones que impone, no son limitaciones administrativas de derechos, establecidas con carácter general en determinadas normas de tal naturaleza, sino afecciones concretas y singulares que por derivar de una actuación específica, han de resultar indemnizables, atendido el amplísimo concepto que de la expropiación forzosa ofrece el art. 1 de la LEF (SSTS de 5 julio de 1990 y 28 de junio de 1992). En concreto, dichas afecciones consisten en una ocupación permanente del terreno, que afecta a los dos metros bajo los cuales discurre el gasoducto (dos a cada lado de su eje), que en el expediente se denomina zona interior, y cuya ocupación equivale por sus fuertes limitaciones a una verdadera desposesión de esa franja de terreno, de ahí que hayan llegado a valorarse en el 100% del terreno afectado; y en dos franjas contiguas a esa zona interior, de 8 metros de ancho cada una y a cada lado, denominada zona exterior, en las que también se prohíbe levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, así como efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento del gaseoducto y sus elementos anejos e instalaciones. Estas limitaciones se suelen valorar en el 25% del terreno en cuestión. Con todo, en función del aprovechamiento de la finca, la valoración de la indemnización por la imposición de la servidumbre de paso puede variar. 4. PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO A) Fijación del justiprecio por mutuo acuerdo: el convenio expropiatorio Ya desde que en el año 1954 se aprobara la LEF, el legislador parece ser consciente que una cierta adhesión de los propietarios a los planteamientos económicos por parte de la Administración, siempre que sean lógicos y no abusivos, va a facilitar la tramitación del procedimiento expropiatorio, permitiendo al expropiante disponer de forma inmediata de los bienes y derechos afectados, y al expropiado beneficiarse de la rapidez de la resolución de la cuestión de la fijación del justiprecio y, por consiguiente, del pronto cobro. Es por eso que el art. 24 de la LEF admite la posibilidad de que el justiprecio se fije por convenio. Más aún, la LEF insta a que la Administración y el particular afectado convengan libremente sobre la adquisición y precio de los bienes o derechos que son objeto de la expropiación, de manera que sólo si en el plazo de quince días no se alcanzase el acuerdo acerca de los términos de la adquisición amistosa, se iniciará el procedimiento de fijación del justiprecio, sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitación, hasta que el Jurado de Expropiación decida respecto de la valoración (art. 27.2 REF), puedan ambas partes llegar a dicho mutuo acuerdo. Es importante subrayar que hablamos de convenios expropiatorios que se producen al amparo del ejercicio la potestad expropiatoria, a los que llegan los interesados dentro del procedimiento expropiatorio en marcha, una vez iniciado el expediente de justiprecio, con objeto de fijar la indemnización y facilitar la tramitación del procedimiento; por lo que es evidente que aunque ofrezcan un aspecto negocial, y por su objeto impliquen una compraventa, no por ello pierden su dependencia del procedimiento administrativo del que derivan. Constituyen en realidad un trámite, y además «esencial» del procedimiento expropiatorio, y en cuanto tal, estos convenios de fijación del justiprecio tienen naturaleza jurídica administrativa y no civil (STS de 29 de marzo de 1984). Son actos administrativos específicos, que ponen fin al expediente una vez producida la aceptación del contenido del convenio sin reservas de ninguna clase (STS de 3 de julio de 2001) y levantada acta administrativa. Y precisamente, por su consideración de actos administrativos son plenamente eficaces: el convenio debe ser cumplido en su literalidad y la Administración no puede desligarse del convenio ni revocarlo más que declarándolo lesivo para el interés público e impugnándolo ante esta Jurisdicción contencioso-administrativa (STS de 26 de septiembre de 2006). Por otro lado, se ha de saber que el expediente de fijación del justiprecio se tramita como pieza separada y en un solo expediente para cada bien expropiado (art. 26.2 LEF), solución que incluso puede llegar a defenderse en el supuesto de que un bien pertenezca a varios propietarios, pudiendo cada copropietario disponer libremente de su parte (art. 399 CC). Teniendo esto en cuenta, desde la perspectiva del principio de igualdad, interesa destacar la incidencia que el convenio sobre el justiprecio alcanzado con unos expropiados puede tener para los otros ajenos al mismo cuando la expropiación se refiere a una pluralidad de bienes o derechos. La Jurisprudencia declara que las valoraciones no vinculan a los propietarios que las hubieran rechazado, ni tampoco a aquellos otros que simplemente no hubieran intervenido en la negociación (SSTS de 28 y 29 de abril de 1986, 20 de diciembre de 1994, y 20 de diciembre de 1996), aun cuando se trate de los inmuebles contiguos y similares, entre otras cosas porque es evidente que en las negociaciones han podido concurrir muy diversas motivaciones ajenas al verdadero valor de las fincas (STS de 18 de junio de 1996). Ahora bien, aunque es cierto que no se puede extender la valoración a los que no hayan participado en la negociación, también lo es que, ello no puede servir de excusa para que la Administración disminuya el justiprecio ofrecido a otros titulares en idéntica situación. Como apunta la STS de 19 de noviembre de 1999, es necesario interpretar correctamente esta doctrina jurisprudencial, cuyo verdadero objetivo no es otro que el de tratar de evitar que, con el pretexto de estos acuerdos, pueda la Administración imponer un precio contrario al valor real para las fincas del entorno que sean análogas a la convenida. Por consiguiente, no cabe aceptar que la Administración disminuya el justiprecio ofrecido a otros titulares en idéntica situación. El convenio que atribuye un precio razonablemente justo a una finca obliga a la Administración, que no podrá fijar a una finca vecina y de iguales características un precio manifiestamente inferior al convenido con el titular de aquella otra. Así las cosas, puede decirse que el convenio obliga a la Administración en lo que le perjudica. También tiene interés precisar el alcance del convenio respecto de los titulares secundarios. Como vimos el art. 6.2 del REF establece que los titulares de derechos reales sólo pueden hacerlos efectivos sobre el justiprecio al que minoran y del que se detraen, pero este precepto difícilmente podrá aplicarse cuando de convenios se habla. En este caso es preciso que todos los que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre los bienes expropiados convengan sobre sus respectivas titularidades. Lo que, sin embargo, no impide que si el titular del derecho de dominio llega a un acuerdo con el beneficiario al margen de los titulares de los otros derechos, éste sea válido y eficaz. Entonces, los demás derechos reales serán justipreciados por el Jurado y el valor de los mismos disminuirá la valoración del precio acordado con el propietario, salvo el caso del arrendatario a los de la legislación expropiatoria sí reconoce una indemnización independiente. B) Fijación contradictoria del justiprecio. Las hojas de aprecio: contenido y eficacia vinculante Si no se llega a ningún acuerdo en la fijación del precio en el plazo de los 15 días, se entra en una fase contradictoria en que el expropiado y el beneficiario presentan las hojas de aprecio (arts. 29 y 30 LEF), definidas por el Tribunal Supremo como declaraciones de voluntad dirigidas a la otra parte mediante las cuales se fijan, de modo concreto, el precio que estimen justo para el bien que, respectivamente, pierden y adquieren (SSTS de 25 de abril de 1986 y 27 de octubre de 1987). Empieza el expropiado, al que la Administración requerirá para que en el plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al de la notificación, presente hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que estime el objeto que se expropia, valoración que habrá de ser forzosamente motivada y podrá estar avalada por la firma de un perito. Si el beneficiario acepta la cuantía propuesta, entonces queda fijado el justiprecio por concurso de voluntades del adquirente y del transmitente. En otro caso, si la rechaza, en el plazo de 20 días la Administración deberá extender su contraoferta en la correspondiente hoja de aprecio, que podrá ser aceptada o rechazada por el particular en el plazo de 10 días. Si la acepta queda así cuantificado el importe del justiprecio, pero si la rechaza, se pasa entonces a una tercera fase en la que, como vamos a ver, un órgano administrativo especializado procederá a fijar unilateralmente el justiprecio. Antes se ha de poner de relieve que las cifras consignadas en las hojas de aprecio tienen eficacia jurídica vinculante para las partes, lo que no deja de ser concreción positiva de la regla venire contra factum propium non valet: si el beneficiario y el expropiado no aceptan el justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación e interponen un recurso ante los tribunales, no pueden solicitar una cuantía superior, caso del expropiado, o inferior, caso del beneficiario, a la que hubieran consignado en sus respectivas hojas de aprecio, como tampoco podrían, en principio, introducir otros conceptos distintos, como p. ej., el demérito del resto de la finca expropiada, o rectificar y ampliar la extensión superficial de la finca expropiada. Bien es verdad que la Jurisprudencia y la doctrina más autorizada tienden a suavizar esta vinculación en lo referente a conceptos o partidas que la integren, siempre que se respete la cuantía máxima de que se trate: «El Jurado primero y el Tribunal contencioso-administrativo después tendrán que respetar esos límites fijados en las respectivas hojas de aprecio, pero ello no quiere decir que no puedan variarse en ese momento los conceptos y argumentos integrantes de la valoración global; “es sólo la cuantía monetaria de ésta la que queda fijada”» (STS de 12 de junio de 1998). C) Fijación del justiprecio por el Jurado de expropiación Hoy en día coexisten en la mayor parte del territorio nacional dos clases de Jurado de Expropiación. Junto a la institución del Jurado provincial de expropiación creada por la LEF y originalmente caracterizada por la sumariedad, paridad y neutralidad en su composición, la legislación autonómica ha venido creando distintos órganos de valoración, a los que se dota de competencia para fijar los justiprecios referidos a los bienes expropiados por la Administración autonómica y local, y en los que la autonomía funcional, como fácilmente podrá comprobarse, es sólo aparente al conferir primacía a la Administración en su interior. Se instauran así dos sistemas de valoración del justiprecio diferentes, que operan en el mismo territorio dependiendo de quién sea la Administración que expropia, lo que ha merecido la crítica de la doctrina más autorizada (García de Enterría y T. R. Fernández), por suponer una nítida ruptura a la exigencia constitucional de igualdad en todo lo concerniente a la aplicación de las garantías expropiatorias. De todas maneras, de forma bastante sorprendente, la Disposición Final 2.ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013 alteró la composición de los Jurados de expropiación dando cabida a más técnicos de la Administración estatal, asimilando finalmente el modelo al de los Jurados autonómicos. Tras la reforma, el Jurado Provincial de Expropiación actualmente sólo tiene una apariencia de imparcialidad que no es tal: se trata de un órgano con una única voz, la de la propia Administración expropiante, que se fija a sí misma lo que debe pagar a quien expropia. Se compone de un Presidente, que será el Magistrado que designe el Presidente de la Audiencia correspondiente, y seis vocales (cuatro del lado de la Administración, además del Secretario, que es un funcionario designado por la Delegación del Gobierno): a) Un Abogado del Estado de la respectiva Delegación de Hacienda; b) Dos funcionarios técnicos designados por la Delegación de Hacienda de la provincia, que serán nombrados según la naturaleza de los bienes a expropiar; c) Un representante de las Cámaras Agrarias, cuando la expropiación se refiera a propiedad rústica, o de los Colegios Profesionales u organizaciones empresariales en los demás casos; d) Un notario de libre designación por el decano del Colegio Notarial correspondiente, y e) El Interventor territorial de la provincia o persona que legalmente le sustituya (art. 32.1 LEF). La composición descrita, pese a que, como decimos, ha sido objeto de reciente modificación en lo que concierne a los funcionarios técnicos vocales del Jurado, padece, no obstante, imprecisiones importantes, que han de ser objeto de interpretaciones correctoras. Así, la Abogacía del Estado ya no se encuentra adscrita a la Delegación de Hacienda, sino que son servicios periféricos de la Administración General del Estado no integrados en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. De la misma forma, tal y como se expone en la lección 14 del Tomo I, las Cámaras Agrarias son ya Corporaciones extintas en la gran mayoría de las Comunidades Autónomas (entre ellas, en Andalucía). A su vez, el representante de la CNS al que alude la letra c) del art. 32.1 viene referido en la actualidad, según la naturaleza que ostente el bien expropiado, bien a la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, bien al Colegio Profesional de que se trate, o bien a la Organización empresarial. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el órgano especializado en materia de expropiación forzosa es la Comisión Provincial de Valoraciones, que actúa con competencia resolutoria definitiva para la fijación del justo precio en las expropiaciones cuando la Administración expropiante es la de la Comunidad Autónoma o cualquiera de las Entidades Locales. Regulado por el Decreto 85/2004, de 2 de marzo, que aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Provincial de Valoración, es un órgano adscrito a la Consejería de Gobernación, que es la que le facilita toda la infraestructura administrativa para su adecuado funcionamiento; y, aunque se dice que «actuará en el cumplimiento de sus funciones con plena autonomía funcional», sin sujeción a instrucciones u órdenes jerárquicas de la Administración autonómica, lo cierto es que se constituye como un órgano perteneciente en rigor a la estructura organizativa de la Comunidad, al estar integrado sobre todo, por funcionarios autonómicos. En efecto, la Comisión provincial de valoraciones está formada por diez miembros designados en la forma que reglamentariamente se determine (once cuando se trate de expropiaciones provinciales o municipales, toda vez que, entonces, podrá asistir además un representante de la Corporación local interesada, con voz pero sin voto), que podrá reunirse en pleno o secciones. Su presidente es funcionario de la Junta de Andalucía de un Cuerpo para cuyo ingreso se requiera titulación superior. Los vocales son un Letrado al servicio del Gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, cuatro técnicos facultativos superiores (al menos dos provenientes de la Consejería competente en materia de urbanismo), un notario de libre designación a cargo del Decano del Colegio Notarial correspondiente, un técnico facultativo elegido por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y un técnico representante del órgano encargado del catastro. Por añadidura, el secretario es un funcionario de la Junta de Andalucía de un Cuerpo para cuyo ingreso se requiera titulación superior. No resulta difícil adivinar que en un Jurado como el descrito se rompe el necesario equilibrio en la representación de todos los intereses públicos y privados implicados con el que fue concebido el Jurado en la LEF. La ausencia de paridad es total, máxime cuando se abre la posibilidad de que actúen de ponentes a los efectos de la preparación de las propuestas de acuerdo e interviniendo en las deliberaciones de las Comisiones con voz, pero sin voto, cualesquiera funcionarios técnicos facultativos al servicio de Junta de Andalucía o de la Administración Local, según que la expropiante sea una u otra. Podría actuar como ponente incluso el autor de la hoja de aprecio de la Administración expropiante, lo que confiere a la misma una evidente posición de privilegio. Es de notar que la función de los Jurados es de naturaleza exclusivamente tasadora, y en consecuencia, no se extiende a la preconstitución de los datos de la realidad material o física de los bienes expropiados (STS de 27 de septiembre de 1978), ni a la responsabilidad patrimonial de la Administración (STS de 30 de mayo de 1974), ni a la procedencia o improcedencia de la expropiación total (STS de 29 de septiembre de 1987) o de la retasación (STS de 3 de diciembre de 2002). Con todo, esta competencia limitada del Jurado de Expropiación no implica una limitación igual para el Tribunal contencioso-administrativo llamado a fiscalizar sus acuerdos (STS de 8 de noviembre de 1995). Las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación de fijación del justo precio han de ser motivadas, debiendo contener, en su caso, expresa justificación de los criterios empleados para la valoración a efectos de justiprecio (art. 35 LEF), si bien hay que reconocer que el Tribunal Supremo viene dispensando de esta exigencia legal al aceptar que basta con que sea racional y suficiente con referencia a hechos y fundamentos de Derecho, incluso por referencia a documentos obrantes en el expediente (SSTS de 20 de diciembre de 1984 y 9 de junio de 1986), lo que unido a la presunción de acierto que se reconoce a sus decisiones, como podremos examinar en el capítulo siguiente, convierte la recurribilidad judicial de sus acuerdos en un derecho poco efectivo. La resolución del Jurado, que debe ser inmediatamente notificada tanto a la Administración expropiante, como a los interesados en los correspondientes procedimientos administrativos, «ultimará la vía gubernativa, y contra la misma procederá tan solo el recurso contencioso-administrativo» (art. 35.2 LEF). A partir de ese momento surge la obligación de pago de la Administración expropiante, que no es susceptible de suspensión aun cuando se recurra la decisión del Jurado ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, so pena de incurrir en morosidad (STS de 11 de noviembre de 2006). Como con mayor detenimiento se verá en el tema siguiente, conforme a lo preceptuado por el art. 35.2 LEF, el acuerdo del Jurado de Expropiación sólo es susceptible de recurso contencioso-administrativo. De modo que si la Administración expropiante está en desacuerdo con la cuantía fijada por el Jurado, deberá declararlo lesivo (sin los límites que al respecto fijaba originariamente el art. 126.2 LEF) e impugnarlo ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. VIII. PAGO DEL JUSTIPRECIO El pago del justiprecio constituye un requisito esencial de la expropiación. Hay que reconocer, no obstante, que como veremos más abajo, esta elemental garantía ha quedado en cierta manera desvirtuada desde el momento en que, con el pretexto de la urgencia, se admite la ocupación sin otra exigencia que el previo depósito de una cantidad que es, en realidad, una caricatura del valor real de la cosa expropiada. El procedimiento general contemplado en la LEF es, sin embargo, el previo pago: se paga antes de ocupar. Y así, una vez fijado el justo precio por el Jurado, se procederá a su pago, el cual deberá hacerse en el plazo máximo de seis meses (art. 48.1 LEF) sin perjuicio de que pueda continuar el eventual litigio entre las partes en vía contencioso-administrativa sobre la cuantía del justiprecio, en cuyo caso, el expropiado tendrá derecho a que se le entregue la indemnización hasta el límite en que exista conformidad entre aquél y la Administración, quedando en todo caso subordinada dicha entrega provisional al resultado del litigio (art. 50.2 LEF). Y en caso de que el expropiado rehúse recibir el precio o existiese litigio sobre el derecho a percibirlo entre varios interesados o con la Administración expropiante, el pago se entiende realizado mediante consignación de su importe en la Caja General de Depósitos, donde quedará a disposición de la autoridad o Tribunal competente (art. 50.1 LEF). El justiprecio se concibe por la LEF como una indemnización económica a favor del expropiado. Lo normal es verificar el pago en dinero, bien al contado, en metálico o por su incorporación a documentos con eficacia solutoria, mediante talón nominativo o por transferencia bancaria, admitiéndose también el pago aplazado cuando así lo consienta el expropiado. Ahora bien, no obstante la regla general del pago en dinero, no existe inconveniente conceptual para que en el justiprecio logrado por convenio puedan pactarse otras modalidades de pago. La LEF no llega a prohibir el pago en especie, simplemente lo omite, lo que no impide que el expropiado pueda aceptar el pago indemnizatorio en especie a través de inmuebles, cambio de terrenos, energía eléctrica, valores del tesoro, títulos de deuda pública, etc. Se podría decir que, fuera del supuesto del justiprecio fijado por el Jurado, en el que la forma del justiprecio no puede revestir otra distinta que la del metálico, la LEF deja abierta la puerta al pago en especie para el caso de acuerdo entre el expropiante y expropiado. Por otro lado, dispone el art. 49 LEF que el pago del precio estará exento de toda clase de gastos e impuestos y gravámenes. Exención que parece se refiere al acto del pago, no al precio mismo una vez que entra en el patrimonio del expropiado, ni a las repercusiones que pueda tener la salida del bien del patrimonio del expropiado. IX. OCUPACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN EXPROPIATORIA Hecho efectivo el justo precio, o consignado en la forma prevista por el art. 50 LEF, se procederá a tomar posesión de la finca o hacer ejercicio del derecho expropiado, bien con el consentimiento del interesado o con la autorización judicial, que compete a los Juzgados de lo contencioso (art. 51 LEF). El acta de ocupación, acompañada de los justificantes del pago, o el acta de ocupación y pago (si existe formalmente una sola acta del pago y la ocupación) será título bastante para inscribir en los Registros públicos la transmisión, constitución o extinción de los derechos que hayan tenido lugar por la expropiación forzosa, y para que, en su caso, se verifique la cancelación de las cargas, gravámenes y derechos reales de toda clase a que estuviere afectada la cosa expropiada (art. 53 LEF). Se ha de poner de relieve que, aunque el procedimiento lo sigue la Administración actuante, que, como titular de la facultad expropiatoria, es la que tiene la prerrogativa de tomar de posesión de la finca, dicha Administración la traspasa y concede la titularidad al beneficiario, que, por ello, ha de comparecer juntamente con el expropiante al acto de ocupación y pago. Más aún, salvo que excepcionalmente por las características del caso en el acta de ocupación y pago sólo comparezcan el expropiado y el expropiante y la figura del beneficiario aparezca en un momento posterior una vez inscrita la expropiación, la inscripción se va a practicar directamente a favor del beneficiario sin necesidad de plantear un tracto sucesivo previo a favor del expropiante. La razón de esta especialidad registral está en considerar que hay continuidad de titularidades entre el expropiado y el beneficiario, y que el expropiante actúa como impulsor del procedimiento por razones de imperium, pero no como órgano intermedio en la transmisión de titularidades. Y en fin, se ha de señalar que los efectos traslativos de la propiedad se producen desde el momento mismo en que se levanta el acta de ocupación: desde ese instante el expropiado pierde la titularidad y tiene lugar la adquisición de la propiedad por la Administración de las fincas comprendidas en el acta o actas de ocupación. Ahora bien, sólo es una vez verificada la inscripción cuando la Administración, o el beneficiario en su caso adquiere una posición inatacable, análoga a la del tercero hipotecario previsto en el art. 34 LH: desde ese momento será mantenido en la posesión sin que sea posible ejercitar contra él acción real o interdictal alguna, de manera que, si inscritas las fincas o derechos en favor del beneficiario, aparecieran terceros interesados no tenidos en cuenta en el expediente, las acciones personales que pudieran corresponderles para percibir el justiprecio deberán dirigirlas contra los considerados propietariosexpropiados, y no contra la Administración, salvo que se tratara de tercero con fincas o derechos inscritos. En ese caso, el titular registral que no ha tenido conocimiento del procedimiento expropiatorio por no haber sido citado (art. 32, reglas 2.ª y 5.ª RH) ha de tener todos los medios a su disposición para defender su derecho, puesto que de no ser así se estaría infringiendo el art. 3 LEF, situando al titular registral en una situación de indefensión, y esta infracción acarrearía la nulidad del expediente expropiatorio. X. EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN URGENTE Junto al procedimiento ordinario de expropiación cuyos trámites hemos descrito, el art. 52 LEF y el art. 56 REF, dentro del capítulo dedicado al pago y toma de posesión, regulan el procedimiento de urgencia, configurado en la LEF como un régimen previsto para cuando existan circunstancias excepcionales. La realidad, sin embargo, es que en la práctica este procedimiento se ha generalizado con las declaraciones de urgencia genéricas contempladas en las legislaciones sectoriales y ha pasado a ser un cauce normal para la ejecución de obras públicas y planes urbanísticos, permitiendo a los beneficiarios, en muchos casos empresas privadas, adquirir la propiedad de los bienes sin necesidad de pagar su precio. Después los expropiados, despojados de sus bienes, comprobarán impotentes cómo han de transcurrir varios años hasta que, fijado el justiprecio, se vean «compensados». El resultado final es que, a los expropiados, no sólo se les priva forzosamente de sus bienes, sino que además se les impone la carga de financiar las obras, convirtiéndolos en «prestamistas forzosos» de la Administración (una definición de expropiado que ya empleó el TS en su Sentencia de 3 de diciembre de 1998), lo que supone una clara desnaturalización del sistema. El procedimiento comienza con la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación motivada por «una obra o finalidad determinada». El acuerdo de la declaración de urgencia está reservado al Gobierno de la Nación y los Gobiernos Autonómicos (ni los Ayuntamientos ni las Diputaciones Provinciales tienen competencia para ello), e implica que «se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados, según el proyecto y replanteo aprobados y los reformados posteriormente, y dará derecho a su ocupación inmediata» (art. 52.1 LEF). Eso sí, el procedimiento para obtener el acuerdo de la declaración de urgencia de la ocupación exige que el Gobierno compruebe que en el expediente consta la retención de crédito presupuestario suficiente que garantice que en el futuro se pagará el justiprecio de lo adquirido, requisito introducido por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de medidas de disciplina presupuestaria, que modificó el primer párrafo del art. 52 LEF («la oportuna retención de crédito (…) por el importe a que ascendería el justiprecio calculado en virtud de las reglas previstas para su determinación»), pero que no obstante, se suele eludir tasando por bajo los bienes. Asimismo, debe haberse aprobado previamente un determinado proyecto de obra o haberse identificado la concreta finalidad pública que se quiere satisfacer mediante la urgente ocupación de los bienes. Requisito que también se incumple normalmente, siendo frecuentes en la práctica, como ya mencionamos, las declaraciones genéricas de urgencia, por sectores de actividad, o clases de obras, o sujetos beneficiarios. En efecto, publicadas las oportunas Leyes sectoriales, comprobamos que el legislador ha decidido que se tramiten siempre por el procedimiento de urgencia, entre otras, todas las obras de autopistas (art. 16 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión); todas las obras urbanísticas tramitadas por el procedimiento de tasación conjunta (art. 138 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana); todas las instalaciones de hidrocarburos (art. 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos); todas las infraestructuras ferroviarias (art. 6.2 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector Ferroviario); o todas las instalaciones eléctricas (art. 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico). En cualquier caso, para que la declaración de urgencia pueda llevar implícita la necesidad de ocupación es requisito esencial que se cumplimente el trámite de información pública con expresa referencia a los bienes y derechos objeto de la expropiación (art. 56.1 REF), para que los titulares afectados y los interesados puedan realizar alegaciones por razones de fondo o forma (art. 19 LEF). Un trámite que, como ha declarado el TS, no podrá ser sustituido, ni por la información pública de los estudios informativos del proyecto, ni por la ofrecida en la resolución de convocatoria al levantamiento de actas previas y que, de omitirse, daría lugar a la nulidad del expediente expropiatorio al causar indefensión material al expropiado (SSTS de 15 de octubre de 2008; 12 de junio de 2012, y 15 de abril de 2013). Acordada la urgente ocupación de los bienes, se ha de proceder al levantamiento de un acta previa a la ocupación, previa notificación a los interesados con una antelación mínima de ocho días. A tal efecto, en día y la hora anunciado se presentarán en la finca de que se trate el representante de la Administración acompañado de un perito y del Alcalde o Concejal en quien delegue, y reunidos con los propietarios, que podrán hacerse acompañar de sus peritos y un Notario, levantarán el acta previa de ocupación, en la que describirán el bien o derecho expropiable, haciendo constar todas las manifestaciones y datos que aporten unos y otros y que sean útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquéllos y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación. Nótese la importancia de dejar constancia en el acta previa a la ocupación del estado de la finca, superficie ocupada, tipo de cultivo, cosechas pendientes, número de árboles, arrendamientos o pactos de aparcería en su caso, etc., pues como el bien se va a ocupar inmediatamente, es posible que el inmueble ya haya sido destruido cuando el Jurado Provincial de Expropiación vaya a fijar el justiprecio, resultando así imposible constatar esas circunstancias de hecho. Curiosamente pese a que, como vimos, a la fecha en la que se eleva el expediente al Gobierno el beneficiario ya debe conocer el importe del justiprecio, el art. 52 LEF no le obliga a que notifique su hoja de aprecio al expropiado antes de que se levante el acta previa de ocupación, y peor aún, no le exige que el día en que se levanta el acta previa de ocupación la beneficiaria deje constancia escrita de su oferta para el mutuo acuerdo, lo que permite, como ocurre con frecuencia, que ésta fije en su posterior hoja de aprecio una cantidad inferior a la ofrecida, sin que el interesado pueda acreditar la oferta inicial, y lo que es peor, sin que el Jurado de expropiaciones o los Tribunales puedan conocer las cantidades ofrecidas inicialmente por el expropiante. Antes de materializar la efectiva ocupación del bien, el beneficiario debe pagar al expropiado, o consignar, un depósito previo en concepto de cantidad provisional y a cuenta de la que definitivamente fije el Jurado Provincial de Expropiación; un depósito cuyo importe es muy inferior al del justiprecio, siendo una cantidad simbólica que rara vez alcanza el 10% del valor de mercado del bien objeto de privación coactiva. Además el expropiado tiene derecho al pago de una indemnización adicional, que no formará parte del justiprecio, y que está destinada a compensar al expropiado por los daños y perjuicios que la anticipación de la ocupación y la rapidez con la que se debe abandonar la finca le puedan generar, tales como mudanzas, cosechas pendientes y otras igualmente justificadas. El importe de los perjuicios derivados de la rápida ocupación será fijado por la Administración, contra cuya determinación no cabrá recurso alguno, si bien, caso de disconformidad del expropiado, el Jurado Provincial podrá reconsiderar la cuestión en el momento de la determinación del justiprecio (art. 52, regla 5.ª LEF). Una vez se han abonado o consignado esas cantidades, se debe proceder a la inmediata ocupación material del inmueble, en un plazo máximo de 15 días. En la práctica, sin embargo, no es insólito que pasen muchos meses, e incluso años, para que se materialice la ocupación que paradójicamente se había calificado como urgente. Por otro lado, conviene saber que aunque todavía no se haya pagado el justiprecio, esa ocupación material produce el efecto de la transmisión de la propiedad en favor del beneficiario. Lo que no podrá es inscribir la adquisición en el Registro de la Propiedad, porque para eso se precisa acreditar que el pago del justo precio definitivo establecido en sede administrativa ha tenido lugar. Hasta que eso ocurra se tendrá que conformar con solicitar que se extienda una anotación preventiva a su favor presentando el acta previa de la ocupación y el resguardo del depósito provisional (arts. 60.3 REF y 32.3 RH). La anotación, con una duración de cuatro años prorrogables por otros cuatro siempre y cuando la prórroga se anote antes de que caduque el asiento registral, tiene importantes efectos jurídicos, tales como amparar una situación posesoria del beneficiario frente al que no se podrá interponer ninguna acción posesoria; o posibilitar la inscripción una vez pagado o consignado el justo precio definitivo establecido en sede administrativa, etc. No tiene, sin embargo, efectos de cierre registral, pues no puede negarse al expropiado que transmita sus propiedades, sin posesión, expropiadas conforme al art. 71 LH. Efectuada la ocupación de las fincas se tramitará el expediente de expropiación en sus fases de justiprecio y pago según la regulación general, «debiendo darse preferencia a estos expedientes para su rápida resolución». Esto es lo que dispone la regla 7.ª del art. 52 LEF; pero nada más lejos de la realidad: en el momento en que el beneficiario ha ocupado el objeto expropiado se desvanece la urgencia del procedimiento expropiatorio, quedando su titular rehén de los plazos en el que el expropiante quiera requerirle su hoja de aprecio, formular la suya y pasar el expediente de justiprecio al jurado provincial de expropiación. Lo que ocurre en la mayor parte de los casos es que las ocupaciones urgentes se prolongan indefinidamente sin desembocar en la fijación y pago del justiprecio. BIBLIOGRAFÍA AA.VV., Expropiación forzosa, Francis Lefebvre, 2000. CANDELA TALAVERO, J. E.: «La repercusión de la función social de la propiedad en el urbanismo y en la expropiación forzosa», CEFLegal: Revista práctica de Derecho. Comentarios y casos prácticos, n.º 149 (2013). CARRILLO DONAIRE, J. A, y NOVO FONCUBIERTA, M: «Expropiación forzosa», REDA, n. os 169 y 173 (2015). — «Control judicial del presupuesto de hecho en las expropiaciones urgentes y efectos de su inobservancia: análisis jurisprudencial», Revista General de Derecho Administrativo, n.º 10 (2005). CIERCO SEIRA, C.: «El papel de los titulares de derechos e intereses sobre cosa ajena en la expropiación forzosa». Revista de Administración Pública, n.º 188 (2012). — «El premio de afección en la expropiación forzosa», REDA, n.º 168 (2015). — «Algunas reflexiones sobre la división de la cosa por efecto de la expropiación forzosa», Revista de Administración Pública, n.º 199 (2016). CHINCHILLA PEINADO, J. A.: «Bienes públicos y expropiación forzosa», Anuario de Derecho Municipal, n.º 8 (2014). FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R.: «Notas sobre el proceso continuo y silencioso de erosión del Derecho Estatal y de las garantías jurídicas de los ciudadanos: el caso de los Jurados autonómicos de expropiación», Revista de Administración Pública, n.º 153 (2000). — «Por una nueva Ley de Expropiación Forzosa y un nuevo sistema de determinación del justiprecio», Revista de Administración Pública, n.º166 (2005). FERNÁNDEZ AGÜERO, E.: «El artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954: el convenio expropiatorio», Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente, n.º 182 (2000). FUERTES LÓPEZ, M.: Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, Aranzadi 1999. — «Sonata para dos instrumentos distintos: el Catastro y el Registro de la propiedad», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, n.º 320, Madrid, marzo (2018), pp. 155-178. FUERTES LÓPEZ, F. J., «De los efectos tributarios de la expropiación forzosa», Revista de Urbanismo y Edificación, n.º 10 (2004). GALÁN CÁCERES, J.: «Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial», CEFLegal: Revista práctica de Derecho. Comentarios y casos prácticos, n.º 97 (2009). — «Procedimiento de expropiación forzosa», CEFLegal: Revista práctica de Derecho. Comen-tarios y casos prácticos, n.º 179 (2015). GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E.: Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa, Civitas, 1984. — «La Ley de Expropiación Forzosa de 1954, medio siglo después», Revista de Administración Pública, n.º 156 (2001). GARCIA GOMEZ DE MERCADO, F.: El justiprecio de la expropiación forzosa, Estudio de su valoración y pago, con especial consideración de las expropiaciones urbanísticas, Comares, 2005. GARCÍA-TREVIJANO FOS, J. A.: «La urgencia en la nueva Ley de Expropiación forzosa», Revista General de Derecho, n.º 137 (1956). HUERGO LORA, A. J.: «El concurso de los beneficiarios de la expropiación forzosa y sus efectos sobre el derecho al cobro del justiprecio», Anuario de Derecho concursal, n.º 30 (2013). LÓPEZ MENUDO, F., CARRILLO DONAIRE, J. A., y GUICHOT REINA, E., La expropiación forzosa, Lex Nova, 2006. MANTECA VALDELANDE, V.: «Procedimiento urgente de expropiación forzosa», Actualidad jurídica Aranzadi, n.º 765 (2008). MENÉNDEZ REXACH, A.: «Expropiación, venta o sustitución forzosa y responsabilidad patrimonial de la Administración», Ciudad y territorio: Estudios territoriales, n.º 152-153 (2007). MESEGUER YEDRA, J.: El acuerdo de necesidad de ocupación en la expropiación forzosa y su impugnación, Bosch, 2000. NIETO, A.: «Evolución expansiva del concepto de expropiación forzosa», Revista de Administración Pública, n.º 38 (1962). OBESO PÉREZ-VITORIA, B. DE: «El expropiado», en la obra colectiva de la Abogacía General del Estado, Manual de Expropiación Forzosa, Aranzadi, 2007. ORTIZ BALLESTER, J.: «Valor de mercado, valor urbanístico y el principio de igualdad en la expropiación forzosa», Revista de Urbanismo y Edificación, n.º 22 (2010). PÉREZ MARÍN, A.: «El principio de igualdad: los jurados provinciales de expropiación forzosa y los jurados territoriales de expropiación autonómicos», Revista de Urbanismo y Edificación, n.º 9 (2004). PUERTA SEGUIDO, F. E.: «Los conflictos constitucionales sobre los órganos autonómicos de expropiación forzosa», Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente, n.º 290 (2014). QUINTANA LÓPEZ, T.: Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, Aranzadi, 1999. RODRÍGUEZ MORO, N: «Ideas sobre la expropiación forzosa y su fundamento», Revista General de Derecho, n.º 79-80 (1951). RUIZ LÓPEZ, M. A.: «La presunción de legalidad ¿y también de acierto? de los acuerdos de los Jurados Autonómicos de Expropiación Forzosa», Revista de Urbanismo y Edificación, n.º 24 (2011). — «Expropiación forzosa», Revista General de Derecho Administrativo, n.º 33 (2013). SERRANO ALBERCA, J. M.: El derecho de propiedad, la expropiación y la valoración del suelo. Aranzadi, 1995. UTRILLA FERNÁNDEZ-BERMEJO, D., Expropiación forzosa y beneficiario privado. Una reconstrucción sistemática, Marcial Pons, 2015. VILLAR PALASÍ, J. L: «La translación de “justum pretium” a la esfera de la expropiación forzosa», Revista de Administración Pública, n.º 43 (1964). * Por Lourdes Yolanda MONTAÑÉS CASTILLO. LECCIÓN 9 LAS GARANTÍAS DEL EXPROPIADO Y LAS EXPROPIACIONES ESPECIALES * I. EL CUADRO DE GARANTÍAS DE LA EXPROPIACIÓN En el marco constitucional de un Estado social y democrático de Derecho, la potestad expropiatoria debe ejercerse respetando las garantías que establece el Derecho positivo. Ya hemos tenido ocasión de señalar en el capítulo anterior que el procedimiento expropiador tiene un marcado componente garante: 1.º La expropiación forzosa no deriva de las decisiones caprichosas del poder expropiante, sino que se fundamenta en la satisfacción de fines de utilidad pública o interés social, a los que queda vinculado el bien o derecho expropiado de un modo permanente (garantía «causal»). 2.º La potestad expropiatoria debe ejercerse siguiendo los trámites legalmente establecidos en cada una de las fases del procedimiento expropiatorio, por lo que si la privación se materializase por la vía de hecho, estaríamos ante una privación ilegítima (garantía «formal»). Y, 3.º En la expropiación forzosa no hay confiscación o expolio: los sujetos que sufren la expropiación forzosa y son privados de forma coactiva de sus bienes, derechos o intereses, en su lugar, en sustitución de los mismos, verán nacer el derecho a ser justamente compensados mediante la correspondiente indemnización, que el beneficiario de la privación deberá pagar en el plazo legalmente establecido, pues si no recaería exclusivamente sobre el expropiado la satisfacción de la utilidad social o el interés general invocado como causa expropiandi (la garantía «patrimonial»). Como señala Bermejo Vera, «el trámite de justiprecio constituye sin duda, el elemento imprescindible de la expropiación. Sin indemnización no existe expropiación forzosa (art. 33 CE) estaríamos ante otra institución esencialmente diferente (comisos, confiscaciones, socializaciones generalizadas, etc.)». A estas garantías se suma la garantía «causal», que rebasa el marco procedimental para seguir el destino real del bien expropiado. Y así, consumada la expropiación, todavía se tipifica el derecho de reversión, esto es, el derecho a recuperar el bien expropiado que no ha sido efectivamente afectado al fin declarado. Las tres garantías primeramente mencionadas, consustanciales en mayor o menor extensión con el instituto de la expropiación forzosa, son además auténticas garantías constitucionales, en cuanto comprendidas en el art. 33.3 de la CE, y como tales podrán defenderse incluso frente al propio legislador (STC de 3 de marzo de 2005). No tiene ese rango, en cambio, el derecho de reversión. II. GARANTÍAS JURISDICCIONALES. EN ESPECIAL, LA IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO DEL JURADO Los actos de la Administración en materia de expropiación forzosa son fiscalizables por los Tribunales de lo contenciosoadministrativo (art. 1 LJCA). En particular lo es el acto de determinación del justiprecio; de ahí que en este epígrafe vayamos a centrarnos en la impugnación judicial del acuerdo del Jurado. Pese a ello, conviene no olvidar que en el curso de la tramitación del procedimiento expropiatorio hay actos de trámite previos al acuerdo que fija el justiprecio que pueden ser impugnados de forma autónoma o separada [«Contra la resolución administrativa que ponga fin al expediente de expropiación o a cualquiera de las piezas separadas, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo (…)» (art. 126.1 LEF)]. Lo que no significa que sea obligatorio hacerlo, ni tampoco que al llegar al final del procedimiento, si se decide impugnar el acuerdo, sólo se pueda cuestionar el importe del justiprecio: siempre se podrían aducir todas las irregularidades o infracciones en que haya incurrido la Administración en el curso del procedimiento de expropiación forzosa. Como han confirmado, entre otras, las SSTS de 24 de julio de 2001 y 14 de mayo de 2012, la circunstancia de que no se hayan ejercido acciones impugnatorias autónomas contra algunos actos de trámite dictados durante la sustanciación del procedimiento expropiatorio no determina la preclusión del derecho a invocar en sede judicial, cuando se impugna el acuerdo de los Jurados de expropiación, todos los defectos materiales o procedimentales de las actuaciones precedentes, como p. ej., la falta de declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación, la omisión de trámites esenciales de información pública y estudio de impacto ambiental en el proyecto de obras que legitimaba la expropiación, o la falta de audiencia de los interesados. Pues bien, el art. 126.2 LEF precisa que ambas partes (expropiado y Administración expropiante o beneficiario) podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos que sobre el justo precio se adopten. A) El expropiado puede interponer recurso contenciosoadministrativo argumentando lesión en su derecho de resarcimiento si entiende que el justiprecio no se ajusta al valor del bien o de los daños derivados de la expropiación. En esto consiste exactamente la llamada «garantía jurisdiccional» que consagra el art. 126 LEF frente a las posibles injusticias que puedan darse en el justiprecio desde el punto de vista de su carencia o insuficiencia como elemento compensatorio. En cuanto a la barrera cuantitativa para poder interponer recurso que establece el texto del art. 126.2 LEF («el recurso deberá fundarse en lesión cuando la cantidad fijada como justo precio sea inferior o superior en más de una sexta parte al que en tal concepto se haya alegado por el recurrente o en trámite oportuno»), el TC ha declarado que esa limitación legal resulta contraria al art. 24 CE (STC de 11 de junio de 1997); por tanto, cabría interponer recurso cualquiera que sea la diferencia entre el justiprecio solicitado y el obtenido. Podría incluso impugnarse el acuerdo del Jurado aun cuando no se hubiera formulado en la vía administrativa la correspondiente hoja de aprecio (STS de 25 de mayo de 1999). Hasta se ha llegado a reconocer la procedencia del recurso contencioso-administrativo contra la resolución presunta del Jurado Provincial de Expropiación. Así, pese a que el TC tiene declarado que el expediente de justipreció que se tramita por el Jurado Provincial de Expropiación es un procedimiento incoado de oficio, en su Sentencia 136/1995, de 25 de septiembre, declaró expresamente que el Jurado de Expropiación que rebasa con creces el plazo para resolver sin justificar las causas del retraso incumple una obligación legalmente impuesta (art. 34 LEF) que lesiona el art. 24 de la CE, por lo que si el expropiado interesa a dicho órgano para que ponga remedio a su inactividad, de no ser atendida su petición por silencio, cabe la interposición de un recurso contencioso-administrativo en tanto que los acuerdos expresos o presuntos de aquel órgano ponen fin a la vía administrativa. Bien es verdad que el TC consciente de la dificultad de aplicar la técnica del silencio administrativo a las actuaciones de los Jurados de Expropiación, termina por declarar que, para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva, a los Tribunales «les puede bastar con ponderar en cada supuesto, las circunstancias causantes de la inactividad administrativa en relaciona con los perjuicios que de aquella se puedan derivar para los derechos, e intereses legítimos del administrado, reconociendo, en su caso, su derecho a que el Jurado de Expropiación resuelva en plazo, y adoptando, en el trámite de ejecución de la sentencia, las medidas necesarias para reparar esa inactividad de la Administración». En consonancia con esta doctrina, aunque algunas sentencias, como la STS de 23 de mayo de 2000, ordenan acordar el justiprecio en fase de ejecución de sentencia al amparo del art. 71.1.b) LJCA, que otorga plena jurisdicción para reconocer situaciones jurídicas individualizadas como lo es el derecho a recibir el justiprecio; en la práctica, sin embargo, pocas veces los Tribunales de Justicia resuelven directamente sobre la cuantía del justiprecio. Por lo general se limitan a instar al Jurado la continuación del expediente paralizado (STSJ de Cataluña de 19 de enero de 2012 y STSJ de Galicia de 5 de febrero de 2014). De esta forma el expropiado obtendría únicamente una resolución judicial que obliga a la Administración a cumplir con lo que ya le obligaba la ley: tramitar el expediente de justiprecio, encontrándose así el expropiado en el mismo punto de partida: sin su bien expropiado y sin su indemnización. Aun así, con posterioridad a la STC 136/1995, muchas de las legislaciones autonómicas que regulan sus propios Jurados de expropiaciones han decidido incorporar la técnica del silencio administrativo. A título de ejemplo, cabe hacer mención al art. 12.3 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Valoraciones de la Junta de Andalucía; art. 13.5 del Decreto 41/2003, de 8 de abril de 2003, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; o el art.14 de la Ley 9/2005, de 7 de julio, del Jurado de Expropiación de Cataluña. Inexplicablemente, frente a los procedimientos de fijación del justiprecio paralizados (situación bastante frecuente en los procedimientos tramitados por la vía de la urgencia, en los que en muchos casos es la propia beneficiaria quien retrasa el expediente de justiprecio, al no remitir el expediente al Jurado) lo que no se ha admitido es la técnica de la caducidad prevista en el art. 25.1.b) LPAC, que permitiría al expropiado solicitar al expropiado el archivo del procedimiento si trascurridos seis meses desde el inicio del expediente el Jurado no le hubiera notificado su resolución. En ese caso, al no existir procedimiento, estaríamos ante una ocupación ilegal y el expropiado podría, por la vía de hecho, solicitar la devolución in natura del bien y/o la reparación de los daños y perjuicios. Aunque el Tribunal Supremo en su Sentencia de 19 de octubre de 2010, reconoció la posibilidad de aplicar las reglas de la caducidad a los procedimientos expropiatorios [«(…), una vez expirado el plazo máximo establecido, si se trata de un procedimiento administrativo susceptible de producir efecto de gravamen sobre el interesado —coma sucede sin duda alguna, con la expropiación forzosa—, se producirá la caducidad del procedimiento administrativo, debiéndose acordar el archivo con arreglo a lo ordenado par el art. 92 LRJPAC…»], años después el Tribunal negó en sus Sentencias de 25 de septiembre de 2012 y 27 de junio de 2012, que la caducidad tuviera encaje en estos procedimientos al considerar, de forma incomprensible, que el procedimiento expropiatorio es un procedimiento complejo, integrado por diferentes actuaciones procedimentales, y la fase de fijación del justiprecio no constituye un acto de gravamen. Argumento que contradice la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo declarando que el expediente expropiatorio es uno sólo, siendo posible mediante la impugnación del acuerdo del Jurado de expropiación recurrir, al mismo tiempo, la legitimación de la expropiación, ya que la tasación del bien expropiado carecería de validez jurídica si cesara la causa expropiandi o su necesidad de ocupación (STS de 22 de septiembre de 1986). B) Si es la Administración expropiante la que disiente del justiprecio fijado por el Jurado, teniendo en cuenta que éste es un órgano perteneciente a su propia organización, es lógico pensar que sólo podrá interponer el recurso contencioso una vez que haya efectuado la declaración de lesividad del acuerdo (art. 43 de la LJCA y art. 107 LPAC). Sería necesario además que el Tribunal contencioso no hubiera discutido ya de la justicia del precio en recurso abierto inicialmente por el expropiado. De haberlo hecho, la acción de lesividad ya no sería posible por la excepción de cosa juzgada, o si el proceso siguiese abierto, por excepción de litispendencia. En cuanto a las facultades revisoras del Tribunal para enjuiciar el fondo de las estimaciones del Jurado, éstas son absolutas. Como vimos, sería incluso procedente extender el ámbito de la impugnación de la resolución del Jurado a los vicios de procedimiento en que hubiera podido incurrirse en los trámites previos. Hay que reconocer, no obstante, que pese a ello, en la práctica es difícil que prospere el recurso interpuesto contra el acto administrativo del Jurado de expropiación, pues los tribunales tienen una especial deferencia por el acierto y legalidad de sus resoluciones al considerarlo un órgano administrativo cualificado y con alguna «dosis» de independencia; por lo que, siguiendo una línea jurisprudencial ya antigua e injustificadamente aplicada en nuestros días dada la actual composición de los Jurados, vienen repitiendo un tanto mecánicamente que la anulación de los acuerdos de los Jurados sólo es posible cuando se aprecie la existencia de infracción legal, notorio error de hecho (p. ej., en la extensión superficial de la finca, tipo de cultivo o número de árboles arrancados, etc.) o manifiesta injusticia, lo que se traduce en una evidente limitación de las posibilidades de revisión. De todas maneras, la presunción de acierto podría ser desvirtuada mediante prueba pericial «judicial» practicada en el seno del proceso, con las garantías inherentes al mismo, y apreciada según las reglas de la sana crítica (STS de 12 de febrero de 1996). III. GARANTÍAS POR DEMORA 1. TRES MEDIDAS CORRECTORAS POCO OPERATIVAS Ya el legislador del 54, consciente de que la tasación de los bienes expropiados necesariamente se ha de referir a un momento determinado en principio inamovible y que los trámites del procedimiento de determinación del justiprecio y pago pueden alargarse hasta el punto de que el valor de sustitución no satisfaga en absoluto la pérdida de los bienes en el patrimonio del expropiado, trata de adoptar medidas correctoras. Bajo la rúbrica de responsabilidad por demora, la LEF impone a la Administración o beneficiario de la expropiación la obligación de pagar intereses por la tardanza en llevar a cabo todos los pasos precisos para determinar cuál es el valor del bien expropiado, o por las dilaciones en el abono del justiprecio; y reconoce al expropiado, además, el derecho a la retasación del bien expropiado si transcurre un plazo determinado sin que se le satisfaga el justiprecio. Son, pues, tres los mecanismos previstos para tratar de paliar los perjuicios que a los expropiados les ocasiona la demora de la Administración: 1) los intereses por demora en la determinación de justiprecio; 2) los intereses por demora en el pago; y 3) la retasación. Los primeros se configuran como una indemnización a favor del expropiado en compensación de la precariedad en la posesión y disfrute de sus bienes ante la proximidad cierta de la privación posesoria, que habrá de satisfacer el causante de la dilación excesiva del procedimiento, ya sea la Administración expropiante, el beneficiario o el Jurado. Los intereses por demora en el pago, por contra, tienen un sentido remuneratorio por el uso temporal del dinero, o su retención por el obligado al pago. Y la retasación es el derecho a una nueva valoración, entendiendo que la antigua por el paso del tiempo no compensa realmente al expropiado y pierde su sentido. Ninguna de estas medidas, sin embargo, ha resultado ser operativa en la práctica para corregir el quebranto que el retraso produce en la necesaria correspondencia que debe existir entre la pérdida patrimonial sufrida por el expropiado y la indemnización: los intereses de demora no compensan la depreciación del dinero y la retasación es una técnica excepcionalmente utilizada y poco efectiva, pues obliga al expropiado a iniciar un nuevo trámite administrativo de justiprecio, que casi inevitablemente dará lugar a otra nueva serie de procesos de incumplimientos. A lo que se suma el amplio plazo establecido para su ejercicio. El art. 58 LEF fijó inicialmente este plazo en dos años, lo que ya de por si era bastante generoso con la Administración expropiante, teniendo en cuenta que el valor de los bienes está referido no a la fecha del acuerdo administrativo de justiprecio, sino a la del inicio de la pieza de justiprecio, muy anterior a aquella en el caso de las resoluciones del Jurado [art. 34.2.b) TRLSRU]. Plazo que la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013 eleva a cuatro años, justo el doble de tiempo que hasta entonces, lo que conforma un claro beneficio financiero para la Administración y un perjuicio temporal para el expropiado. Pese a todo, es de notar que, como pone de manifiesto Fuertes López, la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa ofrece algunas posibilidades para suplir las deficiencias de la LEF al permitir recurrir la inactividad de la Administración, la falta de pago, y solicitar una condena del cumplimiento de la obligación (arts. 29 y 32 de la LJCA). Otra forma de compensación sería también la aplicación del régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración la cual, con los continuos retrasos en el abono del justiprecio, adopta una actitud que pone de manifiesto un funcionamiento de anormal desidia. 2. LA RESPONSABILIDAD POR DEMORA EN LA DETERMINACIÓN DE JUSTIPRECIO O EN EL PAGO A) Algunas cuestiones de interés Además de saber cómo se calculan los intereses de demora, resulta de utilidad conocer estas otras cuestiones en torno a los mismos: 1.º Los intereses de demora no integran el contenido material del justiprecio (STS de 26 de octubre de 1993). Son conceptos distintos que responden a causas diversas: el justiprecio representa un valor de sustitución conmutativo del derecho expropiado; mientras que el interés consiste en un desplazamiento patrimonial que se impone a la Administración o beneficiario en razón de la demora en la determinación del justo precio y su abono al interesado (SSTS de 26 de octubre de 1993 y 14 de junio de 1997). 2.º El devengo de intereses de demora opera de forma automática. Suponen una obligación ope legis, y por tanto deben pagarse de oficio, aun en el supuesto de que los particulares no lo hubieran reclamado en vía administrativa o judicial (STS de 18 de octubre de 2000). Sólo la renuncia categórica del expropiado, titular de ese derecho, y como consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad, podría impedirlo. Voluntad de renuncia que además ha de aparecer de manera explícita, clara y terminante (STS de 17 de septiembre de 1993). Hay, sin embargo, supuestos excepcionales de exclusión de la responsabilidad por demora. Así, la Jurisprudencia mayoritariamente se empeña en no reconocer el derecho de los intereses por demora en la determinación del justiprecio sobre el precio convenido (STS de 10 de marzo de 1997). Presume que cuando el expropiado suscribe un convenio y manifiesta su conformidad con el justiprecio, mentalmente está actualizando el valor del bien desde que se iniciaron los trámites de la expropiación. En cualquier caso, esta presunción es «iuris tantum». Otra es la posición de la jurisprudencia en torno a los intereses de demora en el pago, lo que es lógico puesto que no se puede exigir al expropiado que prevea antes de firmar el convenio que la Administración terminará por no pagarle en el plazo debido. Pero si el expropiado acepta el finiquito del justiprecio con sus intereses, no podrá impugnar su liquidación mientras no aparezcan circunstancias capaces de producir su invalidez, por aplicación de la doctrina de los actos propios (STS de 13 de junio de 1983). 3.º La regla general en este ámbito es la interdicción de la aplicación de la figura del anatocismo: no se admite que los intereses que se van devengando se capitalicen y generen, a su vez, nuevos intereses, en atención al carácter de «deuda ilíquida» de los intereses expropiatorios (SSTS de 11 de febrero de 2011 y 31 de diciembre de 2012). Claro que la solución es la contraria cuando se trata de intereses de demora ya liquidados, o susceptibles de liquidar mediante una simple operación aritmética, una vez fijado definitivamente el justiprecio (STS de 22 de septiembre de 1997). Desde ese momento, los intereses por demora en la fijación y pago del justiprecio constituyen una deuda de cantidad que, de no pagarse, generan una obligación de indemnizar daños y perjuicios (art. 1.101 CC), cuya indemnización ha de consistir, salvo pacto en contrario, en el interés legal (art. 1.108 CC). 4.º La responsabilidad por la demora en la fijación del justiprecio se imputa a su causante. Lo normal será que sea la Administración expropiante la que tenga que hacer frente al pago de los intereses, puesto que es ésta quien debe incoar y tramitar el expediente de justiprecio, fijando la fecha legal de su iniciación mediante la apertura de la correspondiente pieza (arts. 25 a 31 LEF y 28 a 30 REF). No ocurre así, sin embargo, en las expropiaciones urgentes en las que la ocupación de los bienes y derechos precede al pago del justiprecio. En estos casos, con el fin de compensar al expropiado al que se priva del bien o derecho, y desde ese momento, aun cuando no se haya producido demora alguna en la tramitación del expediente expropiatorio, deben abonarse los intereses al el día siguiente a la ocupación, y el obligado a su pago es el beneficiario (STS de 27 de marzo de 2000). La responsabilidad recae en la Administración sólo si tras la ocupación de los bienes no abre el expediente de justiprecio conforme al art. 52 LEF. También, y eventualmente, podría imputarse la responsabilidad al Jurado en el supuesto de que la demora en la determinación del justiprecio se produzca con posterioridad a la incoación de la pieza de justiprecio y una vez que la Administración expropiante haya remitido el expediente de justiprecio al Jurado después de la ocupación. En definitiva, la responsabilidad por la demora en la fijación del justiprecio se imputa a su causante (arts. 56 y 121.1 LEF y 71 y 72 REF), ya sea la Administración expropiante, el beneficiario o el Jurado. Si el retraso deriva de una situación de fuerza mayor (STS de 1 de marzo de 1973) o resulta de la obstrucción, inoperancia o inactividad del expropiado (STS de 22 de marzo de 2001), la reclamación de los intereses no va a prosperar. 5.º El plazo de prescripción de la obligación de pago de intereses es de cuatro años, de conformidad con el plazo general sobre prescripción de créditos contra el Estado (art. 25 TRLGP) y el dies a quo de ese plazo prescriptivo ha de contarse a partir de la fecha en que el justiprecio establecido queda satisfecho en su totalidad (STS de 11 de mayo de 1999). Si el beneficiario fuera una empresa privada, lo razonable sería aplicar el plazo de prescripción de quince años del art. 1.964 del Código Civil. 6.º El tipo de interés aplicado a la mora del beneficiario es el interés legal, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 52.8, 56 y 57 LEF, que siguen el criterio general establecido en el Código Civil para las situaciones de mora. Un interés insuficiente si se compara con otros intereses moratorios de mayor penalización (el tributario, de mora procesal y el comercial), lo que sin duda contribuye a las dilaciones excesivas y desproporcionadas de los expedientes expropiatorios. 7.º En el procedimiento de urgencia, la LEF regula dos tipos de interés distintos: los intereses de los depósitos previos a la ocupación (art. 52.4) que se devengan desde la constitución del depósito hasta la ocupación, y los intereses por la urgente ocupación (art. 52.8). B) Cálculo de intereses de demora en las expropiaciones ordinarias Los intereses por demora en la tramitación del procedimiento de determinación del justiprecio se devengan transcurridos seis meses contados desde la fecha de iniciación del expediente (dies a quo), esto es, la fecha de firmeza del acuerdo de necesidad de ocupación, bien entendido que no basta una declaración genérica sino la relación concreta de los bienes y derechos a expropiar (STS de 15 de marzo de 2006), hasta que el justiprecio se fija definitivamente en vía administrativa (dies ad quem), al tipo del interés legal del dinero, tomando como base para el cálculo el justo precio, integrado no sólo por el valor del bien expropiado, sino también por las indemnizaciones otorgadas y el premio de afección (STS de 27 de junio de 2000), y determinado mediante el correspondiente acto administrativo, resolución del Jurado de Expropiación, o mediante sentencia judicial firme. Por lo que se refiere a los intereses por demora en el pago, éstos se calculan día por día, al tipo de interés legal del dinero vigente en cada momento, sobre el justiprecio fijado y durante el período que va desde el momento en que han transcurrido seis meses desde que el justiprecio ha sido fijado definitivamente en vía administrativa (dies a quo) hasta que efectivamente se satisface el justiprecio (dies ad quem). C) Cálculo de intereses de demora por la urgente ocupación Para esta clase de expropiaciones la regla 8.ª del art. 52 LEF introduce una especialidad en cuanto al dies a quo o fecha inicial para el cómputo, que fija en el día «siguiente a aquella en que se hubiera producido la ocupación de que se trata» (STS de 3 de abril de 1993). Ahora bien, con el doble propósito de no colocar en peor situación a los afectados por una expropiación urgente, una reiteradísima jurisprudencia del TS (citar por todas la STS de 12 de mayo de 2004) viene entendiendo como dies a quo, el día siguiente a aquel en que se cumplen los seis meses de la aprobación del acuerdo firme de la declaración de urgencia y necesidad de ocupación, que tiene lugar al inicio formal del expediente de expropiación, sea dicha declaración implícita o expresa, siempre que contenga la relación de bienes o derechos expropiables. Sólo si la fecha de la efectiva ocupación es anterior al transcurso de los seis meses a que se refiere el art. 56 se aplicará la regla del art. 52.8 LEF. Por lo que se refiere al dies ad quem, en las expropiaciones urgentes una vez se inicia el devengo de los intereses, éstos continúan generándose hasta que el justiprecio fijado definitivamente en vía administrativa se paga, deposita o consigna efectivamente, sin que por tanto exista solución de continuidad entre los intereses de los arts. 56 y 57 de la LEF, debido a la disposición por parte del beneficiario de los bienes y derechos sin el previo pago (STS de 15 de diciembre de 2004). 3. LA RETASACIÓN Si el expropiante persiste en su incumplimiento de pago en el plazo de cuatro años, contados desde la fecha en que fue fijado definitivamente en «vía administrativa», el justiprecio caduca (art. 35.3 LEF) y el expropiado podrá instar una «nueva valoración», que es lo que se conoce con el nombre de retasación. Es indiferente el motivo que ha producido el retraso, el único requisito para que se produzca la retasación es que el expropiado no haya cobrado en el plazo de cuatro años. No será obstáculo para la tramitación del procedimiento que el justiprecio inicial haya sido objeto de impugnación judicial (STS de 7 de junio de 2006), o que exista pronunciamiento judicial sobre el justiprecio (STS de 30 de noviembre de 2005). Eso sí, contrariamente a lo que venía sosteniendo la Jurisprudencia (SSTS de 14 de junio de 1997 y 5 de marzo de 2012, entre otras) tras la modificación del art. 58 de la LEF por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, si se produce el pago o consignación, ya no procederá la retasación, aunque se hubiera pedido antes; esto es, si el expropiado interesa la retasación pasados los cuatro años, y la Administración efectúa el pago en aquel momento, cesaría el derecho a la retasación. Así las cosas, no hay duda que a partir del 2013 la figura ha perdido su fuerza garante y el elemento básico de su finalidad, el transcurso del plazo, que hasta entonces era lo que determinaba la caducidad del justiprecio, como no representativo ya de la indemnización en las condiciones exigidas por la CE y la LEF. El procedimiento para la retasación se pone en marcha automáticamente con la simple presentación ante la Administración de nueva hoja de aprecio (art. 74.2 REF) a partir del transcurso del plazo de cuatro años, sin más limitación de tiempo que el plazo general de 15 años para el ejercicio de las acciones personales a que se refiere el art. 1.964 CC; y, si como es frecuente se diera el caso que la Administración no conteste la nueva hoja de aprecio, la solicitud deberá entenderse desestimada por silencio administrativo, quedando expedita la posibilidad del interesado de acudir a la vía contenciosoadministrativa para pedir que se efectúe la retasación. Se podría incluso pedir que sea el propio órgano jurisdiccional quien determine el justiprecio, aunque para ello sería necesario que éste contara con firmes criterios en los que apoyarse y que le permitieran más allá de toda duda determinar el mismo (STS de 30 de noviembre de 2002). Es importante tener en cuenta que la retasación no se trata de una pura y simple actualización monetaria del importe fijado originariamente como justiprecio conforme a las variaciones del índice del coste de la vida, sino que representa «una nueva valoración» de los bienes expropiados y, por tanto, una tasación independiente de la primitiva que atiende a los nuevos criterios que existen en el momento en que se realiza. De hecho, como viene manifestando la jurisprudencia, el único punto de conexión con la valoración originaria radica en que en la retasación han de evaluarse los bienes o derechos expropiados en el mismo estado material o físico que idealmente tenían en aquella ocasión, aunque referidos a las pautas de valoración existentes en el momento de reiniciarse el expediente de justiprecio, esto es, la fecha de la solicitud de la retasación, y sin prescindir ni de las variaciones «cuantitativas», como las que se refieren al coste de la vida, ni de las «cualitativas» atinentes a las circunstancias que en su día influyeron en la fijación del justiprecio, tales como situación topográfica, destino agrícola o urbanístico, proximidad o lejanía a núcleos urbanos y posibilidades de edificación que los terrenos expropiados tengan a la fecha de la retasación según la normativa urbanística vigente en ese preciso momento (STS de 30 de enero de 2003). Es por ello que la jurisprudencia, en términos categóricos, afirma que el aprovechamiento urbanístico a tener en cuenta no es el correspondiente al año en que se inició el expediente de justiprecio, sino el referente al año en que se solicitó la retasación (STS de 18 de abril de 2000). Todo ello, además, sin perjuicio del devengo del interés legal que proceda por demora en la determinación del justiprecio o en su pago. En efecto, hoy día la jurisprudencia sostiene con firmeza que en el contenido sustantivo del derecho de retasación no están comprendidos los intereses, que se calcularán sobre el importe del nuevo precio, a partir de la fecha en que se verifique por la parte interesada la solicitud de la retasación (STS de 16 de junio de 1997). 4. LA EJECUTIVIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE LOS JURADOS DE EXPROPIACIONES Aunque no sin cierta vacilación, por parte de la Jurisprudencia se entiende que efectivamente el acuerdo del Jurado constituye una modalidad de acto administrativo susceptible de recurso contencioso-administrativo (arts. 35.2 y 126 LEF), lo que determina la plena aplicación de los privilegios de ejecutividad a que se refiere el art. 39 LPAC, es decir, las resoluciones del Jurado se presumen válidas y producen efectos desde su notificación (SSTS de 4 de julio de 2012 y 2 de febrero de 2015). Por tanto, una vez determinado el justiprecio y firme el acuerdo del Jurado en vía administrativa, el expropiado podrá exigir al beneficiario o Administración expropiante el abono de la cantidad fijada (art. 50.2 LEF), y si no cumpliera su obligación de pago de forma voluntaria (art. 48.1 LEF), ante la inactividad de la Administración será posible la interposición del recurso contencioso-administrativo del art. 29 LJCA, con la especialidad de su tramitación por el procedimiento abreviado (art. 78 LJCA), para los supuestos en los que la Administración no ejecute sus propios actos firmes. Incluso en los casos en que el acuerdo del Jurado sea impugnado en sede jurisdiccional por la Administración expropiante, la ejecutividad de dicha resolución alcanza el pago total del justiprecio fijado por el Jurado, y no, únicamente, a la cantidad concurrente del art. 50.2 LEF y sus intereses legales (STS de 2 de febrero de 2015), aunque en ese caso, por lo general el expropiado se verá obligado a prestar caución o fianza suficiente por el importe que supere la cantidad no discutida (art. 13.2 de la Ley 9/2005, de 7 de julio, del Jurado de Expropiación de Cataluña). IV. LA REVERSIÓN DEL BIEN EXPROPIADO 1. CONCEPTO, FUNDAMENTO, NATURALEZA JURÍDICA Y REGULACIÓN DEL DERECHO DE REVERSIÓN En términos generales puede decirse que la reversión es la última garantía que el sistema legal arbitra en beneficio del expropiado, con la que se trata de proteger a los propietarios frente a eventuales expropiaciones, injustificadas, irrealizables o meramente especulativas (STC 164/2001, de 11 de julio —FJ 43.º —). Piénsese que hoy día es relativamente frecuente que un Ayuntamiento, p. ej., inicie una expropiación con una finalidad determinada y que el Ayuntamiento que sale de las siguientes elecciones tenga otras prioridades y pretenda destinar los terrenos a otra finalidad. También son frecuentes los problemas financieros de las Administraciones y que después de haber promovido una expropiación y ocupado los terrenos, falten los fondos y transcurra indefinidamente el tiempo sin que se puedan llevar a cabo los trabajos propios de la obra que constituye el elemento causal de todo el expediente expropiatorio. Pues bien, el derecho de reversión consiste en la facultad que tiene el primitivo dueño o sus causahabientes de recuperar el bien o derecho objeto de la expropiación, al desaparecer o no ejecutarse la causa específica de utilidad pública o interés social que legitimó la expropiación. Es, como declara la STS de 19 de julio de 2005, «el reverso de la expropiación». Y es que la causa expropiandi, que como vimos se constituye en el requisito esencial legitimador de la expropiación, se inserta en el fenómeno expropiatorio de un modo permanente, y no sólo en el momento de ejercicio de la potestad de expropiar; por tal razón, extinguido el motivo o fin específico que legitimó la expropiación, ésta carece de sentido y puede nacer el derecho de reversión. Con respecto a la fundamentación jurídica de la reversión, en la doctrina y Jurisprudencia existen variadas formulaciones (la reversión como acción reivindicatoria; la reversión como condición resolutoria del negocio expropiatorio; la reversión como consecuencia del incumplimiento de una carga; o la reversión como una reexpropiación), pero la tesis que tiene más predicamento es la construcción de la «invalidez sucesiva», sobrevenida a la expropiación por desaparición del elemento esencial: la causa, esto es, el destino a que se afecta el bien expropiado (STS de 7 de noviembre de 2006). Esta tesis es la que ha venido defendiendo el profesor García de Enterría, para el que lo peculiar de la invalidez sobrevenida es que sus efectos no se producen ex tunc, incidiendo sobre la validez originaria de la expropiación, sino ex nunc, resolviendo la misma, cesando sus efectos y posibilitando la devolución recíproca de las prestaciones (art. 1.123 CC). No hay, pues, anulación de la expropiación, sino anulación de sus efectos, que sólo deben subsistir durante el tiempo y en la medida que perduren los fines que la determinaron (STS de 25 de junio de 1957). En orden a su naturaleza jurídica, la práctica generalidad de la doctrina sostiene que la reversión expropiatoria en el ordenamiento jurídico español es un auténtico derecho subjetivo real que recae sobre el bien expropiado, susceptible de transmisión e inscripción en el Registro de la Propiedad, oponible a tercero, protegido por acciones reales y regido en cuanto a su prescripción extintiva por las reglas aplicables a tales derechos, sin perjuicio de lo previsto en su normativa específica. Dentro de las categorías de los iura in re aliena se encuadra en la de los derechos de adquisición preferente, configurada como una especie de retroventa. Y finalmente es un derecho subjetivo público y típico, sometido al régimen jurídico especial propio de los derechos reales administrativos. Por otra parte, por lo que a su regulación se refiere, ésta queda atribuida en principio al Estado en pos del art. 148,1.18 CE (configurado el derecho de reversión como una garantía legal), incluso en materia urbanística, aunque las especialidades que en este campo fije el regulador estatal «tengan un carácter de mínimo o principal y sean expresión o modulación de la regulación general de la garantía reversional» (STC 164/2001, FJ 39.º). La LEF regula el derecho de reversión en sus arts. 54 y 55, que deben su actual redacción a la Ley de Ordenación de la Edificación, de 5 de noviembre de 1999 (LOE), ofreciendo una regulación de la figura sustancialmente distinta de la que venía recogiéndose en las distintas normas expropiatorias desde que lo hiciera el art. 43 de la Ley de 10 de enero de 1879 y el art. 172 del Reglamento de 13 de junio del mismo año. Para empezar, con la referida Ley se corrigió la rigidez de la regulación de antaño, que no permitía a la Administración en ninguna circunstancia cambiar la afectación, situándola en la disyuntiva de mantener una obra o servicio inadecuado o perder por reversión los bienes expropiados. Ahora se piensa que no cabe «petrificar» la actividad constitutiva de la causa de expropiación, sino que ésta ha de poder acomodarse a las vicisitudes derivadas del paso del tiempo y, en consecuencia, ha de hacerse una interpretación amplia de la causa de la expropiación (STS de 22 de junio de 2005), por eso se parte, no de la afectación exclusiva del bien expropiado al fin concreto que determinó la expropiación, sino a la utilidad pública o interés social con carácter general, de donde deriva la posibilidad de cualquier cambio de destino o afectación siempre que se haga formalmente y dentro de aquella utilidad pública declarada. Del mismo modo, en cuanto al tiempo de ejercicio, la reversión por desafectación ha pasado a ser un derecho sujeto a plazo: se establecen unos plazos razonables de utilización mínima enervantes del efecto reversional. También se introdujeron modificaciones importantes al ampliar los supuestos de exclusión de la reversión y al regular la valoración y determinación del precio que ha de pagar el reversionista. En general, puede decirse que el legislador de la LOE quiso reducir el ámbito del derecho de reversión o dificultar su ejercicio, bien mediante la eliminación del mismo en supuestos determinados, bien por el encarecimiento de su ejercicio, bien por la sumisión a un plazo de ejercicio. Opción ciertamente discutible, pero legítima a tenor de la doctrina consolidada del TC, que concibe el derecho de reversión expropiatoria como un derecho de «configuración legal» (STC 67/1988), de lo que se infiere que el legislador ordinario puede modular y limitar su ejercicio. Circunstancia que obliga a estar a la normativa sectorial de aplicación. 2. LOS SUPUESTOS DE HECHO DE LA REVERSIÓN Y EXCEPCIONES DE LA MISMA El nacimiento y el ejercicio del derecho de reversión exigen como requisito previo la desaparición de la causa de la expropiación, que se concreta en unos determinados supuestos legalmente previstos. De acuerdo con la legislación expropiatoria general son tres los supuestos de hecho de la reversión: 1) no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación si la Administración manifestase su propósito de no llevarla a cabo o de no implantarlo; o aun no manifestándolo, si transcurrieran cinco años desde la fecha en que los bienes o derechos expropiados quedaron a disposición de la Administración sin que se haya iniciado la obra o el servicio, o iniciada, se haya suspendido por más de dos años; 2) quedar alguna parte sobrante de los bienes expropiados; y 3) la desaparición de la afectación de los bienes o derechos a las obras o servicios que motivaron la expropiación, sin que haya transcurrido diez años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio. Se excluye, por contra, la reversión cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social. En este supuesto la Administración dará publicidad a la sustitución, pudiendo el primitivo dueño o sus causahabientes alegar cuanto estimen oportuno en defensa de su derecho a la reversión, si consideran que no concurren los requisitos exigidos por la Ley, así como solicitar la actualización del justiprecio si no se hubiera ejecutado la obra o establecido el servicio inicialmente previstos. 3. REQUISITOS DE EJERCICIO DEL DERECHO DE REVERSIÓN: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE, SUJETOS, OBJETO, PLAZO Y PROCEDIMIENTO A) Legislación aplicable Ocurre que desde el momento en que opera la expropiación forzosa hasta que se dan alguno de los supuestos en que procede la reversión transcurre un período de tiempo, generalmente prolongado, en el que ha podido modificarse sustancialmente la concreta normativa reguladora de la expropiación y sus garantías. Con esta situación surge el interrogante de qué legislación es la aplicable para poder ejercitar el derecho de reversión. Para el TS la respuesta es clara: La naturaleza del derecho de reversión poco tiene que ver con la expropiación de la que dimana, la reversión nace cuando se da alguno de los supuestos legalmente establecidos pues, aunque tenga sus raíces en el derecho dominical expropiado, es un derecho nuevo y autónomo, que no nace ni con el acuerdo de expropiación ni con la consumación de ésta y, en consecuencia, el procedimiento a través del que se actúa no es una continuación del expediente expropiatorio originario, es independiente; lo que explica que se rija por la Ley vigente en el momento de ejercitarse, aunque el expediente de expropiación se hubiera iniciado bajo la vigencia de una ley distinta y aun cuando ésta no contemplase tal derecho o lo regulase de otro modo (STS de 7 de noviembre de 2006). B) Sujetos: legitimación activa y pasiva Dados los términos amplios en los que se pronuncia la legislación expropiatoria [«dueño primitivo o sus causahabientes» (arts. 54 y 55 LEF)], «titulares de los bienes o derechos expropiados» (arts. 64 y 65 REF), «expropiado» (art. 67 REF), cabe afirmar que se encuentran legitimados para ejercitar el derecho de reversión tanto el expropiado primitivo titular de los bienes o derechos expropiados, como sus causahabientes, y es que definida la reversión como un derecho real administrativo de adquisición, su posibilidad de transmisión tanto por actos inter vivos como mortis causa parece clara (STS de noviembre de 2006). Lo difícil será acreditar la condición de causahabiente en los solicitantes de la reversión con respecto al primitivo expropiado, sobre todo porque el TS requiere una prueba rigurosa para este extremo (STS de 6 de febrero de 2007); dificultad que será aún mayor cuando el objeto expropiado sea propiedad de una persona jurídica, de una comunidad de bienes o, por la sucesión mortis causa, de una pluralidad de herederos. En el supuesto de copropiedad el Tribunal Supremo tiene declarado que es válido el ejercicio del derecho de reversión cuando el mismo se ejercita por uno o varios de los condóminos, siempre que no conste oposición de los demás (STS de 7 de septiembre de 2006). Esto es así porque en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso-administrativo no existe propiamente la figura del litis consorcio activo necesario, y la resolución o sentencia en principio se debe pronunciar exclusivamente sobre el reconocimiento o no de la existencia de reversión expropiatoria y sobre qué concretos bienes y derechos son objeto de la misma, pero no sobre a quién corresponde la concreta readquisición, por lo que de ser varios los titulares de este derecho subjetivo será en un segundo procedimiento administrativo donde tenga lugar la individualización del mismo a fin de una adecuada y justa patrimonialización. A tal fin, de no haber sido previamente acreditada la coincidencia entre los actores y los titulares del derecho subjetivo, la Administración interesará a aquéllos para que, una vez correctamente emplazados, dentro del plazo de un mes comuniquen su decisión de proceder o no a la readquisición del bien objeto de expropiación. De no procederse así, y readquiriendo sólo una parte de los legitimados, los legitimados no notificados en este proceso de readquisición podrán acudir a la jurisdicción civil para hacer valer su concreto derecho sobre ese bien por cuanto estaríamos en presencia de una verdadera comunidad de bienes. Por otro lado, se ha de poner de relieve que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 54.5 de la LEF, no será posible oponer el derecho de reversión frente a un tercer adquirente con título inscrito, salvo que previamente se haya inscrito la expropiación en el Registro de la Propiedad con mención expresa del derecho preferente de los reversionistas. Se entiende así el interés que pueden tener los reversionistas en hacer constar en el Registro su derecho expectante; no obstante, es la Administración expropiante o el beneficiario los que deben solicitar la inscripción, sin que paradójicamente se prevea ningún mecanismo que garantice la observancia de esta obligación. Por lo que se refiere a la competencia para decidir acerca del derecho de reversión, tramitar y resolver el expediente, corresponde a la Administración en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el momento en que se solicite la reversión, o bien a la Administración a la que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiación titular de los mismos. Lo que no es obstáculo para que la Administración expropiante pueda tramitar el expediente de reversión (art. 54.4 LEF). Eso sí, el deber de devolver el bien o derecho expropiado recae en todo caso en el beneficiario de la expropiación (STS de 24 de mayo de 1999). Es por eso que el beneficiario o, en su caso, los adquirentes de bienes por enajenación del beneficiario deben ser considerados parte principal en el procedimiento administrativo, aunque lógicamente sin facultades decisorias. C) Objeto del derecho de reversión El derecho de reversión recae, según el art. 54 LEF, sobre «la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado» (STS de 14 de junio de 1997). Expresión que nos permite llegar a las siguientes consecuencias. Para revertir todo o parte de los bienes o derechos es necesario: a) que hayan pasado a propiedad de la Administración, lo que no ocurre cuando no se consumó el procedimiento expropiatorio, habiéndose limitado la Administración a una ocupación temporal, que obviamente tendrá que indemnizar (STS de 19 de julio de 1997); b) que se demuestre la identidad y existencia misma de los bienes o derechos que en su día fueron comprendidos dentro de la expropiación antecedente, esto es, que objetivamente se proyecte la acción reversional respecto de los bienes anteriormente expropiados; c) y que, tratándose de bienes inmuebles, se concrete la extensión superficial a que se extiende el derecho de reversión. De no ser así, estaríamos ante un acto de contenido imposible, pues imposible es justipreciar un inmueble si se desconoce su extensión y lugar donde se encuentra (STS de 4 de abril de 2006). D) Plazo El término «plazo del derecho de reversión» es plurívoco. Una cosa es el plazo determinante para el nacimiento del derecho de reversión (derecho latente) en unión a los supuestos de hecho expresados más arriba, y otra, el plazo para el ejercicio del derecho de reversión ya nacido, una vez surge el poder de hacerlo efectivo y el derecho de reversión se convierte en un derecho actual de readquisición. Según el art. 54.3 LEF, el plazo para ejercitar el derecho de reversión será de tres meses a contar desde la fecha en que la Administración hubiere notificado la producción del hecho causante de la reversión. Conviene saber que se trata de un plazo de caducidad (STS de 6 de abril de 2005) y que como tal no se interrumpe por otra conducta que no sea la solicitud de inicio del correspondiente procedimiento de reversión una vez la Administración advierte al expropiado la posibilidad de hacerlo efectivo. De ahí la particular importancia que, sobre todo del lado del expropiado, reviste la cuestión del inicio del cómputo del plazo que la Ley le concede para ejercitar el derecho de reversión. Al respecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene manteniendo que el plazo de los tres meses ha de comenzar a contarse desde la fecha en que la Administración hubiera notificado la inejecución, terminación o desaparición de la obra o servicio público, o desde que el particular comparezca en el expediente dándose por notificado (STS de 1 de marzo de 2006), resultando por ello ineficaz a tal efecto la simple publicación oficial de las normas o resoluciones que llevan aparejada de modo implícito la desafectación o emplazamientos edictales (STS de 16 de febrero de 2001). La notificación personal a los afectados se erige en requisito esencial e inexcusable y garantía imprescindible de los ciudadanos (STS de 30 de enero de 1999), estando obligada la Administración a hacer uso de todos los medios que tenga a su alcance para identificar a los interesados (STS de 7 de noviembre de 2006). Una tarea que con frecuencia no resulta fácil dado el excesivo tiempo que en muchísimas ocasiones transcurre desde la expropiación de los inmuebles hasta que surge la posibilidad de ejercitar el derecho de reversión y los distintos avatares que desde entonces pueden acaecer, lo que hace que resulte materialmente imposible conocer a los titulares de los posibles derechos sobre los bienes o derechos objeto de reversión. Consciente de ello, el legislador de la LOE modificó el art. 54 LEF ampliando notablemente para esos casos el plazo de ejercicio. De acuerdo con la vigente regulación, el derecho de reversión puede ejercitarse siempre y cuando no hubieran transcurrido 20 años desde la toma de posesión de la finca. El punto de referencia, o dies a quo, es el de la ocupación de la misma y, en concreto, la del Acta de ocupación. El derecho de reversión podrá ser ejercitado antes del transcurso de los 20 años. No importa si el hecho causante de la reversión se ha producido inmediatamente después de la expropiación o en el año 19 desde la toma de posesión: en el primer caso el reversionista dispondrá de 19 años para solicitar la reversión y en el segundo sólo de uno. Pero no es éste el único plazo a tener en cuenta. El art. 54 habla del transcurso de cinco años sin haberse iniciado la obra o instalado el servicio, o de su interrupción por dos años, así como de un plazo de 10 años de afectación. Plazos, los de cinco y dos años, que deben de transcurrir para que tenga lugar el dies a quo: antes de que transcurran no se debe solicitar la reversión, después de éstos el derecho de reversión se extingue cuando hayan transcurrido 20 años desde la toma de posesión, siempre que no haya permanecido la afectación del bien durante 10 años (STS de 30 de junio de 2010). E) Procedimiento Como advierte López Nieto, «la reversión no se produce ex lege, sino que requiere un acto administrativo reconociendo el derecho a la recuperación». Es necesario, por tanto, la tramitación de un procedimiento para resolver en vía administrativa si resulta procedente o no la reversión. Pues bien, el derecho de reversión responde a la voluntad de su titular, quien valorando las circunstancias concurrentes decide ejercitarlo. Así que el procedimiento se incoará a instancia del expropiado que habrá de formular la solicitud de reversión, o lo que se llama escrito de preaviso. Le sigue una fase de instrucción en la que se debe dar audiencia al beneficiario y al titular de los derechos afectados por la reversión (art. 82 LPAC) y concluida la fase de instrucción, previo informe de la Administración interesada y previas las comprobaciones oportunas, el órgano competente emite resolución, contra la que se podrá interponer recurso de alzada y, en su caso, recurso contencioso-administrativo. Si la Administración no notifica la decisión de la petición o del recurso en el plazo de tres meses cabría pensar que el interesado podría entender estimada su pretensión por silencio administrativo (art. 24.1 LPAC), salvo si los bienes expropiados hubieran adquirido la condición de bienes demaniales, aunque lo cierto es que aún en este caso podría argumentarse que lo que se estima por silencio es un simple derecho, por lo que si el bien es demanial la restitución in natura se sustituye por una indemnización. 4. EFECTOS Una vez nacido y ejercitado el derecho de reversión, se invierten las posiciones que Administración y propietario han ocupado en el seno del expediente expropiatorio. El beneficiario habrá de devolver el bien al reversionista y éste al beneficiario el justo precio. A) La indemnización reversional Evidentemente, el justiprecio a devolver no va a ser el inicial, al menos cuando éste se traduce en el pago de una determinada cantidad de dinero. La inevitable depreciación monetaria lo hace imposible. Con ello no quiere decirse que se proceda a una nueva valoración del bien expropiado, sino que el justiprecio o indemnización abonado en su día debe ser actualizado conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la del ejercicio del derecho de reversión. Excepcionalmente, sin embargo, será necesario hacer una nueva valoración referida a la fecha de ejercicio del derecho de reversión: a) cuando los bienes o derechos objeto de retrocesión hubieren incorporado eventuales mejoras aprovechables por sus propietarios, en la medida en que su incorporación haya implicado la realización de algún tipo de gasto o inversión del beneficiario de la expropiación; b) cuando hubieran sufrido daños o mermas de valor; y c) cuando hubieran experimentado cambios en su calificación jurídica (ordinariamente urbanísticas). Eso sí, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa del beneficiario, no procederá incrementar el precio de reversión por dos conceptos distintos cuando expresen una misma partida económica: p. ej., si la nueva calificación de los bienes ha sido obtenida mediante el pago de obras y gastos de ejecución, no se puede imponer al reversionista que después de abonar estas mejoras y gastos necesarios abone también la diferencia de valor resultante de la recalificación que proviene de aquellas inversiones. Lógicamente, la nueva valoración o tasación tendrá lugar con arreglo al procedimiento general de la LEF y serán aplicables las reglas sobre pago de intereses establecidas en la LEF. Sin embargo, queda excluido de la nueva valoración el premio de afección puesto no hay aquí afección alguna que indemnizar, sino la devolución de una cosa que no ha pertenecido al beneficiario en pleno derecho (STS de 20 de septiembre de 2001). B) El problema de la imposibilidad de devolución in natura del bien expropiado Si bien la regla general es la devolución del mismo bien que fue objeto de expropiación, restitutio in natura, hay casos en los que, al no ser posible la devolución del bien, se puede sustituir por una indemnización sustitutoria. No conviene olvidar que la indemnización es la excepción a la regla general, que trae causa del principio constitucional de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública (STS de 2 de diciembre de 1991). Se presenta, en definitiva, como remedio a una situación irregular que desde luego no puede ser buscada por la Administración cuando no le convenga la devolución del bien expropiado. Únicamente podría aplicarse de concurrir dos requisitos: a) una alteración indebida del bien; y b) la imposibilidad legal de la reversión (art. 66.2 REF). Se ha de reconocer, no obstante que, pese a ello, en la práctica se permite sustituir la reversión por la indemnización en caso de imposibilidad física de devolución del bien, como cuando no es posible retornar el bien porque se ha aplicado a una finalidad de interés público diferente de aquella que motivó su expropiación (STS de 12 de febrero de 1996). Problema distinto y ciertamente importante es la cuantificación de dicha indemnización sustitutoria. A este respecto tanto la doctrina como la jurisprudencia han planteado diversas fórmulas: calculando la indemnización por la diferencia entre el valor de los terrenos expropiados en la fecha que solicita la reversión y el justiprecio recibido, incrementando la indemnización en un 25% (STS de 21 de septiembre de 2002) o cuantificándola en el 5% del valor que tengan los bienes en la fecha de la sentencia reconociendo el derecho de reversión (STS de 6 de abril de 2005). Pero la solución más novedosa, además de beneficiosa para el reversionista, vistos los precios inmobiliarios que se pese a la crisis se mantienen aún hoy es la que ofrece la STS de 4 de julio de 2005, en la que ante el supuesto de una expropiación urbanística con una finalidad urbanizadora, se reconoce directamente la reversión de los derechos edificatorios, no la devolución de los terrenos expropiados. V. PROTECCIÓN FRENTE A LA VÍA DE HECHO El concepto de vía de hecho es una categoría conceptual procedente del Derecho Administrativo francés que pasó hace tiempo a nuestro ordenamiento jurídico, especialmente por obra de la doctrina y de la jurisprudencia, para comprender en ella las actuaciones materiales desprovistas de formulación jurídico previa, como aquéllas en las que la Administración, sin carecer de título legitimador, en su ejecución material excede el mismo, extralimitándolo. Nos encontramos, pues, con dos modalidades: 1. La primera tiene lugar cuando la Administración Pública materializa la ocupación de los bienes sin ningún trámite formal, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, u omitiendo trámites que, por su consideración de esenciales, como lo son la previa declaración de utilidad pública o interés social, la declaración de la necesidad de ocupación concreta de los bienes o derechos a expropiar o el previo pago o consignación del justiprecio (art. 125 LEF), determinan la indefensión del interesado tiñendo la actuación administrativa de nulidad radical y haciéndola equiparable a una vía de hecho por omisión del procedimiento legalmente establecido, como sucede, p. ej., cuando las máquinas excavadoras entran en una finca privada sin previo aviso y comienzan a hacer movimientos de tierra o arrancar cercas y árboles sin que se haya declarado la necesidad de ocupación de la misma, y sin que se haya fijado y pagado el justiprecio. 2. Y una segunda modalidad en la, sí existe procedimiento expropiatorio y una decisión declarativa previa que le sirve de fundamento jurídico, pero en la que la actividad material de ejecución de la Administración excede del ámbito al que da cobertura el acto administrativo previo. Es éste un caso relativamente frecuente de ocupación excesiva de suelo con ocasión de la construcción de una obra pública de ciertas dimensiones; p. ej., cuando al acometer las obras de ejecución de una carretera, de un gasoducto o de una línea eléctrica se modifica el trazado original proyectado, ocupando terrenos no incluidos en el expediente expropiatorio tramitado. Existen varias posibilidades de reacción frente a la vía de hecho. Por de pronto, es importante saber que cuando la Administración ocupa suelo sin tener título para ello pierde sus privilegios, y muy especialmente dos: el de autotutela ejecutiva y el de jurisdicción especial; por lo cual el perjudicado podrá dirigirse a la Administración Pública expropiante, o al beneficiario, solicitando que le devuelva lo irregularmente adquirido y le compense por los perjuicios que le haya irrogado, y podrá hacerlo simultáneamente tanto ante la Jurisdicción contenciosoadministrativa, como ante la Jurisdicción civil ordinaria. En la Jurisdicción contencioso-administrativa podrá ejercer una acción de cesación al amparo de los arts. 25.2 y 30 de la LJCA, formulando o no un requerimiento previo a la Administración intimándola para que cese la ocupación ilegítima. En la Jurisdicción civil, una acción interdictal (arts. 101 LJCA, y 125 LEF y STC 160/1991, de 18 de julio), ajustándose a los trámites especiales que para el juicio verbal se establecen en el art. 439 de la LEC. Lo que en ningún caso podrá es ejercitar la reversión sobre esos terrenos: como vimos, el derecho de reversión recae, según expresión del art. 54.1 LEF, sobre «lo expropiado», por lo que para revertir resulta imprescindible que los terrenos hayan pasado a propiedad de la Administración, cosa que no ocurre cuando no se consumó el procedimiento expropiatorio, habiéndose limitado la Administración a una ocupación ilegítima. De otro lado, para los casos en los que la declaración judicial de nulidad de la actuación ilegal de la Administración no pueda dar lugar a la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometieron las infracciones (como p. ej., cuando el proyecto para el que se materializó la ocupación ya haya sido ejecutado por la Administración, y no sea posible restablecer la realidad física primitiva por el consiguiente perjuicio para el interés público), en sustitución de la restitución in natura de los bienes, se reconoce al interesado el derecho a resarcirse mediante la indemnización compensatoria prevista en el art. 31 de la LJCA, que habrá de orientarse a la reparación integral del daño realmente causado. Y es que cuando la Administración actúa al margen de la cobertura formal del procedimiento expropiatorio, la garantía patrimonial procedente responde a un instituto de naturaleza distinta del expropiatorio, cual es la responsabilidad patrimonial que deriva del normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos (STS de 5 de mayo de 1998). Lo que justifica que se consolidara en el Tribunal Supremo una reiterada y pacífica doctrina jurisprudencial reconociendo el derecho de los afectados a obtener una indemnización de daños y perjuicios, que con carácter general se fijaba en el justiprecio de los bienes ocupados incrementado en un 25%, porcentaje en el que la Jurisprudencia ha cifrado el plus de daños y perjuicios derivados de la ilegalidad de la ocupación como castigo de la conducta dañosa, pues de no reconocerse esta suma adicional resultarían equivalentes los actos legales a los ilegales y la Administración expropiante o el beneficiario de la expropiación pagarían el mismo precio por expropiar legal o ilegalmente (SSTS de 8 de junio de 2002; 15 de octubre de 2008; 27 de marzo de 2012, y 5 de marzo de 2012). Más aún, a ese porcentaje debería añadirse, a su vez, el 5% del premio de afección (SSTS de 21 de junio de 1994, y 18 de abril de 1995), puesto que, si bien dicho premio se ha discutido en relación con las indemnizaciones, en este caso representa una compensación por la privación del bien, y no otros perjuicios diversos. Todo ello, con el abono de los intereses legales correspondientes computados desde la ocupación (STS de 8 de junio de 2002). Sin embargo, sorprendentemente, el apartado cuatro de la Disposición Final 2.ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, introdujo en la LEF una disposición adicional («En caso de nulidad del expediente expropiatorio, independientemente de la causa última que haya motivado dicha nulidad, el derecho del expropiado a ser indemnizado estará justificado siempre que este acredite haber sufrido por dicha causa un daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones del art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común»), que premia el mal obrar de la propia Administración y condena a quien ha sufrido la expropiación, o peor, una confiscación, con el trastorno económico y personal que ello comporta, exigiéndole, si quiere ser indemnizado, que inicie y tramite un procedimiento separado de responsabilidad patrimonial, con prueba de los requisitos del art. 32 de la Ley 40/2015, lo que por otra parte resulta del todo ilógico desde el punto de vista del principio de economía procesal. La aplicación de la disposición adicional ha traído como consecuencia que, en la mayor parte de los casos en los que se declara judicialmente la nulidad de un expediente expropiatorio, los Tribunales estén desestimando las peticiones de indemnización por ilegal ocupación solicitadas por los propietarios ante la falta de acreditación del daño causado y de su evaluación económica (probatio diabolica). De esta manera, se está dejando sin efecto la garantía constitucional del art. 33.3 CE, ya que es indiferente para la Administración el cumplir o no la Ley. VI. LAS EXPROPIACIONES ESPECIALES La LEF en su Título III regula toda una serie de procedimientos que presentan algunas particularidades sobre el régimen general, tipificados por razón del sujeto expropiante o sus efectos colectivos, por la extensión de su objeto o por razón de la causa especial determinante o por incumplimiento de la función social de la propiedad. Además, fuera de la LEF han surgido nuevos regímenes (el más relevante, el de las expropiaciones urbanísticas) que, sin embargo, no afectan al fondo de la institución. Nos proponemos ahora examinar algunas de estas regulaciones especiales, centrándonos, sobre todo, en la regulación de las expropiaciones urbanísticas, cuyo análisis merece un epígrafe aparte. 1. PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR ZONAS O GRUPOS DE BIENES Un procedimiento previsto para facilitar la expropiación de grandes zonas territoriales o series de bienes, necesaria para la ejecución de determinadas obras públicas de gran envergadura. Se inicia por acuerdo del Consejo de Ministros aprobando el proyecto de obra, acuerdo que conlleva la necesidad de ocupación de los bienes afectados por el mismo. (arts. 59 y 60 LEF). Posteriormente la Administración, a efectos de determinación del justiprecio, formula un proyecto delimitando los polígonos o grupos de bienes según su diferente naturaleza económica, asignando a cada uno precios «máximos y mínimos» (art. 61). El proyecto se somete después a un trámite de información pública y resolución de eventuales reclamaciones que, tras el cruce de hojas de aprecio, se sustancian ante el Jurado Provincial de Expropiación, cuya decisión es recurrible en vía contenciosa (arts. 62 a 67 LEF). Fijados definitivamente los precios máximos y mínimos, que conservarán su vigencia durante los cinco años siguientes a la fecha de su acuerdo (art. 70 LEF), se pasa a la valoración individualizada de las fincas incluidas en cada polígono o grupo, valoración que se realiza ya por los cauces generales (arts. 26 y ss. LEF). 2. EXPROPIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD En este caso la expropiación actúa como una sanción ante un determinado incumplimiento por parte del propietario de la finalidad social concreta que legalmente se haya impuesto a un bien de su propiedad (art. 71 LEF). Son requisitos necesarios para su aplicación: «1.º La declaración positiva de que un determinado bien o categoría de bienes deben sufrir determinadas transformaciones o ser utilizados de manera específica; 2.º que dicha declaración sea formulada por Ley o por Decreto acordado en Consejo de Ministros; 3.º que la Ley contenga inequívocamente la intimación de expropiación forzosa frente al incumplimiento; y 4.º que para la realización de la específica función señalada se haya fijado un plazo y a su vencimiento aquella función resultare total o sustancialmente incumplida por el propietario» (art. 72 LEF). Lógicamente la expropiación impone al beneficiario la misma carga desatendida por el propietario inicial y el mismo plazo para dar cumplimiento a la función social asignada legalmente al bien expropiado [salvo cuando el beneficiario sea la propia Administración y proceda incluir el cumplimiento del fin impuesto en un plan de conjunto más extenso (art. 73 LEF)], de manera que el eventual incumplimiento del beneficiario permite a la Administración optar entre expropiar de nuevo la cosa directamente por su justo precio, adquiriéndola para si y asumiendo ella misma la carga incumplida, o dejarla en estado público de venta, sin perjuicio de la facultad adicional de imponer al beneficiario incumplidor una multa (art. 74 LEF). El procedimiento para la expropiación será el general con dos particularidades: 1) La declaración de necesidad de ocupación se sustituirá por la declaración de concurrencia de los requisitos del art. 72 LEF; y 2) cuando los particulares puedan ser beneficiarios de la expropiación, la Administración podrá expropiar la cosa directamente, por su justo precio, para adjudicarla posteriormente a tales particulares o bien sacarla a subasta pública, en cuyo caso la determinación del justo precio jugará a los solos efectos de fijación del tipo licitación (art. 75 LEF). 3. LA EXPROPIACIÓN DE BIENES DE VALOR ARTÍSTICO, HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO Dispone el art. 37.3 de la Ley de Patrimonio Histórico español 16/1985, de 25 de junio que será causa justificativa de interés social para la expropiación por la Administración competente de los bienes afectados por una declaración de interés cultural el peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible con sus valores, pudiendo expropiarse por igual causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados por la declaración de interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos. La especialidad en este caso, justificada por la especial naturaleza de los bienes y la dificultad de valoración de los mismos, radica en la sustitución del Jurado Provincial de Expropiación por una Comisión compuesta por tres académicos, «designados, uno por la Mesa del Instituto de España, otro por el Ministerio de Educación Nacional y el tercero por el propietario del bien afectado» (art. 78 LEF). 4. LA EXPROPIACIÓN POR ENTIDADES LOCALES La Legislación del Régimen Local opta por remitirse a la propia LEF, y ésta, para cuando son las Entidades Locales las que ejercen la potestad expropiatoria, sólo contempla dos excepciones a las normas generales: 1) El vocal técnico de la Administración que forma parte del Jurado es designado en este caso por las propias Corporaciones Locales expropiantes; y 2) a éstas corresponden íntegramente las facultades atribuidas en el procedimiento general a las autoridades gubernativas (art. 85 LEF). 5. LA EXPROPIACIÓN QUE DA LUGAR AL TRASLADO DE POBLACIONES Esta modalidad de expropiación tendrá lugar cuando sea preciso expropiar las tierras que sirvan de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor y el Consejo de Ministros acuerde, de oficio o a instancia de las Corporaciones públicas interesadas, el traslado de la población (art. 86 LEF), extendiéndose la expropiación no sólo a las tierras de necesaria ocupación, sino a la totalidad de los bienes inmuebles que estén sitos en el territorio de la entidad afectada, salvo que los interesados soliciten que la expropiación se limite a aquéllas (art. 87 LEF). En lo sustancial el régimen jurídico de este tipo de expropiaciones persigue la reparación integral del daño, incluyendo en los justiprecios expropiatorios los perjuicios personales derivados de la privación total del medio de vida y del desplazamiento. El art. 89 LEF, sin pretender fijar una lista cerrada, intenta enumerarlos: gastos por cambio de residencia, transporte de ajuar y elementos de trabajo, jornales perdidos, pérdidas inherentes a la reducción del patrimonio familiar, arrendamientos, quebrantos por interrupción de actividades profesionales, etc. La fijación de estas indemnizaciones especiales se realiza en dos fases: en una primera se fijan «tipos de indemnización» por cada concepto, que aprueba el Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado, a propuesta de una Comisión especial que preside el Delegado o Subdelegado del Gobierno, y donde están presentes el Alcalde de la localidad afectada, una representación sindical y del beneficiario de la expropiación y un Ingeniero de la Delegación de Agricultura (art. 107 REF); y en una segunda fase, se procede a una valoración individual de las indemnizaciones. 6. EXPROPIACIONES POR CAUSA DE COLONIZACIÓN Y DE FINCAS MEJORABLES A este tipo de expropiaciones se aplicará su normativa específica, que se recoge hoy en el Texto Refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973. En esta legislación especial se contemplan varios supuestos expropiatorios, que aquí nos limitaremos a mencionar, sin poder entrar en su régimen jurídico: 1.º Expropiaciones que se realicen en zonas de concentración parcelaria para obras y mejoras necesarias para la misma (arts. 59 y 60). En éstas será preciso que la necesidad de la expropiación se haya expuesto y razonado en el Plan de Mejoras aprobado por el Ministerio de Agricultura o que, si la necesidad ha surgido con posterioridad a tal aprobación, se obtenga del referido Ministerio la autorización correspondiente. 2.º Expropiaciones para la transformación de grandes zonas para convertirlas en regables o para cambiar su sistema productivo (arts. 113 a 116). Y 3.º Expropiación de fincas catalogadas, que tiene lugar mediante acuerdo del Ministro de Agricultura por el cual se sacan a subasta pública (arts. 166 a 168). A esta subasta se admitirán aquellas personas que, obligándose a la realización de la mejora provista en el Plan individual de carácter forzoso, presten las garantías que la Administración fije al efecto, arbitrándose para ello un trámite previo al acto de subasta. Las Empresas Nacionales de Transformación Agraria, si la subasta quedara desierta, tendrán derecho a la adjudicación de la finca por el tipo de licitación. 7. EXPROPIACIONES POR CAUSA DE OBRAS PÚBLICAS La única particularidad que ofrece el art. 98 de la LEF para este tipo de expropiaciones en relación al procedimiento general es que las facultades de incoación y tramitación de expedientes relacionados con los servicios de Obras Públicas corresponderán a los Ingenieros Jefes de los Servicios respectivos. 8. LA EXPROPIACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL El art. 73 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 dispone que cualquier solicitud de patente o patente ya concedida podrá ser expropiada por causa de utilidad pública o de interés social, mediante la justa indemnización, con el fin de que la invención caiga en el dominio público y pueda ser libremente explotada por cualquiera, sin necesidad de solicitar licencias, o con el fin de que sea explotada en exclusiva por el Estado, el cual adquirirá, en este caso, la titularidad de la patente. En este caso la utilidad pública o el interés social y el fin concreto de la privación serán declarados por la Ley que ordene la expropiación. En todo lo demás, la Ley de Patentes se remite al régimen general de la LEF. 9. EXPROPIACIÓN POR RAZONES DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD DEL ESTADO Y REQUISA MILITAR Por lo que se refiere a expropiaciones por necesidades militares, el art. 100 LEF introduce dos especialidades: 1.ª que se tramitarán por el procedimiento de urgencia y, 2.ª que el funcionario técnico integrante del Jurado Provincial de Expropiación lo será un militar del Ejército correspondiente (art. 100). En cuanto a la requisa militar, la singularidad se encuentra en la inversión de hecho y de derecho de la regla del previo pago, de modo que la autoridad militar se apropia primero, temporal o definitivamente, de los bienes y después procede al pago de su precio o de la indemnización correspondiente, que se determinará por la Comisión Central de Valoraciones de Requisas Militares y por las Comisiones Provinciales, sin intervención, por consiguiente, del Jurado Provincial de Expropiación (art. 106). VII. ESPECIAL REFERENCIA A LAS EXPROPIACIONES URBANÍSTICAS 1. COMPLEJIDAD DEL SISTEMA JURÍDICO URBANÍSTICO Desde que se promulgara la LS/1956 las expropiaciones urbanísticas vienen reguladas por su propio régimen jurídico, inspirado en unos principios sustancialmente divergentes de los de la LEF, que queda relegada a un papel secundario, limitada a integrar las lagunas del sistema urbanístico. Un sistema, por otro lado, especialmente complejo: tras el varapalo recibido por el Estado por la STC 61/1997, parte de la regulación, justo la porción no urbanística, es competencia de la legislación del Estado, mientras que la materia urbanística principal corresponde a la competencia legislativa exclusiva de las diferentes Comunidades Autónomas, a cuya legislación necesariamente se habrá de atender. En consecuencia, lo que compete al Estado en materia de expropiaciones urbanísticas es la fijación de las garantías expropiatorias, «con un marcado carácter principal o mínimo y en cuanto sean expresión de las garantías procedimentales generales» (STC 61/1997, FJ 31.º). Lo que aquí nos proponemos es examinar algunas de las peculiaridades de las expropiaciones urbanísticas en el marco del vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU) y de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 17 de diciembre de 2002 (LOUA). 2. TENDENCIA EXPANSIVA DE LAS EXPROPIACIONES URBANÍSTICAS Es de hacer notar que las expropiaciones urbanísticas han ido ganando terreno. Lo cubren todo o casi todo. Son urbanísticas no sólo las expropiaciones que se efectúan en aplicación de la Ley del Suelo, basta que estén previstas en un plan urbanístico aun cuando se realicen al amparo de otras Leyes (STS de 30 de septiembre de 1995). Desde esta perspectiva, lo determinante es que las expropiaciones defiendan objetivos netamente urbanísticos, con independencia de quién sea la Administración expropiante. En definitiva, es urbanística la expropiación siempre que deba de aplicarse para satisfacer alguna de las finalidades previstas en la legislación urbanística, incluida la función social de la propiedad del suelo y, por supuesto, y además, la ejecución de los planes (art. 42 TRLSRU). Definición lo suficientemente amplia para integrar la extensa tipología de supuestos expropiatorios que han terminado por establecer las Comunidades Autónomas. En la Comunidad Autónoma de Andalucía son muchas las funciones que se encomiendan a la expropiación forzosa en el campo urbanístico, y prueba de ello es el tenor del art. 160 de la LOUA, que más allá de los supuestos expropiatorios que enuncia de forma expresa, se refiere a la posibilidad de «otros previstos por la legislación general aplicable». Así, sin el ánimo de que constituir una lista cerrada de casos tasados, el precepto expresamente menciona los que siguen: 1) La expropiación como sistema de actuación para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística, con la que se trata de recuperar en beneficio de la comunidad una porción de las plusvalías generadas, mediante la expropiación total, en principio, de todos los terrenos de la unidad sistemática. La Administración obtiene la propiedad de todos o parte de los bienes incluidos en el polígono, y luego ejecuta las obras de urbanización y, en su caso, de edificación. La ejecución se puede luego otorgar a un concesionario, que tendrá la condición de beneficiario de la expropiación. Precisamente los arts. 114 a 120 LOUA lo que hacen, sobre todo, es regular lo que hay que hacer para dar con un empresario, un agente urbanizador, que se ocupe de la gestión de la ejecución. 2) La expropiación dotacional, para ganar terrenos destinados «por su calificación urbanística a cualesquiera dotaciones y, en general, al dominio público de uso o servicio públicos, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita en la ejecución del planeamiento, bien por existir, en todo caso, necesidad urgente de anticipar su adquisición». Sin duda, donde adquiere especial importancia es en suelo «urbano consolidado», donde la ciudad ya esta terminada y los propietarios no vienen obligados a realizar cesión alguna (STC 54/2002). En esa clase de suelo sólo caben actuaciones aisladas o asistemáticas, de ahí que para adquirir nuevos espacios públicos lo más adecuado sea el empleo de la expropiación. 3) La expropiación como mecanismo para la adquisición de bienes para su incorporación a los patrimonios públicos de suelo o para su constitución o ampliación. A este respecto es de subrayar que el art. 73.5 de la LOUA dispone que el establecimiento o la delimitación de tales reservas para constituir o ampliar dichos patrimonios públicos comportará «la declaración de la utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos de expropiación forzosa», pero sólo «por el tiempo máximo de cinco años, prorrogable una sola vez por otros dos». 4) La expropiación-sanción. Andalucía, como la práctica generalidad de las CCAA, regula de forma más o menos pormenorizada las conductas que legitiman la aplicación del instituto expropiatorio para garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad, como la realización de actos de parcelación o reparcelación, uso de suelo o edificación constitutivos legalmente de infracción urbanística grave, la inobservancia de los plazos, la inobservancia de los deberes legalmente exigibles de conservación y rehabilitación de los inmuebles, etc. 5) La expropiación en el supuesto de la aprobación de proyectos de obras públicas ordinarias, respecto de los terrenos que sean necesarios para su ejecución». 6) La expropiación como técnica para «la obtención de terrenos destinados en el planeamiento de ordenación territorial y urbanística a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, así como a usos declarados de interés social. 3. ALGUNAS ESPECIALIDADES PROCEDIMENTALES A) En torno a la declaración de necesidad de ocupación En las expropiaciones urbanísticas, como es de sobre conocido, la declaración de utilidad pública está implícita en la aprobación de los planes (art. 64 TRLS/76). Idea que viene a repetir, referida a los distintos supuestos expropiatorios que contempla, el art. 160.3 de la LOUA: «La concurrencia de cualquiera de los supuestos expropiatorios previstos determinará por sí misma la utilidad pública de la expropiación», lo que, sin embargo, no puede servir de pretexto para prescindir de la formulación de la relación de los bienes o derechos que hayan de expropiarse. Todo lo contrario. Precisamente, en las expropiaciones urbanísticas esa relación es la que determina la declaración de la necesidad de ocupación y el inicio de los correspondientes expedientes expropiatorios. En este sentido, dispone el 115 de la LOUA que: «La delimitación de unidades de ejecución por el sistema de expropiación, cuando no se contenga ni resulte del instrumento de planeamiento, deberá ir acompañada de una relación de propietarios y una descripción de bienes y derechos, redactadas con arreglo a lo dispuesto en la legislación de expropiación forzosa». Por otro lado, y a propósito de esa relación de bienes, importa poner de relieve que la previsión del art. 15 LEF («bienes y derechos estrictamente indispensables para la realización del fin público») se ha venido interpretando por la Jurisprudencia de una forma flexible especialmente en el ámbito de las expropiaciones urbanísticas. La expropiación alcanza no sólo a los bienes y derechos directamente ocupados, sino a todos los que puedan resultar afectados por la actividad expropiatoria, entre los que deben entenderse incluidos tanto los que deban ser materialmente ocupados por las obras previstas, como todos aquéllos que resulten necesarios para asegurar su pleno valor y rendimiento, garantizar la protección del entorno y del medio ambiente en general y definir los enlaces y conexiones con las obras públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial (STS de 5 de diciembre de 2006). Esta idea se recoge en el art. 42.2 in fine TRLSRU, que extiende la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación «a los terrenos precisos para conectar la actuación de urbanización con las redes generales de servicios, cuando sean necesarios». Y también en la LOUA, que considera que deben ser expropiados junto con los terrenos destinados a dotaciones públicas, «los colindantes que fueran necesarios para implantar las dotaciones, equipamientos o servicio previstos en el planeamiento o que resulten especialmente beneficiados por tales obras o servicios y se delimiten a tal fin» (art. 160.1.B). Con ello se trata de evitar que se estén regalando sin más las plusvalías generadas a los colindantes de lo expropiado. B) En torno a la determinación del justo precio Dispone el art. 43 1.º TRLSRU, sancionando el modelo estatal anterior, que el justiprecio «se fijará mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta». Son, pues, dos los procedimientos posibles. La opción entre uno u otro procedimiento corresponde a la Administración expropiante, una vez aprobada definitivamente la delimitación y relación de bienes y derechos afectados (art. 201 RGU). Elección que es discrecional, pero irrevocable. Una vez elegido uno de los dos sistemas no puede optarse por el otro (STS de 15 de abril de 1975). Mientras que el procedimiento de tasación individual consiste en una expropiación individualizada para cada finca incluida en el polígono o unidad de actuación, y se rige por las normas generales de la legislación expropiatoria, a la que se remite el art. 161 LOUA; el procedimiento de tasación conjunta constituye un procedimiento expropiatorio especial, que posibilita una valoración conjunta de los bienes afectados por la expropiación en base a unos criterios y técnicas previamente establecidos, facilitando una expropiación simultánea y conjunta de todas las fincas incluidas en un polígono de actuación, y su inscripción como una sola finca. En la Comunidad autónoma de Andalucía el procedimiento de tasación conjunta se regula en el art. 162 LOUA. La tramitación del procedimiento de tasación conjunta regulado en el art. 162 LOUA es la siguiente: 1) Elaboración del proyecto de expropiación que contendrá, como mínimo, los documentos concernientes a la determinación del ámbito territorial, fijación de precios, hojas de justiprecio individualizado de cada finca, en las que se contendrán no sólo el valor del suelo, sino también el correspondiente a las edificaciones, obras, instalaciones y plantaciones, y hojas de justiprecio que correspondan a otras indemnizaciones. 2) Exposición pública del proyecto y notificación individualizada a los titulares de bienes y derechos para que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes. 3) Informadas las alegaciones, el expediente se someterá a la aprobación del órgano competente de la Administración expropiante 4) La resolución aprobatoria del expediente se notificará a los interesados titulares de bienes y derechos que figuran en el mismo, confiriéndoles un término de 20 días durante el cual podrán manifestar por escrito, ante el órgano competente para resolver, su disconformidad con la valoración establecida en el expediente aprobado. Si no formularen oposición a la valoración, se entenderá aceptada, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad; pero si lo hicieran, la Administración expropiante dará traslado del expediente y de la hoja de aprecio impugnada a la Comisión Provincial de Valoraciones, al objeto de fijar definitivamente el justiprecio, lo que no impedirá que el acuerdo de aprobación despliegue sus efectos. La resolución aprobatoria del expediente tramitado por el procedimiento de tasación tiene dos importantes efectos. Por un lado, la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados (art. 163.1 LOUA); y por otro, «el pago o depósito del importe de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el proyecto de expropiación» (art. 163.2 LOUA), que faculta para la inmediata ocupación del bien en un plazo de 15 días (art. 52, regla 6.ª LEF), sin perjuicio de la valoración definitiva, en su caso, por la Comisión Provincial de Valoraciones. Hemos de advertir, no obstante, que en el marco del procedimiento de tasación conjunta todo parece apuntar que no basta con el mero abono o consignación del depósito previo previsto en el art. 52, regla 4.ª y 5.ª de la LEF, sino que es preceptivo el pago o consignación de la cuantía íntegra del justiprecio acordado por la Administración expropiante. C) En torno al pago del justiprecio En las expropiaciones por razón de urbanismo se aplicará el régimen general regulado en los art. 48 a 52 LEF y 48 a 51 REF, con algunas especialidades referidas a la necesidad de satisfacer el pago sólo al titular registral y a la posibilidad de proceder al pago del justiprecio en especie. En efecto, como vimos, conforme a lo dispuesto por la legislación general la Administración habrá de considerar propietario o titular, y por tanto seguir con el mismo el expediente expropiatorio, primero a quien con tal carácter aparezca en el Registro de la Propiedad; segundo a quien aparezca con tal carácter en el Catastro; y por último, no existiendo inscripción alguna, al que lo sea pública y notoriamente (arts. 3 y 4 LEF). Sin embargo, llegado el momento del pago, en las expropiaciones urbanísticas desaparecen las tres posibilidades anteriores: el art. 43.4 del TRLSRU sólo reconoce la condición de expropiado al titular registral de la finca expropiada debidamente inscrita, y en consecuencia dispone que sólo se procederá a hacer efectivo el justiprecio «a aquellos interesados que aporten certificación registral a su favor, en la que conste haberse extendido la nota del art. 32 del RH» (la nota marginal de la iniciación del expediente de expropiación forzosa a que se refiere el art. 22 del RD 1.093/1997). En otro caso, cuando no se aporta la certificación de las fincas inmatriculadas o cuando el contenido del documento no coincide con la realidad del expediente (situación de inexactitud registral) habrá de procederse preceptivamente a la consignación, quedando el interesado privado de su derecho al cobro inmediato del justiprecio, conservando eso sí la facultad de rectificar los asientos registrales a efectos de percibir el importe consignado. Sólo «podrá pagarse el justiprecio a quienes… hayan rectificado o desvirtuado» los títulos contradictorios «mediante cualquiera de los medios señalados en la legislación hipotecaria o con acta de notoriedad tramitada de conformidad con lo dispuesto en el art. 209 del Reglamento Notarial» (art. 43.5 TRLSRU). Como única excepción está el caso de no inmatriculación, que el interesado tendrá que acreditar aportando «los títulos justificativos de su derecho completados con certificaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas a la misma finca descrita en los títulos» (art. 43.4 TRLSRU). En este supuesto, sin perjuicio de que el acta de ocupación y pago tenga carácter inmatriculador, se entenderá expropiado y se pagará a quien aparezca como tal en el Catastro, y en defecto del mismo, a quien aporte título o quien ostente tal cualidad, pública y notoriamente. Sólo se procederá a consignar en el caso de resultar la propiedad litigiosa y pretender varios tener derecho a cobrar (STS de 26 de mayo de 2005). Si existiesen cargas, dispone la Ley que deberán comparecer los titulares de las mismas (art. 43.4 in fine TRLSRU), ya que la finca se adquiere libre de cargas (art. 45.1 TRLSRU). Respecto al pago en especie, hemos de decir que frente a la posición de relativa indiferencia hacia esta modalidad de pago que históricamente ha parecido adoptar la legislación expropiatoria general que, como vimos, omite referirse a ella, la posición de la jurisprudencia y de los propios legisladores urbanísticos ha sido otra. Ya el TS en su antigua Sentencia de 3 de enero de 1964 tuvo oportunidad de pronunciarse a favor de los convenios en los que el pago del justiprecio expropiatorio se instrumenta a través de una permuta de terrenos. Y en la legislación urbanística estatal, recogida con cierta amplitud en la reforma de 1976 (arts. 113 y 142 TRLS/1976), las sucesivas reformas que se han venido dictando admiten expresamente el pago del justiprecio en especie (arts. 207 y 208 RGU/1978; 74.2 LRRUVS/1990; 217 TRLS/1992; 37 LRSV/1998, 30.1 TRLS/2008, y 43.1 y 2 TRLSRU), como también lo hacen la práctica totalidad de las leyes autonómicas (arts. 120.2, 114.3 y 166.2 LOUA). En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el art. 120.2 LOUA determina que el pago del justiprecio podrá producirse, de acuerdo con el expropiado, mediante la entrega o permuta con otras fincas, parcelas o solares, no necesariamente localizadas en la unidad de ejecución, pertenecientes a la Administración actuante o al beneficiario de la expropiación. La falta de acuerdo sobre la valoración de la finca, parcela o solar ofrecida, sin embargo, no impedirá el pago en especie o la permuta de un bien por otro, si bien el expropiado podrá acudir a la Comisión Provincial de Valoraciones para que fije con carácter definitivo el valor de la adjudicada en pago. En ese caso, la diferencia en más que suponga el valor que establezca dicha Comisión se pagará siempre en metálico. D) Ocupación e inscripción En la legislación urbanística estatal el régimen jurídico de la ocupación e inscripción se condensa en el art. 44 del TRLSRU, cuyo ámbito objetivo de aplicación, salvo en lo que se refiere al título inscribible, se extiende a las expropiaciones urbanísticas tramitadas a través el procedimiento de tasación conjunta. La norma atribuye carácter imperativo al hecho de extender el acta y se exige que se levante un acta para cada finca, en lugar de dejar a criterio del ente expropiante la opción de extender una o más actas de ocupación en relación con las fincas afectadas. Precisamente, el acta de ocupación será el título inscribible. Por otro lado se prevé que «la superficie objeto de actuación se inscriba como una o varias fincas registrales, sin que sea obstáculo para ello la falta de inmatriculación de alguna de estas fincas». Se reconoce así la posibilidad de optar por la inscripción conjunta de la totalidad o parte de las fincas expropiadas, como una peculiaridad frente al régimen general de la Legislación hipotecaria, informado por el principio de tracto sucesivo (art. 20 LH). De otra parte, se ha de entender que la Administración adquiere la finca o fincas comprendidas en el expediente una vez levantada el acta o actas de ocupación, pero es con la inscripción cuando adquiere una posición inatacable, y será mantenida en la posesión de las fincas sin que quepa ejercitar ninguna acción real o interdictal contra la misma (art. 44.1 TRLSRU). Ahora bien, si con posterioridad a la finalización del expediente, una vez levantada el acta de ocupación e inscritas las fincas o derechos en favor de la Administración, aparecieren terceros interesados no tenidos en cuenta en el expediente, éstos conservarán y podrán ejercitar cuantas acciones personales pudieren corresponderles para percibir el justiprecio o las indemnizaciones expropiatorias y discutir su cuantía (art. 44.2 TRLSRU). De la misma manera, en el supuesto de que, una vez finalizado totalmente el expediente, aparecieren fincas o derechos anteriormente inscritos no tenidos en cuenta, la Administración expropiante, de oficio o a instancia de parte interesada o del propio registrador, solicitará de éste que practique la cancelación correspondiente, y los titulares de tales fincas o derechos serán compensados por la Administración expropiante, quien formulará un expediente complementario con las correspondientes hojas de aprecio, tramitándose según el procedimiento que se haya seguido para el resto de las fincas, sin perjuicio de que tales titulares puedan ejercitar cualquier otro tipo de acción que pudiera corresponderles (art. 44.3 TRLSRU). Eso sí, si el justiprecio se hubiere pagado a quien apareciere en el expediente como titular registral, la acción de los terceros no podrá dirigirse contra la Administración expropiante si éstos no comparecieron durante la tramitación, en tiempo hábil (art. 44.4 TRLSRU). E) Reversión La figura de la reversión ha estado siempre presente en la legislación urbanística estatal, desde la LS/1956 hasta el vigente TRLSRU, que dedica a la institución el art. 47, en el que se, siguiendo la tendencia ya iniciada en la legislación precedente, reduce aún más el ámbito de actuación de la reversión, con la consiguiente merma sustancial de las garantías de los expropiados. El TRLSRU centra su regulación en la procedencia o no de la reversión en caso de cambio de afectación. Así, como regla general, se determina que procede el derecho de reversión cuando se altere el uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación o revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística, salvo en los supuestos expresamente previstos. VIII. LA OCUPACIÓN TEMPORAL La ocupación temporal es una modalidad expropiatoria, conocida como expropiación del uso, en la que el titular del bien no es privado de la titularidad o nuda propiedad, sino del ejercicio de las facultades de uso o disfrute temporal del bien inmueble de que se trate [excluidas las viviendas (art. 109 LEF)], en cuanto resulte incompatible con la ocupación por la Administración. En definitiva, es una expropiación provisional de la posesión de un inmueble. Así pues, los aspectos que definen a la figura son dos: la ocupación y la temporalidad. La ocupación tiene un carácter instrumental. Las razones que pueden justificar la ocupación están tipificadas en el art. 108 LEF, algunas de ellas vinculadas a la realización de obras públicas y, por tanto, por causa de utilidad pública, como la realización de estudios sobre el terreno para los proyectos de obras; establecimiento de estaciones, caminos provisionales, almacenes, como medios instrumentales para la realización de obras públicas; o la extracción de materiales necesarios para la ejecución de obras públicas; pero también por una causa de interés social, como lo es la realización de trabajos por parte de la Administración, caso de no acometerlos el propietario, con el fin de que la propiedad cumpla la función social de que se trate. En cuanto a la temporalidad, pese a su carácter esencial, no está garantizada mediante un plazo que vincule al ocupante a instar la expropiación de los terrenos, lo que no debe ser una excusa para que la Administración y el beneficiario, cuando soliciten la ocupación, deban procurar fijarla anticipadamente para evitar su asimilación a la expropiación plena (en este sentido podría interpretarse las previsiones del art. 126 REF). Hay que saber que la Ley predica la facultad de ocupación temporal no sólo a favor de la Administración, sino también a favor de las personas o entidades que se hubieran subrogado en sus derechos, entendiendo por tales, no sólo a los beneficiarios, sino a los contratistas o concesionarios a los que la Administración haya conferido la ejecución material o la explotación de las obras o servicios de que se trate, quienes, por otro lado, serían los que tendrían que indemnizar los daños que causaren como consecuencia de la ocupación temporal. Efectivamente, es obvio que el titular a quien se impone la ocupación temporal tiene derecho a percibir una indemnización que le resarza de los daños y perjuicios causados. La determinación de la indemnización sigue criterios diversos en función del tipo de ocupación de que se trate, aunque el acuerdo o convenio con el propietario es el que se contempla con carácter preferente. Tanto es así que incluso cuando no fuere posible señalar de antemano la importancia y duración de la ocupación se intentará un convenio con el propietario para fijar una cantidad alzada suficiente para responder del importe de aquélla (art. 114 LEF). A tales efectos, el representante de la Administración, o el autorizado para la ocupación, ofertará la cantidad que se considere ajustada al caso, concediéndose al interesado el plazo de 10 días para que conteste lisa y llanamente si acepta o rehúsa la expresada oferta. De aceptarse la oferta expresamente, o de no contestar en dicho plazo, se hará el pago o consignación de la cantidad ofrecida y la finca podrá ser ocupada, sin que quepa reclamación de índole alguna (art. 112 LEF). Si se rechaza expresamente y no se alcanza el acuerdo, la determinación de la indemnización se traslada al Jurado de Expropiación, a quien las partes han de elevar sus tasaciones fundadas u hojas de aprecio. En este caso, antes de que se proceda a la ocupación sin haberse pagado el importe definitivo de la indemnización, se hará constar el estado de la finca, con relación a cualquier circunstancia que pudiera ofrecer dudas para la valoración definitiva de los daños causados (art. 114 LEF). Las tasaciones deben incluir siempre dos partidas: el lucro cesante derivado de los rendimientos o rentas del inmueble que su titular hubiere dejado de percibir por la ocupación; y el daño emergente causado por los eventuales perjuicios causados en la finca, o los gastos que suponga restituirla a su primitivo estado, pero sin que lógicamente su valoración pueda superar la valoración de la expropiación total (art. 115 LEF). Y en fin se ha de señalar que para la determinación del dies a quo en el cómputo del plazo de ejercicio de la acción para reclamar la indemnización por los perjuicios causados a un terreno por la ocupación material, deberíamos partir de la distinción que hace la Jurisprudencia entre daños permanentes y daños continuados: por daños permanentes debe entenderse aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo; por el contrario, los continuados son aquellos que, porque se producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad, precisan que se deje pasar un período de tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho o del acto causante del mismo (STS de 10 de octubre de 2002). Teniendo clara esta distinción y que el concepto de ocupación temporal de un terreno en sí mismo supone una permanencia en el tiempo que no resulta indiferente para la existencia del perjuicio, no hay duda que el plazo para reclamar los daños derivados de la ocupación temporal no empezará a contarse sino desde el día en que cesan y se conozcan definitivamente los efectos del quebranto (STS de 20 de febrero de 2001). BIBLIOGRAFÍA ÁLVAREZ GARCÍA, V. J.: «Las garantías constitucionales de la expropiación forzosa», Revista General de Derecho Administrativo, n.º 16 (2007). BERMEJO VERA, J.: «Las técnicas de reducción del contenido del Derecho de propiedad y las especialidades expropiatorias sectoriales: Supuestos que aconsejan la revisión de la normativa vigente», Documentación Administrativa, n.º 222, 1990. — «A propósito de la retasación expropiatoria y el cómputo del plazo que la legítima», REDA, n.º 5 (1975). — «Reversión». Enciclopedia Jurídica Básica, Tomo III, Civitas, Madrid, 1995. BUSTILLO BOLADO, R. O. y CUERNO LLATA, J. R.: Los Convenios Urbanísticos entre las Adminis-traciones Locales y los particulares, Aranzadi, 2.ª ed., 1997. CANDELA TALAVERO, J. E.: «La ocupación temporal y la expropiación forzosa», CEFLegal: Revista práctica de Derecho. Comentarios y casos prácticos, n.º 123 (2011). CASINO RUBIO, M.: «Breves consideraciones en torno al nacimiento y la legislación aplicable al derecho de reversión en la expropiación forzosa», Revista de Administración Pública, n.º 131 (1993). CRUZ ALLI ARANGUREN, J.: «Régimen de valoraciones de la Ley del Suelo conforme al Real Decreto 1.492/2011, de 24 de octubre (Parte 1)», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, n.º 277 (2012). EZQUERRA HUERVA, A.: «Una nueva garantía en materia de expropiación forzosa: la inmunidad del justiprecio frente a eventuales reformas tributarias en caso de demora (STEDH de 16 de marzo de 2010) (Petición núm. 72638/01, asunto Di Belmonte contra República Italiana)», REDA, n.º 151 (2011). FERNÁNDEZ TORRES, J. R.: Estudio integral de las expropiaciones urbanísticas, Thomson Aranzadi, 2.ª ed., 2007. FUERTES LÓPEZ, M.: «Los intereses expropiados: ¿burla o retribución ?», en Sosa Wagner, F. El Derecho Administrativo en el umbral del siglo xxi. Homenaje al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, Tomo II, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000. GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E.: «Potestad expropiatoria y garantía patrimonial en la nueva Ley de Expropiación forzosa». Anuario de Derecho Civil, vol. 8, n.º 4 (1955). — «Expropiación forzosa y devaluación monetaria». Revista de Administración Pública, n.º 80 (1976). GALLEGO CÓRCOLES, I: El derecho de reversión en la expropiación forzosa, La Ley, 2006. GIMENO FELIÚ, J. M.: El Derecho de Reversión en la Ley de Expropiación Forzosa, Aranzadi, 2003. GONZÁLEZ PÉREZ, J.: «Responsabilidad por demora en la Ley de Expropiación forzosa». Revista de Administración Pública, n.º 33 (1960). GONZÁLEZ BOTIJA, F.: «Reciente jurisprudencia del TEDH sobre expropiación forzosa». Revista de Urbanismo y Edificación, n.º 23 (2011). HUERGO LORA, A. J.: «Las paradojas del derecho de retasación en las expropiaciones de las entidades locales o con beneficiario privado», Revista Vasca de Administración Pública, n.º 99-100 (2014). LÓPEZ MENUDO, F., CARRILLO DONAIRE, J. A., y GUICHOT REINA, E., La expropiación forzosa, Lex Nova, 2006. MÍGUEZ BEN, E.: «Nueva doctrina sobre los intereses de demora en la expropiación forzosa [Jurisprudencia]», REDA, n.º 99 (1998). MORELL OCAÑA, L.: «La expropiación en el Derecho urbanístico. Sentido y límites», Documentación Administrativa, n.º 252-253 (1999). MONTAÑÉS CASTILLO, L. Y.: Todo sobre expropiaciones urbanísticas con pago en especie, Thomson Aranzadi, 2007. SÁNCHEZ MARTÍNEZ DE PINILLOS, F.: «Una vuelta de tuerca más en nuestra difuminada Ley de Expropiación Forzosa: la aplicación de su disposición adicional», REDA, n.º 168 (2015). TARDÍO PATO, J. A.: Expropiación Forzosa y acciones civiles, Aranzadi, 2000. XIOL RIOS, J. A.: «La nueva regulación del derecho de reversión en la Ley de Ordenación de la Edificación», Revista de Urbanismo y Edificación, n.º 2, 2000. VIDAL MAESTRE, A. M. y ALCÁZAR AVELLANEDA, J. M.: «El derecho de reversión y la sujeción de su ejercicio a un límite temporal». Diario La Ley, n.º 8136 (2013). * Por Lourdes Yolanda MONTAÑÉS CASTILLO. Diseño de cubierta: J. M. Domínguez y J. Sánchez Cuenca Edición en formato digital: 2019 © ANTONIO BUENO ARMIJO, JOSÉ CUESTA REVILLA, MANUEL IZQUIERDO CARRASCO, MARIANO LÓPEZ BENÍTEZ, LOURDES YOLANDA MONTAÑÉS CASTILLO, MANUEL REBOLLO PUIG, LOURDES DE LA TORRE MARTÍNEZ, DIEGO J. VERA JURADO y M.ª REMEDIOS ZAMORA ROSELLÓ, 2019 © Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), 2019 Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15 28027 Madrid [email protected] ISBN ebook: 978-84-309-7805-2 Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro electrónico, su transmisión, su descarga, su descompilación, su tratamiento informático, su almacenamiento o introducción en cualquier sistema de repositorio y recuperación, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, conocido o por inventar, sin el permiso expreso escrito de los titulares del Copyright. www.tecnos.es
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados