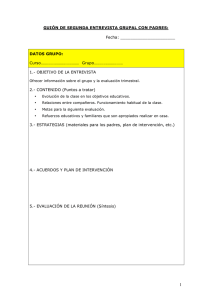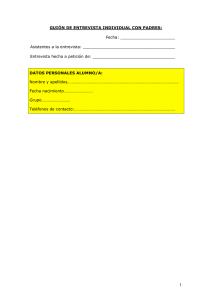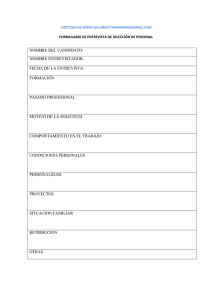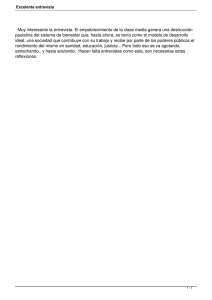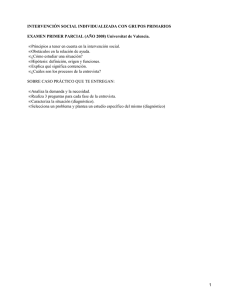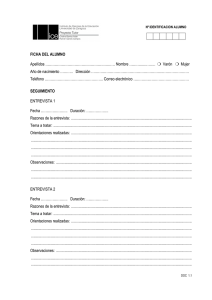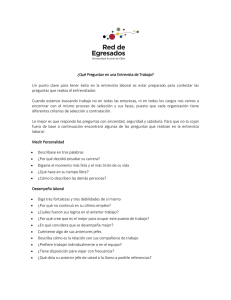I
PRINCIPIOS GENERALES
DE LA ENTREVISTA
l
/
:,~
INTRODUCCION
/
Se ha dicho que la entrevista es un arte más bien que una ciencia, una
habilidad que ·puede adquirirse pero que, probable.mente, no puede ense­
ñarse. Esto podrá ser cierto, pero es el caso, con todo, que pueden apren­
derse muchas cosas que facilitarán la adquisición de la habilidad para
en trevistar.
La entrevista psiquiátrica no es en modo alguno un encuentro fortuito
o arbitrario entre el médico y el paciente. Resulta de las ciencias básicas de
la psicopatología y la psicodinámica. La obra de Sigmund Freud consti­
tuye el fundamento de nuestros conocimientos actuales de psicodinámica,
aunque otros han ampliado y extendido sus ideas. Freud delineó el signi­
ficado psicológico de síntomas psiquiátricos específicos y formuló princi­
pios generales para la comprensión de la relación de los conflictos
psicopatol6gicos con los emocionales. La entrevista psiquiátrica constituye
un intento sistemático para comprender esta relación en un individuo
determinado.
La sección introductora de este libro está dividida en dos capítulos. El
capítulo 1 considera los principios generales de la entrevista psiquiátrica.
El capítulo 2 examina las nociones básicas de la teoría psicodinámica, de
la psicopatología, de la estructura y el funcionamiento de la personalidad.
Puesto que los síntomas y el estilo de carácter del paciente influyen signi­
ficativamente sobre el proceso de la entrevista, la sección primera se ha
organizado alrededor de los síndromes clínicos principales. Gada capítulo
de dicha sección está dividido en dos partes. La primera presenta tanto
una descripción de la psicopatología y los hallazgos clínicos como nna
explicación psicodinámica. La segunda parte, en cambio, examina el com­
portamiento característico durante la entrevista y -proporciona consejo
3
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
4
acerca de la manera de dirigir la entrevista con el tipo específico del
paciente considerado.
Se dan ejemplos de situaciones de entrevista y noonas para el médico a
to~o lo largo del libro. Este método no pretende significar que estas sean
las técnicas "correctas" o que uno pueda aprender a entrevistar aprendién­
doselas de memoria. En efecto, el estilo de entrevista de los autores ni
será del agrado de todos ni será igualmente apropiado para todos. Sin
embargo, hay estudiantes que tienen poca oportunidad, ya sea de observar
las entrevistas de psiquiatras experimentados o de ser observados ellos
mismos. Aunque este libro no pueda substituir una buena enseñanza
clínica, puede proporcionar, con todo, algunas ideas útiles acerca de cómo
conducen los psiquiatras practicantes sus entrevistas.
Una segunda razón para proporcionar respuestas clínicas específicas
proviene de las interpretaciones erróneas corrientes. de principios abstrac­
tos de la entrevista. Por ejemplo, un inspector que sugirió a un residente
que "interpretara la resistencia del paciente", se enteró más tarde de que
el terapeuta inexperto había dicho a su paciente: "usted opone resis­
tencia", No fue hasta después que el paciente hubo reaccionado negativa­
mente y que el residente comunicó esto a su inspector, que el primero
reconoció su error. Después que el inspector hubo señalado la sensibilidad
del paciente a las críticas y la necesidad de tacto, el residente cambió la
fonnulación de su interpretación y dijo, en su lugar: "usted parece pensar
que éste no es un problema para un psiquiatra".
La sección segunda se ocupa de situaciones de entrevista que presentan
problemas especiales propios. Estos pueden referirse a pacientes con cual­
quiera síndrome o enfermedad. Así, el acento pasa del tipo específico de
psicopatología a factores inherentes al medio ambiente clínico, suscepti­
bles de imponerse en cuanto a la manera de conducir la entrevista. La
consnÍta en la sala de un hospital general constituye un ejemplo de ello.
La sección final está reservada a aspectos técnicos especiales que ¡nflu- .
yen sobre la entrevista psiquiátrica, tales como la toma de notas y el papel
del teléfono.
Este libro se ocupa de las entrevistas psiquiátricas para los fines de
comprensión y tratamiento de enfeonedades psiquiátricas, y' no considera
principios o técnicas de entrevistas que tienen su aplicación en la investi­
gación, los procedimientos judiciales o la apreciación de actitud para un
empleo. En efecto, estas entrevistas incluyen a menudo a terceras personas
o motivación no terapéutica. Semejantes entrevistas tienen poco que ver
con las que se describen aquí, excepto en que puedan incluir una entre­
vista conducida por un psiquiatra.
Entrevista médica
La entrevista profesional difiere de otras foonas de entrevista en que
un individuo consulta a otro que se ha designado como experto. Se espera
INTRODUCCION
[)
que el "profesional" proporcione alguna foona de ayuda, ya se trate de un
abogado, un contador, un arquitecto o un médico. En la entrevista médica
típica, una persona sufre y desea alivio, y de la otra se espera que lo
proporcione. La esperanza de obtener ayuda para aliviar su sufrimiento es
la que motiva el paciente a exponerse y a "contarlo todo". Este proceso
resulta facilitado por el carácter confidencial de la relación entre el médico
y el paciente. Si el paciente considera al médico como un elemento poten­
cial de ayuda, le comunicará más o menos libremente todo aquello que le
parezca relacionarse en alguna foona con su dificultad. Por consiguiente,
resulta con frecuencia;Posible obtener una cantidad considerable de infor­
mación acerca del paciente y de su sufrimiento escuchándole simplemente.
Entrevista psiquiátrica
La entrevista psiquiátrica difiere de la entrevista médica general en
cierto número de aspectos. Según lo señaló Sullivan, al psiquiatra se le
considera como un experto en el campo de las relaciones interpersonales
y, por consiguiente, el paciente espera encontrar en él algo más que un
oyente 'simpatizante. Toda persona que busca ayuda psiquiátrica espera,
con razón, un tratamiento experto en la entrevista. El psiquiatra demues­
tra su pericÍa tanto por las preguntas que hace como por las que no hace,
así como por medio de cierta,s actividades, sobre las que nos extenderemos
más adelante. La entrevista médica corriente suele buscarse voluntariamen­
te, y la cooperación del paciente se da generalmente por supuesta. Aunque
tal sea también el caso en muchas entrevistas psiqui,átricas, hay ocasiones,
sin embargo, en que la persona entrevistada no ha cpnsultado al psiquiatra
voluntariamente. Estas entr,vistas se examinan separadamente (véanse
capítulos 8 y 1 2 ) . '
Las entrevistas en las ramas no psiquiátricas de la medicina destacan,
por regla general, la toma de la historia médica, cuyo propósito consiste en
obtener hechos que faciliten el establecimiento de un diagnóstico correcto
y la institución de un tratamiento apropiado. La entrevista se organiza, en
tal caso, alrededor de la enfermedad actual, de la historia pasada, de la
historia de la familia y del examen de sistema. Los datos relativos a la vida
personal del paciente se consideran como importantes y tienen alguna
conexión posible con la enfeonedad presente. Por ejemplo, si un paciente
presenta síntomas gastrointestinales, el médico le preguntará si ha estado
en los trópicos en meses recientes. Es el caso, sin embargo, que la aprecia­
ción general subjetiva de sí mismo por el paciente no suele estimularse, y
lo más probable es que dicha información se omita en la historia escrita. El
psiquiatra se interesa también en los síntomas del pacÍente, las fechas de
su iniciación y los factores significativos en la vida del paciente, suscepti­
bles de explicarlos. Con todo, sin embargo, el diagnóstico y el tratamiento
psiquiátricos se basan tanto en la historia total de la vida del paciente
como en su enfermedad presente. Y esto incluye el estilo de vida del
6
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
paciente, el concepto que él tiene de sí mismo y las pautas tradicionales
de enfrentarse a las situaciones.
El paciente médico cree que sus síntomas ayudarán al médico a
comprender su enfermedad y a proporcionar el tratamiento eficaz. Suele
estar dispuesto a contarle al médico todo 10 que él cree que
relacionarse con su enfermedad. Los síntomas psiquiátricos, en cambio,
implican las funciones defensivas del ego, y representan conflictos psico­
lógicos inconscientes (véase capítulo 2). En la medidá en que el paciente
se defiende de la percepción de dichos conflictos, tratará también de
ocultarlos al entrevistan te. Por consiguiente, aunque el paciente p.siquiá­
trico esté motivado a revelarse a sí mismo, con objeto de obtener el
alivio de su dolencia, está también motivado a ocultar sus sentimientos
más íntimos y las causas fundamentales de su trastorno psicológico.
El miedo del paciente de mirar por debajo de sus defensas no es, con
todo, la sola base para su disimulo en la entrevista. En efecto, toda
persona se preocupa de la impresión que ejerce sobre los demás. El
médico, en cuanto figura de autoridad, re¡#esenta a menudo simbólica­
mente a los padres 4fl paciente y, por consiguiente, sus rea.-cciones son
particularmente impdrtantes para éste. Las más de las veces, el paciente
desea obtener su simpatía o su respeto, pero se dan, con todo, otros
casos. Si el paciente sospecha que algunos de los aspectos menos admira­
bles de su personalidad están implicados en su enfermedad, podrá acaso
no estar dispuesto a revelar dicho material, a menos que esté seguro que
no perderá, al exponerse, el respeto del médico.
Entrevistas de diagnósticos y terapéuticas
Se efectúa a menudo una distinción entre las entrevistas de diagnós­
tico y las terapéuticas. La entrevista orientada únicamente al estableci­
miento de diagnóstico da al paciente la impresión de que es un ejemplar
de patología sujeto a examen y, por consiguiente, le dispensa de revelar
sus problemas. Si existe una sola señal de entrevista,Iograda, ésta es el
grado en que el paciente y el médico desarrollan un' sentimiento com­
partido de comprensión. El principiante interpreta con frecuencia,
erróneamente este enunciado como consejo de pioporcionar seguridad o
aprobación. A título de ejemplo, las declaraciones que empiezan con:
"no se preocupe usted" o "esto es perfectamente normal", son tranqui­
lizadoras, sin duda, pero no comprensivas. Observaciones como las de:
"me doy perfecta cuenta de cómo esto le ha de pesar " .," o las que
ponen de manifiesto las circunstancias en que el paciente se "trastornó"
son comprensivas. La entrevista centrada en la comprensión del paciente
proporciona información diagnóstica más valiosa que la que trata de
descubrir la psicopatalogía. Aunque el entrevistante sólo vea acaso al
paciente una sola vez, es posible, con todo, una acción recíproca verda­
deramente terapéutica.
DATOS DE LA ENTREVISTA
7
Entrevista inicial y siguientes
A primera vista, la entrevista irúcial podría definirse lógicaJTIente
como la primera entrevista del paciente con un profesional, pero, en un
determinado sentido, semejante defirúción es imprecisa. En efecto, todo
adulto ha tenido contacto anterior con algún médico y tiene un modo
característico de comportarse en dicho medio ambiente. El primer
contacto con un psiquiatra es solamente el más reciente de una serie de
entrevistas con profesionales de la salud. La situación resulta, además,
complicada en el caso del paciente que ya ha sido objeto anteriormente
de psicoterapia o ha estudiado psicología, con lo que llega, antes de su
entrevista psiquiátrica inicial, a un punto de comprensión de sí mismo
que requeriría meses de tratamiento por parte de otra persona. Existe
también la cuestión del tiempo: ¿cuánto ha de durar la entrevista ini­
cial? ¿Una hora, dos horas, cinco horas? Sin duda, hay aspectos que
diferencian la entrevista inicial de las ulteriores; sin embargo, estos
aspectos podrían subsistir durante más de una sesión. Los temas que se
examinarán con un determinado paciente en la primera o la segunda
entrevista, tal vez no sería necesario hacerlo con otro paciente, sino
hasta el segundo año de tratamiento. Los autores se muestr,an a menudo
deliberadamente reticentes acerca de las cuestiones que deberían exami­
narse en las primeras sesiones y las que suelen presentarse en etapas
ulteriores del tratamiento. En efecto, una precisión mayor exigiría el
examen de sesiones específicas con pacientes específicos.
Este libro examina la consulta y la fase inicial de la terapéutica, que
podrá durar unas horas, unos meses o aún más. El entrevistante utiliza
los mismos principios básicos en las primeras entrevistas que en un
tratamiento más prolongado.
DATOS DE LA ENTREVISTA
Contenido y proceso
El "contenido" de una entrevista se refiere tanto a la información de
hecho proporcionada por el paciente como a las intervenciones especí­
ficas del entrevistante. Una gran parte del contenido puede transmitirse
verbalmente, aunque las dos partes se comuniquen también a traves de
conducta no verbal. Con mucha frecuencia, el contenido verbal podrá
acaso no relacionarse con el mensaje real de la entrevista. Algunos
ejemplos corrientes son los del paciente que rompe en pedacitos la tapa
de una caja de cerillos vacía, o se sienta en actitud rígida con los puños
cerrados, o el de la joven mujer agraciada que muestra sus muslos y
arranca del entrevistante una mirada culpable, muda. El contenido
implica más que los significados de la palabra del paciente que figuran
en el diccionario. Por ejemplo, se refiere también al estilo del lenguaje
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
8
esto es, a su uso de las formas activas o pasivas del verbo, de la jerga
técnica, de coloquialismos o de interyecciones frecuentes.
El "proceso" de la entrevista se refiere a las relaciones en vías de
desarrollo entre el médico y el paciente. Se relaciona especialmente con
el significado implícito de las comunicaciones. El paciente es diversa­
mente consciente del proceso, que experimenta principalmente según sus
fantasías acerca del médico y de un sentido de confianza y seguridad
con éL Algunos pacientes analizan al médico, especulando acerca de por
qué dice determinadas cosas en determinados mOIl'!entos. El entrevis­
tante se esfuerza por una conciencia continua de los aspectos de la
entrevista relativos a su proceso. Se plantea a sí mismo preguntas que
ilustran dicho proceso, tales como: "¿por qué he formulado mi obser­
vación con estas palabras precisamente? ", o "¿por qué me interrumpió
el paciente en dicho momento?"
El proceso incluye la manera en que el paciente se relaciona con el
entrevistante. ¿Se mantiene aislado, seductor, simpatizante, encantador,
arrogante o evasivo? Su modo de relacionarse podrá ser fijo o podrá
cambiar frecuentemente durante la entrevista. El entrevistante aprende a
darse cuenta de sus propias respuestas emocionales al paciente. Y si
examina estas respuestas a la luz de lo que el paciente acaba de decir o
de hacer, podrá extender acaso su comprensión de la acción recíproca.
Por ejemplo, podrá empezar a experimentar dificultad para concentrarse
en la disertación de un paciente obsesivo, apreciando, en esta forma,
que d paciente se está sirviendo de las palabras más bien para evitar el .
contacto que para comunicar. En otra situación, la respuesta propia
emocional del médico podrá ayudarle acaso a reconocer una depresión
subyacente del paciente.
.
Datos introspectivos e inspectivos
Los datos que se comunican en la entrevista psiquiátrica son tanto
introspectivos como inspectivos. Los datos introspectivos comprenden el
infoIme del paciente acerca de sus sentimientos y experiencias. Este
material suele expresarse verbalmente. Los datos inspectivos, por su
parte, comprenden la conducta no verbal del paciente y del entrevis­
tanteo El paciente es en gran parte inconsciente del significado de sus
comunicaciones no verbales y de su oportunidad en relación con el
contenido verbal. Las comunicaciones no verbales corrientes compren­
den las respuestas emocionales del paciente, tales como llorar, reír,
sonrojarse, inquietarse, etc. Una forma muy importante en que el pa~
ciente comunica sentimientos es a través de las cualidades físicas de su
voz. El entrevistante observa también la conducta motora del paciente,
con objeto de inferir procesos de pensamiento más específicos que no
han sido verbalizados. Por ejemplo, el paciente que juega con su anillo
de compromiso o hecha una mirada a su reloj ha comunicado algo más
que ansiedad difusa.
DATOS DE LA ENTREVISTA
9
Afecto y pensamiento
Tanto el paciente como el médico experimentan ansiedad en la
entrevista inicial, lo mismo que en otros encuentros entre desconocidos.
El paciente está ansioso acerca de su enfermedad, de la reacción dd
médico hacia él y de los problemas prácticos del tratamiento psiquiá­
trico. Para muchas personas, la idea de consultar un psiquiatra resulta
sumamente molesta, lo que complica más todavía la situación. La ansie­
dad del médico se centra, por lo regular, tanto en la reacción' de su
nuevo paciente haCia é} como en su capacidad de proporcionar ayuda. Si
el entrevistante es también un estudiante, las opiniones de sus maestros
revestirán gran importancia.
El paciente podrá expresar acaso otros afectos, tales como tristeza,
enojo, culpabilidad, vergüenza, orgullo o alegría. El entrevistante deberá
preguntar al paciente lo que siente y qué cree que haya producido dicho
sentimiento. Si la emoción es obvia, el entrevistante no necesita. pregun­
tarle al paciente lo que siente, sino, más bien, qué es lo que ha con­
ducido a dicha emoción en aquel momento. Si el paciente
la
emoción nombrada por el entrevistan te, pero utiliza un sinónimo, el
médico acepta la corrección y pregunta qué es lo que estimuló dicho
sentimiento, en lugar de discutir con el paciente. Algunos pacientes son
totalmente francos en cuanto a sus respuestas emocionales, en tanto que
otros tratan de disimularlas. Si bien los pensamientos del paciente son
importantes, es cierto, las respuestas emocionales forman la clave para la
comprensión de la entrevista. Por ejemplo, una paciente que estaba
describiendo detalles de la situación actual de su vida se esforzó por no
llorar al mencionar a su suegra.
.
Los procesos mentales de~ paciente pueden obsbrvarse en términos de
cantidad, velocidad de prooocción, contenido y orgariización. ¿Es acaso
dicho pensamiento restringido? Y, en la afirmativa, ¿a qué asuntos se
limita? ¿Expresa el paciente sus ideas en forma organizada y coheren­
te? Los graves trastornos en el tipo de asociación, velocidad de pro­
ducción y cantidad total de pensamiento se reconocen fácilmente.
El paciente
Psicopatología. La psicopatología se refiere a la fenomenología de
los desórdenes emocionales. Incluye tanto síntomas neuróticos y psicó­
ticos como trastornos de conducta o de carácter. En estas últimas cate­
gorías hay defectos en las capacidades del paciente para funcionar en los
terrenos de amor, sexo, trabajo, relación social, vida doméstica y regula­
ridad fisiológica. La psicopatología trata también de la eficacia de los
mecanismos de defensa, de las relaciones recíprocas entre ellos y de su
integración conjunta en la personalidad.
Psicodinámica. La psicodinámica es una ciencia que trata de explicar
el desarrollo psíquico total del paciente. No sólo se explican sus sÍn­
10
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
tomas y la patología de su carácter, sino también sus puntos fuertes y
sus activos en materia de personalidad. Las reacciones del paciente a
estímulos internos y externof durante el curso entero de su vida propor­
cionan los datos para las explicaciones psicodinámicas. Estos temas se
examinan en detalle en el capítulo 2.
Elementos fuertes de la personalidad. Con frecuencia, el paciente
llega a casa del psiquiatra con la idea de que el médico está únicamente
interesado en sus síntomas y sus posibles deficiencias de carácter. Podrá,
pues, resultar tranquilizante, para semejante paciente, que el psiquiatra
muestre interés por sus aspectos positivos, esto es, sus talentos y los
elementos fuertes de su personalidad. Algunos pacientes, esta infor­
mación la proporcionan voluntariamente, en tanto que, con otros, el
entrevistante necesitará indagarla. "¿Puede usted decirme algo que le
guste de sí mismo? " Con frecuencia, los elementos positivos más impor­
tantes del paciente pueden descubrirse a través de sus reacciones durante
la entrevista. La indagación inteligente reviste gran importancia para
ayudar al paciente a revelar sus atributos ~ás sanos. Podrá estar tenso,
ansioso, desconcertado, o sentirse culpable al revelar al médico que,
después de todo, el un extraño, sus fallas. Es poco probable que el
paciente demuestre su capacidad de alegría y orgullo si, inmediatamente
después de haber revelado con lágrimas algún asunto doloroso, se le
pregunta: "¿qué le gusta a usted hacer para divertirse? " Con frecuencia
es necesario alejar al paciente suavemente de los aspectos que lo trastor­
nan, y permitirle una oportunidad de transición antes de explorar terre­
nos más placenteros.
En este dominio, más que en cualquier otro, el entrevistante no
reactivo obtendrá una impresión inapropiada. Por ejemplo, si un pa­
ciente pregunta: "lle gustaría a usted ver un retrato de mis hijos?" Y
el entrevistante se muestra neutro, el paciente lo experimentará como
indiferencia. Si el médico contempla la foto y la regresa sin comentario,
no es probable que el paciente muestre su capacidad total de sentimien­
tos cordiales. Por regla general, los retratos proporcionan indicios de
observaciones apropiadas que serán responsivas y ayudarán a poner al
paciente a sus anchas. El médico podría comentar acerca de a quién se
parecen los niños, o de cuáles sentimientos se aprecian en el retrato
indicando que acepta la oferta del paciente con smceridad.
Transferencia. La transferencia es un proceso mediante el cual el
paciente transporta inconsciente e inapropiadamente a otros individuos
de su vida corriente a aquellos patrones de conducta y de reacciones
emocionales que tuvieron su origen en personas significativas en su
niñez. El carácter relativamente anónimo del médico y su papel de
progenitor substitutivo facilitan este traspaso hacia él. Las reacciones
reales y apropiadas del paciente para con su médico no son transferen­
cia.
La transferencia ha de distinguirse de la alianza terapéutica, que es la
relación entre el ego analízante del médico y el elemento sano, obser-
DA TOS DE LA ENTREVISTA
II
vante, y racional del ego del paciente. También la alianza terapéutica
cooperativa real tiene su origen en la infancia y se basa en el vínculo de
confianza verdadera entre el niño y su madre. La transferencia positiva
se utiliza a menudo con carácter amplio para referirse a todas las res­
puestas emocionales positivas del paciente para con el médico. Pero,
debería restringirse a aquellas respuestas que constituyen realmente
transferencia, esto es, a las actitudes o afeCtos que se traspasan de las
relaciones de la niñez y son ajenas a la situación terapéutica real. Un
lo constituye la omnipotencia delegada con la que, por regla
general) suele investirse al terapeuta. Es deseable, para el tratamiento,
que la alianza terapéutica se refuerce, de modo que el paciente ponga su
fé y su confianza en· el médico, proceso que se designa erróneamente
como "mantener una transferencia positiva". El principiante Rodrá inter­
pretar equivocadamente semejante consejo en el sentido de que el pa­
ciente debería quererle o debería expresar solamente sentimientos posi­
tivos. Esto conduce a la conducta "cortejante" por parte del entrevis­
/ tanteo Algunos pacientes, tales .como los paranoides, trabajan mejor
tempranamente en el tratamiento si se les permite mantener una transfe­
rencia moderadamente negativa. Para otros pacientes, en cambio, tales
como muchos de los que padecen trastornos psicosomáticos odepresi­
vos, la transferencia negativa ha de interpretarse y resolverse pro~amente, o el paciente abandonará el tratamiento.
'
La expresión "neurosis de transferencia" se refiere al desarrollo de
una nueva forma de neurosis del paciente durante una psicoterapia
intensa. El médico se convierte en la figura central en una dramatización
de los conflictos emocionales que empiezan en la niñez del paciente.
Mientras la transferencia implica reproducciones fragmentarias· de
actitudes del pasado, la neurosis de transferencia es un tema constante y
obra absorbente de la vida del paciente. Sus fantasías y sueños se cen­
tran en el médico.
Los factores reales relativos al médico' podrán ser puntos de partida
de la transferencia inicial. La edad, el sexo, la manera personal y los
antecedentes sociales y étnicos, todo ello influye sobre la rapidez y la
. dirección de las respuestas del paciente. El médico varón es probable
que provoque reacciones competitivas en los pacientes varones y res­
puestas eróticas en las pacientes femeninas. Si su juventud y a.'q>ecto
indican que es un residente o un estudiante. de medicina, estos factores
influyen también sobre la transferencia inicial.
La transferencia no es simplemente positiva o negativa, sino que es
una recreación de diversas etapas del desarrollo emocional del paciente o
un reflejo de sus aetitudes eomplejas hacia personas eentrales e impor­
tantes en su vida. En términos de fenomenología clínica, pueden
reconocerse algunos patrones corrientes de transferencia.
El deseo de afecto, respeto y la satisfacción de las necesidades con
ellos relacionadas son una de las formas más generalizadas de transfe­
rencia. El paciente busca pruebas de que el entrevistante puede quererle,
12
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
le quiere o le querrá. Las demandas de tiempo especial o las atenciones
financieras, las píldoras, los cerillos, los cigarrillos o un vaso de agua
todos ellos podrán constituir ejemplos corrientes de semejantes pruebas
concretas. El entrevistante inexperto tiene gran dificultad para distinguir
entre las demandas "legítimas" y las demandas "irracionales" y, por
consiguiente, se cometen muchos errores en el tratamiento de semejan­
tes episodios. El problema podría simplificarse si se supone que todas
las demandas tienen un componente inconsciente de transferencia. La
pregunta se convierte así en cuándo hay que dar satisfacción y cuándo
hay que interpretar. La decisión depende del momento de la demanda,
de su contenido, de la clase del paciente y de la realidad de la situación.
Por ejemplo, en una primera visita, un nuevo paciente podría saludar
al entrevistante diciendo: "¿tiene usted un pañuelo de papel que me
facilite doctor?" Este paciente empieza su relación con el médico for­
mulando una demanda. El médico satisfará sencillamente dicha de­
manda, ya que la negativa o la interpretación inmediatas serían prematu­
ras y enajenarían rápidamente al paciente. En cambio, una vez la
relación inicial establecida, el paciente pedirá acaso un pañuelo de papel
y añadirá entre paréntesis: " icreo que tengo uno en alguna parte, pero
tendría que buscarlo! " Si el médico quisiera interpretar semejante con­
ducta, podría arquear sencillamente las cejas y esperar. Por lo regular, el
paciente buscará el suyo, diciéndose para sí que el entrevistante atribuye
probablemente algún significado a su demanda. Esto proporciona una
oportunidad para una comprensión ulterior de los motivos del paciente.
Otra ilustración la brinda el paciente que pide un ceríllo. Sí e! entre­
vistante no fuma, podrá indicar sencillamente que no tiene cerillos.
Pero, si tiene cerillos, su interpretación de la conducta del paciente
encontrará menos resistencia si satisface la demanda las primeras veces y
comenta más tarde: "observo/que usted me pide cerillos con frecuen­
cia". La discusión indicará entonces si la demanda refleja una práctica
general o tiene solamente lugar en el consultorio del médico. En ambos
casos, el médico inicia un examen de la actitud de! paciente hacia la
confianza en sí mismo y la dependencia con respecto a otro.
En ocasiones, sentimientos tempranos de transferencia podrán pre­
sentarse en forma de una pregunta como ésta: "¿cómo puede usted
soportar estar oyendo todo el día a personas que se quejan? " El pa­
ciente teme que· el médico no lo acepte. Y el comentario refleja al
mismo tiempo cierto desprecio de sí mismo. El entrevistante podría
responder: "¿¡e preocupa a usted acaso mi reacción para con usted? "
Sentimientos de transferencia omnipotente los revelan observaciones
como: "sé muy bien que usted puede ayudarme" "¿por qué he de
meterme siempre en situaciones como ésta?" "Usted ha de saber la
respuesta", o bien, "¿qué significa mi sueño?" Hollywood ha desgasta­
do la evasiva corriente del "¿qué cree usted?" En lugar de ello, el
entrevÍstante puede responder: "supone usted acaso que le estoy ocul­
tando algo? ", o bien, "¿cree usted que yo tengo las respuestas? ", o
DATOS DE LA ENTREVISTA
13
"b::ree usted que no le ayudo suficientemente? " Una manifestación más
difícil de este problema es la que se ve en el paciente joven que se
refiere insistentemente al médico como "señor" o "médico". El entrevis­
t~nte se encontrará con gran resistencia si trata de interpretar esta
conducta prematuramente.
Las preguntas acerca de la vida personal del entrevistante podrán
implicar diversos tipos de transferencia. Sin embargo, las más de las
veces revelan interés acerca de su posición o de su capacidad para com­
prender al paciente. Tales preguntas suelen comprender: "¿es usted
casado?" "¿Tiene us,ted niños?" "¿Qué edad tiene usted, dodor?"
"¿Es usted jud Ío? " "¿Vive usted en la ciudad? " El entrevistante expe­
rimentado suele conocer el significado de estas preguntas a partir de su
experiencia anterior y de su conocimiento del paciente. Reconoce asi­
mismo intuitivamente los pocos casos en que es preferible responder a la
pregunta directamente. En la mayor parte de los casos, el principiante
hará bien en preguntar al paciente: "¿qué piensa usted?", o "¿qué es lo
que le hace preguntar? La réplica del paciente podrá revelar sus senti­
mientos de transferencia. En este momento, el entrevistante podría
interpretar el significado de la pregunta del paciente ·declarando: "ital
vez me; pregunte usted mi edad porque no está seguro de que sea com­
petente para ayudarle?", o "¿su pregunta acerca de si tengo o no niños
suena como si significara, en realidad, si soy capaz o no de comprender
cómo se siente uno como padre? "En otras ocasiones, estas preguntas
significan el deseo del paciente de convertirse en amigo social, más bien
que en paciente, ya que siente que como paciente no se le puede ayu­
dar.
Más adelante, en el tratamiento, el médico ~e convierte a menudo
para su paciente en un ideal de ego. Este tipo de transferencia positiva
no es, con frecuencia, int~rpretado. El paciente imitará acaso las ma­
neras, el lenguaje o la manera de vestir del terapeuta, por regla general
sin percatarse conscientemente de ello. Algunos pacientes admiran abier­
tamente la manera de vestir del médico, sus muebles o sus cuadros.
Preguntas como las de, "idónde compró usted esta silla? " Pueden res­
ponderse con, "¿por qué pregunta usted?" El paciente replica en tal
caso, por lo regular, que le gusta el objeto y que desearía comprar uno
para sí. Si el médico desea fomentar esta transferencia, puede propor­
cionar la información; pero, en otro caso, explorará el deseo del pa­
ciente para emularlo.
Algunas veces se expresan en la transferencia sentimientos competi­
tivos provenientes de relaciones anteriores con progenitores o hermanos.
Tenemos una ilustración de ello en el caso de aquel joven que llegaba
regularmente a las citas de la mañana más temprano que el médico. Un
día llegó exactamente después del entrevistante y observó, "bueno, hoy
me ganó usted". Lo experimentaba todo, en su vida, como una lucha
competitiva. El terapeuta replicó, "no me había dado cuenta que estu­
viéramos practicando una carrera''" llamando así la atención al comenta­
14
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
rio del paciente y relacionándola con aquellos problemas que ya había
vislumbrado.
Otras manifestaciones corrientes de transferencia competitiva com­
Drenden observaciones despectivas acerca del consultorio, las maneras y
ropa del médico; declaraciones dogmáticas provocantes, o intentos de
apreci¡¡r la memoria del médico, su vocabulario o su fondo de conoci­
mientos. Actitudes despectivas pueden aparecer en otras formas, tales
como la de referirse al médico como "doc", o la de interrumpirle cons­
tantemente. En el caso de observaciones competitivas obvias, el entrevis­
tante podrá preguntar, "¿se siente usted acaso competitivo conmigo?"
Si al médico le molestan las observaciones del paciente, se le aconseja
que permanezca quieto. Los pacientes se comportan en esta forma
cuando sienten que "se les domina". El médico puede ir derechamente
al sentimiento subyacente preguntando, "¿cree usted que hay algo
humillante en hablarme a mí? " Sin embargo, lo mejor suele ser ignorar
la conducta competitiva en la primera entrevista.
L9s pacientes varones muestran interés en la fuerza, la posición, o el
éxito económico del médico, en tanto quefcon un médico femenino se
interesan más por sAs sentimientos maternales, su capacidad de se­
ducción y por si es o no dominante. Las pacientes femeninas reaccio­
nan, por regla general, en sentido inverso. Les interesa la actitud del
terapeuta masculino en relación con el papel de las mujeres en la so­
ciedad; si se deja o no seducir; qué clase de padre es, y cómo es su
esposa. La paciente femenina se interesa en la carrera de la tpr,;,,,,,pl1t,,
femenina, así como en su actitud como mujer y como madre.
Los sentimientos competitivos del paciente podrán ponerse de ma­
nifiesto cuando responde a otros pacientes del terapeuta como si fueran
sus hermanos. Los psiquiatras caen a menudo en la trampa de interpre­
tar todo material competitivo como si se relacionara con el conflicto de
Edipo y sólo prestan una atención parcial al ayudar al paciente a re­
solver una rivalidad intensa entre hermanos.
Los pacientes de edad más avanzada tratarán acaso al médico como
un niño. Las pacientes femeninas podrán llevarle ali~ento, tejer calce­
tines para él o sermonearle acerca de su salud, por el hecho de trabajar
demasiado duro, etc. Los pacientes varones podrán ofrecer paternal­
mente consejo acerca de inversiones, seguros, añtomóviles, etc. Estas
actitudes de transferencia pueden también tener lugar con pacientes más
jóvenes. Semejante consejo suele ser bien intencionado en el plano
consciente y es indicativo de una transferencia positiva. De ahí que, con
frecuencia, no se interprete, especialmente en las primeras entrevistas.
En términos generales, la transferencia no se examina en el trata­
miento temprano, excepto en el contexto de resistencia. Esto no signi­
fica que se examine únicamente la transferencia negativa, ya que la
transferencia positiva puede convertirse también en una poderosa resis­
tencia. Por ejemplo, si el paciente sólo examina su afecto por el médico,
el entrevistante puede observar: "dedica usted tanto tiempo a examinar
DATOS DE LA ENTREVISTA
15
sus sentImientos para conmigo, que no nos queda oportunidad alguna
para hablar de usted". Otros pacientes evitan mencionar todo lo que se
relaciona con el entrevistante. En este caso, el médico espera hasta que
el paciente parezca suprimir o evitar un pensamiento consciente y luego
pregunta: "¿abriga usted acaso algún sentimiento o pensamiento acerca
de mí?" Cuando un paciente que en las primeras sesiones ha hablado
francamente se vuelve de repente silencioso, esto suele ser debido a
sentimientos relacionados con el médico. El paciente podrá observar:
"ya no me quedan más cosas por decir". Si el silencio persiste, el
entrevistante podría comentar: "ital vez usted se sienta incómodo a
causa de algún sentimiento relacionado conmigo? "
Resistencia. La resistencia es una actitud del paciente que se opone a
los objetivos del tratamiento. La psicoterapia orientada hacia la com­
prensión necesita la exploración de síntomas y patrones de conducta. y
esto provoca ansiedad. Por consiguiente, el paciente se siente motivado a
resistir a la terapéutica, con objeto de mantener represión, eludir la
comprensión y evitar ansiedad. El concepto de resistencia es una de las
piedras angulares de toda psicoterapia dinámica. Freud describió cinco
tipos de resistencia, desde un punto de vista teórico, y los clasifICÓ
según su origen.
La resistencia de represión resulta de los intentos del ego de eludir
impulsos amenazantes manteniéndolos fuera de la conciencia. La misma
represión que es básica en toda formación de síntoma sigue operando
durante la entrevista. Esto impide al paciente desarrollar conciencia del
conflicto subyacente a su enfermedad.
La resistencia de transferencia puede desarrollarse a partir de cuales­
quiera actitudes de transferencia descritas anteriormente. Cada uno de
los tipos principales de transferencia es utilizado ocasionalmente como
resistencia. El paciente trata de obtener la prueba del afecto del médico
o espera una cura mágica de su poder omnipotente. Más bien que resol­
ver sus conflictos básicos, el paciente buscará acaso una identificación
con el médico, o adoptará una actitud de competición con el terapeuta.
en lugar de colaborar con él. Estos procesos pueden adoptar fOlUlas
sutiles, como por ejemplo: el paciente podrá presentar, al médico, ma­
terial de particular interés, simplemente para gustarle. De igual modo
que la transferencia puede usarse como resistencia, así puede servir
también como factor motivante para el paciente, para trabajar en coope­
ración con el médico.
La resistencia de ganancia securuJo.ria se refleja en la negativa del
paciente de renunciar a los beneficios secundarios que acompañan a su
enfermedad. Así, por ejemplo, la
con un síntoma de conversión
de dolor de espalda está legítimamente incapacitada para llevar a cabo
sus tareas domésticas, que detesta, mientras siga enferma y, al mismo
recibe atención y simpatía.
resistencia del superego se manifiesta en la necesidad inconsciente
de castigo del paciente. Los síntomas del paciente le imponen unos
16
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
sufrimientos que se resiste a abandonar. Esto suele ponerse particular­
mente de manifiesto en el tratamiento de los pacientes deprimidos.
La última y más sujeta a controversia, desde un punto de vista
metapsicológico, es la que Freud llamó la resistencia de repetición-com­
pulsión. Consideraba esta resistencia como una manifestación de un
aspecto biológico del organismo. Si el concepto de Freud, de adhesi­
vidad de la libido, o alguna otra hipótesis constituye la explicación, esto
queda en suspenso. El fenómeno clínico que Freud trataba de explicar
sigue siendo válido: los pacientes conservan patrones fijos de mala
adaptación de conducta a pesar de la comprensión y de la anulación de
la represión.
Manifestaciones clínicas de resistencia. En el examen de ejemplos
clínicos de resistencia no nos serviremos de las clasificaciones que
acabamos de mencionar, puesto que la mayoría de ellas están deter­
minadas con exceso y representan mezclas de diversos mecanismos
psicodinámicos. En su lugar, los clasificamos en ténninos de sus manifes­
taciones durante la entrevista.
Hay, en primer lugar, las resistencias que se expresan por medio de
tipos de comunicación durante la sesión. Una de las más fáciles de
reconocer, aunque de las más incómodas para el entrevistante, es el
silencio. El paciente explicará acaso: "no se me ocurre nada", o "no
tengo nada de qué hablar". Una vez que pasó la fase inicial de la
terapéutica, el médico podrá permanecer tranquilamente sentado y
esperar al paciente. Excepto en el psicoanálisis, semejante método rara
vez da resultado en las primeras entrevistas.
El entrevistante manifiesta su interés por comprender por qué el
paciente se mantiene silencioso. Según el tono emocional del silencio,
tal como lo revela la comunicación no. verbal, el médico se decide por
un significado provisional del silencio y comenta luego, en consecuencia.
Por ejemplo, podría decir: "tal vez lÍay algo que le resulte a usted
difícil discutir" aludiendo a la dificultad del paciente para expresarse.
Si el paciente parece sentirse impotente y estar buscando orientación, el
entrevistante podría interpretar: "parece sentirse usted extraviado". Si el
silencio es más bien una manifestación de la desconfianza del pacienteo
de una obstinación de reserva, una observación apropiada podría ser:
"tal vez le molesta a usted tener que exponerme sus problemas", o "da
la impresión de mantenerse usted reservado".
Los entrevistan tes principiantes provocan a menudo silencios incons­
cientemente por el hecho de asumir una responsabilidad desproporcio­
nada en cuanto a mantener el curso de la entrevista. En efecto, el
ponerle al paciente preguntas que pueden contestarse con "sí" o "no",
o proporcionando al paciente respuestas de elección múltiple para una
pregunta, reduce su sentido de responsabilidad con respecto a las entre­
vistas. Semejantes preguntas limitan la espontaneidad del paciente y
restringen el curso de las ideas. El paciente se retrae así en la pasividad,
en tanto que el entrevistante lucha buscando la pregunta apropiada que
logre "abrir al paciente".
DATOS DE LA ENTREVISTA·
17
El paciente que habla con locuacidad se servirá acaso de las palabras
como medio tanto de evitar la pugna con el entrevistante, como para
substraerse a sus propias emociones. Si el médico no logra introducir
una palabra, siquiera de canto, podrá interrumpir al paciente con el
siguiente comentario: "me resulta difícil decir algo sin interrumpirle a
usted". El paciente que se tome las cosas al pie de la letra podrá acaso
replicar: "oh. ¿deseaba usted decir algo?" Una respuesta apropiada
podría ser: "me estaba preguntando por qué hace usted que nos resulte
tan difícil conversar".
La censura o la" corrección de pensamientos constituye una resis­
tencia universal. Cohstituyen indicios de éstas las interrupciones en el
curso libre del lenguaje, los cambios abruptos de tema, las expresiones
faciales y otras' ·formas de conducta motora. Estas no suelen interpre­
tarse directamente, pero el entrevistante observa en ocasiones: "no
parece tener usted libertad de decir todo lo que le viene a la mente", o
"¿qué fue ese pensamiento?" O "parece estar usted ocultando sus pen­
samientos". Estos comentarios ponen más bien de manifiesto el proceso
de la corrección que el contenido. Otra forma de corrección tiene lugar
cuando el paciente llega a la cita con una agenda preparada, poniendo
así de, manifiesto que la conducta espontánea quedará reducida durante
la entrevista a un grado mínimo. Esta resistencia no ha de interpretarse
en las primeras entrevistas, ya que el paciente no estará en condiciones
de aceptar que se trata de una resistencia hasta más adelante. La cues­
tión se examina con más extensión en el capítulo 3.
La intelectualización es una forma de resistencia estimulada por el
hecho de que la psicoterapia es una terapéutica de "conversación" que
se sirve de construcciones intelectuales. Los entrevistantes principiantes
experimentan particular dificultad en reconocet el uso defensivo del
intelecto del paciente, exc~to cuando tiene lugar en los pacientes obse­
sivos o esquizofrénicos, en los que la ausencia de afecto constituye un
indicio manifiesto. Sin embargo, en el caso del histérico que habla con
vivacidad, y aún en ocasiones con más "emoción" que el entrevistante,
el proceso pasa inadvertido. Si el paciente ofrece cierta introspección en
su conducta y pregunta luego al entrevistante: "¿está esto bien así? ", la
resistencia opera independientemente de cuanto afecto estuviera pre­
sente. Aunque la introspección pueda ser válida, el comentario correcti­
vo revela, con todo, la preocupación del paciente por la desaprobación o
la aprobación del entrevistan te. Es el empleo de la inteIectualización
para conseguir el apoyo emocional del médico lo que demuestra la
resistencia del paciente. Al propio tiempo, el paciente 'le está brindando
una oportunidad de reforzar la alianza terapéutica al tratar de colaborar
con el psiquiatra aprendiendo el "lenguaje" y los conceptos del médico
con el propósito de ganar su aprobación. El entrevistante puede dirigirse
a la resistencia de transferencia mientras soporta la alianza terapéutica.
Podría decir al paciente: "el encontrar respuestas que sean significativ.as
para usted, no sólo le ayuda a usted a comprenderse a sí mismo, sino
que le confiere además confianza en sí mismo". Podría ocurrir que el
18
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
paciente no aceptara esta respuesta y contestara con: "pero, lo que yo
necesito es que usted me diga si tengo razón o no". Este es uno de los
problemas más corrientes en psicoterapia y uno que habremos de anali­
zar repetidamente en una diversidad de contextos distintos. El médico,
al reconocer aceptándola la necesidad de tranquilización y guía del
paciente brinda con ello algún apoyo emocional, sin infantilizarle.
Hay varias formas en las que el entrevistante puede frenar la intelec­
tualización. Primero, puede evitar poner al paciente preguntas que
empiecen con "¿por qué?" En efecto, por regla general, el paciente no
sabe por qué se puso enfermo en aquel momento o en aquella forma
particulares, ni siquiera por qué siente como lo hace. El médico quiere
saber "¿por qué? ", pero, para lograrlo, ha de empezar por encontrar
medios de animar al paciente a revelar más cosas acerca de sí mismo.
Siempre que el "por qué" le venga al médico a la mente, podría pre­
guntar al paciente que se explique o proporcione más detalles. Pregun­
tando: "¿qué fue lo que ocurrió exactamente? ", o "¿cómo se produjo
esto?" Obtendrá probablem~nte con mayor facilidad una respuesta a
un "¿por qué? ", que ,preguntando directa;.Jente "¿por qué? " Las pre­
guntas de "¿por quéf", tienden también a colocar al paciente en una
posición defensiva.
Cualquiera pregunta que sugiera la respuesta que el médico está
buscando invitará a la intelectualización- Por otra parte, proporcionará
al paciente la idea de que el médico no está interesado en sus verdade­
. ros sentimientos, sino que está tratando de encajarlo en una categoría
de libro de texto. El empleo de una jerga profesional o de términos
técnicos, como, por ejemplo, "complejo de Edipo" o "rivalidad entre
hermanos", estimula también las discusiones intelectualizadas.
Los pacientes que se sirven de preguntas retóricas por el efecto que
producen sobre el entrevistante caen también en la intelectualización.
Por ejemplo, un paciente dice: "¿por qué cree usted que me pongo
siempre tan furioso cuando J ane está en la casa? " Cualquier intento de
tratar la pregunta manifiesta conduce a intelectualización. Si el entrevis­
tante permanece callado, el paciente sigue por lo regular hablando. El
médico, por otra parte, podrá servirse de las preguntas retóricas ocasio­
nalmente, cuando desea estimular la curiosidad del paciente o dejarle
con algo sobre qué reflexionar. Por ejemplo, '5fue pregunto si estos
ataques de ansiedad corresponden a alguna pauta".
El leer libros de psicoterapia y psicodinámica se utiliza en ocasiones
como resistencia intelectual. Podrá ser también acaso una manifestación
de transferencia competitiva o dependiente. El paciente está tratando ya
sea de "ganarle una" al médico, o está buscando la "respuesta mágica".
Algunos terapeutas insisten con los pacientes en que no lean. Por regla
general, esto evita el problema.
En forma más eficaz, el entrevistante podría explorar la motivación
del paciente para leer, la que casi siempre proviene de sentimientos
de transferencia.
DATOS DE LA ENTREVISTA
19
La generalización es una resistencia en que el paciente describe su
vida y reacciones en términos generales, pero evita los detalles específi­
cos de cada situación. Cuando esto ocurre, el entrevistante puede pedir
al paciente que proporcione detalles complementarios o que sea más
concreto. En ocasiones podrá resultar necesario poner al paciente entre
la espada y la pared obligándole a responder "sí" o "no" a una determi­
nada pregunta particular. Si el paciente sigue generalizando a pesar de
las indicaciones reiteradas de concretar, el terapeuta interpreta. el aspec­
to de resistencia de la condúcta del paciente. Esto no significa que haya
que decirle al paciente: "esto es resistencia", o "usted está oponiendo
resistencia". En efecto, los comentarios de esta clase sólo se experimen­
tan como censura y no resultan eficaces. En lugar de ello, el médico
podría decir: "usted se expresa en términos generales al hablar de su
esposo. Tal vez hay detalles, en esta relación, que a usted le resulta
difícil decirme". Este comentario, por ser concreto, ilustra uno de los
principios más importantes de enfrentamiento a la generalización_ El
entrevistante que efectúa una interpretación vaga, como por ejemplo:
"tal vez habla usted en términos generales con objeto de evitar con­
fundir los detalles", estimulará aqu.ella misma resistencia que se propone
eliminar.
La preocupación del paciente por una fase determinada de su vida,
tal como síntomas, acontecimientos actuales, o historia pasada, consti­
tuye una forma corriente de resistencia. El concentrarse en los síntomas
es particularmente común en los pacientes psicosomáticos y fóbicos. El
médico puede interpretar: "parece resultarle a usted difícil examinar
otras cosas aparte de sus síntomas" o "le resulta a usted más fácil
hablar de sus síntomas que de otro aspecto cualquiera de su vida". El
médico ha de encontrar medios para demostrar al paciente que la rcite- .
ración constante de los síntomas es inútil y no conducirá al alivio que
está buscando. El mismo principio se aplica a otras preocupaciones.
El concentrarse en detalles banales y eludir los aspectos importantes
constituye una forma frecuente de resistencia en los obsesivos_ Si el
entrevistante comenta esta conducta, el paciente insiste en que el mate­
rial es pertinente y que debe incluir aquella información a título .de
"antecedentes". Un paciente, por ejemplo, dijo: "tuve un sueño la
última noche, pero primero necesito ponerle a usted en antecedentes".
Dejado a sí mismo, el paciente habló la mayor parte de la sesión antes
de contar su sueño. El entrevistante logrará que el paciente se dé más
cuenta de su resistencia si replica: "cuénteme usted el sueño primero".
En psicoanálisis cabría permi tir al paciente que descubriera por sí
mismo que no dejó bastante tiempo para explorar su sueño.
La exhibición afectiva podrá servir de resistencia a la comunicación
significativa. La hiperemocionalidad es corriente en los pacientes histé·
ricos, en tanto que afectos como el aburrimiento son más probables en
los obsesivos. El histérico se sirve de la emoción para eludir otros aspec­
tos dolorosos más profundos; por ejemplo, un enojo constante podrá
20
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
utilizarse para defenderse contra un amor propio lesionado. Las "sesio­
nes felices" frecuentes indican resistencia, por cuanto e! paciente obtie­
ne satisfacción emocional suficiente durante la sesión para eludir la
depresión o la ansiedad. Esto sólo puede tratarse explorando e! proceso
con e! paciente y no proporcionando por más tiempo semejantes satis­
facciones. Además de las resistencias que implican patrones de comu­
nicación, hay un segundo grupo principal de tipos de resistencia, desig­
nado como "actuación interna" y "representación dramática". Estos
comprenden una conducta que tiene significado en relación con e! mé­
dico y e! proceso de! tratamiento. No ocurren necesariamente durante la
sesión, pero e! médico está directamente implícito en el fenómeno, pese
a que pueda no darse cuenta de su significado.
Las demandas frecuentes de cambio del tiempo de la cita constitu­
yen resistencia. Un paciente "podrá estar buscando un pretexto para no
acudir a la cita en absoluto, en tanto que otro se embarcará en una
lucha competitiva de poder con el médico, en la que e! paciente dice, en
efecto: "nos veremos cuando a mí me convenga". Otro paciente consi­
derará acaso la buena voluntad de! médico en cuanto a cambiar la hora
como una prueba de que desea realmente ver al paciente; por consi­
guiente, será un progenitor afectuoso e indulgente. Antes de interpretar
semejantes demandas, e! médico necesita comprender su motivación más
profunda. Si las demandas son excesivas o difíciles de satisfacer, e!
médico puede indi<;ar que no está dispuesto a conceder e! cambio. El
médico que dice que no está en condiciones de conceder e! cambio
tiene miedo, a menudo, de disgustar al paciente. La reacción emocional
de! paciente a esta negativa y las asociaciones que liga a ella deberían
aclarar e! significado subyacente.
El empleo de enfermedades físicas menores como excusa para evitar
las sesiones constituye una resistencia corriente en los, pacientes fóbicos,
histéricos y psicosomáticos. Con frecuencia, e! paciente llama al médico
por teléfono antes de la entrevista para informarle de una enfermedad
menor y preguntarle si debe ir de todos modos. Esta. conducta se exa­
mina en e! capítulo 15. Cuando e! paciente vuelve e! médico explora
cómo se siente e! paciente acerca de haber faltado a la entrevista, antes
de interpretar la resistencia. El cargarle al paciente estas sesiones en
cuenta constituye por regla general una técnica eficaz para hacer inter­
venir los sentimientos de! paciente en e! tratamiento.
Llegar tarde a las citas u olvidarlas por completo constituye una
manifestación obvia de res~tencia. Los intentos tempranos de interpreta­
ción se toparán con declaraciones como: "lo siento, falté a la sesión,
pero esto nada tenía que ver con usted", "siempre llego tarde a todas
partes, pero eso nada tiene que ver en lo que siento acerca de! trata­
miento", o "siempre he sido distraído en materia de citas", o "¿cómo
puede usted esperar que sea puntual, si la puntualidad es uno de mis
problemas?" Si e! entrevistante no prolonga la duración de la cita, e!
retraso podrá convertirse en un verdadero problema que el paciente
DATOS DE LA ENTREVISTA
21
deberá enfrentar. Estará claro con frecuencia que el paciente que llega
tarde espera ver al médico en el momento de llegar. No es conveniente
que e! médico se desquite deliberadamente, pero no puede esperarse
tampoco que permanezca sentado ociosamente esperando a que llegue e!
paciente. Si el médico está dedicado a alguna actividad y el paciente ha
de esperar algunos minutos cuando llega tarde, se pondrá de manifiesto
información complementaria acerca del significado de la tardanza. Por
regla general, el motivo de ésta implica ya sea miedo o enojo.
El olvidarse pagar la factura del médico constituye otro reflejo tanto
de resistencia como" de transferencia. Este tema lo examinaremos con
mayor detalle más f adelante en este mismo capítulo (véase "Honora­
rios").
La percepción tardía o "ganarle una al médico" es una manifestación
de transferencia y resistencia competitiva. El paciente anuncia triun­
fante: "ya sé lo que va usted a decir acerca de esto", o "usted dijo lo
mismo la semana pasada". El entrevistan te podrá permanecer sencilla­
mente callado, con lo que no estimulará la conducta, o puede pregun­
tar: "¿qué es lo que voy a decir? " Si e! paciente ha verbalizado ya su
teoría, e! médico podría comentar: "¿por qué debería pensar esto? "
No constituye por regla general una buena idea decir al paciente que
acertó al interpretar a posteriori al entrevistante, pero"lo mismo que en
toda regla, también aquí hay excepciones.
La conducta seductora tiene por objeto ya sea gustar y satisfacer al
entrevistan te, ganando así su afecto y su protección mágica, o bien
desarmarle y obtener poder sobre él. Son ilustrativas al respecto pregun­
tas como las de: "¿le gustaría a usted oír un sueño?", o "¿le interesa a
usted un problema que experimentó con la cosa sexual? " El entrevis­
tante podría replicar: "me interesa cualquier cosa que a usted le guste
examinar". Si estas pregu~as tienen lugar repetidamente, podría añadir:
"parece preocuparle a usted aquello que a mí me interesa oír". Diversos
"sobornos" ofrecidos al entrevistante, tales como regalos o consejos,
constituyen ejemplos corrientes de resistencia seductora.
Los entrevistantes principiantes se inquietan a menudo acerca de
proposiciones sexuales manifiestas o encubiertas. Las más de las veces,
estas proposiciones tienen lugar entre un médico varón y una paciente
mujer. El médico sabe bien lo que dicha invitación implica" y la reco­
noce como resistencia. ¿Qué hay, pues, detrás de su ansiedad? En la
mayoría de los casos es su sentimiento de culpabilidad, porque le halaga
la invitación, y e! temor de que sus sentimientos puedan interferir con
el tratamiento adecuado de! paciente. Con frecuencia, esto lo revela una
declaración como: "esto no sería apropiado en una relación entre
médico y paciente", o un comentario al inspector, en e! sentido de que
"no quiero lastimar los sentimientos de la paciente rechazándola" El
médico ha de examinar en su propia mente si acaso no dio lugar sutil­
mente él mismo a semejante conducta del paciente, como suele ser a
menudo e! caso. Si no provocó la invitación, puede preguntar al pa­
22
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
ciente: "¿en qué le ayudaría a usted esto? " Si la paciente indica que
necesita afecto y seguridad, el médico puede replicar: "mi obligación
está en ayudarla a usted a superar su problema, en tanto que lo que
usted propone haría que esto resultara imposible". Cuando un médico
ha adquirido una dosis apropiada de confianza profesional en sí mismo,
ya no responderá a la seducción declarada sintiéndose halagado y ansio­
so, a condición que tenga también una confianza apropiada en sí mismo
como varón.
El pedir al médico favores, tales como solicitar prestada una pequeña
cantidad de dinero o pedirle el nombre de su abogado, su dentista, su
contador o su agente de seguros, ejemplifica resistencia. No es el propó­
sito de la psicoterapia de autocrítica satisfacer las necesidades del pa­
ciente. Se hacen excepciones, en ocasiones, en el tratamiento de adoles­
centes deprimidos, de casos limítrofes, o de pacientes psicóticos.
(Véanse los capítulos apropiados.)
Otros ejemplos de la "acción introversa" del paciente incluyen una
conducta, durante la entrevista, que tiene incpnscientemente por motivo
protegerse de sentimierl¡tos que amenazan exteriorizarse y permitir, con
todo, una descarga parcial de tensión. Son ilustraciones corrientes el
encender un cigarrillo, suspender la entrevista para ir al baño, o pasearse
alrededor de la pieza. Por ejemplo, el paciente podrá estar relatando
acaso una experiencia triste y está a punto de derramar lágrimas, cuando
se interrumpe para fumar. En este proceso consigue el dominio de sus
emociones y prosigue el relato, pero ya sin el mismo elemento afectivo.
El entrevistante podría comentar: "¿le ayuda a usted acaso el prender
un cigarrillo a dominar sus sentimientos? " El paciente define a menudo
estas interpretaciones como críticas, o le parece verse tratado como
niño. La rigidez en la postura y otras actitudes formalistas durante la
sesión constituyen otras indicaciones de resistencia. Por ejemplo, un
paciente decía siempre: "muchas gracias", al final de cada sesión. Otro,
una mujer, iba al baño antes de cada cita. Al preguntársele acerca del
"hábito", indicó que no le gustaba experimentar sensación alguna en
aquella parte de su cuerpo durante una sesión.
,
La "representación hacia afuera" es una forma de resistencia en la
que los sentimientos o impulsos relacionados con el tratamiento o con
el médico son desplazados inconscientemente hacf!l una persona o una
situación ajenas a la terapéutica. La conducta del pilciente suele ser
egosintónica e implica la exteriorización de emociones, en lugar de
experimentarlas como parte del proceso terapéutico. Desde el punto de
vista genético, estos sentimientos comprender¡ la reactuación de expe­
riencias de la niñez, que vuelven a crearse ahora en la relación de trans­
ferencia y se desplazan luego hacia el mundo exterior. Dos ejemplos
corrientes de ello son los de pacientes que discuten sus ,problemas con
personas distintas del médico, y de pacientes que desplazan un senti­
miento negativo de transferencia a otras personas de autoridad y se
enojan con ellas más bien que con el médico. Esta resistencia no suele
DATOS DE LA ENTREVISTA
23
ser aparente en las primeras horas del tratamiento; pero, cuando la
oportunidad se presenta, el entrevistan te podrá explorar los motivos del
paciente para dicha conducta. En la mayoría de los casos, el paciente
cambiará; pero, en ocasiones, el médico tendrá que señalarle, que su
deseo es no renunciar a ese comportamiento, pese a reconocer que es
irracional.
Un tercer grupo de resistencias muestra claramente la renuencia del
paciente en cuanto a facilitar el tratamiento, pero no se refiere predomi­
nantemente a la transferencia. Por ejemplo, no parece desarrollarse
transferencia con muchos pacientes psicopáticos, con algunos que se ven
sometidos al tratamiento por presiones externas, o con algunos que
tienen otros motivos para el tratamiento, tales como evitar un servicio
selectivo. En algunas combinaciones de terapeuta y paciente, la vema­
dera personalidad y los antecedentes del terapeuta están demasiado
alejados de los del paciente. En tal caso, un cambio de terapeuta resulta
indicado, en tanto que en la situación anterior, la terapéutica constituye
una pérdida de tiempo, a meno" que pueda inducirse al paciente a
cambiar su motivación.
Algunos pacientes no cambian" como resultado de autocrítica de su
conducta. Esto es corriente en algunos trastornos de carácter y ha de
distinguirse del paciente que es psicológicamente obtuso y no puede
aceptar autocrítica. Esta resistencia se relaciona con el fenómeno clínico
que condujo a Freud a formular la "compulsión de repetición".
La resistencia del superego es corriente en los pacientes deprimidos,
ya que éstos sólo aceptan autocrítica e interpretaciones con objeto de
seguir flagelándose a sí mismos. Dice luego: "¿para qué?", {) "estoy
desesperado, nada de lo que hago está bien". Esta conducta se examina
con mayor detalle en el capítulo 6.
El principiante se sentirá acaso abrumado por este examen detallado
de transferencia y resistencia. Pese al carácter complejo de estos concep­
tos, es importante desarrollar un marco para comprender los aspectos
principales del proceso psicoterapéu tico.
El entrevistante
El entrevistante inexperto. El instrumento principal de la entrevista
psiquiátrica es el médico mismo. Cada médico aporta a la entrevista
antecedentes personales y profesionales distintos. En efecto, su estructu­
ra de carácter, sus valores y su sensibilidad hacia los sentimientos de
otros influyen sobre su actitud para con los seres humanos, tanto pa­
cientes como no pacientes. Pese a estas variables, hay problemas particu­
lares, con todo, que los entrevistantes principiantes tienen en común.
El entrevistante principiante está más ansioso que su colega experto.
Los mecanismos de defensa que utiliza para dominar su ansiedad re­
ducen su sensibilidad a fluctuaciones sutiles en las respuestas emocio­
24
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
nales del paciente. Puesto que el principiante se encuentra en una insti­
tución de capacitación, la fuente principal de su ansiedad está en el
temor de que haga algo mal y pierda la aprobación de su maestro. Hay
también resentimiento, que resulta de no ganar el elogio del inspector.
Su temor de no estar a la altura se desplaza a menudo sobre el paciente,
de quien se imagina que se dará cuenta de su condición de "estud.iante"
y perderá confianza en él como médico experto. Las referencias del
paciente a semejantes cuestiones es preferible tratarlas en forma franca y
espontánea, puesto que los pacientes saben siempre que han ido a un
hospital docente. La aceptación tranquila por el joven médico de los
temores del paciente por el hecho de su inexperiencia fortalecerán la
seguridad y la confianza de este.
.
El principiante experimenta corrientemente el deseo de hacer las
cosas mejor, a los ojos del profesorado, que sus compañeros de estudio.
No todos sus sentimientos competitivos se relacionan con la rivalidad
entre hermanos, sino que desean también actuar con más habilidad que
su maestro. Las actitudes de reto frente a personas de au toridad son
otra manifestación de voluntad competitiva que impiden al entrevistante
novato sentirse a sus anchas con su paciente.
El médico inexperto, en cualquiera especialidad, se siente culpable de
"practicar" sobre su paciente. Este sentimiento de culpabilidad resulta
exagerado en el estudiante de medicina que falla tres .o cuatro veces al
practicar su primera venipuntura, sabiendo que el interno la habría lo­
grado en e! primer intento. En toda área de la medicina, e! médico
joven tiene sentimientos conscientes o inconscientes de culpabilidad
cuando piensa que otro podría haber proporcionado una atención
mejor.
En muchas especialidades médicas, el residente bajo inspección puede.
proporcionar aproximadamente la misma calidad de tratamiento que un
médico veterano. Sin embargo, la entrevista psiquiátrica no puede vigi- ..
larse en la misma forma, y se requieren años para adquirir habilidad en
dicho terreno. Aunque el maestro le tranquilice diciéndole que exagera
la importancia de este factor, e! principiante sigue imaginándose cuánto
mucho más rápidamente se recobraría el paciente si fuera tratado por el
inspector. Es que e! joven médico proyecta los mismos sentimientos de
omnisciencia sobre su inspector que el paciente proyecta sobre e! tera­
peuta.
La actitud del psiquiatra principiante en relación con e! diagnóstico
se ha examinado ya. No sólo se preocupa aquel con el diagnóstico, sino
que a menudo siente además que los factores orgánicos han de descar­
tarse en cada caso, puesto que tiene más experiencia y se siente más a
sus anchas en el papel médico tradicional. Sigue las líneas generales del
examen psiquiátrico con escrupulosidad excesiva, por temor de descui­
dar algo importante.
En otras situaciones, el entrevistante se siente tan intriga40 por la
psicodinámica, que descuida obtener una descripción adecuada de la
DATOS DE LA ENTREVISTA
I
I
25
psicopatología. Un residente interrogó prolongadamente a una paciente
acerca de su tirarse compulsivo del pelo. Formuló preguntas relativas a
sus orígenes, los acontecimientos condicionantes en su vida diaria, cómo
se sentía al respecto, dónde estaba cuando lo hacía, etc. No había
observado que llevaba una peluca y se sorprendió, luego, cuando le dijo
a su inspector que era calva. Puesto que la paciente parecía estar com­
pletamente "intacta" y el residente no había encontrado aquel síndrome
anteriormente, no se le habría ocurrido formular la siguiente pregunta
del inspector: "¿se pone usted siempre el pelo en la boca? " La paciente
dijo que sí, y siguió descubriendo su fantasía en el sentido de que las
raíces del pelo erah piojos que ella se sentía compelida a comer. El
conocimiento completo, tanto de la psicopatología como de la psicodi­
námica, facilita la exploración de los síntomas del paciente.
En algunos aspectos, el entrevistante principiante se parece al estu­
diante de histología que por primera vez mira en un microscopio y sólo
ve una infinidad de bellos colores. Al aumentar su experiencia, se da
cuenta de las estructuras y relaciones que anteriormente se habían subs­
traído a su atención, y reconoce un número cada vez creciente de
sutilezas.
La, tendencia del novato está en interrumpir al paciente con objeto
de amartillarle con preguntas. Con más experiencia, en cambio, aprende
a distinguir si un paciente ha completado su respuesta a una pregunta o
si sólo necesita un ligero estímulo para proseguir su relato. Al aumentar
su competencia, se le hace posible oír el contenido de lo que el paciente
está diciendo y considerar, al propio tiempo, cómo se siente y lo que
está diciendo acerca de sí mismo, a través de inferencia u omisión. Por
ejemplo, si el paciente informa espontáneamente ~de algunas experiencias
de! pasado en las que tuvo la impresión de haberJésido tratado mal por la
profesión médica, el entre~istante podría observar: "no me extraña que
se sienta usted incómodo con los médicos".
La entrevista se organiza de la manera más eficaz alrededor de los
datos proporcionados por el paciente y no alrededor de las líneas gene­
rales del examen psiquiátrico. El nuevo médico se siente invariablemente
más a .sus anchas si puede seguir una guía formal, pero esto hace que la
entrevista progrese a sacudidas, le confiere una calidad inconexa y se
traduce en una percepción reducida de las relaciones.
Aunque el neófito pueda hablar demasiado y no escuchar, propende
también, por otra parte, a la pasividad. Su inseguridad profesional hace
que le resulte difícil saber cuándo debe ofrecer seguridad, consejo, expli­
caciones o interpretaciones. Temeroso de decir algo inapropiado, al
entrevistan te le resulta más fácil pasar por alto situaciones en las que se
requiere alguna intervención activa.
Una autoimagen profesional se adquiere a través de identificación
con maestros. El joven psiquiatra imita a menudo los gestos las maneras
y las entonaciones de un inspector admirado. Estas identificaciones són
múltiples' y cambiantes, hasta que, pasados algunos años, el entrevistante
26
PRINCIPIOS GI<:NERALES DE LA ENTREVISTA
las incorpora a un estilo que es totalmente suyo. Entonces es cuando le
resulta posible relajarse, mientras está trabajando, y ser él mismo. Mien­
tr<,.s tanto, recurre a menudo a artimañas, que utiliza a menudo en una
forma estereotipada; por ejemplo, repitiendo la última palabra o frase
del paciente a intervalos frecuentes, o sirviéndose de clisés tales como:
"no entiendo, ¿qué dice usted?" "¡Oh, oh! " o bien, "¿y qué pasó
luego?" Es deseable que el entrevistante se sirva de una diversidad de
comentarios de esta clase en algunos momentos apropiados durante la
entrevista.
Contratransferencia. Los médicos tienen dos clases de respuestas
emocionales para con sus pacientes. Hay primero las reacciones al pa­
ciente tal como es realmente. Al médico podrá gustarle 'el paciente,
sentir simpatía: por él, o bien experimentar antagonismo de su parte, sin
implicaciones de contratransferencia, a condición que se trate de reac­
ciones que el paciente provocaría en la mayoría de las personas. Las
respuestas de contratransferencia son específicas del médico individual y
son inapropiadas. En esta situación, el m~co responrde al paciente
como si se tratara de ;~ln personaje importante del pasad~ del médico.
Cuanto más intensas sean las pautas neuróticas del médico, y cuanto
más el paciente se parezca efectivamente a dichos personajes, tanto
mayor será la probabilidad de respuesta de contra transferencia. En otros
términos, el médico que tuvo relaciones competitivas intensas con su
hermano tiene más probabilidades que otros terapeu tas de reaccionar
con respuestas irracionales a pacientes varones de su propia edad. Si
reacciona en esta forma a todos los pacientes, independientemente de la
edad, el sexo o el tipo de personalidad, el problema es más grave.
Las respuestas de contratransferencia podrían clasificarse en las
mismas categorías utilizadas en el examen de la transferencia. Estas
respuestas son más frecuentes en los entrevistantes principiantes y en
aquellos que tienen conflictos emocionales importantes sin resolver.
El médico podrá hacerse dependiente del afecto y el elogio de su
paciente, como fuentes de su propio bienestar o, inversamente, podrá
sentirse frustrado y enojado cuando el paciente sea hostil o crítíco. Se
requiere un terapeuta increíblemente seguro para no utilizar ocasional­
mente al paciente en esta forma, cuando su vida pe}sonal le proporciona
satisfacciones inapropiadas. El médico podrá busCar inconscientemente
el afecto del paciente, aceptando regalos o favores. Los residentes princi­
piantes suelen encontrar a pacientes femeninos que escriben notas o
poemas de amor, o proponen casamiento. Un residente comentaba que
su solo modelo anterior en materia de relaciones entre hombre y mujer
era el de las citas. Hay manifestaciones más sutiles de este problema,
tales como ofrecer una seguridad excesiva, ayudar al paciente a obtener
una vivienda, aplazamientos de servicio en filas, etc., allí donde esta
asistencia no es, en realidad, necesaria y sirve como de soborno para
obtener el afecto del paciente. El desviarse uno de su rutina, modificar
las horas o los honorarios, proporcionar tiempo extra y mostrarse exce-
DA TOS DE LA ENTREVISTA
27
sivamente amable, todo esto son formas de cortejar el favor del pa­
ciente. No permitir que el paciente se enfade, es la otra cara de la
medalla.
El médico podrá servirse de ostentación para provocar el afecto o la
admiración de sus pacientes. El exhibir sus conocimientos o su posición
social o profesional en un grado inapropiado constituye una buena ilus­
tración del caso.
Los terapeutas experimentados han comentado que resulta difícil
tener solamente un caso de terapéutica a largo plazo, ya que dicho
paciente se convierte en demasiado importante para ellos. Otros factores
pueden ocasionar también que un psiquiatra exagere la importancia de
un determinado paciente. El "V.I.P." (Very lmportant Pacient, o "pa­
ciente muy importante") le crea tanta dificultad al médico, que una
sección ulterior será dedicada al examen de este paciente.
Todas las personas de las artes curativas reaccionan a la necesidad del
paciente de dotarlas de poder mágico. El carácter de la relación entre
médico y paciente vuelve a despertar el deseo del primero de ser
omnisciente y omnipotente. Si el entrevistante adopta semejante papel,
el paciente no puede dominar sus sentimientos básicos de impotencia e
inferioridad. No obstante, el deseo de hacerse omnipotente es universal
y puede apreciarse, en consecuencia, en la conducta del médico.
Por ejemplo, el entrevistante podrá no estar acaso en condiciones de
percibir incongruencias o inexactitudes en determinadas interpretaciones
y negarse a examinar sus propios comentarios. Esta insistencia en su
propia infalibilidad podrá conducirle tal vez a inferir que los psicotera­
peutas anteriores no conducían la terapéutica apropiadamente o no
. comprendían exactamente al paciente.
Este mecanismo lo demuestra el psiquiatra que cuenta a su esposa
una viñeta clínica que revela lo amable y comprensivo que él fue, o dice
cuán deseable y atractivo lo encuentran sus pacientes femeninas, o habla
de su interpretación brillante. Desanimado por el progreso lento de la
psicoterapia, podrá exagerar sutilmente y deformar material de las sesio­
nes con objeto de impresionar a sus colegas. Podrá ejercer presión sobre
el paciente para que mejore, con el fin de realzar su prestigio y repu­
tación. En ocasiones, tratará acaso de impresionar a sus colegas con la
fortuna, la' fama o la importancia de sus pacientes.
Hay contratransferencia cuando el terapeuta no está en condiciones
de reconocer o se niega a reconocer el significado real de sus propias
actitudes y conducta. Semejante reconocimiento podría exteriorizarse
como: "sí, efectivamente, estaba preocupado la última vez", o "mi
observación no quiere ser despectiva". Si. el paciente trata de cambiar
los papeles analizándole más allá, el médico podría replicar: "averiguar
lo que dije es mi problema. Sería incorrecto cargarle a usted con él. En
cambio, tratemos de comprender todo lo que podamos acerca de sus
reacciones de usted hacia mí". El paciente se preocupa acerca de si él
médico vive de acuerdo con una doble norma, analizando la conducta
28
DATOS DE LA ENTREVISTA
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
del entrevistante está en comprender cómo ve el paciente el mundo y en
ayudarle a comprenderse mejor a sí mismo. No tiene objeto tratar de
imponer aquel sus ideas al paciente. Unas manifestaciones más sutiles de
este problema comprenden el empleo de palabras o conceptos que están
ligeramente por encima del nivel del paciente, demostrando así la posi­
ción de "superioridad" del médico. Otras ilustraciones comprenden la
tendencia de decir: "ya se lo dije", cuando el paciente se da cuenta de
que el médico tenía razón, o bien la de reírse del desconcierto del
paciente.
La respuesta de contratransferencia consistente en desear ser el hljo
o el hermano meno! del paciente tiene lugar las más de las veces en el
caso de pacientes de cierta edad. Una vez más, cuanto más el paciente
se parece realm<;nte al padre o al hermano del terapeuta, tanto mayor es
la probabilidad de semejantes respuestas.• En el caso de pacientes femeni­
nos, el terapeuta podría aceptar regalos, alimentos o ropa, en tanto que
tratándose de un paciente varón aceptará consejo en materia de negocio
o alguna otra asistencia similar.
Hay una diversidad de manifestaciones no específicas de contratrans­
ferenda. En efecto, algunas veces un entrevistante experimentará ansie·
dad, exaltación o depresión, ya sea mientras está con un determinado
paciente o después que este haya dejado el consultorio. Su reacción
podría implicar un problema de contratransferencia, o podría reflejar
ansiedad o triunfo neurótico acerca de la manera en que ha tratado al
paciente.
El aburrimiento o la incapacidad de concentrarse en lo que el pacien­
te está diciendo reflejan las más de las veces enojo o ansiedad
inconscientes por parte del entrevistante. Estos podrían ser causados por
diversas respuestas de contratransferencia. Au~que algunos pacientes
suelen ser aburridos, el ab)lrrimiento se debe en gran parte al hecho de
que provocan fácilmente réspuestas de contratransferencia. Si el médico
suele llegar regularmente tarde u olvida la sesión, esta conducta indica,
por regla general, evasión de sentimientos hostiles o sexuales hacia el
de sus pacientes, pero no la suya. En ocasiones, un paciente podrá
explotar esta franqueza del terapeuta acerca de algún error. El médico
que permite que el paciente lo trate en forma sádica, tiene también un
problema de contratransferencia. Cuestiones de esta clase se plantean
cuando el paciente cuenta con información acerca del terapeuta, que
proviene de fuera de la situación de tratamiento. Son ejemplos corrien­
tes el del paciente que vive en el mismo vecindario, tiene niños en la
misma escuela que los del terapeuta, o trabaja en la misma institución
que éste. El ejemplo más frecuente en la vida del psiquiatra residente es
el ~del paciente hospitalizado, que obtiene información acerca d~l médico
de otros pacientes, del personal, de los tableros de avisos o de sus
propias observaciones directas.
En un intento de mantener una posición profesional, el médico se ve
inducido a esconderse detrás de clisés analíticos tales como: "¿qué le
parece a usted esto?" O "¿qué significó esto para usted?" Con
frecuencia tienen lugar ejemplos más sutiles, cuando la formulación del
terapeuta o el tono de su voz son decisivos en cuanto a revelar la
implicación de su observación. Por ejemplo: "la idea de que yo pueda
cortejar a la enfermera de la sala parece molestarle a usted", podría
decirse en una forma que implique que el cortejo sólo existió en la
mente del paciente. Sin embargo, sí el entrevistante observa, "mi cortejo
de la enfermera de la sala le molesta a usted", la percepción del
paciente no es puesta en tela de juicio, y el entrevistante puede explorar
el efecto de "realidad" sobre el paciente.
Una manifestación común de contratransferencia es la de la sobre­
identificación con el paciente. En esta situación, el médico trata de
rehacer al paciente según su propia imagen. Tal vez la trampa universal
para los psicoterapeutas sea la de dar libre curso a sus fantasías de
Pigmalión. La dificultad en prestar atención o recordar lo que el pacien­
te ha dicho podrá constituir acaso el primer indicio de semejante contra­
transferencia. El médico que se sobreidentifica con su paciente podrá
experimentar dificultad en reconocer o comprender problemas que son
similares a los suyos propios. O podrá tener una comprensión inmediata
del problema, pero ser incapaz de tratarlo. Por ejemplo, un médico
obsesivo que está preocupado con el tiempo, dice, después de cada
hora: "le veré a usted mañana a las 3:30". No es probable que esté en
condiciones de ayudar a su paciente a superar una dificultad similar.
El terapeuta principiante suele experimentar un placer transferido en
la conducta sexual o agresiva de su paciente. Podrá acaso estimular al
paciente a enfrentarse a sus padres en una forma que él mismo admira.
Podrá satisfacer las necesidades de dependencia del paciente, porque le
gustaría ser tratado en una forma parecida. Los psiquiatras sometidos
ellos mismos a tratamiento analítico encuentran con frecuencia que sus
pacientes se enfrentan al mismo problema que ellos.
Las pruebas de fuerza, la competición, la discusión con el paciente o
el fatigar a éste son ejemplos familiares de contratransferencia. La tarea
1M
29
paciente.~
Otro problema corriente de contratransferencia proviene de que el
terapeuta no logre ver en ocasiones en que el "ego aparentemente obser­
vante del paciente" es, en realidad, una simulación de transferencia. El
resultado es una terapéutica excesivamente intelectualizada, que está
relativamente vacía de emoción.
La expresión directa de emoción en la transferencia proporcionará a
menudo una oportunidad de respuestas de contratransferencia. Por
ejemplo, el médico le dice al paciente: "no es a mí a quien usted
realmente quiere (u odia), sino a su padre". La transferencia no significa
en modo alguno que los sentimientos del paciente para con el terapeuta
no sean reales. Decirle al paciente que sus sentimientos están despla­
zados constituye una falta de respeto y una manifestación despectiva.
En forma análoga, los terapeutas principiantes responden en ocasiones a
J
30
?
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
la expresión de enojo del paciente con un comentario por el estilo de:
"constituye un verdadero signo de progreso el que usted esté en condi­
ciones de enfadarse conmigo". Las observaciones de esta clase son
despectivas de los sentimientos del paciente. Aunque la neurosis de
transferencia implique la repetición de actitudes pasadas, la respuesta
emocional es real; de hecho, es a menudo más fuerte de lo que fue en el
medio ambiente original, porque se necesita menos defensa. La incomo­
didad del terapeuta frente a las reacciones intensamente emocionales del
paciente puede conducir a una actitud defensiva sutil. Un ejemplo lo
proporciona el médico que pregunta: "¿no es acaso esto lo mismo que
sentía usted para con su hermana? ", o "ya sabemos que usted expe­
rimentó sentimientos similares en el pasado". Semejantes comentarios
más bien desv-Ían al paciente de la transferencia que estimulan su explo­
ración. Tanto el médico como el paciente comprenderán mejor los senti·
mientos de este, si el entrevistante pregunta: "¿cómo es que soy un
de perra? JI, o "¿qué es lo que le -gusta a usted de mí?" Semejante
mét~do toma ~l ~entimiento de! paciente eIl' serio. Cuando el paciente
explIca sus sentmiIento~ descubnra por regla 'general el aspecto de trans­
ferencia de su respuesta por sí mismo. Al exponer plenamente los
detalles de su reacción, manifiesta a menudo voluntariamente: "usted no
- reacciona como lo hacía mi padre, cuando yo me sentía así", o "esto
me hace pensar en algo que ocurrió hace años con mi hermano". En tal
caso, el entrevistante puede demostrar el elemento de transferencia del
sentimiento del paciente.
En la elaboración de los detalles de las reacciones emocionales del
paciente surgen con frecuencia percepciones distorsionadas del tera­
peuta. Por ejemplo, al descubrir lo que sentía cuando quería a su
médico, una paciente dijo: "por alguna curiosa razón, me lo figuraba a
usted con un bigote". La exploración de semejantes datos identificó el
objeto original del sentimiento de transferencia a partir del pasado del
paciente.
Las discusiones de la contratransferencia dejan al principiante en
forma típica, con el sentimiento de que su reacción es mala y ha de
eliminarse. Sería más exacto decir que el médico trata de reducir al
mínimo el grado en que sus respuestas neurótica~ dificultan el trata­
miento. Los conflictos neuróticos que no han sido fesueltos deberían ser
reconocidos - por -el entrevistante. El médico que -se da cuenta de su
contratransferencia puede servirse de ella como de otra fuente de infor­
mación acerca del paciente. En efecto, en entrevistas con pacientes
esquizofrénicos, el reconocimiento mutuo de la contratransferencia del
médico puede ser particularmente útil en el proceso de la terapéutica
(véase capítulo 7).
El paciente especial. El paciente especial lo examinamos aquí,
porque las características distintivas de esta entrevista se centran en las
reacciones del entrevistante a la posición de su paciente. El problema
sigue presentándose durante toda la carrera del médico, aunque los crite-
DATOS DE LA ENTREVISTA
31
rios que definen al paciente como "especial" puedan variar. En los
primeros años del entrenamiento de un médico, el paciente en cuestión
podrá ser un estudiante de' medicina, un compañero funcionario del
personal de la casa, el pariente de un elemento del personal, o un
paciente conocido de un maestro prestigioso.
A medida que la experiencia y la posición del médico progresan, lo
hace también la posición de sus pacientes especiales. Cualesquiera que
sean la experiencia o la seguridad del médico, siempre habrá alguna
persona de semejante categoría frente a la cual el médico se sentirá
incómodo. Hay tanta diversidad en la actitud de los pacientes especiales
acerca de su posición como la hay en cualquier otro grupo de personas.
Aquellos cuya posición especial depende de su significado para con el
entrevistante suelen esperar ser tratados como cualquier otro paciente.
Algunos pacientes esperan y requieren consideración especial. El
entrevistante podrá estar inseguro acerca de dónde termina la realidad y
dónde empiezan las esperanzas neuróticas. La eliminación de la perpleji­
dad indica una consideración de los derechos del paciente corriente. La
posición del p~ciente especial podrá privarle acaso de dichos derechos
básicos. El médico que adopta medidas extraordinarias que colocan
efectivamente a dicho paciente sobre el mismo pie que los demás
pacientes no es probable que perjudique su tratamiento. Por ejemplo,
pensemos en la personalidad política de prestigio nacional cuya posición
podría resultar perjudicada si el público descubriera que hahía visitado a
un psiquiatra. Al practicar la consulta en la casa del paciente el psiquia­
tra ofrece el mismo carácter confidencial que otro paciente puede man­
tener viendo al médico en su consul torio. En este caso, la aplicación del
principio es ciara, pero, en otros casos, el médico habrá de decidir si
ponerse del lado de la situación de realidad de la vida del paciente o del
lado del principio de que las demandas neuróticas no deberían satisfa­
cerse. Si las consecuencias son importantes, es preferible correr el riesgo
de satisfacer la neurosis del paciente.
Surgen problemas en el tratamiento de este paciente no sólo porque
su situación es especial, sino también porque él se convierte en especial
para el médico. El éxito de su tratamiento supone una importancia
urgente, y el médico está excesivamente preocupado con mantener la
buena voluntad del paciente, de sus parientes y sus colaboradores. Una
protección para ambos, para el paciente y el médico, está en proceder a
arreglos especiales en la selección de un médico. El médico veterano que
está hospitalizado por una depresión mayor, o el hijo psicótico de una
persona eminente no deberían confiarse a un residente de primer año.
Escogiendo a un psiquiatra que tenga menos probabilidades de dejarse
intimidar, muchos problemas se reducen al mínimo.
El paciente que es médico presenta problemas particulares. El
médico tratante ofrece explicaciones menos detalladas en determinadas
ocasiones, y ninguna explicación en otras, suponiendo que el pacienté
tiene ya conocimientos suficientes. El paciente médico espera en ocasio­
32
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
nes ser tratado como colega y tener una discusión "médica" acerca de
su propio caso. Podrá temer formular preguntas que podrían hacerle
aparecer como ignorante o temeroso. Si es tratado con cortesía profesio· .
nal, tiene la impresión de que no debería quejarse, expresar enojo, o
absorber demasiado tiempo del médico. El joven médico propende a
servirse de una jerga profesional o a dar formulaciones intelectualizadas
a los pacientes médicos. Un paciente médico describió una experiencia
aterradora durante la cual un urólogo dio un monólogo continuo de sus
actuaciones mientr.:as pasaba un citoscopio, y describió luego los hallaz­
gos clínicos en la vejiga del médico los cuales, con total ignorancia del
paciente, tenían poco significado patológico. El urólogo consideraba,
por lo visto, que un paciente médico podía sentirse tranquilizado por
dicha infonnación complementaria.
Papel del entrevistante. La función más importante del entrevistante
está en escuchar y comprender al paciente, con objeto de poder
ayudarle. Un movimiento ocasional de la cabeza o un "ah-ah" podrá
bastar para que el paciente se dé cuenta de que el entrevistante le está
prestando atención. Además, un comentario simpatizante, siempre que
sea apropiado, ayuda a establecer una relación. El médico podrá servirse
de observaciones tales como: "por supuesto" "ya veo", o "sin duda"
para apoyar actitudes que han sido comunicadas por el paciente.
Cuando el sentimiento del paciente es perfectamente claro, el médico
puede indicar su comprensión con declaraciones tales como: "usted
hubo de sentirse -terriblemente solo", o a "esto hubo de ser muy
molesto"_
Por regla general el entrevistante ha de ser acrítico, interesado, preocu­
pado y amable.
Con frecuencia el entrevistante pone preguntas. Estas podrán servir
ya sea para conseguir información o para aclarar tanto su propia com­
prensión como la del paciente. Las preguntas podrán constituir una
forma sutil de sugerencias o bien, mediante el tono de voz con que se
formulan, podrán autorizar al paciente a hacer algo. Por ejemplo, el
entrevistante podrá preguntar: "¿le dijo usted ya alguna vez a su jefe
que usted se merecía un aumento? " Independientemente de la respues­
ta, el entrevistante ha indicado que semejante acto sería concebible,
permisible y, tal vez, inclusive esperado.
Con frecuencia el entrevistante le hace al paciente sugerencias ya sea
implícitas o explícitas. La recomendación de una forma específica de
tratamiento lleva la sugerencia implícita de los médicos de que suponen
que podrá ayudar. Las preguntas que hace el médico le dan a menudo al
paciente la impresión de que se espera que él examine determinados
temas, tales como sueños o lo relativo al sexo. En psicoterapia, el
médico sugiere que el paciente examine cualquiera decisión importante,
antes de actuar de acuerdo con ella, y podrá sugerir que el paciente
debería o no debería discutir determinados sentimientos con personas
importantes en su vida.
DATOS DE LA ENTREVISTA
33
Podrá ayudar al paciente en cuestiones prácticas. Por ejemplo, una
joven pareja de. casados solicitó ayuda psiquiátrica porque les resultaba
difícil adaptarse uno a otro. Al final de la consulta preguntaron si les
ayudaría tratar de tener un bebé. En efecto, un médico de familia bien
intencionado había sugerido que un niño podría estrechar su unión. El
psiquiatra aconsejó que no sería una buena idea tener un niño en aquel
momento y recomendó que esperaran hasta que su relación hubiera
mejorado.
El médico proporciona' al paciente ciertas satisfacciones y frustra­
ciones durante el proceso en tratamiento. Ayuda al paciente con su
interés, su comprensión, su estímulo y su apoyo. Es el aliado del
paciente y, en tal sentido, le ofrece oportunidades de experimentar
intimidad. Cuand9 el paciente está inseguro acerca de sí mismo, el
psiquiatra podrá proporcionarle seguridad mediante un comentario por
el estilo de: "siga usted adelante, lo está haciendo muy bien". Una
seguridadd generalizada como la de: "no se preocupe usted, todo se
arreglará", es de poco valor para la mayoría de los pacientes. Es pre­
ferible ofrecer apoyo en forma de comprensión fundada en formu­
laciones específicas del problema del paciente. Al mismo tiempo, el
médico trata de eliminar los síntomas del paciente y la satisfacción que
proporc'ionan. Hace. que el paciente cobre conciencia de sus conflictos,
proceso que podrá resultar doloroso y frustrante.
La actividad más importante en la psicoterapia de orientación
psicoanalítica es la interpretación. El objeto de la interpretación está en
deshacer el proceso de represión y conseguir que pensamientos y senti­
mientos inconscientes se conviertan en conscientes, permitiendo en esta
forma al paciente desarrollar nuevos métodos de enfrentarse con sus
conflictos sin la formación de síntomas (véase Cit.pítulo 2 sobre la for­
mación de síntomas). Los If1sos preliminares de la interpretación son la
confrontación que, señala'que el paciente está evitando algo, y la clarifi­
cación, que consiste en formular el área que ha de explorarse.
La interpretación "completa" delinea una pauta de conducta en la
vida corriente del paciente, que muestra el conflicto básico entre deseo
y temor, las defensas que intervienen y cualquier formación de síntomas
resultante. Esta pauta es referida a su origen en la vida temprana del
paciente. Se señala su manifestación en la transferencia y se formula,
además, la ganancia secundaria. Nunca es posible abarcar todos estos
aspectos al mismo tiempo.
La interpretación podrá dirigirse a resistencias y defensas o al con­
tenido. En términos generales, la interpretación apunta al material más
cerca de la conciencia, lo que significa que las defensas se interpretan
antes que el impulso inconsciente que ayudan a descartar. En la prác­
tica, toda interpretación individual implica tanto resistencia como
contenido, y suele repetirse muchas veces, aunque con énfasis variable,
moviéndose hacia adelante y hacia atrás, a medida que Va tratando un
determinado problema. Las interpretaciones más tempranas apuntan ál
34
DATOS DE LA ENTREVISTA
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
área en la que la ansiedad consciente es mayor, la que, por 10 regular, es
la de los síntomas que presenta e! paciente, de su resistencia o de su
transferencia. El material inconsciente no se interpreta hasta que se ha
hecho preconsciente.
Para ilustrar estos aspectos, consideremos a un joven con una neuro­
sis de ansiedad fóbica, La primera confrontación de! terapeuta fue diri­
gida contra la resistencia del paciente, con la observación: "usted dedica
una buena parte de nuestro tiempo hablando de sus síntomas", El
paciente respondió, "¿de qué le gustaría a usted que yo hablara? ", y el
entrevistante indicó que le gustaría saber más acerca de lo que había
ocurrido exactamente antes de que empezara su último ataque. La
respuesta del paciente condujo a una aclaración del entrevistan te: "esta
es la tercera vez en esta semana que ha tenido usted un ataque después
de haberse enojado con su esposa". El paciente aceptó la observación,
pero no fue hasta la sesión siguiente que añadió que se enojaba cada vez
que sentía que su esposa estaba más cerca de su madre que de él. Más
adelante, se supo que el paciente se senlja intensamente competitivo
con su hermana y teJIlía que la madre de ámbos la prefiriera a ella y no
a él. En este momerho resultó posible interpretar e! deseo del paciente
de matar a su hermana, así como su temor de que sería muerto a su
vez. Los mismos sentimientos volvieron a crearse en la relación corriente
con su esposa. El médico no sólo interpretó los celos del paciente acerca
de la atención de su esposa para con su madre, sino también sus celos
de! afecto que su suegra sentía por su hija. En otro momento, la ganan­
cia secundaria de los síntomas de! paciente fue interpretada como el
hecho de que su ataque producía complacencia simpatizante en su
esposa. El proceso entero se repitió en la transferencia, en la que e!
paciente se enfureció por e! hecho de que el terapeuta no demostrara
más simpatía por sus síntomas, y luego describió un sueño en e! que él
era e! paciente favorito del médico.
Las interpretaciones son más eficaces si son específicas. En el
ejemplo que acabamos de citar, una interpretación específica es: "usted
se enoja cuando siente que su esposa atiende más !l su madre que a
usted". Una declaración general sería: "su enojo parece estar dirigido
contra las mujeres". La interpretación inicial es, por la fuerza misma de
las cosas, incompleta. Como se demuestra en el ejemplo, se requieren
muchos pasos antes de que se pueda formular una interpretación como
pleta. Cuando el entrevistante está inseguro, es preferible presentar las
interpretaciones a la consideración de! paciente como posibilidades que
pronunciarse en forma dogmática. Aquel podría introducir una inter­
pretación con: "tal vez", o "me parece a mí".
La oportunidad constituye un aspecto crítico de la interpretación.
En efecto una interpretación prematura es amenazante: aumenta la
ansiedad del paciente e intensifica su resistencia. En tanto que la inter­
pretación diferida frena el tratamiento, y e! médico le resulta así de
poca ayuda al paciente. El momento óptimo de la interpretación es
/
35
cuando e! paciente no tiene conciencia todavía de! material, pero es
capaz de reconocerlo y de aceptarlo. En otros términos, e! paciente no
lo encontrará demasiado amenazador.
Siempre que actúa una fuerte resistencia en la transferencia, es
imperativo que e! entrevistante dirija sus primeras interpretaciones a
dicha área. Una paciente empezaba cada sesión con una discusión de sus
citas más recientes con' pretendientes. Tenía el sentimiento de que el
terapeuta, ~l igual que su padre, se interesaba por su actividad sexual.
Un ejemplo más obvio es el de la paciente que sólo desea discutir su
interés erótico por el médico. Este podría comentar: "tal parece que sus
sentimientos por mí la trastornan a usted más que sus síntomas". Otros
ejemplos espectaculares tienen lugar con los pacientes que se resisten a
hablar con e! psiquiatra.
El efecto sobre el paciente de la interpretación puede considerarse
desde tres puntos de vista principales: primero, el significado del conte­
nido de la interpretación sobre los conflictos y las defensas del paciente;
segundo, e! efecto de la interpretación sobre la relación de transferencia,
y tercero, el efecto sobre la alianza terapéutica, que es la relación entre
el médico y la porción sana y observante del ego de! paciente. Cada
interpretación opera simultáneamente en las tres áreas, aunque,. en
ocasiones, más en una de ellas que en otra.
Las manifestaciones clínicas de las respuestas de! paciente son muy
variadas. En efecto, el paciente podrá exhibir respuestas emocionales
tales como risa, lágrimas, sonrojo o enojo, indicativas de que la interpre­
tación fue eficaz. Podría surgir con ello nuevo material, tal como datos
históricos complementarios o un sueño. El paciente indica a menudo
que su conducta en el mundo exterior ha cambiado. Podrá tener o no
conciencia del significado confirmativo de semejante material. De hecho,
el paciente podrá negar vigorosamente que la interpretación sea correcta,
sólo para cambiar más adelante de opinión, o podrá estar inmediatamen­
te de acuerdo, pero solamente como un gesto para procurar satisfacción
al médico. Si el paciente niega o rechaza una interpretación, e! entre­
vistante no debería proseguir el asunto. La disputa es ineficaz y el
efecto terapéutico río se correlaciona necesariamente con la aceptación
consciente del paciente.
Las interpretaciones son privaciones en la medida en que tienen por
objeto eliminar la defensa de un paciente o bloquear una vía simbólica
o substitutiva para obtener satisfacción de un deseo prohibido. Algunos
pacientes están en condiciones de defenderse a sí mismos contra este
aspecto de la interpretación, aceptándola como otra forma de satisfac­
ción, esto es, que el médico les está hablando, desea ayudarles y, por
consiguiente, ha de tenerles afecto. Esto se aprecia fácilmente cuando el
médico hace una interpretación y el paciente replica: "usted es tan
inteligente, usted comprende realmente mis problemas". Podrá tener
lugar un cambio en la calidad de la alianza terapéutica a continuación
de una interpretación correcta, en forma de un sentimiento aumentado
36
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
de confianza en el médico. Como resultado de una interpretación de
transferencia, un paciente se sintió menos preocupado con fantasías
acerca del médico.
Se espera que el entrevistante ponga límites a la conducta del
paciente en el consultorio cada vez que éste parezca incapaz de contro­
larse así mismo o se sirva de un juicio inapropiado. Por ejemplo, si un
paciente encolerizado se levanta de su silla y avanza en forma amena­
zante hacia el entrevistante, éste no es ciertamente el momento de salir
con una interpretación por el estilo de: "parece estar usted enojado".
En lugar de ello, el entrevistante debería levantar su voz y decir:
" isiéntese usted! ", o "no puedo ayudarle si siento temor de usted, así,
pues, ¿por qué no se sienta?" En forma análoga, al paciente que se
niega a irse al final de la sesión, utiliza la ducha del baño del médico,
lee su correspondencia o escucha en la puerta del consultorio, debería
decírsele que semejante conducta no está permitida, antes de que el
médico trate de analizar su significado.
EXAMEN PSIQUIATRICO
El esbozo para la organización de los datos de la entrevista se
designa como el examen psiquiátrico. Se destaca en cierto número de
libros de texto psiquiátricos y lo examinaremos aquí, por consiguiente,
en términos de su influencia sobre la entrevista. Suele dividirse en la
historia (o anamnesia) y el estado mental. Aunque esta organización esté
modelada según la historia médica y el examen físico, es en realidad
mucho más arbitraria. En efecto, la historia médica incluye hallazgos
subjetivos tales como dolor, dificultad de respiración o trastornos cl.iges­
tivos, en tanto que el examen físico se limita a hallazgos objetivos, tales
como sonidos cardiacos, reflejos, descoloramiento de la piel, etc.
Muchos de los hallazgos correspondientes al estado mental son revelados
subjetivamente, y el entrevistante podrá acaso no estar en condiciones
de observarlos directamente. Las alucinaciones, las fobias, las obsesiones,
los sentimientos de despersonalización, desilusiones previas y los estados
afectivos son ejemplos de ello. Además, la descripción general del
paciente forma parte técnicamente del estado mental. Sin embargo, es
más útil si se pone esta al comienzo del registro escrito.
Historia
La historia suele ser mucho más importante en el diagnóstico y el
tratamiento del paciente que el examen físico o los estudios de labora­
torio. La historia escrita se comprende mejor si está organizada en enfer­
medad presente, historia pasada e historia de la familia. La historia
pasada se subdivide además en infancia, niñez, adolescencia y edad
EXAMEN PSIQUlATRICO
37
adulta. El entrevistante ha de estar familiarizado con los mojones y
piedras miliarias de cada periodo y preguntar a su respecto si el paciente
los omite. La gran mayoría de los pacientes no ofrecen dicho material
cronológicamente. Y puesto que al entrevistante principiante se le suele
pedir que prepare una historia escrita, se ve inducido a reunir los datos
en una forma que simplifique la preparación de dicho relato. ASÍ, pues,
la historia escrita es con demasiada frecuencia un conglomerado de
datos que no relata historia alguna acerca del paciente. En lugar de ello,
la historia psiquiátrica debería proporcionar una imagen de la persona y
de sus característica~ individuales, incluidos sus puntos fuertes y sus
puntos débiles. Adtmás, debería permitir penetrar las relaciones del
paciente con otros seres humanos, especialmente con aquellos con los
que tiene mayor intimidad. La historia nunca es completa, y el entre­
vistante sabe dirigir al paciente hacia la información más pertinente para
los fines del tratamiento. Por regla general, el entrevistante empieza con
las razones del paciente para buscar ayuda y con los factores inmedia­
tamente causantes que lo han conducido a hacerlo en aquel preciso
momento. La consulta suele buscarse porque el paciente sufre, pero hay
casos en que la demanda de ayuda tiene lugar por precepto de alguien
otro, lo que crea problemas especiales que se examinan en los capítulos
8, 9, 11, 12 Y 14.
El médico experimenta dificultad al tratar de descubrir los conflictos
emocionales susceptibles de haber conducido a la sintomatologia del
paciente. Si se le pregunta directamente, el paciente rara vez puede
esbozar relaciones de causa y efecto entre sus conflictos y sus síntomas,
y el tema le resulta desagradable. La demanda directa invita a la intelec­
tualización y a sentimientos de falta de adecuacióp. Por consiguiente, las
preguntas acerca del inicio y de la forma en qhe los síntomas se han
desarrollado son más efici:es. Los desplazamientos o cambios, ya sean
reales o inminentes, en relaciones interpersonales significativas, así como
los cambios de residencia o de trabajo, proporcionan con frecuencia
datos importantes.
Estos datos son importantes, aunque el paciente no se dé cuenta del
significado de 10 que está diciendo. Por ejemplo, una mujer declaró que
sus ataques de ansiedad "empezaron dos años antes, en seguida después
que nos mudamos a nuestra vecindad presente". Más adelante, en la
entrevista, reveló que un individuo con el que anteriormente había
tenido una relación amorosa vivía en la misma vecindad, y ella temía
que pudieran encontrarse en la calle. Con más frecuencia, estos factores
no se dejan correlacionar fácilmente, sobre todo con los pacientes más
complicados.
A menudo, el síntoma del paciente representa su identificación j:on
una persona importante. Por consiguiente, resulta útil preguntar si ha
conocido alguna vez a algún otro que tuviera síntomas similares.
Cuando el médico indaga acerca de la historia del desarrollo, se
obtiene información valiosa permitiendo que el paciente describa los
38
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
acontecimientos de su vida pasada en el orden de su elección. Empezará
acaso con un tema en relación al cual se siente más cómodo, un área de
la que tiene la impresión que el entrevistan te se interesa por ella, o una
que se relacione dinámicamente con sus problemas. Resulta particu­
larmente ilustrativo observar tanto los temas que el paciente evita como
aquellos a los que vuelve insistentemente. En ocasiones, el pacIente
ofrece, en plan defensivo, una historia de acontecimientos traumáticos,
con objeto de establecer una causa externa de sus síntomas.
El entrevistante puede dirigir los pensamientos del paciente hacia su
vida anterior por medio de una declaración general como la de: "háble­
me usted de su familia". En esta forma puede ver a quién el paciente
menciona en primer lugar, si a su padre, su madre, sus hermanos o
algunos otros parientes. Otra pregunta útil es: "¿puede hablarme usted
de sus antecedentes? ", o "¿podría describir usted su vida temprana? "
En algunos casos esto bastará para que el paciente inicie la historia de
su desarrollo; en otros, en cambio, replica~á acaso: "¿no puede usted
hacerme preguntas? " "me resultaría más fáfil si usted me proporcionará
algunas guías", o "I\t> sé cómo empezar"; La experiencia enseñará al.
entrevistante que si' permanece callado por algunos momentos, el
paciente proseguirá espontáneamente. En otros momentos, en cambio, el
médico podrá replicar: "empiece usted donde quiera". Esto pone alguna
responsabilidad de la entrevista en el paciente.
A medida que el paciente va exponiendo los periodos principales de
su existencia, el entrevistante solicita explicaciones o material que mani·
fiestamente ha sido omitido. Por ejemplo, si al hablar de la escuela
primaria el paciente omite mencionar a sus amigos, el entrevistante
podrá preguntar: "¿y qué me dice usted de sus compañeros de juego? "
El grado mínimo de dirección que caracteriza este método no es
apropiado para determinados pacientes, y se requieren preguntas más
estructuradas. El principio implicado es que cuanto menos organizado
está el funcionamiento del ego actual del paciente, tanta más estructura
habrá de proporcionar el entrevistante. Es deseable ofrecer la menor
cantidad de estructura que permita al paciente comunicarse. Si la pre­
gunta es: ""hábleme usted de sus años de escuela", el paciente puede
examinar sus respuestas emocionales, sus logros académicos o sus rela­
ciones con compañeros y maestros. La elección ~áel paciente es ilustra­
tiva, pero se perdería si la pregunta hubiera sido: "¿qué hizo usted en la
escuela? " El entrevistante experimentado obtiene más detalles acosando
suavemente al paciente, cuando sea necesario, con preguntas como las
de: "y, ¿qué sucedió luego? ", o "¿qué hizo usted después de esto? "
El entrevistanté está interesado en una descripción del hogar en que
el paciente fue criado y de las personas importantes con las que vivió.
Un cuadro completo de la familia comprende tanto áreas de conflicto
como áreas de" acción recíproca, cooperativa y afectuosa. Otros temas
incluyen los pensamientos del paciente acerca de la personalidad de sus
progenitores y la manera en que lo criaron, las preferencias de los pro­
genitores o los parientes entre los niños, las enfermedades o muertes, la
EXAMEN PSIQUIATRICO
39
edad del paciente en el momento de dichos acontecimientos o percep­
ciones, así como sus reacciones a los mismos.
Los recuerdos tempranos revelan las impresiones emocionales más
duraderas del paciente acerca de su niñez, y se relacionan a menudo
dinámicamente con aspectos dominantes de la estructura del carácter_
Los sueños, especialmente los sueños repetitivos, y las fantasías recor­
dadas del pasado proyectan luz sobre la vida emocional interior de cada
periodo de desarrollo. Son significativas la edad del paciente y las
circunstancias existentes en el momento de su primera separación de sus
padres, y sus reacciones de nostalgia u otros trastornos relacionados con
aquella.
El desarrollo de las actitudes del paciente hacia la autoridad, los
métodos de disciplina paterna y la consecuencia en las actitudes de los
progenitores es importante. Es vital asimismo la comprensión de
cualesquiera sentimientos de inferioridad y sus fuentes durante cada
periodo. Otra área crítica es la expresión y el dominio, por el paciente,
de hostilidad, enojo y agresión, incluidos sus principales objetivos. La
historia comprende los detalles del desarrollo sexual del paciente en la
niñez, la adolescencia y la vida adulta. Cualesquiera trastornos, incluida
la ausencia de experiencia normal, son importantes.
Estado mental
El estado mental es la organizaclOn y apreciación sistemática de
información acerca del funcionamiento psicológico actual del paciente.
El cuadro del desarrollo de la persona, revelado por la historia, se ve
complementado, en esta forma, por la descripción de la conducta actual
del paciente, incluidos aspectos de su vida intrapsíquica. Aunque el
estado mental se separe en la relación escrita, semejante separación es
artificial en la entrevista y será resentida por el paciente. El entrevis­
tante se va haciendo cada vez más profesional a medida que desarrolla la
habilidad de apreciar el estado mental del paciente, sonsacándole simul­
táneamente la historia.
En algún momento de la entrevista, el neófito dirá acaso: "ahora voy
a preguntarle a usted algo que podrá parecer tonto". Esta disculpa suele
preceder preguntas. acerca del estado mental que el médico considera,
consciente o inconscientemente, como probablemente inapropiadas. No
hay excusa alguna para ponerle al paciente "preguntas tontas". En lugar
de ello, el entrevistante podrá proponer una discusión más detallada de
problemas de la vida diaria del paciente, que reflejen dificultades poten­
ciales en sus procesos mentales. Una mujer senil se desconcertó durante
una entrevista a causa del ruido de un tubo de vapor. Preguntó: "¿oYó
usted esto? " el médico replicó: "sí, ¿la molestan a usted los ruidos?"
Hizo que sí con la cabeza, y el médico siguió preguntando: "¿oye usted
en ocasiones cosas que otras personas no oyen?" En esta forma la
encuesta siguió un curso natural en la entrevista. Otra paciente parecía
40
PRINCIPIOS GENERALES DE I,A ENTREVISTA
no darse cuenta de que estaba en un hospital y creía estar en un hotel.
Aquí las preguntas del entrevistante acerca de la orientación parecían
perfectamente apropiadas. Un hombre de cierta edad reveló algunas
dificultades en cuestión de memoria. El médico le preguntó si había
tenido algún problema contando el cambio al ir de compras. El paciente
contestó: ''bueno, la mayoría de la gente es honrada, sabe usted". En
este momento, una pregunta acerca del cambio de un dólar después de
una compra de 53 centavos no parecería inapropiada.
No se preguntará más a un paciente obviamente no psicótico si oye
voces, de lo que se preguntaría a un paciente médico, obviamente sano,
si experimenta grandes dolores. El entrevistante inhibirá el desarrollo del
infonne preguntando a un paciente, que no presenta indicio alguno de
orientación o conocimiento reducidos, que substraiga sietes de una serie
o que identifique la fecha del día.
Una instrucción detallada al respecto sólo puede proporcionarse
mediante la demostración y supervisión de entrevistas. Las mayores
dificultades se encuentran con pacientes limítrofes en entrevistas duran­
te las cuales será acaso necesario poner preguntas formales destinadas a
verificar la capacidad psicológica del paciente. Para mayor consideración
de ejemplos específicos, se remite al lector a los capítulos apropiados.
Formulación terapéutica
Aunque las técnicas de formulación de casos exceden del alcance de
este bbro, se ha demostrado, con todo, que aquellos médicos que han
formulado con precisión ~'U comprensión del padente suelen tener más
éxito como terapeutas. Las declaraciones acerca del estado clínico del
paciente (psicopatología) deberían mantenerse separadas de las hipótesis
especulatívas que tratan de explicar las fuerzas intrapsíquicas en acción
(psicodinámica), así como de las interpretaciones que sugieren de qué
modo el paciente se convirtió en la persona que es actualmente (teorías
genéticas).
Al intentar el entrevistante una formulación psicodinámica, no tar­
dará en darse cuenta de las áreas de la vida del paciente acerca de las
cuales ha obtenido de éste la menor información. Puede luego decidir si
dichas omisiones son causadas por su falta de experiencia, o posible­
mente por contratransferencia, o son manifestaciones de las defensas del
paciente. En cualquier caso, sus esfuerzos se verán recompensados.
PROBLEMAS PRACTICOS
Factores de tiempo
Duración de las sesiones. Las entrevistas psiquiátricas tienen duracio­
nes diversas de tiempo. La entrevista terapéutica corriente es de aproxi·
PROBLEMAS PRACTICOS
41
madamente 45 a 50 minutos. A menudo, las entrevistas con pacientes
psicóticos o que padecen de alguna enfermedad física son más breves,
en tanto que, en la sala de urgencia, podrán requerirse acaso entrevistas
más largas. Esto se examina en capítulos apropiados.
Con frecuencia, los nuevos pacientes preguntan acerca de la duración
de las citas. Estas preguntas suelen representar más que una simple
curiosidad, y el médico podría hacer seguir la respuesta de: "¿por qué
pregunta usted? " Por ejemplo, el paciente estará acaso eféctuando una
comparación entre el entrevistante y psiquiatras anteriores.
Otra experiencia ¡orriente es que los pacientes esperen hasta cerca
del fin de la entrevista y pregunten luego: "¿cuánto tiempo queda? ", al
inquirir el entrevistante: "¿en qué pensaba usted?" El paciente suele
explicar que hay' algo acerca de lo cual no quiere hablar si solamente
quedan unos pocos minutos. En este momento, el médico comenta que
el hecho de q!le hubiera dejado aquello para los últimos minutos posee
significación. Podrá sugerir que el paciente presente el tema al principio
de la próxima cita o, si queda tiempo suficiente, que empiece ahora
para continuar en la entrevista próxima.
El paciente. La administración del tiempo por parte del paciente
revela, una faceta importante de su personalidad. La mayoría de los
pacientes llegan a sus citas unos minutos antes. Los pacientes muy
ansiosos podrán llegar hasta con media hora de anticipación. Por regla
general, esta conducta no le ocasiona al entrevistante problema mayor
alguno, y con frecuencia ni la observa siquiera, a menos que el paciente
la mencione. En forma análoga, el padente que llega a la cita puntual o
inclusive con pocos minutos de retraso no proporciona a menudo
oportunidad alguna de explorar el significado ge su conducta en las
primeras semanas de tratamiento.
;<
Un problema difícil Iq~ crea el paciente que llega muy tarde. La
primera vez que esto ocurre, el entrevistante podrá escuchar las explica­
ciones del paciente, si éste las ofrece pero evitará, con todo, comen­
tarios como el de: ''bueno, esto no tiene importancia", o "está bien", o
"no se preocupe usted". En lugar de ello, llamará la atención del
paciente sobre las exigencias de su propio horario con una observación
por el estilo de: ''bueno, haremos todo lo que podamos en el tiempo
que nos queda". En alguna ocasión, la razón del paciente por llegar
tarde constituye una resistencia manifiesta. Por ejemplo, podrá decir:
"me olvidé por completo de la cita hasta el momento de partir". En
semejante situación, el entrevistante puede preguntar: "¿experimentó
usted alguna renuencia para venir? " Si la respuesta es "Sí", el médico
podrá proseguir su exploración del sentimiento del paciente. Si la
respuesta es "No" no deberá insistir en aquello por el momento. Es
importante que la entrevista termine prontamente, con objeto de
inculcar al paciente el mensaje de que la tardanza es contraria a sus
propios intereses.
Una situación más difícil todavía se produce cuando el paciente llega
muy tarde a varias entrevistas, sin mostrar preocupación alguna, en cada
42
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
una de ellas, de que sus actos podrían estar causados por factores inter­
nos suyos. Después de la segunda o tercera vez, el médico podría obser­
var: "sus explicaciones de la tardanza insisten en factores externos a
usted. ¿Cree usted que esta tardanza pueda tener algo que ver con sus
sentimientos en relación con la entrevista?" Otro método consiste en
explorar la reacción del paciente a la tardanza. El médico podría pre·
guntar: "¿qué sintió usted al darse cuenta de que iba a llegar tarde? ", o
"¿le molestó a usted llegar tarde? " Semejantes preguntas podrán revelar
acaso el significado de la tardanza. El interés principal está en que el
médico no se enoje con el paciente.
El médico. La organización del tiempo por el médico constituye
también un factor importante en la entrevista. El descuido crónico en
relación con el tiempo indica un problema de contratransferencia. Sin
embargo, en ocasiones, el médico se ve inevitablemente detenido. Si se
trata de la primera entrevista, es apropiado que el médico exprese su
pesar por haber hecho esperar al paciente. Después de las primeras
entrevistas, en cambio, habrá que considera¡' otros factores antes de que
el médico presente excusas por su tardanza. En efecto, para determi­
nados pacientes, todd~ comentario de disculpa del médico sólo crea más
dificultad para expresar su enojo. Por regla general, parecen aceptar la
tardanza del médico con la mayor naturalidad. Con semejantes pacien­
tes, el médico debería llamar la atención sobre su tardanza echando una
mirada al reloj y aludiendo al número de minutos. El paciente dirá
acaso: "bueno, esto no tiene importancia", o hará algún otro comen­
tario similar. El médico podría replicar aquí: "mi tardanza no parece
molestarle a usted". Según la eficacia de su represión y su formación de
reacción, el paciente o reconocerá algún enojo moderado, o dirá que no
le ha molestado esperar. El entrevistante podrá luego buscar indicaciones
de que el paciente tenía alguna respuesta inconsciente que debería
explorarse.
Cuando el médico llega tarde, debería prolongar la duración de la
entrevista, para compensar el tiempo. Mostrará respeto por los otros
compromisos eventuales del paciente si pregunta: "¿le será posible a
usted quedarse hoy 10 minutos más? "
Transición entre entrevistas. Constituye una buena práctica para el
entrevistante disponer de algunos minutos para sí' entre las entrevistas.
Esto le proporciona una oportunidad de "cambiar de marcha" y estar
dispuesto a empezar de nuevo, en lugar de seguir pensando en el pacien·
te al que acaba de dejar. Una llamada telefónica o una ojeada a la
correspondencia o a una revista facilitarán esta transición.
Consideraciones de espacio
Intimidad. La mayoría de los pacientes no hablarán libremente si
tienen la impresión de que su conversación podría ser escuchada. Unos
PROBLEMAS PRACTICOS
43
alrededores quietos ofrecen también menos distracciones susceptibles de
dificultar la entTevista, y los psiquiatras tratan de evitar interrupciones,
excepto, tal vez, para recibir una breve llamada telefónica (véase
capítulo 15). Estas condiciones suelen estar con mayor frecuencia al
alcance del practicante privado que del residente psiquiátrico. No
obstante, la intimidad y algún grado de comodidad física constituyen
requisitos mínimos.
Posibilidades de asiento. Muchos psiquiatras se sienten más "seguros"
y pueden dirigir sus entrevistas estando sentados frente a un despacho,
pero, inclusive en este caso, es preferible no poner las sillas de modo
que queden muebles entre el médico y el paciente. Las dos sillas debe­
rían ser de aproximadamente la misma altura, de modo que ninguna de
las partes esté mirando de arriba a abajo a la otra. Si en la habitación
hay varias sillas, el médico podrá indicar cuál silla es para él y permitir
que el paciente busque la posición en la que se sentirá más cómodo. Los
factores principales que influyen sobre la elección del paciente compren­
den la dis~ancia física y la colocación en relación con la silla del
médico. Los pacientes manifiestamente dependientes, por ejemplo, pre­
fieren estar" sentados 10 más cerca posible del médico. Los pacientes
resistentes o competitivos, en cambio, se sentarán a mayor distancia y
aun, en ocasiones, directamente a través del médico.
Honorarios
En nuestra civilización, el dinero es la unidad común de valor para
los bienes y servicios, y los honoraTios que el paciente paga simbolizan
el valor del tratamiento. El pago de honorarios podrá reflejar el deseo
del paciente de obtener ayuda. Los honorarios significan que la relación
es mutuamente beneficiosa, pero no es cierto que el paciente deba
experimentar alguna carga o algún sacrificio financiero con objeto de
sacar provecho de la psicoterapia. Aunque los ejemplos sean extremos,
piénsese en el millonario y el paciente acaudalado, ninguno de los cuales
experimenta directamente el gravameu financiero del tratamiento.
El médico corriente tiene poca oportunidad de fijar y cobrar honora­
rios antes de haber completado su preparación. Le resulta fácil al resi­
dente principiante permanecer alejado de los arreglos relativos de los
honorarios del contador del hospital Bajo este sistema, a los pacientes
se les podrán cambiar los honorarios sin necesidad de discusión con el
médico, con el resultado desafortunado de que la cuestión entera es
ignorada en la terapéutica.
Los residentes se encuentran metidos en arreglos financieros con
pacientes clínicos, que nunca tolerarían con un paciente privado. El
médico podrá ignorar el hecho de que el paciente pague poco o nada.
Podrá tener acaso la impresión de que, por tener tan poca experiencia,
sus servicios no valen nada, o de que debe algo al paciente porque está
44
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
aprendiendo algo a sus expensas, o inclusive que está mal pagado por el
hospital y puede desquitarse permitiendo que el paciente engañe al
"establecimiento". En un caso, un paciente había escondido elementos
fmancieros de su activo ante el archivero, sólo para confesarlos al resi­
dente, quien se convirtió así, pasivamente, en colaborador de un "robo
al hospital". Transcurrieron algunos meses antes de que se diera cuenta
de que en el inconsciente del paciente, él era el "establecimiento".
Tampoco los inspectores prestan a menudo atención alguna a la adminis­
tración de los honorarios, con lo que pierden oportunidades valiosas de
explorar la transferencia y la contratransferencia.
Los honorarios asumen diversos significados en la relacÍón terapéu­
tica. El paciente podrá utilizar los honorarios como soborno, ofreciendo
pagar unos honorarios mayores que aquellos que el médico suele cargar.
Una mujer fue a una consulta con miras a un posible aborto terapéu­
tico. Dijo: "espero que usted se dará cuenta que estoy dispuesta a pagar
los honorarios que usted pida". Otro paciente se servía de los honora­
rios como medio de control. Había fijado ya los honorarios del médico
por sesión, luego los multiplicó por el número de visitas, y le. entregó al
médico el cheque antes de recibir su factura. Tenía así el control simbó­
lico: el médico no le cargaba sus honorarios, sino que era él quien daba
dinero al médico.
Masoquismo o sumisión podrán expresarse por medio de pagos, sin
protesta de honorarios excepcionalmente altos. El paciente podrá expre­
sar su enojo o su desconfianza para con el terapeuta no pagando, o
pagando con retraso. Podrá probar acaso la honradez del terapeuta,
ofreciéndole colaborar en un negocio, tal como el de pagar al contado,
con el supuesto de que el médico no hará figurar el pago en su declara­
ción de impuestos. Semejantes acti!Udes se examinan con mayor detalle
en el capítulo 9.
Con los pacientes particulares, l¡{ cuestión de los honorarios no suele
plantearse hasta el final de la entrevista. El médico puede esperar hásta
que el paciente plantee la cosa, lo que podrá acaso no tener lugar
durante dos o tres visitas_ Si el entrevistante sospecha que el paciente no
puede pagar los honorarios del médico privado, podrá mencionar la cosa
en el momento en que el paciente esté hablando de sus finanzas. Si el
paciente describe problemas financieros difíciles, pero se propone, con
todo, seguir la terapéutica, el médico podría preguntar: "¿cómo piensa
usted sufragar el costo de un tratamiento privado?" Si el paciente no
tiene idea fundada alguna, el entrevistante podrá examinar el significado
de su conducta.
En ocasiones, un paciente preguntará acerca de los honorarios del
médico al principio de la entrevista o por teléfono. Más bien que con­
testar directamente, el médico podría preguntar al paciente si está
preocupado por el costo del tratamiento. Si tal es el caso, el médico
podrá sugerir que la cuestión del costo sea diferida hasta el final de la
consulta, puesto que los factores principales de la frecuencia de las
CONSIDERACIONES ANTERIORES A LA ENTREVISTA
45
visitas y la duración posible del tratamiento han de tenerse también en
cuenta, y estas cuestiones han de esperar hasta que el médico se haya
cerciorado de cuáles son los problemas. Los pacientes acomodados
podrán acaso no preguntar nunca acerca de los honorarios, pero si el
paciente estuviere preocupado por el costo de la terapéutica y no pre­
gunta después de varias sesiones, el médico podría decir: "no hemos
hablado todavía de los honorarios". En esta forma, el médico podrá
enterarse de algo acerca de la actitud del paciente en relación con el
dinero.
r
Encuentro fortuito del paciente
fuera de la entrevjsta
En ocasiones, el médico podrá encontrar a su nuevo paciente fuera
del consultorio, ya sea antes o después de la entrevista: en un corredor,
en el comedor de un hospital, en el ascensor o en el metro. Esta situa­
ción podrá resultarIe acaso incómoda al joven psiquiatra, que no está
seguro si debe o no hablar acerca de lo que debe decir. El procedi­
miento, más sencillo consiste en guiarse por la actitud del paciente. El
médicó no está obligado a sostener una conversación banal, y hará bien
en esperar hasta que esté en el consultorio antes de iniciar cualquier
examen de los problemas del paciente. En la mayoría de las situaciones,
el paciente se sentirá incómodo en presencia de su médico fuera del
consultorio. Si el paciente empieza una conversación banal, el entrevis­
tante podrá responder en forma breve pero amable, sin alargar la conver­
sación. Si el paciente formula una pregunta que el médico considera que
no debería responder, podrá sugerir que esperen#:para examinarla hasta
que tengan más tiempo o ~ encuentren en un medio ambiente privado.
Cuando el terapeuta encuentra al paciente fuera del consultorio y éste
se muestra impertinente, el médico podrá servirse de la conversación
corriente para dominar la situación y mantener el diálogo en terreno
neutral. En ocasiones, el hecho de que el médico admita su propio
malestar por haber encontrado al paciente fuera del consultorio podrá
resultar útil para la terapéutica.
CONSIDERACIONES ANTERIORES
A LA ENTREVISTA
Lo que espera el paciente
El conOCImIento previo del médico por el paciente y lo que espera
de él desempeñan un papel en el desarrollo de la transferencia. Durante
los primeros años de entrenamiento del médico, estos factores son con
frecuencia menos significativos, puesto que el paciente no eligió al
46
FASE INICIAL
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
médico personalmente. Por otra parte, la "transferencia institucional"
reviste importancia considerable, y el médico podrá explorar las razones
del paciente para la selección de un hospital o una clínica particulares.
Además, el paciente suele tener una imagen mental de lo que es un
psiquiatra.
Esta transferencia anterior a la entrevista podrá ponerse acaso de mani­
fiesto si el paciente parece estar sorprendido por el aspecto del médico,
u observa: "usted no tiene el aspecto de un psiquiatra". El médico
podría preguntar, en tal caso: "¿cómo creía usted que era un psiquia­
tra?" Si el paciente dice: "bueno, me lo imaginaba algo mayor", el
médico podría preguntar: "ile sería a usted más fácil hablar con una
persona mayor?" El paciente podrá indicar acaso que, en realidad, se
siente aliviado, y que se había imaginado al psiquiatra como una per­
. sona que inspiraba temor. En ocasiones, el paciente entra en el consul­
torio del médico y bromea: "bueno, ¿por dónde andan los muchachos
de bata blanca?" Revelando así su temor de que lo consideren loco. Ve
al médico como una persona peligrosa y autoritaria.
En la práctica privada, los pacientes sueten ser enviados a un médico
determinado. El ent~évistante tiene interés en saber lo que el paciente
sabía de él en el momento de serie enviado. ¿Le dieron un nombre o
una lista de nombres? En este último caso, ¿cómo decidió acerca de a
cuál médico acudir primero? ¿y fue el entrevistante el primer médico
con quien entró en contacto? Un paciente podrá indicar acaso que lo
que lo decidió fue la ubicación del consultorio del médico, en tanto que
a otro el nombre del médico podrá haberle sugerido acaso antecedentes
étnicos semejantes a los suyos.
Lo que espera el médico
Por regla general, el médico tiene algún conocimiento del paciente
antes de su primer encuentro. Este podrá haberIe sido transmitido por la
,
persona que le envió el paciente.
Algunos datos relativos al paciente los ha obtenido en ocasiones el
médico directamente en el curso de la llamada teléfonica inicial que
condujo a la cita (véase capítulo 15).
;
Los psiquiatras experimentados tienen preferencias personales con
respecto a la cantidad de información que solicitan de la persona o las
personas que les dirigieron el paciente. Algunos desean saber lo más
posible, en tanto que otros sólo quieren conocer lo más estrictamente
necesario, basándose en que esto les permite entrevistar con un espíritu
completamente libre.
Cada vez que el entrevistante experimenta un sentimiento de sor­
presa al primer contacto con un nuevo paciente, habrá de preguntarse:
¿re informaría acaso mal acerca del paciente la persona que se le envió,
o se debe su sorpresa a alguna anticipación imaginaria suya?
47
FASE INICIAL
Encuentro con el paciente
/'
El médico obtiene mucha información la primera vez que ve a su
paciente. Puede observar quién acompañó al paciente, en caso de que
alguien le acompañara, y cómo pasó el paciente el tiempo mientras
esperaba el comienzo de la entrevista.
Un entrevistante empieza presentándose él mismo, en tanto que otro
prefiere dirigirse al paciente por su nombre y presentarse él mismo
luego. Esta última técnica indicará que el médico está esperando al
paciente, y a la mayoría de las personas les gusta que las saluden por su
nombre. Por regla general, las fórmulas de cortesía, tales como "encan·
tado de conocerle", etc., no se utilizan en la situación profesional. Sin
embargo, si el paciente se muestra indebidamente ansioso, el médico
podría empezar acaso con un pequeño comentario social, preguntando
tal vez, por ejemplo, si había tenido dificultad en encontrar el consul­
torio. Es inapropiado dirigirse al paciente por su nombre de pila. a
menos que se trate de niños o de jóvenes adolescentes. Semejante fami­
liaridad pondría al paciente en una posición de desventaja, ya que no se
espera que el paciente se sirva del nombre de pila del médico.
Con frecuencia pueden obtenerse datos importantes para la dirección
de la entrevista durante estos primeros momentos de presentación. La
espontaneidad y la cordialidad del paciente se revelarán acaso en su
apretón de manos o en su saludo. Los pacientes dependientes preguntan
dónde deben sentarse y qué deben hacer con sus sacos. Los pacientes
hostiles y competitivos, en cambio, se sentarán acaso directamente en la
silla que manifiestamente está reservada para el entrevistante. Los
pacientes desconfiados, por otra parte, echarán tal vez un rápido vistazo
alrededor del consultorio, en busca de "datos" acerca del médico. La
conducta concreta de diversos pacientes se examina en detalle en los
capítulos de la sección primera.
Desarrollo de la relación
El entrevistante experimentado aprende lo bastante acerca del
paciente durante el saludo inicial para poder variar apropiadamente los
primeros minutos de la entrevista, según las necesidades del paciente. El
principiante, en cambio, suele desarrollar alguna forma rutinaria de
iniciar la entrevista, e intenta luego variaciones, más adelante en su
preparación.
Un comienzo indicado consiste en invitar al paciente a sentarse y
preguntarle a continuación: "¿cuál es el problema que lo trae a usted
acá?" Un comienzo menos directo sería el de preguntar al paciente:
"¿dónde le parece a usted que empecemos?", o "¿dónde preferirá
48
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
usted que empecemos? " En ocasiones, un paciente muy ansioso hablará
primero, preguntando: "¿dónde debo empezar?" Como ya se indicó, el
principiante hará mejor en contestar: "empecemos con un examen de su
problema." Después de algunos años de experiencia, el médico sabe
cuándo el paciente seguirá fácilmente adelante sin respuesta, y cuándo
ha de decir: "empiece usted donde mejor le parezca".
Sullivan examinó el valor de '\lna declaración resumida de las comuni·
caciones de la persona que envió al paciente acerca del mismo, de una
confirmación de la conversación telefónica inicial. Resulta reconfortante
para el paciente que no ha ido en busca del médico él mismo, tener la
impresión de que el médico sabe ya algo acerca de su problema. Una
exposición de todos los detalles podrá resultar perjudicial, porque estos
rara vez le parecerán completamente exactos al paciente, de modo que
la entrevista se inicia en tal caso con el paciente defendiéndose de
interpretaciones erróneas. Son preferibles declaraciones generales. Por
ejemplo, el médico podría decir: "el Dr. Jones me ha dicho que usted y
su marido han tenido algunas dificultades", o "tengo entendido que
usted ha estado deprimido". La mayoría de los pacientes continuarán el
relato en este punto. En ocasiones, el paciente preguntará acaso: "¿no
le contó a usted toda la cuestión? " El entrevistante podría en este caso
replicar: "sin duda, me contó algunos de los detalles, pero me gustaría
oír más al respecto directamente de usted mismo". Si el paciente expe­
rimenta dificultad en proseguir, el m~dico observará acaso, con tono
simpatizante: "ya sé que resulta penoso hablar de ciertas cosas". Esto
da al paciente la impresión de que el médico le comprende, pero, según
como le dé por interpretar la observación, podrá considerarla acaso
como autorización para empezar el examen de algún material menos
penoso.
En el caso de que el paciente lleve consigo alguna cosa a la entrevista
contribuirá, al establecimiento de la relación, examinar cíe qué se trata.
Por ejemplo, un paciente fue remitido para tratamiento por un psicó·
logo que le había examinado previamente con respecto a su actitud para
una carrera. El psiquiatra se negó a leer el informe del psicólogo, y el
paciente se molestó. Otro médico dejó de preguntar a una joven mujer
acerca de una labor de arte que había llevado consigo para mostrarle.
Dicha mujer nunca más volvió al consultorio.
En algún momento, durante la entrevista inicial, el médico deseará
anotar el nombre, la dirección y el número del teléfono del paciente y
las señas de la persona que se lo envió. Esto puede hacerse ya sea al
principio ya sea al final de la entrevista, o bien durante el primer
período de transición, cuando el médico deja el tema de la enfermedad
presente para enterarse de más cosas acerca del paciente, como
individuo humano y el lugar que se ha conquistado en el mundo.
Para establecer relación, el entrevistante ha de comunicar la impre·
sión de comprender al paciente. Esto se consigue tanto por la actitud
del médico, como por el acierto de sus observaciones. El médico no
FASEMEDlA
49
desea crear la impresión de que puede leer la mente del paciente, pero
desea que el paciente se dé cuenta de que ha tratado ya a otras personas
con dificultades emocionales y que las comprende. Esto incluye no sólo
síntomas neuróticos y psicóticos, sino también problemas ordinarios de
la vida. Por ejemplo, si un ama de casa agobiada revela que tiene seis
niños de menos de 10 años, sin ninguna ayuda doméstica, el entre·
vistante podrá acaso observar, "cómo se las arregla usted?" El joven
médico que cuenta todavía con poca experiencia en su vida y carece de
imaginación, podría preguntar tal vez: "¿encuentra usted que los niños
sean una carga?" E;l entrevistante que se ha creado ya una posición
ampliará su conocinfiento de la vida y de la existencia humana a través
de su experiencia empática, que acompaña la adquisición de una com­
prensión Íntima,de las vidas de tantas otras personas.
El interés del médico ayuda al paciente a hablar. Sin embargo,
cuanto más el médico habla, tanto más se preocupa el paciente por lo
que aquel desea oír, en lugar de concentrarse en aquello que él tiene en
la mente. Por otra parte, si el médico se muestra indiferente, el paciente
se sentirá cohibido cuando trate de revelar sus sentimientos.
Algunos pacientes se resisten a hablar libremente, porque temen que
el médico podría traicionar su confianza. El paciente dirá acaso: "no
quiero' que esto se lo cuente usted a mi esposa", o "espero que no vaya
usted a hablar de mi homosexualidad a mi médico interno". El entre­
vistante podrá replicar: "todo lo que usted me dice es estrictamente
confidencial". Cuando esto tiene lugar en sesiones ulteriores, la descon·
fianza o el temor de traición del paciente pueden explorarse.
En ocasiones, un paciente preguntará: "¿es usted freudiano?" Por
regla general, esto quiere decir, "¿debo hablar dfl aspecto sexual? " En
todo caso, el paciente no está realmente intereSado en la orientación
teórica del médico, y dichfos preguntas requieren más bien una explora­
ción de su significado páÍ'a el paciente, que una réplica propiamente
dicha.
FASE MEDIA
En ocasiones se requiere una transición abrupta después que el
paciente ha expuesto la enfermedad presente. Por ejemplo, el médico
puede decir: "ahora me gustaría saber más de usted como persona". O
"¿puede usted decirme acerca de sí mismo algo más, aparte de los
problemas que lo han traído a usted acá?" El entrevistante dedica
ahora su atención al relato. El punto de partida exacto dependerá de los
aspectos de la vida del paciente que hayan sido ya revelados durante la
discusión de su enfermedad presente. La mayoría de los pacientes
hablan acerca de su vida actual antes de revelar su pasado. Si el paciente
no ha indicado ya su edad, su estado civil, la duración de su matri­
monio, las edades y los nombres de la esposa, los niños y los padres, su
50
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
FASE MEDIA
51
historia profesional, la descripción de las circunstancias actuales de su
vida, etc., el entrevistante puede preguntar por estos detalles. Es pre­
ferible obtener lo más posible de esta información durante la des­
cripción de la enfermedad presente_ En lugar de seguir la guía utilizada
para la organización del informe escrito, resulta mucho más fácil, para el
médico, extraer conclusiones acerca del significado y la relación recípro­
ca de estos datos, si el paciente los ofrece a su manera. Por ejemplo, si
el entrevistante pregunta: "¿cómo influyen sus síntomas sobre su
vida? " El paciente proporcionará acaso información relativa a algunos o
a todos los aspectos que acabamos de mencionar.
Constituye un error permitir que termine la primera entrevista sin
conocer el estado civil del paciente, su ocupación, etc. En efecto, estos
datos básicos de identificación constituyen el esqueleto de la vida del
paciente, al que se superpone toda la demás información. Si dicho
material no aparece espontáneamente durante el examen de la enfer­
medad presente, resulta con frecuencia posible obtener una gran parte
del mismo mediante una o dos preguntas. il entrevistante podría pre­
guntar: "hábleme uste1 de su vida actual". El paciente podrá interpretar
en tal caso la pregunta como le parezca, o preguntará a su vez: "¿se
refiere usted acaso a si estoy o no casado, qué clase de trabajo hago, y
cosas por el estilo? " El entrevistante sólo necesita hacer que sí con la
cabeza, y ver luego si el paciente omite alguna cosa, señalando, en tal
caso, que aquel no ha mencionado esto o aquello. La mayoría de los
pacientes proporcionarán información más útil si se les da un tema a
discutir que si se les presenta una lista de preguntas susceptibles de ser
contestadas brevemente. Las excepciones específicas se examinan en la
sección sobre el paciente desorganizado y en el capítulo 10.
El número de posibilidades en la porción media de la entrevista es
infinito y, por consiguiente, resulta imposible proporcionar instrucciones
precisas acerca de las elecciones que proceda hacer. Por ejemplo, una
paciente indicará acaso que es casada, que tiene tres niños, que su padre
murió y que su madre vive con ella. La experiencia, la habilidad y el
estilo personal, todo ello influye sobre lo que el entrevistan te hará
ahora. Podrá permanecer callado y permitir que la paciente prosiga, o
podrá interrogarla acerca de su matrimonio, de los niños, de la madre, o
de la muerte del padre, o bien preguntarle a la pa¿iente: "¿podría usted
decir algo más al respecto?" Sin señalar elección específica alguna. El
tono emotivo de la descripción de la paciente constituye otro aspecto
importante en el que cabría centrar la atención. Si parece estar ansiosa
y tensa, el entrevistante podrá observar: "debe estar usted muy
atareada" .
En el ejemplo que precede, algunos psiquiatras argumentarán en
favor de un método con respecto a otro. Sin embargo, los autores
consideran que no hay respuesta acertada única alguna y que harían
probablemente elecciones distintas con pacientes distintos o inclusive
con los mismos pacientes en ocasiones distintas.
La mayoría de las orientaciones proporcionadas por el paciente debe­
rían seguirse en el momento mismo de la presentación. Esto propor­
ciona a la entrevista una continuidad regular, aunque puedan producirse
numerosas digresiones tópicas. Para seguir con la misma viñeta, supon­
gamos que la paciente siga revelando que su madre sólo ha estado
viviendo con su familia durante un año. Sería lógico, en tal caso,
suponer que el padre de la paciente murió hace un año y, por consi­
guiente, el entrevistante podría preguntar: "¿fué entonces cuando murió
su padre?" Si la paciente dice: "Sí", el médico podrá suponer que los
padres de la paciente habían vivido juntos hasta dicho momento, pero,
antes que saltar a conclusiones erróneas, es preferible preguntar:
"¿cómo ocurrió que su madre fuera a vivir con ustedes después de la
muerte de su padre?" La paciente podrá acaso sorprender al médico
diciendo: "ve usted, mi mamá y mi papá estaban divorciados desde
hacía 10 años, y ella se fue a vivir con la familia de mi hermano, pero,
ahora que mi papá ha muerto, mi hermano se mudó a Chicago para
hacerse cargo de su negocio. Ahora bien, todos los amigos de mamá
están aquí, por lo que ella no ha querido ir a Chicago; así, pues, se ha
venido con nosotros". El entrevistante podrá preguntar además: "¿cuál
ha sido el efecto de ello sobre su familia? ", o "hómo ha aceptado su
esposo este arreglo? " Al mismo tiempo, el entrevistante observa que la
paciente no ha proporcionado información alguna acerca de las circuns­
tancias de la muerte de su padre. Cuando la paciente "agote" el tema
presente, el médico podrá volver acaso sobre este extremo.
Ahora que el entrevistante tiene alguna idea acerca de la enfermedad
presente y de la situación de vida corriente del paciente, podría dirigir
su atención a la averiguación de la clase de persona que es el paciente.
Una pregunta como la de: "¿qué cIase de persona es usted? " Consti­
tuirá una sorpresa para la mayor parte de la gente. Puesto que esta no
está acostumbrada a pensar de sí misma en esta forma. Algunos
pacientes responderán con facilidad, en tanto que otros se sentirán des­
concertados u ofrecerán detalles concretos que no hacen más que repetir
hechos de su situación de vida actual, tales como: "bueno, soy con­
tador", o "no soy más que un ama de casa". No obstante, estas res­
puestas proporcionan tanto información fenomenológica como dinámica.
En efecto, la primera respuesta fue hecha por un individuo obsesivo­
compulsivo que estaba preocupado con los números y los hechos, no
solamente en su trabajo, sino también en sus relaciones humanas. Lo
que le decía al entrevistante era: "soy primero y ante todo un contador
y, de hecho, no puedo dejar nunca de ser contador". La segunda
respuesta, en cambio, fue dada por una mujer fóbicá que tenía ambi­
ciones secretas de una carrera. Estaba dejando entre ver al médico que
tenía un concepto despectivo de las mujeres y, en particular, de las
mujeres que son amas de casa.
Al igual que el primer paciente, nunca estaba en condiciones de
olvidarse de sí misma.
52
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
FASE FINAL
53
Con frecuencia, la idea que el paciente tiene de sí mismo variará,
según la situación en que se encuentre. Consideremos, por ejemplo, el
hombre de negocios' que es necesariamente un director en su trabajo,
pero que en la casa es tímido y pasivo, o el científico de laboratorio
que es activo e inventivo en su trabajo, pero se siente apocado y reser­
vado en situaciones sociales. Luego hay el hombre que es un atleta
sexual, con numerosos líos amorosos, pero que se percibe a sí mismo
como inapropiado e ineficaz en el trabajo. Sin duda, el entrevistante no
obtiene todo el material correspondiente a la autopercepción del
paciente en una sola porción de la entrevista. Sin embargo, dicha per­
cepción representa un aspecto importante que hay que tener siempre
presente, de modo que gradualmente vaya surgiendo una imagen más
completa.
Otras preguntas relacionadas con la idea que el paciente tiene de sí
mismo son: "dígame usted cosas que le gustan de sí mismo", o "¿qué
es lo que considera usted como sus principales activos? " o "¿cuáles son
las cosas' que le proporcionan a usted más placer?" El entrevistante
podría pedir al paciente que se describa a sí mismo tal como le ven los
demás y tal como se ve él mismo en los aspectos principales de la vida,
incluidos la familia, el trabajo, la situación social, las relaciones sexuales
y las situaciones de tensión. Resulta a menudo revelador pedir al
paciente que describa un día típico de 24 horas. Podrá inclusive ocurrir
que el paciente experimente un aumento de comprensión de sí mismo al
reflexionar sobre dicha pregunta. Los temas y las preguntas que tienen
una relación directa con la enfermedad presente y la situación actual de
vida son los más importantes para el paciente.
Según la cantidad de tiempo disponible y según que deba haber b no
más de una entrevista, el médico preparará su indagación del pasado del
paciente. La pregunta acerca de cuáles aspectos del pasado son más
significativos varía con los problemas del paciente y el carácter de la
consulta.
En diversos momentos durante la entrevista, el paciente podrá Sell­
tirse incómodo con el material que está examinando. Esto se debe no
sólo al deseo de ser aceptado por el entrevistante, sino también, y aun
en ocasiones en forma más importante, a su temor en relación con
intuiciones parciales de su interior. Por ejemplo, podrá detenerse y
observar: "conozco a cantidad de personas que hacen lo mismo", o
"¿no es acaso esto normal, doctor? ", o "¿piensa usted que soy un mal
padre?" Algunos pacientes necesitarán acaso que se los tranquilice para
iniciar la entrevista, en tanto que a otros les bastará que el médico
pregunte: "¿en qué estaba pensando usted? ", o "¿qué es exactamente
lo que le preocupa a usted? "
Estimular la curiosidad del paciente constituye una técnica funda­
mental en todas las entrevistas que tienen por' objeto descubrir senti­
mientos más profundos. Básicamente, el médico se sirve de su propia
curiosidad auténtica para despertar el interés del paciente en sí mismo.
La pregunta acerca de hacia dónde puede el entrevistante dirigir mejor
su curíosidad se relaciona con los principios de interpretación examina­
dos anteriormente en este capítulo. En resumen, la curiosidad no debe
dirigirse a los aspectos más profundamente reprimidos o más intensa­
mente defendidos, sino más bien a la capa más superficial del conflicto
del paciente. Por ejemplo, un hombre joven describe Cómo experimentó
su primer ataque de ansiedad después de haber visto a un individuo
desplomarse en una estación de ferrocarril. Más adelante revela que
experimenta a menudo ataques en situaciones en las que siente que está
ganando una discusión con alguien a quien considera inferior. El entre­
vistante no exprescfrá curiosidad acerca del deseo inconsciente de
destruir a su padre, a quien consideraba pasivo e impotente, sino que
dirigirá su curios.idad a situaciones que al paciente le parecen constituir
excepciones. Así, pues, podría preguntar: "usted mencionó que en
algunas ocasiones el ganar en una discusión no parece molestarle, ¿me
pregunto lo que dichas situaciones podrían tener de diferente? "
La curiosidad manifestada por el médico, acerca de los motivos tanto
del paciente como de sus seres queridos, es raramente terapéutica en las
primeras entrevistas, ya que resulta demasiado amenazante para las
defensas del paciente. Por ejemplo, el médico podría decir: "¿me pre­
gunto 'por qué su esposo pasa en la oficina más tiempo del que es
necesario?" Aunque el entrevistante tenga el derecho de ser curioso
acerca de este fenómeno, es lo cierto, con todo, que una pregunta
directa podría ser interpretada por el paciente como una acusación o
como insinuación.
FASE FINAL
i
La fase final de la entn!~ista inicial varía en duración, pero 10 minu­
tos suelen ser, por lo regular, suficientes. El entrevistante podrá indicar
que la entrevista se acerca a su fin diciendo: "vamos a tener que parar
dentro de unos momentos; ¿hay algunas cosas que usted quisiera
preguntar?" Si el paciente no tiene preguntas, el entrevistante podrá
comentar: "tal vez podría usted sugerir algo de lo que podamos hablar
durante el tiempo que nos queda todavía", o "¿hay alguna otra cosa
que debiéramos examinar?" Las más de las veces el paciente pondrá
preguntas relativas a su enfermedad y su tratamiento.
Todas las personas que consultan a un experto esperan tanto una
opinión experta acerca de su situación, y tienen derecho a ella, como
recomendaciones en materia de tratamiento, o algún otro consejo útiL
Ha constituido por mucho tiempo una tradición médica decirle al
paciente lo menos posible acerca de su diagnóstico y de los funda­
mentos teóricos del plan de tratamiento. En años recientes, en cambio,
tanto la publicación de información médica por la prensa lega como los
cambios en la preparación de los médicos han conducido a un público
54
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
más informado y más inquisitivo. La psiquiatría, en particular; ha sido
objeto de semejante atención, y muchos pacientes ponen preguntas
acerca de lá psicoterapia, la hipnosis, el psicoanálisis, la terapéutica
behavioral, la terapéutica por choque y diversas terapéuticas de drogas.
Aunque el paciente tiene e! derecho de obtener respuestas directas
acerca de estos temas al terminarse la consulta, el entrevistante puede
asumir que estas preguntas revelarán también actitudes importantes de
transferencia.
Si bien resulta artificial distinguir entre entrevistas diagnósticas y
terapéuticas, es útil, con todo, exponer al paciente una formulación
clínica y algún tratamiento u otro plan, al terminarse la consulta. Por
regla general, esta presentación tiene lugar al final de la segunda o la
tercera entrevista, pero, en algunos casos, podrá necesitar meses de
encuentros de exploración. Los terapeutas principiantes descuidan a
menudo esta fase y, para gran sorpresa suya, un paciente al que han
estado viendo desde hace seis meses les preguntará de repente: "¿por
qué sigo viniendo? ",. o dirá: "creo que l/a no necesita verme usted
más". Semejante des(]IÍdo constituye una falta de respeto de! derecho
del paciente de preguntar acerca del plan de tratamiento del médico y
de su derecho de buscar a un terapeuta distinto. El paciente está legi­
timado para fijar sus propios objetivos en relación con el tratamiento.
Podrá desear solamente, acaso, mejora sintomática, y esto podrá cons­
tituir un acierto, ya que hay pacientes cuya estructura básica de carácter
es preferible respetar. El ejemplo lo constituye el paciente de una expec­
tativa de vida muy limitada.
Esta fase de la entrevista proporciona una oportunidad útil" para el
médico, para descubrir resistencia y alterar su plan de tratamiento en
consecuencia. Aunque el médico sea el experto, sus recomendaciones no
pueden pronunciarse, con todo, como decretos reales. Con frecuencia, el
médico ha de modificar su plan de tratamiento a medida que va apren­
diendo más cosas acerca del paciente. Si presenta un plan de trata­
miento en forma gradual, el entrevistante podrá descubrir, acaso, en
cuáles áreas experimenta el paciente confusión o discrepancia. y esto no
puede tener lugar si e! médico hace un discurso.
Si la consulta se limita a una entrevista, deberá dedicarse a dichas
cuestiones una mayor parte de ella, que si hubieráh de tener lugar una o
dos entrevistas más. El médico deberá evitar dar al paciente una indica­
ción formal de diagnóstico. En efecto, los términos técnicos de poco le
sirven al paciente, y podrán inclusive resultar perjudiciales, ya que el
entrevistante podrá no darse cuenta del significado que el paciente o su
familia les atribuyen. Con frecuencia, el propio paciente proporciona
datos en relación con los términos apropiados al proceder a la formu­
lación. Un paciente admite que se trata de un "problema psicológico",
otro dice: "me doy cuenta que se trata de algo emocional", o "ya sé
que no me he desarrollado por completo todavía", o "ya veo que no es
razonable que yo tenga dichos temores". Aunque la declaración del
FASE FINAL
55
paciente pueda haber tenido lugar anteriormente en la sesión, e! médico
puede servirse de ella, con todo, como un punto de partida para su
propia formulación, a condición que el paciente crea realmente lo que
está diciendo. Y éste no es el caso del paciente psicosomático que dice:
"ya sé, doctor, que todo está en mi mente". (Véase capítulo 11.)
El médico podría empezar con: "como dijo usted, tiene efectiva­
mente un problema psicológico". Podrá referirse a lo que considera
como síntomas principales e indicar que se relacionan todos ellos con
un mismo estado de! que forman parte. Podrá distinguir entre problemas
agudos y crónicos y concentrarse, para empezar, en los primeros. Puesto
que no constituye una buena idea abrumar al paciente con una declara­
ción completa de toda su patología, la formulación deberá limitarse al
trastorno principal. Por ejemplo, en el caso del joven que experimenta
dificultad en la frecuentación de personas de autoridad, incluido su
padre, e! entrevistante podría declarar: "tal parece que tiene usted un
problema en entenderse con su padre, lo que ha influido sobre su acti­
tud frente a todas las personas investidas de autoridad".
Ahora que tanto el médico como el paciente están en lo claro acerca
de lo que creen constituir el problema, ya es hora de considerar el tema
de! tratamiento. El médico podrá tener confianza en su opinión, pero
sin pronunciarse por ello dogmáticamente. Por ejemplo, podría decir:
"según mi experiencia el método más eficaz es .........," o "se uti­
lizan para este estado diversas terapéuticas pero yo sugeriría ... _.... "
esto respeta el hecho de que, cualquiera que sea la orientación terapéu­
tica del médico, e! paciente sabe probablemente que existen otros trata­
mientos. A menudo, el paciente planteará una pregunta, que se ha
abstenido de formular, acerca de la eficacia de una u otra de las
terapéuticas.
Rara vez .resulta indicado, en la psicoterapia de orientación analítica,
dar al paciente discursos preparados acerca del método de tratamiento,
de cómo funciona la psiquiatría o acerca de la libre asociación. Sin
embargo, los pacientes menos sofisticados requieren alguna preparación.
Esto podrá implicar una explicación en e! sentido de que el médico está
interesado en todos sus pensamientos y sentimientos, tanto si parecen
importantes como no. Se requiere mucho tiempo y una gran cantidad
de confianza antes de que un paciente pueda asociar libremente. Algu­
nos pacientes preguntarán acaso: "¿debo hablar como sea? ", o "ldebo
decir exactamente todo lo que me viene a la mente?" El entrevÍstante
podrá contestar tales preguntas afirmativamente.
Con frecuencia, el paciente preguntará: "¿cuánto tiempo durará el
tratamiento? ", o "la cosa no es grave, ¿verdad? Resulta difícil predecir
la duración del tratamiento, excepto en términos generales. Una vez
más, la mejor indicación se encuentra en las propias manifestaciones del
paciente. Suele resultar indicado, cuando síntomas agudos se dejan
distinguir de otros crónicos, señalar que los síntomas más recientes
suelen ser los que primero mejoran, y que los problemas de larga dura­
56
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
clón requieren a menudo tratamiento prolongado. Algunas veces, el
paciente preguntará acerca de un periodo más concreto de tiempo. Es
erróneo hacer declaraciones equívocas acerca de la duración de la tera­
péutica con objeto de tranquilizar al paciente. Pocos pacientes respon­
den favorablemente, al enterarse, en la primera entrevista, de que
necesitan años de tratamiento. La preocupación del paciente por la
duración del tratamiento no es totalmente una manifestación de resis­
tencia, ni expresa el deseo de una cura mágica. La terapéutica es
costosa, tanto en términos pecuniarios como de tiempo implicado, que
obstaculiza otras actividades de la vida del paciente. Si la duración de la
terapéutica tiene un límite de tiempo, como ocurre con frecuencia en
las clínicas, o si el médico no estará disponible por todo el tiempo que
el paciente espera que va a durar el tratamiento, debería informársele a
éste desde luego. Además, el paciente tiene derecho a saber desde el
principio si el consultante será o no el médico que lo trate. Este es el
momento, en la entrevista, de considerar los aspectos financieros del
tratamiento, que hemos examinado ya anteriormente en este capítulo.
Si el paciente se desconcertó durante la entrevista, la fase final le
sirve también de oportunidad para recomponerse antes de dejar el con­
sultorio del médico y de volver al mundo exterior.
Algunos pacientes preguntan, ya sea seriamente o medio en broma,
por el pronóstico. Algunos ejemplos corrientes son: "bueno, doctor,
¿hay alguna esperanza? ", o "¿ha tratado usted ya algunos otros casos
como el mío? ", o "¿hay algo que yo pueda hacer para acelerar las
cosas? " Se aconseja al médico que sea cauto en tratar con estas pregun­
tas. En efecto, el pronóstico resulta difícil de establecer con precisión
en las primeras visitas, ya que el paciente podrá no haber revelado acaso
la totalidad de su problema. En los casos en que las declaraciones acerca.
del pronóstico son indicadas, como en el del paciente deprimido, la
seguridad tranquilizante del médico reviste gran importancia.
Antes de terminar la entrevista, el médico podrá fijar el tíempo y
fecha de la próxima cita. El final de la sesión lo indica el médico al
decir: "bueno, basta por hoy" o "podemos partir de aquí, la próxima
vez", o "se nos acabó el tiempo por hoy". Aunque no se trata de una
práctica universal, los autores consideran que constituye una cortesía
corriente levantarse y acompañar al paciente hasta la puerta.
En ocasiones, una entrevista deberá terminarse antes de tiempo,
porque el médico podrá recibir acaso una llamada de urgencia. Esto
constituye una experiencia más corriente en el caso de los psiquiatras
residentes. El médico podrá explicar en tal caso la situación al paciente
y adoptar disposiciones para compensar el tiempo en otra ocasión. Un
acontecimiento así, aunque menos frecuente, es que el paciente se enoje
y abandone el consultorio antes de haber terminado la sesión. El médico
podrá tratar de detener al paciente verbalmente diciéndole con firmeza:
"¡un momento! Si el paciente espera, puede proseguir: "si usted está
enojado conmigo, es preferible que lo discutamos ahora". El médico ni
se levanta de su silla ni indica que condona el acto del paciente.
ENTREVISTAS ULTERIORES
57
ENTREVISTAS ULTERIORES
Con frecuencia, la consulta se termina en dos entrevistas, pero podrá
ser más ·larga. La mejor fecha parala segunda entrevista es de dos días a
una semana después de la primera. Una sola visita con el paciente per­
mite únicamente un estudio en sección transversa. Si se permite que
transcurran algunos días antes de la próxima sesión, el médico podrá
enterarse de algo acerca de las reacciones del paciente a la primera
visita. En esta forma, puede decidir cómo se comportará el paciente en
el tratamiento. Exi}te así también la oportunidad de que el paciente
pueda corregir cualquiera información errónea que pudiera haber pro­
porcionado durante la primera entrevista. Una forma de empezar la
segunda entre.vista consiste en decir el médico: "supongo que habrá
pensado usted en las cosas que examinamos la última vez", o "con
frecuencia, los pacientes piensan en las cosas que querían examinar
después de la primera sesión. ¿En qué cosas pensó usted? " Si el pacien­
te responde, "Sí" al primer comentario, el médico podría decrr: "me
gustaría oírlas", o "empecemos hoy con esto". Si el paciente dice
"No", el médico podrá arquear las cejas en forma interrogante y esperar
que el.paciente prosiga.
Hay diversos patrones comunes de respuesta. En efecto, el paciente
podría haber proseguido el autoexamen que empezó en la primera
sesión, proporcionando a menudo historia complementaria pertinente,
relacionada con algún punto planteado anteriormente. Podrá haber
reflexionado más sobre alguna pregunta o alguna sugerencia del mMico,
llegando a una comprensión mayor. Semejante actividad es recom­
pensada sutilmente por los entrevistantes que, enluna forma u otra, dan
a entender al paciente que va por buen camino. Esta reacción tiene más
significa40 pronóstico im¡l,ortante, para la psicoterapia de orientación
analítica, que el hecho de que el paciente se sienta mejor o peor
después de la sesión.
Otro grupo de respuestas tienen implicaciones más negativas. El
paciente podría haber pensado acerca de lo que relató la primera vez y
decidir que estuvo mal, o que no entendió porque el médico había
preguntado acerca de un determinado tema, o tener la impresión de que
aquel no le comprendió. Podría decir que había reflexionado acerca de
algo que dijo el médico y que se sentía deprimido.
Con frecuencia, estas respuestas tienen lugar cuando el paciente se
siente culpable después de haber hablado "demasiado libremente" en la
primera entrevista. En tal caso, o se retrae, a continuación, o se enoja
con el médico. En la mente de este paciente, el criticar a sus seres
queridos o expresar emociones violentas en presencia del psiquiatra
constituye una humillación personal.
Mientras se siguen examinando las reacciones del paciente a la pri­
mera entrevista, el médico podría indagar si el paciente discutió o no la
sesión con algún otro. Si lo hizo, al entrevistante le ilustrará saber con
quién el paciente habló y el contenido de la conversación. Después de
58
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
haber sido explorado este tema, el médico proseguirá la entrevista. No
existen reglas fijas acerca de las pregUntas que habría que dejar mejor
para la segunda sesión. Pero, en términos generales, todas las indica­
ciones que el médico siente que son más embarazosas para su paciente
se posponen, a menos que el paciente haya ya enfocado el material él
mismo o se haya preocupado conscientemente de él. Si el médico pre­
gunta acerca de sueños en la primera entrevista, el paciente tendrá con
frecuencia sueños antes de la segunda sesión. Resulta indicado interrogar
directamente acerca de semejantes sueños, por cuanto revelan las reac­
ciones inconscientes del paciente al médico y muestran además
problemas emocionales básicos y actitudes de transferencia dominantes.
RESUMEN
En este capítulo se han examinado los aspectos más amplios y las
técnizas generales de la entrevista psiquiátrj~. En capítulos subsiguien­
tes se examinarán vari~ciones específicas provocadas, y"l sea por el tipo
del paciente o por laS' circunstancias clínicas de la entrevista. Hay que
subrayar que las personas reales no encajan en las categorías separadas
de diagnóstico esbozadas en este libro. En efecto, cada persona es única
e integra una diversidad de mecanismos patológicos en una forma
característica. Al examinar síndromes clínicos distintos, los autores no
consideran únicamente pacientes que caen en las categorías de diagnós­
tico asociadas. Por ejemplo, las defensas ob~esivas se encontrarán en
pacientes fóbicos, histéricos, depresivos, hipocondriacos, paranoides,
orgánicos, esquizofrénicos y sociopáticos, y podrán estar integradas en
patrones neuróticos o psicóticos. Las técnicas de trabajar con un
paciente que tenga un grupo determinado de defensas serán similares,
independientemente de su diagnóstico. Se deja al lector la tarea de
volver a sintetizar el material que se ha separado para fines pedagógicos.
En cualquiera entrevista dada, el paciente se servirá de pautas defensivas
que se describen en diversos capítulos, y podrá desplazar sus defensas
durante el curso del tratamiento o inclusive en el curso de una sola
entrevista.
El entrevistante puede funcionar eficazmenteJsin haber conceptua­
lizado la comprensión de la resistencia, la transferencia, la contratrans­
ferencia, etc. Además, el dominio intelectual de estos conceptos no
produce por sí mismo progreso clínico. Sin embargo, un marco
organizado es necesario para el estudio sistemático y la conceptuali­
zación de los factores que contribuyen al éxito o al fracaso de la entre­
vista. Una comprensión teórica de la psicodinámica es capital si el estu­
diante se propone estudiar su propia función intuitiva y mejorar, con
ello, su habilidad clínica.
Hará que cada entrevista contribuya al desarrollo progresivo del
psiquiatra.
BIBLlOGRAFIA
59
BIBLlOGRAFIA
Adler, M. H.: Psychoanalysis and psychotherapy. Int. J. Psycho-Anal., 51:219,1970.
eolby, K. M.: A Primer for Psychotherapists. New York, Roland Press eo., 1951.
Freedman, A., y Kaplan, .H.: eomprehensive Textbook of Psychiatry. Baltimore,
Williams & Wilkins Co., 1967.
GíJI, M., Newman, R., y Redlich, F.: The Initial Interview in Psychiatric Practice.
New York, International Universities Press, 1954.
Grecnson, R. R.: The Technique and Practice of Psychoanalysis. New Yor, Interna­
tional Universities Press, 1967.
Greenson, R. R., Y Wexler, M.: The non-transference relationship in the psycho­
analytic situation. Int. J. Psycho-Anal., 51:143, 1970.
Group for the Advancement of Psychiatry. Report núm. 49: Reports in Psychothe­
rapy: Initial Interviews, junio, 1961.
Saul, L. J.: The psychoanalytic diagnostic interview. Psychoanal. Quart., 26:76,
1957.
Saul, L. J.: The Technique and Practice of Psychoanalysis. PhiIadelphia, J- B.
Lippincott Co., 1958.
.
Stevenson, l.: The psychiatric interview. En Arieti, S. (dir.): American Handbook of
Psychiatry, vol. 1. New York, BaBie Books, Inc., 1959, capítulo 9, págs.
197 -214.
Stevenson, 1.: Medical History Taking. New York, Hoeber, 1960.
Stevenson, l., y Sheppe, W., Jr.: The psychiatric examination. En Arieti, S. (dir.):
American Handbook of Psychiatry, vol. 1. New York, BaBie Books. Inc_. 1959,
capítulo 10, págs. 215-234.
.
SuIlivan, H. S.: The Psychiatric Interview. New York, Norton Press, 1954.
Tarachow, S.: An Introduction to Psychotherapy. New York, International Univer­
sities Press, 1963.
Whítehorn, J. e.: Guide to interviewing and clínical personality study. Arch. Neurol.
Psychiat., 52: 197, 1944.'
SUPUESTOS BASICOS DE PSICODINAMICA y PSICOANALISIS
2
PRINCIPIOS GENERALES
DE PSICODINAMICA
INTRODUCCION
La psiquiatría es la especialidad médica que estudia los trastornos de
la conducta y la experiencia humanas. Al igual que otras ramas de la
medicina, considera: 1) la fenomenología de lo normal y lo anormal; 2)
sistemas de clasificación e información epidemiológica; 3) etiología; 4)
diagnóstico, y 5) prevención y tratamiento. Puesto que la conducta
humana es compleja, la psiquiatría utiliza muchos campos de coniJci­
miento, que van desde bioquímica, genética, embriología y la fisiología ala
psicología, antropología, sociología y teoría general de sistemas, con
objeto de comprender su materia de estudio.
.
La entrevista es la técnica básica de la psiquiatría y de muchas otras
especialidades clínicas. Pueden emplearse también otros métodos, tales
como las pruebas de diagnóstico biológico o psicológico, o tratamientos
farmacológico y físico, pero aun estos tienen lugar, por regla general, en
el medio de una entrevista clínica. De hecho, la entrevista psiquiátrica es
el instrumento diagnóstico y terapéuticá más importante, con mucho,
del psiquiatra actual. Con nuestros conocimientos actuales, los estudios
fisiológicos y biológicos de la conducta sirven de poco para comprender
las entrevistas, en tanto que los conceptos psicodinámicos se han reve­
lado como sumamente valiosos.
En el marco psicodinámico de referencia, la conducta se percibe
como el producto de fuerzas, motivos o impulsos mentales hipotéticos y
de los procesos psicológicos que los regulan, inhiben y encauzan. Los
pensamientos y sentimientos revisten importancia central, y la conducta
manifiesta se comprende en términos de procesos psicológicos internos
que se infieren a partir de las palabras y los actos del paciente.
60
61
La formulación psicodinámica brinda el medio de describir estados
mentales anormales, de comprender sus orígenes y de desarrollar una
base racional para su tratamiento. Aunque pueda resultar posible
desarrollar una teoría de la conducta, que comprenda las causas y las
curas de la enfermedad mental ignorando la psicodinámica, nadie ha
sido capaz de hacerlo, hasta el presente. Además, mientras la entrevista
siga siendo el instrumento central de la psiquiatría, la psicodinámica
seguirá siendo la ciencia básica esencial. Al presente proporciona
asimismo la comprensión más completa de la patología, la patogénesis y
el tratamiento.
I
Este capítulo presenta los supuestos básicos de la psicodinámica y el
psicoanálisis, esto es, de la escuela de la psicodinámica iniciada por
Freud, que ha, constituido la fuente de la mayor parte de nuestros
conocimientos y se ha convertido casi en sinónimo de psicodinámica.
Examinará a continuación el modelo psicodinámico básico de la psico­
patología, diversos tipos de formaciones patológicas, y aquellos concep­
tos psicoanalíticos que son más decisivos para la comprensión de la
entrevista. El espacio no permite una consideración completa del
psicoanálisis, que incluye una teoría del desarrollo de la personalidad,
una técnica del tratamiento, un método específico para obtener infor­
maci6n acerca de los condicionantes psicodinámicos de la conducta, y
una metapsicología o serie de hipótesis abstractas acerca del carácter de
la operación mental y de la fuente de los motivos humanos. Estos
aspectos del psicoanálisis van más allá del alcance de este libro sobre la
entrevista y se examinan en los libros sobre la teoría psicoanalítica
indicados en la bibliografía.
~U:~~~~~~~~~COS
Q,
i
PSICODINAMICA
Motivación
La conducta se percibe como teleológica o dirigida a un tm, y como
un producto de fuerzas hipotéticas: instintos, tendencias, impulsos o
motivo"s. Los motivos se representan, subjetivamente, por pensamientos
y sentimientos, y, objetivamente, por una tendencia hacia ciertos tipos
de acción. El hambre, el impulso sexual y la agresión son ejemplos de
motivos importantes.
Los primeros años del psicoanálisis se ocuparon extensamente del
origen de motivos humanos básicos y, concretamente, en desarrollar un
modelo que los relacionara con sus raíces biológicas. Freud se sirvió del
término alemán "trieb", que se ha traducido generalmente como
"instinto", para referirse a aquellos impulsos básicos de los que se
supuso que contenían una forma de "energía psíquica". Esta teoría de
los impulsos contribuyó a centrar la atención en los cambios complejos
62
PRINCIPIOS GENERALES DE PSICODINAMICA
o "vicisitudes" de las motivaciones, que se encuentran en el curso del
desarrollo, y fue esencial para comprender la base psicodinámica de la
conducta neurótica. Por ejemplo, la idea del impulso sexual, con muchas
y variadas manifestaciones, hace que resulte fácil conceptualizar el
enlace entre ataques histéricos e inhibiciones sexuales. Sin embargo, en
años recientes, algunos aspectos de la teoría psicoanalítica de los impul­
sos han sido objeto de severas críticas en cuanto tautológicos y anticien­
tíficos. Al propio tiempo, la atención se ha desplazado de los orígenes
de los motivos humanos básicos, a los diversos medios a través de los
cuales se expresan. Para muchos, la base biológica de las motivaciones
constituye un problema fisiológico que no puede ser explorado por el
psicoanálisis, que es una ciencia psicológica. En todo caso, se trata en
esto de un debate que poco tiene que ver directamente con la entre­
vista. En el momento en que el niño es capaz de hablar, cuenta ya con
impulsos enérgicos que subsistirán durante todo el resto de su vida y
que forman el fundamento de nuestra comprensión de su conducta en
términos psicodinámicos. La extensión en qug' estos impulsos sean cons­
titucionales o adquiridps reviste gran impórtancia teórica, pero, en
cambio, poca importanJia clínica.
Inconsciente dinámico
Muchos de los condicionantes importantes de la conducta tienen
lugar fuera de la conciencia subjetiva del individuo, y no son
normalmente reconocidos por él. La existencia de una actividad mental
inconsciente era ya manifiesta mucho antes de Freud: los aconteci­
mientos que se han olvidado, pero que luego se recuerdan de nuevo, han
de estar obviamente almacenados, entre tanto, en alguna forma. Sin
embargo, esto revestiría poca importancia clínica si no fuera por el
significado dinámico de estos procesos mentales inconscientes. Esto es:
ejercen una gran influencia sobre la conducta y son condicionantes
particularmente importantes de la conducta anormal.
.
La historia temprana del psicoanálisis es una relación del descubri­
miento del papel de los procesos mentales inconscientes, en cuanto a
condicionar casi cualquier área de la conducta hum~na: síntomas' neuró­
ticos, sueños o bromas, parapraxia, creaciones artísticas, mitos, religión,
estructura del carácter, etc.
Principios reguladores
La conducta es regulada de acuerdo con determinados principios
básicos. Estos organizan la expresión de motivos específicos y seleccio­
nan entre ellos, cuando entran en conflicto uno con otro o con la
realidad externa. Por ejemplo, alguien podrá verse impelido a actuar en
SUPUESTOS BASICOS DE PSICODINAMICA y PSICOANALISIS
63
forma enojada o violenta, pero su conciencia de las consecuencias
dolorosas de hacerlo así conduce a la modificación de su conducta. Esto
ilustra el principio del placer y dolor (o simplemente el "principio del
placer"), que dice que la conducta tiene por objeto producir placer y
evitar el dolor. Aunque esto parezca obvio, es el caso, con todo, que
una gran parte de la conducta que la psiquiatría estudia parece violar
dicho principio. En efecto, la conducta patológica o mal adaptada pare­
ce tener a menudo por objeto buscar el dolor y, con frecuencia, inclu­
sive un observador casual dirá al paciente que actúa neciamente y que
sería mucho más feliz si cambiara simplemente sus maneras. A toda
persona paranoide se le ha dicho que su suspicacia se destruye así
misma; a todo obsesivo, que sus rituales constituyen una pérdida de
tiempo, y a todo fábico, que no tiene motivo alguno para estar
asustado. Tal vez una de las mayores contribuciones de la psiquiatría
dinámica haya sido la demostración de que estas paradojas aparentes son
en realidad confirmaciones del principio del placer, una vez que la lógica
emocional subyacente ha sido revelada,. y que inclusive el individúo con
un deseo aparentemente inexplicable de que le peguen o lo torturen está
siguiendo, en realidad, aquel principio básico.
Con la madurez, la capacidad del pensamiento simbólico abstracto
proporciona la base para representaciones mentales de! futuro distante.
El principio del dolor y el placer elemental, enraizado en e! presente
inmediato, es modificado, ya que la motivación racional de la conducta
incluye la voluntad de soportar una incomodidad presente con objeto de
conseguir un placer futuro. Esto se designa como el principio de reali­
dad.
Sin embargo, en un plano inconsciente, una gran parte de la conducta
sigue regulada por el principio más primitívo del placer.
Fijación y regresión
-Las experiencias de la niñez son críticas en cuanto a determinar la
conducta adulta ulterior. La psicopatología neurótica puede considerarse
a menudo como la nueva emergencia de fragmentos o pautas de con­
ducta que fueron dominantes, y a menudo apropiados, durante la niñez,
pero que representan mala adaptación en el adulto. La regresión se
refiere a este retorno a un modo anterior de adaptación, en tanto que la
fijación describe la incapacidad de madurar más allá de una determinada
etapa de desarrollo que corresponde, por lo regular, a una edad más
temprana. Ambos procesos son selectivos y afectan solamente determi­
nados aspectos de la función mental. El resultado es que el individuo
neurótico tiene una mezcla de pautas de conducta apropiadas a la edad
unas y regresivas otras. Por ejemplo, su función cognoscitiva podrá no
estar afectada, pero la vida de su fantasía sexual, en cambio, ser inma­
dura. La mayor parte de los adultos normales tiene alguna conducta que
64
PRINCIPIOS GENERALES DE PSICODINAMICA
es característica de etapas anteriores de desarrollo, e inclusive el
paciente más enfermo conserva algunos aspectos de funcionamiento
maduro.
La fijación y la regresión pueden afectar los motivos, las funciones
del ego y los mecanismos de la conciencia, o cualquiera combinación de
ellos. Con frecuencia, la indicación más importante de patología, espe­
cialmente en niños, no es la extensión de la regresión, sino la irregu­
laridad con que ha afectado algún proceso psicológico, dejando a los
demás intactos. La regresión es universal durante la enfermedad, la
tensión, el sueño, el placer intenso, el amor, los vehementes senti­
mientos religiosos, la creación artística y muchos otros estados no
usuales, no siendo patológica en dichas situaciones. En efecto, la capa­
cidad de r~gresar y de hacer un empleo adaptativo de experiencias regre­
sivas constituye un requisito previo esencial del pensamiento creador, de
la comprensión empática e inclusive de la conducción de la entrevista
psiquiátrica. Ser capaz de sentir lo que siente el paciente, observando y
estudiando al propio tiempo dicho sentimiento, esto constituye la
esencia de la habilidad del psiquiatra, y es un ejemplo excelente de
regresión, al servicio de los aspectos más maduros de la personalidad.
Emoción
Las emociones son estados del organismo que afectan tanto la mente
como el cuerpo. Incluyen respuestas fisiológicas características, afectos
subjetivos, pensamientos y fantasías, modos de relaciones interpersonales
estilos de acción manifiesta. La ansiedad, emoción grave en el desarro­
de la psicopatología, sirve de ejemplo. El individuo ansioso tiene
conciencia de sentimientos interiores de miedo o temor difusos,
desagradables, anticipadores. Su función cognoscitiva está afectada, y él
propende a estar preocupado con fantasías de protección o huida
mágicas. Su conducta manifiesta está dominada por su propia reacción
característica a la amenaza: lucha, huida o rendición impotente. Se pro­
ducen alteraciones en el pulso, la presión arterial, el ritmo de respi­
ración, la función gastrointestinal, el control de la vejiga, la función
endocrina, el tono muscular, la actividad eléctrica del cerebro y otras
funciones fisiológicas.
Ninguno de estos fenómenos es en sí mismo una emocion, pero
el síndrome, en su conjunto, constituye el estado del organismo que
designamos como ansiedad.
Las emociones ocupan una posición intermedia entre los principios
reguladores más elementales de placer y dolor y el pensamiento racional,
más refinado y abstracto.
Desempeñan un papel decisivo en el desarrollo de la personalidad en
su conjunto, y especialmente en el de los síntomas, que examinaremos
con mayor detalle a continuación.
J
PSICODlNAMICA DE LOS ESTADOS PSICOPATOLOGICOS
'1;J'
PSICODINAMICA DE LOS ESTADOS
PSICOPATOLOGICOS
~
65
')
Normalidad y patología:
la naturaleza de la conducta neurótica
No existen definiciones generalmente aceptadas de los términos
"normal", "patológico", o "salud" y "enfermedad" y, sin embargo, la
práctica diaria de la medicina requiere decisiones frecuentes basadas en
dichos conceptos. L¡r psicopatología se refiere a la conducta que es
menos que óptimamente apropiada para un determinado individuo en
una etapa determinada de su vida y en un medio ambiente determinado.
El estudio psicddinámico de la psicopatología investiga los procesos
mentales que conducen a la conducta mal adaptada. Hay, sin duda,
psicopatología que no puede comprenderse en términos psicodinámicos
solos: la conducta automática de un ataque psicomotor y las alucina­
ciones que resultan de tomar una droga psicodélica constituyen
ejemplos. Inversamente, la conducta tanto normal como patológica tiene
orígenes psicodinámicos. La descripción de una determinada porción de
conducta como resultado de la resolución de un conflicto, interno, o
como producto de mecanismos mentales de defensa, no distingue toda­
. vía si dicha conducta es normal o patológica. La pregunta crítica es si al
resolver su conflicto, el individuo ha aceptado significativamente o no su
capacidad de adaptarse a su medio ambiente, manteniendo al propio
tiempo su capacidad para el placer. Todo el mundo tiene conflictos
psicológicos internos y todo el mundo responde a la ansiedad que pro­
vocan mediante el uso de mecanismos mentales. fin un sentido general,
el examen de la psicodin~ca de una porción de conducta es indepen­
diente de si esta es normal' o patológica. Esto es algo más complejo en
la práctica; en efecto, algunas constelaciones psicodinámica5 van casi
siempre acompañadas de conducta patológica y, en general, cualquier
defensa que amenaza el contacto del individuo con la realidad, el
mantenimiento de sus relaciones interpersonales o la posibilidad de
afectos de placer tiene probabilidades de ser patológica. Sin embargo, no
hay mecanismo de defensa singular alguno que no se encuentre en los
individuos normales.
En la práctica clínica, el médico no se interesa ante todo en apreciar
si la conducta del paciente durante la entrevista es sana o enfermiza. Le
interesa más, en efecto, lo que significa y lo que le dice a él acerca del
paciente. Esto es particularmente así por lo que se refiere a las entre­
vistas con pacientes que no tienen problemas emocionales mayores. El
conocimiento de la psicodinámica es capital para la dirección inteligente
y la comprensión a fondo de las entrevistas con esos individuos psiquiá·
tricamente normales. Sin embargo, es importante que todo entrevistante
clínico estudie tanto psicopatología como psicodinámica, no solamente
,para comprender las entrevistas con los pacientes que no son
66
PRINCIPIOS GENERALES DE PSICODINAMICA
psiquiátricamente normales, sino también porque los princIpIOs de la
psicodinámica se aprenden más fácilmente a partir de individuos con
dificultades emocionales.
Estructura de la patología neurótica
Los motivos básicos, tales como el impulso sexual, la agresión o la
dependencia, impelen al individuo hacia una conducta que debería
conducir a su satisfacción. Sin embargo, debido a conflicto psicológico
interno, la expresión de esta conducta podrá verse parcial o totalmente
bloqueada, con un aumento resultante de tensión intrapsÍquica. Las
fuerzas que se oponen en este conflicto resultan de una anticipación de
consecuencias desagradables o peligrosas del hecho de actuar de acuerdo
con el motivo implícito. En la situación más sencilla, esto se manifiesta
por medio de un estado emocional, el miedo, que se relaciona con la
percepción de un peligro real inmediato. Ppr ejemplo, un individuo se
siente enojado y dese'} atacar a un policía que lo trata injustamente; sin
embargo, su temor de' represalia le conducirá a controlar y suprimir su
enojo. En este ejemplo, el resultado es altamente adaptativo, e importa
muy poco que la percepción del peligro y la inhibición resultante del
impulso tuvieran lugar consciente o inconscientemente.
La situación se hace más complicada cuando las consecuencias peli­
grosas que se temen no son ni reales ni inmediatas, sino más bien
fantasías, temores imaginarios, que resultan de experiencias formadoras
en la niñez; esto es, cuando la sombra del pasado se proyecta sobre el
presente. Semejantes temores' son casi siempre inconscientes y, puesto
que resultan más bien de recuerdos inconscientes dinámicamente signi­
ficativos que de la percepción consciente actual, no son fáciles de
corregir, inclusive mediante exposición repetida a una realidad contradic­
toria. Resulta difícil, en efecto, desaprender actitudes que tienen sus
raíces en procesos mentales inconscientes. El temor de un peligro
inconscientemente imaginado, llamado ansiedad, cond,uce a una inhibi­
ción del motivo relevante. En este caso, la inhibición no es una
respuesta al mundo real en el que el individuo vive actualmente y, por
consiguiente tiene más probabilidades de ser pat61ógica o resultado de
mala adaptación. Sin embargo, hay algunas excepciones. En efecto, las
inhibiciones de motivos básicos que provienen de fantasías o de peligros
imaginarios inconscientes podrán ser sumamente adaptativas si dichas
fantasías inconscientes originales se desarrollaron ellas mismas a partir
de una situación muy parecida a la realidad actual del individuo.
Un ejemplo servirá de ilustración. Un individuo que quiere a su
esposa y está muy unido a ella tiene temores inconscientes de ser
castrado si participara en actividad sexual adulta. Resulta de ello un
trastorno de potencia y la inhibición de impulsos sexuales, solución de
inadaptación manifiesta, en su vida actual, por muy apropiada que
PSICODINAMICA DE LOS ESTADOS PATOLOGICOS
67
fuera, tal vez, en el medio ambiente de su infancia, en el que
inicialmente se originó. Otro individuo, atraído sexualmente con
carácter pasajero hacia una mujer en una fiesta, pierde interés al ente­
rarse de que es la esposa de su jefe. Esto podrá ser también resultado de
una inhibición de impulsos sexuales basada en el temor inconsciente de
castración, pero es lo cierto, con todo, que resulta ahora perfectamente
adaptada, ya que las circunstancias son muy parecidas a las de la niñez
temprana, cuando la expresión de semejantes impulsos se hallaba clara­
mente limitada.
La ansiedad que resulta de un conflicto entre un deseo y un temor
inconsciente es uno de los síntomas más corrientes de malestar psico­
lógico. Constituye el rasgo dominante de la reacción clásica de ansiedad
y se encuentra también en muchas de las neurosis sintomáticas. Sin
embargo, es el caso que algunas personas con psicopatología neurótica
sintomática y muchos individuos con trastornos de personalidad o carác­
ter experimentan muy poca ansiedad o ninguna. En efecto, sus pro­
blemas se manifiestan por medio de fobias, obse.siones, compulsiones,
fenómenos de conversión o diversos rasgos de carácter, y la ansiedad
podrá constituir acaso una parte menos importan té del cuadro clínico o
estar inclusive totalmente ausente.
El psicoanalista comprende estos estados más complejos como resul­
tado de mecanismos. de defensa. Estos patrones inconscientes automá­
ticos de conducta son provocados por conflictos psicológicos que
amenazan el equilibrio emocional del individuo. La amenaza resultante o
la anticipación de ansiedad, llamada "ansiedad de señal", nunca se hace
consciente a causa de los mecanismos mentales que defienden de ella al
individuo. En otros términos, el individuo responde a la amenaza in­
consciente de ansiedad, que resulta de un conflicto psicológico, sirvién­
dose de mecanismos que conducen a un síntoma o un patrón de con­
ducta, con objeto de protegerse contra aquella.
Un ejemplo clínico servirá de ilustración de la teoría. Una joven
mujer, que había sido objeto de una educación estricta y puritana,
desarrolló una fobia: el temor de salir sola de la casa. Recordaba un
breve periodo de ansiedad en el momento en que empezó dicha fobia.
Sin embargo, no experimentaba ansiedad alguna, en el momento
presente, mientras permanecía dentro de la casa. Cuando se le pregun­
taba por qué temía salir a la calle, ella describía episodios de
palpitaciones y mareo, y su temor de lo que podría ocurrir si estos se
producían mientras estaba fuera de la casa. Más adelante, hablaba de
mujeres de aquella vecindad que habían sido· abordadas por hombres
extraños y de su temor de ser atacada. Había reprimido impulsos sexua­
les hacia hombres atractivos, a los que vio en la calle, y temía que su
familia desaprobaría enérgicamente aquellos impulsos y la castigaría por
ellos, pese a que tanto el deseo como el temor fueran inconscientes.
Vemos aquí cierto número de defensas: represión de deseos sexuales, el
desplazamiento de un temor del sexo a un temor del espacio fuera de la
68
PRINCIPIOS GENERALES DE PSICODINAMICA
casa, evitación de la calle y la proyecClOn de impulsos sexuales sobre
individuos extraños. Estos mecanismos resultaban eficaces en cuanto a
dominar su ansiedad, pero al precio de inhibiciones sexuales, frigidez y
la restricción de su libertad de desplazamiento. Esta inhibición de una
conducta sana constituye un rasgo constante de la formación de
síntomas.
Los síntomas defienden no sólo contra deseos prohibidos, sino que
sirven también, simbólica y parcialmente, para satisfacerlos. Esto resulta
necesario si los síntomas han de ser eficaces en cuanto a proteger al
individuo de malestar, ya que el deseo insatisfecho seguiría presionando
para obtener satisfacción, hasta que el equilibrio psicológico resultara
trastornado y volvieran el miedo y la ansiedad. Un ejemplo de la
satisfacción proporcionada por los síntomas se aprecia en el caso de la
mujer descrita más arriba, que sólo estaba en condiciones de salir de la
casa en compañía de su hermano mayor, quien había sido siempre un
compañero romántico en sus fantasías inconscientes. Los síntomas
pueden proporcionar también castigo simbólico, relacionado con el
temor inconsciente original. De pequeña, la misma joven mujer había
sido castigada por mala conducta, siendo encerrada en su cuarto, y su
síntoma fábico recreaba aquella experiencia, reprimida desde hacía
mucho.
Sínblrna y carácter
Toda psicopatología neurótica. representa un compromiso entre un
deseo inaceptal:)le, reprimido, y un temor inconsciente. Al paso que toda
conducta representa un compromiso entre las demandas de impulsos
internos y la realidad externa, la conducta neurótica, en cambio es una
solución secundaria que refleja el esfuerzo del individuo para adaptarse
no sólo al mundo real, sino también a las restricciones que le impone su
miedo inconsciente. Las dos formas básicas en que estas pautas neuró'
ticas pueden integrarse en la estructura general de la personalidad se
describen con los términos de "síntoma" y "carácter".
Los síntomas neuróticos son patrones de conducta, de contornos
relativamente definidos, que el individuo afectado experimenta como
fenómenos "ajenos al ego", o sea como algo que no forma verdadera­
mente parte de su yo o de su personalidad. Desea conscientemente
liberarse de ellos y, con frecuencia, lo conducen a solicitar ayuda.
Ansiedad, depresión, fobias, obsesiones, compulsiones y fenómenos de
conversión constituyen ejemplos típicos. Con el tiempo, el paciente
podrá adaptarse acaso a sus síntomas y aprender a vivÍr con ellos, pero
siguen siendo siempre un cuerpo extraño, percibido fundamentalmente
como "no yo".
Los rasgos de carácter son patrones de conducta más generalizados
que van penetrando imperceptiblemente en la personalidad total de un
PSICODINAMICA DE LOS ESTADOS PATOLOGICOS
69
individuo. Son egosintónicos, en cuanto a que los ve como parte de sí
mismo y, o no los reconoce como patológicos o, dándose cuenta de que
son indeseables, considera sencillamente que reflejan cómo es él en "rea·
lidad". Estos rasgos rara vez conducen al individuo a buscar ayuda,
. aunque sus consecuencias sociales secundarias indirectas sean con fre·
cuencia elementos que precipitan la consulta psiquiátrica. Desconfianza,
tacañería, irresponsabilidad, impulsividad, agresividad y timidez son
ilustraciones de rasgos de carácter.
Aunque las estructuras psicodinámicas subyacentes a los síntomas y
los rasgos de carácter estén estrechamente relacionadas, presentan, con
todo, problemas téc/Icos totalmente diferentes en las entrevistas psiquiá­
tricas y en cuanto al tratamiento. Por regla general, al tratar a paCientes
que buscan alivie de algunos síntomas, el médico considera la estructura
de carácter subyacente juntamente, al planear la terapéutica, con
factores como la motivación y las condiciones de vida, ya que sólo
puede desarrollarse un programa racional para el tratamiento teniendo
en cuenta los síntomas en términos de la actividad conjunta del
individuo. Por ejemplo, dos individuos podrán experimentar síntomas
depresivos de la misma gravedad. Uno de ellos es joven, consecuente e
inteligente, tiene una estructura obsesiva de personalidad y p0see
motiváci6n considerable para el tratamiento, gran flexibilidad, y pocos
compromisos irreversibles en su vida. En relación con este individuo se
recomienda una psicoterapia exploradora intensa de orientación
analítica. El otro, por su parte, es mayor, y está casado con una mujer
cuyos problemas de personalidad comprenden también los suyos. Ella
respondió en forma totalmente negativa a un intento anterior, por su
parte, de tratamiento. En tanto que él sospecha ahora y desconfía de la
psiquiatría y tiende a pensar conCretamente, cort poca sensibilidad por
lo que se refiere a los ploblema-s psicológicos. Para esta persona es
preferible un tratamiento más breve, de mayor apoyo, con el empleo
acaso de drogas, con objeto de eliminar los síntomas.
Inversamente, en el caso de individuos que presentan una patología
predominantemente caracterológica, el entrevistante ha de poner al
descubierto síntomas que el paciente no ha reconocido, ya que es sola·
mente haciéndolo así como podrá desarrollar la motivación del paciente
para un cambio. En cierto sentido el entrevistante trata de intensificar la
condencia de síntomas en individuos con trastornos de carácter, inten­
tando hacer que el paciente se sienta insatisfecho con sus rasgos patoló­
gicos y exponga preocupaciones y dudas ocultas acerca de sí mismo.
Esto ha conducido a la máxima, con frecuencia, interpretada errónea­
mente, de que el tratamiento no opera realmente hasta que el paciente
se haga sintomático. Sería más preciso decir que el paciente con un
trastorno de carácter se hace ya sea ansioso o deprimido a medida que
empieza a darse cuenta de su patología. Por ejemplo, un individuo
sumamente obsesivo se vanagloriaba de su puntualidad y de su exigencia
general de perfección. Un día llegó a la sesión exactamente a la hora,
70
PRINCIPIOS GENERALES DE PSICODlNAMICA
explicando con orgullo al terapeuta que había calculado perfectamente
el tiempo, con sólo una mirada a su reloj para tomar el tren. Más
adelante reveló que había estado comiendo con su hija, acontecimiento
poco corriente, y que ella se había sorprendido y molestado un poco al
dejarla él en una forma tan abrupta. El terapeuta concedió que había
llegado a tiempo a la cita, pero sugirió que había sacrificado una expe­
riencia de afecto y simpatía por una "hoja de puntualidad perfecta". El
paciente se puso muy triste, lo que constituía un paso necesario antes
de que su "preciosa virtud" pudiera percibirse como problema psico­
lógico.
En la entrevista, los síntomas se reflejan con mayor claridad en
aquello acerca de que habla el paciente, en tanto que los rasgos de
carácter se revelan en su forma de hablar y en la forma en que se
relaciona con otras personas significativas, especialmente con el entre­
vistante. Desde otro punto de vista, el paciente describe sus síntomas,
en tanto que los rasgos de carácter son 09,servados por el médico. El
entrevistante principiante propende a centr*se en los síntomas, ya que
éstos son más fáciles ide reconocer y comprender. El entrevistante más
experimentado, en cairrbio, podrá hablar también acaso de los síntomas,
pero la mayor parte de su atención se dirige a la estructura de carácter
del paciente, tal como se pone de manifiesto durante la discusión_ Una
de las contribuciones más importantes del psicoanálisis está en el reco­
nocimiento de la importancia de tener que tratar con la patología
caracteriológica del paciente, si el tratamiento ha de ser eficaz ..
Lo neurótico y lo psicótico
No existe criterio único alguno para distinguir a los pacientes psicó­
ticos de los neuróticos. Por regla general, los psicóticos están más
enfermos, esto es, tienen dificultades de' adaptación más penetrantes y
extendidas. Más concretamente: algunas áreas de funcionamiento que se
consideran ser esenciales para un nivel mínimo de 'adaptación y que
suelen estar intactas en los neuróticos podrán estar afectadas, en
cambio, en los psicóticos. Dichas áreas podrán cOlJ'lprender la percepción
y la experimentación de la realidad, la capacidad de relaciones interper­
sonales sostenidas y el mantenimiento de funciones autónomas del ego,
tales como la memoria, la comunicación y el control motor. La distin­
ción entre síndromes cerebrales orgánicos psicóticos y no psicóticos se
basa en criterios afines y se examina en el capítulo 10.
Los estudios de los procesos psicológicos que intervienen en las
neurosis y las psicosis han suscitado reiteradamente cuestiones acerca de
si estos son desórdenes fundamental y cualitativamente diferentes o
simplemente variaciones cuantitativas de los mismos mecanismos básicos.
Los que comparten el primer punto de vista sugieren, por regla general,
que uno u otro defecto es primario en el proceso psicótico, y que los
PSICODlNAMICA DE LOS ESTADOS PATOLOGICOS
71
demás fenómenos de la enfermedad pueden explicarse como resultado
de respuestas defensivas y reparativas similares a las que se ven en las
neurosis. El defecto central se ha descrito diversamente como una capa­
cidad reducida para la afectividad, un trastorno en la percepción o la
comprobación de la realidad, procesos cognoscitivos anormales, rela­
ciones interpersonales deficientes, o como un déficit primario en la
función sintética del ego, que integra otras funciones mentales en un
todo armónico.
Los mecanismos específicos de defensa no son más bien psicóticos
que neuróticos ni, por lo demás, más bien patológicos que sanos. Sin
embargo, algunos mecanismos mentales, incluidas la proyección y la
negación, suelen acompañar a los procesos psicóticos. Estos interfieren
con las funciones autónomas del ego y la percepción de la realidad y,
por consiguiente, se relacionan estrechamente con la psicosis.
Las alucinaciones y las ilusiones constituyen trastornos burdos en la
percepción de la realidad; los delirios representan trastornos graves en la
comprobación de la ",ealidad, y estos tres síntomas suelen acompañar a
la psicosis. Sin emba~go, trastornos más sutiles en el sentido sul,tietivo
del mundo "real", tales como la desrealización o la despersonalización,
son corrientes tanto en las neurosis como en las psicosis. Además, todos
los síntomas neuróticos, en la medida en que son causa de inadaptación,
carecen en cierto modo de sentido de "realidad". Sin embargo, el con­
tacto deficiente con la realidad, que se observa en las neurosis, está más
estrictamente circunscrito y no está afectada por él la mayoría de las
áreas de la vida del paciente.
El trastorno en las relaciones interpersonales es, en cierto sentido,
más fundamental que las otras características distintivas, y proviene pro­
bablemente de una etapa más temprana del desarrollo del paciente, ya
que los comienzos de la capacidad del niño para la percepción y la
comprobación de la realidad, para el pensamiento, lenguaje y la afecti­
vidad, se desarrollan todos ellos a partir de su relación temprana con su
madre. El paciente neurótico propende a foIjar sus relaciones actuales
en el molde creado por las experiencias de su niñez, y el resultado
podrá ser un trastorno grave en sus amistades y en su vida amorosa. Sin
embargo, posee la capacidad de desarrollar y mantener relaciones con
otros y, si sus problemas neuróticos se resuelven, aquellas relaciones
constituyen fuentes importantes de satisfacción. El individuo psicótico,
especialmente el esquizofrénico, posee un defecto más básico en su
capacidad para relacionarse con otros. Esto se percibe clínicamente en
su tendencia al aislamiento y al retraimiento, con pocas amistades dura­
deras y un carácter superficial y somem en las que desarrolla. Podrá
resultar acaso menos molesto entenderse con él que con los neuróticos,
pero sus amigos y conocidos los Consideran a menudo como una parte
menos estable y menos importante de sus vidas.
El médico podrá experimentar este defecto en el carácter de las
relaciones del paciente durante la entrevista. El paciente psicótico "se
72
PRINCIPIOS GENERALES DE PSICODINAMICA
siente" distinto: resulta más difícil establecer contacto con él y simpa­
tizar con sus respuestas emocionales. Por ejemplo, si el médico es
incapaz de recordar al paciente algunas horas después de la primera
visita, esto podrá revelar retrospectivamente que se estableció, de hecho,
poco contacto real. El sentido de identidad personal cambiante del
paciente podrá dejar al médico la impresión de que no hay allí con él
una persona específicamente distinta. Los psiquiatras experimentados
suelen descubrir las psicosis más bien por esta cIase de sentimiento que
por los criterios patológicos que suelen utilizarse para justificar el diag­
nóstico. Toda relación que el psicótico establece no ha de ser
necesariamente somera o superficial. En efecto, hay excepciones llama­
tivas y, con frecuencia, hay una determinada persona con la que tiene
una relación simbiótica intensa, que es mucho más comprensiva que
cualquiera de las que desarrolla el neurótico. Dicha persona podrá ser el
psicoterapeuta y, por consiguiente, la cosa reviste especial importancia
en relación con la entrevista.
Cuando se dispone de información suficiente acerca de la vida del
paciente, la mayor parte de la psicopatología neurótica puede com­
prenderse con gran detalle en el marco psicodinámico de referencia. Sin
embargo, inclusive con dicha información, mucha psicopatología psicó­
tica resulta difícil de comprender. Esto ha conducido a la idea de que
las psicosis tienen un condicionante orgánico principal, en tanto que las
neurosis no. En todo caso, la explicación psicodinámica de cualquier
tipo de patología ayuda más a comprender su significado que a aclarar
su· etiología. De hecho, habría que recordar que Freud creía que había
una base orgánica tanto de las neurosis como de las psicosis.
Los pacientes psicóticos pueden tener problemas neuróticos, y de
hecho los tienen, en forma tanto de síntomas y de rasgos de carácter,
además de su patología más grave. El entrevistante ha de tener en
cuenta la patología tanto psicótica como neurótica del paciente psicó­
tico. Esto podrá resultar acaso muy difícil, puesto que el trastorno
psicótico podrá interferir con la capacidad del paciente de participar en
la entrevista misma. La tendencia del paciente a desconfiar de otros
hace que le resulte difícil sentirse a sus anchas con el entrevistante, y su
capacidad disminuida para las relaciones interpersonales, juntamente con
sus procesos mentales trastornados, conduce a problemas mayores de
comunicación. La psicosis no es un fenómeno constante, y muchos
pacientes psicóticos entran y salen de sus estados psicóticos en periodos
de días o semanas, o inclusive en el curso de una misma entrevista. Con
frecuencia, el dilema en el tratamiento está en atender los conflictos y
problemas del paciente, proporcionando al propio tiempo apoyo emo­
cional suficiente para que la tensión de la terapéutica no lo empuje
hacia la psicosis.
Dos ejemplos clínicos contribuirán a ilustrar estos aspectos. Un
hombre joven llegó a una sala de urgencia del hospital en un estado
de ansiedad extrema. Creía que había tenido un ataque cardiaco y que
MODELO PSICOANALITICO DE FUNCION MENTAL
73
se estaba muriendo, y se quejaba de dolores en el pecho y de una
sensación de ahogo. Aunque deseoso de cooperar, sudaba y temblaba de
miedo. Negaba toda dificultad psicológica o emocional. Había habido
varios episodios similares en el pasado, todos los cuales habían termi­
nado rápidamente, con todo, y sin incidente. El resto de la breve
historia inicial no tenía nada de particular y, al hablar el médico con el
paciente, sus síntomas decayeron y él empezó a sentirse mejor. Un
electrocardiograma normal proporcionó mayor tranquilidad y, cuando el
interno le hubo dicho que· parecía estar en buen estado de salud física,
el paciente empezó a¡elajarse y a hablar más normalmente. Habló de su
familia y de las primeras experiencias de su vida y reveló que había
tenido una niñez segura y protegida. Seguía ligado todavía estrecha­
mente a su familia y especialmente a su madre, la que estaba muy en
contra de la muchacha a la que él había estado viendo últimamente. y
fue ahora, cuando iba a verla, que sobrevino el ataque.
Otro individuo joven llegó también al hospital en un estado de
pánico. Se quejaba de extrañas sensaciones en la espalda y de "descargas
eléctricas" en las piernas, lo que él pensaba podría deberse a agota­
miento. No había dormido durante varios días, levantándose para pro­
teger S)l departamento y sus posesiones de ataques. Se expresaba vaga­
mente acerca de quien pudiera querer atacarle, pero estaba seguro que
lo habían seguido por la calle en aquellos días. Al exponer estos pensa­
mientos, bajó la voz e, inclinándose hacia el entrevistante, le dijo que
varios hombres le habían hecho proposiciones homosexuales con
anterioridad, en aquel día. El médico, que no tenía experiencia en
psiquiatría, preguntó al paciente si había tenido ya alguna vez experien­
cias homosexuales. El paciente se puso muy violento gritando que el
médico intentaba acusarle, y trató de escapar de Iá sáIa de consulta. Más
adelante, después. que se4e hubo administrado cigún calmante, se
mostró dispuesto a dejarse hospitalizar, con objeto de protegerse de sus
enemigos. El primer paciente tenía un ataque de ansiedad neurótica
clásica, con hiperventilación, y el segundo una ruptura esquizofrénica
paranoide psicótica temprana, pese a que ambos tuvieran virtualmente la
misma enfermedad inicial.
MODELO PSICOANALlTICO
DE FUNCION MENTAL
Al aplicarse la teoría psicoanalítica al estudio de la psicopato­
logía, del desarrollo de la personalidad, de los sueños, del arte,
la cultura y otras áreas de la actividad llumana, se crearon una
serie de modelos con objeto de conceptualizar el papel de los
factores psicodinámicos en la conducta. El primero de estos, el
llamado modelo "topográfico", describía la actividad mental éomo
consciente o inconsciente. Aunque este esquema resultaba fácil de
74
PRINCIPIOS GENERALES DE PSICODlNAMICA
aplicar, no tardó en ponerse de manifiesto que no servía para
examinar el problema psicodinámico central en psicopatología,
esto es, el del conflicto intrapsíquico. En la práctica clínica, la
mayoría de los conflictos eran totalmente inconscientes, y el
paciente no se daba cuenta ni del motivo o impulso básico ni
del peligro imaginario.
Como resultado de ello, Freud desarrolló la teoría "estructu­
ral", que reemplazó en gran parte la teoría topográfica anterior.
En ella, se supone que la mente consta de estructuras más o menos
autónomas, que se definen de la manera más aguda en tiempos de
conflicto. Cada estructura consta de un conjunto complejo de funciones
psicológicas que actúan de acuerdo durante el conflicto. De aquí que la
mayor parte del conflicto, cuando no todo, se considere que tiene lugar
entre dos estructuras. Se admiten, por regla general, tres estructuras,
esto es, el id que consta de los instintos, impulsos y necesidades básicos;
el ego, que incluyen las funciones psicológicas que controlan y regulan
aquellos impulsos, las defensas y todos losjdemás mecanismos de enfren.'
tamiento, y el supertgo, aspecto especializado del ego que se desarrolla ­
en la relación tenÍprana con los progenitores y encarna las normas
éticas, morales y culturales adquiridas durante la socialización. El ego
ideal, considerado por regla general como componente del superego, se
refiere a los objetivos y aspiraciones que el individuo desarrolla a través
de la identificación con los padres y que se van ensanchando y
modificando a través de su contacto ulterior con sus compañeros de
edad y con el medio ambiente cultural más amplio.
Ego
El término "ego" describe aquellas funciones psicológicas que
ayudan al individuo a adaptarse al medio ambiente, a responder a
estímulos y a alterar funciones biológicas básicas, mientras aseguran la
supervivencia y la satisfacción de necesidades. Históricamente, el con­
cepto tuvo su origen en estudios del conflicto psicológico, en los que el
ego representaba las fuerzas que se oponían, )ontrolaban y regulaban
instintos biológicos básicos. Más adelante, fue ampliado para incluir fun­
ciones que nada tenían que ver con el conflicto y podían inclusive
operar de acuerdo con instintos básicos para servir a las necesidades de
adaptación del organismo. El ego es el órgano ejecutivo de la mente,
que media entre las demandas internas de los motivos biológicamente no
condicionados (el id), los objetivos y valores condicionados socialmente
(el superego) y las exigencias externas de la realidad. Es la vía común
final que integra todos aquellos elementos condicionantes y controla
luego la respuesta del organismo. El ego se desarrolla a través de la
acción recíproca de la psique infantil en vías de maduración y la reali­
dad externa, especialmente aquella parte de la realidad externa que
consta de otros seres humanos significativos. Hay, de un lado, un
MODELO PSICOANALITICO DE FUNCION MENTAL
75
despliegue de potencial biológico para la memoria, el aprendizaje, la
percepción, el conocimiento, la comunicación y otras funciones vitales
de adaptación y, por otra parte, un medio ambiente altamente especia­
lizado, compuesto de mecanismos satisfactores de necesidades y regula­
dores de estímulos contenidos dentro de los límites de un objeto
humano, la madre atenta y sensible.
El ego comprende tanto los procesos psicológicos conscientes como
los automáticos inconscientes. La porción consciente es aproximada­
mente equivalente a los conceptos corrientes de "yo" o "personalidad",
que se consideraban constituir, antes de Freud, la materia de estudio de
la psicología. El ego incluye asimismo los mecanismos inconscientes de
defensa y las fuerzas de represión., que Freud descubrió en su labor
temprana. Aunque dichos mecanismos operen fuera de la conciencia del
paciente, están dirigidos, con todo, contra la expresión de necesidades e
instintos básicos y se consideran, por consiguiente, como parte del ego.
El id
El término "id" describe los instintos y motivos de base biológica
que se hallan en el origen de una gran parte de la conducta. El impulso
sexual, la agresión y la necesidad de seguridad constituyen ejemplos de
semejantes motivos. Otras necesidades se desarrollan como resultado de
la exposición a la sociedad y están condicionados por las demandas de
esta. La posición social, el prestigio y el poder son ejemplos de objetivos
relacionados con dichas necesidades. La teoría psicoanalítica clásica los
consideraría como parte del id, ya que se dejan relacionar en última
instancia con factores biológicamente condicionados. Al presionar estos
motivos biológica o socialmente condicionados con miras a la satisfac­
ción, se convierten en uno de los mayores factores que impelen al ego y
deciden, por consiguiente, la conducta individual. Las exploraciones
tempranas de los condicionantes inconscientes de los síntomas neuró­
ticos, de Freud, pusieron al descubierto los fenómenos que abarca el
término id.
En años más recientes, la investigación psicoanalítica se ha orientado
hacia la psicología de los procesos mentales conscientes y de los patro­
nes de integración behavioral así como hacia las influencias de los
impulsos inconscientes. En otros términos, se ha producido un
desplazamiento de una psicología exclusiva del id hacia una visión más
equilibrada, que incluye la psicología del ego. Este desplazamiento se
hizo posible después que se hubieron comprendido mejor los condicio­
nantes inconscientes de la conducta y tuvo un paralelo en el interés
creciente por los problemas psiquiátricos que implican patología del ego,
tales como los trastornos de carácter y las psicosis.
Freud describió la actividad mental primitiva del id y el ego
inconsciente mediante la expresión "proceso primario", en contraste con
el "proceso secundario" del pensamiento del ego adulto consciente. El
76
PRINCIPIOS GENERALES DE PSICODINAMICA
RESUMEN
pensamiento del proceso primario es infantil, prelógico y centrado. el) sí
mismo. Es controlado por el principio del placer, tolera contradicciones
e inconsistencias, y se sirve de mecanismos mentales tales como la
simbolización, la condensación y el desplazamiento. El pensamiento de
proceso secundario, en cambio, es lógico, racional, está centrado en la
realidad, dirigido a un objetivo y es relativamente libre de control
emocional. La mayoría de los procesos de pensamiento combinan
elementos de ambos.
77
deformación. Se han producido reiteradamente interpretaciones erróneas
de esta distinción crítica inclusive por el propio Freud. Durante su
niñez, los pacientes neuróticos experimentaron con frecuencia a los
adultos corno altamente seductivos o profundamente indiferentes. Freud
necesitó algún tiempo para reconocer que esto no constituía necesaria­
mente una reproducción exacta de experiencias reales. Sin embargo,
resulta más inapropiado todavía descartar esta realidad psíquica, ya que,
sin ella, los temores del niño y las neurosis del adulto carecen de signi­
ficación. La conclusión es que la realidad ha de considerarse como otra
estructura psíquica, .sensible al medio ambiente externo, pero que
implica una interpretación personal creadora para todo individuo dado.
Cuando decirnos a alguien: "no seas tonto" (esto es, "estás loco"), esto
significa, por regla general, que no percibimos su realidad psicológica,
sino \Í,nicamente la nuestra. Es probable, en efecto, que su conducta
tenga sentido en el contexto de su propia realidad física.
Superego
Este término se refiere a funciones psicológicas que implican normás
de lo que está bien y lo que está mal, juntamente con la apreciación y
el juicio del yo en términos de dichas normas. En el empleo general,
comprende también el ego ideal, esto es, la representación psicológica de
aquello a que la persona desea parecerse: su yo ideal. Al superego se le
consideró inicialmente como una porción del ego, pero se encontró que
operaba independientemente de otras funciones de este y aun, en
ocasiones, en pugna con él, especialmente en situaciones de conflicto y
en estados patológicos. Se desarrolla a partir de las relaciones del niño
joven con sus progenitores, quienes inicialmente le proporcionan juicios
externos, crítica y elogio de su conducta. A medida que, al crecer, el
niño se va alejando de sus progenitores, sigue manteniendo con éstos,
con todo, una relación perpetua, internalizando una relación psicológica
de los mismos. Este proceso; designado como introyección, crea un
instrumento psíquico dinámicamente significativo que lleva a cabo las
funciones que anteriormente correspondían a los progenitores.
El superego está influido asimismo por substitutivos parentales, tales
como los maestros, los compañeros de juego y la sociedad en general.
Esto es inclusive más cierto todavía del ego ideal, que en la edad de
latencia está a menudo simbolizado concretamente por héroes culturales
populares.
RESUMEN
En .resumen, pues, vernos que cualquier porción de conducta resulta
de la acción recíproca de motivos innatos y socialmente condicionados,
de los objetivos y las normas adquiridos durante la socialización tempra­
na, de la percepción de la realidad externa y de la personalidad, los
talentos, el estilo defensivo y la capacidad integradora únicos del indivi­
duo: es el producto del id, del ego, del superego y de la realidad
psíquica.
Este marco psicodinámico proporciona un me~o de pensar acerca de
los datos clínicos en general y de las entrevistas psiquiátricas en particu­
lar. En efecto, el médico ~ede considerar los deseos o motivos predo­
minantes del paciente, sus temores inconscientes y sus defensas
características. ¿Cómo están todos estos integrados? ¿Cuáles síntomas o
rasgos de carácter están presentes? ¿Cómo interfieren estos con la
adaptación del individuo, y cuáles ajustes secundarios han sido nece­
sarios? Cada individuo es único, pero hay, con todo, ciertos patrones
típicos de instinto, miedo y defensa, de síntoma y de estilo de carácter,
que han conducido a la descripción de los síndromes clínicos bien cono­
cidos en psiquiatría. El examen de problemas más específicos en la
entrevista psiquiátrica empezará con uno de los síndromes más cla­
ramente definidos y de reconocimiento más fácil, esto es: el carácter
obsesivo.
Realidad
A primera vista podrá parecer superfluo incluir una sección sobre la
realidad en un examen de la función psicológica, pero procede, con
todo, hacer una distinción entre la realidad psicológica y el concepto
más familiar de la realidad física. En efecto, el mundo real sólo influye
sobre las funciones psicológicas en cuanto es registrado y percibido por
el individuo. Esto se deja ilustrar considerando el aspecto más impor­
tante de la realidad externa, esto es, la realidad social de otras personas
importantes. El individuo no reacciona a su madre o padre reales, sino a
representaciones internas de objeto, que inevitablemente implican alguna
BIBLlOGRAFIA
Arieti, S. (dir.): American Handbook of Psychiatry (3 voLs.). New York, Basic Books,
Inc., 1959.
-
78
PRINCIPIOS GENERALES DE PSICODINAMICA
Arlow, J., y Brenner, C.: Psychoanalytic Concepts and the Strudural Theory. New
York, International Universities Press, 1964.
Brenner, C.: An Elementary Textbook of Psychoanalysis. New York, International
Universities Press, 1955.
Cameron, N.: Personality Development and Psychopathology. Boston, Houghton­
Mifflin, 1963.
Engel, G.: Psychological Development in Health and Disease. Philadelphia, W. B.
Saunders, 1962.
Erikson, E.: Childhood and Society. New York, W. W. Norton, 1950.
Frazier, S. H., y Carr, A. C.: Introduction to Psychopathology. New York,
Macmillan, 1964.
Fenichel, O.: The Psychoanalytic Theory of Neurosis. New York, W. W. Norton,
1945.
Freud, A.: The Ego and the Mechanisms oC Defense. New York, International Uni·
versities Press, 1946.
Freud, S.: Introductory lectures on psychoanalysis. Standard Edition of Complete
Psychological Works of Sigmund Freud, vols. XV y XVI. London, Hogarth Press,
1963.
Freud, S.: The ego and the id. Standard Edition of Complete Psychological Works
oC Sig<1lund Freud, vol. XIX. London, Hogarth'Press, 1961, págs. 3·66.
Freud, S.: Neurosis and psychosis. Standard Eáition of Complete Psychological
Works oC SigmunM Freud, vol. XIX. London, Hogarth Press, 1961, págs.
149-153.'
.
Freud, S.: The loss oC reality in neurosis and psychosis. Standard Edition of Como
plete Psychological Works oC Sigmund Freud, vol. XIX. London, Hogarth Press,
1961, págs. 183-187.
Freud, S.: Inhibitions, symptoms and anxiety. Standard Edition of Complete
Psychological Works oC Sigmund Freud, vol. XX. London, Hogarth Press, 1959,
págs. 77-174.
Freud, S.: The question oC lay analysis. Standard Edition of Complete Psychologícal
Works oC Sigmund Freud, vol. XX. London, Hogarth Press, 1959, págs: 197·258.
Freud, S.: An outline oC psychoanalysis. Standard Edition of Complete Psycho·
¡ogica! Works of Sigmund Freud, vol. XXIII. London, Hogarth Press, 1964, págs.
141-207.
Kardiner, A., Karush, A., y Ovesey, L.: Methodological study of Freudian theory. 1.
Basic concepts. J. Nerv. Mental Dis., 129.d, 1959.
Kardmer, A., Karush, A., y Ovesey, L.: A methodological study of Freudian theory.
11. The libido theory. J. Nerv. Mental Dis., 129: 133, 1959.
Kardiner, A., Karush, A., y Ovesey, L.: A methodological study of Freudian theory.
1Il. Narcissism, bise'tuality and the dual instinct theory.' J. Nerv. Mental Dis.,
129:207, 1959.
Kardiner, A., Karush, A., y Ovesey, L.: A methodologica! study of Freudian theory.
IV. The structural hypothesis, the problem of anxii:ty, and post.Freudian ego
psychology. J. Nerv. Mental Dis., 129:341, 1959.
Kolb, L. C.: Noyes' Modem Clinical Psychiatry, 7a. ed. Philade!Dhia. W. B. Saunders
Co., 1968.
Lidz, T.: The Persono New York, Basic Books, Inc., 1968.
Mayer-Gross, W., y coL: Clínical Psychiatry, 3a. ed. Baltimore, WiIliams &: Wilkins
Co., 1969.
Rado, S.: Adaptational Psychodynamics. New York, Scíence House, 1969.
Redlich, F., y Freedman, D.: Theory and Practice of Psychiatry. New York, Basic
Books, Inc., 1966.
Sandler, J., Holder, A., y Dare, G.: Basic psychoanalytic concepts, I. The extension
of clinical concepts outside the psychoanalytic situation. Brit. J. Psychiat.,
116:551, 1970.
BIBLlOGRAFIA
79
Sandler, J., Holder, A., y Dare, C.: Basic psychoanalytic concepts. 11. The treatment
alliance. Brit. J. Psychiat., 116:555, 1970.
Sandler. J., Holder, A., Y Dare, C.: Basic psychoal)alytic concepts. lII. Transference.
Brit. J. Psychiat. 116:667, 1970.
Sandler, J., Holder, A., y Dare, C.: Basic psychoanalytic concepts. IV. Counter.
transference. Brit. J. Psychiat., 117:83, 1970.
Sandler, J., Holder, A., y Dare, C.: Basic psychoanalytic concepts. V. Resistance.
Brit. J. Psychiat., 117:215,1970.
Sandler, J., Holder, A., y Dare, C.: Basic psychoanalytic concepts. VI. Acting out.
Brit. J. Psychiat., 117:329, 1970.
Sandler, J., Holder, A., y Dare, C.: Basic psychoanaIytic concepts. VII. The negative
therapeutic reaction. Brit. J. Psychiat., 117:431, 1970.
Sandler, J., Holder, A., y Dare, C.: Basic psychoanalytic concepts. VIII. Special
forms of transference. Brit. J. Psychiat., 117:561, 1970.
Sandler, J., Holder, A., y Dare C.: Basic psychoanalytic concepts. IX. Working
through. Brit. J. Psychiat., 117:67, 1970.
Sandler, J., Holder, A., y Dare, C.: Basic psychoanalytic concepts. X. Interpretations
and other interventions. Brit. J. Psychiat., 118:53, 1971.