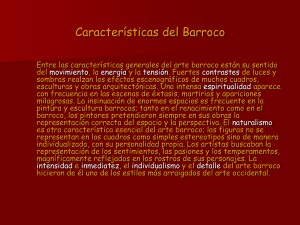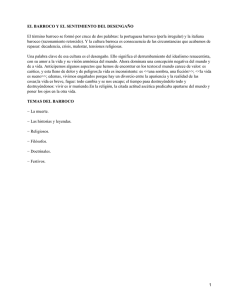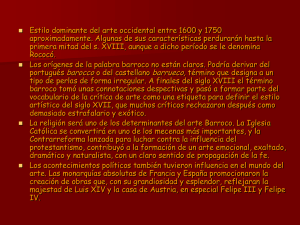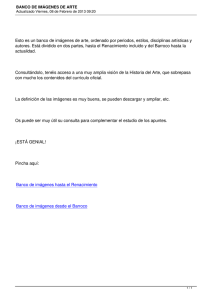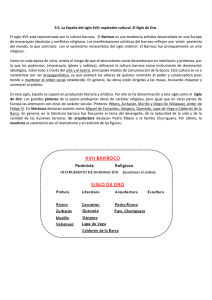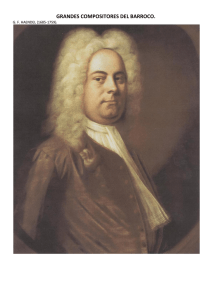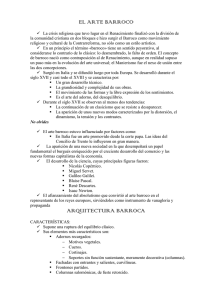José Antonio Maravall- La cultura del barroco Capítulo 6.- La imagen del mundo y del hombre Los eventos desafortunados (o simplemente dolorosos) a nivel social y personal se anegan en la sensibilidad de las mayores personalidades artísticas de la España que cubre, tanto la segunda mitad del siglo XVI como la primera y segunda del XVII. De modo que todas las tensiones se acrisolan en el Barroco bajo lo que Mopurgo dirá como “arte de crisis” (antes que arte de la crisis). La turbulencia y el malestar del siglo se asimilan a un pesimismo que acaso nunca antes se había visto (en contraste, claro con el optimismo propio de un Renacimiento). Síntoma de esto sirve acaso la representación del loco o el bufón tan omnipresente como presencia viva en obras, como en lugar común casi atacado de fiebre; como dice Maravall respecto a la causa de esto: “el desorden económico, monetario, y, en fin de cuentas, social, que todo lo sacude a su alrededor”. Y el símil es adecuado, el sentimiento de seguridad no le pertenece ni a los reyes ni a las personas de estratos bajos. La sacudida (siguiendo el símil, pues) traería como consecuencia una desorientación, como tal una pérdida de coordenadas de las que Maravall destaca el tópico de la felicidad. Apoyado en una fórmula de Carlyle, Maravall insiste en un detalle a tomar en cuenta: el Barroco está atravesado por un detalle netamente moderno, existen aspiraciones (sociales, económicas, personales) que luego quedan fuera de lugar dado un orden que no es el antiguo (medieval o renacentista) pero que no obstante termina por desestimarlas. Y en realidad, Maravall usa expresiones (reiteradamente) como desviación o desliz, dejando entrever que este caldo de cultivo da pie a un clinamen respecto al orden racional o cosmogónico, lo cual añadiría causalidad a la figura tan predominante del loco o de su tópico. Esta desviación a veces gira hasta alcanzar el “revés”, de los cuales dan muestra muchos escritores de la época, por mencionar tan solo a Quevedo (La hora de todos y la Fortuna con seso) y a Tirso (La República al revés). Esa visión del mundo producirá otra imagen: la del laberinto. O mejor dicho, la de confuso mundo (del Barroco) como laberinto. Y finalmente, como mesón; con todos los acentos de lugar de paso pero en el que, no obstante, se aprende especialmente del giro, de la desviación; y es aquí donde otras figuras emblemáticas de toda la literatura hispanoamericana nacen: el pícaro y el peregrino. El Barroco, en esencia, encarna la tragedia y el oro; el pesimismo y la fiesta. Al respecto opina Maravall: “Digamos aquí que el Barroco vive esta contradicción, relacionándola con su no menos contradictoria experiencia del mundo –la cual suscitará las imágenes que acabamos de ver-, bajo la forma de una extremada polarización de risa y llanto. Sin embargo, la condición bifronte no termina por cuajar en la condición barroca; existe algo mixto en el proceder de esta época que recuerda a las inversiones de sentido. Porque esto último deriva de una sencilla pregunta, ¿cómo se dan las relaciones entre hombres en este contexto hasta aquí descrito? Faltas de certeza y de seguridad es la respuesta. De ahí la visión heracliteana de la realidad tan propia del barroco respecto a los contrarios. El detalle estriba, específicamente, en una doble inversión: el carácter barroco “es una moral de acomodación y la moral provisional cartesiana es una moral barroca”. En otras palabras, el sentido barroco entiende todo el fenómeno hasta aquí descrito como parte de una armonía que subyace a todo; en esta lectura se disparan dos posturas. La que vuelve al orden (manifestación de un orden eterno) y la que vuelve al movimiento (afirmación de un dinamismo renovador). Esto daría razón de por qué el hombre barroco lleva la guerra de opuestos a su interior: el ser humano está obligado por el sentido agónico, incluso consigo mismo (y aquí resuenan los nombres de Gracián –El Criticón- y de Hobbes –El Leviathán-). Es por esto que el barroco también abunda en las deformidades, pero en gran medida morales como la agresividad y la violencia. De modo que el motivo del lobo del hombre es otro hombre, hace que la jauría no ataque sino que se quede en acecho. Maravall explica a las mil maravillas esta razón de la acechanza: Esta imagen de un hombre acechante, en doble actitud de defensa y ataque, mantenida en todos los momentos de la vida, que los textos literarios y documentos de variado tipo nos muestran en la época, es reflejo de un estado de espíritu que posee raíz común con ese otro fenómeno de violencia colectiva, consistente en la continua guerra de Estado a Estado, propio también del siglo XVII. De lo anterior al salto de la lucha burguesa por trasladar la guerra a la competencia es ya minúsculo. Y lo es en grado sumo de manera que se reorienta hacia una fórmula de libertad económica y comercio libre tan adecuado a nuestros oídos modernos. Maravall dedicará aquí varias páginas para acentuar el sentido barroco de lo inacabado, de lo que no es factum sino un fieri. La dimensión de la libertad actúa a travesada por esta disputada; en su sentido interior o exterior, reverbera con el sentido monárquico que es emblema estático del barroco. Capítulo 7. Conceptos fundamentales de la estructura mundana de la vida. El primer preámbulo de Maravall versa sobre la experiencia, baste ver el ensayo homónimo de Montaigne de tan enorme influencia para su periodo; en el sentir barroco de la vida pasa igual: los temas de la trascendencia son percibidos para experimentarse, he ahí la sensibilidad única (hasta este momento) tan propia del barroquismo, pero nuevamente, desviada; es decir, será única hasta que este concepto entre en liza de batalla, la experiencia será problemática, confusa o directamente engañosa. No es solo el discurso de la ciencia, con sus descubrimientos lo que tornarán compleja al concepto de la experiencia, más allá, será una especie de sentido crítico, de autopercepción de su anclaje y su posterior zarpar. Maravall va en ayuda de los conceptos (problematizada en binomio, otra vez) de movimiento y quietud, para ilustrar cómo el periodo barroco asimiló el también cambio de paradigma científico (o filosófico en su tenor ontológico, pero también político y social) y lo volcó en imágenes como Las Hilanderas o Las meninas de Diego Velázquez. De este modo el carácter contradictorio de la experiencia remite necesariamente a la inestabilidad de la realidad. La mudanza sería ese otro gran tema barroco puesto de relieve por sus grandes representantes. Fantástica es la observación de Maravall sobre la palabra peripecia (barroca, pero orteguiana): su definición es toda una descripción del sentido barroco; la inversión opuesta a lo que era, mudanza y conflicto, experiencia compleja a fin de cuentas, tan propia del caminante o peregrino. Así pues, estos movimientos tendrán su dramatización, el movimiento devendrá en ascenso y declinación. Paralelamente a todo lo dicho, Maravall no deja de prestar atención en lo siguiente: Y hay en todo esto una profunda antinomia que nos hace comprender el Barroco como primera fase, crítica, insuficiente, confusa, en el proceso de formación de la mentalidad moderna. Mudanza, sí, pero por debajo de ella la mente barroca cree en un mundo regido por leyes generales, uniformes, mantenido por Dios en su orden perenne […]. La difusión del mismo tema, ahora convertido a la voz de la variedad (bajo el espectro doble del fenómeno y la mudanza) tocará todas las esferas. La belleza vestirá los harapos (o todas las galanterías) de la variedad; lo mismo con el poder e incluso los fondos semánticos en el terreno de la vida económica y social. Pero para abarcar todos los espectros de la vida, los escritores (los poetas en todo caso) barrocos barruntan hasta las esferas del Ser: Todo lo fugitivo permanece y dura. Dirá Quevedo, quien también muestra la omnipresente preocupación por el tiempo y la historia (tamizadas por todos estos estratos). Falta acaso otra gran imagen retórica típica del barroco; los atributos de mudanza, variación, tiempo e historia señalan todos a la Fortuna como un hecho contundente para la sensibilidad barroca. Como marca de su singularidad está el hecho de que persiste como algo capaz de rendir cuentas allí donde la razón (una explicación racional en todo caso) no alcanza; sus avatares rebasan el ideario renacentista por completo, y el protagonista de éstos tendrá la figuración de la ocasión, tan presente en el Quijote (El curioso impertinente, por ejemplo) como en Quevedo quien sostendrá que la ocasión es el instrumento de la Fortuna. Pero en medio de estas potencias, la voz personal tendrá algo que decir: el juego. Será casi una reacción de la sensibilidad barroca a todos los tópicos de la mudanza y lo fenoménico; es como si la imaginación barroca dijera “si las cosas son fenómenos transitorios, hemos de tratarlas igualmente en nuestra ocupación de ellas”. Acaso en este punto nace el uso de la perspectiva, en un tono de apariencias que traerá a colación el tema del desengañado, el cual no verá la luz al final del túnel, puesto que verdad y mentira, certeza y confusión, experiencia y experiencia negativa (a falta de un mejor término) no dejarán nunca de solazar el espíritu barroco, como cuando Calderón hace decir a la protagonista de su En esta vida todo es verdad y todo es mentira: <<¿Cómo, a dudar vuelvo, sombra y realidad podrán avenirse?>>. Finalmente, es gracias a este largo viraje que se llega a la concepción del mundo como teatro y de la vida como un sueño; en realidad, como insiste el autor, estamos ante una aproximación táctica, pues el barroco será siempre el reacomodo. Nunca mejor dicho, pues es en sí, el reacomodo entre el renacimiento y la edad moderna. Capítulo 8. Extremosidad, suspensión, dificultad. El capítulo empieza con las acotaciones en torno a los lugares comunes a que devino la palabra barroco como adjetivo; sinónimo de exuberante y ostentoso. Por supuesto, esto lleva a lugares comunes, que por lo demás, se extienden a las naciones donde se suscitó el fenómeno del barroquismo. Lo primero a tener en cuenta es que se trata de una denominación sumamente corta en sus descripciones y en su entendimiento. Pintores, dramaturgos, compositores y escritores se ven ridículamente empobrecidos bajo esta concepción. Por el contrario, ¿en qué sentido es posible una sobriedad concentrada o viable hablar de un “Barroco moderato”? Existen los casos como con Gracian. Así pues que, explica Maravall: El autor barroco puede dejarse llevar de la exuberancia o puede atenerse a una severa sencillez. Es la extremosidad de cualquier de estos casos lo que aporta la singularidad barroca buscada por crítico y lerdos: el laconismo o la abundancia, pero en extremosidad. No otra cosa es Don Quijote, un caballero en extremo; no otra cosa es la terribilitá reapropiada por los barrocos en un sentido positivo, casi como un punto de obsesión del cual no se puede separar la mirada. En todos estos casos tenemos la repetición de estos elementos: la magnificencia, la extremosidad, abundancia fuera de toda ley, como dice Maravall. Llegados a este punto el autor introduce el concepto de suspensión: “un efecto psicológico que provoca una retención de las fuerzas de la contemplación o de la admiración durante unos instantes, para dejarlas actuar con más vigor al desatarlas después”, es éste el efecto buscado por los ejes de la extremosidad. Es por esto que extremosidad y suspensión son correlativos; falta aquí la dimensión de la dificultad, que de manera vulgar resalta en las concepciones del barroco. No obstante lo anterior, es necesario antes contemplar el hecho de lo inacabado en el arte barroco; Maravall empieza con los hechos históricos de los pintores del periodo (en especial Velázquez) para designar este procedimiento muy en boga durante aquella época. “La obra barroca parece señalar hacia algo colocado más allá de ella misma, como si ella no fuera más que una preparación” afirma el autor. El propio Maravall parece no haber caído en la cuenta de la conexión de esta cita con la intención pedagógica de lo oscuro y lo difícil en el arte barroco; en esencia, según esta concepción, una buena enseñanza usa como vehículo lo difícil para consolidar un saber. En consecuencia, podemos deducir que para esta visión la claridad pierde tensión, la mente la olvida. Queda la razón utilitaria: la destreza debe ponerse en juego como un desciframiento, o mejor dicho, lo difícil ha de mantenerse allí donde prevalezcan la suspensión y la extremosidad. Blecua 23. El barroco La decadencia imperial de España comienza con los reinados de Felipe III y Felipe IV, este hecho tendrá una importancia cumbre para el caldo de cultivo que se suscitará en todo el imperio posterior: crisis económicas, sociales, guerras e incluso un afrancesamiento producto de dobles matrimonios hispano-franceses. Como periodo muy específico, el barroco es visto por Blecua como la complicación de las formas clásicas y renacentistas, como ocurre con sendas descripciones de un río entre Garcilaso y Góngora. Góngora tendría, como dignísimo representante del Barroco, una tensión irresuelta entre realismo e idealismo, lo cual genera una distancia grande con la visión de las églogas de Garcilaso. La decadencia política y moral de la época (acentuada en España) permite a los artistas de la época acercarse a un pesimismo, a un ensimismamiento tan cercano a la melancolía. Pero a diferencia del romanticismo, encontrará una vía de escape con una tensión específica con el lenguaje, que en el caso de los poetas, tendrá dos vertientes: el conceptismo y el culteranismo. Capítulo 26. El apogeo de la novela: Cervantes La vida de Cervantes (nacido en 1547) hecho soldado a bordo de la Marquesa le deparó pronto precariedad y una que otra desgracia: formó parte en la batalla de Lepanto donde perdió la utilidad de la mano izquierda, es vuelto preso por los piratas argelinos y luego vuelto esclavo, luego de tres intentos infructuosos logra escaparse y es rescatado, a causa de un banquero sevillano lo apresan durante tres meses y regresa a juicio (proceso) luego del incidente con Dos Gaspar de Ezpeleta por motivo de amores de aquél con una de sus hijas naturales. Fallece finalmente el 23 de abril de 1616. Aunque tiene una obra poética destacada, es la obra en prosa la que encumbra a Cervantes como un escritor inconmensurable. Las doces novelas ejemplares aunque bien pudieron otorgarle un lugar como gran escritores español, desmerecen en comparación con su máxima creación: Don Quijote y Sancho Panza. Es El Quijote, incluso, el inicio de la novelística europea moderna. Dividida en dos partes, la primera se publica en 1605 y la segunda en 1615, las cuales “narra las aventuras del hidalgo Alonso Quijada, que, loco por haber leído tantos libros de caballerías, decide convertirse en caballero andante, haciéndose acompañar de un campesino, Sancho Panza, que termina por contagiarse de la fiebre idealista de su señor. Después de haber sufrido diversas aventuras y descalabros, vuelve a su casa, y momentos antes de morir recobra la razón”. Por supuesto, de entre la enorme variedad que personajes que habitan la novela de Cervantes son Quijote y Sancho quienes se roban la obra, acaso por su dinamismo y contraposición constante. Pero es el estilo y la organización de la novela la que también tiene protagonismo propio: dialoga con las tradiciones aledañas, antiguas, entre el homenaje y la parodia. Aun así Cervantes no es propiamente barroco, su espíritu renacentista lo hace optar por un estilo sobrio, natural y lleno de claridad, lo cual no indica, por supuesto, que sus discursos no se carguen de complejidad y capas de significado.