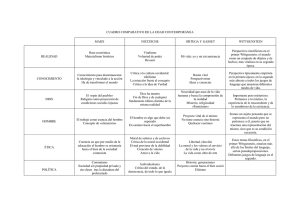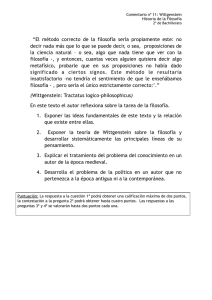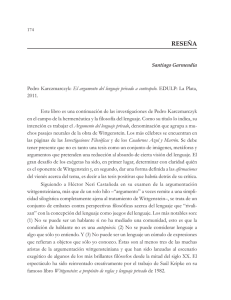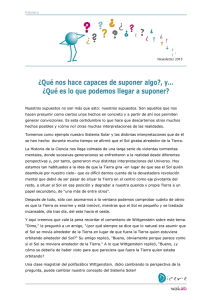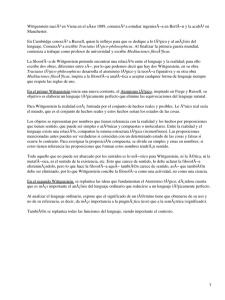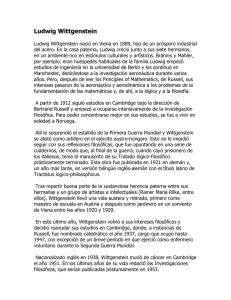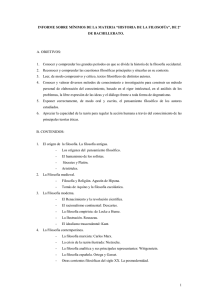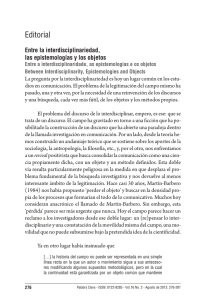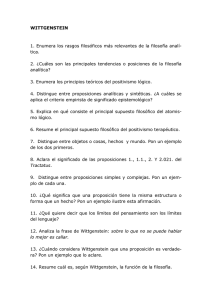2018 Wittgenstein, democracia lingüística, democracia filosófica.
Anuncio
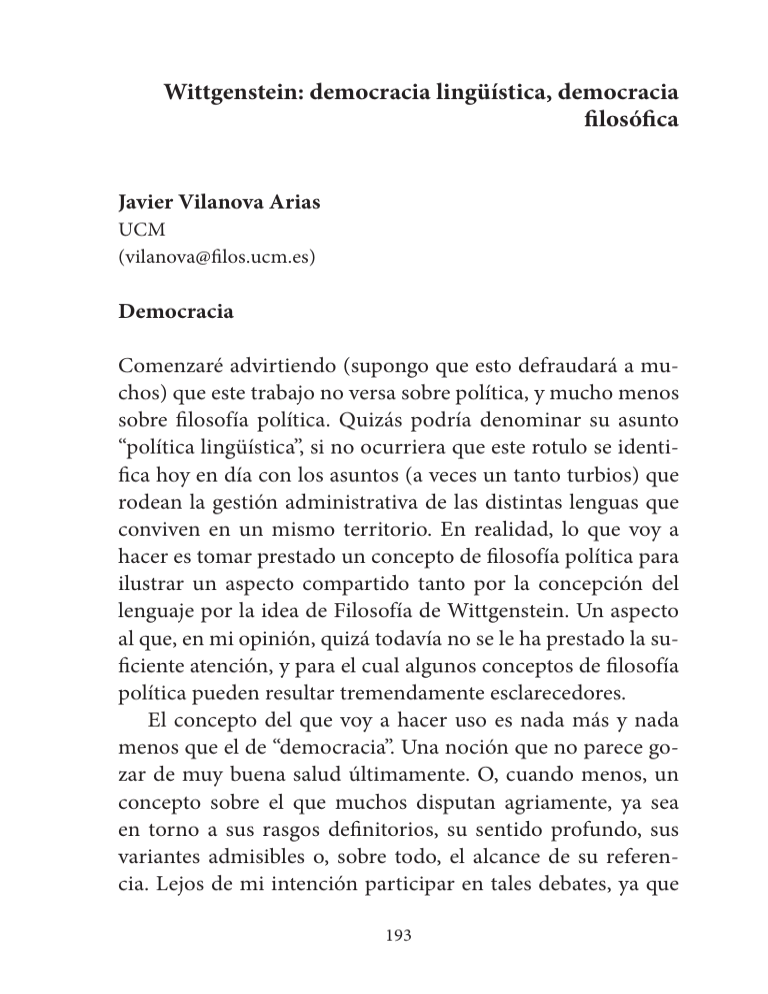
Wittgenstein: democracia lingüística, democracia filosófica Javier Vilanova Arias UCM ([email protected]) Democracia Comenzaré advirtiendo (supongo que esto defraudará a muchos) que este trabajo no versa sobre política, y mucho menos sobre filosofía política. Quizás podría denominar su asunto “política lingüística”, si no ocurriera que este rotulo se identifica hoy en día con los asuntos (a veces un tanto turbios) que rodean la gestión administrativa de las distintas lenguas que conviven en un mismo territorio. En realidad, lo que voy a hacer es tomar prestado un concepto de filosofía política para ilustrar un aspecto compartido tanto por la concepción del lenguaje por la idea de Filosofía de Wittgenstein. Un aspecto al que, en mi opinión, quizá todavía no se le ha prestado la suficiente atención, y para el cual algunos conceptos de filosofía política pueden resultar tremendamente esclarecedores. El concepto del que voy a hacer uso es nada más y nada menos que el de “democracia”. Una noción que no parece gozar de muy buena salud últimamente. O, cuando menos, un concepto sobre el que muchos disputan agriamente, ya sea en torno a sus rasgos definitorios, su sentido profundo, sus variantes admisibles o, sobre todo, el alcance de su referencia. Lejos de mi intención participar en tales debates, ya que 193 Bibliografía Hacher, P. M. S., “El enfoque antropologico y etnologico de Wittgenstein”, en Gálvez, Jesús Padilla (Ed.), Antropologia de Wittgenstein. Reflexionando con P. M. S. Hacker, Mexico, Plaza y Valdes, 2011. Hadot, Pierre, Wittgenstein y los límites del lenguaje, Trad. Manuel Arranz, Valencia, España, Pre-Texto, 2007. Moore, G. E., Defensa del sentido comun y otros ensayos, Trad. Solis, Carlos, Madrid, Hyspamerica, 1983. Tomasini Bassols, A., Tópicos Wittgensteinianos, Mexico, Edere, 2014. Tomasinii Bassols, A., Lecciones Wittgensteinianas, Buenos Aries, Grama, 2010. Wittgenstein, Ludwig, Investigaciones Filosóficas, Trads., Garcia Suarez, A. y Moulines, U., Barcelona, Critica, 3° ed., 2004. Wittgenstein, Ludwig, Zettel, Trads., Castro, O. y Moulines, U., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2007. Wittgenstein, Ludwig, Aforismos. Cultura y Valor, Trad. Frost, Elas C., Madrid, España, Austral, 2007. 192 como he dicho mi tópico no es la filosofía política. Así que me limitaré ahora a seleccionar los rasgos de la noción que me interesan, y los que explotaré en lo que sigue, sin entrar en argumentaciones ni justificaciones. Para ir rápido, y venciendo a mis escrúpulos (que me hacen desconfiar de las definiciones in vacuum), comenzaré echando un vistazo a lo que dicen los diccionarios y enciclopedias. Veamos lo que dice la wiki: La democracia (el latín tardío democratĭa, y este del griego δημοκρατία dēmokratía) es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. (“Democracia.” Wikipedia, La enciclopedia libre. 3 feb 2017, <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Democracia&oldid=96661706>) Y ahora lo que dice la RAE: 1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. 2. f. País cuya forma de gobierno es una democracia. 3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. 194 4. f. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc. Vivir en democracia. U. t. en sent. fig. 5. f. Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones. En esta comunidad de vecinos hay democracia. (Real Academia Española, 2017, http://dle.rae.es/?id=C9NX1Wr) En lo que sigue entenderé democracia en el “sentido amplio” del que habla la Wikipedia, es decir, aplicando la palabra no solo a las decisiones estrictamente políticas sino a todos los ámbitos de actividad colectiva en los que los miembros son “libres e iguales”. Este mismo sentido amplio es el que recogen las acepciones 4 y 5 de la RAE (el 1 corresponde al sentido estricto), y que tomaré como el “corazón” del concepto de democracia: igualdad de derechos, participación conjunta en la toma de decisiones. Además estas dos notas, me parece, son las que mejor se corresponden con el sentido original de la palabra griega, y más concretamente con el modelo ateniense, en el que todos los ciudadanos participan activamente de una manera u otra en las decisiones. Lo que hoy se conoce como “democracia directa” frente a la más contemporánea y más en entredicho “democracia representativa”, en la que los ciudadanos se limitan a elegir a aquellos que tomarán las decisiones por ellos. Como es natural, este sentido se corresponde mejor con el que encontramos en los filósofos griegos, por ejemplo la idea de Platón, gobierno de la multitud, o de Aristóteles, gobierno de los más, sentido reivindicado ocasionalmente por filósofos posteriores como Rousseau o Hanna Arendt. 195 Hay sin embargo un tercer rasgo que no aparece en las entradas reproducidas, y que aunque en principio puede parecer que no pertenece al concepto, la reflexión pero sobre todo la experiencia obtenida en nuestra práctica política señala como esencial. Igualdad de oportunidades quiere decir que solo se tienen en cuenta las razones de cada uno, no su clase social, su status económico o su cuota de poder. Y la decisión se toma entre todos solo en la medida en que la aquiescencia no es obtenida por la fuerza, sino porque juzgamos que es la mejor, es decir, la mejor apoyada por la información de que disponemos sobre la actual circunstancia y los efectos en ella de las acciones que están a nuestro alcance. Esto quiere decir que la decisión solo puede ser compartida por uno cuando ha sido persuadido de su conveniencia, cuando ha sido convencido de que quien la había propuesto tenía la razón. Y para ello, claro, es necesario que las razones sean accesibles: que estén al alcance de todos, que sean conocidas o al menos cognoscibles por todos. Resulta, pues, obvio, que si no tengo acceso a las razones, entonces no puedo participar genuinamente en la decisión. Como bien sabemos, una causa importante (la principal, me atrevería a decir, en los regímenes contemporáneos) de la mala salud democrática es precisamente el alto grado de distorsión que padece la información sobre la verdadera circunstancia. Y no es casualidad que el deterioro democrático venga inexorablemente acompañado de un ocultamiento de los genuinos motivos, opacidad en el curso de las gestiones y, consiguientemente de quebrantos en el acceso a la información, la libertad de expresión, la trasparencia administrativa y el debate asambleario. 196 Tomaré pues estos tres rasgos como los más característicos de esta idea amplia y primitiva de democracia, que nos podemos encontrar de una manera u otra enfatizadas en los filósofos políticos contemporáneos, pero que yo en mi calidad de lego asumiré sin más: -Igualdad de condiciones (todos los participantes parten con el mismo status y las mismas oportunidades). -Decisión de la mayoría (se toma la resolución que es preferida por el mayor número de participantes). -Transparencia en las decisiones (las razones, las justificaciones y los motivos de las decisiones son públicos y accesibles a todos los participantes). ¿Quién manda en el lenguaje? A continuación, voy a hacerles una pregunta muy simple y muy directa, una pregunta que tiene todas las pintas de ser una pregunta inocente y que a mi parecer no constituye un dislate (no, espero, un dislate de la subespecie de la tontería filosófica que tanto aborrecía a Wittgenstein): ¿quién manda en el lenguaje?1 1 No puedo evitar reproducir el lugar donde, a mi juicio, más profunda y dramáticamente se expone esta cuestión. Se trata, claro está, del momento en que Humpty Dumpty, tras haber hecho teoría y práctica del más extremo convencionalismo semántico, y acuciado por el ingenuo realismo victoriano de Alicia Liddel, desentierra la gran cuestión que late detrás de todos los clásicos interrogantes semánticos: –No sé qué es lo que quiere decir con eso de la «gloria» –observó Alicia. Humpty Dumpty sonrió despectivamente. –Pues claro que no…, y no lo sabrás hasta que te lo diga yo. Quiere decir que «ahí te he dado con un argumento que te ha dejado bien aplastada». 197 Es decir, ¿quién “dicta” las reglas del lenguaje?, ¿quién determina el significado de las palabras?, ¿quién da los criterios para determinar el uso adecuado de una palabra, un concepto, una frase, una regla gramatical? En suma, ¿quién decide lo que está bien y lo que está mal? Bueno, empezaré recopilando algunas respuestas, que me han sido dadas cuando un tanto impertinentemente he hecho esta pregunta en el pasado a humanos de distintas índoles, (incluyendo entre ellos a los filósofos) o me he topado en los escritos de quienes se la han planteado por sí mismos: -los gramáticos (por ejemplo, La Real Academia de la Lengua, que no solo “limpia, fija y da esplendor” como proclama su lema); -los expertos en la naturaleza de las cosas (los científicos, por ejemplo, como Carnap y con matices Putnam han defendido); -los lógicos (ya saben, Frege, Russell y la tradición analítica “formal”) o en general los filósofos (como por ejemplo Platón defiende en el Crátilo); –Pero «gloria» no significa «un argumento que deja bien aplastado» –objetó Alicia. -Cuando yo uso una palabra –insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso– quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos. –La cuestión –insistió Alicia– es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. –La cuestión –zanjó Humpty Dumpty– es saber quién es el que manda…, eso es todo. (Lewis Carroll: Alicia a través del Espejo, Madrid, Alianza Editorial, pág. 44) Pues bien, siguiendo el dictado del más famoso huevo parlante de la historia: ¿quién manda aquí? 198 -los poderes fácticos (Foucault y Chomsky entre otros han hecho parte de su carrera “denunciando” el control de la población a través del control del lenguaje); -los poetas (Heidegger) o en general los productores culturales (en quienes los filólogos antiguos y muchos contemporáneos se empeñan en encontrar las reglas); -nuestros antepasados (por ejemplo en la concepción “etimológica” de las lenguas que tantos filósofos han explotado); -nuestros genes o “la naturaleza” (evolucionistas como Pinker o, a su manera, Chomsky); -el mismo Dios (como afirman muchas explicaciones míticas del origen del lenguaje), o lo que viene a parar en lo mismo, son “trascendentales” (como se atrevió a decir Wittgenstein cuando era un pensador imberbe: vienen “prefijados” a priori desde el principio de los tiempos). En cierto modo, todas estas respuestas tienen su parte de razón, pues cada una apunta a alguno de los factores que han producido que nuestra lengua funcione como funcione: la naturaleza de nuestro entorno, nuestra constitución biológica y mental, nuestra historia, nuestras prácticas culturales, los intereses sociopolíticos, las intervenciones regimentadoras, etc… (una de las importantes lecciones de Wittgenstein fue precisamente la denuncia de los errores que produce la reducción simplificadora de las causas a un solo tipo). Pero incluso aunque las sumáramos todas seguiríamos olvidando a quien, de facto, “tiene la última palabra”. Pues las noticias, y al menos para mí son buenas noticias, es que si Wittgenstein tiene razón, quien manda en el lenguaje no es ninguno de ellos sino, simple y llanamente, el pueblo. 199 El pueblo. La multitud, que diría Platón. O los más, que diría Aristóteles. El lenguaje (el lenguaje natural, el lenguaje común, las lenguas) tiene por su propia naturaleza un funcionamiento democrático. Este es un aspecto de la concepción de Wittgenstein al que, como dije antes, no se le ha prestado la suficiente atención. Según él, son los usuarios de la lengua, los hablantes, los que determinan sus reglas. Hay muchos lugares y aspectos de sus propuestas donde asoma esta idea: la reivindicación del lenguaje cotidiano, el rechazo de la intervención del filósofo, la primacía de la práctica, la imposibilidad de crear significado unipersonalmente o de obtener sentido sin consenso que se desprende del argumento del lenguaje privado… Pero quizás cómo mejor se puede apreciar este punto es extrayéndolo como corolario de lo que en la literatura se ha dado en llamar “argumento sobre seguir una regla”, al que pasaré a echar un vistazo. Recordaré que el grueso de las consideraciones que Wittgenstein hace entre los parágrafos 138 a 242 de las Investigaciones Filosóficas van dirigidas a desmontar la identificación de la regla que define una práctica con una serie de instrucciones escritas o insertas en la mente del hablante (llamémosle algoritmo, ecuación, fórmula, protocolo, procedimiento efectivo o simplemente la “regla escrita”). Simplificando mucho, la imposibilidad de la identificación surge del hecho de que la regla “escrita en la cabeza” no se ejecuta por sí sola. La regla precisa de un agente que la ejecute. Y para ejecutarla es necesario, obviamente, haberla entendido. Wittgenstein advierte que, esté como esté formulada la regla, hay siempre diversos modos de interpretar cómo se aplica (o “qué dicta”) en la situación de uso presente. Esto no es algo que se arregle, como 200 también advierte, “escribiendo” o “insertando en la cabeza” la interpretación, o añadiendo una metaregla que nos diga como ejecutar la regla, pues la interpretación o la metaregla deben ser a su vez entendidas, y también, por la misma regla de tres, pueden ser interpretadas de distintos modos. Si a esto añadimos que hay siempre una amplia variedad de ocasiones de uso, más amplia potencialmente que las ocasiones ya practicadas, la indeterminación de la “regla escrita” deviene irreductible. Ya sabemos cuál es la salida de Wittgenstein a la que Kripke llamó “paradoja escéptica”. Es muy sencilla. Consiste en prescindir de la regla escrita o la regla en la cabeza (aunque ocasionalmente pueda tener un interés auxiliar) e identificar directamente la regla con la práctica o, mejor dicho, con la regularidad presente en la suma de aplicaciones que constituye la práctica. Más o menos la historia va así: las propias aplicaciones de la regla proporcionan un “patrón” del que el usuario puede (o debe) producir un análogo en la situación presente así que el fundamento, justificación e identidad de la regla siempre remite a las aplicaciones. Así pues, la “determinación” de la regla, la interpretación surge del contexto y el uso, y aunque ocasionalmente “transitemos” por la regla escrita (algo que Wittgenstein no niega que hagamos), la primera y la última palabra la tiene la práctica. Pues bien, si la regla viene dada por la suma de sus aplicaciones, si la regla es la regularidad en la práctica, entonces los que “ponen las reglas”, lo que determinan como se juega, los que deciden lo que está bien lo que está mal, lo que es correcto o incorrecto, lo que es feliz o infeliz, lo que es verdad y lo que es mentira, son los que producen tales aplicaciones, es decir, 201 nosotros, los usuarios de la lengua, el “pueblo” o si se prefiere la “ciudadanía lingüística”: 201. Nuestra paradoja era ésta: una regla no podía determinar ningún curso de acción porque todo curso de acción puede hacerse concordar con la regla. La respuesta era: Si todo puede hacerse concordar con la regla, entonces también puede hacerse discordar. De donde no habría ni concordancia ni desacuerdo. Que hay ahí un malentendido se muestra ya en que en este curso de pensamientos damos interpretación tras interpretación; como si cada una nos contentase al menos por un momento, hasta que pensamos en una interpretación que está aún detrás de ella. Con ello mostramos que hay una captación de una regla que no es una interpretación, sino que se manifiesta, de caso en caso de aplicación, en lo que llamamos «seguir la regla» y en lo que llamamos «contravenirla». De ahí que exista una inclinación a decir: toda acción de acuerdo con la regla es una interpretación. Pero solamente debe llamarse «interpretación» a esto: sustituir una expresión de la regla por otra. 202. Por tanto ‘seguir la regla’ es una práctica. Y creer seguir la regla no es seguir la regla. Y por tanto no se puede seguir ‘privadamente’ la regla, porque de lo contrario creer seguir la regla sería lo mismo que seguir la regla. 241. «¿Dices, pues, que la concordancia de los hombres decide lo que es verdadero y lo que es falso?» — Verdadero y falso es lo que los hombres dicen; y los 202 hombres concuerdan en el lenguaje. Ésta no es una concordancia de opiniones, sino de forma de vida. 242. A la comprensión por medio del lenguaje pertenece no sólo una concordancia en las definiciones, sino también (por extraño que esto pueda sonar) una concordancia en los juicios. Esto parece abolir la lógica; pero no lo hace. — Una cosa es describir los métodos de medida y otra hallar y formular resultados de mediciones. Pero lo que llamamos «medir» está también determinado por una cierta constancia en los resultados de mediciones. (Investigaciones Filosóficas) Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Las consecuencias del argumento sobre seguir una regla, en el fondo un argumento tan simple y tan “de sentido común”, son tan amplias y profundas que la filosofía del siglo XXI todavía se encuentra enfrascada en el proceso, lento y por momentos doloroso, de digerirlas. No voy entrar ahora a repasar las luces y sombras del asunto, pues lo que me interesa ahora es otra cosa: destacar que el argumento introduce un elemento “democrático” en el concepto de regla que no aparece en la concepción tradicional y, sobre todo, que esta concepción democrática nos invita a mirar y ver las reglas de una manera completamente nueva y, me atrevo a decir, profundamente “liberadora”. Dicho rápido y no del todo mal, la clave para obtener este efecto “emancipador” descansa en apreciar que, fundamentalmente, no “seguimos” las reglas, sino que “usamos” las reglas. 203 O, si nos hemos liberado ya del espejismo de la “regla escrita en la cabeza” directamente: seguir una regla es usar una regla. Las reglas, como las tradiciones (en el fondo, según acabo de decir, las reglas son tradiciones y las tradiciones son reglas), los conceptos, los métodos y las instrucciones no funcionan habitualmente como ordenes que estemos obligados a seguir al modo de un soldado que sigue los comandos de sus superiores, o instrucciones que debamos ejecutar mecánicamente como un computador que hace correr un programa (estos son casos “extremos” de seguir una regla más próximos a la concepción tradicional, aunque de hecho tampoco se ajustan a ella). Todo lo contrario. Son recursos, instrumentos, medios que podemos usar a nuestro antojo o según nuestro interés para obtener los fines que en cada caso deseemos, un poco como el albañil utiliza adaptándola a las circunstancias esta o aquella herramienta, o este o aquel método para encofrar, preparar el cemento, medir el volumen, etc… (y para ver esto como siempre el punto crucial es buscar los análogos justos, no los “diez mandamientos” o el “programa informático” sino la receta de cocina o el consejo de bricolaje). Antes de que alguien me acuse de instrumentalista (o de instrumentalista lingüístico) me apresuraré a añadir que tener un funcionamiento democrático no es intrínsecamente un valor o una virtud moral (más tarde aclararé esto), y que de hecho este funcionamiento democrático tiene su lado bueno y su lado malo. Aclaremos esto. El lado bueno es que por mucho que los gramáticos oficiales, los filósofos o los poderes fácticos se empeñen en “fijar” las reglas, sea como sea la “regla escrita”, siempre podremos interpretarla a nuestra manera. Así que nadie (salvo nosotros 204 mismos, pues también hay enajenamiento lingüístico) puede quitarnos la potestad de hacer las aplicaciones que nos venga en gana. Alguien puede escribir la regla y decirnos “mira, esto no es lo que estás haciendo”, y nosotros responder, como el niño testarudo del famoso pasaje 185 de las investigaciones, “pues claro que es eso lo que estoy haciendo, ¿no lo ves?”. Y si el mandón de turno escribe la metaregla (como el que dibuja el croquis de cómo hacer la proyección del croquis del cubo en el parágrafo 139 de las Investigaciones) podemos seguir respondiendo: “por supuesto que sigo tu metaregla, mira, basta con interpretarla así”. Trivializando un poco, Wittgenstein nos brinda aquí una estrategia de resistencia pasiva que es muy distinta a la de Gandhi: no rechazamos ordenes, simplemente reaccionamos con un “vale, tu pon la regla que quieras que yo ya la interpretaré a mi manera”. El lado malo es que si la práctica por su propia inercia o por intervenciones externas deviene en algo distinto y no deseable, si la práctica “degenera”, de poco o nada sirve recurrir a las reglas escritas, de poco o nada sirve cualquier intento de regimentar o reconducir la práctica explicitando las reglas. Si mañana alguien empieza a llamarle al color del limón “rojo”, y los demás paulatinamente vamos aceptando y reproduciendo su dicho hasta que la mayoría de los hablantes decimos sistemáticamente que el limón es de color rojo, pues no le des más vueltas, el limón es rojo, eso es lo correcto, esa es la verdad, esa es la regla (ojo, no porque el limón haya cambiado de color sino porque nosotros hemos cambiado nuestro concepto de rojo). Que los usuarios seamos los dueños del lenguaje implica una responsabilidad pero también un riesgo. Si todos coincidimos en no llamarle crisis sino crecimiento negativo, en no 205 llamarle agresión sino legítima defensa, en seguir llamándole promesa aunque no implique la obligación de cumplirla, en llamarle justo en vez de conveniente…, bueno, pues aquello que le llamemos será lo que será, y tendremos que sufrir las consecuencias. (Otra manera, más rápida, de decir esto: los abusos lingüísticos no se remedian, como proponía en el Tractatus, legislando.) Matizaré, pues no quiero que el lector saque la conclusión exagerada de que, ya que “podemos hacer lo que nos da la gana” en el lenguaje, al contrario de que en el mundo físico, se materializa nuestra voluntad, y podemos construir conceptos como el Iahvé hebreo creaba mundos, diciendo “Hágase la luz”. Aquí nuestras decisiones, como en todos los ámbitos de la vida, están condicionadas por, o más bien, deben tener en cuenta muchos y muy diversos factores. Como ya indiqué, todas las otras respuestas a la pregunta de quién manda en el lenguaje que describía al principio de esta sección apuntaban a condicionantes o factores genuinos de nuestras decisiones lingüísticas (como siempre el error filosófico no estriba tanto en dar una respuesta equivocada como en creer que es la respuesta). No creamos un lenguaje “a partir de” nada, ni tampoco “para” nada, y eso que viene antes y eso que viene después (la circunstancia y la finalidad) depende de muchas cosas y de muchos factores como los que se incluían en aquellas respuestas parciales: la naturaleza, la historia, la sociedad, la fisiología, el status quo… Pero todos estos factores no actúan aisladamente sino que “confluyen” en la práctica, y es la regla entendida como regularidad, como pauta o patrón en nuestras acciones, la que tiene la última y la primera palabra. 206 Añadiré otra matización, que resulta necesaria para que no se conciba lo que quiero decir más trivial de lo de hecho ya es. Lo que estoy defendiendo aquí es que los hablantes mandan en el lenguaje, pero no he entrado en la cuestión acerca de quién manda en los hablantes (y en concreto, si cada uno toma sus decisiones autónomamente). Ésa es otra cuestión. Y es fácil ver por qué esa es otra cuestión. Si me preguntan quién dirigía el ejército estadounidense durante el desembarco de Normandía diré que es el General Eisenhower, quien tiene el mando de las tropas. Si luego me dicen que Eisenhower es un “calzonazos” y que en realidad hace lo que le dice su mujer diré que eso no invalida mi anterior respuesta. Aunque lo que haga el recluta tenga su causa remota en una decisión que ha tomado la mujer de Eisenhower, el poder y en último término la responsabilidad no es de ella (la clave, aquí, estriba en que el hecho de que el recluta siga la instrucción de Eisenhower no “depende” del recluta, mientras que el hecho de que Eisenhower siga la instrucción de su mujer sí “depende” de Eisenhower). Hay desde luego “enajenamiento lingüístico”. Ocurre que el hablante pueda delegar la decisión en una instancia independiente (la RAE, el dictado de los mass media, el instructor militar, o lo que sea), y puede ocurrir que las circunstancias o los poderes fácticos “fuercen” al hablante a determinada conducta lingüística (y hay pues un sentido en que Foucault tenía razón al considerar el lenguaje como un instrumento de poder, y que hace iluminadores sus libros), pero eso no altera el hecho, que es el que aquí intento poner en valor, de que en último término si los hablantes hacen A, la regla es A. 207 292. Sin embargo, ¿el acuerdo entre los hombres no es acaso esencial para el juego? Quien lo aprende, ¿no debe, por tanto, conocer primero el significado de “igual”, y acaso este significado no presupone también tal acuerdo? Y así sucesivamente. 293. Dices “esto es rojo”, pero, ¿cómo se decide si tienes razón? ¿No lo decide el acuerdo entre los hombres? -Pero, ¿apelo, acaso a este acuerdo cuando juzgo acerca de los colores? Ocurre, acaso, en esta forma: hago que cierto número de personas vean un objeto; a cada una de ellas se le ocurre determinado grupo de palabras (el llamado vocabulario de los colores); si a la mayoría de los observadores se les ocurriera, por ejemplo, la palabra “rojo” (a esta mayoría no debo pertenecer yo mismo), entonces al objeto le corresponde el predicado “rojo”. Una técnica semejante podría tener su importancia. 294. El vocabulario de los colores se aprende así: por ejemplo “esto es rojo”. Nuestro juego de lenguaje se establece, por supuesto, sólo cuando existe cierta concordancia, pero el concepto de concordancia no entra en el juego de lenguaje. Si la concordancia fuera perfecta, su concepto podría ser absolutamente desconocido. 295 ¿Es la concordancia entre los hombres lo que decide qué es rojo? ¿Se decide éste apelando a la mayoría? ¿Se nos enseñó a determinar así el color? (Zettel) 208 El mundo es de colores En todo caso, esta naturaleza democrática del lenguaje ordinario le confiere una capacidad, y le hace jugar un papel que está vedado a otros juegos del lenguaje con un funcionamiento más jerárquico. Lo explicaré, aunque me obligue a dar un rodeo, con un ejemplo. Como es sabido, las reglas para usar el vocabulario de los colores son extremadamente complejas y sofisticadas. Probablemente unas de las más difíciles de dominar en el día a día. No solo ocurre que la percepción del color es muy sensible a pequeñas diferencias en la intensidad y calidad de la luz, los materiales, el entorno, la forma, la distancia, y que el vocabulario del color maneja muchas y diferentes variables al mismo tiempo (superficie-interior, desde lejos-desde cerca, combinado-por separado, con poca-con mucha luz, original-desvaído…), y juega con distintas magnitudes al mismo tiempo (las clásicas tono-luminosidad-saturación pero también muchas otras como solido-fluido, al lado de-lejos de, flash-continuo-parpadeante, eléctrico-natural...). Ocurre además que existen varios juegos de lenguaje “especializados” en el color, cada uno a su manera, óptica, fisiología, oftalmología, psicología (o ciencias cognitivas), arte, diseño, ingeniería industria, y dentro de cada uno de ellos a su vez distintos subjuegos (dentro de la óptica por ejemplo están la óptica geométrica, la óptica física o electromagnética y la óptica cuántica, dentro de la pintura la concepción clásica, la impresionista, la fauvista, la constructivista, la abstracta…). Cada uno trabaja con sus propias definiciones de “color” y sus propios criterios para distinguir colores, y muy frecuentemente no coindicen los diagnósticos. 209 ¿Significa esto que son juegos “inconmensurables”? No lo parece, pues, no lo olvidemos, hay “trasvases” entre los juegos, líneas de influencia, canales de alimentación: del pintor con el productor de oleos, y de éste con el óptico, y de éste con el fisiólogo… Así que ahora me pregunto: ¿dónde y cómo se “encuentran” los diversos juegos de colores? Antes de ensayar una respuesta proporcionaré algunos datos más sobre el color (no se pongan nerviosos, no pretendo extraer respuestas filosóficas de teorías científicas, solo pretendo llamar la atención sobre la correspondencia de conceptos con hechos naturales muy generales, con aquellos que debido a su generalidad no suelen llamar nuestra atención (Investigaciones Filosóficas, XII de la segunda parte). Como todos saben, muchas personas no son capaces de percibir ciertas diferencias entre colores que la gran mayoría aprecia naturalmente. Es lo que en castellano llamamos daltonismo o ceguera al color, del cual hay muchas variantes: protanopia (ausencia de la percepción del rojo), deuteranopia (del verde), tritanopia (del azul), tricomacia anómalo (defectos en la percepción de algún color, de la que a su vez hay distintas variantes según el color, protanomalía, deuteronamalçia, tritanomalía), monocromastismo (solo se ve un color), acromatismo (visión en blanco y negro). A esto se le unen una extensa familia de otras anomalías en la percepción del color, con distintas causas y síntomas, que no voy a entrar a describir ahora porque el detalle no importa un pimiento. Pues bien, el daltonismo es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Aproximadamente el 4,5 de la población, uno de cada veinte, sufre algún tipo de alteración en la percepción de los colores (en muchos casos, la causa es puramente anatómica, tiene que ver con la actividad de los distintos 210 tipos de conos en el ojo). Ocurre, además, que hay muchos clases diferentes de tales alteraciones, con algunas diferencias entre razas (más frecuente entre asiáticos que entre caucásicos), entre géneros (curiosamente muchísimo más frecuente en el hombre que en la mujer, en una proporción casi de una a veinte), y hasta entre zonas geográfica (variantes leves se consideran epidémicas entre drusos, noruegos, y el daltonismo monocromático inusitadamente alto en Pohpei la “isla de los ciegos al color” de Oliver Sacks). Pero eso no es todo, como he dicho, la percepción del color es sensible a muchos factores y sensible, además, a levísimas diferencias en los mismos. No todas las personas son capaces de captar algunas de esas pequeñas diferencias (aunque se puede “entrenar” el ojo para ello), ni las administran igual en sus ocupaciones y actividades. Todos somos algo “daltónicos”, o mejor dicho, hay pequeñas pero numerosas diferencias en la apreciación del color de distintas personas. En muchos casos, otra vez, la causa es puramente fisiológica (casi siempre de origen genético), en otros tiene una raíz cultural (nuestra educación, incluso nuestra lengua como dicen los relativistas lingüísticos, nos predispone para apreciar unas diferencias y no otras) o simplemente biográfica (si usted estudia Bellas Artes, tendrá que aprender a apreciar diferencias que el común de los mortales no captamos). Lo curioso del caso es que a pesar de que haya tantas pequeñas y grandes diferencias en nuestras percepciones respectivas del color, en la vida cotidiana casi nunca nos percatamos de ello, casi nunca “salen a la luz”. En la vida cotidiana y en nuestra historia científica. Hoy en día se disponen de métodos, como las cartas de Isihara, para detectar los distintos 211 tipos de daltonismo, pero durante mucho tiempo prácticamente nadie sabía qué colores veía o dejaba de ver el otro. Sorprendentemente, la ceguera al color no fue descubierta hasta 1794 cuando fue definida por el físico británico John Dalton que la conocía en primera persona (o lo que hoy llamamos daltonismo en su honor), y los testimonios precedentes son escasísimos y muy confusos. Y en cuanto a las pequeñas diferencias entre los humanos “sanos”, aunque los científicos hace tiempo que las conocen, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo y en nuestro ocio (así como en gran parte de esos juegos especializados del color que mencioné antes), raramente aparecen síntomas de ellas, raramente salen a la luz (aunque quizás sea la causa frecuente y oculta de muchas discusiones de novios del tipo “hay que ver lo mal que te sienta esa camisa”). Sin ir más lejos, tuvo que ser la famosa foto manipulada del vestido amarillo y blanco o azul y negro que circuló por las redes sociales hace no mucho tiempo la que alertara a la gran mayoría de la población de este hecho tan generalizado y aparentemente tan básico. En estos momentos, sin duda, nos asalta la tentación de construir un argumento en clave escéptica o nihilista, un argumento por decirlo así de inspiración “nietzscheana”. Y efectivamente es fácil y está ahí, llamando a la puerta: si no vemos “lo mismo”, no podemos compartir los conceptos de color, así que nunca nos hemos entendido al usar las palabras de color. Bueno, a esta línea de pensamiento creo que ya se le ha dado demasiadas vueltas, y aunque también tendrá su “granito de verdad” (ya saben, ¿de qué color era el traje del emperador?), no creo que merezca la pena embarcarse en el requete-conocido “paquete de viaje”. Más fructífera, me parece, es seguirle 212 la pista a una reflexión de inspiración “wittgensteiniana” que parte del hecho insólito de que las diferencias no salgan a la luz. Básicamente: si podemos compartir los conceptos de color a pesar de que no vemos “lo mismo”, es porque previamente nos hemos puesto de acuerdo en el uso de las palabras de color. Es decir, en el lenguaje corriente, en el lenguaje común, en el lenguaje vulgar y ordinario hemos conseguido hacer lo que ninguno de los juegos especializados podría hacer, hemos sido capaces de poner de acuerdo, de hacer que cooperen, se comuniquen y “se entiendan” personas con arquitecturas sensitivas muy distintas. A través de una larga historia que todavía discurre, y seguramente con muchas penas y dificultades, hemos desarrollado un marco en el que nuestros juicios pueden “concordar” a pesar de que nuestros conceptos, si entendemos conceptos a la manera tradicional, divergen. Un marco en el que nos encontramos a pesar de las diferencias y en parte gracias a las diferencias. Pues hay tareas que solo un daltónico puede efectuar, como encontrar el número oculto en el test de Isihara. Hay tareas que un monocromo desempeña mejor, como reconocer perfiles y distancias. Y hay logros que solo puede llevar a cabo alguien que padece deuteronomalía, como los furiosos cuadros del pintor luxemburgués Jean Van Roesgen (en este caso un pintor con daltonismo diagnosticado, en otros, como Van Goh, el Greco o el adanero Rousseau, de naturaleza hipotética). En conclusión: el lenguaje, el lenguaje común, es “el lugar de encuentro”. Dos rápidas matizaciones. Primero, no hay entender esto de una manera simplista (el ejemplo es sólo una ilustración, no un argumento), por ejemplo como que los distintos “diccionarios de color” de cada juego especializado se traducen 213 al “diccionario de color” del castellano. Del mismo modo que ningún “juego de color” se juega aisladamente de otros juegos, el “conjunto de todos los juegos de color” (sea lo que sea eso) se juega separadamente de los otros juegos). En realidad hay una complejísima red de relaciones, trasvases, apoyos y desacuerdos mutuos, etc… que son fundamentales en la adquisición del consenso. Segundo, no hay que buscar una “razón” profunda por la que el castellano hace lo que no hacen los juegos especializados (no tiene que ser un regalo de Dios, ni de la Naturaleza). Más bien, su “compartibilidad” es el producto de: (I) su extenso y prolongado historial (durante mucho tiempo muchas personas han ido elaborando las “regularidades”), y (II) que una de sus finalidades es precisamente que sirva para que se comunique “todo el mundo” (no como en los juegos especializados, que suelen funcionar jerárquicamente). En todo caso, el hecho de que se tardara tanto en descubrir y definir el daltonismo es una prueba del buen instrumento que el castellano y otras lenguas son para esa finalidad de “comunicación democrática”.2 2 En el fondo, basta que el lector recuerde su propia experiencia de aprendizaje y re-aprendizaje de los términos de color para que le vengan a la mente infinidad de pequeñas negociaciones con los otros hablantes (“bueno, es azul…. pero azul verdoso”, “¿ves?, es un tono muy brillante, pero bajo la luz que había en la tienda no se veía tan brillante”) en las que ha ido perfilando sus conceptos (vagos, flexibles y enormemente sensibles al contexto, claro). En el extremo, resultan reveladores los testimonios de “adaptación” al uso común de los propios daltónicos, como los que reproduce y comenta Oliver Sacks en su experiencia clínica: Como simple mecanismo de defensa, siempre memorizaba los colores de la ropa que llevaba de algunas otras cosas a mi alrededor, con el tiempo aprendía algunas de las “reglas” para un uso “correcto” de los colores. Así pues, lo que habíamos observado en aquellos niños acromatópsicos de Mand era una especie de ardid basado en un conocimiento teórico, una hipertrofia de la curiosidad y la memoria que se desarrollaba rápidamente 214 Y hay ahí, también, un sentido importante en el que nuestro acuerdo es “natural”, no solo porque se apoya en multitud de hechos naturales sobre nuestra anatomía, nuestra constitución mental, las propiedades físicas de nuestro entorno, nuestras necesidades y los modos disponibles en el entorno… sino además porque es el resultado de una larga “historia natural” de la humanidad: 351 “Si los hombres no se pusieran de acuerdo en términos generales acerca de los colores de las cosas, y si las discrepancias fueran excepcionales, no podría darse nuestro concepto de color.” No: -no se daría nuestro concepto de color. 352. Así, ¿quiero decir que determinados hechos son favorables o desfavorables a la formación de ciertos conceptos? ¿Y esto lo enseña la experiencia? Es un hecho empírico que los hombres cambian sus conceptos, los transforman en otros, si llegan a conocer nuevos hechos; así, lo que antes les parecía importante llega a carecer de importancia y a la inversa. (Se encuentra, por ejemplo, que lo que antes se admitía como una diferencia de especie era propiamente sólo una diferencia de grado.) 353 Quiero decir que entre el verde y el rojo hay un vacío geométrico, no físico. 354 Pero ¿no le corresponde nada físico? No niego eso. (Y supóngase que fuera únicamente nuestra habicomo reacción a sus dificultades de percepción, a fin de compensarlas. Estaban aprendiendo a compensar mediante el conocimiento razonado lo que no podían percibir o comprender directamente. (Oliver Sacks, La Isla de los Ciegos al Color, Barcelona, Anagrama, pág. 82). 215 tuación a estos conceptos, a estos juegos de lenguaje. Pero no digo que esto sea así.) Si enseñamos a una persona tal o cual técnica mediante ejemplos, -el hecho de que más tarde proceda en una forma y no en otra ante un caso determinado y novedoso, o el hecho de que se detenga y considere por tanto como continuación ‘natural’ ésta y no aquélla, es ya un hecho ‘natural’ extremadamente importante. 364. Pero, ¿acaso la naturaleza no tiene nada que decir aquí? ¡Cómo no! -sólo que eso se hace perceptible de una manera distinta. “¡Tarde o temprano toparán con la existencia y la no-existencia!” Pero eso significa toparse con hechos, no con conceptos. (Zettel) La filosofía se enseña en las Escuelas Me parece que no voy a descubrir nada nuevo a nadie si afirmo que, hoy en día, la Filosofía se articula en distintas paradigmas, tradiciones, modelos o (como seguramente sea más correcto llamarles aunque suene a antiguo) distintas escuelas. Fenomenología, Deconstruccionismo, Existencialismo, Marxismo, Pragmatismo, Filosofía Analítica, Historicismo… todos son nombres de escuelas. Muchas, diversas, y casi siempre en competencia. Dentro de este variado menú no acaba de quedar claro qué lugar ocuparía el grupo o grupos de “seguidores de Wittgenstein”. Algunos, por razones más bien biográficas, siguen vinculando al austriaco a la Filosofía Analítica, y en ciertos momentos y de distintas maneras otras escuelas, como la 216 pragmatista o la post-moderna, se lo han intentado apropiar. No me importa mucho la cuestión (al fin y al cabo solo se trata de rótulos), pero a efectos de este trabajo optaré por hablar de una escuela propia caracterizada por el énfasis puesto en el lenguaje cotidiano, y a la que denominaré “Filosofía del lenguaje común”. Si quieren colocar ahí algunos nombres propios más (yo desde luego metería por lo menos a Cook Wilson y G. E. Moore, quienes comenzaron a defender el lenguaje común varias décadas antes cuando Wittgenstein dormía su sueño “logicista”, y a J. L. Austin, quien como saben llegó por su propia cuenta a muchas de sus ideas y conclusiones), y aprecian la continuidad del trabajo de Wittgenstein en algunos de sus discípulos y otros de sus continuadores actuales, pueden adjudicar a la “escuela” un tamaño estándar. Aunque por lo que a mí respecta, basta con considerar el “singleton” cuyo único elemento es el austriaco, y que se caracteriza por tomar el lenguaje cotidiano, el lenguaje de todos, el lenguaje común, como punto de partida, medio y final de la reflexión filosófica. En todo caso, dejaré en paz por el momento a la “Filosofía del Lenguaje Común”, porque lo que ahora quiero hacer notar es que la Filosofía en la práctica totalidad de sus escuelas filosófica, no funciona democráticamente. Creo, y espero convencer al lector de ello, que hoy en día ninguna escuela filosófica, por no decir la filosofía in toto, no funcionan democráticamente. Pero, ¿qué quiero decir cuando afirmo que la investigación filosófica no funciona democráticamente? Pues simplemente que aquí no manda la multitud, no pueden los más, y precisamente por ello faltan los tres rasgos que al principio me parecían más centrales en la idea de democracia: 217 -No todos los participantes están en igualdad de condiciones. Ya sabemos. En Filosofía hay escalafones, niveles, status. Hay, en general, distintos niveles de experticia: están los maestros, los que saben, los profesores, los estudiantes avanzados, los novicios… Y cada contribución de cada cual tiene, por decirlo así, un “factor de corrección”, su fuerza se multiplica por el coeficiente que aporta el status del que lo propone, y así es atendido, pesado y tenido en cuenta de quien procede (“parece un buen argumento, pero es de éste”, “semeja una idea absurda, pero es de ése”…). -Las decisiones no son tomadas conjuntamente. Es decir, en Filosofía da lo mismo lo que sea la “corriente de opinión general” o lo que la mayoría piense, porque en filosofía la opinión de la mayoría es, por defecto, sospechosa (naif, cargada de prejuicios, simplona). Intentar justificar algo aduciendo que es la opinión de la mayoría es quizás la mayor de las falacias, la que se contenta con las apariencias (que es en lo que se queda la masa) y no va a lo profundo: la apellatio ad populum. -El diálogo no es trasparente. Éste es un requisito fundamental, como ya dije, para un sano funcionamiento democrático, y es lo que más se echa en falta en la práctica filosófica al menos en la actualidad. Es un resultado necesario, un daño colateral inevitable, de la superespecialización, la hiperprofesionalización y la ultraacademización de la mayoría de las escuelas y proyectos filosóficos. Crecen nuestros estándares de calidad, por decirlo de algún modo, la teoría se hace complejísima, topológica y topográficamente, lo que obliga al participante a tomar en consideraciones “razones” que no conoce de primera mano, que no domina o, simplemente, que desconoce. 218 Me detendré en dos aspectos no menores de este modus operandi de la filosofía actual, para ilustrar este punto: Bibliografía: voy a ser claro aquí y por lo tanto rudo. No sé lo que ocurre en otros ámbitos del saber, pero en Filosofía hay una evidente y alarmante inflación bibliográfica. Hay mucha literatura primaria, hay demasiada literatura secundaria, pero sobre todo hay un sinfín de literatura terciaria o cuaternaria (otra vez, que nadie se ofenda aquí, yo soy el primero en entonar el mea culpa y hacerme responsable de mucho producto cuaternario muy probablemente incluyendo, oh paradoja, este mismo escrito). Wittgenstein, sin ir más lejos, es un buen ejemplo de ello. Hablo ahora del tema filosófico “Wittgenstein”, no de la filosofía del lenguaje común que él inauguró y que, oh doble paradoja, casi ninguno de los que escribimos sobre Wittgenstein practicamos. Pues bien, para saber de Wittgenstein, para poder hablar de él, para poder entender a alguien que habla de Wittgenstein, nos dicen, hay que dominar extensa y profundamente sus obras capitales (I.F., Tractatus, S.la C., Cuadernos Azul y Marrón y dos o tres más), hay que haber trabajado y tener presentes otras obras comparativamente menores (Gramática filosófica, Observaciones Filosóficas, Sobre los Colores, Observaciones sobre los fundamentos de la matemática y un puñado más), y hay que haber leído, subrayando y tomado notas de todo o casi todo el resto (lo que en el caso de Wittgenstein tiene doble delito, pues nos obliga a leer los mismos textos varias veces, ya que como saben y utilizando la expresión de Raymond Chandler el austriaco tenía la costumbre de “canibalizar” sus escritos). Pero esto, claro está, no es suficiente. Es necesario también leer y conocer las obras de 219 autores que él toma como referentes o que le han influido poderosamente, las obras de Frege, Russell, Ramsey, pero también Srafra, Weininger, Boltzman, James… Pero esto tampoco es suficiente, es necesarios haber leído y mascado también a los que son sus principales exégetas, los “oficiales” (Winch, Malcolm, Ancombe…), los eminentes (Kripke, Hacker, Cavell…) y los más heterodoxos o más “in” (Rorty, Diamond, Moyal-Sharrock…), y por supuesto conocer también a un montón de “autores de referencia” en el mundo Wittgenstein, que cualquiera puede nombrar en cualquier momento (“ya sabes, lo que dice X”) bajo la regla tácita de que es tu deber conocer y retener en la memoria lo que dijo ese señor. Pero esto no basta, según el tema en cuestión que se trate (certeza, lenguaje privado, ver como, filosofía de la psicología…) será obligatorio también leer una retahíla de monografías, compilaciones y artículos en revistas especializadas, a saber, todas aquellas que tratan tu mismo tema, y por supuesto, consultar páginas de internet, estar avisado sobre “lo último” que se ha escrito, lo “que está a punto de salir”, acudir a congresos, hacer preguntas en vivo o en indirecto, cartearse, intercambiar mensajes, y continuar devorando información, información, información… El desenlace es, a mis ojos, inevitable. Nadie puede retener toda esta información en la cabeza (y si alguien lo hace, es que no está empleando el tiempo necesario en cosas más importantes), así que el resultado es inevitable. No todos saben lo mismo sobre todo. Cada quien domina mejor su propio campo, su propio tema, sus propios libros, sus propios autores. Siempre hay algo sobre lo que el otro sabe más que tú, siempre hay algo en las que sus opiniones valen más que las tuyas, 220 siempre hay un “factor de corrección” por el que multiplicar nuestras respectivas contribuciones. Y es, me atrevo a decir, además antidemocrático de una manera amorfa y anómala, es decir, es “desestructuradamente” jerárquico. Porque no se trata simplemente que haya distintos escalafones del saber, distintos grados de experticia. Sino que hay quien es experto en A, quien es experto en B, quien sabe mucho de C, es experto en A´ pero sabe poco de A´´, quien conoce bastante de C y muchísimo de D pero prácticamente nada de A y B´ pero un poquito de B´´´ porque se solapa con D… Y claro, el diálogo, la investigación o el debate inevitablemente se va resintiendo, insuflado de una indeterminación galopante en la cual nadie sabe muy bien lo que los demás saben o lo que él mismo sabe, qué factores de corrección aplicar, cómo tomarse aquel u otro argumento… Y el viento se cuela por las rendijas, nadie consigue localizarlas, no hay forma de taparlas, y más de uno acaba cogiendo un resfriado. Terminología: sin duda internet y el acceso universal a la información que propicia han contribuido considerablemente a reducir la estructura jerarquizada en el aspecto bibliográfico (antes se viajaba a las universidades importantes para acceder a sus bibliotecas, y el préstamo interbibliotecario era el mayor privilegio del que un investigador podría gozar). Pero sin dejar de valorar sus innegables ventajas, me temo que en el fondo no ha cambiado tanto las cosas porque internet da acceso al texto pero no al mensaje, y en el discurso filosófico como todo el mundo sabe la información está cifrada. En efecto, el texto filosófico funciona como un criptograma. No repasaré ahora los motivos que llevan a los filósofos 221 a optar por las estrategias criptográficas. Hay varios, desde el que desea superar las presuntas insuficiencias del lenguaje natural acuñando su propio vocabulario, hasta el que lo toma como un recurso heurístico para llevar al lector a una suerte de viaje iniciático, pasando por el que en su afán cientificista se limita a copar las técnicas terminológicas de otros ámbitos del saber. Pero el caso es que produce un obvio desequilibrio tanto entre los receptores del discurso como entre los candidatos a participar en el mismo. Hay que dominar los conceptos, hay que conocer la jerga, hay que haber aprendido el código. Además, esto no es una cuestión de si/no como en los mensajes cifrados corrientes. Como no se traduce (en la mayoría de los casos se postula que no hay traducción al lenguaje común), la comprensión y el dominio es siempre gradual y, mucho me temo, incierto, pues no hay “libro de las soluciones” y el grado en que uno domina el vocabulario técnico solo se manifiesta en vocabulario técnico. Algo que se complica especialmente cuando la terminología proviene originalmente de un idiolecto, a saber, el del eminente filósofo que ha fundado la escuela. En ese caso (que es muy habitual) es como intentar penetrar en un lenguaje privado del que, como en una lengua muerta, nunca poseemos el diccionario ni la gramática y para el que, como en la traducción radical quineana, nunca alcanzamos ni una sola sombra de certeza. 222 Filosofía Democrática, Filosofía para todos Matizaré mi diagnóstico, pues no deseo que me juzguen más radical de lo que soy, ni generar más resquemores de los estrictamente necesarios para dejar claro mi punto. En primer lugar, no ser democrático no es en sí un defecto, ni ser democrático es necesariamente un valor. Por ejemplo, una empresa, un equipo de futbol o una armada no funcionan democráticamente, y todos consideramos que debe ser así. Sería también muy discutible (aunque se ha propuesto), que el proceso pedagógico tuviera un funcionamiento democrático, y que la opinión del alumno valiera desde el principio lo mismo que la del profesor (esto es algo en lo que, por otros motivos, Wittgenstein insiste muchas veces tanto en Sobre la Certeza como en las Investigaciones). Aunque la situación en Filosofía recién descrita no es en sí deseable, como ya he dicho es una consecuencia inevitable de los estándares de calidad y rigurosidad que el filósofo contemporáneo se exige a sí mismo, el nivel de ambición y las altas metas que se propone para su investigación, y que obligatoriamente solo se pueden alcanzar aumentado el carácter técnico y la complejidad de la investigación. En segundo lugar, no estoy diciendo ni deseo implicar que en el funcionamiento no democrático de esas escuelas haya necesariamente “mala fe” (aunque tampoco deseo decir que no la haya a veces) en el sentido de que solo sean reconocidas como buenas razones solo las de una élite, o que se vaya a reconocer que fulanito tiene la razón por el mero hecho de que fulanito es quien es, o que a la hora de adjudicar a alguien un cierto status de “conocedor” predominen consideraciones 223 en torno a su clase social, económica, raza, religión, género o nada parecido (aunque por supuesto eso puede pasar y, como en todas partes, a veces pasa). Al contrario, en la medida en que el proceso de adjudicación de “autoridades” es justificado en base a criterios compartidos, y dicha autoridad se extiende de forma trasparente a las contribuciones de los participantes en las que son expertos, el funcionamiento de la escuela es, podemos decir, justificadamente antidemocrático.3 En todo caso, creo que el precio que hay que pagar por el carácter técnico de la práctica mayoría de las escuelas filosóficas es alto, y más o menos en los términos que he descrito. Y esto, además, tiene una consecuencia ulterior negativa. Este funcionamiento jerárquico y hermético de los distintos paradigmas filosóficos es un obstáculo, que se me antoja insalvable, para (1) la comunicación entre escuelas, y (2) la comunicación entre la filosofía y la sociedad. No preciso, una vez más, proporcionar pruebas ni añadir argumentación aquí. Es un hecho que cada vez más la filosofía (y en especial la filosofía académica) se ha compartimentalizado. Los departamentos, los grupos o línea de investigación, incluso las asignaturas, se han convertido en compartimentos estancos entre los que apenas si existen vías de comunicación o líneas de influencia. En los 3 Además, y dicho sea de paso, no comparto la idea de que el único modo correcto de hacer filosofía sea el propuesto por Wittgenstein (aunque debo confesar que es el que más me gusta). Contra Wittgenstein, creo que todos estos programas de Filosofía no solo tienen derecho a existir, sino que la extinción de cualquiera de ellos supone no solo gran pérdida para la filosofía sino también para la humanidad entera, ya que una de las funciones no menores de la filosofía es mantener latentes o cuando menos vivas todas las modalidades de pensamiento, todas las opciones, opiniones y modos de ver las cosas (podemos ver la historia de la filosofía como un repertorio o, mejor, como una caja de herramientas conceptuales). 224 mejores casos, el “tema” es compartido por la menos los integrantes de la escuela y hasta puede ocurrir que haya alguna coincidencia entre paradigmas (por ejemplo, Husserl, Frege y la fundamentación de las matemáticas). En los peores, apenas si un puñado de investigadores muy localizado en algún lugar recóndito comparten el “tema” (por ejemplo, ¿cuántos saben algo sobre los casos Besson de la paradoja de Gettier para el conocimiento a priori, o sobre la Lógica Temporal Métrica de Intervalos?) ¿Hay alguna excepción a esta máxima del “esoterismo filosófico” ¿Hay alguna escuela que funcione “democraticamente”? Como estarán suponiendo, ahora me toca volver sobre lo que ha llamado “filosofía del lenguaje común”, esa escuela cuyos instrumentos son las opiniones compartidas, el lenguaje coloquial, las certezas de la vida cotidiana, en suma, el sentido común, es probablemente la única que no funciona jerárquicamente. La razón es muy simple. La filosofía del lenguaje y el sentido común es la única que, de motu proprio y por su propia aspiración, constituye la prolongación natural en el dominio de la especulación filosófica. No voy a entrar ahora en la cuestión de qué es o qué deja de ser la filosofía, pero si uno atiende a sus rasgos principales (especulativa, clarificatoria, básica) resulta claro que el mínimo común múltiplo (o, si se prefiere, el máximo común divisor) de lenguaje natural y filosofía es la filosofía del lenguaje común. Una vez más, para no caer en el proselitismo barato, diré que esto tiene sus ventajas pero también sus límites y sus inconvenientes. Que las reglas sean tan simples, que las piezas de juego tan escasas, que el principio de economía conceptual no admita ninguna excepción (en el fondo, la navaja de Ockham llevada al extremo), que el espacio para maniobrar sea 225 tan ralo, hace que el programa de Wittgenstein sea especialmente restringido. La impresión que da es que no nos llevará muy lejos, y en efecto no se va muy lejos en lo que respecta a algunas de las posibles finalidades de la actividad filosófica (exploratoria, fundamentadora, crítica): 428 ¿Cómo ocurre que la filosofía sea una construcción tan complicada? Debería ser absolutamente simple, si eso último es independiente de toda experiencia, como pretendes. –La filosofía desata nudos en nuestro pensar; de ahí que su resultado deba ser simple, pero el filosofar es tan complicado como los nudos que desata. 314. Aquí tropezamos con un fenómeno notable y característico en las investigaciones filosóficas: la dificultad –podría decir– no está en encontrar la solución, sino más bien en reconocer como la solución algo que parece como si fuera sólo un preámbulo de la misma. “Ya lo hemos dicho todo.” –No se trata de algo que se desprenda de ahí, sino que precisamente ¡esto es la solución! Esto tiene que ver, según creo, con el hecho de que erróneamente aguardamos una explicación; mientras que la solución de la dificultad es una descripción, si la ubicamos correctamente en nuestras consideraciones. Si nos detenemos en ella y no tratamos de ir más allá. La dificultad aquí está en: hacer alto. (Zettel) Este detenerse, este no ir más allá de lo que está a la vista, inhabilita al filósofo del lenguaje común proporcionarnos los “fundamentos”, las “causas”, y sobre todo las “justificaciones” de por qué nuestras prácticas son como son. Pero nos da, en contrapartida, la ganancia de la claridad. Es obvio (al menos 226 para mí) que es el que obtiene los resultados más claros, más comprensibles y más comprensivos (precisamente porque no alude ningún dato o concepto que no conozcamos ya). Y es también evidente (al menos para mí) que funciona democráticamente, como podemos ver repasando los tres rasgos: -Para empezar, todos juegan en igualdad de condiciones, porque todos dominan el lenguaje común, y todos comparten el sentido común. No sirve para nada ser “un experto”, dominar los nombres propios de la bibliografía y los nombres comunes de la jerga especializada porque, como Wittgenstein se obstino casi sanguinariamente en denunciar, los peores errores son los de la “sobre-intelectualización” (o, en algunos casos, directamente la intelectualización). -Un punto en el que insiste Wittgenstein, casi siempre en los momentos más dificultosos de su reflexión, es que su tarea es conseguir que todos podamos “ver” el quid de la cuestión tratada y caer en la cuenta de que la pregunta ya la habíamos respondido implícita o inconscientemente hace mucho tiempo. Para ello se procede mediante ejemplos, casos y situaciones reales que todos hemos vivido en las que nuestra conducta o nuestro juicio apuntaba o se basaba en ese “quid” de la cuestión que el buen filósofo nos hace recordar. Se sigue, pues, que el quórum popular (no necesariamente “a mano alzada”, basta el tácito) es tribunal máximo al que somete el filósofo sus ideas, y que ni hace falta ni es conveniente ni es posible como ya indiqué antes “ir más allá”. Tener la razón es, en esta escuela, obtener la aquiescencia de la multitud. -Seguramente el punto fundamental, el que permite a la filosofía del lenguaje común satisfacer las dos exigencias democráticas previas, es el de la transparencia. El lema es “¡cartas 227 arriba!”: nada de naipes ocultos, nada de información privilegiada, nada de sentidos ocultos). El discurso de cada cual no puede remitir a justificaciones, ideas o informaciones ajenas al propio discurso. No vale recurrir a teorías científicas, formalismos lógicos o matemáticos, recónditos hechos históricos o naturales, o eruditos análisis historiográficos o filológicos de nuestro pasado filosófico. Aquí “se habla en la lengua materna”, partimos siempre de “lo que ya sabemos”, y jamás nos movemos ni un ápice de “lo que ya sabemos”. Pues bien, estoy convencido de que la filosofía del lenguaje común, la filosofía de Wittgenstein (no hablo aquí, claro, de las propuestas, teorías o resultados de sus investigaciones sino de cierta metodología filosófica cuyos instrumentos principales son el lenguaje ordinario y las opiniones comunes) es la única que puede cumplir la función antes descrita del lenguaje común para los distintos juegos técnicos especializados en los colores. Tanto como vía de comunicación entre los juegos especializados filosóficos, como autovía de comunicación de todos ellos con los juegos corrientes en los que interviene el ciudadano de a pie en su vida cotidiana. El punto clave aquí es que, por propia iniciativa, el “filósofo wittgensteiniano” no es miembro de ningún grupo de especialistas, de ninguna élite intelectual, pertenece simple y llanamente a la comunidad de hablantes: 455 (El filósofo no es ciudadano de una comunidad de pensamiento. Esto es lo que lo convierte en filósofo.) (Zettel) Pero hay, además, otro aspecto de este enfoque filosófico que encaja directamente con los problemas e intereses del hombre de la calle. En la medida en que hemos dejado de “hablar 228 en abstracto”, de trabajar a partir de máximas, deducciones trascendentales o consideraciones a priori, para pasar a tratar ejemplos, casos situaciones reales, los problemas del filósofo del lenguaje común son los problemas de la vida real (recordemos que las propias reglas engendran conflictos en la práctica casi de manera natural, el filósofo agranda los problemas pero el que los genera es el propio funcionamiento del lenguaje). Y las soluciones que da el filósofo son soluciones que propone a su comunidad, son maneras de ver las cosas de las que se siguen consecuencias prácticas y que pueden ser aplicadas en la vida real. Este ”hablar en concreto” recobra la fricción perdida en la especulación filosófica, la saca de su estéril pureza cristalina, y la trae de nuevo a la tierra conectándola, otra vez, con las inquietudes de los que se congregan en el ágora. Una buena metáfora Para finalizar, me gustaría recordar uno de los pasajes de las Investigaciones Filosóficas más citados. Es un párrafo bastante literario, donde se propone una bonita comparación entre las “topografías” de una vieja ciudad y del lenguaje: Nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad: una maraña de callejas y plazas, de viejas y nuevas casas, y de casas con anexos de diversos períodos; y esto rodeado de un conjunto de barrios nuevos con calles rectas y regulares y con casas uniformes. (Investigaciones Filosóficas, 18) 229 Con su permiso, explotaré la metáfora ahora para mis propios intereses. Supongo que interpreto bien el pasaje si pienso en el barrio viejo como el lenguaje común, nuestro lenguaje cotidiano con su laberinto de callejuelas y callejones sin salida en el que tan fácil y a veces tan grato es perderse. En torno a él se raciman los ensanches posteriores, con un diseño más definido y bastante más moderno, pero en los que se empiezan a notar ya las grietas y repintes que marcan en paso del tiempo: la aritmética, la filosofía, el derecho… Y más allá, en las afueras, se levantan las nuevas y relucientes urbanizaciones, impecablemente construidas con los más modernos materiales y todavía con olor a pintura fresca: informática, física cuántica, neurociencia. Pues bien, es cierto que vivir en el barrio viejo es bastante incómodo. Las calles son estrechas, las infraestructuras anticuadas, por la noche hay mucho ruido y deambulan personajes extraños por sus calles. La mayoría prefiere vivir en alguna de las nuevas urbanizaciones, gozando de las ventajas que el diseño contemporáneo puede ofrecer a los distintos gustos y necesidades de cada uno y donde todo funciona a la perfección. Y los que no pueden permitirse comprar allí, porque está caro, recurren a los ensanches, donde hay menos glamour pero se puede vivir decentemente. Pero no por ello el barrio viejo deja nunca de ocupar un lugar “especial” en la vida de los habitantes. No solo porque el centro histórico es el que dota de “personalidad” a la ciudad, el que alberga su espíritu y le dota de una fisionomía, sino por algo quizás más valioso: el centro es el lugar en que todos los ciudadanos se encuentran. En efecto, uno raramente visita las nuevas urbanizaciones salvo aquella en la que vive, 230 y al ensanche como mucho acuden a hacer la compra o arreglar asuntos domésticos. Pero todos visitan el centro. Todos acuden al barrio viejo a pasear, todos celebran las fiestas patronales y los domingos por la mañana hacen una escapadita por sus bares. Y allí, en el barrio viejo, se encuentran todos. Uno puede ver pasar a las celebridades, cruzarse con una autoridad, o se topa de repente con sus propios conocidos, amigos, enemigos, compañeros, rivales, familiares y hasta un viejo compañero de la mili que hacía un montón que no veía. Pues bien, si nuestro entrañable lenguaje común, el de todos los días, corresponde al barrio viejo de la ciudad del lenguaje, a la hora de extender la metáfora de Wittgenstein debemos ver la filosofía del lenguaje común como el barrio viejo de la filosofía. En el fondo esta manera de pensar desde lo compartido por todos es la vieja Filosofía, la de los antiguos griegos, la de Sócrates. Y es también la vieja filosofía, en minúsculas, la misma o al menos la que conecta con el abuelo que intenta razonar sobre el sentido de la vida con su nieto o la del ideólogo que pretende convencernos de que alguna medida del gobierno es éticamente reprochable. Lo que me incita, forzando un poco las cosas, a rematar con una pequeña sentencia que resume mal que bien todo lo que quería contarles: la ciudad vieja, el lenguaje viejo, la filosofía vieja son, ésa es su gran virtud, el lugar de encuentro. 231 Bibliografía Me traicionaría a mí mismo si diera paso ahora una prolija bibliografía. Las obras de Wittgenstein y sus traducciones al castellano que cito son de sobras conocidas, así que me limitaré a indicar algunos textos míos en los que trato algunos asuntos que se han asomado en mi discurso, y que por evidentes constricciones espacio-temporales no me he detenido a desarrollar. -Para una descripción de la metodología de la “filosofía del lenguaje común”, tal y como yo la entiendo): Vilanova (2016a), “Las metodologías filosóficas de Wittgenstein y Austin: de los juegos de lenguaje a la fenomenología lingüística”, en Wittgenstein y sus enemigos, Tomasini, A.(ed.), Puebla de Zaragoza, Universidad de Puebla. -Para un examen de la relación de la filosofía con el sentido común, la vida cotidiana y el lenguaje coloquial: Vilanova (2016), “Rationality check and the relation of philosophy to common sense”, en Rationality Reconsidered, Ariso, J.M.; Wagner, A. (eds.), Berlin, ‘Berlin Studies in Knowledge Research, De Gruyter. -Para ver algún modesto y más bien torpe ejemplo de la filosofía del lenguaje común “at work”: 232 Vilanova (2016), “Particulares Universales. Cómo entender a todo el mundo.”, en Risco, M.M. y Fernando Stisman, A. (eds), Lenguaje y Conocimiento. CEM, Universidad Nacional de Tucumán. Vilanova (2017), “Augmented Reality and Abstract Entities: a Pragma-Linguistic Approach”, en Ariso, J.M. (ed.), Augmented Reality. Reflections on Its Contribution to Knowledge Formation. Berlin, De Gruyter. -Por qué creo que Witt se equivoca al negar legitimidad a otras escuelas filosóficas (y por qué el pluralismo filosófico no está reñido con ser un filósofo del lenguaje común): Vilanova, J. (2013), “«¿A qué juegan estos?» Las objeciones de Wittgenstein a la posibilidad de una filosofía teórica.”, en D. Pérez Chico (ed.), Perspectivas en la Filosofía del Lenguaje, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza. 233