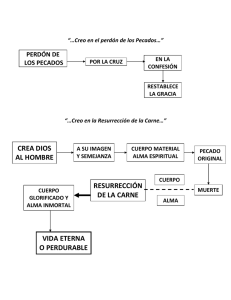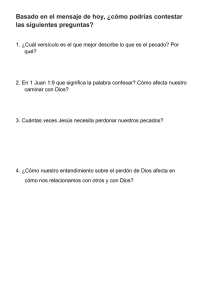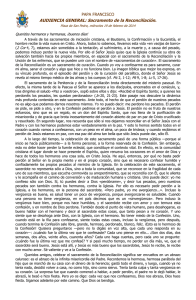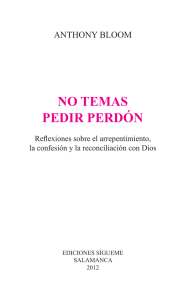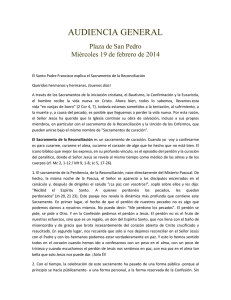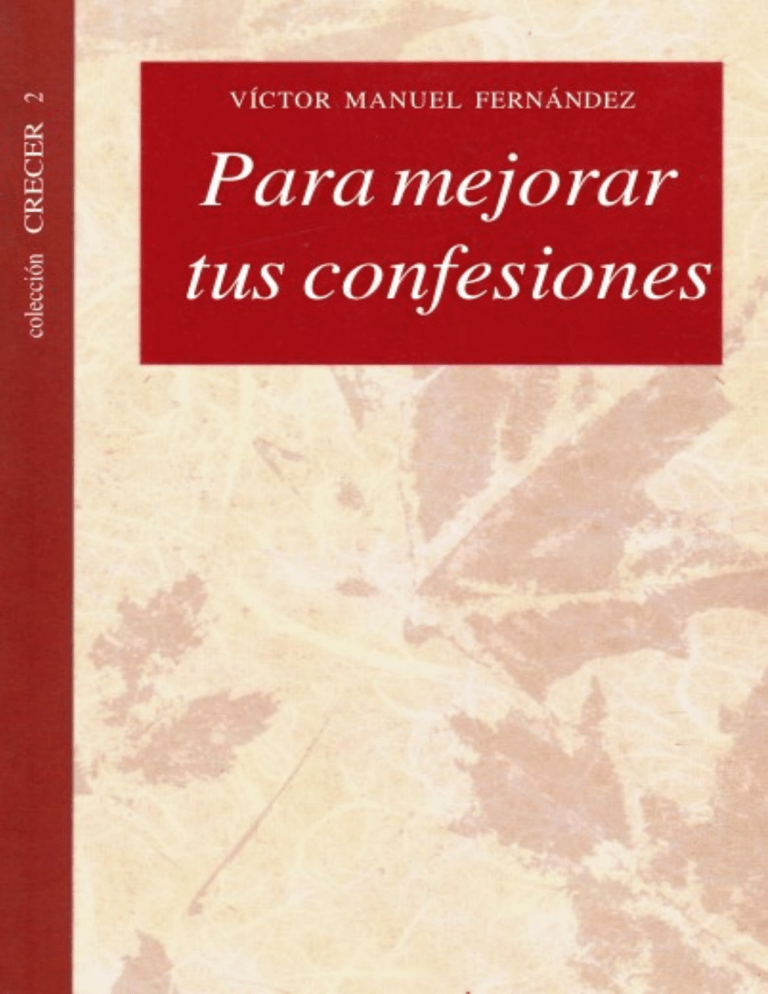
Para mejorar tus confesiones VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ La confesión puede ser una experiencia profundamente liberadora que nos ayude a crecer y a vivir mejor. Sin embargo, nuestras confesiones no siempre son un momento intensamente vivido. A veces, las sentimos como una molestia necesaria, o un ejercicio rutinario y mecánico. Este libro propone una serie de pautas para redescubrir el sentido de nuestras confesiones y prepararlas más adecuadamente. Presentación La confesión puede ser una experiencia profundamente liberadora, que nos ayude a crecer y a vivir mejor. Además, si este sacramento es un regalo de Jesús a su Iglesia, deberíamos agradecerlo de corazón. Sin embargo, nuestras confesiones no siempre son un momento profundamente vivido. A veces las sentimos como una molestia necesaria, o como un ejercicio rutinario y mecánico, y quedamos con gusto a poco. Por eso, a lo largo de este libro haremos un camino para encontrarle más sentido a nuestras confesiones y para prepararlas más adecuadamente. Para valorar la confesión, lo primero es saber bien qué es este sacramento y para qué existe. Puesto que se trata de un sacramento, no es simplemente una confesión de nuestros pecados ante Dios; es confesarnos ante un signo visible que es el sacerdote. Por eso, en primer lugar nos preguntaremos "¿Por qué confesarme con un sacerdote?". Luego, ya que mucha gente dice que no puede lograr una buena confesión, o que no sabe cómo hacer para confesarse bien, o que le gustaría aprender a confesarse mejor, entonces nos preguntaremos: "¿Qué es una buena confesión y cómo prepararla?". Sin embargo, puede suceder que haya algunas trabas interiores que dificulten una buena confesión. Entonces, analizaremos las dificultades más comunes: "¿Por qué me cuesta confesarme?". A continuación, dedicaremos tres capítulos a los cuatro grandes componentes de este sacramento -arrepentimiento, confesión, propósito de cambio y penitencia- para que podamos aprovechar mejor cada uno de ellos y aprendamos a confesarnos con más profundidad y con más frutos: En primer lugar nos preguntaremos: "¿Por qué tengo que arrepentirme?". Allí procuraremos crecer en el núcleo de la conversión, alimentando el sentido de pecado, la sinceridad y la verdad. Luego dedicaremos un capítulo a la pregunta: ¿Qué pecados tengo que confesar? Allí nos detendremos en el momento preciso de la confesión, explicaremos los distintos tipos de pecado, veremos un examen de conciencia detallado, y propondremos la preparación de un nuevo acto personal de contricción. En el último capítulo nos concentraremos en el propósito de enmienda y en la penitencia. Ambas cosas tienen que ver con el cambio que debería producirse después de recibir el perdón. Nos preguntaremos: "¿Vale la pena proponerse no pecar más?". Allí veremos qué sucede si uno sigue cometiendo los mismos pecados y qué hacer cuando uno cree que no es posible cambiar. Luego veremos para qué el sacerdote nos da una penitencia. Es decir, procuraremos darle un poco más de sentido y riqueza a la penitencia que se cumple después de la confesión, tratando de entender para qué sirve y cómo podemos aprovecharla mejor. Finalmente, trataremos de profundizar un . asunto muy relacionado con este sacramento: sus efectos de "reconciliación" fraterna. Porque este sacramento no realiza mágicamente esa reconciliación, y hay algunas cuestiones psicológicas y sociales que tener en cuenta. 1. ¿Por qué confesarme con un sacerdote? Este capítulo es muy importante para que podamos entender bien por qué Dios nos da su perdón en el sacramento de la confesión y cuál es el sentido profundo de este sacramento. La confesión individual ante un sacerdote es la forma que la Iglesia determina para que recibamos el perdón de los pecados. Uno podría preguntarse si esta reconciliación con Dios no debería ser algo más íntimo o secreto. Podríamos cuestionar que la Iglesia tome estas decisiones en cosas tan personales. ¿Los pecados no tendrían que quedar entre Dios y cada individuo? ¿Qué derecho tiene la Iglesia a estar estableciendo de qué forma se recibe el perdón de Dios? La cuestión es doble: por una parte tendremos que ver si la Palabra de Dios justifica esas decisiones de la Iglesia. Por otra parte, tendremos que descubrir por qué razón de fondo la Iglesia nos pide que nos confesemos con un sacerdote. La función que el Nuevo Testamento le da a la Iglesia En primer lugar, si leemos bien el Nuevo Testamento, allí vemos claramente que Jesús da a la Iglesia unas atribuciones que no tienen que ver sólo con cosas de la tierra, sino también con cosas del cielo. Porque Jesús dice a los Apóstoles: "Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo; lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo" (Mt 18, 18). Es un poder que no tienen todos del mismo modo porque Jesús se lo dio a Pedro de una manera especial (Mt 16, 19). En Jn 20, 23 esto se dice de un modo más claro todavía, porque Jesús otorga a algunos discípulos un poder para perdonar o retener los pecados: "Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y quedarán retenidos a los que ustedes se los retengan". Así queda claro que Dios otorga a algunos seres humanos atribuciones muy importantes, porque de alguna manera el cielo (o sea Dios) se somete a las decisiones que tomen estos seres humanos. Dios mismo quiere conceder eí perdón a través de ellos. No se trata sólo de la Iglesia que perdona a sus miembros, sino que en este perdón Dios mismo está perdonando al pecador. Por eso hablamos de una reconciliación con la Iglesia y con Dios al mismo tiempo. De hecho, cuando leemos las cartas de san Pablo, allí vemos que la comunidad cristiana desde el comienzo acostumbraba imponer penas a los pecadores que cometían faltas graves (2 Cor 2, 6; 2 Tes 3, 14; ). Pablo defendía sus atribuciones dentro de la Iglesia para juzgar sobre los pecados de los cristianos: "No es asunto mío juzgar a los que están fuera de la Iglesia. Ustedes juzguen a los que están dentro, porque a los de afuera los juzga Dios" (1 Cor 5, 1213). Evidentemente Dios es el que juzga a todos, pero dentro de la Iglesia las autoridades tienen una atribución especial (1 Cor 5, 3). Por algo el Evangelio dice que la gente, viendo que Jesús perdonaba los pecados, "glorificaba a Dios que dio tal poder a los hombres" (Mt 9, 8). Al colocarlo en plural, el evangelista lo aplica no sólo al poder de Jesús, sino al poder de los discípulos asociados a él y enviados por él. Por ahora no nos preguntemos si esto nos gusta o no. Lo importante es reconocer que todo eso aparece en el Nuevo Testamento. No es algo que la Iglesia haya inventado. Pero la forma concreta como la Iglesia ha ejercido esta atribución, ha ido variando a lo largo de los siglos. La forma que se establece ahora, de una confesión íntima con un sacerdote, es algo que la Iglesia podría cambiar, porque en los primeros siglos no era así. Pero en realidad, esta forma actual es mucho menos exigente y menos dura que la que hubo en los primeros siglos. Veamos. Cómo la Iglesia cumplió esta función En los siglos I y II se seguía con la práctica que menciona san Pablo en sus cartas. El obispo tenía una atribución especial,1 y daba penitencias muy duras a los pecadores. Era para pecados graves, como calumnias, adulterio, robo, homicidio y diversas formas de odio.2 De esa época (año 150) es un libro llamado Pastor de Hermas. Allí se afirma que, después del bautismo, este perdón de pecados graves podía darse sólo una vez en la vida. No se admitía que alguien pudiera cometer dos veces el mismo pecado grave y, en algunos lugares, ciertos pecados se consideraban imperdonables. Seguramente se tenían en cuenta algunos textos bíblicos muy exigentes, como Heb 6, 4-6; 10, 26-27; 2 Ped 2, 20-22. Entonces, no podemos decir que en los primeros tiempos la Iglesia era más "libre", o menos estructurada, y que ponía menos exigencias a los fieles para recibir el perdón de los pecados. Todo lo contrario. En los siglos III y IV se exigía a los pecadores duras penitencias. En el templo debían quedarse todos juntos en la parte trasera, y en las celebraciones se ponían de rodillas para que todos oraran por su conversión. Pero el perdón sólo se les otorgaba después de un tiempo de exigentes penitencias, en una celebración pública, san Cipriano, en el siglo III, cuenta que se imponía una penitencia pública; completada esa penitencia, era necesario declararse públicamente pecador,3 y finalmente el obispo junto con los presbíteros imponía las manos para el perdón.4 Está claro que el derramamiento del Espíritu Santo que liberaba del pecado se atribuía a este rito y no precisamente a la penitencia que realizaba el pecador. El perdón se concedía a través de esa imposición de manos.5 Cuando algunos pecados privados se confesaban al obispo,6 él igualmente imponía una penitencia pública, aunque los demás no supieran de qué pecados se trataba. Vemos así que ya en los primeros siglos, para los pecados graves, siempre era indispensable una intervención de la Iglesia, nunca bastaba una confesión íntima ante Dios. Tertuliano destacaba la necesidad de los demás como instrumentos de Cristo para el perdón de los pecados: "Cuando tiendes los brazos a las rodillas de los hermanos, es a Cristo a quien tocas, es a Cristo a quien imploras".7 Sólo en el siglo VII la Iglesia trata de adaptarse y comienza a dar otra posibilidad: la confesión privada ante el sacerdote cada vez que uno vuelve a pecar. Así desaparece el rigorismo que le negaba el perdón a los que volvían a caer. A partir de allí se siguen exigiendo algunas formas de penitencia pública para los pecados públicos, pero para los pecados privados se exigía sólo una penitencia privada. En esa época estaba claramente establecido, en algunos libros de la Iglesia, qué tipo de penitencia correspondía a cada pecado, y las penitencias seguían siendo muy duras. El perdón no se concedía inmediatamente después de la confesión, sino cuando el penitente volvía después de cumplir la penitencia. Sólo a partir del siglo X se generaliza la costumbre de dar la absolución de los pecados antes de la penitencia, que se va haciendo cada vez más fácil y sencilla. Desde el siglo XIII los sacerdotes quedan gravemente obligados a guardar secreto. En esta época, se generalizó también la confesión de los pecados que no fueran graves, y cuando no se podía hacerlo con un sacerdote, se confesaban entre laicos (siempre que no hubiera pecados graves). También se daba mucha importancia a las peregrinaciones como forma de penitencia, y en algunos lugares de peregrinación se daba una absolución general a todos los peregrinos, sin necesidad de una confesión individual. Desde el siglo XVI, para evitar confusiones, se estableció que la única forma de recibir el perdón de los pecados graves podía ser la confesión privada ante un sacerdote con absolución individual. Pero esto eliminó la riqueza comunitaria que tenían las otras formas de celebración de perdón. El sentido comunitario de la penitencia sólo se conservó a través de la Cuaresma. Hoy, la Iglesia sólo permite la absolución general en casos de necesidad grave y muy excepcionalmente (CCE 1483).8 Sin embargo, propone que se hagan celebraciones penitenciales comunitarias, donde cada uno confiesa sus pecados a un sacerdote y recibe la absolución en privado, pero dentro de una celebración comunitaria donde los fieles oran unos por otros y expresan juntos su arrepentimiento y su gratitud por el perdón de Dios. Participar cada tanto de estas celebraciones ayuda a recuperar el sentido comunitario de la penitencia y a ser más solidarios con los demás en su camino de liberación (CCE 1482). Vemos entonces que, desde el Nuevo Testamento hasta ahora, . siempre estuvo claro que el perdón de los pecados no era sólo algo íntimo y secreto entre cada individuo y Dios. Siempre se tuvo conciencia de que la Iglesia tenía una función que cumplir. Por otra parte, ' la práctica actual es la menos rigurosa de toda la historia. Hoy la Iglesia privilegia la misericordia, y es menos exigente en la penitencia para no espantar a la gente y para ayudar a las personas a volver a Dios. De hecho, la penitencia tan rígida de los primeros siglos hizo que muchos cristianos postergaran el bautismo, o que no confesaran sus pecados hasta la ancianidad, para no tener que someterse a prácticas tan duras. Pero nadie puede decir que la Iglesia no tiene derecho a pedir a los fieles que confiesen sus pecados graves ante un sacerdote. Está claro que esa atribución de la Iglesia, que es un instrumento para derramar el perdón de Dios, viene del mismo Jesús. La Iglesia ejerció esa potestad siempre y permanentemente, aunque de distintas maneras. Sabemos que la Iglesia realmente puede hacer eso, aunque no nos guste. Pero ahora trataremos de entender por qué Dios le dio esa atribución a la Iglesia. ¿Por qué será que Dios nos pide esto? ¿Por qué Dios quiere concedernos el perdón a través de la Iglesia? ¿No sería mejor y más sencillo que directamente Dios perdonara a cada persona arrepentida en la intimidad de su conciencia? Ante todo, hay que reconocer que este sacramento es un don sobrenatural de Dios, un regalo inmenso de su misericordia, y por eso debe ser agradecido y recibido con alegría. Pero, al mismo tiempo, hay que recordar que es algo que nos supera, es un misterio que no puede ser completamente comprendido y que tenemos que aceptar con humildad, sencillez y confianza. Por una parte, hay que decir que Dios puede perdonarnos sin recibir este sacramento, si tenemos un arrepentimiento perfecto, pero con tal que tengamos también el . propósito de confesarnos cuando podamos. Así lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica cuando explica que el dolor sincero de haber ofendido a Dios "obtiene también el perdón de los pecados mortales si incluye la firme decisión de recurrir tan pronto como sea posible a la absolución sacramental" (CCE 1452). Vemos así que, para los que somos miembros de la Iglesia, el sacramento siempre es necesario para los pecados graves. A los que no son parte de la Iglesia o no creen en esto, Dios podría salvarlos por otros caminos que él conoce (Gaadium el Spes 22). Pero la confesión con el sacerdote es siempre el medio más seguro y eficaz, y para nosotros, que somos cristianos y miembros de la Iglesia, es el camino normal y ordinario. No hay que tomarlo como una ley de Dios o de la Iglesia que yo tengo que cumplir como una obligación pesada. Si Dios me propone esto es porque se trata de algo bueno para mí. Entonces, lo importante es encontrarle un sentido y descubrir por qué Dios me lo pide. Eso es lo que veremos ahora. La necesidad del rito del perdón Reconozcamos que los momentos fuertes de la vida necesitan ser expresados de alguna manera a través de un rito. Por eso existen el casamiento, los funerales, el festejo de los aniversarios, etc. La reconciliación con Dios es un momento muy fuerte que toma a toda la persona, porque es un nuevo punto de partida en la vida. Es comenzar de nuevo revisando la propia historia, los propios ideales, y renovando un proyecto esperanzados En ese momento uno vuelve a preguntarse: "¿quién soy?, ¿para qué estoy viviendo?, ¿hacia dónde quiero que se dirija mi vida?". Son preguntas de tremendo peso que, si uno se atreve a responderías, le permiten recuperar el rumbo y recomenzar con entusiasmo. Por ser un momento tan fuerte, una situación muy destacada de la vida, necesita una expresión externa, una manifestación, un "rito". Por eso Dios, a través de la Iglesia, nos propone el rito de la confesión. Cuando nos alejamos de un amigo y luego nos reconciliamos, eso se expresa en un abrazo o en algún otro signo. Cuando nos reconciliamos con Dios necesitamos un instrumento visible, que es el sacerdote que la Iglesia nos ofrece para que lo hagamos. Ante el sacerdote yo expreso mis pecados, mi arrepentimiento, mi súplica de perdón, mi confianza en el amor de Dios, mi propósito de salir adelante. Y de él escucho las palabras eficaces de perdón que Dios me dirige. Esto es muy importante, porque al escuchar esas palabras claramente con mis oídos, tengo la seguridad del perdón del Señor. Si eso quedara sólo en mi mente, siempre tendría dudas, porque dentro de la mente se mezclan muchos pensamientos confusos. En el sacramento yo > recibo el perdón de un modo claro y "constatadle", porque lo puedo ver y lo puedo escuchar gracias al sacerdote. Eso me libera de toda incertidumbre. Esta seguridad del perdón no brota de mis sentimientos, de mis estados de ánimo, de mi concentración mental, o de mis convicciones éticas, sino del sacramento, que es un don de la misericordia de Dios que me llega desde afuera, como regalo gratuito. Hoy las personas buscan vivir las cosas de una forma más "existencial", y desprecian los ritos, pero tarde o temprano terminan buscando o inventando algún rito, porque advierten que lo necesitan. Mejor, aceptemos el rito que el Señor nos propone a través de su Iglesia: el sacramento de la confesión. Reconciliación con la comunidad La reconciliación con Dios se produce junto reconciliación con la comunidad y a través de ella.9 con una En el sacramento de la reconciliación los cristianos no sólo se reconcilian con Dios; también "se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados" (LG 11; CCE 1422). Para ello, la Iglesia le confía al sacerdote este ministerio de representarla, y por esa misma razón el perdón llega a través de ese ministro de la Iglesia. En cada confesión también vuelvo a abrazarme a la madre Iglesia que me admite nuevamente en su seno; pido perdón a la esposa de Jesucristo dañada por mi pecado, esa esposa que él quiere sin mancha ni arruga (Ef 5, 26-27). La amo con el gran amor que Jesús le tiene (Ef 5, 25) más allá de los límites de sus miembros. De ahí que sea necesario el signo, el representante, que es el sacerdote, ya que la Iglesia es necesariamente algo sensible, visible, constatable. Cuando yo me encuentro frente a frente con un amigo y él me perdona, se trata de un encuentro a título personal. Pero cuando estoy frente a frente con un sacerdote para confesar mis pecados, no nos encontramos a título personal, sino a título "eclesial", porque en él está representada la Iglesia entera que vuelve a recibirme en su corazón. Encuentro personal Uno podría confesar sus pecados delante de la comunidad. Pero hoy la Iglesia prefiere una forma más íntima, delante del sacerdote que representa a la comunidad, para acentuar el carácter personal de la conversión. Esto expresa mejor que "Cristo se dirige personalmente a cada uno de los pecadores" (CCE 1484), como se ve, por ejemplo, en Mc 2, 5. Jesús es "el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tiene necesidad de él (CCE 1484; cf Mc 2, 17): El perdón que me llega desde afuera La confesión ante el sacerdote es indispensable sólo para los pecados graves, no para los pecados leves o veniales. Sin embargo, la confesión frecuente, aunque sean sólo pecados veniales, también tiene su sentido. Porque la gracia llega al ser . humano a través de signos sensibles y eso responde al modo como Dios ha querido encontrarse con nosotros, respetando 'que también somos cuerpo, y que recibimos el cariño, la amistad y las cosas más bellas a través de signos sensibles. Por eso, "la Iglesia es también visible e histórica. Y del mismo modo son visibles sus manifestaciones de vida",10 esas fuerzas vivas con que la Iglesia nos acerca la ayuda de Jesús. Cuando la gracia nos llega a través del sacramento, de ese modo externo y sensible, eso nos da un signo elocuente de que la vida de la gracia es inmerecida y gratuita. Nos llega desde fuera de nosotros mismos como un regalo. Esto es en definitiva lo que justifica la confesión frecuente también cuando no hay pecados graves. Porque en el sacramento podemos "encontrar lo más frecuentemente al Dios que nos reconcilia, mostrando con la máxima claridad que esa gracia es inmerecida"11. Si el perdón de Dios es un don que me llega gratuitamente, entonces lo mejor es que lo reciba desde fuera, a través de otro. Pretender recibir el perdón sólo íntimamente, en lo secreto, sin ningún instrumento o signo de Dios, puede convertirse fácilmente en un modo de querer concederse el perdón uno mismo, con autosuficiencia y sin verdadero espíritu de humildad. La absolución El momento en que Dios nos perdona es muy simple. La iglesia ha elegido un rito sencillo, que está compuesto por la señal de la cruz que el sacerdote hace imponiendo las manos sobre nosotros, y por las breves palabras que dice. Veamos: La señal Para reconciliarse con Dios es clave la contemplación de la cruz. Cuando se nos perdona se traza una señal de la cruz sobre nosotros. Por eso es bueno prepararse para la confesión ante un crucifijo: Jesús en la cruz nos da una seguridad de perdón, compasión, cercanía, amor. La cruz del Señor es la fuente de la gracia del perdón, porque en esa cruz fuimos salvados. Allí fuimos liberados y rescatados: Si cuando éramos enemigos,fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida! (Rom 5,10). Por eso en cada confesión deberíamos renovar la conciencia de que su cruz nos ha salvado, y recordarlo con profunda gratitud. El perdón brota de su cruz, porque Cristo, cuando nosotros éramos pecadores, murió por nosotros (Rom 5, 8). Esa sangre de Jesús purifica de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo (Heb 9, 14). Es bueno que este sacramento nos sirva para reconocer una vez más el valor inmenso de la sangre de Jesús derramada para el perdón, que nos ayude a recordar cuánto entregó Jesús para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados. En esa cruz se manifiesta la grandeza del perdón divino. Entonces, podemos descubrir que no deberíamos jugar con el pecado. Mirando la cruz con el corazón abierto, de esa contemplación puede brotar mejor el dolor por haber pecado y el propósito de enmienda. Sin esa contemplación, no le daremos mucha importancia a la señal de la cruz que se traza sobre nosotros en el perdón. En cada confesión me acerco a la fuente de esa gracia que ha sido conseguida por Jesús en su locura extrema cuando se dejó crucificar para salvarme de mis pecados. Cuando contemplo la señal de la cruz que se traza sobre mí, acojo su iniciativa, porque la reconciliación no es una obra mía. Mi . confesión no es algo que yo hago para comprar el perdón, sino el gesto humilde de quien se acerca a recibirlo. Es completamente gratis, porque Jesús ya pagó en la cruz por todos mis pecados. Allí él "me amó y se entregó por mí" (Gal 2,20). Por eso no tengo por inútil la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justificación, entonces Cristo hubiese muerto en vano (Gal 2, 21).Yo no alcanzo el perdón porque voy a cumplir una ley de la Iglesia cuando me confieso, sino porque allí se derrama el perdón que Cristo me alcanzó con su sangre derramada. Es gratis, no tengo que comprarlo. Reconocer eso me abre a la fiesta del amor. Así, con esa alegría del perdón, participo de la resurrección del Señor. La experiencia misma del sacramento es un reflejo de la Pascua. El viejo nombre "penitencia" conserva algo de valor, porque hay un momento costoso, duro, esforzado. Allí participamos de la pasión de Jesús. Pero también hay un momento de gozo, la fiesta de la reconciliación, donde brilla la resurrección del Señor que triunfa en nuestras vidas con su vida. Porque Dios, "estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo... y con él nos resucitó" (Ef 2, 5-6). El perdón eficaz también es fruto de la victoria de la resurrección sobre el pecado, porque la vida nueva del perdón nos llega a través de Jesús resucitado, que nos hace compartir su propia vida resucitada. Por eso, cada confesión es una celebración. Veamos algunos textos bíblicos que nos invitan a esa alegría de ser perdonados y rescatados: En Lc 15, 5 se nos dice que Jesús es como el pastor que, cuando encuentra a la oveja perdida, la pone sobre sus hombros "contento". Y luego se nos presenta al padre bueno que, al recuperar al hijo perdido, hace fiesta (15, 22-24). Porque "habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión" (15, 7). En el libro del profeta Sofonías aparece Dios mismo que se llena de alegría cuando puede salvarnos: Tu Dios está en medio de ti, un poderoso salvador. El grita de alegría por ti, te renueva por su amor. Él baila por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta (Sof 3, 17-18). A nosotros también se nos invita a esa alegría de la salvación: ¡Lanza gritos de alegría, hija de Sión, lanza clamores Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén! Ha retirado Yahveh las sentencias contra ti (Sof 3, 14-15). Entonces, cada vez que nos confesamos, estamos llamados a vivir esta alegría. El sacramento del perdón no debe ser una cosa triste, gris, negativa. Es una verdadera fiesta, si es que de verdad creemos que somos perdonados, purificados, elevados, renovados, y sobre todo, que recibimos un abrazo de amor y de amistad. Lo que nos recuerda la señal de la cruz es que, si podemos recibir ese perdón gratuito y esa alegría de la amistad con el Resucitado, es porque él se entregó con amor infinito y derramó su sangre en la cruz para salvarnos. Por eso san Pablo nos invita a reflexionar: "¡Ustedes han sido bien comprados!" (1 Cor 6, 20). El precio fue la sangre preciosa del Cordero inocente. Las dos cosas, el dolor de la cruz y la fiesta de la resurrección, se unen esta experiencia del sacramento del perdón. Porque Jesús resucitado, que nos perdona y nos renueva con su vida, conserva las llagas que nos salvaron, para que así no olvidemos hasta dónde nos amó. Las palabras Junto con la señal de la cruz que traza el sacerdote, están las palabras de la absolución: "Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". En definitiva, es la Palabra de Dios la que, dentro del sacramento, alcanza su mayor eficacia. ¿Qué palabra? Cuando Jesús dice a los apóstoles: "a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados" (Jn 20, 23) y "lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo" (Mt 18, 18). Esa misma Palabra es la que se encarna de un modo eficaz cuando el sacerdote dice: "Yo te absuelvo de tus -pecados". Pero antes de decir estas palabras, el sacerdote hace una oración más larga que muchas veces no escuchamos. Recordemos esa oración, que nos ayuda a entender mejor el sentido del rito: "Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección 'de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". Vemos que se menciona dos veces a las tres Personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque somos absueltos en nombre de las tres divinas Personas. Por una parte, el Padre misericordioso, que ha tenido la iniciativa de reconciliarse con nosotros. Él lo hizo gracias a la muerte y la resurrección del Hijo, Jesús. Además, derramó el Espíritu Santo, que entra en nuestros corazones para otorgar el perdón y transformarnos por dentro. Esto es así porque, al ser perdonados, la Trinidad nos recibe en su intimidad maravillosa y nos regala su amistad. Somos elevados al seno feliz de la Trinidad santísima. Y si no teníamos pecados graves, al confesarnos entramos más profundamente en esa intimidad y crecemos en la amistad con la Trinidad Esta misma oración pide a Dios que conceda "el perdón y la paz". La paz no es sólo una sensación interior, un sentimiento de liberación. Se refiere a estar "en paz con Dios" (Rom 5, 1). En el Nuevo Testamento se dice que alcanzamos la paz por Cristo (Rom 5, 15; Ef 2, 14-22), ya que la paz en definitiva es nuestra reconciliación con Dios que Cristo ha realizado con su sangre (Rom 5, 10; 2 Cor 5, 18-21; Col 1,20-22). El cura realiza este rito porque Dios nos perdona a través del perdón de la Iglesia, y el cura es representante de la Iglesia y signo de unidad dentro de la comunidad. Pero el sacerdote no está para sustituir a Dios. Si yo vivo la confesión como un encuentro con el sacerdote y no con Dios, estaría contra el Evangelio. Porque el sacerdote está sobre todo para ser un signo de la presencia de Jesús en ese lugar y en ese momento. Si el sacerdote dice "yo te absuelvo", debo tratar de reconocer que es el Señor quien lo dice utilizando la voz del sacerdote. Porque antes de esas palabras, el sacerdote recita la fórmula que dice "Dios, Padre misericordioso... te conceda, mediante el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz". Es Dios el que perdona. Es más, hay que decir con toda claridad que sólo Dios perdona los pecados (Mc 2, 7; CCE 1441), y si Jesús perdona es "porque Jesús es el Hijo de Dios" (CCE 1441). ¿Por qué entonces el sacerdote no dice "Dios te absuelve de tus pecados"? En realidad podemos pensar que, en la oración, el sacerdote pide a Dios Padre que conceda el perdón; pero al final, con las palabras de la absolución, ese perdón es derramado por Jesucristo a través del sacerdote. El sacerdote lo hace en nombre de Jesucristo que le confía esa misión (cf Jn 20, 21-23). Por lo tanto, es Jesucristo quien derrama el perdón que se ha pedido a Dios Padre, y Jesús lo hace a través de la voz del sacerdote (el ministerio de su Iglesia) diciendo: "Yo te absuelvo../'. De hecho, ¿quién es el que nos dice en la Misa: "Tomad y comed, esto es mi cuerpo"? ¿Acaso tendremos que comer el cuerpo del sacerdote? Es evidente que, aunque se trate de la voz del sacerdote, nosotros tenemos que reconocer al mismo Jesucristo diciéndonos esas palabras. El sacerdote es sólo un instrumento, que cumple bien su función si nos permite reconocer al mismo Jesús diciéndonos esas palabras. Eso también sucede en la absolución. Cuando la recibamos, imaginemos a Jesús absolviéndonos, porque él es quien nos está diciendo esas palabras de perdón. Expresiones penitenciales dentro de la Eucaristía Es importante que relacionemos mejor el sacramento de la confesión con la celebración de la Eucaristía. De hecho, dentro de la Misa hay muchas formas de pedirle a Dios que nos perdone y nos purifique. Veamos cuáles son esos momentos para que podamos aprovecharlos mejor y no los dejemos pasar inconscientemente: * Cuando se ' pide perdón al comienzo de la Misa. * En el Gloria (decimos: "Tú que quitas el pecado del mundo...") * En el Padrenuestro (decimos : "Perdona nuestras ofensas...") * En la oración posterior del sacerdote ("para que libres de pecado..."). * También en el rito de la paz, porque la reconciliación con Dios es también una reconciliación con los hermanos. En cada Misa "tenemos la necesidad de repetir esos gestos simples, pero verdaderos, que expresan una voluntad de concordia".12 * En el Cordero de Dios (decimos; "Tú que quitas el pecado del mundo"). * Antes de la comunión, cuando decimos todos: "Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme". Todos estos detalles tienen el valor de ser una forma comunitaria de reconciliación y purificación que prepara la confesión o la prolonga. De este modo, si se los vive con sinceridad, estos momentos pueden ser utilizados por Dios para perdonar los pecados veniales. Además, si expresan un arrepentimiento perfecto con la decisión firme de cambiar de vida, pueden ser un modo de recibir realmente el perdón de los pecados graves. Pero siempre que haya un propósito de acercarse a confesar los pecados a un sacerdote apenas se pueda. Otras formas de purificación y de reconciliación Además del sacramento de la Reconciliación y de pedir perdón dentro de la Misa, hay otras variadísimas expresiones sacramentales provocadas por la acción del Espíritu. Es la fuerza "expresiva" de la gracia. El monje Anselm Grün ha mostrado cómo una vida espiritual auténtica siempre tiende a expresarse exteriormente, produciendo ciertos "rituales" personales. Esos signos -que cada uno inventa creativamente- son como una necesaria expresión sacramental que refleja la autenticidad del amor a Dios y ayuda a recuperar el sentido profundo y gozoso de la actividad cotidiana: Reacciono alérgicamente cuando alguien sueña con amar mucho a Dios, pero en su vida concreta no se hace visible nada de ese amor a Dios... Si nuestra relación con Jesucristo es auténtica, se ve por la organización que se hace del día, y para ello las primeras horas de la mañana son decisivas. Los rituales matutinos deciden ... si lo que nos mueve son los plazos fijados para nuestras tareas o si ponemos todo cuanto hacemos bajo la bendición de Dios... Un ritual matutino que motive para el día de hoy, despierta las energías que se encierran en cada uno de nosotros. 13 A. GRÜN, El gozo de vivir. Rituales que sanan, Estella, 1998, pp. 56-57. Puesto que es necesario que la gracia se manifieste de esas maneras simples y concretas, es importante que cada uno dé lugar para que la gracia produzca en su propia vida una riqueza de expresiones, más allá de su participación activa en los Sacramentos instituidos por Cristo que le ofrece la Iglesia. Si no fomentamos esta riqueza sacramental y reducimos la vida de la gracia a experiencias meramente íntimas, invisibles y ocultas, estaremos mutilando la existencia humana y cristiana, porque el ser humano es cuerpo y alma. Eliminar esos signos de nuestra vida, nos expone a posibles engaños y a una gran fragilidad, porque otras imágenes y seducciones externas terminarán siendo más atractivas y fuertes para nuestra vida. Si esto es así, vale con más razón para una experiencia tan fuerte como volver a Dios después de haberlo ofendido gravemente. Por eso, para los pecados graves es indispensable el rito del sacramento de la confesión. Pero las otras formas de expresar la conversión también son importantes, para no reducir la conversión al rito del sacramento, y para que toda la existencia quede impregnada por ese espíritu de arrepentimiento y de cambio. Estas vanadas formas de manifestar nuestro deseo de reconciliación con Dios, también son muy útiles para los que no pueden confesarse porque están en una situación objetiva de pecado y por el momento no pueden proponerse con sinceridad que van a cambiar de vida. En esas situaciones, no hay que pensar que, porque uno no puede confesarse, no le queda más que estar lejos de Dios. Eso sería un doble mal. Al pecado le agregamos otro mal que es apartarnos de Dios. Si leemos Lc 15 vemos que Dios es el Padre bueno que se para todos los días en el camino, esperando el regreso del hijo perdido, para correr a abrazarlo cuando vuelva. A ningún padre que verdaderamente ame, le gusta que su hijo se aleje. Por más errores que su hijo haya cometido, y aunque no se arrepienta, prefiere tenerlo cerca. Si uno realiza estas prácticas que van abriendo y preparando el corazón, el día que uno pueda confesarse con el sacerdote, el interior estará mucho más preparado, y el perdón llegará con una efusión más intensa de la gracia, aunque sea en el momento de la muerte. Por eso, aunque uno esté en pecado, esas prácticas no son inútiles. No está todo perdido. ¿Cuáles son esas prácticas, esas diversas formas de pedir perdón y de reconciliarse? Como ejemplo, podemos mencionar la visita a un santuario, la lectura de la Palabra de Dios, el uso de agua bendita pidiendo a Dios que purifique el corazón, encender una vela ante un crucifijo diciendo a Jesús los propios pecados, ofrecer algunos sacrificios pidiendo perdón, etc. Todas estas prácticas, que son expresiones de fe y de amor, preparan una buena confesión, porque abren el corazón. Además, realizadas luego de una confesión, prolongan y profundizan el efecto del sacramento y ayudan a no volver a dejarse atrapar por la tentación. También hay formas comunitarias, que tienen gran importancia. Veamos algunos ejemplos: * Encender una vela y orar comunitariamente con el Salmo 51, o que cada uno diga a Dios los propios pecados y pida perdón, mientras los demás interceden. * También podemos dialogar con las personas que hemos ofendido y que nos han ofendido, y expresar el perdón mutuo (Mt 6, 14-15), con un abrazo, un beso, un regalo. * Otro modo es hacer un momento de oración con otra persona y confesarse los pecados unos a otros (Sant 5, 16). * El Evangelio recomienda la corrección fraterna y la exhortación comunitaria (Mt 18, 15-18). Las ocasiones en que nosotros recibimos alguna corrección de los demás, más allá del modo como lo hagan, si las recibimos con humildad y tratamos de descubrir qué nos quiere decir Dios a través de los hermanos, pueden ser un estímulo para desarrollar un espíritu de conversión y penitencia. Estas formas fraternas deben hacerse siempre con un espíritu de acogida y consuelo mutuo (Ef 3, 12-21). Pero junto con estas prácticas, recordemos que "la máxima penitencia es la vida comunitaria". Es verdad, no sólo porque las dificultades que uno vive en la relación con los demás son una forma de purificarse, sino también por el valor medicinal y educativo de la vida en común. La vida comunitaria es indispensable en la lucha contra los atractivos del mal. Una persona que se aisla, cae más fácilmente en los engaños del mal y más fácilmente les encuentra excusas, puede disfrazarlos y adornarlos; pero eso no es posible ante la comunidad. Viviendo con otros y tratando frecuentemente con los demás, allí encontramos un freno para el mal y un estímulo para el bien. Viviendo con otros, uno puede reconocer mejor sus puntos débiles, sus reacciones negativas, y así evita creerse un santo. Una persona aislada, en cambio, se vuelve fácilmente egoísta o vanidosa, y no alcanza a ver claramente sus actitudes negativas, sus rencores y vanidades, que saltan a la luz en las dificultades de la comunicación con los demás. Los demás son un signo permanente y un instrumento de Dios para mi crecimiento. Con su testimonio, su mirada, sus preguntas, sus palabras, sus correcciones, ellos me ayudan a darme cuenta cuando estoy en algo raro, cuando no estoy bien. Me hacen notar que estoy obsesionado con algo, que me falta alegría, que no estoy en buen camino, que no estoy haciendo con gusto y compromiso mis tareas, que algo no está funcionando bien. No sólo el sacramento es el instrumento que Dios usa para devolverme al recto camino, sino también los hermanos. La eficacia del sacramento, sin ellos, es muy pasajera. Porque la concupiscencia, el atractivo engañoso del mal, sólo se supera en comunidad. Por otra parte, la comunidad me ayuda con el afecto, la intercesión, el contexto valioso de las celebraciones comunitarias que me recuerdan que no estoy solo .en mi vida cristiana, etc. No estoy caminando solo, no soy el único luchador, no soy el único mártir. Estas formas cotidianas de reconciliación y de penitencia evitan que la reconciliación y la penitencia se encierren en un rito privado, volviéndose ritualismo separado de la vida. La experiencia penitencial se traslada al ámbito de la vivencia comunitaria cotidiana y de la vida entera. Pero también habría que conectar mejor el sacramento de la confesión con los momentos fuertes de la vida. Es bueno acercarse a la confesión cuando se produce un cambio importante. Porque en esos momentos de cambio es donde 'más habría que revisar el propio rumbo y encontrar un nuevo sentido al caminar. Este sacramento está precisamente para alimentar el cambio de rumbo: en una despedida, en el comienzo de un nuevo trabajo, en un casamiento, en un funeral, en un cumpleaños, etc. Ya que el rito marca la importancia particular de un momento, el sacramento de la Reconciliación, en un momento de cambio, hace que se trate de un cambio profundo, que realmente valga la pena, que signifique un nuevo dinamismo en el caminar, un nuevo comienzo con un profundo sentido espiritual. 1 S. IGNACIO, Adphiladelphenses 1,1 ss. 2 Ibídem, 8, 1; S. CLEMENTE, 7, 2-4; 8, 5; 51, 1. 3 No es cierto que se exigía la confesión pública de los pecados. Algunos lo hacían libremente, como gesto de profundo arrepentimiento, pero no porque la Iglesia lo exigiera siempre. El obispo o el sacerdote que imponía la penitencia se enteraba de los pecados por acusación de otros, o porque todos lo sabían; no siempre porque la persona se acercaba a reconocerlos. Pero es cierto que, aunque no se exigía la confesión, sí era necesario que los pecadores aceptaran la penitencia que se les imponía, y eso era un modo de reconocer sus pecados. 4 S. CIPRIANO, Ep. 16, 2; 17, 2. Tertuliano destacaba la intervención del obispo en la reconciliación del penitente: Depud. 18, 18. 5 Ep. 57,4; 15, 1; 16, 2; 17, 2. También ORÍGENES, In Lev. hom. 8, 11; Didasc. II, 41,2. 6 S. CIPRIANO, Ep. 55, 29; Ep 4, 4; De fopsis 28. 7 TERTULIANO, Depoenitentia 9, 5-6. 8 Las citas del Catecismo de la Iglesia Católica se colocan siempre con la cita CCE entre paréntesis y con el número del Catecismo que se cita. 9 Cf. D. BOROBIO, Reconciliación penitencial. Tratado actual del Sacramento de la Penitencia, Bilbao 1990, p. 159. 10 K. RAHNER, Sobre el sentido de la confesión frecuente por devoción, en Escritos de Teología III, Madrid 1961, p. 213. 11 Ibídem, 218. 12 A. CENC1NI, Vivir reconciliados, Bs. As. 1996, p. 129. 2. ¿Qué es una buena confesión y cómo prepararla? En este capítulo, trataremos de descubrir algo más de la riqueza de este sacramento del perdón, y veremos cómo podemos prepararnos para celebrarlo mejor. Antes que nada, para entender mejor qué es lo que sucede en este sacramento, recordemos cuáles son los nombres que se le suelen dar y qué sentido tienen. Los distintos nombres de este sacramento Puede suceder que tengamos una idea parcial de este sacramento y no descubramos toda su riqueza. Cada uno de sus nombres nos muestra un aspecto distinto, y así nos permite reconocer algo nuevo. Confesión Se llama así porque yo voy allí a confesar mis pecados. Este nombre pone el acento en lo que yo hago, porque ni Dios ni la Iglesia confiesan sus pecados en ese momento. Sólo yo los confieso. Pero en realidad, mucho más importante que ese acto de confesar, es el perdón que yo recibo y mi reconciliación con Dios. Sin embargo, este nombre tiene el valor de dejar claro que sin esa confesión no hay un sacramento del perdón; es necesario que yo lleve mi vida a este sacramento sin pretender ocultar o disfrazar algo. No basta que piense en mis pecados, es necesario que los "confiese" con humildad y claridad. Por otra parte, tendríamos que decir que, si vamos a confesar nuestros pecados con fe, entonces eso es también un culto a Dios, es una forma de "confesar" que Dios es misericordioso conmigo, que confío en su perdón, que creo en su poder para arrancar el pecado de mi vida, y que le creo a la Iglesia que me ofrece este sacramento. Sacramento de la conversión Este nombre expresa que no se trata sólo de decir los pecados de la boca para afuera, sino con un verdadero deseo de cambiar de vida. Esto supone dos cosas: un sincero arrepentimiento y un propósito de no volver a pecar. Pero en realidad lo más importante es que este sacramento, si lo recibimos bien dispuestos, nos transforma y nos da la gracia necesaria para poder cambiar de vida. Sacramento del perdón Se llama así porque a través de este sacramento llega a nosotros el perdón que Jesús nos consiguió en la cruz. En la cruz Jesús se entregó hasta el fin, y pagó por nuestros pecados en nombre de cada uno de nosotros. Gracias a esa entrega todos hemos sido perdonados. Pero ese perdón que Jesús nos consiguió a todos en la cruz llega a cada uno a través del sacramento del perdón, cuando nos acercamos a pedirlo. Sacramento de la reconciliación Este es uno de los nombres más importantes, porque lo que sucede en este sacramento es algo muy personal entre Dios y nosotros, es un abrazo de reconciliación con el Padre bueno y misericordioso, que nos recibe como amigos. Pero al mismo tiempo es una reconciliación con la comunidad, a la que hemos dañado con nuestros pecados. Finalmente, es una reconciliación con nosotros mismos, porque no estamos hechos para el pecado, y cuando pecamos nos estamos dañando a nosotros mismos, nos estamos desviando del verdadero camino de la propia vida. Sacramento de la penitencia Este nombre viene de las penitencias que se daban en la antigüedad a los pecadores, que por eso se llamaban "penitentes". Nosotros le llamamos "penitencia" sobre todo a lo que el sacerdote nos pide que hagamos después de la confesión: "rece un padrenuestro", "haga una obra buena", etc. Más adelante veremos que esto es mucho más importante de lo que pensamos. Pero en realidad, este nombre del sacramento tiene que hacernos pensar en un "espíritu" de penitencia que deberíamos vivir antes, durante y después del sacramento. Es un "espíritu" de penitencia que debe estar siempre presente en nuestra vida y que se expresa de manera especial en el sacramento. ¿Qué es un espíritu de penitencia? Es una profunda actitud de reconocerse pequeño, limitado, frágil ante Dios, y por lo tanto, siempre necesitado de su gracia. Pero sobre todo, es el reconocimiento concreto de lo- poco que uno responde al amor de Dios y de- los propios pecados, con un deseo de entregarse más a Dios. Este deseo de entregarse más se expresa en actos de penitencia. El más importante es acercarse al sacramento de la penitencia, pero incluye también la preparación y los actos posteriores de satisfacción y reparación. Sacramento de la misericordia Este nombre nos recuerda que este sacramento debería ser ante todo una experiencia del amor de Dios que nos perdona. Es un encuentro con el Señor que nos espera con los brazos abiertos para darnos su amor misericordioso. Es el mismo amor por el cual nos dio la vida en el seno de nuestra madre y por el cual Jesús se entregó en la cruz para salvarnos. Sacramento de la liberación Se llama así porque verdaderamente somos liberados del pecado; en la absolución nuestra culpa desaparece para siempre. No es que Dios mira para otro lado, sino que realmente la sangre de Cristo nos lava por dentro. Es cierto que igualmente tenemos que reparar el mal que hemos causado, y que con nuestras buenas obras tenemos que pagar de algún modo la pena que corresponde por el mal que hemos hecho, para eliminar así las consecuencias negativas de nuestros pecados. Pero no tenemos que pagar nada para ser perdonados, y Dios nos libera completamente de la culpa. Al mismo tiempo, con la gracia que recibimos en el sacramento, ayudamos a que el mundo se libere de la fuerza del mal, de la injusticia, de la maldad, de la indiferencia. Pero tenemos que cooperar con nuestra entrega, para aprovechar bien la gracia que recibimos en el sacramento. Sacramento de la renovación En este sacramento se produce una verdadera renovación interior. Porque el perdón de Dios no nos deja iguales. Es cierto que después de recibir este sacramento seguimos siendo débiles, pero también es cierto que somos "purificados, santificados y justificados" (1 Cor 6, 11). Somos resucitados, se nos da una nueva vida (Rom 6, 4; Col 3, 1); somos revestidos de Jesucristo (Rom 13, 14) que nos hace revivir (Ef 2, 5); nos transformamos en nuevas creaturas (Gál 6, 15) y Cristo mismo vive en nosotros (Gál 2, 20). En cada confesión se cumple lo anunciado por la profecía: Los rociaré con agua pura y quedarán purificados; de todas sus impurezas y de todas sus basuras los purificaré. Y les daré un corazón nuevo, e infundiré en ustedes un espíritu nuevo (Ez 36, 25). De qué depende una buena confesión Hay que decir con toda claridad que una buena confesión depende en primer lugar del Espíritu Santo. No es algo que tengo que fabricar yo. Tampoco es algo que debe fabricar el sacerdote con su creatividad. La confesión es algo sobrenatural, un don espiritual que va más allá de las fuerzas humanas. Por eso, mi principal cooperación es dejar trabajar al Espíritu Santo sin ponerle obstáculos. Es cierto que la gracia de Dios se recibe con más o menos intensidad de acuerdo a cómo uno está preparado. Pero para esa preparación también es necesaria la ayuda del Espíritu Santo. Él nos impulsa, nos motiva, nos inspira, y nosotros podemos frenar esos impulsos interiores o dejarnos llevar con confianza. Una buen confesión no depende tanto de su duración. Algunas personas creen que sólo cuando pueden tener una larga conversación con el sacerdote la confesión vale la pena. Pero para eso no es necesario el sacerdote. Podrían conversar con cualquier persona sabia y espiritual, o con alguien que tenga sentido común, que sea capaz de dar buenos consejos; o con cualquier persona buena y discreta que quiera compartir un rato de diálogo. Si necesitan una motivación, o bellas reflexiones, pueden leer un buen libro de espiritualidad. Una buena confesión tampoco se logra cuando uno puede descargar sus sentimientos, cuando uno sale emocionado, o cuando llora. Para una descarga emocional o para contar las angustias, más que un sacerdote, tengo que tener un amigo que me contenga con paciencia. Los sacerdotes no podrían ser ordinariamente el paño de lágrimas de las miles de personas de su parroquia cuando se sientan mal. Para eso están los amigos y familiares, o cualquier laico dispuesto a dar una mano. Pero ellos no pueden absolver de los pecados y para eso sí es indispensable el sacerdote. Si lo que usted necesita es una terapia, entonces debe buscar un psicólogo, porque el sacerdote no es una especialista, no está suficientemente preparado para eso y se puede equivocar. Esto no significa que uno no pueda conversar un buen rato con algún sacerdote que tenga tiempo, pero sabiendo que no es esa su función principal, y que no es adecuado exigirle eso frecuentemente. Tampoco hay que pensar que para vivir una buena confesión hay que lograr encontrar un sacerdote que diga cosas maravillosas con una voz celestial o que tenga la mirada de Jesús. Así terminaremos adorando al sacerdote, que no es más que un instrumento del perdón. ¿De qué depende entonces una buena confesión? Depende de la preparación de nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Porque lo más importante es que la confesión. es un sacramento donde se derrama la gracia santificante de Dios que perdona y renueva. Esa gracia se recibe gratuitamente, pero la mayor o menor transformación que produzca depende de nuestra disposición interior, siguiendo los impulsos del Espíritu Santo que nos atrae y nos auxilia. ¿Cuál es la disposición que hace falta? Por una parte, el arrepentimiento sincero con un deseo de cambiar de vida. Mientras más intenso y profundo sea ese arrepentimiento, más intensa, consoladora y fecunda será la experiencia de la confesión. Por lo tanto, es muy importante preparar ese arrepentimiento, alimentarlo con la meditación, con la lectura, y pedirlo insistentemente al Espíritu Santo. De esto hablaremos detenidamente en los próximos capítulos. A continuación veremos otras tres cuestiones necesarias para acercarse a la confesión con la actitud adecuada: Primero, la necesidad de acercarse a este sacramento como un encuentro personal con Jesucristo que perdona. Luego, la necesidad de acercarse como quien busca una fuente de gracia para crecer. Tercero, la necesidad de alimentar un espíritu de penitencia. El desarrollo de estas tres actitudes, bajo el impulso del Espíritu Santo, es una excelente preparación, porque despierta el "deseo" del sacramento. Y Dios regala más al que desea más. Vivirla como un encuentro personal con Jesucristo que perdona La confesión es ante todo un encuentro personal con Cristo, no con el cura. Eso es sumamente importante para prepararse bien. Es necesario conversar con Jesucristo, pedirle que nos haga descubrir su amor, hablar con él de nuestras debilidades, tratar de reconocer su presencia en la oración, su mirada, sus brazos abiertos que esperan. De este modo, cuando llegue el momento de la confesión, no nos preocupará demasiado la cara del cura, su simpatía o su sabiduría. Simplemente nos acercaremos a recibir el perdón que Jesús nos ofrece. Será un verdadero encuentro con el Señor que perdona. Es cierto . que no hay que perder el sentido comunitario; es importante recordar que la Iglesia está representada en el cura, y que gracias a él me reconcilio también con la comunidad. Pero el sentido central de la propia vida es Jesucristo. Él es el Señor de nuestras vidas y es él quien derrama la gracia y ofrece su amistad. La confesión es ante todo un encuentro con el Señor amado. Por eso, cuando uno se va a confesar, no debería estar pendiente del sacerdote que lo va a confesar. Es mejor liberarse de la mirada de ese ministro de Dios y colocarse ante los ojos de Jesús que miran con amor infinito. Lo que interesa es la mirada de Dios. Tampoco hay que creer que lo más importante es estar tranquilo con la propia conciencia, no tener conflictos interiores, o liberarse de una culpa y de una mancha. Eso es poca cosa al lado de la relación personal con Jesús que se vive en el sacramento. El valor de la confesión privada está precisamente en que acentúa esta relación personal con Dios. Por consiguiente, también tengo que entrar a la confesión yo mismo y no otro, porque conmigo quiere encontrarse el Señor, no con mi apariencia. Entonces, tengo que acercarme yo con lo que realmente soy, sin esconder nada, ante la mirada de Jesús. Para que se produzca este bello encuentro de reconciliación con Jesús, también es necesario alimentar la confianza en el perdón del Señor. Esa confianza ayuda a experimentar un profundo alivio en la confesión. La absolución no destruye todas las consecuencias del pecado, y por eso me lanza a reconstruir el mundo dañado. Pero sí destruye el pecado, me libera completamente de la culpa, me regala la paz con Dios. Este perdón es algo sobrenatural, que uno no puede captar del todo con sus sentimientos. Va más allá de los estados de ánimo. Es real aunque uno esté poco lúcido, o poco emotivo. Por eso, hay que recibir el perdón en fe: Jesús, más allá de lo que siento en este momento, tengo la seguridad de recibir tu perdón. En fe confío plenamente en tu misericordia que me perdona. Si uno se ha preparado para poder decir esto en su corazón, entonces ha preparado una buena confesión. Después de la confesión, es muy importante un momento de diálogo íntimo con Jesús, para valorar el perdón recibido y darle gracias. Se trata de descansar con confianza sabiendo que ahora él nos lleva en sus brazos. Recordemos que en Lc 15, 5 se nos dice que el Señor, cuando puede rescatarnos del pecado, nos toma y nos lleva contento sobre sus hombros. Esto mismo aparece bellamente en otras partes de la Palabra de Dios, donde el Señor dice que los rescatados son llevados en brazos: Traerán a tus hijos en brazos y tus hijas serán llevadas a los hombros (Is 49, 22). Tus hijas son llevadas en brazos (Is 60, 4). Por su amor y su compasión él los rescató, los levantó y los llevó (Is 63, 9). Los hijos de la Iglesia, cuando recibimos el perdón, somos llevados como reyes, gloriosamente: Dios te los devuelve, traídos en gloria, como en un trono real (Bar 5, 6). Pero al mismo tiempo, cuando aceptamos su perdón, podemos reconocer que en realidad él siempre estuvo llevándonos en sus brazos, y que lo hará siempre. El amor que encontramos en el perdón nos ayuda a mirar la historia de nuestra propia vida con otros ojos: Ustedes fueron transportados desde el seno materno, llevados desde el vientre de sus madres. Pues bien, hasta su vejez yo seré el mismo, y yo los llevaré hasta que se les vuelva el pelo blanco (Is 46, 3-4). Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como el que levanta a un niño contra su mejilla (Os 11, 4). Buscarla como una fuente de vida para crecer Aveces vamos a confesarnos sin tener pecados graves. En ese caso, la confesión no se celebra para recuperar la amistad con Jesús, ya que no la hemos perdido. Pero nos ayuda a entregarnos más. Por eso, si uno desea amar más al Señor, si quiere crecer en esa amistad, si desea responderle mejor con una vida más santa, entonces se acerca a la confesión para recibir la gracia. Si uno está convencido de que sin la gracia de Dios no puede crecer realmente, entonces se acercará a la confesión con un profundo deseo de recibir esa gracia que se derrama más abundantemente en el sacramento cuando uno lo recibe bien dispuesto. Esto es un modo de tomarme en serio como Dios me toma en serio. Él espera más y más de mí, porque me ama; pero para eso me ofrece más y más de su gracia. Y destruyendo mis pecados veniales, me da un mayor impulso en mi camino de crecimiento. Cuando uno se acerca a la confesión con esta convicción, entonces al recibir la absolución se siente feliz, agradecido, más esperanzado, mejor dispuesto para entregarse más. Y eso es una buena confesión. Alimentar un espíritu de penitencia Vimos en el capítulo anterior que hay muchas formas de penitencia que pueden preparar el momento de la confesión. Estas formas no perdonan los pecados graves, pero sirven si ayudan a crear un profundo "espíritu" de conversión y de penitencia. Esto es importante para poder vivir con profundidad el sacramento, ya que, si uno se confiesa sin un espíritu de penitencia, esa confesión puede convertirse en una pura formalidad exterior. El Catecismo de la Iglesia Católica destaca muchas formas de penitencia que alimentan ese espíritu: el ayuno, la oración y la limosna, por ejemplo (1434), pero se resalta esta última porque la caridad "cubre multitud de pecados" (1 Ped 4, 8). Menciona también otras formas de compromiso social, como la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y el derecho (citando Am 5, 24 e Is l, 17). Esto tiene mucha importancia, porque no es posible abrir profundamente el corazón a Dios si no se lo abre también a los hermanos. Entonces, cualquier acción que nos ayude a ser más fraternos es una valiosa preparación para la reconciliación con Dios. De ahí que la misericordia tenga tanta importancia en la Biblia. Santo Tomás de Aquino enseñaba que la misericordia con el prójimo es la más importante de las virtudes porque es la mejor expresión de nuestro amor a Dios: No adoramos a Dios con sacrificios y dones exteriores por Él mismo, sino por nosotros y por el prójimo. Él no necesita nuestros sacrificios, pero quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo. Por eso la misericordia, que socorre los defectos ajenos, es el sacrificio que más le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del prójimo.1 En sí misma la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros y, más aún, socorrer sus deficiencias. Esto es peculiar del superior, y por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia, en la cual resplandece su omnipotencia de modo máximo (Ibid, resp.). Por lo tanto, nuestra preparación para una buena confesión no puede realizarse sólo a través de actos privados, oraciones o sacrificios individuales. Hace falta también un ejercicio de fraternidad que nos ayude a salir de nosotros mismos y a ampliar el corazón. Otros medios para crear un espíritu de penitencia son: la revisión de vida, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, la lectura de la Sagrada Escritura, etc (CCE 1435 y 1437). Todos esos actos no compran el perdón, no lo merecen, no lo producen, porque el perdón es un regalo gratuito del Señor. El perdón de los pecados es un don que nos supera infinitamente, porque nos introduce en la amistad con Dios. Pero estos actos sirven para abrir el corazón. Recordemos que Dios regala sus dones porque él quiere, gratuitamente; pero si los regala, los derrama "según la propia disposición y cooperación de cada uno" (Concilio de Trento, ses. 6; cap. 7). Por esa razón uno puede recibir la gracia de Dios con mayor o menor intensidad. De todos modos, hay que decir también que Dios es inmensamente libre, y a veces nos sorprende. Él puede regalarnos un don especial también cuando no nos hemos preparado muy bien. Porque su amor puede ir más allá de todo. ¿Cómo elegir un buen confesor? A veces uno siente que una confesión no ha sido buena porque no ha tenido un encuentro agradable con el sacerdote. Pero una vez más tenemos que recordar que la clave de una buena confesión está en que uno se prepare para que sea un verdadero encuentro personal con Jesús, con un profundo arrepentimiento y un deseo de recibir su gracia para amarlo mejor. Por lo tanto, la simpatía o la sabiduría del sacerdote que me atienda son algo accidental, secundario, y muchas veces irrelevante. Sin embargo, nuestra experiencia "psicológica" de la confesión no es igual si la relación con el confesor es agradable y serena o si le tenemos miedo y nos sentimos cohibidos por él. Cuando nos confesamos, puede suceder que el sacerdote esté molesto por algo, y sospechamos que tiene algún problema con nosotros. Es posible. Veamos cuáles son las perturbaciones más comunes de un sacerdote en su relación con las personas que se confiesan: 1. Algunos sacerdotes prefieren que las confesiones sean conversaciones largas y profundas, quizás porque tienen pocas tareas y quieren sentirse útiles, quizás porque les agrada estar con la gente y llegar al fondo de sus experiencias, quizás porque se han tomado muy en serio su misión de educar a las personas. Un sacerdote de este tipo tiene problemas con algunas personas que son muy breves en sus confesiones y parecen no tener interés en escuchar sus consejos. También le molesta cuando las personas hablan de los demás, pero no hablan de sí mismas. En estos casos, el sacerdote siente que no puede llegar a un diálogo profundo con la persona y que no puede ayudarla a crecer. Por eso se irrita. 2. Otros sacerdotes están muy ocupados, o no tienen muchos deseos de escuchar historias y problemas, o les cuesta estar mucho tiempo con una sola persona porque sienten que descuidan sus otras obligaciones. Entonces, prefieren que las confesiones sean breves y que vayan al grano. Quieren que las personas confiesen con claridad y sin vueltas los pecados que han cometido, para que las confesiones sean concretas y sinceras. Si la persona se prolonga o comienza a contar historias, se le nota en la cara que está nervioso. Cuando uno se quiere confesar, es importante que tenga en cuenta a cuál de estos dos tipos se parece el sacerdote. Y sobre todo si usted se confiesa frecuentemente, le conviene buscar un sacerdote que se adapte mejor a su propio estilo. Si usted simplemente está arrepentido y quiere recibir el perdón para aliviar la conciencia, y la gracia para empezar una nueva vida, y si no tiene interés en tener una larga conversación o en responder preguntas del cura, entonces mejor busque un sacerdote del segundo tipo: parco, discreto, respetuoso, escueto, expeditivo. Pero si usted prefiere tener una especie de dirección espiritual, y necesita contar detalladamente sus dificultades, y quiere conversar con tranquilidad o escuchar consejos y reflexiones, entonces busque un sacerdote que tenga ese estilo y no se lo exija a un cura que no tenga ese carisma. Lo ideal es confesarse con el sacerdote del lugar donde usted vive, o de la capilla que usted frecuenta. Pero usted tiene derecho a elegir el confesor que más le convenga. De cualquier forma, es importante que no esté buscando el confesor perfecto o la moda del momento, y que se confiese siempre o casi siempre con el mismo sacerdote, para que él conozca su historia y pueda ayudarle a discernir sobre su camino espiritual. Pero siempre tenga en cuenta lo siguiente: si usted se va a confesar, a ningún sacerdote le agradará que usted, en lugar de confesar sus pecados, se detenga mucho a hablar de los demás, o que se entretenga en narraciones que no tienen que ver con la conversión personal, dando vueltas y vueltas sobre lo.que usted siente y opina, pero que al final no confíese concretamente ningún pecado suyo. Es lógico que al sacerdote le moleste esto, porque en realidad la confesión es un sacramento para el perdón de los pecados. Si usted, además de recibir el perdón y la gracia, quiere una dirección espiritual, busque un sacerdote que esté dispuesto a hacerlo. Pero recuerde que, en realidad, el sacramento es mucho más importante que una dirección espiritual, porque en él se derrama la gracia que nos permite crecer en profundidad, más allá de las cosas que descubramos con nuestra mente. Por esio no conviene retrasar una confesión esperando tener más tiempo para conversar o tratando de encontrar el sacerdote justo. Si le parece que sus confesiones no producen demasiado efecto de transformación en su vida, quizás esto suceda porque usted no se prepara adecuadamente, porque no se ha detenido frecuentemente a invocar al Espíritu Santo pidiéndole la conversión, porque no ha dedicado tiempo a orar con la Palabra de Dios o no ha hecho un buen examen de conciencia para reconocer sus propios pecados, o porque su arrepentimiento es débil, o no ha alimentado un deseo profundo de recibir la gracia de Dios. A continuación vamos a profundizar distintas cuestiones que ayudarán a vivir mejor las confesiones. En el próximo capítulo veremos las dificultades que suele haber para vivir profundamente las confesiones, y luego nos detendremos en cada uno de los aspectos que forman parte de una buena confesión: el arrepentimiento sincero, la confesión propiamente dicha, el propósito de no pecar más, y la reparación o satisfacción. 1 TOMÁS DE AQUINO, Summa Th. II-II, 30, 4, ad 1. 3. ¿Por qué me cuesta confesarme? A la mayoría de las personas les cuesta confesarse, pero a algunas les cuesta más por una dificultad especial. A continuación veremos cuáles son las dificultades más comunes que impiden que las personas vivan bien este sacramento y lo aprovechen. Si reconocemos que tenemos alguna de estas dificultades, eso podrá ayudarnos a reconocer que el problema no es el sacramento que la Iglesia nos ofrece, sino algo que no está bien en nuestra propia vida. Entonces, no nos dejaremos dominar por nuestras debilidades personales y seguiremos intentando vivir mejor nuestras confesiones. 1. Facilismo Hay personas que se quejan de este sacramento porque no ven la necesidad de reconocer los pecados, de arrepentirse, y de confesar los pecados a un sacerdote. Dicen que la vida ya es demasiado dura como para hacerla todavía más pesada con las prácticas religiosas. Para estas personas, las prácticas religiosas sólo tienen sentido si no requieren esfuerzo, pero no sirven si les complican la vida. Pretenden vivir sin tensiones ni exigencias. Rechazan esa aventura permanente de superarse a sí mismos, de entregarse más, de dar un paso más. Hoy es muy común esta mentalidad cómoda. Evidentemente, con esta mentalidad, será difícil que una persona quiera pasar por el dolor del arrepentimiento y por el esfuerzo humilde de dedicar un tiempo a confesar sus pecados. 2. Hedonismo Hay personas que tienen una confusión interior. Creen que todas las cosas que tienen valor son agradables, y que si no producen agrado no valen la pena. Es cierto que pedirle a un ser humano que se confiese no es algo que despierte agrado, porque es pedirle que se cuestione a sí mismo, que declare que se equivocó, que contradiga sus decisiones, que critique sus propias acciones. No se puede pretender que esto resulte gustoso o agradable. Por lo tanto, cuando a alguien no le guste confesarse, podríamos decirle que en realidad es normal que así sea. Lo que algunos no saben descubrir es que las cosas pueden ser muy importantes aunque no nos gusten. Que algo sea costoso o poco atractivo no significa que no valga la pena hacerlo. A algunos tampoco les gusta poner la mano en el bolsillo para ayudar a otros, o visitar a los enfermos, o no siempre les da placer dedicar tiempo a sus hijos. Pero eso no significa que no sea necesario hacerlo. Del mismo modo, que no sea placentero confesarse no significa que ' no haya que hacerlo con entrega y humildad. 3. Orgullo Si la persona es tímida o introvertida, le resultará pesado tener que expresar ante otro su intimidad. Pero no hay que negar que muchas veces lo que nos impide reconocer nuestros pecados es el orgullo, y por lo tanto habrá que evitar que nos domine. Para ello es necesario motivar la humildad y pedírsela a Dios. También es útil preguntarse: ¿Acaso yo soy tan importante y tan perfecto como para no cometer errores? ¿Acaso soy tan grande que nadie tiene derecho a pedirme que reconozca mis pecados? 4. Vergüenza Otras veces lo que impide que uno se acerque a la confesión es el pudor o la vergüenza de hablar de ciertas cosas. Pero en el sacramento de la confesión estamos frente al amor de Dios, que comprende todo. Por otro lado, los sacerdotes están acostumbrados, y no se escandalizan. Saben que todos podemos caer en cualquier cosa y ellos mismos han pasado por muchas tentaciones. Si uno se confiesa, no conviene ocultar algo por vergüenza, porque sentirá que no ha sido sincero, y la confesión no será satisfactoria, ya que le quedarán dudas del perdón recibido. 5. Cuidado de la imagen Si lo que me perturba es el miedo a ser descubierto públicamente, tengo que reconocer que mi buena fama no corre ningún peligro, y que decir mis pecados al sacerdote no puede tener ninguna consecuencia negativa para mí. Los sacerdotes no pueden contar nada ni usar los datos de la confesión. Veamos cómo lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica: "Todo sacerdote está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes" (CCE 1467). También dice que este secreto "no admite excepción" (ibid). Por eso se llama "sigilo", que significa "sello", porque la boca del sacerdote debe estar completamente sellada con respecto a los pecados que le confiesen. Si hice daño a otra persona, el sacerdote me pedirá que repare el daño que he causado, pero no me perseguirá para que lo haga de una manera o de otra, y tampoco estará controlando si lo hice o no lo hice, porque él no puede hacer uso de lo que yo le he dicho. 6. Falsa dignidad Puede suceder también que nos cueste confesarnos porque pensamos que el arrepentimiento es una debilidad o una indignidad. Esto suele ocurrir porque tenemos una falsa imagen de los héroes, que jamás han tenido una mancha, irreprochables, indiscutibles. Y no queremos sentirnos imperfectos. Pero esto es un modo de adorarnos a nosotros mismos, de no querer ser del común de los mortales o del montón; es un modo de pretender que no somos pecadores como el resto de la gente. Olvidamos que quien es capaz de arrepentirse es mucho más grande y fuerte que aquel que tiene miedo reconocer sus errores. La omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en la misericordia que perdona. Y nuestra fuerza está en reconocer nuestro pecado permitiendo que Dios derrame su poder. El que no quiere ver su miseria no es dueño de sí. No puede dominar su debilidad interna, y por eso es incapaz de reconocer su pecado. Ocultando sus pecados cree que es más digno y más fuerte, pero en realidad vive escondido en la mentira. 7. Falta de autoestima También está la dificultad de reconocerme limitado, imperfecto y sobre todo pecador, pero no ante el sacerdote, sino ante mí mismo. ¿Por qué? Porque nunca me he sentido reconocido, amado, valorado. Escondiendo a dos demás un pecado, de algún modo me lo escondo a mí mismo para no sentirme tan indigno de ser amado. En el fondo, la dificultad es no quererme a mí mismo, es estar lleno de sentimientos de inferioridad, no aceptarme a mí mismo con ese pasado o con esos errores. No niego que Dios me perdone, pero no puedo gozarlo y agradecerlo porque yo no logro perdonarme a mí mismo.13 Entonces creo que la fiesta del perdón no es para mí. La felicidad, la misericordia y el perdón son para los demás, pero no para mí. Siento que estoy de más. Por eso me vuelvo incapaz de ir a buscar el perdón, ya que no me siento digno de la fiesta de la vida y del amor. Cuando esto sucede, uno se llena de remordimientos, que no le sirven para volver a Dios y cambiar de vida, sino para quedarse encerrado en uno mismo rumiando su dolor. Esto no se resuelve sólo con el sacramento, aunque en él recibamos la gracia de Dios que nos ayuda a liberarnos. Es necesario hacer todo un camino en la oración para reconocerse amado por Dios, para perdonarse a uno mismo profundamente y dejarse amar. En algunos casos también puede ser necesaria una terapia psicológica. 1 8. Emocionalismo Algunas personas no se confiesan porque quisieran que las confesiones fueran algo mágico, una experiencia llena de cosas esotéricas o de sentimientos maravillosos. Y todas las veces que se han confesado no han vivido nada especial. Entonces sienten que no vale la pena. Pero cada confesión es un pequeño gran paso. Tengo que aceptarlo en la fe y creer en este don de Dios. Porque el perdón y la gracia de Dios son algo sobrenatural, tan grande que no puede ser captado con los sentimientos y estados de ánimo. Los dones sobrenaturales de Dios no pueden ser abarcados ni por nuestra mente ni por nuestras experiencias. Lo que Dios hace no se puede medir ni controlar. Es real, más allá de lo que uno sienta. 9. Pragmatismo Quizás creo que mi vida no cambia en nada después de tantas confesiones. Pero la realidad es que las confesiones seguramente algo bueno producen en mi vida. Al menos, es seguro que gracias a esas confesiones el mal no se arraiga tanto en mi vida, las malas inclinaciones tienen un límite que impide que se produzca un desenfreno. Si nunca me confesara, todo podría ser mucho peor, y yo podría perder el control de mi vida y destruirme a mí mismo. Además, muchas veces Dios va cambiando algunas cosas muy lenta y profundamente, sin que nos demos cuenta. A veces, con el paso de los años descubrimos que somos un poco más humildes, pero eso no sucedió de golpe, fue una obra silenciosa de la gracia. 10. Problemas con la autoridad Puede suceder que yo haya tenido problemas con otras personas, sobre todo con los que fueron autoridades. Entonces, estar frente al sacerdote siempre me resulta molesto, o sólo me siento cómodo cuando el sacerdote es muy tierno, o si tiene cara de ángel. Pero con la fe es posible ir más allá de la cara del sacerdote o de su forma de ser, y reconocer a Jesús mismo que utiliza cualquier tipo de instrumento. Lo importante es que Jesús me ama, me perdona, me devuelve a los brazos del Padre Dios que es puro amor y misericordia. Es bueno leer el capítulo 15 de san Lucas para descubrir cuál ese Dios que me perdona en este sacramento. Así, intentándolo una y otra vez, y pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, podré lograr la experiencia' de sentirme tiernamente amado en cada confesión, más allá de la cara del cura, más allá de ese instrumento que a veces me parece autoritario, agrandado o desagradable. 11. Incredulidad Algunos no pueden vivir bien una confesión, porque en realidad no creen en el perdón de Dios. Pero dice el Salmo 35, 2 que cuando confesamos nuestras faltas Dios nos absuelve de todos los delitos. La Biblia también habla de los que no eran fieles a la alianza con Dios, pero "Él, el misericordioso, en vez de destruirlos, perdonaba sus faltas; muchas veces su cólera contuvo, y no dejó correr todo su enojo; se acordaba que eran simples hombres, un soplo que se va y que no retorna" (Sal 78, 36-39). Si leemos Oseas 11, 1-9 vemos que para Dios la misericordia y la compasión son algo irresistible. Él no puede evitar perdonar. El perdón es la última palabra. Es cierto que Dios busca de distintas maneras que cambiemos de vida. Es verdad que él nos invita al cambio. Las metáforas bíblicas de un Dios enojado están para hacernos ver que el pecado es una cosa seria. Pero esa "indignación" de Dios siempre cede el lugar a la compasión. El no puede dejar de perdonar. Esa es la última palabra. No podemos desconfiar de este perdón si reconocemos que Jesús cargó con nuestros pecados y así nos liberó: "Te has echado a la espalda todos mis pecados" (Is 38, 17). Su entrega en la cruz no puede ser inútil. Además, si él me pide que perdone setenta veces siete (Mt 18, 21-22) es porque él perdona setenta veces siete (siempre). No me lo pediría si él no lo hiciera. Y él es infinitamente más generoso y compasivo que cualquier ser humano, no se deja ganar en misericordia y compasión, porque es puro amor. Si hay padres que perdonan siempre a sus hijos, no podemos pensar que Dios sea menos bueno y compasivo que los seres humanos, sino infinitamente más. Si cualquier padre compasivo prefiere tener cerca a su hijo reincidente para volver a abrazarlo y acompañarlo hasta el fin, lo mismo sucede con Dios. A Jesús le interesa que abramos el corazón para darnos el perdón divino. Por eso decía san Pablo: "Les suplicamos en nombre de Cristo: Déjense reconciliar con Dios" (2 Cor 5, 20). Para despertar esta confianza en el perdón, podemos orar con el Salmo: "Bendice alma mía al Señor y no olvides sus muchos beneficios. Él te perdona todos tus delitos... El Señor es misericordioso y compasivo, el Señor es paciente y todo amor; no está siempre acusando ni guarda rencor eternamente; no nos trata como merecen nuestras culpas ni nos paga según nuestros delitos... Como se apiada un padre de sus hijos, así se apiada él de sus amigos. Él sabe de qué pasta estamos hechoSj y se acuerda que no somos más que polvo" (Sal 103, 2ss). Nadie es más paciente que mi Padre Dios que me dio la vida y me ama. Nadie espera como él, nadie conoce y comprende mi debilidad mejor que él. Por eso puedo creer firmemente en su perdón. 12. Mecanismos psicológicos de defensa Una persona muy creyente, espiritual y reflexiva, puede estar cerrada para no reconocer su culpa. ¿Por qué? No siempre es por orgullo o por incapacidad de recapacitar. Suele ser porque tiene una cuota determinada de dolor moral, más allá de la cual no tolera sentirse en culpa. Es algo semejante a lo que se llama "umbral de dolor" en el sistema nervioso. Cada persona tiene una determinada capacidad de soportar el dolor físico, y cuando el dolor sobrepasa ese límite, la persona se desmaya. Del mismo modo, cada persona tiene una determinada capacidad de soportar humillaciones, remordimientos, angustias espirituales. Cuando reconocer una culpa le haría superar esa capacidad, la conciencia de esa persona se oscurece como una forma de defenderse. La persona acepta ver y reconocer sólo determinadas cosas, hasta donde puede; pero cuando su necesidad de alivio y de calma interior se hacen imperiosas, entonces se cierra para no ver más pecados. Lo mismo sucede cuando la persona sabe que todavía no puede cambiar determinadas cosas, y siente que al hacerlas conscientes se vería obligada a cambiarlas de golpe. Por todo esto es necesario adquirir la capacidad de mirarse a uno mismo con total claridad, pero asumiendo al mismo tiempo que uno todavía no puede con todo y que no es capaz de modificar las cosas todavía. Es decir, se trata de convivir pacíficamente con las debilidades que todavía no podemos cambiar, sin la ansiedad de quien pretende resolverlo todo y no soporta tener nada pendiente. También se trata de asumir un pasado que no se puede borrar y una imagen que se ha manchado, sabiendo que lo importante es que uno es infinitamente amado por Dios, que uno tiene una dignidad sagrada y que podrá avanzar y mejorar lentamente en la medida de sus posibilidades. 13. Rebeldía interior También puede haber una vieja rebeldía contra Dios que no nos deje volver a él con el corazón abierto. En este caso, es muy importante conversarlo con él, decirle exactamente lo que sentimos y pedirle la gracia de sanar el corazón herido. Él mismo nos invita a que le presentemos nuestras quejas: "¡Aquí me tienes para discutir contigo!" (Jer 2, 35). También podemos preguntarnos en oración: "¿Qué hay en mi imagen de Dios que no puedo disfrutar en cada reconciliación, que no puedo quedarme en sus brazos, o que me resisto a cambiar de vida? ¿Qué problema tengo con Dios, qué reproche, qué rebeldía profUnda?". Presentándole a él mismo este problema, que puede estar ligado a malos recuerdos, puedo pedirle insistentemente a Dios que me sane por dentro para que logre volver a él con confianza. También es posible que la rebeldía sea contra la Iglesia, porque algún cristiano me ha ofendido o me ha hecho daño. Entonces, es necesario hacer un camino de sanación interior, y cuando resolvamos ese problema, se nos hará más fácil la confesión. Si hemos tenido malas experiencias dentro de la misma confesión (con algún confesor), podemos mencionárselo al sacerdote para que comprenda nuestra situación y evite lo que pueda volver a dañarnos. De todos modos, también podemos preguntarnos si nuestra reacción negativa no ha sido desproporcionada, si no hemos exagerado las cosas. Y aunque tengamos razones valederas, es útil tomar conciencia de lo que sentimos y descubrir que no vale la pena alimentar esos sentimientos de rebeldía. De este modo podremos superar lo que sentimos, y reconoceremos el inmenso valor del sacramento más allá de nuestra emotividad herida. 14. Compararme y culpar a los otros Ya decía san Agustín que el pecado, para poder excusarse, está siempre dispuesto a acusar (Sermo 19, 2). Hay un mecanismo vicioso que nos permite esconder nuestro pecado y nuestras debilidades y sobrevivir con ese peso. Es la proyección: tratar de encontrar en los demás eso que nos da asco de nosotros mismos. O pensar que ese mismo defecto está más acentuado en los demás que en nosotros, para relativizar la importancia de nuestro propio defecto. A. Cencini describe las causas de este mecanismo: ¿Qué se encuentra en el origen de esta proyección del propio mal sobre los demás? Por una parte el ancestral temor del propio pecado, que a veces nos lleva a ignorarlo; por otra parte, la sensación de poder combatir mejor lo que está fuera de la propia persona y que no la compromete directamente. Entonces el hombre proyecta; es decir: critica, acusa,juzga,y a veces condena, rechaza, desprecia... De tal modo tiene la impresión de haber hecho algo contra ese mal, pero no se da cuenta de que al tratar el mal de este modo, lo multiplica, arruinando las rela-dones interpersonales, y no lo elimina de la propia vida.2 Por ejemplo, un individuo dominado por obsesiones sexuales. A causa de esas obsesiones será muy desconfiado de los demás, porque creerá que son como él, y cuando alguien se le acerque, siempre pensará que es por un interés sexual. Del mismo modo, una persona que está siempre pensando en sí misma, incapaz de gestos generosos gratuitos y desinteresados, creerá que todos son egoístas, que nadie es capaz de amar en serio, que nunca nadie hace algo gratuito y desinteresado. Podemos mencionar otras formas de proyección: "Atribuir inconscientemente a otra persona sentimientos, intenciones y actitudes ligadas a la propia inmadurez", que se expresa en una rigidez "que deja poca o ninguna esperanza sobre la posibilidad de una real mejora del otro... Una acentuada intolerancia hacia el otro, cuya simple presencia se convierte en fastidiosa, haga lo que haga... La condena demasiado fácil y expeditiva". Además, "otra forma posible de proyección la realiza quien proyecta habitual e inconscientemente su negatividad sobre el grupo",3 sobre un conjunto de personas, sobre toda la estructura, sobre el mundo en general. Los equivocados siempre son los otros. También está la actitud del fariseo, que no dialoga con Dios sobre los propios males, y los esconde, pero se apoya en las cosas que él hace bien, y al destacar los defectos ajenos, la comparación lo favorece y queda bien parado. Por eso está atento para descubrir las fallas ajenas y así tener de qué quejarse. En ese trasfondo negativo de los defectos de los otros, logra que se destaquen sus capacidades y no se noten tanto sus defectos. Pero yo agregaría otra forma sutil de este mecanismo que yo mismo he utilizado alguna vez: Mostrar que ese defecto que yo tengo y me duele, está realizado en los demás de otras formas que son mucho más peligrosas. Por ejemplo, si percibo que alguien ha descubierto que yo soy perezoso y se queja de las personas perezosas, yo no le negaré que ser perezoso es malo, pero le diré algo así: "Lo peor no es ser perezosos, sino explotar a los demás. Algunos (yo, por ejemplo) pueden ser perezosos, pero por lo menos no molestan a los demás". Con esta frase desplazo la atención hacia una forma de pereza que no es la que yo tengo, y así evito ser juzgado por mi propia pereza. Estas comparación no nos libera del dolor interior de la culpa, y lamentablemente nos aparta de un camino de crecimiento y de auténtica liberación. 15. Otras excusas Es común buscar rápidamente excusas para no darle importancia a los propios pecados y así vivir alegremente sin cambiar nunca. Por ejemplo, si uno está leyendo la Biblia y allí descubre un pecado propio, puede pasar rápidamente a otro texto bíblico que no le "duela". También puede acudir a determinados autores espirituales, episodios de la vida de los santos, frases del Papa o cualquier otro texto que permita "echarle agua" y disminuir la exigencia del texto que uno está meditando. Si esto sucede, conviene descubrirlo a tiempo y detenerse precisamente en eso que Dios ahora quiere decir, y conversarlo con él. Allí está la propia verdad, aunque duela. La solución nunca será escapar de la oración buscando una falsa tranquilidad, que no es más que una tremenda esclavitud: vivir escapando de nuestra propia verdad, escapar de nuestro propio "corazón". 16. Idealismo La confesión me enfrenta con la realidad que yo quiero negar. Por eso, si yo vivo rechazando la realidad, despreciaré este sacramento. El idealismo es no aceptar la realidad tal como es, es rechazar el límite de las cosas y vivir en la fantasía, creando un mundo futuro donde podré realmente ser feliz. En esa nebulosa de sueños, si alguien me agrede, me contradice, me critica, o me pone límites, la seguridad interior se tambalea; pero no reacciono, sino que me enveneno por dentro; entonces me evado creando la fantasía de que seré un super-héroe, que un día venceré y deslumbraré a todos. En esa situación de fantasía, pierdo las reales oportunidades que tengo para servir, para ser fecundo y para vivir "ahora" la fraternidad. Una forma de idealismo espiritual se expresa en la necesidad de mostrar que soy una persona madura; entonces debo hacer creer que nada me desanima, nada me altera, y que no estoy atado a nada. De ese modo se hace imposible reconocer la propia verdad y confesar los pecados reales. A lo sumo, las personas idealistas confiesan sólo cosas generales. En realidad es fácil decirle a otro "yo soy un pecador"; pero es más difícil decirle: mentí, robé, engañé, desprecié, envidié, etc. Por eso, lograr decir estas cosas al sacerdote es expresión de un verdadero reconocimiento. Las personas que descubren en su vida esta tendencia al idealismo, y reconocen que suelen refugiarse en un mundo ficticio y fantasioso, deberían pedir cada día la gracia de aceptar la realidad tal como es. Sólo de ese modo podrán aceptar su propia realidad y acercarse a pedir perdón. 1 No puedo detenerme aquí en esta cuestión importante del perdón a uno mismo. Para ello recomiendo mi libro:- Para liberarte de los malos recuerdos, remordimientos y resentimientos, de editorial San Pablo, Buenos Aires, 2004. 2 Op. cit., pp. 28-29. 3 Ibídem, pp. 29-34. 4. ¿Por qué tengo que arrepentirme? Algunas de las dificultades que vimos en el capítulo anterior no tienen que ver con el sacramento de la confesión, sino más bien con una dificultad para reconocer el propio pecado y arrepentirse de corazón. Puesto que el arrepentimiento es la clave principal para preparar una buena confesión, en este capítulo nos detendremos en esta cuestión tan importante. Dios mismo nos invita al arrepentimiento No pensemos que la invitación al arrepentimiento es una obsesión de la Iglesia, que está siempre hablando del pecado o molestando a las personas que quieren vivir tranquilas. La invitación a la conversión no es un antojo de los obispos o de los curas. Aparece permanentemente en la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios está dirigida a cada uno de nosotros personalmente. Es Dios el que nos invita a convertirnos, porque sabe que necesitamos hacerlo permanentemente para no volvernos esclavos del mal, para que no nos engañemos creyendo que no hay nada que cambiar en nuestras vidas, para que estemos siempre atentos y dispuestos a mejorar. Veamos algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento: En el exilio, Nehemías oraba así: Estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora en tu presencia día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. ¡Yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado! (Neh 1, 6). Leemos también en el libro de Tobías: Ahora Señor, acuérdate de mí y mírame. No me condenes por mis pecados (Tob 3, 3). En los Salmos también se nos invita a pedir perdón: De los pecados de mi juventud no te acuerdes, acuérdate de mí con amor (Sal 25, 7). Por tu Nombre, Yahveh, perdona mi culpa, porque es grande (Sal 25, 11). Quita todos mis pecados (Sal 25, 18). Ten piedad de mí Señor, por tu amor; por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Pues reconozco mi culpa (Sal 51, 3-5). Los profetas exhortaban al arrepentimiento: Vuelve, Israel apóstata, no estará airado mi semblante contra ustedes. Porque soy piadoso, no guardo rencor para siempre. Tan sólo reconoce tu culpa (Jer 3, 12-13). ¡Sí volvieras Israel, si a mí volvieras! (Jer 4, 1) Conviértanse, y apártense de todos sus pecados, que no haya para ustedes más ocasión de culpa. Descargúense de todos los crímenes que han cometido contra mí, y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo... Conviértanse y vivan (Ez 18, 30-32). Vuelve Israel a Yahveh tu Dios, porque has tropezado por tus culpas (Os 14, 2). Vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con lamentos. Desganen su corazón y no sus ropas, vuelvan a Yahveh su Dios, porque él es clemente y compasivo, lento a la cólera y rico en amor (Jl 2, 12-13). Dios nos pide cuentas de nuestras acciones (Jer 31, 29), porque nos toma en serio. En el Nuevo Testamento: Juan el Bautista gritaba: "¡Conviértanse!" (Mt 3, 2). También Jesús pedía: "¡Conviértanse!" (Mt 4, 17), o "¡Conviértanse y crean en la Buena Noticia!" (Mc 1, 15). El Evangelio nos propone la actitud humilde de reconocer nuestros pecados como el publicano: "Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador" (Lc 18, 13). Se nos dice que nuestra conversión provoca alegría en el cielo (Lc 15, 7), los ángeles se alegran (Lc 15, 10) y se produce una verdadera fiesta (Lc 15, 24). ¿Quién puede no sentirse invitado a la conversión? Es cierto que Jesús, más que un juez, es un médico que quiere curarnos de nuestros pecados y malas inclinaciones (Mt 9, 12-13); es cierto que él no condena (Jn 8, 11); pero también es verdad que nos pide que tratemos de no pecar más (ídem). Los Apóstoles llamaban permanentemente al arrepentimiento. Según los Hechos, Pedro invitaba: "¡Conviértanse!" (Hech 2, 38). Pablo decía que "Dios manda a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan" (Hch 17, 30), que es necesario "arrepentirse y convertirse a Dios manifestando la conversión con obras" (Hch 26, 20). También en el Apocalipsis Dios nos dice: "Debo reprocharte que has dejado enfriar el amor que tenías antes. Fíjate bien de dónde has caído, conviértete..." (Apoc 2, 4-5). "Arrepiéntete" (Apoc 2, 16; 3, 3). Este cambio debe abarcar tanto las intenciones secretas como el modo de obrar: "Yo conozco íntimamente los sentimientos y las intenciones, y yo retribuiré a cada uno según sus obras" (Apoc 2, 23). Esta permanente invitación al arrepentimiento es una palabra de amor que el Señor nos dirige, porque él tiene un maravilloso proyecto para nosotros, y no quiere que nos quedemos enterrados en el mal y en la mediocridad. No está todo perdido, siempre se puede recuperar el fervor, y Dios, en su infinito amor, no se conforma con poco. Él quiere más, y por eso siempre está ofreciéndonos más. El Señor nos ofrece una preciosa intimidad, pero para que podamos vivirla es necesario que aceptemos su iniciativa que nos invita a la conversión: "Yo corrijo y reprendo a los que amo. ¡Reanima tu fervor y arrepiéntete!. Mira que estoy a la puerta y llamo..." (Ap 3, 19-20). Una experiencia positiva Para lograr un arrepentimiento profundo, que permita que la gracia se expanda mejor en nuestra vida, es necesario desarrollar el sentido de pecado. Pero no hay que tomarlo como un sentimiento negro o triste, porque no se trata de desarrollar algo negativo, sino muy positivo: más que mirar el pecado es mirar el amor de Dios que me convoca, es mirar su Palabra, es mirar el modelo de Jesús y de los santos, es mirar los grandes ideales, es mirar la amistad que el Señor me ofrece. Sobre ese trasfondo positivo, reconozco que el pecado contradice esa hermosura y frena mi camino hacia la vida y la luz verdadera. Si no tenemos conciencia de ser pecadores, entonces no haremos un camino para cambiar, y viviremos juzgando a los demás en nuestro interior. Hay personas que dicen que no tienen nada de qué arrepentirse. Pero la Palabra de Dios nos dice que "si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros'' (1 Jn 1, 8). Entonces, la dificultad está en nosotros, que ya no apreciamos la grandeza y la hermosura de nuestro ideal cristiano, y por eso pensamos que nuestra respuesta al amor de Dios ya es suficiente. Reconocer los propios pecados y arrepentirse es un sano realismo, porque indica que somos capaces de descubrir el carácter limitado de las propias acciones y del propio modo de vivir, el cual no siempre responde a nuestros mejores ideales. Nuestras decisiones y acciones siempre son ambiguas, siempre llevan una mezcla de luz y de oscuridad, siempre tienen algún lado débil. Reconocer nuestras partes oscuras es una honestidad liberadora, que descubre nuestras caretas y nos enfrenta serenamente con la propia verdad, nos libera de estar mintiéndonos y engañándonos a nosotros mismos. Por eso el arrepentimiento es liberador y al mismo tiempo es constructivo. Nos permite construir algo mejor con paciencia, partiendo de nuestra propia verdad. Porque si uno pretende construir la propia vida escondiendo cosas, construye sobre la mentira, edifica sobre arena, y tarde o temprano todo se vendrá abajo. El arrepentimiento permite abandonar el camino equivocado, rectificar el rumbo y volver a darle la dirección correcta al propio caminar. De otro modo, uno se esforzará caminando y corriendo para no llegar a ninguna parte. De hecho, la palabra "conversión" significa precisamente eso: "cambiar de rumbo", "dar la vuelta". No olvidemos que nuestras acciones nos van construyendo o nos van degradando, nos van haciendo más libres o nos vuelven más esclavos. Entonces, no es indiferente rectificarse a tiempo. Cerrar los ojos para no ver, y seguir caminando tercamente para el lado equivocado, no hace más que esclavizarnos siempre más, nos ata más y más a las cadenas de un pasado que nos condiciona y nos encierra. La alegría de seguir creciendo Decía Max Scheler que si alguien no se da cuenta de ningún pecado y por lo tanto piensa que no tiene nada de qué arrepentirse, "sería un dios o una bestia"1 Cuando alguien cree no tener nada de qué arrepentirse, sólo debería considerar su propia experiencia interior; vería que a menudo siente que su vida concreta no está del todo en armonía con sus grandes ideales, que en realidad en todo lo que hace no es completamente él mismo, que no siempre se ha sentido coherente, que se ha dejado llevar por propuestas que no coinciden con sus propias convicciones, que a veces no ha cumplido sus obligaciones o no ha hecho el bien con firme convicción, que se ha dejado dominar por intereses y necesidades que lo han vuelto tibio en sus compromisos, que en la relación con los demás a veces apareció la intolerancia, la incomprensión, o la tristeza por el bien ajeno, que a veces no ha vivido su entrega con alegría, seguridad, paz o profunda confianza. Si uno vuelve a mirar los grandes ideales y los grandes modelos, podrá reconocer que hay una distancia entre lo que es y lo que está llamado a ser. Entonces sí tiene algo de lo cual pedir perdón. Por eso los santos, en esta vida, también se pueden reconocer sinceramente como pecadores. Sin embargo, esto debe hacerse de tal manera que uno no se vuelva escrupuloso o triste, porque eso sería agregar una nueva contradicción en su vida. Los grandes ideales implican alegría y esperanza para lograr un proyecto que todavía no está realizado del todo. Pero también se requiere humildad para aceptar que uno todavía no alcanzó ese proyecto, y paciencia para aceptar que lleve su tiempo. Es humildad para reconocer lo que falta, pero sin ansiedad, porque uno confía en la misericordia de Dios y acepta que sólo es una creatura limitada, que necesita hacer un lento proceso. De este modo, uno asume que no es un dios o un ángel acabado, sino un ser en camino, porque Dios lo colocó en esta tierra para hacer ese camino, para vivir una historia de crecimiento y perfeccionamiento dinámico que se acaba sólo en la muerte. El arrepentimiento es un nuevo punto de partida. No es' detenerse en algo negativo, sino sanar eso para alcanzar algo positivo, para reorientar la existencia y vivir mejor. Es orientarse más al futuro que al pasado, no es una fijación sino un proceso dinámico. Arrepentirse es tomarse en serio a uno mismo. Es recuperar el sentido profundo de la vida y de todo lo que uno hace, y por eso es comenzar a vivir con más alegría. Motivar la contricción El arrepentimiento tiene una forma perfecta, que se llama "contricción", y una forma imperfecta, que se llama "atricción". La "contricción" es un dolor interior y un rechazo del pecado19 que brota de reconocer 19 Concilio de Trento: DS 1676. el amor de Dios. Ante ese amor, uno siente el dolor de no haberle correspondido; y uno rechaza las acciones que ha cometido porque son contrarias al deseo del Dios amado. Cuando de verdad alcanzamos este arrepentimiento profundo, Dios siempre nos perdona, aun antes de confesarnos. Pero entonces, en este caso ¿no hace falta confesarse con el sacerdote? Lo que pasa es que nuestros sentimientos suelen confundirnos, y nosotros no podemos poner nuestra certeza en los estados interiores. Recordemos que a veces "el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz" (2 Cor 11, 14). No podemos estar completamente seguros de que nuestro arrepentimiento es perfecto. Por eso, confiando en la misericordia del Señor más que en nuestras seguridades, nos acercamos a confesar nuestros pecados en el sacramento del perdón. Por otra parte, ya dijimos que la confesión es también el signo de nuestra reconciliación con la Iglesia, y por eso debe realizarse de forma visible, ante el sacerdote que la representa. La confesión con el sacerdote corona y perfecciona nuestro arrepentimiento y nuestra reconciliación. Para poder confesarse, sería suficiente otra forma de arrepentimiento, que es imperfecta, y se llama "atricción". Es cuando no experimentamos todavía ese dolor profundo por no haber respondido al amor de Dios. Sin embargo, nos arrepentimos de lo que hicimos por temor a sufrir consecuencias, a arruinar nuestra vida, a alejarnos de la salvación, o simplemente porque descubrimos que lo que hicimos no es bueno, no responde al Evangelio, es desagradable, grosero, inconveniente. Todo esto es una expresión de nuestro alejamiento del pecado, de nuestro deseo de liberación, aunque todavía es muy imperfecto y confuso. En este caso, Dios comprende nuestra imperfección y, si nos acercamos a recibir el sacramento de la reconciliación, él nos regala amorosamente su perdón. Al mismo tiempo, nos da su gracia para que alcancemos el arrepentimiento más profundo, saliendo de nosotros mismos hacia el amor de Dios, más allá de los sentimientos superficiales. Pero normalmente una confesión realizada con ese arrepentimiento imperfecto no puede producir muchos frutos de conversión, y nos deja muy débiles y poco decididos ante las permanentes tentaciones. Por eso la Iglesia nos exhorta a prepararnos mejor, para acercarnos a la confesión con una verdadera "con-tricción": El acto esencial de la penitencia por parte del penitente es la conmoción, o sea, un rechazo claro y decidido del pecado cometido, junto con el propósito de no volver a cometerlo, por el amor que se tiene a Dios y que renace en el arrepentimiento. La contricción, entendida así, es pues el principio y el alma de la conversión (Rec. et Poen. 31). Orar No nos conformemos con lo ' mínimo. Es cierto que un arrepentimiento imperfecto es suficiente, pero si nos acercamos al sacramento mejor dispuestos, los frutos serán mayores. Ante todo, el arrepentimiento no es algo que uno puede fabricar con sus propias fuerzas y capacidades. Hay que pedírselo al Espíritu Santo como un don sobrenatural. Es necesario pedirle insistentemente al Señor el "deseo" sincero de volver a él y de cambiar de vida, porque ese deseo es obra de su agracia, no se produce haciendo fuerza. No podemos arrepentimos de verdad si no nos abrimos a la gracia de Dios que nos atrae. El mismo Dios que nos limpia del pecado es el que derrama en nosotros un espíritu de verdadero arrepentimiento: Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración; y mirarán hacia mí. Viendo al que traspasaron, se lamentarán por él como quien llora a un hijo único, y le llorarán amargamente... Aquel día, habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza (Zac 12, 10; 13, 1). Es necesario invocar al Espíritu Santo, porque él "convence al mundo en lo referente al pecado" (Jn 16, 8-9). El puede convencernos por dentro de que no estamos respondiendo bien al amor de Dios y de que necesitamos su perdón. Ya que la conversión es un don divino, lo más adecuado es pedirle: "¡Conviértenos Señor y nos convertiremos!" (Lam 5,21; cf Jer 31, 18). Pero nuestra oración no debería quedarse sólo en este pedido, porque muchas veces Dios quiere concedernos algo, pero no lo hace porque nos hemos resistido de una forma o de otra, porque hemos rechazado los impulsos de su Espíritu Santo. Entonces, es necesario que hagamos también una oración más completa y concreta que nos vaya preparando, que nos vaya disponiendo para recibir el don del arrepentimiento. Un paso importante en la preparación de una confesión es entrar en oración y lograr decirle a Dios, claramente y sin vueltas, cuáles son nuestros males espirituales. Si no podemos hablarlo con él, menos podremos confesarlo con sinceridad. No es tan común dialogar con Dios sobre nuestros pecados y malas inclinaciones. La idea de que Dios lo sabe todo nos lleva a no hablar con él de nuestras cosas más profundas. Si desarrollamos el hábito de decirle a Dios nuestros pecados, de pedirle perdón y reconciliarnos con él en el corazón, eso nos ayudará a que nuestras confesiones no sean actos mecánicos o formales ante el sacerdote, sino verdaderos encuentros de reconciliación con el Señor. Dedicar parte de nuestra oración a hablar con Dios sobre nuestros pecados y debilidades, detenidamente y con total sinceridad, es el primer paso para incorporar a nuestro camino espiritual las cosas que no funcionan bien en nuestra vida, es nuestro primer aporte para poder liberarnos. También puede ser muy motivador usar el Salmo 51 para pedirle perdón a Dios en nuestra oración personal y alimentar el arrepentimiento. Superar el infantilismo Hoy podemos reconocer que un sano arrepentimiento no es una debilidad o una enfermedad. A todos nos molesta cuando un político o un personaje público es incapaz de reconocer sus errores y está permanentemente justificándose a sí mismo, o se aferra tercamente a sus ideas, incapaz de volver atrás cuando se equivoca. Está claro que esa tosudez cerrada y vanidosa es una debilidad o una patología. La capacidad de arrepentirse y así rectificar el camino es un signo de madurez. ¿Por qué? Porque indica que uno adquirió la capacidad de dominar el "deseo infantil de omnipotencia, goce y disfrute ilimitados, la superación del rechazo narcisista de la propia imperfección y la aceptación responsable del propio modo de ser".2 Es normal que a un niño le cueste reconocer sus errores e imperfecciones, o que le cueste ponerse límites y renunciar a algunos placeres, o que le resulte difícil asumir las consecuencias de sus actos. Pero si eso sucede en un adulto, estamos ante una inmadurez o una enfermedad; se trata de una persona que no ha evolucionado, que se ha quedado trabada en una etapa infantil de su maduración. Por lo tanto, ya no se puede decir que el arrepentimiento es una debilidad o una enfermedad. Al contrario, es un signo de fortaleza, de valentía y de madurez. Deformaciones del arrepentimiento Hay otras reacciones ante los pecados y errores, que se parecen al arrepentimiento, pero no tienen nada que ver. Son los escrúpulos, los remordimientos, la humillación y el perfeccionismo. Estas son debilidades o enfermedades psicológicas que pueden hacer mucho daño a la persona, pero insistamos, no tienen nada que ver con un sano arrepentimiento. Veamos: Escrúpulos: Son reacciones que se producen en las personas que no pueden descubrir que son amadas y comprendidas. Por distintas razones, tienen en su corazón la exigencia de ser perfectos y no se admiten ningún error, y eso les hace sentirse siempre en falta. No pueden diferenciar la distinta gravedad de los actos. Para ellos todo es grave, y todos sus pecados y errores se convierten en un terrible peso que los llena de amargura y de temor a un castigo o a la destrucción. Los escrúpulos son una forma de centrarse en el pecado y no en Dios. Pero estamos llamados a fijar los ojos más en la luz que en la oscuridad. El verdadero arrepentimiento está lleno de confianza en Dios y de esperanza. Remordimientos: Es cuando nos duele haber hecho algunas cosas que nos parecen malas, pero sobre todo porque nos equivocamos tontamente, porque no pudimos demostrar lo que somos, no respondimos a nuestros ideales. Nos sentimos incoherentes. Los remordimientos no nos paralizan tanto como los escrúpulos, pero nos dejan centrados en el propio ego y en el pasado. No es el auténtico deseo de empezar de nuevo de la mano del Dios que ama y perdona. Humillación: Es el dolor por haber perdido la buena fama en la sociedad o en la comunidad; es el sufrimiento por quedar mal ante la mirada de los demás. Pero reconozcamos que eso no es el dolor de no haber respondido al amor de Dios. Sin embargo, puede ayudar a recapacitar. Perfeccionismo: Es cuando a la persona le han inculcado un proyecto de ser completamente perfecta en todo, sin equivocarse en nada, y toda su vida está centrada en eso. Cuando una persona así comete un pecado, lo toma como una terrible falla, pero no se debilita, sino que vuelve a esforzarse para alcanzar esa perfección que se ha propuesto. Más que pecados contra Dios, vive sus caídas como errores que impiden la realización de un proyecto. Aquí Dios cuenta poco. Volver al propio lugar y devolverle a Dios el suyo No querer reconocerse pecador es pretender que uno es tan perfecto, que de su persona no puede salir nada equivocado o imperfecto. Pero la falta de arrepentimiento también puede explicarse porque la persona sólo reconoce "errores", pero no "pecados". Es decir, acepta que se ha equivocado, pero siente que en realidad no ha querido ofender a Dios con eso. Sin embargo, en definitiva todo pecado es un rechazo de Dios, todo pecado es algo contrario a Dios. ¿Por qué? Yo podré decir que cuando hago tal cosa no tengo la intención de hacerlo en contra de Dios, porque a Dios yo lo respeto y lo amo. Pero en realidad, cuando obro mal, estoy rechazando el proyecto de Dios. Entonces, quiero un Dios sin proyecto. Yo soy mi dios, y yo creo mi propio proyecto. Nadie tiene que interferir en mis planes y deseos. Por lo tanto, quiero un dios a mi medida, sin verdad y sin nada que decir; alguien que se someta a mis planes, que no pida nada, alguien que acepte lo que yo, con mi "genial inteligencia" he descubierto y con mi "todopoderosa voluntad" he decidido. Creo en Dios, pero yo siempre decido bien y hago lo que quiero. Así, en la práctica, yo soy mi propio dios. No olvidemos que el pecado oscurece la inteligencia y debilita la voluntad. Es también engaño y seducción. Toca mi vanidad para hacerme sentir un genio poderoso, una persona libre y luminosa, cuando en realidad muchas veces soy un tonto dominado y engañado por las fuerzas del mal, arrastrado por los deseos y necesidades oscuras. Esas fuerzas no son todopoderosas, pero poco a poco se han llenado de poder porque yo se lo he ido concediendo hasta volverme esclavo. Y cuando uno ya se ha convertido en esclavo, cree que esa es la única forma posible de vivir; por eso no puede arrepentirse. A no ser que en algún momento acepte humildemente la atracción discreta de la gracia y con esa gracia pueda dar un salto liberador. Bien decía Agustín que el pecado más difícil de curar es no sentirse pecador (Confes. 5, 10,18). Sinceridad y verdad La Palabra de Dios nos exhorta: "Bús-quenlo con corazón sincero... Porque el santo Espíritu educador huye de la falsedad, se aleja de los pensamientos vacíos" (Sab 1, 1.5). No hay que olvidar que "sinceridad" y "verdad" no siempre son la misma cosa. Alguien puede sentir que es muy sincero, que dice todo lo que siente, que no es hipócrita. Sin embargo, puede suceder que no esté viendo con claridad su propia verdad. Ha ocultado ciertas cosas durante tanto tiempo, ha escapado de ellas y las ha escondido, hasta que su verdad ha quedado sepultada debajo de mucha apariencia, y ya no puede verla. Entonces, por más que sea sincero, porque no tiene consciencia de estar ocultando nada, en realidad no es "verdadero". Dios espera que no sólo seamos sinceros, sino también verdaderos cuando nos arrepentimos, porque quiere que pongamos toda nuestra vida en sus manos. Para encontrarse con toda la verdad de uno mismo, hay que estar dispuestos a descubrir cosas que estaban sepultadas, y mirar también lo que no nos gustaría ver. Si en el fondo del corazón hay algo que no queremos cambiar, y brota alguna queja contra Dios, no conviene ocultarlo. Esconderle algo a Dios, aunque sea un reproche contra él, nos aleja del camino de liberación. Recordemos que Dios mismo en la Biblia nos invita: "¡Vengan y discutamos!" (Is 1, 18). "Aquí me tienes para discutir contigo" (Jer 2, 35). Diciéndole lo que sentimos, le abrimos un espacio a él en ese lugar oscuro del alma, y le permitimos que nos haga ver la luz. Dios prefiere nuestra claridad, porque prefiere trabajar con nosotros y no sin nosotros. Si nosotros vemos lo que no está bien, él puede entrar en lo profundo y despertar el verdadero y perfecto arrepentimiento. ¡Cuántas veces nos ocultamos cosas a nosotros mismos! Quizás estamos esclavizándonos cada vez más por una debilidad, por un deseo, por un rencor, por un mal recuerdo, por una envidia, por una tristeza. Pero no lo reconocemos como un mal. Le cambiamos el nombre para disimularlo y no tener que cambiar. Eso le sucede a los cleptómanos. Roban, pero sin darse cuenta. O se dan cuenta, pero creen que eso no es robo. Piensan, por ejemplo, que sólo es cambiar cosas de lugar, o que sacarle algo a una persona mala no es robo, o que es una forma de vengar injusticias, o de cobrarse por algo que el otro les hizo. Eso es cambiarle el nombre a una debilidad para poder seguir cometiendo las mismas cosas. Lo mismo . le sucede a muchos alcohólicos, que son incapaces de reconocer que han caído en el vicio, y pretenden que los demás crean que lo suyo es "normal". Pero no nos engañemos, esto no le sucede sólo a los cleptómanos y a los alcohólicos. Nos sucede a todos en mayor o menor medida. Cada uno trata de esconder o de disimular su punto débil para justificarlo y no tener que cambiar. Para eso, no hay nada mejor que cambiarle el nombre: * Al orgullo lo presentamos como "autoestima ". * A la agresividad le llamamos "autenticidad". * A la intolerancia la calificamos como "sinceridad". * Al autoritarismo le decimos "responsabilidad". * A la incapacidad de perdonar le damos el nombre de "justicia". * Al descontrol le llamamos "espontaneidad". Podríamos decir que lo contrario sucede con los escrupulosos, que están permanentemente torturándose con sus pecados, angustiados por sus faltas, maltratándose y acusándose a sí mismos en su interior. Pero en realidad, a ellos les sucede lo mismo, porque les cuesta reconocer que son escrupulosos y consideran que lo suyo es simplemente honestidad y deseo de perfección. Frecuentemente somos adictos a determinados defectos, y por eso necesitamos embellecerlos para no tener que abandonarlos. Nos hemos acostumbrado a vivir con ellos y los necesitamos para sentirnos nosotros mismos, para mantener esa falsa identidad que hemos creado. Si permitimos a Dios que nos haga romper esa cáscara de mentira que ya no vemos, entonces no sólo seremos sinceros. Seremos también verdaderos. Mis intenciones y mis verdaderos deseos Sé honesto. Te propongo que mires de frente tus debilidades y les pongas el nombre que les corresponde. Sería bueno que tomaras un papel y allí escribieras: "Algunas veces fui agresivo, traté mal a algunas personas, fui cortante, poco amable". "A veces robé, porque me quedé con cosas que no eran mías". "Frecuentemente critiqué a otras personas", etc. Luego, es necesario que te hagas esta pregunta: "¿Realmente quiero liberarme de ese defecto?". Alguien puede aparentar ciertas cosas, pero en realidad su corazón puede estar buscando otras. Por eso, hay personas que aparentemente son cristianas, oran, van a Misa, hablan muy bien del Señor, pero en su corazón, en la verdad secreta de su interior, en realidad no buscan a Dios. Al mismo tiempo que rezan, pueden estar planeando destruir a alguien, o maquinando la manera de dominar a los demás, o alimentando odios, o pensando sólo en su propio bien o en la consecución de algún secreto y prohibido placer, y además, sin el deseo real de cambiar. Es allí, en esas intenciones escondidas, donde quiere entrar el Espíritu Santo. Eso es precisamente lo que más le interesa, porque todo lo demás puede ser una coraza, pura apariencia; porque muchas veces la porquería del corazón se disfraza de buenas obras y de bellas palabras: "Satanás se viste de ángel de luz" (2 Cor 11, 14). Nunca habrá verdadera conversión, ni madurez, ni felicidad real, si no permito que el Espíritu Santo entre allí, en lo más secreto, en las intenciones ocultas que me mueven; si no permito que me haga ver la falsedad de esas intenciones y no me dispongo a permitir que me las cambie. Si no puedo cambiar, lo mismo es importante que reconozca que eso no es bueno, que eso no responde a la voluntad de Dios, porque sólo así podré al menos encontrarle un sentido a ese mal en mi vida, y me servirá para ser más humilde, más compasivo, más solidario. Cuando nos engañamos pensando que nuestros defectos no son algo malo, entonces no aprendemos nada de ellos, no nos sirven para ser más pacientes y comprensivos, ni para ser más humildes y simples ante Dios. No nos sirven para nada, porque no los integramos en nuestro diálogo con Dios. Si hemos vivido buscando excusas y hemos perdido la claridad de nuestra consciencia, habrá que pedir a Dios esa claridad, para que poco a poco podamos volver a sus brazos como el hijo pródigo. El deseo de convertirse es ya el inicio de la conversión. Pero si no está, al menos habrá que comenzar a pedir ese deseo. Muchas veces hay que comenzar pidiendo a Dios el deseo de reconocer lo que contradice su plan para la propia vida, lo que debe cambiar, porque sólo desde ese reconocimiento se puede desear el cambio y así iniciar un proceso de liberación. Esto es pedirle a Dios que, si es verdad es mejor vivir sin esa atadura, él mismo nos haga ver interiormente que nos conviene liberarnos. Es pedirle que él nos convenza de la necesidad de liberarnos de ese mal, que nos muestre con claridad el daño que ese mal nos causa. Pero ha de pedirse al mismo tiempo algo positivo, un bien, un valor atractivo que ocupe el lugar de ese mal. Esa súplica positiva puede ayudar a despertar un atractivo a favor de lo que pedimos: "Señor, dame pasión por la fraternidad", "Señor, dame pasión por la alegría", etc. 1 M. SCHELER, Pentimento e rinascita, en L'eterno nell'uomo, Roma 1991, p. 83. 2 C. COLLO, Reconciliación y penitencia, Madrid 1995, p. 204. 5, ¿Qué pecados tengo que confesar? Hablemos ahora de la confesión propiamente dicha, del acto de decir los pecados en voz alta ante un sacerdote. ¿Cuál es la importancia de esta expresión con palabras? La necesidad de decir los pecados Cuando alguien dice algo con palabras, en ese momento termina de verlo, termina de reconocer su propia verdad. Al decir claramente los pecados, uno termina de asumir su responsabilidad. Es cierto que eso tampoco vale si son palabras vacías, sin arrepentimiento. Pero si uno no dice los pecados, se encierra fácilmente en las confusiones y en la maraña de la mente, donde esos pecados se pierden entre una multitud de pensamientos, sentimientos y proyectos. Así se diluyen, y uno no termina de asumir con claridad lo que ha hecho. El Salmo 32 nos habla de la liberación y el alivio que se produce cuando alguien confiesa sus pecados (Sal 32, 1-5). Cuando nos decidimos a confesamos, lo primero es ponerle un nombre a los pecados para poder decirlos. Lo segundo es decírselos a Dios en la oración, si es posible en voz alta. Finalmente, hay que decirlos al sacerdote. Cuando logramos decirlos con claridad y sin vueltas delante del sacerdote, entonces podemos estar seguros de reconocerlos realmente. Cualquiera que haya tenido un amigo alcohólico sabe lo difícil que es lograr que reconozca su debilidad. Y sabe también que ese reconocimiento es claro y sincero cuando es capaz de decírselo a alguien: "soy alcohólico ". Eso mismo sucede con todos nuestros pecados. Por eso, el camino ordinario para la reconciliación con Dios es la confesión. Nosotros manifestamos que nuestro reconocimiento es sincero utilizando el medio más común para hacerlo entre nosotros: la palabra. La palabra de algún modo nos saca de nuestro mundo interior, de nuestro encierro, de nuestra confusión mental. Diciendo algo terminamos de aclararlo, o al menos descubrimos que no lo teníamos tan claro como creíamos. Pero sobre todo cuando hay dentro de nosotros una lucha interior entre el deseo de ocultar algo y el deseo de reconocerlo, la palabra es lo que nos libera de esa lucha. Al decirlo ya no podemos esconderlo más. Por eso Dios nos ha pedido que digamos esos pecados a alguien que pueda escucharlos. Decirlo sólo a Dios en nuestra intimidad nos puede permitir expresarlo a medias, o engañarnos creyendo que ya lo hemos dicho, para no pasar por la experiencia dolorosa de verlo con claridad. Pero cuando tenemos que decirlo a otro ser humano no nos queda otra salida más que decirlo de manera que nuestras palabras se entiendan, y enfrentarnos con nuestra propia verdad. Confesar el amor que Dios nos tiene Pero en el acto de confesar los pecados, lo más importante es reconocer el amor de Dios que está dispuesto a perdonarlos. Yo no confieso sólo mis pecados; al hacerlo confieso también el amor de Dios que me perdona. Ante todo está la fe en la misericordia de Dios. Con el simple hecho de acercarme a recibir este sacramento, estoy confesando esa fe y esa confianza, estoy rindiendo culto al amor de Dios que perdona. La confesión de los pecados debería ser una expresión de este reconocimiento del amor de Dios. Es sumamente importante vivir el arrepentimiento como una reacción ante el amor misericordioso de Dios. Todo mi camino está envuelto en esa misericordia llena de ternura que me eleva y me promueve. Por eso, cada vez que voy a confesarme, es bueno imaginar al Padre que ya está en el camino esperándome, y en la absolución hace fiesta por mí, me recibe con gozo. No hay nada mejor que decir los pecados a Dios y a su Iglesia, porque allí siempre encuentro misericordia y comprensión. De hecho, si uno está arrepentido, Dios y la Iglesia siempre perdonan, mientras la sociedad muchas veces no perdona, aunque uno se arrepienta y pida perdón. En realidad la sociedad nunca perdona del todo, y ni siquiera uno se perdona completamente a sí mismo. Pero Dios y la Iglesia siempre perdonan a los arrepentidos. Cuando uno va a confesar sus pecados está confesando esa misericordia. Pecados graves o veniales El sacramento de la penitencia está sobre todo para perdonar los pecados graves, aunque también podemos acercarnos a confesar los pecados veniales para recibir la gracia que nos ayude a entregarnos más a Dios. Recordemos cuál es la diferencia entre un pecado grave y un pecado venial. 1. Para que haya un pecado grave, la materia o contenido de ese pecado debe ser grave. No es lo mismo hacer un comentario jocoso sobre otra persona que inventar un defecto que le quita la fama. No es lo mismo entretenerse mirando una persona atractiva que tener relaciones sexuales con una prostituta. No es lo mismo robar una flor de un parque que robar un auto. Es cierto que los pecados veniales no nos quitan la amistad con Dios, pero pueden debilitar nuestra entrega e ir preparando el camino para un pecado grave. 2. Además, para que un pecado sea grave, tengo que tener el conocimiento de que se trata de algo grave. Mientras más conciencia tenga de esa gravedad cuando lo cometo, más grave será el pecado. 3. Pero alguien puede saber que algo está mal, y no tener fuerzas para evitarlo, o no consentir plenamente con eso que hace. Yo puedo hacer algo forzado por otro, pero que no quiero realmente cometer. Si yo hago algo medio dormido, atontado, o sin darme cuenta del todo, ese pecado no es grave. Para que un pecado sea grave tiene que haber un consentimiento claro. A veces algo puede ser realmente malo, pero si el consentimiento fue débil, es un pecado venial. Además, si yo hago algo malo sin darme cuenta de ninguna manera, eso es un error, pero no un pecado. Y en el sacramento no confesamos errores sino pecados. Todos los pecados graves En el sacramento es necesario confesar todos los pecados que la conciencia nos indica que son graves. En realidad esto sucede en toda reconciliación. Si yo perdí un amigo por mis errores y quiero recuperar su amistad, no puedo acercarme a esa persona, decirle sólo algunas de mis ofensas y no querer hablar de otras ofensas que le hice. Si actúo de ese modo, la reconciliación con esa persona no será verdadera. Lo mismo sucede en mi reconciliación con Dios. Tengo que decir todo lo que sea importante. Por eso mismo, los pecados graves se deben confesar "en número y especie". El número es la cantidad de veces (que yo recuerde) que cometí determinado pecado. La "especie" es aclarar qué tipo de pecado es. No es lo mismo quitarle la fama a una persona desparramando sus pecados (eso es una difamación) que inventar algo que esa persona no hizo (esto es una calumnia, un pecado más grave todavía). No es lo mismo un pensamiento impuro que un adulterio. Esto no quiere decir que tenga que darle el nombre correcto. Sólo significa que tengo que contarlo de tal forma que quede claro de qué estoy hablando. Esto significa que tengo que acercarme a la confesión con mis pecados concretos, no genéricos. Lo genérico es poco personal. Una confesión sólo general ("soy un pecador", o "me cuesta amar") no me compromete a mí concretamente, porque es lo que cualquiera podría decir. Si yo confieso lo mismo que podría decir cualquier otro, no estoy viviendo un encuentro realmente personal con el Señor en la confesión. No es bueno esconder los pecados en confesiones muy generales, porque yo no soy simplemente un pecador, sino "este" pecador, con estos pecados concretos, míos. Sin embargo, lo más importante es que haya un verdadero arrepentimiento y deseo de cambio, y no tanto que nos detengamos en detalles. La confesión con la boca es sólo uno de los actos del penitente (junto con el arrepentimiento, el propósito de cambio y la penitencia posterior). Recordemos que "el acto esencial de la penitencia por parte del penitente es la contricción... De esta contricción del corazón depende la verdad de la penitencia" (Rec. etPoen. 31). A esto se subordina el acto de la confesión. Entonces, cuando hay un arrepentimiento profundo con propósito de cambio, basta decir los pecados de manera sencilla y rápida. Si hay una dificultad especial para decir alguno de los pecados, no es necesario detenerse a explicar ese pecado, basta expresarlo "de alguna manera", con tal que haya un firme propósito de no volver a cometerlo y un deseo claro de reparar los daños causados. A veces no confesamos algunos pecados porque todavía no estamos convencidos de que verdaderamente sean graves. Pero si tenemos dudas, es mejor que los confesemos, aunque sea con alguna expresión breve, como de paso. Si los ocultamos, es posible que volvamos a cometerlos pronto. Tengamos en cuenta que cuando ocultamos algo, no nos queda la seguridad de habernos liberado realmente de eso, y entonces luego nos dará lo mismo evitarlo o volver a cometerlo. El ministro que escucha mis pecados, está preparado para discernir sobre mi situación y sobre lo que Dios espera de mí. Quizá puede ayudarme a ver que eso que yo digo no es tan importante y que debería preocuparme más por otras cosas; o puede confirmarme que Dios me está pidiendo especialmente que me libere de eso; o simplemente puede ayudarme a despertar la alegría por la misericordia de Dios que me da una nueva oportunidad. No es necesario que yo hable de mis angustias, de mis problemas, de lo que me hicieron los demás, ni que trate de dar explicaciones. Tampoco tengo que convencer al sacerdote de mi bondad, ni tengo que decir todas mis virtudes y buenas obras. En este sacramento sólo es necesario decir los pecados graves. Recordemos además que los pecados no son sólo obras malas. Los pecados pueden ser de pensamiento, palabra, obra y omisión. También es pecado entretenerse pensando en matar a alguien, aunque uno no lo haga de hecho. No se trata sólo de algo que pasa por la imaginación y que no podemos controlar. Se trata más bien de propósitos que nos hacemos interiormente, o de detenerse en pensamientos que pueden llegar a alimentar una decisión. También es pecado cuando uno puede hacer algo bueno y necesario, y no lo hace (omisión). Como ver a una persona herida y pasar de largo, o no hacer nada para ayudar a los pobres, etc. Es importante no olvidar los pecados "civiles" o ciudadanos, porque lamentablemente hay muchos malos ciudadanos que esconden sus faltas, y para ser buenos cristianos es necesario que seamos también buenos ciudadanos. Como ejemplos de pecados civiles, que afectan a la sociedad, mencionemos: no pagar los impuestos, no respetar las leyes de tránsito, ensuciar o deteriorar lugares públicos, etc. Dios espera que luchemos por el bien común, y por lo tanto le ofenden nuestras acciones que perjudican a la sociedad. , ¿No tiene ningún sentido lo que yo siento? A partir de lo que hemos dicho en este libro, parece que hay que hablar sólo de los comportamientos y hechos externos, o contar mecánicamente los pecados, ¿No es bueno hablar también de lo que uno siente? Es cierto que lo que sentimos nos puede engañar. Alguien puede decir que siente una gran "paz", porque en realidad no se preocupa por nadie, no le duele el dolor ajeno, y ha logrado acomodar su vida para pasarla bien; es un egoísta pero con una gran "paz". Por eso, ni la alegría, ni los sentimientos de consolación interior, ni los estados de ánimo bastan para discernir si uno está en el buen camino. Es indispensable ver cómo actúa uno con los demás, cuáles son sus reacciones, qué hace y qué deja de hacer, etc. También es necesario saber cómo nos ve la comunidad, qué efectos producen nuestras acciones en los demás. Todo eso es cierto, pero eso no significa que en el discernimiento haya que dejar completamente de lado el mundo interior, los sentimientos, los afectos, los estados de ánimo; porque un ser humano real también es ese mundo interior y emocional que no se puede arrancar ni negar. Es cierto que hay que evitar exagerar la importancia de los sentimientos. Pero tampoco hay que negarlos, aniquilarlos, restarles todo lugar. Lo mejor es integrarlos adecuadamente. Además, esos sentimientos y reacciones interiores también pueden ser indicios de lo que nos interesa o no. Ya enseñaba Santo Tomás de Aquino que la presencia de pasiones (gozo, entusiasmo, deseo) puede revelar la fuerza del querer, de la decisión de la voluntad. La ausencia de pasiones, por el contrario, puede indicar que nuestra decisión por algo bueno todavía es débil y no nos ha tomado por entero. Porque "pertenece a la perfección del bien moral que el hombre sea movido al bien no sólo según el querer espiritual, sino también según la tendencia sensible".1 Veamos algunos ejemplos: "Si un hermano me resulta cordialmente antipático, no es suficiente que en el examen de consciencia controle mi comportamiento hacia él, quizás felicitándome o justificándome porque no le he hecho nada de malo, sino que también debo tener la honestidad de admitir ese sentimiento, de interrogarme sobre su origen y su significado, de intuir cómo más allá de gestos concretos, ese sentimiento haya condicionado mi relación con él y con la comunidad entera... Podría descubrir, por ejemplo, que si sufro tanto porque he sido calumniado o tratado injustamente, podré tener mis buenas razones, pero también podré darme cuenta de que mi angustia es un signo de una excesiva necesidad de estima de los demás...".2 Por algo dice el evangelio que "el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en el corazón" (Mt 5, 28). Podríamos decir que esto no se refiere en primer lugar a los sentimientos, pasiones, emociones, sino a una decisión interna de la voluntad. Es cierto. Pero no podemos ignorar que, así como no podemos pensar sin imágenes, normalmente tampoco queremos sin pasiones, sin deseos, sin alguna atracción sensible o algún gozo sensible. Por eso, lo que sentimos, lo que nos mueve emotivamente, puede ser un indicio de lo que en realidad queremos desde el fondo del corazón. Por otra parte, los deseos, sentimientos y emociones frecuentemente nos condicionan y tironean. Es evidente que si pudiéramos desarrollar unos sentimientos a favor de nuestros ideales y decisiones, eso nos ayudaría a llevar una vida más feliz y armoniosa. Por eso es bueno que en nuestra oración y en nuestro camino espiritual realicemos un camino de sanación, armonización e integración de nuestro mundo de sensibilidades y emociones. A veces tenemos que preguntarnos por qué no sentimos ciertas cosas, por qué no nos angustia el sufrimiento ajeno, por qué no nos alegra el éxito de los colegas, por qué no nos apasiona la lucha por la justicia. Si alguien, al advertir que dentro de él no hay sentimientos de compasión, si "no se siente mínimamente culpable, quiere decir que realmente algo en él está muriendo".3 Junto con esa sensibilidad, están también los proyectos mentales, las ideologías, las convicciones internas, donde a veces estamos condicionados por cosas que nos han inculcado desde niños, por cosas que escuchamos o vimos de personas que amábamos, por experiencias variadas de la vida, etc. No hay que suponer que todo eso es correcto, que vale para siempre, o que no deba ser revisado, purificado o completado. Si te cuesta encontrar pecados para confesar Cuando nuestra conciencia está oscurecida, o siempre confesamos los mismos pecados, o no sabemos qué decir en la confesión, es bueno detenerse en la oración para consultar a Dios y dejarse iluminar por la Palabra. Se trata de pedirle su luz para ver nuestra propia vida, porque reconocer el pecado es algo sobrenatural, no se consigue con las propias fuerzas. Nuestra cooperación para confesarnos bien consiste también en una búsqueda para llegar a ver nuestra verdad a fondo: no sólo nuestros pecados, sino también las raíces de nuestros males que un día decidimos ocultar, y que nos llevan a volver a caer en lo mismo una y otra vez. Pidiendo luz a Dios insistentemente, el corazón se va disponiendo positivamente para reconocer la verdadera causa de lo que nos pasa. Pidiendo luz al Señor para asumir nuestra verdadera historia, comenzamos a hacernos cargo de nosotros mismos, e irá brotando poco a poco el deseo de reconocer la verdad de frente, aunque moleste. Así un día llegará la claridad. Pero se trata de vivirlo en la presencia de Dios, cobijados por su amor, sostenidos por su poder, como el niño que debe aceptar atravesar un lugar oscuro y frío, pero en los brazos de su padre querido. En este "preguntar a Dios" para descubrir la raíz de lo que nos pasa, disponemos de un auxilio que puede ayudarnos a escucharlo: la Sagrada Escritura. Se trata de una lectura espiritual y personalizada de los textos bíblicos que ayuda a tomar consciencia de los males ocultos. Consiste en leer varias veces y lentamente un texto bíblico, como Mt 5, Rom 12 o Gál 5. Pero se trata de leerlo incorporando preguntas. Veamos algunos ejemplos: * ¿Qué me dice a mí personalmente este texto? * ¿Qué quiere cambiar de mi vida? Podemos ser más sinceros y valientes todavía, y preguntarnos: ¿qué me molesta en este texto? Más todavía: ¿por qué me molesta?, ¿qué hay en mí que esto me molesta? Más todavía: ¿qué trato de pasar de largo?, ¿de qué trato de escapar? Más todavía: ¿por qué trato de escapar de esto? También podemos tratar de tomar conciencia de las distracciones, que pueden ser utilizadas por Dios para conectar el texto bíblico con nuestra vida concreta: ¿qué rostros, escenas o recuerdos se hacen presentes en mí y por qué?, ¿qué sensación producen en mí esos recuerdos y por qué? Es importante estar siempre atentos no sólo a los pecados que cometimos directamente contra Dios, sino también a las veces que ofendimos a Dios porque pecamos contra el prójimo. Si nuestro corazón está cerrado a los demás, es útil utilizar la Palabra de Dios para motivarnos. Por ejemplo: Ya en el libro del Génesis, poco después de hablar del pecado de Adán y de Eva contra Dios, aparece el pecado contra el hermano: Caín mata a su hermano Abel por envidia (Gn 4, 1-16). ¡Cuántas formas hay de matar a otro o de hacerlo desaparecer para que no moleste!: La indiferencia, las críticas, las calumnias, hacerle el vacío, no escucharlo con interés o con cariño, escapar de los demás, querer vivir sin los demás, no querer compartir con otros, etc. Muchas veces hemos intentado matar de alguna manera. Los pecados contra el prójimo son los que más tenemos que tener en cuenta, porque si alguien dice que' ama a Dios "y no ama a su hermano, es un mentiroso" (l Jn 4, 20). Dice él Evangelio que nos conviene ser compasivos con los demás, tanto para dar como para comprender y perdonar, porque la misma medida que usemos con los demás la usará Dios con nosotros (Lc 6, 36-38). Por todo esto, si queremos discernir si nuestro amor a Dios es verdadero y auténtico, tenemos que analizar cómo estamos actuando con los hermanos: si realmente nos preocupa la felicidad de los demás, si los valoramos en serio, si sabemos renunciar a algo por ellos, si les dedicamos atención, tiempo, cariño, ayuda. Examen de conciencia Veamos ahora un examen de conciencia detallado que ños ayude a reconocer nuestros propios pecados. Mi relación con Dios 1. ¿Viví mi vida en la presencia de Dios, o la viví al margen de Dios? ¿Lo tuve presente en medio de mis trabajos, preocupaciones y alegrías, o preferí vivir esos momentos sin él, sin compartir mi vida con él? 2. ¿Dediqué algún tiempo a la oración y a la Palabra de Dios? 3. ¿Participé en la misa los domingos? ¿Me preparé bien para celebrarla con fe y amor? 4. ¿Puse mi confianza en amuletos, curanderos, etc.? 5. ¿Fui capaz de ofrecerle a Dios algunos sufrimientos que no pude evitar, algunos cansancios y dificultades que son parte de la vida? 6. ¿Traté de ser feliz sabiendo que Dios me ama, di testimonio de alegría y esperanza, o elegí la tristeza y la amargura? 7. ¿Invoqué la ayuda del Espíritu Santo en las tentaciones? 8. ¿Traté de dar testimonio de cristiano con mis acciones? 9. ¿Nunca me avergoncé de mi fe ni la disimulé? 10. ¿Escuché y respeté las enseñanzas de la Iglesia? 11. ¿Traté de mejorar mi vida en familia para que allí se viva el evangelio y esté presente el Señor? La familia y la sexualidad 12. ¿Fui fiel a mi esposo/a o novio/a? ¿Le di cariño y tuve gestos de amabilidad y generosidad? 13. ¿Me estoy preparando bien para vivir un matrimonio feliz y cristiano? 14. ¿Tengo buen trato con los miembros de mi familia (hijos, padres, hermanos, etc.)? ¿Dialogo respetuosamente con ellos? ¿Les doy ánimo y esperanza? ¿Les tengo paciencia? ¿Les dedico tiempo? ¿Los ayudo económicamente y de otras maneras? 15. ¿Estoy tratando de educar bien a mis hijos? 16. ¿He abusado sexualmente de alguien o he tratado de manosear, o de gozar con el cuerpo ajeno, fuera del matrimonio? 17. ¿Obligué a mi esposa/o a hacer cosas que no desea? 18. ¿Traté de hacer feliz sexualmente a mi esposo/a, o escapé de este deber conyugal? La sociedad y los necesitados 19. ¿Fui capaz de dedicar tiempo para ayudar a otras personas? ¿Supe ponerme en el lugar de los demás para comprender lo que están viviendo? ¿O preferí ignorarlos o criticarlos y buscar excusas para no tener que ayudarlos? 20. ¿Ayudé a los pobres, los traté con cariño, los valoré, los defendí, traté de comprender sus defectos? 21. ¿Visité a algunos enfermos, ancianos o personas solas, y traté de consolarlos? 22. ¿Me he dejado llevar por la envidia, alimenté los deseos de que a otro le vaya mal? 23. ¿Fui muy negativo con los demás, estuve demasiado atento a sus defectos sin tratar de reconocer su lado positivo y sus razones? 24. ¿Me entretuve criticando a otras personas o tratando de quitarles la fama? ¿Desparramé los defectos y errores de otros? ¿Inventé cosas para hacer quedar mal a otros? 25. ¿Perjudiqué a otro de alguna manera? 26. ¿Traté de reparar el daño que causé a otros? 27. ¿He rezado por los demás, también por las personas que no me agradan? 28. ¿He saludado y atendido con amabilidad a todas las personas que encontré? 29. ¿Pedí perdón cada vez que lastimé u ofendí a alguien? 30. ¿Traté de comprender y perdonar a los que me perjudicaron de alguna manera? 31. ¿Busqué y sembré la paz y la concordia? 32. ¿Quise tener siempre la razón, traté de ser el centro, no soporté que me discutieran o que opinaran distinto? 33. ¿Estuve demasiado pendiente de mí mismo, de mi apariencia física, del qué dirán? ¿Me aislé de los demás por creerme más que los otros? 34. ¿Puse mis talentos con generosidad al servicio de los demás, desarrollé las capacidades que Dios me dio? 35. ¿Me dejé llevar por la comodidad, por la pereza, y me obsesioné por la vida fácil, o desperdicié inútilmente demasiado tiempo con la televisión, el uso indebido de Internet, etc.? Los bienes y responsabilidades 36. ¿Agradecí de corazón lo poco o mucho que tengo y las cosas simples de la vida? ¿O me dejé llevar por la queja y el lamento permanente? 37. ¿Agradecí mi trabajo y traté de hacerlo con responsabilidad y eficiencia? 38. ¿He usado el dinero y las cosas con responsabilidad? ¿He derrochado el dinero, la luz, el gas, la ropa y otros bienes sin pensar en los pobres? 39. ¿He descuidado, roto o ensuciado las cosas y los lugares comunes o públicos? 40. ¿Me dejé llevar irresponsablemente por el vicio del juego? 41. ¿Me he quedado con cosas ajenas? ¿He devuelto lo que es de otros? ¿Devolví lo que me prestaron? 42. ¿Cumplí con mis cpmpromisos y con la palabra dada? 43. ¿Pagué los impuestos y deudas? 44. ¿Respeté las leyes de tránsito y las demás leyes y ordenanzas civiles? 45. ¿Cometí fraudes o engaños, o participé de ellos o los consentí de alguna manera? La vida 46. ¿He cuidado la propia vida? ¿Me he maltratado a mí mismo? ¿He comido, bebido o fumado demasiado? ¿He dañado mi cuerpo y mi salud de alguna manera? 47. ¿He pedido y aceptado la ayuda de los demás para superar mis vicios? 48. ¿ He cuidado la vida ajena? ¿He lastimado o agredido físicamente a otros? 49. ¿Dañé de alguna manera el ambiente? ¿Perjudiqué de algún modo la salud ajena? 50. ¿Traté de crear a mi alrededor un lugar digno y agradable para la vida humana? 51. ¿Cometí un aborto, o ayudé a otros a cometerlo? 51. ¿Fui generoso y también responsable para tener hijos? El acto de contricción Hay muchos actos de contricción. Los más famosos son el "pésame" y el "yo confieso". Pero en realidad uno puede expresar su arrepentimiento con sus propias palabras, como le parezca mejor. Lo importante es que en ese acto de contricción no falten dos cosas: 1. Decir que uno se arrepiente de los pecados que ha cometido. 2. Decir que uno se propone no pecar más. Como veremos en el próximo capítulo, el propósito de no pecar más puede ser imperfecto. Hay pecados que producen placer, y a veces uno se queda algo apegado. Otras veces, los malos recuerdos rondan por la imaginación y uno siente que todavía no se ha liberado del todo. Pero es suficiente que uno tenga el deseo de responder mejor al amor de Dios y que se proponga intentar un cambio, confiando en la ayuda divina. 1 S. TOMAS DE AQUINO, Sitmma Th ., I-IIae., 24, 3. 2 A. CENCINI, Vivir reconciliados (op. cit.) pp. 59-60. 3 Ibídem, p. 65. 6. Los buenos propósitos, la penitencia y el cambio Veamos ahora dos cuestiones importantes para que el sacramento pueda producir todos sus efectos de liberación personal y social: el propósito de cambio y la satisfacción (penitencia). ¿Es posible proponerse sinceramente un cambio? El propósito de no volver a cometer los mismos pecados es necesario para que haya un verdadero arrepentimiento, porque ese propósito es parte integrante del arrepentimiento. Si uno no quiere cambiar, entonces el dolor de su arrepentimiento no es una auténtica conversión. Pero el propósito de no volver a cometer un pecado no es una seguridad que uno tiene mirando sus propias fuerzas. Al contrario, como enseña el Concilio de Trento, "mirándose a uno mismo y a la propia debilidad, uno sólo puede temblar y temer" (Ses VI, c. 9). Es un propósito que uno hace "con la esperanza en la misericordia divina y con la confianza en la ayuda de su gracia" (CCE 1431). Por lo tanto, para que haya un auténtico propósito de enmienda, es suficiente que la persona pueda decir algo así: "Señor, quiero responder mejor a tu amor y serfiel a tu Evangelio. No puedo sólo con mis propias fuerzas, pero me lo propongo confiando en tu luz y en la ayuda de tu gracia". Es muy importante este realismo de reconocer que sólo con su gracia es posible agradarle; de otro modo mi actitud sería orgullo o vanidad y autosuficiencia, un perfeccionismo que me lleva a adorar mis propias fuerzas, o un simple ideal humanista. Hay personas que están convencidas que con sus propias fuerzas pueden controlarlo todo, y entonces se sienten santas. Para estas personas, la confesión no es más que una formalidad, y en el fondo sienten que no necesitan la gracia de Dios. No advierten que con las propias fuerzas uno sólo puede llegar a controlar algunas cosas externas, pero no puede liberarse de la vanidad, del orgullo o del egoísmo. Estas debilidades más profundas y escondidas del corazón sólo pueden ser sanadas con la gracia de Dios. Pero en algunos casos, una persona puede tener fuertes condicionamientos que hacen que le resulte muy difícil cambiar algo, aunque se lo proponga, aunque ore mucho, aunque se esfuerce. El Catecismo enseña con toda claridad que uno puede no ser del todo responsable de un pecado que comete, porque está dominado por afectos desordenados o por otras perturbaciones (CCE 1735). Eso no significa que lo que hace esté bien, sino que no puede controlarlo fácilmente, y entonces su culpabilidad es menor. En un caso así, si la persona se fijara sólo en su propia debilidad, no podría confesarse nunca. Cuando se confiesa es porque pone la mirada ante todo en la misericordia de Dios y en su ayuda. Pero hay que evitar la tentación de buscar excusas fáciles para no cambiar. Hace falta volver a intentarlo, buscar ayudas, motivarse, porque Dios siempre nos llama a crecer. Si uno verdaderamente se abre a una experiencia del amor de Dios, siente que ese amor merece infinitamente más, y que además ese amor está ofreciendo mucho más. Hablar de las debilidades y dificultades sin hablar del poder de la gracia es condenar al hombre a la mediocridad. Muchas veces, el que ha sido tocado por el amor divino, experimenta el dolor de haber desperdiciado impulsos de amor divino. Reconoce interiormente el dinamismo del Espíritu invitándole a vivir con un corazón más libre; valora el llamado a una entrega mayor aunque eso implique un secreto martirio. La lectura de la vida de algunos santos -como la historia apasionante de san Agustín, de san Francisco de Asís, etc.- o la propuesta de los grandes místicos, muchas veces resuena como un llamado a la cima de la unión con Dios. Todo eso nos ayuda a experimentar el dolor de haber elegido mucho menos que eso, demorados en el camino con muchas distracciones y opciones mediocres. Esto vale tanto para el llamado de Dios a una plena y generosa comunión fraterna como para la invitación a las cumbres místicas. Percibiendo estos llamados interiores, a veces uno siente la pena de reconocerse a sí mismo como un cóndor, convocado a las alturas, pero que se ha mutilado a sí mismo, cortándose las alas, y arrastrándose en medio del polvo. San Agustín lloraba ante Dios por la dificultad que tenía para tomar una decisión que no llegaba nunca: Me sentía aún amarrado a mis vicios y lanzaba gemidos llenos de miseria: ¿Cuándo, cuándo acabaré de decidirme? ¿Lo voy a dejar siempre para mañana? (Confes. 8, 12). Sin embargo, en Agustín triunfó la potencia del amor de Dios. Por eso podemos oír a este hombre que lo probó todo, lamentándose por haber desgastado inútilmente su vida pasada en los vicios y vanidades mundanas. Lo escuchamos quejándose por no haberse entregado antes al amor de Dios, pero inmensamente agradecido porque Dios manifestó en él la fuerza de su gracia: ¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva! ¡Tarde te amé!... Pero tu me llamaste, y más tarde me gritaste, y rompiste mi sordera. Con tu brillo espléndido venciste mi ceguera. Derramaste tu perfume y ahora suspiro por ti. Gusté de ti y ahora tengo hambre y sed de tu sabor. Me tocaste, y ardí en tu paz (10, 27). No es cierto que la conversión de Agustín haya sido repentina o inesperada como la de san Pablo. Él hizo un largo proceso, y leyendo sus Confesiones, podemos reconocer en su vida una lenta pedagogía de la gracia. Eso debe invitarnos a no resignarnos nunca, y a recorrer un camino de crecimiento, aunque sea lento y esté lleno de recaídas. Cuando la gracia encuentra obstáculos para sanar todas las debilidades, hace falta un camino constante y paciente para ir destruyendo esos obstáculos: hay ideas torcidas que se deben cambiar, pensamientos confusos que es necesario aclarar, hay una emotividad mal educada, unos hábitos que nos condicionan y que habrá que ir modificando. El verdadero propósito de enmienda es una mirada puesta en Dios, que ama y ofrece una vida nueva, y también en los hermanos, que esperan más de mí y me acompañan en el camino. Si a pesar de todos nuestros intentos obtenemos muy pocos resultados, la solución no está en ocultar lo que nos pasa, en esconder ese pecado, o bajar los brazos. Por lo menos podemos aprender algo de esa debilidad si no la ocultamos a la mirada de Dios: Aunque no siempre seamos responsables de todo eso, sin duda somos responsables de la actitud que tomamos frente a ese maldebilidad: de cuánto hacemos para tomar consciencia y comprender la raíz y las consecuencias, para limitar su expansión, para impedir que pese demasiado sobre los demás y que dañe nuestro apostolado... y de cómo vivimos esa pobreza nuestra frente a Dios.24 24 A. CENCINI, Vivir reconciliados (cit) p. 95. En este caso, cuando hay algo que no funciona en mi vida y creo que será muy difícil cambiarlo, puede haber un mínimo propósito de enmienda. Será al menos el deseo firme, claro y sincero de responder mejor al amor de Dios y de llegar a ser lo que él pensó para mí. Para eso tengo que convencerme de que él desea mi felicidad, conoce mis fibras más íntimas y sabe lo que me conviene y lo que no me conviene. No hace falta retrasar la confesión hasta que uno haya logrado una seguridad completa de que no volverá a pecar y de que se ha liberado de toda mala intención. Eso sería centrarse en la propia perfección y poner la propia seguridad en uno mismo. Si así fuera, la confesión sería una corona para los perfectísimos, o un premio a mi poder, más que un regalo gratuito y un remedio del amor divino. ¿Para qué sirve la penitencia? Aunque Dios me perdona completamente mis culpas, eso no anula mi responsabilidad por lo que he hecho. La confesión no es una amnistía, no es una salida fácil para liberarse de las propias responsabilidades. El per-don de Dios borra completamente nuestra culpa, pero queda una "pena", que es una consecuencia del pecado cometido. Esa pena sólo desaparece cuando, después de ser perdonados, cooperamos con Dios a través de nuevas acciones que vuelven a poner algunas cosas en su lugar. La Palabra de Dios no dice que lo único que tenemos que hacer es confesar los pecados. Dice que si el pecador "se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, si devuelve la prenda, restituye lo que robó, observa los preceptos que dan vida y deja de cometer la injusticia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguno de los pecados que cometió se recordará más" (Ez 33, 14-16). Es necesario hacer todo lo posible para "reparar" el mal que uno ha hecho, porque "la absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó" (CCE 1459). Quedan consecuencias en el mundo y en el mismo pecador, que todavía tiene que "recobrar la plena salud espiritual" (ibid). Cuando Zaqueo se convierte, su reacción es: "Daré la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes perjudiqué les devolveré cuatro veces más" (Lc 19, 8). El Catecismo enseña que, por ejemplo, hay que "restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas" (CCE 1459). Por lo tanto, cuando uno va a confesarse, tiene que pensar bien de qué manera va a reparar lo que hizo. Si eso afectó a una persona, habrá que compensarla. Si la dañé económicamente, tendré que beneficiarla para que recupere lo que yo le hice perder. Si destruí su imagen con una calumnia tendré que decir públicamente que mentí o que exageré, y deberé devolverle su buena imagen pública. Si ensucié un lugar público tendré que limpiarlo. Y si no puedo reparar exactamente algo que quité o destruí, tendré que hacer algo equivalente. Pero nunca la confesión puede ser una excusa para liberarme de mi deber de reparar. Debemos recuperar algo de la seriedad de la reconciliación como se realizaba en la Iglesia antigua, sin caer en aquel rigorismo. No se trata de interminables mortificaciones, pero sí de reparar lo que uno ha dañado o de reaccionar de un modo proporcionado a la gravedad de lo que uno hizo. Porque sólo así la penitencia cumple su función de ayudar a un cambio en el estilo de vida y a curar todos los daños que el pecado provocó (OP 6). Pero la "penitencia" o "satisfacción" que uno debería realizar después de la confesión no se reduce a esta mínima "reparación". Advirtamos que no es sólo reparar, sino algo más: Zaqueo no sólo devolvió lo que robó. Devolvió cuatro veces más, y además repartió la mitad de los bienes a los pobres. Porque cuando uno ha pecado, eso es mucho más que un mal que uno ha causado en un lugar reducido. El pecado perjudica a toda la Iglesia y al mundo entero. Por eso, después de una confesión, es necesario cooperar con Dios para que el bien se derrame en el mundo. Es necesario darle otra orientación a la vida y volverse más solidario con el mundo. Pero eso debe expresarse en un dinamismo de nuevas acciones. Por consiguiente, no conviene quedarse con la penitencia que pide el cura (un Padrenuestro o un Avemaria), y puede ser mejor que no sea el cura quien determine toda la penitencia. Él puede dar una penitencia mínima para no fomentar los escrúpulos o para que no la tomemos como un castigo clerical. Pero es necesario que también nosotros ofrezcamos algo desde nuestra propia iniciativa y responsabilidad. Esa penitencia no es necesaria para confirmar el perdón, porque el perdón es gratuito e infinitamente misericordioso, va más allá de nuestras acciones. Pero si no "reaccionamos" con nuevas obras, nuestra confesión puede volverse rápidamente infecunda, dará pocos frutos de nueva vida, y podremos volver a caer fácilmente, ya que una vez que Dios nos perdona, siempre espera nuestra cooperación. Hace falta una lucha permanente (Heb 12, 1-5). Hay que descubrir la función medicinal, educativa y social de la penitencia. Si uno la descubre, entonces, además de la penitencia que da el sacerdote, uno mismo debería buscar los modos más prácticos de cumplir esa finalidad. Cuando uno ha sido gratuitamente perdonado, se trata de "ofrecerse a sí mismo" (cf Rom 12, 1) para ser instrumento de vida y de cambio allí donde uno ha sido instrumento de muerte y de retroceso. Insistamos: el perdón de Dios es absoluto, y cualquier penitencia que uno cumpla después "no es ciertamente el precio que se paga por el pecado absuelto y por el perdón recibido, porque ningún precio humano puede equivaler a lo que se ha obtenido, fruto de la preciosísima sangre de Cristo" (Rec. etPoen. 31). Pero las malas consecuencias del pecado siguen presentes en la relación con uno mismo, con los demás, con la sociedad y con el mundo. Y esas malas consecuencias no desaparecerán sin mi cooperación. Advirtamos que esas malas consecuencias de los pecados cometidos también están en uno mismo, ya que uno mismo ha quedado algo dañado por los pecados que ha cometido. El pecado dañó cosas en mí, produjo malas inclinaciones que hay que erradicar a través del desarrollo de inclinaciones opuestas. La absolución no resuelve mágicamente todos los restos psicológicos de las malas acciones, las confusiones, las inclinaciones, la debilidad creada por las omisiones, etc. Es cierto que, además del perdón, en el sacramento recibo la gracia que me ayuda a crecer, pero yo debo cooperar para que esa gracia pueda llegar realmente a sanar todo lo que se dañó. El perdón me promueve como colaborador activo y creativo de Dios para restaurar, sanar y desarrollar el bien. Hace falta un camino personal para que todo vuelva a estar en su lugar. Para ello, uno necesita motivarse con lecturas, meditaciones, oraciones, canciones, buscando ayudas, consejos, etc. Pero también han quedado daños en mi relación psicológica con Dios. Hay que reconstruir una relación feliz y confiada, superando los condicionamientos, adquiriendo nuevos hábitos de oración, etc. La absolución tampoco elimina los efectos sociales negativos, lo que el pecado produjo en los demás, el mal ejemplo que quedó dando vueltas, etc. Mis pecados también han alimentado el mal social, esa lógica agresiva que domina al mundo, esa perversidad contagiosa, ese veneno que carcome el tejido social. Para ayudar a sanar eso no bastan mis acciones aisladas. Tengo que unirme a otros. El mal social exige que las personas estén dispuestas a una cooperación comunitaria con ese impulso de la gracia, que puede traer una salida a complejos problemas sociales. De ese modo, por ejemplo, lo que el Espíritu suscitó a través de Martin Luther King, pudo producir un cambio decisivo en la sociedad, porque hubo una fuerza comunitaria dispuesta a cooperar con ese influjo del Espíritu. No bastaba allí la buena voluntad de un individuo aislado, sino construyendo una trama social que cooperaba con la iniciativa de la gracia. Lo mismo podemos decir de los movimientos ligados a san Francisco de Asís, a la Madre Teresa de Calcuta, etc. Todo esto tiene que ver con la verdad de la "comunión de los santos". Todos estamos unidos, y el mal de uno perjudica a todos, así como el bien de uno beneficia a todos. Es cierto que el solo hecho de confesarme ya eleva al mundo y a la Iglesia. Pero la cooperación de mis buenas obras hace que ese bien sea mayor, que dos efectos del sacramento se extiendan mejor a los demás y al mundo. Ahora podemos sintetizar diciendo que la penitencia que uno realiza después de confesarse tiene tres funciones: 1. Reparar el mal que uno hizo o provocó en el mundo. 2. Restablecer y desarrollar los buenos hábitos personales. 3. Cooperar con el desarrollo social del bien recibido en el perdón. La conversión expresada en un proceso de nuevas acciones Podemos explicar de otra manera la necesidad de la penitencia después de la confesión: La conversión no se expresa sólo con palabras, porque nuestro camino de conversión está hecho de palabras y de acciones. Antiguamente eso se simbolizaba en el corazón (el arrepentimiento interior), la boca (las palabras que expresan el arrepentimiento y los buenos propósitos) y el brazo (las buenas acciones que muestran que la conversión es completa). Por eso, después de la confesión tiene que haber algunos actos que manifiesten la nueva vida que uno ha comenzado. Esas acciones ayudan también a que nuestra renuncia al pecado tenga una continuidad. Para ser firmes en esa renuncia no basta con mirar lo malo de un pecado, sino que es necesario mirar cuál es el ideal contrario a ese pecado, la belleza que nos atrae, el buen propósito que nos moviliza. Así se refuerza un nuevo dinamismo, contrario al que nos llevó a pecar, y cooperamos para que la gracia recibida en el sacramento pueda explayarse en un dinamismo de nueva vida. Así queda claro que la conversión no se cierra en el rito, sino que es todo un proceso (Ordo Poenit. 6c). La confesión no es un modo de liberarnos fácilmente de una culpa sin que tengamos que reparar por lo que hemos hecho. Nos libera del dolor del pecado, pero no de nuestra responsabilidad por nuestros actos. La confesión me convierte en un "alegre penitente", alegre porque he sido perdonado y estoy lanzado hacia un futuro de esperanza; pero penitente, porque tengo una responsabilidad y Dios espera que coopere aportando al mundo un nuevo dinamismo que compense el dinamismo negativo que le imprimió mi pecado. Es cierto que ese dinamismo viene en realidad de la gracia del perdón, pero para explayarse y desarrollarse en el mundo requiere de mi cooperación. Por eso dice el Evangelio: "Conviértanse y den dignos frutos de penitencia" (Lc 3, 8). La penitencia también ayuda a entender el sacramento del perdón como un paso importante en el camino de crecimiento personal. El perdón de Dios es un regalo completamente gratuito, que no puede ser comprado con nada, y que debe recibirse como un don del amor. Pero, una vez que Dios nos regala su perdón y nos devuelve su amistad, nosotros podemos colaborar con nuestro modo de vivir y nuestras acciones, para "crecer" en esa amistad. El Concilio de Trento enseñaba que los perdonados "crecen en la misma justicia recibida por la gracia de Cristo, cooperando la fe con las buenas obras (Sant 2, 22), y se justifican más" (Ses. 6, c. 10). Entonces, las obras buenas que realizamos después de la confesión, ayudan para que la gracia recibida pueda desarrollarse y profundizarse en distintos ámbitos de la vida personal y social. Las obras de amor al prójimo tienen un particular valor de cooperación nuestra para el crecimiento de la vida en gracia, por ser los actos ' externos más perfectos (más que los actos externos de culto1). Textos como Lc 6, 3638; 1 Cor 13 o Gál 5, 14, reafirman esta valoración. Podemos decir que la misericordia con el prójimo es la primera manifestación externa ante la acción interna de la gracia, es la reacción directa e inmediata cuando la gracia toca el obrar de la persona (cf Jn 15, 12-17). Por eso tiene tanta importancia a la hora de discernir sobre nuestro camino espiritual. Todo esto es lo que Pablo resume en la ley del amor al hermano, en la cual se plenifica toda la Ley de Dios(Rom 13, 8-10; Gal 5, 14). Y esta es la única deuda que puede tener un cristiano (Rom 13, 8), ya que nadie puede decir que ama bastante, y por eso es siempre "deudor". Como todos los grandes autores bíblicos (Mt 25, 31-46; Lc 6, 35-38; 1 Jn 2, 9-11; 3, 16-19; Sant 2, 8-9), Pablo habla del amor al prójimo como criterio fundamental para discernir si estamos en el camino de salvación. ¿Por qué no se mencionan las expresiones de amor a Dios en este resumen (Gál 5, 14), como si se hubiese olvidado el primer mandamiento? Porque Pablo, como todo el Nuevo Testamento, entiende que el amor interior a Dios se expresa inmediatamente y en primer lugar en los actos de amor al hermano. Lo mismo sostenía san Buenaventura, para quien "el que quiera ser perfecto amante de Dios primero debe ejercitarse en el amor al prójimo". Cooperar para una reconciliación completa Ha quedado claro que cuando nos confesamos arrepentidos recibimos el perdón de los pecados, pero eso no nos libera de las consecuencias del pecado. Tampoco nos libera mágicamente de todos los sentimientos heridos y desacomodados. Por eso, cuando hemos tenido conflictos con otras personas, no siempre basta el perdón sacramental; hace falta también una reconciliación afectiva y efectiva con el hermano. El sacramento nos da la gracia para lograrlo, pero hay que hacer un camino de cooperación para que vuelva la calma a nuestras relaciones con los demás. 26 S. BUENAVENTURA, IIISent., d. 27, a. 2, q. 4. ¿Es posible reconciliarse con todos? Algunos rechazan completamente la idea de la reconciliación porque se consideran "realistas". Para ellos, el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad, y seguirá siendo así mientras el hombre sea hombre. De hecho, en cualquier grupo humano y también dentro de la Iglesia hay juegos y luchas de poder más o menos sutiles entre distintos sectores y líneas internas. En este mismo orden de cosas, se dice que quien da lugar al perdón o a la misericordia, cede su espacio para que el otro lo domine. Por eso no habría que dar lugar a la reconciliación y sería mejor mantener un juego de poder que permita guardar un equilibrio entre los distintos grupos. Así ninguno tendrá todo el poder y no se acentuarán las desigualdades. Porque para poder negociar con otro, hay que hacerle sentir que uno tiene algún poder y que puede perjudicarlo. ¿Es así? Esta postura es puro pragmatismo, que impide comprender las razones más profundas del Evangelio, bañadas por un hondo sentido de gratuidad. El amor es capaz de ir más allá de las propias conveniencias, como se ve en la vida de Jesús, de la Madre Teresa y de muchos santos. Otros se engañan creyendo que uno se libera expresando todos los malos sentimientos que uno tiene, dejando correr toda la fuerza agresiva sin contenerla. Pero está demostrado que esto es como pretender superar la adicción a la droga o al alcohol consumiendo toda la cantidad que uno desee. Eso sería convertirnos en animales desbocados. Sin embargo, hay otras objeciones que son más razonables y atendibles. Se podría decir, por ejemplo, que la palabra "reconciliación" es un recurso de los débiles, que le tienen miedo al diálogo hasta el fondo, y prefieren escapar de los problemas escondiéndolos, o disimulando las injusticias en nombre de Dios. Incapaces de enfrentar los problemas, prefieren la superficialidad de una paz aparente. En esta línea, recordemos que la Iglesia "no pretende condenar cualquier forma de conflictividad social, ya que es consciente de que en la historia surgen de modo inevitable los conflictos de intereses entre los diferentes grupos sociales y que frente a ellos el cristiano, a menudo, tiene que tomar postura con decisión y coherencia" (Cent. Annus 14). Hay silencios que no ayudan a la verdadera reconciliación, porque significan volverse cómplices de los errores de alguna de las partes. Además, una verdad a medias siempre engendra violencia. La verdadera reconciliación no niega los conflictos, no los ignora, no los oculta. La verdadera reconciliación no escapa del conflicto sino que se logra "en" el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. La lucha entre diversos sectores "cuando se abstiene del uso de la violencia y del odio mutuo, se transforma poco a poco en una discusión honrada, fundada en la búsqueda de la justicia" (Pio XI, Quad. Anno 3). Si observamos la situación general de nuestra sociedad podríamos descubrir que, detrás del rechazo de determinadas formas de violencia, se esconde otra violencia más solapada: la de los que rechazan al diferente, sobre todo cuando sus reclamos perjudican de algún modo los propios intereses. Pero no es imposible llegar a un acuerdo, siempre es posible ceder algo por el bien común, aunque no siempre sea la salida ideal. Esto exige considerar que ninguno puede tener toda la verdad, porque esa pretensión llevaría siempre a querer destruir al otro negándole todo derecho y libertad. En el fondo, eso llevaría al "predominio absoluto de una de las partes, por medio de la destrucción del poder de resistencia de la parte opuesta, destrucción llevada a cabo por cualquier medio" (Cent. Annus 14). La búsqueda de una falsa paz tiene que ceder paso al realismo dialogante, de quien cree que debe ser fiel a sus principios, pero reconociendo que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos. Aunque uno no lo pueda ver, en todos hay alguna parte de verdad. Es posible intentar colocarse en el lugar del otro para descubrir qué puede haber de auténtico, o al menos de comprensible, en medio de sus motivaciones e intereses. Por eso es posible el diálogo. Se trata de un camino hacia la paz que no niega el conflicto, y entonces sí es posible que se construya una paz duradera. Cuando luchar contra alguien no va en contra de la perfección cristiana ¿El Evangelio propone un perdón que exige renunciar a los propios derechos ante un poderoso? ¿El cambio que Dios espera de nosotros significa humillarnos y dejarnos pisotear? No hay dudas que estamos llamados a amar a todos, sin excepción. Pero amar a un opresor no es mirarlo dulcemente y dejar que siga siendo un opresor, o hacerle sentir que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de ser un opresor, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Por otra parte, a quien ha sufrido terriblemente en manos de un personaje cruel y despiadado, yo no puedo exigirle un "perdón sociar. La reconciliación es siempre un hecho personal. Yo no puedo obligar a otro al perdón, que es algo sobrenatural. Tampoco puedo imponer mágicamente ese perdón general a una sociedad, aunque deba promoverlo y motivarlo. Por ejemplo, yo no puedo exigirle a los judíos que fueron torturados en un campo de concentración que hagan un acto público de perdón y reconciliación hacia los nazis, que ni siquiera les pidieron perdón. Yo no puedo perdonar en nombre de ellos con la excusa de procurar una "paz social universal". No tengo derecho. Que alguno de ellos haya dado el paso de perdonar, me parece extraordinario; pero el amor me exige comprender a los que no lo hacen, poniéndome en su lugar. En algunos casos el perdón está terriblemente condicionado por los tormentos psicológicos sufridos. Sin embargo, valoro inmensamente que alguien perdone a un criminal que le hizo daño, y no acepto que quien lo haga sea tratado de tonto. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. "¿No es lo propio del perdón justamente perdonar lo imperdonable, en la medida en que es un acto tan gratuito como el a-mor?",2 tan gratuito que puede perdonarse también al que se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Los que perdonan son los que renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los perjudicó. Rompen el círculo vicioso de la venganza, frenan el avance secreto de las fuerzas de la destrucción. Deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza, que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre ellos mismos. La venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. Hay crímenes tan horrendos y crueles, que hacer sufrir al culpable no basta para sentir que se ha reparado el crimen; ni siquiera bastaría matar al criminal, ni se podrían encontrar torturas que se equiparen a lo que pueda haber sufrido la víctima. La venganza no resuelve nada. Además, nos deja a su vez con un sentimiento de culpa que nos obliga a resaltar el mal que cometió el criminal para justificarnos por el castigo que le infligimos, y eso no hace más que agravar nuestro rencor interior. En el ámbito de la estricta justicia no hay salida. ¿Acaso no habremos contribuido de maneras silenciosas a lo largo de nuestra vida, para alimentar lentamente esa misma violencia que misteriosamente terminó . perjudicándonos? Quizás ahora mismo estamos alimentando la violencia: por escarbar rencores, por criticar frecuentemente, por no dar una mano a los necesitados, por encerrarnos en nuestras propias necesidades mientras otros crecen en la miseria y el dolor, por no infundir amor y paciencia, diálogo y comprensión en el mundo. Pero el perdón no implica impunidad ni olvido. Decimos más bien que lo que de ninguna manera puede ser negado, olvidado, relativizado, disimulado o excusado, sí puede ser perdonado. Los pecados sociales pueden ser perdonados, pero no olvidados. No se debe mitigar su gravedad objetiva, si no se quiere preparar el terreno para que vuelvan a suceder. En ese sentido hay algo que, como enseña la Palabra de Dios, no debe estar en paz (ver Mt 10, 34). No podemos llamarle blanco a lo negro o esconder lo que ha sucedido para poder construir así una supuesta paz social. Es precioso cuando el culpable se arrepiente de lo que hizo, pide perdón a la sociedad, y así denuncia el mal y exalta los valores éticos. Pero cuando no se arrepiente ni pide perdón, lo que ha cometido debe ser claramente manifestado como un mal que no tuvo ningún derecho de cometer. El castigo puede tener un valor medicinal (para el criminal) y educativo o protector (para la sociedad). Cuando se lo busca, se está procurando un bien social, y no saciar la propia sed de venganza. Perdonar no es declarar que no ha sucedido nada, no es negar la historia. No es anular la memoria colectiva, siempre necesaria cuando indica lo que no debe volver a suceder, siempre que no alimentemos la necesidad de descargar la propia violencia. De todos modos, siempre hay que distinguir entre lo social y lo personal. En el ámbito estrictamente personal, uno puede renunciar a exigir un castigo, aunque la sociedad y su justicia legítimamente lo busquen. El acto de perdón puede llegar a ser tan profundo y liberador, que puede llevar a una víctima a declarar a un criminal digno de ser feliz y a renunciar al deseo de que sufra por lo que hizo en el pasado. Jesús nos ha invitado a amar a los enemigos y a hacer el bien a quienes nos odian, a bendecir a los que nos maldicen y a orar por los que nos critican (Lc 6, 27-28), a ser compasivos como el Padre Dios (6, 36). Si él nos pide eso, es porque verdaderamente es posible. Y no sólo es posible, sino que es lo mejor para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra salud, para nuestra maduración, para nuestra libertad, para nuestra sabiduría. La cuestión es aceptar este ideal del amor fraterno, asumir este sueño de reaccionar siempre con amor, de "vencer el mal con el bien" (Rom 12,21). Es cierto que siempre tendremos excusas para guardar rencor, para vengarnos, para imponer penas a los demás, porque todos los seres humanos tienen puntos débiles. Pero esas excusas sólo sirven para aumentar nuestra enfermedad y nuestro sufrimiento interior. Siempre podemos ofrecer amor en contra de todo. Que esa sea nuestra espada, nuestra coraza, nuestro misil. A la larga eso será mucho más beneficioso 'para uno mismo y para el mundo. A la larga el amor siempre es el mejor camino. Es bueno recordar el consejo desann Pablo: "No te canses de ser bueno" (Gál 6, 9). Pero perdonar no quiere decir dejar que me sigan pisoteando, o dejar que un criminal ande suelto. Una persona explotada tiene que defender con fuerza sus derechos y los derechos de su familia. La clave está en hacerlo mitigando la ira que enferma el alma. Para eso, hay que curar la necesidad de vengarse. Si un criminal te ha hecho daño a ti o a un ser querido, nadie te prohibe que busques la justicia y que te preocupes para que esa persona -o cualquier otra- no le haga el mismo daño a otros. ¿Pero realmente es posible hacerlo sin odio ni alimentando el deseo de venganza? Es posible si Dios nos concede ese don. Cuando ni siquiera tenemos el deseo de liberarnos de esos sentimientos violentos, podemos pedirle a Dios que nos conceda ese deseo, o al menos el deseo de vivir mejor su mandamiento de amor, o que nos haga ver con más claridad que es bueno estar interiormente en paz con todos. Pero, además de la súplica, es necesario que cooperemos con la gracia de Dios para que ese perdón llegue a sanar y a poner en calma nuestra emotividad alterada.3 Una manera de liberarse de la sed de venganza es tratar de buscarle excusas a quienes nos hirieron (pensando en sus sufrimientos, en su necesidad de ser reconocidos, en las ideas que les inculcaron, etc.). Así lo hacía Jesús cuando era crucificado: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lc 23, 34). Es el sano ejercicio de intentar colocarse en el lugar de los otros; procurar mirar las cosas desde su punto de vista y sobre todo desde sus sentimientos y angustias. Es también ofrecerles el "beneficio de la duda", suponiendo que lo que hay en ellos no es malicia sino debilidad, enfermedad, miedos, malas experiencias que los condicionan. Por eso la Palabra de Dios nos pide que no juzguemos ni condenemos (Lc 6, 36-38), y que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos (Flp 2, 3). Eso sólo es posible si buscamos alguna excusa a sus defectos visibles. Entonces podremos mirarlos con el amor con que Dios los mira, y decirles interiormente que los comprendemos, que los perdonamos y que los abrazamos, aunque también busquemos que la justicia los limite y los detenga. También ellos son parte del universo y tienen derecho a estar aquí, como cualquier ser humano. Cuando nos habituamos a reaccionar de esta manera, comenzamos a mirar a los demás con una inmensa compasión, como Dios, que siempre perdona. De nada sirve tratar de ignorar a las personas que nos hicieron daño, escapar o aislarnos. Así no nos liberamos, sino que creamos cementerios en nuestro corazón donde enterramos a esas personas. Esos "muertos" quedan dentro del corazón y en algún momento comienzan a dar mal olor. Hay que resucitarlos con el perdón, y así nacerá también una vida nueva para nosotros. 1 S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Th II- II, 30, 4. 2 M. HUBAUT, Perdonar ¿sí o no?, Madrid 1993, 15. 3 Un tratamiento más detallado de este proceso de perdón puede encontrarse en mis obras: Sanar un amor herido, San Pablo, Buenos Aires, 1994; La Gracia y la vida entera, Herder, Barcelona, 2003.