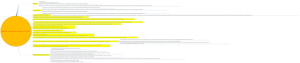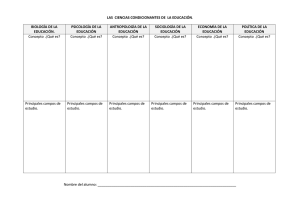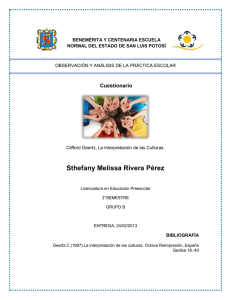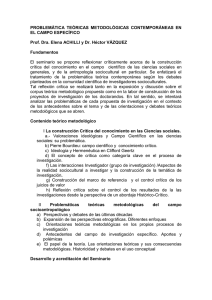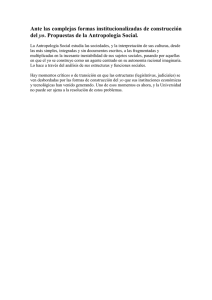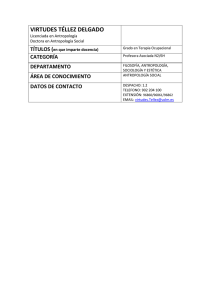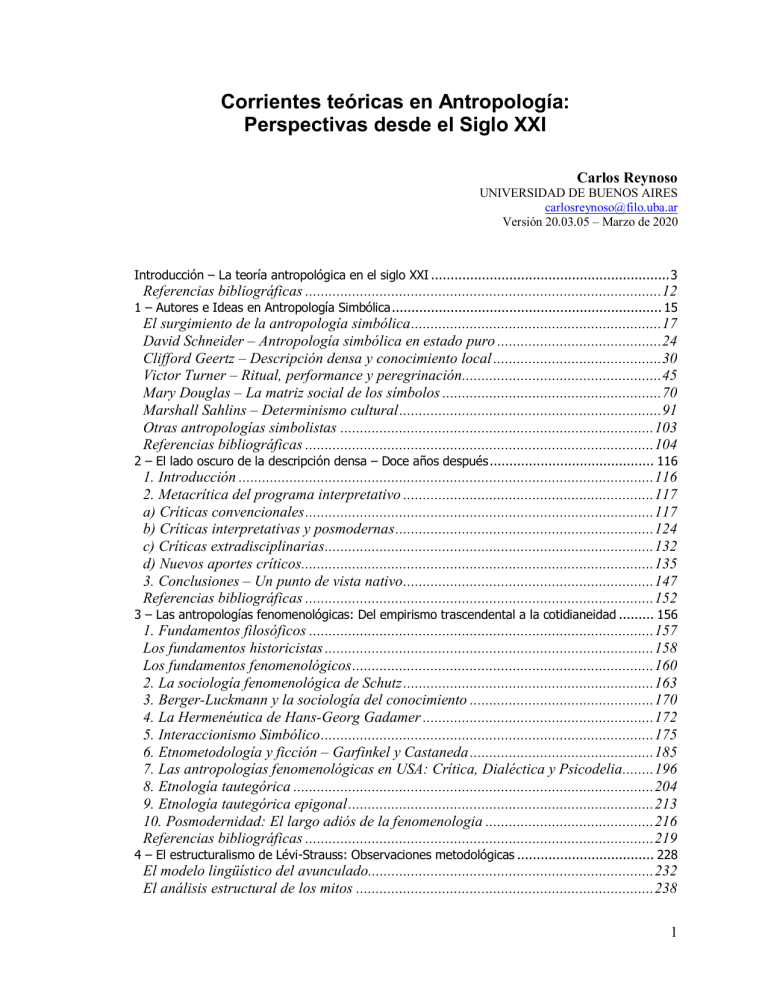
Corrientes teóricas en Antropología: Perspectivas desde el Siglo XXI Carlos Reynoso UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES [email protected] Versión 20.03.05 – Marzo de 2020 Introducción – La teoría antropológica en el siglo XXI ............................................................. 3 Referencias bibliográficas ........................................................................................... 12 1 – Autores e Ideas en Antropología Simbólica ..................................................................... 15 El surgimiento de la antropología simbólica ................................................................ 17 David Schneider – Antropología simbólica en estado puro .......................................... 24 Clifford Geertz – Descripción densa y conocimiento local ........................................... 30 Victor Turner – Ritual, performance y peregrinación................................................... 45 Mary Douglas – La matriz social de los símbolos ........................................................ 70 Marshall Sahlins – Determinismo cultural ................................................................... 91 Otras antropologías simbolistas ................................................................................ 103 Referencias bibliográficas ......................................................................................... 104 2 – El lado oscuro de la descripción densa – Doce años después .......................................... 116 1. Introducción .......................................................................................................... 116 2. Metacrítica del programa interpretativo ................................................................ 117 a) Críticas convencionales ......................................................................................... 117 b) Críticas interpretativas y posmodernas .................................................................. 124 c) Críticas extradisciplinarias .................................................................................... 132 d) Nuevos aportes críticos.......................................................................................... 135 3. Conclusiones – Un punto de vista nativo ................................................................ 147 Referencias bibliográficas ......................................................................................... 152 3 – Las antropologías fenomenológicas: Del empirismo trascendental a la cotidianeidad ......... 156 1. Fundamentos filosóficos ........................................................................................ 157 Los fundamentos historicistas .................................................................................... 158 Los fundamentos fenomenológicos ............................................................................. 160 2. La sociología fenomenológica de Schutz ................................................................ 163 3. Berger-Luckmann y la sociología del conocimiento ............................................... 170 4. La Hermenéutica de Hans-Georg Gadamer ........................................................... 172 5. Interaccionismo Simbólico ..................................................................................... 175 6. Etnometodología y ficción – Garfinkel y Castaneda ............................................... 185 7. Las antropologías fenomenológicas en USA: Crítica, Dialéctica y Psicodelia........ 196 8. Etnología tautegórica ............................................................................................ 204 9. Etnología tautegórica epigonal .............................................................................. 213 10. Posmodernidad: El largo adiós de la fenomenologia ........................................... 216 Referencias bibliográficas ......................................................................................... 219 4 – El estructuralismo de Lévi-Strauss: Observaciones metodológicas ................................... 228 El modelo lingüístico del avunculado......................................................................... 232 El análisis estructural de los mitos ............................................................................ 238 1 Referencias bibliográficas ......................................................................................... 250 5 – La Nueva Etnografía: Análisis componencial ................................................................. 252 Emic y etic ................................................................................................................. 253 La experiencia de Goodenough.................................................................................. 260 La formulación del programa: Análisis componencial y estructuras cognitivas ......... 260 Consolidación del movimiento ................................................................................... 267 Metacrítica del análisis componencial ....................................................................... 269 Referencias bibliográficas ......................................................................................... 280 6 – Tendencias antropológicas en lo que va del siglo .......................................................... 286 Neo-boasianismo ....................................................................................................... 290 El retorno de los modelos evolucionarios .................................................................. 293 Pos-posmodernismo: Etnografía multi-situada .......................................................... 302 Referencias bibliográficas ......................................................................................... 310 2 Introducción – La teoría antropológica en el siglo XXI Es llamativa la escasa motivación de la antropología por reflexionar sobre sus propios fundamentos teóricos. Casi no existen obras de síntesis referidas a las teorías antropológicas contemporáneas, a excepción de unos pocos artículos de foco temporal breve y temática angosta dispersos en los cada vez menos leídos Annual Reviews. Tampoco se consiguen con facilidad tratados analíticos en que se aborde un conjunto significativo de teorías, y hasta el proyecto de historia de la antropología que dirigió primero George Stocking y luego Richard Handler da la impresión de haberse cancelado después de sólo once volúmenes que se refieren de todos modos a momentos arcaicos de la disciplina, y que se ocupan más de aspectos curiosos de la burocracia antropológica anglosajona y de la vida de pioneros cuyas obras nadie ha leído que de teorías de alguna entidad. Los capítulos que siguen no pretenden compensar esas faltas, sino nada más seguir el trámite de unas cuantas corrientes de teoría antropológica, en algunos casos las principales en términos de fuerza política, en otros las más importantes en el plano teórico, y en el espacio que resta por fin las más nuevas, en la medida en que superen los umbrales mínimos de masa crítica, de interés o de peligrosidad. Parece obvio que un libro como el que se está comenzando a leer resulta necesario, aunque su carácter no sea exactamente el de una narrativa diseñada para ganar adeptos a las teorías que en él se celebran. Si tuviera que definir su objetivo, éste es el de presentar chunks de las seis o siete teorías más representativas de la antropología reciente y algunas de sus derivaciones, examinando sus respectivos programas con espíritu crítico. En síntesis, se proporcionarán elementos de juicio para que el lector determine cuáles son las teorías disponibles y cuánto valen, tras interrogarlas en función de criterios lo mejor fundados y lo más sistemáticos que se pueda. Por más que hoy en día en varias noches de insomnio en Wikipedia uno pueda juntar más información que la que aquí se trata, la elaboración de esa síntesis crítica en profundidad será, aún en décadas por venir, algo que sólo un libro de propósito uniforme y estructura cerrada está en condiciones de entregar. He procurado siempre trabajar con textos que conozco intensivamente, sea por haberlos traducido, discutido con sus propios autores, formalizado en sistemas de programación lógica o trabajado durante años en cátedras de grado y seminarios de especialización, estuviera de acuerdo con ellos o no. En lo que a sus críticas concierne, he procurado que ellas sean internas, y no el emergente de una interrogación peculiar. Lo que se pide aquí a las teorías es que expongan con claridad sus programas, que los lleven a cabo con consistencia y productividad, que no mientan mucho acerca de las estrategias alternativas y que promuevan resultados dignos de la inversión de tiempo y esfuerzo que su asimilación nos demanda. En todos estos sentidos, este estudio sale al cruce de reseñas algo más laxas, en las que autores más integrados al sistema que yo hacen gala de no haber entendido a satisfacción los contextos pragmáticos que describen o los argumentos semánticos que interpretan. Se ha dicho por ahí que Clifford Geertz es procesualista, por ejemplo, o posmoderno, o que presta atención particular a la perspectiva del actor, o que el conocimiento local es lo mismo que el individualismo metodológico, o que la deconstrucción es un método, o que sólo afecta a textos positivistas, o que hay muchedumbre de formas teóricas innovadoras (cf. Rosaldo 1984: 94; Ortner 1999: 5; Tyler 1986: 131; Josephides 1997: 17-18, 26-32). En fin, hay demasiadas atribuciones aventuradas en circulación para agregar más ruido al desconcierto general. Aquí expreso estas ideas al vuelo sin ofrecer las pruebas que las avalan; pero dado que éste no es un texto de 3 opinión sino de teoría, más adelante me impongo que no haya un solo juicio evaluativo sin su correspondiente demostración. Este libro es algo así como el torso de una obra futura, más profunda, más completa; tal como está se origina en clases, conferencias y seminarios a distintos niveles y de diferentes momentos de mi historia profesional. Eso explica ciertos didactismos que, aunque esporádicos, pueden ser inusuales en un documento pensado desde el vamos para ser leído por lectores de experiencia similar a la de quien escribe. Como la ciencia de la que hablo no es tan conocida como se debiera, he preferido no extirpar esas excursiones por la pedagogía. En ocasiones hasta las he ampliado, tras algunas comprobaciones alarmantes sobre lo que Gregory Bateson llamaría “lo que todo escolar sabe”. A esa concesión se debe que la primera edición de materiales similares (que hoy considero esquemática y obsoleta) haya servido de libro de texto en carreras de grado y posgrado en España y América Latina, función que espero esta versión muy ampliada y reformulada siga satisfaciendo, ya que no existen otros libros no introductorios que suministren las lecturas críticas que la academia actual requiere. Eso sí, no realicé ningún esfuerzo para homogeneizar el conjunto o suavizar las transiciones entre capítulos: primero porque la naturaleza de los movimientos teóricos indagados rechaza semejante violencia, y luego porque mantener los estilos contrastantes sirve bastante bien al tratamiento de contenidos que ningún empeño de homogeneización estilística tornará en paralelos, menos aún en convergentes. Cada teoría habita un registro distinto y emplea un lenguaje peculiar. Es obvio que a un nivel muy abstracto las formas teóricas son muy pocas y las contingencias del estilo se disuelven en la estructura de los razonamientos. Pero en las ciencias blandas se teoriza, se habla de las teorías y se toma partido ateniéndose a una lógica casi concreta, adherida a la superficie textual y a la singularidad estilística de los autores individuales. A diferencia de lo que podría ser el texto de un Marvin Harris, quien siempre conserva el tono propio de una sola estrategia contra la cual se miden las otras, este libro se caracteriza por una cierta mímesis literaria con la modalidad expositiva de cada discurso reseñado y una adquisición previa de sus aparatos conceptuales, aunque casi nunca se compartan sus lineamientos. Hay además una enorme diversidad en las calidades de escritura que eventualmente afecta a su paráfrasis; un régimen discursivo como el de Victor Turner o Harold Garfinkel (o como el de Lévi-Strauss o Clifford Geertz, en el extremo opuesto de la opulencia de vocabulario) se contagia fatalmente al lenguaje que intenta describirlo y trastorna en consecuencia el carácter y los grados de libertad de sus críticas posibles. Considérese entonces que estamos ante una especie de exégesis ramificada sobre líneas en desencuentro, antes que frente a un análisis monolítico y orgánico sobre una disciplina que (como se verá) no es ni lo uno ni lo otro. Para mantener el foco en la disciplina que se indica en el título he optado por excluir grandes espacios que se han tornado familiares en la profesión, las teorías de la práctica de Pierre Bourdieu y de Michel de Certeau en primer lugar, así como sus derivaciones americanas más conspicuas, tales como los estudios sociologizantes de los neomodernos Jean y John Comaroff o los interpretativos de Sherry Ortner. Tampoco me he preocupado por sumergirme en la sociología de Anthony Giddens o de Niklas Luhmann, o en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, o en una literatura foucaultiana intersticial que ya no se sabe a qué disciplina pertenece. He leído con detenimiento los libros esenciales de este campo y lo sigo haciendo, pe- 4 ro decididamente no tengo en el asunto la competencia profesional requerida. Los colegas míos que se han ocupado de ellas tampoco la tienen y vaya que se nota. Cada vez que un antropólogo se refiere a estas cuestiones extradisciplinarias (y remito al lector a los escritos pertinentes de George Marcus o de Néstor García Canclini) se percibe que ha revisado con mayor o menor atención un puñado de obras de los autores implicados, pero que ignora los nombres esenciales de la intertextualidad sociológica, las críticas especializadas y el estado de la cuestión en la correspondiente academia. No estoy sugiriendo que aquellos sociólogos no resulten útiles al investigador en antropología; lo que quiero decir es que no estoy dispuesto a salirme de la disciplina sólo para agregar otra interpretación proyectiva, descontextualizada e incompetente a las muchas que ya existen. En los años que me restan jamás escribiré sobre la cuestión aunque la demanda para que lo haga siga siendo insoportable. Ese tema reclama otras voces, otros ámbitos. A diferencia de lo que es el caso con la teoría antropológica, ya existen buenos libros sobre el particular (Harker, Mahar y Wilkes 1990; Calhoun, LiPuma y Postone 1993; Knauft 1996: 105-140; Meštrović 1998; Baranger 2004) y no resulta imperioso agregar alguno que pudiera no estar a la misma altura. En cuanto a nuestra disciplina, aún cuando algunos temas a tratarse ya lo han sido en otros libros, la perspectiva que se brinda aquí es inédita. Desde poco antes que el siglo comenzara, y descontando la acometida de los estudios culturales, la antropología ha sufrido tres embates de los que no estoy seguro si se ha de recuperar. Uno ha sido, naturalmente, la globalización; el otro, el resurgimiento explosivo de la neurociencia; el tercero, el retorno triunfal del concepto de naturaleza humana a caballo de la transdisciplina evolucionaria, desciframiento del genoma incluido (Pinker 2003). Es imperativo incorporar esos elementos de juicio en la visión teórica a riesgo (creo yo) de poner en crisis toda la disciplina si así no lo hiciéramos. Es preciso también releer la historia de la teoría antropológica reciente incorporando esas experiencias, pues unas cuantas cosas que dábamos por sentadas quizá ya no se mantengan, o quizá sean infinitamente más complejas de lo que creíamos en nuestra edad de la inocencia, cuando invocando la cultura como cualidad, causa eficiente y objeto de estudio, o impulsando la des-naturalización de lo que fuere lo arreglábamos todo. Cuando hace más de quince años escribí un artículo deliberadamente escandaloso sobre la muerte de la antropología lo que pretendía expresar era que la disciplina ha sido contingente a un estado de cosas en sus inicios y en su desarrollo ulterior, que esa situación ha cambiado y seguirá cambiando, y que la práctica antropológica de ningún modo tiene su continuidad garantizada (Reynoso 1992a; 1992b). Lo que ella estaba haciendo por aquel entonces (promover el conocimiento local en las puertas de la globalización, insistir en la fantasía de la diferencia irreductible y el exotismo, renunciar al desarrollo de las teorías y técnicas distintivas que hacían al perfil profesional, reproducir ensalmos simplistas contra el reduccionismo, el positivismo o el rigor en general) resultaba claramente autodestructivo en términos de relevancia pública. Hoy la pérdida de relevancia de la antropología es un tópico recurrente en las reuniones de la Asociación, en Anthropology news y en casi cualquier contexto (Ahmed y Shore 1995; Basch y otros 1999; Rylko-Bauer, Singer y Van Willigen 2006; Schneider 2006). En algún momento la página de bienvenida del área de Antropología la Universidad Johns Hopkins alegaba que la institución continuaba ofreciendo grados y posgrados en la materia aunque la disciplina se hallaba bajo intenso (y justificado) fuego crítico. En esta coyuntura, los libros y artículos de autores calificados que hablan de la decadencia de la disciplina o de la necesidad de 5 sacarla del abismo son legión (Salzman 1994; Wade 1996; Knauft 1996; Kuznar 1997; Lett 1997; Lewis 1998; Harris 1999; Sahlins 1993; 2002; Salzman 2002; SAS 2002; Bashkow y otros 2004; Bunzl 2005; Calvão y Chance 2006). Aunque no sé si la situación pueda revertirse en la gran escala o a nivel institucional, sigo pensando que la situación es inmerecida y que una elaboración rigurosa de la cuestión cultural es un componente clave en la comprensión de las cosas. En neurociencia, por ejemplo, se está reclamando a voz en cuello una perspectiva antropológica, pues bien se sabe ahora que al lado de las estructuras genéticas que ya nadie niega, el aprendizaje y la experiencia situada modifican el cerebro, y que las emociones culturalmente cultivadas integran la máquina básica de la cognición (cf. la monumental Foundations in social neuroscience [Cacioppo y otros 2002] y Damasio 2006). Si alguna lección puede aprenderse de todo esto, si algún objetivo es razonable, es que los tiempos no están para seguir postergando la teoría. De esa convicción arranca el impulso que me llevó a investigar las teorías, ya sea para extraerles el jugo y recuperar el tiempo perdido, o para invitar a ponerlas a un costado y evitar perderlo. Soy fundamentalmente un técnico de la epistemología de un país periférico y no me hago ilusiones de provocar un gran efecto, pero eso tiene también su lado bueno. Nadie dejará de aprovechar las ideas brillantes de (pongamos) Lévi-Strauss sólo porque yo me haya ensañado con algunas suyas que son un poco más grises, eso es seguro. Pero guardo alguna esperanza de que en lo sucesivo se lo lea con mayores recaudos y mejor espíritu crítico, que es como se hubiera debido leerlo siempre en primer lugar. Lo mismo en relación con el resto de las teorías, por más que de algunas de ellas cueste trabajo extraer algo de valor. Aunque como ya he dicho me he impuesto la obligación de conocer a fondo las doctrinas que discuto, de ningún modo sugeriría que el libro que está comenzando a leerse es una fuente de primera mano o un resumen que puede suplir la lectura de los libros originales. Ni modo. Esta es una obra crítica; como tal es derivativa y parásita, pues el verdadero sabor de la sopa está en otro lado. Sé que no es costumbre que en América Latina se hagan lecturas críticas de las ideas del primer mundo; pero el folklore local, al igual que el global, me tiene sin cuidado. Llevo trabajando cuarenta años en computación y el impulso al debugging me es incontenible. Dos preceptos de los métodos heterodoxos en arquitectura de software me han impresionado y no puedo parar de aplicarlos; el primero creo que es de Extreme Programming: “Si funciona bien, arréglelo de todos modos”; el segundo es de Scrum: “Lo siento por su vaca; no sabía que era sagrada” (cf. Reynoso 2004). Si en informática la práctica cotidiana de refactorización se ha vuelto tan implacable como esas expresiones trasuntan, no veo por qué en antropología hemos de resignarnos a que todo siga como está. No creo que se puedan extirpar los bugs, los anti-patrones1 y las aberraciones arquitectónicas sistemáticas que plagan el razonamiento antropológico reciente, pero sí al menos se puede sacarlos a la luz. Lo mejor, creo, es la duda metódica, la crítica alerta. Es preferible lucir quisquilloso que dejar pasar ideas fallidas que ya han tenido nutrida financiación y oportunidad suficiente de hacerse oír. Sin pretender posar de fiscal, prefiero también no decir palabra sobre teorías respecto de las cuales, aún cuando las conozca a fondo, no tenga posición tomada. Esta posición 1 Debo la idea de anti-patrones en el razonamiento antropológico a mi colega Jorge Miceli (comunicación personal). El concepto ha surgido en arquitectura de software para designar estrategias que no deben implementarse pero son de aplicación común, algo así como las expresiones sistemáticamente engañosas de Gilbert Ryle. Véase también Reynoso 1995. 6 ha de ser lo más definida posible, insisto, pues la idea no es escribir otro manual neutro o contemplativo en que se vuelva a subordinar la crítica a la pedagogía. En fin, me interesa bastante menos repetir lo que los pensadores originales dicen que establecer si lo que han dicho establece un camino o constituye un obstáculo. Ahora sí, ninguna crítica o metacrítica de las que aquí se desarrollen puede darse el lujo de no ser interna: no se juzgará entonces a ninguna estrategia como no sea en términos de lo que ella misma propone. En este empeño, un problema que me preocupa es el de la inteligibilidad. En un trabajo crítico es esencial que los argumentos que se presentan no impongan demasiadas premisas consabidas. Con el tiempo he aprendido a no dar cosas demasiado complejas por sentadas y a dejar espacio a las digresiones aclaratorias toda vez que sea menester, aunque eso vaya en contra del timing y el filo que una escritura crítica conviene que posea. De todas maneras, espero al menos que quien lea este libro haya leído antes, aunque sea someramente, los textos de antropología que en él se refieren. No habrá aquí resúmenes que suplanten esa lectura. Lo que sí habrá es un marco que espero ordene lo que el lector ha leído y tal vez una parte de lo que vaya a leer en el futuro. Modelo I. Mecánico Perspectiva del Objeto Simplicidad organizada II. Estadístico Complejidad desorganizada III. Complejo o sistémico Complejidad organizada IV. Interpretativo Simplicidad desorganizada Inferencia Analítica, deductiva, determinista, cuantificación universal Sintética, inductiva, probabilista, cuantificación existencial Holista o emergente, descriptiva, determinista, cuantificación conforme a modelo Estética, abductiva, indeterminista, cuantificación individual Propósito Explicación Correlación Descripción estructural o procesual, modelado Comprensión Tabla 0.1 – Los cuatro modelos En esta ocasión he optado por que ese marco sea explícito pues está de veras operando todo el tiempo. Después de tantos años construyendo lecturas críticas, creo que sería provechoso blanquear y exponer las metodologías y heurísticas que muchas veces utilicé tras bambalinas o que han ido decantando con los años. Ellas configuran el aparato reflexivo del estudio y son fundamentalmente de tres clases. La primera heurística concierne a una tipología de modelos que ya articulé con buenos resultados en otros libros. Esta tipología, cuyos orígenes se remontan a la idea de complejidad organizada de Warren Weaver (1948) es la que se describe en la tabla 0.1; la nomenclatura, las propiedades y los propósitos de la clasificación son lo suficientemente claras como para no requerir más comentario. El objetivo de la tipología es demarcar qué clase de resultados cabe esperar de qué clase de modelos (o de qué forma básica de plantear un problema). A diferencia de lo que es el caso en las teorías ingenuas de la complejidad, lo que aquí llamo perspectiva no deriva de las características del objeto real, sea ello lo que fuere; mal que le pese a los antropólogos urbanos o a los que han echado su mirada hacia Occidente o hacia la sociedad (pos)moderna, es una ingenuidad creer que hay sociedades o culturas simples o complejas, u órdenes sociales inherentemente más contemporáneos o multivariados que o7 tros. Simplicidad y complejidad resultan de aplicar escalas, articular variables o definir focos en el plano epistemológico, y no de cualidades ontológicas de la realidad. Conforme a las inferencias que ellas aplican y al propósito que se han propuesto, casi todas las teorías a revisarse en este libro pertenecen a los tipos que en la tabla llamo I o IV; unas pocas (las evolucionarias) deberían inclinarse hacia el tipo III pero recién están migrando a ellas todavía con cierta dejadez. El segundo artefacto que propongo es, como no podría ser de otra manera, una definición de problema. Esta es una criatura conceptual que debería ser de especificación obligatoria en todo libro, pero a la que la epistemología constituida no ha prestado mayor atención. Ni siquiera en la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer (1977: 454-455), el primer lugar en el que a uno se le ocurriría buscar, hay el menor rastro de una definición de este tipo. Gadamer especifica cuáles son las propiedades o atributos de un problema: un problema es algo que ofende, que choca, que llama la atención; pero no ha definido sustantivamente el concepto. La definición de problema que he hecho mía se origina en la teoría de autómatas y en la tradición de los métodos formales en computación científica: un problema consiste en determinar si una expresión pertenece a un lenguaje (Hopcroft y otros 2001: 31). Abstracta como parece, esta cláusula permite evaluar si una expresión (es decir, un caso) es susceptible de ser engendrada por la gramática o el conjunto de constreñimientos del lenguaje que se utiliza, entendiendo por ello la teoría, sus operadores y/o sus métodos aplicados a los datos2. Como las ideas de solución y la jerarquía de la complejidad están también embebidas en la cláusula, ésta permite asimismo determinar si un problema es tratable en la forma en que se lo plantea, clarificar la naturaleza y evaluar el ajuste del modelado. De más está decir que los casos de problemas inversos o de inducción gramatical (aunque implícitos como tales) suelen ser mayoría en la ciencia social empírica: dado un caso, el investigador procura inducir las reglas o las coerciones que lo generan. En el ensayo que va a leerse, la definición de problema estará siempre activa, como residente en el background, mientras analizo las teorías; pero se la puede ver en la plenitud de su funcionamiento en la crítica del método del análisis estructural de Lévi-Strauss, en el examen de la gramática cultural de Benjamin y Lore Colby (1981) en mi próximo libro sobre ciencia cognitiva y antropología del conocimiento, o en la definición de ampliación de horizonte de Hans-Georg Gadamer en el capítulo sobre fenomenología y hermenéutica. La tercera clase de artefactos es un conjunto de criterios epistemológicos. Más allá de los requisitos más bien obvios de correspondencia con los hechos y de consistencia interna, se aplicarán a lo largo de este libro tres principios que se han demostrado útiles en las prácticas de diagnóstico de mi epistemología forense, por llamarla así. Ellos son: El principio de Nelson Goodman (1972): Nada es parecido o diferente en absoluto, sino con referencia a una escala y a criterios escogidos por quien define los observables. Un corolario de este principio sería el principio de Georg Cantor, que establece que hay más clases de cosas que cosas, aún cuando éstas sean infinitas. En función de estas ideas se puede hacer colapsar metodologías que se creían consagradas, tales co- 2 Conforme lo expresaba René Thom, este conjunto no es otra cosa que una teoría: un modelo (siempre algorítmico, pues aún en hermenéutica hay operadores) más una interpretación empírica (Wagensberg 1992: 201). 8 mo el pensamiento por analogía de Mary Douglas, o el análisis estructural basado en oposiciones binarias. Está claro que cuando se trata de definir si un objeto pertenece a una clase o a otra, es quien articula los criterios que rigen la pregunta el que decide el valor de la respuesta. No sólo la naturaleza de la relación, sino los objetos que se relacionan son relativos al problema. Como bien dice Rafael Pérez-Taylor (2006: 11, 93-94), aún en la epistemología más materialista los observables no están dados de antemano sino que se construyen. El principio de René Thom (1992): No tiene sentido hablar de fluctuación, de alea, de desorden, de emergencia e incluso de evento, excepto en relación con la descripción epistemológica en cuyo seno esas conductas se manifiestan como tales. Este principio vulnera fatalmente a todas las epistemologías en que se invoca (por ejemplo) el azar como entidad y como causa última. Por supuesto, las cualidades opuestas también aplican: no hay equilibrio, determinismo, orden, reductibilidad o suceso que no dependan (o que no se constituyan en función) de la clase de modelo que se ha construido. El principio de Korzybski/Whitehead/Bateson: La forma de lo que se considera conceptualmente un objeto depende de los procedimientos de mapeado y no tanto de las características del territorio o del dominio disciplinar. Por ejemplo, no hay verdaderamente “bucles” en los sistemas recursivos, ni “pirámides” en las poblaciones, ni “redes” en las relaciones sociales o de parentesco. Si para representar la conducta de esos sistemas se escoge otra forma de representación (por ejemplo, árboles, funciones, reglas, listas recursivas o historias de vida) la noción imaginaria de circularidad, de estructura jerárquica o de grafo conexo desaparece. Del mismo modo, si para representar un sistema se utiliza álgebra de procesos en vez de la lógica usual de objetos y propiedades, ni siquiera en fenómenos reputados complejos se presentan situaciones de emergencia; en este formalismo casi todos los objetos se avienen a reducirse a las conductas de sus componentes (aunque no necesariamente en términos lineales). Este conjunto de ideas rompe con el esencialismo y amarga la vida de las estrategias en las que se sindica una abstracción o una comodidad nomenclatoria (por ejemplo, “cultura”, incluso “texto”) como una instancia dotada de verdadera dimensión ontológica y fuerza causal. La definición de problema, los cuatro tipos modélicos y los tres principios epistémicos están interrelacionados. En el ejercicio de una crítica teórica o en la evaluación reflexiva de un modelo la definición de problema es el criterio estructural y la condición funcional a satisfacer por los demás elementos, a efectos de que la operatoria no degenere en subjetividad o constructivismo. Estas ideas pueden resultar abstractas ahora pero se ilustrarán suficientemente, espero, en el abordaje crítico y metacrítico de las teorías. En cuanto a las corrientes a tratar, el desarrollo de este libro obedece a un plan que propone las siguientes etapas: El primer capítulo se consagra a las fases iniciales del movimiento hermenéutico que se identificó en su momento como Antropología Simbólica, una expresión en desuso. En esas coordenadas, se sigue el rastro de los cinco estrategas más ilustres (Schneider, Geertz, Sahlins, Turner y Douglas) hasta la actualidad. En el momento de la escritura de este survey el único sobreviviente entre los antropólogos mencionados es Marshall Sahlins, ya prácticamente retirado, lo que nos sitúa en un registro que ya no 9 es el de la contemporaneidad pero que sigue siendo el de los fundamentos de la concepción dominante en la disciplina. Como segundo capítulo he puesto una versión drásticamente reelaborada de un texto clásico, “El lado oscuro de la descripción densa” (Reynoso 1995a), que versa, concretamente, sobre la antropología interpretativa de Clifford Geertz. Los dos últimos libros mayores de Geertz (After the fact y Available light) y una docena de biografías, Festschriften, obituarios o críticas de gran calado se escribieron con posterioridad a la publicación de mi artículo, lo que hizo necesaria una reescritura radical en la que aproveché también para expandir la escala del tratamiento y responder a los objetores (Anrubia 2002; Miceli 2003). También es un hecho que la explosión informacional de la Web permite ahora multiplicar los elementos de juicio, verificar los hechos, intercambiar puntos de vista. Mis experiencias en Bali también se han incorporado al texto. Queda pendiente para mejor ocasión el abordaje de las lecturas proyectivas o discrepantes a las que el geertzianismo ha dado lugar y de los libros referidos a Geertz, que son legión. Le sigue un amplio examen de las diversas corrientes fenomenológicas, incluyendo la etnometodología, el interaccionismo simbólico y por supuesto la aventura de Carlos Castaneda, sin olvidar la antropología psicodélica de la era hippie y la fenomenología marxista norteamericana, un movimiento que cultivaba consignas muy lejos de la exquisitez de un Trần Đức Thảo, un Maurice Merleau-Ponty o un Paul Ricoeur. Este examen ocupa unas setenta páginas y es el esquema sobreviviente de un libro diez veces mayor que estuve escribiendo sobre las antropologías basadas en supuestos fenomenológicos. Este libro jamás impreso tal vez salga a la luz algún día, aunque por el momento sus referentes se han historizado tanto que no pienso que sea prioritario. Es interesante, empero, volver a leer sobre estas doctrinas que han buscado un modo libre de supuestos y que han enfatizado los factores de diferencia intercultural y subjetividad. Creo que es un buen ejercicio volver a pensarlas desde una perspectiva que ya da por descontado el descrédito de los relatos legitimantes y que ya ha experimentado el espectáculo de la pérdida irreversible de las identidades que la fenomenología pretendía comprender desde dentro, metiéndose por la vía regia de la trascendencia en la cabeza de los Otros. El cuarto apartado es una crítica interna del método de análisis estructural de Claude Lévi-Strauss, que difiere por completo de otro artículo bien conocido que se titulaba “Seis nuevas razones lógicas para desconfiar de Lévi-Strauss”. Dado que las críticas usuales sobre el particular han sido mayoritariamente externas y todavía existen levistraussianos empedernidos, resulta oportuno inspeccionar el método con todas las cartas sobre la mesa para ver hasta qué punto funciona. Mi conclusión (de ningún modo mi prejuicio) es que no funciona en absoluto; lo cual, por más que sea muy divertido el proceso de determinarlo, siempre ha sido para mí y para la causa de los métodos formales una noticia amarga. Aunque Lévi-Strauss jamás se acerca al extremo de artimaña en materia de formalismos lingüísticos y matemáticos al que sí llega (por ejemplo) un Jacques Lacan, mi hipótesis es que su método no puede implementarse ni aún con fuertes correctivos y que es por ello (y no por su cientificismo, su ideología de derecha, su temperamento cerebral, su petulancia, su mandarinismo o su nacionalidad francesa) que el género del análisis estructural en versión lévistraussiana se puede ro10 tular caduco sin mayores duelos. A esa idea consagro entonces la prueba correspondiente. El quinto capítulo es una nueva revisión de las formas clásicas de lo que fuera la antropología del conocimiento, conocida también como etnociencia, Nueva Etnografía o análisis componencial. Sigo creyendo que la suya ha sido una experiencia epistemológicamente ejemplar, pero fallida. Aunque su fracaso se imputa todavía hoy a su diseño formalista (el cual puede haber sido de hecho un estorbo), a mi juicio se debe más probablemente a su intento de consumar una ciencia emic, un proyecto que la propia experiencia del cognitivismo demostró ser una imposibilidad formal. El ensayo culmina con un breve estudio de las tres teorías principales que han surgido en el siglo XXI, que son la etnografía multisituada del posmoderno George Marcus, el neo-boasianismo y la antropología evolucionaria, la cual está tratando de encontrar su espacio y su legitimidad al lado de la psicología correspondiente. La premisa que anima este estudio es la constatación de la dificultad de salirse del posmodernismo y de devolver a la antropología su solvencia profesional. Con el pensamiento evolucionario y su recuperación de la naturaleza humana sí se ha logrado escapar del microcosmos posmo, pero a costa de minimizar, dimensiones biológicas mediante, el papel de la cultura y con ello la función de la antropología. De cómo se responda a estos planteamientos dependerá, creo, buena parte del futuro de la disciplina. En el mapa de las antropologías contemporáneas que queda aquí trazado hay algunos territorios que faltan, y no precisamente los más despreciables. Dado que ya examiné una tendencia importante en mi introducción a El Surgimiento de la Antropología Posmoderna (Reynoso 1994) y ni ella ni yo hemos cambiado mucho desde entonces, consideraré que ese capítulo también forma parte de este libro. Lo mismo se aplica a los materiales tratados en Apogeo y decadencia de los estudios culturales (2000), en los que abordo también, tangencialmente, el pensamiento poscolonial. El enorme repertorio de corrientes que han combinado antropología y psicología desde los comienzos mismos de nuestra disciplina en la expedición de la Universidad de Cambridge al estrecho de Torres será tratado en una futura revisión del libro De Edipo a la Máquina Cognitiva (Reynoso 1993), a la luz de los nuevos avances en neurociencia y psicología evolucionaria y de los nuevos retrocesos en las teorías discursivas, que en este siglo han sido por lo menos igual de espectaculares. Aunque este libro es bastante mayor que Corrientes en antropología contemporánea, tres capítulos enteros de éste de los que aquí no se habla han ido a parar a otros textos. Las nuevas corrientes cognitivas merecerán, ya dije, un volumen aparte, el cual incluirá también una versión reformulada del viejo capítulo sobre Etnometodología. Las secciones sobre antropologías sistémicas se han transformado con el tiempo en Complejidad y Caos: Una exploración antropológica (Reynoso 2006). Alguna vez trataré el tema de las antropologías marxistas, asunto sobre el cual no estoy todavía en condiciones de tratar a niveles de excelencia; entiendo además que ellas tipifican como antropologías políticas o económicas ligadas temática y estructuralmente a objetos específicos, antes que como antropologías socioculturales de carácter general que son las que he puesto en foco. Queda en el tintero, sin fecha estimada de entrega, el estudio de las teorías antropológicas desarrolladas en España y América Latina, que seguirán siendo pocas, derivativas y rudimentarias hasta tanto nuestros teóricos no se decidan a cambiar, radicalmente si es 11 preciso, unas cuantas cosas que espero queden algo más claras cuando este libro se acabe de leer. Está en su lugar ahora el plan que me he propuesto. Una vez hechas las presentaciones, definido el rumbo y fijados los criterios, es tiempo de empezar a trabajar. Referencias bibliográficas Ahmed y Shore. 1995. The future of anthropology: Its relevance to the contemporary world. Londres, Athlone. Anrubia, Enrique. 2002. “De tribunales e imputados: Clifford Geertz ante la crítica de Carlos Reynoso, y vuelta”. Gazeta de Antropología, 18, Universidad de Granada, http://www.ugr.es/~pwlac/G18_04Enrique_Anrubia.html. Babcock, Barbara. 1982. “Ritual Undress and the Comedy of Self and Other: Bandelier's The Delight Makers”. En: Jay Ruby (compiladora), A Crack in the Mirror. Filadelfia, University of Pennsylvania Press, pp. 187-203. Basch, Linda, Lucie Wood Saunders, Jagna Wojcicka Sharf y James Peacock (compiladores). 1999. Transforming academia: Challenges and opportunities in an engaged anthropology. American Ethnological Society Monograph Series. Washington, American Anthropological Association. Baranger, Denis. 2004. Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu. Buenos Aires, Prometeo Libros. Bashkow, Ira, Matti Bunzl, Richard Handler, Andrew Orta y Daniel Rosenblatt. 2004. “A new boasian anthropology: Theory for the 21st Century”. American Anthropologist, 106(3): 433-434. Bunzl, Matti. 2005. “Anthropology beyond crisis: Toward an intellectual history of the extended present”. Anthropology and Humanism, 30(2): 187-195. Cacioppo, John y otros. 2002. Foundations in social neuroscience. Cambridge (USA) y Londres, MIT Press. Calhoun, Craig, Edward LiPuma y Moishe Postone. 1993. Bourdieu: Critical perspectives. Chicago, The University of Chicago Press. Calvão, Filipe y Kerry Chance. 2006. “On the absence of the metaphysical field: An interview with Marshall Sahlins”. Exchange. University of Chicago, http://ucexchange.uchicago.edu/interviews/sahlins.html. [Etnográfica, X(2): 385-394]. Clifford, James. 1986. “Introduction”. En: James Clifford y George Marcus (compiladores), Writing culture: The poetics and politics of ethnography. Berkeley, University of California Press, pp. 1-26. Colby, Benjamin y Lore Colby, 1981. The daykeeper: The life and discourses of an Ixil diviner, Cambridge (USA), Harvard University Press [Traducción castellana: El contador de los días. México, Fondo de Cultura Económica, 1986]. Damasio, Antonio. 2006. El error de Descartes: La emoción, la razón y el cerebro humano. Barcelona, Crítica. Gadamer, Hans-Georg. 1977 [1960]. Verdad y método. Salamanca, Sígueme. Goodman, Nelson. 1972. Problems and projects. Nueva York, Bobbs Merrill. Harker, Richard, Cheleen Mahar y Chris Wilkes (compiladores). 1990. An introduction to the work of Pierre Bourdieu: The practice of theory. Londres, Macmillan. 12 Harris, Marvin. 1999. Theories of culture in postmodern times. Walnut Creek, Altamira Press. Hopcroft, John, Rajeev Motwani y Jeffrey Ullman. 2001. Introduction to automata theory, languages and computation. 2a edición. Reading, Addison Wesley. Josephides, Lisette. 1997. “Representing the anthropologist’s predicament”. En: Allison James, Jenny Hockey y Andrew Dawson (compiladores), After Writing Culture: Epistemology and praxis in contemporary anthropology. Londres y Nueva York, Routledge, pp. 16-33. Knauft, Bruce. 1996. Genealogies for the present in cultural anthropology. Nueva York y Londres, Routledge. Krupat, Arnold. 1992. Ethnocriticism: Ethnography, History, Literature. Berkeley, University of California Press. Kuznar, Lawrence A. 1997. Reclaiming a scientific Anthropology. Walnut Creek, Altamira Press. Lett, James. 1997. Science, reason and anthropology. The principles of rational inquiry. Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Lewis, Herbert. 1998. “The misrepresentation of anthropology”. American Anthropologist, 100(3): 716-731. Meštrović, Stjepan. 1998. Anthony Giddens: The last modernist. Londres, Routledge. Miceli, Jorge. 2003. “Sobre la contestación de Enrique Anrubia a Carlos Reynoso: Enumerando dificultades para entender una crítica interpretativista”. Gazeta de Antropología, 19, http://www.ugr.es/~pwlac/G19_22Jorge_Eduardo_Miceli.html. Ortner, Sherry (compiladora). 1999. The fate of “culture”: Geertz and beyond. Berkeley, University of California Press. Pérez-Taylor, Rafael. 2006. Anthropologias: Avances en la complejidad humana. Buenos Aires, Editorial Sb. Pinker, Steven. 2003. La tabla rasa: La negación moderna de la naturaleza humana. Barcelona, Paidós. Reynoso, Carlos. 1991. “Seis nuevas razones lógicas para desconfiar de Lévi-Strauss”. Revista de Antropología, 10, Buenos Aires. Reynoso, Carlos. 1992a. “Antropología: Polémicas de Ultratumba”. Publicar, Revista del Colegio de Graduados en Ciencias Antropológicas, Buenos Aires, 1(2): 99-108. Reynoso, Carlos. 1992b. “Antropología: Perspectivas para después de su muerte”. Publicar, Revista del Colegio de Graduados en Ciencias Antropológicas, Buenos Aires, 1(1): 15-30. Reynoso, Carlos. 1993. De Edipo a la máquina cognitiva: Introducción crítica a la antropología psicológica. Buenos Aires, El Cielo por Asalto. Reynoso, Carlos. 1995a. “El lado oscuro de la descripción densa”. Revista de Antropología, Año X, nº 16, pp.17-43. Reynoso, Carlos. 1995b. “Hacia la perfección del consenso. Los lugares comunes de la antropología”, Intersecciones, Facultad de Ciencias Sociales de la UNCPBA, Nº 1, diciembre, pp. 51-72. Reynoso, Carlos. 2004. “Métodos heterodoxos en Arquitectura de software”. Documentos técnicos. http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/roadmap_arq/arquitectura_soft.mspx. Reynoso, Carlos. 2006. Complejidad y Caos: Una exploración antropológica. Buenos Aires, Editorial Sb. 13 Rosaldo, Renato. 1984. Culture and truth. Boston, Beacon Press. Rylko-Bauer, Barbara, Merrill Singer y John Willigen. 2006. “Reclaiming applied anthropology: Its past, present, and future”. American Anthropologist, 108(1): 178-190. Sahlins, Marshall. 1993. Waiting for Foucault. Cambridge, Prickly Pear Press. Sahlins, Marshall. 2002. Waiting for Foucault, still. Being after-dinner entertainment by Marshall Sahlins. Chicago, Prickly Paradigm Press. Salzman, Philip Carl. 1994. “The lone stranger in the heart of darkness”. En: Robert Borofsky (compilador), Assessing cultural anthropology. Nueva York, McGraw-Hill, pp. 29-39. Salzman, Philip Carl. 2002. “On reflexivity”. American Anthropologist, 104(3): 805-813. SAS. 2002. Manifiesto de la Society for Anthropological Sciences, http://hcs.ucla.edu/new-orleans2002/sas-press.htm. Accesado 10 de enero de 2008. Schneider, Jo Anne. 2006. “Anthropological relevance and social capital”. Anthropology News, Marzo, p. 4. Strathern, Marilyn. 1991. “Fuera de contexto: Las ficciones persuasivas de la antropología”. En: Carlos Reynoso (compilador), El surgimiento de la antropología posmoderna. Barcelona, Gedisa, pp. 214-274. Thom, René. 1992. “Determinismo e innovación”. En: Jorge Wagensberg (compilador), Proceso al azar. 2a edición, Barcelona, Tusquets, pp. 62-76. Tyler, Stephen. 1986. “Post-modern ethnography: From document of the occult to occult document”. En: James Clifford y George Marcus (compiladores), Writing culture: The poetics and politics of ethnography. Berkeley, University of California Press, pp. 122-140. Wade, Peter (compilador). 1996. Cultural studies will be the death of anthropology. Manchester, Group for Debates in Anthropology, University of Manchester. Wagensberg, Jorge (compilador). 1992. Proceso al azar. 2ª edición, Barcelona, Tusquets. Weaver, Warren. 1948. “Science and complexity”. American Scientist, 36: 536-644. 14 1 – Autores e Ideas en Antropología Simbólica En este capítulo propongo interrogar la Antropología Simbólica, una de las manifestaciones más características que se desarrollaron como parte de un proyecto, más englobante, de constituir una antropología interpretativa. Simplificando un poco, podría decirse que la Antropología Simbólica (en adelante AS) conforma la etapa inicial de esa propuesta hermenéutica, que, en simbiosis ocasional con las estrategias fenomenológicas que se apiñan en la década de 1970, culmina en 1984 con el surgimiento de la antropología posmoderna en los Estados Unidos. Conforme al principio de Goodman que ya hemos entrevisto, podría decirse que, según se regulen los criterios, esta última escuela (sumada a los ulteriores estudios culturales) podría considerarse como el triunfo del programa interpretativo, o como la causa de su descalabro. Lo que se examinará a partir de ahora es entonces un proceso de cambio en la teoría antropológica contemporánea sesgado hacia el idealismo y el particularismo, por más que se insista ritualmente en el carácter público y material de los símbolos. Este proceso constituye uno de los fenómenos más importantes acaecidos en los últimos treinta años de teorización disciplinar, por cuanto lo que se ha terminado proponiendo (en la bisagra entre la hermenéutica y el posmodernismo, más exactamente) es que nuestra disciplina constituye antes que nada una práctica de escritura, y que lo que se escribe es meramente ficción (Babcock 1982; Schmidt 1984; Clifford 1986: 5, 6-7; Geertz 1987: 28; Appell 1989; Strathern 1991; Narayan 1999; Krupat 1992; Hecht 2007). Tras ese gesto espinoso se ha intentado dar medio paso atrás aduciendo que la expresión latina fictiō pretende significar construido, articulado, compuesto; pero esa coartada es vil e impropia, dado que no hay obra humana que no tenga esos atributos, ciencia axiomática inclusive: más allá de sus etimologías muertas, ficción quiere decir ficción. Considero esencial que los antropólogos tengan una opinión consistente y fundada en torno de un movimiento en el que se proponen ideas tan fuertes y que se acerquen a estas propuestas con sólidos argumentos críticos, más que con improperios elaborados de antemano o con resignación. Me ocuparé de inmediato, entonces, de una vertiente en cierta forma monotemática y unilateral; la abordaré con el mayor detenimiento para contrarrestar una tendencia a dejar pasar o a asimilar pasivamente ideas que arrancan con el simbolismo geertziano y que se prolongan hasta las últimas expresiones del posmodernismo. Éste, según percibo, se sigue expandiendo en los países periféricos aún cuando en los países centrales ya ha sedimentado toda una colección de ensayos que se intitulan “¿Qué fue el posmodernismo?” (Olsen 1988; Spanos 1990; Frow 1991; Rosenthal 1993; Hassan 2000; McHale 2004). Todo el mundo sabe que la hermenéutica, el posmodernismo e incluso los estudios culturales no son ya el último grito, pero son contados los que sabrían decir cuál es la visión que ha venido a sustituirlos. Adoptar una crítica escrupulosa no implica, espero, caer en hipercriticismo; procuraré aprovechar lo que estas teorías tengan de aprovechable y de señalar conceptos e ideas susceptibles de explotarse, aunque anticipo que eso no será cuantioso. Con una sola excepción incidental (la etnología tautegórica de Marcelo Bórmida) todas las propuestas teóricas originales que forman parte de las antropologías interpretativas y fenomenológicas se desarrollan en el extranjero, y ese es un elemento de juicio significativo. Más allá del valor intrínseco de las herramientas que se producen y de su aplicabilidad a ámbitos culturales distintos a aquellos en los que se originan, sería preciso analizar en profundidad cuáles son las precondiciones 15 que hacen que en determinados países se produzca teoría antropológica y en otros sólo se consuman hechuras teóricas prêt-a-porter. También podría ser productivo preguntarse por qué desde América Latina formulaciones como las de Ruth Benedict, Edward Sapir, Clyde Kluckhohn o Alfred Kroeber se percibían décadas atrás como provincianamente norteamericanas (con resonancias de cosa Hopi, Kwakiutl, Ojibwa o Arapaho), mientras que las de Marshall Sahlins y sobre todo la de Clifford Geertz, que no son la mar de distintas, se visualizan como si fueran marcos de referencia cosmopolitas. Y eso sucede aún cuando ellas siguen hablando de culturas exóticas cerradas en sí mismas cuya magnitud de clausura, de distancia semántica y de interés antropológico se mide (atención al efecto Goodman) proporcionalmente a su diferencia respecto del modo de vida americano. Adelantemos cuáles han sido, por antonomasia, los países productores y exportadores de teoría antropológica; no es gran misterio: ellos son Estados Unidos, Inglaterra y Francia, seguramente en ese orden menguante de importancia. Las cifras son abrumadoras, y es sólo por nuestra tradicional dependencia intelectual de Francia que el panorama que se vislumbra desde nuestro país está desenfocado: la verdad es que en Estados Unidos se crea, se hace circular y se reproduce mucha más antropología que en el resto del mundo en su conjunto. Las cifras de la producción teórica por país obedece, estimo, a una distribución de ley de potencia, con Estados Unidos como el hub central: no es una distribución normal, en ningún sentido de la palabra. El grueso de la materia gris dedicada a la ideación teórica se concentra en ese país y casi ningún candidato a experto que viva afuera excluye migrar a él en el futuro; la calidad de esa antropología es otra cuestión. Hay otros países con cuantiosa producción de antropología y antropólogos, como ser México, quizá el segundo en cuanto al número de profesionales activos; pero fuera de las tres naciones capitales ninguna ha generado una sola teoría de rango mayor y alcance ecuménico. En mi opinión (y esta es una opinión que habrá que discutir) en el medio latinoamericano no sólo no se genera teoría antropológica, sino que tampoco se lleva firmemente a la práctica la que se origina en otros lugares. La investigación concreta oscila entre lo desteorizado y lo ecléctico, con participación de unos pocos conceptos originados en otras disciplinas, o con una ausencia notoria de conceptualización antropológica, a la cual, a falta de prueba en contrario, cabe presumir mal conocida. En el mejor de los casos, se trabaja alrededor de un conjunto de categorías descriptivas que de ninguna manera configura una teoría o un marco de referencia sistemático. Ya llegará el momento de discutir y matizar estas afirmaciones que, como anticipé, conocen una sola excepción, a su vez bastante deficiente como formulación teórica. En esta tesitura, las antropologías interpretativas (con o sin algún otro ingrediente fenomenológico, posestructuralista, posmoderno o de estudios culturales) ocupan una posición acaso única: son, por mucho, la opción mayoritaria, al lado de algunas otras (casi siempre las teorías de la práctica) que también se usan blanda, interpretativa y descriptivamente, más por las nomenclaturas-para-toda-ocasión que suministran que por los functores teóricos que podrían llegar a articularse para poner a prueba una hipótesis. En alguna medida esto se debe a que estas estrategias constituyen e involucran algo así como el grado cero de la implementación metodológica, lo más parecido que hay a trabajar sin teoría, con apenas una delgada capa de conceptos orientadores, minimizando el riesgo de ser desmentido por la realidad a causa del marco operativo. Todo lo que hay que hacer es escribir, y como en algunos casos se ha llegado a decir (insisto) lo que se escribe es ficción, o al menos literatura. 16 El surgimiento de la antropología simbólica La AS no es una teoría antropológica, sino una colección difusa de propuestas que redefinen tanto el objeto como el método antropológico, en oposición declarada a lo que se considera como las formas científicas dominantes y otorgando una importancia fundamental a los símbolos, a los significados culturalmente compartidos y a todo un universo de idealidades variadamente concebidas. Estas propuestas se originan casi simultáneamente en los tres países productores de teoría que he mencionado, y como oposición a un “cientificismo” o un “positivismo” que en cada caso es diferente: la antropología cognitiva en los Estados Unidos, la escuela estructural-funcionalista en Inglaterra y el estructuralismo en Francia. En este último país es, incidentalmente, donde el simbolismo se muestra menos vigoroso, y donde se da el proceso de su absorción por un estructuralismo o un post-estructuralismo que siguen siendo dominantes, más allá de que no se perciban todavía sucesores o rivales de Lévi-Strauss con las posibles excepciones del ex-marxista Maurice Godelier (1986) y del cognitivo Dan Sperber (1975), quienes han tocado los márgenes de la antropología simbólica en las obras que se señalan. Estos dos autores son celebridades antropológicas de monta, pero cualquiera sea su valor intrínseco, ni aún en disciplinas próximas (sociología, digamos) es probable que se les asignen aunque más no sea cuatro estrellas. En suma, de los tres países primordiales el simbolismo triunfó en dos, que no es poco; en el tercero hizo muy poco ruido: igual que ha sucedido más tarde con el posmodernismo antropológico y con los estudios culturales, en algún rincón de la Galia algunos nativos oponen resistencia. En cuanto a los Estados Unidos, vale la pena indicar los nombres de los representantes más destacados de la vertiente simbolista, no sin antes señalar que esta modalidad aparece hacia fines de la década de 1960, experimenta su auge aproximadamente entre 1973 y 1978 y luego declina dejando el camino allanado al posmodernismo. Aunque sin duda se usó públicamente unos diez años antes, quien acuñó el calificativo de Antropología Simbólica en el mismo título de un libro fue James L. Peacock, en 1975. No es un libro representativo de ese movimiento, pues su marco teórico es evolucionario; tampoco es una publicación que haya tenido continuidad editorial; pero la expresión tenía pregnancia, compensaba o resolvía una sensación de vacío teórico y por ello se usó durante unos cuantos años. Pese a que ninguno utilizó jamás “antropología simbólica” como denominación de su propia teoría, se ha considerado simbolistas a David Schneider, Clifford Geertz, Marshall Sahlins, James Fernandez (sin acento), James Boon, Roy Wagner, Benjamin Colby y sus respectivos alumnos. Cada uno de ellos promueve concepciones distintas de la antropología, pero ninguno deja de conferir una importancia cardinal a la actividad simbólica, la que por lo menos para uno de ellos (Sahlins) es determinante de todos los órdenes de la existencia social y llegado el caso hasta del pensamiento, el lenguaje, la percepción o lo que se le ponga por delante. No estamos en presencia entonces, como se ve, de una corriente teórica que cargue medias tintas. Aunque los hechos se podrían ordenar de mil maneras, los hitos y las fechas esenciales de la AS norteamericana serían los siguientes: 1965-68: Críticas de Schneider a la antropología cognitiva y formulación de su perspectiva simbolista de los fenómenos relacionados con el parentesco. Schneider trabaja en calidad de líder en la poderosa Universidad de Chicago, en el centro-norte del país. Su texto más subs17 tancial, piedra miliar de la AS norteamericana, es American Kinship: A cultural account (1968). Si bien Schneider es quien mayores títulos exhibe para ser considerado el fundador de la idea de una corriente simbólica, su liderazgo duró muy poco tiempo, ya que él abdicó no de muy buena gana en favor de Clifford Geertz. Tras los trabajos de Schneider decae abruptamente el estudio del parentesco, que con anterioridad representara una proporción desmesurada de los estudios antropológicos en todo el mundo. Casi ningún antropólogo actual sabría cómo se emplea el método genealógico, por ejemplo, ni distinguiría de un vistazo las configuraciones características de los sistemas hawaiiano, iroqués o esquimal que antes se aprendían en las primeras materias de grado. 1973: Aparición de La Interpretación de las Culturas de Clifford Geertz (1987a), el primer antropólogo aposentado en el Instituto de Estudio Avanzado de Princeton en New Jersey, una institución privada en la que alguna vez trabajaron Albert Einstein, Kurt Gödel y John von Neumann. El área de ciencias sociales del Instituto se instituye prácticamente para él poco antes de ese annus mirabilis3. Este texto funda la idea del trabajo de escritura etnográfica como “descripción densa”, caracteriza la lógica de la investigación como una generalización en el interior de los casos a través de una “inferencia clínica” y aporta las ideas germinales a lo que diez años más tarde se ha de transformar en el movimiento posmoderno. Aunque a nivel global y transdisciplinario el impacto del conjunto de la obra de Lévi-Strauss siga superando al de la de Geertz por órdenes de magnitud de dos dígitos, La Interpretación es, lejos, el libro de antropología más leído, traducido y referenciado de la segunda mitad del siglo XX. 1976: Publicación de Cultura y Razón Práctica, de Marshall Sahlins, donde se formula una inversión de la teoría materialista (y en particular del materialismo histórico) de un carácter tan crudo que casi todos los críticos lo consideran la manifestación extrema del reduccionismo cultural. Lo cultural es, para Sahlins, de un orden predominantemente simbólico. El simbolismo de Sahlins, empero, no guarda relación con la hermenéutica; no hay en él referencia alguna a la Verstehen o a la filosofía interpretativa de Hans-Georg Gadamer o Paul Ricoeur. El marco teórico de Sahlins vendría a ser más bien una especie de refrito simbolista del estructuralismo, con reflexión filosófica y metodológica más bien escasa, que luego se inclina hacia una especie de historia estructural; me he referido a él en un artículo, “La Virtud Imaginaria de los Símbolos” (Reynoso 1989). 1977: Publicación de una de las compilaciones más amplias y heterogéneas de antropología simbólica, editado bajo ese rótulo por Janet Dolgin, David Kemnitzer y David Schneider. Esta compilación congrega algunos de los momentos culminantes del idealismo antropológico norteamericano en general: un trabajo de Marshall Sahlins sobre la simbología de los colores, un artículo de Dorothy Lee [1905-1975] sobre la codificación no lineal de la realidad entre los trobriandeses, otro de Irving Hallowell [1892-1974] sobre la concepción Ojibwa del espacio y la cuarta reimpresión de un clásico de Geertz sobre el punto de vista nativo. La com- 3 El Instituto no forma parte de la Universidad de Princeton, aunque en los primeros años estuvo albergado en su campus. Los miembros del Instituto no tienen carga docente, dedicándose de lleno y de por vida a la investigación, el pensamiento y la escritura. Es probable que Geertz ganara más enemigos por ocupar ese puesto envidiable que por su modelo interpretativo; su polémica inclusión en el Instituto se ha llegado a tratar en biografías de Kurt Gödel que nada tienen que ver con la antropología (Goldstein 2005: 242-243). 18 pilación constituye, en suma, un recorrido por variadas muestras, más o menos precursoras, del humanismo característico de la antropología cultural norteamericana. 1981: Edición de un influyente número de American Ethnologist dedicado a las relaciones que en ese entonces mantenían las tendencias informales y las formalistas en la antropología norteamericana. Los editores responsables son Benjamin Colby, James Fernandez y David Kronenfeld y el título de su contribución (que no necesariamente fue el tema central de los demás artículos) fue Hacia una Convergencia de la Antropología Simbólica y Cognitiva. El sentimiento general era que la primera se había vaciado metodológicamente y la segunda se había excedido en formalismo vacío. Contrariamente a las previsiones de los autores, en la década siguiente ambas antropologías de hecho no convergieron. Una de ellas había desaparecido casi por completo unos diez años antes; la AS siguió, como de costumbre, sin abordar ni especificar sus propias bases metodológicas. Para esta época el nombre mismo de AS va perdiendo vigencia, excepto como referencia histórica. 1984-1986: En abril de 1984 se realiza la famosa reunión de la School for American Research en Santa Fe de Nuevo México, circunscripta a diez participantes: Paul Rabinow, Vincent Crapanzano, Renato Rosaldo, Michael Fischer, Mary Louise Pratt, Robert Thornton, Stephen Tyler, Talal Asad, George Marcus y James Clifford. Dos años más tarde se publican los papers circulantes, densamente estilizados, en el libro Writing Culture (Clifford y Marcus 1986); el único que no cumplió con los plazos de entrega fue Robert Thornton de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica. Con la publicación del libro se inicia una nueva era. Aunque sus representantes característicos sobreviven y siguen activos, ese año se cierra prácticamente el ciclo de la antropología simbólica/interpretativa. 1995: Fallece David Schneider mientras Clifford Geertz publica After the Fact, obra que en una mezcla de acto fallido y expresión de deseos Paul Rabinow (1996: 888) saluda como su testamento. Por obra de Schneider y de Geertz (entre muchos otros factores), la antropología del momento se encuentra claramente dividida en dos, como lo testimonian los encuentros anuales de la AAA o las querellas inacabables de Anthropology Today o como se llama ahora, siempre deícticamente, Anthropology News. Pero la AS tal como fuera concebida no es ya más que un momento entre otros. El mismo año Richard Handler había publicado una serie de reportajes sobre Schneider (Schneider on Schneider) en la que el antropólogo de 76 años, adoptando una actitud de patriarca que sólo se expresa mediante reminiscencias y aforismos, se explaya sobre su trayectoria. Ya nadie habla de AS, y ese mismo año Roy D’Andrade (1995: 249) arriesga la opinión de que como quiera se llame se trata de un programa cancelado hace mucho. En Inglaterra los simbolistas más notorios son sin duda Victor Turner (emanado de la antropología social estructural-funcionalista) y Mary Douglas (una neo-durkheimiana influenciada en sus primeros años por el estructuralismo de Lévi-Strauss). Hay algunos simbolistas ingleses más de cierta importancia, como Malcolm Crick, creador de la antropología semántica, y Stanley Tambiah [1929-] que no es inglés sino ceylandés pero estuvo un tiempo radicado en Cambridge; en este capítulo no los estudiaremos individualmente. Tampoco se revisará la breve obra simbólica de Edmund Leach [1910-1989] y en particular Cultura y comunicación (1978), porque aunque allí se nombra a Douglas, Fernandez, Geertz y Turner, el libro exhibe un deambular ecléctico dominado por una interpretación dócil y flaca del estructuralismo y por el agotamiento de una imaginación etnológica alguna vez deslumbrante. Solamente habrá una mención para el neocelandés y británico honorario Sir Raymond William Firth [190119 2002], cuyo Symbols: Public and private (1972) llegó demasiado pronto (un año antes que Geertz, a quien no nombra) y también demasiado tarde, porque los principales lineamientos en el estudio simbólico ya habían sido tomados por Turner, Douglas y las nuevas generaciones. El libro de Firth desenvuelve el único gran estudio enciclopédico sobre el símbolo y los estudios simbólicos en antropología que se ha escrito jamás, pero a pesar de tres o cuatro capítulos aplicativos manejados con pericia, su enfoque es constitutivamente impersonal. Las fechas más importantes de la AS inglesa son, quizá, 1966 (cuando se hace conocer Pureza y Peligro de Mary Douglas) y en especial 1967 (cuando se edita en Estados Unidos una compilación de artículos de Victor Turner bajo el nombre de La Selva de los Símbolos). En 1970, o tal vez un poco antes, Mary Douglas abjura de toda señal de su estructuralismo juvenil y escribe Símbolos Naturales, donde se supone que establece cierto rudimento de metodología analítica que luego se revisará. Así como en la ciencia social norteamericana los simbolistas batallaron contra el funcionalismo sociológico que representaba al poder constituido en todos los órdenes de la sociedad, en la antropología inglesa existió un movimiento “dinamicista” moderadamente politizado que cuestionó las relaciones entre el estructural-funcionalismo antropológico y la política colonial británica. La influencia predominante en esa antropología cuestionadora del colonialismo era de raigambre francesa, y la escuela antropológica que postulaba con cierta moderación reformista una disciplina renovada, con componentes marxistas atemperados, se centró en la Universidad de Manchester. El primer Victor Turner es un producto de esa escuela manchesteriana, aunque hay que hacer notar que siempre fue el más despolitizado de todos ellos. Turner desarrolla la mayor parte de sus elaboraciones de carácter teórico en los Estados Unidos, a donde se traslada en 1963 para permanecer allí hasta su muerte, en diciembre de 1983. Fue un escocés que se fue para no volver y que se radicó un tercio de su vida en Estados Unidos, pero considerarlo un antropólogo inglés no es del todo artificioso por cuanto la contrapartida explícita de las propuestas turnerianas no es ninguna manifestación de la antropología americana (a la que hizo poco caso), sino el estructural-funcionalismo. En su sobrevalorado ensayo sobre la teoría antropológica desde los sesentas, Sherry Ortner (1984: 128) lo califica como durkheimiano; si bien esta percepción es razonable desde la perspectiva norteamericana y hay algún rastro de ese pensamiento en su escritura, la sociología de Durkheim no ha sido para la AS de Turner una influencia capital y en ocasiones la ha impugnado con acrimonia (Turner 1982: 12). En Francia el apogeo del simbolismo ocurre algo más tardíamente, y uno de sus impulsores más conocidos es Dan Sperber, que al principio de su carrera pública había estado inclinado hacia ideas estructuralistas. Sperber escribe en 1974 Le symbolisme en général, que se traduce inmediatamente al inglés como Rethinking Symbolism, es decir, “Repensando el simbolismo”, un chascarrillo para nerds antropológicos de segundo año que alude al otrora famoso Rethinking Anthropology de Edmund Leach (1971). Los intereses puramente simbólicos de Sperber durarían poco tiempo, menos aún que su período estructuralista; con posterioridad se fue inclinando hacia una especie de modelo evolucionario, casi memético, en torno de lo que él llama la epidemiología de las representaciones: una narrativa interesante, pero que clama por una elaboración algorítmica que nunca se atrevió a desarrollar. En algún momento pareció surgir una corriente simbolista francesa en torno de Patrice Bidou, Georges Charachidzé, Françoise Héritier, Olivier Herrenschmidt y sobre todo Michel 20 Izard y Pierre Smith [1939-2001], pero no pudo mantenerse: flotaba a dos aguas, incómodamente, entre el antecedente de un estructuralismo al que deseaba emular y los embates de una nunca bien establecida antropología dinámica que le impedía hacerlo. Cuando se tradujo al inglés La fonction symbolique de Izard y Smith (1979; 1982), la denotación simbólica se eliminó del título, que quedó como Between belief and transgression: Structuralist essays in religion, history and myth. Por dos veces, con Sperber y con los simbolistas menores, lo simbólico cedió ante las urgencias y los estereotipos del mercadeo anglosajón. Pero ¿qué sucedía hacia 1967 en la antropología en particular (y en las ciencias sociales en general) para que masivamente, en los principales centros académicos del primer mundo, se postulara algo tan drástico como una reformulación de la ciencia social tendiente a lo cualitativo, lo humanístico, lo sentimental? Examinemos primero el contexto norteamericano. Es sabido que la teoría dominante en la sociología de los Estados Unidos desde los años cuarenta a principios de los sesenta fue el modelo de Talcott Parsons [1902-1979]. Este era un modelo funcionalista, laxamente formalizado, muy verboso, que ejerció una fuerte influencia en la composición de los principales centros universitarios. Parsons consideraba que la sociedad era un sistema, y que ese sistema estaba constituido por instituciones cuya función era perpetuar el sistema mismo, mantenerlo en un estado de relativa integridad y equilibrio. Esas instituciones eran a la vez mecanismos del sistema y sistemas en sí mismos. Parece necesaria una aclaración epistemológica: una explicación funcionalista (en sociología lo mismo en que en antropología o en cualquier otra ciencia) consiste en identificar para qué sirve una determinada entidad. En el modelo parsonsiano las entidades eran las instituciones sociales, las cuales (aparte de satisfacer necesidades básicas) servían para perpetuar el esquema social o para minimizar el impacto del cambio. La explicación funcionalista es peculiarmente teleológica, por cuanto las causas de los fenómenos son al mismo tiempo objetivos, metas, propósitos que (en este caso) las instituciones sociales tienen que satisfacer. Aunque muchas veces los funcionalistas aparecen retratados como los positivistas por antonomasia 4, lo concreto es que las explicaciones funcionales no siguen el patrón mecanicista de la explicación clásica, que es más bien de orden causal. Hay un toque de teleología en la concepción funcionalista, lo cual introduce un problema filosófico mayor que no hemos de tratar en este contexto. Como sea, el ámbito de validez de las explicaciones parsonsianas era la sociedad, que se concebía como una especie de organismo cerrado y poco proclive al cambio. Se estudiaba una sociedad por vez, sin mayor espíritu comparativo, y prestando más atención a sus estructuras e instituciones que a los procesos que en ella tenían lugar. Por supuesto que los sociólogos funcionalistas reconocían la existencia del cambio, pero sus modelos son más bien sincróni- 4 Véase por ejemplo Rosana Guber (1991: 43, 49-53). También para Marshall Sahlins en Cultura y Razón Práctica funcionalismo y positivismo son más o menos la misma cosa, igual que para Stanley Diamond, Jean-Paul Dumont, Andrzej Paluch y Thomas Shalvey; autores como Edwin Ardener, Jan Jerschina, Eleanor Leacock y Peter Rigby consideran que las teorías de Malinowski y Lévi-Strauss son en cambio anti-positivistas: demasiada discrepancia para un asunto tan importante. Mucho me temo que de un lado y otro de la divisoria se ha construido una figura de paja, “una cruda Tía Sally que puede ser fácilmente noqueada” (Jarvie 1988: 428). Sobre la construcción del “positivismo” en las antropologías hermenéuticas y posmodernas, véase el excelente artículo de Paul B. Roscoe “The perils of ‘positivism’ in Cultural Anthropology” (1995). 21 cos, y en algunos casos abiertamente hostiles a la explicación de carácter histórico. Algo así sucedió en el funcionalismo antropológico de Bronisław Malinowski (1967: 173), quien afirmaba que el difusionista Fritz Graebner, con su insistencia en la historia, preconizaba un marco teórico de una imbecilidad de primer orden. Lo que aquí nos interesa de la sociología de Parsons no son tanto sus contenidos efectivos como el hecho de que ella se identificara con el establishment académico, y que consecuentemente sus adversarios la terminaran asociando con el poder establecido a secas. La sociología parsonsiana era, por así decirlo, la ciencia social institucional de los Estados Unidos y las principales universidades y editoriales acataban sus mandatos, teóricos y de los otros. La sociología de Parsons era la sociología, aquella en que se pensaba primero cuando se hablaba de la sociología en general. Todas las sociologías rebeldes y heterodoxas norteamericanas (pensemos por ejemplo en Wright Mills) son formas reactivas directas o indirectas contra el modelo parsonsiano. Pero en la Gran Teoría de Parsons, como se la llamaba pomposamente, existía un aspecto aparentemente contradictorio. En su modelo macroscópico de la sociedad como sistema, Parsons había previsto un lugar para el sistema cultural, al cual él mismo ignoró de hecho, dejando que los antropólogos lo elaboraran (Parsons 1988: 508). Este sistema cultural era, según Parsons, relativamente autónomo, como hasta cierto punto lo eran los demás sub-sistemas que componían el organismo social, aunque todos tuvieran que ver directa o indirectamente con el mantenimiento del mismo. Y lo que es más significativo, el sistema cultural era de naturaleza por completo ideal: consistía de ideas, significados, símbolos, y en especial valores. Por otras razones, este concepto “ideacional” de la cultura, como lo llamaba Roger Keesing, es compartido por algunas de las últimas tendencias en antropología evolucionaria (Keesing 1974; Durham 1991: 3, 7). Los cuatro sistemas que componían la sociedad se distribuían según este esquema: Sistema de expectativas de ejecución de roles. Sistema de organización de los roles unitarios en colectividades. Sistema de estructuración de derechos y obligaciones. Sistema de adhesiones a valores, identificable con la cultura. Es plausible que el concepto de cultura que se utilizó intensivamente en la AS sea más una concepción sociológica, creada por el más típico de los sociólogos, que un producto inherente a nuestra disciplina. El hecho es que dos de sus pioneros de los sesenta recibieron entrenamiento como graduados en el departamento de Relaciones Sociales de Harvard, dirigido por Parsons: nada menos que David Schneider y Clifford Geertz. Examinemos ahora lo que sucedía en la antropología norteamericana de la época, para luego regresar a nuestra AS y tratar con algún detalle la obra de Schneider y con mayor detenimiento aún la de Geertz. En la antropología de la mitad del siglo no existía, como sí era el caso en la sociología, un modelo nítidamente dominante. Un grupo de ocho universidades antiguas en el este de Estados Unidos configuraba la prestigiosa y aristocrática Ivy League: Harvard (Cambridge, Massachusetts), Brown (Long Island), Columbia (Nueva York), Cornell (Ithaca, Nueva York), Darmouth (Massachusetts), Pennsylvania (Filadelfia), Princeton (New Jersey) y Yale (New Haven, Connecticut). Aunque no todas las instituciones de la liga 22 poseían un departamento antropológico fuerte, y aunque en materia de antropología había otras universidades importantes (Chicago, Stanford, Berkeley, Michigan, Rice), el poder académico y la influencia intelectual se dividían tradicionalmente entre los comparativistas de la Universidad de Yale, que seguían a George Peter Murdock [1897-1985] y utilizaban un modelo de tipo estadístico, y los particularistas de la línea de Franz Boas [1858-1942], que se diseminaban desde Columbia, en el este. Los primeros eran más bien de tipo científico convencional; algunos de los últimos (Edward Sapir, Ruth Benedict, Margaret Mead) se inclinaban hacia una actitud humanística y estética. Su talento literario era formidable y quizá por eso mismo se los conocía también fuera de la disciplina. Los boasianos siempre fueron por cierto margen los más influyentes, aunque no de manera arrasadora; todavía había por allí pequeños bolsones de neo-evolucionistas, ecologistas culturales, funcionalistas tardíos y una posible mayoría de eclécticos. Pero en 1956 surgió lo que se conoce variadamente como antropología cognitiva, etnociencia, etnosemántica o Nueva Etnografía. Los que han cursado las materias a mi cargo en la Universidad de Buenos Aires en estos años sabrán de qué se trata; ahora eso no viene al caso y como quiera que sea otro capítulo de este mismo libro desarrollará el tema suficientemente. Lo que importa ahora son los efectos contextuales de la Nueva Etnografía, la cual tuvo un impacto mucho más grande que el que hoy se discierne razonable. Todo el mundo sabe que existe una concepción etic de la ciencia social, que se basa en los conceptos científicos occidentales propios del antropólogo, opuesta a una concepción emic, que propone estudiar cada cultura en sus propios términos, valiéndose de los conceptos de los propios nativos. La disputa entre las antropologías etic y emic fue minoritaria pero virulenta y ocupó buena parte de de la segunda mitad del siglo; y aunque esa distinción pasó un poco de moda, todavía expresa una oposición esencial (véase pág. 253 y subsiguientes). El modelo de la Nueva Etnografía era idealista y emic (por cuanto definía la cultura como conjunto de significados compartidos por los actores sociales), pero al mismo tiempo era sumamente formal, quizá hasta excesivamente formalista. La cultura se definía como conocimiento: el actor cultural era el que sabía cómo actuar dentro de su cultura; de alguna manera se vinculó conocimiento y lenguaje, y al cabo de unas pocas piruetas justificatorias terminó redefiniéndose la etnografía como un estudio de estructuras léxicas. La etnociencia era un exponente de la vanguardia científica, pero con un extraño giro: valoraba antes que nada el rigor descriptivo; más aún, para ella la descripción era un fin en sí mismo. Las páginas de los ensayos etnocientíficos están cubiertos de diagramas, cuadros, árboles y listas que supuestamente reflejan la conceptualización de los nativos, acompañados de un análisis de los componentes mínimos de esos significados, es decir, un análisis componencial. Existía una elaborada tipología de las estructuras semánticas que, según los etnocientíficos, ordenaban la concepción del mundo de los distintos pueblos, estructuras que tenían nombres peculiares, derivados de la lingüística estructural pero sin mucha huella de su historia: paradigmas, árboles, taxonomías, segregados, congeries, congeries focalizadas, type-tokens, conjuntos contrastantes, tipologías, series, cadenas, listas, (Tyler 1978: 255-300). El formalismo de la etnociencia corría parejo con la trivialidad de muchos de los asuntos que trataba, a menudo con un pretexto circunstancial. Es común encontrar análisis pormenorizados de aspectos secundarios de la vida cultural, por lo general con alguna excusa didáctica, como si sólo se buscara demostrar las bondades del método: se estudiaban, por ejemplo, los nombres de leña entre los Tzeltal de Chiapas, los ingredientes para la fabricación de bebidas 23 fermentadas entre los Subanum de Filipinas, los nombres de las plantas silvestres entre los Hanunóo, las terminologías para los colores primarios de los Dani de Nueva Guinea, los conceptos sobre casamiento entre los Ladinos Tenejapas y, como de costumbre, las denominaciones de los parientes en todas partes. Los departamentos antropológicos de las principales universidades norteamericanas, desde poco después que Ward Goodenough propusiera el análisis componencial hacia 1956, se volcaron a favor de esta Nueva Etnografía. Si se consultan las revistas antropológicas, en especial la de mayor peso simbólico, American Anthropologist, se comprobará que los antropólogos que escribían artículos de análisis componencial formaban parte, sistemáticamente, de los comités editoriales, de las cátedras universitarias, de los organismos investigadores, de los proyectos de investigación y de las comisiones públicas y privadas que decidían la financiación de los proyectos. Pese a su carácter esotérico y oscuro, la Nueva Etnografía fue, lejos, el principal y el más vigoroso movimiento antropológico de la época. Por aquel entonces surgió lo que se llamó después materialismo cultural, propulsado casi en soledad por Marvin Harris [1927-2001], un artista de la polémica, un tábano en el anca de la antropología idealista, un apasionado de la teoría. En uno de sus principales libros, El Desarrollo de la Teoría Antropológica, hay todo un capítulo en el que Harris polemiza en contra del análisis componencial. Los argumentos son un tanto vagos, porque Harris (salvo por una referencia a las reglas, que rara vez aparecen explícitas en esa clase de análisis) no explica de qué se trata la etnociencia, dando por descontado que todo el mundo la conoce. La AS (o lo que ocupaba el lugar de ella) todavía no se menciona, pues el nombre no existía aún. El libro, incidentalmente, es de 1968. Entre ese año y (por decir una fecha) 1970, la antropología cognitiva, etnociencia o Nueva Etnografía se derrumbó. Hacia finales de la década que culminaba hubo un movimiento de reacción en todas las ciencias sociales que acabó con el ascendente de la Gran Teoría que fuese y que se manifestó en una multitud de corrientes heterodoxas, microanalíticas y transgresoras: la etnometodología, el interaccionismo simbólico, la antropología dialéctica, la antropología psicodélica, la sociología del absurdo y otras facciones más raras todavía. En fin, el descrédito del análisis componencial fue determinante de la trayectoria ulterior de la disciplina en los Estados Unidos. Sucedió como si los antropólogos norteamericanos comenzaran a preguntarse cómo podía ser que alguien propusiera seriamente un modelo cultural tan corto de miras, una metodología tan rebuscada y un objetivo tan imposible, aunque no se puso en tela de juicio algo que pudo haberse puesto: la descripción global de las culturas sobre bases emic, la definición de la cultura como consenso de ideas. Como sea, los métodos desarrollados por la etnociencia quedaron reservados al laboratorio privado del etnógrafo, y nunca más se intentó aplicarlos para la descripción de toda una cultura concebida como conjunto aristotélico de categorías y denotaciones. Uno de los artífices de la rebelión anti-formal y uno de los críticos más implacables de la Nueva Etnografía fue precisamente el alumno de Parsons a quien ya hemos sindicado como el fundador de la AS, David Schneider, de la Universidad de Chicago. David Schneider – Antropología simbólica en estado puro El surgimiento público de la AS, entonces, y el colapso de la Antropología Cognitiva son, en parte, una función del contexto general de crisis de las ciencias sociales formales a fines de los sesenta y en parte también una iniciativa del mismo estudioso, David Murray Schneider 24 [1918-1995]. Su American Kinship: A cultural account de 1968 ofrece una crítica de las categorías de análisis que los antropólogos acostumbran dar por sentadas; al mismo tiempo es un estudio intensivo de un fenómeno etnográfico en el contexto urbano contemporáneo, el parentesco en la clase media de Chicago. Schneider propone examinar autocríticamente una serie de cuestiones acerca del parentesco, pero sus objetivos en realidad son mucho más amplios; con aquel pretexto, orienta hacia su propio país una serie de preocupaciones temáticas y para luego revisar a la luz de su estudio nuestras nociones acerca de la cultura. Schneider refuta la pretensión emic de la etnociencia, o por lo menos la versión que los etnocientíficos sostienen acerca de los estudios emic: él, como nativo americano y buen conocedor de su propia cultura, desconoce y desautoriza todas las complicadas estructuras semánticas que los etnocientíficos ponían al descubierto, y niega también que sus conocimientos culturales básicos sean susceptibles de reducirse a un esquema formal. Schneider afirma que los etnocientíficos han abusado de la ventaja argumentativa que proporciona lo exótico, y si han parecido verosímiles en algún momento, ello se debió a que ningún actor cultural estaba presente para refutar sus análisis. Advierte también que el parentesco no constituye un fenómeno separado para los actores culturales, sino que se relacionan con aspectos tales como la nacionalidad, la ley y la religión. Estas categorías culturales se superponen y se interrelacionan en redes de combinaciones cambiantes de elementos simbólicos aún más básicos. Fig. 1.1 – David Schneider (cortesía de D. Schneider) A pesar de la importancia del trabajo de campo sustantivo, coordinado y supervisado por Schneider, la especial persuación del estudio no depende primariamente de la exposición de datos. De hecho, la información relativa a las entrevistas se presentó en separata, en un volumen de distribución limitada que sólo he leído por encima y que muy pocos han leído en su totalidad. Daría la impresión que ese complemento tampoco se escribió para ser leído; creo que lo esencial no radica tanto en la existencia y minuciosidad de esos protocolos como en el hecho de que se los haya puesto por separado. Y creo que el camino abierto por esta separación, en el curso evolutivo de la AS, habría de conducir, simbólicamente, a la abolición de la documentación empírica sistemática. Después de todo, el propio Schneider no tuvo en cuenta los documentos de base en la elaboración de sus teorías para su “panfleto” American kinship (1968), lo que le costó una agria 25 disputa doméstica que culminó en la quema emblemática de su contribución por parte de su esposa, Addy, quien lo acusó de deshonestidad (Handler 1995: 209-211). Estas mezquindades y estas habladurías son más relevantes de lo que parece: tras los primeros pasos de la AS que se estaba definiendo entonces, los datos sistemáticos junto con el “género Apéndice” se esfumarían para siempre de la literatura antropológica, por lo que el relevamiento articulado terminaría desapareciendo de las reglas del método en el trabajo de campo. Notemos, entre paréntesis, que Schneider impulsa una nueva concepción de la antropología y de la cultura echando mano del tema más remanido de la antropología de aquellos tiempos (el parentesco) y demostrando que aún ese asunto que se daba por conocido albergaba escollos para la investigación sistemática. El interés principal del libro radica en su presentación de una definición de cultura que deriva de la teoría de Parsons: el parentesco, por ejemplo, no es para Schneider un orden natural y universal definido por la biología, sino un orden cultural, construido, peculiar y relativo. La situación es paradójica. En aquellos años, en las facultades de sociología norteamericanas se cuestionó radicalmente a la burocracia académica y al poder que ésta representaba; ese cuestionamiento era consonante con la rebelión política, el movimiento hippie, la oposición a la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, el feminismo. Vaya paradoja: la misma situación que ocasionó el declive de la sociología parsonsiana, facilitó el surgimiento de una concepción parsonsiana de la cultura en antropología, promovida por un alumno de Parsons. La crítica de Schneider, sin embargo, no es política sino teórica5 y muestra más la huella de su personalidad que el signo de los tiempos. Para Schneider la producción cultural de símbolos debe ser diferenciada analíticamente de la de las normas y los deberes; y estos niveles, a su vez, se deben distinguir de la acción social y de los patrones estadísticos de conducta. Los símbolos son para él como las unidades de un álgebra; las normas son como ecuaciones (afirmaciones combinatorias que sirven a propósitos específicos); símbolos y normas son ideales que orientan la conducta, pero la conducta real en el mejor de los casos sólo se les aproxima. Repitamos esto con otras palabras: la conducta no es para Schneider más importante que los símbolos, ni tampoco igualmente importante; lo es mucho menos. No hay que confiar mucho en las palabras que Schneider utiliza, pues en ninguna parte encontramos ni rastros de álgebra o de ecuaciones combinatorias. Se trata sólo de metáforas aducidas para impresionar mientras se contrabandean las ideas contrarias, pues lo que Schneider legitima de una vez y para siempre son los métodos “blandos”, intuitivos e informales, centrados en la pregunta al actor y, más que nada, en las respuestas que éste tiene para dar, o (como confesaría luego) en lo que se pueda hacer pasar como si fueran tales (Handler 1995: 210-217). 5 En lo político, Schneider dice situarse entre el centro y la izquierda, según rememora en Schneider on Schneider (1995: 188-190). Richard Newbold Adams, a quien una leyenda latinoamericana sindica no obstante como soplón de la CIA, compartía su posición a propósito de Vietnam y el Congo, por ejemplo, oponiéndose a “derechistas” como Clifford Geertz y Lloyd Fallers, quienes (siempre según el propio Schneider) estaban escandalizados por la politización de la universidad en los años sesenta, y entre otras cosas pensaban que la inteligencia americana “había hecho lo correcto” en el Congo al eliminar a Patrice Lumumba (ibid.: 189). En un gesto ideológicamente distinto Geertz fue, por el contrario, firmante de la Carta Abierta a través de la cual los intelectuales americanos cuestionaron en el 2004 la Guerra de Iraq impulsada por Bush (hijo); pero ¿quién no lo fue? 26 Schneider dice que los símbolos y las normas constituyen la cultura, y que ésta puede ser separada analíticamente de la conducta y de la acción social. Estas distinciones tuvieron una enorme importancia para las generaciones sucesivas de antropólogos interpretativos, por clarificar un nivel de análisis distintivo para el análisis cultural. Ese nivel de análisis era la cultura, como ya lo había sido otras veces en el pasado, pero una cultura mucho más restringida de lo que antes era común, y que excluía explícitamente los aspectos materiales de la existencia, y aún la conducta observable de las personas, los hechos concretos de la vida social. La antropología norteamericana siempre fue más “antropología cultural” que “antropología social”, al contrario de lo que sucedía en Inglaterra durante el auge del estructural-funcionalismo. Pero la insistencia de los simbolistas norteamericanos en general y de Schneider en particular en asegurar el carácter determinante y sui generis de la cultura, es algo relativamente nuevo, aunque puedan encontrarse preanuncios en Boas, Mead, Sapir o Benedict. Schneider piensa que cada cultura concreta está formada por un sistema 6 de unidades o constructos culturales que definen el mundo y las cosas que están dentro de él. Los constructos que caracteriza Schneider poseen una realidad propia que no depende de su existencia objetiva y hasta cierto punto son independientes de la conducta real y observable. La conducta no forma parte de la cultura, y, como él dice, hasta supone una perturbación para su estudio, una molestia que obstruye la comprensión de los símbolos. Esto redefine la tarea del antropólogo, que ha de ser la identificación de las unidades culturales, y no los patrones de conducta formulables a través de la observación de comportamientos concretos. Esta concepción (reitero) es admitidamente parsonsiana: la cultura es un sistema de símbolos y significados; está constituida por unidades (e interrelaciones) que contienen las definiciones fundamentales sobre la naturaleza del mundo, sobre la vida y sobre el lugar del hombre, como todavía se decía entonces. Pero también hay una diferencia con Parsons, quizá porque el modelo sociológico original no era del todo coherente: en lugar de preguntar cómo se organiza la sociedad para asegurar su continuidad a través del tiempo, Schneider se pregunta de qué unidades está hecha, cómo se definen y cómo se articula una unidad con otra. Pese a que la inspiración parsonsiana de esta antropología es incuestionable, en ella se renuncia a lo que constituía el germen de la concepción funcionalista, que es el análisis de las formas en que un sistema se perpetúa y reproduce. Dado que el mismo Schneider ha predefinido la conducta como secundaria respecto de las idealidades, la observación de campo deja de ser útil. La información pertinente estará contenida necesariamente en lo que digan al antropólogo los actores culturales. El antropólogo deja de ser testigo activo para transformarse en un interlocutor que escucha sin tener gran cosa que agregar. Ninguna respuesta de ningún informante es falsa, dice Schneider, pues hasta las 6 Los más avispados entre los antropólogos actuales reconocen que la afirmación de que la cultura es algo “integrado”, “un todo complejo”, “estructurado”, “sistemático” o sustentado por patterns es un articulo de fe. Nadie, dice Roy D’Andrade (1995: 249), ha ofrecido jamás una demostración empírica de la estructura de una cultura, menos aún los simbolistas. Lo que sí pudo demostrarse es que alguna pieza de cultura podía conectarse de alguna manera con alguna otra. Pero un mundo donde cada cosa está de algún modo relacionada con algo no deviene automáticamente una “estructura” o un “sistema”, por más relajadas que sean las definiciones de esas categorías. Esta es una observación para tener en cuenta de aquí en más, pues sirve tanto para evaluar las “sistematizaciones” de Schneider como las de Geertz. 27 formas de mentir están culturalmente definidas y estandarizadas. Lo que hay que estudiar (sin un instrumento semántico explícito) son los significados asociados a los símbolos y las reglas que se derivan de ellos, para establecer así un punto de vista que configura un modelo “mecánico”. Pero no hay que engañarse tampoco por la presencia de un término tan duro en un contexto tan nebuloso; lo que quiere decir Schneider es que la quiebra de la regla carece de importancia cultural aún en caso que sea frecuente. Schneider sostiene que los estudios etic son una imposibilidad manifiesta, pues toda descripción no es más que una interpretación subjetiva del estudioso. En vez de gastar tiempo y energías en hacer más objetiva nuestra investigación, debemos perfeccionar las técnicas para comprender mejor la subjetividad y las reglas por las que ésta se rige. Para el Schneider de 1968 las reglas no se infieren de la conducta sino de su conceptualización en la cabeza de los actores, de su expresión en símbolos; los objetos materiales (así sean parafernalia) y los actos sociales concretos (así sean rituales) caen fuera del campo de la investigación cultural. Vayamos tomando nota de estos contrastes: a diferencia de lo que sería el caso para Victor Turner o Clifford Geertz, incluso la dimensión material de los símbolos carece para Schneider de relevancia. Hay que notar que pocos años después de esta formulación de fuerte arraigo, Schneider parece cambiar de idea; en 1972, en “What is kinship all about?” dice que el antropólogo tiene que abstraer las normas en base a la conducta, lo cual entra en contradicción con todo lo que había venido manteniendo; y en 1977, junto con Janet Dolgin y David Kemnitzer, en la introducción a una importante compilación de AS, enfatiza la necesidad de concentrarse en la acción simbólica, es decir, en una dimensión concreta y observable. Pese a que Schneider alimentó antropologías (como la de Roy Wagner) que rayan entre las formas más extremas de idealismo, en sus últimos años sorprendió con alegatos de talante materialista. “Soy un materialista comprometido, y condeno al idealismo en todas sus formas”, acostumbraba afirmar (Handler 1995: 6). El término “acción simbólica”, incidentalmente, fue acuñado por Victor Turner, y lanzado a la arena pública en un difundido simposio de la Asociación de Etnografía Americana, en 1969, coordinado por él y compilado bajo el título de Forms of Symbolic Action. Las fechas engranan como para tejer alguna hipótesis. Para quien no esté familiarizado con las ligas y corporaciones de la academia norteamericana, aclaro que David Kemnitzer es uno de los pocos promotores de la antropología marxista en los Estados Unidos, y parece haber ejercido cierta influencia sobre Schneider, de ser confiables los indicios. Quizá también la difusión de la llamada antropología crítica o antropología dialéctica norteamericana, difundida por Dell Hymes, Stanley Diamond y Bob Scholte entre 1969 y 1972 haya movido a Schneider a modificar algunas de sus ideas referidas a la importancia de lo real. Pero a fin de cuentas no habría de ser Schneider quien continuara liderando la antropología simbólica. En la década de 1970, mientras todo el mundillo antropológico estaba reposicionándose, agregando apéndices o cambiando a toda prisa el nombre de los libros para no morir intelectualmente, Schneider sólo escribe algunos artículos de fuste pero de escasa envergadura y nada más que dos libros en colaboración, uno con Raymond Smith y otro con Calvert Cottrell. Poco a poco su producción se va espaciando hasta que desaparece de la escena, cediendo la primacía a Clifford Geertz, quien la asume de lleno en 1973; Geertz aprovechó entonces su anterior nombramiento en el Instituto de Estudio Avanzado de Princeton y la edición de una recopilación que lo consagró y con la que se hizo conocer incluso fuera de la an28 tropología, privilegio disfrutado antes sólo por Lévi-Strauss en el mundo latino y, en un orden nacional mucho más restringido, por Margaret Mead. Las últimas palabras de Schneider lo encuentran en una cerrada oposición a la marea posmo de los 80 y 90. Se alinea así con Clifford Geertz y Marshall Sahlins (en las ideas si no en los hechos) en la facción del simbolismo tardío que algunos han llamado conservadora, con un toque apocalíptico en su caso. Veamos como muestra este fragmento bizarro de reportaje fingido, escrito de puño y letra por Schneider, corchetes incluidos, en conversación imaginaria con Richard Handler: RH: Sé que aunque usted está retirado, se mantiene al tanto de lo que sucede, de modo que le pregunto qué piensa de los así llamados posmodernos o pos-estructuralistas. DMS: ¿A quiénes tiene usted en mente? RH: Oh, usted sabe, [James] Clifford, [George] Marcus y [Michael] Fischer, [Stephen] Tyler, [Vincent] Crapanzano, [Paul] Rabinow, [Bernard] Cohn, esa gente. DMS: Bien, ésa es una pregunta fácil. Son, para cualquiera, unos idiotas. RH: ¿Por qué dice eso? DMS: Porque son idiotas. Están en un estado vegetativo irreversible. RH: Quizá usted tenga una crítica más precisa que pueda compartir con nosotros. DMS: Son unos idiotas. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué queda de la AS, como saldo, en la caracterización original de Schneider? Aunque él haya cedido el papel de macho alfa antropológico bastante pronto y su nombre sólo constituya hoy en día una referencia histórica, sus sucesores llevaron adelante la idea de la cultura como conjunto más o menos articulado de idealidades y significaciones y, más que nada, de la antropología como disciplina específicamente abocada al estudio (o mejor aún, a la interpretación) de esas idealidades. Cuando digo sucesores de Schneider me refiero a James Boon, su semibiógrafo Richard Handler, el cognitivista Bradd Shore, Esther Newton y quien pasa por ser su alumno más creativo y su heredero, Roy Wagner. En lo anecdótico, Schneider ha legado a la posteridad una rica colección de insolencias y caprichos que van de lo cínico a lo desopilante: sus afirmaciones en el sentido de que no debería haber más trabajo de campo, que la experiencia de campaña no incide sobre el pensamiento del antropólogo, que las notas de campo ensalzadas en “el estúpido libro de Roger Sanjek” son inservibles, que no existe tal cosa como el parentesco, que dado un texto nada puede decirse de la intención del autor o del contexto social en que se escribió, que Current Anthropology ha sido siempre una revista idiota, que él nunca conoció a nadie que hubiese leído siquiera sus propias etnografías y que no vale la pena fingir que se requiere colectar datos para probar alguna cosa (Handler 1995: 180, 205, 210-217). Sólo quien se sabe un pope poderoso o un desquiciado inimputable (o como aquí es el caso, ambos personajes a la vez) puede expresarse con tanta impunidad y tan exiguos elementos de prueba. Sobre esta base rebosante de pintoresquismo, Schneider establece en el lector de su obra y de su biografía lo que creo que en realidad le importa, que es el consentimiento ante las afirmaciones no fundamentadas y las aserciones contradictorias. Desde el punto de vista metodológico, de Schneider en adelante comienza a aceptarse que debido a que las estrategias formales han demostrado no servir, el asunto puede tratarse con disciplicencia o no tratarse en absoluto. Se va insinuando una actitud antimetodológica, que a mi juicio alcanza su formula- 29 ción más consumada (y más insidiosa, por lo oblicua) en la descripción densa y en la inferencia clínica geertzianas. Clifford Geertz – Descripción densa y conocimiento local No pretendo resumir aquí los contenidos de las obras geertzianas publicadas y traducidas; me limitaré a marcar a grandes rasgos la trayectoria de sus ideas, para proceder ulteriormente a una revisión y una evaluación crítica de lo que ellas podrían representar como herramientas. Esta crítica se realiza parcialmente en este apartado y el resto en el que reproduce mi artículo sobre “El lado oscuro de la descripción densa” que se ha incluido, expandido al doble de su escala originaria, en el segundo capítulo de este libro. Interesa entonces enumerar y caracterizar brevemente las principales contribuciones de Clifford Geertz [1926-2006] a la antropología, ordenadas según la fecha de sus primeras ediciones. Lo que sigue no involucra una revisión de todas sus publicaciones y de los textos principales que se les refieren; un libro impreso como éste, con un largo ciclo de gestación, no es ya idóneo para esa finalidad, que se satisface mucho mejor en un hipertexto7. En la lista siguiente omito referirme a los trabajos más tempranos de Geertz, los cuales preceden a su toma de posición en favor de la antropología interpretativa; de ésta se puede decir que surge de golpe y que luego no se desarrolla nunca más. La Interpretación de las Culturas (1973) Es una compilación de ensayos diversos, escritos entre 1957 y 1972 y precedidos por un célebre prólogo en el cual podría decirse que Geertz se inventa a sí mismo. Superando incluso a las crónicas samoanas de Margaret Mead, probablemente sea el texto de antropología más leído y traducido de todos los tiempos, capaz de convertir a su autor de un jornalero anónimo en ecología cultural o un observador ecléctico de religiones rarificadas en la máxima figura profesional. El Times Literary Supplement saludó esta obra como “uno de los 100 libros más importantes desde la Segunda Guerra Mundial” (Yarrow 2006). Las secciones más reputadas del libro son la introducción (“Thick description”), la parte más conscientemente metodológica, y por supuesto el ensayo sobre la riña de gallos en Bali (“Deep play”), considerado como el que mejor sintetiza la aplicación de sus principios interpretativos. En la introducción es donde Geertz propone (siguiendo a Paul Ricoeur [1913-2005]) la metáfora de la cultura considerada como texto, la escritura como descripción densa y una interpretación basada en la inferencia clínica. Dado que el programa teórico fue lo último en escribirse, fuera de algunas modulaciones incrustadas en la espesura de “Deep play” ninguno de los artículos del libro implementa algo que pueda reconocerse como la estrategia canónica. Después de treinta años de simple descripción adjetivada expuesta como si fuera hermenéutica, no hace falta mucha comprobación para darse cuenta, con el corazón en la mano, que el programa no ha sido usado y tal vez sea inusable: ni uno entre todos los estudios ulteriores de Geertz gasta un solo renglón para señalar en qué momento, si es que en alguno, se está po- 7 Quien quiera tener una idea cabal de la producción de Geertz debe empezar sin duda por HyperGeertz© World CatalogHTM, un sistema de hipertexto de la más alta calidad, que puede encontrarse en http://www.iwp.uni-linz.ac.at/lxe/sektktf/gg/hypergeertz.html. Aunque Geertz ha homologado ese portal, no hay duda que la Web lo desconcierta (véase Geertz 2001): la cultura como texto es una idea confortable; el mundo como hipertexto ya no tanto. 30 niendo en acción el método. Ni una sola interpretación suya, por otra parte, fue validada jamás por un actor nativo o por otro investigador. Se me dirá que un científico tiene derecho a semejante reticencia; yo creo que no. Fig. 1.2 – Clifford Geertz Lo que había en “Thick description” sin embargo, alcanzó para establecer las raíces del paradigma indiciario de los ochenta en Estados Unidos y en Europa, fundar la desconfianza sobre la “observación participante” como “nuestra fuente más importante de mala fe” y legitimar la curiosidad por indagar las estrategias retóricas desplegadas en la escritura etnográfica. Esta última idea está plasmada en la célebre nota al pie #3, que asegura que “[e]n antropología ha estado faltando conciencia sobre los modos de representación, para no hablar de los experimentos con ellos” (1987a: 31-32). Igual que casi toda la antropología de la época, el resto del libro está por debajo de ese nivel de intensidad. El capítulo “El salvaje cerebral: Sobre la obra de Claude Lévi-Strauss”, por ejemplo, escrito en 1967, es decepcionante; por empezar, no se ocupa de los dos volúmenes ya publicados de las Mitológicas sino de El pensamiento salvaje, cuya traducción al inglés (dos años posterior a la traducción castellana) Geertz admite execrable. La interpretación geertziana es además reminiscente de las lecturas saturadas de calificativos de Stanley Diamond o de Héctor Vázquez, las cuales parecen crispadas de incomodidad frente a lo que perciben como un texto difícil. En ella no hay tampoco análisis, sino que directamente se salta de un resumen temático de calidad escolar (que pasa por alto todas las inflexiones esenciales del texto) a una condena moral por demás predecible, plasmada en palabras demasiado perfectas para ser exactas: [L]o que Lévi-Strauss ha armado por su cuenta es una máquina infernal de la cultura. Esa máquina anula la historia, reduce el sentimiento a una sombra del intelecto y reemplaza los espíritus particulares de salvajes particulares que viven en selvas particulares por la mentalidad salvaje inmanente en todos nosotros. Esa máquina le hizo posible salir del punto muerto a que lo había reducido su expedición en el Brasil –proximidad física y distancia intelectual– y llegar a lo que tal vez siempre deseó realmente: proximidad intelectual y distancia física (Geertz 1987a: 295). De más está decir que según Lévi-Strauss no es en un sustrato irracional inmanente donde nos encontramos con el primitivo. O mucho me equivoco, o Geertz leyó solamente la parte referida a Brasil de Tristes trópicos y revisó muy por encima El pensamiento salvaje, cuya caracterización no define sólo una mentalidad intelectualmente próxima a la del hombre ci31 vilizado, sino que delinea, al lado de identidades que siempre son de orden racional, una lógica de lo concreto que le es peculiar y de la cual nuestro antropólogo no menciona palabra (cf. Lévi-Strauss 1964: cap. I y pp. 33, 188). En cuanto al método lévistraussiano, es evidente que Geertz no se ha molestado en seguir una secuencia de razonamientos cristalinamente clara y no acierta por ello a discernir en qué radica la estratagema: Que Lévi-Strauss haya sido capaz de transmutar la romántica pasión de Tristes tropiques en el hipermoderno intelectualismo de La Pensée sauvage es ciertamente una pasmosa realización. Pero permanecen aún en pie las preguntas que uno no puede dejar de formularse. ¿Es esta transmutación ciencia o alquimia? ¿Es [...] una transformación real o un malabarismo? [...] ¿Es el escrito de Lévi-Strauss, como él mismo parece pretenderlo en las presumidas páginas de La Pensée sauvage un prolegómeno a toda antropología futura? ¿O está Lévi-Strauss [...] barajando y mezclando los restos de antiguas tradiciones en el vano intento de hacer revivir una fe primitiva cuya belleza es aún evidente, pero que carece desde hace ya mucho de relevancia y credibilidad? (Geertz 1987a: 298). Los epítetos resultan impactantes, pero son pobres sustitutos de la prueba y contradicen con su contundencia la tentatividad inherente al acto retórico de formular preguntas. Si la razón lévistraussiana constituyera un anticipo de la antropología por venir y su metamorfosis fuera efecto de una ciencia genuina, no cabría tildar de presumidas a sus páginas antes que la interrogación se decida en base a una demostración en tiempo y forma. Según todo indicio, Geertz no interroga al texto del cual habla; su decisión frente a él ya está tomada de antemano en consonancia con su confeso anti-estructuralismo y habría dado lo mismo que lo leyera o no. El ensayo de Geertz, por último, fue publicado inicialmente en una revista, Encounter, que fue un órgano político reconocido del neoconservadurismo inglés, para el cual LéviStrauss fue siempre un fastidioso izquierdista. Lévi-Strauss, mientras tanto, jamás respondió a Geertz. Nunca lo ha nombrado siquiera; nunca lo hará, predigo. Aunque Geertz asegura que Lévi-Strauss le dijo que había encontrado su artículo “un poco repulsivo, pero interesante” (Geertz 1991: 609) no he podido confirmar el hecho independientemente, pues el único testigo imparcial, Fred Eggan [1906-1991] ya se ha muerto y Lévi-Strauss no sabe / no contesta. Éste apenas si menciona a la hermenéutica en sus obras tardías y cuando lo hace la posiciona sin dar nombres en el contexto de una tradición cuyas limitaciones antropológicas le resultan demasiado evidentes para merecer discusión: Sans doute cette approche n’est-elle pas à l’abri des dangers qui guettent toute herméneutique: qu’on se mette insidieusement à penser à la place de ceux qu’on croit comprendre et qu’on leur prête plus ou autre chose que ce qu’ils pensent (Lévi-Strauss 2000 : 720). Geertz ni aparece en la cita. Las águilas no cazan moscas: un poco repulsivo pero interesante. La crítica provinciana e inarticulada de la obra de Lévi-Strauss no es sin embargo el momento más flojo del libro de Geertz. Otros dos capítulos, “La religión como sistema cultural” de 1966 y “La ideología como sistema cultural” de 1964 se vinculan con “El sentido común como sistema cultural” de 1975 y “El arte como sistema cultural” de 1976, incluidos en Conocimiento local (1983). Curiosamente, en ningún momento Geertz define qué es un sistema cultural, qué propiedades formales le confieren su carácter sistemático, o cuál es la génesis o el beneficio de su sistematicidad. El antropólogo que más cerca estuvo alguna vez de hacerlo (pero que se murió sin haberlo hecho) fue su viejo compañero de estudios David Schneider, a quien por razones que sólo cabe conjeturar Geertz no menciona si puede evitarlo. Nuestro autor tardaría casi cuarenta años en admitir que él no posee ni ha poseído nunca una concepción 32 sistemática (o siquiera una “teoría”) referida a cuestión alguna, el significado y la hermenéutica primero que cualesquiera otras, y que los “sistemas” allí nombrados “sólo eran títulos” que designaban “alguna clase de coherencia interna” (Geertz 2002). I don’t do systems, escribió más tarde (2000: x); así como ficción no significaba ficción, en el otro extremo sistema tampoco quería decir sistema. Una semántica peculiar, para decir lo menos. En cuanto a los sistemas culturales abordados en La interpretación, habrá que admitir que las teorías geertzianas de la religión o de la ideología no están a la altura de lo que las tradiciones europeas en esos campos han llegado a desarrollar desde principios del siglo pasado. De su teoría religiosa el lector encontrará observaciones adicionales en el capítulo siguiente; de su teoría ideológica sólo diré que a despecho de sus densos pies de página Geertz no documenta dominio de la literatura requerida para empezar a plantear la cuestión, no digamos ya para resolverla. Si de considerar la ideología como texto se trata, hoy su teoría no tiene mucho que ofrecer al lado de las masivas elaboraciones en análisis ideológico del discurso de (digamos) Teun van Dijk, Norman Fairclough, Roger Fowler, Günther Kress, Siegfried Jäger, Ernesto Laclau, Stef Slembrouck o Ruth Wodak. Geertz está muy por debajo de la cota técnica (y demasiado a la derecha del espectro) para aportar a este respecto una contribución que justifique distraer al lector hablando de ella. Lo que él plantea como novedoso (la impugnación del concepto de ideología como juicio de valor, la percepción ideológica como falsa conciencia, el carácter metafórico del símbolo, las diferencias entre ciencia e ideología) ha sido tratado con mucha más profundidad, rigor y desapego dos o tres décadas antes que escribiera su artículo, el cual más que un teoría de la ideología es una fallida y demasiado evidente reivindicación de lo ideal. El ensayo “Persona, tiempo y conducta en Bali” fue uno de los más celebrados en su momento, pero en la actualidad ha llegado a ser casi ilegible porque Geertz olvidó mencionar nada menos que el género como un factor importante en la personalidad balinesa. Feo lapsus: Geertz discute el ciclo de los nombres propios (Wayan, Njoman, Made, Ktut, Wayan...), los términos de parentesco, los tecnónimos, los títulos de status y los títulos públicos, pero no lo femenino y lo masculino, ni las categorías mixtas, intermedias o anómalas conocidas como waria, béncong, banci o kedi. Tampoco, para el caso, se refiere al sexo o al nacimiento. Es demasiado evidente que a Geertz no le importa sistematizar cuanto se refiere a la persona en Bali, sino llevar adelante su propia agenda doméstica; ésta engrana con el mismo programa de exotismo relativista a cuyo favor Franz Boas había batido el parche suficientemente. No será ésta, por desdicha, la última vez que Geertz subordine el significado local a sus propios intereses como hermeneuta. Si el tratamiento de la persona es disputable, el del tiempo ha sido aún más drásticamente puesto en cuestión. Se ha criticado en particular su pintura esencialista, en la cual el tiempo balinés se describe como “una concepción destemporalizante [...] un presente sin movimiento, un ahora sin vectores” (1973: 404; tr. esp. 1987a: 329, 333). Maurice Bloch (1977: 284) ha denunciado esta imagen como una sobresimplificación, señalando que no funciona en escenarios tales como la política local o nacional, la economía o la agricultura; Mark Hobart (1978) encontró también que los monjes de un pura dalem a los que consultó le confirmaron que la gente usa el calendario cíclico normal para los ritos y las actividades agrícolas, y que para otras cuestiones se sirve de hitos bien recordados (guerras, terremotos, erupciones volcánicas) o del calendario gregoriano sin más. Michael Tenzer (2000: 74-75, 375), en su excelente estudio sobre el gamelan gong kebyar, ha vuelto a impugnar el concepto geertziano de 33 temporalidad balinesa, afirmando que la idea de que la linealidad occidental es progresiva y la ciclicidad balinesa es estática es sólo un estereotipo orientalista sin asidero. Lo más llamativo de su ensayo, sin embargo, es la postura abiertamente positivista que alimenta, y que le lleva a decir que los símbolos son vehículos materiales del pensamiento, susceptibles de ser descubiertos y hasta medidos a través de la investigación sistemática (1987a: 300-301). 1974: “The native's point of view: On the nature of anthropological understanding” Este es un breve artículo repetidamente reimpreso en la compilación de Dolgin, Kemnitzer y Schneider, en la de LeVine y Shweder, en la de Morris Freilich, en la de Nancy Rule Goldberger y Jody Veroff, en la segunda serie de Interpretive Social Science de Paul Rabinow y William Sullivan, en Local Knowledge, etcétera. Lo que tiene de típico no es tanto la elaboración casuística como el ejercicio de equidistancia que realiza Geertz entre las posturas extremas que por la misma época se caracterizaban como las estrategias emic y etic y que él prefiere exponer (siguiendo al psicoanalista Heinz Kohut [1913-1981]) como el contraste entre conceptos experience-near y experience-distant, respectivamente. Como tantas otras veces, Geertz es capaz de fijar su visión en una frase memorable. Escribe: El problema real consiste en producir una interpretación de la forma en que la gente vive que no esté aprisionada en sus horizontes mentales (una etnografía de la brujería escrita por una bruja) ni sea sistemáticamente ciega a las tonalidades distintivas de su existencia (una etnografía de la brujería como la escribiría un geómetra). Es en este artículo donde Geertz se autodefine como un “etnógrafo de significados-y-símbolos” y donde define su oscilación entre los más locales de los detalles locales y las más globales de las estructuras globales como un movimiento dialéctico en el interior de un círculo hermenéutico. Llamo la atención sobre el hecho de que el círculo hermenéutico es acaso, junto con la crisis de la representación, la expresión de significado más mutable y contingente del vocabulario de la antropología cualitativa. Las expresiones existen y fueron acuñadas en su debido momento; pero todo el mundo se empeña, cada vez, en asignarles significados diferentes. El concepto de cultura en antropología (o el de paradigma en la escritura de Thomas Kuhn) puede ser también tornadizo, pero no es nada comparable a esto. No trataré la peculiar interpretación que da Geertz al término, pues no viene al caso; pero dejaré planteada la inquietud. 1975: Kinship in Bali En co-autoría con Hildred Geertz, es un texto mayor con detalles un poco sobrecargados en el que se discute el parentesco en la esfera privada y en la pública, con énfasis en esta última. Lo más interesante se trata en el quinto capítulo (pp. 153-159), en donde se discute, en respuesta a los lineamientos críticos de David Schneider, si los balineses poseen o no un sistema de parentesco. El estudio se concentra en el dadia balinés, una especie de agregado corporativo de familias relacionadas agnáticamente. No todas las familias balinesas decantan en dadias; las formas de agrupación, que también son propias de organizaciones no parentales, varían de un caso a otro. Aunque la descripción y la interpretación son de cierto interés y el libro se deja leer con harto más placer que cualquier otro que haya desarrollado el tema, el estudio dista de ser un tratado satisfactorio sobre lo que se promete en el título. No investiga, por ejemplo, cuáles son las relaciones entre parientes que no son miembros de la familia agnática extendida. Tampoco hay análisis de los significados balineses vinculados a los “parientes” o al “parentesco”, 34 excepto por una referencia al pasar a ngama (sibling, pariente) (p. 52) (Scheffler 1976: 406). El libro fue destruido críticamente por el veterano especialista en hinduismo balinés, el erudito Christiaan Hooykaas [1900-1979]; los Geertz(es) (1976), atípicamente, rompiendo con una tradición de indiferencia olímpica, respondieron al borde de una crisis de nervios. 1977: Meaning and order in Moroccan Society: Three essays in Cultural Analysis Se trata de una obra escrita en conjunto con Hildred Geertz y Lawrence Rosen, en la que el ensayo de Geertz (centrado en el suq, el lugar del mercado) es la pieza estelar. El interés de la publicación, que difunde los resultados del trabajo de campo realizado entre 1965 y 1971, tiene que ver más con la fascinación literaria y la influencia intelectual que este texto ejerció en su momento que con los contenidos sustantivos de los fenómenos analizados o con la claridad del método que se desarrolló. Dado que poco después de esa fecha estalló el poscolonialismo de Gayatri Chakravorty Spivak, Homi Bhabha y Edward Said [1935-2003], a menudo ha surgido la pregunta de si el enfoque de Geertz es o no “orientalista” en el mal sentido que desde entonces ha ganado el vocablo. Al principio el mismo Said lo negaba; por el contrario, saludó la contribución geertziana asegurando que [e]l trabajo más interesante probablemente lo produzcan estudiosos cuyo compromiso sea con una disciplina definida intelectualmente y no con un “campo” como el Orientalismo, definido canónica, imperial o geográficamente. Una excelente y reciente instancia es la antropología de Clifford Geertz, cuyo interés en el Islam es lo suficientemente discreto y concreto para ser animado por las sociedades y problemas específicos que estudia y no por los rituales, los preconceptos y las doctrinas del Orientalismo (Said 1978: 326). Casi veinte años más tarde, Geertz (1995: 114) describiría casi exactamente con la misma fórmula la dialéctica entre la disciplina y el campo simbólico. Pero la luna de miel entre Said y Geertz duraría poco; ya en “Orientalism revisited”, Said diría que la antropología geertziana consiste sólo en “racionalizaciones disciplinarias estándar y clichés autoelogiosos” (Said 1985). Pasado el impacto inicial de Orientalism y consolidada su imagen pública, Said se había convertido ya en una figura incómoda. Conservador a fin de cuentas, Geertz encontró la oportunidad de tipificarlo en una de sus típicas andanadas de mantras descalificadores como autor de “argumentos ideológicos presentados como indagaciones historiográficas” (1983: 20). Con esta frase delatora, en la que la ideología involucra como en los viejos tiempos una falsa conciencia y un estatuto cognoscitivo inferior, Geertz demuestra que los gestos de amplitud de criterios y political correctness de los que había hecho gala en “La ideología como sistema cultural” eran sólo una forma de decir, una pose demasiado buena para ser verdad. 1980: “Blurred Genres. The refiguration of social thought” Aquí Geertz caracteriza las metáforas dominantes de la ciencia social interpretativa: el drama, el juego y el texto. Un ejercicio de doble antítesis sintetiza el sentido que ha tomado esa ciencia al orientarse según metáforas como ésas: La refiguración de la teoría social representa […] un cambio monumental no tanto en nuestra noción de lo que es el conocimiento, sino en nuestra noción de lo que deseamos saber. Los sucesos sociales poseen causas y las instituciones sociales efectos; pero bien pudiera ser que el camino hacia el descubrimiento de qué es lo que afirmamos al afirmar esto repose menos en postular fuerzas y medirlas que en tomar nota de expresiones e inspeccionarlas (Geertz en Reynoso 1991: 76). 35 1980: Negara. The theatre state in nineteenth century Bali En este libro Geertz afirma que Negara, el estado precolonial de los balineses, es imposible de describir según los modelos preconstruidos del pensamiento político occidental. “Despotismo ilustrado”, “tiranía”, “burocracia”, etcétera, son términos inadecuados para dar cuenta de él. Se trataba de una especie de estado teatral, en el que el ejercicio del gobierno asumía la forma de una representación. Geertz propone, en consecuencia, el uso de metáforas escénicas en el marco de una concepción semiótica del análisis (p. 28, 177-215). Esta es, dicho sea de paso, una de las metáforas dominantes de la ciencia interpretativa cuyo poder celebraba Geertz, contemporáneamente, en “Géneros Confusos”. El máximo exponente de las metáforas dramáticas y performativas en antropología es, como bien se sabe, Victor Turner; pero Geertz no lo nombra a este respecto ni una sola vez. El texto ha sido diseñado con dos niveles de lectura: una para público en general en formato estándar, otra para los especialistas, algo más difícil de articular, casi intimidante, a la cual se accede si se escoge leer las descomunales notas a pie de página en tipografía miniatura. Mi visión es que el segundo nivel no resiste el análisis: hay dos fallas esenciales en la estructura y ejecución del ensayo. La primera es la presunta instancia etnográfica (pp. 19); la simple verdad es que en el texto hay muy poca etnografía y la que hay es filológicamente inservible: es un trabajo libresco, de consulta intensiva a bibliotecas, que pudo haberse escrito en Leiden o en La Haya y que de hecho no fue ni escrito ni dialogado en Bali. No hay datos emic, ni perspectiva nativa, ni notas de campo a integrar; no hay nada fuera de lo que dicen los libros, los del propio Geertz incluido. De haber elementos etnográficos serían anacrónicos, pues está muy claro que en los dos o tres siglos implicados la sociedad cambió. El propio Geertz se opone al mito de Bali como un “museo” (comillas irónicas incluidas) en el que se ha preservado intacta la cultura precolonial (p. 19). Pero siendo todo lo contrario al antropólogo “procesual” que soñaba su amigo Renato Rosaldo, Geertz se desdice dos páginas más tarde (p. 21) porque es más cómodo pensar que “esta isla pequeña y apretujada, sin ser un fósil cultural, [es] de todas maneras bastante conservadora culturalmente”. Olvidadas las ironías sobre el museo de Thomas Raffles y otros gestos mordaces para entendidos, Geertz pretende que la etnohistoria de Bali no varió en lo esencial entre la invasión de Majapahit en 1343 y la de los holandeses en 1906 (pp. 231, 247) y que (para que su etnografía resulte viable) cambió menos aún desde entonces hasta ahora. La segunda falla concierne al sesgo angloparlante de la bibliografía. Hay abundancia de referencias en holandés, incluyendo los trabajos de Christiaan Hooykaas, el mismo estudioso en la tradición de Jaap Kunst con décadas de trabajo de campo y verdadero conocimiento del idioma que destrozara Kinship in Bali de los Geertzes cinco años antes. Igual que había sucedido en Agricultural involution (1963) dieciocho años antes, los textos en holandés casi no se usan en el cuerpo del libro. Hay por cierto una docena de autores indonesios en general y balineses en particular mencionados en la lista bibliográfica al final de Negara: Ardana, Astawa, Bagus, Bhadra, Boekian, Kusuma, Rawi, Regeg, Simpen, Soekawati, Sudhana, Sudharsaba, Sugriva. En momentos en que aparecen en escena los antropólogos e historiadores nativos, el mensaje es que el autor domina el corpus local en sus lenguas originales. Pero esta lista es espuria: en ningún lugar de todo el libro, ni siquiera en las notas reservadas a especialistas, hay el menor uso de alguno de sus textos o el más breve registro de sus puntos de vista. 36 Negara no convenció a los críticos. Eric Silverman (1990: 143) reconoce que es una obra de fina erudición pero la encuentra a la larga insatisfactoria. Después de rechazar las concepciones “periódicas” y “evolutivas” de la historia, observa Silverman, Geertz esboza su propia doctrina; pero lo hace tan escuetamente que uno se pregunta si en verdad ha puesto los pies en el asunto. De hecho, Geertz no ofrece una teoría de la historia. Dado que lee los significados a partir de la acción cultural con respecto a símbolos idealizados de referencialidad estática, termina excluyendo el contexto, la temporalidad y la historia. Aunque caracteriza la cultura como un patrón de significados históricamente transmitido, todavía le resta explorar el proceso de transmisión o, siguiendo a Talal Asad, los procesos de formación (Silverman 1991: 144). La historia continúa siéndole esquiva. 1983: Local Knowledge. Further essays in interpretive anthropology Se trata de algo así como de “la interpretación de las culturas diez años después”, al punto que la editorial originaria es la misma. Como nunca segundas partes fueron buenas, los ensayos interpretativos no son tan convincentes como en la compilación anterior, y algunos de ellos (“On the Native's Point of View”, “Blurred Genres”) se reimprimen aquí por tercera o cuarta vez. A pesar de ello, las ínfulas de Geertz sobre el colapso de la ciencia social convencional y su desaparición en beneficio de una ciencia interpretativa definida por él son más presuntuosas que nunca. Su engreimiento se revelará precipitado tan pronto como al año siguiente, cuando estalle la revolución posmoderna y se decrete la crisis de la representación. En la introducción Geertz pierde la oportunidad de articular los lineamientos metodológicos capaces de disciplinar la interpretación que todo el mundo le estaba reclamando, entregando a cambio otra frase ingeniosa: En lo que sigue no se encontrará mucho en el sentido de ‘la teoría y metodología de la interpretación’ (para dar la definición de diccionario del término), porque no creo que la ‘hermenéutica’ necesite ser reificada en una para-ciencia, como la epistemología lo ha sido, y porque en el mundo ya hay suficientes principios generales (p. 5). Puede observarse en esta cita un ejemplo característico de las elaboraciones que Geertz ejecuta gran parte del tiempo, y en las que zanja problemas conceptuales formidables (el estatuto de la epistemología como disciplina) con medias frases soltadas al pasar. En cuanto a las dos monografías obligatorias sobre sistemas culturales, esta vez se refieren al sentido común y al arte. El primero se encuentra, según Kuper (2001: 124), entre los elementos peor definidos en el repertorio conceptual de Geertz. El segundo, el “arte” en general, directamente no se presta como concepto a ser tratado en una comparación a través de las culturas; Geertz parece dar por sentado que la idea de objeto estético es un universal cultural, concepto que con todo mi ardor universalista ni siquiera yo me aventuraría a sostener. Como podría esperarse, Geertz no puede validar el argumento. Su falta de familiaridad con campos “artísticos” específicos se revela en seguida: en la confusión entre el “impacto” de una obra de arte y su significado (p. 118), en la idea (vacía de toda precisión) de que los elementos de un sistema semiótico de orden estético están idealmente conectados [sic] a la sociedad en que se encuentran (p. 98), o en sugerencias como ésta: Mediante la conexión entre estatuas incisas, palmas de sagú pigmentadas, paredes al fresco y versos cantados con quemas en la jungla, ritos totémicos, inferencias comerciales o discusiones callejeras, se puede por fin comenzar a localizar en la naturaleza de sus escenarios las fuentes de su encanto (1983: 120). 37 Este contextualismo ingenuo es precisamente lo que se conoce como la falacia de [John] Blacking, la clase de analogías metafóricas que tan oportunamente denunciara Jean-Jacques Nattiez en su semiología de la música. Las “conexiones” y los “elementos idealmente conectados” de Geertz incurren en la misma metaforización difusa que él demoliera en su crítica al sociologismo de Mary Douglas (Geertz 1987b). Honestamente, ante ese amateurismo en la materia prefiero el razonamiento anárquico de un David Schneider, quien afirmaba que dado un texto (y hasta el arte puede ser texto ahora, sobre todo en los estudios de Geertz), nada puede decirse de la psicología de quien lo produce ni de sus condiciones de producción. El ensayo más intenso y delicado de la colección es el epónimo “Conocimiento local: Hecho y ley en perspectiva comparativa”, el único inédito de la serie. Una vez más Geertz se abisma en caracterizar concepciones de la ley, esto es, marcos jurídicos diversos, desde la šarî’a hasta el código de Manu, para probar hasta qué punto lo que parecería ser jurídicamente universal es contingente a la cultura, la tradición, la historia o lo que fuere. No se trata tanto de una comparación sino acaso de lo inverso, de demostrar a través de minucias mucho más detalladas, diacríticas y rarificadas de lo necesario, que el cotejo de cualesquiera realidades locales termina revelando incomparables (p. 233). Se trata de llevar al extremo, dice, “la clase de relativización por la cual la antropología es notoria: los africanos se casan con los muertos y en Australia se comen gusanos” (p. 181). Geertz consuma en este mismo registro lo que tal vez sea su error más flagrante y ostensible, el paso en falso más penoso de su carrera, lo que menos estaba necesitando una antropología en búsqueda desesperada de relevancia: renunciar a la búsqueda de la pauta que conecta y exagerar el exotismo de lo diverso en el preciso instante en que se desencadenaba la globalización. De todas maneras, por esa y otras razones, su liderazgo no duraría mucho. 1984: “Anti anti-relativism” Es un artículo publicado en American Anthropologist como conferencia distinguida, en el que Geertz toma distancia tanto del relativismo a ultranza como del anti-relativismo militante. Lo mismo que el anti-marxismo, escribe Geertz en uno de sus habituales despliegues de sensatez, el anti-relativismo lleva generalmente a extremos no deseados. Él no pretende tanto defender el relativismo como atacar el anti-relativismo: en este caso, dice, la doble negación no trabaja de la manera usual. No me ocuparé aquí de este famoso artículo porque su tónica es argumentativa e ideológica antes que puramente teórica; sus argumentaciones, por otra parte, se basan en one liners de gran efecto literario que sintetizan en una sola cita y sin derecho a réplica ideas que, a uno y otro lado de la divisoria, son políticamente demasiado delicadas para admitir semejante tratamiento. 1988: El Antropólogo como Autor [Works and lives] El libro se basa en conferencias dictadas en la Universidad de Stanford en 1983, poco antes del conciliábulo posmoderno en Santa Fe, pero con alguna literatura posmoderna “experimental” ya publicada. Con este texto Geertz se pone a la zaga de los antropólogos posmodernos (Clifford, Marcus, Cushman, Strathern), seducidos por la idea de que la antropología es un género de ficción y orientados a analizar los aspectos estilísticos y retóricos de los otros antropólogos, más que a explicar las otras culturas. El capítulo fundamental del libro (podría asegurarse que los demás se constituyen alrededor de él) es el llamado “El Yo-Testifical”, en el que Geertz ridiculiza las razones y las maneras de la antropología posmoderna, la misma que él, más que nadie, contribuyó a fundar. En otro orden, el libro revisa las estrategias retó38 ricas de otros antropólogos, como Lévi-Strauss, Evans-Pritchard, Malinowski y Ruth Benedict. El grado de semejanza entre las ideas de Geertz y la resolución de los posmodernos Marcus, Clifford y Cushman de poner la escritura en primer plano es un poco embarazoso: La ventaja de desplazar al menos parte de nuestra atención desde la fascinación del trabajo de campo, que durante tanto tiempo nos ha mantenido esclavos, hacia la escritura, está no sólo en que tal dificultad podrá entenderse más fácilmente, sino también en que de este modo aprenderemos a leer de un modo más agudo. Ciento quince años (si fechamos el inicio de nuestra profesión, como suele hacerse, a partir de Tylor) de prosa aseverativa e inocencia literaria son ya suficientes (1989: 34). Años más tarde de haberlo manifestado en su obra maestra, Geertz sigue pensando que el principal libro de Lévi-Strauss es Tristes trópicos, formulando su evaluación del estructuralismo en función de una crónica de viajes que casi no contiene nada de representativo, como si no hubiera tenido acceso al resto de su producción. La mejor parte del libro es, como dijera, el capítulo en el que Geertz consuma su venganza anticipada de quienes poco después serían sus propios verdugos posmodernos. Considera que la etnografía de éstos, centrada en el yo e “hiperinterpretativa”, consuma “ataques a otros modos de hacer antropología, o al hecho de hacerla sin más” (1989: 102). Se burla desembozadamente de esta “etnografía transcriptiva unida a una búsqueda anotativa del alma”, que se halla preocupada por “la construcción del yo pasando por el desvío del otro”, que resulta en “la imagen de un casi insoportablemente diligente investigador de campo, abrumado por una conciencia asesinamente severa”, que produce textos parecidos entre sí que “se publican a razón de casi uno por semana”, y en los que el rostro del retratista tiende a aparecer más claro que el del retratado (pp. 101, 104, 106). Si alguien piensa que Geertz pertenece a la misma liga que los experimentalistas marroquíes, le alcanzará con leer este texto para cambiar de idea: ambos están del mismo lado de la gran divisoria entre lo que es ciencia y lo que se lo opone, pero hasta ahí llega su afinidad. Desde el punto de vista estilístico, resulta notable (aunque no muy justa) su descripción de la escritura de Evans-Pritchard: [P]oco importa el cuidado con que las marcas de fábrica de esta especie de discurso “presupuesto” se camuflen con un aire de estudiada apariencia de descuido. [...] [T]an pronto uno se da cuenta de que están allí resulta imposible no localizarlas. Algunas, como la extremada simplicidad y regularidad de la puntuación subordinada (tan pocas comas como sea posible, mecánicamente colocadas, y muy pocos puntos y coma: los lectores deben saber dónde hacer las pausas), sólo resultan visibles en los textos escritos. Otras, como la correlativa evitación de las cláusulas incrustadas, que casi llega a convertirse en fobia, puede incluso percibirse como un aura. (En el escrito aparece de vez en cuando un guión o un paréntesis, pero también son raros, como lo son los dos puntos y seguido, salvo para introducir citas). La pasión por lo simple, por las frases con estructura sujeto-verbo-predicado, sin ornato ni torsión, es intensa [...] El único tipo de acto discursivo que aparece con frecuencia es el llanamente declarativo. Las interrogaciones enigmáticas, los condicionales vacilantes y las apóstrofes meditativas simplemente no aparecen (pp. 69-70). La escritura de Evans-Pritchard no es en realidad ni tan seca ni tan rara. Lo que sí es innegable es que contrasta tanto como es posible hacerlo con la de Geertz; en la escritura de éste se encuentran presentes hasta el límite de saturación los rasgos que Geertz señalara como allí faltantes, en un ejercicio de estilo cuya propia desenvoltura está más en foco que la escritura 39 de Evans-Pritchard o de quien fuere, y que se ejecuta en cláusulas cuyas propiedades estilísticas son las opuestas a aquéllas a las que el texto está haciendo referencia. Una vez más Geertz no trata de los libros mayores del autor sino de un opúsculo poco conocido de nueve páginas. En cuanto a la bien conocida posición política de Evans-Pritchard, en esta época en que “los sujetos pueden hablar y de hecho hablan por sí mismos” (p. 81) Geertz sencillamente no abre juicio. No es él quizá el más indicado para hacerlo: quien esté libre de las ideas de su época, escribe (p. 60), que arroje la primera piedra. En una crítica poco citada pero de enorme interés por la luz que arroja sobre posiciones y tradiciones contrapuestas en materia de teoría y de estilo, Sir Edmund Leach entiende que el libro de Geertz, particularmente anómalo desde su punto de vista, fracasa en el empleo del estilo de “nueva crítica” impuesto por Kenneth Burke. Esta teoría requiere que el autor preste fina atención a los detalles de la escritura, requisito que Geertz no satisface, tornándose por ello poco digno de crédito (Leach 1989: 138). Respecto de la lectura de Lévi-Strauss, por ejemplo, Leach deplora que Geertz prefiera la traducción de John Russell, que omite cuatro capítulos del original (p. 138); luego pone en duda que los “hijos de Malinowski” de la etnografía marroquí (Rabinow, Dwyer, Crapanzano) tengan el más mínimo vínculo de filiación con ese autor. A propósito de Evans-Pritchard, Leach señala la impropiedad de tomar un documento breve y poco representativo para abstraer el estilo; Geertz no discute tampoco el libro sobre brujería Azande en el cual la influencia de Malinowski es todavía penetrante, las publicaciones sobre los Núer en las que el modelo es Radcliffe-Brown o los escritos tardíos en los que se percibe el impacto de Lévi-Strauss. Leach también niega que exista una unidad estilística característica de la escuela de antropología social inglesa, constituida por Evans-Pritchard, Radcliffe-Brown, Meyer Fortes, Max Gluckman, Edmund Leach, Raymond Firth, Audrey Richards, Siegfried Nadel, Godfrey Lienhardt, Mary Douglas, Emrys Peters, Lucy Mair y Rodney Needham. Esas personas ni hablaban ni escribían el inglés de la misma manera. “Si desde el otro lado del Atlántico –rezonga Leach, casi como asqueado– mis propios textos se asemejan al de cualquiera de esos estudiosos, entonces todos mis esfuerzos literarios de los últimos treinta y cinco años han sido totalmente en vano” (p. 139). Pero la larga lista de nombres que Geertz proporciona merece otra apostilla que se refiere a su propio estilo literario. Un psiquiatra amigo mío me contó una vez que él tenía un paciente que pasaba gran parte de su tiempo de vigilia copiando nombres de un directorio telefónico. Geertz escribe así. Refuerza cada punto de argumentación como si necesitara el auxilio de un thesaurus. La verbosidad resultante pronto deviene insoportable (loc. cit.) Leach asienta sus sospechas de que el único texto de Malinowski que Geertz ha leído haya sido el infortunado Diario, cuya primera mitad es muy anterior a su trabajo de campo en Trobriand y al desarrollo de su estilo personal de escritura. Geertz se equivoca al interpretar la expresión “¡Exterminad los brutos!”, una obvia cita de Joseph Conrad [la segunda frase más célebre de Kurtz en El corazón de las tinieblas, para ser exactos] que Malinowski no aplica a los nativos sino a sí mismo (Geertz 1989: 84). La distorsión más grave que encuentra Leach ocurre en este párrafo de Geertz que cito algo más completo de lo que aparece en su reseña: El feliz “¡Eureka!” de Malinowski cuando por primera vez se vio entre los trobriandeses – “sensación de propiedad: soy yo quien los describiré ... [quien] los creará”– suena, en el mundo de la OPEP, de la ASEAN, del derrumbamiento de todo, de los nativos de Tonga que juegan con los Washington Redskins (un mundo en el que empieza también a haber antropólo- 40 gos yoruba, tewa y cingaleses), no solamente presuntuoso, sino sencillamente cómico (Geertz 1989: 143). Es éste un ejemplo de mala lectura, comenta Leach: asignado por Geertz a la página 150 del Diario, proviene en realidad de la 140. La entrada del Diario no contiene la palabra “¡Eureka!”. Y el pueblo al cual Malinowski proyectaba crear no eran los trobriandeses, sino los ceramistas que vivían sobre palafitos en las islas Amphlett. Vaya metida de pata. Que Geertz, a quien muchos consideran el etnógrafo más distinguido de los Estados Unidos, lea y escriba con semejante descuido le parece a Leach (p. 140) un hecho pasmoso. Un caso más de ordinariez al estilo de las viejas colonias, faltaría que dijera. 1995: After the Fact: Two countries, four decades, one anthropologist Es éste un libro insustancial, escrito en aparente buen estilo pero con demasiados manierismos, muchas repeticiones de expresiones comunes8, y sin un objetivo claro a la vista más que el de pintarse como persona de valía, antropólogo innovador y escritor virtuoso, en el mejor estilo George Marcus. Geertz desarrolla los puntos referidos en el subtítulo, poniendo en paralelo las experiencias en Marruecos e Indonesia, y se podría decir que, contrariando el espíritu de Local Knowledge, redescubre las virtudes de la comparación aunque jamás lo admite. Las páginas que más me han impresionado son la 47 y subsiguientes, donde correlaciona ambas culturas en un juego más interesante de lo que le resultaría grato. El lector queda con la impresión de que al haber cedido a una concepción de la cultura como cosa diferente, discreta, aislada e inconmensurable, las mejores oportunidades de comprensión, tan evidentes en el plano comparativo, se han perdido para siempre. Buena parte del libro se dedica a justificar su actuación (o la alegada falta de ella) en el infierno académico de Princeton. Verdadera o imaginaria, la reticencia institucional que Geertz se adjudica en Princeton contrasta con el carácter posesivo y manipulador que David Schneider (1995: 190) le endilga a propósito de sus años en Chicago. Su disertación tiene un tono de un mission accomplished: continuando el impulso celebratorio que ya había dejado de ser verosímil en Conocimiento local, Geertz resume su trayectoria diciendo que “el movimiento hacia el significado ha probado ser una verdadera revolución, arrolladora, duradera, turbulenta y con consecuencias” (p. 115). Resulta obvio que si de valores a la moda se trata, la euforia es anacrónica: la década que se cierra con el libro coincide con el tiempo de la crisis de la representación y del descrédito de los relatos legitimantes, una tempestad que acabó tanto con los significados como con las revoluciones. Tales como “as well” o “in the first place”, que junto con “sort of ” o “at the end of the day” se diría que son modismos de temporada, como si el autor dejara rastros para que un futuro glotocronólogo establezca la datación del libro según las modas coloquiales de la época. Por primera vez hay algo francamente deslucido en el trucaje oratorio de Geertz, como cuando dice respecto del poder: “Elites monopolize it, masses are deprived of it; centers wield it, periferies resist it; authorities brandish it, subjects hide from it” (p. 26). Si de aliteraciones pronominales se trata, me parecen más elegantes e ingeniosos los juegos de lenguaje del uruguayo Wimpi [1906-1956] sobre el tipo y el codo: “Es mediante el recurso del codo que el tipo puede dar vuelta las hojas de un libro, trabajar de conductor, tocar la guitarra y subirse a los árboles. Lo clava y se abre paso, lo apoya y descansa, lo empina y se alegra”. 8 41 2000: Available light: Anthropological reflections on philosophical topics Aunque se presenta como una opción interesante tras la caída de la antropología convencional, abriendo un nuevo campo virgen en el que se propone arrojar una mirada antropológica sobre cuestiones filosóficas (una refiguración más, en suma, quizá una oportunidad laboral para el día en que nadie quiera saber más nada de etnografías) en realidad hay muy poco de eso. El grueso del libro es un refrito de artículos de crítica literaria, ensayos dispersos para diarios dominicales y conferencias distinguidas, incluida “Anti-anti relativismo”, ya editada suficientemente en otras compilaciones (p. ej. Krausz 1989). Uno de los artículos, fundido con otros de diversa temática como si se lo hubiera querido ocultar, es una revisión de la célebre polémica entre Marshall Sahlins y Gananath Obeyesekere a propósito de la muerte del Capitán Cook. Los argumentos de la polémica, a revisarse cuando hablemos de Sahlins, no vienen aquí al caso. Tampoco ha sido particularmente memorable la participación de Geertz, a excepción de alguna frase chispeante. Si se tomó la molestia de colarse en una pelea inconcluyente con contendientes de mucho peso pero menor jerarquía que la suya9 (y si yo me preocupo por mencionarlo), es porque Geertz desea invalidar las implicancias de la postura poscolonial sustentada por Obeyesekere, por cuanto ella pone en tela de juicio exactamente lo que Geertz estuvo haciendo toda la vida: formular interpretaciones desde fuera, traer a la luz una lógica a la que el nativo no tiene acceso y sobre todo hablar en lugar del Otro. Los posmodernos se han preguntado si las narraciones ordenadas sobre otras formas de estar en el mundo (narraciones que ofrecen explicaciones monológicas, abarcadoras y demasiado coherentes) son en absoluto creíbles, y si no estamos tan aprisionados en nuestros propios modos de pensar y de percibir que somos incapaces de captar, mucho menos de acreditar, los modos de pensar de otros. [...] Llenos de certidumbre y de acusaciones, por completo abismados en anotar puntos, Obeyesekere y Sahlins [...] se las han arreglado para plantear juntos, de una manera que no habrían podido hacer separadamente, problemas teóricos fundamentales, asuntos metodológicos decisivos a propósito del delicado negocio de “conocer al otro”. (Cuestiones y preguntas sobre las cuales en este punto debo sincerarme y decir que, por mi parte, encuentro a Sahlins, dejando a un lado el centelleo estructuralista que ronda sus análisis, decididamente el más persuasivo. Sus descripciones son más circunstanciales, su retrato de los Hawaiianos y de los británicos más penetrante y su captación de las cuestiones morales y políticas involucradas más segura, menos presa de los ruidos desconcertantes del confuso presente) (Geertz 2000: 102, 106). Como se verá más adelante, la postura de Sahlins es una especie de reduccionismo cultural con toques de idiografía historicista y estructuralismo. Ni duda cabe que Geertz aborrece el estructuralismo, aún en dosis de centelleo, como a ninguna otra epistemología (cf. Geertz 1983; 12, 95; 1987a: 287-298; 1989 [1988]: 14, 17, 35-43, 54, 55, 57). Tampoco se traga el cuento histórico-estructural de Sahlins, “sobreelaborado y sospechosamente inconsútil” (Ge- 9 Una rápida verificación en la Social Sciences Citation Index de 1995 revela que Marshall Sahlins era citado unas pocas veces más que Geertz en antropología, pero que Geertz lo superaba ampliamente (350 contra 150) en el cómputo general. Este cómputo incluía citas en revistas de temas tan diversos como agricultura, cuidado de enfermos, estudios ambientales, negocios, gerontología y relaciones públicas (Sewell 1999: 51, n. 1). En Google Geertz retorna 231.000 contra 202.000 de Sahlins, ambos en perceptible baja a diciembre de 2007; buenos números, pero no competencia para Claude LéviStrauss (1.230.000) o Noam Chomsky (2.530.000). 42 ertz 2000: 100). Pero si de salvar el pellejo se trata, sin embargo, vale la pena sacrificar un principio o dos y decretar vencedor al menos peligroso. No es un acto de altruismo ni tiene mucho que ver con la ciencia. Nunca antes de hacer la crónica de la contienda Geertz había sentido la necesidad de nombrar siquiera a Marshall Sahlins. Hasta donde alcanza a verse no hay en juego “cuestiones teóricas decisivas” ni delicadas negociaciones con la alteridad, sino una sola y contundente cuestión vital: el problema es el “confuso presente”, porque nadie está en la mira de subalternos, antropólogos nativos, poscoloniales y posmodernos más que el propio Geertz, y esos rústicos politizados, bárbaros en su mayoría, han tomado ahora el control. Estas tácticas geertzianas del débil, como las llamaría Michel de Certeau, no quedarían apropiadamente comentadas si no hiciera referencia a unos pequeños dobleces adicionales por ahí escondidos. En el mismo artículo, Geertz se queja de “la división de la antropología en escuelas de pensamiento opuestas, estrategias abarcativas que no se conciben como alternativas metodológicas, sino como atrincheradas visiones del mundo, moralidades y posiciones políticas” (p. 98). Raya en lo ofensivo que sea justamente él quien hable de alternativas metodológicas en pie de igualdad; él, que se había soñado al frente de una refiguración completa del pensamiento social a caballo de tres metáforas (1980); que en su libro anterior había hablado del movimiento hacia el significado como de una revolución triunfante (1995: 115) y que había manifestado su reticencia a sentirse incluido en una “antropología simbólica”, porque el nombre sugiere que, “al igual que la ‘antropología económica’, la ‘antropología política’ o la ‘antropología de la religión’, se trata de una especialidad o una subdisciplina antes que de una crítica fundacional del campo como tal” (1995: 114). ¿No había sido Geertz quien cuestionara a Lévi-Strauss por su desmesura? En otro orden de cosas, el artículo más característico del libro, “Cultura, Mente, Cerebro / Cerebro, Mente, Cultura”, ensaya una reseña de lo que alguna vez fue la antropología de la emoción de Richard Shweder, Renato Rosaldo, Michelle Zimbalist Rosaldo, Catherine Lutz, Robert Levy y Anna Wierzbicka en los años 80, en contrapunto con observaciones sobre neurociencia de la emoción encarnada en el magnífico libro de Antonio Damasio El error de Descartes. Dado que alguna vez Geertz había arriesgado una hipótesis sobre la precedencia de la cultura en el desarrollo del cerebro (1987a: 60-83), imaginé que aprovecharía la ocasión para ratificar o rectificar la idea a la luz de los nuevos conocimientos. Me equivoqué una vez más. El objetivo del ensayo geertziano es tan ambiguo como inconcluyente; Geertz vuela demasiado alto y en teoría tiene algo que decir porque el tema lo toca de cerca, pero no llega a saberse qué es. Puede que ni él lo sepa. En el único capítulo verdaderamente filosófico (2000: 160-166) adjudica carácter de revolucionario al texto de Thomas Kuhn y no reconoce una revolución científica (la neurociencia cognitiva) aunque se le ponga por delante, como si por tanto esmerarse en escribir citando goffmanianamente textos periféricos hubiera dejado de leer lo esencial, o como si los discursos filosofantes sobre la ciencia, por el sólo hecho de ser agudos, fueran para su estrategia de mayor entidad que la ciencia misma. Él jura que no está retirado (p. 10) pero en el ensayo sobre mente y cerebro suena como si lo estuviese. Ni siquiera consigue esculpir esas frases memorables que treinta años antes le venían con tanta facilidad. Su ensayo termina definiendo la mente conforme a un poema de Richard Wilbur, bello pero irrelevante; mi lectura de las obras mayores de Clifford Geertz (que describen una 43 trayectoria de treinta y cinco años en perpetuo declive) acaba con una especie de imprecación. *** Una de las dificultades que Geertz involucra para los estudiantes de antropología que se ven compelidos por docentes partidarios del interpretativismo a resumir su aporte, es la de identificar su contribución objetiva sin repetir algunas de sus brillantes frases. El problema consiste en convertir sus palabras en concepto, y hacer que ese concepto luzca sustancioso y operativo. A veces pienso que se podría aplicar a Geertz lo que Winston Churchill dijo de un rival suyo en el Parlamento: que sus palabras eran originales e interesantes, pero nunca simultáneamente. Me arriesgo a afirmar que el liderazgo de Clifford Geertz en la antropología americana fue fruto más de su carisma literario, de su estrategia de relaciones públicas y de su influjo en otras disciplinas (como la historia o la crítica literaria) que de la verdadera innovación de las ideas que presenta o de su valor intrínseco. Coincido con Bennett Berget en esta apreciación: [L]los nuevos lenguajes no siempre designan nuevas ideas. […] Clifford Geertz a menudo recibe el crédito de haber reorientado los estudios culturales apartándolos del foco de Talcott Parsons sobre normas/valores, y dirigiéndolos hacia un foco empírico en las prácticas culturales específicas de un pueblo. Este puede ser el caso, pero el “nuevo” lenguaje de las prácticas seguramente evoca una de las concepciones más viejas de la cultura en tanto “costumbres” de un pueblo. ¿Qué otra cosa son los “mores” y los “folkways” de W. G. Sumner si no prácticas? Ese vocabulario retrocede hasta los principios del siglo, si es que no antes (Berger 1995: 11). Casi lo mismo puede decirse de la teoría geertziana de la religión. En este caso puede pensarse no sólo en falta de originalidad sino en un palpable vacío de significaciones. Para que esto no luzca como una ocurrencia personal de quien escribe, citemos también a Daniel Pals, que no es de ningún modo un crítico salvaje, sino un estudioso deslumbrado por la estatura de Geertz en la ciencia americana: [T]engamos en mente la idea central de Geertz: que la religión es siempre tanto una visión del mundo como un ethos. Consiste en ideas y pensamientos sobre el mundo y una inclinación a sentir y a comportarse conforme a esas ideas. […] Aunque Geertz a lo largo de sus discusiones nos recuerda a menudo este punto, no está muy claro, de cara a ésto, por qué una afirmación tal debería considerarse particularmente nueva, original o iluminadora. Parece no sólo ser verdad sino casi demasiado obviamente verdad. Es una especie de truismo. Uno se inclina a preguntar qué puede ser la religión sino un conjunto de pensamientos y conductas que se relacionan entre sí (Pals 1996: 261). Juicios casi idénticos provienen del ideólogo de la derecha australiana Keith Windschuttle, casi siempre indignado por las razones incorrectas y de escritura ardiente, afeada por alguno que otro anacronismo: Aunque Geertz proclamaba que su búsqueda de múltiples capas de significado era una innovación en antropología, una metodología muy similar había sido una línea familiar pero infructuosa de la sociología norteamericana desde la década de 1920 en la obra de George Herbert Mead y de su estrategia llamada “interaccionismo simbólico”. Pero en los años 70, acoplada con el exotismo proporcionado por Geertz, esta forma de interpretación fue rápidamente re-establecida en antropología cultural como lo último de lo último (Windschuttle 2002). Lo mismo que vale para la expresión analítica puede aplicarse a lo que brota como resultado del trabajo de campo. Geertz ha deslumbrado al mundo con su ejercicio sobre la riña de ga44 llos u otros despliegues semejantes, en el que pequeños aspectos de la vida cotidiana parecían ponerse en contacto, encapsular o revelar características culturales envolventes. Pero estos tours de force son un simulacro notorio. En primer lugar, la parte grande de la ecuación ya es conocida, y hasta autoevidente, antes que el episodio particular la ponga de manifiesto. Y en segundo término, lo extraño sería que en una cultura cualquiera las instancias y los niveles, los marcos y los eventos, no estuvieran relacionados entre sí de alguna manera. Como lo ha expresado Giovanni Levi, los pequeños episodios llegan a ser aparentemente importantes porque ya conocemos el esquema de conjunto en el que hay que insertarlos y leerlos. La investigación no agrega nada a lo ya conocido; sólo lo confirma, débilmente y de manera superflua (1995: 79). Cuando aún eran masa, los geertzianos tendían a creer que las afirmaciones metodológicas de su héroe tenían algo que ver con los análisis concretos que él realizaba. Hace mucho que se ha puesto en evidencia que en general no es así. La reunión de Santa Fe, en 1984, abundó en estas percepciones, tal como lo hemos relatado en El Surgimiento de la Antropología Posmoderna (Reynoso 1991). Pero cada lectura fresca de Clifford Geertz revitaliza este mismo género de despertares. A Henry Munson Jr, por ejemplo, le llamó la atención que de los dos focos puestos en relieve por Geertz en sus frases teóricas, el ethos y la visión del mundo, el primero de ellos (relativo a conductas, valores, actitudes, estética, temperamento y emociones) mereciera un amplio desarrollo, pero casi todo respecto a la concepción del mundo brillara por su ausencia. Al analizar el espectáculo de Rangda y Barong, si de ello se trata, Geertz escribe larga y elocuentemente sobre el ethos balinés, las emociones combinadas de horror e hilaridad, los estados de ánimo de juego y temor que atraviesan la performance. Pero pasa enteramente por alto los mitos nativos sobre los que la historia se basa, las razones narrativamente fundadas que tiene la gente para expresar los sentimientos que expresa, y toda esa vertiente del asunto (Munson 1986). Lo que es todavía más sorprendente es que aunque la teoría de Geertz afirma tener un interés por los “significados” como marca de fábrica, la forma en que él aborda sus investigaciones concretas parezca bastante poco interesada en ellos. En la práctica parecen excitarlo más las acciones y sentimientos que las creencias que están relacionadas con los mismos. Créase o no, la exploración en los significados de la vieja antropología inglesa ha sido mucho más profunda y órdenes de magnitud más extensa en materia de semántica cultural. Compárense, como nos invita a hacer Pals (1996: 263), los párrafos de Geertz sobre las doctrinas del Islam o los mitos balineses con la meticulosa reconstrucción de la teología Núer en las etnografías de Evans-Pritchard. Podrá paladearse así el sabor, añejo pero intenso, de algunas riquezas que hemos perdido en el camino. Victor Turner – Ritual, performance y peregrinación Victor Witter Turner nació en Glasgow (Escocia) en 1920 y falleció en diciembre de 1983 en los Estados Unidos, a donde se había trasladado en 1963. Fue en su momento alumno de Alfred Reginald Radcliffe-Brown, Meyer Fortes, Raymond Firth y Edmund Leach, graduándose en 1949. Durante un tiempo estudió con Max Gluckman [1910-1975] en la Universidad de Manchester, adoptando una versión desleída de su modelo procesual. Fue un católico practicante más bien conservador, al punto que reivindicaba la liturgia anterior a las reformas del Segundo Concilio Vaticano (Grimes 1990: 145), algo que ahora puede parecer normal pero que en los setenta lucía como ultramontano; de todos modos, no se percibe que su activi45 dad religiosa haya impuesto algún sesgo impropio en su tratamiento de las cuestiones antropológicas o en la orientación de sus opiniones sobre la cultura nativa. Los trabajos de campo esenciales de Turner se desarrollaron en la década de 1950, durante unos tres años, entre los Ndembu de Zambia (antes Rhodesia del Norte), bajo los auspicios de la teoría y el método dominantes en aquel entonces, el estructural-funcionalismo en su modalidad manchesteriana. Creo que así como los Lele de Kasai habían sugerido, con sus minuciosos esquemas clasificatorios, los estudios de Mary Douglas sobre la anomalía, lo puro y lo impuro, la contaminación y el tabú, los Ndembu, con su fastuosa vida ritual y sus querellas continuas, impusieron sus constantes a la elaboración de Turner, que giró siempre en torno de unos pocos temas: Los rituales, y más específicamente los símbolos rituales, sus características (de las que la más importante es la multivocidad), su significación y su eficacia. Dentro del estudio de los procesos rituales, los ritos de iniciación, y más en concreto, la situación de liminalidad, expresada en los términos betwixt and between (“ni esto ni lo otro”, “entre lo uno y lo otro”, o aunque suene poco serio “ni fu ni fa”). Los procesos de tensión y eventualmente cambio social que luego se habrán de categorizar como dramas sociales. Las anti-estructuras o communitas paralelas (o más bien oblicuas) a las estructuras sociales institucionalizadas y permanentes, sus símbolos relativos y sus ocasiones rituales de aparición. Fig. 1.3 - Victor Turner Estos campos se encuentran interrelacionados, de modo que siempre que se trata de alguno de ellos algún otro se entremezcla. Pero esta relación dista de ser sistemática y consecuente. Turner no era un teórico disciplinado, y algunos de sus conceptos resultan confusos por cuanto se fundan más en ejemplificaciones de casos que en definiciones operativas. Sus obras tampoco conforman una progresión, sino más bien un retorno constante a una serie de categorías y problemas; si hay una secuencia general, ésta consiste en ir explorando cada vez facetas ligeramente distintas de los mismos temas ya enunciados. A veces Turner no examina siquiera aspectos diferentes, sino que describe lo mismo de distinta forma. No hay un libro de texto de compendie en toda su extensión su teoría o su método: toda referencia a este autor debe basarse necesariamente en un amplio conjunto de bibliografía dispersa. 46 Lo más parecido a una evolución en la obra de Turner se manifiesta hacia fines de la década de 1970, cuando toma distancia de la antropología simbólica para comenzar a ocuparse, un poco a tientas (y sin un cabal dominio virtuoso del asunto) de lo que él llama “simbología comparativa”, una disciplina de bases filosóficas fuertemente idealistas que se ocupa de diversos aspectos de lo simbólico, tanto en contextos etnográficos como en lo que aún se sigue llamando indebidamente sociedades complejas. Obras de Turner Inicialmente me ocuparé de las obras más representativas de Turner, abarcando casi treinta años de producción ininterrumpida entre Manchester, Chicago y Pennsylvania, y luego caracterizaré algunos de sus conceptos e ideas capitales, extractadas de diversos textos. Las pequeñas diferencias que puedan existir entre una caracterización y otra no resultan significativas ni parecen tener ningún valor diagnóstico. Las cuatro primeras obras importantes de Turner (descontando artículos sueltos) constituyen algo así como una tetralogía centrada en el estudio de la sociedad Ndembu, y especialmente en sus rituales y acciones simbólicas. Esos textos son los que siguen. Cisma y Continuidad en una Sociedad Africana: Un estudio de la vida religiosa Ndembu (1957): Esta es la disertación doctoral de Turner escrita bajo la dirección de Max Gluckman en el ámbito del Rhodes-Livingstone Institute (RLI), una organización desembozadamente colonial; en esta tesis se sientan los precedentes del concepto de drama social, el cual combina la exégesis diacrónica de las formas procesuales con el análisis sincrónico de la estructura de la aldea. El trabajo encarna, aunque de una manera circunspecta, una especie de rebelión contra la ortodoxia del estructural-funcionalismo y su modelo estático y cerrado de los sistemas sociales. Aún sin ofrecer todavía una teoría completa, Turner se va alejando del ethos anti-ritual característico de los manchesterianos. A esta altura de su carrera, el ritual (al que se le dedica un solo capítulo) es todavía entendido como un mecanismo de compensación, casi se diría como una válvula, de los conflictos emanados de la esfera secular. Turner mantiene aquí (y mantendría en el resto de su carrera) la idea de tribu como unidad societaria, lo que algunos críticos objetan, argumentando que ese concepto sustentado por el RLI permitía soslayar la dimensión política de la administración colonial. Chihamba, el Espíritu Blanco (1962): Este es un texto breve, que desarrolla la descripción de un ritual Ndembu particular. La tercera sección anticipa algo del eclecticismo temático y el espíritu comparativo de obras posteriores, cotejando algunos “espíritus blancos” de la literatura y la religión y culminando, para desesperación de sus editores, según se dice, con una discusión de Moby Dick. La Selva de los Símbolos: Aspectos del ritual Ndembu (1967): Según mis registros es la primera obra importante de Turner traducida al español. Se trata de un libro heterogéneo, el más extenso de los que publicó, que recopila artículos dispersos. Basándose íntegramente en su experiencia entre los Ndembu, Turner caracteriza las propiedades de los símbolos rituales, presenta y analiza el fenómeno de la liminalidad, describe pormeno47 rizadamente (quizá en demasía) una cantidad de rituales concretos y presenta una semblanza cómplice de uno de sus informantes clave, “Muchona el Abejorro”. Esta breve reseña, casi una apología simpática de un amigo y par intelectual, habría de ser recuperada varios años más tarde por los posmodernos como uno de los antecedentes del movimiento de la dispersión autoral. Los Tambores de Aflicción: Un estudio de los procesos religiosos entre los Ndembu de Zambia (1968): El libro trata específicamente de los ritos curativos Ndembu. Lo primero de todo es una diferenciación entre los ritos estacionales y los ritos contingentes. Aquellos tienen que ver con el ciclo anual: acompañan la iniciación de la cosecha o la migración en busca de pasturas. Los ritos contingentes se diferencian a su vez en rituales de aflicción (que son impredecibles y ad hoc, y que representan respuestas a sucesos sin precedentes: mala suerte, problemas de salud) y rituales de crisis vital (que acompañan el paso de una o más personas de un status social a otro: nacimiento, pubertad, casamiento, muerte). Los rituales de aflicción habitualmente ponen en tela de juicio la legitimidad de los principios que rigen la sociedad; los rituales de crisis vital (de los cuales los más notables son los ritos de iniciación) los renuevan y les otorgan una nueva plenitud. Existen otras clases de rituales que no entran demasiado bien en el cuadro; esta clasificación (como es costumbre inveterada en Turner) no pretende ser sistemática ni exhaustiva. Hubiera sido bueno que sí lo pretendiera, pues las enumeraciones incompletas e inconsistentes, que no contemplan, por ejemplo, la posibilidad de rituales de aflicción periódicos, no suelen ser muy útiles a la hora de estudiar otros contextos. No puede esperarse gran cosa, en fin, de una taxonomía de negligencia casi palpable en la que hay categorías tales como “otros” o “etcétera”. De todas maneras, las herramientas con algún potencial de uso etnográfico irán espaciándose cada vez más en su producción. Las obras que siguen configuran algo así como la segunda manera de Turner, en la que éste toma cada vez mayor distancia de sus experiencias en el campo. Formas de Acción Simbólica (Simposio, 1969): En la introducción a este simposio, que marca el inicio de la etapa americana de Turner en la Universidad de Chicago, el autor desarrolla una de sus múltiples clasificaciones de los símbolos, detallando sus características. La idea de acción simbólica, emblemática de una perspectiva turneriana que va ganando madurez, se difunde en la antropología de la época. Muchos de los antropólogos que participaron en el simposio se reconocieron más tarde como turnerianos, aunque sería forzado hablar de una escuela turneriana como tal. Aunque David Schneider mandaba en Chicago y estaba en la cumbre de su capacidad productiva, no fue éste quien influyó sobre Turner sino a la inversa, acción simbólica mediante. 48 El proceso ritual. Estructura y antiestructura (1969): En este libro breve, integrado como de costumbre por una serie de conferencias, Turner profundiza en su descripción de rituales Ndembu y comienza a caracterizar un poco más ordenadamente algunas de sus categorías básicas, y más que nada liminalidad y communitas, introducida en este libro. La idea de communitas le viene a Turner de sus lecturas de I and Thou de Martin Buber [1868-1965]. Al lado de los Ndembu Turner comienza a introducir temáticas de otras sociedades, anticipándose así a Mary Douglas, quien pasa por haber sido pionera en el estudio de las sociedades (mal llamadas) complejas o contemporáneas. Conforme a los datos del SSCI y del AHCI de que dispongo, es el texto de Turner más citado entre 1981 y 1997, superando por amplio margen a La Selva de los Símbolos y a Dramas, Campos y Metáforas, que le siguen en popularidad. Dramas, Campos y Metáforas (1974): Esta es la primera gran obra americana de Turner, cuando ya se había aposentado firmemente en Chicago, centro histórico de la antropología simbólica americana desde Schneider hasta Sahlins. Está compuesta por una introducción (“Dramas Sociales y Metáforas Rituales”) y seis ensayos sobre temas variados, cuatro de ellos publicados con anterioridad. Llamativamente, ninguno de los ensayos versa sobre la vida cultural Ndembu. Podemos situar en este punto dos giros simultáneos en la carrera turneriana. El primero es su elección de un objeto antropológico atípico (fenómenos de la cultura urbana y de la antigüedad asiática, americana y europea); el segundo es la elaboración de un fundamento conceptual de tipo metafórico, emanado de las humanidades. A título de ejemplo, mencionemos algunos de los temas que aborda Turner en este libro: el asesinato de Thomas Beckett, arzobispo de Canterbury, por cuatro caballeros leales al rey Henry II; la insurrección de Miguel Hidalgo en México; una crítica de “Etnología y Lenguaje” de Geneviève Calame-Griaule; un estudio general de las peregrinaciones como procesos sociales que manifiestan las communitas; y un análisis de un ritual shivaista de la India, en base a información del antropólogo A. K. Ramanujan, también radicado en Chicago. Revelación y Adivinación en el Ritual Ndembu (1975): Se trata de una re-edición (con ligeras modificaciones, añadidos y notas) de dos ensayos largos ampliamente conocidos: “Chihamba, el Espíritu Blanco”, de 1962 y un artículo sobre el simbolismo y las técnicas de la adivinación Ndembu, incluido ya en La Selva de los Símbolos. El libro está dedicado a su informante clave Muchona, el Abejorro. Fuera de ello, la única innovación es un artículo introductorio que presenta un par de definiciones de cierto interés circunstancial. En ese artículo Turner define en particular la revelación como la posibilidad de ver en un entorno ritual, por medio de acciones y vehículos simbólicos, todo lo que no puede ser afirmado y clasificado verbalmente. La revelación permite captar la unidad subyacente de la sociedad, la communitas y el universo. Imágenes y Peregrinaciones en la Cultura Cristiana (1978): Este es un texto escrito en colaboración con Edith Turner que refiere peregrinaciones a centros religiosos tales como la Virgen de Guadalupe en México, Lough Derg en Irlanda y Lour- 49 des en Francia. El objetivo declarado es mapear algunos de los territorios institucionales por los que circula el proceso de peregrinación y sugerir de qué manera los cambios dentro de la peregrinación se vinculan a otros cambios que ocurren fuera de ella. Para Turner la peregrinación es un fenómeno “liminoide” del cual el peregrino emerge con una espiritualidad más profunda. La fuerza que impulsa a la peregrinación es su propia evocación de la communitas. En la peregrinación los participantes se apartan de sus vidas cotidianas y se exponen a símbolos poderosos que pueden evocar a su vez el nacionalismo, el arrepentimiento o diversos sentimientos encontrados. También puede suceder que, más prosaicamente, los peregrinos vayan solamente a pasear: “raspen un peregrino y debajo de él encontrarán un turista”. La fuerza y la limitación del enfoque turneriano de la peregrinación se hacen evidentes en las partes teóricas del libro. Veamos, por ejemplo, lo que los Turner ofrecen bajo el rubro promisorio de “clasificación de las peregrinaciones” (Turner y Turner 1978: 17-20). Ellos dicen haber identificado cuatro tipos principales, los dos primeros de los cuales ocurren en todas las grandes religiones históricas. Ellos son: (1) Peregrinaciones prototípicas, instauradas por fundadores de religiones históricas, sus primeros discípulos o importantes evangelizadores nacionales de su fe; (2) Peregrinaciones arcaicas, con fuertes signos de sincretismo y ambigüedad; (3) Peregrinaciones medievales europeas; (4) Peregrinaciones modernas (aunque de espíritu anti-moderno), posteriores al Concilio de Trento. Observemos que la taxonomía carece de la universalidad y la exhaustividad requeridas, no se ha construido según criterios uniformes y no se aplica a infinidad de casos reales o imaginarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una peregrinación se origina en la Edad Media, ha sido fundada por un importante evangelizador y tiene trazas de sincretismo? Que no exista semejante caso (no sé si existe, en verdad) no importa ni es excusa: una taxonomía no puede depender de la eventualidad del registro de acontecimientos concretos, ni puede abarcar un conjunto arbitrario y a su vez indefinido de “grandes religiones históricas” que deja fuera casos aún por conocer como la India, Indonesia, China o el Islam. ¿Qué podría significar evangelizador, medieval o moderno en ese contexto? La calidad de la taxonomía es sintomática del carácter de la teorización turneriana. Conozco pocas construcciones antropológicas que sean más reminiscentes de la clasificación de los animales de la famosa enciclopedia china inventada por Borges. Tampoco hay muchas que provengan de antropólogos y que resulten más sesgadas a favor del caso más familiar, el cual (etnocéntricamente) resulta ser una forma dominante en la propia cultura. Durante un cuarto de siglo este libro fue sin embargo el tratado más importante sobre la peregrinación como tema antropológico; fue ásperamente cuestionado por los especialistas, como después se verá. From Ritual to Theatre: The human seriousness of play (1982): Es un libro breve, el último publicado en vida, constituido por cuatro ensayos publicados separadamente poco antes, en el que Turner profundiza su concepto de drama social, lo relaciona con las modalidades artísticas del teatro bohemio y experimental, ahonda el tema de la liminalidad, discute el concepto de liminoide, y, sobre todo, explicita su compromiso filosófico con Wilhelm Dilthey. El capítulo más interesante por lo que revela acerca del contexto teórico americano es acaso el último, “Acting in everyday life and everyday life in acting”. En él Turner responde a la caracterización de su postura “dramática” realizada por Clifford Geertz (1980) en su famoso ensayo sobre los géneros confusos, apenas dos años anterior. 50 Geertz había aprobado con reservas la metáfora turneriana, pero la estimaba menos apta que su propia alegoría de la cultura como texto. Geertz pensaba que la metáfora teatral se concentraba demasiado estrechamente en “el movimiento general de las cosas”, “una [sola] forma para todas las estaciones” y que no prestaba debida atención a los contenidos culturales multiformes, a los sistemas simbólicos que dan cuerpo al ethos y al eidos, a los sentimientos y valores de culturas específicas. Aunque se refiere a Turner con más respeto del que concedía, por ejemplo, a Mary Douglas, Geertz se comporta aquí como el particularista que siempre fue, aprovechando la oportunidad, sin excesiva sutileza, para hacer pasar su metáfora como la mejor. En lo que pudo haber sido (pero no fue) un duelo de titanes menos soporífero que la polémica Sahlins-Obeyesekere, Turner (1982: 106-107) acaba estableciendo entre su modelo y el de Geertz una arreglo conciliador, diciendo que las analogías dramáticas y textuales bien pueden complementarse. On the edge of the bush: Anthropology as experience (1985): Es un texto póstumo, pues Turner había muerto dos años antes. Fue editado por Edith Turner, e incluye un amplio conjunto de ensayos de diversas épocas, en orden aproximadamente cronológico, algunos de ellos inéditos y otros difíciles de conseguir. Es una obra significativa porque, sobre todo hacia el final, nos transmite con suma claridad instancias decisivas de las últimas modalidades de pensamiento abrazadas por Turner, muy distantes de las expuestas en La Selva de los Símbolos. En su primera parte (“Análisis Procesual”), el libro presenta seis ensayos sobre dramas rituales, dos sobre rituales Ndembu, en los que Turner discute la forma de mapear tensiones de la aldea sobre un ritual de circuncisión; dos estudios de análisis procesual sobre sagas islandesas y un último ensayo, el más atípico, en que incorpora ideas de la psicodinámica al análisis procesual de un culto Umbanda del Brasil. La segunda parte de la compilación (“Performance y Experiencia”) reproduce un ensayo titulado “La Antropología de la Experiencia” en el que Turner critica las tradiciones filosóficas de Occidente, con sus órdenes predeterminados. En su opinión, lo único que estas tradiciones están en condiciones de hacer es violar los hechos e imponer sus arquetipos por la fuerza. En otro ensayo, “Experiencia y Performance”, Turner efectúa un llamado en pro de una nueva antropología procesual basada no “en el estructuralismo”, sino en la experiencia. Es en otro paper, “La Antropología de la Performance” que Turner, inesperadamente, se confiesa posmoderno. Dado que el artículo se escribió a más tardar en 1980, sería así uno de los primeros antropólogos en hacerlo en términos de cronología pura, aunque sus fuentes (el historiógrafo Arnold Toynbee y el ensayista de teatro Ihab Hassan) difieran de las que sus colegas posmodernos reconocieron como suyas (Turner 1985: 177-204). El contraste entre los ensayos de la primera y la segunda parte es abrupto, y los críticos han llamado la atención sobre ello. En general se considera que son bastante flojos (Joseph Bastien, de la Universidad de Arlington en Texas dice, condescendiente, “poco impresionantes”) y que se derivan de tendencias actuales de pensamiento que por una u otra razón deslumbran a Turner, más que del laborioso trabajo de campo que se hallaba en la base de sus ensayos más tempranos. En la tercera parte, “El Cerebro”, la de corte más moderno y experimental, Turner intenta incorporar ideas de la moderna neurobiología, procurando hallar bases neurogénicas para sus 51 ideas. Algunas de sus otras incorporaciones son muy antiguas: Lévy-Bruhl, por ejemplo. Turner se opone, en síntesis, al imperialismo del hemisferio izquierdo propio del Ego freudiano y del binarismo de Lévi-Strauss, y reivindica la idea de la participación mística, resaltando la importancia del hemisferio derecho. Turner va algo más lejos de lo que las investigaciones sobre la oposición hemisférica permiten fundar, y afirma que el ritual activa sistemas ergotrópicos y trofotrópicos que involucran la raíz del cerebro, el cerebro medio y el pons. Esta conceptualización se relaciona con las teorías neurobiológicas de Paul McLean [1913-2007], las cuales definían tres niveles de organización cerebral: el complejo reptílico, el sistema límbico y el neocórtex, relacionados respectivamente con la conducta agresiva, la afectividad y el pensamiento racional. La actividad kinestésica del ritual, por ejemplo, desata una excitación ergotrópica que ocasiona un cortocircuito entre los hemisferios, lo que se manifiesta como un estado de trance. En opinión de Turner el neocórtex y el hemisferio izquierdo estarían ligados a la estructura, el cerebro antiguo y el hemisferio derecho a la anti-estructura. La reacción contra el estructural-funcionalismo Las antropologías de tipo simbólico o interpretativo se piensan ellas mismas como una reacción casi heroica contra un modo dominante de hacer antropología, casi siempre concebido como cientificista o positivista. En Estados Unidos se reacciona contra el formalismo de la antropología cognitiva, en Francia contra el racionalismo estructuralista, en Inglaterra contra los modelos cerrados y sincrónicos del estructural-funcionalismo. Notoriamente, la reacción simbolista-interpretativa es sólo una de las reacciones posibles que se manifiesta en ese entonces, y como tal se la podría considerar el ala derecha del movimiento opositor a las antropologías dominantes. El ala izquierda estaría constituida por la antropología crítica (o dialéctica) en Estados Unidos, y por la antropología dinámica en Francia e Inglaterra, ambas precursoras débiles y fallidas de lo que una generación más tarde serían las teorías de la descolonización y el poscolonialismo. La antropología simbólica de Turner engrana en el cuadro. Hacia la década de 1960, y luego cada vez más clara y explícitamente, Turner reacciona contra el estructural-funcionalismo, pero por razones distintas a las que esgrimían quienes lo hacían objeto de una crítica ideológica. El cuestionamiento de Turner excluye casi por completo los componentes políticos; incluso se podría decir que en cierta forma él defiende o justifica los matices políticos del estructural-funcionalismo. Aún cuando sus textos cubren una época que coincide con el proceso de descolonización que se inaugura en Ghana en 1957, ni una sola vez Turner se expide con claridad sobre el fenómeno colonial. En una obra tardía (Del Ritual al Teatro) expresa lo siguiente: Marxistas de sillón nos han acusado a quienes vivimos cerca del ‘pueblo’ en la década del 50, en aldeas africanas, malayas o de Oceanía, a menudo durante muchos años, de ‘usar’ al estructural-funcionalismo para proporcionar la justificación ‘científica’ de una ideología incuestionada (el colonialismo en la antropología de preguerra, el neoimperialismo ahora). [...] Esta banda infra-roja en el espectro mundial de las mayorías morales se ha obsesionado tanto por el poder que no puede captar la complejidad multiforme de las vidas humanas experimentadas de primera mano (1982: 8-9). 52 El problema de Turner con el estructural-funcionalismo es de otro orden. El asegura que ese marco teórico le proporciona sólo una capacidad de comprensión limitada ante el tipo de materiales que se le presentan, los cuales poseen un fuerte componente estético, por un lado, y un irreductible carácter dinámico, por el otro. Tal como el mismo Turner lo comenta, en sus principios él debió defenderse de críticos tan poderosos y agudos como Sir Raymond Firth y Max Gluckman, quienes le imputaban haber introducido un modelo tomado de la literatura para arrojar luz sobre procesos sociales espontáneos, que no tienen autor y que no responden a convenciones, sino que surgen de choques de intereses o de principios estructurales incompatibles en el toma y daca de la vida cotidiana en un grupo social (Turner 1982: 106). Aunque no responde al problema suscitado por la observación referida a la autoría y a las convenciones del género, Turner reacciona contra la clausura antropológica del estructuralfuncionalismo, subrayando que “el significado en la cultura tiende a generarse en las interfaces entre los sub-sistemas culturales establecidos”. En este contexto, es interesante citar al propio Turner, para que se pueda contrastar su postura con la de Mary Douglas, más fiel al espíritu de los principios durkheimianos: [Con los métodos positivistas o funcionalistas] yo podía contar la gente involucrada, establecer sus roles y status sociales, describir su conducta, recolectar información biográfica sobre ellos entre otras personas, y colocarlos estructuralmente en el sistema social de la comunidad que se manifestaba en el drama social. Pero esta forma de tratar ‘los hechos sociales como cosas’, como el sociólogo francés Durkheim exhortaba hacer a los investigadores, proporcionaba escaso entendimiento de los motivos y caracteres de los actores en estos sucesos saturados de propósitos, emocionales y plenos de significado (1982: 12). Turner evoca que su formación ortodoxa dentro de los cánones del estructural-funcionalismo urgía a recolectar datos sobre el parentesco, la estructura de los poblados, el matrimonio y el divorcio, la política tribal y el ciclo agrícola. Todo lo que se refiriera a acontecimientos simbólicos, como los rituales, se consideraba secundario; no existía una teoría sobre el particular. Con el tiempo, Turner se vio forzado a admitir que si quería conocer y comprender verdaderamente la sociedad Ndembu, debía superar sus prejuicios contra el ritual y analizarlo en profundidad. Turner fue educado en una tradición socioestructuralista que consideraba a la sociedad como un sistema de posiciones sociales, de carácter segmentario, jerárquico o segmentario y jerárquico a la vez. En este marco, las unidades de la estructura social están constituidas por relaciones entre status, roles y funciones. La utilización de este modelo, dice, ha sido extremadamente útil para clarificar muchas áreas oscuras de la cultura y la sociedad, pero con el tiempo se convirtió en un estorbo y en un fetiche. La experiencia del trabajo de campo y la lectura de obras humanistas convencieron a Turner que lo social no es idéntico a lo socioestructural y que existen otras modalidades de relación social. La más importante de estas modalidades es la communitas, que luego no habrá más remedio que analizar. Ahora bien ¿cuál es el proceso mediante el cual Turner toma distancia del positivismo, cómo construye él la imagen de éste, y cuáles son los fundamentos teóricos, metodológicos y filosóficos en que se apoyan sus nuevas posturas? Una de las dificultades que se presentan para evaluar la trayectoria de Turner es su escasa propensión a teorizar de una manera extensiva y sistemática; Turner se pone a reflexionar en términos teóricos bastante tardíamente, a partir (digamos) de 1974, a veinte años de haber acabado su trabajo de cam- 53 po y haber fijado sus temáticas esenciales, y diez años después de establecerse en Estados Unidos. Antes que eso, Turner se caracterizó por una estrategia ecléctica, levemente inclinada hacia el estudio de los aspectos simbólicos pero teoréticamente poco específica, aunque identificable por sus temas, sus obsesiones y su estilo. Tras el rechazo del estructural-funcionalismo, él mismo define su trayectoria como una gravitación entre las teorías de la interacción simbólica, las perspectivas de la fenomenología sociológica, las de los estructuralistas franceses, las de los posestructuralistas o desconstruccionistas, hasta llegar a una plena coincidencia con el pensamiento de Wilhelm Dilthey. Nótese que Turner incluye como etapas de su trayectoria el deconstruccionismo, un movimiento más bien reciente, con lo cual él mismo admite la inespecificidad o el escaso compromiso teorético de la mayor parte de su carrera. Hacia 1982, y de la mano de la filosofía diltheyana, Turner considera haber superado las premisas típicas de la antropología simbólica y define los contenidos y los programas de su postura bajo el rótulo una pizca arcaizante de simbología comparativa, un nombre que evoca viejas erudiciones antes que nuevas vías científicas. Veamos primero cuál es el status epistemológico, los conceptos y las ideas organizadoras que constituyen el aparato de su fase de antropología simbólica, para revisar después los supuestos diltheyanos que inspiran la simbología comparada de sus últimos años. Símbolos El primer Turner (entre 1958 y 1969) se ocupa centralmente de los símbolos, de sus organizaciones en el interior de los rituales, de las referencias sociales que los símbolos encarnan, de las dimensiones que poseen y de las formas posibles de estudiarlos. Esta es la modalidad que mejor cuadra con los cánones de la antropología simbólica. El último Turner, en cambio, abandona en cierta medida este interés por los símbolos y por la acción o la eficacia simbólica y retoma algunas nociones procesuales que había insinuado en sus obras más tempranas: communitas, liminalidad, anti-estructura, drama social. La vinculación entre el estudio y la clasificación de los símbolos y estas últimas temáticas es bastante tenue, y en parte ha sido desarrollada en “Dramas Sociales y Metáforas Rituales”, un texto original de 1971, incorporado luego a Dramas, Campos y Metáforas (1974). En un principio no interesan a Turner todos los símbolos, sino tan sólo los símbolos rituales. Durante décadas Turner fue el “antropólogo del ritual” por antonomasia, y todos los que en algún momento se ocuparon de fastos y ceremoniales (Michael Taussig incluido) tuvieron necesariamente que polemizar con él. El símbolo ritual es para Turner “la mínima unidad del ritual que aún retiene las propiedades de la conducta ritual, la última unidad con estructura específica en un contexto ritual”. La estructura de los símbolos es una estructura semántica, compuesta por significados, y posee los siguientes atributos: 1) Multivocidad: Las acciones y los objetos simbólicos percibidos en un contexto ritual poseen múltiples significados. Existen, asociados a los símbolos multívocos (que suelen ser asimismo los símbolos dominantes), símbolos enclíticos o dependientes, que pueden a su vez ser o no multívocos. Los símbolos multívocos tienden a reiterarse en distintos contextos rituales dentro de una misma cultura. 54 2) Unificación de significados dispersos: Cosas aparentemente distintas a las que los símbolos se refieren, se interconectan mediante una asociación de hecho o de pensamiento. Por supuesto, analogía y asociación son culturalmente específicos. 3) Condensación: Muchas ideas, relaciones entre cosas, interacciones y transacciones sociales se representan simbólicamente en un solo vehículo simbólico. El uso ritual de esos símbolos abrevia lo que verbalmente insumiría una extensa argumentación. 4) Polarización de significados: Los referentes asociados a un símbolo importante tienden a agruparse en torno a polos semánticos opuestos. Turner observó que a medida que se iban acumulando exégesis nativas, los significados de los símbolos se iban acomodando en torno a unos pocos ejes o polos de significación. Estos polos son los siguientes: a) Polo ideológico o normativo: se refiere a componentes del orden social, las relaciones domésticas, la política, el poder, el orden y los valores morales. b) Polo sensorial, fisiológico u oréctico: concentra referencias a fenómenos y procesos que tienen que ver con deseos y sentimientos. A menudo los significados en este polo tienen que ver con la biología y la fisiología: la leche, el semen, la sangre. Estos significados sensoriales casi siempre son “groseros”: pese a ser representaciones colectivas, apelan al más bajo denominador común del sentimiento humano. En lo que respecta a su significación, Turner afirma que se puede abordar a lo largo de tres dimensiones: 1) Dimensión posicional: El observador encuentra que la disposición posicional de los símbolos (cercanía, secuencia, elevación) es una fuente importante de significados. Es posible que se puedan disponer grupos de símbolos para referir un mensaje complejo, análogamente a las diferentes partes que integran un texto o una oración. A menudo un símbolo adquiere su significación de su relación opositiva o complementariedad con respecto a otro símbolo: el estructuralismo (francés o inglés) se basa en esta idea, la cual permite operar entre símbolos unívocos, pero se vuelve estéril cuando se trata de símbolos multivocos o complejos. Con el correr del tiempo, Turner fue tornando más punzantes sus referencias al estructuralismo como una estrategia que se agotaba en esta sola dimensión: Yo no puedo considerar a los símbolos meramente como ‘términos’ de sistemas cognitivos o protológicos. En la sociedad occidental se puede estudiar el carácter posicional o algebraico de estos términos; pero los ‘símbolos salvajes’ que aparecen tanto en el ritual primitivo como en las manifestaciones culturales del arte, la poesía, etc, de la sociedad post-industrial, tienen el carácter de sistemas semánticos dinámicos, y los símbolos ganan o pierden significado conforme ‘viajan’, se modifican o se modifica su contexto (1982: 22). 2) Dimensión exegética: Esta dimensión consiste en las interpretaciones y explicaciones dadas al antropólogo por los actores en un sistema ritual. Actores de diferentes edades, sexos, status ritual o grado de conocimiento esotérico, proporcionan datos de variada riqueza, explicitud y coherencia. No todas las sociedades poseen individuos dispuestos o capaces de proporcionar exégesis, y el porcentaje de ellos varía de un grupo a otro o en el interior de un mismo grupo. A menudo la exégesis toma la forma de narraciones míticas. Conforme se iba asentando la idea de una antropología interpretativa capaz de reflejar “el punto de vista del actor”, la atención de Turner hacia las exégesis nativas se fue volvien- 55 do más intensa. Asimismo, dentro de la dimensión exegética cabe distinguir tres tipos de fundamentación semántica de los símbolos: a) La base nominal: está representada por el nombre asignado al símbolos en contextos rituales, en contextos no rituales o en ambos contextos (esta distinción se refiere al hecho de que ciertas “cosas” comunes de la vida cotidiana pueden llegar a asumir, el el contexto ritual, carácter de símbolo). b) La base sustancial: en el caso de los objetos utilizados como símbolos, esta base consiste en las cualidades materiales y naturales, culturalmente seleccionadas, de los vehículos simbólicos. c) La base artefactual: está representada por el objeto simbólico después que ha sido trabajado, elaborado o tratado para integrarse en la actividad simbólica humana, es decir, cuando se lo transforma en un objeto cultural. 3) Dimensión operacional: En ella el investigador asimila el significado de un símbolo con su uso observable, más que con referencia a lo que los informantes dicen. Observa lo que hacen los actores y cómo éstos se relacionan entre sí en el proceso ritual, tanto en los aspectos verbales como en los gestos. ¿Cómo juegan esas distinciones categoriales en la obra concreta de Turner? Pues bien, se puede decir que por desdicha no juegan ningún papel. La suya es una tabla virtual que está allí, ex post facto, para fines metodológicos que no quedan claros cuáles podrían ser, sumándose a las innumerables taxonomías simbólicas que se fueron amontonando en los estudios de la religión y de lo numinoso. Se trata, a lo sumo, de un gesto a posteriori de sistematización leve que no se percibe ordenando ninguna descripción en particular. Alguna que otra vez las categorías descriptivas emergen diacríticamente en diversos estudios de casos; pero su papel teórico es en última instancia muy modesto. Dramas Sociales En la experiencia del trabajo de campo los dramas sociales efectuaron sobre Turner una doble impresión, tanto científica como artística: desde el punto de vista científico, le revelaron las relaciones “taxonómicas” entre los actores (sus lazos de parentesco, sus posiciones estructurales, su clase social, su status político), así como sus relaciones más informales. Desde el punto de vista artístico, le hicieron manifiestos los estilos personales, las habilidades retóricas, las diferencias morales y estéticas, y (como él subraya) le permitieron captar el poder de los símbolos en la comunicación humana. En esta concepción, los símbolos no se limitan a las palabras; cada cultura, cada persona dentro de ella, utiliza el repertorio sensorial entero para comunicar mensajes: gesticulaciones manuales, expresiones faciales, posturas corporales, lágrimas, deportes, movimientos coordinados en equipo. Cuando Turner tuvo que desarrollar conceptos para describir los procesos observados en la vida cultural, advirtió que muchos de estos procesos sociales poseían una forma consistentemente dramática. Esto ya lo había expuesto en 1957, en Cisma y Continuidad, pero recién hacia 1971 advierte que la conceptualización de esos procesos en términos de drama rompe con una de las convenciones de la ciencia antropológica: la utilización de metáforas o modelos basados en las ciencias naturales. Esta es la ruptura que sitúa a Turner con más plenitud en el conjunto de los antropólogos interpretativos. Él afirma: 56 Encontré en los datos del arte, la literatura, la filosofía, el pensamiento político y judicial, la historia, la religión comparada y en documentos similares, ideas más sugestivas sobre la naturaleza de lo social que en las obras de los colegas que hacen ‘ciencia social normal’ bajo el paradigma entonces prevaleciente del estructural-funcionalismo (1974: 46). La elaboración plena del concepto de drama social (concepto que ha ingresado incluso al campo de la sociología y la antropología posmoderna) pertenece a la década de 1970, cuando Turner acepta explorar en profundidad los aspectos subjetivos y psicológicos de la cultura. Con sus estudios de los dramas sociales, Turner funda una modalidad de análisis que se denomina “análisis procesual”, opuesto al “análisis estructural-funcional” porque pone la dinámica en primer plano. No todas las unidades procesuales son de forma dramática. Turner establece claramente que existen otras modalidades de proceso social, como ser las llamadas “empresas sociales”, primordialmente económicas (por ejemplo, un acto comunal de construcción de una obra, un puente, una carretera). Por desgracia, no hay asomos de una posible tipología de las unidades procesuales; de hecho, Turner desarrolla sólo una de ellas. En contraste con Mary Douglas, quien estudia expresamente fenómenos de un ámbito cultural acotado, Turner ha explorado la noción de drama social en términos comparativos. Él piensa que los dramas sociales se pueden aislar para su estudio en sociedades de todo nivel de tamaño o complejidad. Un drama social no es una estructura atemporal, sino un proceso que se desenvuelve en el tiempo. Como tal, entonces, posee una estructura, pero no una estructura de elementos espacializados de alguna manera, sino de relaciones en el tiempo: una secuencia de fases. Las fases en que se lleva a cabo un drama social son: a) Fase de quiebra. b) Fase de crisis. c) Fase de reparación o desagravio. d) Fase de reintegración. Aunque los dramas sociales varían mucho, sea transculturalmente o a lo largo del tiempo, Turner postula que existen ciertas afinidades genéricas importantes entre los lenguajes y las formas de las diversas fases en distintos lugares y momentos. Esto todavía no se puede ejemplificar exhaustivamente, dice, porque se ha estudiado poco: la comparación transcultural, además, nunca se ha aplicado a esta tarea porque se ha concentrado especialmente en el estudio de formas y estructuras atemporales, no de procesos dinámicos. Communitas y Anti-estructura Como sucedía en el caso de Mary Douglas, y también por expresa influencia de la sociología de Émile Durkheim [1858-1917], al principio Turner encontraba en cada símbolo referencias a las estructuras e instituciones estables de la sociedad. A medida que su conocimiento de los rituales se iba profundizando, sin embargo, se encontró ante símbolos que remitían a (o eran proyecciones de) otro tipo de entidad sociológica, a menudo opuesta a las entidades sancionadas y reconocidas. Este tipo, a su vez compuesto y complejo, recibió el nombre de communitas. 57 En esencia, la communitas es una relación entre individuos concretos, históricos y con una idiosincracia determinada, que no están segmentados en roles y status sino enfrentados con el resto de la sociedad o separados de ella. La communitas es espontánea e inmediata, pero también tiende a cristalizarse y a desarrollar una estructura. La communitas se manifiesta de diversas maneras: 1) Communitas existencial o espontánea, más o menos lo que los hippies llamarían un happening. 2) Communitas normativa, que bajo la necesidad de organizar sus recursos a la larga se transforma en un sistema social duradero. 3) Communitas ideológica, que se puede aplicar a diversos modos utópicos de sociedades basadas en la comunidad existencial. Tanto la normativa como la ideológica sufren la tendencia a experimentar una especie de caída en (o de regresión a) la esfera de la estructura y de la ley. En los movimientos religiosos, el carisma de los líderes acaba volviéndose rutinario y estereotipado. Nótese que una vez más la clasificación de los tipos turnerianos de communitas no es exhaustiva ni sistemática, ni está totalmente construida en base a la variación de criterios constantes a lo largo de la tipología. El término “anti-estructura” es utilizado por Turner en los mismos contextos y con referencia a la misma clase de problemas que communitas y liminalidad. Con este concepto no quiere significar una inversión o reversión de la estructura económica, o un rechazo fantasioso de las “necesidades” estructurales, sino la liberación de las capacidades humanas de conocimiento, voluntad y creatividad de las coacciones normativas relativas al hecho de ocupar una posición en un conjunto de status sociales, de jugar una multiplicidad de roles, de ser consciente de formar parte de una familia, un linaje, un clan, una tribu. Liminalidad Así como la antropología interpretativa se inspira en desarrollos filosóficos, también es común que resuciten conceptos forjados por etnólogos y antropólogos muy antiguos. Esto es precisamente lo que hace Turner con el etnólogo Arnold Van Gennep [1873-1957], fundador de la ciencia del folklore en Francia, cuya obra maestra, Los Ritos de Pasaje, se publicó temprano en su vida, en 1908, pero recién se tradujo al inglés en 1960. No es un libro perfecto, por cierto. Dice de él Clifford Geertz en una reseña temprana y por ello poco conocida, anterior a la invención geertziana de su propio personaje: En soporte de su tesis, van Gennep cita una gran variedad de material, la mayoría no confiable, originada en diversos pueblos en torno del mundo. Pero a despecho de su erudición incierta, de su estrategia generalmente “botanizante” en la categorización de las prácticas religiosas, y de su fracaso total en tratar con los contextos sociales y culturales de donde vienen los ejemplos, van Gennep ofrece, en su concepto de un patrón subyacente de retiro, aislamiento y retorno común a todos los ritos de pasaje, una valiosa intuición teórica en la dinámica de la religión, tanto en términos psicológicos como sociológicos (Geertz 1960: 1802). Van Gennep, precursor implícito de Turner sin escalas intermedias en la genealogía breve de los antropólogos del ritual, empleó dos series de términos para describir las etapas de los ritos de pasaje: separación-marginalidad-reagregración y preliminal-liminal-postliminal. La pri58 mera serie hace referencia a los aspectos “estructurales” del paso o transición. La segunda serie indica un interés por una circunstancia en la que la conducta y el simbolismo se ven momentáneamente emancipados de las normas y valores que rigen la vida pública. Volviendo a Turner, éste dice que así como existen símbolos que remiten a estructuras que no son los de la sociedad formal, existen también símbolos que trasuntan o reflejan situaciones del individuo que no tienen nada que ver con los roles y status estructuralmente previstos. Anti-estructura y liminalidad (limen = margen, umbral) son dos caras de la misma moneda. Los entes liminales no tienen cabida en el espacio social formal: se encuentran en un sitio indefinido, betwixt and between. Durante el período liminal, el status del sujeto iniciado es ambiguo, ya que escapa del sistema de clasificación que normalmente rige las situaciones y posiciones del espacio cultural. Esto sucede porque durante este período las personas no están insertas en el orden social convencional, sino que forman una communitas relativamente indiferenciada de individuos iguales que se someten a una autoridad genérica (por ejemplo, a la gerontocracia que controla un ritual). En los últimos años Turner desarrolló el concepto de liminoide, más aplicable que el de liminal para el análisis de cierto tipo de fenómenos de las sociedades complejas, una categoría que, irreflexivamente, designa a la propia sociedad. Los fenómenos liminoides apuntan más al individuo que a la communitas y tienen que ver eventualmente con la sociedad de masas, la evasión, el deporte, los pasatiempos, los juegos: esferas de actuación que separan momentáneamente al sujeto de los mecanismos regulares, reglados e institucionalizados de su vida social. Turner falleció antes que los reality shows liminales de tipo Big Brother se hicieran comunes en la industria cultural global; aunque la nomenclatura turneriana difícilmente agote las múltiples facetas del fenómeno, sería interesante examinar cómo juegan estas categorías aplicadas a una situación experimental semejante. Dilthey y la Antropología de la Experiencia Al menos en algunos segmentos de sus obras, todo antropólogo interpretativo se basa explícitamente en formulaciones de la filosofía idealista, alemana de ser posible: Clifford Geertz, por ejemplo, responde a los postulados de Ernst Cassirer [1874-1945] y de su seguidora americana Susanne Langer [1895-1985] en su hermenéutica temprana (aunque no lo hace demasiado fielmente), y gran parte de la antropología fenomenológica se inspira en ideas de Edmund Husserl, en Alfred Schutz o en Hans-Georg Gadamer, siempre en dosis pequeñas y en regímenes acotados. En realidad la idea de fundarse en algún filósofo idealista, irracionalista o romántico alemán cuya vida haya transcurrido a prudencial distancia histórica es propia de las mayores figuras del particularismo y el idealismo antropológico norteamericano desde muy temprano hasta muy tarde: piénsese en las admiradas referencias a Kant y Herder por parte de Franz Boas y Edward Sapir y en el uso de Friedrich Nietzsche por parte de Ruth Benedict. Michael Taussig dedicó ensayos enteros a Walter Benjamin. Turner tomó la idea de communitas de Martin Buber; el filósofo idealista que orienta las elaboraciones de su último período es, como he dicho, Wilhelm Dilthey. Dilthey reflexionó extensamente en torno al concepto de experiencia (Erlebnis), y llegó a la conclusión de que la experiencia es más rica de lo que pueden expresar las categorías formales de la filosofía o la ciencia. Las estructuras de la experiencia no son estructuras “cogniti59 vas”, estáticas y sincrónicas. El conocimiento es, por supuesto, una faceta importante, una dimensión de la experiencia, pero no la agota. El pensamiento clarifica y generaliza la experiencia vivida, pero la experiencia además está cargada con emociones y deseos, que son la fuente (respectivamente) de los juicios de valor y de los preceptos. Esto determina una triple articulación de la experiencia, que es simultáneamente cognitiva, conativa y afectiva. Cada uno de estos términos es una abreviatura para todo un amplio rango de procesos y capacidades. Dilthey buscaba construir una filosofía que diera cuenta de todas estas dimensiones, que considerara la totalidad del ser humano. Pues todas estas dimensiones están interrelacionadas de maneras complejas: cada tipo de acto cultural, es como una expresión o explicación de la vida misma. A través de su manifestación externa, lo que normalmente está oculto, inaccesible a la observación y al razonamiento, es expuesto, “ex-presado” (Ausdruck = “expulsado”)10. Una experiencia es, en este marco diltheyano, un proceso que produce una expresión que la completa: una performance es, literalmente, el final adecuado de toda experiencia, su culminación natural. La cultura es el conjunto de estas expresiones. La cultura es como si fuera “mente objetivada”. La comprensión del significado de los hechos culturales exige sumergirse en las profundidades de la experiencia subjetiva. El modelo diltheyano adoptado por Turner en sus últimos años, en fin, es el más rotundamente apartado del paradigma estructural-funcionalista, por cuanto incluye un componente psicológico e individual que no existía en éste o que se encontraba reducido a su mínima expresión. Puede que el apego turneriano al estructural-funcionalismo, prácticamente acabado ya en la década de 1960, haya hecho que se demorara su influencia en los Estados Unidos, donde el común de los antropólogos nada sabe de las teorías de la Escuela de Manchester, ni ha leído una sola palabra de la obra de personajes tan rancios como Sir Edmund Ronald Leach, Sir Edward Evan Evans-Pritchard o Sir Raymond Firth. La Simbología Comparativa Turner diferencia su simbología comparativa de la semiótica (o semiología), que es más amplia, y de la antropología simbólica, que es más restringida. Todas estas especialidades estudian símbolos, significados, signos, etcétera. Turner nota ciertas similitudes entre los niveles de la comunicación humana y su propia elaboración de los niveles en que se pueden abordar los símbolos: La sintaxis comprende las relaciones de los símbolos entre sí en un sistema de posiciones. Como se ha visto, Turner llama a esta dimensión el “significado posicional” de los símbolos. La semántica estudia las relaciones de los símbolos con sus referentes. Turner denomina “significado exegético” a esta dimensión. 10 Digamos entre paréntesis que Turner, al igual que Stephen Tyler años más tarde o Jacques Lacan en otra disciplina, se detiene con llamativa frecuencia en la etimología de las palabras que adopta, como si en ella estuviera la clave de sus sentidos ocultos y de su poder de esclarecimiento, o como si las personas que usan un vocablo cualquiera tuvieran una especie de intuición, soterrada pero determinante, de su historia léxica. Esta idea se asemeja a lo que Max Black (1966: 242) llamara la falacia lingüística. 60 La pragmática analiza la relación entre los signos y símbolos y sus usuarios. Turner llama “significado operacional” a este aspecto de la vida simbólica. Estas categorías son en realidad anteriores y ya se han revisado con cierto detalle. La diferencia que el propio Turner establece entre su nuevo modelo y la semiótica consiste en que aquél agrega una dimensión dinámica explícita, abordando los procesos expresados por los símbolos, y se preocupa por deslindar la relación de los símbolos con los procesos sociales (y, en los últimos años, añade, con los procesos psicológicos). La diferencia con la antropología simbólica es más que nada de amplitud: además de estudiar los símbolos en su contexto etnográfico, vale decir, en sociedades simples, la simbología comparada accede a los géneros simbólicos de las llamadas civilizaciones avanzadas [sic], las sociedades industriales en gran escala. Esto obliga, según él, a tomar contacto con expertos en áreas acerca de las que el antropólogo comúnmente conoce muy poco: historia, historia del arte, musicología, teología, filosofía, historia de las religiones. Estas reflexiones de Turner son tardías, aunque pueden aplicarse retrospectivamente a gran parte de su material. Con el correr de los años, la evolución teórica de Turner lo va acercando al estudio de las sociedades complejas, y, correlativamente, al uso de conceptos emanados de las humanidades. Este tipo de conceptualización (que vincula la modalidad interpretativa de Turner a las orientaciones tipificadas por Geertz en “Géneros Confusos”) se explica en la introducción de Dramas, Campos y Metáforas. En rigor, el proceso de establecer entre los conceptos sueltos que antes revisé un tejido conectivo (es decir, el proceso de transformación de un conjunto conceptual en un marco de referencia teórico) fue una labor que Turner desarrolló durante muchos años, avanzando poco a poco en dirección a un esquema más o menos integrado. Turner era un pensador lento y murió relativamente joven. No se puede decir que ese proceso de formular un modelo teórico acabado se haya consumado alguna vez. Metacrítica de la antropología de Turner Ninguna visión de conjunto de la obra de Turner estaría completa sin una evaluación de las cualidades positivas que ella exhibe o de las incongruencias que alberga. A mi juicio, lo mejor de la obra de Turner se encuentra en sus estudios de su juventud, en los que puede apreciarse una interesante vuelta de tuerca sobre la concepción manchesteriana del conflicto, un poco en la línea de su maestro Max Gluckman. En una de las pocas ideas ingeniosas de la antropología de la época, el antropólogo de Cambridge y especialista en redes sociales John Barnes ha comparado estas monografías con las novelas rusas, por la diversidad de los factores en juego, la complejidad de los motivos y la abundancia de nombres imposibles. Los antropólogos ingleses, a excepción de Mary Douglas y de los estudiosos inclinados hacia los significados, están en general de acuerdo con que las mejores contribuciones de Turner son las más tempranas, las más impregnadas de etnografía. Como bien dice Adam Kuper, el lector de estas obras de Turner quedaba con una comprensión de la vida aldeana que nunca fue lograda por los desordenados libros de Malinowski ni por los libros excesivamente ordenados de los estructuralistas (1973: 185). En lo que concierne a las críticas que ha merecido, en el caso de Turner nos encontramos con un panorama distinto al de Geertz. Nunca, por empezar, se sintió la necesidad de organizarse 61 en contra o a favor de sus ideas, como pudo haber sucedido en la conspiración de Santa Fe en contra de la hermenéutica geertziana. Este elemento de juicio merecería alguna elaboración, porque sin duda lo que ha sucedido obedece a alguna razón, y porque señala una diferencia importante entre dos concepciones del método y la disciplina. Como dije, es posible distinguir dos fases en la obra turneriana: la primera es la puramente etnográfica, incluyendo todas las elaboraciones teóricas construidas alrededor de la experiencia Ndembu. El carácter genérico de la primera fase de la obra de Turner y la afabilidad de su tratamiento a las visiones alternativas le han valido, en general, la condescendencia de los críticos, quienes no han visto en su postura aspectos que estuvieran clamando por una réplica. La segunda parte de la obra turneriana no parece haber sido muy leída, excepto por los especialistas de área (ritual, peregrinaciones, performance, teatro). Muy cada tanto, es cierto, alguno que otro crítico manifestó reservas; pero el choque entre Turner y la crítica muy rara vez fue frontal. Antes que sobreviniera el posmodernismo se protestó contra su insuficiente especificación de problemas, hipótesis y demostraciones y con la dificultad de extraer de sus textos enseñanzas metodológicas más allá de la apropiación ocasional de metáforas y conceptos. Estos últimos son provechosos sin duda para articular la descripción, pero su utilidad explicativa es más dudosa. Sirven para ordenar un poco el planteamiento de un problema y democratizar su inteligibilidad, mas (si se recuerda la definición de problema que dimos en la página 8 del prólogo) no implican gran cosa en lo que hace a su posible resolución. Las demás críticas son circunstanciales y muy pocas veces fueron invalidantes, excepto en el caso del posmoderno Michael Taussig, quien de todos modos se refiere a la concepción turneriana del ritual de los tardíos sesentas. Veamos, sin embargo, algunas de las otras críticas para apreciar su tesitura. Robert Hahn (1973) afirmó que las distinciones metodológicas de Turner son apropiadas para las etapas intermedias de una investigación sobre los sistemas simbólicos, no para las etapas iniciales. El uso de esas categorías requiere distinciones previas entre las cosas que son símbolos y las que no lo son, y exigen una familiaridad consumada con el lenguaje nativo y con los demás aspectos de la vida social. Suzanne Hanchett (1978), de la Universidad de Columbia, consideró tangencialmente en una reseña a la larga benévola que Dramas, Campos y Metáforas es un texto “discursivo, desordenado y sugerente”. De hecho, quizá lo es demasiado. Turner pretende una síntesis ambiciosa de los métodos humanistas y antropológicos. Pero el libro está demasiado lleno de digresiones e hipótesis sin desarrollar; tiene cierto toque de salvaje y sobredimensionado (Hanchett 1978: 215). En medio de otras consideraciones más bien neutras, las objeciones de Hanchett permanecen como desacuerdos de forma, más que de fondo. Más aún, Hanchett está de acuerdo con Turner en el sentido de que la teoría de juegos no es relevante para comprender procesos tales como el disenso; para que ese modelo lo sea, dice Hanchett (loc. cit.), todos deberían estar jugando el mismo juego. No es posible aquí exponer técnicamente la teoría de juegos sin alejarnos demasiado del tema; cualquiera que tenga idea del asunto advertirá que tanto Hanchett como Turner están equivocados sobre el particular: la teoría de juegos es harto más abstracta que eso y no es por cierto tan obtusa; todo depende de la forma en que se construya el modelo (cf. Camerer 1991; Rubinstein 1991). 62 Quien a mi juicio ha hecho las observaciones más pertinentes a propósito de ciertas generalizaciones turnerianas es Daniel Gross (1981), del Hunter College de Nueva York. Dice Gross que el concepto de communitas, aplicado a las peregrinaciones, ofrece en principio un gran interés, por cuanto parece proporcionar una base para la comparación de diferentes tradiciones religiosas. Lo que es seguro –continúa Gross– es que un concepto tan general no ayuda demasiado cuando se trata de arrojar luz sobre las diferencias entre una cultura y otra. Gross no conoce ninguna evidencia de que los peregrinos cristianos experimenten modificaciones en su status, como sí sería el caso, en cambio, entre los peregrinos musulmanes a La Meca. A Gross también le resultó difícil aplicar la noción de communitas (con lo que ella implica de solidaridad, espontaneidad, etc) a la cualidad de la peregrinación que él mismo estudió en Brasil. En un episodio que presenció, dos peregrinos frutos brutalmente asaltados y apaleados delante de toda la multitud, sin que ninguno de los centenares de testigos presenciales, unidos en comunión mística, afectiva y solidaria, ofreciera la menor resistencia. Un solo episodio no invalida la caracterización del concepto, por supuesto; pero es posible que el tipo ideal de Turner sea demasiado ideal y que su fuerza esclarecedora no sea tan categórica como pretende. Muchas veces Turner describe los atributos de un fenómeno o proceso acompañando la descripción de un número demasiado estrecho de ejemplos. Gross piensa que Turner debe ofrecer pruebas más tangibles y sistemáticas de la presencia activa de la communitas en un ritual de ese tipo. Un problema relacionado con el anterior tiene que ver, en opinión de Gross, con la relación entre las peregrinaciones y los medios sociales en que ocurren. Turner dice que aquéllas nunca son independientes del medio social en que se manifiestan y de la historia de la sociedad. Pero el hecho es que aunque en los estudios de Turner se presentan datos históricos y contextuales, su teoría de la historia es tan particularista que está imposibilitada de abordar cuestiones más amplias, como por ejemplo la forma en que las prácticas reflejan, refuerzan o debilitan aspectos de la sociedad en su conjunto. Tampoco el modelo de Turner parece adecuado para analizar las condiciones necesarias para que un fenómeno dado surja, florezca o entre en decadencia. En definitiva, la crítica esencial de Gross afirmaría que la articulación entre la particularidad de los casos y la generalidad de los conceptos en la teoría de Turner no está demasiado bien resuelta. Una notable serie de observaciones sobre la antropología turneriana se debe a Juan Carlos Prieto Cané, quien en su momento fue alumno de mi materia de Teorías Antropológicas Contemporáneas de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Con referencia al uso de metáforas, Prieto Cané considera que todas, las humanistas y las científico-naturales son aplicables en antropología. “Seguramente se pueden alternar, brindando cada una distintos acercamientos a la comprensión de nuestro objeto. Se mostrarán complementarias, pues de hecho están tomadas de un mundo donde se complementan”. La idea, como se ve, no es ajena a la amplitud conceptual propia de un Kenneth Burke [18971993]. En el uso de metáforas por parte de Turner, Prieto Cané afirma que el suyo no deja de ser un aporte al estructural-funcionalismo, en el cual se pretende trasuntar que ocurren cambios en tanto ruptura ocasional con las normas, pero sin aplicarse a investigar el origen real de esa quiebra. Turner habla de necesidades del proceso, pero no ve a ese proceso determinado por otras necesidades mucho más últimas. 63 No extraña que Turner tome como metáfora al drama, pues la actitud del espectador en este caso está caracterizada por la pasividad ante la fuerza que se le impone; distinto hubiese sido el caso con la tragedia, donde se da una identificación con el héroe transgresor. Esta identificación sería para Turner inoportuna, pues él descalifica al transgresor adjudicándole la ilusión de su rol, como si éste fuese casi inmotivado socialmente. Por otro lado, Turner ignora aspectos y alternativas posibles, como podría serlo el cese de la quiebra por eliminación de sus agentes. Turner elige cuidadosamente su modelo, observa Cané. El drama no posee la linealidad de la épica; se compone de momentos excepcionales, aptos para su modelo de fases. Sea como fuere, Turner descarta la dialéctica de las contradicciones entre estructura y antiestructura sin especificar cuáles serían sus correspondencias, aparte de su aparición en un modelo de fases. El dinamismo de Turner es asimismo espurio: él considera un tiempo abierto, pero de hecho aplica un tiempo cíclico. Esta es, en síntesis, la crítica de un alumno de antropología, desarrollada como contenido de un examen parcial. No me pareció justo omitirla, porque frente a una teorización amorfa y en apariencia ecléctica como la de Turner supo encontrar mejor que muchos otros las aristas en donde hincar el diente. Estimo que la disciplina se hallaría en una situación más halagüeña si constantemente pudiéramos nosotros mismos, los profesionales, refinar el debate a semejante nivel. En lo que atañe a la segunda modalidad turneriana, Agehānanda Bhāratī [1928-1990], un austríaco iniciado en el buddhismo y luego radicado en la Universidad de Syracuse, en Nueva York, tuvo oportunidad de comentar la simbología comparativa de Turner antes que aquí oyéramos hablar de ella. En sus comentarios a Process, Performance and Pilgrimage (Turner 1979), Bhāratī (1981) señala que Turner es menos representativo por las influencias que cita (Bergson, Huizinga) que por las que omite: Wittgenstein, Austin, Popper. A pesar de la insistencia de Turner en las performances nunca menciona los análisis performativos sugeridos en la filosofía analítica. En este y en otros particulares, siempre parecería que Turner pasa por el costado de pensamientos que ya se han formulado y que son bien conocidos por científicos y humanistas. Bhāratī considera que enunciados típicos de Turner, como “las performances, especialmente las dramáticas, son manifestaciones por excelencia de los procesos sociales humanos” y otros parecidos serían muy difíciles de falsar y no comprometen demasiado. Finalmente, Bhāratī afirma que la creencia de Turner de que cada paradigma y cada método merece una oportunidad lo precipita en un eclecticismo contraproductivo y tiende a convertir a la antropología en una especie de bellas letras. Hace poco tiempo sobrevino un aluvión de cuestionamientos sobre los líderes de las formas más tradicionales de la antropología interpretativa, como a fin de cuentas Turner lo es. Típico de esos gestos es un artículo de Stephen William Foster, antropólogo independiente de la zona de San Francisco y Berkeley, llamado “Symbolism and the Problematics of Postmodern Representation”, incluido en Victor Turner and the Construction of Cultural Criticism (Ashley 1990). Foster cuestiona, como es habitual en esa perspectiva, la posibilidad de ligar símbolos y significaciones. No creo que valga la pena analizar esta crítica, pues no es interna; se origina en formulaciones dogmáticas sobre la crisis de la representación que tampoco se analizan reflexivamente. 64 Una de las mejores críticas sobre la obra de Turner es “Victor Turner’s Definitions, Theory and Sense of Ritual”, de Ronald Grimes (1990), que ocupa unas cuatro páginas en el mismo volumen de homenaje y que se concentra en la problemática denotada en su título. La definición turneriana expresa que el ritual “es una conducta formal prescripta para ocasiones no cubiertas por la rutina tecnológica, que posee referencias a creencias en seres o poderes místicos”. Grimes señala que esta definición de sólo dos renglones está atestada de problemas: no sólo restringe el ritual al ritual religioso, vale decir a la liturgia, sino que limita la religión a dos de sus subtipos, teísmo y animismo, como lo implican los “seres místicos” y los “poderes”, respectivamente. Más aún, la definición implica que el ritual está naturalmente ligado a la creencia, una preocupación típicamente occidental que además ignora instancias de disyunción y choque entre creencias y rituales. “No es poco común –dice Grimes– encontrar gente que participa en rituales en los que no cree”. Grimes consigna que existen rituales que no tienen nada que ver con la religión (p. ej. los rituales civiles), así como también hay religiones que no tienen nada que ver con seres o poderes místicos (p. ej. el buddhismo zen). La diferenciación entre ritual y tecnología también es desafortunada. De hecho, hay abundantes testimonios etnográficos de “tecnólogos de lo sagrado”, como Mircea Eliade llama a los chamanes. No es mucho mejor la teoría turneriana del ritual. La idea misma de ritual como un tópico débilmente estructurado fue impugnada en su momento por Jack Goody (1977); Maurice Bloch (1989: 55) cuestionó que los rituales sean analizables en términos descomposicionales o proposiciones significativas análogas a un lenguaje; y Roy Rappaport (1979: 179) formuló una definición de ritual que utiliza masivamente la idea turneriana de communitas pero no incluye el concepto de símbolo como pieza constitutiva. A contramano de casi todos, Turner aseguraba que los ritos se hallan construidos por componentes [building blocks] llamados símbolos. A veces hablaba de los símbolos más dinámicamente, tratándolos como “agencias”. Pero Turner ignoraba críticas importantes de esa noción del simbolismo, la cual involucra que los símbolos portan, encierran o poseen uno o más significados. Quizá los símbolos sean, siguiendo a Dan Sperber, más como los olores que como las palabras, y “evocan” al significado más de lo que lo representan. El significado exegético tampoco es satisfactorio como explicación o interpretación del ritual, prosigue Grimes; dicho significado también forma parte de él y debe a su vez ser interpretado. Es posible, además, que los símbolos no sean sino una parte de lo que hay en un ritual; en él se encuentran también gestos, pausas y momentos no prescriptos, objetos no santificados, acciones vulgares y multitud de cosas ordinarias y no simbólicas. “Algunas facetas de los sucesos ritualizados son aburridos, rutinarios y pasan generalmente inadvertidos para los cazadores de símbolos. [] Turner seguramente sabía ésto, pero nunca le dejó un lugar en su teoría” (Grimes 1990: 144). A mediados de la década de 1990, Sidney Greenfield (1993), de la Universidad de Wisconsin, en un artículo ingeniosamente titulado “Turner y Anti-Turner en la imagen de la peregrinación religiosa en Brasil”, cuestionó la idea turneriana de que los peregrinos se encuentran en una situación liminal. En ese estudio Greenfield demuestra que los peregrinos a Caninde y a otros santuarios de Brasil se encuentran cumpliendo obligaciones de intercambio de tipo patrón-cliente y que por ende no están fuera de la estructura sino plenamente dentro de ella. Recientemente han surgido otras críticas: en Contesting the sacred John Eade y el fallecido Michael Sallnow han puesto en duda su concepto de communitas, estimándolo indevidamente idealizador. La postura turneriana tampoco es tan innovadora; su concepción sobre la peregrinación tiene en común con la funcionalista un mismo fundamento estructural, pues en 65 ambos casos se afirma que la práctica subvierte o consolida el orden social (Eade y Sallnow 1991: 4-5). Como posmodernos que son, Eade y Sallnow descreen de las grandes narrativas, enfatizan los discursos discrepantes y desconfían de la idea misma de peregrinación; pero, como lo han demostrado Jill Dubisch (1995: 45) y Simon Coleman (2002: 361), la estrategia de los Turner ya llamaba la atención sobre cuestiones de performance, escenificación, juego y reflexividad. Como veremos en un momento, nadie, absolutamente nadie exploró ideas expresamente posmodernas en antropología antes que Victor Turner. El mismo John Eade junto con Simon Coleman, más recientemente, han afirmado en Reframing pilgrimage: Cultures in motion que la peregrinación fue poco valorada como tema de estudio precisamente porque Turner consideraba que, por su naturaleza liminal, era un acontecimiento extraordinario que se hallaba fuera de la corriente de la vida cotidiana. Otros especialistas en ritual y críticos de Turner como Dale Eickelman (1976), Pnina Werbner (1977), Bryan Pfaffenberger (1979), Donald Messerschmidt y Jyoti Sharma (1981), Peter Van der Veer (1984) y Alan Morinis (1984) han encontrado que la teoría turneriana en general no es capaz de dar cuenta de los hechos observados. Todos ellos han buscado establecer nuevos puntos de partida, superando la confusión de los Turner entre realidad sociológica e idealismo teológico, que les llevara a producir un paradigma que funciona mejor (si es que lo hace) para los contextos cristianos que para los de otras religiones. Susan Brownell (1995) ha objetado en su estudio del deporte y el cuerpo en China que Turner dejase a un lado el tema de la cotidianeidad y sólo se preocupara por lo excepcional: una crítica habitual en los noventa, junto con las visiones de género que por entonces (pensemos en Jill Dubisch o Nancy Tapper) se tornaron también reglamentarias. C. Bawa Yamba (1995) reprocha a los Turner haber establecido una camisa de fuerza de pura ortodoxia en torno de los estudios de la peregrinación. Cuando los antropólogos se embarcan en esa clase de estudios, prosigue Yamba, casi siempre comienzan debatiendo los pronunciamientos de Victor Turner, de los cuales es raro que tomen distancia. Gradualmente, sin embargo, se fue viendo que las preocupaciones políticas, económicas y sociales inciden e incluso constituyen la peregrinación, aún en los grandes centros espirituales. El equilibrado survey de Simon Coleman (2002) concilia en la medida de lo posible las tensiones entre la influencia turneriana en los estudios de la peregrinación y sus manifestaciones más recientes. Hasta aquí los cuestionamientos puntuales. Pese a los desacuerdos inevitables con los especialistas de áreas (ritual, peregrinación, religión o lo que fuere), huelga decir que los comentarios favorables o neutros son mayoría. Algunos comentaristas (en especial en los Estados Unidos) ponderan la erudición de Turner y su maestría estilística. Todo lo que se pueda decir el respecto es opinable y de importancia muy menguada, pero creo que esos juicios sólo indican la distancia que media entre los autores americanos y los ingleses en tanto estudiosos ejercitados en la lectura humanista. Por mi parte pienso que a juzgar por las repeticiones en que incurre cuando leemos muchos de sus libros, Turner es cualquier cosa menos literariamente rico. Creo que ha sido uno de los autores que más copió y pegó, literalmente, antes que se generalizaran los procesadores de texto. En lo personal estimo que Turner no ha sido ni un escritor literariamente elaborado ni un pensador de notoria erudición fuera de las previsibles referencias etnológicas a la tradición inglesa. Los estándares de scholarship que prevalecen (por ejemplo) en los estudios orientalistas y en indología (a cuyos temas típicos Turner hizo mención en obras tardías) imponen, entre otras cosas, un amplio dominio de la bibliografía relevante, el conocimiento de los úl66 timos estudios sobre el particular, el uso de fuentes en ediciones confiables (de ser posible en sus lenguas originales) y una serie de precauciones filológicas que Turner siempre aborda a la ligera o no satisface con credibilidad. El énfasis del último Turner alrededor de innumerables minucias etimológicas, por ejemplo, es incongruente con su escaso dominio directo de las lenguas raíces y con su excesiva dependencia de elaboraciones de segunda mano. Las discusiones sobre prajña y vijñana (por citar una) discurren al margen de la literatura técnica especializada y de las fuentes primarias, minimizan los aspectos contextuales e históricos involucrados en la gestación y la evolución de esos conceptos y confían ciegamente en una obra introductoria que no es un horror pero que está afectada por un palpable sesgo ideológico. En materia de antropología es ostensible el escaso interés demostrado por Turner hacia las elaboraciones teóricas de otros autores, excepto los etnólogos antiguos que lo inspiran, como Arnold Van Gennep, o pensadores liminales inofensivos como Florian Znaniecki, Stephen Pepper o Kurt Lewin. Las menciones que hace de la obra de Lévi-Strauss, por ejemplo, lucen embarazosamente superficiales, y parecen estar allí para connotar que él tiene algo que decir, no importa qué, sobre una producción contemporánea de indudable relieve. En lo literario (y a partir de lo que puede juzgar quien lo ha traducido), puede decirse que estructuralmente considerado Turner es bastante lineal, que no manifiesta mayor sensibilidad a la redundancia, que repite textualmente frases extensas dentro de un mismo artículo y que utiliza giros simples y un vocabulario más bien escueto si se lo compara, por ejemplo, con el de Clifford Geertz. No hay en su escritura esos juegos de aliteración, de pulso prosódico y de retórica a los que otros simbolistas son tan afectos. Las escenas que describe en ocasiones son vívidas, pero su lectura a la larga se vuelve fatigosa por las innumerables veces que, entre uno y otro ensayo, Turner narra los mismos sucesos y repite los mismos argumentos. Entre los simbolistas de envergadura, sólo Mary Douglas con sus cuadrículas, grupos y pangolines se pone a veces tan pesada como él. Sería laborioso tener que reseñar todas las referencias que los antropólogos han hecho de la obra de Turner e inventariar el uso de sus conceptos. Algunos antropólogos ingleses y norteamericanos se han definido como turnerianos; entre ellos están Nancy Munn, que ha estudiado la efectividad de los símbolos rituales; Barbara Myerhoff [1935-1985], quien analizó los procesos simbólicos relacionados con el peyote en estudios que algunos consideran fraudulentos (Fikes 1993); Sally Falk Moore, que abordó las relaciones entre los símbolos y la política en la ideología; y Barbara Babcock, que investigó los fenómenos de inversión simbólica en el arte y en la sociedad. Sin que se pueda incluir aquí las referencias masivas que se han ido amontonando, diré que la obra de Turner ejerció influencia sobre los estudios de la peregrinación (Roberto Da Mata, Donald Messerschmidt, Enzo Pace, William Sax, Jyoti Sharma), los estudios de cultura popular (Andrew Lyons, Harriet Lyons, Frank Manning, Frank Salamone, Carol Trosset), la antropología médica (Renaat Devisch), la historia de la religión (Aylward Shorter), los estudios del teatro (Richard Schechner) y los estudios teológicos (Gerald Arbuckle, Ingvild Gilhus, Urban Holmes, John McKenna, Robert Moore, J. Randall Nichols, Leo Perdue, Frank Senn, Kenneth Smits, George Worgul). Puede decirse a grandes rasgos que la influencia de Turner, más allá de la adopción de sus categorías descriptivas, ha consistido en el reconocimiento de la dimensión social y pragmática de los símbolos. La influencia de Turner llegó eventualmente más allá de la antropología, aunque sin llegar a ser avasalladora. En 1986, por ejemplo, Robin Erica Wagner-Pacifici pu67 blicó un amplio estudio de los sucesos en torno de Aldo Moro (The Moro Morality Play), subtitulado “El Terrorismo como Drama Social”, mayormente estructurado en base a ideas de Turner. Algunas revistas de humanidades y literatura incluyeron en sus revisiones críticas referencias positivas a las publicaciones de Turner. Es digno de mención el respeto que en los últimos años su figura había alcanzado en el folklore. Compilaciones multitudinarias, como Victor Turner and the Construction of Cultural Criticism. Between Literature and Anthropology (Ashley 1990) y The Anthropology of Experience (Turner y Bruner 1986) parecerían indicar que hay más inspiración a compartir en la obra de Turner que en la de Geertz o Douglas. Pero fuera de los campos de interés temático, las discusiones teóricas sobre la obra turneriana son raras. Sus estudiosos ni siquiera se han puesto de acuerdo sobre el nombre que corresponde darle a su formulación, que aquí incluí bajo el paraguas demasiado genérico de antropología simbólica. Se la ha llamado “semántica del simbolismo” (Gilsenan 1967), “análisis situacional” (Collins 1976), “simbología comparativa” (Grimes 1976), “teoría de la acción simbólica” (Holmes 1977), “antropología social anti-estructural” (Blasi 1985) y “análisis simbólico procesual” (Keyes 1976; Moore 1984; Saler 1979; Arbuckle 1986). La crítica que yo mismo le formularía a Turner no es en modo alguno destructiva, pero tampoco es glorificadora. El problema con él, que algunos apreciarán como ventaja, es que sus estudios son teoréticamente inespecíficos; lo que él ha aportado es un ordenamiento del objeto, un conjunto de rótulos que sirven para llamar a ciertos procesos mediante un nombre y asignarles un puñado de cualidades. El suyo es propiamente un marco categorial, útil para articular una descripción. Su teoría, mientras tanto, si es que existe, es inusualmente poco explícita; por tal razón los análisis turnerianos se desarrollan como si no hubiera ninguna exigencia de verificación y ninguna hipótesis que probar, a excepción de que los conceptos que él propone (conceptos descriptivos, en última instancia) funcionan. Como las cualidades de sus conceptos sustantivos están amparadas por una cuantificación existencial (en muchos casos dichos símbolos suelen ser orécticos, etc.) no hay peligro de que se vengan abajo ante comprobaciones en contrario. Los marcos categoriales de Turner, más aún que los de Bourdieu o García Canclini, pueden resultar más o menos oportunos, pero como no hay argumentos específicos que les sean inherentes, como tales son incontrastables. La adecuación descriptiva de los nomencladores debería encuadrarse entre las precondiciones del método, y no entre sus logros. Incluso aunque se demostrara que categorías como la de communitas o la de drama social son universalizables y descriptivamente adecuadas, no se habría ganado ninguna explicación. Daría la impresión que Turner no ha terminado de construir el edificio teórico que auguraban sus conceptos. Cualquiera sea el valor práctico que se le otorgue, lo suyo definitivamente no es una teoría. Recuperar los conceptos acuñados por Turner no involucra, por mi parte, recomendarlos para su instrumentación en un diseño investigativo riguroso. Todo depende de lo que vaya a estudiarse, aunque sea cual fuere el tema, nociones tales como la de liminalidad, drama social o communitas parecen endebles como para proporcionar algo más que un armazón preliminar. Es difícil estimar qué significa, por ejemplo, que el juicio a las juntas de comandantes pueda mirarse como drama social si no se explora qué nuevos insights se nos abren que habrían quedado ocultos de otro modo, qué otros sucesos de nuestra sociedad son susceptibles de articularse de la misma manera, cuáles se resisten a esa organización conceptual y por qué (Kaufman 1991). El estudio de los procedimientos jurídicos como rituales, además, corre el 68 mismo riesgo de sobreinterpretación en que a veces se incurre cuando se examinan las etimologías: que se atribuyan a formas cristalizadas significados clandestinos o latentes, o que el descubrimiento del artificio ponga en duda los valores de verdad inherentes al objeto. Dado que la antropología se demoró todo un siglo en su retorno a casa, esta clase de estudios de sociedades mal llamadas complejas afronta además la competencia de las teorías especializadas específicas de objeto. A quien emprenda estudios no etnográficos de ritos o religiones, por ejemplo, le resultará evidente que la sociología o la historia de la religión tienen muchas más herramientas analíticas para ofrecer y que, a despecho de Turner y los turnerianos, nuestra disciplina se encuentra varias décadas atrasada a ese respecto. Algo parecido sucede cuando Geertz se obstina en pronunciar frivolidades sobre una filosofía leída a las apuradas o sobre neurociencia, o cuando Douglas incursiona en interpretación bíblica o en teoría de riesgo. En dos respectos Turner ha aventajado a cualquier otro antropólogo que yo conozca: en 1980 fue el primero, cuatro años antes que Stephen Tyler (1984), en plantear en un documento publicado la posibilidad de una antropología posmoderna (1985: 177-204). Y en el otro extremo del registro fue el primero también en entrever una posible exploración antropológica en el terreno neurocientífico en los mismos términos que hoy son propios de la neurociencia social cognitiva (cf. Cacioppo y otros 2002). Escribe Turner en un texto que no tuvo oportunidad de pulir: [E]stoy al menos medio convencido de que puede haber un diálogo genuino entre la neurología y la culturología, dado que ambas toman en cuenta la capacidad del cerebro superior para la adaptabilidad, la elasticidad, el aprendizaje y la simbolización, de maneras tal vez negadas por los etólogos pur sang, quienes parecieran no ir más allá de su pensamiento sobre ritualización en las conductas que de manera más obvia están genéticamente programadas en el cerebro inferior. Es esta dialéctica (que es a veces una contradicción entre los diversos sistemas semiautónomos de las estructuras de inervación desarrolladas y arcaicas, particularmente las del cerebro humano) hacia donde deberíamos mirar para formular hipótesis verificables sobre el proceso ritual y su rol en la ejecución de funciones noéticas de maneras peculiares a él mismo, como una forma sui generis de conocimiento (Turner 1985: 272; 1992: 176) El ensayo de Turner, “Body, brain and culture”, es según creo el último que escribió y se publicó en Zygon®: Journal of religion & science [vol. 18(3): 221-245] en setiembre de 1983. El penúltimo ensayo del último libro publicado en vida por Geertz se llama “Culture, Mind, Brain / Brain, Mind, Culture” (2000: 203-217). Ambos artículos descubren, algo tardíamente en las vidas de sus respectivos autores, que el futuro tendrá que ver con eso. El estudio de Turner es respetuoso, transdisciplinario y profético; el de Geertz, dieciséis años más tardío, es arrogante, agonístico y delusorio. Aquél habla sobre el diálogo y la cooperación entre disciplinas; éste, sobre malentendidos y pugnas por la jerarquía académica. Ninguno de los dos es el artículo perfecto para llevar a una isla desierta, pero si naufragara hoy me aferraría al de Turner. Todo ponderado, queda claro que nuestro autor ha sido una figura mucho menos discutida que la de Geertz. Los obituarios de Turner (al fallecer víctima de una cirrosis fulminante) destacan a coro sus cualidades como persona y elogian su bajo perfil, sin incurrir en las cualificaciones desdeñosas (“a pesar de todo...”, “sin embargo...”) que parecerían obligatorias en un género que a veces es más de desquite que de aflicción. Los índices del SSCI indican que en lo que va del siglo ha habido un leve incremento del interés hacia la obra de Turner, o con 69 más exactitud una leve disminución en la pendiente de su caída natural. Parecería también que Geertz se ha hecho conocer órdenes de magnitud más que Turner fuera de la disciplina, en tanto que éste es más uniformemente respetado dentro de ella. Los años por venir despejarán las dudas que subsisten respecto de si esta no-polemicidad intrínseca acabará o no por borrar la obra turneriana del registro de las antropologías memorables. Mary Douglas – La matriz social de los símbolos Dame Mary Douglas [1913-2007], alguna vez en el University College de Londres, forma por sí sola una de las tendencias dominantes de la AS británica, acompañada en contrapunto por el ceylandés Stanley Jeyaraja Tambiah [1929-] y por Ralph Bulmer antes que ellos encontraran sus ámbitos de excelencia en otras áreas de estudio, la violencia étnica y la etnoornitología respectivamente. Las otras dos tendencias del simbolismo británico pueden considerarse constituidas por un lado por Victor Turner y su simbología comparativa, y por el otro por la llamada Antropología Semántica de fines del 70 y principios del 80, más o menos afín a la descripción densa geertziana y últimamente propensa al posmodernismo; sus representantes más reputados han sido Malcolm Crick y Edwin Ardener [1927-1987]. A Crick se debe la idea de la antropología como práctica de traducción (Crick 1976: 164); el segundo quizá tenga un lugar en la historia por haber señalado cuando la deconstrucción se puso de moda que la antropología había estado deconstruyendo como necesidad empírica y lógica desde mucho antes (Ardener 1989: xxvii). A un nivel muy distante del de estas figuras epigonales cuya memoria ya se está perdiendo, no cabe duda que Turner y Douglas han sido los antropólogos británicos más notorios que alguna vez hayan adscripto a alguna forma de simbolismo. Aunque ambos toman distancia de la tradición inglesa de antropología social y discrepan con la teoría y el método estructuralfuncionalista, ocupándose del estudio de los fenómenos simbólicos, cabe marcar un agudo contraste entre ellos, contraste que aquí presento bajo la forma de un doble cruzamiento: Turner casi siempre examinó los símbolos en el contexto de grandes rituales que afectaban a la sociedad por entero, o analizó (ya desde 1957, en Cisma y Continuidad en una Sociedad Africana) los llamados dramas sociales, fenómenos esencialmente colectivos y trascendentales, aunque no afectaran a toda la estructura social sino a la communitas. Mary Douglas, por su parte, aborda la cultura casi siempre desde el punto de vista de la vida cotidiana y de los acontecimientos ordinarios. Por el otro lado, mientras Turner abandonó hace unos cuantos años la idea de coordinar sistemáticamente el plano del individuo o la dimensión simbólica con las estructuras sociales, en Douglas siempre subsiste un residuo durkheimiano, desde las primeras obras hasta las últimas, en función del cual ese vínculo se plantea como problema a resolver. Ella analiza especialmente la forma en que los símbolos, los objetos y las actividades corrientes (las prácticas de limpieza corporal, por ejemplo, o el control que se ejerce sobre las funciones fisiológicas, o las concepciones acerca de lo limpio, lo sucio, lo desordenado) como si fueran pequeñas dramatizaciones o proyecciones de la vida social. Ni Turner ni Douglas han desarrollado lo que se dice una gran teoría, aunque con el correr de los años tanto la obra de uno como la del otro han ido adquiriendo cierta personalidad distintiva. La trayectoria de Turner es quizá la más consecuente y uniforme, al punto que hasta 70 el momento de su muerte (en 1983) siguió explorando matices y practicando ordenamientos en el material Ndembu recolectado en la década de 1950, al lado de inquietudes algo más nuevas, como la que sentía hacia las peregrinaciones y las formas teatrales. Cierto es que los materiales etnográficos de Turner son cada vez más breves y diluidos, pero siempre permanece en su obra al menos un residuo de trabajo de campo y antropología. Douglas, por su parte, soporta hasta más o menos 1969-1970 una embozada influencia levistraussiana de la que tardará un poco en desembarazarse, y que todavía es perceptible en la más conocida de las obras suyas que se tradujeron, Pureza y Peligro, cuyo original es de 1966. En algunos ensayos breves posteriores, Douglas cuestionó severamente la concepción levistraussiana del mito y sus técnicas sintácticas de análisis, aunque nunca pudo percibir los defectos más palmarios en la constitución del método. Douglas afirmaba que el desinterés del estructuralismo por los aspectos sociológicos o psicológicos de los símbolos es una decisión metodológica respetable. En la analítica estructuralista, en efecto, los significados se encuentran horizontalmente, por así decirlo, mediante la relación de los elementos en un patrón dado. Pero cuando el antropólogo aplica la técnica estructuralista al análisis del ritual y el mito, se ve obligado a introducir con disimulo referencias “verticales” a los niveles físicos y sociales de la experiencia. Fig. 1.4 - Mary Douglas Douglas se ocupa especialmente de identificar pautas simbólicas y expresivas que no se refieren de inmediato a una estructura social determinante sino que a lo sumo la insinúan. Cuando ella examina aspectos que tienen que ver con lo social (los bienes económicos, el parentesco) los trata primordialmente como formas simbólicas. Pero hay una diferencia entre Douglas y otros simbolistas: el simbolismo que a ella le interesa es generalmente implícito, subyacente, no manifiesto ni en palabras ni en actitudes conscientes. Esto se expresa sobre todo en el título de una compilación de artículos, editada en 1978: Significados implícitos. Caracterizaré a grandes rasgos las ideas de Douglas y algunas de las críticas que merecieron reseñando sus obras por orden cronológico, procedimiento que en este caso parecería ser apropiado. Excluyendo los trabajos iniciales de Douglas, que son un tanto impersonales y que refieren aspectos etnográficos de los Lele de Kasai (tras un trabajo de campo que se extendió entre 1949 y 1953), las obras más representativas de esta autora son las que a continuación se consignan. Los títulos que se indican son los de las traducciones oficiales, cuando las hay, o 71 una traducción literal de los títulos originales cuando desconozco las ediciones traducidas; las fechas corresponden a las ediciones originales inglesas. Pureza y Peligro: Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú (1966). En estos trabajos iniciales Douglas procura explicar las abominaciones del Levítico, y en particular la prohibición de ingerir carne de cerdo. Discrepa con Maimónides y con las explicaciones “materialistas” o “racionalistas” (antecesores de la razón práctica), que afirman que el cerdo ha sido prohibido porque sus hábitos higiénicos son asquerosos o porque su carne no es sana. Llega a la conclusión de que el cerdo es tabú porque no encaja en los esquemas clasificatorios de la sociedad judía. Estos esquemas tenían un cuadro preparado para los animales que tienen la pezuña hendida y rumian, que son todos comestibles; el cerdo tiene la pezuña hendida, pero no es un rumiante: por lo tanto, es una anomalía, se sale de los esquemas, y la sociedad de algún modo decide someterlo a interdicción. Las clasificaciones representan un consenso impuesto; cuanto más compartidos sean los esquemas clasificatorios, mayor control social se ejerce, y viceversa. A lo largo del texto se destaca el concepto de anomalía. Si hubiera pingüinos en el Cercano Oriente (conjetura Douglas) seguramente serían prohibidos, porque son aves sin alas. Pero esta relación de lo puro y lo impuro con la posibilidad de ingresar o no en una clasificación no acaba en esto: la importancia de las clasificaciones es que ellas representan la intuición de la existencia de un orden, que no puede ser otro que el orden social. Lo que es objeto de tabú –se diría hoy, en términos de semántica difusa– es lo que más se aleja del prototipo del dominio semántico correspondiente. Esta clase de explicaciones de tono filosófico no se asienta en un aparato formal y en un diseño de investigación replicable que otro antropólogo podría re-producir, llegando a las mismas conclusiones, sino que es fruto de una reflexión más bien informal y de una categorización tenue, por no decir nebulosa. Esta es una peculiaridad de la metodología douglasiana que ha sido notada por numerosos críticos: la adopción de una conclusión plausible, fundada en indicios y en ejemplificaciones oportunas, más que en una demostración rigurosa refrendada por algún actor. Muchos autores, incluso algunos simbolistas o especializados en cognición (Tambiah, Bulmer, Luc de Heusch), han dejado las conclusiones de Pureza y Peligro un poco maltrechas; la propia Mary Douglas admitió algunos años más tarde que el trabajo analítico tenía unos cuantos costados deplorables, por lo que no hay mucho que rescatar en todo esto. La idea es seductora pero las excepciones son demasiadas, y el marco teórico se desangra cada vez que se incorpora un criterio ad hoc para dar satisfacción a varios casos. Unos pocos comentaristas descubrieron la deuda del texto con el pensamiento estructural francés que no obstante estar grabado a fuego desde el mero título casi todo el mundo se obstinó en silenciar. Aunque con el tiempo se convirtió en uno de los dos libros de Mary Douglas que han ganado la gloria, Edwin Ardener (1967: 139) lo saludó como un aporte moderno pero de ningún modo original; Thomas Beidelman (1966: 908) lo vio como una contribución que plantea problemas de máxima importancia pero que fracasa en su resolución; y Rodney Needham (1967: 131) en una recensión anónima apostó que el antropólogo promedio que lo leyera seguramente ganaría poco en materia de conocimiento sustantivo. Una de las críticas más taxativas es la de Marvin Harris en El Materialismo Cultural (1982: 220-221), 72 cuya lectura recomiendo no tanto por su rigor analítico, sino por ser la única que cayó en la cuenta de que el libro es estructuralista y por el humor de camionero con que está escrita. La más dura de todas las reseñas es la del antropólogo psicoanalítico Melford Spiro, decidido defensor del universalismo; éste admite que el libro es siempre provocativo y por momentos seductor, pero no encuentra que sus argumentos centrales sean persuasivos. Sus argumentos “sufren de una desconcertante vaguedad debida en parte al hecho de que la ‘polución ritual’, su término básico, no se define explícitamente ni se aplica con consistencia” (Spiro 1968: 391). Lo que más exaspera a Spiro es que Douglas insista en que el sistema social es el referente simbólico universal, que los rituales trabajan sobre el cuerpo político a través del medio simbólico del cuerpo físico y que de este modo permiten a la gente conocer su propia sociedad. Así, en los rituales en los que se produce sangrado ritual de los genitales masculinos, “lo que se marca en la carne humana es una imagen de la sociedad; cuando estos rituales se ejecutan en sociedades basadas en mitades o en secciones, se crea un símbolo de la simetría de las partes de la sociedad”. Spiro se pregunta “cómo demonios una escisión en el pene llega a simbolizar una imagen de la sociedad [...] y por qué de todas las partes del cuerpo la sociedad debe simbolizarse en el pene” (p. 392). Él no encuentra evidencia palpable de los audaces planteamientos de Douglas; yo tampoco. Símbolos Naturales (1970): Esta es con toda probabilidad la obra más específicamente “teórica” de la autora, porque en ella se fijan algunas de las categorías que han de ser recurrentes en sus elaboraciones posteriores: la oposición entre códigos restringidos y códigos elaborados, por una parte, y entre cuadrícula y grupo por la otra. Hablar de teoría en este caso es un poco excesivo; incluso lo es hablar de marco conceptual o de marco de referencia. Lo que Douglas ha elaborado en este libro es un cierto ordenamiento, el cual permite sugerir algunas relaciones constantes entre diversos órdenes de fenómenos. En ninguna parte se mantiene una hipótesis fuerte o se realiza un análisis comparativo formal fuera de afirmar el impacto social en la simbología y la categorización, que es en todo caso un supuesto, antes que un mecanismo teórico concreto. En el momento de su publicación el libro cosechó opiniones divididas; algunos pensaron que ella había llevado las hipótesis de Pureza y peligro demasiado lejos; otros vieron con malos ojos su tradicionalismo. Algunos razonamientos de este trabajo muestran una impronta durkheimiana que tardará décadas en desvanecerse: Douglas asevera que “las relaciones sociales ofrecen el prototipo para las relaciones lógicas entre los objetos. ... Hay que buscar entonces correlaciones entre el tipo de sistema simbólico y los sistemas sociales”. Pero, curiosamente, pronto Douglas se repliega a un análisis no comparativo, particularista. Ella afirma que establecer comparaciones interculturales es como tratar de comparar el valor de las monedas primitivas cuando no hay posibilidad de aplicar un patrón común. Una forma de limitar este problema consiste en limitar la hipótesis a un ambiente social determinado. De este modo se contrarrestan los efectos del bongo-bonguismo, que es una trampa en la que suele caer la discusión antropológica. Siempre que se enuncia una hipótesis más o menos general, aparece un investigador de campo que dice que “todo eso está muy bien, pero en el caso de los bongo-bongo carece de validez” (Douglas 1978: 17). La invención irónica del bongo-bonguismo es uno de esos destellos de ingenio maduro que sólo aparecen de tarde en tarde y que resultan óptimos para comunicar en clase que la antro73 pología es más animada de lo que en realidad es el caso; pero la propia Mary Douglas bongobonguea sin rubor si la conveniencia la empuja a ello, como cuando niega la posibilidad de usar el concepto de pobreza universalmente porque algunas culturas (¿incluyendo los bongobongo, tal vez?) no poseen émicamente esa categoría (Douglas e Isherwood 1979). Douglas pretende construir una herramienta analítica que supere lo que los fenomenólogos han podido afirmar: que el universo que percibimos corresponde a la sociedad. Podemos llegar a predecir, afirma, qué tipo de universo resultará con mayor probabilidad de una determinada forma de relación social. El título del libro es una paradoja, un desafío, una antítesis: lo que busca Douglas en realidad es subrayar el carácter artificial, construido, de todos los símbolos que se refieren a la naturaleza. No existen los símbolos estrictamente naturales. Ni siquiera la fisiología, común a todos los hombres, puede ofrecer símbolos comunes a toda la humanidad. La existencia de un sistema de símbolos intercultural es imposible: primero, porque todo sistema de símbolos se desarrolla de forma autónoma y de acuerdo con sus propias reglas; segundo, porque los condicionamientos culturales ahondan las diferencias entre ellos; y tercero, porque las estructuras sociales añaden un elemento más de diversificación. Pero en este texto todavía Douglas se resiste al particularismo y a la concepción de lo simbólico como esfera autónoma e incondicionada. Siguiendo una vez más a Durkheim, ella aduce que las relaciones sociales ofrecen el prototipo para las relaciones lógicas entre los objetos: son las divisiones de la sociedad las que han servido de modelo para el sistema de clasificación. El núcleo del sistema de símbolos que cubre a la naturaleza no es el individuo, sino la sociedad. Hay que buscar, entonces, tendencias y correlaciones entre el tipo de sistema simbólico y el de los sistemas sociales. Douglas parte de una distinción introducida por el sociolingüista británico Basil Bernstein [1924-2000] a la que imprime una interpretación sumamente personal. Bernstein sostiene que existen dos categorías básicas de lenguaje, que se pueden reconocer tanto por rasgos lingüísticos como sociológicos: El código restringido surge en situaciones sociales en pequeña escala, en la que todos los hablantes tienen acceso a los mismos supuestos fundamentales, y en la que todas las expresiones están puestas al servicio del orden social. Estos códigos utilizan un fondo léxico más pequeño y una sintaxis más rígida y más simple. Lo que se dice en base a ellos tiene carácter general y es conocido por todos. Por lo común es tan conciso que resulta indescifrable si no se conocen los supuestos. El código elaborado se aplica a las situaciones sociales en las que los hablantes no aceptan o no conocen necesariamente los supuestos de sus interlocutores. Estos códigos tienen una base léxica más grande y mayores posibilidades de articulación sintáctica. En su forma extrema, el código elaborado está tan desligado de la estructura social que puede incluso llegar a anularla y a hacer que el grupo social se estructure en torno al habla, como ocurre en el caso de una conferencia pronunciada en un aula universitaria. Lo importante de esta distinción no es la discutible generalización sociolingüística (ella misma surcada de implícitos) sino las correlaciones sociológicas que luego establece Douglas: donde la solidaridad del grupo es mayor, hay más ritualización y más códigos restringidos; donde la solidaridad es menor, hay una mayor secularización y más códigos elaborados. 74 La elaboración siguiente apunta a correlacionar las distinciones de Bernstein con el análisis de dos dimensiones sociales: la primera será el orden, la clasificación, el sistema simbólico. La segunda será la presión, las exigencias externas. Estas dos dimensiones se pueden expresar mediante dos líneas o vectores perpendiculares. Fig. 1.5 – Cuadrícula y grupo El eje vertical corresponde a lo que se llama la cuadrícula [grid ], con el sistema de clasificaciones públicamente aceptado en el extremo superior y con el sistema privado de clasificaciones abajo. Arriba se da el consenso, la igualdad de las representaciones; abajo el disenso, el individualismo. El cero representa la confusión absoluta, la anomia, la duda del suicida. El cuadrante inferior a la derecha corresponde a la infancia. La vida del niño, por ejemplo, comienza en un punto situado a la extrema derecha (por estar completamente controlado por los adultos) y en un punto muy bajo respecto de la cuadrícula. Conforme va creciendo puede ir liberándose de las presiones de tipo personal, al tiempo que se va adoctrinando en el sistema de clasificaciones vigente. La línea vertical representa la vigencia de las clasificaciones públicas, que son omnipotentes en el extremo superior. Por debajo de la horizontal se sitúan los sectores marginales de la sociedad. Hacia la izquierda se sitúan los desarraigados voluntarios, los vagabundos, los gitanos, los millonarios excéntricos. La correlación con el esquema de Bernstein se realiza de la siguiente manera: en el extremo superior se ubica el habla socialmente restringida, en el inferior el habla elaborada. Con referencia al mayor o menor control social, las cosas no están tan claras, y los nexos con las ideas de Bernstein se diluyen. Algunos antropólogos que conozco valoran esta nano-formalización de Douglas como si fuera la gran cosa; yo pienso que no aporta más que un borrador de método, apto para los diseños íntimos y privados del investigador, cuando mucho, pero indefendible como imagen de una situación social determinada. Para poder situar las diversas sociedades en un cuadrante u otro, a distancias diferenciales del centro, hacen falta indicadores y métodos de valoración que están, hoy por hoy, tan implícitos como los significados simbólicos que se despliegan. En cuarenta años, no me consta que alguien haya logrado algo creativo usando vectores como esos. 75 Hay otro aspecto enojoso que atraviesa todo el texto, y es el estatuto ideológico de la teoría de Basil Bernstein. Aunque en años recientes los juicios críticos se han moderado y hoy sea de buen tono desagraviar a Bernstein, echar culpas a los críticos que pierden la compostura o concentrarse en su obra más anodina, prudente y tardía, la teoría de los códigos ha sido considerada, no sin razón, como evidentemente confusa y posiblemente discriminatoria. Es sin duda una teoría de la privación: los pobres (o los negros, los de la clase trabajadora, o quienes fuere que estén suficientemente abajo en la escala social) disponen de códigos (lingüísticos o cognitivos) inferiores, más plebeyos, más limitados. Eso dice Bernstein sin la menor sombra de duda. Lo peor es que ni siquiera está claro en verdad qué signifique “código” en su escritura; el vocablo es técnicamente impreciso: debió hablar de estilos, o mejor quizá, de registros, pues para hablar de código en estas ciencias es requerido identificar la totalidad de sus alfabetos y protocolos. La ganancia denotativa que pueda lograrse con el uso del concepto, en todo caso, es poca cosa comparada con la vaguedad de sus connotaciones. Seguro que en la enorme obra de Bernstein hay aportes valiosos y que él ha sido una bellísima persona; pero de errores de criterio como su teoría diferencial de los códigos no hay retorno posible. Fue un acto de justicia que Bill Labov despedazara la idea, que imponía juzgar por ejemplo las realizaciones del NNE (nonstandard negro english) a la luz del standard english, en lugar de valorarse iuxta propria principia. Labov, el sociolingüista estrella de la Ivy League, sostenía además que el concepto bernsteiniano de código elaborado juzgaba como rasgos de elaboración y elegancia lo que también podía considerarse como inútilmente complejo, verboso, over-particular y vago: una idea que remite, con toda nitidez, a lo que en el prólogo de este libro he definido como el principio de Nelson Goodman (Labov 1972: 183, 202, 205; Edwards 1971: 92; Berutto 1979: 143-151). Frente a estas y otras mil refutaciones ejemplares, suena como una bravuconada que Douglas pretenda que nada hay de irritante en la teoría en cuestión. Otro aspecto crítico del esquema de grilla y grupo concierne al hecho de que el modelo carece de categorías susceptibles de medirse, tales como el aislamiento, el clientelismo o la centralidad, o de criterios para posicionar diferencialmente los ejemplares. A este respecto es obvio que el mapeado del problema sobre un modelo de redes sociales funcionaría mucho mejor. Por otra parte, la geometría de las coordenadas presupone variables lineales, distribución normal y un espacio euclideano, lo que la torna impropia para representar situaciones caracterizadas por distribuciones de ley de potencia, las cuales se expresan mejor en escalas logarítmicas. Desde Vilfredo Pareto [1848-1923] se sabe que en la sociedad casi no hay distribuciones normales, excepto para datos físicos tales como la estatura de las personas. No es infrecuente que la misma Douglas admita que en una sociedad hay tipos de personajes o grupos que no tienen cabida en la semántica de su modelo (Douglas e Isherwood 1990: 57). Por último, si para salvar el esquema se postulara una idealidad topológica más que métrica, su interpretación en términos de los conceptos de ciencias sociales rondaría lo imposible. Por lo demás, Símbolos Naturales continúa la progresión de alejamiento del estructuralismo que ya se había insinuado en obras anteriores. Aunque sea dudoso que la analítica de Douglas constituya un avance metodológico respecto de Lévi-Strauss, las objeciones críticas que ella levanta no carecen de rigor. Al análisis del simbolismo de Lévi-Strauss –aduce Douglas– le falta un elemento: carece de hipótesis. Sus predicciones son inexpugnables, absoluta y totalmente irrefutables. Dados los materiales para el análisis (un campo cultural ilimitado) y dadas las técnicas de análisis (selección de parejas de elementos opuestos) no hay posibilidad 76 de que un investigador se disponga a estudiar las estructuras subyacentes a la conducta simbólica y salga de su empeño con las manos vacías. Por fuerza tiene que “descubrir” estructuras, porque además no se le pide que relacione estructuras simbólicas con variables sociales. Para que pueda sernos útil, el análisis estructural de los símbolos tiene que estar en relación de algún modo con una hipótesis acerca de la estructura de roles. A mi juicio, la crítica de Douglas al estructuralismo no se atreve a completar el camino y se queda en la mitad, cuestionando la trampa de los resultados infalibles pero admitiendo la validez de los análisis locales de los elementos simbólicos como regidos por estructuras de oposiciones binarias en las que puede leerse, como si fuera en la borra del café, la clave de lo que se está analizando. Discuto esto con mayor amplitud en el capítulo dedicado a la metodología analítica de LéviStrauss. Volviendo al meollo de Símbolos Naturales, es allí donde comienza a hacerse patente el distanciamiento entre las interpretaciones simbólicas de Douglas y otra modalidad interpretativa: el psicoanálisis. Algunos psicoanalistas consideraron que las interpretaciones douglasianas “invertían” las pautas freudianas de exégesis. Ella responde que no intenta restar nada al psicoanálisis, sino meramente ampliar los límites de la perspectiva social a que esa teoría se restringe. El psicoanálisis –alega– tiene en cuenta un campo social muy restringido. Hace de los padres y los hermanos el marco dentro del cual se encasillan todas las relaciones subsiguientes. Tal limitación le proporciona una gran fuerza y una enorme elegancia teórica, pero dificulta la aplicación de sus categorías a esa experiencia más amplia que es la sociedad. Como alternativa al psicoanálisis (dice ella, sin ponerlo en cuestión) lo que cabe desplegar son artefactos como la cuadrícula y el grupo. Sólo para señalar los extremos de aburrimiento en que se suele precipitar cierta antropología, diré que una vez más Douglas retrocede ante la posibilidad de nombrar “los límites de la perspectiva social” del psicoanálisis de una manera más ruda y frontal, tal como poco después lo harían los autores de El Anti-Edipo: el yugo de papá y mamá, el sucio secretito familiar, la imbécil pretensión de representar el inconsciente (Deleuze y Guattari 1974: 49, 54) La Naturaleza de las Cosas (1972): Se trata de una conferencia impartida en Londres y Nueva York donde se tornan explícitos los distanciamientos críticos respecto del estructuralismo y en la que se adopta un juego comparativo que habría de acentuarse en obras posteriores. Lo que esta charla presenta de notable es un nivel de reflexión lógica y epistemológica que rara vez volvió a exhibirse con la misma intensidad en la escritura de Douglas. También es evidente una actitud autocrítica, bastante más feroz y honesta de lo que es habitual es las reelaboraciones de los antropólogos. Se trata, a mi juicio, de una de las mejores obras de Mary Douglas, indicadora de una línea que desgraciadamente no tuvo continuidad. En Pureza y Peligro –recuerda Douglas– ella había supuesto que la reacción hebrea de rechazar lo que era anómalo era la actitud más normal. Había aducido que la práctica de la clasificación era una actividad humana necesaria y que existe una tendencia humana universal a juzgar negativamente lo que escapa a la clasificación o lo que se resiste a encajar en los nítidos compartimientos de la mente. Una solución demasiado fácil, admite. Ella había pasado por alto, por ser difícil para su propia teorización, el contraste entre el cerdo aborrecido en la biblia y el pangolín adorado entre los Lele. Ralph Bulmer y Stanley Tambiah, dos dougla- 77 sianos ocasionales por convergencia temática, señalaron éstas y otras deficiencias, y en base a reconocer sus errores, Douglas se propone volver a tratar la cuestión. Lo hace mediante un expreso retorno a las hipótesis de Durkheim, un autor paradójicamente despreciado por quienes admiran la obra de Douglas. La nueva conclusión de ésta es que la taxonomía organiza la naturaleza de forma que las categorías de animales reflejen y refuercen las reglas sociales referentes al matrimonio y a la residencia. En sus primeros ensayos, Douglas admite que se había contentado con tratar al pangolín como proyección metafórica y como mediador entre la naturaleza y la cultura. Si consideramos el tabú como algo tan simple, [como] sólo una reacción frente a lo normal, lo no natural, lo sagrado, en el sentido de opuesto a las categorías ‘racionales’ ordinarias, seguimos estando tan lejos de la comprensión como los antropólogos del siglo XIX. [] Menos aceptable todavía es la indicación de que la mente humana siempre y en todas partes tiende a inventar existencias mediadoras para reconciliar las oposiciones. Cuando dicha tendencia aparece en la estructura del mito, en muchos casos su presencia es el resultado de procedimientos analíticos que la han colocado ahí. Entre la mitopoyesis y el tabú, entre las situaciones declamatorias y las de tipo práctico, descubrimos un enigma que es obra nuestra. Si una de las tendencias nos hace aceptar la anomalía y la otra rechazarla, no podemos considerar ninguna de las dos como descripción seria del funcionamiento de la mente humana (1975: 56) Un argumento que apela a una tendencia a inventar mediadores (reflexiona Douglas, aludiendo a Lévi-Strauss) clausura la investigación. Ella vuelve a distanciarse del estructuralismo renunciando a analizar material mitológico: aparte de ser notoriamente flexible al capricho del intérprete, los mitos se dan en un contexto de libertad demasiado amplia, situándose por encima y en contra de las exigencias de la vida social. Propone, en cambio, comparar tres sistemas clasificatorios en función de su tratamiento de los seres anómalos: uno los aborrece, otro los respeta y el último los venera. La hipótesis general es que en cada uno de los mundos naturales construidos por la sociedad, el contraste entre el hombre y lo que no es el hombre constituye una analogía del contraste entre el miembro de la comunidad humana y el extranjero. En el último conjunto, que es el que incluye más categorías, la naturaleza representa al extranjero. Si los límites que definen la pertenencia al grupo social han dispuesto encrucijadas en las que se realizan los intercambios utilitarios, entonces el contraste entre el hombre y la naturaleza recibe la impronta de dicho intercambio. La cantidad y calidad de intercambios posibles se proyectan al mundo natural. Si las instituciones permiten intercambios generosos y gratificadores con socios más distantes de lo normal, entonces se hace posible la existencia de un mediador positivo. Si todos los intercambios son sospechosos y todos los forasteros representan una amenaza, habrá que singularizar por ende determinadas partes de la naturaleza para representar al intruso abominable que traspasa los límites que le están vedados. Cuando no se acepta traspasar los límites sociales, la teología de la mediación deviene inaceptable. La Naturaleza de las Cosas es un texto excepcional, en el que las proyecciones sociológicas quiebran el círculo vicioso de la omnipotencia y la prioridad causal de los símbolos. La claridad de las hipótesis y el carácter convincente de las demostraciones, que conjugan con maestría lo general y lo particular, la observación social y las ideas, son llamativos y contrastan con las ambigüedades de la mayor parte de la producción de Douglas. Los críticos han señalado dudas menores: algunos casos parecidos en la misma cultura o en otras no responden a la pauta. Pero hay dos inconvenientes mayores, aunque se pueda imaginar que Douglas 78 sabría incorporar imaginativamente las excepciones que se le puntualicen: el primero es que más allá de lo apropiado del análisis, éste no hace más que confirmar y revestir de nuevos contenidos lo que ya había sido anunciado por Durkheim medio siglo antes. El segundo, que habrá de revelársele años más tarde, cuando ella lea la obra de Nelson Goodman (1972), es que los criterios para establecer analogías entre órdenes (lo natural y lo social, o lo que fuere) no están en la naturaleza de las cosas, sino en la imaginación del investigador. Sesgo Cultural [Cultural Bias] (1978): En esta obra, el esquema opositivo entre cuadrícula y grupo se examina en relación con las cuestiones del espacio, la jardinería, la cocina, la medicina y el tiempo; con la enfermedad y la salud, con los defectos personales, con el castigo, con las definiciones de la justicia. El análisis de la cocina es quizá el más gratificante, porque se lo puede contrastar punto por punto con las explicaciones materialistas de Marvin Harris. Hay que hacer notar que las nociones de cuadrícula y grupo se han redefinido muy sutilmente, indicando una propensión más sociológica que culturalista. En Símbolos Naturales, la dimensión de la cuadrícula evaluaba a las sociedades en términos del compromiso de sus miembros con las categorías clasificatorias en general. La dimensión del grupo, por su lado, medía el grado en que los individuos tenían una actitud empresarial, activa, o por el contrario pasiva, dependiente o clientelística con su entorno social. En otras palabras, la cuadrícula proporcionaba una medida de la solidaridad mecánica durkheimiana, mientras que el grupo comparaba a las sociedades en términos de objetivas relaciones sociales de interdependencia, similares a las que Durkheim consideró al definir la solidaridad orgánica. La modificación que han experimentado los conceptos consiste en lo siguiente: en lugar de medir la clasificación en general, la cuadrícula mide ahora el grado en que una sociedad elabora roles sociales adscriptos para la clasificación social de los individuos. El grupo, por su parte, ha sido simplificado conceptualmente: ahora mide la proliferación de grupos cerrados concretos cuyos miembros participan de numerosas relaciones superpuestas con los demás. Vayamos ahora a los contenidos. Comer –se dice en este trabajo– es una actividad pautada, y tal vez el menú cotidiano admita una analogía con las formas lingüísticas. La organización de la comida y los menúes constituye un medio para codificar información social. Comer y hablar son medios de comunicación: los individuos no comen cuando quieren, sino en momentos codificados culturalmente: desayuno, almuerzo, (merienda) y cena. En cierto sentido, la comida es como si fuera un ritual cotidiano, y está relacionada con el contexto global en el que tiene lugar. La comida es una necesidad biológica, como lo es determinada relación entre proteínas, calorías, nutrientes. Pero la forma en que las comidas se presentan es cuestión de cultura, no de biología. No comemos perro o zorro (en Rusia y en China sí); no comemos insectos, etcétera. La organización estructural de la comida puede ser objeto de un desciframiento, como la música o las artes plásticas. Douglas sugiere que una comida se puede analizar de una forma parecida a los mitos en el análisis estructuralista, señalando elementos opuestos: refrigerios/comidas principales; alimentos sólidos/líquidos. La forma en que la comida es presentada es análoga a la combinación de palabras, sonidos o colores que constituyen los elementos constitutivos de la transmisión de la información. Como hemos visto en la página 55, Victor Turner argumentaba exactamente lo mismo respecto de la dimensión posicional de los símbolos en general. 79 Las reglas de presentación de las comidas definen algo así como un orden sintáctico: algunas cosas se comen antes que otras, algunas combinaciones simultáneas no están bien vistas, aunque no existen problemas en la sucesión de los mismos elementos. Hay también posibilidad de establecer un código restringido cuando se presentan los platos secuencialmente, sin demasiada posibilidad de opción, en contraste a un código elaborado cuando todos los platos están juntos y el comensal puede elegir tanto los elementos como el orden, la combinación, las cantidades y las proporciones. De esto se pueden sacar quizá algunas tendencias: en general, cuanto más solidario es el grupo, más restringido es el código. Es de esperar que las culturas con una fuerte solidaridad grupal utilicen con más frecuencia la comida como ritual (este sería, por ejemplo, el caso de la India). En una cultura con un nivel muy bajo de solidaridad grupal, es de esperarse menor estructuración y escasa preocupación por la pureza del ordenamiento o la secuencia de los platos. La organización social de la comida es como una ceremonia ritual (obsérvese la presencia de las analogías estructura/mito y sociedad/ritual). Pero así como existen diversos niveles de código para el lenguaje (elaborado/restringido) existen diversos niveles de solemnidad para las comidas: la menos formal es el desayuno, en el que la gente llega en momentos distintos y puede darse el lujo de no conversar, leer el diario, comer lo que quiere, no hay una preparación cuasi-ritual de la mesa con manteles y servilletas; el almuerzo es intermedio; la cena es sin duda la más solemne: se realiza en una mesa limpia y mejor lustrada que la de la cocina, ritualmente protegida con un mantel blanco. La crítica no fue excesivamente amable con este texto, en el que ya comienzan a notarse aspectos reactivos contra la pauta sociologista, una excesiva dependencia en una idea poco trabajada respecto de la autonomía de las pautas simbólicas y una nueva aceptación de la validez de las categorías opositivas a la manera de Lévi-Strauss. Se reconoció, en principio, que al expandir su visión para abarcar todas las sociedades, Douglas había ganado en amplitud analítica, pero lo había logrado a expensas de la profundidad crítica, perdiendo la dimensión específicamente “cultural” de cada sociedad. De allí, señala por ejemplo Bradd Shore (1979), del Sarah Lawrence College, que el título sea particularmente inapropiado. En lo que a mí respecta (y conforme a la definición de problema que he dado en la pág. 7) no encuentro por ninguna parte nada que se parezca a un código, semiosis o desciframiento; sí hay observaciones de interés y un puñado de reglas inferidas aquí o allá, pero para merecer la categoría de código un conjunto de normativas y constreñimientos debe ser exhaustivo en relación al fenotipo o conducta a explicar. Significados Implícitos: Ensayos de Antropología (1978): Esta es una compilación de artículos de diversa naturaleza, publicados con anterioridad entre 1955 y 1973, acompañados de unas notas breves que enfatizan la preocupación de Douglas por los significados implícitos. Douglas manifiesta en ellos su interés por el conocimiento de los Lele respecto del pangolín, un animalillo raro comedor de hormigas; este conocimiento no era explícito: se basaba en presupuestos compartidos, lo cual plantea, para empezar, problemas más generales inherentes a las formas de comunicación implícita. Uno de esos ensayos, “Polución”, de 1968, fue concebido antes de Pureza y Peligro, pero editado poco después. Retrospectivamente, Douglas considera que en él está ya el germen de 80 su obra mayor: cada tribu construye activamente su universo particular en el curso de un diálogo interno sobre la ley y el orden. Los fenomenólogos, como Berger y Luckmann, han dicho mucho de valioso sobre la construcción social de la realidad; pero todos ellos realizan, a juicio de Douglas, una distinción equivocada y engañosa entre dos clases de realidad, una social y la otra no-social. Esto les impide comprender los usos sociales del entorno como un arma de coerción social. En suma, toda la realidad es social. El más significativo de estos ensayos breves, probablemente, es uno que se llama “¿Ríen los perros?” (original de 1971), en el que se invierte la representación habitual en el funcionalismo de las relaciones o de las analogías entre una sociedad y un cuerpo. El artículo se refiere, en síntesis, al control social del cuerpo. El cuerpo –dice– comunica información para y desde el sistema social del que forma parte. En lugar de concebir la sociedad como si fuera un cuerpo o un organismo, Douglas considera el cuerpo como si fuera reflejo o microcosmos de la sociedad, como una máquina que codifica y transmite información, y que puede ser programada para llevar a cabo diferentes tareas. Cuando más pesada es la carga de información, más económico resulta el uso del tiempo y el espacio disponibles. A la inversa, con poca carga, cada señal debe usar más recursos comunicacionales. Este argumento invierte una afirmación común en las ciencias sociales: que la pérdida de control es la excepción que debe ser explicada. Por el contrario, dice Douglas, el mayor control es el más improbable y el que necesita más explicación. Reposando una vez más en opiniones no del todo relevantes de los discutidos C. R. Hallpike y Basil Bernstein cuya polemicidad parece que sigue sin importarle, el artículo concluye en un punto en el cual el lector termina sin saber si los perros ríen o no: una anécdota menos para contar en clase. In the Active Voice (1982) Es una colección de 17 artículos y reseñas publicados entre 1962 y 1981. Los ensayos tienen en común el hecho de ser activos, en tanto desarrollan ideas expuestas más esquemáticamente en obras seminales, como Pureza y peligro. Algunos ensayos, los menos convincentes, se dedican al tema de los bienes y el consumo que habría de tratarse a mayor escala en el libro subsiguiente. Douglas considera que la pobreza no es un hecho material, sino un problema de información, concepto que es usado de dos modos diferentes: como una entidad física que discurre por canales, o como conjunto de significados. Los pobres son los que tienen elección restringida sobre el consumo; en otras palabras, los empobrecidos son los que carecen de control sobre el lenguaje de los bienes. El Mundo de los Bienes. Hacia una Antropología del Consumo (1982): La obra continúa la pendiente en favor de la prevalencia de las arbitrariedades simbólicas que Douglas iniciara en algún momento entre mediados y fines de la década del 70, en contemporaneidad con el crecimiento de la autoconciencia de la antropología simbólica. Esta es una obra escrita en colaboración con Baron Isherwood, en la que se pretende cuestionar la idea del “consumidor” solitario que manejan los economistas. Los bienes económicos –dicen los autores– forman parte de un sistema cultural, transmiten significados y tienen funciones sociales identificables. Los bienes no sólo se desean para satisfacer necesidades materiales, sino también para descifrar nuestro ámbito social, definir la personalidad social y transmitir conocimientos acerca de 81 qué y quiénes somos. Las mercancías, en otras palabras, satisfacen un rol cultural. El resto de este estudio aplica el modelo de la cuadrícula y el grupo para reinterpretar la tesis de Max Weber sobre la ética protestante y el surgimiento del capitalismo. La vuelta de tuerca es hasta cierto punto previsible: sugiere que en lugar de utilizar la religión como criterio explicativo, habría que considerar las relaciones sociales que dieron origen a la ética protestante. A continuación aborda la religión protestante como si fuera una cosmología más, comparable a la de los pueblos primitivos que tradicionalmente estudia la antropología. Después de eso, y como le sucede casi siempre, el libro se diluye, se ramifica, pierde fuerza. Algunas perspectivas torcidas llevan la tensión interna de los razonamientos más allá de lo admisible, y muchos de los presuntos refinamientos epistemológicos no son más que ingenuidades portentosas. Obsérvese por ejemplo esta perla, cuya sustancia ideológica impregna todos los encadenamientos de ideas que le suceden: A falta de una mejor idea respecto de las mercancías, se considera de manera convencional a la pobreza tanto una necesidad subjetiva de pertenencias como una sensación subjetiva de envidia y privación. Sin embargo, hay quienes son evidentemente pobres pero no son ostensiblemente conscientes de carecer de algo. El indígena que tiene todas las ovejas y vacas que desea, indudablemente no se siente pobre. [] No es pobre en absoluto en el ámbito del universo que conoce, si tiene acceso a toda la información que necesita y si puede también compartir con otros sus propios puntos de vista (1990: 25). A la luz de párrafos como éste, algunas diatribas especialmente virulentas de los materialistas culturales parecen cobrar cierto asidero. A fin de cuentas, una escritura tan descaradamente ideológica ¿no está invocando una lectura de signo contrario, un poco más de acuerdo con los hechos? Señalar que la pobreza tiene una parte casi objetiva y otra parte subjetiva que no necesariamente coinciden y que en ocasiones se niegan, es un razonamiento conveniente para un contexto de teorización antropológica (Inglaterra) que arrastra el rumor de haber tenido algo que ver en la expoliación colonial y la expansión del capitalismo. Los pobres a veces no se consideran pobres, lo cual es una expiación que la antropología nos regala. Algunos aborígenes (¿alguien conoce a alguno tan afortunado?) “tienen todas las vacas que necesitan”, y eso minimiza la relevancia de quienes están por debajo de ese logro. ¿Serán pobres los refugiados reducidos a huesos en Sudán o en Ruanda? Para Douglas seguramente no, porque sus culturas han carecido de oportunidad para rumiar semejante categoría descriptiva. Si esta línea de pensamiento no es obscena, no conozco ninguna que lo sea. Es sorprendente que las revisiones críticas del libro, ninguna en una revista de economía de primer orden, fueran todas unánimemente blandas11 y que el volumen fuera saludado en los obituarios del Times y de The Guardian como pionero de la antropología económica, lo cual dado su fecha tardía de escritura obviamente no es. El precursor absoluto de esa rama de la antropología en el Commonwealth sigue siendo, sin duda alguna, Sir Raymond Firth (1947; 1959). Aún sobre una base empírica y lógica tan precaria, Douglas se permite ironizar en contra de la teoría higienista o materialista, según la cual nuestras únicas necesidades reales, básicas y 11 He consultado las de Albert Bergesen, Louis Ferleger, Kaja Finkler, L. Gofton, David Hamilton, Geoffrey Hawthorn, Michael Herzfeld, H. Hoar, I. Jamieson, Martin H. Krieger, David Martin, Richard North, Abraham Rosman y Hugo Trinchero. Ninguna de ellas es definidamente hostil; ninguna reacciona en forma proporcional a la ofensa. 82 universales, son las necesidades físicas, “aquéllas que tenemos en común, por ejemplo, con un hato de vacas” (p. 31). Este sarcasmo burdo, formulado a una distancia muy cómoda de todo riesgo de hambre, no acaba ahí. El materialismo –prosigue Douglas– es incapaz de ofrecer una definición de pobreza que comprenda un marco intercultural y que no vaya en contra de la intuición. Que esta o aquella tribu sea pobre en artículos materiales, que sus viviendas tengan que ser reconstruidas cada año, que sus niños corran desnudos, que su alimentación sea deficiente en contenidos nutricionales, que su tasa de mortalidad sea alta no es suficiente, en opinión textual de Douglas, para definir y aprehender la noción de pobreza. Las definiciones “objetivas” de la pobreza –prosigue– tienen que hacer frente a un enorme problema epistemológico: el que es pobre en un país puede ser rico en otro; y en muchos de los países que los antropólogos consideran pobres, los pobladores no se sienten así (p. 31). En definitiva, no hay objetivamente pobres, ni miseria, ni necesidades; el universo de las mercancías es sólo un mundo de significados arbitrarios en movimiento. La función esencial del consumo “es su capacidad para dar sentido”; las mercancías “sirven para pensar” (p. 77). Yo diría más bien que este modelo sirve para que nosotros no pensemos. No hay necesidades universales, dice; desde la perspectiva que adopta Douglas, eso pasa a significar que no hay necesidades reales en absoluto, y que de las necesidades imaginarias nadie saca beneficio. Es un planeta peculiar el que ella habita, en el que los perversos no son los extraen más ganancia que la que corresponde sino los funcionalistas, culpables de vendernos la idea de que las necesidades existen de verdad. Ahora bien, descubrir que la pobreza es un concepto relativo es, como acto intelectual, una hazaña bien pobre, más aún cuando imagina que esa relatividad ofrece a los que no piensan como ella algún obstáculo epistemológico insalvable. Nada puede medirse –está diciendo Douglas– porque cualquier magnitud es relativa: una idea alucinante, tanto en lo ideológico como en lo aritmético. Pero esa regla de oro sólo rige en su mundo; y la esencia de su mundo no pasa por la economía, ni por la política, ni aún por la vida, sino, con toda la dimensión social que se quiera, por los placeres de la significación. “Los efectos de la modernización sobre el cambio religioso” (1982): Se trata de un artículo relativamente breve publicado en Daedalus, en el que Douglas protesta contra la idea de que la ciencia haya progresado en detrimento de la religión, utilizando para fundar esa protesta su ya familiar marco teórico. La modernidad –dice– cambia la forma de la sociedad, pero en ella siguen existiendo relaciones sociales y rituales destinados a perpetuarlas. La religión, en otras palabras, se origina en las relaciones sociales, que cambian pero no desaparecen con la modernización. Riesgo y Cultura (1982, con Aaron Wildavsky): Llama la atención la especialidad de su colaborador, Aaron Wildavsky [1930-1993] quien fue lo que se llama un cientista político norteamericano de alguna fama en su campo, la teoría del presupuesto y de la administración pública. Riesgo y cultura es un estudio del movimiento ambientalista como sistema de creencias propio de sistemas sectarios. El objeto de estudio es el movimiento ecologista norteamericano que surgió entre fines de la década de 1960 y mediados de 1970. Ese movimiento presentaba la contaminación ambiental no sólo como suciedad, sino como riesgo, como peligro: la elección de “lo peligroso” es un proceso social, dicen los autores, en 83 el que se configura una visión de los peligros dignos de que se les preste atención. Siempre existió la suciedad y la contaminación, pero de hecho este movimiento no se manifestó antes, y se debilitó considerablemente poco después. La explicación es la siguiente: en aquella época sucedieron ciertas cosas que expresaban una especie de quiebra o trauma nacional: revueltas raciales, la protesta estudiantil, la derrota en VietNam, el escándalo de Watergate. Hacia 1975 la hegemonía norteamericana parecía estar declinando. El año crucial parece haber sido 1973: es el año en que se pone de manifiesto la derrota militar de la nación y en que comienza la crisis del petróleo. Todos estos trances minaron la autoconfianza de Norteamérica, que perdió la fe en sus instituciones sociales y en su propio ambiente natural. Una crisis en la base social genera una crisis en las representaciones colectivas: la inquietud por el futuro de Norteamérica quedó simbolizada como inquietud por el futuro del ambiente. La metodología que despliegan Douglas y Wildavsky, por llamarla de algún modo, reproduce un patrón que se ha tornado habitual desde el ensayo sobre el consumo: se niega que se puedan situar los riesgos en un rango, y que su invocación responda a un estado de cosas objetivo. Como no se sabe qué es lo que va a suceder, los riesgos que se temen más no son necesariamente los mayores. La hipótesis dominante a lo largo del libro (que los especialistas en cuestiones de riesgo ecológico han vapuleado) es que el riesgo y los niveles aceptables no pueden medirse objetivamente, sino que son construcciones colectivas, un poco como el lenguaje y otro poco como el juicio estético. La selección de una cuestión problemática (el peligro nuclear, la amenaza de violencia, la radiación iónica) está culturalmente determinada. El ambientalismo refleja juicios morales, económicos, políticos y otros elementos teñidos de valor. La realidad de los peligros físicos no es pertinente para los autores: esa evaluación, dicen, se encuentra fuera de su búsqueda. Al mismo tiempo, un poco a los tirones, niegan que su postura sea relativista. El lector juzgará por sí mismo si una persona en uso de sus facultades puede o no creer esto último. El innegable relativismo del texto fue objeto de una crítica particularmente ríspida por parte de Ian Hacking, aún cuando su reseña rescata el valor de contemplar contextual y comparativamente el tema. Hacking encuentra “un tono alarmantemente no realista, [...] que está cerca de caer en la falacia antropológica de pensar que todo lo que percibimos es un artefacto cultural” (Hacking 1982: 32). La elaboración crítica de Miriam Lee Kaprow es la más documentada y la mejor: [A]unque [Douglas y Wildavsky] critican correctamente a los ambientalistas por politizar la enfermedad, ignoran el hecho de que las elites industriales y otras elites también politizan la enfermedad [...], contratan lobbies para influir sobre la legislación ambiental, trabajan intensamente dentro de las burocracias gubernamentales, tales como la Agencia de Protección Ambiental y perciben la legislación [...] como un contaminante del bienestar de la sociedad mayor (Kaprow 1985: 344). G. H. Daniels (1983: 237), John Holden (1983), Gary Downey (1986) y otros especialistas en riesgos específicos han formulado críticas semejantes. Ningún crítico se plantea, a todo esto, una pregunta epistemológicamente más honda que constituiría un golpe autodestructivo mucho más fuerte al plexo de esta clase de antropología y quizá de la antropología en su conjunto: por qué la perspectiva douglasiana (como en otro orden sucede con la de Marshall Sahlins) pretende que todo aquello que es diverso o dependiente de la cultura es menos verdadero que si se originara en la naturaleza o si fuera universal. 84 How Institutions Think (1986): Este es un libro que Mary Douglas propone leer como prefacio a posteriori de todos sus estudios, y que trata de historia de la ciencia, de filosofía política, de funcionalismo sociológico, de la diálisis de riñón y de la diferencia entre los modos francés y californiano de clasificar vinos. Es un texto, además, que vuelve a poner en primer plano la influencia del modelo de Durkheim. Es importante señalar que por otra parte se trata de una conferencia dictada ante un público no profesional, lo cual le impone una doble cualidad didáctica. Douglas cree que el hombre mira en dos direcciones: una de ellas se concentra sobre cálculos de costo y beneficio; la otra sobre la coherencia, el orden, la cooperación, el altruismo, la acción colectiva, en suma, el interés público. Que la gente actúe en su propio beneficio no necesita ninguna explicación; pero que a veces sacrifique los intereses personales es un dilema. ¿Por qué razón sucede? La razón –explica Douglas– son las instituciones: la familia, las ceremonias matrimoniales, el culto a los ancestros. Es claro que las instituciones no “viven” ni tienen “mente” propia, pero de hecho sucede como si pensaran, confirieran identidad, recordaran, clasificaran o tomaran decisiones de vida o muerte. No puedo menos que señalar que en este texto, debido quizá a su carácter pedagógico, las cosificaciones llegan a ser un tanto excesivas. El bien conocido antropólogo manchesteriano Frederick George Bailey (1987), de la universidad de San Diego, llegó a decir que este procedimiento de reificación se transforma, en este libro, en algo “monstruoso e irritante”. Pues bien, las instituciones, además, poseen un valor. Este valor se deriva de una analogía, por medio de la cual se establece un paralelismo entre el orden social y el orden natural. Este principio de naturalización es lo que convierte las instituciones de convenciones sociales que son en verdades autovalidantes. Douglas dice que este principio de naturalización no debe ser evidente, porque de serlo la legitimidad de la institución desaparecería; curiosamente, no explica por qué sucedería semejante cosa. Dice Douglas que las clasificaciones, las operaciones lógicas, las metáforas orientadoras, son dadas al individuo por la sociedad. El sentido de corrección a priori de ciertas ideas y el sinsentido de otras se transmiten como parte del entorno social. La epistemología es, en consecuencia, menos una empresa filosófica (e incluso psicológica) que una especie de antropología social de la mente. La mente individual (dice, invirtiendo la fórmula de las facciones sapirianas de Cultura y Personalidad) es la sociedad en pequeño. Ian Hacking (1986), aún celebrando el brillo del texto, ha objetado que ella “dance sobre un asombroso conjunto de temas” lo cual hace que “el efecto sea como una especie de rayuela intelectual”. El filósofo Alan Ryan (1982), en la legendaria revista intelectual de izquierda New Society comparó el libro con el nido de un ave del paraíso, pues “se puede ver el atractivo de los elementos así recolectados, pero su orden permanece oscuro”. Han sido pocos los que se han dado cuenta, sin embargo, que el argumento durkheimiano-douglasiano que afirma que la fuente de las clases lógicas se encuentra en las clases sociales hace tiempo ha sido refutado por Rodney Needham (1963), puesto que la idea de una clase de personas ya presupone lo que debería explicar: el origen de la categorización. Como ha dicho el propio biógrafo de Douglas “[n]o se puede otorgar al hecho que la gente esté clasificada un estatuto más privilegiado que al hecho de que el tiempo, el espacio, los fenómenos naturales o lo que sea están clasificados, y por cierto no sobre la base de una historia putativa sobre qué es lo que 85 vino primero” (Fardon 1999: 216-217). La argumentación de Fardon es enmarañada y poco elegante pero da en la tecla. En cuanto a la crítica que Geertz ha hecho de este libro, es notable que sea particularmente cruenta, tratándose de la obra de una estudiosa con quien lo unen tantas afinidades. Para Geertz la idea dukheimiana del origen social de las categorías propias del sujeto es una hipótesis fuerte que, después de tanto tiempo que se viene machacando, debería probarse de una buena vez. El texto de Douglas es, para él, una serie de comentarios brillantes y eruditos pero fundamentalmente inconexos. En algunos de sus libros (como en Pureza y Peligro o en Símbolos Naturales) hay algún intento en este sentido; pero en otros (y en éste en particular), Douglas pone énfasis en la habilidad de los individuos tanto para resistir el peso de la sociedad como para ir contra la corriente de la cultura. El resultado de esta vacilación entre una versión hard y una soft del sociologismo durkheimiano es que el vocabulario de Douglas para expresar la relación entre “pensamientos” e “instituciones” es vago e inestable. El pensamiento “depende” de las instituciones, “surge” con ellas, “encaja” con o “refleja” a las instituciones. Estas “controlan” el pensamiento, o “le dan forma”, “lo condicionan”, “lo dirigen”, “lo influencian”, “lo regulan” o “lo constriñen”. El pensamiento luego “sostiene”, “construye”, “soporta” o “subyace” a las instituciones. La tesis tartamudea, alega Geertz (1987b: 37). Los sociólogos del conocimiento o los antropólogos de la mente, desde Mannheim hasta Evans-Pritchard (el mentor de Douglas), han oscilado entre la afirmación de la versión fuerte del durkheimismo (el pensamiento es un reflejo directo de la sociedad), en la que ya nadie puede creer, y la versión débil (el pensamiento está influido en algún grado por sus condiciones sociales y a su turno influye sobre ellas) que difícilmente diga algo que alguien pueda negar. Geertz cree que Douglas no puede ser criticada por no resolver la cuestión, que bien puede resultar insoluble. Pero sus métodos dejan la cosa en el mismo estado en que la encontraron: a la deriva. Y Geertz concluye, cruelmente: los comentarios, como escribía Gertrude Stein, no son literatura (1987b: 37). Risk and Blame: Essays in Cultural Theory (1992) Se trata de una compilación de los ensayos publicados en los cinco años precedentes, en los que a decir de su editor el riesgo y el peligro se estudian como ideas culturalmente condicionadas. Fruto de una decisión editorial propia de sus años de retiro, no hay en este libro discusiones que se desvíen mucho de lo que ya hemos visto. Casi toda la primera parte vuelve a transitar las reflexiones que hemos visto a propósito del riesgo, y un artículo breve (“Wants”) vuelve a negar el carácter objetivo de las necesidades, esta vez subrayando la dificultad de generalizar sobre las necesidades comunitarias a partir de las necesidades individuales, “como lo ha comprobado el teorema [de la imposibilidad] de Arrow”: De modo que toda teoría está en pérdida cuando se trata de pensar sobre el bienestar de la comunidad. Partiendo de preferencias inconmensurables, subjetivas e individuales, no puede proceder a teorizar acerca de las necesidades de la comunidad (1992: 153). Pido al lector que no se deje impresionar por esta inesperada argumentación formal. El teorema del Premio Nóbel Kenneth Arrow (uno de los más distorsionados por lecturas simplistas después del teorema de Gödel) no tiene que ver con necesidades sino con mecanismos de votación. Lo que el teorema demuestra no es que no se puede pasar de lo individual a lo general, sino que ningún mecanismo de votación puede cumplir simultáneamente con un conjunto acotado de condiciones (no-dictadura, universalidad, independencia de alternativas irre86 levantes [IAI], monotonicidad, soberanía del ciudadano, eficiencia de Pareto). Lo que Arrow quiere decir con esto es que un mecanismo de votación es no lineal y no trivial y que para predecir un resultado se debe utilizar necesariamente teoría de juegos o un modelo de simulación. Duncan Black (1958) ha demostrado además que si hay una sola agenda en función de la cual se definen las preferencias, los axiomas de Arrow son satisfechos trivialmente por la regla de mayoría [majority rule], bien conocida desde Condorcet. Por último, y según lo ha probado teoremáticamente Edward McNeal discutiendo el problema de “cuál es la mejor ciudad para vivir”, la condición de IAI (que impide crear una medida escalar homogénea a partir de diferentes categorías inconmensurables o sensibles al contexto) impediría primero que nada llevar a la práctica el modelo douglasiano de grilla y grupo (Arrow 1950; McNeal 1994). Volviendo al libro de Douglas, uno de los artículos más peculiares es el que intenta mediar en “The Debate on Women Priests” (pp. 271-294), aparecido en Francia en una compilación de ensayos sobre el ritual. El tema puede colegirse del título: la polémica entre la Iglesia de Roma y diversos grupos que reclaman la ordenación sacerdotal para las mujeres. No es un problema respecto del cual yo tenga posición tomada, ni me desespera por el momento tenerla; me preocupa, eso sí, no el signo ideológico de la postura de Douglas sino sus tácticas argumentativas. Lo primero que establece Douglas es que la antropología debe permanecer fuera de la polémica, aunque el caso de las mujeres pueda parecer sólidamente fundado, la Iglesia parezca ser ciega y sorda o estar sumida en el oscurantismo, etc. Me disculpo por la vulgaridad amarillista de la imagen, pero esto es lo que en Argentina se conoce como “no te metás”: La mayoría de las teorías usuales para interpretar un debate de políticas seguiría esas líneas, apilando goodies versus baddies, dos contendientes, el que está en lo correcto y el equivocado. Una unilateralidad tal hace ruido a sesgo local e histórico. El antropólogo necesita salirse del debate (1992: 281). Lo segundo que señala la autora es que el campo está embarrado: no son dos contendientes como resulta a primera vista, sino que hay infiltrados tales como las así llamadas androginistas, separatistas, milenaristas, promotores de la enmienda por la igualdad de derechos, junto a monjas consagradas, sacerdotes y obispos. Esto no lo dice Douglas, pero está implicado a fuego: si el antropólogo no se sale del debate, puede que esté colaborando con la causa de las feministas, las lesbianas o tal vez algo peor, quién sabe. La solución que ella propone, tras sobrevolar un par de teorías con el pretexto de recuperar la distinción de Marshall Sahlins entre sociedades prescriptivas y performativas (y con el fin patente de dejarse un espacio para decir que “la comunidad que pone sus categorías en riesgo se pone en riesgo ella misma”) le obliga una vez más a limpiar el campo, lo que esta vez cumplimenta con un cuadrado bernsteiniano parecido al Gartner Magic Square e igualmente inmanejable en reemplazo de las líneas perpendiculares que favoreciera la década anterior. Una vez definidas las posiciones de (a) Roma, (b) las mujeres de las diversas órdenes, (c) las pragmáticas en el movimiento de mujeres y (d) los sectarios más fanatizados de grupos que ella reputa pequeños y que buscan regodearse en su propio sectarismo antes que resolver el problema de las mujeres, Douglas procede a dedicarle una parrafada a cada postura bajo el título de “Conclusión”. Nada que no pudiera preverse: para los retrógrados, expresiones que suenan a condena; para las pragmáticas, la aclaración de que las monjas quieren entrar al círculo, no escapar de él; para las monjas, que se pregunten si han escogido la iglesia correcta. 87 He aquí una antropóloga metiéndose de lleno en el debate y dando consultoría a sus partes en contienda apenas luego de haber estipulado la abstención ¿No es asombroso? Como al Schneider póstumo, a la Mary Douglas de los últimos tiempos no le importa mucho contradecirse de maneras flagrantes a pocas páginas de distancia. La otra punta de este libro comenzaba diciendo que “el día que los antropólogos se rindan en su intento de fundamentar los significados en la política y en la economía será un día triste […] no sólo para nosotros sino para las ciencias sociales en general” (p. ix). Si me preguntaran a boca de jarro quién pronunció esa frase, diría que pudo haber sido Marvin Harris. Pero fue Mary Douglas, y lo escribió así y no más blandamente. Después de semejante juego de contradicciones, ¿quién entiende algo? Thought styles (1996) - [Estilos de pensar, 1998] Incluye nueve artículos escritos entre 1990 y 1995. Algunos son francamente rutinarios, pero el sexto, “Animales anómalos y metáforas animales” contiene una de las pocas autocríticas que se conozcan en la literatura simbolista, en la que Douglas admite, siguiendo los razonamientos de Nelson Goodman sobre la construcción subjetiva de la diferencia y la analogía, que muchos de sus trabajos sobre las correspondencias metafóricas entre la sociedad, las prácticas y el pensamiento ya no pueden sustentarse. El nivel del resto del libro es desparejo, dando pábulo a muchas críticas malignas y sexistas y tocando fondo con “Los usos de la vulgaridad: Una lectura francesa de Caperucita Roja”, “El mal gusto en el mobiliario”, “Ni muerta me dejaría ver con eso puesto” y “La rebelión del consumidor”, protagonizado por su tía-abuela Ethel. En este último ensayo, basado en una conferencia de 1991, da por cierta la hipótesis de Sahlins sobre la abundancia primitiva que estaba siendo despedazada críticamente y privada de su base empírica en esos mismos años (Douglas 1998: 129; véase Hawkes y O’Connell 1981; Silberbauer 1981; Altman 1984; Headland 1990; Smith 1991; Bird-David 1992; Burch y Ellana 1994; Kaplan 2000; Sillitoe 2002). Del tono ideológico y de las rudimentarias estrategias retóricas de Douglas da cuenta este párrafo característico: [L]a investigación de mercado [...] parte de la idea de que cada individuo está rodeado por necesidades personales, más o menos urgentes: primero, las necesidades físicas, luego las necesidades sociales y por último las satisfacciones espirituales. Esto parece más bien la pesadilla de un loco, como si el comprador medio estuviese hambriento, desnudo y sin techo y necesitara, primero, asegurarse su propia comida y luego procurarse vestido que lo abrigue y lo proteja del frío y la lluvia; sólo entonces está preparado para ocuparse de su familia y las necesidades físicas de ésta y sólo una vez que obtiene todo eso se vuelve hacia el resto del mundo en una actitud más benignamente filantrópica (Douglas 1998: 123-124). La similitud con razonamientos parecidos de Marshall Sahlins quince años anteriores (sarcasmos incluidos) es asombrosa; la forma en que se expide sobre un tema altamente específico sin tomar nota del estado de la cuestión en la especialidad relevante también lo es. In the wilderness (1993) y El Levítico como literatura (1999) A fines de la década de 1980, coincidiendo con su retiro profesional, Douglas comenzó a tratar problemáticas del Antiguo Testamento, incluyendo una monografía sobre el Libro de los Números (1993) y diversos artículos. La monografía, In the wilderness, denota un profundo 88 cambio en la teoría douglasiana; una cultura ya no tiene un solo sesgo (cultural bias) sino posiblemente muchos, reflejando la operación de distintos grupos con diferentes intereses políticos. Esta “teoría cultural” altera la forma en que ella percibe la posicionalidad social, haciendo que la pluralidad se constituya en una alternativa normal, si es que no en el escenario por defecto. Douglas se ha tomado un inmenso trabajo para adquirir maestría sobre esa hermenéutica en particular, pero me temo que no ha sido suficiente. Aunque ella llegó a preciarse de haber aprendido hebreo para afrontar el trabajo (Douglas 2004), especialistas en esa literatura, como Jacob Neusner (1995) y Ninian Smart (1996), basándose en elaborados argumentos de interpretación textual, se opusieron con hostilidad a una lectura que juzgaban teoréticamente sesgada, superficial y especulativa. Es obvio que ser una gloria antropológica no habilita para meter la cuchara en disciplinas que requieren honda formación erudita y tiempo completo. Es obvio que Douglas está tan lejos de ser una autoridad en ese dominio como lo estuvo Victor Turner en sus reflexiones orientalistas sobre prajña y vijñana. El segundo libro posee algún interés como una visión levemente antropológica sobre el texto más normativo del Pentateuco, pero es duro de tratar para quien es ajeno a ese campo de estudios. Treinta años después de haber sobreactuado su oposición a un estructuralismo del cual vienen gran parte de sus intuiciones tempranas y de escribir un libelo en el que afirmó que “en algún punto entre la frenología y el hombre de Piltdown es donde la historia situará Lo crudo y lo cocido” (1970b: 313), la Douglas biblióloga se permite referencias laudatorias a la teoría del totemismo de Lévi-Strauss (aunque ya no a Ralph Bulmer o a Stanley Tambiah, que en una época se habían vuelto inevitables en ese terreno). Pero la sustancia antropológica es poca y la teorización es muy tenue. Como de costumbre, Douglas no nombra siquiera a Marvin Harris, quien sin duda tenía unas cuantas cosas que decir sobre códigos y prohibiciones: directamente lo suprime, monológicamente, como si fuera normal, útil o decente que un científico excluya el tratamiento de las hipótesis alternativas a las que sus propios textos deben su razón de ser. *** Al final del camino se distinguen tres períodos bien definidos en la trayectoria de Douglas: el primero concentrado en la etnografía, el segundo en el que intenta llevar sus modelos clasificatorios a la sociedad occidental, y el tercero con foco en el estudio del Antiguo Testamento, cerrando un círculo abierto en Pureza y peligro. Es difícil caracterizar en conjunto el valor y la posición de Mary Douglas en el contexto de la AS contemporánea. Sus aportes han sido, si cabe, menos genéricos que los de Victor Turner, y es dudoso que su obra vaya a constituir en el futuro un punto de referencia, ya sea conceptual, sustantiva o metodológica. Sus herramientas formales, como la cuadrícula y el grupo, o los tableros de su última etapa estilística como los que se muestran en la figura 1.6, no resisten ni siquiera una comparación preliminar contra otras alternativas bastante más venerables: las escalas de Guttman, el correspondence analysis o los métodos de redes sociales, por ejemplo. Los principales reparos que han opuesto los críticos atañen a este último aspecto. Las demostraciones de Douglas, en general, se estiman poco concluyentes; existe por un lado la sospecha de que su tratamiento de las evidencias es parcial (en la medida en que favorece la presentación de casos e instancias que mejor se adaptan a las hipótesis) y por el otro la convicción de que los desarrollos argumentativos distan de ser metodológicamente rigurosos. En 89 este sentido, es posible que la crítica de Geertz, más allá de su inesperada agresividad, sea representativa del sentir general. Su biógrafo Richard Fardon acaba virtualmente su amplia reseña documentando que Douglas no ha sido debidamente apreciada en los países de habla inglesa; algunos británicos (continúa) han juzgado que ella trabaja con un paradigma obsoleto de determinación social; incluso los antropólogos “sociales” de esa nacionalidad comparten doctrinariamente la estrategia pero objetan los desarrollos particulares (Fardon 1999: 210). La propia Douglas se siente bastante insegura respecto de lo bien equipados que se encuentran los antropólogos para reflexionar incluso sobre la trayectoria histórica de su ciencia. Uno de sus ensayos tardíos concluye con una expresión del poeta William Empson: “The heart of standing is we cannot fly”. Aunque ella rechaza, sin titubeos, la postura anticientífica de los posmodernos del círculo de Rice, admite no tener nada que ofrecer a cambio (1992: 310). Fig. 1.6 – Sesgo cultural vs Alianza & Mitos personales vs Sesgo cultural Incluso el elogioso obituario anónimo del Times del 18 de mayo de 2007 registra que Douglas suscitaba opiniones fuertes entre sus colegas, en parte debido a su personalidad pero también por el desprecio que manifestaba hacia quienes ella pensaba no estaban a su altura. Su concepción del alimento como sistema de comunicación también le valió críticas de la Cámara de los Comunes. Dado que muchas de sus investigaciones se hicieron gracias a fondos públicos del Social Science Research Council, ciertos MPs señalaron sus dudas sobre su utilidad y hasta llegaron a hacer referencias despreciativas a su “sociología del bizcocho”. 90 Los últimos trabajos profesionales de Douglas no agregan demasiado a lo que ya se ha dicho; son artículos breves, incidentales, más bien narrativos. “The Hotel Kwilu – A model of models”, escrito en 1989 y publicado como conferencia distinguida en American Anthropologist, constituye casi su despedida de la práctica disciplinar. Las virtudes y defectos del paper son extensibles al resto de su obra: el ensayo posee un notable efecto evocativo, una escritura asordinada, atmosférica y elegante, y un peculiar amaneramiento expresivo que parece característico de quienes se resignan a ser glorias vivientes; pero en lo metodológico nada agrega. Por el contrario, su uso de punteros de segunda mano a los clásicos de la teología protestante (a los que demuestra conocer a través de la lectura de Albert Schweitzer) testimonia la fatal pequeñez de su erudición. El paralelismo entre el hotel Kwilu, la teología nihilista de David Friedrich Strauss y el vacío actual de la teoría antropológica es más forzado, si cabe, que sus grillas y grupos. Pero eso no es lo peor. En algún momento sorprende, y hasta se diría que indigna, que quien había negado la existencia real de las necesidades y la imposibilidad de definir la pobreza descubra (al cortarse la energía eléctrica y quedar sin agua y sin teléfono en un hotel de Zaire) que “cuando los problemas del desarrollo devienen tan ominosos, los suministros seguros de energía y comunicaciones” son esenciales, y también que los nativos “son los pueblos marginales del mundo, marginalizados por nosotros. Son pobres. Sufren hambre” (1992: 300, 310). Al cortarse los servicios, de pronto, adquieren peso las necesidades primarias; los insumos primordiales dejan de ser sólo buenos para pensar. Fuera de esos descubrimientos insuficientes y tardíos hay destellos de sabiduría en el texto, porque en él se hace oír la voz de la experiencia. Pero se supone que American Anthropologist es (o lo fue hasta que los posmodernos la cooptaran, le pusieran tapas rojas y la llenaran de poemas) una publicación científica de primer nivel. Y aquí es donde se percibe el quiasma entre dos antropólogos que se aborrecieron mutuamente y que gozaron de sendas conferencias magistrales a las aprovecharon con distinta inteligencia: el uno para definirse como anti-antirrelativista, midiendo el impacto de cada palabra; la otra no se sabe bien para qué, estableciendo al vuelo una analogía forzada basada en lecturas sin suficiente maduración. Cuando se lee lo que Geertz escribe se nota que no es buena ciencia pero sí hermosa literatura; cuando se lee a Mary Douglas viene a la memoria, una y otra vez, aquello que Geertz decía que decía Gertrude Stein. Marshall Sahlins – Determinismo cultural Muertos todos los que fueron artífices de las Grandes Teorías del siglo anterior, Marshall David Sahlins [1930-] es, à faute de mieux, el más célebre antropólogo viviente dentro de los Estados Unidos, aunque fuera de la disciplina nadie parezca saber nada de él y fuera de ese país se conozca mejor lo que hizo hace mucho que lo que hace ahora. Sus últimas intervenciones públicas corresponden a conferencias magistrales en rancias instituciones, o a pequeños articulos en forma de sutra o haiku escritos en modo aforístico y con títulos sapienciales, tales como “El retorno del evento, otra vez” (1991), “Esperando a Foucault” (1993), “Dos o tres cosas que yo sé sobre la cultura” (1999), “Los reportes sobre la muerte de las culturas han sido exagerados” (2001), “De la Leviathanología a la Sujetología y viceversa” (2003; 2004) o “Esperando a Foucault, todavía: Entretenimiento para después de la cena por Marshall Sahlins” (2002). En este último texto figuran entradas como las siguientes, cuyo sentido 91 del humor en el estilo de Woody Allen o Ellen DeGeneres ayuda sin embargo a posicionar a nuestro autor enzarzado en desigual combate de epigramas contra el posmodernismo: La Poética de la Cultura, I Se necesitan antropólogos. No se requiere realmente experiencia. Hacen más que la mayoría de los poetas. [...] Algunas leyes de la Civilización Primera ley de la civilización: Todos los aeropuertos están en construcción. Segunda ley de la civilización: Estoy en la fila equivocada. Tercera ley de la civilización: Los bocadillos sellados en bolsas plásticas no pueden abrirse, ni siquiera usando los dientes. Cuarta ley de la civilización: El gen humano cuyo descubrimiento se anuncia en el New York Times –hay uno cada día, un gen du jour– es para algún rasgo malo, como esquizofrenia, cleptomanía o neumonía. No tenemos genes buenos. Quinta ley de la civilización: Los ejecutivos de corporaciones y políticos fallidos siempre renuncian para poder estar más tiempo con sus familias. Terrorismo Posmoderno Uno de los aspectos más punzantes del genio posmoderno contemporáneo es que parece lobotomizar a algunos de nuestros mejores estudiantes graduados, paralizando su creatividad por miedo de hacer alguna conexión estructural interesante, alguna relación entre prácticas culturales o una generalización comparativa. El único esencialismo seguro que se les deja es que no hay ningún orden en la cultura. Como puede verse, Sahlins encuentra molesto que los posmodernos hayan impuesto el espíritu de que no hay ningún orden, ni conexiones, ni generalizaciones a postular. Pero si mal no recuerdo, él fue (tan temprano como en 1976) el antropólogo que homologó e introdujo en Estados Unidos el anarquismo epistémico de Jean Baudrillard, el ejemplar más puro, acaso, del paradigma lobotómico que Sahlins mismo, treinta años demasiado tarde, llama socarronamente “afterology” (Sahlins 1988: 166-167, 176-177; Calvão y Chance 2006). Fig. 1.7 – Marshall Sahlins Se reputa a Sahlins como el principal antropólogo de la práctica y también como el antropólogo de la historia (estructural) por excelencia, así como el máximo paladín del trabajo de 92 campo, aunque nunca se supo que realmente emprendiera alguno que haya quedado en los anales de la especialidad. Volcado en alguna de sus penúltimas encarnaciones hacia una antropología simbólica convencida de la preponderancia de los símbolos en los circuitos causales, Marshall Sahlins ya alentaba ideas similares en sus trabajos tempranos, en los años 60. Cuando en Economía de la Edad de Piedra, por ejemplo, profesaba su adhesión al sustantivismo, disimulaba el carácter conservador de sus posiciones políticas echando mano de una palabra cuyo uso era aparatosamente peyorativo: burgués. Para Sahlins, en efecto, como para Jean Baudrillard [1929-2007] (de quien copió la idea), lo burgués era signo de estrechez de horizontes; cuando podía, Baudrillard recusaba cualquier doctrina o proposición reputándola propia e inseparable de la sociedad burguesa, como si él mismo (que nunca realizó una autocrítica de su fase marxiana ni dio explicaciones por su manifiesta vuelta de panqueque) no estuviera preso de la misma coacción. Con este método doblemente oportuno y paradojal, Baudrillard y Sahlins pudieron defenestrar incluso al formalismo económico y al marxismo, que era de donde provenía el epíteto en primer lugar 12. No sorprenderá que Sahlins llegue a conclusiones parecidas a las de Mary Douglas tras recorrer un camino diferente, casi una antítesis lévistraussiana: mientras que en sus últimas obras Douglas niega la existencia objetiva de la pobreza, en sus ensayos iniciales Sahlins afirma la existencia de riquezas y opulencias donde menos se las espera. En la Edad de Piedra (y esto debe leerse como en las sociedades cazadoras-recolectoras contemporáneas) la gente vive en la opulencia no porque tenga muchas cosas, sino porque no necesita nada. Es que a la opulencia se puede llegar por dos caminos diferentes. Las necesidades pueden ser “fácilmente satisfechas” o bien produciendo mucho, o bien deseando poco. La concepción más difundida, al modo de Galbraith, se basa en supuestos particularmente apropiados a la economía de mercado: que las necesidades del hombre son grandes, por no decir infinitas, mientras que sus medios son limitados, aunque se pueden aumentar. [] Pero existe también un camino Zen hacia la opulencia que parte de premisas algo diferentes de las nuestras: que las necesidades materiales humanas son finitas y escasas y los medios técnicos inalterables, pero en general adecuados. Adoptando la estrategia Zen, un pueblo puede gozar de una abundancia material incomparable [] con un bajo nivel de vida (1983:13-14). Este camino Zen –el de la cultura, el de la capacidad simbólica– será en lo sucesivo el camino de Marshall Sahlins, el que seguirá para demostrar que las necesidades no existen realmente, sino que tienen una génesis ideológica o simbólica. “No desear –dice Sahlins– es no carecer” (p. 24). Los cazadores y recolectores no han tenido que dominar sus impulsos materialistas, sino que nunca hicieron de esos impulsos una institución. El proyecto cultural siempre improvisa una dialéctica (obsérvese la presencia de esta otra palabra, otro relicto fósil de su juventud criptomarxista) sobre su relación con la naturaleza. Sin escapar a los constreñimientos ecológicos, la cultura suele negarlos, de modo tal que el sistema muestra en seguida la huella de las condiciones naturales y la originalidad de una respuesta social: en su pobreza, la abundancia (p. 47). 12 Invito a comprobar el uso casi sistemático de este procedimiento en las obras de Sahlins o en las de Baudrillard (1976; 1980: 47-48, 78, 95-96, 169) que le salen de garantía y le sirven de inspiración. También sería productivo tomar nota de las ocasiones en las que el uso de un término progresista con una finalidad conservadora suplanta el desarrollo de una crítica en regla. 93 El modelo de Sahlins de la Edad de Oro primitiva se originó en una famosa conferencia en Chicago, Man the Hunter, en 1966 (Sahlins 1968; 1972: 1-39). Sahlins tomaba sus datos de viejos estudios de Frederick David McCarthy [1905-1997] y Margaret McArthur Oliver [1919-2002] en la Tierra de Arnhem y del canadiense Richard Borshay Lee entre los bosquimanos !Kung. En ambas líneas de investigación se argumentaba que los cazadores-recolectores dedicaban menos de veinte horas semanales a la subsistencia, mucho menos que los trabajadores en la sociedad moderna. Considerada plausible a lo largo de un cuarto de siglo, la hipótesis fue duramente impugnada en la Sexta Conferencia Internacional sobre Sociedades Cazadoras y Recolectoras de Fairbanks (Alaska) en 1990 y de ahí en más. Tres de las críticas se pueden consultar en el volumen colectivo editado por Ernest Burch y Linda Ellana (1994); también son devastadoras las objeciones de Erich Alden Smith (1991), Thomas Headland (1990; 1997), David Kaplan (2000) y Paul Sillitoe (2002). Pionero de todo este movimiento revisionista es el estudio de Kristen Hawkes y James O’Connell (1981) basado en el caso de los Alywara de Australia Central. También preceden a la Sexta Conferencia y son altamente críticos los trabajos de George Silberbauer (1981), Jon Altman (1984), Nancy Howell (1986) y Michael Bollig (1988). Si bien la doctrina económica basada en Karl Polanyi [1886-1964] a la que contribuía Sahlins13 fue dominante durante los sesenta y setenta, para la última década del siglo XX la escuela había perdido gran parte de su visibilidad (Isaac 2005: 40). Aunque se han elaborado algunas objeciones blandas, derivativas y con muy escaso respaldo bibliográfico a los argumentos sustantivistas de Sahlins (por ejemplo Trinchero 2007: 98-99; Balazote 2007: 157, 165), el sentido de casi todas las impugnaciones formuladas por especialistas en cazadoresrecolectores es concordante, independiente de posicionamientos teóricos y decisivo. Hoy se sabe que la mayor parte de los datos que sostenían el razonamiento de Sahlins estaba equivocada: Lee debió admitir que los !Kung que había estudiado también trabajaban eventualmente en relación de dependencia y hasta cultivaban verduras (Bird-David 1992: 26); McCarthy reconoció que sus nativos consumían alimentos que les daban como caridad en una misión religiosa (Kaplan 2000: 305); Kaplan también observó que Lee no había incluido la preparación de las comidas en sus cálculos, y que si se tomaba en cuenta sólo el tiempo insumido para conseguir alimentos, los occidentales casi no dedicaban nada a esa tarea (p. 313). También había datos de desnutrición y una baja expectativa de vida en esas comunidades. Nada que pudiera llamarse opulencia, fuera ésta Zen o de otra clase. La precariedad de la postura sustantivista de Sahlins quedó patente desde la temprana crítica del neocelandés Cyril Belshaw (1973), quien demostró que los modos contrapuestos de hacer economía no eran excluyentes, y que los formalistas como los define Sahlins en caricaturas tan recurrentes que se vuelven gastadas (una “perspectiva de negocios [...] un modelo listo para usar de economía ortodoxa universalmente aplicable”) no existen ni existieron jamás en antropología económica: El formalismo en antropología económica [...] se vincula con procurar descubrir relaciones generalizadas tal que se pueda ver que una o más variables ejercen influencia en el movimien- 13 La cual incluía a Conrad Arensberg, Paul Bohannan, Pedro Carrasco, George Dalton, James Dow, Louis Dumont, Paul Durrenberger, Timothy Earle, Rhoda Halperin, June Helm, Jasper Köcke, Harry Pearson, Margaret Somers y Eric Wolf. 94 to de otras variables, con vincular esas relaciones en modelos generalizados y con el uso de éstos para comprender los datos y hacer predicciones (Belshaw 1973: 959). En este sentido el estudio de Sahlins es mal que le pese un ejercicio profundamente formalista, estropeado por “la combinación de una traviesa vena humorística a veces mal aplicada, una confesa pero inoportuna debilidad en la comprensión de terminología económica y su obstinación en lidiar contra molinos de viento” (loc. cit.). Por otro lado, su análisis de la opulencia primitiva transgrede los principios que él mismo ha fijado para su modelo: “su argumento de que los ‘cazadores’ se desempeñan razonablemente bien debería sostenerse con referencia a conceptos de performance propios de las sociedades bajo estudio” y no en términos de “trabajo”, “ocio” o “abundancia” (p. 960). ¿De qué clase de sustantivismo se trata que no respeta este requerimiento definitorio? El problema, sin embargo, no es la baja calidad de los datos, el espíritu de cruzada y la flaqueza de los razonamientos, sino el giro político que tomó la antropología de Sahlins. Su historia podría encuadrarse en la figura tradicional de la traición de los intelectuales deplorada por Julien Benda o por Edward Said si Sahlins hubiera sido alguna vez un intelectual con conciencia de clase. No fue ninguna de las dos cosas, yo diría. Al principio de su carrera Sahlins fue miembro juvenil de un rat pack de antropólogos materialistas con un toque entre darwiniano y filobolche: Marvin Harris, Elman Service, Eric Wolf, Sidney Mintz, Morton Fried, Robert Manners, Andrew Vayda, Roy Rappaport. Algunos consideraban que esta pandilla era neo-funcionalista, casi una expresión sustantivista de insulto (Headland 1997: 606). Pero ya en los ensayos de Economía de la Edad de Piedra, que se empaquetaron a principios de los setenta, Sahlins documenta su conversión. Según todos los indicios, ella ocurrió a causa de su experiencia en Francia, donde estuvo estudiando bajo influencia directa de Claude Lévi-Strauss entre 1967 y 1969. Sahlins fue, según mis registros, el primer antropólogo norteamericano de algún prestigio que se avino a ir a Francia a estudiar antropología, lo que a la luz de los acontecimientos ulteriores no estoy seguro si calificar como un rasgo de humildad o un acto de imprudencia. El caso es que Eric Wolf (1987: 115) narra la historia de una noche en que se encontraron Sahlins y Lévi-Strauss con David Bakan [1921-2004], el erudito estudioso de la Kaballah judía. Quiero pensar que fue en la Île de la Cité a punto de dar la medianoche a la sombra lunar de las gárgolas pero puede que esa escena sea fruto de mi imaginación enfermiza. Fue, eso sí, un encuentro en la cumbre: todos intelectuales brillantes, desde ya no en el mejor momento pero seguro sí en el mejor lugar. De pronto, al calor de exquisitas libaciones Bakan reveló a los otros dos que eran descendientes de poderosos rabinos y cabalistas antiguos; Sahlins resultó ser nada menos que el octavo descendiente lineal del Maestro del Buen Nombre y fundador del hasidismo Ba’al Shem Tov (Yisroel ben Eliezer) y Lévi-Strauss era biznieto del Gran Rabino de Estrasburgo; ambos hablaron en algún momento de Marcel Mauss, biznieto del Gran Rabino de Marsella. La malévola insinuación de Wolf, mucho más nítida en mi reseña que en la suya, es que la débil racionalidad de Sahlins no pudo tolerar semejante constelación de coincidencias y su espíritu materialista se quebró. Como pasa con algunos conversos, de ahí en adelante se embarcó en un fundamentalismo de signo contrario. Mi interpretación, sin embargo, no requiere invocar una hierofanía. El hecho es que Sahlins estuvo en París nada menos que entre 1967 y 1969, y que en el medio sucedió... pues 1968 y 95 el Mayo Francés, con perdón de la obviedad. En ese lugar y en ese instante no sólo se vivió la culminación de la aventura estructuralista y las primeras crisis del existencialismo sartreano, sino la bancarrota del marxismo europeo, la defección de los antiguos maoístas y el surgimiento del pos-estructuralismo, del cual Sahlins sólo alcanzó a entender la idea de Jean Baudrillard sobre la génesis ideológica de las necesidades. Justo aquello que, en convulso contubernio con las estructuras lévistraussianas, estaba necesitando para defenestrar sin que hiciera falta, un cuarto de siglo después de enterrado Malinowski, cuanto pudiera quedar de funcionalismo en antropología, por cierto muy poco. Así como cabe negar la importancia de los factores económicos, según Sahlins también puede minimizarse todo argumento relativo a la universalidad biológica del ser humano. Esta es una idea fuertemente relativista: lo esencial es obra de la cultura, y la cultura se la pasa imponiendo significados a las cosas, incluso a las que parecen ser inmediatamente dadas, como los fenómenos de percepción. Este es el punto de vista de Sahlins en “Colors and Cultures”, un artículo publicado en Semiotica, en 1976, y reproducido en la compilación de Dolgin, Kemnitzer y Schneider, Symbolic Anthropology (1977). En este ensayo, que resumiré con algún detalle, Sahlins intenta refutar los hallazgos de Brent Berlin y Paul Kay publicados en un libro revolucionario que trato en otro volumen, Basic Color Terms: Their Universality and Evolution (1969). El estudio de Berlin y Kay se difunde en una época en que comienza a hacerse indisimulable el fracaso de la experiencia emic de la etnosemántica y en que se manifiesta un discreto apogeo de la escuela comparativista de Yale y del evolucionismo antropológico. Dichos autores salen al cruce de la hipótesis de la relatividad lingüística de Sapir y Whorf en un territorio que en apariencia la favorecía, afirmando en contra de de ella que existen determinantes universales del sistema visual, y que el inventario de términos cromáticos se expande en las distintas lenguas en función del tiempo, de modo tal que las categorías universales se van lexicalizando en un orden fijo y en gran medida predecible. Para Berlin y Kay es razonable concluir que esa secuencia implicativa no sólo representa un juicio distribucional sobre las lenguas contemporáneas, sino un orden cronológico de aparición susceptible de interpretarse como una secuencia necesaria de etapas evolutivas. Retengamos lo que será más ofensivo de estas conclusiones, desde el punto de vista de la prioridad causal de lo simbólico: los símbolos no son arbitrarios ni incondicionados, sino que si se los aborda con los medios experimentales adecuados, demostrarán poseer una base biológica y universal. La variación intercultural sobre los motivos básicos, en consecuencia, no es libremente creadora, ni es omnipotente. Sahlins no podía quedarse al margen de estos hallazgos (luego, sin embargo, confirmados en sus lineamientos esenciales) y sale a defender la incondicionalidad, arbitrariedad y prioridad causal de los símbolos, en este caso asimilados a significados. Sale a defender, en sus propias palabras, “la autonomía de la actividad cultural como una evaluación simbólica de un hecho natural”. Lo que está en juego es la comprensión de que cada grupo social ordena la objetividad de su experiencia, como el precipitado de una lógica diferencial y significativa, haciendo así de la percepción humana una concepción histórica. La problemática esencial es que la objetividad de los objetos es en sí una determinación cultural, que depende de la asignación de significado a ciertas diferencias ‘reales’, mientras que otras son ignoradas (1977: 166). 96 Sobre la base de la segmentación o découpage que la cultura efectúa sobre lo “real” (nótese el encomillado), lo “real” es sistemáticamente constituido, es decir, es constituido en un modo cultural determinado. De allí en adelante, y sobre la base autoritaria de literaturas convenientes, más que de interpretaciones adecuadas de experimentos diseñados a propósito, las consignas culturalistas se suceden en cascada: los resultados de Berlin y Kay –decide Sahlins– son consecuentes con el uso social del color no meramente para significar diferencias objetivas en la naturaleza, sino para comunicar en primer lugar distinciones significativas en la cultura. En todas partes los colores participan como signos en vastos esquemas de relaciones sociales: estructuras significativas por medio de las cuales las personas y los grupos, los objetos y las ocasiones, se diferencian y combinan en órdenes culturales. Nada de esto, notémoslo, había sido negado o afirmado por Berlin y Kay. La problemática, sin duda, se ha corrido de registro. La tesis que Sahlins dice querer demostrar (aunque luego demostrará cualquier otra) es que sólo ciertos colores son distinguidos como básicos, porque sus rasgos distintivos y relaciones pueden funcionar como significadores en sistemas informacionales. Sahlins aprovecha el hecho circunstancial de que en la obra de Berlin y Kay en la que se concentra los autores no vinculan sus hallazgos lingüísticos en la fisiología y avanza todo lo que puede por ese terreno; pero por desdicha, las obras subsiguientes de ambos autores (y de muchísimos investigadores que los siguieron) se cansaron de explicar los hechos a la luz de la fisiología de la percepción cromática y de la teoría del color, temas particularmente resbaladizos y difíciles que Sahlins maneja sólo de oídas. ¿Cuáles son los hechos y las razones que aduce Sahlins? Es difícil saberlo, porque sus especulaciones se ramifican y desvían. El número de casos considerado por Sahlins frente a los setenta y pico de sus oponentes es exactamente cero, y el diseño de la prueba brilla por su ausencia, en la probable suposición de que los aspavientos retóricos y los truismos amontonados pueden lograr una vez más el efecto de que todos los lectores se deslumbren y acepten la conclusión que se les pone en la cara. En algún momento aparecen ejemplificaciones como aquellas en las que se extraviara alguna vez Edmund Leach acerca de los colores en la señalización, y que, sin que Sahlins se haya enterado, fueron despedazadas por Frederick Gamst (1975) y sobre todo por Marvin Harris (1982) en uno de sus momentos más inspirados, para jolgorio de amplios sectores de la comunidad profesional. En la escritura de Sahlins también florecen expresiones de deseo aderezadas como si fueran silogismos satisfactorios. Una frase ocasional de Lévi-Strauss, por ejemplo, le sirve para demostrar que “las estructuras de la mente no son los imperativos de la cultura, sino sus implementos”, frase que en el contexto de lo que él quiere significar cuando emplea la palabra “cultura” es tan poco comprometida como afirmar que los integrantes de un orden cultural usan la cabeza y que el cuerpo, cerebro incluido, está a merced del espíritu del sujeto, el cual lo único que sabe hacer es dar rienda suelta a su libre albedrío. No hay que pensar mucho para advertir que Sahlins traiciona con esa frase fuera de contexto al universalismo de LéviStrauss (1983: 577) y a su convicción de que la mente humana impone constreñimientos invariables sobre los fenómenos culturales. La interpretación que Sahlins hace de Lévi-Strauss pudo haber sido creíble en los Estados Unidos, pero en el mundo latino, donde el estructuralismo formó parte de la dieta cotidiana, se percibe con claridad que la cosa ha sido más bien al revés. 97 Pronto Sahlins se enreda en una dicotomía entre razones materiales (fisiológicas, perceptuales, físicas) y distinciones arbitrarias, de la que parece no poder salir porque el planteamiento mismo de sus argumentos es confuso y los hechos que podría invocar van en su contra. Pero es evidente que el objetivo de Sahlins era precisamente fingir que quedaba atrapado en una dicotomía entre lo que demuestran los experimentos de Berlin y Kay y sus deseos ideologizados, para luego aducir este simulacro de resolución: ¿Cómo reconciliar entonces estas dos comprensiones innegables pero opuestas: que las distinciones entre colores están basadas naturalmente, y que las distinciones naturales están culturalmente constituidas? El dilema sólo puede resolverse, me parece a mí, leyendo desde el significado cultural hacia la prueba empírica de discriminación en lugar de al contrario. Debemos otorgar lo suyo a este tercer término, la cultura, que existe a lo largo de sujeto y objeto, de estímulo y respuesta, mediando entre ellos mediante la construcción de la objetividad como significación (1977: 174). Esta conclusión es pasmosa: entre la naturaleza y la cultura tenemos un tertium quid que es nada menos que la cultura, que se ha filtrado como elemento mediador allí donde había que decidir entre dos extremos, uno de los cuales era la cultura misma en tanto mecanismo de imposición de significados. Nótese que la única prueba a la vista es que la dicotomía entre naturaleza y significado cultural le resulta a Sahlins estéticamente desagradable, por lo que decide de golpe “otorgarle lo suyo” a un tercer elemento que es la cultura, como si los lectores, confundidos por tanta palabra inflada, no pudieran llevar la cuenta de lo que él va diciendo. Poco después Sahlins asienta sus conclusiones, como si su rigor lógico lo hubiera obligado a ellas. Los contendientes son, a la larga, lo ideal y lo material. Adivinen quién gana, dos tantos contra uno. ¿Es esta pugna amañada lo que Sahlins entiende por conciliar? La obra en que Sahlins desarrolla con más amplitud su reduccionismo cultural es Cultura y Razón Práctica (1988 [1976]). El libro es un montaje de cuatro o cinco grandes conjuntos de demostraciones, tendientes a dejar sentado que las explicaciones culturalistas que apelan a los símbolos pueden sustituir con ventaja a los razonamientos materialistas del marxismo, la ecología cultural y el funcionalismo. Adopta como cualidad distintiva del hombre no el hecho de que deba vivir en un mundo material, circunstancia que el hombre comparte con todos los demás organismos, sino que vive según un esquema significativo concebido por él mismo, hazaña de la que sólo la humanidad es capaz. Sahlins dice que la cualidad distintiva de la cultura no es que ella deba adaptarse a restricciones materiales, sino que realice ese ajuste conforme con un esquema simbólico definido, que es arbitrario y que nunca es el único posible. Sahlins piensa también que el concepto antropológico de cultura le plantea a la razón práctica materialista un serio desafío porque deja atrás dualismos tan antiguos como mente y materia, idealismo y materialismo. La lógica de sus demostraciones es idéntica a la que impera en su artículo ya comentado sobre los términos para los colores básicos, como si la aplicara mecánicamente: hacer intervenir lo simbólico dos veces en una contienda entre dos polos, para que una supuesta mediación termine resolviendo las cosas en favor de lo ideal. Que la cultura (o por lo menos su concepción de ella) es ideal, no deja lugar a dudas: “el significado –dice– es la propiedad específica del objeto antropológico. Las culturas son órdenes significativos de personas y cosas”. Y además: “la cultura no se limita a mediar la relación humana con el 98 mundo mediante una lógica social de la significación, sino que constituye, a través de ese esquema, los términos subjetivo y objetivo de esa relación” (1988: 11)14. Pero acá ya no hay un posicionamiento idealista (que en sí no tendría nada de objetable) sino algo decididamente erróneo, una clara manifestación de un esencialismo terminal. Como si estuviera cuestionando la forma en que Sahlins lo plantea, aunque en rigor está objetando ideas weberianas parecidas pero anteriores en ochenta años, Mary Douglas rebate esta misma especie de razonamiento en estos duros términos: Permitirse suponer que el espíritu (o la “cultura” en el caso de los antropólogos) posee una fuerza explicativa independiente es algo más que una simple equivocación: exhibe una deplorable falta de curiosidad y da pie a que los sociólogos interrumpan su investigación justo en el momento en que ésta parece fundamentar sus tesis favoritas. [...] [L]as interpretaciones doctrinales y éticas que caracterizan una época y su espíritu son sólo una parte del objeto de estudio a analizar y de ninguna manera aspectos que puedan ser admitidos como singularmente independientes (Douglas e Isherwood 1990: 47). Roy D’Andrade también objeta la circularidad inherente a esta clase de conceptos: Identificar una cultura agrupando individuos sobre la base de sus diferencias en materia de conducta y luego atribuir diferencias en la conducta a la cultura simplemente reinventa la clásica tautología (1999: 17). Por otro lado, ninguno de los saltos deductivos del pensamiento de Sahlins está bien resuelto. Él pasa libre e irreflexivamente de lo individual o lo psicológico a lo colectivo, como si la cultura fuera una especie de mente, sólo que compartida y plural. Saussure decía que todo en el signo lingüístico es psicológico, lo que podríamos traducir como subjetivo; al mismo tiempo, la lingüística saussureana se consideraba inscripta en la psicología social. Allí también hay una discontinuidad, atemperada por la distinción de un nivel global (la lengua) y otro individual (el habla). En el caso de Sahlins la arbitrariedad del símbolo y las propiedades de la mente humana se mezclan con categorías tan difusas como “la lógica social de la significación”, que parecerían remitirnos por un lado al desacreditado inconsciente colectivo (que proyecta y multiplica el pensamiento del sujeto), por el otro a la colectividad durkheimiana (que niega a ese mismo sujeto carácter incondicionado). En ninguna parte el nexo entre lo individual y lo colectivo aparece definido como problema: igual que hablan en coro los balineses de Geertz cuando viene la policía, los actores culturales de Sahlins piensan todos al unísono. Por otro lado, decir que la cultura opera una mediación entre instancias disjuntas no aniquila “el dualismo endémico” al pensamiento burgués de occidente, sino que antes que nada lo confirma como premisa, lo reconoce como la contradicción fundamental. Podemos poner en tela de juicio no sólo la calidad argumentativa de la lógica de Sahlins, sino su comprensión básica de las teorías contra las que arremete e incluso los postulados esenciales de las propias estrategias globales a las que nos hace creer que suscribe. Él dice, por ejemplo, que “para el estructuralismo, el significado es la propiedad esencial del objeto cultu14 Las frases hechas en los textos de Sahlins se repiten una y otra vez en diferentes libros y ensayos, como si formaran parte de los respectivos cursos de pensamiento. Cuando realicé la revisión técnica de Islas de Historia topé con muchas de ellas; algunas eran tan abstractas que no tenían significado aparente. Consultado Sahlins acerca de su sentido, él tampoco pudo descifrarlas y me pidió que las cambiara por otras, que a decir verdad no tenían mucho que ver con el material original. Guardo estos documentos reveladores para quien desee corroborar esa rara modalidad de escritura auto-ininteligible. 99 ral, tal como simbolizar es la facultad específica del hombre” (1988: 31). Esta es una afirmación de una inexactitud perturbadora, tanto que llama la atención que nadie la haya señalado. El hombre (como todavía se decía entonces) es un animal simbólico, concedámoslo; pero el estructuralismo no es una teoría que repose centralmente en una semántica explícita ni una postura que aliente una hermenéutica. En el discurso de Sahlins hay además demasiadas propiedades esenciales, rasgos definitorios, instancias constitutivas y facultades específicas dando vueltas, sin una sola definición que no sea esencialista, antropomórfica, embarazosa o trivial. Lo más grave, empero, es que en su versión original el estructuralismo al que él echa mano tiene muy poco de hermenéutica y nada de fenomenología. Más allá de algunas ambigüedades circunstanciales y declamatorias al final de El hombre desnudo (1983: 583-586), es útil recordar que, entre otras cosas, LéviStrauss participó en un célebre encuentro organizado por Esprit, en el cual el meollo del debate tenía que ver con la negativa pública, notoria y deliberada del estructuralismo a conceder a los significados la debida importancia15. En la definición de cultura que alienta Sahlins, por lo demás, palpita como de costumbre lo subjetivo y con ello el sujeto (1988: 80, 90, 114, 182, 208). Una vez más: ¿alguien recuerda lo que Lévi-Strauss pensaba de esta criatura conceptual? Quien lo haya leído juiciosamente recordará que él instaba a su desaparición por razones metodológicas (1983: 567) y que proclamaba que “el estructuralismo [...] se permite prescindir del sujeto, insoportable niño mimado que ocupó demasiado tiempo el escenario filosófico, e impidió todo trabajo serio exigiendo atención exclusiva” (p. 621). No sólo Lévi-Strauss nunca prestó a Sahlins la menor atención, sino que cuando hablaba de las mismas cuestiones inexorablemente lo contradecía. No pienso describir aquí todos los argumentos de Cultura y Razón Práctica, el último libro teórico de Sahlins, escrito antes de que se sumergiera en el esteticismo polinésico de Islas de Historia, en los años 80; mientras que en los ensayos de los 70 la ecuación esencial subordina el entorno y las constricciones materiales a la cultura, el dilema pasa a ser más tarde el de conciliar estructura e historia (orden y contingencia), un punto que la discusión entre LéviStrauss y Maurice Godelier había dejado exhausto. Tampoco desarrollaré aquí la evaluación crítica de esa instancia, pues he tratado el tema en el artículo “La Virtud Imaginaria de los Símbolos” (Reynoso 1989). Es preferible tratar otro suceso, menos sustancial aún pero de mayor impacto mediático. En efecto, el capítulo más resonante en el último tramo de la trayectoria de Sahlins es su polémica con Gananath Obeyesekere (1992) a propósito de la muerte del capitán Cook en Hawai’i. En síntesis, Sahlins (1981) es partidario de la idea de que Cook fue muerto porque se lo había identificado con el dios Lono y en algún momento su conducta no se atuvo a la 15 Fue en ese famoso encuentro auspiciado por Esprit que Ricoeur le espetó a Lévi-Strauss su des- precio por el significado: “En la medida en que a Usted le concierne no hay ningún ‘mensaje’, no en el sentido cibernético, sino en el kerigmático. A usted el significado le causa desesperanza; pero usted se consuela pensando que si los hombres no tienen nada que decir, al menos lo hacen tan bien que su discurso es abordable por el estructuralismo. Usted conserva el significado, pero es el significado de la insignificancia. La arquitectura admirable y sintáctica de un discurso que no tiene nada que decir” (Jean Conilh, “A confrontation”, New Left Review, nº 62, 1970, pp. 57-74). Aunque sea público y notorio que el significado se filtra inadvertidamente en el análisis estructuralista, también lo es que el estructuralismo debería en principio prescindir de él. 100 pauta que cabía esperar de una deidad; la postura de Obeyesekere, en cambio, consiste en impugnar toda la explicación como una fea proyección occidentalista que presupone que los nativos son más bien estúpidos. Ante la treintena de reseñas positivas del manifiesto de Obeyesekere, Sahlins respondió con How “natives” think: About Captain Cook, for example (1995), texto saludado por Ian Hacking (1995: 6; 1999: 209) como “una obra de refutación y venganza, juicioso pero sin escrúpulos, educado pero resuelto” y exaltado por Geertz (1995; 2000: 97-107) como el texto que escaló la “guerra cultural”. Allí se desató la tempestad. Hacía como quince años que la antropología no tenía una pelea doméstica de peso completo; la última ocasión había sido en 1978, con la demolición de los estudios samoanos de Margaret Mead por el antropólogo evolucionario Derek Freeman [1916-2001], asunto sobre el que ya no se escriben libros pero sobre el que todavía se filman películas. Aunque muchos inflaron la polémica Sahlins-Obeyesekere para que la antropología del momento pareciera más rutilante de lo que era el caso, la discusión ha sido, a mi juicio, insulsa e inconcluyente. Obeyesekere llegó a decir que Sahlins carecía de un compromiso ético profundo, y Sahlins le espetó que era un terrorista intelectual. “Una antropología que se define a sí misma como ‘crítica cultural’ –protestó Sahlins como si el argumento fuera autoevidente– se disuelve demasiado a menudo en una ‘seudo-política de la interpretación’” (1994: 41). Pero nada se discutió, en verdad; todo el mundo estaba aferrado a su postura desde el vamos; todos se apuraron a manifestar su opinión y tomar partido porque eso garantizaba estar en el candelero al lado de las celebridades: nada menos que Princeton contra Chicago, la crítica poscolonial de uno de los últimos freudianos sobrevivientes contra el simbolismo estructuralista, en un momento en que sólo el posmodernismo y los estudios culturales conseguían espacio en los titulares. Coincido plenamente con la forma en que Adam Kuper presenta el episodio: [E]s bastante soprendente que ninguno de los dos hombres haga la mínima concesión al otro. Geertz comenta que la estrategia de Obeyesekere es “pega-a-la-serpiente-con-cualquier-paloa-la-mano”, pero Sahlins también se abalanza salvajemente sobre su oponente. Tomados en conjunto, los problemas de fuentes y el tono desmesurado de los protagonistas hacen difícil distinguir los puntos empíricos en juego de las grandes cuestiones teóricas, para poder establecer qué puntos resultan críticos para el debate. [...] Existe otra dificultad, igualmente fundamental. Es difícil definir con precisión qué es lo que implica la teoría de Sahlins. En ocasiones defiende con fuerza una forma extrema de determinismo cultural, mientras que en otras sus formulaciones son menos atrevidas, en algunos casos incluso banales (Kuper 2001: 230). A Kuper le resultan también insufribles las etéreas disquisiciones neohegelianas en que Sahlins se zambulle cuando intenta teorizar, como en este fastuoso ejemplo atestado de antropomorfismos con el que culmina Historical metaphors and mythical realities: Así, pues, la dialéctica de la historia es estructural [a lo largo de todo su desarrollo]. Con la energía obtenida de las disconformidades entre los valores convencionales y los valores intencionales, entre los significados intersubjetivos y los intereses subjetivos, entre el sentido simbólico y la referencia simbólica, el proceso histórico se despliega como un movimiento continuo entre la práctica de la estructura y la estructura de la práctica (Sahlins 1981: 72). Si de recetas de escritura se trata, de más está decir que las antimetábolas como las del final de la frase anterior le salen más refinadas a Clifford Geertz, como cuando éste cuestiona a los dialogistas posmodernos por fundir “el yo que el texto crea con el yo que crea el texto” (1989: 106); se nota, sin embargo, que ambos han pensado esas figuras durante meses, como 101 si estuvieran diseñando para la posteridad el genoma de un meme que merece replicarse. De todas maneras, ignoro cómo fue que Richard Adams o Ilya Prigogine se perdieron ese párrafo antológico de Sahlins, en el cual el proceso histórico, actuando como un agente necesitado de combustible, extirpa energía de las oposiciones que se nos ocurra predicar contingentemente, como si este constructo epistemológico (y aquí viene a cuento el principio de Korzybski/Bateson) fuera una cosa real y en este caso específico una fuente energética alternativa. Me resulta difícil no concordar con Jonathan Friedman (y una vez más con Kuper) respecto de que Sahlins está la mayor parte del tiempo prisionero de un exasperado determinismo cultural. Tanto Kuper como yo un poco antes que él (en la primera edición del texto que trataba esos temas) habíamos señalado el estilo característico de defensa empleado por Sahlins: replantear sus tesis en términos más blandos y luego pretender que son sus críticos (marxistas vulgares, utilitaristas recalcitrantes, burgueses pasados de moda) quienes lo distorsionan. En fin, si hubo alguna antropología simbólica refinada en esa década, a despecho de su inexplicable prestigio nada tuvo Sahlins que ver con ella. Pese a todo, a fines de 1994 lo fui a visitar al Haskell Hall, el departamento de antropología de la Universidad de Chicago que él preside, acaso el más grande del mundo en su género. Allí también trabajaban James Fernandez, los neomodernos Jean & John Comaroff, Raymond Fogelson, Paul Friedrichs, Nancy Munn, Terence Turner, George Stocking... No tuve suerte. La asistente de Sahlins me comunicó que hacía un tiempo que se hallaba retirado de la actividad académica debido a su estado de salud. Como Sahlins debía someterse a difíciles operaciones en la columna, ella veía dudoso que pudiera reintegrarse a la brevedad. Me ofreció una cita con alguien situado un poco más abajo en la jerarquía; con alguna diplomacia la rechacé. La visita fracasó pero, como sea, me deslumbró el entorno, cuna de la propia antropología simbólica, desde el viejo Schneider en adelante. Vaya escenario. Habría que mostrárselo a Marc Augé para ver si elabora el concepto de los sí lugares: un campus universitario infinito, tachonado de monumentos a los más de sesenta premios Nobel que enseñaron allí, un bosque rojo de otoño plagado de ardillas y mapaches, residencias docentes hasta donde alcanzaba el horizonte con dos o tres automóviles por cabeza y una librería (la del Seminario Teológico) que invitaba al vértigo por su abundancia, oculta en los sótanos de una iglesia gótica de imitación, no tan bella pero sí más limpia que una genuina. A lo lejos, el perfil de los que eran entonces los edificios más altos del mundo, el río más verde del estado (como que lo pintan una vez al mes) y la sede de la que quizá haya sido la mejor orquesta sinfónica de Norteamérica antes que la agarrara Daniel Barenboim. Buen lugar al cual volver después de un trabajo de campo en Hawai’i con todos los gastos pagos, con opulencias todavía mejores que las de la Edad de Piedra. No quiero simplificar las cosas con ambientalismos de pacotilla. Pero por un momento me pregunté si en ese escenario de dream come true, en el que la gente rubia ni siquiera transpira, en el que las líneas de la desnutrición y la pobreza están tan lejos y tan por debajo que ya no alcanzan a percibirse, en el que el status quo y el mejor de los mundos posibles parecen ser lo mismo, yo no habría también producido simulacros de teorías que minimizaran la importancia de las coacciones materiales y pusieran los lirismos de lo simbólico como determinantes absolutos de la existencia. 102 Otras antropologías simbolistas Una vez más es Roy D’Andrade quien puntualiza en The Development of Cognitive Anthropology (1995: 249) que la antropología simbólica/interpretativa es hoy en día una agenda abandonada, a despecho que Geertz o Sahlins –agregaríamos– siguieran insistiendo en ella hasta entrado el siglo XXI, si bien de maneras cada vez más implícitas, asordinadas, casi culposas, porque pese al ruido anacrónico de la guerra cultural las dos últimas generaciones no les han prestado mayor atención. Varios años antes, en 1989, Edmund Leach había asegurado, con la mirada distante y la impunidad que le garantizaba su extranjería, que la antropología interpretativa geertziana ya se encontraba en vías de salida, en especial entre los profesionales jóvenes (Leach 1989: 137). Algo es seguro: la antropología interpretativa no es un movimiento que se esté expandiendo hoy en día, ni representa una formulación en estado de arte. Ya no se puede proclamar la novedad de la propuesta, pues hace casi un cuarto de siglo que los autores principales están en lo mismo o en algún empeño sustituto, y los resultados no parecen ser congruentes con el lapso transcurrido y los esfuerzos que se le dedicaron. El problema, conjeturo, no es tanto la antropología interpretativa sino la interpretación (Eco 1992; Sontag 1966). Resulta insólito que incluso autores posmodernos insospechables de positivismo como Gianni Vattimo estén reclamando una hermenéutica más rigurosa: [L]a hermenéutica implica un abandono más o menos explícito de la argumentación racional, a la que tiende a sustituir por una forma de filosofar creativo-poética o puramente narrativa. [...] [E]sos cargos no son totalmente gratuitos. [...] [L]a hermenéutica puede afirmar su validez como teoría sólo si la reconstrucción interpretativa de la historia se convierte en una actividad racional, en la que es posible argumentar y no simplemente sentir (Vattimo 1997: 57, 67). Sin que por un momento los hermeneutas se abocaran a un trabajo reflexivo o hicieran públicos los mecanismos de su metodología como se les estuvo pidiendo, lo concreto es que el modus simbólico se fue apagando hasta que en 1984 se le asestó el golpe de gracia en el encuentro de Santa Fe en que se originó el movimiento posmoderno. A tono con un impulso que algunos pretendieron estirar hasta el fin del milenio, se requería poner de manifiesto entonces la crisis de la representación junto al catálogo de las restantes ideas pasadas de época. Algunos antropólogos virreinales han descubierto las ideas simbolistas hace poco (a escala de sus ritmos de asimilación) y las imaginan vivas y populares. Pero la historia ya está cerrada, demasiada gente lo sabe y no hay mucho que pueda hacerse al respecto. Hace ya trece o catorce años que lo que estuvimos viendo hasta aquí, inevitablemente, se disolvió o quedó anquilosado sin cumplir sus profecías de refiguración del pensamiento social al módico precio de la adopción de tres metáforas. Cuando Geertz incursiona en plena década de 1990 con After the Fact, su antiguo discípulo Paul Rabinow le espeta: Infortunadamente, aunque Geertz ha presentado variantes de su posición durante lo que ya son décadas, nunca ha desarrollado sus perspectivas sobre la forma en que procede este proceso de figuración [simbólica]. Ni, fundamentalmente, lo ha practicado él mismo. En After the Fact, igual que otras producciones suyas de años recientes, Geertz profiere opiniones con soberano aplomo, pero no afronta directamente ni extiende las figuras, retóricas o lo que fuere, que están actualmente en la agenda de la disciplina, por más amplitud con que se las inter- 103 prete. […] Hay muchas cosas que uno podría decir sobre el aislamiento de Geertz (y su ubicación institucional), pero quizá la más relevante para aquéllos interesados en la significación es que esta instancia de sostenida falta de compromiso con los nuevos modos de pensar es una de las formas fundamentales en que los sistemas interpretativos pierden su pertinencia y se van de la escena (Rabinow 1996: 888)16. Es el olvidadizo posmoderno responsable en el pasado de la edición de dos series de Interpretive Social Science el que escribe ésto. No es ni Marvin Harris, ni D’Andrade, ni yo. Sin embargo, después de Schneider, Turner, Geertz, Douglas y Sahlins la antropología simbólica/interpretativa subsistió durante casi una década. No tengo aquí ocasión de desarrollar con el debido detenimiento la obra de muchos otros simbolistas, como James Fernandez o Benjamin Colby, y eso es una pena. Podríamos decir que entre 1976 y 1984, más o menos, la antropología simbólica, de topic neutral que fue en un principio, se fue especializando en una antropología de la metáfora (Fernandez, Munn), una antropología de la performance (Turner, Fernandez, Schechner), una antropología de la experiencia (Turner, Bruner, Myerhoff), una antropología de la emoción (Shweder, Lutz, los Rosaldo) y finalmente una antropología de la práctica (el penúltimo Sahlins, los Comaroff, Sherry Ortner, Eva Poluha), la única que parece no ser tan efímera a fuerza de mezclarse con (o ser lo mismo que) la antropología aplicada (Baba 1998). Si hurgamos un poco en nuestra biblioteca podríamos descubrir otros estilos más que revolotean muy cerca (los de James Boon, Johannes Fabian, Francis Hsu), permitiéndonos extender el listado de las modalidades simbolistas hasta donde queramos (Reynoso 1987). Y eso sin contar las influencias del simbolismo antropológico en la disciplina hermana de la historia, con Robert Darnton a la cabeza, o en la visión de la cultura de Beatriz Sarlo y de los intelectuales que escriben para el periódico dominical. En fin, aún cuando las hermenéuticas y los simbolismos no estén pasando por su mejor momento, harían falta muchísimos capítulos como éste sólo para mencionar los acontecimientos y las ideas más importantes que se acumularon antes que en 1984 el posmodernismo en Santa Fe y en 1992 los estudios culturales en Urbana anunciaran que estaban por refigurarlo todo otra vez. Pero con lo dicho alcanza para hacerse una idea. Referencias bibliográficas Altman, Jon C. 1984. “Hunter-Gatherers Subsistence Production in Arnhem Land: The Original Affluence Hypothesis Re-Examined”. Mankind, 14: 179-190. Appell, G. N. 1989. “Facts, fictions, fads, and follies: But where is the evidence?”. American Anthropologist, 91(1): 195-198. 16 Notable desmemoria la de este crítico. Años antes había escrito, refiriéndose al artículo de la riña de gallos, que era un ejemplo poderosamente desarrollado que incorporaba poco a poco los símbolos, las instituciones y las prácticas necesarias para la comprensión. El mundo cultural y social de Bali se introduce en el análisis, decía, para conferirle coherencia. “Este es el arte de la interpretación. ... Es un arte que requiere habilidad, y Geertz es un hábil practicante de ese arte” (Rabinow y Sullivan 1987: 14, 26). Rabinow era en esa instancia el compilador de un libro que incluía el artículo geertziano, un best seller seguro. ¿Es esto doblez, o solamente lo parece?. 104 Arbuckle, Gerald. 1986. “Theology and anthropology: Time for a dialogue”. Theological Studies, 47(31): 428-447. Ardener, Edwin. 1967. Reseña de Pureza y peligro de Mary Douglas. Man, n.s., 2(2): 137. Ardener, Edwin. 1989. The voice of prophecy and other essays. Oxford, Basil Blackwell. Arrow, Kenneth. 1950. “A difficulty in the concept of social welfare”. Journal of Political Economy, 58(4): 328-346. Asad, Talal. 1982. “Anthropological concepts of religion: Reflections on Geertz”. Man, n. s., 18(2): 237-259. Ashley, Kathleen (compiladora). 1990. Victor Turner and the construction of cultural criticism: Between literature and anthropology. Bloomington, Indiana University Press. Baba, Marieta. 1998. “Theories of Practice in Anthropology: A Critical Appraisal”. En: Carole Hill y Marietta Baba (compiladoras), The Unity of Theory and Practice in Anthropology: Rebuilding a Fractured Synthesis. Washington, National Association for the Practice of Anthropology, pp. 17-44. Balazote, Alejandro. 2007. “El debate entre formalistas y sustantivistas y sus proyecciones en la Antropología Económica”. En: H. Trinchero y A. Balazote, De la Economía Política a la Antropología Económica. Buenos Aires, Eudeba, pp. 149-174. Bailey, Frederick G. 1987. Reseña de How institutions think de Mary Douglas. American Anthropologist, 89(3): 759-760. Baudrillard, Jean. 1976 [1969]. La génesis ideológica de las necesidades. Barcelona, Anagrama. Baudrillard, Jean. 1980 [1973]. El espejo de la producción. México, Gedisa. Beidelman, Thomas O. 1966. Reseña de Pureza y peligro de Mary Douglas. Anthropos, 61(3-6): 907908. Belshaw, Cyril. 1973. Reseña de Stone age economics de Marshall Sahlins. American Anthropologist, 75(4): 958-960. Berger, Bennet. 1995. An Essay on Culture. Symbolic Structure and Social Structure. Berkeley, University of California Press. Bernstein, Basil. 197l. Class, codes and control. Vol. I, Theoretical studies towards a sociology of language. Londres, Routledge and Kegan Paul. Berutto, Gaetano. 1979. La sociolingüística. Buenos Aires, Nueva Imagen. Bhāratī, Agehānanda. 1981. Reseña de Process, performance and pilgrimage de Victor Turner. American Anthropologist, 83(4): 965-966. Bird-David, Nurit. (1992). “Beyond the Original Affluent Society: A Culturalist Reformulation”. Current Anthropology 33(1): 25-47 Black, Duncan. 1958. The theory of committees and elections. Cambridge, Cambridge University Press. Black, Max. 1966. Modelos y metáforas. Madrid, Tecnos. Blasi, Anthony J. 1985. “Ritual as a form of the religious mentality”. Sociological Analysis, 46(1): 59-71. Bloch, Maurice. 1977. “The past and the present in the present”. Man, 12(2): 278-292. 105 Bloch, Maurice. 1989. “Symbols, song, dance and features of articulation: Is religion an extreme form of traditional authority?”. En: Ritual, history and power: Selected papers in Anthropology. Londres, The Athlone Press, pp. 19-45. Bollig, Michael. 1988. “Contemporary Developments in !Kung Research: The !Kung Controversy in the Light of R. B. Lee's The Dobe !Kung”. En: R. Vossen (compilador), New Perspectives on the Study of Khoisan, Hamburgo, Helmut Buske, pp. 109-127. Borofsky, Robert. 1997. “Cook, Lono, Obeyesekere, and Sahlins”. Current Anthropology, 38(2): 255282. Brownell, Susan. 1995. Training the Body for China: Sports in the Moral Order of the People’s Republic. Chicago, The University of Chicago Press. Bulmer, Ralph. 1967. “Why is the Cassowary Not a Bird? A Problem of Zoological Taxonomy among the Karam of the New Guinea Highlands”. Man, n. s., 2(1): 5-25. Burch, Ernest y Linda Ellana (compiladores). 1994. Key issues in hunter-gatherer research. Oxford, Berg. Cacioppo, John y otros. 2002. Foundations in social neuroscience. Cambridge (USA) y Londres, The MIT Press. Camerer, Colin. 1991. “Does strategy research need game theory?”. Strategic Management Journal, 12: 137-152. Colby, Benjamin, James Fernandez y David Kronenfeld. 1981. “Toward a convergence of cognitive and symbolic anthropology”. American Ethnologist, 8(3): 422-450. Coleman, Simon. 2002. “Do you believe in pilgrimage?: Communitas, contestation and beyond”. Anthropological Theory, 2(3): 355-368. Collins, Mary. 1976. “Ritual symbols and the ritual process: The work of Victor W. Turner”. Worship 50: 336-346. Crick, Malcolm. 1975. Explorations in language and meaning: Towards a semantic anthropology. Londres, Malaby Press. D’Andrade, Roy. 1995. The Development of Cognitive Anthropology. Cambridge, Cambridge University Press. D’Andrade, Roy. 1999. Comentario a “Writing for Culture: Why a successful concept should not be discarded” de Christoph Bruman. Current Anthropology, 40(1): 16-17. Daniels, G. H. 1983. Reseña de Mary Douglas, Risk and Culture. American Academy of Political and Social Science Annals, Mayo, 467: 237-238. Deleuze, Gilles y Felix Guattari. 1974 [1972]. El Anti-Edipo: Capitalismo y esquizofrenia. 2ª edición, Barcelona, Barral. Dolgin, Janet, David Kemnitzer y David Schneider (compiladores). 1977. Symbolic Anthropology: A reader in the study of symbols and meanings. Nueva York, Columbia University Press. Douglas, Mary. 1966. Purity and danger: An analysis of concepts of pollution and taboo. Londres, Routledge and Kegan Paul [Traducción castellana: Pureza y peligro, Madrid, Siglo XXI, 1973]. Douglas, Mary. 1970. “Smothering the differences – Mary Douglas in a savage mind about LéviStrauss”. Listener, 13 de setiembre, 84(2162): 313-314. Douglas, Mary. 1973. Rules and meanings: The anthropology of everyday life. Middlessex, Penguin. 106 Douglas, Mary. 1975. Implicit meanings: Essays in Anthropology. Londres, Routledge and Kegan Paul. Douglas, Mary. 1975. Sobre la naturaleza de las cosas. Barcelona, Anagrama. Douglas, Mary. 1978 [1970]. Símbolos naturales. Madrid, Alianza. Douglas, Mary. 1982. “The effects of modernization on religious change”. Dædalus, invierno, pp. 119. Douglas, Mary. 1987. How institutions think. Syracuse, Syracuse University Press. Douglas, Mary. 1989. “The Hotel Kwilu: A model of models”. American Anthropologist, 91(4): 855865. Douglas, Mary. 1992. Risk and blame. Essays in cultural theory. Londres-Nueva York, Routledge. Douglas, Mary. 1993. In the wilderness: The doctrine of defilement in the Book of Numbers. Sheffield, Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series nº 158. Douglas, Mary. 2004. “Why I have to learn Hebrew: The Doctrine of Sanctification”. En: Thomas Ryba, George D. Bond y Herman Tull (compiladores), The Comity and Grace of Method (Edmund Perry), Evanston, Northwestern University Press, pp. 147-165. Douglas, Mary. 2006 [1999]. El Levítico como literatura: Una investigación antropológica y literaria de los ritos en el Antiguo Testamento. Barcelona, Gedisa. Douglas, Mary y Aaron Wildavsky. 1982. Risk and culture. California University Press. Douglas, Mary y Baron Isherwood. 1979. The world of goods. Nueva York, Basic Books [Traducción castellana: El mundo de los bienes, México, Grijalbo, 1990]. Downey, Gary. 1986. “Risk in culture: The American conflict over nuclear power”. Cultural Anthropology, 1(4): 388-412. Durham, William. 1991. Coevolution: Genes, culture, and human diversity. Stanford, Stanford University Press. Eade, John y Michael Sallnow. 1991. Contesting the sacred: The anthropology of Christian pilgrimage. Champaign, The University of Illinois Press. Eade, John y Simon Coleman. 2004. Reframing pilgrimage: Cultures in motion. Londres, Taylor & Francis. Eco, Umberto. 1992. Los límites de la interpretación. Barcelona, Lumen. Edwards, A. D. 1972. Language in culture and class. Londres, Heinemann Educational Books. Eickelman, Dale. 1976. Moroccan Islam. Austin, Texas University Press. Fardon, Richard. 1999. Mary Douglas: An intellectual biography. Londres y Nueva York, Routledge. Fikes, Jay Courtney. 1993. Carlos Castaneda, academic opportunism and the psychedelic sixties. Victoria, Millenia Press. Firth, Raymond. 1947. “Malay fishermen: Their peasant economy”. Londres, Kegan Paul, Trench, Trubner. Firth, Raymond. 1959. Economics of the New Zealand Māori. Wellington, Government Printer. Foster, Stephen William. 1990. “Symbolism and the problematics of postmodern representation”. En: Kathleen Ashley (compiladora), Op. cit., pp. 117-140. 107 Frow, John. 1991. What was postmodernism?. Sydney, Local Consumption Publications. Gamst, Frederick. 1972. “Rethinking Leach’s structural analysis of color and instructional categories in traffic color signals”. American Ethnologist, 2: 271-295. Geertz, Clifford. 1960a. The religion of Java. Chicago, University of Chicago Press. Geertz, Clifford. 1960b. Reseña de The rites of passage, de Arnold van Gennep. Science, n. s., 131(3416), 17 de junio, pp. 1801-1802. Geertz, Clifford. 1963. Agricultural involution. The processes of ecological change in Indonesia. Berkeley, University of California Press. Geertz, Clifford. 1968. Islam observed: Religious development in Morocco and Indonesia. Chicago, University of Chicago Press. Geertz, Clifford. 1973. The interpretation of cultures. Nueva York, Basic Books [Traducción castellana editada por Carlos Reynoso, La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 1987]. Geertz, Clifford. 1977. “From the native's point of view. On the nature of anthropological understanding”. En: J. Dolgin, D. Kemnitzer y D. Schneider, Op. cit., pp. 480-492. Geertz, Clifford. 1980. “Blurred genres: The refiguration of social thought”, American Scholar, XL, 2: 165-179 [Traducción castellana en C. Reynoso (compilador), El surgimiento de la antropología posmodema. México, Gedisa, 1991). Geertz, Clifford. 1980. Negara: The theater-state in nineteenth-century Bali. Princeton, Princeton University Press. [Traducción castellana: Negara: El estado-teatro en el Bali del Siglo XIX. Barcelona, Paidós]. Geertz, Clifford. 1983. Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology. Nueva York, Basic Books. [Traducción castellana: Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas. Barcelona, Paidós, 1994]. Geertz, Clifford. 1984. “Anti-anti-relativism”. American Anthropologist, 86(2): 263-277. Geertz, Clifford. 1985. “Waddling in”. Times Literary Supplement, 7 de junio, pp. 623-624. Geertz, Clifford. 1987a [1973]. La interpretación de las culturas. Edición y prólogo de C. Reynoso. México, Gedisa. Geertz, Clifford. 1987b. “The anthropologist at large”. Reseña de Mary Douglas, How Institutions Think. The New Republic, 25 de mayo, pp. 34 y 36-37. Geertz, Clifford. 1988. Works and lives: The anthropologist as author. Stanford University Press [Traducción castellana: El antropólogo como autor. Barcelona, Paidós, 1989]. Geertz, Clifford. 1991. “An interview with Clifford Geertz” (reportaje de Richard Handler). Current Anthropology, 32(5): 603-613. Geertz, Clifford. 1995. After the Fact: Two countries, four decades, one anthropologist. Cambridge (USA), Harvard University Press. Geertz, Clifford. 1995. “Culture war”. New York Review of Books, 30 de noviembre, pp. 4-6. Geertz, Clifford. 2000. Available light: Anthropological reflections on philosophical topics. Princeton, Princeton University Press. Geertz, Clifford. 2001. “Life among the Anthros”. Reseña de Darkness in El Dorado: How scientists and journalists devastated the Amazon, de Patrick Tierney. The New York Review of Books, 48(2): 18-21. 108 Geertz, Clifford. 2002. “‘I don’t do systems’: An interview with Clifford Geertz”. En: Method and Theory in the Study of Religion. Journal of the North American Association for the Study of Religion, 14(1): 2-20. http://www.iwp.uni-linz.ac.at/lxe/sektktf/gg/GeertzTexts/Interview_Micheelsen.htm. Geertz, Clifford y Hildred Geertz. 1975. Kinship in Bali. Chicago, University of Chicago Press. Geertz, Clifford y Hildred Geertz. 1976. “Hooykaas on (the) Geertz(es): a reply”. Archipel. Études interdisciplinaires sur le monde insulindien, 12(12): 219-225. Geertz, Clifford, Hildred Geertz y Lawrence Rosen. 1977. Meaning and order in Moroccan society. Three essays in cultural analysis. Nueva York, Cambridge University-Press. Gilsenan, Michael. 1967. “Myth and the history of African religion”. En: A. L. Epstein (compilador), The craft of social anthropology. Londres, Tavistock, pp. 50-70. Godelier, Maurice. 1988. The mental and the material: Thought, economy and society. Londres y Nueva York, Verso. Goldstein, Rebecca. 2005. Incompleteness: The proof and the paradox of Kurt Gödel. Nueva York, W. W. Norton & Company. Goodman, Nelson. 1972. Problems and projects. Nueva York, Bobbs Merrill. Goody, Jack. 1977. “Against ‘Ritual’: Loosely structured thoughts on a loosely defined topic”. En: Sally Falk Moore y Barbara Myerhoff (compiladoras), Secular ritual. Assen y Amsterdam, Van Gorcum, pp. 25-35. Greenfield, Sidney. 1990. “Turner and Anti-Turner in the image of Christian pilgrimage in Brazil”. Anthropology of Consciousness, 1(4): 1-8. Grimes, Ronald. 1976. “Ritual studies: A comparative review of Theodor Gaster and Victor Turner”. Religious Studies Review, 2(4): 13-25. Grimes, Ronald. 1990. “Victor Turner's definition, theory, and sense of ritual”. En: Kathleen Ashley (compiladora), Op.cit., pp.141-146. Gross, Daniel. 1981. “Ritual and Conformity: a Religious Pilgrimage of Northeastern Brazil”. Ethnology, 10(2): 129-148 Guber, Rosana. 1991. El salvaje metropolitano: A la vuelta de la antropología posmoderna. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Buenos Aires, Legasa. Hacking, Ian. 1982. “Why are you so scared?”. New York Review of Books, 23 de setiembre, XXIV(14): 30-32 & 41. Hacking, Ian. 1986. “Knowledge”. London Review of Books, 18 de diciembre, VII(22): 17-18. Hacking, Ian. 1995. “Aloha, aloha”. London Review of Books, 7 de setiembre. Hacking, Ian. 1999. The social construction of what?. Cambridge (USA), Harvard University Press. Hahn, Robert. 1973. “Understanding beliefs: An essay on the methodology of the statement and analysis of belief systems”. Current Anthropology, 14(3): 207-229. Hanchett, Suzanne. 1978. “Five books in Symbolic Anthropology”. American Anthropologist, 80(3): 613-621. Handler, Richard. 1995. Schneider on Schneider. Durham, Duke University Press. Harris, Marvin. 1982. El materialismo cultural. Madrid, Alianza. 109 Hassan, Ihab. 2000. “What was postmodernism and what will it become?”. 20th Century American Literature After Midcentury, International Conference Proceedings, Kiev, 25 al 27 de Mayo, Dovira Publishing. Hawkes, Kristen y James O’Connell. 1981. “Affluent hunters? Some comments in ligh of the Alyawara case”. American Anthropologist, 83(3): 622-626. Headland, Thomas. 1990. “Time allocation, demography, and original affluence in a Philippine Negrito hunter-gatherer society”. Sixth International Conference on Hunting and Gathering Societies: Precirculated Papers and Abstracts, vol. I, Fairbanks, University of Alaska, pp. 427439 Headland, Thomas. 1997. “Revisionism in ecological anthropology”. Current Anthropology, 38(4): 605-630. Hecht, Tobias. 2007. “A case for ethnographic fiction”. Anthropology News, febrero, pp. 17-18. Hobart, Mark. 1978. “The path of the soul: The legitimacy of nature in Balinese conception of space”. En: G. B. Miller (compilador), Natural symbols in Southeast Asia. Londres, University of London, pp. 5-28. Holden, John. 1983. “The risk assessors”. Bulletin of Atomic Scientists, 39(6): 33-38. Holmes, Urban T. 1977. “Ritual and the social drama”. Worship, 51: 197-213. Hourcade, E., C. Godoy y H. Botalla. 1995. “Los peligros del geertzismo”. En: Luz y contraluz de una historia antropológica. Buenos Aires, Biblos. Howell, Nancy. 1986. “Feedbacks and Buffers in Relation to Scarcity and Abundance: Studies in Hunter-Gatherer Populations”. En: D. Coleman y R. Shofield (compiladores), The State of Population Theory: Forward from Malthus. Oxford, Basil Blackwell, pp. 156-187. Isaac, Barry L. 2005. “Karl Polanyi”. En: James G. Carrier (compilador), A handbook of Economic Anthropology. Cheltenham, Edward Elgar, pp. 14-25. Izard, Michel y Pierre Smith (compiladores). 1979. La fonction symbolique. París, Gallimard. Izard, Michel y Pierre Smith (compiladores). 1982. Between belief and transgression: Structuralist essays in religion, history, and myth. Chicago, The University of Chicago Press.. Jarvie, Irving. 1988. “Comment”. Current Anthropology, 29: 427-429. Kaplan, David. 2000. “The darker side of the ‘Original affluent society’”. Journal of Anthropological Research, 56(3): 301-324. Kaprow, Miriam L. 1983. “Manufacturing danger: Fear and pollution in industrial society”. American Anthropologist, 87(2): 342-356. Kaufman, Ester. 1991. “El ritual jurídico en el juicio a los ex-comandantes. La desnaturalización de lo cotidiano”. En: R. Guber, Op. Cit., pp. 327-358. Keesing, Roger. 1974. “Theories of culture”. Annual Review of Anthropology, 3: 73-97. Keyes, Charles F. 1976. “Notes on the language of processual symbolic analysis”. Reseña inédita de un curso de conferencias. University of Washington. Krausz, Michael (compilador). 1989. Relativism: interpretation and confrontation. Indiana, University of Notre Dame Press. Kuper, Adam. 1973. Antropología y antropólogos: La escuela británica, 1922-1972. Barcelona, Anagrama. 110 Kuper, Adam. 2001. Cultura: La versión de los antropólogos. Barcelona, Paidós. Labov, William. 1972. “The logic of nonstandard english”. En: P. P. Giglioli (compilador), Language and social context. Harmondsworth, Penguin Books. Labov, William. 2006. The social stratification of english in New York city. 2ª edición. Cambridge, Cambridge University Press. Leach, Edmund. 1971 [1966]. Replanteamiento de la antropología. Barcelona, Seix Barral. Leach, Edmund. 1978 [1976]. Cultura y comunicación: La lógica de la conexión de los símbolos. Madrid, Siglo XXI. Leach, Edmund. 1989. “Writing anthropology”. American Ethnologist, 16(1): 137-141. Levi, Giovanni. 1995. “Los peligros del geertzismo”. En: E. Hourcade, C. Godoy y H. Botalla, Luz y contraluz de una historia antropológica. Buenos Aires, Biblos, pp. 73-80. Lévi-Strauss, Claude. 1983 [1971]. Mitológicas IV: El hombre desnudo. 3a edición, México, Siglo XXI. Lévi-Strauss, Claude. 2000. “Postface”. L’Homme, 154-155: 720. Levine, Robert y Richard Shweder (compiladores). 1984. Culture Theory: Essays on mind, self, and emotion. Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-84. Malinowski, Bronisław. 1967 [1948]. Una teoría científica de la cultura y otros ensayos. 3ª edición, Buenos Aires, Sudamericana. McHale, Brian. 2004. “What was postmodernism? Or, The Last of the Angels”. En: Silke Horstkotte y Esther Peeren (compiladoras), Identities and Alterities. Amsterdam, Rodopi. McNeal, Edward. 1994. MathSemantics: Making numbers talk sense. Londres, Penguin. Messerschmidt, Donald y Jyoti Sharma. 1981. “Hindu pilgrimage in the Nepal Himalayas.” Current Anthropology 22(5): 571-2. Moore, Robert L. 1984. “Ministry, sacred space, and theological education: The legacy of Victor Turner”. Theological Education, 21(1): 87-100. Morinis, Alan. 1984. Sacred journeys: The anthropology of pilgrimage. Westport, Greenwood Press. Munson, Henry Jr. 1986. “Geertz on Religion: The theory and the practice”. Religion, 16: 19-32. Narayan, Kirin. 1999. “Ethnography and fiction: Where is the border?”. Anthropology & Humanism, 24(2): 134-147. Needham, Rodney. 1963. “Introduction”. En: R. Needham (traductor), E. Durkheim y M. Mauss, Primitive classification. Londres, Cohen and West. Needham, Rodney. 1967. “Dirt is disorder”. Times Literary Supplement. 16 de febrero, p. 131. Neusner, Jacob. 1995. Reseña de In the wilderness de Mary Douglas. Interpretation, 49(3): 305-306. Obeyesekere, Gananath. 1992. The apotheosis of Captain Cook: European mythmaking in the Pacific. Princeton, Princeton University Press. Olsen, Lance. 1988. “Overture: What was postmodernism?”. Journal of the Fantastic in the Arts, 1(4): 3-8. Ortner, Shelley B. 1984. “Theory in anthropology since the sixties”, Comparative Studies in Society and History, 26: 126-166. 111 Pals, Daniel. 1996. Seven Theories of Religion. Nueva York, Oxford University Press. Parsons, Talcott. 1988 [1959]. El sistema social. 2ª reimpresión, Madrid, Alianza. Peacock, James L. 1975. Consciousness and change: Symbolic Anthropology in Evolutionary Perspective. Nueva York, Wiley. Pecora, Vincent. 1985. “The limits of local knowledge”. En: H. Aram Veeser (compilador). The new historian, Nueva York, Routledge, pp. 243-276. Pfaffenberger, Bryan. 1979. “The Kataragama pilgrimage: Hindu-Bhuddhist interaction and its significance in Sri Lanka's polyethnic social system.” Journal of Asian Studies (38): 253-270 Rabinow, Paul. 1996. Reseña de Clifford Geertz, After the Fact”. American Anthropologist, 98(4): 888-889. Rabinow, Paul y William Sullivan (compiladores). 1987 [1979]. Interpretive Social Science. A second look. Berkeley, University of California Press. Rappaport, Roy. 1979. “The obvious aspects of ritual”. En: Ecology, meaning and religion. Berkeley, North Atlantic Books, pp. 173-221. Reynoso, Carlos. 1987. Paradigmas y estrategias en antropología simbólica. Buenos Aires, Búsqueda. Reynoso, Carlos. 1989. “La virtud imaginaria de los símbolos. Reflexiones sobre Islas de historia de Marshall Sahlins”. Cuadernos de Antropología Social, II, 1: 85-90. Reynoso, Carlos (compilador). 1991. El surgimiento de la antropología posmodema. México, Gedisa. Reynoso, Carlos. 1995. “El lado oscuro de la descripción densa”. Revista de Antropología, 16, noviembre, pp. 17-43. Reynoso, Carlos. 1995. “Hacia la perfección del consenso: los lugares comunes de la antropología”. Intersecciones, 1, Olavarría, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, pp. 51-72. Roscoe, Paul B. 1995. “The perils of ‘positivism’ in Cultural Anthropology”. American Anthropologist, 97(3): 492-504. Rosenthal, Michael. 1993. “What was postmodernism?”. Socialist Review, 22(3): 83-105. Rubinstein, Ariel. 1991. “Comments on the interpretation of game theory”. Econometrica, 4: 909924. Ryan, Alan. 1986. “Bower bird’s nest”. New Society, 12 de junio, 80(1276): 30. Sahlins, Marshall. 1968. “Notes on the original affluent society”. En: Richard Borshay Lee e Irven De Vore (compiladores), Man the Hunter. Chicago, Aldine, pp. 85-89. Sahlins, Marshall. 1972. Stone age economics, Chicago, Aldine [Traducción castellana: Economía de la Edad de Piedra, Madrid, Akal, 1983]. Sahlins, Marshall. 1976. Culture and practical reason. Chicago, University of Chicago Press [Traducción castellana: Cultura y razón práctica. México, Gedisa, 1988]. Sahlins, Marshall. 1977. “Colors and cultures”. En: J. Dolgin, D. Kemnitzer y D. Schneider (compiladores), Op. cit., pp. 165-180. Sahlins, Marshall. 1981. Historical metaphors and mythical realities: Structure in the early history of the Sandwich Islands. Ann Arbor, University of Michigan Press. 112 Sahlins, Marshall. 1985. Islands of history. Chicago, University of Chicago Press [Traducción castellana con revisión técnica de Carlos Reynoso: Islas de historia. Barcelona, Gedisa, 1988]. Sahlins, Marshall. 1991. “The return of the event, again”. En: Aletta Biersack (compiladora), Clio in Oceania: Toward a historical anthropology, Washington, pp. 37-100. Sahlins, Marshall. 1993. Waiting for Foucault. Cambridge, Prickly Pear Press. Sahlins, Marshall. 1995. How “natives” think: About Captain Cook, for example. Chicago, University of Chicago Press. Sahlins, Marshall. 1996. “The sadness of sweetness: The native anthropology of Westem cosmology”, Current Anthropology, 37(3): 395-428. Sahlins, Marshall. 1999. “Two or three things that I know about culture”. Journal of the Royal Anthropological Institute, n. s., 5(3): 399-421. Sahlins, Marshall. 2001. “Reports of the Deaths of Cultures Have Been Exaggerated”. En: H. Marchitello (compilador), What Happens to History: The Renewal of Ethics in Contemporary Thought. Nueva York, Routledge, pp. 189–213. Sahlins, Marshall. 2002. Waiting for Foucault, still. Being after-dinner entertainment by Marshall Sahlins. Chicago, Prickly Paradigm Press. Sahlins, Marshall. 2003. “Anthropologies: From Leviathanology to Subjectology – And vice versa”. Parte 1, The CSAS Bulletin, setiembre. Sahlins, Marshall. 2004. “Anthropologies: From Leviathanology to Subjectology – And vice versa”. Parte 2, The CSAS Bulletin, febrero. Said, Edward. 1978. Orientalism. Londres, Penguin Books. Said, Edward. 1985. “Orientalism revisited”. En: F. Barker (compilador), Europe and its other. Colchester, University of Essex Press. Saler, Benson. 1979. “Liminality for the laity”. Journal for the Scientific Study of Religion, 18(4): 432-434. Scheffler, Harold. 1976. Reseña de Kinship in Bali de H. y C. Geertz. American Anthropologist, 78(2): 406-407. Schmidt, Nancy. 1984. “Ethnographic fiction: Anthropology’s hidden literary style”. Anthropology & Humanism Quarterly, 9(4): 11-14. Schneider, David. 1965. “American kin terms and terms for kinsmen: A critique of Goodenough's componential analysis of Yankee kinship terminology”. En: E. Hammel (compilador), Formal semantic analysis, American Anthropologist, 67(Supl. 1): 288-308. Schneider, David. 1965. “Some muddles in the models: Or, How the system really works”, The relevance of models for social anthropology, ASA Monographs, W 1, pp. 25-85, Londres, Tavistock. Schneider, David. 1968. American kinship: A cultural account. Englewood Cliffs, Prentice-HalL Schneider, David. 1972. “What is kinship all about?”. En: Priscilla Reining (compiladora), Kinship studies in the Morgan centennial year. Washington, Anthropological Society of Washington, pp. 32-63. Schneider, David. 1984. A critique of the study of kinship. Ann Arbor, University of Michigan Press. 113 Sewell, William. 1999. “Geertz, cultural systems, and history: From synchrony to transformation”. En: Sherry Ortner (compiladora), The fate of “culture”: Geertz and beyond. Berkeley, University of California Press, pp. 35-55. Shore, Bradd. 1979. Reseña de Cultural bias, de Mary Douglas. American Anthropologist, 81(2): 434-435. Silberbauer, George. 1981. Hunter and Habitat in the Central Kalahari Deesert. Cambridge, Cambridge University Press. Sillitoe, Paul. 2002. “After the ‘Affluent Society’: Cost of living in the Papua New Guinea highlands according to time and energy expenditure-income”. Journal of Biosocial Science, 34: 433-461 Smart, N. 1996. Reseña de In the wilderness de Mary Douglas. Religion, 26(1), 71-73. Smith, Erich Alden. 1991. “The current state of hunter-gatherer studies”. Current Anthropology, 32(1): 72-75. Sontag, Susan. 1966. Against interpretation. Nueva York, Dell Publishing. Spanos, William. 1990. “What was postmodernism?”. Contemporary Literature, 31: 108-116. Sperber, Dan. 1975. Rethinking symbolism. Cambridge, Cambridge University Press [Traducción castellana: El simbolismo en general. Barcelona, Anthropos, 1978] Tambiah, Stanley J. 1969. “Animals Are Good to Think and Good to Prohibit”. Ethnology 8(4): 424459. Trinchero, Héctor Hugo. 2007. “De la Economía Política a la Antropología Económica: Trayectorias del sujeto económico”. En: H. Trinchero y A. Balazote, De la Economía Política a la Antropología Económica. Buenos Aires, Eudeba, pp. 9-148. . Turner, Victor. 1957. Schism and continuity in an African Society: A study of Ndembu village life. Manchester, Manchester University Press. Turner, Victor. 1967. The Forest of symbols: Aspects of Ndembu ritual. Ithaca, Cornell University Press. Turner, Victor. 1968. The drums of affliction: A study of the religious processes among the Ndembu of Zambia. Oxford, Clarendon Press. Turner, Victor. 1969. “Forms of symbolic action: Introduction”. En: Robert Spencer (compilador), Forms of symbolic action, Seattle - Londres, University of Washington Press, pp. 3-25. Turner, Victor. 1969. The ritual process: Structure and anti-structure. Chicago, Aldine. Turner, Victor. 1974. Dramas, fields, and metaphors: Symbolic action in human society. Ithaca, Cornell University Press. Turner, Victor. 1975. Revelation and divination in Ndembu ritual. Ithaca, Cornell University Press. Turner, Victor. 1979. Process, performance, and pilgrimage. Nueva Delhi, Concept Publishing Co. Turner, Victor. 1982. From ritual to theatre: The human seriousness of play. Nueva York, Performing Arts Journal Publications. Turner, Victor. 1985. On the edge of the bush: Anthropology as experience. Tucson, University of Arizona Press. Turner, Victor. 1992 [1987]. The Anthropology of Performance. 2ª impresión, Nueva York, Performing Arts Journal Publications. 114 Turner, Victor y Edith Turner. 1978. Image and pilgrimage in christian culture: Anthropological perspectives. Nueva York, Columbia University Press. Turner, Victor y Edward Bruner (compiladores). 1985. The Anthropology of Experience. Champaign, University of Illinois Press. Tyler, Stephen. 1978. The said and the unsaid: Mind, meaning, and culture. Nueva York, Academic Press. Tyler, Stephen. 1984. “The poetic turn in postmodern anthropology: The poetry of Paul Friedrichs”. American Anthropologist, 86(2): 328-335. Van der Veer, Peter. 1984. “Structure and anti-structure in Hindu pilgrimage to Ayodhya”. En: Kenneth Ballhatchet y David Taylor (compiladores), Changing South Asia: Religion and Society. Londres, University of London. Vattimo, Gianni. 1997. “La reconstrucción de la racionalidad hermenéutica”. En: H. R. Fischer, A. Retzer y J. Schweitzer (compiladores), El final de los grandes proyectos. Barcelona, Gedisa, pp. 57-70. Wagner-Pacifici, Robin Erica. 1986. The Moro morality play: Terrorism as social drama. Chicago, The University of Chicago Press. Wallace, Anthony. 1969. Reseña de American Kinship: A cultural account, de David Schneider. American Anthropologist, 71(1): 100-106. Wolf, Eric. 1987. “An interview with Eric Wolf” (Jonathan Friedman). Current Anthropology, 18(1): 107-118. Yamba, C. Bawa. 1995. Permanent pilgrims: The role of pilgrimage in the lives of West African Muslims in Sudan. Edinburgo, Edinburgh University Press. Yarrow, Andrew L. 2006. “Clifford Geertz, cultural anthropologist, is dead at 80”. New York Times. http://www.nytimes.com/2006/11/01/obituaries/01geertz.html?_r=1&ex=&oref=slogin, 1 de noviembre. 115 2 – El lado oscuro de la descripción densa – Doce años después El antropólogo Clifford Geertz del Instituto de Estudio Avanzado de Princeton ha fallecido la semana pasada. En general (aunque vagamente) su nombre resultará familiar a la gente de letras, la cual es improbable que aprecie el considerable impacto que él ha tenido en nuestro mundo intelectual. Por desdicha, en mi opinión (y no sólo en la mía) su influencia e impacto han sido real pero fundamentalmente infortunadas para las ciencias sociales. Él ha sido un participante mayor en la deliberada y borrosa ilógica que continúa plagando las ciencias sociales. Desde su posición en el Instituto, excepcionalmente ventajosa y privilegiada, el Prof. Geertz buscó integrar la antropología a las humanidades. Esto tuvo el doloroso resultado de tornar lo que muchos antropólogos bien dotados hacían en una paralizante y confusa forma de erudición literaria. Y peor, ensanchó el extraño hiato que hay entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Lionel Tiger (2006) 1. Introducción Como sucede en tantos otros casos, a menudo las ideas de Geertz se diseminan por el mundo sin que se conozca el contexto de discusiones que las motivan y el conjunto de reacciones que despiertan en su país de origen, país al cual se debe gran parte de sus contenidos, de sus fuentes, de sus combates. En nuestro medio, Geertz se convirtió a mediados de la década de 1980 en el referente por antonomasia de la antropología del momento, justo cuando su liderazgo comenzó a ser discutido y cuando él mismo (en El Antropólogo como Autor) adoptó por un tiempo modalidades popularizadas por sus detractores. Por un tiempo solamente, digo, pues, como lo ha advertido George Marcus (1998: 107), Geertz pronto tomó distancia de una actitud de crítica literaria y reflexividad estilística que él había inspirado más que ningún otro. Habida cuenta de este estado de cosas, la revisión siguiente sistematiza y ordena las respuestas que la concepción geertziana de la antropología ha suscitado tanto entre los antropólogos convencionales como entre los interpretativistas, y añade una serie de reflexiones críticas que conciernen a debilidades y falencias básicas en el programa de lo que fue inicialmente la “descripción densa” y algo más tarde el paradigma del “conocimiento local”, un conjunto que hace tiempo muchos estudiosos consideran una agenda cancelada, un programa de investigación que murió sin llegar a la plenitud (D’Andrade 1995: 249). No creo, sin embargo, que el geertzianismo encarne un cadáver teórico; aunque se lo utiliza muy mal, se ha convertido en la opción por defecto que se dice (o se cree) estar usando cuando no se posee en realidad un marco de referencia, cuando no se ha logrado encontrar una cadena explicativa o cuando prevalece una descripción adjetivada, ese free indirect speech en vivos colores en que habitualmente se manifiesta la descripción densa. En este sentido todo el mundo escribe en prosa y tal vez la mayor parte de ese mundo es, con la mayor naturalidad, geertziana. O quisiera serlo, mejor dicho. Antes de seguir adelante urge aclarar que mi crítica no atañe a lo que Geertz desarrollara fuera de su programa hermenéutico. Aunque he leído y fichado la totalidad de su producción desde “Religious Belief and Economic Behavior in a Central Javanese Town” de 1956 hasta 116 su “Reflections on politics in complicated places” de 2004 , no tomaré en cuenta aquí los textos tempranos e impersonales que publicara bajo el influjo de la ecología cultural (como el estudio de la involución agrícola en Java) o los que escribiera antes de tomarle inquina a la comparación (como Observando al Islam); tampoco se tocarán los documentos tardíos en que él justifica su posición privilegiada en Princeton (After the fact) o en los que propone un abordaje antropológico de temas filosóficos (Available light). Ya se habló de esto en el capítulo anterior. Aunque el foco estará puesto en los ensayos interpretativos, mi objetivo cae más allá del inventario crítico que aquí se compila. Lo que en lo sucesivo se problematiza es el tratamiento que ha de darse a las formulaciones de la disciplina (Geertz es ahora el caso) cuando se ha reunido en su contra evidencia que no es sensato ignorar. La pregunta es, en fin, cuál es la masa de elementos de juicio que ha de acumularse en contra de un programa antes que la comunidad científica encuentre razonable ponerlo bajo sospecha, leerlo con sentido de transitoriedad histórica y asimilarlo con precauciones. Como este ensayo no persigue finalidades didácticas que se satisfacen mejor bajo otras formas, no resumiré aquí las ideas geertzianas, a las que presumo suficientemente conocidas. Dado que ellas han merecido una copiosa difusión, haré de cuenta que Geertz ya ha expuesto su argumento y procederé a presentar el mío. 2. Metacrítica del programa interpretativo a) Críticas convencionales Alguna vez habrá que tematizar y buscar una explicación al hecho de que la adopción de una postura crítica frente al desafío interpretativo geertziano se haya demorado por lo menos diez años, si comenzamos a contar desde la fecha de publicación de La Interpretación de las Culturas (1973). No es que anteriormente no se hayan hecho escuchar objeciones, como las que plantea Harris, por ejemplo, en El Materialismo Cultural. El inconveniente con las críticas anteriores a (digamos) 1984, es que son tan episódicas y coyunturales como las propias fórmulas de Geertz que se ponen alternativamente en cuestión. Antes de esa fecha sólo encontramos un puñado de juicios lapidarios, apurados por quienes creían acabar la cosa rotulándolo de idealista, de parsonsiano o de etnógrafo incompetente. Incluso una profesional del predicamento de Sherry Ortner (1984), por citar un ejemplo usual, creía promover sombras de duda sobre el programa interpretativo aduciendo que éste dejaba de lado instancias materiales no reducibles a símbolos: una forma de crítica muy común pero nula de toda nulidad, pues aún en las ciencias más severamente duras cada quien es libre de incluir o excluir lo que le venga en gana, en tanto pueda justificar su modelo de algún modo. No es de extrañar entonces que, ante la ligereza de las ideas que se le opusieron y a despecho de su propia languidez, la antropología interpretativa haya venido para quedarse. Como quiera que sea, en algún momento la situación se revertió, y esta es la historia que hace falta narrar: trancurrido un tiempo que algunos podríamos juzgar demasiado largo, antropólogos no necesariamente incursos en cientificismo comenzaron a comunicarse que sus lecturas de la obra de Geertz habían encontrado mucha sustancia inaceptable. El texto que inició el giro cualitativo en la crítica de Geertz es un artículo de Paul Shankman publicado en Current Anthropology (1984), en el que se cuestionó la perspectiva geertziana desde una tesitura que guarda fidelidad a las pautas más tradicionales de la antropología científica, pero que no llega a ser ni recalcitrante ni cientificista. Viene bien recordar que Shankman (1969) se hizo 117 conocer tempranamente, mientras era aún estudiante de antropología, publicando en American Anthropologist una crítica ejemplar de la teoría levistraussiana del canibalismo. Podría decirse que en su artículo del Current (incidentalmente, contemporáneo del encuentro de Santa Fe de Nuevo México en el que se fundara la antropología posmoderna) Shankman alcanzó dos objetivos relevantes. El primero consistió en centrar la crítica en unas pocas articulaciones esenciales: a saber, el problema de la evaluación de las diferentes interpretaciones posibles, la pérdida de sustancia y riqueza de la etnografía interpretativa y la desproporción entre las interpretaciones geertzianas concretas y las promesas del programa hermenéutico. El segundo objetivo, no menos substancial, fue el de poner al descubierto que existía un consenso implícito, pero multitudinario, referido a lo que aquí he llamado el lado oscuro de la descripción densa. En su crítica fundante, Shankman comienza resumiendo las ideas formuladas por Geertz en su famosa introducción a La Interpretación de las Culturas. En una disciplina en la que (Geertz incluido) se ha confundido la función crítica con el vejamen, es crucial retener qué es lo que Shankman recupera de ese texto, dar cuenta de la forma en que se construye, en toda crítica, aquello que ha de constituirse en objeto de recusación. Shankman nos recuerda que para Geertz la teoría interpretativa vendría a ser una ciencia, pero una ciencia con algunas diferencias importantes que la distinguen de una ciencia convencional: (a) por una parte, las explicaciones interpretativas (que quieren ser, en efecto, explicaciones, “no exaltada glosografía”) no son de carácter predictivo; (b) por la otra, tampoco serían verificables: “estamos reducidos a insinuar teorías y carecemos del poder de estipularlas”. En suma, para Geertz no existen criterios para evaluar las interpretaciones de los fenómenos culturales; sin embargo, poco después afirma que hay interpretaciones buenas e interpretaciones malas. Esta es la primera antinomia que le sirve a Shankman para comenzar a hincar el diente ¿Cómo escapa Geertz, se pregunta Shankman, de esta ostensible contradicción? Pues bien, Geertz admite gustoso que no hay forma de evaluar interpretaciones alternativas del mismo fenómeno, y reconoce que esto origina algunos serios problemas de verificación. “O si verificación es una palabra demasiado dura para una ciencia tan blanda, de valoración” [assessment]. Lo sorprendente es el corolario que de esta circunstancia deriva Geertz: “ésta – proclama– es precisamente su virtud”. Y aquí viene la famosa frase que afirma que “la antropología interpretativa es una ciencia cuyo progreso está menos marcado por la perfección del consenso que por el refinamiento del debate”. Shankman se pregunta cómo es posible refinar el debate sobre estas premisas. Dado que ha sido, por lo visto, el propio Geertz quien ha establecido el propósito y quien ha admitido la legitimidad de plantearse cuánto vale una interpretación ni duda cabe que se trata de una buena pregunta. Otro aspecto que perturba a Shankman concierne a las delimitaciones que traza Geertz entre la ciencia interpretativa y la ciencia normal. Geertz llega a hablar de la necesidad de introducir “precisión en las distinciones”. Pero el caso es que termina igualando descripción con análisis, análisis con explicación, explicación con descripción y teoría con todo eso. Un ejercicio al que Geertz recurre con frecuencia es el de aducir equidistancia. Dice que no porque la objetividad completa sea imposible debe uno dejar correr sus sentimientos. Lo curioso del caso es que, al margen de su profusa agenda de citas marginales, evocadora de la biblioteca de Goffman, Geertz no especifica nada más a este respecto. Al argumentar que no es 118 cuestión de abandonarse a los caprichos y al dejar las cosas ahí (dice Shankman), Geertz deja sin explorar un territorio enorme en el que la imaginación intelectual puede rumiar a gusto. Tras estos cuestionamientos globales, Shankman aborda dos estudios de casos particulares; uno de ellos concierne al artículo “El Impacto del Concepto de Cultura sobre el Concepto de Hombre” (1966), un clásico geertziano con un título que hoy sería imposible incluido en La Interpretación de las Culturas. Los hechos consignados por Geertz claman por una explicación: cuando entran en trance, los balineses descabezan pollos vivos con los dientes, se perforan el cuerpo con dagas, hablan en lenguas desconocidas, comen excrementos, realizan milagrosas hazañas de equilibrio, etcétera (Geertz 1987: 45). Geertz se pregunta: los balineses ¿son acaso marcianos? ¿Están empujados instintivamente en ciertas direcciones más que en otras? ¿O es que lisa y llanamente no existe la naturaleza humana y los hombres son lo que sus culturas hacen de ellos? Piensa que esas preguntas “comparativas” no hacen justicia al problema y opta por un enfoque idiográfico en el que la naturaleza humana se torna interdependiente de la cultura en forma específica. Como de costumbre en los trabajos culturalistas, se propone descender al nivel de los detalles, rellenar las grietas de las investigaciones anteriores, superar el viejo hábito de acumular similitudes vacías. Pero lo notable (alega Shankman) es que todo lo que Geertz tenía que decir sobre el trance termina en este punto. Se describen brevemente los trances, se formulan algunos interrogantes, pero no hay ni rastros de lo que se entiende por un análisis o una explicación del fenómeno. Cualquier lector, en efecto, puede comprobarlo, a menos que se sienta satisfecho con la enumeración de un manojo de generalidades que dibujan cualquier cosa excepto un orden, una pauta o un sistema. Aunque Connor no lo dice (agrego por mi cuenta), la mayor parte de lo que Geertz cuenta del trance deriva del propio libro de Connor y de la reseña que de éste hiciera Geertz algunos años antes (véase Connor 1960; Geertz 1960: 1096). Shankman piensa que es una pena que Geertz no se plantee interrogantes “comparativos”: por qué tiene que haber trance precisamente en Bali, por qué si hay trance asume allí esas formas y no otras, por qué hay allí trances peculiares de hombres y mujeres. Otros antropólogos (Jane Belo, Erika Bourguignon) acostumbraban hacerse esa clase de preguntas, y no se puede decir, dice Shankman, que sus trabajos no hayan sido productivos. Bourguignon, por ejemplo, fue capaz de correlacionar diferentes tipos de disociación experimentados en el trance con variables tales como el tamaño de la población, el tipo de subsistencia, las reglas matrimoniales vigentes. Descubrió así, entre otras cosas, que el nivel de complejidad social, las prácticas de socialización y las jerarquías sexuales permiten predecir (diga lo que diga Geertz sobre el universo de detalles a que nos acerca el particularismo) determinados aspectos del tipo de posesión vigente en una sociedad. En otras palabras, las relaciones “internas” entre las formas del trance y otras dimensiones de la vida social se captan mejor en un abordaje comparativo que en otro que no sea capaz de separar, en principio, lo peculiar de lo general. En opinión de Shankman, no hay más que cotejar trabajos abiertos a la comparación, como los de Belo y Bourguignon, con las descripciones geertzianas, incapaces de explicar ninguna situación más allá de truismos y lugares comunes tales como que “las creencias religiosas otorgan forma al trance” y otros enunciados por el estilo, que lejos de trabajar a nivel de detalle se mueven en un ámbito de enrarecida generalidad. Lo importante es que los análisis universalistas y comparativos pueden llegar a iluminar las descripciones idiográficas sin in- 119 troducir necesariamente las distorsiones que Geertz tanto teme y produciendo imágenes de una riqueza por lo menos comparable. El segundo caso analizado por Shankman se refiere al “estado teatral” caracterizado por Geertz en Negara (1980a). En este texto Geertz encara lo que él llama una estrategia semiótica, fundada en una poética del poder, más que en una mecánica del poder. Recordemos, además, que en la misma época Geertz desarrollaba el mismo contraste entre las metáforas humanistas y los modelos mecánicos en su artículo de American Scholar sobre la confusión de los géneros; aprovechemos también para llamar la atención sobre la curiosa idea del carácter no humano –o inhumano– de los símiles mecánicos, como si las máquinas fueran parte de una naturaleza que nos excluye. Tal como lo percibe Shankman, Geertz ofrece una vez más una pintura evocativa y fascinante de un fenómeno cultural exótico; pero aunque su retrato del negara es estimulante, se trata de una visión descriptiva y analítica, más que de una explicación en el sentido estricto de la palabra. A cierta altura de sus argumentaciones, Geertz admite que las explicaciones convencionales no son del todo irrelevantes para comprender ciertos aspectos del poder en Bali; pero las rechaza por “no ser demasiado interesantes” o por ser de aplicación “fatalmente fácil”. Shankman se pregunta ahora: Si las demás teorías son en efecto aplicables ¿no merecerían al menos alguna consideración? Y además, el rechazo de Geertz de otras alternativas sobre la base de su interés y facilidad de aplicación ¿establece realmente la superioridad de su estrategia semiótica? Para Shankman, finalmente, el movimiento interpretativo no tiene un futuro promisorio: Un movimiento sin dirección, un programa atribulado por la inconsistencia, una estrategia que reclama superioridad sobre la ciencia social convencional pero que está limitada por la ausencia de criterios para evaluar teorías alternativas, y estudios de casos que no necesariamente soportan la postura interpretativa ¿puede ser ésta la base de una antropología diferente y de un movimiento intelectual importante? (1984: 270). Al margen de sus cuestionamientos centrales, que ya hemos expuesto, Shankman recupera observaciones críticas referidas a Geertz que fueron formuladas con anterioridad por otros autores; por ejemplo: James Peacock aventura una idea con la que muchos coinciden: las descripciones etnográficas de Geertz pueden ser significativas, pero su contribución teorética, en cambio, es generalmente trivial. Una opinión similar, aunque expresada a la inversa, manifiesta Kenneth Rice, para quien los problemas lógicos y metodológicos de las obras de Geertz (en apariencia perceptibles para todo el mundo) quedan ampliamente compensadas por la riqueza de sus contribuciones etnográficas. Stephen Foster piensa que no está para nada claro cómo es que llega Geertz a sus conclusiones, es decir, “cuál es el camino que va desde los datos hasta los significados que les atribuye”. Adelantemos que ésta no es en absoluto una crítica originada en una exigencia “positivista”: la mayoría de los antropólogos interpretativos está de acuerdo en que las interpretaciones de Geertz son brillantes pero caprichosas, y en que el sendero que va de los hechos consignados a las interpretaciones es lóbrego y tortuoso. Los aportes conceptuales de los autores que comentaron el artículo de Shankman son a veces de mayor interés que la propia crítica de éste al paradigma de la descripción densa. Erika 120 Bourguignon, precursora de los abordajes cognitivos de los estados alterados de conciencia, consignó un comentario muy breve y bastante incidental, pero puso el dedo en la llaga al señalar que “no podemos saber si algo es propio y expresivo de determinada cultura si carecemos de una base comparativa sobre la cual fundar semejante juicio”. Otros comentaristas se fueron por la tangente, contestaron sólo para engrosar su currícula o manifestaron acuerdo o repulsa sin demasiada fundamentación. Pero la crítica más sustanciosa es la de Linda Connor, una antropóloga de Honolulu que tuvo la oportunidad de estudiar durante dos años y medio precisamente el trance balinés. Los datos que aporta Connor desmienten la tradicional creencia en la calidad excepcional de la etnografía geertziana de base. Ella asegura que algunas de las interpretaciones de Geertz son inconsistentes con sus propias descripciones etnográficas, y no pocas de estas descripciones, a su vez, son exageradas y engañosas. Aunque personalmente la etnografía de Bali nos interese poco, vale la pena considerar la casuística sustantiva que ella aporta por lo que implica para la implementación de un programa interpretativo: (a) Geertz dice que los trances constituyen un elemento “crucial” en toda ceremonia religiosa balinesa. Connor afirma que, por el contrario, tomaría sólo un par de semanas advertir que los fenómenos de trance aparecen en una parte muy pequeña de los rituales. (b) Geertz aduce que durante el trance “los actores sufren una amnesia tal que luego no recuerdan nada” de lo sucedido. Connor refuta esta afirmación, garantizando que si se hubieran administrado entrevistas orientadas verdaderamente hacia los actores culturales, las conclusiones serían muy distintas. No podemos menos que maravillarnos –dice– de que un escritor tan interesado en las formulaciones de sistemas simbólicos “orientados al actor” haya desperdiciado la oportunidad de realizar prolijas y pacientes entrevistas que hubieran puesto al descubierto importante información sobre la conciencia de los poseídos balineses, desde luego más interesantes que las afirmaciones sobre la amnesia. Connor menciona las conocidas entrevistas de Jane Belo [1904-1968], publicadas en papers de dominio público, que registran palabra por palabra el enorme rango de emociones y percepciones experimentado por los actores durante el trance. (c) Geertz consigna que nadi es el término que utilizan los balineses para referirse al trance. Para Connor, esta afirmación da una idea de lo defectuosa que es la base etnográfica geertziana y la cantidad de matices que se pierden en la descripción densa: ella ha registrado más de trece términos balineses distintos para hacer referencia a fenómenos de trance, y con seguridad existen muchos más. Nadi está restringido a un área particular y designa no al trance sino a una fase de determinado tipo de trance. Más aún: no existe ninguna palabra balinesa para el trance en general. Los términos que lo denotan diferencian el rango social de quien lo experimenta, el tipo de tiempo o espacio exterior en que se manifiesta, el tipo de ceremonia, el estatus del agente posesivo, si el sujeto que lo sufre está o no ritualmente consagrado, el propósito del trance, etc. Empobrecida por un prejuicio infundado contra las técnicas de elicitación de campo (y silenciando en el trámite el inventario de los recursos que ella misma homologa) la descripción densa es incapaz, a juzgar por los resultados, de recuperar para la etnografía datos esenciales para la representación del contexto. (d) En “Persona, tiempo y conducta en Bali”, otro artículo publicado en 1966 e incluido también en La Interpretación de las Culturas, el propio Geertz retrata al trance balinés como 121 un fenómeno “importante, sí, pero subdominante”, y mucho menos espectacular que en su caracterización de 1973. Los balineses, escribe allí Geertz, “no son la clase de gente que llevaría esto hasta la crisis”. Connor se pregunta: ¿es ésta la misma gente, es éste el mismo tipo de ceremonia? ¿Cómo pueden diferir tanto dos versiones de los mismos acontecimientos? Connor, en síntesis, no está de acuerdo con las líneas generales del paradigma interpretativo de Geertz; pero lo que más la preocupa son los estándares etnográficos que el subjetivismo de la descripción densa puede llegar a alentar. Geertz ignora demasiado a menudo las reglas básicas para la presentación de la evidencia etnográfica y no compara sistemáticamente sus propios argumentos con los de los antropólogos que lo precedieron en el terreno. Es difícil no coincidir con esta preocupación. Tan significativas como las críticas a Geertz son las defensas intentadas por algunos de sus seguidores, como Johannes Fabian, inclinado hacia una concepción fenomenológica que su defendido dudosamente rubricaría. Fabian construye una defensa de Geertz basada en estas insólitas premisas, que reproducimos no sin reprimir la sensación de que defensas de este calibre constituyen un estigma más nocivo que cualquier ataque concebible: (a) Geertz no es el padre fundador de la teoría interpretativa; (b) Geertz no puede ser desacreditado señalando sus ancestros en el idealismo alemán: sus deudas con Langer, Burke y Ryle lo hacen insospechable; (c) la popularidad de Geertz es muy grande entre los teóricos e historiadores de la ciencia; (d) la superioridad explicativa no es un criterio válido de elección, ni es el único; (e) Geertz proporciona argumentos poderosos contra el cientificismo. La respuesta de Shankman a estas consignas interpretativas es ejemplar. Los partidarios de la ciencia interpretativa –dice– consideran que evaluar a Geertz conforme a criterios científicos no es jugar limpio, porque ser científico no es su objetivo. Esta afirmación es irrelevante. En la ciencia social convencional, la adecuación de una descripción y la verificación de una explicación se pueden determinar independientemente de la intención de un autor. Más aún –prosigue Shankman– que ambas ciencias sean diferentes no las exime de confrontación mutua. No es más tramposo juzgar a Geertz desde los cánones de la ciencia social convencional de lo que es para Geertz evaluar la ciencia social convencional desde una postura interpretativa. Por otra parte, Geertz no se preocupa tanto por refinar el debate como por rehuir de él, y nunca se compromete en discusiones directas. Al emplear una crítica sumamente general de la ciencia social convencional junto a casos sumamente particulares de interpretación, Geertz ha sido capaz de evitar la controversia frontal.17 Es fundamental no perder de vista que Geertz no busca la complementariedad entre las dos formas de ciencia. En Local Knowledge (1983) afirma que “un retorno a la ciencia social convencional es altamente improbable”, y considera a ésta como “una neblina de generaliza- 17 Entre paréntesis, podríamos agregar que éste era caso hasta ese entonces; con el cuarto capítulo de El Antropólogo como Autor, de 1988, Geertz se involucra por primera vez en la discusión con escritores vivientes; en rigor la polémica con los jóvenes posmodernos se remonta a 1983. Asimismo, algo más tarde, Geertz ha respondido a las objeciones de Michael Carrithers (1990) en el Current, afirmando que nunca participó de la idea de que la antropología no es ni puede llegar a ser una ciencia. Huelga decirlo, reglamentariamente no habría podido permanecer en el Instituto de haber sostenido lo contrario. 122 ciones sin fuerza y de conveniencias falsas”. Shankman cree que la complementariedad sería posible en tanto los interpretativistas no sigan afirmando que su enfoque es inmune a la consideración científica y en tanto expliciten criterios para la comparación y evaluación de las interpretaciones. Shankman no está de acuerdo en que la postura científica convencional no haya aportado nada a la causa de una ciencia humana, que es lo que los geertzianos insinúan. Por el contrario, la ciencia contribuyó a desacreditar las explicaciones raciales, a reelaborar nociones filosóficas sobre la naturaleza humana, a cuestionar las nociones heredadas sobre el papel del hombre y de la mujer. La repulsa sumaria de la ciencia convencional corre el riesgo de ser, consecuentemente, una imperdonable frivolidad. Geertz contestó a la crítica de Shankman casi dos décadas más tarde, en una oscura entrevista que le hiciera Arun Micheelsen. Creo que su respuesta no fue afortunada; dice Geertz: Bueno, no estoy de acuerdo con su crítica. Si lo hiciera, cambiaría lo que estoy haciendo. Shankman posee una comprensión muy superficial de lo que es la interpretación. Él habla de Wilhelm Dilthey, pero no sabe realmente lo que sucedió en esa tradición. Cuando Shankman hizo su crítica, Dilthey no había sido traducido al inglés, y dudo que él lo leyera en alemán. Por lo tanto, debo admitir que no he prestado mucha atención a su crítica (Geertz 2002). De veras no le prestó atención. Independientemente de que la observación sobre la solvencia de Shankman en hermenéutica poskantiana en 1984 no es relevante ni se basa en evidencia alguna, lo cierto es que en la crítica que hace este autor no se habla una palabra de Dilthey. Sus referencias a la hermenéutica filosófica son pocas y juiciosas y reposan serenamente en la autoridad de terceros, pues el peso de la prueba finca en otra parte. No obstante provenir de la filosofía y haber fundado una antropología interpretativa en los setentas, Geertz tampoco mencionaba a Dilthey en aquel entonces; si esa es la piedra de toque ¿no habría que poner bajo sospecha su entendimiento y su conocimiento de “lo que sucedió realmente” en esa tradición? Además, al contrario de lo que afirma Geertz, en tiempos de la crítica de Shankman varias obras de Dilthey ya estaban traducidas al inglés; incluso en antropología existían diltheyanos monolingües: Victor Turner, por empezar. Cualquier intelectual que tenga una mínima familiaridad con la literatura diltheyana en inglés sabe que las traducciones de W. Kluback y N. Weinbaum circulaban en Estados Unidos desde 1957 y las de H. P. Rickman desde 1961; este último dio a conocer también un grueso volumen de Selected Writings en 1976. La traducción de Fredric Jameson de Gesammelte Schriften V: 317-331 conocida como “The rise of hermeneutics” es asimismo célebre y se remonta a 1972. Ahorraré al lector todo comentario acerca de quién, de todos los implicados, es el que posee en términos que él mismo ha traído a cuento un conocimiento órdenes de magnitud menos sólido que el que debiera. Hasta aquí la crítica de Shankman y sus penosos corolarios. En otro artículo de Current Anthropology, Roger Keesing (1987) cuestionó ciertos aspectos puntuales de la antropología simbólica en su conjunto. Aunque reconoció valores de importancia en esa concepción de la antropología, advirtió que la tarea del antropólogo va más allá de la interpretación de significados culturales y que la interpretación misma está surcada de dificultades, algunas de las cuales pueden llegar a ser en última instancia intratables. Keesing afirma que la antropología simbólica, como la crítica literaria y otras empresas hermenéuticas, depende de dones interpretativos, arrebatos de intuición y virtuosismo para entrever significados ocultos cifrados como figuras del lenguaje. Pero las “culturas como textos” tanto se pueden interpretar brillantemente como con torpeza. Las indicaciones metodoló- 123 gicas de la antropología simbólica son a su gusto demasiado escuetas. La magia verbal de un Geertz puede sonar pretenciosa y oscurecedora cuando la emula un escritor menor. En opinión de Keesing, la visión de la cultura como conjunto de significados compartidos debe estar compensada por una visión del conocimiento como algo distribuido y controlado por personas e instituciones concretas. Las culturas son tejidos de mixtificación tanto como hebras de significado. Debemos preguntarnos por consiguiente quién crea los significados culturales y con qué fines. Y para ello la cultura debe ser situada, puesta en contexto histórica, económica y políticamente. Keesing cree que la mayoría de los antropólogos simbolistas, en nombre del relativismo cultural o del distanciamiento interpretativo, ha sido extraordinariamente ciega a las consecuencias políticas de la cultura como ideología. Donde feministas y marxistas encuentran opresión, los simbolistas sólo ven significados. Esta instancia conduce, al final, hacia concepciones tales como las de sacrificio azteca como comunión religiosa, sustentada por Marshall Sahlins: la vida como una afable sinfonía de significados compartidos. b) Críticas interpretativas y posmodernas Toca ahora referir las impugnaciones al modelo de Geertz emanadas de las líneas interpretativas, posmodernas y culturalistas de la antropología. Pese a lo que podría prejuzgarse, éstas no son en modo alguno más condescendientes que los ataques originados en la facción sospechable de cientificismo. En razón de su comunidad ideológica con el programa de Geertz (si no con sus realizaciones), estas críticas ostentan, según creemos, un valor epistemológico adicional. Hay que hacer notar que la postura de Geertz no ha satisfecho a un núcleo importante de humanistas interpretativos que ha asumido su papel con mayor consistencia que su antiguo maestro. El distanciamiento entre Geertz y estos antropólogos ya se podía presentir, casi entre líneas, en un artículo geertziano sobre el punto de vista nativo que se publica a principios de 1974, en el cual este autor rechaza la pretensión fenomenológica de identificarse con el nativo, de meterse bajo su piel. En respuesta a lo que interpretan como una actitud autoritaria convencional, dos de las tres famosas etnografías marroquíes que comentaré en seguida (la de Kevin Dwyer y la de Paul Rabinow) dejan notar también desencantos y reticencias frente a las interpretaciones geertzianas. Anticipo que la traición que los interpretativos en transición todavía implícita hacia la posmodernidad no perdonarán jamás a Geertz radica en haber olvidado que la hermenéutica se funda en la descripción de la acción significativa desde el punto de vista del actor, punto de vista que Geertz minimiza metódicamente, subordinándolas a su habilidad para articular la frase exacta y a su afición por las referencias cultas, raras, casi goffmanianas. Como lo proclamarán hasta el hartazgo los polifonistas, dialógicos y heteroglotas de la etnografía posmoderna, en la escritura de Geertz nunca se deja escuchar la voz del informante, cuyo mismo nombre se nos escamotea. Entre fines de los años 70 y comienzos de los 80 la antropología norteamericana experimentó una pequeña avalancha de etnografías marroquíes. Todas ellas ofrecían innovaciones formales, más o menos radicales, que después se reconocieron propias de una “etnografía experimental” afín a las tácticas del posmodernismo. Es fácil advertir el nexo existente entre las etnografías marroquíes de esa época y los textos geertzianos sobre Marruecos que salpican la 124 introducción de La Interpretación de las Culturas o que se publicaron por esos mismos años, como ser Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia (1968), o Meaning and Order in Moroccan Society (1977), en coautoría con Hildred Geertz y Lawrence Rosen. No puede negarse que los etnógrafos de Marruecos sufrieron en un principio una ominosa influencia geertziana, y que hasta procuraron sin demasiado éxito imitar su estilo narrativo. Las más importantes y conocidas de esas etnografías abundantes en aguijonazos antigeertzianos son Reflections on Fieldwork in Morocco de Paul Rabinow (1977), Tuhami: Portrait of a Moroccan de Vincent Crapanzano (1980: x, 16, 87, 145) y Moroccan Dialogues de Kevin Dwyer (1982: 260-264, 271)18. Lo notable es que los tres máximos exponentes de la etnografía experimental marroquí se han tornado enemigos acérrimos de Geertz y no han resignado posiciones en el último cuarto de siglo. Su disputa puede rastrearse hasta en las páginas de El Antropólogo como Autor (1988), donde Geertz se burla descarnadamente de los experimentalistas. El sarcasmo y la crispación de Geertz en estas páginas (inexplicable para quien no conozca la historia) responde a la rebelión de los inminentes posmodernos, la cual se manifestaría en los términos que ahora paso a considerar. En una ponencia titulada “Representations are social facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology”, incluida en Writing Culture pero no presentada bajo ese título en la reunión de Santa Fe, Paul Rabinow afirma que las interpretaciones geertzianas no son genuinamente hermenéuticas. El trabajo presentado originariamente por Rabinow en el Seminario fue “Powerful Autors: Fantasia of the Library”, y en él la crítica a Geertz era todavía más frontal. Pese a que Rabinow acomete más bien contra el papel jugado por James Clifford en la antropología reciente, lo que él rechaza en general es la meta-antropología textualista; las elaboraciones estéticas y literarias del textualismo, en su opinión, ocultan la dimensión institucional y la dinámica de lo que él llama “comunidades interpretativas”. Y el textualismo, sin duda alguna, nace con Geertz. Es fácil darse cuenta que a Rabinow le aflige la influencia que ha alcanzado Geertz fuera de la antropología. Hay –expresa– un curioso vacío temporal entre las disciplinas: justo en el momento en el que los profesionales de la historia descubren la antropología cultural a través de la figura de Geertz (que ha dejado de ser representativa), Geertz está siendo rebatido en la antropología (uno de los temas recurrentes del Seminario). Del mismo modo, algunos antropólogos están incorporando ideas del desconstruccionismo literario, ahora que éste perdió su energía en los departamentos de literatura y que Derrida parece haber descubierto la política. Rabinow nos recuerda también que los hermeneutas ortodoxos, como Henry Munson, han dictaminado que el trabajo de Geertz sólo involucra interpretaciones por parte de un observador externo, interpretaciones que para colmo de males se basan más en la conducta manifiesta de los actores sociales que en su experiencia interior. 18 Las luchas intestinas debieron ser feroces; Rabinow, quien años más tarde desafiará a Geertz por no poseer una metodología cabal, había sido dirigido por él junto con Nur Yalman y Milton Singer en su disertación de 1970 (“Mid-east Morocco: The social history of a Moroccan village”) cuyo mismo título copiaba el de un antiguo libro geertziano (“The social history of an Indonesian town”, de 1965). 125 En el artículo publicado, Rabinow desenvuelve en un montaje paralelo la crítica de Geertz y la de James Clifford, un ejercicio al que son muy caros los posmodernos o –en el caso de Rabinow– los cosmopolitas críticos; piénsese, por ejemplo, en el artículo de Crapanzano, que comentaré en seguida. Fuera de lo ya expuesto, los cuestionamientos de Rabinow contra Geertz no están muy bien desarrollados, porque el objetivo primario de su trabajo es desacreditar la postura de Clifford como inspirador de una nueva concepción de la antropología. La clave de todo esto, sin embargo, es que en el seno mismo del movimiento interpretativo uno de los protagonistas de primera línea de la nueva generación ha encontrado motivos para poner en tela de juicio la imagen de sus antiguos dirigentes. La crítica de Vincent Crapanzano es la más rotunda, extensa y virulenta que hasta ahora se haya formulado desde una postura interpretativa/posmoderna. El artículo de Crapanzano se denomina “El Dilema de Hermes: El enmascaramiento de la subversión en la descripción etnográfica”, y forma también parte de las ponencias presentadas en la reunión de Santa Fe y reunidas en Writing Culture. Esta ponencia se ha escrito desde una perspectiva sensible al problema de la autoridad (o autoría) etnográfica y a los recursos retóricos utilizados por el etnógrafo para legitimar su autoridad. Según Crapanzano lo vislumbra, Geertz depende de su virtuosismo interpretativo, de su habilidad como escritor, la que le sirve para encubrir el fracaso de su maniobra de convencimiento alegando una preocupación por el “significado”, institucionalmente legitimada. Esta legitimación proviene de su adhesión oportunista a una perspectiva fenomenológica-hermenéutica del significado, que es (por lo menos desde el punto de vista retórico) a todas luces insuficiente para persuadir al lector. Crapanzano no entiende necesario fundamentar esta idea en particular, pareciéndole suficiente prueba no hallarse él mismo convencido. Pero la crítica va más lejos, pretende en realidad otra cosa. En efecto: a lo largo de su texto sobre la riña de gallos, Geertz aduce una serie de retruécanos eróticos “que seguramente los balineses comprenderán muy bien”. El mismo título del ensayo, “Deep play” (“Juego profundo”), es un retruécano, relacionado con el renombre que el mismo año adquiriera Deep throat (“Garganta profunda” de Gerard Damiano), la primera realización mundialmente famosa del cine pornográfico. Los títulos de las ocho secciones del artículo (“El Raid”, “Sobre gallos y hombres”, “La pelea”, “Jugando con Fuego”) sugieren un entorno urbano, un enigma de sexo y violencia en el estilo de policial negro de Mickey Spillaine; Crapanzano opina que es dudoso que los balineses estuvieran en condiciones de comprender estos retruécanos, especialmente en 1958, que es cuando Geertz realiza entre ellos su trabajo de campo. El hecho es que los títulos hacen muy poco para caracterizar el ethos de una aldea balinesa o de la riña de gallos, pero van generando una convergencia entre el autor y, en este caso, sus lectores. Todo esto edifica una complicidad de un orden más alto, más notoria y más estructurada entre el autor y el lector de lo que es el caso entre el autor y los balineses. “Él y sus lectores – escribe Crapanzano– se sitúan al tope de las jerarquías de la comprensión”. En otras palabras, Geertz y sus lectores establecen una relación de complicidad que relega a un segundo plano (en tanto la objetiviza) la relación de comprensión entre el etnógrafo y los actores culturales. Como ejemplo de esta afirmación, Crapanzano cuestiona luego el “lugar común” en que se narra el ingreso de los esposos Geertz en el campo. Los Geertzes (como los llama) se presentan al principio como personajes inicialmente ingenuos, simples, inseguros de su identidad, 126 atrapados en un mundo que les es extraño. A juicio de Crapanzano, esta narración formaría parte de un subgénero cómico habitual en la etnografía, que impone al relato esquemas que desplazan la crónica de lo que sucedió en realidad. Geertz admite que al comienzo los nativos los trataban con una especie de “estudiada indiferencia” y parecían mirar a través de ellos, como si no existieran. Él y su mujer eran, para los balineses, “no personas” y “hombres invisibles”. Hay algo de estereotipado, tieso y ficticio en ese relato. Para Crapanzano, existe una inconsistencia entre la “no existencia” a que se vieron relegados los Geertz y la “indiferencia artificiosa” afectada por los balineses; la insinuación es que estas caracterizaciones son sólo recursos literarios introducidos por Geertz con alguna finalidad retórica, para dramatizar el sentido de lo que vendría luego. En algún momento todos los balineses se alborotan y gritan a coro que viene la policía (“¡Pulisi, pulisi!”) en lo que acaso sea la única expresión local que se pone en boca de los nativos, como lo ha señalado Dennis Tedlock. Las riñas de gallos, como la que se estaba gestando, se supone están prohibidas en Bali. Ante la estampida de los nativos, los Geertzes huyen con ellos, como estableciendo una conexión de complicidad. Se ganaron así la simpatía de los locales, que dejaron de mirarlos como si fueran transparentes 19. De pronto (nota Crapanzano) la mujer de Geertz desaparece del panorama, es eliminada para siempre de la narración. Su desaparición había sido anticipada cuando Geertz escribe que él y su mujer eran tratados por los balineses como “hombres invisibles”. La elisión de la señora Geertz le parece al crítico emblemática de una decisión arbitraria, como las que se encuentran muchas veces en las mismas interpretaciones. El juego de jerarquías es implacable. En los párrafos iniciales de “Juego Profundo” Geertz y su esposa se representan como individuos. Los balineses definitivamente no. En todo el ensayo los balineses se manifiestan no como sujetos individuales, sino como un colectivo reminiscente (si no de los relatos de viaje más superficiales) sí, por lo menos, de los estudios de Carácter Nacional. Esto es verdad incluso de la forma de exponer las cosas: “Los balineses – escribe Geertz– no hacen nada de manera simple si lo pueden hacer en forma complicada”. Ante Geertz y su esposa practicaban un género de indiferencia “como sólo los balineses saben hacerlo”. Lo más grave es que en el resto de artículo hay una confusión continua entre las interpretaciones de Geertz y las de “los balineses”. Sin ninguna evidencia, Geertz les atribuye toda clase de experiencias, significados, intenciones, motivaciones, disposiciones de ánimo. Por ejemplo, cuando el dueño del gallo ganador lleva el cadáver del gallo perdedor a su casa para comérselo, “lo hace con una mezcla de embarazo social, satisfacción moral, disgusto estético y júbilo de caníbal” (Geertz 1987:345). No hay que dejarse arrastrar –prosigue Crapanzano– por la sensibilidad de Gran Guiñol de la escritura geertziana. Debemos preguntarnos ¿sobre qué base atribuye Geertz a los balineses esos sentimientos, cualquiera sea su significado? Además, ¿a qué balineses en concreto se los atribuye? ¿a todos? ¿a algún balinés en particular? Sin duda el objetivo de Geertz es tornar 19 Este episodio ha sido comentado con mucho más detenimiento del necesario por George Marcus (1998: 105-131) en un capítulo crepuscular y decadente de Ethnography through thick and thin. Como de costumbre, no queda claro si está a favor o en contra; o en tal caso, de qué. 127 vívido el momento que describe; pero el problema es que, además de eso, él pretende estar poniendo al descubierto el tejido de los significados subjetivos. De buenas a primeras, “como sacando un conejo de la galera”, Geertz declara de improviso que la riña de gallos es una forma artística, interpretada por él en términos de la estética occidental. La riña de gallos deviene una forma de arte que articula la experiencia cotidiana (la experiencia de la jerarquía) y la torna más perceptible. Asimila luego la riña de gallos con El Rey Lear y con Crimen y Castigo. La pregunta que se hace Crapanzano es: ¿quién está, históricamente, en posición de apreciar esas construcciones interpretativas? ¿Los balineses, o, como parece más probable, Geertz y sus cultos lectores, a partir de los nexos de complicidad que se han establecido con anterioridad? Geertz ignora por completo –observa Crapanzano– el hecho de que esas formas literarias están culturalmente marcadas como tragedia y novela, respectivamente, es decir, como ficciones para ser leídas en cierta forma, y en última instancia, para ser leídas. En ninguna parte Geertz ofrece prueba alguna de que la riña de gallos esté marcada de la misma forma para los balineses. Lo cierto es que para los balineses las riñas de gallos son ante todo riñas de gallos, antes que imágenes, ficciones, modelos o metáforas. Nada indica que estén marcadas como estas categorías, aunque por cierto puedan ser leídas como tales por alguien para quien las imágenes, las ficciones, los modelos o las metáforas tengan valor interpretativo. En último análisis, habría que averiguar el estatus de los equivalentes balineses de esas construcciones occidentales, si es que esos equivalentes existen. Y habría que averiguar si, por ejemplo, “las riñas de gallos balinesas son inquietantes”, para quién verdaderamente lo son. Hacia el final del ensayo, Geertz compara las riñas de gallos con un texto, “una historia que los balineses se narran a sí mismos”, “un metacomentario”, que es una forma de decir algo sobre algo; este metacomentario requiere que el antropólogo penetre en él de la misma forma en que un crítico penetra en el significado de un texto (1987: 370). Pero un texto es un producto histórico y cultural sumamente peculiar; más aún un texto que es como una novela o una obra de teatro. Crapanzano no cree ni en la prolijidad ni en la eficacia de la metáfora del texto: por más que ciertos críticos refinados sepan muy bien que se trata de una abstracción (observa) si hemos de ser sinceros la fuerza de la metáfora descansa en el carácter concreto y tangible de los textos. Crapanzano se confiesa estupefacto: ¿cómo puede hablarse de un significado para un texto cultural? ¿Cómo puede todo un pueblo compartir una única subjetividad? ¿No hay diferencias entre los distintos textos, comentarios, metacomentarios, dramas, y, en suma, entre las distintas vidas? ¿Ha abandonado Geertz las distinciones analíticas que caracterizan, para bien o para mal, a su propia civilización? Para Crapanzano las metáforas abstractas y descoloridas de Geertz subvierten (distorsionan, falsean) tanto su descripción como sus interpretaciones. Su mensaje, simplemente, no le convence: cargo gravísimo para una retórica cuya eficacia se mide por y sólo por su capacidad de persuasión. Crapanzano cree que, a despecho de las pretensiones hermenéutico-fenomenológicas, no hay en los escritos de Geertz comprensión del nativo desde el punto de vista nativo. Sólo se construye una comprensión de un punto de vista construido de nativos también construidos. Geertz no ofrece ninguna evidencia especificable para sus atribuciones de intencionalidad, para sus afirmaciones de subjetividad, para sus declaraciones de experiencia. Las construcciones de Geertz parecerían no ser más que proyecciones (o confusiones) de su punto de vis- 128 ta, de su subjetividad, sobre la pantalla proyectiva de un nativo abstracto. Crapanzano observa que Geertz nunca nos presenta una relación yo-tú, un diálogo cara a cara a propósito de la lectura de los presuntos textos. Sólo se nos muestra una relación yo-ellos, en las que incluso el “yo” desaparece, reemplazado por la voz de una autoridad invisible y omnisciente. Por añadidura, en los ensayos de Geertz lo particular desaparece en el interior de una construcción general (esta va a ser también, en parte, la crítica de Vincent Pecora). Las performances individuales se funden en una generalidad construida, ideal, platónica, de “la riña de gallos”. Lo llamativo es que aún cuando Geertz debió presenciar muchas riñas de gallos, nunca describió una riña de gallos específica. A pesar de la preocupación declarada de Geertz por el punto de vista de los nativos, su ensayo es menos una disquisición sobre la riña de gallos balinesa (objetiva o subjetivamente comprendida) que una lectura o interpretación ejemplar, paradigmática, de hechos culturales arquetípicos. El análisis de Geertz es (o pretende ser) ejemplar. Su significación definitoria no es moral, sino metodológica, y se juega en favor de la hermenéutica. Pero esta hermenéutica es fraudulenta: se disipa en favor de una retórica que impregna un discurso literario infinitamente alejado del discurso indígena en que dice originarse y al que afirma traducir. Queda la sospecha entonces, concluye Crapanzano, de que su objetivo no es el objeto de investigación sino el método, a través del cual sólo se busca reafirmar, de la manera más convencional, la autoridad del autor. Fig. 2.1 – Bali, 1996: El crematorio de un brahmán (Foto C. Reynoso) La crítica de Crapanzano se aviene a ser complementada con la narración de mi propia experiencia en una aldea balinesa no muy alejada de Tihingan en 1996. Yo estaba asistiendo al crematorio de un brahmán, una verdadera fiesta popular con elementos tradicionales, por cierto, pero también con tecnología de punta en materia de compresores para encender el fuego. Había llegado a la aldea pocas horas antes y los nativos (si hemos de llamarlos así) me miraban ... pues, como a un hombre invisible. Pero el encanto del exotismo se quebró de inmediato. Un nativo me espetó en casi perfecto inglés el “Where are you from?” de rigor. “Arguentina”, contesté, pues es así más o menos como se pronuncia en Bali y porque en la comunicación intercultural conviene omitir las preposiciones. La respuesta que siguió fue la más predecible en este mundo globalizado: “¿Arguentina? Maradona...”. Los balineses circunstantes, lamentablemente no en coro como en Deep play o en las películas de Monty 129 Python, pero sí de a uno, fueron aportando sus granos de arena: “Batistuta”, “Ortega”, “Piojo López” y luego otros nombres de los que yo, indigno de mi patria, no había oído hablar jamás. Así fue como se estableció el rapport, sin necesidad de invisibilizar a una Señora Geertz, de sumergirme émicamente en el corazón de las tinieblas, o de llamar a la policía. Si la crítica de Crapanzano y otras semejantes se basa en la falta de afinidad entre los trabajos interpretativos concretos de Geertz y el proyecto hermenéutico, la que ahora sigue se funda en la concomitancia entre ciertas actitudes metodológicas de Geertz y las que son propias de la etnografía “realista” más convencional. Es que, efectivamente, el “realismo etnográfico” habrá de ser, para los posmodernos, la marca y el vicio de origen del positivismo antropológico. En un breve artículo titulado “Definitive Geertz” el antropólogo canadiense Graham Watson (1989) señala que a pesar del compromiso de Geertz con una visión de la etnografía “esencialmente contestable”, el texto de su ensayo más famoso (una vez más, el que versa sobre la riña de gallos en Bali) es realista: es decir, presupone una realidad independiente de la descripción que se hace de ella, y orienta al lector hacia una lectura única y carente de problematicidad. En otras palabras, Geertz elicita una lectura singular (o sea, genera una reseña definitiva) persuadiendo al lector de que él es un guía digno de confianza a través de una realidad a la que él ha tenido un acceso privilegiado: él ha sido, después de todo, un testigo de primera mano, y nadie puede negar que sea un observador experto. Watson observa que cualquiera sea la opinión de Geertz sobre la ciencia social convencional, el ensayo geertziano se ofrece con la habitual parafernalia académica de introducción, notas al pie y apéndices bibliográficos. El autor evidencia el dominio acostumbrado de la literatura relevante, deplora las lagunas en las obras de sus predecesores e insinúa que él sabe mucho más de lo que puede consignar en el espacio disponible. Invoca a la ciencia (once veces en “Thick Description”), expresa precauciones metodológicas y demuestra familiaridad con el campo temático bajo estudio. A Geertz no parece ocurrírsele que los hechos son tanto un producto de procedimientos interpretativos como lo son las interpretaciones. Por el contrario, él preserva la distinción convencional entre las interpretaciones y los hechos llanos, y más aún, se dedica de lleno a disfrazar sus interpretaciones de “hechos incuestionables” [sic] o de “datos exactos y confiables” [sic]. Es verdad que muchas veces el propio Geertz niega la noción de “simples hechos”; pero como lo ha demostrado Kevin Dwyer en Moroccan Dialogues, esta negación es puramente formulaica y corre de bocas para afuera. Geertz reconoce que el rol del teórico es constructivo, pero a nivel de la observación local, nunca ha sido (o nunca ha fingido ser) más que un registrador u observador pasivo. Indicio de esto mismo es el uso de lo que Dan Sperber ha llamado “discurso libre indirecto”, en el que la autoría de las observaciones se deja sin especificar, de modo que el lector ya no puede saber si lee un resumen de afirmaciones de los informantes, conclusiones analíticas del autor o una combinación de ambas. Dice Watson que el medio por excelencia que Geertz despliega para limpiar los datos de la contingencia de su construcción consiste en postular un orden que debe descubrirse. El orden, es, por supuesto, el resultado de la acción de ordenar; pero en “Deep Play” abundan las referencias a estructuras, tipificaciones y comunes denominadores dispuestos en un presente atemporal. El orden parecería ser para Geertz una propiedad inherente al mundo; uno de los objetivos de la antropología –escribe– es “descubrir el orden natural en la conducta humana”. 130 Pero ese orden, según Geertz, está oculto: la riña no es verdaderamente entre gallos, sino entre hombres. Cada revelación de una realidad oculta es al mismo tiempo revelación de la ignorancia del lector y de la forma en que éste depende de la experiencia de Geertz. El efecto de quitar las indicaciones reflexivas sobre el modo en que se han construido las interpretaciones consiste en negar el rol del autor en la construcción de la realidad que reporta. La maniobra borra todas las huellas. Esta negación, según Watson, podría llegar a ser consistente con una escritura etnográfica convencional, pero se halla en contradicción con el programa declarado de la antropología interpretativa, que había jurado ser visceralmente reflexiva. Para Watson, en síntesis, las interpretaciones geertzianas sólo son contestables nominalmente. Mientras Geertz proclama que las interpretaciones etnográficas en general son “inherentemente inconclusivas”, se asegura que las suyas propias reduzcan todas las lecturas posibles del texto cultural a una sola. El lector, a fin de cuentas, no dispone de ninguna información que le pueda servir para fundar una interpretación distinta. Al preservar la distinción entre los hechos brutos y las interpretaciones contestables, la etnografía de Geertz no hace más que alimentar los intereses del género realista al que presuntamente está llamada a suplantar. En su crítica a las metáforas geertzianas de la riña de gallos, Mary Douglas toma como eje las observaciones de Nelson Goodman (1972), quien probara elocuentemente que las semejanzas y analogías no son inherentes a las cosas, sino constituidas por el investigador. En un gesto sorprendente, ella misma confiesa haber incurrido en error cuando en Natural symbols intentó demostrar la correspondencia de los símbolos con las estructuras de la sociedad: “la coincidencia entre el sistema simbólico y el sistema social es una similitud que yo percibo, pero esa similitud no puede por sí misma confirmar la interpretación que los iguala” (Douglas 1998: 139). Consumada esa autocrítica, una de las pocas que existen en los anales de la antropología, ella queda en libertad para desarticular la interpretación geertziana y tomar venganza por la soberbia crítica de Geertz (1987) a su libro sobre las instituciones. Lo hace magistralmente: Un modo posible de escapar de las objeciones a la similitud y de otras dudas es lanzar todas las metáforas por los aires al mismo tiempo, hacer girar la rueda luminosa de espejos y provocar un deslumbramiento tan virtuoso que haga sucumbir a todos ante la irresistible configuración de configuraciones reflejándose entre sí. Este método fue utilizado brillantemente por Geertz (1973) en su informe sobre las riñas de gallos de Bali. Al leerlo, la crítica quedó seducida por cada nueva faceta de semejanza puesta en el juego de las metáforas coincidentes. Por ejemplo, el gallo que el observador de la riña mantiene en sus rodillas es un pene metafórico. En sí mismas las muchísimas facetas adicionales de la metáfora no contribuyen a mejorar el análisis de la significación de la riña de gallos; a su supuesta coherencia, ya que depende de nociones de similitud, también le caben los reparos puestos por Goodman. La presunta coherencia entre metáforas es un buen signo de la perseverancia y el ingenio del investigador; tratar de demostrarla es un acicate para mejorar las pruebas con que cuenta. Pero la coherencia entre numerosas metáforas no puede por sí misma justificar un argumento (1998: 140-141). El antropólogo inglés Jonathan Spencer (1989) ha hecho público un pronunciamiento similar al de Graham Watson, aunque plasmado en palabras algo distintas. Dice Spencer que Geertz ignora fundamentalmente dos cosas: que la interpretación misma puede ser situada socialmente, y que diferentes formas de vida varían en la clase de interpretaciones que pueden o deben recibir. Un buen antropólogo debería permitir a sus lectores captar las diferencias entre dos o tres versiones distintas del asunto (entre ellas las de los propios interesados), diferencias que se puede esperar correspondan a los diferentes propósitos y objetivos de los in131 terpretantes. Esto es precisamente lo que Geertz nos niega: en sus escritos etnográficos, en especial en los más recientes, hay cada vez menos espacio para que los lectores manifiesten su aquiescencia o su desacuerdo y para que tracen sus propias conexiones. La estrategia característica del modo geertziano consiste en basarse en una metáfora (el estado como teatro, la riña como texto) y luego sustentarla a través de flashes descriptivos, antes de culminar en una especie de tempestad de adjetivos. Por ejemplo: Cualquier forma expresiva vive sólo en su propio presente, el que ella misma crea. Pero aquí ese presente se dispersa en una cadena de relámpagos, algunos más brillantes que otros, pero todos ellos desconectados, como ‘cuantos’ estéticos. Sea lo que fuere lo que dice la riña de gallos, lo dice a borbollones (1973: 445; 1987: 366). Lo que es difícil de imaginar es la clase de evidencia que puede venir al caso para sustentar interpretaciones como éstas. Dice Spencer: ¿Cuál es, se pregunta uno, el equivalente balinés, para los ‘cuantos’ estéticos, y qué clase de afirmaciones, qué explicaciones de informantes, qué entradas en una sudorosa libreta de campo, pueden haber sido sintetizadas en lo que Geertz presenta? (1989: 148). Spencer conjetura que Geertz respondería, sin duda, que lo que interpretamos no son hechos, sino interpretaciones en sí mismas. De acuerdo. Pero sería una gran gentileza de su parte consignar cuáles son las fuentes de una construcción interpretativa en particular. La idea de que no hay línea divisoria entre los hechos y las interpretaciones puede ser una excusa muy útil para el ejercicio de cierto estilo literario; pero el estilo en cuestión presupone una lectura pasiva. Tómalo o déjalo: las interpretaciones de Geertz son productos terminados, en los que se impide al lector construir su propia versión de la trama. Según Spencer, Geertz traiciona a sus inspiradores tanto como engaña a quienes le siguen de buena fe. La idea original de Ricoeur a propósito de interpretar un fenómeno como un texto enfatizaba que siempre debía ser posible ponerse a favor o en contra de una interpretación, confrontar interpretaciones, arbitrar entre ellas y buscar un acuerdo, aunque ese acuerdo estuviera de hecho fuera de alcance. Estas posibilidades quedan anuladas en la escritura de Geertz, porque él insiste en ser al mismo tiempo el autor del texto que es Bali y su intérprete. Lo que Geertz interpreta son sus experiencias. La ironía –concluye Spencer– es que el más hermenéutico de los antropólogos adopta una práctica literaria que cierra el círculo hermenéutico, limitando el acceso de sus lectores a lo que él quiere interpretar por sí mismo. Otros autores, como Eric Silverman (1990: 136), William Roseberry (1982) y hasta George Marcus (1986: 179) han dejado constancia de la misma aprehensión, sumada a una condena de la reificación geertziana de los significados culturales. Con la crítica watsoniana terminamos con el tratamiento de las objeciones opuestas a Geertz desde la perspectiva de la propia antropología interpretativa. Toca ahora recorrer las que se han formulado desde fuera de la antropología para pasar luego a anotar las nuestras. c) Críticas extradisciplinarias En un artículo titulado “The Limits of Local Knowledge”, el historiador intelectual y teórico literario Vincent Pecora (1989) realiza una prolija crítica de los aspectos políticos escondidos en los ensayos de Geertz. Los contenidos de esa crítica política no nos interesan por ahora, pese a que revela una estremecedora fachada de anestesia política, acaso de hipocresía; lo 132 que sí importa rescatar son los cuestionamientos de orden metodológico referidos, una vez más, a la forma en que la etnografía geertziana construye sus interpretaciones. El énfasis de Pecora se sitúa alrededor de lo que Geertz caracteriza como conocimiento local, y que ha venido a ser la idea sucesora de la descripción densa, fundada diez años antes. De lo que se trata en el marco del conocimiento local (coetáneo de esa suprema cobardía epistemológica que se jactaba de constituir un pensamiento débil) es de superar la ilusoria tranquilidad de reducir complejos datos etnológicos a fórmulas del tipo “la explotación de las masas” o “la lucha de clases”20. Este programa ya había sido expuesto en el ensayo inicial de La Interpretación de las Culturas, recuperando los principios del particularismo, bajo la doble consigna de la inferencia clínica y la generalización en el interior de los casos. La estrategia del conocimiento local constituye, en definitiva, una promesa de mayor especificidad, una renuncia a las perspectivas totalizadoras, la convicción de haber hallado al fin una forma no reductiva de relacionar lo innato del ser humano con las vicisitudes de la conducta particular. Hay una curiosa simetría entre Paul Rabinow y Vincent Pecora; lo que le preocupa a éste no son tanto las ideas antropológicas de Geertz, a las que no analiza como tales, sino la influencia que el pontífice del interpretativismo ha tenido en las corrientes de la “nueva historiografía” y en la crítica literaria (Jonathan Goldberg, Stephen Greenblatt), asumiendo de oficio la representación de la antropología. Pecora se refiere una vez más a la conocida interpretación de la riña de gallos como sustitutiva y emblemática de las luchas entre los hombres. La interpretación de Geertz tal como Pecora la reinterpreta (al igual que en la lectura de Crapanzano) subraya sentidos que son más evidentes para el lector inglés que para quien se lleva por traducciones: “cock” es el término familiar con que se hace referencia a los genitales masculinos. “Cockfight” es, desde el inicio y literalmente, tanto “riña de gallos” como “contienda de penes”. Para Pecora resulta inaceptable ocultar los procesos que realmente importan bajo el manto de la semiosis cultural, como si Geertz escogiera (por ejemplo) la riña de gallos no tanto como proyección y símbolo de los conflictos humanos, sino como oportuno sustituto metodológico del análisis de la interacción social. En el análisis geertziano hay –dice Pecora– una excesiva transgresión de los órdenes de experiencia, al punto que es casi imposible decidir qué clase de experiencia podría no constituir una especie de semiosis cultural. Hacia el final de “Juego Profundo” la interpretación geertziana acaba convirtiéndose en una especie de freudismo implícito, lo cual no alcanza para cumplir las promesas hechas en nombre del conocimiento local. Pecora aduce que en las interpretaciones de Geertz existe una tendencia (defendida en nombre de una mayor concreción, de una atención hacia los detalles particulares y de la evitación de las totalizaciones esencialistas) hacia conclusiones más bien abstractas, genéricas y sobre todo ahistóricas. Se desencadena así una paradoja, que Pecora no se priva de subrayar: lo que 20 Sin pretender enmendar lo que aduce Pecora, diríamos que el objetivo de Geertz quizá no sea tanto el de evitar incurrir en esa clase de formas como el de inhibir esas categorías en particular. El movimiento del pensamiento débil se inicia en Italia con Gianni Vattimo; han suscripto a él diversos posmodernos italianos como Leonardo Amoroso, Gianni Carchia, Giampiero Comolli, Paolo Costa, Franco Crespi, Alessandro Dal Lago, Umberto Eco, Maurizio Ferraris, Diego Marconi y Pier-Aldo Rovatti. Ulteriormente se extendió al mundo anglosajón. 133 parecería valioso o significativo en el proyecto de la semiótica cultural tiende, en los hechos, a reducirse a una mayor abundancia de abstracciones antropológicas, sin que importen sus reclamos acerca de haber alcanzado una mayor especificidad. Una de las críticas más sustanciosas al programa de la descripción densa procede del sociólogo Jeffrey Alexander (1989: 242-262). Lo primero que hace Geertz en su artículo sobre la riña de gallos, dice Alexander, es anunciar que no será culpable de interpretar la cultura a la manera reduccionista del funcionalismo, que la considera un reflejo de la estructura social. En su modelo, el análisis de las formas culturales se moverá lejos de un ensayo de paralelismo con la disección de un organismo, la diagnosis de un síntoma o el ordenamiento de un sistema. Prestará entonces atención a la acción, no al orden. Lo esencial será reconocer que Bali tiene un orden cultural y religioso, y que la riña de gallos está relacionada con él. En este sentido, Geertz subraya que los hombres que llevan sus gallos a la riña intuyen que están tratando con “los poderes de las tinieblas”, que las riñas son sacrificios con cantos rituales y oblaciones para los demonios. Sin embargo, Más allá de estas referencias tan poco desarrolladas, [...] no hallamos en este ensayo nada acerca del orden cultural dentro del cual descansa la riña de gallos. En verdad, Geertz rinde al sistema cultural un honor aún más breve que en el ensayo sobre ideología. En cuarenta y algo de páginas, su comentario temático acerca de la cultura balinesa está limitado a una nota al pie ([Geertz 1987, pág. 367, n.34]) (Alexander 1989: 259). Por otra parte, Geertz compara la riña de gallos con una forma artística, un medio de expresión (una ficción, una metáfora, una alegoría) que infunde una forma dramática a la vida balinesa. La riña “recoge los temas” de la cultura balinesa, “impone sobre ellos una construcción [...] los vuelve visibles, tangibles, concretos”, “los ordena en una estructura abarcadora”. Ahora bien ¿qué es esta estructura?, se pregunta Alexander. Geertz por cierto no lo dice, pues de hacerlo estaría demasiado cerca de ordenar un sistema o descifrar un código, dos cosas que había prometido no hacer. Lo más cerca que está de discernir un orden es cuando propone diversas letanías de listas indeterminadas. Alexander encuentra por lo menos tres: (1) “En la riña de gallos, el hombre y la bestia, el bien y el mal, el yo y el ello, el poder creativo de la virilidad excitada y en poder destructivo de la animalidad desatada, se funden en un sangriento drama de odio, crueldad, violencia y muerte”. (2) “[La riña de gallos] recoge estos temas: muerte, virilidad, furia, orgullo, pérdida, beneficencia, azar”. (3) “Inspirándose en casi todos los niveles de la experiencia balinesa [la riña de gallos] une temas: el salvajismo animal, el narcisismo masculino, el juego competitivo, la rivalidad entre jerarquías, la excitación masiva, el sacrificio sangriento”. Cada una de las listas, observa Alexander, contiene temas que las demás no contienen. Si una designa con precisión los temas recogidos por la riña de gallos, entonces las demás no lo hacen. Esta es la primera vaguedad. Pero hay otra, mucho más importante: se trata, simplemente, de que cada lista es sólo una lista. Y una lista inarticulada no involucra una interpretación de los temas interactivos de la vida cultural (Alexander 1989: 259-260). Hasta aquí, en fin, la línea roja que en la masa de un consenso creciente dibujan las críticas ajenas más relevantes, que en muchos sentidos recuperamos y hacemos nuestras. 134 d) Nuevos aportes críticos Uno de los problemas metodológicos que afronta una crítica responsable es el de delimitar el blanco de las objeciones. Sin duda alguna, Geertz comparte muchas de sus debilidades más notorias con la generalidad de los autores interpretativos. Encontramos en él la misma actitud equívoca respecto de la pertenencia o de la emancipación de sus propia postura a la esfera de la ciencia y la misma indiferencia hacia los aportes científicos, duros y blandos, como si de todo lo que se ha pensado en las últimas décadas no hubieran decantado métodos que valieran la pena fuera de las bondades de una difusa interpretación. En antropología la hermenéutica misma jamás ha sido objeto de una justificación en serio, y su dilema nuclear pocas veces ha sido planteado con justicia: pues si la interpretación de un hecho cultural remite con plausibilidad a nexos significativos con instancias de la misma cultura el hallazgo no calificaría como interpretación en absoluto, y si reenvía a experiencias exógenas probablemente sea infiel al contexto al que debería ceñirse. Aunque las premisas y los enunciados del interpretativismo en general darían amplia apoyatura para el sarcasmo, aquí me restringiré a la figura de Geertz, procurando permanecer siempre en los lindes de un cuestionamiento interno. Por eso no capitalizo cuestionamientos como el de Maurice Bloch (1977: 286), quien reprocha a Geertz por concentrarse nada más que en el discurso ritual, minimizando así los ámbitos igualmente importantes de la comunicación cotidiana o no ritualizada. Cada quien, a fin de cuentas, elige cuáles han de ser los hechos que se han de constituir en encapsulaciones o símbolos concentrados de las realidades más amplias. Divido mi propia crítica a la antropología geertziana en cinco puntos que se refieren (1) a la falta de documentación de los pasos que en su etnografía conducen de los hechos a las interpretaciones conclusivas, (2) a la caracterización falaz y sesgada que Geertz realiza de la peculiar forma de “inferencia clínica” asequible a los antropólogos, (3) a la ambigüedad y falta de estructuración de su idea de significado, (4) a la impropiedad sistemática de la comparación literaria, (5) a la falsificación de una tradición humanística que se confunde con su objeto y (6) a su prédica normativa en favor de metáforas que deben originarse, necesariamente, en el lado humanístico de la divisoria científica. d.1) Las tentaciones de la interpretación infundada Hemos visto que es posible cuestionar a Geertz desde muchos ángulos, y que no todas las críticas son gratuitas, conspirativas o meramente negadoras. Lo importante debería ser qué es lo que permanece como valioso y positivo del programa de la descripción densa y el conocimiento local después que se reconoce por un lado la necesidad de una ciencia interpretativa (cuyo derecho a un lugar bajo el sol no seré yo quien lo niegue) y por el otro la pertinencia, por lo menos parcial, de todos los cuestionamientos que ya se han revisado, y que sólo representan una muestra irrisoria de las críticas posibles. Creo que, a la luz de sus resultados en la investigación sustantiva del propio autor y de sus seguidores, el crédito actual de la antropología geertziana es exiguo; lo seguiré creyendo hasta tanto alguien consigne al menos una interpretación debida a Geertz cuyo proceso constructivo, desde el recorte de los hechos hasta la consumación definitoria (pasando por el tratamiento de las hipótesis alternativas), resulte aceptable según algún canon que alguien especifique y sea, al mismo tiempo, imposible de lograr en términos de las formas convencionales del método. No es que no haya nada valioso en las mil páginas que Geertz dio a la imprenta. 135 El problema es más bien que fuera de un estilo elegante hasta la afectación lo que hay de nuevo en él no es mucho ni está sólidamente fundado, y que los ocasionales aciertos no son lo que se dice novedosos; son, en todo caso, producto de una capacidad personal extraordinaria para plasmar la esencia de una observación en una frase. Que los significados a los que nos lleva el método se agoten en el descubrimiento de analogías entre la riña de gallos balinesa y textos de Shakespeare o Dostoyevsky es, después de todo, bastante más pobre y más incierto de lo que logra materializar cualquier etnografía emic o etic conducida con un mínimo de instinto técnico y responsabilidad profesional. No hace falta fundamentar una retorcida concepción “semiológica” que ignora metódicamente los esfuerzos de la semiología concreta, ni abolir las exigencias reflexivas que debe imponerse todo método para llegar nada más que a esto. Por otro lado, Nelson Goodman, a quien Geertz menciona con rara frecuencia, demostró hace rato el carácter sistemáticamente artificial de todo pensamiento analógico (Goodman 1972; Geertz 1983: 33, 118-119, 151, 155, 180-181, 184; 1987: 365-372; 2000: 211; ). Las correspondencias, las analogías, las similitudes, los contrastes, los aires de familia, los isomorfismos, decía Goodman, no están en los objetos, sean éstos cosas o interpretaciones. El investigador los establece desde fuera. La interpretación que Geertz consuma debería ser, a su vez, el fruto de un acto de comprensión significativa que diferencie claramente entre lo que puede alcanzarse mediante la descripción densa y las explicaciones científicas convencionales. Como lo ha demostrado Tim O’Meara, numerosas “interpretaciones” geertzianas son explicaciones en el sentido más convencional de la palabra: las riñas de gallos pueden hacerse “porque los funcionarios son corruptos”; él y su mujer fueron aceptados entre los balineses “por haber huido con ellos de la batida policial”; los dientes de los niños se liman “para diferenciarlos de las bestias”, etcétera (O’Meara 1989). No hay nada de peculiar en estas interpretaciones que las haga diferir de las que ha venido dando hasta hoy la antropología, que resulte intrínsecamente original o que esté más allá del alcance metodológico de un periodista del National Geographic. Hasta los antropólogos ideológicamente afines no han podido menos que tomar distancia de la arbitrariedad que las inferencias de Geertz desarrollan con afanoso automatismo. Parecería que el método de la descripción densa no consiste en otra cosa que en otorgar permiso a sus seguidores para desembarazarse del nexo que debe mediar entre las conclusiones a que se llega y las premisas de que se parte, imponiendo así las interpretaciones que se desean. Casi todas las operaciones interpretativas de Geertz responden al mismo patrón de arbitrariedad, revestida por un fastuoso oropel de juegos sintácticos y referencias cultas. No es casual que Rabinow, Crapanzano, Dwyer, Bourguignon, Shankman, Connor, Pecora, Spencer, Marcus, Roseberry, Foster y Watson, ideológicamente disímiles y hasta contrapuestos, hayan llegado por diferentes vías al mismo dictamen. Veamos un ejemplo más de esas transgresiones, particularmente expresivo por hacer estallar su contradicción en páginas contiguas: respecto de la afirmación de Bateson y Mead de que los gallos son como “penes ambulantes”, idea relacionada con la concepción balinesa del cuerpo como segmentos separados, Geertz dice que él no posee “la clase de material inconsciente necesaria para confirmar o refutar esa curiosa idea”. Podría pensarse que esa última frase testimonia cierto escrúpulo metodológico. Pero no es así. Geertz consigna que tanto Bateson y Mead como Jane Belo [1904-1968] se ocuparon de la riña de gallos tangencialmente, y que él, en cambio, se propone tratarla con mayor profundidad. Pero en la página siguiente 136 olvida sus dudas metodológicas y sus promesas de hondura, y sin que ningún material sustantivo lo apoye afirma lo siguiente: Los gallos son expresiones simbólicas o magnificaciones del yo del dueño (el yo masculino y narcisista desde el punto de vista esópico) [...] Al identificarse con su gallo, el varón de Bali se identifica no sólo con su yo ideal o con su pene, sino también con las potencias de las tinieblas (1987: 345). Para llegar a estas conclusiones ¿no se requiere acaso “material inconsciente” de la clase que el mismo Geertz afirmaba no poseer? Nótese que Geertz va incluso más lejos que Bateson y Mead, ya que en su interpretación los gallos no se identifican ya con penes, sino con “el propio pene”, el pene del dueño. Cualquier psicoanalista honesto trataría al menos de justificar esa particularización. Si la hermenéutica geertziana no satisface siquiera los requisitos a los que se atenía la práctica freudiana, cincuenta años más vieja, estamos entonces en un problema. Las conclusiones “psicoanalíticas” de Geertz reclaman un aparato metodológico que está faltando: pues, si “la cultura es pública, porque los significados lo son” (1987: 24, 26) ¿cuál es el nexo entre la psicología individual y las representaciones colectivas que autoriza a hablar de las manifestaciones simbólicas de una sociedad como si fueran proyecciones de la psiquis de cada sujeto? ¿No es ésta la falacia del individualismo metodológico? ¿Por qué Geertz exige material de apoyo empírico a las generalizaciones de otros estudiosos, mientras que él se arroga la ventaja de sustentar ciertas ideas (incluso casi idénticas a las que refuta) sin aportar ninguna prueba? La arbitrariedad de Geertz, lo que Linda Connor caracteriza como “inconsistencia entre sus datos y sus conclusiones”, lo que para Foster constituye un “camino oscuro” y lo que para Crapanzano Geertz saca de la galera, asoma también repetidas veces bajo la forma, más flagrante, de la contradicción. Ya mencionamos las caracterizaciones contradictorias del trance balinés, señaladas por la misma Connor; habría que agregar a ese caso el que acabamos de comentar sobre la interpretación fálica de los gallos y unos cuantos más. Veamos unos pocos. Es muy frecuente que Geertz afirme en un artículo lo que niega enfáticamente en otro. El caso que sigue es asombroso: en la página 39 de La Interpretación de las Culturas Geertz deplora el uso antropológico de la ingeniería computacional [?] y de otras “formas avanzadas de pensamiento”, reputándolas de “alquimia”. En la página 51, por el contrario, pondera los recientes avances de la cibernética y la teoría de la información, porque han dado a ciertas ideas de la antropología “una enunciación más precisa” y “un grado de apoyo empírico que antes no tenían”. Las dos citas están separadas por seis años y (como el lector habrá adivinado) la alternativa en la que rechaza los avances formales es la más tardía. En diversos artículos, Geertz promueve abandonar los símiles mecanicistas en beneficio de las metáforas sacadas de las humanidades (1980b; 1983); en otro, afirma en cambio que la cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de conducta, [...] sino como una serie de mecanismos de control –planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman “programas”)– que gobiernan la conducta (1987: 51). En muchas más ocasiones de las que se podrían enumerar Geertz impugna la posibilidad de establecer hechos o de medir magnitudes cuando de la cultura se trata. Sin embargo, todavía en “Tiempo, cultura y persona en Bali” de 1966 (incomprensiblemente incluido en su obra 137 mayor interpretativa), Geertz se comporta como un positivista explícito tan extremo que llega a dar vergüenza ajena: La opinión de que el pensamiento no consiste en misteriosos procesos desarrollados en lo que Gilbert Ryle ha llamado una gruta secreta situada en la cabeza, sino que consiste en un tráfico de símbolos significativos [...] hace del estudio de la cultura una ciencia positiva como cualquier otra. Las significaciones que los símbolos (los vehículos materiales del pensamiento) representan son a menudo evasivas, vagas, fluctuantes y sinuosas, pero en principio tan susceptibles de ser descubiertas mediante la investigación empírica sistemática –especialmente si las personas que las perciben presentan un poco de cooperación– como el peso atómico del hidrógeno o la función de las glándulas suprarrenales (Geertz 1987: 300-301). Las contradicciones son tantas que invitan a ordenarlas en una tipología, como lo ha hecho con éxito Stephen Eyre en un texto imperdible, en el que revela que los despersonalizados balineses del ensayo que he citado se re-personalizan al extremo hasta el fondo de su psicología pulsional en el estudio de la riña de gallos (Eyre 1985: 44-48). Complementaria a las contradicciones es la afición de Geertz a condenar a otros por pecados de los que él no está exento. En ocasión de comentar un texto de Mary Douglas, Geertz objetó la proliferación de metáforas desplegadas por esa autora con el objeto de ligar lo societario y lo individual. Para Douglas, dice Geertz, la relación entre “pensamientos” e “instituciones” es vaga e inestable. El pensamiento “depende” de las instituciones, “surge” con ellas, “encaja” con ellas o las “refleja”. Las instituciones “controlan” el pensamiento, o les “dan forma”, las “condicionan”, “dirigen”, “influencian”, “regulan” o “constriñen”. El pensamiento “sostiene”, “construye”, “sustenta” o “subyace” a las instituciones. La tesis tartamudea. [...] El método [de Douglas] deja el proyecto durkheimiano en el mismo punto en que lo había encontrado: a la deriva. Los comentarios, como señaló Gertrude Stein, no son literatura (Geertz 1987: 37). Invitamos a releer las últimas páginas del ensayo geertziano sobre el juego profundo, donde las riñas de gallos “dicen algo acerca de algo” y constituyen “un cuento que los balineses se cuentan a sí mismos”, para constatar si semejante condena, tan insidiosa y apodíctica, responde a un acto ocasional de mala fe o a la incapacidad metodológica del interpretativismo para encontrar en el ojo propio vigas mayores que la paja en el ojo ajeno. d.2) Inferencia clínica y paradigma indiciario Geertz afirma, por una parte, que el concepto de cultura que propugna es esencialmente un concepto semiótico; el análisis de la cultura ha de constituir, entonces, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en procura de significaciones. De inmediato estipula que para los antropólogos la empresa interpretativa consiste en una especulación elaborada en términos de “descripción densa”. Aquí viene el célebre ejemplo de los guiños, que revelan una compleja estructura multifoliada de significados. Este análisis (que se confunde sin solución de continuidad con dicha “descripción”) se asemeja a la tarea del crítico literario, pues en ambos casos lo que se persigue es desentrañar estructuras de significación. Ahora bien: en opinión de Geertz, la tarea esencial de una teoría no ha de ser la de codificar regularidades abstractas, sino la de posibilitar la descripción densa; no generalizar a través de los casos, sino generalizar dentro de éstos. Generalizar en el interior de los casos se llama 138 habitualmente, por lo menos en medicina y en psicología profunda, inferencia clínica. Una inferencia clínica consiste en situar una serie de significantes presuntivos dentro de un marco inteligible (1987: 32-38). Para contestar a esta postura hay que referirse a otras esferas de especulación, ideológica y formalmente emparentadas con la que acabamos de citar. Hace añgunos años, uno de los patriarcas de la semiótica, Thomas Sebeok [1920-2001], comparó en un pequeño libro muy apreciado la abducción peirceana con los métodos detectivescos de Sherlock Holmes. Mediante una prolija purga contextual, en que se excluyen las fundamentaciones lógicas que el propio Peirce otorga al concepto, Sebeok acaba caracterizando la inferencia abductiva como “la más sorprendente casi de las maravillas del universo”, “un privilegio divino”, “un relámpago” y “el más alto de los poderes puramente intuitivos” (Sebeok 1987). Sebeok no está solo en el paisaje de estas ideas. En una difundida compilación de artículos que celebran la crisis de la razón escribía Carlo Ginzburg, refiriéndose a la inferencia clínica, a la abducción, a las conjeturas detectivescas y al juicio de los expertos: Se trata de formas de saber tendencialmente mudas (en el sentido de que [...] sus reglas no se prestan a ser formalizadas y ni siquiera dichas). Nadie aprende el oficio de conocedor o de la diagnosis limitándose a poner en práctica reglas preexistentes. En este tipo de conocimiento entran en juego (como se dice habitualmente) elementos imponderables: olfato, golpe de vista, intuición (Ginzburg 1983: 98). Por poco que se regule (siguiendo a Goodman) la granularidad de la distinción, es innegable que el paradigma indiciario de Carlo Ginzburg, el pensamiento abductivo de Peirce y Sebeok y la inferencia clínica de Geertz son la misma cosa, aspiran a los mismos objetivos, fincan en la misma masa de equívocos; sus entrecruzamientos son incuestionables, aunque los propios autores no hayan advertido públicamente su convergencia. Los paralelismos son puntuales: la inferencia clínica / abducción / pensamiento indiciario es particularista, no responde a la estructura lógica de la deducción, se ejemplifica idealmente en la medicina, no puede enseñarse bajo la formas de un conjunto de reglas y está más o menos ligada al libre vuelo de la imaginación. Pero esta coincidencia de los consensos no confiere a lo que se dice valor de verdad. Si algo es un error de hecho, es precisamente esto. La inferencia clínica es el primer tipo de proceso inferencial que ha sido formalizado y mecanizado bajo la guisa de los llamados sistemas expertos. Un sistema experto es, en efecto, un programa de computadora que ejecuta inferencias basándose en indicios tan heterogéneos e imprecisos como las prácticas culturales que Geertz refiere. Existen docenas de sistemas expertos operando en hospitales, instituciones científicas y centros de desarrollo computacional, y hasta se han propuesto taxonomías para clasificar estos sistemas, que configuran una especie prolífera. Todos los especialistas en diagnosis clínica han oído hablar de MYCIN, NEOMYCIN, PIP, INTERNIST, CADUCEUS y otros programas computados que concentran, mal o bien, el saber sedimentado de los expertos. Los viejos sistemas expertos se programaban con cláusulas de cuantificación universal y en base a correspondencia sintáctica; los nuevos incluyen lógica difusa y ontologías semánticas más ricas que las que la hermenéutica ha manejado jamás. Programar un motor de inferencia para un sistema experto constituye un ejercicio rutinario de pregrado en inteligencia artificial, al lado de (y no necesariamente más difícil que) las Torres de Hanoi o los algoritmos de quicksort. Algunas capacidades de la inteligencia son difíciles o quizá imposibles de formalizar; pero no, por favor, la inferencia clínica. 139 Más aún: el proceso de elicitación del conocimiento de los expertos en diagnosis clínica y de otras variedades indiciarias de la inferencia es tan aburridamente mecánico, tan regular, que en las instituciones de avanzada ya no se realiza siquiera mediante entrevistas, sino utilizando sistemas de computación especializados (Guru, VP Expert, KES). Estos programas se consiguen por el costo del soporte en tiendas de computación, se avisan por docenas en las revistas de Inteligencia Artificial o se intercambian por la web a través de redes peer to peer. Los primeros sistemas expertos y demás modelos de representación del conocimiento funcionaban por concordancia sintáctica; los actuales, desmintiendo a John Searle, actúan en términos semánticos en base a ricas ontologías, operadores morfológicos, modelos modulares, redes neuronales sub-simbólicas, reconocimiento de patrones y lógica difusa (Helbig 2006). Lo que según Geertz y los pensadores indiciarios es o no es posible hacer en materia de cálculo intelectual y de comunicabilidad de la capacidad experta no responde a ninguna realidad conocida ni se inspira en algún saber verosímil. La Ingeniería del Conocimiento y el diseño rutinario de sistemas expertos refutan la pretensión irracionalista de nuestros estudiosos, por lo que haremos bien en no seguirlos hasta ese punto. El antropólogo que ignore campos científicos tan amplios y activos puede que se exponga al ridículo en ambientes en los que estos elementos de juicio sean moneda común. La mudez de los expertos sólo es, bien mirado, sordez de los sabios interesados en formular métodos que, como la descripción densa geertziana o la serendipity de los antiguos, tal vez no convenga que sean replicables. Los elementos imponderables a los que se alude despiden el tufillo iniciático, la arrogancia Zen que acompaña a quienes se creen depositarios de un talento interpretativo difícil de transmitir por cuanto su saber no se atiene a una regla. d.3) Símbolo, significado y semántica Si consideráramos el estatus de la semántica en el conjunto de la teoría del lenguaje, sus múltiples titubeos y sus portentosas lagunas, podríamos decir que un teórico que privilegia más los significados que otros aspectos de la sociedad, la historia y la cultura está trayendo a la antropología algo que se parece más a un problema que a una solución. Ya es embarazoso que Geertz llame “semiótica” a una perspectiva que se ocupa de los significados, cuando el concepto, alrededor del cual se han establecido disciplinas centenarias, se refiere más bien a signos con respecto a los cuales la significación es sólo uno de los aspectos presentes. Hay algo de falaz en la insinuación del descubrimiento de una esfera de significaciones que los antropólogos anteriores a él no habrían tenido la astucia de reconocer. Hay mucho de superficial en creer, además, que a esa dimensión semántica se puede llegar sin costos metodológicos, mediante una hermenéutica que por otro lado nunca se caracteriza. En la profusión de significados el optimismo interpretativo siempre percibe beneficios para su causa, nunca dificultades para su método. El significado no es algo simple, ni transparente, ni el recurrir a él redunda invariablemente en una explicación satisfactoria; mucho menos en las interpretaciones monolíticamente etic de Clifford Geertz, donde rara vez se encuentra un significado que pertenezca, documentadamente, al aparato conceptual de los actores culturales. Por otra parte, es palmario que el significado nos remite (1) por el lado del sentido y la connotación, a toda la subjetividad, tanto a la del etnógrafo como a la de los actores estudiados; y (2) por el lado de la referencia y la denotación, a todo lo objetivo o a todo lo real. Como lo 140 plantearon hace ya sesenta años Charles Ogden y Ivor Richards (1923), no está claro qué signifique el significado ni qué beneficios metodológicos aporte instaurarlo como objeto sin una cuidadosa cualificación preliminar. En la antropología geertziana, la articulación entre lo significativo y lo simbólico nunca se especifica; ambas nociones se dan por consabidas o se resuelven en una ejemplificación no analizada. En la revisión crítica de Local Knowledge, Jonathan Lieberson sintetiza a este respecto una objeción que ha sido presentida por numerosos lectores sin llegar a cristalizarse en palabras. Dice Lieberson: Nunca aprendemos realmente qué es para Geertz un símbolo, ni la forma en que las cosas adquieren valor simbólico o varían en intensidad simbólica; no digamos nada ya de la manera en que cambian los símbolos (o los sistemas simbólicos) o en que se vinculan a los aspectos más amplios de la existencia social (1983). La afirmación que establece que los significados son proliferantes y multifoliados, y que los mismos signos exteriores, sutilmente modificados o contextualizados, son capaces de transmitir sentidos diversos, no es originaria de Geertz, ni es este estudioso quien ha propuesto la mejor estrategia para afrontar su muchedumbre y su variabilidad. Otros antes y después de él han captado la existencia del problema, y algunos lo han resuelto de una forma bastante menos inmovilizadora. Recordemos que lo que Geertz afirma perseguir es un orden inherente a los fenómenos, un modo de estructuración, alguna regularidad, aunque fuere peculiar a un caso. El problema con el significado geertziano es que no está verdaderamente estructurado. En Gregory Bateson vamos a encontrar jerarquías de significaciones enmarcadas en tipos lógicos; en Mary Douglas los significados (aún los implícitos) se despliegan en una cuadrícula cualitativa; en Ward Goodenough las denotaciones se ordenarán en árboles y matrices; en Victor Turner veremos los significados apiñándose en polaridades bien definidas o, si forman parte de un proceso, escalonándose en una secuencia de etapas; en ciencia cognitiva se sabe que distintos campos demandan conceptos y estrategias diferenciados. En Geertz, mientras tanto, no hay ninguna estructura vertebrante; sus análisis no nos descubren el orden entre las significaciones parciales, ni el sistema que presuntamente forman por sí mismas, sino a lo sumo algún reflejo o correspondencia episódica entre cosas. El simbolismo no se dió cuenta que cuando proclamaba la primacía del significado y el triunfo de la sensibilidad estaba trazando un programa al que algún día se le exigirían resultados. Por más que se haya buscado disimularlo, fue el resonante vacío de significados aportados a la antropología por esta fase esteticista (el fracaso metodológico de la thick description) lo que produjo, hacia mediados de los años ochenta, la situación que algunos han llamado “la crisis de la representación”. Ninguna otra tendencia estuvo en esos años lo suficientemente activa como para tener ahora que cargar con la culpa. d.4) La impropiedad sistemática del símil literario Como complemento a nuestro capítulo crítico sobre los significados perseguidos por la antropología interpretativa, no podemos sino recusar formalmente el uso casi mandatorio de analogías literarias que Geertz y otros detrás suyo promocionan e instrumentan. Trazar un paralelismo entre la riña de gallos balinesa y una novela de Dostoyevsky o una obra teatral shakespereana (obras excesivamente emblemáticas, por otro lado, como si se tratara de una parodia estereotipada de la cultura culta o de una concesión pedagógica) es un acto interpre- 141 tativo que se funda en una constelación de supuestos y que desata un tropel de consecuencias que ningún geertziano parece haberse detenido a examinar. a) En primer lugar, el hallazgo de símiles literarios que hagan las veces de signos analógicos para tornar más inteligible la conducta extraña está sujeto a una infinidad de contingencias. Nada garantiza que deba existir una equivalencia literaria para cada rasgo o conjunto de rasgos relevantes de la conducta humana. Existe un inmenso riesgo de distorsión cuando se hace preciso hallar un símil plausible en el repositorio de lo que los literatos escribieron, tal como contingentemente ha llegado a ser. La descripción, densa o fina, se debe realizar forjando conceptos, de ser preciso, y no explotando parecidos más o menos forzados, siempre sospechables de estar al servicio de las insinuaciones de erudición a las que parecemos tan propensos. Por otra parte, y tal como he especificado en los criterios del prólogo, desde Nelson Goodman (1972) se sabe muy bien que las similitudes y analogías no son propiedades objetivas de las cosas, sino construcciones que cada quien articula a su capricho. En otros términos, cualquiera puede probar la similitud, correspondencia, homología o aire de familia entre dos o más cosas arbitrariamente escogidas con un poco de imaginación; es, como hubiera dicho Wittgenstein, un juego de lenguaje. Incluso antropólogos poco dados a una reflexión epistemológica de esta clase, como Mary Douglas (1998) han debido reformular buena parte de sus posturas a la luz de esta observación. b) En segundo lugar, es ostensible que un símil culto es estructural y sustantivamente débil como concepto analítico. Los límites en que se inscribe la significación de una obra literaria son difusos y móviles. Ninguna obra, trama, episodio o personaje literario es susceptible de equipararse miembro a miembro a ninguna instancia de la conducta cultural humana, sea afín o exótica: las que nos resultan más familiares se encuentran sobredeterminadas por connotaciones, valores y preferencias emocionales, en tanto que las más exóticas son incapaces de introducir ninguna comprensión adicional. En ambos términos de la comparación subsistirán, además, excedentes de significado que no hallarán pareja en la correspondencia. Aún cuando pueda aceptarse que una riña de gallos es en cierto sentido como Macbeth, habría que afinar la sugerencia bastante más; pues, de no ser así, la heurística interpretativa o bien nos llevaría a una generalización tan gruesa como “una secuencia de vida es como un drama”, o a una precisión tan espuria que nos obligaría a preguntarnos cuál es el análogo balinés de Donalbain. c) En toda tradición cultural la literatura se concentra en torno de determinados patrones y desatiende otras simbolizaciones susceptibles de ser elucubradas. Se me ocurre que la comparación literaria es sistemáticamente impropia, pues la distribución de atributos en uno de los dos conjuntos de referencia es, frente al otro, contingente, sesgada y discontinua. Aún una familiaridad profunda con todos los géneros, obras y autores no redundaría en un emparejamiento del espacio interpretativo suficiente como para hacer del término literario de la comparación una matriz analítica adecuada. Siempre existirán rasgos culturales de la alteridad para los que nuestra tradición carezca de signos aproximados; el propio relativismo de Geertz, al que apela cuando le conviene, se basa en esta idea (Geertz 1983: 153-154; 1984: 2000: 134-135; 164-269). d) Por último, es un hecho que en Occidente faltan géneros literarios enteros; basta pensar en el teatro Noh, en el Kabuki, en la poesía griot, en el Haiku o en el Campu para intuir la extensión de los territorios que no hemos explorado. Buscar en Occidente el depósito de 142 símiles (como estamos condenados a hacerlo si ellos han de ser la clave familiar de nuestra hermenéutica) encubre la suposición etnocéntrica de la suficiencia de uno de nuestros registros experienciales (no concebido tampoco con ese objeto) como espejo y como límite de todas las formas imaginables de conducta humana. A esta altura, ya no se sabe si la misión de la antropología es, como decía Geertz, ampliar el registro de la experiencia humana, o desfigurar experiencias irreductibles para que encajen en una horma gastada. Es imposible reprimir la idea de que la distorsión introducida por un símil estetizante puede llegar a ser varios órdenes de magnitud más drástica y más amplia que el esquematismo que, ante el mismo fenómeno, introduciría el uso de modelos formales. Pero aunque las mutilaciones sean equivalentes, hay entre ambos estilos de investigación una diferencia que en nada favorece a la postura interpretativa: las ciencias formales saben que reducen la realidad y que la afrontan con esquemas rígidos, de aristas secas. La rarefacción de sus modelos es en el peor de los casos una pérdida calculada que, en su abstracción, se compensa con alguna ganancia descriptiva, explicativa o (¿por qué no?) interpretativa. También hay una diferencia abismal en lo que respecta al número de las herramientas disponibles: en la vertiente formal los recursos son innumerables, y están lejos de haber sido explorados con la suficiente intensidad para reputarlos infructuosos; en el campo interpretativo se nos quiere restringir a una sola posibilidad metodológica, que es la de la interpretación subjetiva como recurso y la analogía plausible como resultado. Para cualquier lingüista está claro que se traicionaría la fonética del chino si la anotáramos tan sólo con el repertorio del alfabeto español; para los geertzianos, en cambio, no hay traición semántica en afirmar que el signo que connota a una riña de gallos en Bali es una novela de la Rusia zarista o un drama isabelino (lo mismo da), como si el lenguaje no pudiera articular significados nuevos, o como si esa no fuera en definitiva su capacidad. El esfuerzo del interpretativismo de leer los textos culturales en función de otros textos y de desplegar categorías vinculadas con la estética reproduce el método de los musicólogos del siglo pasado que escuchaban la música esquimal a través de Mozart o que dictaminaban, siguiendo a Jones, que la música china era estéticamente horrible. La antropología se constituyó derribando este género de adulteraciones; sería penoso que, por las razones que fueren, echemos a la mar tanto trabajo y volvamos, metodológicamente, a comenzar de cero. d.5) La mixtificación de la tradición humanística Cuando Geertz aboga por símiles extraídos de la tradición humanística como alternativa preferible al uso expresivo de las imágenes mecánicas, está simplificando y subvirtiendo la inmensa variedad de tradiciones humanísticas históricamente dadas, y confundiendo a su vez la criatura del humanismo idealizado que así construye con las virtudes de los diferentes objetos sobre los que las disciplinas humanísticas se han concentrado. Es así que en las interpretaciones geertzianas casi nunca vemos aplicada una conceptualización humanística cualquiera, porque toda la metáfora interpretativa se considera consumada apenas una riña de gallos o un estado jerárquico oriental son puestos en los moldes de una novela o una obra de teatro. ¿Son las humanidades, entonces, el sitio en el que se originan los modelos geertzianos, o son más bien las obras literarias, las composiciones musicales o las realizaciones artísticas que aquéllas reclaman como sus objetos? 143 Si se trata de las primeras, es evidente que su variedad ha sido emasculada en un ejercicio que se reduce a establecer una correspondencia ingenua: esta actividad cultural es como tal novela, esta otra me evoca el recuerdo de tal tragedia. Después de tanto aspaviento, esta asignación pueril es todo lo que las humanidades parecen inspirar. Los millones de páginas de discusión caliente escritas en nombre de la estética, de la historia del arte o de lo que fuere desaparecen por encanto, como si las vicisitudes y conceptos de las humanidades reales fueran inmateriales. Los antropólogos que posan de sutiles se conforman con muy poco. Ni siquiera el trance de la tipificación constituye un problema interesante, porque Geertz siempre elige tópicos conceptuales clásicos (“novela”, “drama”) que se suponen cristalinos, sin individualidad histórica o cultural y no necesitados de definición. Si se trata de los objetos artísticos, se ha perdido entonces la noción del origen último de los mismos en la propia experiencia humana. ¿No es en la vida, en la condición humana y en la historia, al cabo, de donde la literatura saca su inspiración, sus motivos y sus esquemas? ¿Qué sentido fundante tiene volver a descubrir que la realidad se parece a una novela, cuando es aquélla la que suministra formas y contenidos a la segunda? Y por otra parte, si el concepto mismo de generalización en el interior de los casos y la idea del conocimiento local constituyen, como se nos ha dicho, una negación a las generalizaciones, ¿que están haciendo en las páginas de estos libros esas referencias cultas a obras clásicas, canónicas, universales? ¿No es contradictorio afirmar primero que las culturas viven en mundos idiosincrásicos y diferentes, que sus significaciones no coinciden con nuestras palabras, para concluir después que en sus aspectos claves se parecen a cosas que compartimos todos y conocimos siempre? ¿Puede una pregunta que postula un enigma auténtico tener una respuesta que es literalmente un lugar común? Sea que el soporte de la idea de la interpretación sea una disciplina o un objeto disciplinar, en ambos casos Geertz olvida, convenientemente, que tanto el ejercicio del arte como el de su análisis se rigen por métodos y normativas (talleres literarios, conservatorios, escuelas de actuación, reglas constructivas, preceptos académicos, teorías, criterios para evaluar performances, tratados de armonía) que en su encarnación antropológica brillan por su ausencia, como si la amplitud ecuménica de la perspectiva eximiera de cualquier preceptiva concreta. El estereotipo geertziano (o turneriano) de las humanidades como el espacio de la discursividad pura encubre además el hecho de que cualquiera de las humanidades hoy en día albergan técnicas de alta complejidad y modelos matemáticos que, como los Tonnetz neo-riemannianos y los orbifolds de Dmitri Tymoczko en musicología, se encuentran entre los artefactos más refinados y complejos que se han desplegado en toda la ciencia. En el recetario humanista de Geertz y los suyos, en cambio, no hay nada de esto; sólo pensamiento débil; y al no ser reflexivas las exigencias deja de ser posible reproducir en un estudio subsiguiente aunque más no sea el estilo exterior del simulacro. Lo que hay al fin del camino de la interpretación es a veces una cosa y a veces la otra, metadiscursos analíticos simples mezclados junto a nombres de obras clásicas complejas, porque a veces viene a cuento decir lo que decía Gertrude Stein, mientras que otras es preferible insinuar que el autor sabe disfrutar un cuarteto de Beethoven. Y ambos logros lo revisten de la autoridad suficiente como para que se abstenga de cualquier trabajo metodológico real. 144 d.6) La productividad de los símiles naturales Tanto Geertz como Turner afirman que los símiles procedentes de las humanidades poseen un plus de adecuación del que carecen los modelos y metáforas extraídos de las ciencias naturales (Geertz 1980b; Turner 1974). Ninguno de ellos considera pormenorizadamente cuáles podrían ser las estructuras de la metaforización, las articulaciones sintácticas, semánticas o pragmáticas de la analogía, que posibilitan la comprensión de un campo en función de categorías pensadas para esclarecer otro, sea cual fuere el sentido en que históricamente hayan circulado las heurísticas. Lo que para Max Blak o Paul Ricoeur involucraba delicadas elaboraciones, para ellos se resume en una estipulación monológica de un cuarto de página. Detrás de esta refiguración del pensamiento social hay un conjunto de premisas silenciadas y de decisiones tomadas de antemano. Ni Geertz ni Turner justifican por qué las metáforas procedentes de las humanidades han de ser preferibles a las metáforas científicas, ni prueban que exista una diferencia formal significativa entre ambas clases de heurísticas, ni examinan casos conspicuos y bien conocidos de extrapolación de modelos. La historia reciente de las ciencias y de la tecnología, a la que ninguno de estos autores ha prestado atención (contentándose con esgrimir un estereotipo global de “las ciencias naturales”) nos demuestra que la circulación de las heurísticas, analogías, modelos y metáforas no obedece a la provincialización que ellos imaginan. Algunos ejemplos bastarán para demostrar que la segregación de los símiles conforme a su procedencia disciplinaria es inadecuada y distorsiva, por cuanto lo que interesa de las analogías no es en ningún modo su contenido sustantivo (pues en tal caso no podrían siquiera extrapolarse) sino su estructura, su correspondencia puramente formal, la posibilidad de construir las mismas configuraciones de ideas y procesos a través de diversos dominios de aplicación. Es sabido que la biología molecular tomó sus metáforas raíces de la lingüística estructural, lo cual permitió elucidar nada menos que el código genético. Recuérdense los intercambios entre François Jacob y Roman Jakobson, a principios de la década de 1970: bastó que se pudiera trazar una equivalencia funcional entre la transmisión conceptual de mensajes lingüísticos y la transmisión hereditaria de mensajes genéticos (lo que en sí vendría a ser no más que una metáfora) para que la heurística comenzara a ser productiva. Independientemente de que la concepción del código que se tomó al principio no pudiera sostenerse con el paso de los años en la disciplina de nacimiento, el caso es que una ciencia más bien dura como la biología se apoyó productivamente en concepciones construidas en una ciencia más blanda, como a pesar de las ínfulas de Lévi-Strauss sin duda lo es la lingüística. El resultado de este intercambio fue nada menos que el desciframiento integral del código de la herencia y una inflexión revolucionaria en la ciencia biológica que la llevó incluso más allá de las previsiones más optimistas (o de los augurios más pesimistas, según se considere). En neurociencia la reciente revolución debe tanto a técnicas de barrido de alta resolución en tiempo real como PET o fMRI como a la comprensión del papel de los neurotransmisores, cuyo papel se comprende en términos de información, por analogía con la comunicación humana. Otro caso es aún más ilustrativo y nos toca más de cerca. La más resonante innovación en materia de estrategias computacionales para circuitos de control, servomecanismos, sistemas de producción, modelos de simulación, modelos generativos e inteligencia artificial en sentido amplio se denomina algoritmo genético. El nombre es capcioso, pues la cuna de este algoritmo no es la genética sino la teoría evolucionista, el mismo modelo adaptativo cuestionado 145 y cuestionable que han abrazado numerosos antropólogos antiguos y contemporáneos (Diener, Nonini, Robkin, Carneiro, Service). En este caso la extrapolación ha sido vehemente y deliberadamente metafórica: cualquiera sea su ámbito de aplicación, las decisiones estocásticas se equiparan con mutaciones, el ciclo de adopción de una estrategia y su aplicación equivalen a una generación, el éxito de la estrategia se identifica con la adecuación adaptativa y así sucesivamente. Las críticas que en principio podrían hacerse a estos excesos son un alboroto inútil. El algoritmo genético es uno de los principios más robustos entre los que se utilizan en computación reciente, independientemente de que la idea que lo inspira pueda haber sido objeto de crítica en su ciencia de origen. Uno de los últimos avances en materia de algoritmos de búsqueda, aprendizaje y optimización es el algoritmo cultural de Robert Reynolds, el cual constituye nada menos que un concepto antropológico rutinariamente utilizado en computación científica. El uso de ideas psicológicas, antropológicas y lingüísticas en computación es mucho más frecuente e intensivo de lo que podríamos creer en estos tiempos de escepticismo metodológico. Además, ninguna disciplina origina sus metáforas, sino que en el giro infinito de los signos siempre las toma de otra parte. Toda la jerga computacional básica es imaginal y analógica: dígitos (dedos), campos, registros, marcos, paquetes, redes, filtros, máscaras, virus, caballos de Troya, gusanos, piojos (bugs), árboles, matrices, archivos, índices, directorios, librerías, códigos, cajas de herramientas, servidores, estaciones, puertas, abortos, paletas, trampas, displays (exhibiciones), monitores, tablas, memorias, páginas, alarmas, ventanas, objetos, herencias, diálogos, menús, ratones, atajos, punteros, arquitectura, navegación. Después de Halliday se sabe que las ciencias y las matemáticas despliegan vocabularios en diversos “registros”: reinterpretando palabras preexistentes (conjunto, campo, columna), armando palabras nuevas con afijos viejos (retroalimentación), inventando términos (gas), forjando tecnicismos con raíces arcaicas (Halliday 1986: 254-256). La Ingeniería del Conocimiento, además, utiliza con frecuencia modalidades de representación pensadas por los psicólogos y antropólogos cognitivos, desde Goodenough y Tyler hasta Berlin y Kay, sin que les turbe gran cosa el hecho de que en las disciplinas originarias estén desacreditadas porque su fundamento es demasiado frágil o porque hay otras que funcionan mejor. La vida tecnológica no tiende alambres de púa entre las disciplinas, como a los ideólogos del interpretativismo les gustaría que fuese; no hay un paisaje dividido, estanco, con la fealdad del lado de las máquinas y la belleza monopolizada por los artistas, como si no hubiera matemáticas imaginativas y artes rutinarias. Tal vez no esté de más señalar que la antropología simbólica en particular y la interpretativa en general no han aportado nada a este intercambio de metáforas (y por si no estuviera claro, de ideas) que surca la revolución tecnológica de nuestros días. Los ejemplos de extrapolación de símiles podrían multiplicarse hasta el cansancio. Sólo es cuestión de abrir las revistas científicas y ver qué es lo que está sucediendo en ámbitos tan diversos como el diseño de fractales, la teoría de catástrofes, la neurobiología, la ciencia cognitiva, las teorías de la complejidad o la computación en general. Lo que cuenta, en suma, es la forma de la idea, no su disciplina de nacimiento. Exigir que las metáforas procedan de la divisoria humanista puede congeniar con las modas de la época, pero no hay ninguna razón de peso para establecer entre esas analogías y las que provienen de las ciencias naturales demarcaciones ontológicas tan poco sagaces y tan poco respetuosas del trabajo ajeno y la inteligencia del lector. 146 En un sentido Geertz y Turner tenían razón: necesitamos nuevas metáforas; sólo que sería necio y arbitrario aceptar los crisantemos y espadas que proceden la literatura y excluir, por motivos que distan de ser transparentes (o que a su pesar lo son demasiado), las numerosas y productivas metáforas libres que pueblan la práctica científica. 3. Conclusiones – Un punto de vista nativo Creo que esta compilación del marco crítico que se ha construido alrededor de Geertz, el fortalecimiento de ese marco y la consideración de sus propuestas en un contexto de situación y en una trayectoria, tornan de aquí en más dificultoso aceptar meramente las afirmaciones geertzianas como si fueran siempre consistentes con sus propias premisas o como si no acarrearan consecuencias metodológicas indeseadas o indeseables. Quien pretenda adoptar ese ideario hará bien en responder primero a objeciones como las consignadas, a riesgo de transformar el debate antropológico en un diálogo de sordos bastante menos refinado de lo que el propio Geertz había propuesto. Un juicio sobre la antropología geertziana sólo puede ser tentativo. Aún no acabo de cerrar un dictamen hacia el programa de la descripción densa, pues desde mi perspectiva el capítulo más decisivo de su historia (su adopción por parte de los antropólogos nativos de los países periféricos) recién se encuentra en sus preliminares. Por el momento va ganando su postura, no la mía. En mis discusiones con colegas he dado varias veces con argumentos del tipo “la descripción densa me ha servido en el trabajo de campo”, “los marxistas haríamos mal en no prestar atención al significado“, “el estilo de Geertz es de una elegancia abrumadora”, “Geertz es Geertz”, “quién es uno para cuestionar a semejante genio” o “el ensayo sobre la riña de gallos es redondo”, sin que fuera posible ordenar el debate alrededor de factores epistemológicos más sustanciosos, o aunque más no sea en torno del contexto académico en que se han manifestado las ideas. Un ejemplo claro de esta forma de radicalismo intelectual se hace presente en la tardía y ardiente defensa del programa de Geertz que ha montado Enrique Anrubia (2002a) de la Universidad Católica de San Antonio en Murcia. Su artículo se titula “De tribunales e imputados”, un lugar común de las reacciones contracríticas; las metáforas del título, en efecto, buscan recusar por izquierda la legitimidad de interpelar a uno de los programas dominantes en el último cuarto del siglo XX, al cual se pinta como perfecto, vigente y a salvo de todo reclamo de rendición de cuentas (véase también Anrubia 2002b). Cualquiera que interponga quejas se erige en juez, fiscal, jurado y verdugo, ésa es la idea. Pero las réplicas de Anrubia hacia mi postura son de una precariedad tan notoria que su lectura (que recomiendo por tal razón) adquiere fuerte valor pedagógico. Como lo ha deslindado sin margen de duda Jorge Miceli (2003), Anrubia elabora refutaciones que están basadas en una lógica de yuxtaposición de enunciados sin valor relacional intrínseco. Al abrigo de ello es que en sus múltiples sobre-interpretaciones Anrubia deja sin contestar todas y cada una de mis objeciones sustantivas, me imputa haber “calificado a Geertz de posmoderno” en “la introducción de [mi] famosa compilación El surgimiento de la antropología posmoderna”, intenta imponer la fantasía de que cuando Geertz escribía “ficción” lo que quería decir en realidad era “modelado”, trunca mi frase sobre la inferencia clínica apenas enunciado un tercio de la idea, implica que mi juicio sobre sus nexos con el paradigma indiciario de Sebeok es impropio sin explicar las causas de su impropiedad, y me acusa (otra vez sin dar motivo, e incurriendo en un triste enunciado ad hominem) de no acertar a entender la 147 expresión geertziana “una etnografía de la magia hecha por una bruja”. Sin que mi entendimiento o el del propio Anrubia vengan a cuento, si se mira con cuidado se verá que el original geertziano dice más bien “an ethnography of witchcraft as written by a witch”, pues de lo que se trata en este delicado silogismo aliterativo no es de la magia y del hacer, sino de la brujería y la escritura, en un marco de posicionamientos, distancias y enclaves al que la versión de Anrubia evacúa de toda belleza y sustancia (Geertz 1983: 57). En cuanto a traducir fashioned como “modelado” eso sí que es inexacto, considerando la denotación técnica que la noción de modelo ha adquirido en el mercado científico; si bien diccionarios como el Langenscheidt admiten “modelar” como traducción del verbo fashion, el sentido del término en ese contexto es el de copiar o replicar a partir de un modelo, nunca el de modelizar en alguna de las acepciones epistemológicas de la palabra21. En la defensa geertziana de Anrubia hay, además, un número de errores de hecho no exactamente pequeño que trasunta lecturas demasiado presurosas para sus pretensiones de esclarecimiento. A propósito del encuentro entre Lévi-Strauss y Geertz dice, por ejemplo, que “[d]esde principios de los años sesenta el programa estructural-antropológico de Lévi-Strauss causaba furor entre los académicos de la Universidad de Chicago”. En la misma entrevista que está citando Anrubia, sin embargo, Geertz afirma no recordar que en Chicago haya habido mucha excitación sobre Lévi-Strauss antes de 1970: Pienso que la mayoría de nosotros buscaba ir en otro sentido. Todos lo leíamos, todos sabíamos sobre él, pero no se me ocurre que haya habido ningún levistraussiano fuerte allí en esa época. [...] [H]istóricamente, en Chicago, no creo que él haya sido importante (Geertz 1991). Anrubia afirma también que en 1967 Geertz estaba “a punto de irse” de Chicago al Instituto de Estudio Avanzado de Princeton, cuya área de Ciencias Sociales se fundó para él recién en 1970. En fin: el número de pifias en la escritura de Anrubia, que sintomáticamente son de más alta probabilidad léxica que las expresiones correctas concomitantes22, la abundancia de citas elípticas de sintaxis surrealista (“la meta es [...] sino el análisis del discurso social”) y el uso de adjetivos al borde de la calumnia en reemplazo de razones argumentativas, me llevan a presumir que no es discutiendo con él la mejor forma de refinar el debate. Dado que los argentinos no producimos localmente teoría antropológica, ni siquiera insinuada, lo que importa por ahora es preparar el camino para que la apropiación de las ideas de Geertz no se transforme en una nueva rendición incondicional. Pues las corrientes interpretativas, en un giro inédito en la ciencia, con una desmesura más imperial de lo que jamás soñara el alto estructuralismo, no se contentan con situarse al lado de otras opciones, sino que 21 Por si hiciera falta aclaro que, lejos de haber calificado a Geertz como posmoderno, lo que escribí en mi prólogo es que Geertz se sumó a la modalidad posmoderna de metaetnografía y focalización en la escritura propia de James Clifford, George Marcus, Dick Cushman y Marilyn Strathern con su libro sobre el antropólogo como autor, afirmación que es trivialmente verdadera y que a despecho de la prioridad de cada quien y de las diferencias mutuas los propios implicados han ratificado una y otra vez (Geertz 1989: 34, 141 n. 2; Reynoso 1991: 28; Marcus 1998: 112, 113, 128 n 6). “From native’s point of view” en lugar de “From the native’s point of view”, “Seabok” en vez de “Sebeok”, el “Instituto de Estudios Avanzados de Princetown” sustituyendo al Instituto de Estudio Avanzado de Princeton, “La pensée savage” y no La pensée sauvage, “interpretative” suplantando a interpretive, “García Canglini” por García Canclini, etcétera. Si de lo que se trata es de ahondar en los significados, un poco de precisión semántica no estaría de más. 22 148 exigen el desmantelamiento (o presumen ser la superación, o la “crítica fundacional del campo como tal”, o “la revolución propiamente dicha”) de todas las prácticas alternativas (Geertz 1980b: passim; 1983: 3, 4; 1987: 298; 1995: 114-115; 2000: 134-135; Rabinow y Sullivan 1987: passim). Puedo aceptar la conveniencia, incluso la necesidad eventual, de una práctica interpretativa, aunque sea mediocre como lo es la que ha existido hasta hoy; pero no puedo aceptar ese extremo. Habida cuenta del desprestigio que cubre a la mayor parte de nuestros métodos y a nuestra disciplina con ellos, me cabe concluir que se trata de un modelo que no es demasiado oportuno para la coyuntura actual; sus vinculaciones normativas e ideológicas con la posibilidad de un verdadero vaciamiento metodológico no son triviales, como no son casuales las resonancias más frecuentes de lo usual de dos vaciadores por antonomasia (Richard Rorty y Paul Feyerabend) en la escritura de Geertz, quien para salvar la cara parece necesitar de ese recurso a autoridades que han ido un poco más lejos que él (1983: 20, 222-224; 2000: 59, 73-74, 77, 146, 150, 162). Las fatigosas profesiones de equidistancia entre el cientificismo y el irracionalismo en que abunda Geertz no alcanzan a convencerme. El truco es viejo: todos los que se hallan a la derecha del espectro ideológico claman estar en cercanías del centro. El esquema retórico de esas aserciones, con una antítesis prolijamente equilibrada, reduplicada a veces, trasunta un control consciente que la espontaneidad aparente de los adjetivos no alcanza a desmentir y revela acaso un toque de insinceridad, un ejercicio de estilo concertado al solo efecto de dejarlo inscripto en las antologías. Veamos seis apretados ejemplos: Nunca me impresionó el argumento de que como la objetividad completa es imposible [...] uno podría dar rienda suelta a sus sentimientos. Esto es lo mismo que decir [...] que, dado que es imposible un ambiente perfectamente aséptico, bien podrían practicarse operaciones quirúrjicas en una cloaca (1987a: 39). El problema real es [...] cómo debe uno desplegar las dos clases de conceptos para producir una interpretación de la forma en que vive la gente que no esté ni aprisionada en sus horizontes mentales (una etnografía de la brujería escrita por una bruja) ni sea sistemáticamente ciega a las tonalidades distintivas de su existencia (una etnografía de la brujería escrita por un geómetra) (1984: 124-125). En las formas de ciencia más estándar el truco consiste en manejarse entre lo que los estadísticos llaman errores del tipo uno y errores del tipo dos: aceptar hipótesis que sería más sensato rechazar y rechazar otras que sería más inteligente aceptar; aquí se trata de arreglárselas entre la sobreinterpretación y la subinterpretación, entre leer más en las cosas de lo que la razón permite y menos de lo que ella demanda (1983: 16). [Kenneth Read], al igual que Malinowski, adoptó un enfoque del tipo “mételo todo dentro” para la etnografía y un enfoque de tipo “déjalo todo fuera” para la prosa (1989: 945-95). [La máquina lógica de Lévi-Strauss] le hizo posible salir del punto muerto a que lo había reducido su expedición en el Brasil –proximidad física y distancia intelectual– y llegar a lo que tal vez siempre deseó realmente: proximidad intelectual y distancia física (1987a: 295). Los sociólogos del conocimiento [...] se han visto atrapados entre la afirmación de la forma fuerte de la doctrina (que el pensamiento es un mero reflejo de las condiciones sociales) en la que nadie, ellos incluidos, puede creer realmente, y la forma débil (que 149 el pensamiento se encuentra influenciado en alguna medida por las condiciones sociales y las influencia a su vez) que dudosamente diga algo que alguien desee negar (Geertz 1987b: 37). Además de un largo millar de copias en obras de terceros, tengo fichada una colección de unas veinte de tales antítesis en los libros de Geertz, cifra que suma una cada dos o tres ensayos; no las he buscado, sino que se me fueron cruzando y cada tanto se me ocurrió registrarlas. Aunque se trata de una típica rutina de taller literario, susceptible de aprenderse, y aunque el conjunto resulta empalagoso, algunos antropólogos que conozco sacrificarían unos cuantos contenidos a cambio de formas como ésas, diseñadas pensando en su replicación antes que los artículos en que están incrustadas sean siquiera concebidos. En un pasaje de los muchos que se han hecho célebres, Geertz decía que lo que hacen los etnógrafos es fundamentalmente escribir (1987: 31). Cabe pensar que lo que también realizan al hacerlo es dar de alta referencias en el repositorio de las citas citables, escribir para que otros reproduzcan. Siempre habrá un epígono que escriba: “Como dice Geertz...” y luego inserte el aforismo que mejor convenga, como si algo del talento del maestro quedara para quien lo copia sin que importe lo degradada que esté la referencia. Las frases, después de todo, se reproducen con más facilidad que los métodos; ya nadie piensa tampoco que deban ser los resultados de la indagación lo que se reproduzca. Por eso a Geertz le resulta sencillo proclamar el fracaso del cientificismo o trivializar el valor de los resultados universales; las reglas a que se atienen las tendencias de linaje científico les exigen poner todas las cartas sobre la mesa, y entre esas cartas la ciencia se obliga a obtener by design resultados cuya ausencia puede disimularse mejor en un proyecto regido por la estética. Pero lo concreto es qué se nos ofrece a cambio y hasta qué punto la novedad funciona mejor que lo que ya teníamos. El riesgo de renunciar a todo control metodológico para imitar el deslumbramiento geertziano por la Europa culta o para replicar su virtuosismo literario, nos parece demasiado grande como para correrlo precisamente ahora, cuando ha de ser el rigor de la ciencia (antes que el placer del texto) lo que reivindiquemos ante quienes desean borrar la antropología de la currícula, visto su costo creciente y su relevancia menguante. Aunque sea posible evaluarlo en términos formales, de adecuación a la verdad y de crítica interna, Geertz sólo se comprende cuando se lo contempla en el marco de las transformaciones recientes de la intelectualidad norteamericana. Su obra encarna la nueva capacidad de admiración del intelectual americano por la cultura humanista, el arte clásico, la literatura canónica, el name dropping de las veladas de Tel Quel, la crítica literaria y, por encima de todo, el pensamiento filosófico europeo, repartido en una predilección casi excluyente por los alemanes del siglo XIX, los franceses del XX y (un renglón más abajo) sus correspondientes epígonos americanos. Todo este caudal de indudable opulencia se opone, como utopía metodológica suficiente, a los usos prosaicos de una ciencia social convencional, cientificista y cuantificadora, construida por los interpretativos con elementos dispersos y fórmulas punzantes al sólo propósito de ese contraste. Aún en su nuevo papel de intelectuales, los otrora científicos norteamericanos prodigan simplezas y pedagogías de receta que los europeos y nosotros mismos supimos evitar. En el mundo de habla hispana se sabía de la hermenéutica de Guillermo Dilthey por vía filosófica y a escala mayor (a través de José Ortega y Gasset, José Gaos, Julián Marías o sus traductores Eugenio Ímaz Echeverría y Lorenzo Luzuriaga) medio siglo antes de que Geertz con sus palpables lagunas de erudición se enterara de su existencia y le concediera tres vergonzantes 150 renglones de su obra (1983: 69; 2000: 145). Trabajos esenciales del pensamiento posestructuralista francés que recién hace poco los norteamericanos descubren y traducen (Derrida, Kristeva, Foucault, Deleuze), fueron transitadas por los intelectuales latinoamericanos de hace cuarenta años sin que el pensamiento social se refigurara. Antes que eso, toda la obra de Lévi-Strauss se tradujo al castellano como promedio entre tres y cuatro años antes que al inglés. Y con contadas excepciones, pocos latinos incurrieron en la frivolidad de sacarse de encima al estructuralismo, sin casi leerlo, creyéndolo difícil y reputándolo “mecanístico”, “cientificista”, “mandarín” o “cerebral” (Geertz 1987: 298, 292, 295; 1989: 57, 58). Pero en los noventa Geertz llegó a ejercer influencia silenciosa incluso sobre Umberto Eco, quien cambió alborozado sus Teorías Generales imposiblemente incautas por el magro fantasma del Conocimiento Local (o el Pensamiento Débil), hasta que al fin se arrepintió y decidió escribir un libro sobre los límites de la interpretación (Eco 1992) que tampoco dejó claro cuáles podrían ser. La experiencia de Eco, aunque fugaz, debió ser un indicador a tener en cuenta. Creí que después de tanto Dilthey, Gadamer y Ricoeur en estado puro aquí sabíamos de los alcances y predicamentos de la hermenéutica antes que Geertz escribiera lo suyo y que Eco cayera en la tentación. Me equivoqué. La perspectiva de que algunos de nuestros antropólogos todavía vírgenes de la tentación interpretativa se dejen persuadir por un programa tan melifluo me causa todavía un poco de espanto. Que el modelo de Geertz, atestado de dilemas metodológicos, se imparta como recurso instrumental no problemático en cátedras de metodología que presumen de finura científica me resulta casi inexplicable; y me abruma el remordimiento de haber hecho traducir y prestado mi revisión técnica al texto geertziano más importante, pensando que sería tema vivaz de conversación por unos pocos meses y luego olvidado según cuadraba a la estatura de su propuesta. Si hubiera dejado “La Interpretación de Culturas”, “descripción gruesa”, “peleas de gallos” o “juego hondo” como Geertz deseaba, o si lo hubiera publicado el Fondo de Cultura Económica, capaz de traducir “peoples” como “gente” (en vez de “pueblos”) y de instalar esa atrocidad en un título, quizá el texto habría sido en castellano tan poco popular, carente de gracia y duro de leer como las traducciones de las obras de Eric Wolf. No lo sé... Quiero pensar que algo se quebró y que unas pocas décadas más atrás no habría habido motivos para preocuparse. Ese intelectualismo modular habría parecido, a fin de cuentas, tan provinciano como lo fue el eficientismo positivista en el que América descolló cuando las circunstancias definieron el momento de hacerlo. Pero en nuestras latitudes las evaluaciones teoréticas hoy son esporádicas y superficiales, y está lejos de existir un ámbito de auténtica discusión, al extremo que un ejercicio teórico decoroso cotiza bastante más bajo que un trabajo de campo gris. El hecho es además que a la teoría se la conoce muy mal. Muy pocos saben, por ejemplo, que Geertz mismo admitió por escrito en un nuevo prefacio para Conocimiento local (2000) que él había sido incapaz de entregar lo que publicitara en su propaganda original (esto es, de dar carne al espíritu programático del prólogo de La interpretación de las culturas), de manera que el nuevo volumen se contentaba con poner juntos ensayos que tuvieran que ver con una etnografía del pensamiento, pues de eso se trataba todo. En las puertas del nuevo siglo resta muy poco de la refiguración del pensamiento social y del giro revolucionario hacia los significados, pero tal parece que todo el mundo debe pasar por una larga ordalía antes de llegar a esa conclusión y decidirse por otro camino, alguno de los miles que por fortuna existen. 151 Aunque las ideas geertzianas deban ser re-situadas y puestas en contexto para medir qué diferencia haría su olvido o su adopción, lo esencial en este ensayo ha sido su crítica interna, en términos de las promesas que ellas rubricaron sin haberlas cumplido y de las piedras que arrojaron sin estar libres de culpa. Como Geertz a propósito del trance, de la inferencia clínica y de las metáforas, yo bien podría estar equivocado, o ser demasiado apocalíptico cuando lo mejor visto es relajarse y gozar. Hasta aquí la interrogación de sus ideas. Lo fundamental, en adelante, es más bien de orden metacrítico: qué hacer, en la docencia y en la práctica de nuestra disciplina, con algunas cosas que ahora sabemos acerca de ellas. Referencias bibliográficas Alexander, Jeffrey. 1990. Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Barcelona, Gedisa. Anrubia, Enrique. 2002a. “De tribunales e imputados: Clifford Geertz ante la crítica de Carlos Reynoso, y vuelta”. Gazeta de Antropología, 18, Universidad de Granada, http://www.ugr.es/~pwlac/G18_04Enrique_Anrubia.html. Anrubia, Enrique. 2002b. “Clifford Geertz: De ¿quién es ‘quién’? O ¿quién sabe ‘donde’?”. Nómadas, enero-junio, nº 5, http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/181/18100501.pdf. Bloch, Maurice. 1977. “The past and the present in the present”. Man, 12: 278-292. Carrithers, Michael. 1990. “Is Anthropology Art or Science?”. Current Anthropology, 31(3): 263-282. Connor, Linda. 1960. Trance in Bali. Nueva York, Columbia University Press. Crapanzano, Vincent. 1980. Tuhami: Portrait of a Moroccan. Chicago, University of Chicago Press. Crapanzano, Vincent. 1986. “Hermes' Dilemma: The Masking of Subversion in Ethnographic Description”. En James Clifford & George Marcus (compiladores), Writing Culture: The poetics and politics of ethnography, Berkeley, University of California Press, pp. 51-76. D’Andrade, Roy Goodwin. 1995. The development of cognitive anthropology. Cambridge, Cambridge University Press. Dilthey, Wilhelm. 1996. Hermeneutics and the study of history. (Selected works, vol. VI). Edición de Rudolf Makkreel y Frithjof Rodi. Princeton, Princeton University Press. Douglas, Mary. 1998 [1996]. Estilos de pensar. Barcelona, Gedisa. Dwyer, Kevin. 1982. Moroccan dialogues: Anthropology in question. Baltimore, Johns Hopkins University Press. Eco, Umberto. 1992. Los límites de la interpretación. Barcelona, Lumen. Eyre, Stephen. 1985. “The deconstruction of thick description: Changing portrayals of Bali in the writing of Clifford Geertz”. Indonesia, 39: 37-51. Geertz, Clifford. 1956. “Religious Belief and Economic Behavior in a Central Javanese Town: Some Preliminary Considerations”. Economic Development and Cultural Change, 2: 134-58. Geertz, Clifford. 1960. Reseña de Trance in Bali de Linda Connor. American Anthropologist, 62(4): 1096-1097. 152 Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. Nueva York, Basic Books [Traducción castellana, revisión y prólogo de Carlos Reynoso: La Interpretación de las Culturas, México, Gedisa, 1987]. Geertz, Clifford. 1980a. Negara. The theatre state in nineteenth-century Bali. Princeton, Princeton University Press [Traducción castellana: Negara: El estado-teatro en el Bali del siglo XIX, Barcelona, Paidós, 2000]. Geertz, Clifford. 1980b. “Blurred Genres: The refiguration of social thought”. American Scholar, 29(2): 165-179. Geertz, Clifford. 1983. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. Nueva York, Basic Books [Traducción castellana: Conocimiento local: Ensayos sobre la interpretación de las culturas, Barcelona, Paidós, 1994].. Geertz, Clifford. 1984. “Distinguished lecture: Anti anti-relativism”. American Anthropologist, 86(2): 263-278. Geertz, Clifford. 1987a [1973]. La interpretación de las culturas. Edición y prólogo de C. Reynoso. México, Gedisa. Geertz, Clifford. 1987b. “The Anthropologist at Large”, The New Republic, 25 de mayo, 196(21): 3437. Geertz, Clifford. 1988. Works and Lives, Stanford, University Press [Traducción castellana, El Antropólogo como Autor, Barcelona, Paidós, 1989]. Geertz, Clifford. 2000. Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology. Nueva edición y prólogo. Nueva York, Basic Books Classics. Geertz, Clifford. 2002. “‘I don’t do systems’: An interview with Clifford Geertz”. En: Method and Theory in the Study of Religion. Journal of the North American Association for the Study of Religion, 14(1): 2-20. http://www.iwp.uni-linz.ac.at/lxe/sektktf/gg/GeertzTexts/Interview_Micheelsen.htm. Geertz, Clifford. 2004. “What Is a State If It Is Not a Sovereign? Reflections on Politics in Complicated Places”. Current Anthropology, 45(5): 577-593. Ginzburg, Carlo. 1983. “Señales. Raíces de un Paradigma Indiciario”. En A. Gargani (compilador), La Crisis de la Razón. México, Siglo XXI. Goodman, Nelson. 1972. Problems and projects. Nueva York, Bobbs Merrill. Halliday, Michael Alexander Kirkwood. 1986. El Lenguaje como Semiótica Social. México, Fondo de Cultura Económica. Helbig, Hermann (compilador). 2006. Knowledge representation and the semantics on natural language. Berlín, Springer. Keesing, Roger. 1987. “Anthropology as Interpretive Quest”. Current Anthropology, 29(2): 161-176. Lieberson, Jonathan. 1983. “Interpreting the Interpreter”, New York Review of Books, 15 de marzo de 1984, 31(4): 39-46. Marcus, George. 1986. “Contemporary problems of ethnography in the modern world system”. En J. Clifford y G. Marcus (compiladores), Writing Culture: The poetics and politics of ethnography. Berkeley, University of California Press, pp. 165-193. Marcus, George. 1998. Ethnography through thick and thin. Princeton, Princeton University Press. 153 Miceli, Jorge. 2003. “Sobre la contestación de Enrique Anrubia a Carlos Reynoso: Enumerando dificultades para entender una crítica interpretativista”. Gazeta de Antropología, 19, http://www.ugr.es/~pwlac/G19_22Jorge_Eduardo_Miceli.html. Ogden, Charles Kay y Ivor Armstrong Richards. 1923. The Meaning of Meaning. Londres, Routledge & Kegan Paul [Traducción castellana: El significado del significado, 1ª reimpresión, Barcelona, Paidós, 1984]. O’Meara, J. Tim. 1989. “Anthropology as a Empirical Science”. American Anthropologist, 91(2): 354-369. Ortner, Shelley B. 1984. “Theory in anthropology since the sixties”, Comparative Studies in Society and History, 26: 126-166. Pecora, Vincent. 1989. “The Limits of Local Knowledge”, H. Aram Veeser (compilador), The New Historian, Nueva York, Routledge, pp.243-276. Rabinow, Paul. 1977. Reflections on fieldwork in Morocco. Berkeley, University of California Press. Rabinow, Paul. 1986. “Representations are Social Facts: Modernity and Post-modernity in Anthropology”. En J. Clifford y G. Marcus (compiladores), Op.cit., pp. 234-261. Rabinow, Paul y William Sullivan. 1987. “The interpretive turn: A second look”, en P. Rabinow y W. Sullivan (compiladores), Interpretive social science: A second look. Berkeley, University of California Press, pp. 1-30. Reynoso, Carlos. 1986. Teoría, Historia y Crítica de la Antropología Cognitiva. Buenos Aires, Búsqueda. Reynoso, Carlos (compilador). 1991. El Surgimiento de la Antropología Posmoderna. México, Gedisa. Roseberry, William. 1982. “Balinese cockfights and the seduction of anthropology”, Social Research, 49: 1013-1028. Sebeok, Thomas y Jean Umiker-Sebeok. 1987. Sherlock Holmes y Charles S. Peirce. El método de la investigación. Barcelona, Paidós. Shankman, Paul. 1969. “Le rôti et le bouilli: Lévi-Strauss’ theory of cannibalism”. American Anthropologist, 71(1): 54-69. Shankman, Paul. 1984. “The Thick and the Thin: On the Interpretive Theoretical Program of Clifford Geertz”. Current Anthropology, 25(3): 261-279. Silverman, Eric Kline. 1990. “Clifford Geertz: Towards a more ‘thick’ understanding?”. En Christopher Tiller (compilador), Reading material culture, Oxford, Basil Blackwell. Spencer, Jonathan. 1989. “Anthropology as a Kind of Writing”. Man, 24: 145-164. Tiger, Lionel. 2006. “Fuzz, Fuzz . . . It Was Covered in Fuzz”. Wall Street Journal, 7 de noviembre. http://anthro.rutgers.edu/faculty/tiger/publications/wsjfinalgeertz.doc. Accesado 11 de diciembre de 2007. Turner, Victor. 1974. Dramas, Fields, and Metaphors. Ithaca, Cornell University Press. Tyler, Stephen. 1986. “Post-Modern Ethnography: From document of the occult to occult document”. En J. Clifford y G. Marcus (compiladores), Op.cit. 122-140. Watson, Graham. 1989. “Definitive Geertz”. Ethnos, 54: 23-30. 154 Windschuttle, Keith. 2002. “The ethnocentrism of Clifford Geertz”. The New Criterion, 21, http://newcriterion.com/archives/lead-article/10/geertz-windschuttle/. 155 3 – Las antropologías fenomenológicas: Del empirismo trascendental a la cotidianeidad En Argentina se ha tornado habitual cuestionar la fenomenología de Marcelo Bórmida sin conocerla en profundidad, mientras que por el contrario se proclama la utilidad instrumental de otras variantes de la fenomenología, y antes que nada de la etnometodología y de las corrientes ligadas al interaccionismo simbólico. En este capítulo me ocuparé de establecer bases preliminares para una crítica rigurosa de la fenomenología que alguien pueda encarar en el futuro. Analizaré la concordancia entre las ciencias sociales fenomenológicas y el cuestionamiento del establishment en la academia norteamericana, la adopción de marcos remotamente husserlianos por un número modesto de antropólogos de segunda línea y la súbita desaparición de las profesiones de fe fenomenológica en ciencias sociales tras el advenimiento del posmodernismo, el poscolonialismo y los estudios de áreas. Seguiré el rastro de una modalidad a veces regocijante, otras letárgica, siempre verbosa, que promueve ideas de talante conservador y que de algún modo adoptó una estrategia adaptativa que le permitió medrar casi hasta el día de hoy. Demarcar qué es una antropología fenomenológica y qué no lo es involucra una decisión problemática. Algunos antropólogos simbolistas, por ejemplo, mencionan ideas y autores fenomenológicos con asiduidad (Geertz 1987: 26, 106n., 107, 302, 305n., 323n.; 1983: 77, 156; Turner 1985: 154-155, 157, 210). Igual que hice alguna vez con los estudios culturales, aquí adoptaré sin embargo un criterio emic, reconociendo como fenomenológicas a las corrientes y autores que expresamente afirmen serlo. Con este recaudo, la exposición de esta parte del libro se desarrollará en nueve partes interrelacionadas que son, sucesivamente: 1) Un examen revisionista de los fundamentos filosóficos de las ciencias sociales fenomenológicas, en sus distintas vertientes: primero el historicismo de la Escuela de Baden y en particular el pensamiento de Wilhelm Dilthey, que le ha proporcionado una justificación idealista inscripta en las humanidades y un marco hermenéutico, y luego la fenomenología propiamente dicha de Edmund Husserl. 2) Un estudio de la formulación de Alfred Schutz, la más importante entre las que tienden puentes entre ese fondo filosófico y la problemática de las ciencias sociales. 3) Una reseña sucinta a la sociología del conocimiento que se establece a partir de los schutzianos Peter Berger y Thomas Luckmann, y de su obra más importante, La Construcción Social de la Realidad (1966). 4) Una visión de conjunto de otra de la postura hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, cuya influencia impacta de modos diversos a un puñado de corrientes en las ciencias sociales fenomenológicas. 5) Un panorama crítico de uno de los movimientos masivos surgidos en las disciplinas microanalíticas, el Interaccionismo Simbólico de Herbert Blumer. 6) Una lectura crítica de una de las formulaciones más renombradas de las ciencias sociales fenomenológicas, la etnometodología de Harold Garfinkel, acompañado de un estudio de la antropología peculiar de Carlos Castaneda. 7) Una síntesis de los aspectos más peculiares de la antropología fenomenológica norteamericana, en la cual se inscriben materiales tan disímiles como los ensayos de Bennetta Jules-Rosette y los de Michael Agar. Aquí haré referencia también a la llamada antropo156 logía crítica norteamericana, codificada por Dell Hymes, Stanley Diamond y Bob Scholte, y a la antropología psicodélica propuesta por Allan Coult. 8) Una revisión de la etnología tautegórica de Marcelo Bórmida, a quien se buscará comprender en contraste comparativo con otras versiones de la fenomenología aplicada. 9) Para finalizar, una breve inspección de la paulatina decadencia y el abandono oportunista de los marcos fenomenológicos tras el advenimiento de la antropología posmoderna en las dos últimas décadas del siglo pasado. Quedará para mejor ocasión el tratamiento de unas cuantas corrientes microsociológicas minoritarias de escasa masa crítica, como la teoría del etiquetado o teoría de la reacción social de Edwin Schur (1971), la sociología formal de Howard Schwartz y Jerry Jacobs (1979), la sociología existencial (Douglas y Johnson 1977), la sociología existencial posmoderna (Kotarba y Johnson 2002), el interaccionismo neo-simbólico, la sociología radical (Etkowitz 1990) y la sociología del absurdo de Stanford Lyman y Marvin Scott (1970). 1. Fundamentos filosóficos Las antropologías fenomenológicas (subconjunto de una orientación hermenéutica y microanalítica que en cierto momento se manifestó en la totalidad de las ciencias sociales) reclaman una doble ascendencia filosófica: por un lado entroncan con el historicismo de Wilhelm Dilthey, por el otro con la fenomenología de Edmund Husserl. De la primera ascendencia le viene su particularismo y el reclamo de una epistemología humanista específica centrada en la comprensión de singularidades; de la segunda, su propensión a la subjetividad, que a su vez se traduce en el concepto de self. Por supuesto, hay otras influencias humanísticas que se congregan en la gestación de estas corrientes, como ser la obra de Max Weber, o un puñado de ideas de Max Scheler o Ernst Cassirer; pero por el momento me estoy refiriendo sólo a las formulaciones filosóficas en sentido estricto que poseen componentes explícitamente fenomenológicos. La importancia de cada uno de estos legados varía según las escuelas, tendencias y autores, pero casi siempre ha sido manifiesta aunque notoriamente selectiva. En otras palabras, no cabe esperar demasiada precisión acerca del grado de acatamiento de las filosofías originales, o de las premisas concretas que se integran, o una puntualización exhaustiva de los cánones filosóficos en que esas corrientes presumen fundarse. En la mayor parte de los casos, aún cuando los desarrollos filosóficos en su origen sean de gran porte y comprendan numerosos volúmenes, la especificación de los elementos filosóficos en estado puro en la práctica de las ciencias sociales suele ser del orden de las pocas páginas. No pocas veces se percibe que el material no ha sido tratado de primera mano, sino que se lo ha simplificado y pasado a través de una cadena de mediadores, tales como Weber, Bocheński o Schutz, demasiado enfrascados en sus propias rumias como para proporcionar una imagen fidedigna del original, a cuya referencia no obstante nunca se abdica. El carácter diluido en la adopción de conceptos originados en las tradiciones filosóficas no es inherente sólo a la vertiente fenomenológica, sino que se puede apreciar también en los usos de otras orientaciones, como en el caso de la antropología simbólica. Tras admitir apenas cinco años de familiaridad con estos espesos temas filosóficos y confesando no saber suficiente alemán, Victor Turner, por ejemplo, no suele remitir a la escritura de Dilthey sino a las elaboraciones de exégetas y traductores como Herbert Hodges, Hans Peter Rickman y Wi157 lliam Kluback. En su extenso resumen de los principales conceptos diltheyanos, Turner (1984: 190-195) tampoco proporciona referencias verosímiles a los escritos primarios; su uso de la bibliografía es asimismo inconsistente, con doce de los veintiseis volúmenes de las esenciales Gesammelte Schriften en pie de igualdad con el único volumen entonces publicado de Selected writings. Todas las citas textuales que apuntan a la edición de las obras completas en alemán han pasado, según se puede comprobar fácilmente, por el filtro de las obras selectas en inglés (Turner 1985: 210-211, 306-307). Cuando se lee a Dilthey se siente que determinadas categorías (como el concepto de Weltanschauung o la misma Verstehen, nacida al calor de la hermenéutica bíblica) fueron pensadas para otra escena civilizatoria y para dar cuenta de cuestiones inherentes a las mal llamadas religiones universales, o a la tradición judeocristiana tout court. Es dudoso que por más comentario que se ponga en su torno el uso antropológico en crudo contribuya a enriquecer la comprensión de la alteridad, o sea capaz de arrojar una mirada antropológica sobre nuestra propia cultura. Se necesita para ello una elaboración que aquí está faltando. En su apropiación, Turner simplifica pero no elabora; a sus ojos los conceptos resultan ser pura ganancia, como si estuvieran de antemano adaptados al tratamiento de dinámicas culturales no previstas en el momento en que fueran concebidos, o como si toda su rica intertextualidad viajara con ellos en el momento en que el antropólogo se los apropia. Pero Turner no es el único que parece subestimar las expectativas del lector informado; otros autores se valen de recursos parecidos de síntesis telegráfica, trasplante conceptual y cita indirecta, violatorios de principios consagrados de filología y gestión de fuentes. Señalaré estos casos cuando ello resulte relevante, pues estas vaguedades en la adopción de un encuadre filosófico no son contingentes sino constitutivas, de un extremo a otro de las ciencias sociales. Los fundamentos historicistas En este contexto, “historicismo” no implica un interés esencial hacia la historia, sino una medida de afinidad con la postura del filósofo poskantiano Wilhelm Dilthey [1833-1911] respecto de la diferencia taxativa entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. El paradigma de la ciencia del espíritu es, según Dilthey, la historia. La filosofía diltheyana se funda en esa distinción que él fue el primero en establecer en su Enleitung in die Geisteswissenschaften en 1883. En su estrategia, contraria a la visión positivista de Auguste Comte o de John Stuart Mill, se postula que existe una esfera de acontecimientos inherentemente singulares –la historia– que, por su unicidad y su irreductibilidad a leyes de validez general, opera como modelo de todo objeto social o cultural. En las últimas décadas del siglo XIX Dilthey fue ampliamente leído en círculos intelectuales; ejerció influencia directa sobre Franz Boas, quien citó sus obras con asiduidad (Boas 1908: 276, 279). George Herbert Mead, el creador del conductismo social e inspirador del interaccionismo simbólico, asistió al menos a dos conferencias de Dilthey en Berlín en 1890 y asimiló sus lineamientos; Dilthey no es citado en Espíritu, persona y sociedad, pero las resonancias simpáticas entre su pensamiento y el de Mead son palpables aunque esporádicas y en algunas ocasiones, contradictorias (Jung 1995). En el mundo de habla hispánica las ideas historicistas fueron difundidas por José Ortega y Gasset [1883-1955], en particular desde su ensayo Guillermo Dilthey y la idea de vida de 1942. 158 Con posterioridad, otros filósofos poskantianos propusieron terminologías y conceptos suplementarios, algunos de los cuales utilizamos hoy sin preguntarnos dónde se originan: Wilhelm Windelband [1848-1915], de la Escuela de Baden, por ejemplo, propondría una diferenciación semejante entre las ciencias nomotéticas (capaces de formular leyes y generalizaciones) y las ciencias idiográficas (que estudian casos individuales, no susceptibles de generalización). Otro miembro de la escuela, Heinrich Rickert [1863-1936], ejercería influencia sobre Max Weber, quien tomó de él su concepto de “tipos ideales”. También ofrecería al historicismo objetos concomitantes a las ciencias definidas por Windelband: la “naturaleza” para las ciencias nomotéticas, la “cultura” para las idiográficas. Llamo la atención sobre el hecho de que esta división es plausible en apariencia pero incorrecta en el fondo, pues deja a las matemáticas, la lógica, la computación científica y la algorítmica de propósito general (por ejemplo) en una especie de limbo, ya que ellas no son naturales ni versan sobre la cultura. Como fuere, la divisoria entre dos ciencias irreductibles (y este es un elemento de juicio que no todos los epistemólogos han considerado) fue una iniciativa emanada de la facción historicista-hermenéutica. Si hoy en día se habla más bien de ciencias blandas y ciencias duras fue por iniciativa de los precursores de aquéllas, antes que por causa de alguna forma de exclusión cientificista. Este sería, en definitiva, el cuadro de la partición de las ciencias y sus respectivos objetos tal como se concibió en el seno de la filosofía poskantiana: Dilthey Ciencias de la Naturaleza Ciencias del Espíritu Windelband Ciencias Nomotéticas Ciencias Idiográficas Rickert Naturaleza Cultura Pero volvamos a Dilthey. Como se verá después, la mayor parte de las antropologías interpretativas suscriben la idea de Dilthey de la especificidad “espiritual” de la antropología y de su carácter idiográfico (por ejemplo Geertz con su artículo de 1980 y su propuesta de generalización en el interior de los casos). Para Dilthey, ambas ciencias forman la totalidad del saber. Las ciencias del espíritu (Geistwissenschaften) son para él distintas e independientes de las ciencias de la naturaleza (Naturwissenschaften). El conocimiento científico persigue una comprensión externa (Begreifen) de los fenómenos que se le presentan; pero el conocimiento histórico es una vivencia, una experiencia interna e íntima de su propio objeto. Lo adecuado para abordar esta experiencia no es la explicación externa, sino la comprensión (Verstehen). Dicho de otro modo, los tres momentos del conocer en que se fundan las ciencias del espíritu son la vivencia (Erlebnis), la expresión (Ausdrucken) y la comprensión (Verstehen). De allí que el método histórico (o el método propio de las ciencias del espíritu) no busca la formulación de leyes, sino la exposición de un proceso particular en sus conexiones íntimas. Los elementos que le interesan a estas ciencias son los individuos en tanto tales, y el fundamento de la investigación en esta área no puede ser otro que la psicología de los individuos. Por desdicha, la filosofía de Dilthey no es sistemática; su estilo discursivo se asemeja al de Friedrich Nietzsche, otro de los filósofos recuperados por los partidarios de las antropologías interpretativas del último cuarto de siglo. La influencia del pensamiento de Dilthey sobre la antropología no siempre es manifiesta, y casi nunca es directa. Como hemos visto más arriba y tratado en detalle en su oportunidad (pp. 59 y ss.), uno de los antropólogos que recientemente han adoptado ideas diltheyanas en forma expresa ha sido Victor Turner. Algunos tur159 nerianos (Barbara Myerhoff, Edward Bruner, Bruce Kapferer) también se han inspirado en Dilthey (o más bien en lo que Turner dice de Dilthey) para formular lo que se ha dado en llamar la antropología de la experiencia (Turner y Bruner 1986). Pero todo eso no es todavía, estrictamente, una antropología fenomenológica. Los fundamentos fenomenológicos El examen de la adopción de ideas fenomenológicas en el sentido husserliano por parte de algunas corrientes de las ciencias sociales en general y de la antropología en particular es aleccionador. En todos los casos a revisarse la adopción tuvo lugar como si se tratara de un pensamiento modular atemporal e independiente de contexto, sin continuidad con su pasado filosófico, sin nexos con otras corrientes contemporáneas (la psicología de la Gestalt, la psicología de la percepción de Carl Stumpf, la psicología experimental de Wilhelm Wundt) ni derivaciones en la ciencia cognitiva o en las filosofías actuales de la conciencia, de Daniel Dennett a Erich Kandel, por dar dos nombres. Hay algo de anti-husserliano, por cierto, en el hecho de que nunca se haya considerado problemática esta irreflexiva puesta entre paréntesis. Antes de indagar las adaptaciones que sufrieran las ideas de Edmund Husserl [1859-1938] conviene examinar sus conceptos en su contexto natural. Excepto cuando lo señalo de manera expresa, construyo la caracterización que sigue en ediciones críticas de los escritos del propio Husserl, más que en comentarios, interpretaciones o reseñas introductorias que se han constituido en la fuente primaria por defecto. Las obras husserlianas sobre las que convergen las referencias desde las ciencias sociales son: Investigaciones lógicas, 2 volúmenes [1900-1901] (Husserl 2001). Primer volumen de Ideas [1913] (Husserl 1998). Segundo Volumen de Ideas [1928] (Husserl 1989). Quinta Meditación Cartesiana [1929] (Husserl 1986). Experiencia y juicio [1939, publicación póstuma] (Husserl 1973). La Crisis de la Ciencia Europea y la fenomenología trascendental (1954, publicación póstuma). Fig 3.1 – Edmund Husserl Una de las complicaciones que acarrea el tratamiento de las ideas de Husserl es que a menudo sus exégetas en ciencias sociales distorsionan su sentido, y le hacen decir, a fuerza de citas descontextualizadas y deflaciones de escala abismal, algo mucho más lineal y más sim- 160 ple de lo que se encuentra cuando se lo lee de primera mano. Pero el problema más grave de las antropologías fenomenológicas es que el conjunto de premisas husserlianas al que se atienen sus adictos no está especificado y que cuando lo está se origina en textos de distintas épocas que por lo común no son congruentes entre sí; lo más frecuente es, además, que los científicos sociales tomen contacto con Husserl a través de mediadores e intérpretes de esos mediadores: Schutz, Bocheński, Luckmann, Natanson, Rogers. Al igual que la ciencia, la filosofía siempre aspiró a alcanzar la certidumbre, la objetividad, los fundamentos últimos. En filosofía esta búsqueda está asociada con Descartes y con el principio de la duda metódica. Paradójicamente, el llamado irracionalismo fenomenológico comenzó siendo una variante del racionalismo cartesiano. En algún momento, unos cuantos filósofos (y antes que nadie, Alfred Schutz) creyeron encontrar en la fenomenología un método que permitía alcanzar esa certeza, y se propusieron extender este beneficio a otros saberes dominados por la doxa. Se trataba de una empresa audaz: apoyar las ciencias humanas y sociales en una fundamentación filosófica rigurosa. La fenomenología de Edmund Husserl fue un intento de clarificar la experiencia y de llegar a un modo carente de supuestos de captación de la realidad. Para ello debía centrarse en la experiencia, pero en una experiencia depurada de las contaminaciones que en ella introducían los supuestos del sentido común. El dictum de Husserl, inserto en un proyecto que eventualmente se denominó empirismo trascendental, se proponía llegar hasta las cosas mismas: “El verdadero método –decía– sigue la naturaleza de las cosas a ser investigadas, y no nuestros prejuicios o preconceptos”. Pero las “cosas mismas” no son inmediatamente accesibles. Sólo se puede acceder a ellas a través de su representación en la conciencia, representación que de ninguna manera las refleja tal cual son, por cuanto varían conforme a la experiencia de cada quien. Según Husserl, hay que clarificar entonces la experiencia que tenemos de las cosas. La clarificación de la experiencia demanda la eliminación de los preconceptos que la ofuscan. La investigación fenomenológica tiene un punto de partida: la experiencia inmediata del objeto. A partir de este punto de inicio, el método fenomenológico (o al menos su vulgata) consiste en tres fases o etapas sucesivas. Èpojé Èpojé [έποχή]es un término griego que significa “abstención”. Involucra “poner fuera de acción la tesis general de la actitud natural”, “poner entre paréntesis el mundo natural” del sentido común. Ello no implica ni dudar del mundo, ni afirmar su existencia. Se trata más bien de afrontar la investigación de algo prescindiendo de todo lo que presuntamente se “sabe” acerca de él, por bien establecido que parezca. Hay que dejar de lado no sólo el conocimiento de sentido común acerca de las cosas, sino incluso el conocimiento de carácter científico. La èpojé radicaliza el método cartesiano de la duda filosófica. Ella se asegura que ningún elemento extraño o espurio será admitido en el análisis (Husserl 1986: 60-62, §32). Se llama también a esta fase reducción filosófica (Urdanoz 1978: 387). Reducción eidética Dado que la èpojé es fundamentalmente pasiva, y no establece nada, en el momento de la èpojé el status de un objeto dado es poco claro. La reducción eidética significa simplemente comprender un objeto de conciencia como un ejemplar de una esencia, un eidos [ίς]. El método que se utiliza es el de la variación libre (Husserl 1973 § 161 87). La esencia es lo que permanece constante a través de la variación imaginativa del objeto original. Esta fase involucra un giro noemático (un cambio en la naturaleza del objeto de conciencia o noema) desde un objeto como cosa factual hacia un objeto como ejemplar de una clase típica. No pocos autores encuentran desafortunado el uso del concepto platónico o de su sustituto el alemán Wesen por sus resonancias místicas y la imposibilidad de imponerle una denotación precisa (Schutz 1974: 122). Reducción fenomenológica La reducción fenomenológica (o trascendental) quita a la conciencia sus cualidades mundanas, permitiendo la observación de la conciencia misma en su funcionamiento esencial. Pone entre paréntesis la tesis general de la reciprocidad de perspectivas y todo lo que ella presupone: los otros objetivados y un “yo” auto-objetivado. La tesis involucra principios tales como que los otros son como si fuera iguales a mí, que sus ideas son como las mías, etcétera. Una vez que ello se pone a un costado, se entra en el reino de la conciencia pura. El logro de la reducción fenomenológica es el Ego trascendental, el cual es sus experiencias. Este Ego no tiene ser personal fuera de sus experiencias: es una conciencia anónima que no pertenece a nadie en particular. El investigador se encuentra entonces frente a los orígenes estructurales a priori y frente al significado fundante de nuestro mundo, captando los elementos intersubjetivos ocultos en la aparente privacidad de la percepción (Husserl 1998: § 33; Urdanoz 1978: 388). Hago notar que las tres fases de la reducción tal como se exponen habitualmente y como las he volcado aquí no se encuentran jamás en la obra de Husserl (que he barrido por completo una y mil veces, incluyendo los últimos manuscritos editados en la Husserliana), sino que son más bien un constructo sedimentado por sus estudiosos, biógrafos y divulgadores: un juego de teléfono descompuesto, un mito urbano. Es tan imposible encontrar esa tripartición canónica en la obra de Husserl como hallar una traza de la semiótica clara y contrastante en los escritos de Charles Sanders Peirce. A propósito de la reducción Husserl propone diversos caminos, pero nada que se parezca a esa tripartición (Luft 2004). Husserl tampoco realizó él mismo investigaciones sociológicas; la extrapolación del método fenomenológico hacia la sociología o la antropología habría de ser llevado a cabo por otros estudiosos, en el primer caso por Alfred Schutz. En lo que respecta a la vigencia de la fenomenología husserliana en el terreno filosófico, en general hay acuerdo que todo lo que se refiere a su fase trascendental (reducción inclusive) sólo tiene hoy valor histórico. Ya casi nadie promueve semejantes cosas, mucho menos a título de iniciativa a ser consumada heroicamente por una sola persona. La superación de la fenomenología de Husserl y la evolución de la fenomenología ulterior son aspectos que las sociologías que se inspiran en ella no han desarrollado suficientemente. Da la impresión que los sociólogos y antropólogos que se inspiran en Husserl no prestan mayor atención a la falta de un consenso filosófico contemporáneo en torno de sus postulados o a la naturaleza de las objeciones que se les han interpuesto. En las líneas que siguen deberé simplificar miserablemente nociones de mucha mayor riqueza y complejidad, pero es menester hacerlo para comunicar a eventuales lectores de las ciencias sociales algún atisbo de lo que en nuestras disciplinas se suele llamar el estado de la cuestión. Aún cuando la vigencia de los griegos o de Kant, por ejemplo, pueda llamar a engaño, la filosofía no es un discurso intemporal ni una práctica en la cual la escasez de resultados 162 pueda pasar desapercibida. En filosofía, en general, se considera que las argumentaciones de Husserl para abordar la intersubjetividad desde una instancia trascendental no han resultado satisfactorias, y que las críticas de Jean-Paul Sartre y de Theodor Adorno, o el mero cambio de las ideas y del clima intelectual vulneraron gran parte de su edificio filosófico (Philipse 1995: 239-322). Los alumnos de Husserl a partir de Roman Ingarden no continuaron en absoluto la línea trascendentalista, sino que profundizaron otras intuiciones. Heidegger, por ejemplo, convertiría la fenomenología en existencialismo, vale decir, en una filosofía de la existencia antes que de las esencias. Las líneas más hermenéuticas y terxtualistas de la filosofía actual de tendencia posmoderna, como la de Richard Rorty (1983: 14, 157-160, 202), han abandonado todo intento de fundamentación rigurosa o de trascendentalismo y hasta consideran que no hay mayores diferencias entre el neopositivismo de Bertrand Russell y el programa husserliano. El propio Hans-Georg Gadamer (1977: 314) sostiene que Husserl “no tiene la más mínima noción de la conexión [del concepto de vida] con la tradición metafísica, en particular con el idealismo especulativo” y que “carece en absoluto de cualquier determinación mínimamente desarrollada de lo que es la vida” (p. 318). No hace falta consagrarse a la filosofía en tiempo completo para darse cuenta que Husserl no llegó a instaurarse como filósofo de referencia para los posmodernos y los posestructuralistas, como sí consiguieron a hacerlo, sobradamente, Heidegger o Nietszche. Podría decirse que Husserl es el filósofo cuya ausencia resuena más estridentemente en Writing culture (Clifford y Marcus 1986); ninguno de los diez autores del texto fundacional de la antropología posmoderna estimó necesario siquiera mencionar su nombre. Decididamente, las últimas décadas del siglo no fueron buenos tiempos para las filosofías convencionales, los programas fundantes, las certidumbres axiomáticas, las metafísicas. Ya desde mucho antes, Husserl en sus últimos años (y esto se refleja en la Crisis), daría menos importancia a los aspectos trascendentales y más relieve al problema de la cotidianeidad y del mundo de la vida. 2. La sociología fenomenológica de Schutz Alfred Schutz [1899-1959] estudió ciencias sociales en Viena en la década de 1920, absorbiendo la influencia de Max Weber. Esta influencia ha revelado ser esencial, pues es a través de ella que se incorpora al esquema de Schutz y de otros científicos sociales fenomenológicos el concepto de Verstehen, que puede traducirse aproximadamente como “comprensión”. Originado en la filosofía de Wilhelm Dilthey, la Verstehen es la marca que señala, en todas las tendencias y sub-corrientes, la diferencia entre las ciencias explicativas y las interpretativas: para interpretar no hay que explicar sino comprender, lo cual se realiza mediante la aplicación de un método (nunca bien definido) que es precisamente la Verstehen. En otros términos: “hermenéutica” quiere decir “interpretar”, para lo cual es necesario comprender. Deriva de la palabra griega Ερμηνεύς, que significa “intérprete”. Después volveré sobre esto. Tras sus años de formación hermenéutica Schutz estableció contactos con Husserl, quien también influyó sobre él. No llegaron a ser profesor y alumno, pero ambos mantuvieron correspondencia y se encontraron varias veces; Schutz estuvo a punto de ser nombrado como su sucesor pero no pudo serlo. En 1938 Schutz se traslada a París, huyendo del nazismo, y tras pasar un año allí se radica en Estados Unidos, donde permanece discretamente hasta su muerte en 1959 trabajando part time en la New School for Social Research, una institución que diez años más tarde sería cabecera de la antropología crítica, una rara especie de marxismo sintético con un toque husserliano. En la década de 1940 Schutz impartió una serie de confe163 rencias en Nueva York, donde se generó un discipulado conducido a la postre por Peter Berger y Thomas Luckmann. Fig. 3.2 – Alfred Schutz Es a través de Berger y Luckmann que Schutz ganó sus quince minutos de fama en los Estados Unidos. La incidencia de sus discípulos se manifiestó en una especie de subdisciplina (la sociología del conocimiento) que estudiaba sobre todo los condicionamientos sociales de la ciencia. El texto que resume la sociología del conocimiento es La Construcción Social de la Realidad, de Berger y Luckmann (1968), que difundió entre el gran público el pensamiento de Schutz. Como lo estipulan unánimemente Margherita Ciacci (1983), Robert Friedrichs (1977) y Alvin Gouldner (1973), ha sido Schutz quien transfirió una dimensión filosófica interpretativa y fenomenológica a una sociología atestada de tecnicismo, manipulada por el orden establecido y necesitada de alternativas humanísticas. Ciertamente, no se trata del discurso husserliano en estado puro, y ni siquiera de una progresión límpida a partir del mismo, establecida en torno a ideas en ciernes a las que habría faltado un desarrollo necesario y en alguna medida previsible. Tampoco es una ideación por completo original, por cuanto reposa para ello excesivamente en un maestro locuaz que monopoliza los primeros planos. A decir verdad, la sociología filosófica de Schutz constituye casi una anomalía clasificatoria: demasiado husserliana, weberiana y epigonal como para ser idiosincrásica, y demasiado personal como para ser fenomenología ortodoxa. Muchos sociólogos conocieron a Husserl a través de él; pero en cierto sentido, se trata de un Husserl alterado y fragmentario, como ya tendré oportunidad de mostrar. Ni hablar de Weber, que queda como aplastado en el fondo de la memoria. Schutz no tiene una obra acabada, sino una progresión de ensayos escritos entre 1940 y 1959 (reunidos en El Problema de la Realidad Social) y una serie de ensayos póstumos, dispuestos luego de su muerte por Thomas Luckmann en Las Estructuras del Mundo de la Vida (Schutz 1974; Schutz y Luckmann 1977). Antes de ambos hay un libro que aquí se tradujo como Fenomenología del Mundo Social pero cuyo título original prefigura a Berger y Luckmann: La Construcción Significativa del Mundo Social. Lo esencial de la obra de Schutz desarrolla una intuición básica: la que concierne a la importancia de las presuposiciones, la estructura y la significación del mundo de la vida cotidiana y del sentido común. Podemos decir que con Schutz el sentido común y la cotidianeidad se introducen como objeto de las ciencias sociales. Para Schutz, el mundo social no es inestructurado. Tiene un sentido particular y una estructura de significaciones para quienes viven en 164 él. Las personas interpretan el mundo mediante una serie de construcciones de sentido común acerca de la realidad cotidiana; estos objetos de pensamiento determinan su conducta, definen los objetivos de la acción y los medios para alcanzar esos objetivos. La característica esencial, más sutil e inadvertida del mundo cotidiano, en el que se desenvuelve el hombre en actitud natural, es la de ser presupuesto: se da por sentado que existe el mundo en que se existe, que este mundo tiene una historia, que tendrá un futuro, y que su presente nos es dado epistemológicamente a todos los hombres de la misma manera. Schutz, siguiendo a Husserl, pretendió hacer de lo presupuesto el objeto de su indagación crítica, abordando el problema de obtener una fundamentación analítica de la vida cotidiana, mediante una inspección de sus múltiples tipificaciones. “Todo nuestro conocimiento del mundo –expresa–, tanto en el sentido común como en el pensamiento científico, supone construcciones, es decir, conjuntos de abstracciones, generalizaciones, formalizaciones e idealizaciones propias del nivel respectivo de organización del pensamiento” (1974: 36). En términos rigurosos, “los hechos puros y simples no existen”, pues desde un primer momento todo hecho es algo extraído de un contexto universal por la actividad de la mente. No es que seamos incapaces de captar la realidad del mundo, sino que captamos solamente ciertos aspectos de ella, los que nos interesan para vivir, actuar o pensar. Obsérvese que Schutz no demuestra lo que afirma, sino que aduce simplemente una autoridad filosófica (generalmente Husserl) dando respaldo a la plausibilidad de los enunciados, con lo cual elude el trámite de la demostración. Aunque ese modo asertivo es el usual en filosofía occidental desde por lo menos los poskantianos, no es así por cierto como se formulan los enunciados en ciencia: conforme lo expresara Charles Sanders Peirce hace más de un siglo, todo conocimiento tiene carácter de hipótesis. Nada es hipotético en Schutz, sin embargo; él enuncia algo, identifica el enunciado como una demostración y sigue adelante: del carácter intencional y mediado del mundo (que nadie discute), Schutz deduce de inmediato que la conducta está totalmente regida por una serie de construcciones mentales. Schutz presume entonces que en el mundo no hay otras cosas potencialmente determinantes fuera de los objetos de pensamiento, como si esas otras cosas no pudieran ser determinantes por haber sido en algún momento objeto de estructuración. Esta es exactamente la clase de psicologismo que Husserl había batallado en sus Investigaciones Lógicas de 1900-1901, una obra que es una intensa refutación de la creencia en que la objetividad de los números, las proposiciones y la verdad misma dependen de estados subjetivos (cf. Husserl 2001: vol 2, §11; Cobb-Stevens 1994: 11). Schutz prosigue argumentando que la realidad que parece evidente a los hombres en actitud natural (precientífica) es el mundo de la vida cotidiana, que es una región de la realidad en la que el hombre puede intervenir. Desde el comienzo, se presupone que los demás hombres existen de la misma manera que uno: el mundo cotidiano no es un mundo privado, sino un mundo intersubjetivo. Pero hay varios mundos, y están estratificados. El mundo de la vida cotidiana es sólo uno de los mundos de la vida: existen, además, las realidades del sueño y el trance, la locura, el arte, el mundo del pensamiento científico. Cada uno de estos “sub-universos” (como los llamaba William James) tiene su lógica propia: son “mundos finitos de sentido”. Pero el de la vida cotidiana es la realidad eminente. Es el arquetipo de nuestra experiencia de la realidad; todos los demás ámbitos de sentido pueden considerarse como modificaciones suyas. 165 Entre paréntesis, las realidades alternativas han sido objetos de estudio en antropología y en otras disciplinas en la década de 1960, casi siempre bajo el influjo de la fenomenología, débil algunas veces, fuerte en otras. En no pocas ocasiones esos estudios fueron más allá de lo que se puede llamar científico, verdadero o verosímil; mencionemos, anticipadamente, las exploraciones de Carlos Castaneda, de Allan Coult y de Gerardo Reichel Dolmatoff sobre estados alterados de conciencia inducidos mediante drogas como universos con un sentido propio. Volviendo a Schutz, éste decía que la estructura del mundo de la vida cotidiana se basa en tipificaciones. El mundo es un mundo de objetos más o menos bien determinados, con cualidades más o menos definidas. No se perciben objetos individuales únicos, sino “montañas”, “perros”, “árboles”. Lo que se experimenta en la percepción real de un objeto se transfiere a cualquier otro objeto similar, que se percibe como del mismo tipo. Para Schutz toda interpretación del mundo se basa en un conjunto de experiencias previas, que funcionan como un esquema de referencia en forma de “conocimiento a la mano” o “conocimiento de receta”. Estas experiencias no son fragmentarias e inconexas, sino típicas. Los objetos se experimentan y se cargan de sentido como componentes de una clase. El instrumento tipificador por excelencia es el lenguaje cotidiano, que se puede comparar con un depósito de tipos preconstituidos, de origen social23. El objetivo primario de las ciencias sociales es el de lograr un conocimiento organizado de la realidad social, que vendría a ser la suma total de objetos y sucesos dentro del mundo sociocultural, tal como los experimenta el pensamiento de sentido común de los hombres que viven su existencia cotidiana dentro del mundo, interactuando con sus semejantes. No se puede comprender entonces una institución sin averiguar qué significa para los individuos que orientan su conducta con respecto a ella. No se comprende una herramienta si no se conoce el propósito para el que fue ideada, no se conoce un símbolo si no se sabe lo que representa en la mente de la persona que lo utiliza. Esto es lo que se denomina el postulado de la interpretación subjetiva de las ciencias sociales. Toda ciencia social que aspire a captar la realidad social, establece Schutz, tiene que adoptar este principio. Como podría esperarse, el método fundamental para acceder a la experiencia humana es la Verstehen. Para Schutz, la Verstehen no es simplemente un método a emplear por el estudioso, sino la forma misma en que el pensamiento de sentido común toma conocimiento del mundo sociocultural. Como método la Verstehen es subjetiva porque se propone descubrir el sentido que una acción, un objeto o una institución tienen para sus usuarios, en contraste con los sentidos que pudieran tener para un observador exterior. Pero Schutz dice que también es objetiva: es verificable, lo cual se comprueba cuando un jurado en un proceso discute, por ejemplo, si el acusado ha actuado con premeditación o con intención deliberada. Detengámonos un momento en el territorio de la Verstehen, para corroborar cómo la irresolución de los fenomenólogos a propósito de su estructura interna y de su accionar concreto es ejemplificadora, didácticamente, de su infatuación retórica y de sus espasmos lógicos. Hasta 23 En un primer acercamiento la idea de la tipificación no está nada mal, pero la articulación del concepto desde el punto de vista cognitivo es virtualmente nula y está claramente obsoleta. La psicología cognitiva más reciente ha explorado este tema, así como la incidencia de la “estructura correlacional de la realidad” (Rosch, Brown, Witkowski) en la categorización. Cualquiera sea el estatuto del lenguaje en la filosofía, ningún cognitivista de importancia restringe hoy el pensamiento a las capacidades del lenguaje. 166 ahora, la Verstehen se insinúa con un cuádruple sentido: como la comprensión efectiva de las cosas por parte del otro, como la comprensión empática que nosotros podemos lograr de ella, como camino hacia la subjetividad del otro, y como posibilidad operacional de recorrer ese camino. Pues bien, ninguno de estos aspectos es despejado por el análisis que Schutz practica, y él mismo no tiene más remedio que reconocerlo: Sugiero que constituye un ‘escándalo de la filosofía’ el que no se haya encontrado todavía una solución satisfactoria para el problema de nuestro conocimiento de otras mentes y, en conexión con él, de la intersubjetividad de nuestra experiencia del mundo natural y del mundo sociocultural, y que, hasta hace muy poco, este problema no haya atraído siquiera la atención de los filósofos (1974: 78). He aquí un testimonio que patentiza que el estatuto epistémico de la Verstehen no existe más que a título programático, como expresión de deseos de lo que debería ser el núcleo de las ciencias sociales. Lo más penoso es que este testimonio de impotencia (que no será tampoco el último) se agrega a la definición gelatinosa del objeto y a una escritura que en grandes dosis se torna tan densa y de lectura tan lenta como las hay pocas. Schutz insiste, de todas maneras, en defender su marco de referencia. Existe, dice, una difundida confusión respecto a la naturaleza de la fenomenología: la creencia de que ésta es anticientífica, que no se basa en el análisis y en la descripción, sino que se origina en una especie de intuición incontrolable o en una revelación metafísica. [La fenomenología] es un método, y tan científico como cualquiera (1974: 112-113). Las formas más maduras y menos crispadas de filosofía y ciencia social fenomenológica, incluso las anteriores a Schutz, no suelen estar tan seguras respecto de la naturaleza y del rigor metodológico de la Verstehen. En Foundations of sociology de 1939, George Lundberg, por ejemplo, afirma que la Verstehen es el objetivo al que todos los métodos aspiran, antes que un método en sí mismo. Cuando no se sabe si algo es el objetivo de una investigación o por el contrario el método que ésta emplea, resulta indudable que se está frente a un problema. La mejor caracterización de este estado de cosas (que todavía se mantiene) sigue siendo la del weberiano Theodore Abel [1896-1988] en un viejo artículo de 1946: [E]s sorprendente hallar que, si bien muchos científicos sociales han hablado elocuentemente de la existencia de un método especial en el estudio de la conducta humana, ninguno se ha tomado el trabajo de describir la naturaleza de este método. Le han dado varios nombres; han insistido en su uso; lo han señalado como un tipo especial de operación que no tiene correlato en las ciencias físicas y han elogiado su superioridad como proceso para dar una penetración inalcanzable por otros métodos cualesquiera. Con todo, los defensores de la Verstehen han olvidado continuamente especificar cómo se realiza esta operación de “comprensión” y qué es lo que la singulariza. [...] A menos que la operación se defina claramente, la de Verstehen no es sino una noción vaga y, sin ser dogmáticos, no podemos asegurar cuánta validez debemos atribuir a los resultados logrados con ella (Abel 1974: 187). Un nuevo problema del método schutziano se pone de manifiesto en su instrumentación transcultural. Schutz afirma que el científico social puede acceder a la interpretación del sentido del otro recurriendo a su propia experiencia sedimentada en su propia vida consciente. Esto presupone que ambas experiencias son comparables, si es que no son idénticas, y que se pueden captar los sentidos de la alteridad en la propia introspección. Como las otras fenomenologías, la de Schutz niega su propio carácter psicológico. Después de realizar la èpojé –dice– la fenomenología se transfigura en una ciencia eidética (es decir, 167 abocada a las esencias) que accede no a una subjetividad tradicionalmente entendida, sino a una subjetividad (o una intersubjetividad) trascendental. El mundo que se experimenta después de completar la reducción –afirma– es un mundo intersubjetivo, accesible a todos los que pertenezcan a la misma comunidad cultural. Otro de los dilemas de la fenomenología schutziana es que, contrariamente a todo lo que hoy se sabe sobre el funcionamiento cognitivo, trata a la experiencia como un amontonamiento de partes que no están imbricadas, interpenetradas ni relacionadas mediante una compleja causalidad dinámica; en esa experiencia concebida como si fuera un conjunto discreto de piezas de Lego, se puede practicar una desensambladura incruenta (la reducción) que dejaría subsistir nada menos que la esencia como residuo. La metáfora de la puesta entre paréntesis pide, en efecto, restar de la totalidad de la conciencia el conjunto de supuestos y de experiencias como sustraendo, y examinar las esencias trascendentales que quedan en el fondo, incólumes, como diferencia lineal de la operación. Pero todas estas discusiones se revelan inútiles al propio Schutz. En 1948 él mismo reconoce que la relación con el otro “es uno de los problemas más difíciles, tal vez insoluble” de la filosofía fenomenológica, y admite que el único acople potencial con la experiencia intersubjetiva se suscita en la actitud natural y en la mundanidad. Otros sociólogos fenomenológicos llegaron a la misma conclusión. Schutz llega al extremo de criticar a dos discípulas directas de Husserl (Gerda Walther y Edith Stein) por hacer un uso ingenuo del método eidético para analizar problemas sociológicos, lo cual las llevó a formular “ciertos enunciados apodícticos [...] que han contribuido a desacreditar la fenomenología entre los especialistas de las ciencias sociales” (Schutz 1974: 143)24. Schutz considera que la psicología fenomenológica, correctamente entendida e incluyendo ejercicios reductores de los que la èpojé del mundo es sólo un primer paso, coincide en sus métodos y resultados con muchas características de la psicología de William James, con algunos conceptos básicos del conductismo social de George Herbert Mead y con la teoría gestáltica (1974: 124). Pero cuando tiene que explicitar el beneficio de realizar la reducción fenomenológica para formular un análisis científico de la sociedad o de una cultura que no es necesariamente la propia, guarda silencio. El problema de la multiplicidad de tradiciones y culturas ni siquiera se le cruza por la cabeza. También subsisten otros interrogantes: ¿En qué momento se realiza la reducción fenomenológica, mediante qué esfuerzos y procedimientos concretos y verbalizables se cumplimenta, y cómo se verifica que se ha consumado? ¿Cuánto tiempo dura ese efecto de nirvāna y cómo se retorna a la actitud natural? ¿Cómo se explica que la mente siga operando analíticamente en plena reducción, y que los paréntesis no sean permeables a la tendencia de los objetos reducidos a restablecer sus conexiones naturales? De los textos schutzianos al respecto, extremadamente discontinuos y episódicos, no se deduce tampoco cómo es posible, por el mero acto de la puesta entre paréntesis, acceder a la subjetividad del otro, ni en qué favorece la reducción 24 Salvo en el interior de los círculos fenomenológicos, en el espectro amplio de las ciencias sociales la fenomenología de orden trascendentalista no goza de buena imagen. Anthony Giddens, por ejemplo, ha expresado que “aquellas formas de filosofía (y por tanto los tipos de análisis social basados en ellas) que presuman un acceso inmediato a la conciencia están por el momento enteramente desacreditadas” (Giddens 1987: 269). Esta es tal vez la única afirmación de Giddens (el guía espiritual de la Tercera Posición de Tony Blair) con la que podría estar de acuerdo. 168 fenomenológica el acceso a lo que el otro nos dice acerca de sí, en contraste con la simple actitud de tener escrupulosamente en cuenta ese discurso (cf. Ståle Finke 1993: 353-357). En cierto momento Schutz dice que yo, como científico social, puedo acceder a la interpretación del sentido del otro recurriendo a un acervo de experiencias preinterpretadas y construidas por sedimentación dentro de mi propia vida consciente (1974: 125). De esto sólo se colige que el método fenomenológico, pese a las protestas en contrario, se apodera del objeto pertinente (la subjetividad del otro) presuponiendo sin crítica que ambos acervos, el propio y el extraño, actúan de la misma manera y que por consiguiente puedo captar los sentidos de la alteridad en mi propia introspección. Cabe preguntarse entonces a qué viene la necesidad de interrogar al otro, si se pueden obtener iguales respuestas dialogando con uno mismo. Se dice que al realizar la èpojé de la actitud natural, la fenomenología se transfigura en una ciencia eidética (es decir, capaz de captar las esencias), que accede a una intersubjetividad “trascendental”. Creo que en la explicación de la filosofía husserliana por parte de Schutz existe una formidable confusión de categorías y de tipificaciones lógicas, que su apelación a la trascendencia no alcanza a revertir. “El mundo que se experimenta después de completar la reducción –afirma Schutz– es mundo intersubjetivo”, accesible a todos los que pertenezcan a la misma comunidad cultural (1974: 130). Nótese que, después de eliminar la actitud natural o de poner entre paréntesis mi conjunto de supuestos acerca del mundo, quedan como saldo, no obstante, tipificaciones sobre las cuales, por definición, yo construyo mi concepción del mundo y la vertebración de esos supuestos. Regístrese también que, aunque lo que se alcanza en estado de reducción se supone que es “un estado pre–predicativo de la experiencia” (1974: 121), se tiene al alcance todavía, contradictoriamente, nada menos que la posibilidad del lenguaje y la de predicar a partir de él. En 1959, finalmente, Schutz atribuye a Husserl su propio fracaso en el proyecto de tratar simultáneamente las problemáticas de la sociología y el método de la èpojé: “La destacada contribución de Husserl a las ciencias sociales –alega– no reside en su infructuoso intento de resolver el problema de la intersubjetividad trascendental dentro de la esfera egológica reducida [...] sino en la riqueza de sus análisis acerca del problema del Lebenswelt, destinados a convertirse en una antropología filosófica” (1974: 150). Conviene observar con detenimiento la crítica que el sociólogo Robert Friedrichs, él mismo en simpatía respecto de la “sociología profética” de los setenta, ha hecho de la contribución de Schutz: La tradición fenomenológica, tal como la mediatiza Alfred Schutz, es pues inapropiada en su forma actual para las necesidades inmediatas y contextuales de la sociología. Falla en principio cuando pretende carecer de supuestos y ser confiable; su intento por eludir un realismo positivista, por un lado, y un idealismo ingenuo, por el otro, da por resultado la cosificación de una “vida cotidiana” mundana y doblemente tipificada, despojada del fermento de la angustia fundamental y del juego; y percibe al sociólogo qua sociólogo, no sólo en los términos desprestigiados y simplistas de lo no valorativo que predominó en el campo de la sociología durante las décadas de 1940 y 1950, sino que llega incluso a negarle la cualidad activa denotada por “trabajo”. Por valioso que sea su propósito de salvaguardar la dimensión subjetiva, intencional, de la experiencia, el precio reclamado no puede menos que ser considerado quimérico por una sociología que aborda la complejidad epistemológica (Friedrichs 1977: 310). Fijémonos por último en qué ha ido a parar el proyecto trascendentalista de Husserl, que perseguía una certidumbre y una fundamentación absoluta del conocimiento, a la altura de los 169 métodos propios de la ciencia: lo que Schutz propone en su modalidad crepuscular (y lo que los etnometodólogos van a llevar hasta sus últimas consecuencias) es una ciencia social de lo cotidiano, expresada en términos del sentido común. Podemos especular que si Schutz hubiera leído al menos toda la obra de Husserl en su debido momento, habría ahorrado a la posteridad un atolladero señalado por el propio maestro. Acaso habrá que recomendar que quien escoja inspirarse en Schutz también realice a tiempo la debida apropiación. 3. Berger-Luckmann y la sociología del conocimiento Los sociólogos Peter Ludwig Berger [1929-] y Thomas Luckmann [1927-] fueron discípulos de Alfred Schutz en América. Entre el empeño de Schutz y el de Berger y Luckmann existe una diferencia básica, casi una antisimetría. Schutz trató de conciliar los intereses del método fenomenológico, conocido por él desde dentro y a escala de detalle, con los de las “ciencias sociales”, concebidas genéricamente y frecuentadas a partir de fuentes heterogéneas. Berger y Luckmann, por el contrario, se abocaron a coordinar una elaboración ya considerablemente diluida de la filosofía de Schutz con problemáticas sociológicas algo más concretas. Por separado, Berger, quien además es un teólogo luterano, ha encarnado una sociología relativamente funcional al establishment político, ya que no a la Gran Teoría sociológica; Luckmann se destacó, por su lado, como albacea y editor de los textos inacabados de Schutz, incidentalmente los de sintaxis más densa y plúmbea. Además de temas tales como la construcción de la identidad, ambos teorizaron en paralelo la sociología de la religión, produciendo en este campo una predicción que a mediados de los ochenta ya se había revelado como un fiasco: la progresiva y total secularización del mundo. Pero el texto de Berger y Luckmann no es de sociología sin más, sino de sociología del conocimiento. Esta es una especialidad que se aboca al estudio del condicionamiento social del conocimiento (una especie de versión sociológica de lo que es el relativismo cultural en antropología), y que como especialidad nace en Alemania a mediados de la década del 20, con Max Scheler [1874-1928] y Karl Mannheim [1893-1947]. En La Construcción Social de la Realidad (original de 1966 y texto de cabecera de un puñado de antropólogos que se dedican a estudiar cosas tales como “la producción de sentido”) se materializa la convergencia entre el conductismo social de George Herbert Mead, el concepto weberiano de Verstehen, la fenomenología de Schutz y la sociología de Durkheim. El objetivo de este libro es ambicioso. En un contexto discursivo fuertemente relativista, los autores afirman que el propósito de la sociología del conocimiento es no sólo el estudio de las variaciones empíricas del conocimiento en las sociedades humanas, sino también de los procesos por medio de los cuales un cuerpo de conocimientos llega a quedar establecido socialmente como “definición de la realidad”. El conocimiento al que Berger y Luckmann se refieren no es el conocimiento científico, sino el del sentido común, el conocimiento de “la gente”, tal como se desenvuelve en la cotidianeidad. Ellos dicen que su método para indagar esta cuestión “es el método fenomenológico”, pero esto sencillamente no es verdad, o no lo es del todo, por cuanto previamente han puesto el problema de los fundamentos filosóficos entre paréntesis. De hecho, no hablan de esencia, ni de fenómeno, ni de intersubjetividad trascendental, ni desarrollan ninguna casuística de la reducción. El método consiste simplemente en abordar por un lado los factores subjetivos (la identidad individual) echando mano de Schutz, y por el otro los factores objetivos (la estructura societaria) recurriendo levemente a Durkheim. Por 170 debajo de ambos niveles se encuentran numerosas referencias al filósofo y sociólogo ultraconservador Arnold Gehlen [1904-1976], autor de El Hombre, un texto muy conocido hace unos años pero que hoy en día tiene por empezar un nombre impresentable; como sea, en ese libro, escrito en Alemania en 1940, Gehlen desarrolla la idea de que el hombre (por su escasa especialización funcional) está biológicamente predeterminado para desarrollar cultura. Berger y Luckmann retoman esa idea, por otra parte típica de las especulaciones de la llamada antropología filosófica alemana. Ni cuenta se dan, a todo esto, que Gehlen, creador de conceptos que se han vuelto tan comunes como Reizüberflutung (sobreabundancia de estímulos), desinstitucionalización o post-historia, cuenta entre sus antecedentes haberse unido al partido nazi en 1933, o haber cuestionado los movimientos de protesta (derechos civiles incluidos) en la década tumultuosa de 1960. Para abordar los factores subjetivos, Berger y Luckmann utilizan una fraseología totalmente schutziana: El mundo consiste en realidades múltiples... El lenguaje marca las coordenadas de la vida y llena esa vida de objetos significativos... La realidad de la vida cotidiana se presenta como un mundo intersubjetivo, que se comparte con otros... La experiencia que uno tiene de los otros se produce en la interacción “cara a cara”, que es el prototipo de la interacción social, en donde nos aprehendemos mutuamente mediante tipificaciones... La estructura social es la suma total de las tipificaciones e interacciones... La expresividad humana se manifiesta en sistemas de signos, de los cuales el más importante es el lenguaje... Este lenguaje se presenta como algo externo a la persona, de efecto coercitivo... Debido a su facultad de trascender el aquí y el ahora el lenguaje tiende puentes entre diferentes zonas de la vida cotidiana, y las integra en un todo significativo... Cualquier tema significativo que cruce de una realidad a otra se puede definir como un símbolo... El lenguaje construye campos semánticos o zonas de significado, formando un acopio social que se transmite de una generación a otra... Este cúmulo social incluye como parte importante un “saber hacer” o un “conocimiento de receta” atinente a quehaceres rutinarios que puede identificarse con la cultura, etc. La segunda parte del texto, referida a los aspectos objetivos de la sociedad y la cultura, se funda en Mead, Durkheim y otra vez en Gehlen. La opinión que me merece el conjunto total del libro no es el de una teoría que vincula realidades y universos de sentido, sino el de una especie de metateoría que yuxtapone textos y doctrinas. En su versión norteamericana la sociología del conocimiento de Berger y Luckmann constituyó el fundamento sobre el que se erigieron más tarde los desarrollos de la antropología como crítica cultural (Marcus y Fischer 1986), la sociología de la ciencia de David Bloor y Harry Collins, la antropología de la ciencia de Emily Martin, Michael Fischer y Paul Rabinow y el capítulo local de los poderosos estudios culturales de la ciencia de Donna Haraway y Bruno Latour (Biagioli 1999). El construccionismo dista de ser una curiosidad de época. Invito al lector a que busque en Google o en cualquier motor de búsqueda la expresión “social construction of” o “construcción social de”. Hoy (octubre de 2007) el retorno de ambos queries retorna 1.550.000 y 225.000 punteros, respectivamente. Con el correr de los años se puede apreciar una implacable tendencia a la baja. Resulta divertido observar qué es lo que se reputa construido socialmente; sólo para empezar encontramos: la realidad, el crimen y la criminalidad, la tecnología, la madre y el padre, el género, la exclusión, un profesor universitario, la temporalidad, el va171 lor de uso, las identidades educacionales, la homosexualidad, el conocimiento, la naturaleza, el lenguaje, el libre comercio, el territorio periférico, el retrato en daguerrotipo, la mente, los hechos y los artefactos, la validez, el lesbianismo, la episiotomía, la confianza, la enfermedad, la enseñanza, la información, el patrimonio, el blogspace, la organización, el hip hop, los hechos científicos, la política social [sic], el infierno, la mediocridad, Sarbanes-Oxley, los quarks, los orangutanes y la persona educada. La sociedad se la pasa construyendo, por lo visto, y hasta es dudoso que le reste ancho de banda para hacer algo más. Tanta unanimidad puede significar que se está tomando conciencia reflexiva de que ciertas cosas no vienen dadas en la naturaleza sino que se las construye; pero también puede ser un indicador de que se está inventando la rueda una y otra vez y que se pretende instilar una forma muy especial de lineamiento ideológico, con fuertes resonancias de relativismo por un lado y de reificación por el otro. Puede que lo que la sociedad hace esté subdeterminado por poder ser de otras maneras, o que la realidad no sea muy real después de todo. No sé. Nadie lo sabe. El filósofo de la ciencia Ian Hacking (1999) se ha preguntado esto mismo, y lo ha hecho con humor y sagacidad; ha demostrado, en el camino, que las más de las veces no se indica qué quiere decir exactamente “construcción social”, de qué clase de construcción se trata y por qué se habla de construcción social en primer lugar. Ha encontrado que en un editorial de Stanley Fish se usa el término dieciseis veces en unos pocos párrafos: “Si una célula cancerosa hiciera eso en un cuerpo humano –reflexiona Hacking– la muerte sería inmediata. El uso excesivo de una palabra de moda es cansador, o peor que eso” (p. 3). ¿Tenemos aquí otro caso de bandwagon jumping? Da la impresión que sí. 4. La Hermenéutica de Hans-Georg Gadamer Aunque en ocasiones se las confunda, la fenomenología y la hermenéutica no son la misma cosa y no son tampoco necesariamente afines. Aquélla usualmente se refiere a la perspectiva consciente del sujeto (o del self ), en tanto que ésta concierne al punto de vista de quien realiza la interpretación, que puede o no coincidir con aquélla. La historia de la hermenéutica, como puede rastrearse magistralmente en los escritos de Wilhelm Dilthey (1996), se remonta a las lecturas protestantes de la Biblia, en particular a los desarrollos metodológicos de Matthias Flacius Illyricus de 1567 que se elaboraron en respuesta a las resoluciones del Concilio de Trento. Medio milenio más tarde Paul Ricoeur (de quien nuestro Clifford Geertz tomó la idea de cultura como texto) fue acaso el primero que intentó “injertar” la hermenéutica en la fenomenología para así renovarla (Ricoeur 2003). Pero el hermeneuta por excelencia del siglo XX, con mínimos elementos fenomenológicos, bibliológicos o existenciales, fue sin duda Hans-Georg Gadamer [1900-2002]. No nos interesa en este contexto todo su complejo pensamiento hermenéutico sino sólo unos pocos aspectos rescatados aquí y allá por los científicos sociales en general y los antropólogos en particular. Lo que se recupera con más frecuencia de la hermenéutica de Gadamer es su concepto de tradición, su caracterización del horizonte hermenéutico y otros conceptos relacionados (Gadamer 1977: 309, 349, 365, 372). Gadamer no inventó ninguna de estas categorías, pero ha dado a su razonamiento un tono filosófico muy personal que en ningún momento cae, como es el caso de muchas elaboraciones hermenéuticas, en alegaciones antagónicas o marginales a la ciencia. 172 Gadamer piensa que la hermenéutica es relevante para la teoría de la ciencia por cuanto con su reflexión descubre dentro del trabajo científico condiciones de verdad que no están en la lógica de la investigación, sino que le preceden (p. 642). Gadamer destaca, por cierto, las limitaciones del abordaje científico para explicar –por ejemplo– la experiencia del arte, y reivindica con ello una esfera específica para el abordaje hermenéutico. Si la hermenéutica ha parecido a ciertos científicos una especie de oscurantismo teológico, ello es porque “forma parte de la estructura especial del enderezamiento de algo torcido el que se lo tenga que torcer en dirección contraria” (p. 646). Gadamer afirma que a la aplicación de la metodología científica le preceden una serie de factores determinantes que tienen que ver con la selección de sus temas y de sus planteamientos. Estos factores constituten el problema de la relevancia: definir qué es relevante desde el marco de una ciencia dada. Este problema de la relevancia no se restringe a las ciencias del espíritu. Lo que en las ciencias naturales son los hechos no es realmente cualquier magnitud medida, sino únicamente los resultados de las mediciones que representan la respuesta a alguna pregunta, la confirmación o la invalidación de alguna hipótesis. Fig. 3.3 - Hans-Georg Gadamer Uno de los conceptos más fructíferos de Gadamer es el que define lo que él llama “la prioridad hermenéutica de la pregunta” (pp. 369, 447). El fenómeno hermenéutico encierra en sí el carácter de una conversación, una estructura de pregunta y respuesta. Entender algo quiere decir comprender la pregunta que se hace; para ello hay que “ganar el horizonte hermenéutico” (p. 448). Este horizonte es una concepción husserliana: las corrientes vivenciales, las experiencias, constituyen una especie de horizonte, y este horizonte define una situación. Un horizonte es un ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde determinado punto. Aplicándolo a la conciencia hablamos entonces de la amplitud de horizontes, de la estrechez de horizontes, de la posibilidad de ampliar los horizontes. Aplicándolo a una tradición, el horizonte de una tradición es el límite de sus puntos de vista. El horizonte no es una coordenada inmóvil, una frontera rígida: el horizonte se mueve con uno. Quien tiene un horizonte puede valorar correctamente el significado de todas las cosas según sus patrones de cercanía o distancia, de grande o pequeño. La elaboración de la situación hermenéutica significa entonces la obtención del horizonte correcto para las cuestiones 173 que se nos plantean de cara a la tradición. Resolver una pregunta, incorporar un conocimiento o una comprensión nueva involucra incorporar lo que en principio era enigmático en nuestro horizonte, o más bien fundir los horizontes de quien pregunta y del Otro. La fusión de horizontes es, para Gadamer, la hazaña propia del lenguaje. La fusión de horizontes involucra una especie de disolución del problema. Obtener un conocimiento implica la desaparición de un problema como tal. Cuando algo no es como se espera, ocurre una caída, una quiebra, una ruptura; cuando algo no es como se espera, nos llama la atención. “Lo primero en toda comprensión –dice Gadamer en una expresión perfecta– es el malentendido” (p. 659). Comprender una cosa es hacer que deje de ser notoria, disolverla entre las cosas que se dan por sentadas. Una vez que una caída se resuelve, abandona nuestra atención consciente; pero en la resolución no es la naturaleza de la cosa lo que se modifica, sino el horizonte desde el que formulamos la pregunta. Estas ideas han sido utilizadas eventualmente por los antropólogos fenomenológicos norteamericanos, y en particular por Michael Agar y por el Charles Frake de los ochenta, desertor este último del cognitivismo componencial de Ward Goodenough. En su fase fenomenológica, Michael Agar hace notar que Dan Sperber (1974) escribe que las acciones señaladas por su interés simbólico son precisamente las que más se apartan de lo que el etnógrafo espera. También Paul Rosenblatt documentó diversas instancias del interés antropológico por las quiebras, observando que resulta muy común que la reacción inicial del investigador incluya analogías con manifestaciones de sorpresa o atención ante lo inesperado. Más aún, documenta que algunos antropólogos aconsejan servirse de la sorpresa, de lo inesperado y de la sensación de una diferencia como indicios para definir lo que hay que estudiar, citando a Robert LeVine, Margaret Mead y Audrey Richards en apoyo de esa idea (Rosenblatt según Agar 1991:123). Desde el punto de vista que aquí hemos adoptado, si se identifica el horizonte con lo que en nuestra definición de problema hemos llamado lenguaje, lo que Gadamer considera ampliación de horizontes es lo que en métodos formales califica como resolución (véase p. 8): resolver un problema es, por la vía de la prioridad hermenéutica de la pregunta, tomar la expresión como punto de partida y encontrar el lenguaje que la genera. No hay conflicto entonces entre al menos este aspecto de la concepción de Gadamer, lo que he propuesto a lo largo de este y otros textos y lo que ha venido haciendo buena parte de la antropología la mayor parte el tiempo. Durante la segunda guerra mundial Gadamer permaneció en Alemania, pero fue siempre declaradamente opositor al nazismo. Las fuerzas de ocupación americanas encontraron que en los años oscuros su conducta fue intachable y lo habilitaron para constituirse en rector de la Universidad de Leipzig, la primera de sus posiciones importantes. En las décadas de 1960 y 1970 Gadamer se enzarzó en una gentil pero bien conocida polémica con Jürgen Habermas sobre la posibilidad de trascender la historia y la cultura para encontrar un lugar neutro desde el cual criticar la sociedad. Más tarde los intereses editoriales fogonearon una polémica entre Gadamer y Jacques Derrida que fue también inconcluyente porque ambos pensadores tenían muy pocos elementos de juicio en común. La discusión que en este tablero cierra el círculo combinatorio fue la que entablaron Habermas y Derrida, arquetipo de las diferencias entre un modernismo débil y un pos-estructuralismo fuerte. A pesar de la importancia de esas celebridades, de ninguna de estas decepcionantes disputas mediáticas (en las que nunca nadie llamó a las cosas por su nombre) se puede sacar hoy mayor moraleja. 174 Como ha podido verse, la hermenéutica gadameriana está lejos de ser un marco teórico; no ha sido su intención constituirse en uno, o reglar cuestiones internas al método científico o inherentes a la ontología. De todos los marcos herméuticos que están en uso, el de Gadamer es el que se encuentra más libre de ataduras y dependencias de estrategias y horizontes (la exégesis escrituraria, el psicoanálisis, las teorías del sujeto, las filosofías trascendentales, el construccionismo, el deconstructivismo) a los cuales, con justicia o sin ella, se los está llevando el tiempo. 5. Interaccionismo Simbólico El interaccionismo simbólico (en adelante IS) es una propuesta microsociológica que se formuló por primera vez hacia 1937, permaneció en estado vegetativo durante unos años y volvió a surgir en 1967-68, en plena revuelta universitaria norteamericana contra el pensamiento y la práctica macrosociológica dominantes. Quien formula el IS en ambos casos es Herbert Blumer [1900-1987], reivindicando como su antecedente e inspiración al llamado conductismo social de George Herbert Mead [1863-1931], quien nunca utilizó la expresión ‘IS’ para denominar esa postura. Quien primero habló del movimiento con ese nombre fue precisamente Blumer (1937: 153) en un artículo sobre psicología social hoy disponible en línea en el discontinuado Mead Project. En lo que sigue de este apartado daré por conocidos los principales argumentos del IS y pondré el foco en sus aspectos críticos y en sus legados desde la perspectiva de las ciencias sociales en general y de la antropología en particular, tal como se los percibe en los comienzos de la tercera década del siglo XXI, cuando todos los conceptos claves del interaccionismo (sujeto, persona, individuo, símbolo, lenguaje, sociedad) están siendo fuertemente discontinuados y puestos en tela de juicio por las epistemologías dominantes del perspectivismo y el giro ontológico (cf. Reynoso 2020). Fig. 3.4 - George Herbert Mead y Herbert Blumer George Herbert Mead (quien no tenía ningún parentesco con Margaret) fue un sociólogo norteamericano activo en el primer tercio del siglo veinte. Después de una educación religiosa y de enseñar retórica sagrada y teología pastoral en el Seminario Teológico de Oberlin desde 1879 a 1883, Mead estudió con el filósofo Josiah Royce en Harvard entre 1887 y 1888. Royce era un ferviente hegeliano que dejó una fuerte influencia en Mead. Con el tiempo, sin embargo, Mead devino no creyente y darwiniano convencido ya sin sobra de filosofía dialéctica. Durante unos años abrazó posturas progresistas respecto del voto femenino, de los derechos de los inmigrantes y de otros temas que eran prioritarios en la época. Entre 1888 y 1891 estudió en Alemania, tomando un curso con Wlhelm Dilthey y sumergiéndose en las investi175 gaciones de Wilhelm Wundt de quien tomó el concepto de gesto, al cual manejó al principio imprimiéndole un sentido casi etológico. Desde 1894 residió en Chicago, donde permanecería hasta su muerte. Apoyó la revolución de octubre en un primer momento, pero luego comenzó a marcar distancia con la dirigencia comunista. Se destacó como uno de los representantes egregios del pragmatismo y de la llamada Escuela de Chicago, aunque su legado permanente lo destaca hoy, un poco anacrónicamente, como el fundador del IS. El concepto fundamental del IS es, según Blumer, el de self, una expresión sobre cuya traducción correcta nos ocuparemos poco más adelante. Sobre el self escribe Blumer: The most illuminating treatment of the self has been given by George H. Mead.[11] In referring to a human being as having a self, Mead simply means that such a person may act socially toward himself, just as he may act socially toward others. An individual may praise, blame, criticize, or encourage himself; he may become disgusted with himself, and may seek to punish himself, just as he might be able to act in any one of these ways toward someone else. What this means is that a human being may become the object of his own actions. How does an individual become an object to himself? And what is the significance of his having a self? These are the two questions we wish to consider. Their answers will cast much light upon the nature and formation of personality (Blumer 1937: 180). Todo el mundo identifica a Mead como el autor de un texto densísimo, mal traducido como Espíritu, Persona y Sociedad. Digo mal traducido, e insisto en ello pues la expresión incurre no en una falla sino en por lo menos dos: “espíritu” [mind] debería traducirse como “mente” y “persona” [self ] como “sujeto”.25 Traducir self como persona agrega una connotación de máscara y fachada exterior que es por completo ajena al significado del término y no permite diferenciar el vocablo todas las veces (cientos) que Mead usa la palabra person en contraste con self. De todas maneras, es significativo que el concepto de “sujeto” y sus derivaciones (“subjetividad” primero que ninguna) surja precisamente en una epistemología como la presente. En realidad Mead no escribió nunca el libro de referencia que lleva al sujeto en su mero título; éste se origina en una serie de notas taquigráficas o sintéticas de diversos cursos de psicología social impartidos por Mead en Chicago desde 1900. No existen borradores, ni aparato erudito, ni referencias bibliográficas. Como el libro no fue escrito para ser leído posee una redundancia y una morosidad cercanas a la del lenguaje hablado y por ello está al filo de la ilegibilidad, pero eso importa poco a quienes están en busca de lo que él parece ofrecer. Aunque los estudiosos interaccionistas consideran que Mente, Sujeto y Sociedad (como deberia llamarse) es su obra culminante, hoy en días se consideran que hay otros artículos y compilaciones son más meritorios (Jacobsen 2017: 99). Algunas conferencias basadas en notas de estudiantes fueron editadas por David Miller en 1982 como The Individual and the Social Self. Otros trabajos filosóficos ineditos se publicaron como Philosophy of the Present (1932), Movements of Thought in the Nineteenth Century (1936) y The Philosophy of the Act (1938), basado este último en conferencias dic- En inglés no se utiliza subject porque denota primariamente “tema”, “tópico” o “súbdito”; nuestro “sujeto” antropológico no tiene esas denotaciones primarias y coincide exactamente con el sentido meadiano de self. Mead dice que la palabra self es reflexiva e implica tanto “sujeto” como “objeto”; pero este objeto es diferente de otros objetos, identificándose con la conciencia (1934: 136-137). 25 176 tadas en Berkeley un año antes de su muerte. Mead nunca llegó a completar su disertación de doctorado; para su suerte, en aquella época se podía enseñar en la universidad sin poseer título de doctor. Dado que la primera edición de MSS es de 1934, todo el mundo ha pasado por alto que su discurso es más de treinta años anterior y que su concepción básica pertenece al siglo XIX. Como llegó a escribir Huebner (2014: 3), Mead se hizo famoso en una disciplina de la que nunca participó gracias a un libro que no llegó a escribir. Como puede inferirse de la época en que fue concebido, la visión de Mead carece de numerosos conceptos propios de la psicología social y las ciencias más recientes, entre ellos epistemología, cognición, intersubjetividad, sistema, lengua, sentido, referencia, esquema, signo, significante (= imagen acústica) y significado (= concepto). Incluso en este siglo XXI muy pocos entre sus adeptos y biógrafos se han dado cuenta que le falta asimismo la categoría de cultura, lo que ya no es excusable en términos de cronología; su idea del lenguaje es también nomenclatoria, pre-saussureana, precientífica. Lo que tenemos aquí es, en suma, un documento raro de un autor que leyó unos cuantos libros, pero menos literatura disciplinar que lo que se requería. Y cero antropología y cero lingüística, por cierto, aunque atribuyera al lenguaje un papel esencial en la emergencia del gesto significativo a partir del gesto animal. Los interaccionistas epigonales celebran que la carencia de conceptos impidiera a Mead caer en dualismos fáciles, como naturaleza/cultura. Escogen para sustentar esa afirmación la existencia de párrafos como éstos, intensamente editados y viceralmente esencialistas: Human society as we know it could not exist without minds and selves, since all its most characteristic features presuppose the possession of minds and selves by its individual members; but its individual members would not possess minds and selves if these had not arisen within or emerged out of the human social process…. The organization and unification of a social group is identical with the organization and unification of any one of the selves arising within the social process in which that group is engaged (MSS: 227, 144) – (Shalin 2011 [2000]: 392) El argumento central de Mead, legado luego a la corriente principal del movimiento, es que la mente y el self surgen de los procesos sociales de comunicación mediante símbolos. Los meadianos celebran la invención de categorías tales como el otro generalizado, o la admirable distinción entre el “yo” y el “mí”. Pero no creo que ese modesto aporte compense la falta de categorías que tal como hoy se piensa resultan esenciales al objetivo de la investigación sociocultural. Precisamente por su carácter pionero, el descentramiento del texto no es incidental sino constitutivo, como si fuera particularmente refractario a las lecturas redentoras o revisionistas. No creo tampoco que se pueda interpretar ese texto en sus justos términos sin contaminarlo con ideas que nacieron mucho después. Más aún, es casi imposible siquiera glosarlo; no conozco un solo resumen de ese texto que no sea distorsivo, proyectivo, anacrónico. Si hay algo de verdad en el concepto foucaultiano de episteme, entonces es incontestable que hay una línea (o quizá dos) de cambio epistémico entre los tiempos de ese libro y los nuestros. Sí, sin duda es un aporte notable para su época; pero como el tratado está lejos de ser un clásico intemporal, el problema es la distancia que separa nuestra época de la suya. Por otro lado, el desconocimiento de la antropología más elemental por parte de Mead y su identificación de la sociedad liberal con la civilización a secas hacen que muchas de sus observaciones respecto de la sociedad “primitiva” resulten chocantes a la sensibilidad contemporánea; aún cuando no sea legítimo hacerlo, el lector comienza a dudar por ello de la calidad, consistencia y fundamentación de su pensamiento a otros respectos. Mead pensaba por 177 ejemplo que en las sociedades primitivas se cree que “el individuo tiene una persona cosificada que es afectada por él, que puede abandonar el cuerpo y luego regresar” y que eso “es la base del concepto de alma” (p. 180), como si el pensamiento en esas sociedades contemporáneas precediera genealógicamente a la concepción platónica. Culminando estos raptos de antropología bizarra, sin una sola referencia etnográfica a la mano, sostenía también que “[h]ay pueblos primitivos que pueden mantener complicadas conversaciones mediante el solo empleo de las expresiones faciales” (p. 178). Pero eso es rocket science comparado con esto: Una diferencia entre la sociedad humana primitiva y la sociedad humana civilizada es que en la sociedad humana primitiva el sujeto individual está mucho más completamente determinado, con respecto a su pensamiento y su conducta, por el patrón general de la actividad social organizada llevada a cabo por el grupo social al que pertenece de lo que es el caso en la sociedad humana civilizada. En otras palabras, la sociedad humana primitiva ofrece mucho menos espacio para la individualidad (para el pensamiento y la conducta originales, únicos y creativos para quien vive en ella) de lo que es el caso en la sociedad humana civilizada; y por cierto la evolución de la sociedad humana civilizada a partir de la sociedad humana primitiva ha dependido mayormente o ha resultado de una liberación social progresiva del sujeto individual y de su conducta (Mead 1934: 221). El lector se mostrará sorprendido por el estilo y no es para menos. Mead escribió muy poco debido a “sus dificultades en la articulación escrita” (Moore 1935: 55), pues “él experimentaba gran dificultad en encontrar expresión verbal adecuada para sus ideas filosóficas” (Dewey 1931: 310). A diferencia de lo que es el caso con la traducción castellana del texto (Mead 1982: 243), en mi traducción de este párrafo, mucho más atenida a la letra, se observa un régimen de redundancia que denota una sintaxis casi afásica, como si el autor hubiera tenido impedimentos para pronominalizar, para usar normalmente cláusulas elípticas o incluso para llevar memoria del sujeto de la oración cuando ésta deviene un poco larga. Pero el problema, extensible a la totalidad de su tratado, es el de la fundamentación lógica y empírica de las aseveraciones, las cuales, más allá de la innegable originalidad de la perspectiva, están regidas por el más crudo sentido común. Lo que sostiene sus razones es su plausibilidad; no hay distinción entre hechos e hipótesis de trabajo de demostración pendiente, o entre rumores sin asidero como la leyenda gulliveriana de las sociedades gestuales y hallazgos bien documentados; menos aún se disciernen cuáles podrían ser los diseños experimentales orientados a probar lo que se dice. Si se trata de esclarecer lo que atañe al individuo, la sociedad y la mente, más productivo que empeñarse en descifrar ese texto quizá sea leer otros menos geniales pero con fundamentación más robusta y sin tantas hipotecas conductistas y fenomenológicas. Aunque después Mead señala que incluso “en las formas más modernas y evolucionadas de la civilización humana” el individuo “refleja” la pauta general de la sociedad (p. 244), conviene tener siempre en cuenta que cuando Mead habla de la creación o emergencia social del self está pensando en una formación social idealizada, en un sujeto inherentemente individualista, en un proceso hegeliano de progresiva individuación destinado a culminar en una especie de american dream de la libertad absoluta. Su visión de conjunto (no sólo por carecer de una noción de cultura y de potencialidad comparativa) se encuentra por ende en conflicto con las premisas del distanciamiento metódico de la mayor parte de la antropología. Aunque el IS a la manera de Mead hace tiempo que ya no está en el podio de las teorías sociológicas que impactan en la antropología, en la sociología noteamericana sigue siendo una 178 de las orientaciones dominantes. Tras soportar más mal que bien una feroz andanada de críticas desde mediados de los setenta, en los últimos años algunos interaccionistas resilientes han hecho esfuerzos para mantenerlo a flote imaginando un “interaccionsmo radical”, una “reinvención”, algunos “repensamientos” y otras hibridaciones, cambiando los acentos o intentando oportunísticamente montarse en la estampida de los estudios culturales hasta que ellos mismos perdieron impulso o hasta que la sociología misma fue puesta en cuestión (Zeitlin 1973; Meltzer, Petras y Reynolds 1975; Denzin 1992; Athens 1994; 2002; 2005; 2007; 2013; 2015; Shalin 2000; Reynolds 2006; Jacobsen 2017; sobre el cuestionamiento del self en el pensamiento antifundacional, pos-social y pos-humano cf. Reynoso 2019). *** Con el antecedente del conductismo social, el IS de Herbert Blumer se aparta tanto de la psicología individual, caracterológica, como de la sociología convencional; analiza primordialmente los procesos de la interacción mediante los que “los hombres crean su propio mundo”. Tiene en común con otras vertientes de la fenomenología no trascendentalista su énfasis en la cotidianeidad. El argumento fundamental del IS establece que cada situación de la interacción humana es específica y debe ser estudiada como una especie de universo en sí mismo. Los interaccionistas aseguran, además, que en su interacción la gente “crea” el significado y el orden social, mediante una especie de negociación o componenda. Sospecho que el concepto interaccionista de creación de significado o construcción social del sentido nace de un malentendido que deriva de la forma en que “tener sentido” se expresa en lengua inglesa: to make sense. En el pensamiento social de habla inglesa, y aprovechando la capacidad de esa lengua para hacer que los verbos se transformen en sustantivos, fue casi natural que el “hacer que las cosas tengan sentido” se convirtiera en el “hacer” o el “producir” significado; making sense, en efecto, se puede traducir de cualquiera de estas formas. Cuando un verbo se transforma en sustantivo, de allí al esencialismo hay un solo paso, como bien lo sabían Whitehead y Bateson. La producción del significado, incidentalmente, es un tema tratado con frecuencia en la antropología argentina de los años recientes, no siempre en conexión explícita con otros aspectos del marco interaccionista. Si lo de “interaccionista” tiene que ver con lo que sucede en el interior de las situaciones (la gente interactúa), lo de “simbólico” tiene que ver con esa generación o definición de “significados”. Y aquí es donde comienza el problema. Efectivamente, la semántica interaccionista es implícita y las pocas veces que se torna explícita se revela rudimentaria. Los autores confunden lo simbólico con lo significativo, y eventualmente señalan que la gente no se entiende directamente con la realidad, sino que la interpreta a través de símbolos, otorgándole distintos significados. Tenemos aquí la metáfora swiftiana de los sabios de Laputa una vez más, con algún toque distintivo: los seres humanos no reaccionan simplemente a una serie de estímulos o a las acciones de los demás, sino que las mediatizan a través de significados que se presumen o bien contingentes, o bien arbitrarios. Ese significado, encarnado en símbolos, se produce o construye de alguna manera; no es a mí a quien habría que preguntarle cómo. Existe una notoria ambigüedad en la literatura interaccionista respecto de la forma en que se produce ese significado, el cual a su vez tampoco es objeto de un análisis o una caracterización formal. Aparentemente, la mera interacción produce significados; es decir, el significado se manifestaría espontáneamente como una suerte de epifenómeno de la interacción humana, de las relaciones cara a cara, del acontecer microsocial. No está claro si la gente es consciente 179 que en su vida cotidiana participa en la producción de significados o si en cambio no tiene acceso a su propia capacidad para hacerlo. Como decía William Thomas al definir la situación, la conducta no es una respuesta a la estimulación del ambiente, sino una sucesión de adaptaciones frente a las interpretaciones que el sujeto otorga a lo que ocurre. Para los interaccionistas, la organización social o la cultura es sólo un marco para las diversas situaciones; lo mismo vale para entidades tales como las clases sociales, las subculturas o los roles. Estas entidades y estructuras establecen las condiciones para la acción, pero no llegan a determinarla. La acción individual, la situación, es entonces la unidad de análisis y la fuente del sentido para el interaccionismo; y cada situación es única e incomparable, en tanto incluye nuevas actividades humanas diferentemente combinadas. Si las antropologías y sociologías interpretativas son en general particularistas, el IS lo es en grado sumo, ya que ni siquiera pretende establecer generalizaciones válidas en el interior de un orden sociocultural. La acción humana aparece disgregada en una multiplicidad de situaciones únicas, incomparables. El IS rechaza incluso las generalizaciones provenientes de la psicología, pues toda la conducta es explicable, según él, en función de las circunstancias situacionales, sin que sea necesario recurrir a aspectos inobservables, como la personalidad o el ethos cultural. Uno de los más intensos defensores del IS blumeriano resultó ser Norman K. Denzin, sociólogo de la Universidad de Urbana, quien enfatiza el carácter dinámico de las organizaciones según las pinta este movimiento: Rather than viewing organizations in rigid, static terms, the interactionist sees organizations as living, changing forms which may outlive the lives of their respective members and, as such, take on histories that transcend individuals, conditions and specific situations. Rather than focusing on formal structural attributes, the interactionist focuses on organizations as negotiated productions that differentially constrain their members; they are seen as moving patterns of accommodative adjustment among organized parties. Although organizations create formal structures, every organization in its day-to-day activities is produced and created by individuals, individuals who are subject to and constrained by the vagaries and inconsistencies of the human form (p. 905). Sería difícil imaginar (aunque todos sospecharíamos de Talcott Parsons) quiénes podrían ser los que se empecinan en presentar las organizaciones como entidades estáticas, rígidas, formales, muertas, abstractas. La pintura de Denzin sin duda está inventando un enemigo de paja, un recurso que el IS utiliza permanentemene para su propia propaganda. Se han alzado numerosas críticas contra el IS, sindicado como una de las tendencias más conservadoras de la sociología de la segunda mitad del siglo veinte. La crítica más punzante se refiere a las características de la producción de significado con prescindencia del contexto global de la sociedad o de la cultura, e incluso del lenguaje; esta producción tiene lugar a través de una negociación o un regateo cara a cara que armoniza con la concepción liberal de un mercado sin coacciones. El IS afirma que la dirección adoptada por la conducta de un individuo es algo que va constituyéndose según el toma y daca de hombres interdependientes en un proceso indefinido de adaptación recíproca. Para el IS el significado no es impuesto por ninguna estructura y por ninguna persona o poder en particular: se negocia constantemente, en la libre interacción entre iguales. Su estrategia no da cuenta de ninguna diferencia social significativa, pues para explicar las diferencias (y 180 más precisamente la desigualdad) habría que adoptar un marco que excede al de las situaciones atomizadas, ya que en el desarrollo teórico del concepto no se incluyen referencias al contexto o la historia. Jeffrey Alexander (1990) ha formulado cuestionamientos que socavan gravemente el edificio de supuestos del IS. En primer lugar está la cuestión histórica. Mientras que Blumer presenta su modelo de 1937 como una reacción contra una sociología dominante que trataba la conducta humana como si fuera el mero producto de factores que “influyen” sobre los seres humanos, ignorando el significado como tópico de la sociología, los hechos reales no justifican esa apreciación. Por un lado, Parsons no siempre fue la figura monopólica en la que luego se transformó; en 1936 integraba un conjunto de jóvenes disidentes que reaccionaban contra la tradición de la Escuela de Chicago y el pragmatismo. Por el otro, la lectura que Blumer hace de Parsons es caricatural. Para John Rex, por ejemplo, Parsons era “demasiado voluntarista y subjetivo en su comprensión del orden”. Blumer, por el contrario, alegaba que Parsons no era suficientemente individualista y voluntarista. Como sea, no resulta creíble que Parsons argumentara que los factores influyen en las personas desde fuera, y mucho menos que sostuviera que los sistemas funcionan sin referencia a la gente, o que el significado no constituye un problema de interés. En segundo orden, afirma Alexander, la idea blumeriana de la excesiva importancia del momento y la degradación del contexto global presenta dificultades metodológicas inmensas. La perspectiva de Blumer es presentista. Nos pide que concibamos a un actor sin memoria decisiva de los acontecimientos pasados, un actor que nunca pasa de actitudes iniciales a creencias generalizadas. Esto resulta muy improbable como descripción de los asuntos humanos. En tercer lugar, prosigue Alexander, el IS concede al actor total soberanía. El actor es en dicho marco un determinante totalmente indeterminado, el misterioso, romántico y espontáneo creador de todo lo que hay. Aquí están el granjero industrioso, Horatio Alger (el hombre que se hizo a sí mismo) y Thoreau, todos en uno. Dice Blumer: “El actor selecciona, verifica, suspende, reagrupa y transforma los significados a la luz de la situación en que se encuentra y el rumbo de su acción”. Para hallar el significado, el actor se “auto-indica”, se refiere a sí mismo. Tiene control absoluto. Puede escoger, con plena presencia de ánimo, entre una gama infinita de cosas conscientes, inconscientes y simbólicas. Como antropólogos, podríamos preguntarnos si esto puede aplicarse razonablemente, digamos, a una viuda hindú a punto de ser quemada en un sati, a una mujer talibán lapidada por mostrar un brazo, a una joven bantú a la que están por escindirle el clítoris, o a un hutu muriendo en un campo de refugiados. El contraste entre una pregunta como ésta y los argumentos de Blumer y su IS indican con suficiente claridad de qué lado se posicionan ellos en el plano político. Un punto crucial tiene que ver con numerosas contradicciones presentes en el conjunto argumental del IS, en el que abundan retrocesos y arrepentimientos. En cierto lugar, por ejemplo, Blumer escribe: En la mayoría de las situaciones en que las personas actúan unas hacia otras, tienen de antemano una firma comprensión de cómo actuar y cómo actuarán los demás. Comparten significados preestablecidos acerca de lo que se espera en la acción de los participantes, y por ende cada participante puede guiar su propia conducta mediante tales significados (Methodological Position, p.17). 181 Este es un pasaje revelador, por cuanto Blumer parece reconocer la importancia fundamental de los “significados estructurados” a los que Parsons llamaba normas y valores. Aquí Blumer reconoce la relevancia de las mismas estructuras supraindividuales que había tratado de negar. *** Numerosos analistas de la microsociología norteamericana coinciden en señalar que el representante más notable del movimiento, con toda su idiosincracia, no es de ningún modo Blumer sino Ervin Goffman [1922-1982]. Éste nunca fue un militante explícito en el movimiento, acaso porque las teorías ajenas lo tenían bastante sin cuidado. Como sea, es tal vez en Goffman donde convenga buscar lo que hay de ingenioso y brillante en las argumentaciones del interaccionismo. Aunque muchos antropólogos se inspiran en momentos goffmanianos (ya que no cabe hablar de un marco global bien integrado, dada su naturaleza episódica), lo que Goffman presenta es un capítulo de las ciencias sociales muy distante de las discusiones antropológicas concretas, que son lo que motiva el presente estudio. Goffman es, en fin, lo suficientemente refractario a la generalización como para que aún una presentación sucinta de sus afirmaciones ponga en riesgo de desequilibrio este capítulo del libro, que no es más que una visión de conjunto sobre las concepciones fenomenológicas de la antropología y sus ciencias conexas. Intentaré, sin embargo, un par de gestos de posicionamiento, lo más alejados que sea posible de la penosa tarea de resumir su obra, a la que no sin alivio por mi parte daré por conocida por cuanto la bibliografía sobre él es masiva (Gigioli 1971; Sharrock 1975; Jameson 1976; Burns 1992; Manning 1992; Gronfein 1999; Smith 1999; 2006; Cerulo 2005; Vargas Maceda 2017). Después de todo, se sindica a Goffman como un sociólogo que dedicó su corta vida al estudio de la interacción simbólica desde la perspectiva de una estrategia dramatúrgica que se inicia con su libro La presentación de la persona en la vida cotidiana (1959) y concluye apenas quince años más tarde con Frame analysis (1974). En antropología, como bien se sabe, el referente por antonomasia de la aproximación dramatúrgica ha sido Victor Turner. El punto es que, créase o no, casi no hay rastros del pensamiento de Turner en la escritura goffmaniana. De hecho, aún a simple vista las nociones de dramaturgia que aquí están en juego difieren cuanto es posible hacerlo; Turner enfatiza la secuencia de etapas, la introducción, el nudo y el desenlace, lo cual tiene que ver con el orden procesual; Goffman explora más bien los códigos ocultos, los artificios y las convenciones de la representación. Aún cuando Turner ha sido el fundador reconocido de la antropología de la experiencia y el último libro de Goffman lleva por subtítulo “un ensayo en la organización de la experiencia”, el desarrollo turneriano de la idea es unos ocho años posterior. Goffman menciona a Turner una sola vez, pero no a propósito de la experiencia (o del modelo dramático) sino para citar una observación que muy pocos lectores habrán registrado sobre la exhibición de monstruosidades en ferias pueblerinas: un dato colorido, no una idea teórica (Goffman 1986: 31; Turner y Bruner 1986). El concepto de frame pasa por ser el que encarna el máximo esfuerzo goffmaniano de desarrollo metodológico. El mismo Goffman nos dice que tomó el concepto directamente de la antropología de Gregory Bateson: The very useful paper by Gregory Bateson, "A Theory of Play and Phantasy," in which he directly raised the question of unseriousness and seriousness, allowing us to 182 see what a startling thing experience is, such that a bit of serious activity can be used as a model for putting together unserious versions of the same activity, and that, on occasion, we may not know whether it is play or the real thing that is occurring. (Bateson introduced his own version of the notion of "bracketing," a usable one, and also the argument that individuals can intentionally produce framing confusion in those with whom they are dealing; it is in Bateson's paper that the term "frame" was proposed in roughly the sense in which I want to employ it (Goffman 1986 [1974]: 7). Bateson es, de hecho, el autor más citado en el texto de Goffman, mucho más que Simmel (quien es mencionado una sola vez) y por supuesto que Durkheim (quien no es siquiera nombrado). El concepto de self tampoco aparece y lo mismo pasa con las nociones de symbol y de interaction o con los nombres de Blumer y de George Herbert Mead. En el terreno teórico Goffman ha desorientado a la crítica. Los que lo miran con simpatía destacan su verba, su infatigable perspicacia, el humor sutil de sus comentarios, la poco común elegancia de su escritura (Burns 1992: 1). Para los adversarios como Frank Cioffi lo mejor que Goffman tiene para ofrecer es un tesoro de citas portátiles, de one-liners, todos subversivos, satíricos y perceptivos, pero sepultados en una visión sobre-elaborada de la conducta social y la identidad personal. Sus páginas y las de otros de su misma estirpe están saturadas de insights sobre asuntos que ya conocemos suficientemente y que, en todo caso, han estado disponibles por décadas en la obra de novelistas y ensayistas (p. 2). Aún reconociendo su brillantez, Pier Paolo Giglioli (1971) y Mauro Wolf (1982: 22-23) le reprochan con cierta blandura su excesiva atención hacia los aspectos irrelevantes de las interacciones, con el consiguiente desinterés por la realidad de las estructuras que fundamentan la sociedad; también de su falta de historicidad, derivada de su descripción fenomenológica de las situaciones sociales. La misma dualidad se observa en la forma en que se clasifica su postura. Para algunos, alcanza con sus numerosas referencias al inasible self para catalogarlo como un individualista metodológico; para otros es manifiesto que Goffman observó y analizó la conducta de los individuos como un atributo del orden social, y no como característico de las personas. En esta última postura se ha llegado a decir que él consideraba que los aspectos subjetivos de la acción eran subsidiarios, un “efecto colateral” (Gonos 1977: 863). Mientras George Gonos lo llama un durkheimiano (algo que con seguridad no es), casi todo el mundo lo cree un interaccionista; al menos eso piensan Hans Peter Dreitzel, Irving Zeitlin, Nicholas Mullins, Leon Warshay, R. P. Cuzzort, Norman K. Denzin, Stephen Cole, Randall Stokes, John P. Hewitt y otros miembros de la alguna vez populosa congregación interaccional (cf. Gonos 1977). El alguna vez marxista norteamericano Fredric Jameson (1976) se lleva las palmas identificando la perspectiva goffmaniana desde el vamos como ‘etnometodológica’, un claro indicador de que no ha reflexionado gran cosa sobre lo que está diciendo y que en vez de mirar hacia la tradición del IS que venía de G. H. Mead y de Harold Blumer (a quienes no atina a nombrar) puso el dedo en la llaga de la moda microsociológica de la puerta de al lado. Erró por poco, pero erró, igual que luego, veinte años más tarde, se equivocaría admitiendo como genuino el paper fraudulento de Alan Sokal. Lástima grande, porque Jameson tenía algunas observaciones extraordinariamente atinadas y deslumbrantemente bien escritas sobre la blandura de estas corrientes en última instancia retrógradas, décimonónicas, que luego abrazarían la causa auto-fagocitante del pensamiento débil, de los estudios culturales, y del pos-estructuralismo pos-sociológico. Veamos lo que Jameson escribe sobre Frame Analysis: 183 Though betraying traces of the Hauptwerk -prolonged gestation period, wideranging secondary references from linguistics to theatrical history, a voluminous file of clippings poured in pell-mell- Frame Analysis may also be regarded as yet another version, albeit a vastly distended one, of that peculiar monographic form which is Goffman's invention and to which we return below. It is in any case further testimony to the increasing rapprochement between ethnomethodology and semiotics, a debelopment which may seem healthier for the latter, where it means liberation from a narrow dependence on linguistics, than for ethnomethodology, where, as we shall see in the present case, it suggests the spell of some distant and unattainable formalization, and is accompanied by a decided shift in emphasis from the content of social events and social phenomena to their form, from the concrete meanings of the raw material in question to the way in which they mean and ultimately to the nature of social meaning in general (Jameson 1976: 119). Es difícil llegar a alguna conclusión sólida sobre un trasfondo tan dado a la lectura proyectiva, las expresiones de deseos y la libre asociación en un contexto de modas intekectuales que van y vienen. *** En los últimos años del siglo pasado se materializó una serie de convergencias que se podría haber vaticinado: los interaccionistas se terminaron fusionando con los posmodernos primero y con los practicantes de los estudios culturales después (Becker y McCall 1990; Denzin 1992). Aún cuando puedan subsistir unos cuantos goffmanianos y Goffman sea un héroe cultural comparado con lo que vino más tarde, el IS propiamente dicho ya no se practica sin cualificaciones específicas: interaccionismo simbólico posmoderno, estudios culturales interaccionistas, estudios culturales interaccionistas posmodernos, interaccionismo neo-simbólico, interaccionismo radical y así factorialmente hasta agotar la combinatoria (Denzin, Athens y Faust 2011). En recientes volúmenes de la serie Studies in Symbolic Interaction editada hasta relativamente poco el IS adopta una táctica que es al mismo tiempo imperial y crepuscular, hibridándose con toda una serie de estrategias de investigación que ya poco tienen que ver con el conductismo social de Mead y que incluyen desde las sociologías del cuerpo hasta el decolonialismo, pasando por las teorías de la comunicación y el poder de Peter Hall. El editor de esta enorme colección no es otro que el sociólogo Norman K. Denzin de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, a quien vimos hace años aparecer como referente de una colección que llevaba el nombre de Symbolic Interactionism and Cultural Studies sin que hubiese un solo título de estudios culturales incluido en ella (Becker y McCall 1990: 16, 46, 47, 78, 165, 174, 184, 245, 268). Igual que sucedió con George Marcus en tiempos de gloria de la antropología posmoderna, hoy Denzin (ya retirado Harold Becker) concentra un enorme poder como cabeza visible de una sociología que se precia de multidisciplinaria y abarcativa y en la cual todos los que tienen el privilegio de pertenecer hablan en nombre del interaccionismo simbólico, una moda que arrancó en el siglo XIX y que se resiste a morir (cf. Denzin 2000. 2002a, 2002b, 2003, 2005, 2006, 2008a, 2008b, 2008c, 2009, 2010, 2011, 2013). Más allá de documentar la existencia de una creciente amenza de extinción intectual (en la frase de Lonnie Athens), no analizaré por ahora el valor y los contenidos de ese momento híbrido de las ciencias sociales, pues tampoco ha habido en él un foco antropológico de interés perdurable que valga la pena examinar. 184 6. Etnometodología y ficción – Garfinkel y Castaneda Los partidarios de la etnometodología afirman que ésta es una corriente fenomenológica; sin embargo, algunos de los enemigos más irreconciliables que se ha ganado esta orientación son practicantes de una sociología interpretativa inspirada en Edmund Husserl. Por ejemplo, Mary Rogers (1983), de formación schutziana (específicamente alumna de Maurice Natanson), ha escrito un libro que reivindica a la sociología fenomenológica mientras desarrolla la crítica a la etnometodología más implacable que he leído jamás. Para los fenomenólogos ortodoxos, la contradicción principal de la etnometodología consiste en creerse fenomenológica y en proponer el uso de conceptos del sentido común simultáneamente. Con los años, la etnometodología llegó a convertirse en sinónimo de (micro)sociología de la vida cotidiana. Se supone que los métodos reductores de la fenomenología tenían por objeto superar la mundanidad y los perceptos y conceptos confusos del sentido común, situándose en otra esfera de la realidad, más cercana a “las cosas mismas” tal como se daban espontáneamente a la conciencia. Este tipo de contradicción es característico de las diversas orientaciones fenomenológicas, como vamos a tener ocasión de comprobar con frecuencia. Por ejemplo: Un método que se supone que sirve para dejar de lado los prejuicios de sentido común, para ponerlos entre paréntesis, se transforma (con Alfred Schutz) en una estrategia que sirve para abordar, como temática central y exclusiva no las esencias ni las cosas mismas, sino el mundo del sentido común que Husserl pretendía excluir. Un método diseñado para alcanzar una certidumbre absoluta, de tipo cartesiano, se utiliza en cambio para demostrar que cualquier asomo de objetividad es inalcanzable. Si bien ahora este movimiento suena como una escuela fósil, hace unos treinta años su presencia académica (al lado del interaccionismo, con el cual siempre se lo confundió) alcanzó una influencia inquietante. Tanto los trotskistas como los carapintadas de la antropología le hacían guiños. Nadie se atrevía a salirle al cruce, o a sugerir siquiera que algunos textos que parecían imbéciles posiblemente lo fueran. Con el tiempo la etnometodología, una modalidad de indagación particularmente kitsch y provinciana, se murió como se mueren todas la corrientes de su tipo, por causas que cabría juzgar naturales; se pasó de moda, en otras palabras. Con cierta reticencia he optado por retirar de este libro un largo capítulo que reelaboraba el apartado correspondiente de la edición anterior. Para desarrollar este punto remito entonces a mi artículo sobre el movimiento etnometodológico (Reynoso 1987; 1998: 147-186). El único elemento de juicio que desarrollaré en este apartado es el de los experimentos de ruptura (breaching) que constituyen la carne metodológica de la teoría. Es tentador pensar que una doctrina que reposa en un inventario conceptual monocorde sólo pudo alcanzar la popularidad que alcanzó compensando esa monotonía con alguna marca que le confiriera notoriedad, una suerte de signo idiosincrásico, un pequeño escándalo metodológico. Creo que así fue: mientras que la terminología analítica, referida centralmente al self, constituye una parodia derivativa de la conceptualización estándar, el método de ruptura de la etnometodología ratifica su excepcionalidad. La ruptura etnometodológica, que por extraña paradoja durante un tiempo careció de un nombre que la tipificara, es acaso lo único que permite distinguir esta teoría de cualquier otra postura microsociológica de las docenas que existen. 185 El procedimiento utilizado por Garfinkel, característico de una personalidad en busca de un toque transgresor de distinción, consiste en obstaculizar las prácticas que se ejecutan de manera automática y rodeadas de implícitos, para hacer inteligibles las escenas de interacción poniendo de relieve los presupuestos de sentido común empleados en la vida cotidiana. Este es el famoso breaching, llamado por algunos garfinkeling: una perturbación, un atentado contra las reglas como forma de ponerlas de manifiesto. Convirtiendo en extrañas y problemáticas situaciones que de otro modo pasarían inadvertidas, adoptando una especie de alienada ingenuidad “antropológica” que se quiere hacer compartir con el sujeto experimental, se subrayan los procedimientos con los cuales se sostienen la “normalidad” y la “realidad” del mundo social en que se actúa. Algo así como lo que hacía Goffman, pero demostrado a puntapiés. Rompiendo no siempre sutilmente la actividad normal de manera que las personas bajo estudio se vean privadas de su normalidad convencional y ficticia, el sujeto se verá obligado a reconstruir una comprensibilidad que repare el desorden que se genera: y este mismo esfuerzo de reconstrucción será, según se dice, relevante y crucial para el etnometodólogo (Skidmore 1975: 264). Estas racionalizaciones sobre el método, empero, encubren lo esencial: el meollo del experimento etnometodológico es la crisis, la ruptura, el absurdo, la burla. “Mi procedimiento favorito –escribe Garfinkel– consiste en comenzar con escenas familiares y preguntar qué se puede hacer para causar problemas” (1967: 37). Es este el único aspecto, aparte del etiquetado publicitario de sus conceptos, en el que la etnometodología revela un denso sentido del humor. El ataque frontal de Garfinkel contra el sentido común de la normalidad despliega todos los atributos de un irreverente happening de los años sesenta. Como recurso del método, por ejemplo, se instruye a un grupo de estudiantes para que entablen con amigos o conocidos una conversación corriente, y para que de pronto, sin transición y sin anunciar ninguna situación especial, finjan desconocer expresiones de lo más cotidianas. O bien se les asigna la tarea de pasar un tiempo con sus familias, actuando en sus propios hogares como si fueran pensionistas. O se los alecciona para que conversen con alguien presuponiendo que su interlocutor busca embaucarlos, o para platicar con un sujeto acercando la nariz a la de él hasta casi tocarla, o para manejar de contramano, o para soltar cien pollos en el centro neural de Amsterdam a la hora del mediodía ocasionando todo tipo de incidentes, o para irritar (como recomendaba David Sudnow) a otro jugador de ajedrez cambiando los peones en el tablero sin alterar el patrón. Hay otros ejemplos en la literatura, como empeñarse en ofrecer un pago superior al precio de un producto; tomar mercadería de otros carros en el supermercado como si fuera usual; insistir en pedir un Whooper (de Burger King) en un McDonald’s; decir “hola” y hacerse el encontradizo al final de una conversación; tratar a clientes de tiendas y restaurantes como si fueran empleados o camareros; pedir ansiosamente cambio de una moneda de un centavo; dar propina a parientes, amigos o extraños por pequeñas gentilezas; comer con los dedos y hacer ruidos ordinarios en un restaurant elegante; regatear el precio del boleto con el conductor de un ómnibus. En todos los casos, la conducta de las víctimas inocentes de estos atropellos científicos (y que puede manifestarse en forma de crisis difícilmente reversible), es, para Garfinkel, la demostración de la quiebra de convenciones no asumidas como tales, y la corroboración de que la realidad es una tenue, absurda y frágil película tendida sobre el vacío. Por ello, las reacciones del sujeto experimental “deben ser de perplejidad, incertidumbre, conflicto interior, aislamiento psicosexual, ansiedad aguda e inexpresable, junto con síntomas diversos de franca 186 despersonalización” (Garfinkel 1967: 55). La crisis del sujeto, momentánea rata blanca, confirma así la consistencia de la teoría, que cada tanto –por las dudas– conviene poner a prueba, como si todo el mundo no supiera de antemano (al menos desde la invención de la cámara sorpresa o ahora con las ultrajantes entrevistas de Sacha Baron Cohen) que la cosa es así. En realidad, en la psicología social y en la sociología de Stanley Milgram, Norbert Elias, Solomon Asch, Muzafer Sherif y Carolyn Wood Sherif esta clase de experimentos se practicaba desde mucho antes. Como fuere, la ofensa al sujeto es taxativa, fundante, empeñosamente reutilizada por el etnometodólogo en campaña aunque sus resultados ya se sospechen con anterioridad. Ella desmiente la declamación doctrinaria que entroniza todo lo que el sujeto analizado dice y hace como si fuera una verdad de Dios. No se trata ya, como creen algunos, de “recuperar la perspectiva del actor” o de desagraviar al hombre-en-sociedad que la sociología dominante considera un judgmental dope, un idiota sin juicio (Coulon 1988: 57-58); por el contrario, se trata no sólo de importunar al informante, sino de revelarle que la vida que él se toma tan en serio no es otra cosa que una farsa. Pero lo que era una ocurrencia ingeniosa en los sesenta sería una ofensa en el siglo que corre; como en un disclaimer de industria dice el artículo de Wikipedia sobre estas prácticas: “Algunos experimentos de breaching conducidos en el pasado se considerarían no éticos en la actualidad debido a su naturaleza intrusiva”. Aunque estas travesuras metodológicas no serían del agrado del severo Husserl, éste es el punto en el que la etnometodología entronca más claramente con la tradición y con las categorías schutzianas: por una parte, el rasgo más crucial y más sutil del mundo cotidiano sobre el que no se reflexiona es precisamente el hecho de que éste se dé por descontado; por otra, la ruptura de situaciones cotidianas normales se obtiene “poniendo entre paréntesis” (suspendiendo) el conocimiento contextual asumido normalmente como compartido por todos los participantes en un encuentro social, sobre la base de las experiencias precedentes de interacción. A despecho de los paralelismos léxicos, lo que aquí cuenta no son las interacciones y sus secuencias en sí, como sería el caso para Goffman, sino todo el conjunto pre-científico que hace familiar y conocido un escenario social y todo cuanto en él sucede, y que conforma lo que Alfred Schutz, siguiendo a Husserl, llama la “actitud natural” (Schutz 1974). En el esquema de Schutz es precisamente alterando en algún aspecto las condiciones presupuestas, no problemáticas y no fácilmente verbalizables de la actitud natural como se realiza el tránsito de una a otra “provincia de significado”, “realidades múltiples” o “sub-universos de sentido”. Cuando, verbigracia, en uno de los típicos experimentos sádicos de Garfinkel comienzan a no funcionar las premisas antes operantes, uno de los remedios posibles que el sujeto aplica a este estado de cosas es el de “abandonar el campo”, es decir, cambiar de provincia de significado, tratando de interpretar la nueva situación a la luz de presupuestos frescos que restablecen una comprensibilidad renovada de cuanto sucede. En términos goffmanianos (aunque con otro sentido teórico y con otra ética metodológica), se trataría aquí de materializar un cambio de frame. Llamo la atención sobre un hecho notable, que subraya acaso la especificidad norteamericana de ciertas aventuras metodológicas: el experimento crítico que confiere a la teoría su credencial de identidad no ha logrado, en general, arraigar en Europa, a excepción de Italia, donde por razones que habrá que investigar sigue siendo hasta hoy más fuerte que en cualquier otro país, Estados Unidos inclusive. 187 El Caso Castaneda No se puede mencionar la etnometodología sin hacer referencia al caso de uno de los antropólogos que en los años 60 se formó bajo su auspicio y que realizó sus primeros trabajos bajo la dirección de Garfinkel: Carlos Castaneda [1925-1998], el autor del ciclo de obras seudoetnográficas sobre un chamán Yaqui, don Juan. La recepción de la obra de Castaneda sólo puede entenderse a la luz del descubrimiento de la alteridad en la América psicodélica, bajo las formas diversas de la mística oriental, el Zen californiano, las artes marciales, el chamanismo, las formas alteradas de conciencia, las puertas de la percepción. Puede que los jóvenes contemporáneos ni siquiera hayan oído hablar de él; si sus padres fueron intelectuales, más allá de su orientación, es seguro que conocieron el asunto. Hasta las años ochenta, un buen número entre los estudiantes que optaban por la antropología lo habían leído antes de comenzar la carrera, lo que por aquel entonces no podía decirse de casi ningún otro autor perteneciente a la disciplina. El caso Castaneda tiene no poco parecido con el de Lobsang Rampa, un presunto monje tibetano (reencarnado en un periodista británico) a quien muchos tomaron en serio hasta que se atrevió a publicar la vida del Dalai Lama contada por su gata, Mrs Fifi Graywhiskers. La historia de Rampa comenzó a mediados de la década de 1950, cuando la editorial hasta entonces respetable Secker & Warburg dio a evaluar El tercer ojo a diversos especialistas, entre ellos el admirable Agehānanda Bhāratī (en realidad Leopold Fischer [1928-1990]) y también Hugh Richardson, Marco Pallis y Heinrich Harrer. Como Bhāratī lo comenta, el libro delata a poco de empezar que su autor no domina las lenguas de la región, que jamás estuvo en el Tibet o siquiera en la India, y que no tiene clara idea de la naturaleza, simbología y canon del buddhismo tibetano. Todos los evaluadores coincidieron en el diagnóstico: el libro es un fraude (Bhāratī 1974). Se encuentra por otra parte atestado de mixtificaciones que nada tienen que ver con el buddhismo y que constituyen una falta de respeto a una noble forma cultural: que los monjes pueden volar, que existen métodos quirúrgicos para efectivamente abrir el tercer ojo de la sabiduría, que el buddhismo cree en un Dios supremo, que hay una hermandad blanca de tipo Shangri-La oculta en los Himalayas, que el abominable hombre de las nieves existe y que el señor Rampa, casi como en Back to the Future, se encontró con una momia que resultó ser el cuerpo de él mismo varias encarnaciones antes. El libro fue publicado por su potencial de venta, sin embargo, y se constituyó en un éxito perdurable, quedando en la historia como precursor de la literatura new age. Se dice también que introdujo el buddhismo tibetano en Occidente, pero ese mérito corresponde sin duda a Giuseppe Tucci [1894-1984] o a Alexandra David-Néel [1868-1969], una practicante de la doctrina teosófica relativamente honesta a quien mi viejo profesor de Etnografía Extraamericana Carlos Llanos (alguna vez sospechado de patrañas algo más inocentes) consideraba el colmo del rigor etnográfico. Como sea, Richardson y otros estudiosos iniciaron una campaña para determinar el autor detrás de la figura de Rampa, contrataron un detective y descubrieron que se trataba de un tal Cyril Henry Hopkins, un inglés de Plympton en Devon hijo de un plomero (o de un tal Mr Hoskins, o Hoskin según Wikipedia, un plomero irlandés según Bhāratī). Confrontado con los hechos, Hopkins o como se llamara admitió que él no había nacido como Tuesday Lobsang Rampa, pero que el espíritu de éste vivía en su cuerpo, en el que había penetrado cuando él (quien se había cambiado su nombre por el de Carl Kuon So en 1947) cayó de un árbol 188 de manzano y técnicamente se mató. En síntesis, Hopkins en apariencia se murió, aunque con el saṃsāra y el karma dando vueltas por ahí, eso no significa gran cosa. El artículo que denuncia el fraude se publicó en 1958 como “The Tibetan Lama hoax” (Tomorrow, 6: 9-13). La conocida revista dedicada a fenómenos extraños Fortean Times de la John Brown Publishing en el número 63 de junio/julio de 1992 dio a conocer un reportaje de Bob Rockard caracterizándolo desde la misma portada y sin rodeos como una falsificación. La entrevista fue reproducida en España por una revista del género. Pero curiosamente, ni los editores de Fortean ni la British Library conservan hoy ni un sólo ejemplar de aquel número, según he podido comprobar (véase http://forteantimes.com y catálogos de la BL). Algunos admiradores de Rampa admiten unas cuantas críticas pero revindican su visión de la mística, desconociendo tal vez sus observaciones homofóbicas, racistas y antisemitas, presentes sobre todo en textos como Avivando la llama. Rampa escribió unos doce libros más (o dieciocho, o veinticuatro según las fuentes) antes de morir en enero de 1981. El último libro de Rampa narra su viaje a Venus; ése y otros incluyen docenas de profecías que jamás se cumplieron. Las cifras de popularidad de Rampa bajan y suben, pero siempre permanecen elevadas. En cuanto a Castaneda, él también publicó libros en serie. Los textos sobre Don Juan constituyen los cinco primeros: Las Enseñanzas de Don Juan (1968), Una Realidad Aparte (1971), Viaje a Ixtlan (1973), Relatos de poder (1975), El segundo anillo de poder (1977). Los libros de la segunda horneada, que se inicia con la seguidilla republicana de Reagan y Bush (padre) y acompañan el desarrollo de la era posmoderna, son de carácter más místico: El don del águila (1981), El fuego interno (1984), El conocimiento silencioso (1987), El arte de ensoñar (1993), El lado activo del infinito (1999), Pases mágicos (1999), La rueda del tiempo (2000). La primera parte de los escritos de Castaneda se refieren a su iniciación chamánica bajo la enseñanza de don Juan Matus, un brujo Yaqui; los dos textos iniciales enfatizan la vía de las drogas, las realidades alternativas y los estados alterados, los siguientes son de tono más sentencioso y metafísico. Ya en Viaje a Ixtlán, a tono con la reacción legal contra las sustancias psicotrópicas en la administración Nixon, Castaneda establece que si se lo mira bien no son tan esenciales después de todo. Bajo la tutela de don Juan, Castaneda aprendió a consumir peyote, a hablar con los coyotes, a convertirse en un cuervo y a volar. La segunda serie tiene el tono de la literatura de autoayuda característica de la era yuppie, y desemboca en esa especie de Pilates multicultural que es la tensegridad; en este sentido, tiene que ver más con la rehabilitación que con el espíritu transgresor casi adolescente de su literatura temprana. Basándose en ejercicios corporales adquiridos en su aprendizaje y “uniendo fuerzas con los practicantes de la Tensegridad”, Castaneda afirma haber logrado contactarse con formulaciones energéticas [sic] “a las que don Juan Matus y los chamanes de su linaje jamás pudieron llegar” (Pases Mágicos, dedicatoria). Al lector crítico le llamaría la atención que Castaneda no dijera palabra de esos ejercicios y movimientos corporales aprendidos durante treinta años y que estimara haber superado a don Juan; pero esta literatura no tiene lectores críticos. 189 Fig. 3.5 – Carlos Castaneda – Portada de Time, 101(10), Marzo de 1973 y fotografía presunta s/f La biografía autorizada afirma que Castaneda recibió el Master en UCLA por Las enseñanzas y el doctorado con Viaje a Ixtlán. Últimamente ni siquiera se admite el relato canónico según el cual se recibió en antropología en la UCLA con una disertación que en lo esencial se corresponde a su experiencia de aprendizaje. Se ha dicho que en la UCLA no existe registro de la presentación de su tesis. Sí existe; se lo puede encontrar en el Dissertation Abstracts International bajo el título de Sorcery: A description of the World, y es posible que sus contenidos sean similares a los de Viaje a Ixtlán. Lo que es seguro es que Castaneda no formó parte del plantel docente ni del equipo de investigación de ninguna universidad norteamericana. Richard De Mille no pone en duda su carrera, desde el BA en 1962 hasta el PhD en 1973, pero señala que sus publicaciones académicas se limitan a la disertación doctoral y a un trabajo leído en una reunión de antropólogos en 1968; no hay en cambio registro de titulación como MA y es imposible obtener el texto de Sorcery (De Mille 1981: 29, 209), pues aún cuando por ser una disertación constituya un documento público, el autor posee derechos constitucionalmente establecidos sobre su propiedad intelectual. El problema de la autenticidad del relato de la experiencia yaqui de Castaneda, que es lo único que interesa en este punto, motivó polémicas violentísimas. Quien peor trata a ese autor es tal vez el especialista regional y etnobotánico Weston LaBarre [1911-1996], él mismo un emblema sesentista. En una recensión que fue pagada en tiempo y forma, pero que no se llegó a publicar en las páginas del New York Times por decisión de los editores para evitar querellas por infamia, LaBarre expresa que las obras de Castaneda son “deplorables, inadecuadas, ... seudoprofundas, dignas de un estudiante de grado de segundo año, ... profundamente vulgares, ... agotadoramente insulsas, pretenciosas ... e intelectualmente kitsch”. En lo estilístico, “[n]o queda una sola banalidad sin registrar, no se resume nada, y nada se nos ahorra. ... Castaneda se las ingenia para parecer a la vez ‘naïve’ e incrédulo”. LaBarre prosigue diciendo que literariamente el estilo es paupérrimo, con preferencia por expresiones rebuscadas como “cabello insidioso”, que para colmo aparecen más de una vez, como si el autor se hubiera enamorado de su propia ocurrencia. Algunos episodios, como la fumada del hongo psilocybe, son cultural, física y químicamente imposibles (Noel 1980: 43, 44). Marvin Harris [1927-2001], el fundador del materialismo cultural, escribió unas cuantas páginas en su libro de ese nombre referido al caso Castaneda, un tema que volvió a tratar unas cuantas veces. Es significativo que esas páginas aparezcan en un capítulo titulado “El Oscurantismo”, el cual también incluye referencias a la fenomenología de Husserl y Schutz, al movimiento fenomenológico de California, a la antropología crítica de Scholte y Diamond y, ya que estamos, a la teoría de Marshall Sahlins sobre el canibalismo azteca. Harris dice que 190 el oscurantismo de Castaneda es tributario de la etnometodología de su maestro Garfinkel, quien se supone fue miembro del tribunal calificador de la tesis doctoral en la UCLA. Harris concluye que Hay razones de peso para poner en duda la propia existencia de don Juan, dudas que Castaneda nunca se ha tomado la molestia de disipar. [...] Las contradicciones internas en las cronologías de los primeros y últimos volúmenes, la ausencia de un vocabulario yaquí, el estrecho paralelismo entre las experiencias visionarias de Castaneda y las recogidas en otras obras sobre chamanismo, los testimonios de amigos, colegas y ex esposa, así como su incapacidad para defenderse contra la acusación de haber engañado al tribunal de su tesis doctoral en la UCLA, hacen harto imposible que fuera alguna vez aprendiz de un tal don Juan (Harris 1982: 350-351). En sus observaciones sobre Castaneda, Harris no realiza una elaboración de la crítica particularmente rica o novedosa; se conforma más bien con reproducir lo que dicen autores intermedios como Ralph Beals (1978), Richard DeMille y hasta el impersonal reportero de la revista Time. Lo que preocupa más bien a Harris es de orden metacrítico: qué es lo que piensan los lectores al principio crédulos cuando se los confronta con la evidencia de fraude, como cuando el sociólogo David Silverman de la UCLA admite que poco le importa, a la postre, que algunos o todos los sucesos relatados por Castaneda no tuvieran lugar, o cuando Richard Sukenick considera que a fin de cuentas todo relato es ficción (Noel 1980: 114-125). Joseph Margolis, por añadidura, piensa lo mismo: no importa si los libros son reales o imaginarios (ibid: 237-252). Ésta es una actitud frecuente, un anti-patrón, un lugar común ante el ejercicio de los discursos sospechados de mendacidad, como se puede comprobar incluso hoy en los blogs dedicados a Castaneda, a Rampa o a otros personajes new age apenas un ápice más serios como Fritjof Capra. Ahí es cuando Harris se inspira e hinca la garra, y lo hace de manera antológica. Las conclusiones de Harris sobre este desinterés hacia la verdad, plasmadas en ese estilo brusco y casi incorrecto que ha pasado de moda hace décadas, se han hecho justamente memorables: La doctrina de que todo hecho es ficción y toda ficción un hecho es moralmente depravada. Confunde al atacado con el atacante; al torturado con el torturador; al asesinado con el asesino. Qué duda cabe que la historia de Dachau nos la podrían contar el miembro de las SS y el prisionero; la de Mylai, el teniente Calley y la madre arrodillada; la de la Universidad de Kent State, los miembros de la Guardia Nacional y los estudiantes muertos por la espalda. Pero sólo un cretino moral sostendría que todas estas historias son igual de verdaderas (Harris 1982: 352). En el otro extremo del espectro ideológico, Mary Douglas publicó un artículo llamado “La Autenticidad de Castaneda”, compilado en Significados Implícitos. Inesperadamente, a Douglas no le preocupa en sí el problema de la autenticidad; ella recupera aspectos de la narración de Don Juan que podrían llamarse estéticos (la forma en que se expresan las experiencias ultramundanas) y afirma que la incomodidad que sienten unos pocos antropólogos ante la enorme difusión de los libros de Castaneda no es una cuestión importante. En otro registro disciplinar, Paul Feyerabend, un eminente filósofo de la ciencia, se ha confesado asimismo admirador de Castaneda. Clifford Geertz, por el contrario, nunca se la creyó, tildando su escritura como “parábolas posando como etnografía (Castenada)” [sic] (Geertz 1983: 20). Quien once años más tarde fuera el antropólogo posmoderno Vincent Crapanzano cuestionó la trayectoria de Castaneda en un artículo sobre cinco obras de antropología popular, tres de las cuales son sobre nuestro autor (Crapanzano 1973). El artículo se publicó en la mitológica 191 Partisan Review, una revista que cesó de publicarse en abril de 2003 bajo el signo de los tiempos. Apenas saliendo de la era de la ingenuidad psicodélica, el crítico se enoja porque Castaneda lo ha defraudado; luego de decirle que Viaje a Ixtlán iba a ser el último libro de la serie, resulta que sigue sacando cada vez más libros, haciendo el payaso ante sus lectores, jugando infelizmente con su imagen, coqueteando con los medios de comunicación y estropeando todo su proyecto. Hay algo carente de autenticidad en ese proceder, dice. Castaneda era auténtico al principio pero luego se vendió. En el juicio ético de Crapanzano se encuentra ya latente la epistemología y la political correctness del futuro posmodernismo: desde esta perspectiva, el problema no es la calidad de su ciencia, sino el uso que hace de ella. La mentira no es condenable; traicionar los principios por dinero sí lo es. Otros cuestionamientos que conozco se encuentran en otro nivel, aunque vengan de gente cuya obra ha tenido a su vez dificultades con la crítica científica. El especialista en hongos psicodélicos de la antropología, R. Gordon Wasson [1898-1986], fue reseñando uno a uno todos los primeros libros de Castaneda, notando sus contradicciones como muy pocos lo han hecho. En Las Enseñanzas, por ejemplo, don Juan recomienda a Castaneda cortar los hongos Psilocybe en tiras para que pasaran por el cuello de una calabaza; al cabo de un año se habían convertido en polvo. Wasson nos dice que esos hongos conservan su forma más de seis años, y al machacarlos no se convierten en polvo. Afirma también que aunque don Juan enseñó a Castaneda a recoger, seleccionar, secar, moler y mezclar diversos tipos de plantas, parece que su discípulo nunca aprendió el nombre de nada, aparte del peyote, la hierba del diablo y los honguitos. “Hasta que Castaneda no presente sus plantas para clasificarlas”, dice Wasson en su reseña de Una realidad aparte, “los especialistas recibirán sus libros con escepticismo”. Pero lo que más repele a Wasson es el lenguaje de Castaneda; en Las Enseñanzas no se percibe el sabor de la lengua española. En Una realidad aparte hay un montón de jerga en inglés, siendo que antes era capaz de hablar normalmente. En la versión en inglés de Viaje a Ixtlán usa el castellano cuando no se necesita, pero omite decir qué palabras españolas corresponden a ally, not-doing y stop the world. Don Juan enseñó a su discípulo cómo evitar las especies malas de hongos y escoger las buenas. Es insólito que en la descripción de todo ese proceso no emerja una sola designación Yaqui. También De Mille señala que es increíble que en al menos cinco años Castaneda no haya sentido la necesidad de usar una sola palabra Yaqui, a no ser dos lugares comunes de dominio público en textos más tardíos. La conclusión inevitable es que el idioma de origen de sus textos es el inglés (Wasson 1972). La misma sensación se siente cuando se lo lee traducido al castellano. Más tarde Wasson advirtió que es imposible que un Yaqui de Sonora consuma hongos psicodélicos que sólo crecen en regiones húmedas al sur de México, a casi mil kilómetros de distancia (De Mille 1990: 323-324). Por supuesto, Castaneda ofreció una explicación de este hecho aduciendo que don Juan era de ascendencia híbrida; pero sólo fue después que se le señalara el punto. Richard De Mille ha documentado, por otra parte, que Castaneda pudo conocer a don Juan en el verano (boreal) de 1960 porque había asistido poco antes, en la sala de lectura de libros especiales de la UCLA, a una conferencia de Wasson en que éste presentó sus personajes de don Aurelio, María Sabina (la sabia de los hongos) y Aristeo, “tres curanderos-chamanes algunos de cuyos atributos encontrarían su expresión en el personaje de don Juan” (De Mille 1981: 70). Aún cuando la saga de don Juan se considere una fantasía, puede decirse que Castaneda ni siquiera inventó el personaje, sino que lo compuso en función de rasgos de personalidad que ya eran bien conocidos en el ambiente de la antropología psicodélica del mo192 mento. Es obligado concluir que no fue en modo alguno un pionero, porque el movimiento psicodélico estaba en la plenitud de su floración cuando sus libros alcanzaron el mercado; los precursores verdaderos, dice De Mille, han sido más bien Aldous Huxley, Timothy Leary, Gordon Wasson. Es más que interesante examinar la opinión de Edward Holland Spicer [1906-1983], quien pasa por ser el estudioso norteamericano más reputado en materia de la cultura de los Yaqui de Sonora. En un documento bastante favorable en otros órdenes, Spicer (1969), afirma que las enseñanzas de don Juan nada tenían que ver con “una forma Yaqui de conocimiento”, pues su utilización de las plantas alucinógenas contradicen lo que se conocen sobre esa cultura. No sólo faltan nombres de plantas: no se menciona ni una sola palabra Yaqui, ni siquiera en relación con los conceptos más distintivos de la enseñanza. Ni Spicer ni otras autoridades en los Yaquis de Sonora, como John Dedrick o Jane Kelley, han documentado jamás que ellos usen peyote (Fikes 1993: 61). El concepto mismo de la enseñanza Yaqui (y de los roles de maestro y aprendiz) es puesto en tela de juicio en uno de los libros críticos definitivos sobre nuestro personaje. Se trata del estudio de Jay Courtney Fikes (1993), en el que también caen por tierra algunos antropólogos profesionales como Peter Furst, la ganadora del Oscar y turneriana Barbara Myerhoff [19351985], Lawrence Chickering, Michael Harner, Kenneth Kramer y Diego Delgado. A diferencia de las culturas jerárquicas y en gran escala, como los aztecas, los mayas o los incas, ninguna sociedad americana de mediano porte desarrolló suficiente especialización y división del trabajo para que alguien oficiase de aprendiz, mucho menos por el término de años (Fikes 1993: 69). El estudio definitivo sobre la cuestión es el de Richard De Mille (1981), quien demostró, sin ser antropólogo, que la cronología de los hechos referidos por Castaneda era inconsistente. Las contradicciones de De Mille se establecen al cabo de una interesante compilación de otros cuestionamientos. Las que él elabora no dan cuenta de torpezas obvias, tales como estar en varios lugares distintos en el mismo día. No hay esa clase de fallas en las mil páginas de los primeros cuatro o cinco libros. Las contradicciones de Castaneda, escribe De Mille, se encuentran en un nivel superior (p. 18). En realidad hay un error de ese tipo en el capítulo VI de Una realidad aparte, cuando don Juan y Castaneda van a visitar a don Genaro. El episodio comienza diciendo: “Cuando llegamos a la parte central de México, nos tomó dos días caminar desde donde dejé mi coche hasta la casa del amigo, una chocita encaramada en la ladera de una montaña”. Poco después Castaneda olvida el detalle de la larga caminata y dice: Don Genaro se puso en pie y lo mismo hizo don Juan. -Muy bien -dijo don Genaro-. Vamos, pues. Podemos ir a esperar a Néstor y Pablito. Ya terminaron. Los jueves terminan temprano. Ambos subieron en mi coche, don Juan en el asiento delantero. No les pregunté nada; simplemente eché a andar el motor. Pero no son estos deslices lo importante, aunque puedan ser indicadores de un plano de falsedad más soterrado. El argumento principal de De Mille concierne a la profunda contradicción estructural que surge cuando se ponen en orden las cronologías de Las Enseñanzas, Viaje a Ixtlán y Una realidad aparte. El marco temporal, la acción y la progresión del tercer libro está en conflicto con la de los dos primeros, en ocasiones a escala de años (De Mille, pp. 42, 193 43). Una y otra vez, Castaneda se deslumbra con revelaciones de asuntos que debieron ser familiares, o experimenta “por vez primera” sensaciones que ya debió conocer. También hay discrepancias entre los acontecimientos narrados y hechos de la vida real. Al comienzo de Una realidad aparte, por ejemplo, se narra que el 2 de abril de 1968 el autor regala a don Juan un ejemplar de Las Enseñanzas; pero este libro recién salió de imprenta en junio de ese año. Si se toma en cuenta el día que salió de viaje, Castaneda debió tener ejemplares diez semanas antes que existieran. En otro estudio menos conocido de De Mille (1990: 322) se refiere otra contradicción de este género: el día en que despachó una carta a Gordon Wasson desde Los Angeles, se supone que Castaneda debía estar cazando liebres con los Yaquis en el desierto de Sonora. La contradicción más apabullante documentada por De Mille tiene como eje lo que él llama el Suceso (no psicotrópico) número 22, un “suceso especial”, en el cual una poderosa enemiga, una roba-almas (Catalina) suplanta a don Juan. Es el suceso que constituye el clímax de su primer libro. Aterrorizado, Castaneda se marcha a Los Angeles, se retira del aprendizaje y elude la compañía de don Juan durante más de dos años. Libros ulteriores insertarían antes y después del fenómeno otros eventos que cuando se los pone en orden dibujan una secuencia alucinante de inverosimilitudes, agravadas por el hecho de que en las fechas atribuidas a muchas de esas experiencias se había visto a Castaneda deambulando por el campus de la UCLA donde estaba matriculado y dando conferencias con regularidad en Irvine. De Mille resume así la secuencia: Se pretende aquí que creamos que un antropólogo de carne y hueso que disfrutó de esta tumultuosa aventura sobrenatural con una estupenda bruja en 1962, no se acordaba de su nombre en 1965, no relacionó el último encuentro con los seis anteriores cuando ordenaba sus notas de campo con tranquilidad en su apartamento, no logró atar cabos cuando aludió a ella en su primer libro, pero el recuerdo le pareció “tan vívido como si acabara de ocurrir” el 22 de mayo de 1968, en las primeras páginas de su segundo libro (De Mille 1981: 200, 203). Particularmente significativo es el oportunismo de Castaneda a propósito de las drogas, que pueden verse como esenciales en los dos primeros libros pero como más bien detestables del tercero en adelante. Esta es la interpretación de De Mille: Muchos de los que conocen a Castaneda afirman que es un firme enemigo de las drogas y, además, sus cuatro libros sustentan esa idea. Sin embargo, los años sesenta no eran el momento más propicio para publicar un libro visionario que no hablara de drogas. Timothy Leary dominaba el mercado. Si Castaneda quería enseñar a los jóvenes una nueva manera de pensar, incluso, si no quería más que vender muchos libros, tenía que ir a buscarlos a donde estaban: tomando ácido en Strawberry Fields. En cuanto se hizo fuerte con los lectores, o en cuanto el mercado se apartó del asunto de las drogas, él pudo cambiar de rumbo. Hacia 1970, cuando el mercado era más favorable a los libros que no hablaban de drogas, Castaneda se dio cuenta que, sin querer, había desvirtuado su mensaje permitiendo que muchos de sus lectores creyesen que nadie podía “subir” bastante para entrar en el otro mundo sin el empuje de cohetes psicotrópicos. Para rescatar sus enseñanzas tuvo que regresar al pasado e ilustrar con detalles convincentes el desagrado que las drogas producían a don Juan y dejar claro que era capaz de enseñar a ver sin ellas a cualquier aprendiz que no fuera un inepto (De Mille 1981: 203-204) Creo que el cambio sobre la cuestión de las drogas perceptible en la actitud de Castaneda, desde la propaganda a favor hasta la condena moral, simplemente coincide con el cambio de los tiempos, y en particular con el relevo generacional que sustituye a los hippies comunita- 194 rios y transgresores por yuppies integrados al sistema, clientes de todo cuanto sirva al objetivo de la autoayuda. Lo interesante del caso es que durante algún tiempo numerosos antropólogos tomaron a Castaneda en serio, y que en la actualidad algunos (aunque muy pocos) continúan haciéndolo: Gerald Berreman, Stephen Tyler, Edward Hall. Aparte del problema de la autenticidad, que en modo alguno debe minimizarse en una disciplina de alto costo social que aún se encuentra en proceso de demostrar su propia relevancia, el problema que tengo con Castaneda atañe a sus estereotipos exotistas. La misma idea de una sabiduría esotérica colmada de chispeantes paradojas es profundamente burguesa y occidental; en el caso en cuestión, cada detalle de la narrativa de don Juan revela la forma en que la cultura de la clase media construye su propio mito de lo que debería ser la alteridad. En esta tesitura, Elsa First ha señalado que los escépticos sostienen que las experiencias de Castaneda son demasiado buenas para ser ciertas: las enseñanzas de don Juan son sorprendentemente similares a las de las grandes religiones esotéricas (el sufismo, el vedanta o el buddhismo tántrico) y el personaje se ha ido perfilando cada vez más como un paradigma espiritual, un maestro o un guru frente al cual Castaneda se pinta como una figura que da la entrada para que el otro pontifique: una especie de Pequeño Saltamontes comprimario, diría yo, demasiado necio para ser verosímil. Toda esa alteridad mística suena más a un arquetipo turístico pensado para consumo de Occidente que a lo que pudiera ser una realidad etnográfica. Los chamanes de Castaneda, al fin y al cabo, terminaron poseyendo un sistema de chakras que ningún antropólogo había reportado antes en la región, o inspirando una especie de Tai Chi Chuan o de Pilates que viene de perillas cuando uno está estresado. Concluye First que esta clase de experiencias narradas por Castaneda son elementos contraculturales que el occidental percibe en todas partes de modo parecido (Noel 1980: 61). Hasta Mary Douglas se había dado cuenta de esta concordancia: La traducción emana clichés de escritura espiritual de todas las tradiciones que han desembocado en nuestro lenguaje. Sé impecable es apenas un poco diferente de “Be ye perfect”. Cambia tu vida, deja a tus amigos, deshazte de tu historia personal, detén el mundo, aprende las técnicas del no-hacer: todas las amonestaciones tienen ecos familiares. No sorprende que los libros se hayan descartado a veces como ficciones imaginativas (Douglas 1975: 196). Los fenomenólogos locales, mientras tanto, han criticado o puesto en cuarentena otras variantes de la fenomenología americana. Del colombiano Reichel Dolmatoff se cuestiona la falsificación del contexto, el hecho de depender de un solo informante totalmente trasculturado (un estudiante fracasado de ingeniería) y de que toda su experiencia de campo haya transcurrido en una ciudad. En cuanto a Castaneda, Mario Califano dice que sus libros “constituyen un auténtico fraude etnológico”. Las razones de este rechazo constituirían un interesante material para la conjetura. Más significativo aún que esta circunstancia es la cercanía peligrosa entre fenomenología, oscurantismo y falsificación deliberada. Tuvo que ser un aficionado, Richard De Mille, quien llevase adelante una crítica de fuentes ejemplar, desplegando un procedimiento que formó parte de las técnicas que los antropólogos hemos perdido con el tiempo. Han debido ser simples lectores curiosos quienes percibieran que en la forma y en el fondo de esa narrativa palpitaba mucho más que una cierta sensación de inautenticidad y que invirtieran en esclarecer los hechos más ingenio que el que demostraron muchos académicos institucionales. 195 Ahora bien, incluso en ciencias duras ha habido fraudes colosales; la cosa no pasa por ahí. El problema que yo veo no es que tal o cual libro sea verdadero o falso, sino que una disciplina científica se encuentre a ese respecto a la zaga de los métodos artesanales de sentido común, que esa distinción se torne irrelevante en campos mucho más delicados, o que los métodos devengan tan indolentes que la mentira llegue a formar parte sistemática de su normativa. Invito a que se tenga en cuenta esta circunstancia cuando un hermeneuta o un posmoderno diga que la etnografía es un género de ficción; que uno se pregunte al menos hasta qué punto la corriente en la que esto se proclama no se refiere antes que nada a ella misma y al valor de verdad que está dispuesta a concederle a los hechos. 7. Las antropologías fenomenológicas en USA: Crítica, Dialéctica y Psicodelia Si usamos un criterio inductivo laxamente basado en su distintividad (como los que emplearía Mary Douglas de estar en mis zapatos) las antropologías norteamericanas de inspiración fenomenológica podrían dividirse en tres tendencias. Ellas son la antropología crítica (o dialéctica), la antropología psicodélica, y lo que podríamos llamar una antropología fenomenológica genérica, con o sin componentes hermenéuticos. Las dos primeras son hijas perfectas de su época, siendo la primera políticamente comprometida y la segunda más bien apolítica y hedonista. Sólo la tercera es un poco más solemne y se preocupa en ocasiones por la fundamentación filosófica, los requisitos de la intersubjetividad, el enderezamiento de los desarreglos positivistas y otras cuestiones de esa índole. Examinaré las tres corrientes en ese orden. 7a – Antropología crítica y dialéctica Hubo una vez una estrategia que en cierto momento confluyó con las tendencias interpretativas en general y fenomenológicas en particular sin haber sido en un principio ni idealista ni subjetivista: se trató de la “antropología crítica”, una corriente de breve existencia conducida por Dell Hymes (de la Universidad de Pennsylvania) y Bob Scholte (de la Universidad de Amsterdam). Fue un movimiento fugaz, plasmado en una compilación de Hymes de dieciséis ensayos llamada Reinventando la Antropología, reeditada con frecuencia entre 1972 y 1974; la colección se remonta a 1969, pero su historia editorial es algo oscura. Dell Hymes venía huyendo del descalabro de la antropología componencial, y esta aventura fue algo así como una escala técnica antes de recalar en la etnografía del habla, la etnografía de la comunicación y el folklore. Los autores de la compilación original son Dell Hymes, Gerald Berreman, Kurt Wolff, William Willis Jr. [1921-1983], John Szwed, Mina Davis Caulfield, Richard Clemmer, Eric Wolf [1923-1999], E. N. Anderson, Laura Nader, A. Norman Klein, Sol Worth [1922-1977], Robert Jay, Kenneth Hale [1934-2001], Stanley Diamond [1922-1991] y Bob Scholte [fall. 1987]. Con posterioridad, los antropólogos interpretativos minimizaron la importancia de este movimiento, cuestionaron su ethos revoltoso y el mismo Hymes comenzó a guardar silencio sobre esa experiencia, como si hubiera sido un pecado de juventud. Pero luego volvieron a cambiar los tiempos y hacia el final de su carrera el texto volvió a editarse, con una nueva introducción autobiográfica de Hymes. 196 Esa escuela tiene cierto aire de familia con la “antropología dinámica” 26 que hacia la misma época se desarrolla en Europa, aunque su cuestionamiento apunta más a poner en tela de juicio las relaciones del antropólogo con su objeto en la antropología convencional, que a denunciar las relaciones de ciertas tendencias antropológicas (y sobre todo el estructural-funcionalismo) con la política colonial europea. El argumento más reiterado de la antropología crítica insiste en que la disciplina debe ser des-profesionalizada y des-institucionalizada; se la tiene que convertir en una práctica más personal y existencial, reconociendo además sus sesgos ideológicos. Hay frecuentes invocaciones a una nueva clase de radicalismo, que nada tiene que ver con el socialismo científico combativo de principios de siglo, sino que reivindica la subjetividad y la búsqueda del sujeto auténtico. Ocasionalmente la etnografía crítica revela no serlo demasiado, como cuando Gerald Berreman (uno de sus practicantes) elogia la antropología de Castaneda como una práctica ejemplar de lo que debería ser la disciplina. Como hubiera sido de esperarse, en torno de Reinventing se desató una guerra cultural. Edmund Leach [1910-1989], británico profesional y nostálgico del colonialismo, tomó la defensa de todas las ortodoxias, inglesas en su enorme mayoría, en un artículo incendiario titulado “Anthropology upside down”. Sus analogías no podrían ser más ofensivas: El título enigmático de este antilibro de texto puede explicarse mejor mediante una analogía. En el torbellino de entusiasmo radical que dominó brevemente en Inglaterra entre 1645 y 1660, los sectarios de izquierda (Diggers, Seekers, Quakers, Ranters, Muggletonians, Fifth Monarchy Men, y lo que usted quiera) rivalizaron entre sí para reinventar la Cristiandad. Proclamaron “un mundo dado vuelta”, un Nuevo Paraíso y una Nueva Tierra. Recriminaciones mutuas aparte, los panfletos vitriólicos, los sermones, las denuncias de esos reformadores tienen mucho en común; hay un aroma universal de paranoia cazadora de brujas, una insistencia en que la Nueva Cristiandad debe ser relevante a los asuntos mundanos del siglo diecisiete de la Inglaterra rural, una intolerancia extrema hacia las ortodoxias pasadas de todo género, un provincianismo marcado y una falta de sofisticación en la teología (Leach 1974). La polémica se extendió durante increíbles ocho meses en sucesivas ediciones del periódico. No soportando que lo identificaran con un dissenter de cuello de gola, Scholte respondió con acidez en una columna sutilmente titulada “Insulto e Injuria”; Max Gluckman atacó a Scholte, “gritador de slogans”, amenazándolo con hacerle juicio por calumnias, y éste se defendió doblando las señales de ferocidad y denunciando la connivencia de todos los ingleses (hombres, mujeres y niños) con la administración colonial. Justamente el año anterior Clifford Geertz había dicho que el progreso en una ciencia interpretativa no se mide por el perfeccionamiento del consenso, sino por el refinamiento del debate. Pero este debate marca uno de los niveles históricos más bajos en las crónicas de nuestra ciencia, aunque de lo que se dijo 26 Incidentalmente, la antopología dinámica europea, presuntamente anti-estructuralista, alguna vez vinculada a los nombres de Georges Balandier, Georges Bataille [1897-1962], Roger Bastide [18981974] y honorariamente Max Gluckman, y plasmada en libros tales como Anthropo-logiques, parece haber desaparecido del registro histórico. Salvo en librerías de viejo y bibliotecas polvorientas, no se consiguen casi testimonios de época. Algunos autores meten en la misma bolsa a Victor Turner, Edmund Leach y a Melville Herskovits, con lo que la naturaleza de la escuela se diversifica más allá de lo razonable. Tal parece que fue un concepto clasificatorio ocasional y exógeno (quizá un invento de Balandier para poder situarse al frente de algo) que nunca coincidió émicamente con ninguna escuela antropológica real. 197 ya nadie se acuerda ni vale la pena que lo haga. La antropología, a todo esto, no se reinventó; muy pronto los tenues aspavientos emancipadores se pasaron de moda gracias a la ideología textualizadora que los mismos americanos rebeldes o sus discípulos directos se apresuraron a abrazar poco después. Entre 1974 y 1975, cuando ya la antropología crítica declinaba, sus representantes polemizaron con David Kaplan en las páginas de American Anthropologist, y no cabe duda que llevaron la peor parte (Kaplan 1974; 1975; Scholte, Diamond y Wolf 1975). Kaplan cuestionó el carácter fragmentario de los componentes marxistas de esa antropología, reivindicó la posibilidad de ser marxista y científico objetivista a la vez y se definió no-pluralista y no-relativista en el sentido que daban a esos términos los antropólogos críticos. Su crítica es multifacética y brillante y no se le puede hacer aquí justicia. Esta es una de sus observaciones más agudas: Aunque las cuestiones políticas y morales son mencionadas con frecuencia por los autores de Reinventing Anthropology, es un hecho curioso que en ninguna parte del volumen haya una discusión extendida y seria de ninguna de las dos. Uno esperaría algún intento de clarificar y justificar, aunque fuese mínimamente, algunas de las afirmaciones hechas con tanto fervor. Por ejemplo, a pesar de las reiteradas afirmaciones en el sentido de que la “nueva” antropología emancipará y liberará a la humanidad (o debería hacerlo), nunca está muy claro de qué se la debería liberar. También hay llamamientos reiterados para la creación de una antropología más “humana”. La antropología, escribe Berreman [...], ha de ser alterada radicalmente, usando nuevos criterios para decidir qué preguntas han de formularse, que métodos se han de utilizar, qué evidencia se buscará y qué respuestas serán aceptadas. Pero nunca se nos da siquiera un indicio de cuáles podrían ser esos nuevos criterios, métodos y formas de evaluación (Kaplan 1974: 830). Los reinventores respondieron con andanadas de insultos, argumentos ad hominem, elucubraciones conspirativas, acusaciones de “positivismo”, “reduccionismo” y “cientificismo” y las manipulaciones de contexto, recomposiciones de frases y atribuciones de intención más groseras de la década, en un ensayo que desde el mero título (“Anti-Kaplan”) revela que de lo que se trata todo esto es de una contienda para demostrar quién es el menos vulgarmente marxista o, como se diría más tarde, el más políticamente correcto: el que reivindica la ciencia o el que la cuestiona. Una variante de la antropología crítica norteamericana, conocida como “antropología dialéctica” (que se difunde mediante la revista de ese nombre) sobrevive hasta el día de hoy; si bien al principio Dialectical Anthropology, lanzada en 1975 por Springer Netherlands gracias a la mediación de Scholte, privilegiaba la efímera versión fenomenológica del marxismo, en la actualidad constituye, lejos, el órgano de expresión por excelencia de la antropología marxiana en general. El impulsor más reputado del movimiento dialéctico ha sido Stanley Diamond [1921-1991], un antropólogo atípico de la New School for Social Research de Nueva York, todo un personaje, al que cada tanto le daba por teorizar en forma de poesía. Diamond reivindica especialmente al joven Marx, preocupado más por la des-alienación que por la revolución, a quien somete a una lectura de tono utópico. El libro que compendia el pensamiento de Stanley Diamond es In Search of the Primitive: A Critique of Civilization (1974), en el que formula críticas contra la inautenticidad del estructuralismo, situándose en una tesitura que él caracteriza como “una antropología emancipatoria”. Diamond propicia una especie de fenomenología con toques de Merleau-Ponty y Heidegger; de Husserl repudia su vena conceptual y su idea de que la civilización confiere un 198 sentimiento de superioridad frente al Otro. De Lévi-Strauss rechaza casi todo. La actitud moral de Diamond, que impregna la totalidad de su aporte, se percibe vagamente izquierdizante pero paternalista, simplista, en blanco y negro, como si lo más importante que tuviera para decir es que él estaba del lado de los buenos. Cualquiera haya sido el carisma personal de Diamond y aunque cada tanto haya publicado artículos que lo mostraban en buena forma, la escritura de su obra mayor es pesada, tensa y en último análisis decepcionante. Su mensaje ha envejecido más que el de otros materialistas de la época, lo que ya es bastante decir. Fuera de Diamond, el exponente más activo de la antropología crítica fue Bob Scholte, quien falleció en 1987 en plena juventud. Las publicaciones críticas se prolongaron en la obra de Jairus Banaji (1970), Talal Asad (1973), Dorothy Hammond y Alta Jablow (1970), Gérard Leclerc (1972) y Jack Stauder (1972), entre las más altisonantes. Diez años antes de tiempo, ya estaba sembrado el terreno para el horrible manifiesto pos-fenomenológico y pre-posmoderno La antropología como crítica cultural de George Marcus y Michael Fischer (1986) el cual vacía el concepto de Kulturkritik de la Escuela de Frankfurt de manera que ya no se sabe de qué clase de crítica se trata y a qué cultura se refiere. Pero esa es una historia diferente, que ya he narrado en otra parte. 7b – Antropología psicodélica También murió muy joven Allan Donald Coult [1931-1970], gestor de otro movimiento similar conocido como “antropología psicodélica”, y en el que puede advertirse la influencia de Carlos Castaneda y de Gerardo Reichel Dolmatoff [1912-1994], junto a la impronta de figuras tan heterogéneas como Wilhelm Reich, Gustav Jung y Piotr Demiánovich Ouspensky. Coult había propuesto la fundación de la antropología psicodélica en el encuentro de la Asociación Americana de Antropología de 1966; más aún, se le ocurrió autoproclamar la Antropología Psicodélica como una de las ramas oficiales de la Asociación, lo cual naturalmente causó cierto revuelo, pues él tenía fama de serio y riguroso. Sus trabajos más conocidos se refieren al mal uso de las computadoras en la formalización antropológica; doy fe que están entre los mejores en dicho campo en aquella era temprana. Coult reivindicaba las percepciones obtenidas en estados alterados de conciencia, inducidos por medio de drogas psicotrópicas como el LSD. Coult fue durante toda su vida un crítico implacable de los desarrollos formales de la antropología cognitiva; lo que él promovía era una experiencia radicalmente distinta de la disciplina, en la que los estados alterados de la conciencia operaran como una especie de heurística o de orientación por los caminos del extrañamiento. Después de su muerte (y tras la agonía o la cooptación mediática del movimiento hippie en los Estados Unidos) la antropología psicodélica se disolvió; el texto en el que Coult la había codificado ni siquiera llegó a publicarse formalmente. El nombre de ese texto es Psychedelic Anthropology: People Words Play, el cual introduce un juego de palabras relativamente intraducible, quizá un sobreentendido. Impedidos de expresarse por los carriles normales de las instituciones universitarias de la época, Coult y sus amigos (que eran muchos) habían difundido las premisas de la antropología psicodélica a través de hojas mimeografiadas, que distribuían sin cargo, y del periódico bizarro Berkeley Barb, que Allan Coult compró a Max Scherr [1934-1981] en 1970 cuando su tirada en el circuito callejero de los flower children alcanzó, dicen, noventa mil ejemplares 199 (véase fig. 3.6). Esas premisas eran sin duda alguna fenomenológicas: la clave para la comprensión de la naturaleza del hombre radica en la comprensión de su propio self. El sentido de la expresión no era el socrático, desde ya, sino el psicodélico. Fig 3.6 – Berkeley Barb, vol. 6 nº 5 (1968) y vol. 9 nº 3 (julio 1969) Coult decía que “el primer viaje [trip] de campo del antropólogo no debe ser a Africa, o a Sudamérica o a Japón, sino a los niveles primitivos ocultos en su propia mente”. El esquema conceptual de Coult se refiere a la mente humana y a la relación de la mente con el cuerpo; cada “nivel de conciencia” está relacionado con alguna región corporal. Esta teoría es reminiscente de algunas hipótesis de Wilhelm Reich [1897-1957] y del tantrismo, una variante religiosa de la India antigua famosa por su espíritu transgresor. Podríamos decir que la concepción de Coult es una formulación antropológica del yoga tántrico como práctica espiritual o de la terapia corporal reichiana como técnica psicoanalítica. Según la elaboración de Coult (típicamente californiana, por otro lado) las drogas psicotrópicas facilitan el acceso a los niveles de conciencia más profundos; y la institución académica debería facilitar las drogas o allanar el camino para conseguirlas, que para eso uno paga impuestos. En el modelo de Coult, Reich estaba un tanto mezclado con Jung. Transitando por los círculos de la mente-cuerpo-conciencia, caracterizado como los “segmentos” reichianos, uno se encontraba con mandalas, yantras y otros símbolos jungianos. Vaya síntesis. Coult afirmaba que todas las variaciones culturales resultaban de manifestaciones de arquetipos contenidos en la psiquis de todos los individuos. La dinámica social está contenida en esos arquetipos, e imita los procesos primarios de carácter simbólico. Los mismos procesos operan en todas las culturas y en todas las instituciones, roles y estructuras, pero algunos procesos y fenómenos reflejan mejor sus orígenes en esos arquetipos: la mitología y el ritual. Como es propio de más de una psicología profunda, la teoría une de una manera muy rara un fuerte sustrato no racional con un inclaudicable universalismo. Lo que pasó con Allan Coult poco antes de su muerte habría sido predecible. Desilusionado con la escasa atención que el establishment norteamericano prestaba a una herramienta de exploración de la conciencia tan poderosa como el LSD, Coult fundó la “Nueva Universidad” de Berkeley, una institución paralela donde pronunció una serie de conferencias ante grandes 200 multitudes entre 1968 y 1969. Es fácil comprender el arraigo que Coult tuvo en su momento en Berkeley, una universidad incrustada en una ciudad pequeña de colores intensos, llena de bares intelectuales y tachonada de puestos de artesanías hindúes y memorabilia de tiempos mejores. Coult murió en 1970, como he dicho, y no de sobredosis como podrían suponer los malpensantes, sino de una hepatitis resultante de un cáncer en el sistema linfático. La antropología psicodélica ha tenido una cierta continuidad, aunque degeneró en una organización algo más formal como el CSP (Council on Spiritual Practices), fundado en 1994, dedicada a hacer ciertas experiencias de lo sagrado disponibles a una mayor cantidad de gente. El CSP ha reunido una gigantesca crestomatía psicodélica que el lector puede consultar en http://www.csp.org/index.html. Trabajos promovidos por esa institución son por ejemplo la tesis de Geraldine White (1971) en la que se interpretan diversos sistemas mitológicos y simbólicos a la luz de Psychedelic Anthropology, con una pizca de elementos de la teosofía de Madame Blavatsky, psicoterapia reichiana y tantrismo. He podido husmear en estos desarrollos en algunos de mis viajes de estudios a los centros de estudio antropológico de California. La más masiva de todas las ramas que propagaron el evangelio de Coult es la antropología transpersonal, que se supone estudia la relación entre la cultura y los estados alterados de conciencia. Los autores reputados esenciales en esta corriente son Marlene Dobkin de Rios, Michael Winkelman y Charles Laughlin. Este último ha fundado una nueva corriente por su cuenta, el estructuralismo biogenético, “una especie de neurociencia con toques de neuroantropología”; a veces en lugar de neuro- se pone ciber-: se ve que no importa mucho. Émicamente, se reconocen como pioneros de todas estas corrientes al mismísimo Victor Turner de la antropología de la experiencia, al estudioso de los fenómenos entópticos Richard Noll, a la estudiosa del trance Erika Bourguignon, al experto en alucinaciones Ihsan al-Issa y por supuesto a Allan Coult. Recientemente la corriente ha recibido impulso de las nuevas teorías neurocientíficas del sueño (y de otros estados alterados) desarrollada por Allan Hobson, que en las puertas del nuevo siglo están haciendo tambalear finalmente los centenarios modelos de Freud. Junto con las cuestiones psicodélicas y entópticas, estos temas han vuelto a ponerse de moda y a investigarse desde ángulos ingeniosos. Algo parecido sucede con el chamanismo, que fuera despreciado por Clifford Geertz como una categoría disecada e insípida mediante la cual los estudiosos de la religión desvitalizan sus datos, o por Michael Taussig como una laboriosa reificación de prácticas diferentes (Geertz 1987: 115; Atkinson 1992: 307; Jones 2006). Al lector que piense que estos paseos que le impongo por teorías pintorescas en proceso de olvido son pérdida de tiempo, le pido que lo piense dos veces. No hay cadáveres temáticos en la antropología; ni uno solo. 7c – Antropología fenomenológica: La corriente principal La corriente principal de la antropología fenomenológica norteamericana estaba mucho menos politizada que la “antropología crítica”, era bastante menos divertida que la “antropología psicodélica” y se caracterizaba más bien por cierto eclecticismo. En este movimiento hay radicales irracionalistas (como Jules Rosette) y también fenomenólogos softcore que promueven la complementariedad con las ciencias sociales convencionales (como Michael Agar). La conclusión que cabe sacar de estas formulaciones es que casi siempre permanecieron en un nivel programático, y que los trabajos de aplicación solían ser de cierta superficialidad. Michael Agar, por ejemplo, reniega de sus trabajos de esa época, dedicándose hoy junto a nues201 tro Grupo Antropocaos al modelo de sistemas complejos adaptativos y en particular a modelos basados en agentes. Benetta Jules-Rosette es una antropóloga que se enroló en la fenomenología en los pocos años en que fue una moda viable. Una de las claves para desentrañar los objetivos de JulesRosette tiene que ver con la distinta extensión semática de lo que en inglés se entiende por inquiry: este término significa tanto “averiguación” en un sentido genérico, como “investigación” en un sentido más formal. Esta amplitud le permite a Jules-Rosette jugar con las palabras e interpretar simultáneamente la investigación científica como proceso oracular, y la adivinación aborigen como “averiguación”, “pesquisa”, “indagación”. Siempre que en el texto de Jules-Rosette aparezcan palabras como éstas hay que entender que en el original utiliza de hecho una sola, inquiry, que las confunde a todas. La idea básica de Jules-Rosette no es otra cosa que la observación participante, llevada a su consecuencia máxima: la identificación plena con lo que se investiga. Pero ella misma reconoce que esta identificación es limitante en algunos aspectos. A la premisa metodológica de la observación participante, por lo tanto, le adosa una instancia epistemológica que intenta superar la “idealización” de los fenómenos que se da (a) en el reduccionismo del científico distanciado, (b) en el reduccionismo del observador empático y (c) en el reduccionismo del participante incapaz de salirse de su propio mundo. Ella propone, en otras palabras, un método de indagación alternativo, que consiste en cuatro etapas, ejemplificadas profusamente en el artículo: 1) Concepción. 2) Encuentro. 3) Evaluación. 4) Comunicación. La concepción se define como el momento del contacto inicial del científico con su objeto. Para la autora es necesario prestar atención al contexto en el que ocurren los fenómenos; de otro modo se tendrá una percepción incorrecta de su estructura. En los comentarios (muy difusos) en que pretende clarificar el concepto, Jules-Rosette hace referencia a la interpretación de la forma de la escuela gestáltica. La psicología gestáltica afirmaba que la percepción no es un acto pasivo, que refleje en nuestra conciencia las cosas tal cual son. La característica más notoria de los estudios gestálticos ha sido su énfasis en las ilusiones ópticas, que revelaban la naturaleza constructiva y compleja de la percepción, y los infinitos supuestos y aspectos contextuales que la determinan. Por ejemplo, en el diagrama siguiente existen diversas lecturas alternativas, diversas percepciones posibles: Se puede “percibir” que el círculo está en el centro exacto del cuadrado B, o que está en el ángulo superior derecho del cuadrado A. Y además, sea cual fuere la posición del círculo, se puede interpretar el cubo en por lo menos dos sentidos: como si el cuadrado A constituyera la pared del fondo (en cuyo caso las diagonales serían ascendentes), o como si fuera la pared del frente (y entonces las diagonales irían hacia abajo). Estas lecturas no se pueden sostener simultáneamente: prevalece una u otra, nunca las dos en un mismo momento. Y tampoco se puede pasar suavemente de una a la otra: el salto es discontinuo, abrupto, y no hay lecturas intermedias. 202 Todo esto tiene que ver, indirectamente, con lo que afirma Jules-Rosette con su mención circunstancial a Rudolf Arnheim [1904-2007], uno de los psicólogos gestálticos más conocidos por sus estudios de la percepción artística de formas: la percepción no es inocente. El que percibe “crea” ciertas condiciones de lo que se percibe, emanadas de la subjetividad y de sus pautas culturales, y lo que se percibe está a su vez condicionado por el contexto (y por las premisas) del acto de percepción. Fig. 3.7 – Cubo de Necker El descubrimiento consiste en abordar el fenómeno en sus propios términos, que en general son las premisas del sentido común. En este particular, el referente es Garfinkel. El objetivo es tratar de captar las cosas tal como las capta el nativo. La evaluación equivale, en cierta forma, a recular, a retroceder. No es cuestión de dejarse invadir por la perspectiva del actor. La perspectiva de una etnografía que literalmente reproduzca “el punto de vista nativo” sería demasiado estrecha. En estas afirmaciones de JulesRosette, los referentes fenomenológicos no están claros. La comunicación es la fase final, la que cierra el círculo. Es una operación si se quiere científica, pero con la añadidura de una comprensión contextual, de una captación de las limitaciones de los propios supuestos y de una inmersión personal en el fenómeno. Las descripciones de sus experiencias con el adivinador y con los profetas de la iglesia de John Maranke constituyen la parte aplicativa, la ejemplificación de este patrón epistemológico. El tratamiento de estos particulares dista de ser sistemático, ya que el propósito de la autora no es tanto proporcionar una caracterización acabada de los hechos que describe (y por consiguiente, de demostrar el mérito de su propia epistemología), sino más bien fijar un conjunto de rasgos que le permitan equiparar el razonamiento “oracular” de las ciencias sociales con las prácticas adivinatorias y proféticas. El punto cuestionado por Jules-Rosette es el de la predicción científica mediante procesos deductivos fundados estadísticamente. Una ciencia predictiva de los hechos sociales le parece análoga a la adivinación y a la profecía. La alternativa que Jules-Rosette termina proponiendo “incluye” (a) una etnografía del descubrimiento, que analiza reflexivamente la propia presencia del investigador en el contexto de los hechos que investiga; (b) una evaluación de la evidencia, en la que se hacen explícitos los propios supuestos; (c) un proceso de traducción, que implica una especie de apertura teórica hacia otras concepciones alternativas; y (d) una forma alternativa de comunicación, que consiste en exponer la visión del científico en términos que sean aceptables para el lego. He puesto entre comillas “incluyen”, porque la autora nos insinúa que el método es en realidad más complejo, y que las enumeradas son sólo algunas de sus fases y características. La correspondencia de cada uno de estos pasos o aspectos del método con los señalados antes 203 (concepción, encuentro, evaluación, comunicación) no está clara ni es abordada en forma sistemática. El texto de Jules-Rosette, en fin, se ofrece como ejemplificación de una instancia típica de la antropología de inspiración fenomenológica. Se trata de un artículo programático, que se ocupa más de lo que habría que hacer en un marco metodológico alternativo que de hacerlo efectivamente. Es posible condenar la exposición de Jules-Rosette por enrevesada, retórica y superficial; ninguna explicación agregada a lo que ella dice bastaría, en mi opinión, para convertirla en un programa convincente. Escribí esto hace veinte años y no es necesario retractarme ahora: la fenomenología pasó de moda y no se sabe que en esta implementación haya servido para gran cosa. En los últimos años Jules-Rosette parece haber abandonado la fenomenología en beneficio de la semiótica; ambas en realidad nunca estuvieron espiritualmente lejos, aunque su fusión metodológica parece ser difícil. La obra del filósofo Milton Singer [1912-1994], elaborador de una antropología semiótica allá por 1978 testimonia la facilidad con que las estructuras de superficie de las ideas de Peirce, Morris y Schutz se unen en un mismo marco conceptual. La última Jules-Rosette que conozco se está ocupando de cuestiones de multimedia e hipertexto, mezcladas con conceptualizaciones de lo más heterogéneas, en una línea de vanguardia light muy parecida a la que en Argentina sustenta, por ejemplo, Alejandro Piscitelli, quien ha encontrado la forma de integrar referencias a fractales y redes neuronales con premisas lindantes con la New Age. 8. Etnología tautegórica La etnología tautegórica, codificada por Marcelo Bórmida [1925-1978] entre fines de la década del 60 y su muerte hace treinta años, es quizá el único movimiento aquí interrogado cuyo fundamento teórico se desarrolló en Argentina. Por supuesto que, con lo que ya se lleva dicho, sabemos que existen en el extranjero otras formulaciones fenomenológicas en antropología, algunas de ellas algo anteriores. Pero Bórmida siempre dió la impresión de que estaba construyendo una teoría nueva, la cual nada debía a ningún teorizador social anterior salvo ciertas ideas circunstanciales y punteros a un canon filosófico que se presumía sólido a fuerza de ser oscuro. Sus discípulos y seguidores, sin ir más lejos, lo consideran el fundador de la idea; en los años que los padecí al frente de sus cátedras jamás escuché que alguno de ellos mencionara (por decir) a Alfred Schutz, a Bob Scholte o a Stanley Diamond. En los escritos de Bórmida los datos contextuales y los juicios reflexivos sobre los orígenes de la etnología fenomenológica son tan indirectos, existe en ellos un silencio tan tenso y tan palpable acerca de las condiciones de gestación del movimiento, que aquí haré de cuenta que su historia fundacional es verdadera, pues cualquier otra cuestión es más urgente. Lo mismo da. Bórmida parte de la premisa de que todo hecho cultural es un contenido de conciencia, o sea un hecho de vida, una estructura que incluye tanto aspectos formales como significados. La etnología tautegórica tiene por objeto reflejar este hecho en toda su multiforme complejidad, dejando a un costado todo lo que el etnógrafo proyecte de sí mismo o de su cultura. Obsérvese que Bórmida desliza desde el vamos una igualación de la vida y de la conciencia que redefine las prioridades usuales en la práctica disciplinar de la escuela histórico-cultural en adelante: a partir de aquí lo observable y lo material no cuentan por definición. Obsérvese también que aquí registro el recorte pero no lo impugno (como se ha tornado costumbre hacerlo) porque todo científico es libre de definir su objeto como lo desee. Pero obsérvese, por 204 último, que husserlianamente es impropio identificar un hecho de vida con un fenómeno, pues para llegar al fenómeno es menester poner entre paréntesis precisamente la vida y la experiencia vivida en actitud natural (Husserl 1998 [Ideas I] §1, §27, §31). Uno de los hechos que más ha impresionado a nuestros antropólogos, y que en parte ha inhibido la crítica hacia la fenomenología bormidiana, fue que ésta decía hallarse fundamentada filosóficamente. La etnología en cuestión se erigía sobre una base de lógica, cognición y ontología que no todos sus rivales alcanzaron a comprender y que a muchos no les interesaba hacerlo. Los ejercicios de los alumnos de antropología de aquel entonces para describir en los exámenes las líneas conceptuales de la etnología tautegórica sin internalizarla ni compartirla (hablando sueltos de cuerpo de tesmóforos, potencia, contenidos de conciencia, èpojé, reducción eidética, el ser a-la-mano o lo ante-los-ojos y otras bobadas etnológicas o filosofantes) forman parte de la historia nunca escrita de la antropología argentina. Pero a mi juicio esa fundamentación es más débil de lo que parece. La relación de la etnología tautegórica de Bórmida con la fenomenología husserliana no pasa de una expresión de deseos; no soporta tampoco un cotejo riguroso con la formulación filosófica original ni sale airosa, digamos, de una comparación con las elaboraciones de Schutz, mucho más articuladas y extensivas. En Etnología y Fenomenología, el trabajo más desarrollado dedicado a estos fines, Bórmida menciona fugazmente a Husserl, pero su lectura sin duda alguna se realizó a través de su comentarista Józef Bocheński [1902-1995], conocido más por su anticomunismo militante, su espíritu de goliardo y su vida novelesca que por su hondura argumentativa, cosa que los especialistas en Husserl de la línea revisionista saben mejor que yo. En ninguna obra bormidiana de las que tengo a mano hay citas tomadas directamente de textos de Husserl, o siquiera textos husserlianos mencionados en la bibliografía para cubrir las apariencias; no digamos ya un aparato erudito como la gente. Hace mucho anuncié que gratificaría cualquier documento fiable y de publicación no póstuma que pruebe lo contrario sin que nunca nadie me hiciera llegar algún indicio. Sería un ejercicio interesante identificar los puntos en los que Bórmida traiciona el espíritu de la fenomenología canónica; pero al mismo tiempo se trataría quizá de un trabajo inútil, pues esta traición no necesariamente afecta la coherencia interna de su modelo, que es en definitiva lo que hay que problematizar. Anotemos, sin embargo, algunos de los episodios en que Bórmida difiere de Husserl, porque a la larga las elipsis y diferencias se vuelven en contra suya. Bórmida dice (basándose en Bocheński) que la reducción eidética puede resultar útil para el análisis de los fenómenos culturales; la reducción fenomenológica, por el contrario, “estaría demasiado unida a las doctrinas de Husserl como para poder considerarla como un método de significación general”. La forma en que Bórmida expresa ésto es curiosa. Afirma que “los aspectos esenciales [...] de la reducción eidética coinciden totalmente con la aspiración propia de toda ciencia a una generalización sobre la base del hecho cultural como contenido de conciencia” (p. 31, mi subrayado). Que “toda ciencia” aspire a generalizar sobre esas bases constituye, por lo menos, una concepción muy rara de la epistemología y un juicio infundado e inconsulto sobre las preocupaciones de los científicos. Pese a que el asunto merecería estudiarse a fondo, el abandono de la sustentación husserliana cuando se la había incorporado por la mitad arroja como resultados algunas inconsecuencias menores: Bórmida dice que la etnología tautegórica es capaz de tratar con los fenómenos sin 205 intermediaciones ni marcos teóricos previos. Sin embargo, en términos husserlianos (o debería decir schutzianos/bocheńskianos), los fenómenos recién se presentan al cabo de la reducción que lleva su nombre; mientras tanto no pueden ser siquiera problematizados como tales, porque subsiste la presencia del sujeto, vale decir, la subjetividad. Si se incluyen las dos primeras fases de la reducción tal como la define la vulgata husserliana, se obtiene el “eidos”, la “esencia” (Wesen), de ninguna manera el fenómeno; el fenómeno tal como se da espontánea o intuitivamente a la conciencia, excluye por definición lo que en el fenómeno pueda ser iniciativa del sujeto en el sentido vulgar de la palabra. En ninguno de sus textos publicados Bórmida especifica o demarca con claridad la utilización del método fenomenológico. Por ejemplo, no hay ni siquiera rastros de la “variación imaginativa” que, según Husserl (1973 §87), sería necesario desplegar para determinar la esencia de una cosa. Tampoco se han analizado las operaciones que la conciencia aborigen desarrolla para determinar que un ejemplar es miembro de una clase. No se sabe demasiado sobre los correlatos metodológicos de la reducción fenomenológica en la práctica concreta de la etnografía, fuera de algunos esfuerzos circunstanciales que los practicantes del método realizaban con el objeto de borrar de la conciencia inmediata todo rastro de prejuicio teorético, tales como leer un periódico antes de abismarse en la interacción con sus informantes; todo esto se sabe, por añadidura, más por infidencia de sus desertores que por enseñanza de sus partidarios. Pero lo más importante con respecto a la naturaleza fenomenológica del modelo de Bórmida tiene que ver con dos saltos deductivos, tan desmesurados que (creo yo) tienen que haber sido introducidos a sabiendas: 1) El primero tiene que ver con la definición de la cosa en sí, de los hechos reales como contenidos de conciencia. Esto es psicologismo puro, y es sabido que Husserl se oponía francamente a esta concepción. Hacer fenomenología involucra, en puridad, tratar de abordar los fenómenos con un mínimo de supuestos; los fenómenos son en última instancia contenidos de conciencia, pero no necesariamente se refieren a la conciencia (Adorno 1940: 9; Sartre 1991: passim). En Bórmida hay algo que no se especifica por más que continuamente se bordee su tratamiento: no está claro si se investiga (por ejemplo) un ergón indígena a través de los contenidos de conciencia que se le refieren, o si se estudian lisa y llanamente los contenidos de conciencia relativos a lo que fuere, por entender que esos contenidos son o representan la realidad primordial, con referencia a la cual hasta las cosas mismas devienen secundarias. En los textos de Bórmida a los que el lector tiene acceso se está mucho más cerca de lo segundo que de lo primero. 2) El salto deductivo más notorio se refiere, sin embargo, al hecho de que las operaciones reductoras se ejecutan sobre el investigador mientras se pretende recuperar los contenidos de conciencia del actor aborigen. Estos contenidos de conciencia del aborigen son, fenomenología o no mediante, quizá lo único a lo que el investigador no tiene ni tendrá jamás acceso a menos que comparta las premisas de la actitud natural con el aborigen. No alcanza decir que civilizados y salvajes se encuentran en un sustrato de irracionalidad, pues tal instancia no puede alcanzarse fenomenológicamente; he leído y continúo leyendo la obra de Husserl con detenimiento y él jamás esbozó siquiera semejante posibilidad. Es por esta razón que la fenomenología de Bórmida se reduce a una reproducción fiel de todo lo que dice el informante acerca de los fenómenos. Para obtener etnográficamente esa información lo único que se requiere es un mecanismo de registración, de hecho un 206 grabador; las operaciones reductoras que el etnógrafo realiza salen sobrando, una vez que se ha definido que la cosa en sí es lo que el informante nos refiere como tal. Como está formulado, el método de Bórmida podría servir a lo sumo para el análisis de la intersubjetividad como sustrato compartido, dado que la actitud natural se encuentra (valga el oxímoron) lingüística y culturalmente determinada; en modo alguno se aplica al escenario de diferentes culturas (o subculturas, o clases, o epistemes) mediadas por el extrañamiento. 3) La contradicción existente entre el programa de la reducción husserliana (la famosa puesta entre paréntesis y sus corolarios eliminativos) y el objetivo tautegórico de contemplar “el hecho tal como es y en toda su complejidad [...] viendo en él todo lo que hay, intuyendo todo aquello que se le asocia estructuralmente en su realidad vivida” (Bórmida 1968: 2, 3, 27). Con las obras de Husserl completas en las puntas de mis dedos puedo garantizar que desde el primer volumen de las Investigaciones Lógicas hasta la última página de la Crisis el objetivo de Husserl es el contrario: la realidad vivida, el conjunto de supuestos que rigen la actitud natural es, precisamente, lo que se pone primariamente entre paréntesis (Husserl 1986; 1989; 1998 §27, §31, §32; 2001: vol. 2 ed. alem. Pt. 1 §7) Ahora bien ¿cómo se materializa, concretamente, el proceso reductor impuesto por el método bormidiano? La respuesta se encuentra en el segundo capítulo del texto que estamos analizando: hay que excluir del conocimiento todo lo que esté ligado a una posición teórica previa (a menos que esta posición teórica proceda de la teoría fenomenológica, por supuesto), todo conocimiento acumulado, toda actitud afectiva a favor o en contra. Si se abordara un fenómeno munido de un marco teórico previo, inevitablemente se incurriría en un “alegorismo”: éste es el término que Bórmida utiliza para referirse a los sesgos selectivos de los diferentes marcos conceptuales, desde el psicoanálisis hasta el marxismo, pasando por el indigenismo, al cual desprecia por su identificación sentimental con lo aborigen. Todo alegorismo, dice Bórmida, empobrece y sesga la representación de la verdadera realidad. La justificación del método está muy lejos de ser la consecuencia deductiva de un análisis en regla de otras alternativas teóricas, inspeccionadas con un mínimo de objetividad. El discurso de Bórmida sobre los diversos alegorismos constituye un ejercicio de caricaturización sumaria de diversas estrategias antropológicas, sobre la base de que todas ellas ejecutan algún tipo de recorte de la realidad, alguna abstracción o fragmentación, y que por lo tanto no dan cuenta de las cosas tal cual son, en toda su complejidad. La ingenuidad de esta afirmación es infinita. Desde un punto de vista interpretativo más o menos sofisticado, la etnología tautegórica constituiría tal vez el ejemplo más extremo de lo que se ha llamado “realismo etnográfico”, postura para la cual la descripción ha de ser reflejo fiel de una realidad objetiva, exteriormente dada (u objetivamente depositada en la conciencia de alguien, que es casi lo mismo). Otra de las contradicciones de la teoría bormidiana concierne a que por un lado se critican los conceptos empíricos y las categorías culturales de la antropología convencional (“economía”, “tecnología”, “familia”, “vivienda”), y por el otro se utilizan esas mismas categorías en la organización de las etnografías concretas (p. ej. Bórmida y Califano 1978; Califano 1982b). Estas etnografías no sólo descomponen la cultura en categorías discretas, sino que despiezan la mitología en un tejido de “referencias míticas” sobreañadidas a la descripción de cada elemento cultural. En la Etnografía de los Mashco, por ejemplo, Califano recorta y pega peda- 207 zos de mitos que se refieren a los elementos descriptos, como si así contribuyera a su mejor comprensión. Es como si se adscribiera a una posición fenomenológica en las obras teóricas y en las cátedras, y a una estrategia positivista vulgar (muy vulgar, incluso pre-boasiana) cuando se trata de trabajar en el género específico de la etnografía. Sin que medie justificación, los fenomenólogos echan mano cuando lo necesitan de estilos de descripción cuya utilidad y pertinencia niegan en las formulaciones teóricas. Esta característica trasunta, en apariencia, un desconocimiento incluso de la existencia misma de etnografías interpretativas y de conceptos emic, como los que se abordan en otros capítulos de este libro. Otro aspecto notable referido al contexto de desarrollo de este movimiento concierne a que se realizó en un extraño aislamiento teorético con respecto a las variantes norteamericanas de la ciencia social fenomenológica. En el período formativo y de vigencia del modelo tautegórico, ni Bórmida ni sus discípulos mencionaron al interaccionismo simbólico, a la etnometodología, a Schutz, a Gadamer o a Berger y Luckmann. Callar toda referencia a la existencia misma de movimientos sociológicos y antropológicos enteros, y para colmo afines en cierta medida a la teoría que se pretendía difundir, tampoco tira ésta abajo, pero es, sin duda, algo que requiere explicación. Las referencias a Carlos Castaneda o al colombiano Gerardo Reichel Dolmatoff son tardías, y llama la atención que sean de tono crítico. Bórmida tampoco mencionó jamás a las antropologías interpretativas incipientes por aquél entonces, como la antropología simbólica. Algunos discípulos de Bórmida se han preocupado por negar, además, el paralelismo entre la concepción fenomenológica y las estrategias emic. Desde ya, nadie tiene la obligación de mencionar estrategias que desde fuera se dirían parecidas, pero el campo teórico esbozado por Bórmida para posicionar su modelo ( y él hace esto proactivamente) tenía en su momento unos veinte o treinta años de retraso respecto del estado de la teoría antropológica en el resto del mundo, fenomenología inclusive. El mundo intelectual de los tautegóricos es un contexto raro, empequeñecido, claustrofílico. La representación de la teoría antropológica contra la cual se define, triunfante, la etnología tautegórica, poco tiene que ver con la vida teórica real. Los referentes de Bórmida han sido algunos fenomenólogos europeos relacionados más bien con áreas restringidas, y en especial con el estudio fenomenológico de la religión: en sus obras hay algunas menciones a la obra del primer Ernesto De Martino [1908-1965], a Mircea Eliade [1907-1986], ligado a la organización fascista y antisemita Guardia de Hierro, al danés Adolf Ellegard Jensen [1899-1965], director del Museo Etnológico de Frankfurt desde el principio hasta el fin del régimen nazi, y al filósofo conservador holandés Gerardus Van Der Leeuw [1890-1950]. Prevalecen, como he dicho, los autores italianos y germánicos, aunque su apropiación es fragmentaria y mucho más incidental que metodológica. Dado que ganaron los Aliados, casi todas las ideas que alimentan la fenomenología de Bórmida son sintomáticamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, no estoy diciendo que un científico no tenga derecho a abrirse a las influencias que le place y a cerrarse a otras; pero la reclusión intelectual de este modelo (de claro impacto en el momento de establecer cuál es el estado del conocimiento en un problema dado, o cuáles son los marcos teóricos que se han legitimado y cuáles son tabú) habla a las claras de decisiones que son más políticas que epistemológicas. 208 Mi hipótesis a este respecto es muy simple: en los Estados Unidos la fenomenología estuvo asociada al cuestionamiento del establishment académico, cuestionamiento a su vez indisociable de la puesta en tela de juicio del orden político. Téngase en cuenta que en la antropología crítica norteamericana existían afinidades con el marxismo, igual que en algunas tendencias subterráneas de la etnometodología. Pese al antecedente del macartismo, en los Estados Unidos de los 60 y 70 no resultaba ofensivo hablar laudatoriamente de ciertas ideas de Marx, ni siquiera dentro de la fenomenología. O bien el momento en que se difundió en nuestro país la etnología tautegórica no era el más adecuado para hablar de revuelta y contestación, o bien a los fenomenólogos no les interesaba hacerlo. O bien (esta opción no hay que descartarla) las premisas fenomenológicas llevan a la conclusión necesaria de que para el fenomenólogo es mejor no dar a conocer otras teorías fuera de la propia, y que lo mejor a hacer, metodológicamente hablando, sería ignorarlas. Pero yo descreo de la hipótesis de la ignorancia deliberada: sería demasiado consistente con las premisas del método, y los tautegóricos no acostumbraban ser tan coherentes. En materia de valores sí resultaban coherentes, aunque casi siempre en el registro de lo atroz. Lucien Lévy-Bruhl [1857-1939], el primer antropólogo que se ocupó comparativamente de la cognición, fue célebre por caracterizar la mentalidad primitiva como sustancialmente distinta de la del hombre civilizado, como se decía entonces. La mentalidad del primitivo confundía lo sobrenatural con la realidad a causa del principio de participación mística, el cual no reconoce la idea de contradicción. La actitud de Bórmida con respecto a Lévy-Bruhl es significativa: en lo fundamental está de acuerdo con él, si bien la terminología que utiliza es otra, puesto que la obra esencial de Lévy-Bruhl es ligeramente anterior a la de Husserl y entre ellos no hubo jamás realimentación. Y aquí entramos, una vez más, en terreno espinoso: Bórmida dice que conceptos tales como tabú, dema y alchera no son verdaderos conceptos, y ni siquiera nociones o ideas. Trata de minimizar o matizar esta afirmación diciendo que esos términos traducen actitudes vitales; pero yo diría que aún la antropología cognitiva de más baja estirpe ha demostrado que esos conceptos primitivos son verdaderos conceptos, y que están estructurados como corresponde a tales, es decir, en esquemas o sistemas conceptuales de variada complejidad. En segundo lugar, cabría preguntar cuál es el modelo de categorización usado por Bórmida que define qué terminos, morfemas, lexemas, semantemas, signos o categorías sintácticas son “conceptos” y cuáles no lo son, y qué significa formal e intelectualmente semejante distinción. Por otro lado, aunque he barrido la literatura especializada durante décadas, no conozco ningún modelo semántico que haya desarrollado cosas tales como categorías sustantivas que no sean conceptos. Si alguien pone sobre el tapete la problemática de los conceptos verdaderos, debería aducir un marco lingüístico, semántico u ontológico que lo respalde. Sean o no conceptos, lo interesante del caso es la forma en que, en última instancia, Bórmida presenta semejantes afirmaciones. Lo hace autoritariamente, diciendo a boca de jarro que no lo son sin especificar por qué, y poniendo una nota a pie de página que pretende servir de ejemplificación circunstancial, pero que solamente trasunta la inmensa precariedad de los conocimientos de Bórmida en materia de lingüística: “entre los australianos –dice más o menos– los términos A, B y C significan tanto X como Y; entre los indígenas tales y cuales, el término Z indica tanto a los antepasados como a lo potente, etc.” (1976: 19). La falacia es colosal: Bórmida cree que por el simple hecho de que un concepto o una idea sean polisémicos, ese concepto o idea dejan de serlo. Es como si dijéramos que, en español, “paradigma” 209 no es un verdadero concepto porque se refiere a un horizonte epistemológico, a un arquetipo, a un elemento gramatical, a relaciones lingüísticas in absentia, a conjugaciones verbales, a una estructura componencial de significación o a veintiún significados distintos solamente en la obra maestra de Thomas Kuhn (Masterman 1970). Por otra parte, la polisemia es, con certeza, la estructura semántica que se da por defecto ¿alguien conoce algún concepto de uso general (“fenómeno” incluido) que no sea polisémico? Con fenomenología o sin ella, Bórmida llega a afirmar que “el occidental, de un modo u otro, percibe su superioridad frente al hombre etnográfico”, y que el indígena, por su parte, vislumbra a la civilización occidental como superior a la suya y se esfuerza por integrarse a ella, asimilando sus valores, etc. (pp. 42-44). En otro texto (1969-70a: 40) Bórmida manifiesta estar de acuerdo con Werner, quien aseguraba que los primitivos eran en cierto sentido como los niños. Califano completa esta línea diciendo que el indígena (por razones culturales muy profundas) está “completamente imposibilitado para trascender el plano de lo literal” en la interpretación de las Sagradas Escrituras, “a pesar de la tutela espiritual de los religiosos” (1984: 4). Y en “La Conservación de las Culturas Autóctonas” (1982a), dice que el etnólogo no puede aducir un falso respeto por la integridad de las culturas aborígenes y está obligado a reemplazar su cosmología “por un nuevo ethos verdaderamente cristiano” (pag. 133): objetivo comprensible en un evangelizador dedicado a ello, pero estrictamente excluido por los principios éticos que rigen la profesión. Por otra parte ¿qué quiere decir, hermenéuticamente hablando, “el plano de lo literal”? Para Bórmida, el primitivo tiene en común con el occidental una base irracional que en este último está soterrada, encubierta, pero presente de todos modos. Lo irracional emerge cuando menos se lo espera, dice. Lo que en el primitivo nos parece extraño es una “estructura antropológica” de carácter universal, que se resuelve en una comunidad de experiencias irracionales para todos los hombres, de todas las culturas, en todos los tiempos. Esta afirmación es a todas luces sesgada, pues con la misma fundamentación empírica podríamos afirmar que las estructuras básicas son de carácter profundamente lógico y racional. A fin de cuentas, podríamos elegir entre la masa ingente de información reunida a este respecto por la antropología cognitiva y utilizarla para avalar un supuesto exactamente contrario al que formula Bórmida. De la misma manera podríamos fundarnos en elicitaciones de estudiosos de la metáfora como James Fernandez y decir que las estructuras subyacentes son de orden estético, o retórico, o hasta sentimental. En uno y otro caso, sólo se trata de seleccionar convenientemente la información demostrativa. Un aspecto en el que la etnología fenomenológica vuelve a contradecir los cánones de su presunta fundamentación filosófica es el de su escasa reflexividad. Bórmida, por ejemplo, trata el tema de los constreñimientos que afectan a los diversos alegorismos, pero jamás afronta ni las dificultades a que se enfrenta su propio método, ni el examen criterioso de sus propios supuestos. A pesar de que lo que se persigue parece ser eminentemente la búsqueda de un modo carente de supuestos para afrontar la realidad, hay tres supuestos implícitos ostensibles que no fueron objeto de ninguna exploración: (1) El supuesto de que todos los informantes nos proporcionan información equivalente. Este supuesto soslaya la problemática que la etnografía reciente ha caracterizado como la variación intracultural, desatiende además el problema de la caracterización de las unidades de análisis (aldea, tribu, cultura, sociedad), los saberes especializados dentro de cada unidad y el problema de la representatividad (Pelto y Pelto 1975; Aunger 1999). 210 (2) El supuesto de que lo que el informante nos comunica mediante sus “asociaciones libres” es todo lo culturalmente relevante con referencia a un fenómeno determinado. Se desconoce sistemáticamente el fenómeno de la inducción y se hace de cuenta que en la interacción con los informantes no se genera un universo de discurso enteramente nuevo, cosa que hasta los posmodernos como Rabinow y Crapanzano, o los promotores de la antropología dialógica como Dennis Tedlock y Kevin Dwyer han documentado hasta el cansancio. En ningún momento se explicitan tampoco cuáles pueden ser los recaudos para garantizar que las asociaciones de ideas de los informantes sean verdaderamente libres. (3) El supuesto de que lo esencial es accesible a la conciencia, y que por tanto no existen ni distorsiones debidas a lo que en otros marcos teóricos se conoce como ideología, ni encubrimientos debidos a lo que en psicología se ha caracterizado como el trabajo del inconsciente. La etnología tautegórica, en fin, se sitúa en una tesitura premarxista en materia de teoría social y prefreudiana (por lo menos) en materia de psicología. No es que yo estime que las categorías de ideología o de inconsciente son mandatorias en el diseño metodológico con independencia del marco teórico; lo que sí digo es que esas categorías designan principios cuya actuación debería tenerse en cuenta en razón de la misma naturaleza y terminología propias de la indagación que se está llevando a cabo. Son los tautegóricos, después de todo, quienes trajeron a cuento la conciencia, las creencias, la cosmovisión y los horizontes contrastantes de investigadores e investigados. La falla más grave de la elaboración bormidiana de la etnología tautegórica radica, a mi entender, en el vacío que se extiende entre la famosa conversión del hecho en dato y el proceso de interpretación. Pese a que la etnología tautegórica es por definición “interpretativa” (en contraste a “explicativa”), nada de lo que concierne a la interpretación está especificado; se diría que ni siquiera hay insinuaciones al respecto. Sería bueno preguntarse por qué. Esta laguna permite entonces que los fenomenólogos argentinos hablen de mitos etiológicos, de tabúes, de deidades dema y de tesmóforos con absoluta naturalidad tras haber cuestionado la adecuación de las categorías analíticas de la antropología convencional. Los etnólogos de la escuela de Bórmida han rotulado entidades de las culturas estudiadas mediante categorías que nada tienen que ver con los contenidos de conciencia de los actores culturales, y que para colmo provienen de universos distintos y distantes (el culto de Démeter en la Grecia arcaica, el ártico, Siberia, Nueva Guinea, Oceanía), con toda una carga de simbologías y connotaciones específicas. Nadie ha explicado por qué para los fenomenólogos es alegorismo llamar “económico” a un determinado evento de la sociedad Wichí, y por qué no lo es denominar “tesmóforo” a Tokjuáj. Sinteticemos las violaciones de la fenomenología respecto de sus propias premisas y sus inconvenientes principales, agregando algunas críticas más de entre las docenas que se justificaría hacer. Las doce faltas capitales de la fenomenología son, entonces: 1) La confección de etnografías realizadas según los cánones más convencionales del género etnográfico después de recusar su adecuación. Ni siquiera una nota al pie de página explica, en esas etnografías, por qué no se utilizó el método fenomenológico para realizarlas. Cabe conjeturar que los fenomenólogos locales desconocieron totalmente la posibilidad de construir etnografías experimentales, en la tesitura de las de Ian Majnep y Ralph Bulmer, Jean-Paul Dumont, Marjorie Shostak, Gananath Obeyesekere, Michael Taussig, Kevin Dwyer, Vincent Crapanzano o Paul Rabinow. 211 2) La conclusión unilateral respecto de que las estructuras básicas (en actitud natural, supongo) son de naturaleza irracional, cuando lo mismo podría afirmarse lo contrario en función de información cognitiva menos sospechable, recabada por etnógrafos menos abroquelados en torno de un dogma. 3) La imposibilidad misma de caracterizar como “irracional” determinada estructura de pensamiento en términos de las vivencias existenciales de los actores que la tienen internalizada, es decir, en base a los juicios internos del sistema o estructura que se examina. Correlativamente, la falta de especificación de los procedimientos seguidos para aplicar y justificar semejantes juicios de valor, vedados en principio por la propia estipulación del método. 4) La utilización de conceptos (dema, tesmóforo, temporalidad, potencia) que no reproducen en modo alguno los contenidos de conciencia de los nativos y que introducen connotaciones culturales o históricas indebidas. 5) La participación y responsabilidad del autor en la etnografía como producto terminado (una preocupación constante del posmodernismo antropológico) y que aquí ni siquiera es objeto de reflexión. Cuando los fenomenólogos historian la antropología se remontan hasta los presocráticos; cuando se ocupan de sus propios métodos, sin embargo, nunca parecen tener tiempo para dar cuenta de lo más esencial. 6) La profusión de juicios peyorativos respecto a la capacidad de los indígenas frente a ciertos cometidos intelectuales y la falta de justificación de la naturaleza irracional que se imputa a sus creencias, lo cual contradice las propias afirmaciones de Bórmida en el sentido de que el fenomenólogo debe considerar que todas las afirmaciones del informante “son verdad”. 7) La insinuación de Bórmida y los suyos de que los hechos están realmente dados fuera de la conciencia y que el investigador sólo construye el dato (CAEA, Documentos para la Historia..., p. 21). De ningún modo puede sustentarse en la fenomenología husserliana semejante dualidad ontológica. El concepto de dato como constructo no ha estado jamás en la agenda de esta corriente. 8) La falta de elaboración del espacio metodológico que media entre la elicitación de los datos y el ejercicio de la interpretación, lo cual nos dejaría en condiciones inciertas si fueramos etnógrafos fenomenólogos que pretenden hacer algo con los datos recogidos. Es falso que los fenomenólogos se abstienen de interpretar: rotular tal o cual término indígena como alusivo a la “potencia” o caracterizar una creencia como “irracional” constituye una interpretación; sólo que, violando una vez más las premisas filosóficas en que se presume fundarse, se trata de una interpretación muy poco reflexiva, al punto que no es consciente siquiera de serlo. 9) La carencia de un autoanálisis honesto de las limitaciones y dificultades del propio método, como si éste fuera espontáneamente no-problemático; esta ausencia contradice, nuevamente, las exigencias de reflexividad propias de toda metodología que se precie de fenomenológica. 10) La ausencia de todo análisis de la situación actual de la fenomenología filosófica husserliana, la cual es dudoso que pueda considerarse una estrategia viva, vigente, incuestionable. El Husserl de Bórmida carece de contexto y es ahistórico. Aún cuando se reconozca 212 en Husserl a un filósofo de máximo relieve, a setenta años de su muerte a ningún filósofo se le ocurriría presentarlo como una figura sobre la que no pesa históricamente ninguna objeción, o respecto de la cual nadie (excepto Bocheński) ha dicho nada que valiera la pena. No es que yo lo cuestione (ni se me ocurriría), sino que las impugnaciones de los filósofos mayores a la fenomenología han sido masivas y están aún pendientes de respuesta (Adorno 1940; Gadamer 1977; Rorty 1983; Sartre 1991; Moran 2000; Ricoeur 2003: 14). El Husserl de Bórmida no se sostiene siquiera ante el Husserl de la Crisis y de las Husserlianas tardías, quien abandonara el proyecto fallido de la búsqueda trascendental para investigar la actitud natural y la vida cotidiana. 11) La falta de una justificación filosófica genuina respecto del acceso privilegiado que la etnología tautegórica tendría con respecto a los fenómenos, a la esencias y al plano de la intersubjetividad, cuando es ostensible que el método de reducciones definido por Husserl no es desenvuelto en su integridad. Ni siquiera se especifica si luego de practicada la èpojé el sujeto queda en un estado estado persistente de insight o percepción eidética, o si el ejercicio debe hacerse con regularidad o ante cada elemento que se presente. 12) El doble vínculo que se genera al sostener el más extremo dogmatismo, el más pedante desprecio por la teoría ajena, la máxima ignorancia de las posibilidades y límites del campo teórico, al lado del silencio sobre la forma de implementar en la práctica el método cuya virtud se exalta. Mi sospecha es que los fenomenólogos no estaban tan convencidos de lo que afirmaban como para llevarlo a sus últimas consecuencias, y que muchas de sus alegaciones más radicales no habían sido sopesadas con el suficiente rigor y tiempo de maduración. Esta encarnación del método fenomenológico, científicamente anómala por donde se la mire, constituye una de las ramas más pobres de todo el linaje husserliano, indigna de la profundidad de semejante pensador. Al menos para una generación de argentinos, la existencia de la escuela tautegórica emponzoñó la lectura de desarrollos fenomenológicos de riqueza apabullante, como las filosofías de Trần Đức Thảo, Paul Ricoeur y Maurice Merleau-Ponty, por dar unos pocos nombres. En nuestro medio persiste también un mito referido a la brillantez personal de Bórmida, mito que a la luz de lo que ya mostré conjeturo inexacto. Mi contacto personal con Bórmida fue esporádico, en el contexto de unas pocas clases de Etnología, una materia que siempre me negué a cursar completa. En una misma clase Bórmida sostuvo primero la necesidad de reputar “verdadera” la cosmovisión aborigen (o por lo menos, de no abrir juicio sobre su valor de verdad), y mostró luego algunos elementos ergológicos de los Ayoreo del Chaco Boreal, entre ellos una especie de quepi que sólo podía usar un asuté, es decir, un “capitán” que hubiese matado hombres en combate. La cosmovisión Ayoreo sostenía, nos dijo, que de ponerse esa prenda alguien que no fuera un asuté, moriría sin remedio. Bórmida se puso ese tocado en clase, mientras describía esa superstición tratando de reprimir la sorna que lo desbordaba. Recuerdo como si fuera hoy que se despeinó al sacárselo. No sé si esa fue, como querría la leyenda urbana, la última clase que Bórmida dictó; lo que sí sé es que él, que quizá no fuera un auténtico asuté, murió pocos días más tarde. 9. Etnología tautegórica epigonal Tras la muerte de Bórmida, en 1978, la fenomenología argentina se retrae, por lo menos en lo que respecta a la elaboración teórica. Sus sucesores (Mario Califano, Anatilde Idoyaga Mo213 lina, José Braunstein, Andrés Pérez Diez, Juan Alfredo Tomasini) no producen obras de fundamentación (y si las producen no las publican), ni profundizan en la elaboración de unos cuantos aspectos del método que habían sido expuestos por el propio Bórmida en forma rudimentaria. Es como si se pensara que los principios teóricos provistos por las escrituras bormidianas constituyeran una base suficiente, cuando es palpable que falta un trecho para ello. Una de las características que más se reiteran en la fenomenología pos-bormidiana es su falta de concordancia con sus propias premisas, sus visibles contradicciones. Por un lado se aboga por la prescindencia de marcos teóricos previos cuando se aborda el estudio de una cultura; por el otro (por ejemplo), Califano asegura: [E]l etnólogo, por el hecho de estar compenetrado desde un punto de vista familiar y axiológico con las Sagradas Escrituras, se halla en una posición preferencial para aproximarse a la lecturas que de éstos [?] desarrolla la mentalidad etnográfica (1984: 4-5). Este es un enunciado tan contradictorio que cuesta creer que la fundamentación previa, el discurso acerca de la èpojé y toda su espesa comitiva, hayan sido tomados en serio por los fenomenólogos mismos. Lo que encuentro ofensivo en esto no es que el antropólogo profese una fe religiosa (muchos profesionales de excelencia lo han hecho), sino que en la normativa metodológica se desarrolle toda esa lata de renunciar a todo juicio previo, a todo conocimiento, y que por el otro lado se diga que una determinada compenetración (en lo que fuere) resulta ser, si se lo piensa un poco, una ventaja indudable cuando llega el momento de comprender determinadas problemáticas en tanto etnólogo. En fin, no cabe esperar excesiva coherencia epistemológica de un estudioso que cree que una expresión bormidiana como “narración verdadera y presente, explícita o implícita [?], frecuentemente potente y ejemplar” (ibid.: 8) constituye una definición de narración mítica. Salvo por la enigmática alusión a la cualidad de implícita, cualquier lector puede imaginar actos ilocucionarios con esas propiedades que no son mitos en absoluto. Si bien cada quien puede llamar o calificar las cosas como le place, en ciencia se estila que las definiciones sean sustantivas, no cualitativas, y que en materia de lógica de predicados su cuantificación no sea existencial. Entre paréntesis, cabe aclarar que he cuestionado una derivación de la etnología fenomenológica en el campo de la etnomusicología en un trabajo de 1984, que ha sido publicado en la revista Etnía, hace poco expandido en mi Antropología de la música (Reynoso 1984; 2006: 204-218). La versión etnomusicológica de la fenomenología que brindan Jorge Novati e Irma Ruiz es quizá aún más precaria que su versión etnológica a secas; tan es así que, por ejemplo, en un estudio de la música de los Bora de la Amazonia Peruana, luego de plagar la descripción con terminología aborigen no estrictamente musical, los fenomenólogos presentan la clasificación de los instrumentos indígenas según la nomenclatura de Erich von Hornbostel y Curt Sachs. De la taxonomía indígena (que indudablemente existe, aunque olvidaron elicitarla) no brindan la menor noticia. De todos modos, su estudio sobre la música Bora no es ni remotamente fenomenológico: después de proclamar las bondades del aborde tautegórico, por ejemplo, la música Bora se analiza mediante partituras convencionales, lo cual vulnera el mandamiento del método doctrinario que prescribe abordar los hechos tal como se presentan a la conciencia de sus actores, prescindiendo de todo conocimiento previo a su respecto. La decisión de estudiar “la música” 214 de una determinada cultura aún cuando los actores no hayan sancionado la existencia de dicho dominio conceptual, es también violatoria de las premisas fenomenológicas. Cuando hice notar a una de los responsables de esos estudios que había ido al campo armada con teorías previas, ella contestó que eso siempre sucede, que es “inevitable”. Naturalmente que así es, o debiera serlo; pero un fenomenólogo consecuente en el sentido bormidiano se opondría a esa idea. La falta de compromiso real de los musicólogos tautegóricos con lo que se supone son sus propias premisas es preocupante, y habla a las claras de la falta del más pequeño asomo de reflexividad en amplios sectores del movimiento. Me disculpo ante colegas y alumnos por hacerles perder el tiempo con aspectos tan triviales de teorías tan poco interesantes; pero han sido los fenomenólogos quienes han lanzado al ruedo su simulacro de método, promoviéndolo con todo el aparato a su favor como si fuera la última palabra. Por otra parte, en pleno siglo XXI, los equipos de investigación dirigidos por Juan Alfredo Tomasini siguen realizando investigación tautegórica en el Gran Chaco ateniéndose a los modelos teóricos de Marcelo Bórmida, junto a otros ejemplares del historicismo y la fenomenología, destacables “por su relevancia”, dicen. Todo ese presunto marco aparece, por añadidura, diluido en unos pocos renglones. De más está decir que el CONICET, equivalente argentino de una academia nacional de ciencias, les da cabida y financiación. Habría que hacer alguna referencia a la polémica que se ha suscitado alrededor de la fenomenología en la Argentina; esta polémica ha adoptado un fuerte cariz ideológico, dejando múltiples aspectos de la teoría y el método susceptibles de inspección en un segundo plano. No es que la discusión ideológica no sea importante, porque sí lo es; pero sería menester sustentarla en una crítica interna del método y la teoría, pues de otro modo encuadraría como doxa y no como ciencia, por más que se cumpla con el ritual de las citas bibliográficas, las notas a pie de página y las revistas con referato. Las escasas obras críticas publicadas sobre la etnología tautegórica me parecen insatisfactorias, precisamente en este sentido. El punto más bajo en el debate se alcanzó en el Informe de la Comisión Ad Hoc de la Comisión Asesora en Antropología, Historia, Geografía y Urbanismo del CONICET sobre las actividades del Centro Argentino de Etnología Americana (Bartolomé y otros 1985), inferior incluso a la respuesta de los miembros del CAEA, un documento erizado de indignación. La Comisión, por ejemplo, cuestiona “un enfoque antropológico centrado en el estudio de los mitos en forma prácticamente excluyente de todo otro aspecto de la cultura, y en la Verstehen hermenéutica como única forma de comprensión” (p. 5). Cita un párrafo condenatorio de Mario Bunge que no aporta ningún fundamento que lo avale (p. 6) y critica luego la descontextualización de los datos presentados, el hecho de que los datos se construyan sólo en base a lo que los informantes dicen, la “práctica ausencia del método de estudio de casos” [sic], la inexistencia de un enfoque holístico, la ignorancia de todos los desarrollos ocurridos en antropología después de 1920, o de los aportes de la sociología, la economía, la historia, la psicología, etc. (p. 7). Aparte de que la decisión de incluir o excluir enfoques, factores, elementos de juicio o fondos disciplinarios es un derecho científico adquirido, ni una sola cláusula de este veredicto califica como una crítica formalmente admisible. En mi vida he leído reseñas flojas; pero tristemente, dada la importancia científica y la delicada inflexión política del caso, conozco pocas críticas más externas e insustanciales que ésta. Se entiende que haya si- 215 do el propio CAEA el organismo que impulsara su publicación (en copia borrosa, por cierto, just in case). En un plano superior, los cuestionamientos de Sofía Tiscornia y Juan Carlos Gorlier (1984), pese a ser episódicamente atendibles, muestran tendencia a rotular éste o aquel aspecto de la fenomenología como incurso en “empirismo”, o “un idealismo de corte platónico”, o a culparla de “adherir a un modelo mecanicista”, o de “caer en una metafísica de cuño idealista”, o de querer definir “extrañamiento” distinto a como lo ha definido Hans-Georg Gadamer. Todo esto implica juzgar un marco teórico conforme a las premisas de otro, y como método crítico es tan inválido como la teoría que está poniendo en tela de juicio. Que una doctrina incurra en “mecanicismo” o en lo que fuere no es en sí mismo indicador de perversión epistemológica: la mecánica cuántica y la neurociencia avanzada son sin duda “reduccionistas”; la ciencia cognitiva y la gramática transformacional son “idealistas”; el estructuralismo es “racionalista”; el materialismo cultural y el psicoanálisis son modelos “mecánicos” en el sentido de Weaver; las teorías de aprendizaje son mayormente “conductistas”; los modelos emergentes de abajo hacia arriba puede que sean “empiristas” o “individualistas metodológicos” ¿Y qué? Todo científico tiene opción a adoptar el ángulo de mira que su estrategia le dicte, a simplificar sus modelos hasta los huesos o a diferir para otra ocasión el tratamiento de lo que no se quiere o no se puede tratar. Postular lo contrario implica confundir la crítica con el etiquetado: en este juego de ingenuidades gana el insulto más vehemente; o lo que se cree que es insulto, lo que es peor. En otras palabras, yo concluiría que llevar adelante una crítica ideológica de una teoría o de una práctica abominable es perfectamente legítimo y buena falta hace. Por lo general acompaño las denuncias argumentativas y el posicionamiento político de los críticos de la etnología tautegórica (Scotto 1993; Gordillo 1996; Trinchero 2007: 59-70). Pero que se denuncie que una teoría adolece de inclinaciones idealistas, que choca con las normativas de algún epistemólogo prestigioso o que despide tufos ideológicos insoportables, en nada afecta a su rigor, a su consistencia, a su productividad, a su ingenio temático. Son estas últimas variables en las que la crítica científica debe hincar la garra, y más vale que lo haga decentemente: es improbable asimismo que sea válido el cuestionamiento a un modelo que no se conoce hasta las heces. Falta entonces que alguien emprenda una crítica de la fenomenología argentina que señale sus contradicciones, la puerilidad de su fundamentación filosófica, el carácter endeble de los encadenamientos deductivos que la justifican, la falta de elaboración de los procesos que conectan la obtención de los datos con la interpretación, y así hasta el final. Aquí sólo he traído a cuento unos pocos indicios para que alguien, alguna vez, formule una crítica como la ciencia prescribe hacerlo. 10. Posmodernidad: El largo adiós de la fenomenologia A unos veinte años de distancia entre sí, la llegada de la fenomenología a las ciencias sociales y el advenimiento del posmodernismo a la antropología responden a una misma etiología, a un mismo estilo de praxis: en ambos casos se trata de una formulación nacida en la filosofía europea que es adoptada, con las simplificaciones de rigor, por una ciencia social mayoritariamente norteamericana. El ethos dominante en el proceso de apropiación fue de carácter transgresor y de oposición a los marcos cientificistas dominantes, conforme a una construcción estereotipada del “positivismo” o el “objetivismo” que en ambos casos ha sido idéntica (Roscoe 1995). 216 Ambas adopciones han impuesto, además, una deflación conceptual y una drástica reducción de escala respecto de sus fuentes. Desarrollos que en su origen abarcan gruesos libros quedan rebajados a unas pocas páginas, cuando no a unos renglones ocasionales. Categorías semánticamente delicadas y dependientes de contexto (Verstehen, deconstrucción, subjetividad, conciencia, texto, círculo hermenéutico) se convierten en ideas ajenas al pensamiento de quienes las crearon y aún en su nueva versión transgénica no se usan dos veces con el mismo sentido. Ambas corrientes se ven a sí mismas, por último, como protagonistas de un cambio de episteme, era intelectual o período histórico: el interpretive turn y el giro lingüístico por allí, la condición posmoderna y la globalización por acá. Pero con la victoria del posmodernismo en la década de 1980 triunfa también la idea de una crisis de los grandes metarrelatos legitimantes. La fenomenología, que en algunas de sus vertientes estuviera asociada a la premisa de que existe un modo carente de supuestos de captar la realidad, una reflexividad clarificadora, un fundamento trascendental o un plano interpretativo primordial como precondición para otras formas de actividad inteligente, debería ser uno de los metarrelatos más afectados por el escepticismo posmoderno. Para los posmodernos coherentes (si es que existe semejante cosa), la fenomenología participa de la metafísica occidental, y debe por tanto caer cuando ella caiga. Es verdad que el posmodernismo nunca agredió frontalmente a la fenomenología; entre ellos se mantiene un pacto irracionalista al que se ha otorgado más peso que a la persistente hubris de trascendencia que impregna esta filosofía. Pero ningún posmoderno osaría rescatar públicamente la fenomenología como un metarrelato privilegiado que merezca preservarse por alguna razón. De poder justificarse, semejante pretensión podría llegar a ser grata para muchos, y creo yo que en su intimidad algunos la sustentan; pero hasta hoy nadie se ha atrevido a la prueba ácida de ponerla por escrito. Algún contemporáneo ajeno a los politburós académicos como Slavoj Žižek todavía gasta pólvora en exaltar a un moderno y estructuralista indisimulable como lo fue Jacques Lacan; cuando no está rehabilitando pensadores imposibles, Žižek es a veces tan brillante que se le festeja ese vestigio jurásico. Pero a la fenomenología nadie se ha complicado en desagraviarla. Habiendo arrancado casi unánimemente entre 1967 y 1968, el auge de la fenomenología antropológica se sitúa entre mediados y fines de la década del setenta; poco después ya nadie en su sano juicio promovía (por lo menos en los Estados Unidos) marcos oficialmente embanderados en esa corriente. Con todo, son unos veinte años de cierta plenitud, más otros tantos de preámbulo y unos pocos más de inercia. Bastante. Pero a principios de los noventa todo esto ya era un anacronismo, incluso en su versión californiana. Si bien Schutz, Ricoeur y Gadamer siguieron siendo referentes de influencia, a los que se les concede una excursión circunstancial (una página como máximo de lo mismo de siempre, a doble interlínea) ya no es usual que el hermeneuta de turno se defina como fenomenólogo sin que medie alguna explicación. Para el gusto nihilista del nuevo milenio, hasta la hermenéutica resultaría un exceso de metodologismo, una retórica demasiado solemne y alambicada para los que se criaron viendo Matrix y demandan ideas más simples, menos bullshit metafísico y ritmo más rápido. Nunca antes que este libro se escribiera se llamó la atención sobre la desaparición de la fenomenología como discurso fundante de la teorización antropológica, si no como marco de contención; pero el hecho es que parece haberse disuelto en el aire como si existiera un acuerdo implícito en torno a que su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado. Por supuesto, los sucesores de Bórmida aún insisten en la vigencia de la etnología tautegórica, pero el resto de 217 los fenomenólogos es algo más escéptico. Al igual que sucede en otras sub-corrientes o paradigmas cuyo cuarto de hora ya ha pasado (la teoría de catástrofes, la teoría de campo de Kurt Lewin, la antipsiquiatría, el etnopsicoanálisis, la semiótica, la sociobiología), en diversos enclaves subsisten nichos fenomenológicos cuyos miembros siguen soñando que están en el ombligo del mundo pero a los que las disciplinas ya no prestan atención, a juzgar por los números implacables de las citas cruzadas que hoy se pueden consultar casi en tiempo real. La única corriente que conserva un poco de vigor (y que es predominantemente sociológica) es la facción conversacional de la etnometodología. Fuera de ella, en la mayor parte del mundo la fenomenología aplicada a la antropología ha caducado, y cómo. Pero aunque en sus épocas de gloria se tocaron algunos extremos peligrosos, lo que vino después, siguiendo las mismas vertientes de la hermenéutica, dudosamente haya sido mejor. Ahora bien, ¿dónde se van los fenomenólogos cuando amanece? A vuelo de pájaro creo que hay cinco formas canónicas y exitosas de sacarse de encima la fenomenología. (1) La primera consiste en adoptar el ideario posmoderno tal cual viene, como si la transición entre la hermenéutica y la deconstrucción fuese natural e inconsútil, y como si lo primero que se deconstruyó no hubiera sido el imperio del sujeto y la representación. No por nada los pioneros que abrieron esta ruta de escape en sociología fueron los “sociólogos del absurdo” Stanford Lyman y Arthur Vidich (1988: 106-109). En antropología el líder de este género de metamorfosis es Paul Rabinow, quien pasó del elogio irrestricto de la interpretación decimonónica a decir que la falta de compromiso de la hermenéutica con los nuevos modos de pensar explicaba la pérdida de su pertinencia (Rabinow y Sullivan 1979: 6, 10, 16, 17, 22; Rabinow 1996: 888). Esta clase de mudanzas es fea pero fácil. La experiencia de la antropóloga de la música Irma Ruiz (2004) demuestra que se puede saltar de la premodernidad a la posmodernidad, de la etnología tautegórica al poscolonialismo, sin tener que soportar el engorro de ser moderno alguna vez. (2) La segunda opción es migrar a los estudios culturales, como lo intentaron los interaccionistas simbólicos Howard Becker y Michal McCall (1990) o el inefable Norman K. Denzin (1992). En su prisa, los primeros no alcanzaron a incluir en su tratado Symbolic interaction and cultural studies ni una sola frase, palabra o morfema que tuviese que ver con los estudios culturales, pero es seguro que a nadie le importó. El último autor fue algo más sutil al poner como subtítulo de su libro más híbrido The politics of interpretation. Aunque la idea macrosocial de política estropea la esencia de la interacción simbólica, el gesto involucra, para los conocedores amantes de los guiños, que Denzin ha leído la única obra de sus compañeros de fuga que es preciso leer para que la política se disuelva en retórica y para que todo siga como está (véase Clifford y Marcus 1986). (3) La tercera es afiliarse a la modalidad enactiva o heideggeriana de la ciencia cognitiva o al constructivismo radical, como lo ejemplifican Terry Winograd y Fernando Flores (1987: esp. 27-37) o Francisco Varela, Evan Thompson y Eleanor Rosch en De cuerpo presente (1992). Este paso permite resolver en un solo trámite todos los dilemas fenomenológicos y encontrar las claves principales que se vienen buscando desde Husserl: la de la conciencia, sin complicarse en detalles neurocientíficos sobre el funcionamiento del cerebro; la de la vida, como si la biología molecular no hubiera ganado la guerra de las teorías con el desciframiento del genoma; y la del lenguaje, sin 218 tener que aprender una palabra de una lingüística que se ha vuelto espantosamente difícil. Debe tenerse en cuenta, eso sí, que el viejo self se llama ahora observador, organismo o máquina autopoiética, y que es posible que haya dejado de existir junto con todo lo demás. Está bien visto hablar de cognición, por cierto; pero como todo signo de representación es tabú, ya no se sabe muy bien en qué consiste. (4) Si esto no resulta, si los modelos computacionales sin procesamiento de información se tornan inescrutables o la desaparición de la realidad produce culpa o vértigo, se podría probar con infiltrarse en alguna de las infinitas subcorrientes que forman la gama de la lectura posmoderna de las ciencias de la complejidad y el caos. Paul Cilliers (1998) lo ha hecho, logrando poner a Richard Rorty y a Illya Prigogine en una misma lista bibliográfica. Hay en esto ventajas y desventajas, impuestas por el nuevo dogma, todavía precario: se debe renunciar a la representación sin componendas (pp. 65-66, 80-87); pero aunque en materia de filosofía parezca disparatado, uno se puede quedar, simultáneamente, con la deconstrucción y con el sujeto. Y con la satisfacción de saberse complejo, que no es poco. (5) La última opción no es huir sino hacerse cargo, disponer de los bienes, sentarse en posición de loto, cerrar los ojos y esperar, katana samurai en mano, que los deconstructores que dominan la academia se acuerden que uno existe y vengan a golpear la puerta. Referencias bibliográficas Abel, Theodore. 1974 [1946]. “La operación llamada ‘Verstehen’”. En: Irving Louis Horowitz (compilador), Historia y elementos de la sociología del conocimiento. Buenos Aires, Eudeba, vol. I, pp. 185-196 [Traducción de Nelly Bugallo]. Aboulafia, Mitchell. 2016 [2008]. “George Herbert Mead”. Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/mead/. Adorno, Theodor. 1940. “Husserl and the problem of idealism”. The Journal of Philosophy, 37(1): 518. Agar, Michael. 1991. “Hacia un lenguaje etnográfico”. En: Carlos Reynoso (compilador), El surgimiento de la antropología posmoderna. México, Gedisa, pp. 117-140. Alexander, Jeffrey. 1990. Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Barcelona, Gedisa. Asad, Talal. 1973. Anthropology and the Colonial Encounter. Londres, Ithaca. Athens, Lonnie. 1994. “The Self as Soliloquy”. Sociological Quarterly, 35(3): 521–532. Athens, Lonnie. 2002. “Domination: The Blindspot in Mead’s Analysis of the Social Act”. Journal of Classical Sociology, 2(1):25–42. Athens, Lonnie. 2005. “Mead’s Lost Conception of Society”. Symbolic Interaction, 28:305–325. Athens, Lonnie. 2007. ‘Radical Interactionism: Going Beyond Mead’. Journal for the Theory of Social Behavior, 37: 137–165. Athens, Lonnie. 2013. Radical Interactionism on the Rise. Studies in Symbolic Interaction, 41. Emerald Group. 219 Athens, Lonnie. 2015. Domination and Subjugation in Everyday Life. New Brunswick, Transaction Publishers. Atkinson, Jane Monning. 1992. “Shamanism today”. Annual Review of Anthropology, 21: 307-330. Attewell, Paul. 1974. “Ethnomethodology since Garfinkel”. Theory and Society, 1: 179-210. Aunger, Robert. 1999. “Against idealism / Contra consensus”. Current Anthropology, 40(Supl.). S93S101. Banaji, Jairus. 1970. “The Crisis of British Anthropology”. New Left Review, 64: 71-85. Bartolomé, Leopoldo, Rodolfo Casamiquela, Pedro Krapovickas, Esther Hermitte y Carlos Herrán. 1985. “Informe de la Comisión Ad Hoc de la Comisión Asesora en Antropología, Historia, Geografía y Urbanismo del CONICET sobre el Centro Argentino de Etnología Americana”. En Documentos para la historia de la antropología argentina. Buenos Aires, CAEA, 1986. Beals, Ralph. 1978. “Sonoran fantasy or coming of age?”. American Anthropologist, 80: 355-362. Becker, Howard. 2008 [1982]. Art worlds. 25th Anniversary Edition. Updated and expanded. Berkeley, University of California Press. Becker, Howard y Michal McCall (compiladores). 1990. Symbolic Interaction and Cultural Studies. Chicago, University of Chicago Press. Berger, Peter y Thomas Luckmann. 1968. La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu. Biagioli, Mario (compilador). 1999. The science studies reader. Nueva York y Londres, Routledge. Blumer, Herbert. 1937. “Social psychology”. En: D. E. Schmidt (editor), Man and society. Nueva York, Prentice-Hall, pp. 144-198. https://brocku.ca/MeadProject/Blumer/Blumer_1937.html. Blumer, Herbert. 1986. Symbolic interactionism. Perspective and Method. Berkeley, University of California Press. Boas, Franz. 1908. “Anthropology: Lecture delivered at Columbia University 12/18/07”. En George Stocking (compilador), The shaping of American Anthropology 1883-1911: A Franz Boas reader. Nueva York, Basic Books, pp. 267-281. Bórmida, Marcelo. 1969-1970a. “Mito y cultura”. Runa, 12: 9-72. Bórmida, Marcelo. 1968. “El metodo fenomeno1ógico en etnología”. Buenos Aires, [Tekné], Fichas de Antropología. [Copia parcial del manuscrito entregado para su publicación en Runa: Archivo para las ciencias del hombre, vol XIII]. Bórmida, Marcelo. 1976. Etnología y fenomenología. Buenos Aires, Cervantes. Bórmida, Marcelo y Mario Califano. 1978. Los indios ayoreos del Chaco boreal. Buenos Aires, FECIC. Bubner, Rüdiger. 1984. La filosofia alemana contemporánea. Madrid, Cátedra. Burke, F. Thomas y Krzysztof Piotr Skowroński. 2013. George Herbert Mead in the twenty-first century. Prólogo de Mitchel Aboulafia. Lanham, Lexington Books. Burns, Tom. 1992. Erving Goffman. Londres y Nueva York, Routledge. Califano, Mario. 1982a. “La conservación de las culturas autóctonas”. En: La conservación del patrimonio material y espiritual de la Nación. Buenos Aires, Oikos – Asociación para la promoción de los estudios territoriales y ambientales. 220 Califano, Mario. 1982b. Etnografia de los Mashco de la Amazonia sudoccidental del Perú. Buenos Aires, FECIC. Califano, Mario. 1984. “Las culturas etnográficas y el problema del extrañamiento”. Manuscrito inédito. Colección Carlos Reynoso. Castaneda, Carlos. 1974. Las enseñanzas de don Juan. Con prólogo de Octavio Paz. México, Fondo de Cultura Económica. Castaneda, Carlos. 1971. A separate reality: Further conversations with don Juan. Nueva York, Simon and Schuster. Castaneda, Carlos. 1972. Journey to Ixtlan: The lessons of don Juan. Nueva York, Simon and Schuster. Castaneda, Carlos. 1987. The power of silence. Nueva York, Simon and Schuster. Castaneda, Carlos. 1994 [1991]. El arte de ensoñar. Buenos Aires, Emecé. Castaneda, Carlos. 2001 [1999]. Pases mágicos. Buenos Aires, Atlántida. Cerulo, Massimo. 2005. Sociologia delle cornici. Il concetto di frame nella teoria soiales di Erving Goffman. Cosenza, Pellegrini Editore. Ciacci, Margherita. 1983. “Significato e interazione: dal behaviorismo sociale all’interazionismo simbolico”. En M. Ciacci (compiladora), Interazionismo simbolico. Bologna, Il Mulino, pp. 9-52. Cilliers, Paul. 1998. Complexity and postmodernism: Understanding complex systems. Londres, Routledge. Clifford, James y George Marcus (compiladores). 1986. Writing culture: The poetics and politics of ethnography. Berkeley, University of California Press. Cobb-Stevens, Richard. 1994. “The beginning of phenomenology: Husserl and his predecessors”. En Richard Kearney (editor), Routledge History of Philosophy, vol. 8: Twentieth Century Continental Philosophy, pp. 5-31. Côté, Jean-François. 2015. George Herbert Mead's concept of society. A critical reconstruction. Boulder y Londres, Paradigm Publishers. Coulon, Alain. 1988. La Etnometodología. Madrid, Cátedra. Coult, Allan. 1977. Psychedelic anthropology: The study of man through the manifestation of the mind. Filadelfia, Dorrance. Crapanzano, Vincent. 1973. “Popular anthropology”. Partisan Review, 40(3): 471-482. De Mille, Richard. 1981. La aventura de Castaneda. Madrid, Swan. De Mille, Richard. 1990 [1980]. The Don Juan Papers: Further Castaneda controversies. Belmont, Wadsworth Publishing Company. Denzin, Norman. 1992. Symbolic Interactionism and Cultural Studies: The politics of interpretation. Oxford, Blackwell. Denzin, Norman K. (editor). 2000. Studies in Symbolic Interaction, vol. 23. Urbana, JAI Press Denzin, Norman K. (editor). 2002a. Studies in Symbolic Interaction, vol. 24. Urbana, JAI Press Denzin, Norman K. (editor). 2002b. Studies in Symbolic Interaction, vol. 25. Urbana, JAI Press Denzin, Norman K. (editor). 2003. Studies in Symbolic Interaction, vol. 26. Urbana, JAI Press 221 Denzin, Norman K. (editor). 2005. Studies in Symbolic Interaction, vol. 28. Urbana, JAI Press Denzin, Norman K. (editor). 2006. Studies in Symbolic Interaction, vol. 29. Urbana, JAI Press Denzin, Norman K. (editor). 2008a. Studies in Symbolic Interaction, vol. 30. Urbana, JAI Press Denzin, Norman K. (editor). 2008b. Studies in Symbolic Interaction, vol. 31. Urbana, JAI Press Denzin, Norman K. (editor). 2008c. Studies in Symbolic Interaction, vol. 32. Urbana, JAI Press Denzin, Norman K. (editor). 2009. Studies in Symbolic Interaction, vol. 33. Urbana, JAI Press. Denzin, Norman K. (editor). 2010. Studies in Symbolic Interaction, vol. 34. Urbana, JAI Press Denzin, Norman K. (editor). 2011. Studies in Symbolic Interaction, vol. 37. Urbana, JAI Press Denzin, Norman K. (editor). 2013. Studies in Symbolic Interaction, vol. 40. Urbana, JAI Press Denzin, Norman, Lonnie Athens y Ted Faust (editores). 2011. The Blue Ribbon papers: Interactionism: The emerging landscape. Bingley, Emerad Group. Dewey, John. 1931. “George Herbert Mead”. Journal of Philosophy, 28: 309-314. Diamond, Stanley. 1974. In Search of the Primitive: A Critique of Civilization. New Brunswick, Transaction Books. Diamond, Stanley, Bob Scholte, Eric Wolf. 1975. “Anti-Kaplan: Defining the Marxist tradition”. American Anthropologist, 77(4): 870-876. Díaz, Raúl A., Rosana Guber, Martín Sorter y Sergio Visakovsky. 1986. “La producción del sentido: Un aspecto de la construcción de las relaciones sociales”. Nueva Antropología (México), 9(31): 103-126. Dilthey, Wilhelm. 1996. Selected works, vol. IV: Hermeneutics and the study of history. Princeton, Princeton University Press. Douglas, Jack y John M. Johnson (compiladores). 1977. Existential sociology. Nueva York, Cambridge University Press. Douglas, Mary. 1975. Implicit Meanings. Londres, Routledge and Kegan Paul. Etkowitz, Henry. 1990. “The brief rise and early decline of radical sociology at Washington University, 1969-1972”. American Sociologist, 20(4): 346-352. Fikes, Jay Courtney. 1993. Carlos Castaneda, academic opportunism and the psychedelic sixties. Victoria, Millenia Press. Finke, Ståle R. S. 1993.”Husserl y las aporías de la intersubjetividad”. Anuario Filosófico, 26: 327359. Friedrichs, Robert. 1977 [1970]. Sociología de la sociología. Buenos Aires, Amorrortu. Gadamer, Hans-Georg. 1977. Verdad y método. Salamanca, Sígueme. Garfinkel, Harold. 1967. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, Prentice Hall. Geertz, Clifford. 1980. “Blurred genres: The refiguration of social thought”. American Scholar, 40(2): 165-179 [Traducción castellana en Carlos Reynoso (compilador), El surgimiento de la antropologia posmoderna, México, Gedisa, 1994]. Geertz, Clifford. 1987 [1973]. La interpretación de las culturas. Edición y revisión técnica de Carlos Reynoso. México, Gedisa. Gehlen, Arnold. 1980. El hombre. Salamanca, Sígueme. 222 Giddens, Anthony. 1987. “El estructuralismo, el post-estructuralismo y la producción de la cultura”. En La teoria social hoy. Madrid, Alianza. Giglioli, Pier Paolo. 1971. “Self e interazione nella sociologia di E. Goffman”. En E. Goffman, Modelli di interazioni. Boloña, Il Mulino, pp. VII-XXXVII. Gluckman, Max. 1974. “Report from the field”. New York Review of Books, 21(19), 28 de noviembre. Goffman, Erving. 1970 [1967]. Ritual de la interacción. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo. Goffman, Erving. 1979 [1971]. Relaciones en público: Microestudios de orden público. Madrid, Alianza. Goffman, Erving. 1981 [1959]. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires, Amorrortu. Goffman, Erving. 1986 [1974]. Frame analysis: An essay on the organization of experience. Boston, Northeastern University Press. Goffman, Erving. 1989. “On fieldwork”. Journal of Contemporary Ethnography, 18(2): 123-132. Gonos, George. 1977. “Situation versus Frame: The ‘interactionist’ and the ‘structuralist’ analyses of everyday life”. American Sociological Review, 42: 854-867. Gordillo, Gastón. 1996. “Hermenéutica de la ilusión: la etnología fenomenológica de Marcelo Bormida y su construcción de los indígenas del Gran Chaco”. Cuadernos de Antropologia Social, 9: 135-171. Gouldner, Alvin. 1973. La crisis de la sociología occidental. Buenos Aires, Amorrortu. Gronfein, William. 1999. “Sundered Selves: Mental Illness and the Interaction Order in the Work of Erving Goffman”. En: Greg Smith (editor), Goffman and Social Organization: Studies in a Sociological Legacy. Londres, Routledge, pp. 81–103. Hacking, Ian. 1999. The social construction of what?. Cambridge (USA), Harvard University Press. Hammersley, Martyn. 1989. The dilemma of qualitative method. Herbert Blumer and the Chicago tradition. Londres, Routledge. Hammond, Dorothy y Alta Jablow (compiladores). 1970. The Africa That Never Was. Nueva York, Twayne. Harris, Marvin. 1982. El materialismo cultural. Madrid, Alianza. Huebner, Daniel R. 2014. Becoming Mead: The Social Process of Academic Knowledge. Chicago, University of Chicago Press. Husserl, Edmund. 1973 [1939]. Experience and judgement: Investigation in the genealogy of logic. [Erfahrung und Urteil: Untersuchungen Genealogie der Logik]. Traducción de James Churchill y Karl Ameriks]. Evanston, Northwestern University Pres. Husserl, Edmund. 1986 [1929]. Meditaciones cartesianas. Traducción de Mario Presas. Madrid, Tecnos. Husserl, Edmund. 1989 [1928]. Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy. Second book: Studies in the phenomenology of constitution. Traducción de Richard Rojcewicz y André Schuwer. Dordrecht, Boston y Londres, Kluwer Academic Publishers. 223 Husserl, Edmund. 1998 [1913]. Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy. First book: General introduction to a pure phenomenology. Traducción de F. Kersten. Dordrecht, Boston y Londres, Kluwer Academic Publishers. Husserl, Edmund. 2001. [1901, 1921]. Logical investigations. Traducción de J. N. Findlay de la 2ª edición alemana. 2 volúmenes. Londres, Routledge. Hymes, Dell (compilador). 1969 [1974?]. Reinventing Anthropology. Nueva York, Pantheon Books. Jacobsen, Michael Hviid. 2017. The Interactionist Imagination: Studying Meaning, Situation and Micro-Social Order. Londres, Palgrave Macmillan. [cf. Zeitlin] Jameson, Fredric. 1976. “On Goffman’s Frame Analysis”. Theory and Society, 3: 119-133. Joas, Hans y Wolfgang Knöbl. 2009 [2004]. Social theory. Twenty introductory lectures. Traducción de Alex Skinner. Cambridge, Cambridge University Press. Jones, Peter. 2006. “Shamanism: An inquiry into the history of the scholarly use of the term in English-speaking North America”. Anthropology of Conciousness, 17(2): 4-32. Jules-Rosette, Bennetta. 1978. “The veil of objectivity”. American Anthropologist, 80, pp. 549-570. Jung, Matthias. 1995. “From Dilthey to Mead and Heidegger: Systematic and historical relations”. Journal of the History of Philosophy, 33(4): 661-677. Kotarba, Joseph y John Johnson (compiladores). 2002. Postmodern existential sociology. Walnut Creek, Altamira Press. Kaplan, David. 1974. “The anthropology of authenticity: Everyman his own anthropologist”. American Anthropologist, 76(4): 824-839. Kaplan, David. 1975. “The idea of social science and its enemies: A rejoinder”. American Anthropologist, 77(4): 876-881. Leach, Edmund. 1974. “Anthropology upside down”. New York Review of Books, 21(5), 4 de abril. Leclerc, Gérard. 1972. Anthropologie et Colonialisme. Paris, Fayard. Luft, Sebastian. 2004. “Husserl’s theory of the phenomenological reduction: Between life-world and cartesianism”. Research in Phenomenology, 34: 198-234. Lyman, Stanford y Marvin Scott. 1970. A sociology of the absurd. Nueva York, Appleton-CenturyCrofts. Lyman, Stanford y Arthur Vidich. 1988. Social order and the public philosophy: The analysis and interpretation of the work of Herbert Blumer. Fayetteville, University of Arkansas Press. Manning, Philip. 1992. Erving Goffman and Modern Sociology. Polity Press. Marcus, George y Dick Cushman. 1991 [1982]. “Las etnografías como textos”. En: Carlos Reynoso (compilador), El surgimiento de la antropología posmoderna. México, Gedisa, pp. 171-213. Marcus, George y Michael Fischer. 1986. Anthropology as cultural critique. An experimental moment in the human sciences. Chicago, The University of Chicago Press. Masterman, Margaret. 1970. “The nature of a paradigm”. En: Imre Lakatos y Allan Musgrave (compiladores), Criticism and the growth of knowledge. Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science, London, 1965, Vol. 4. Cambridge, Cambridge University Press, pp. 59-89. Mead, George Herbert. 1932. The Philosophy of the Present. Editado por Arthur E. Murphy, prefacio de John Dewey. Londres, Open Court. 224 Mead, George herbert. 2008 [1932]. La filosofía del presente. Edición a cargo de Ignacio Sánchez de la Yncera. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. Mead, George Herbert. 1934. Mind, self and society. http://www.brocku.ca/MeadProject/Mead/pubs2/mindself/Mead_1934_toc.html Mead, George Herbert. 1982 [1934]. Espíritu, persona y sociedad. Barcelona, Paidós. Meltzer, Bernard, John Petras y Larry Reynolds. 1975. Symbolic Interactionism: Genesis, Varieties and Criticism. Londres, Routledge and Kegan Paul Miller, David L. 1982. The individual and the social self. Unpublished work of George Herbert Mead. Chicago y Londres, The University of Chicago Press. Moore, Ernest. 1935. “The record of a famous course”. Journal of Higher Education, 8: 54-55. Moran, Dermot. 2000. “Heidegger’s critique of Husserl’s and Brentano’s accounts of intentionality”. Inquiry, 43: 39-66. Musolf, Gil. 1992. “Structures, Institutions, Power and Ideology: New Directions within Symbolic Interactionism”. Sociological Quarterly, 33(2): 171-189. Noel, Daniel. 1980. Castaneda a examen: Debate en torno del autor de “Las Enseñanzas de don Juan”. 2ª edición, Barcelona, Kairós. Pelto, Pertti y Gretel Pelto. 1975. “Intra-cultural diversity: Some theoretical issues”. American Ethnologist, 2(1): 1-18. Philipse, Herman. 1995. “Trascendental idealism”. En: Barry Smith y David Woodruff Smith (compiladores), The Cambridge Companion to Husserl. Cambridge, Cambridge University Press, pp. 239-322. Rabinow, Paul. 1996. Reseña de Clifford Geertz, After the Fact”. American Anthropologist, 98(4): 888-889. Rabinow, Paul y William Sullivan (compiladores). 1987 [1979]. Interpretive Social Science. A second look. Berkeley, University of California Press. Reynolds, Larry T. 2006. Interactionism: exposition and critique. 3ª edición, Oxford, Rowman and Littlefield. Reynolds, Larry T. y Nancy J. Herman-Kinney (editores). 2003. Handbook of symbolic interactionism. Lanham, Altamira Press. Reynoso, Carlos. S/f. Las antropologías fenomenológicas. Manuscrito inédito. Reynoso, Carlos. 1984. “Crítica de la musicología fenomenológica”. Etnía, 33: 77-90. Reynoso, Carlos. 1987. “El mito del buen fenomenólogo”. Revista de Antropología, nº 2, mayo, pp. 3-13. Reynoso, Carlos. 2006. Antropología de la Música: De los géneros tribales a la globalización. Vol. 1: Teorías de la simplicidad. Buenos Aires, Ediciones Sb. Reynoso, Carlos. 2020. (Re)lectura crítica de la antropología perspectivista y de los giros ontológicos en la ciencia pos-social (Viveiros de Castro – Philippe Descola – Bruno Latour). Buenos Aires, Ediciones Sb. http://carlosreynoso.com.ar/archivos/articulos/Carlos-ReynosoRelectura-critica-de-la-antropologia-perspectivista.pdf. Ricoeur, Paul. 2003. El conflicto de las interpretaciones: Ensayos de hermenéutica. México, Fondo de Cultura Económica. 225 Rock, Paul. 1979. The making of symbolic interactionism. Londres, The Macmillan Press. Rogers, Mary. 1983. Sociology, ethnomethodology, and experience: A phenomenological critique. Cambridge y Londres, Cambridge University Press. Rorty, Richard. 1983. La filosofía y el espejo de la naturaleza. Madrid, Cátedra. Roscoe, Paul B. 1995. “The perils of ‘positivism’ in Cultural Anthropology”. American Anthropologist, 97(3): 492-504. Ruiz, Irma. 2004. “Desfaciendo entuertos”. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, XXIX: 367-372. Sartre, Jean-Paul. 1991 [1934]. The transcendence of the Ego: An existentialist theory of consciousness. Nueva York, Hill and Wang. Scholte, Bob. 1974. “Insult and injury”. New York Review of Books, 21(12), 18 de julio. Scholte, Bob. 1975. “Reply”. New York Review of Books, 21(21-22), 23 de enero. Schur, Edwin M. 1971. Labeling deviant behavior: Its sociological implication. Nueva York, Harper & Row. Schutz, Alfred. 1974. El problema de la realidad social. Compilación de Maurice Natanson. Buenos Aires, Amorrortu. Schutz, Alfred y Thomas Luckmann. 1977. Las estructuras del mundo de la vida. Buenos Aires, Amorrortu. Schwartz, Howard y Jerry Jacobs. 1979. Qualitative sociology: A method to the madness. Nueva York, Free Press. Shalin, Dmitri. 2000. “George Herbert Mead.” En: George Ritzer (editor), The Blackwell Companion to Major Social Theorists. Oxford, Blackwell, pp. 302–344. [2a edición: The Wiley-Blackwell Companion to major social theorists, vol. 1, 2011, pp. 373-425] Scotto, Gabriela. 1993. “Sobre Dilthey, matacos, misioneros y antropólogos: Una aproximación crítica a Un ejemplo de hermenéutica bíblica etnográfica, el caso Mataco de Mario Califano”. Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, nº 3: 97-107. Sharrock, Wes. 1975. “The omnipotence of the actor: Erving Goffman on 'the definition of the situation'”. En: Greg Smith (editor), Goffman and social organization. Londres y Nueva York, Routledge, pp. 119-137. Skidmore, William (editor). 1975. Theoretical thinking in sociology. Nueva York, Cambridge University Press, pp. 119-137. Smith, Greg (editor). 1999. Goffman and social organization. Studies in a sociological legacy. Londres y Nueva York, Routledge. Smith, Greg. 2006. Erving Goffman. Londres y Nueva York, Routledge. Sperber, Dan. 1974. Le symbolisme en général, París, Hermann. Spicer, Edward. 1969. Reseña de The teachings of Don Juan. American Anthropologist, 71(2): 320322. Stauder, Jack. 1972. “The ‘Relevance’ of Anthropology Under Imperialism”. Critical Anthropology, 2(2): 65-87. Tiscornia, Sofía y J. C. Gorlier. 1984. “Hermenéutica y fenomenología: Exposición crítica del método fenomenológico de Marcelo Bórmida”. Etnía, 31: 20-38. 226 Trinchero, Hugo. 2007. Aromas de lo exótico (Retornos del objeto): Para una crítica del objeto antropológico y sus modos de reproducción. Buenos Aires, Editorial Sb. Turner, Victor y Edward Bruner. 1986. The anthropology of experience. Urbana y Chicago, University of Illinois Press. Urdanoz, Teófilo. 1978. Historia de la filosofía. VI. Siglo XX: De Bergson al final del existencialismo. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos. Varela, Francisco, Evan Thompson y Eleanor Rosch. 1992. De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la experiencia humana. Barcelona, Gedisa. Vargas Maceda, Ramon. 2017. Deciphering Goffman. The structure of his sociological theory revisited. Londres y Nueva York, Routledge. Waskul, Dennis. 2008. “Symbolic Interactionism The Play and Fate of Meanings in Everyday Life”. En: Michael Hviid Jacobsen (editor), Encountering the Everyday: An Introduction to the Sociologies of the Unnoticed. Palgrave/Macmillan, Wasson, R. Douglas. 1972. Reseña de A separate reality de Carlos Castaneda. Economic Botany, enero-marzo, 26(1): 98-99. White, Geraldine. 1971. Psychedelic anthropology: In search of the Self. Disertación inédita, Fullerton, California State University at Fullerton. Winograd, Terry y Fernando Flores. 1987. Understanding computers and cognition: A new foundation for design. Reading, Addison-Wesley. Zeitlin, Irving. 1973. Rethinking Sociology: A Critique of Contemporary Theory. Nueva York, Appleton-Templeton-Crofts. 227 4 – El estructuralismo de Lévi-Strauss: Observaciones metodológicas Lo que sigue no aspira a ser una descripción de la teoría estructuralista, sino apenas una visión crítica de dos de sus aplicaciones. No es éste el lugar para enseñar qué dijo Lévi-Strauss. El lector tiene sobrada oportunidad de tratar su obra de primera mano, por lo que aquí no revisaré contenidos que se suponen conocidos, ni hablaré del autor, ni lo pondré en contexto. La bibliografía para comprender el estudio siguiente se ciñe a los capítulos II y XI de Antropología Estructural, publicados en 1945 y 1955 respectivamente. De todas maneras, la crítica es en cierta medida autónoma, por lo que su lectura no exige de esos capítulos más conocimientos que las referencias que aquí se incluyen. Claude Lévi-Strauss [1908-] es tal vez el antropólogo más reputado fuera de la antropología en el mundo latino, y aunque más no sea por ello es de esperarse cierta familiaridad con sus postulados. En esa parte del mundo, y solamente en ella, se pensó durante años que la formulación de Lévi-Strauss constituía uno de los puntos culminantes de la teorización y el desarrollo del método antropológico, y que requería hondos conocimientos previos de matemáticas, lógica y filosofía, situándose casi en los límites de la comprensión. Su dificultad se ha considerado proverbial, y es un hecho que numerosos antropólogos (no pocos de ellos en los países anglosajones) nunca la ha comprendido. Se han escrito ensayos que enseñan “cómo leer a Lévi-Strauss” o que llevan seriamente títulos tales como “qu’est-ce que l’estructuralisme” (Sperber 1975; Palmer 1997; Wiseman y Groves 1998). Edmund Leach, todo un profesional, aseguraba que Lévi-Strauss le parecía fascinante, incluso en los momentos en que no podía comprenderlo 27. Hasta Clifford Geertz (1989: 37-38; 1991) también confiesa que a veces le resulta difícil (dos años para entender La pensée) y por una vez me inclino a creerle. Para ser honesto, admito que en mis días de estudiante yo también llegué a pensar que LéviStrauss encarnaba la culminación de la disciplina, aunque más no fuese por la mediocridad de los marcos que se presentaban como sus rivales. Durante un tiempo la alternativa en nuestro país se llamó fenomenología, y por más defectos que se le encuentren a Lévi-Strauss, entre él y la etnología tautegórica hay una diferencia abismal de trabajo, de poesía y de imaginación. Lévi-Strauss fue uno de las pocos autores que alcanzó a entrar antes de los años oscuros, y sus coqueteos con el marxismo le conferían una cierta aura de ilegitimidad y aventura; todos le perdonábamos sus boutades y sus lagunas, sus extravagancias y sus ambigüedades, calificadas como las licencias poéticas que podían excusarse a un genio. Pensé que Lévi-Strauss era supremo hasta que pude percibir que lo suyo no se situaba, como se creía, en las cumbres de la teoría sino mucho más acá; y que lo que él había producido era un casi perfecto simulacro de despliegue metodológico, un método tan deficientemente caracterizado que nadie más lo podría implementar. Aquí probaré que, en efecto, Lévi-Strauss 27 Cuando Lévi-Strauss dio una conferencia sobre el futuro de los estudios de parentesco en la Huxley Memorial Lecture de 1965, Leach comentó luego en público que no tenía idea de por qué había asistido tanta gente, puesto que posiblemente sólo él y unos pocos más podrían haberla entendido. En lo personal no pongo las manos en el fuego por el porcentaje de buenos entendedores que podría haber en una conferencia de Lévi-Strauss entre antropólogos; pero lo concreto es que para alguien que tenga un levísimo rudimento de matemáticas de escuela preparatoria, o de lingüística a nivel de pregrado, técnicamente no hay (no debería haber) una sola página en la obra lévistraussiana que se pueda reputar difícil. 228 no ha desarrollado un método replicable, y que es dudoso que haya plasmado uno que funcione aunque más no fuere en sus propias manos. El problema con esto es que se llegue a pensar que el fracaso del estructuralismo levistraussiano implica el naufragio de todo abordaje sistemático que se constituya alrededor de problemáticas semejantes. El problema no es el estructuralismo, ni los proyectos que aspiran al rigor metodológico; el problema es el trabajo de Lévi-Strauss: no el fondo de la teoría, sino su implementación. Con Lévi-Strauss nos encontraremos ante un diagnóstico distinto que el que fuera el caso con otros investigadores a los que ya hice alusión en este libro; mientras que la mayoría de los autores de la línea interpretativa aboga más o menos frontalmente por la aniquilación del método o su subordinación a otros intereses (retóricos, ideológicos, estéticos), con Lévi-Strauss nos hallamos frente a un autor que asume una postura que se alega científica, y que en ocasiones llega hasta el cientificismo. Extendiendo un símil que podría haber sido levistraussiano, diríamos mientras en aquella primera instancia se afirma que todo método es un fingimiento, en ésta se finge esmeradamente que se está desarrollando un método. Es más: la obra más importante de Lévi-Strauss, los cuatro volúmenes de las Mitológicas, es nada más que el pausado despliegue de un método que nadie podría reproducir sin compartir sus errores conceptuales. Aquí cuestionaré incluso que ese método lo sea cabalmente, pues entiendo que no es un método una pauta de trabajo que no establece con claridad sus reglas de juego, un conjunto de procedimientos no aplicable, o una normativa que, aún en el caso de que pudiera aplicarse, produciría, operando sobre un mismo objeto, tantos resultados analíticos diferentes como se quiera sin proporcionar criterios para elegir uno en vez de otro. Si Lévi-Strauss ha llegado a identificarse con el estructuralismo, ello se debe a que en principio extrapoló (o creyó extrapolar) a la antropología los métodos y los principios de la lingüística estructural, que él a su vez identificaba con los lineamientos de una escuela lingüística estructuralista en particular, la Escuela de Praga. Hacia el final de las Mitológicas LéviStrauss dejó algún registro de su conocimiento de las matemáticas estructuralistas, pero estas insinuaciones son incidentales. Aunque hay en él otras influencias señalables (la teoría de la comunicación, la semiología, la cibernética), comprender los aspectos básicos del modelo lingüístico de la Escuela de Praga es fundamental si se quiere entender el estructuralismo lévistraussiano. En lo que se refiere a la extrapolación del modelo lingüístico, por empezar, no incurriré en el portentoso error metodológico que perpetran todos los antropólogos que creen “enseñar estructuralismo”: describir el modelo estructuralista en lingüística según la versión sesgada que de él brinda el propio Lévi-Strauss. Hay suficientes textos de lingüística estructural como para que ese modelo pueda ser descripto conforme a sus fuentes. Si nos basáramos en el relato heroico de Lévi-Strauss, no podríamos juzgar la corrección formal de sus proyecciones, la adecuación semántica de sus analogías ni (del lado positivo) la originalidad de su aporte. En lo que sigue pondré severamente en tela de juicio los alcances del método estructuralista según Lévi-Strauss. Sostendré a este respecto las siguientes hipótesis, que ahora enumero, después desarrollo y finalmente ratifico: La extrapolación del método lingüístico a la antropología es formalmente incorrecto: se aplica a un nivel de abstracción inapropiado, desarrolla analogías infundadas y define “sistemas” cuya articulación interna es incierta y que son incapaces de cubrir exhaustiva- 229 mente su objeto, o (en otras palabras) de especificar por completo las clases de elementos que lo integran. La analogía lingüística es semánticamente empobrecedora: no obstante aplicarse a un objeto más multiforme, desarrolla estructuraciones más simples que las de su matriz lingüística. Mientras que en lingüística las formas de relación eran tan ricas que merecían ser clasificadas, en antropología sólo se aplica mecánicamente una (la oposición binaria), y algo más tarde otra (la mediación), que están ambas claramente mal planteadas y que no pertenecen al modelo fonológico original. Lejos de constituir algo así como el estructuralismo en su estado puro o por excelencia, la versión de Lévi-Strauss entraña una seria distorsión del pensamiento estructuralista en matemáticas, el cual, por supuesto, es también cronológicamente anterior. Mientras el estructuralismo matemático brinda mucha materia de inspiración a la antropología, la especificación metodológica de Lévi-Strauss no hace más que precipitarla en una serie de problemas que no sólo están mal resueltos sino fundamentalmente mal formulados: el grueso de ellos es axiomáticamente intratable, como después se verá. De los textos de LéviStrauss, sin duda brillantes y los más maravillosamente escritos de toda la antropología, el profesional puede sacar todavía un inmenso caudal de ideas; el problema comienza cuando Lévi-Strauss cree desarrollar un método y todo se descalabra sin remedio cuando terceras partes pretenden hacerlo funcionar. Habremos de concentrarnos solamente sobre este problema, aunque para ello sea preciso incursionar en la lingüística, que es en apariencia donde el método se origina. Como bien se sabe, el modelo fonológico gira en torno de la noción de sistema. En fonología, que constituye el nivel de análisis más característico de la Escuela de Praga, este sistema se define como un conjunto de relaciones funcionales entre los fonemas que constituyen el inventario fonológico de una lengua. Esto se puede exponer de otra manera: los fonemas de una lengua constituyen, de acuerdo con sus relaciones diferenciales u opositivas, un sistema. No se trata de un amontonamiento de entidades heterogéneas, sino de un conjunto homogéneo y ordenado. Decir que algo es un sistema impone identificar las relaciones entre sus elementos. Para caracterizar este sistema hace falta no sólo reducir los innumerables fenómenos sonoros a un conjunto restringido de elementos, sino establecer la naturaleza precisa de sus relaciones y delimitar las clases de relaciones que estructuran el sistema. Este es el logro de Nikolai Trubetzkoy [1890-1938], continuado luego por Roman Jakobson [1896-1982] con importantes alteraciones. El sistema no está dado ni se encuentra en los fenómenos observables, sino que está como si fuera oculto, en un plano subyacente, lo que obliga a plantear el análisis posicionándose en cierto nivel de abstracción. Aquí comienzan las dificultades, ya que no tratamos con la realidad etnográfica en bruto, sino con un modelo que el antropólogo abstrae a partir de ella. Ahora bien, no hay que dejarse impresionar demasiado por los rigores aparentes del modelo lingüístico y por los aparatosos adjetivos de Lévi-Strauss, quien llegó a decir que la teoría de la escuela de Praga representaba para la lingüística un logro equivalente a lo que la física nuclear representó para las ciencias de la naturaleza, llamando entonces átomo a la primera unidad con la que se cruzó. A pesar de lo especializado del asunto, la cosa es más modesta, mucho más modesta. Tal como llegó a esbozarlo Trubetzkoy el modelo lingüístico no consti230 tuye una axiomática rigurosa, sino una primera serie de intentos aproximativos. En cada uno de sus artículos y libros Trubetzkoy aplica criterios constructivos diferentes, sin llegar a plasmar nunca una elaboración definitiva del modelo. Aunque él es mucho más sistemático que (digamos) un Edward Sapir, el lenguaje en que está presentado el modelo de Trubetzkoy es por cierto confuso, y algunas denominaciones distan de ser las más apropiadas al sentido técnico de los conceptos. Pongamos algunos ejemplos. Cuando Trubetzkoy define las clases de relaciones, caracteriza primero una propiedad opositiva, la correlación, en base a la identificación de pares correlativos. En una correlación uno de los miembros está caracterizado por una propiedad de la que el otro miembro carece. En el interior del sistema se pueden trazar series de correlaciones. En este ejemplo el rasgo considerado es la sonoridad: /p/ /t/ /k/ /f/ /b/ /d/ /g/ /v/ En otro contexto, Trubetzkoy estableció un conjunto de relaciones más fino que el de las simples correlaciones, aunque por desdicha su enumeración no es ni exhaustiva ni sistemática. De todas maneras, las relaciones identificadas por Trubetzkoy son bastante más jugosas y articuladas que su homóloga antropológica (la célebre oposición binaria), derivada más bien de una de las pocas malas ideas de Jakobson. Trubetzkoy ha definido oposiciones multilaterales, bilaterales, proporcionales y aisladas. Se dice que una oposición es multilateral cuando hay otros elementos en el sistema que comparten algunos de los rasgos considerados. Dado el par /b/ y /d/, está claro que en otros elementos, como ser /g/ aparecen los rasgos de sonoridad y oclusividad. Se dice en cambio que una oposición es bilateral cuando se presentan casos que manifiestan diferencias específicas; por ejemplo, /t/ y /d/, en alemán o francés, son las únicas oclusivas dentales del sistema. Una oposición es proporcional cuando hay otros pares en el sistema a los que se aplica la misma diferencia: /p/ y /b/; /t/ y /d/; /k/ y /g/. Y una oposición es finalmente aislada, cuando ningún otro par presenta la misma relación diferencial interna: /r/ y /l/. Todas estas oposiciones presuponen que ya se ha acotado el inventario fonológico y que cada fonema incluye todos sus alófonos. La estructura de un sistema fonológico depende de la repartición de los diversos tipos de oposición. Un sistema –dice Trubetzkoy– será tanto más simple (y por ende, sistemático) cuantas más oposiciones multilaterales y proporcionales posea. El problema que se va manifestando es que en algún momento se advierte que el conjunto de las oposiciones e indiferencias no es en sí mismo sistemático, y que a medida que se contemplan diferentes casos lingüísticos aparecen clases de relaciones específicas y residuales: oposiciones “privativas”, “graduales”, “equipolentes” etcétera. Muchas de estas oposiciones se solapan, y a menudo es imposible saber ante qué diferencia nos hallamos y para qué sirve identificar en última instancia el tipo de oposición que se presenta entre n elementos. Algunos de los traspiés más formidables de Lévi-Strauss tienen su origen en las contradicciones del modelo fonológico. Pongamos una: un análisis estructural nada puede decir sobre la mente que produce el objeto que se estudia, pues se ocupa de una estructura inherente, no de una ontología del objeto o de una génesis trascendental. Trubetzkoy a veces se atenía a esta regla de oro. En sus Principios de Fonología el rechazo a la psicología es total. Decía: 231 Es preciso evitar recurrir a la psicología para definir el fonema: ésta es una noción lingüística y no psicológica. El fonema es, ante todo, un concepto funcional que debe ser definido en relación con su función. No podemos obtener su definición mediante conceptos psicológicos (2a edición francesa, 1957, p. 33). Sin embargo, poco después se olvida de su propio purismo y remite el análisis fonológico a la dimensión de lo inconsciente, que es una dimensión tan ligada a la psicología como la de la conciencia. Lévi-Strauss es todavía más transgresor; en El Pensamiento Salvaje (1964), salteando despreocupadamente etapas de razonamiento y de demostración, confunde en una sola cosa la estructura de los productos del pensamiento, el pensamiento mismo y la mente humana. Ya desde el mismo título en más pone en foco entidades sobre las que un análisis estructural riguroso nada puede decir. Trubetzkoy fallece en 1938, antes que Lévi-Strauss tomara contacto con el modelo fonológico de Praga. Este modelo le llega en realidad por mediación de Roman Jakobson, exiliado como él en los Estados Unidos. Jakobson y Lévi-Strauss se encuentran en la New School for Social Research de Nueva York en 1941, y comienzan a discutir entonces la posibilidad de elaborar un método de análisis cultural basado en la fonología. Sin embargo, las posibilidades de extrapolar el método a la antropología ya había sido considerada por Jakobson muchos años antes de conocer a Lévi-Strauss. En una documentación poco conocida, la correspondencia entre Trubetzkoy y Jakobson, publicada recién en 1975, el segundo contesta a una carta del primero fechada el 31 de julio de 1930: Cada vez me convenzo más de que su idea respecto de la correlación como una relación mutua constante entre un tipo marcado y otro no marcado es uno de sus conceptos más notables y fructíferos. [] Me parece que es significativo no sólo para la lingüística sino también para la etnología y la historia de la cultura, y que correlaciones histórico-culturales tales como vida/muerte, libertad/no libertad, pecado/virtud, días festivos/días laborables etc siempre se limitan a relaciones de ‘a/no–a’ y que es importante averiguar cuál es el elemento marcado para cada época, grupo, nación, etcétera (1975:163). Sin pretender menoscabar la originalidad del aporte de Lévi-Strauss, hay que señalar mientras tanto que éste no había ni siquiera terminado sus estudios de filosofía (1931), ni realizado su experiencia de campo en Brasil (1934-38). Tenemos aquí algo que preanuncia el programa de las Mitológicas, pero nada menos que treinta y cuatro años antes. El modelo lingüístico del avunculado Lévi-Strauss comienza a elaborar la aplicación del método lingüístico al análisis cultural en un artículo de la entonces nueva revista Word (vol. 1, nº 2) de agosto de 1945. La revista se edita por cuenta de la International Linguistic Association, con sede en Nueva York, y el artículo, “El análisis estructural en lingüística y en antropología”, contemporáneo exacto del bombardeo a Hiroshima y Nagasaki, es el mismo en el que se incluye la poco feliz comparación del método fonológico con la física nuclear. Afirma Lévi-Strauss que la lingüística es, entre todas las ciencias sociales, la más avanzada, la única que puede reivindicar el nombre de ciencia, la que posee el objeto mejor delimitado y los métodos más rigurosos. Hasta hace poco –continúa– la antropología sólo podía extraer de la lingüística ciertas lecciones ocasionales: nada permitía adivinar una revelación. La fonología ha modificado ese estado de cosas. 232 Es llamativo que Lévi-Strauss no se base en los famosos Principios de Trubetzkoy de 1938 (a los que no menciona y, según creo, a los que no conocía por entonces) sino en un artículo breve de 1933, en el que Trubetzkoy expone el método fonológico como consistente en cuatro etapas. La fonología pasa del estudio de los fenómenos lingüísticos “conscientes” al de su estructura “inconsciente”. Rehúsa tratar los términos y se basa en las “relaciones” entre ellos. Introduce la noción de “sistema” mostrando su estructura total. Busca descubrir leyes generales subyacentes a los fenómenos observables. En el estudio del parentesco, y también en otros, sin duda, el antropólogo se encuentra según Lévi-Strauss en una situación semejante a la del fonólogo: Al igual que los fonemas, los términos de parentesco son fenómenos de significación. Como ellos, adquieren significación a condición de integrarse en sistemas. Los sistemas de parentesco son elaborados por el espíritu [es decir, por la mente] en el plano del pensamiento inconsciente. La recurrencia universal de esos sistemas permite creer en la actuación de leyes ocultas. Hoy en día (escribe en 1945) el estudio del parentesco se encuentra aproximadamente en la misma etapa en que se encontraba la lingüística en vísperas de la revolución fonológica. Podría postularse, sin más, un trasplante de los métodos de una ciencia a otra. Pero, prosigue, no se puede aplicar el método mecánicamente, igualando los términos de parentesco a los fonemas en base a sus elementos diferenciales y a sus oposiciones (por ejemplo generación, sexo, edad relativa, afinidad). Este procedimiento sería analítico sólo en apariencia, ya que el sistema obtenido sería mucho más complicado y difícil de interpretar que los datos de la experiencia original28. Lévi-Strauss no se ha de ocupar de los términos de parentesco, sino de las actitudes ligadas al parentesco, procurando definir el sistema de las conductas recíprocas. Para empezar define la estructura parental más simple que pueda concebirse, a la que llama pomposamente “el átomo de parentesco”. Esta estructura es el avunculado, que incluye cuatro términos: hermano, hermana, padre, hijo. Estos términos están unidos entre sí por los tres tipos de relaciones familiares que deben existir siempre en una sociedad humana: una relación de consanguinidad, una de alianza y una de filiación. El llamado “problema del avunculado” ya había sido abordado otras veces por la antropología, entre ellas por Alfred Reginald Radcliffe-Brown [1881-1955] en la década de 1920. Según este antropólogo, el término “avunculado” recubre dos sistemas de actitudes contrapuestas: en un caso, el tío materno representa la autoridad familiar, y es temido, obedecido y respetado por el sobrino; en el otro, el sobrino adopta hacia su tío una actitud de familiaridad y lo toma más o menos como a una víctima. En segundo orden, en lo que concierne a la rela28 En una nota al pie de 1958, Lévi-Strauss se refiere expresamente a los análisis componenciales practicados por Ward Goodenough y Floyd Lounsbury, quienes independientemente de él proyectaron los métodos estructuralistas desde la fonología a la semántica. Lo que no deja claro Lévi-Strauss es que el análisis componencial analiza los términos, mientras que él acaba analizando las actitudes. 233 ción con el padre, se da una relación muy curiosa: en los grupos en los que la relación con el tío materno es familiar, la relación entre padre e hijo es rigurosa; y a la inversa, donde la relación con el tío es rigurosa, la relación entre padre e hijo es familiar. Radcliffe-Brown proporcionaba una interpretación de este fenómeno peculiar, explicando los hechos según el tipo de filiación que se diera en el grupo: en las sociedades matrilineales el tío materno encarna la autoridad, y las relaciones de familiaridad se fijan sobre la línea paterna; por el contrario, en las sociedades patrilineales, el tío materno es considerado como una “madre masculina”, a la que se trata con la misma familiaridad que a la propia madre. Fig. 4.1 – Casos de avunculado Según Lévi-Strauss, la interpretación de Radcliffe-Brown adolece de algunos problemas: el avunculado no aparece en todos los sistemas matrilineales y patrilineales, y a veces se da en sistemas que no son ni una cosa ni la otra. Además, la relación avuncular no es entre dos términos, sino entre cuatro: hermana, hermano, cuñado y sobrino. Siempre de acuerdo con Lévi-Strauss, la interpretación de Radcliffe-Brown “aísla arbitrariamente ciertos elementos de una estructura global, que debe ser tratada como tal”. Considerando unos cuantos ejemplos etnográficos que gracias a Dios no vienen al caso, y caracterizando las relaciones joviales y familiares con el signo ‘+’ y las relaciones hostiles, antagónicas o reservadas con ‘–’, Lévi-Strauss encuentra una constante universal: la relación entre tío materno y sobrino es a la relación entre hermano y hermana, como la relación entre padre e hijo es a la relación entre marido y mujer. De tal manera, que conociendo un par [cualquiera] de relaciones, sería posible siempre deducir el otro par (1973: 41). El ensayo está escrito de tal manera que es imposible determinar si esa afirmación vale sólo para las sociedades de tipo circasiano o trobriandés, o para todos los casos. Como quiera que sea, en ninguno de los dos escenarios habría demostración alguna: si la “ley” [sic] sólo se aplica a ciertas sociedades y no a otras, el modelo fonológico no aporta ningún valor agregado; si se pretende que es aplicable a todas las sociedades, entonces la conclusión está decididamente mal. Invito, en efecto, a mirar la muestra de la figura 4.1 con suma atención: en el 234 caso Trobriandés, la relación tío/sobrino es negativa y la de padre e hijo es positiva; en el caso Sivai también. Pero las otras dos relaciones difieren: entre los trobriandeses es ‘–+’, entre los Sivai ‘+–’. Aún en un inventario tan pequeño, no es verdad que conociendo un par se puede deducir el otro. Lo que más me sorprende es que en sesenta años nadie se haya dado cuenta de este error, argucia o ambigüedad. El marco interpretativo de Lévi-Strauss adolece de innumerables defectos metodológicos adicionales, algunos de los cuales son extensivos a su propia caracterización del problema. El avunculado no ha sido tampoco un problema acuciante de los estudios de parentesco, y me inclino a pensar que Lévi-Strauss dramatiza su importancia para que el ejemplo luzca como una hazaña de cierta trascendencia. Pero dejémoslo pasar. Veamos nada más algunos aspectos oscuros de esta elaboración en particular. 1) Que el avunculado con sus actitudes peculiares no esté presente en todas las sociedades patrilineales y matrilineales y que en cambio sí aparezca en sociedades que no son una cosa ni la otra no anula la explicación de Radcliffe-Brown que se refiere a los casos de avunculado solamente en los tipos mencionados, y allí donde aparece. Que las relaciones que aparecen en una sociedad matrilineal o patrilineal no sean las que corresponde a la teoría sí lo contradice; pero Lévi-Strauss no llama la atención a este respecto aunque efectivamente podría haber casos en que la explicación de Radcliffe-Brown no cuadre con los hechos. Este último no implicó jamás que en todas las sociedades matrilineales o patrilineales deba haber avunculado. 2) Las buenas matemáticas inducen a creer que entre cuatro términos no hay cuatro relaciones, sino, lamentablemente, seis 29. Para proceder a su demostración, Lévi-Strauss también “aísla arbitrariamente ciertos elementos de una estructura global” para que su argumento sea más contundente. Saca del ruedo sin mayor rebozo la relación entre la madre y el hijo y la relación entre los cuñados, considerándolas implícitamente irrelevantes. Entre los que han examinado los métodos levistraussianos, al parecer, una vez más nadie se dio cuenta de esta impresionante gaffe. Tampoco es verdad que las relaciones faltantes sean estructuralmente secundarias: una de las relaciones efectivamente consideradas, la de tíosobrino, también lo sería, ya que no pertenece ni al orden de la consanguinidad, ni al de la filiación, ni al de la alianza, que serían los tres órdenes básicos que según él mismo definen la esencia de toda estructura de parentesco. 3) Metodológicamente, reducir el carácter de las relaciones familiares al signo '+' y las antagónicas al signo '–', involucra un atropello a la interpretación de los hechos. Este procedimiento presupone, en primer lugar, que la información etnográfica permite llegar a una evaluación no problemática de todos los casos, y que los referentes de una descripción se pueden calificar fácil y unívocamente como de un signo o de otro, sin que se presenten dudas, transformaciones en función del tiempo o matices intermedios, y sin que las relaciones entre parientes, como en la vida real, tengan aspectos positivos, negativos y neutros humanamente entremezclados. En segundo orden, presupone que en cada sociedad rige un solo patrón de conducta que todo el mundo acata con absoluta unanimidad, sin que se presente lo que se ha dado en llamar “variación intracultural” (Pelto y Pelto 1975). 29 Y probablemente sean doce, ya que en la vida real, a diferencia de lo que es el caso en las matemá- ticas, la relación entre A y B no necesariamente es la misma que entre B y A. 235 En tercer lugar, la dualidad de las asignaciones posibles hace que conductas de manifiesta diversidad (una tenue animadversión y una relación patológicamente violenta, por ejemplo) queden clasificadas como analíticamente iguales. En cuarto orden, dado que el signo es uno solo para una relación que tiene dos sentidos, se codifica igual el caso de una mujer que trata al esposo con levísima frialdad que el de un marido que es un golpeador brutal, independientemente de cuál sea la relación recíproca. En quinto lugar, finalmente, cuando la información etnográfica es contradictoria o indecidible, siempre se puede escapar por la tangente para ponerle a la tribu y relación que sea el signo que se quiera; cuando otros etnógrafos discreparon con las atribuciones sígnicas de Lévi-Strauss, éste encontró en seguida párrafos sueltos y aspectos de las complejas relaciones humanas que podían interpretarse con un poco de buena voluntad para el lado que él necesitaba. 4) Lévi-Strauss afirmaba antes que “los términos de parentesco son fenómenos de significación”, al igual que los fonemas. Aquí urgen dos aclaraciones. Primero, los fonemas no son, en rigor, portadores de significado; en lingüística el nivel de análisis que tiene que ver con el significado es el plano semántico, y no el fonológico. Los fonemas sirven (en la concepción funcionalista de la Escuela de Praga) para diferenciar significados, pero no portan significado ellos mismos. Pensando en los que he llamado principio de Thom y de Korzybski/Whitehead/Bateson (p. 8), tampoco son inherentemente diferenciadores semánticos: esa es simplemente una propiedad circunstancial que otros marcos teóricos (como por ejemplo el distribucionalismo pos-bloomfieldiano) no invocan en absoluto. LéviStrauss confunde, por lo visto, dos articulaciones diferentes del lenguaje: una, construida en función de elementos formales sin significado propio, susceptible de ser abordado por el método estructural; la otra, atinente al significado, y difícilmente abordable en esos términos. En segundo orden, en la elaboración levistraussiana es imposible determinar en qué nivel de análisis puede garantizarse la propiedad del método, ya que no está clara cuál pueda ser la función “diferencial” de los términos de parentesco; también se ignora si la doble articulación característica del lenguaje puede postularse a propósito del parentesco y cómo se inserta el problema de la significación en todo esto. 5) Decía Lévi-Strauss que “los sistemas de parentesco son elaborados por la mente en el plano del pensamiento inconsciente”. Yo opino más bien que el análisis levistraussiano no deslinda qué es este “inconsciente” y como opera en este caso en particular. Ningún elemento de juicio empírico sustenta la idea de que las estructuras y procesos que analíticamente establece el antropólogo tengan un correlato intencional, pre-intencional o no-intencional en los actores sociales. Lévi-Strauss no estudia el inconsciente con ninguna herramienta que confirme la identidad entre sus interpretaciones y lo que realmente pasa en la mente de alguien. El inconsciente del otro no es aquí más que la conciencia del antropólogo, el cual establece diferencias sobre un producto cultural sin tener acceso a la mente que lo produce o a los procesos mentales concretos de los que se deriva, y sin tomar en cuenta la distancia que media entre la conciencia (o la inconciencia) de las personas individuales y la dimensión colectiva de la cultura. Apliquemos esa observación de Lévi-Strauss al desarrollo concreto que estamos revisando. “Los sistemas de parentesco...”, dice: pero ¿de qué sistemas está hablando? Lo que cabe revisar aquí, según sus propias palabras, es el sistema de actitudes, no el de las relaciones; y estas actitudes, lejos de ser entidades inconscientes, no son otra cosa que conductas manifiestas y observables. Si se arguye ahora que las conductas pertenecen a (o se manifiestan en) el plano de lo inconsciente, he aquí entonces un nuevo y extravagante fragmento de teoría psicológica. 236 6) Finalmente, aunque Lévi-Strauss descubre en apariencia algo que podría llegar a considerarse una estructura, no aporta nada que se parezca a una explicación (Amaral Maia 2006). Una explicación genuina de las actitudes tendría carácter genético, psicológico, o cualquier cosa, excepto estructural. Confundir un análisis estructural con una explicación implica confundir entre la configuración de una cosa y su génesis. Después de LéviStrauss sabemos tanto el por qué de las contraposiciones avunculares como sabíamos antes con Radcliffe-Brown, y peor aún: en caso que el hallazgo levistraussiano de los signos contrapuestos corresponda a un fenómeno real (lo que afortunadamente no parece ser el caso) tendríamos ya no que explicar el cruzamiento que intrigaba a Radcliffe-Brown, sino la nueva contraposición descubierta. Resulta realmente asombroso que Lévi-Strauss considere que ha explicado estructuralmente el dilema, o que crea que su razonamiento y el de Radcliffe-Brown se refieren al mismo planteamiento de la cuestión. Quien tenga voluntad podría ocupar largas horas sólo para enumerar otros defectos, errores e inconsistencias; entre los que se perciben a simple vista se observa que se establece un problema y se desarrolla otro, se cambian y se mezclan sobre la marcha las definiciones de los conceptos, y se formulan principios que luego no se aplican. En el mismo artículo de 1945 que estamos comentando se encuentra en germen una idea de Lévi-Strauss que le llevaría a acometer un ejercicio mayor de analogía entre los sistemas de parentesco y los lenguajes. “El parentesco –dice– es un lenguaje”. Esta idea se complementa con otra: los hombres intercambian mujeres; de este intercambio se derivan las contraprestaciones, las reciprocidades y los vínculos que podemos subsumir bajo el rubro de cultura. Es más, la cultura misma se origina en ese intercambio, en ese renunciamiento al acceso carnal con las mujeres inicialmente propias, como lo son las hijas y las hermanas. Lévi-Strauss asimila el intercambio de mujeres con el intercambio de mensajes que se da a nivel de la lengua; de allí que en alguna medida, al apropiarse de los principios de la teoría de la comunicación, el análisis antropológico sea también un análisis semiológico. Para Charles Sanders Peirce, recordemos, el hombre es un signo; para Lévi-Strauss, lo es más bien la mujer. En este punto las brevas están maduras para un cuestionamiento. Pero habría que tener precaución respecto del punto hasta el cual conviene llevar la crítica. Esta analogía no puede desecharse sobre la base empírica de que las mujeres y los mensajes son cosas distintas: es legítimo interpretar la realidad a través de analogías, isomorfismos y metáforas; se diría que es casi imposible evitar hacerlo. La cuestión radica más bien en analizar si la analogía es plausible, y si las heurísticas que se derivan de su aplicación son o no productivas. Se puede aplicar aquí con confianza el principio de Alan Turing: no hay regla proyectiva de aplicación general; ningún algoritmo general puede determinar a priori la productividad de una metáfora en lugar de otra. Hay que averiguar caso por caso cuán lejos se pueden llevar las analogías antes que la investigación se despiste en trivialidades. Edmund Leach (1970), Ernest Gellner (1985: 160) y Perry Anderson (1986: 48) formularon cuestionamientos parecidos pero independientes a propósito de la diferencia que media entre los dos sentidos que asume la palabra intercambio cuando se habla de intercambios de mujeres y de intercambios lingüísticos. En ambos casos el problema se origina en el hecho de que, pese a parecer ligado al punto de origen de la metáfora, el “intercambio” de palabras que en apariencia se da en el lenguaje presupone de por sí una metáfora incorrecta proyectada desde otro orden de fenómenos. Estrictamente, las palabras no se intercambian, porque carecen de 237 valor material y no se enajenan a quien las enuncia. Es el intercambio de palabras (y no el de mujeres) el que suscita la descripción más figurada. Las objeciones señaladas hacen que resalte la impropiedad del símil en el momento en que se enuncian cosas tales como que “el parentesco es un lenguaje”, o en el que se considera que el tratamiento “lingüístico” de los hechos de parentesco es en principio una forma de análisis naturalmente ligada a la esencia del fenómeno que se indaga, y por ello una analítica privilegiada por un poder de esclarecimiento que no es puramente formal, capaz de arriesgar incluso hipótesis de orden genético. A propósito del tratamiento lévistraussiano del avunculado se han hecho públicas además unas cuantas objeciones que conciernen a su inadecuación empírica. Ya tempranamente Luc de Heusch había encontrado un caso anómalo entre los Lambumbu de las Nuevas Hébridas. Luego se ha hecho evidente que los Lele de Kasai (Congo) estudiados por Mary Douglas poseen un sistema de parentesco que resulta en tres relaciones negativas (hermano/hermana; padre/hijo; tío materno/hijo de la hermana) contra una sola relación positiva (marido/mujer) (Luc de Heusch 1973: 17). En términos estrictos, la calificación de las relaciones (o de las actitudes) en un sistema avuncular está afectado por la arbitrariedad inherente al principio de Nelson Goodman que definiéramos al principio de este libro (p. 8). Desde mi punto de vista no interesa tanto que el parentesco y el lenguaje sean abordables con las mismas herramientas de análisis estructural, como que estas herramientas se apliquen adecuadamente. Lo primero que salta a la vista es que Lévi-Strauss no alcanza a elucidar cuál es el nivel o el enclave en el que la noción de sistema deviene operable. El sistema ¿cubre a todas las estructuras de parentesco, o tan sólo al avunculado (o a las “formas elementales”)? En el caso de que sólo algunas modalidades y campos del parentesco sean sistemáticas, entonces, por propia definición, no se da la analogía necesaria entre parentesco y lenguaje como dominios globales. En lingüística nos encontramos con una situación diferente. Ésta no se debe sólo al estado más avanzado de las prácticas disciplinares, ni a la mayor simplicidad del objeto, sino ante todo a la mayor adecuación del método. El sistema fonológico es exhaustivo. No existen en el nivel correspondiente de la lengua más entidades que las que el sistema descubre, analiza y sitúa. No sucede lo mismo con su aplicación antropológica. Mientras que en lingüística existen unos pocos niveles interactuantes, en etnografía ignoramos con cuántos sistemas nos hemos de encontrar, y carecemos de una marca formal que nos indique que la totalidad del nivel de análisis correspondiente ha sido sistematizado. Un análisis fonológico puede estipular veinte consonantes en una lengua, otro más, dieciocho o veintidós; los métodos no son perfectos, pero de todas maneras las cifras son siempre más o menos del mismo orden de magnitud ¿Puede decirse algo parecido de los sistemas de la etnografía? El análisis estructural de los mitos En lo que concierne al análisis estructural de los mitos, texto en el que el presunto método llega a su culminación, propongo aquí dar vuelta en contra suyo sus muchos manejos retóricos, sus distinciones analíticas improductivas, sus decisiones arbitrarias, sus contradicciones. Igual que hace Lévi-Strauss en el análisis del mito de Edipo (el célebre capítulo XI de la Antropología Estructural), el crítico podría situar los errores que se suceden sintagmáticamente en el análisis en un tablero paradigmático de trampas retóricas y artimañas. Estas no son cir238 cunstanciales sino constitutivas. La pregunta que podríamos dirigirle al método es: ¿qué es lo que queda de útil y valedero en el análisis estructural luego de descartados sus falencias? La mayoría de los antropólogos ni siquiera advierte las arbitrariedades de Lévi-Strauss, o si las advierte no las considera fatales. Mi certeza es que el método jamás funcionó, y que su especificación se erige como uno de los mayores monumentos a la falsa conciencia científica de toda la antropología. Lo que estoy diciendo puede sonar parecido a lo que uno lee en críticas fallidas como las de Héctor Vázquez (1982), Clifford Geertz (1987) o Stanley Diamond (1974), pero la diferencia entre esas críticas y las mías es absoluta, no tanto en su calidad como en su naturaleza. Estos autores entienden que el método lévistraussiano mal o bien funciona, y que la perversión radica en su carácter sistemático, cerebral o tecnológico, respectivamente. Mi postura es exactamente la contraria: dado que se puede demostrar formalmente que el método no funciona, su posicionamiento ideológico y su naturaleza es, por eso mismo, de interés secundario. En fin, no creo que haya, en toda la exposición del método en ese capítulo de su obra maestra una sola aserción fundamental que sea técnica o epistemológicamente correcta. No hay en él ni en ninguna otra exposición del método un encadenamiento lógico de ideas productivas, sino una portentosa simulación, cláusula por cláusula. He publicado un texto que se titula “Seis Nuevas Razones Lógicas para Desconfiar de Lévi-Strauss” (Reynoso 1991) que amplía una ponencia inédita en la que analizaba otras cinco; me temo que las razones que alimentan esa desconfianza no son once, sino muchas más, y que cualquier analista con los ojos abiertos puede descubrirlas por docenas navegando los textos: cada lectura agrega otras nuevas. Invito a consultar esas críticas y a corroborar que, en lo que sigue, no me he visto en la necesidad de repetir ninguna. Comencemos ahora una especie de contrapunto con las premisas en que se funda el método levistraussiano. Tomemos, por ejemplo, la frase donde Lévi-Strauss dice: [E]l lugar que ocupa el mito en la escala de los modos de producción lingüística es el opuesto al de la poesía, pese a lo que haya podido decirse para aproximar uno a la otra. La poesía es una forma de lenguaje extremadamente difícil de traducir en una lengua extranjera, y toda traducción entraña múltiples deformaciones. El valor del mito como mito, por el contrario, persiste a despecho de la peor traducción. Sea cual fuere nuestra ignorancia de la lengua y la cultura de la población donde se lo ha recogido, un mito es percibido como mito por cualquier lector, en el mundo entero (1973: 190). ¿Cómo interpretar estas afirmaciones? ¿A qué obedecen? Las manipulaciones son tantas que es difícil decidir por dónde empezar. Pasemos por alto, sin embargo, el hecho ostensible que la poesía también puede ser percibida como poesía “por cualquier lector, en el mundo entero” y que el valor de la poesía como poesía también “persiste a despecho de la peor traducción”. Durante décadas los argentinos conocimos La Divina Comedia a través de la traducción rimada de Bartolomé mitre, nada menos, y a pesar de esa extravagancia alguna idea nos pudimos hacer. Era poesía horrenda pero poesía al fin; siempre hubo quien gustara de ella. Las siguientes fullerías de Lévi-Strauss son aún más ofensivas. Tal como viene barajado el procedimiento, Lévi-Strauss se encuentra obligado a parafrasear el mito, a sustituir la narración original por su propio bricolaje y por su propio concepto de lo que en el mito es narrativamente relevante. No es el mito lo que analiza a fin de cuentas, sino una paráfrasis construida pensando en los resultados que quiere obtener, afirmando que esa confección (una fic- 239 ción en el sentido geertziano) constituye algo así como la materia prima purificada, la esencia, el nivel subyacente. Antes de poder suplantar el mito por su propio objeto de análisis, más manipulable, LéviStrauss debe hacer que el lector subestime factores tales como la fidelidad lingüística, la precisión semántica y hasta la estructura discursiva. Se le hace fácil negar valores poéticos al mito, porque la narración mítica se sitúa, literariamente, fuera de nuestra propia tradición lingüística y cultural. Por eso Lévi-Strauss afirmará, pocos renglones después (p. 197), arrojando todo escrúpulo filológico por la borda, que cualquier versión del mito vale lo mismo: es igual entonces el mito originario, con todos sus meandros narrativos, sus punteros deícticos, su contexto y sus fórmulas, que la versión esquelética y arbitraria que el propio analista quiera postular como punto de arranque del análisis. La culminación de todo esto queda ejemplificada en el primer análisis estructural que se nos presenta, el del mito de Edipo, en el cual el mito sobre el que se ejecuta el análisis ni siquiera es expuesto. Todo el mundo lo conoce; o, como me inclino a creer, todo el mundo lo desconoce, por lo menos lo suficiente para que Lévi-Strauss pueda hacer campear su arbitrariedad, escamoteándolo sin que nadie proteste. Entre paréntesis, podríamos observar que no existe tal cosa como “el mito de Edipo”: lo que Lévi-Strauss considera como tal es una narración literaria, cuyas fuentes se remontan al Edipo Rey de Sófocles [496aC-406aC], la obra refinada y escrita de un intelectual, y a referencias dispersas en diversos poemas, que en apariencia remiten a su vez, en forma confusa, a acontecimientos protohistóricos. Aún si consideramos mitos a las narraciones del perdido Ciclo Tebano (la Oedipodea de Cinaethon, la Tebaida, el Epigoni, el Alcmeonis) el hecho es que ellas eran poesía pura, hexámetros dactílicos para ser más precisos. Aún cuando más adelante, en las Mitológicas, Lévi-Strauss transcribirá los mitos, su analítica siempre opera sobre los aspectos de la narración que a él le resultan convenientes; en ningún caso da cuenta de los aspectos narrativos más obviamente esenciales, ni aclara los criterios seguidos para tomar algunos elementos sí y otros no. Hay un giro en la analítica levistraussiana que confirma lo dicho: mientras que en la presentación del método el análisis se opera sobre un mito (presumiendo que el tratamiento propuesto es capaz de desvelar su estructura), en el comienzo de las Mitológicas el objeto de análisis ya no es un mito sino una mitología, y al final del texto todas las mitologías necesarias para cerrar el balance de las oposiciones binarias y las mediaciones que queden pendientes. En entrevistas periodísticas, mientras tanto, y en aras de un comprensible didactismo, el método se estipulará aplicable incluso a pedazos de mito, si ello es oportuno (Lévi-Strauss 1976: 20). Fácil será fingir que se dispone de un método, cuando hasta la naturaleza y la escala del objeto sobre el cual se aplica es incierta y cuando los elementos que lo componen serán los que se necesiten para concertar una ilusión de acabamiento. Sigamos adelante con la presentación del método y analicemos la forma en que Lévi-Strauss define las unidades de análisis. [A] los elementos propios del mito [] los llamaremos: unidades constitutivas mayores. ¿Cómo se procederá para reconocer y aislar estas grandes unidades constitutivas o ‘mitemas’? Sabemos que no son asimilables ni a los fonemas ni a los morfemas ni a los semantemas, sino que se ubican en un nivel más elevado: de lo contrario, el mito no podría distinguirse de otra forma cualquiera del discurso. Será necesario, entonces, buscarlas en el plano de la frase (1973: 191). 240 En esta propuesta se esconde otra pequeña trampa, amén de otras triquiñuelas menores, derivadas del hecho de que Lévi-Strauss necesita desparramar observaciones casuales a las que después recurrirá como si hubiera ido demostrando algo y como si la contundencia de lo demostrado fuera descomunal. Él afirma, por ejemplo, que en el mito las unidades pertinentes se sitúan en el plano de la frase, mientras que en otras formas del discurso parecería que no es así; pero el problema, que prometía ser interesante, ni remotamente se desarrolla. Luego se verá por qué. Ahora bien, cualquier estudiante de lingüística sabe que las frases no son las unidades de sentido que componen un texto. Una frase puede decir: “Yo también”, “Eso no es cierto” o “Sí”; el significado de esas entidades impone considerar aspectos referenciales y deícticos, que apuntan hacia afuera del discurso, y complejos aspectos contextuales (anáforas, catáforas, elipsis), que tienen que ver con la forma en que las frases señalan o redirigen hacia el entramado sintagmático que las rodea o las constituye. Más razonable hubiera sido proponer unidades proposicionales o actanciales más abstractas, del orden de la enunciación. Si bien la lingüística del texto no estaba todavía muy desarrollada cuando Lévi-Strauss propone la fundación del método aplicada a los mitos (en 1955), en los años siguientes nunca introdujo aclaraciones a este respecto, y siempre aludió a las unidades mitemáticas como elementos sintácticos del nivel de la frase. Sin embargo, él mismo violará esa precondición, como podremos contemplar en los ejemplos que siguen, introduciendo criterios que ni siquiera son ya inherentes al texto (información cultural heterogénea, etimologías, indicios, interpretaciones de terceras partes, analogías, propiedades) y disolviendo su propio discurso a propósito de las “unidades” del análisis (los átomos de mitologicidad) en una pura pérdida de tiempo. Anotemos esta observación: Lévi-Strauss aplica un examen presuntamente inspirado en la lingüística a unidades de significación que ni la lingüística más chapucera reconocería como pertinentes, ni aceptaría como bien definidas. Y guardemos también esta otra, que resultará aplicable en todo momento de nuestro desarrollo crítico: Lévi-Strauss alega situarse a nivel de las relaciones sintácticas entre frases, cuando lo que en realidad hace es acomodar en un solo tipo de relación invariante (la oposición) elementos que corresponden al plano de los significados. No es en el plano soterrado y oculto de las relaciones sintácticas entre frases donde hinca los dientes el método, sino en la superficie misma de los significados, sean éstos los que constan en el texto de una versión que no se sabe cuál es, o los que Lévi-Strauss estime necesario contrabandear luego. Volviendo al análisis, examinemos la forma en que Lévi-Strauss construye su carta paradigmática de “haces” de mitemas en la ilustración. No es necesario para evaluar esta analítica conocer textualmente el presunto mito de Edipo, aunque ello sería conveniente para advertir otras transgresiones. Nótese, por ejemplo, que incluye continuaciones encadenadas que no forman parte originariamente del relato básico, tales como el episodio de Antígona, o acontecimientos narrativos que ocurrieron siglos antes, como el rapto de Europa. Los límites entre el mito de Edipo en sí y la mitología que lo rodea son entonces difusos, y es posible sospechar que esto sucede en primer lugar porque el relato mismo nos ha sido escamoteado y en segundo lugar porque la retórica de la demostración así lo requiere. Lévi-Strauss pretende estar utilizando otras variantes conocidas de la versión tebana, relatos concernientes a la línea colateral de Lábdaco y diversas leyendas atenienses (1973: 137-138). Dudo que eso sea siquiera verdad: violando todas las reglas filológicas conocidas, Lévi-Strauss no proporciona 241 una sola referencia erudita, un solo repositorio documental, una sola pieza literal de texto (p. 198). ¿De qué leyendas, relatos y variantes se trata, si puede saberse? Su bibliografía no incluye ninguna buena versión crítica de las obras fundamentales del teatro, de la historia o de la mitología griega. Ni siquiera una mala versión, a decir verdad. Las versiones alternativas y fragmentarias (Peisandros, Helánico de Lesbos, Tucídides, Plutarco, Píndaro, la referencia homérica, los datos dispersos en obras de Esquilo y Eurípides) no son mencionadas siquiera. Cadmo busca a su hermana Europa, raptada por Zeus Cadmo mata al dragón Los Spartoï se exterminan mutuamente Lábdaco (padre de Layo) = “cojo” Edipo mata a su padre Layo Layo (padre de Edipo) = “torcido” Edipo inmola a la Esfinge Edipo = “pie hinchado” Edipo se casa con Yocasta, su madre Etíocles mata a su hermano Polinices Antígona entierra a Polinices, su hermano, violando la prohibición Pero veamos primero en qué consisten los mitemas: la mayor parte de ellos son articulaciones narrativas, hechos referidos por algún relato; sin embargo se han filtrado también apreciaciones evaluativas o clasificatorias (el Dragón y la Esfinge son “monstruos”) y hasta etimologías (“Lábdaco” significa “cojo”). A esto se agregarán interpretaciones tal vez dudosas y en todo caso marginales de Marie Delcourt [1891-1979] sobre el carácter ctónico de la Esfinge, y otros materiales dispersos. El nombre del padre de Layo es la perla culminante, pues Lábdaco no juega ningún papel en la trama, como no lo juega tampoco Cadmo, que es por lo menos tatarabuelo de Edipo: si la cronología mítica fuera histórica el rapto de Europa se ubicaría hacia 1471aC y la historia edípica hacia 1270aC. Lévi-Strauss considera que la etimología de Layo (=“torcido”) es significativa; pero ese mote no es físico ni geométrico sino figurado, pues los antiguos pensaban que se lo llamaba así por su “inclinación”, dado que se había enamorado de Crisipo, hijo de Pélope, constituyéndose en el primer caso de pederastia pedagógica entre los mortales, prácticas por la que luego Tebas sería famosa. Como sea, he aquí la erudición trascendental al servicio de un análisis que debería ser inmanente. Algunos elementos tienen como agregado expreso una constelación de observaciones que serán necesarias para tejer las relaciones pero que no forman parte de la unidad del hecho narrativo como acción: a la búsqueda de Europa por Cadmo se agrega que Europa es hermana de Cadmo, y que había sido raptada por Zeus. ¿Es éste el mitema básico? No hay ninguna frase que diga todo eso; en la obra de Sófocles esos personajes no aparecen, ni tampoco apa242 recen en algún texto que califique como una versión del mito. Pero todo vale, porque el objetivo no es explicar el relato sino hacer que el método parezca funcionar. También es significativa la ausencia de otros elementos de la macro-narración que el propio Lévi-Strauss ha establecido: el suicidio de Yocasta, el enceguecimiento de Edipo, la fundación de Tebas, el rapto de Europa, la disputa con Tiresias, el momento de la revelación entre Edipo y Yocasta, el destierro de Edipo. Lévi-Strauss repudiará algunos de ellos después, fuera del análisis, diciendo (sin base) que se trata de “ciertos motivos de las versiones más antiguas” y contrariando su propia observación respecto de la igual relevancia de todas las versiones. Lo concreto es que en el momento de trazar relaciones esos otros episodios no encajarían demasiado bien. Obsérvese, además, que la tabla paradigmática no da cuenta de todos los episodios narrativamente relevantes del relato edípico, sino sólo de aquellas instancias que son las más oportunas para dibujar los “haces de relaciones” en los que se entretendrá Lévi-Strauss. Cabría preguntar entonces cuáles son los elementos que el análisis debe tomar como punto de partida y cuáles son las relaciones que hay que establecer entre ellos. Lévi-Strauss sólo responderá oblicuamente esa pregunta mucho más tarde, hacia el final de las Mitológicas: el punto de partida de las relaciones y oposiciones es indecidible; lo que quiere decir que no hay regla, más que la suerte, la imaginación y el sentido común. Después de todo, de entre los cientos de millones de relaciones posibles en una narrativa que parece no tener límites, el propio LéviStrauss formuló “haces de relaciones” con un número mínimo de elementos (dos o tres por cada haz) y con un solo par de oposiciones entre los haces, y sin poder dar cuenta de su propia heurística, encontró nada menos que el significado global del ciclo mítico. Una lotería, realmente. Ernest Gellner (1985: 156-157) especulaba que dos o tres analistas estructurales saldrían de cuartos cerrados con otros tantos análisis diferentes. Yo creo que, tomando en cuenta que los elementos narrativos pueden ser tanto funciones actanciales (es decir, sucesos), como etimologías o significados dispersos, considerando que los límites del mito-objeto pueden acoger cualquier entidad más o menos culturalmente relacionada, siendo que (conforme lo demostrara Georg Cantor) un objeto pertenece a innumerables clases30 y que (como lo probara Nelson Goodman) cada quien establece similitudes y oposiciones como le place, las variantes de análisis posibles son virtualmente infinitas, sin que se puedan definir criterios para juzgar una mejor que la otra. Suponiendo que en un mito puede haber unas treinta unidades mitémicas entre situaciones actanciales, etimologías, relaciones y personajes, y que cada una de ellas pertenece a cuatro clases posibles (un número conservador), eso implica nada menos que 4 30 configuraciones de cartas diferentes, o sea 1.152.921.504.606.850.000 acomodamientos distintos. Si dedicáramos un segundo a examinar cada alternativa, tardaríamos unos 36.558.901.085 años en resolver el puzzle: unas cuantas veces más que la edad del universo, todo un engorro. Aún si el método funcionara no parece muy práctico; quien tenga presente la definición de problema que propuse en la página 8, podrá advertir que estamos en presencia de uno mucho más que un poco intratable. O que cada clase tiene más subclases que miembros. Véase Willard V. Quine, “The Cantor Theorem”, Journal of Symbolic Logic, 2(3): 120-124, 1937, y las observaciones de Sperber más adelante. 30 243 Ahora bien, lo más extraordinario del caso no es el conjunto de operaciones preliminares, sino la “interpretación” de las relaciones sobre el cuadro de los paradigmas mitemáticos. Como si las arbitrariedades ya introducidas no fueran suficientes, Lévi-Strauss agrega otras más para fingir que el análisis arroja consecuencias adicionales a las de su discutible acomodamiento en una matriz. Los incidentes agrupados en la primera columna, nos dice, conciernen a parientes consanguíneos cuya relaciones son “exageradas”: estos parientes son objeto de un tratamiento más íntimo que el autorizado por las reglas sociales. Cadmo se opone a los dioses para reunirse con su hermana, Edipo se casa con su madre y Antígona viola la ley para dar sepultura a su hermano. Estirando un poco la cosa, Lévi-Strauss define a la primera columna como caracterizada por la expresión de “relaciones de parentesco sobreestimadas”. Luego observa que la segunda columna traduce la misma relación, pero con un signo inverso; y de inmediato la bautiza: “relaciones de parentesco subestimadas o desvalorizadas”. Lo hace a despecho de que no sea siquiera plausible que los spartoï, surgidos de los dientes de un dragón acuático plantados en la tierra por Cadmo, sean estrictamente consanguíneos, o “parientes” entre sí en sentido estricto; de acuerdo con las distinciones que el mismo Lévi-Strauss efectuará más adelante, de hecho no lo son, pues los parientes a los que llamamos hermanos están ligados entre sí por nexos de filiación con progenitores comunes, y no por su origen común en diferentes piezas de marfil tiradas en el suelo. La traducción castellana no mejora las cosas; en las dos revisiones de conozco confunde vilmente a los mitológicos spartoï con los espartanos, los cuales nada tienen que ver con las leyendas de Tebas, que queda en el extremo de Grecia opuesto a Esparta. Incidentalmente, algunas versiones antiguas del relato de Cadmo, como la de Helánico, no indican que haya habido batalla alguna entre los spartoï. Como sea, los spartoï son monstruos de la tierra y no gente como uno; sean o no hermanos se los ha puesto en la columna equivocada. El esclarecimiento de las dos columnas siguientes es bastante más forzado, si cabe. La tercera se refiere a monstruos: “el dragón, monstruo ctónico que es preciso destruir para que los hombres puedan nacer de la tierra”, y luego la esfinge que se esfuerza “mediante enigmas que se refieren también a la naturaleza del hombre, por arrebatar la existencia a sus víctimas humanas”. La clausura viene dada por esta frase magistral, que culmina en una afirmación incomprensible a la luz de los elementos de juicio considerados, y en las que están más o menos las palabras que corresponden a la analítica anterior, pero acomodadas en relaciones semánticas que no se justifican: El segundo término reproduce [?] pues, el primero, que se refiere a la ‘autoctonía del hombre’. Puesto que los dos monstruos son, en definitiva, vencidos por hombres, puede decirse que el rasgo común de la tercera columna consiste en la negación de la autoctonía del hombre (1973: 195) Sugiero cambiar la idea de la autoctonía (que propone la traducción de Eliseo Verón, tanto en las revisiones de Eduardo Menéndez como de Gonzalo Sanz) por la más correcta acepción de ctonía, es decir, la idea de que el hombre procede de la tierra. Si no lo hacemos, lo que dice Lévi-Strauss corre el riesgo de pasar por un puro jeroglífico, más allá de que la expresión “autochtonie” se encuentre en el original francés y de que en las ciudades griegas los autóctonos eran la gente del lugar, los miembros genuinos de la polis. Aún así, será difícil encontrar asidero a la conclusión levistraussiana. Que se pueda considerar a Edipo, nacido de Layo y Yocasta, como “nacido de la tierra”, otorgando a ese rasgo el valor de una articula244 ción esencial es un exceso de interpretación mitológica, por más que su nombre quiera decir “pie hinchado”, y por más que los pies hinchados impidan caminar. Por otra parte, Tebas en particular no fue fundada por un autóctono; sólo eran autóctonos ctónicos los primeros ancestros nacidos del suelo, y quizá las cuatro primeras razas del mito hesiódico (la raza de oro, la de plata, la de bronce, la de los héroes); la raza de hierro, la nuestra, incluso la de Cadmo el fenicio, el bárbaro (lo contrario de un autóctono) y más aún la de Edipo, no deriva de las primeras, como lo ha observado Pierre Vidal- Nacquet (véase sobre esta cuestión el espléndido estudio Nacido de la tierra de la historiadora Nicole Loraux [1943-2003]) (Loraux 2007: 11, 26, 27). Volviendo a la cita anterior, es evidente que Lévi-Strauss considera el efecto de conmutación de algunas negaciones mientras niega el de otras, o que se marea en su propio torbellino de afirmaciones y negaciones encadenadas: se diría que matar a un monstruo que impide a los hombres nacer de la tierra no niega la ctonía del hombre sino que más bien la afirma. Podría argumentarse que al ser ctónicos los monstruos mismos, al matarlos se está negando de alguna manera la ctonía. Pero ¿hasta dónde es legítimo llevar el límite de las posibilidades interpretativas? En la cuarta columna, según Lévi-Strauss, se refieren etimologías que trasuntan que, en muchas mitologías, los hombres nacidos de la tierra sean representados como caminando con torpeza o incapaces de caminar. El rasgo común de la cuarta columna podría ser entonces, dice, “la persistencia de la ctonía humana”. Curiosa digresión: Cadmo, Yocasta, Antígona, Etíocles, Ismena y Polinices también son nacidos de alguna manera, y sobre la etimología de sus nombres Lévi-Strauss no nos dice palabra. Y otra más: ni Layo ni Edipo son en absoluto representados como “caminando con torpeza o incapaces de caminar”. El alejamiento de este último cuando marcha a un destierro remoto denota que, ciego y todo, era capaz de deambular bastante bien. Por otro lado, si Edipo tenía los pies hinchados no se debía a que naciera de la tierra, sino a que al ser abandonado cuando niño le pincharon los pies con agujas o los ataron con vendas. Diversos autores modernos (Glauco Carloni, Daniela Nobili, Malcolm Lowry) sugieren que Oidípous es corrupción tardía del original Oedipais, “hijo del mar dilatado”, y que fue abandonado en el mar y no en la tierra, lo cual sería congruente con otras historias de abandono como las de Perseo, Telefo, Dionisos, Moisés o Rómulo y Remo. Pero es en este encolumnado donde radica el núcleo de la interpretación. Si el mito de Edipo significa algo, según Lévi-Strauss, ese significado es “la imposibilidad en que se encuentra una sociedad que profesa creer en la ctonía del hombre de pasar de esta teoría al reconocimiento del hecho de que cada uno de nosotros ha nacido realmente de un hombre y de una mujer”. Aunque esta dificultad es insuperable, el mito de Edipo ofrece una suerte de instrumento lógico que permite tender un puente entre un problema inicial (¿se nace de uno solo, o bien de dos?) y un “problema derivado” que se puede formular aproximadamente así: ¿lo mismo nace de lo mismo, o nace de lo otro? Ofrezco una gratificación especial a quien suministre información que permita dar con el paradero del “puente lógico” proporcionado por el mito de Edipo, a quien nos diga qué beneficio conceptual, coartada existencial o consuelo estético aporta ese puente, o a quien identifique en qué momento del análisis surge la necesidad lógica o mitológica de plantear la segunda pregunta. Cabría preguntarse, además, qué sentido tiene encontrar que el mito significa algo para una determinada sociedad si antes se había dicho que cualquier versión del mito (y 245 por tanto colijo que también las de Séneca, Steven Berkoff, Jean Cocteau o Sigmund Freud) resultan indistintas a los fines del análisis. Sea como fuere, Lévi-Strauss consigue sintetizar la estructura del mito en una relación también memorable por la oscuridad de su sentido y su total ausencia de motivación, como si se confiara que los lectores del país de los ciegos de la antropología viven eternamente distraídos: [L]a sobrevaloración del parentesco de sangre es a la subvaloración del mismo, lo que el esfuerzo por escapar a la ctonía es a la imposibilidad de lograrlo (1973: 197). Este resulta ser el logro explicativo que nos dice por qué el mito de Edipo está estructurado como lo está. Ahora bien, este cruzamiento de oposiciones binarias ofrece material para escribir un libro sobre los recursos de la retórica estructuralista y las tribulaciones de su lógica. En primer lugar, observemos que la negación de la ctonía del hombre se ha transformado en un esfuerzo para escapar de ella, mientras que la afirmación de la ctonía deriva en una imposibilidad de lograr hacerlo. La dimensión ontológica de los hechos relatados se confunde con el carácter lógico de las frases que los consignan (en francés, al menos). En segundo orden, Lévi-Strauss traza una correspondencia de este tipo: sobrevaloración del parentesco negación de la ctonía ---------------------------------------------- : -----------------------------------subvaloración del parentesco afirmación de la ctonía Lo más plausible, quizá, hubiera sido postular la relación contraria. De todos modos, el carácter ctónico o no ctónico de personajes esenciales para autorizar esa relación (Yocasta, Antígona, Etíocles, Cadmo) ni siquiera es mencionado en el análisis, y la relación misma se establece sin ningún criterio para definir sus segundos numeradores o denominadores como tales, y sin dejar instrucciones de cómo, en lo sucesivo, los respectivos operandos han de cruzarse o permanecer en paralelo. No es suficiente que dos pares de términos “opuestos” existan en el mismo contexto para que puede estimarse entre esos pares una relación de proporcionalidad. Y en tercer lugar, lo que es más importante, en esa relación se sientan las bases de lo que habrán de ser las “oposiciones binarias” levistraussianas, en las que se imagina que todas las diferencias son iguales ante la ley. Lévi-Strauss insinúa, en efecto, que una diferencia discreta y “digital” de signo (afirmación/negación) es equivalente o comparable a una diferencia “analógica” sobre un continuo (sobrevaloración/subestimación). Esta es la misma equivocación que en el análisis del avunculado le hace poner signos positivos y negativos a la caracterización de relaciones humanas que tienen un amplio rango de posibilidades, y que incluyen una zona extensa de ambigüedad. Todas las diferencias son iguales, y lo mismo da lo que dicen textualmente las fuentes que lo que alguien más especule. Una vez admitido esto, todo es posible. Bastará contar con un episodio que consista en diferencias cualesquiera (y no hay ninguno que no consista en ello), para poder tejer las correspondencias internas o externas que la suerte nos preste o la imaginación nos regale. Podremos decir, luego de ese malabarismo, que hemos hallado su estructura. *** 246 Desearía que no se confunda esta crítica extendida e intensiva del modelo levistraussiano con una obstinación para desacreditarlo a toda costa, con un espíritu de negación resentida o con un hipercriticismo innecesario. Mi intención ha sido construir un modelo de crítica, centrado en las exigencias de consistencia interna y rigor metodológico. Es imprescindible juzgar así a todo modelo, si es que queremos ponerlo en funcionamiento, a riesgo de incurrir en sus mismas caídas si lo adoptamos como palabra santa. Se me objetará no introducir mecanismos de corrección, tendientes a obtener luego de aplicados un instrumento que funcione mejor. Pero cuando un método falla desde su raíz eso, por desgracia, no es posible. Si hay que desarrollar a toda costa un modelo estructural de análisis habrá que hacerlo sobre operaciones y conceptos totalmente redefinidos y alrededor de reglas de juego más transparentes. Lo que surja de ese desarrollo no será un Lévi-Strauss enmendado, sino un proyecto nuevo que no arrastre ese precedente como lastre histórico. Se ha criticado muchísimo la obra de Lévi-Strauss; él mismo se ha ocupado de algunas de las críticas para luego descartarlas, aunque nunca se ocupó de las que se refieren a las operaciones analíticas. Analizar el juego entre las formulaciones originales, las críticas y los rechazos es, creo, un excelente ejercicio de metodología. Y aquí hay que decir que la mayoría de las críticas que se le hicieron no están a la altura del problema y merecen descartarse. Se ha atacado a Lévi-Strauss, por ejemplo, por ser idealista, por intelectualizar la cosa o por analizar la realidad sólo parcialmente. Huelga decir que esta línea de crítica es inadecuada: cada quien es dueño de seleccionar para su tratamiento el objeto que se le ocurra, y dicho objeto no tiene por qué ser el conjunto del universo. Toda elaboración teórica debe necesariamente dejar fuera más cosas que las que puede tratar. También se ha objetado que Lévi-Strauss redefine a su manera los conceptos que utiliza, y esta también es una crítica defectuosa. Lo que interesa en la construcción de un modelo no es atenerse a una ortodoxia de definiciones, sino aplicar los conceptos de manera consecuente. Esto es lo que Lévi-Strauss no hace, pero no es ésto lo que los críticos le objetan. Podría haber traído a colación otras críticas; hay cientos, y algunas, como las de Ernest Gellner [19251995], son iluminadoras. Ya hace treinta años la bibliografía crítica en torno del estructuralismo sumaba 1.400 entradas (Lapointe y Lapointe 1977). Pero la mayor parte de los arrebatos críticos es tan defectuosa, metodológicamente, como las secuencias lógicas del propio discurso de Lévi-Strauss. Una crítica que me parece excepcional es la de Terence Turner, entonces en la Universidad de Chicago, quien no tiene nada que ver con Victor Turner, durante un tiempo profesor de la misma universidad. Turner responde a un artículo de Almeida, en el que se propone que un examen cuidadoso de las ideas matemáticas de transformación, invariancia, grupo, estructura y entropía puede servir para comprender la posición teorética de Lévi-Strauss y derivar de ella un análisis provechoso. Turner marca su desacuerdo: el uso vagamente metafórico de esas ideas está plagado desde el vamos por concepciones erróneas y contradicciones que nada tienen que ver con las propiedades matemáticas de esos conceptos. La síntesis teorética de Lévi-Strauss entre la lingüística y la matemática, creativa y brillante como indudablemente es, simplemente no funciona, a juzgar por sus propios criterios, cuando se aplica al análisis de fenómenos sociales y culturales. Es imposible señalar un solo ejemplo de análisis por parte de Lévi-Strauss de cualquier conjunto de datos sociales o culturales que satisfaga el criterio de su concepción ‘matemática’ grupal-teorética de estructura: la identificación de un conjunto finito de transformaciones que conserve algún aspecto invariante de las 247 relaciones entre los términos que define a un conjunto como un todo integral. Esto no implica negar que su análisis abunde en ideas e intuiciones valiosas; lo que pretendo señalar es simplemente que el sentido exacto del ‘análisis estructural’ que entrañan las ideas matemáticas que pretende aplicar no está entre ellas (Turner 1990: 564). 31 Prosigue Turner diciendo que en lugar de considerar que el fracaso de los análisis estructurales para modelizar los datos puede sugerir que algo anda mal en los modelos, Lévi-Strauss intenta racionalizar la situación echando la culpa a los datos. Él mismo ha debido señalar que los datos son intrínsecamente fragmentarios, decentrados, abiertos, siempre cambiantes, relativamente no estructurados, en suma, bricolé. A pesar de establecer que “la prueba del análisis se encuentra en la síntesis”, Lévi-Strauss y los estructuralistas han debido enfrentarse al hecho de que la síntesis no ha podido materializarse tras sesenta años de trabajo. Para Lévi-Strauss cualquier fenómeno cultural, sean mitos o sistemas de parentesco, se puede considerar como si representara una transformación singular de una estructura invariante y subyacente. El efecto principal de esta presunción ha sido que la “totalidad” correspondiente al “grupo” matemático de transformaciones siempre se desplaza: a grupos de “variantes” de un mito, al conjunto de todas las estructuras elementales de parentesco. Se ha probado imposible, sin embargo, definir esas metatotalidades hipotéticas con la precisión requerida para identificar los constreñimientos invariantes que delimitan el conjunto de transformaciones. Lévi-Strauss nunca ha considerado la posibilidad de que las relaciones estructurales, en el sentido grupo-teorético (grupos de transformaciones, constreñimientos) se puedan identificar a nivel de la organización interna de conjuntos de mitos o de sistemas de parentesco. Esto es sobre todo evidente en sus especulaciones tardías sobre los mitos, donde el objeto al que se considera el locus de los constreñimientos es un conjunto indefinido de mitos de diferentes sociedades y épocas. Como muy bien subraya Turner, si se define la estructura en términos de una relación invariante entre una pluralidad de transformaciones, se vuelve paradójicamente imposible hablar de la estructura de una variante singular, por ejemplo, un mito o un solo sistema de parentesco. La estructura de las variantes sólo se podría localizar fuera de ellos, a nivel de sus relaciones mutuas. Esto tiene sus consecuencias: al desplazar el concepto de estructura fuera de cualquier construcción cultural concreta, la estructura se separa por definición de cualquier articulación con conciencias subjetivas, significados interpretativos, acciones y agregados sociales. Pero se ha probado imposible, una vez más, identificar cualquier base empírica para tales “grupos” supraculturales, o definirlas con la precisión formal requerida por la teoría. También son antológicas algunas críticas dispersas de Dan Sperber. Éste observa que LéviStrauss asegura que todos los mitos pueden reducirse a esta fórmula: Fx(a) : Fy(b) Fx(b) : Fa–1(y) 31 La crítica de Turner se asemeja, en algunos aspectos, a la que yo mismo formulara en “Seis Nuevas Razones Lógicas para Desconfiar de Lévi-Strauss” (Reynoso 1986). Lo mismo que yo, Turner insiste en cuestionar la analítica levistraussiana conforme a criterios internos. Obviamente, yo no conocía el artículo de Turner cuando escribí las “Seis Nuevas Razones”; las observaciones de Turner son cuatro años posteriores, y en general coincido con ellas. Años más tarde, sin embargo, Turner jugaría un triste papel impulsando una investigación oscurantista de la AAA sobre los hechos denunciados por Patrick Tierney en Darkness in El Dorado. Trato tangencialmente esta cuestión en el último capítulo. 248 Prosigue Sperber: En Antropología estructural [1973: 208] él explica la fórmula en un breve párrafo. En De la miel a las cenizas la menciona una vez más y agrega: “Convenía citarla por lo menos una vez para que se convenzan de que desde entonces no ha dejado de guiarnos” [1972: 206]. Si un químico o un lingüista hicieran una aseveración semejante, esperaríamos que elaborara esa fórmula más allá de cualquier riesgo de imprecisión o ambigüedad. Lévi-Strauss no hace nada de eso. No da un solo ejemplo paso a paso. Ni siquiera menciona esa fórmula en alguna otra parte de su obra. La mayoría de los comentaristas sabiamente ha hecho de cuenta que la fórmula no existe (Sperber 1987: 65). En otra aguda intervención, Sperber (1996: 45) expresa que para establecer relaciones estructurales entre representaciones, el antropólogo primero las interpreta. Es entre las interpretaciones resultantes, más que entre los datos registrables u observables, que las semejanzas y las diferencias se hacen manifiestas. Sin embargo, con un poco de imaginación, cualesquiera dos objetos complejos de pueden poner en relación estructural. Para probarlo, Sperber opone estructuralmente Hamlet y el cuento de Caperucita Roja: Hamlet Caperucita Roja Un héroe masculino Una heroína Hostil hacia su madre Obedeciendo a su madre Encuentra una criatura aterradora y sobrehumana (el espectro) Encuentra una criatura tranquilizadora e infrahumana (el lobo) Que de hecho está bien dispuesta Que de hecho está mal dispuesta Y que le dice que no pierda el tiempo Y que le dice que se tome su tiempo Como yo lo hiciera en mi crítica de 1991 Sperber también encuentra más de un binarismo forzado: Una de sus figuras favoritas es una forma bastante rara de sustitución o sinécdoque de “lo abstracto por lo concreto”, en la cual una cualidad se usa como equivalente de la persona o cosa que la posee: una calabaza es referida como “un contenedor”, la bebida en ella como “lo contenido”. Un mocasín es un “objeto cultural”, la hierba un “objeto natural”. Menos trivialmente, el hueso es referido como “lo opuesto del alimento”, un matorral espinoso como “naturaleza hostil al hombre”, de nuevo un mocasín como “anti-tierra” y así sucesivamente (Sperber 1987: 67). Clara y formalmente, un análisis fundado en la asignación de instancias a clases define un problema intratable no porque carezca de solución, sino porque sus soluciones son infinitas. “Dos cosas cualesquiera –escribía Nelson Goodman (1972: 443)– tienen exactamente tantas propiedades en común como cualesquiera otras dos”. Aunque el análisis estructural de un sistema simbólico me parece un objetivo respetable, no he sido capaz de encontrar aspectos de la analítica levistraussiana dignos de preservarse, más allá de la intención de construirlo. Por el contrario, los ardides recurrentes de Lévi-Strauss han adherido a la sustancia del estructuralismo una costra de malentendidos que a la posteridad le costará trabajo erradicar. 249 Referencias bibliográficas Amaral Maia, Antonio Carlos do. 2006. “O avunculado na Antropologia Evolutiva: Uma abordagem intracultural”. Disertación doctoral, Instituto de Biociencias, Universidad de São Paulo. Anderson, Perry. 1986. Tras las huellas del materialismo histórico. México, Siglo XXI. De Heusch, Luc. 1973. Estructura y praxis: Ensayos de antropología teórica. México, Siglo XXI. Diamond, Stanley. 1974. In Search of the Primitive: A Critique of Civilization. New Brunswick, Transaction Books. Geertz, Clifford. 1973. The interpretation of cultures: Selected essays. Nueva York, Basic Books [Traducción castellana, revisión técnica y prólogo de Carlos Reynoso: La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 1987]. Geertz, Clifford. 1991. “An interview with Clifford Geertz” (reportaje de Richard Handler). Current Anthropology, 32(5): 603-613. Gellner, Ernest. 1985. Relativism and the social sciences. Cambridge, Cambridge University Press. Wiseman, Boris y Judy Groves. 1998. Lévi-Strauss for beginners. Londres, Totem Books. Lapointe, François y Claire Lapointe. 1977. Claude Lévi-Strauss and his critics: An international bibliography of criticism. Nueva York, Garland. Leach, Edmund. 1970. Claude Lévi-Strauss. Nueva York, Viking Press. Lévi-Strauss, Claude. 1964 [1962]. El pensamiento salvaje. México, Fondo de Cultura Económica. Lévi-Strauss, Claude. 1968. Mitológicas I. Lo crudo y lo cocido. México, Fondo de Cultura Económica. Lévi-Strauss, Claude. 1972. Mitológicas II. De la miel a las cenizas. México, Fondo de Cultura Económica. Lévi-Strauss, Claude. 1973 [1958]. Antropología estructural. 5ª edición, Buenos Aires, Eudeba. Lévi-Strauss, Claude. 1974. Mitológicas III. El origen de las maneras de mesa. México, Fondo de Cultura Económica. Lévi-Strauss, Claude. 1976. Crítica del estructuralismo. Buenos Aires, Síntesis. Lévi-Strauss, Claude. 1983 [1976]. Mitológicas IV. El hombre desnudo. 3ª edición, México, Siglo XXI. Loraux, Nicole. 2007 [1996]. Nacido de la tierra: Mito y política en Atenas. Buenos Aires, El Cuenco de Plata. Palmer, Donald. 1997. Structuralism and poststructuralism for beginners (Writers and readers documentary comic book). Danbury, Writers & Readers Publishing. Pelto, Pertti y Gretel Pelto. 1975. “Intracultural diversity: Some theoretical issues”. American Ethnologist, 2(1): 1-18. Reynoso, Carlos. 1991. “Seis nuevas razones lógicas para desconfiar de Lévi-Strauss”. Revista de Antropología, 10, Buenos Aires, pp. 3-17. Sperber, Dan. 1975 [1968]. Qué es el estructuralismo: El estructuralismo en antropología. Buenos Aires, Losada. Sperber, Dan. 1987. On anthropological knowledge. Cambridge, Cambridge University Press. 250 Sperber, Dan. 1996. Explaining culture: A naturalistic approach. Oxford, Blackwell. Trubetzkoy, Nikolai. 1957. Principles de phonologie. París, Klincksieck. Trubetzkoy, Nikolai. 1975. N. S. Trubetzkoy’s letters and notes. La Haya-París, Mouton. Turner, Terence. 1990. “On structure and entropy: Theoretical pastiche and the contradictions of structuralism”. Current Anthropology, 31(5): 563-568. Vázquez, Héctor. 1982. El estructuralismo, el pensamiento salvaje y la muerte: Hacia una teoría antropológica del conocimiento. México, Fondo de Cultura Económica. 251 5 – La Nueva Etnografía: Análisis componencial En este capítulo se investiga una fase temprana de la antropología cognitiva. Esta sección del libro cubre aproximadamente el mismo período que en la primera edición de Corrientes en antropología contemporánea (Reynoso 1998), cubriendo hasta la década de 1960 inclusive. Me preocupé por elaborar los temas mucho más en profundidad, introduciendo quizá el doble de bibliografía, pero no avancé hacia el presente. He preferido diferir el tratamiento de los desarrollos más actuales, neurociencia inclusive, para un libro separado sobre ciencia cognitiva y antropología del conocimiento que formará parte de esta misma colección. Lo que comúnmente se llama antropología cognitiva, etnosemántica, etnociencia, Nueva Etnografía, análisis componencial o análisis formal es un movimiento colectivo que impregnó a la disciplina en los Estados Unidos entre aproximadamente 1956 y 1969. El surgimiento, la gloria y la decadencia de esta corriente constituyen momentos tan bien delimitados y tan estrechamente relacionados con importantes cuestiones teóricas, que el estudio de su trayectoria se transforma en un análisis aleccionador. El problema con este tipo de lecciones es que en general no son morales, sino metodológicas, y no todo el mundo está de acuerdo en sacar de ellas las mismas conclusiones. Mis conclusiones podemos anticiparlas ahora y justificarlas después: las más importantes tienen que ver con la convicción de que la antropología cognitiva acarreó por una parte un profundo esclarecimiento de los dilemas del significado y por la otra produjo, a pesar suyo, una demostración formal y sustantiva de la imposibilidad de una ciencia emic tal como Pike la había propuesto. Y sin duda se trata de cuestiones importantes: a mediados de los años 60 (yo diría más bien entre 1964 y 1966), cuando el movimiento disfrutó la edad de oro de su prestigio, la antropología cognitiva se pensaba a sí misma como la vanguardia disciplinar; sus partidarios se encontraban entonces en los puestos directivos de numerosas universidades y a la cabeza de todas las publicaciones de alguna influencia, sobre todo American Anthropologist. Muchos cognitivistas acariciaban entonces la idea de que toda la antropología anterior, y en especial la etnografía que servía de materia prima a los murdockianos, representaba un estado superado del desarrollo científico de la disciplina. La Nueva Etnografía fue (y para muchos es todavía) el arquetipo de una antropología formal, ocupando el lugar que en otros países estuvo reservado al estructuralismo. El fracaso del estructuralismo en los Estados Unidos puede entenderse, en parte, por el hecho de que la alianza que Lévi-Strauss vino a proponer entre la etnología y la lingüística estructural ya había sido propuesta por los cognitivistas, aunque en un sentido y en una dimensión metodológica diferente. En lo que sigue propondré incursionar por algunos rudimentos genéricos de la antropología cognitiva clásica, confiando en que los aspectos faltantes sean cubiertos por una lectura de mi texto Teoría, Historia y Crítica de la Antropología Cognitiva (Reynoso 1986). ¿Cómo comenzó todo esto? A grandes rasgos, a mediados de la década de 1950 la antropología norteamericana se dividía entre una concepción que podríamos llamar científica, sustentada por los ecologistas culturales (Julian Steward), los neo-evolucionistas (Leslie White, Robert Carneiro) y los comparativistas (George Peter Murdock), y otra vertiente radicalmente distinta inclinada hacia las humanidades, identificada en parte con el culturalismo de los sucesores de Franz Boas. 252 En algunas universidades norteamericanas, la tensión máxima se suscitaba entre los partidarios de un estudio comparativo de las culturas a través de un análisis de correlaciones entre rasgos o categorías culturales y los que pensaban que el mejor servicio que se podía prestar a la antropología consistía en un intento de comprender cualitativamente las culturas, una a una y desde dentro, y, si fuera posible, en sus propios términos. Comparativistas Particularistas Ideal de las ciencias naturales Ideal de las humanidades Búsqueda de la explicación Búsqueda de la comprensión Síntesis comparativa Análisis de lo peculiar Búsqueda de leyes generales Registro de casos únicos Tendencia al materialismo Tendencia al idealismo Abundante reflexión metodológica Actitud anti-teórica Etnología Etnografía Elaboración tipológica de los rasgos comparables Expresión de la cultura en sí misma Desarrollo de la cuantificación Exaltación de lo cualitativo Enfasis en las correlaciones impersonales Recuperación del individualismo metodológico Formalismo Sustantivismo La primera era la modalidad de Murdock en Yale; la segunda, la de los boasianos en Columbia. Más adelante (por lo menos desde 1954, aunque el término se popularizó después) la primera variante se identificaría con las concepciones etic, en tanto que la segunda, ligeramente aderezada, encarnaría el ideal de la ciencia emic. Aquélla desarrollaría el proyecto de una etnología, una fase de generalización y sistematización de los datos etnográficos que culminó con la fundación de la revista Ethnology en la Universidad de Pittsburgh en 1962. La segunda corriente continuaría con los estudios etnográficos en profundidad que se remontan a Boas, subrayando aún más los aspectos cualitativos e estéticos. La dicotomía se corresponde aproximadamente con la que opone a los científicos explicativos por una parte y a los humanistas comprensivos por la otra, dialéctica que se han visto en acción en otros capítulos a propósito del surgimiento de la hermenéutica aplicada a la sociedad. Emic y etic Quizá no sea errado conjeturar que la antropología cognitiva clásica no hubiera sido como fue si en 1954 el lingüista y misionero Kenneth Pike [1912-2000], ligado al idealismo boasiano en un principio (vía Sapir-Whorf) y más tarde directivo del cuestionado Instituto Lingüístico de Verano32, no hubiera formulado sus ideas en torno a la necesidad de fundar una ciencia emic para dar cuenta de los fenómenos de la cultura, lenguaje incluido. Continuando la obra de Boas y Sapir, fue Pike quien trató de darle contenidos teóricos al relativismo norteamericano, trabajando inicialmente dentro de la linguística. Sus obras más 32 No es mi intención analizar las denuncias que cada tanto reviven a propósito de los nexos entre el ILV, los intereses de Rockefeller y las líneas más duras de la política exterior norteamericana, CIA incluida. Quien desee profundizar en la cuestión puede consultar Gerald Colby y Charlotte Denner, They will be done: The conquest of the Amazon - Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil, HarperCollins, 1995, o la nota de Marc Edelman en Anthropology Newsletter, enero de 1997, pp.36-37. 253 importantes en materia antropológica se publican a principios y mediados de la década de 1950. Tengamos en cuenta que Benjamin Lee Whorf muere en 1941, dos años después que Sapir. Entre ambos habían dejado flotando la idea de que las diversas culturas, al hablar lenguas distintas, requieren ser estudiadas dentro el interior. En esta tesitura, se debe a Pike, todavía activo hasta pocos años antes de su muerte, una de las distinciones más polémicas de la antropología contemporánea. En ella se origina, en efecto, una de las discusiones más tensas y todavía no resueltas, no ya en la antropología norteamericana, sino también en el resto del mundo; esa discusión es la que concierne a la alternativa entre las estrategias emic y las etic. Fig. 5.1 – Kenneth Pike A efectos de satisfacer radicalmente el principio de relatividad lingüística (al cual, curiosamente, rara vez menciona de manera explícita) Pike define dos modalidades contrapuestas de ciencia (él dice “dos puntos de vista distintos”) para abordar los fenómenos culturales: el punto de vista etic estudia desde fuera la conducta de un sistema particular; la perspectiva emic, en cambio, lo hace desde dentro. Ambos términos se derivan de la lingüística, donde la fonética constituye el estudio “objetivo” de los sonidos del lenguaje, mientras que la fonémica (el apelativo americano de la fonología) analiza más bien la forma en que los sonidos se usan, subjetivamente, para diferenciar significaciones (Pike 1984: 266). Pike presenta las características de ambos enfoques en un cuadro de oposiciones: 1. Intercultural / específico. El enfoque etic considera varias lenguas o culturas a la vez; el enfoque emic aborda típicamente una sola lengua o cultura. Esta definición casa con el principio boasiano y configuracionista del particularismo cultural, fuertemente opuesto a las comparaciones interculturales. 2. Unidades disponibles de antemano / unidades determinadas durante el análisis. Las unidades y clasificaciones etic, basadas en muestreos o en investigaciones previas, existen antes de que se realicen los estudios particulares. Las unidades emic, en cambio, se deben establecer una vez iniciada la investigación; es preciso descubrirlas y no es posible predecirlas. Esta afirmación denota la inclinación empirista del idealismo, el cual supone que las categorías válidas para el análisis de un fenómeno son inherentes a él y no se pueden ni se deben construir o postular. 3. Creación de un sistema / descubrimiento de un sistema. La organización etic de un esquema intercultural puede ser creada por el analista; la estructura emic de un determi254 nado sistema debe ser descubierta. Esta oposición es la misma que los lingüistas conceptualizaron como el contraste entre el abracadabra (hocus pocus) y la verdad de Dios (God’s truth). En el abracadabra el estudioso saca de la galera el orden que describe, o lo construye, aún sin darse cuenta que lo hace. En la verdad de Dios no hace más que descubrir lo que está verdaderamente en la realidad. El contraste se asemeja al que media entre racionalismo y empirismo: en el primero “la realidad” es construida, por así decirlo, conforme a una teoría y un punto de vista; en el segundo, es descubierta “tal cual es”. 4. Concepción externa / concepción interna. El punto de vista etic presupone una mirada exterior, extraña a la naturaleza de lo que se estudia; las descripciones emic brindan una concepción interior, con criterios escogidos dentro del sistema. Esta última representa la concepción de quien conoce el sistema y sabe cómo actuar dentro de él. 5. Plan externo / plan interno. Un sistema etic puede ser establecido por criterios o planes lógicos cuya pertinencia es ajena al sistema que se está estudiando. El descubrimiento del sistema emic requiere la inclusión de criterios pertinentes al funcionamiento interno del sistema mismo. 6. Criterios absolutos / criterios relativos. Los criterios etic se consideran a menudo absolutos, directa y objetivamente mensurables; los criterios emic se relacionan con las características peculiares al sistema, son relativos a él. 7. No integración / integración. La concepción etic no requiere que se conciba cada unidad como parte de un conjunto más amplio. La visión emic considera que cada unidad funciona dentro de un conjunto estructural más amplio, en una jerarquía de unidades y conjuntos. 8. Igualdad y diferencia como medido / Igualdad y diferencia como sistemático. Dos unidades son éticamente distintas cuando las mediciones instrumentales así lo demuestran. Las unidades son émicamente distintas cuando provocan respuestas diferentes de la gente que actúa dentro del sistema. 9. Datos parciales / datos totales. Los datos etic se obtienen en un primer momento en base a información parcial. En principio, los criterios emic requieren que se conozca el sistema total con el cual se relacionan y del cual toman su significación. 10. Presentación preliminar / presentación final. Los datos etic permiten tener acceso inicial al sistema, y dan resultados provisionales y tentativos. El análisis o presentación final, sin embargo (y siempre según Pike), debe darse en unidades emic. La caracterización de Pike, evidentemente, no califica como una formulación axiomática robusta. Muchas veces no se sabe con certeza si la distinción se refiere a puntos de vista diferenciales (el de la cultura nativa versus el del etnógrafo), al origen de los datos (Pike habla de datos emic y etic) o al de los conceptos (categorías, nomenclaturas) que se utilizan en su análisis. Es seguro que hay más significaciones discrepantes e irreflexivas en el documento de Pike sobre emic y etic que en las definiciones kuhnianas de paradigma. Además ¿qué pasa con los dominios semánticos que son operantes y en los que todo el mundo se desempeña (como la música o el parentesco) pero que no están lexicalizados en la lengua nativa? ¿Puede llamarse emic una taxonomía con nomencladores nativos, pero elicitada (o inducida) por el antropólogo? El punto de vista emic ¿concierne a significados públicos de 255 orden cognitivo o más bien a una subjetividad de orden emocional? Estas ambigüedades han causado que etnólogos muy sutiles en otros respectos utilizaran la distinción en forma dudosa o equivocada. Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, remite la distinción a niveles perceptuales u ontológicos, llegando a decir que “la naturaleza de las cosas es de origen emic, y no etic” (Lévi-Strauss 1984: 140-141). También Marvin Harris ha entendido mal el sentido de emic y etic, asignándole a aquél dimensión mentalística y a éste naturaleza física; más tarde, demasiado tarde se dirá, reconoció haber estado equivocado a ese respecto (Harris 1999: 37; Headland, Pike y Harris 1990). Como sea, el proyecto de Pike es intrínsecamente ambiguo, superficial y programático. Los problemas fundamentales no han sido siquiera insinuados; él no aclara, por ejemplo, si los datos emic han de estar integrados a un marco de hipótesis etic, o si por el contrario corresponde construir un diseño investigativo emic de comienzo a fin. En ambos casos sería preciso que se especificara cómo hacerlo, ya que resulta por lo menos incierto que una ciencia diseñada para satisfacer inquietudes intelectuales siempre necesariamente etic pueda ser resuelta mediante conceptos (o procedimientos, o datos, o lo que fuere) emic. Lo menos que puede decirse de la postura emic como propuesta científica es que resulta (y de hecho ha resultado) imposible de operacionalizar, esto es, (1) de responder al objetivo de encontrar la visión etnográfica verdadera sustentada en un grupo humano a partir de los reportes y datos conflictivos que constituyen los datos etnográficos, (2) de resolver los problemas de la variación, la falta de consenso y la representatividad intracultural (Aunger 1999; Pelto y Pelto 1975). Por otra parte, hablando en puridad es probable que no exista tal cosa como un dato emic: si se origina en una observación, será inevitablemente interpretada por el estudioso; si es una comunicación del nativo, de nuevo es el investigador quien la induce como respuesta a una pregunta. No es inusual que terceros bienintencionados pretendan salvar la idea de una ciencia emic haciéndole decir a Pike lo que él no ha dicho, dado que lo que ha escrito es, desde el punto de vista epistemológico, más bien pobre. Pero la semblanza elaborada por Pike es la que acabamos de ver. Algunos de sus juicios son expresiones de deseos que no se basan en ninguna demostración (§3, §4, §5, §7); cuando él dice, por ejemplo, que los estudios emic conducen a una comprensión del modo como se construye una lengua o cultura, “no como una serie de partes separadas, sino como un todo compacto”, confía en (a) que los elementos presentes en un caso constituyan efectivamente un sistema, y (b) que los hablantes de una lengua o los actores de un orden social dispongan de los elementos conceptuales necesarios para ordenar la comprensión de su lengua o su cultura desde dentro. La investigación cognitiva de la escuela componencial demostró suficientemente que ése no es nunca el caso. Cuando a fines de la década de 1960 se trató de fundamentar émicamente la descripción de las culturas, los resultados variaron entre lo desastroso y lo trivial: recordemos los trabajos de Casagrande, Hale, Perchonock… Como veremos luego, los conceptos nativos necesarios para integrar los diversos dominios culturales o lingüísticos “en un todo compacto” brillaron por su ausencia, dado que los nativos no son ni lingüistas ni antropólogos, ni tienen por qué poseer de antemano en su conciencia las respuestas a las preguntas contingentes que nuestras ciencias formulan. Para apreciar mejor la arbitrariedad del argumento, propongo pensar por un instante que ustedes, lectores, son informantes caracterizados de su propia lengua o cultura. Es obvio que antes de adquirir formación académica específica ninguno de ustedes (ninguno de nosotros) posee una visión conexa y global de la lengua o la cultura, capaz de poner al descubierto sus resortes esenciales. Eso ya lo han documentado el marxismo, el psicoanálisis y el estructu256 ralismo (más allá de sus limitaciones y obsolescencias particulares), que acabaron con la perspectiva ingenua de considerar que las claves de lo real se hallaban al alcance de la conciencia, del sentido común y de la simple observación. Aún cuando hoy se sepa que no ha sido Freud el creador del concepto de inconsciente y que el concepto fue usado con anterioridad por Nicole Oresme, Hippolyte Bernheim, Jean-Martin Charcot, Moritz Benedikt, Eduard von Hartmann o la medicina ayurvédica (Van Rillaer 2007: 164), el psicoanálisis ha puesto en crisis la idea de la suficiencia de la conciencia como vehículo para la comprensión. La conciencia no es idónea para comprender algo que se diría a priori es tan fácil de entender como lo son sus propios procesos psíquicos. Freud puso de manifiesto que lo más importante de los fenómenos de la mente humana está más allá del alcance de ella, y que es incluso necesario romper lo que se percibe fenomenológicamente para poder llegar a lo esencial. Cualesquiera sean los aspectos cuestionables del psicoanálisis (y yo creo que no son pocos), la premisa psicoanalítica del inconsciente, aunque quizá no sus atributos y mecanismos, permanece como una de sus contribuciones sustanciales. Al menos en la carta de Engels a Mehring del 14 de junio de 1893, el marxismo afirmaba aproximadamente lo mismo con respecto a lo que podríamos caracterizar como la ideología. La concepción que un miembro de una sociedad tiene de las relaciones sociales, por de pronto, y de las relaciones de producción más específicamente, no son las de estas relaciones tal como son realmente; la conciencia es falsa conciencia [ false Bewusstseins]. En suma, existe una tradición de crítica del conocimiento que tendríamos que dejar de lado si quisiéramos adoptar con una mínima consistencia el esquema de Pike; el suyo es un modelo fenomenológico, aún cuando él, paradójicamente, no parece tener conciencia reflexiva de ello. Desde este ángulo al menos la postura emic guarda alguna relación con lo que ha sido la etnografía tautegórica en Argentina y con la antropología fenomenológica en buena parte del mundo. Todas estas tendencias, opuestas a la investigación teoréticamente orientada, parten de una base fundamentalmente empirista. Pike sostiene que existe un sistema dentro de una cultura o de una lengua que debe ser descubierto. Ese sistema no puede ser postulado o construido por un sujeto exterior a ese sistema, sino que se descubre viéndolo desde dentro. El papel del estudioso es ínfimo, si no nulo: encontrar lo que ya está allí. Esto es semejante a la idea fenomenológica de un modo de conocimiento carente de supuestos; ahora bien, cualquiera sea la dosis de humanismo o de cualitatividad que se pretexte, esto en filosofía se ha llamado objetivismo o empirismo. Mal que les pese, casi todos los idealistas norteamericanos son partidarios, en antropología y en lingüística, del enfoque que Fred Householder (1952) llamó “la verdad de Dios”; en ciertas manifestaciones de la fenomenología norteamericana, sobre todo en antropología, esta postura se ha revelado como una especie de empirismo trascendental que a la postre establece un self incuestionable. Subrayo que esto es un etiquetado y no define nada que sea en sí inherentemente censurable; queda sin resolver, sin embargo, el problema hermenéutico de cómo es posible encontrar algo sin establecer a priori lo que se está buscando. A este esquema hay que verlo en el contexto en el que se origina. En lo antropológico, Pike estaba batallando contra la escuela comparativista de George Peter Murdock, y desde el punto de vista lingüístico contra la escuela de Leonard Bloomfield [1887-1949] (no sin antes apropiarse de sus métodos distribucionales y confesarse su admirador). Podríamos decir que estas escuelas, en sus respectivas disciplinas, eran los enfoques dominantes en el momento en que Pike establece la distinción entre emic y etic a mediados de la década de 1950. 257 En este panorama de confrontación paradigmática, Pike concede a esa distinción la suficiente entidad para presentarla no ya como una técnica o una metodología lingüística o antropológica, sino como una visión capaz de consumar la unificación de las ciencias. Al menos las ciencias humanas (la historia, la sociología, la antropología, la lingüística) quedarían subsumidas tarde o temprano bajo un punto de vista emic. Habrá de llegar el día (sostenía Pike) en que se reconozca que cada cultura, sociedad, lengua o período histórico, sólo puede comprenderse en sus propios términos, poniendo entre paréntesis, para emplear una metáfora fenomenológica, los conocimientos y supuestos previos que lastran al estudioso occidental formado en la academia (Pike 1954; 1967). Hay que admitir que este enfoque tiene a primera vista un alto grado de plausibilidad. Reconocer el conocimiento nativo como tal es, sin duda, un componente esencial de toda investigación. En principio, para comprender una cultura parecería necesario convertirse en una especie de actor nativo, observarla desde su interior, internalizarla en alguna medida. El método de la observación participante, aunque se originó en un marco etic como lo ha sido el estructural-funcionalismo, o la idea malinowskiana de contexto de situación, son precedentes del emicismo. Más allá de algunas idiosincracias conceptuales, así escribía Bronisław Malinowski en 1923: El punto de vista etnográfico acerca del lenguaje prueba el principio de la Relatividad Simbólica, como podría llamárselo, esto es, que las palabras sólo deben ser tratadas como símbolos y que una psicología de la referencia simbólica debe servir de base a toda ciencia del lenguaje. Dado que todo el universo de ‘cosas-a-ser-expresadas’ cambia con el nivel de cultura, con las condiciones geográficas, sociales y económicas, la consecuencia es que el significado de una palabra debe colegirse siempre, no de una contemplación pasiva de esta palabra, sino de un análisis de sus funciones, con referencia a la cultura dada. Cada tribu primitiva o bárbara, asi como cada tipo de civilización, posee su mundo de significados y todo el aparato lingüístico de este pueblo –su repertorio de palabras y su tipo de gramática– sólo puede expresarse en vinculación con sus requerimientos mentales (Malinowski 1984: 323). El problema es si es verdad que los actores culturales tienen una comprensión global, consistente y preformada de su propia cultura, que es lo que Pike afirma en última instancia ¿Hasta qué punto cada uno de nosotros posee una comprensión cabal de la lengua que habla como sistema y objeto de conocimiento? ¿En qué medida el usuario de una lengua la conoce objetivamente, o sabría explicitar y explicar los mecanismos que pone en marcha para manejarla? Lo mismo se aplica a los fenómenos culturales: ¿Se encuentra cada miembro de cada sociedad en capacidad de ser un antropólogo decente de la misma? ¿Poseemos todos nosotros “una visión organizada, coherente, totalizadora”, como la que deberíamos tener desde un punto de vista emic, sólo por ser actores de una cultura, hablantes de un idioma? Como sea, el enfoque de Pike presupone que las culturas o los lenguajes son mejor conocidos por los hablantes o por los actores culturales que por los estudiosos que vienen desde afuera. Y en cierta forma esto es verdad; desde el punto de vista de la acción práctica, de lo que es hablar una lengua o vivir una cultura, el actor nativo tiene una ventaja empírica y concreta sobre el estudioso que ignora prácticamente todo en el momento que llega. El actor/hablante ha internalizado desde la infancia los mecanismos de competencia cultural o lingüística que para el investigador constituyen enigmas. Pero esto no implica que desde el punto de vista de las exigencias del conocimiento (que para mal o para bien se originan en la tradición occidental), el saber práctico de los hablantes nativos o de los actores culturales sea adecuado para brindar una visión teorética orgánica tal como Pike lo postulaba, o constituya el objeto 258 excluyente que el investigador debe poner en foco. En ciencia no se trata de vivir la experiencia práctica de sentir y actuar como un nativo (un proyecto en sí mismo legítimo), sino de describir y en lo posible explicar formas culturales y lenguajes: el problema es de teoría, no de práctica. Hay otro acápite que en los estudios o estrategias emic, de Pike en adelante, no ha quedado demasiado claro, y esto es la distinción entre un estudio emic y el uso de una categoría emic. Nada impide que un estudio etic o comparativo se sirva de categorías que fueron emic en su origen, como lo fueron ‘mana’, ‘tótem’ o ‘chamán’ cuando fueron adoptadas por los historiadores de la religión. Nada inhibe que un estudio tal especifique cuáles son los contenidos context free de esas categorías y que las inscriba en un marco más amplio, o que las proyecte, como de hecho se hizo, al nivel de categorías etic universales, cada tanto impugnadas en su universalidad como siempre pasa. Más de una vez también sucede que ciertos aspectos de las lenguas con las que se encuentra el lingüista o de las culturas con la que se cruza el antropólogo no sean comprensibles de acuerdo con las categorías tradicionales. En antropología esto se ha manifestado con mayor crudeza en el estudio de los fenómenos económicos. Como bien se sabe, en antropología económica existe una discusión análoga a la que se ha desarrollado en lingüística y en antropología cultural; ella se relaciona con la pertinencia de los conceptos elaborados en Occidente (ganancia, valor, capital, costo, inversión, economía inclusive) para analizar las economías entonces llamadas “primitivas”. Simplificando mucho la cuestión, la postura sustantivista sostiene que las categorías descriptivas de la economía de una sociedad tienen que emanar de las categorías propias de la cultura que se trate, mientras que la postura formalista sostiene la validez de los conceptos económicos occidentales para abordar cualquier fenómeno económico, y el concepto de economía en primer lugar (Isaac 2005: 16-20). Igual que sucedió con la dicotomía emic/etic, la oposición entre formalismo y sustantivismo se agotó a lo largo de los años sin haberse resuelto nunca: en sus formas tibias casi no se perciben diferencias entre ambas posiciones; en sus formas extremas, ninguna de las dos ha sido digna de sustentarse. Nunca nadie gana esta clase de peleas. Aún cuando parezca ser un concepto útil si se lo usa con mesura, la idea misma de emic se ha ido diluyendo hasta desaparecer de la antropología, la lingüística y la ciencia cognitiva contemporáneas: se puede sobrevivir sin ella, del mismo modo que el conocimiento de la alteridad fue posible antes que se la acuñara. Imagino que puede ser un concepto beneficioso en tanto se reformule no menos de lo que el concepto de “economía” necesita ser reformulado, y en tanto no se la considere una bala de plata, porque está claro que no lo es. En rigor, las obras más elaboradas en el campo del relativismo lingüístico, como Language, Diversity and Thought de John Lucy (1992), o la monumental compilación Language in Mind (Gentner y Goldin-Meadow 2003) ni siquiera se molestan en incluir la palabra emic o el nombre de Kenneth Pike en el índice alfabético. Por último, los relativistas todavía deben afrontar el hecho del más sonoro fracaso en la historia de la antropología reciente: el proyecto de construir una ciencia emic referida al conocimiento en las culturas, una historia de pasiones encontradas que no todos conocen y que vale la pena volver a contar. 259 La experiencia de Goodenough Antes dije que la antropología cognitiva en su modalidad clásica fue un proceso colectivo, que no estaba ligado a un genio codificador, como sí lo estuvo el estructuralismo a LéviStrauss o la descripción densa a Clifford Geertz. La naturaleza colectiva de la antropología cognitiva radica más bien en que sus fundadores reconocidos son varios y en que nadie ha reclamado su paternidad. La idea estaba rondando por allí y entre los trabajos pioneros han habido superposiciones, paralelismos y fondos comunes. Los que iniciaron el movimiento fueron sin duda Goodenough, Conklin y Lounsbury, tal vez en ese orden. Pero ninguno de ellos sería su rector una vez lanzadas las premisas y a la hora de construir las herramientas analíticas. Fue Ward Goodenough [1919-], sin embargo, el que impuso el programa y el que narró los acontecimientos fundacionales de la forma más dramática. Habrá de ser también él quien desaparecería más dramáticamente de la faz de la tierra una vez que la antropología cognitiva (a la que él llamaba “análisis formal”) demostrara sus limitaciones. La historia de Goodenough es más o menos como sigue. Tras viajar a las islas Truk en Micronesia para realizar trabajo de campo bajo la dirección de George Peter Murdock, en la segunda posguerra, Goodenough advirtió que su relevamiento de las reglas de residencia diferían de lo que había registrado John Fischer tres años antes entre los mismos informantes. Las reglas de residencia se consideraban hasta entonces uno de los aspectos mejor conocidos de las prácticas culturales, uno que no presentaba ninguna ambigüedad. Pero cuando se investigó el asunto con algo más de rigor, se hizo evidente que era imposible recolectar información cultural consistente: las preguntas sobre las reglas de residencia no se avenían a ser contestadas de una manera uniforme, por cuanto no tenían nada que ver con la manera en que los actores culturales categorizaban esa problemática. Si pocos conceptos etnológicos han sido definidos con más precisión que los atinentes a la residencia ¿cómo es posible que estemos en desacuerdo? [...] Deberíamos, por cierto, desarrollar métodos que rivalicen en sofisticación con los ya establecidos, para determinar empíricamente los tipos de familia y de organizaciones de parentesco. Mientras estos conceptos y métodos nos estén faltando, estaremos afrontando un serio desafío (Goodenough 1956: 24). En esta afirmación ya se encuentran algunos indicios significativos: la posibilidad de desarrollar métodos más sofisticados que los ya existentes, y la resolución implícita de ser él mismo quien responda al “serio desafío” construyendo esos métodos (que en realidad apenas son técnicas) y embanderándose en ellos como si constituyeran una teoría. La formulación del programa: Análisis componencial y estructuras cognitivas Goodenough pensaba que las antropologías humanísticas a la manera de El Crisantemo y la Espada de Ruth Benedict distaban de ser metodológicamente respetables. Hacia 1956 parecía que la modalidad comparativa era la que detentaba el monopolio del rigor, por lo menos en sus intenciones. Llegado el caso, los comparativistas incluso se mostraban capaces de cuantificar; fueron ellos los que armaron, por de pronto, todo el aparato estadístico de la antropología. Los humanistas sólo podían aportar una sensibilidad de orden estético, pero ésto no constituía un valor demasiado apreciado para el círculo en que se movía Goodenough; en este ambiente, el humanismo de divulgación a la manera de Ruth Benedict o Margaret Mead se percibía como algo más bien retrógrado. Al fin y al cabo, Goodenough había sido alumno de 260 Murdock, el anti-Benedict, y bajo su control realizó su trabajo de campo en Truk, donde ocurriría su iluminación. Se daba el caso, además, de que las etnografías particularistas funcionaban como insumos y fuente de datos de la etnología comparativa, que no por nada se expresó algunos años después mediante una revista cuyo título (Ethnology) expresaba su programa de búsqueda de generalidad. A muchos de nosotros, y seguramente también a Goodenough, nos enseñaron que la etnografía constituye el trabajo particularizador y descriptivo en profundidad sobre el cual se erige la construcción comparativa y generalizadora de la etnología. Goodenough protestó contra ese principio dogmático, y lo hizo quizá con demasiado éxito. Se hacía necesario construir (decía) una etnografía que tuviera la pertinencia analítica de los estudios particularistas y el rigor de los estudios comparativos. Había que fundar entonces una Nueva Etnografía que no se consolara con ser una fuente para un conocimiento generalizador de todo punto de vista imposible, sino que fuese una finalidad en sí misma. Se recuperaba de esta forma la dignidad de la descripción, pero con importantes salvedades: lo que había que describir era una vez más la cultura; pero la cultura para Goodenough y para sus antecesores particularistas no era exactamente la misma cosa. Para construir su Nueva Etnografía, Goodenough tuvo que redefinir su objeto, que es nada menos que la cultura. Para ello comenzó identificando la cultura con el conocimiento que hay que tener para comportarse como un miembro de una sociedad, aceptable como tal desde el punto de vista de los demás miembros. La cultura de una sociedad se compone de todo lo que se necesita saber o creer a fin de poder conducirse de un modo aceptable para sus miembros [...] [La cultura] es el producto final del aprendizaje; [...] no tanto las cosas, personas, conductas y emociones en sí, sino más bien la organización de estas cosas que la gente tiene en sus cabezas, sus modelos para percibirlas, relacionarlas entre sí o interpretarlas (Goodenough según Black 1973: 522). En una definición posterior, ese conocimiento se identificó como un conjunto de significados compartidos. Ulteriormente, ese conocimiento se volvió a especificar como un conjunto de reglas de comportamiento cognitivo, que determinaba el ordenamiento clasificatorio de las cosas culturalmente pertinentes. Siguiendo esas reglas, en teoría, el antropólogo podría pasar (apariencias físicas aparte) como un miembro aceptable de la cultura que se estudiara, podía meterse en la cabeza del nativo, pensar como él pensaba. Las reglas de referencia estipulan, básicamente, cómo se llama cada elemento léxico que compone un campo de significado y cuáles son los criterios internos y externos que lo definen y lo diferencian de otros elementos del mismo campo. El trabajo etnológico con los informantes consiste en esta elicitación, ulteriormente analizada y parametrizada por el etnógrafo. Nótese la forma en que poco a poco la cultura acaba identificándose con “conocimiento” primero, con “lenguaje” después y por último con los significados articulados en un conjunto de conjuntos léxicos. No por nada estas primeras fases de la antropología cognitiva habría de ser referida muchas veces como “etnolingüística” a secas: una extrapolación de la lingüística hacia la antropología mucho más profunda, si cabe, que las tímidas metáforas metodológicas de Lévi-Strauss. La herramienta del método fue lo que se ha dado en llamar análisis componencial, extraído de la lingüística descriptiva norteamericana, una tendencia por aquel entonces de talante estructuralista pero ligada al conductismo. Esto fue así hasta el punto en que se llegó a identifi261 car la práctica de la Nueva Etnografía con el desarrollo de ese tipo de análisis, en el que los antropólogos llegaron a descollar mucho más que cualquier lingüista conocido y al que añadieron innumerables categorías adicionales. Previo al análisis componencial es el supuesto de que los significados culturales están segregados en un conjunto enumerable de campos de sentido o dominios semánticos, tales como el parentesco, la música, la mitología, los colores, los pronombres personales, los alimentos, los elementos del entorno, los animales, las plantas. Esta enumeración puede parecer caótica y desarticulada, y en realidad lo es: en toda la antropología cognitiva no existe nada que se parezca a una teoría que designe (al modo de las “categorías culturales” del estudio comparativo) cuántos dominios existen en el mundo significativo de una cultura, que establezca si todos los dominios son transculturalmente los mismos y cómo se ordenan todos los dominios reconocidos en una totalidad estructurada de alguna manera. Los elementos léxicos que integran un dominio, desde el punto de vista lingüístico, se denominan lexemas. Un lexema no es necesariamente una palabra; se reconoce la existencia de lexemas simples (flauta), lexemas complejos o derivados (flautista) y lexemas compuestos (flauta de Pan). Un lexema es un elemento que integra un campo o dominio de denotación, pero no es la unidad mínima. Un mismo lexema puede formar parte de más de un dominio, pero esta complicación rara vez se considera. Así como el vocabulario o la cultura se divide en dominios y los dominios a su vez se componen de lexemas, la semántica estructural estipula que cada lexema se divide en una cantidad finita, pequeña y enumerable de rasgos semánticos discretos, cada uno de los cuales asume un valor a escoger entre unos pocos valores posibles. Por ejemplo, si analizamos la composición íntima de las denotaciones relativas a las personas, encontraríamos que los diferentes miembros del dominio “seres humanos” comparten un rasgo en común, HUMANO, en tanto difieren en los valores que corresponden al sexo y a la edad. Así, el lexema “hombre” sería susceptible de describirse como la combinación (o el producto cartesiano) de los rasgos HUMANO, VARON, ADULTO, mientras que “mujer” lo sería como compuesto de los rasgos HUMANO, NO-VARON, ADULTO, “niño” sería resultante de HUMANO, VARON y NO-ADULTO, y así sucesivamente. De este modo, podríamos decir que el análisis componencial indaga la composición semántica de lexemas agrupados en dominios, conforme a las modalidades que esa composición alcanza en cada cultura. La definición de cada uno de los rasgos semánticos operantes en un dominio es el producto de un proceso especial de elicitación, consistente en una serie de estrategias que, mediante preguntas encadenadas, van decantando las diferenciaciones que los actores culturales operan, consciente o inconscientemente, para ordenar cada dominio conforme a una estructura de relaciones. Esas preguntas son del tipo “¿qué tienen en común X e Y?”, “¿en qué se diferencia X de Y?”, “¿qué diferencia a X e Y de Z?”, y así sucesivamente. Antropólogos cognitivos como Charles Frake, Duane Metzger y Gerald Williams desarrollaron complicados métodos de elicitación componencial: interlinkages, método de díadas y tríadas, matrizados, tests clasificatorios, etc. Es posible que la lengua de la cultura posea un nombre para cada dominio, rasgo o valor (como sería en español “persona”, “sexo”, “edad”, “adulto”), pero esto no puede determinarse de antemano. Es asimismo posible que exista una idea, pero que no esté lexicalizada, es decir, que no exista un lexema que haga referencia a ella. El dominio de la música y la danza en 262 muchas lenguas africanas, por ejemplo, no está lexicalizado, pero ese dominio puede reputarse existente, émicamente, mediante la elicitación adecuada. Algunos lingüistas creían que los dominios, los rasgos semánticos y los valores posibles eran idénticos a través de las culturas; los antropólogos no siempre se expidieron a este respecto, aunque en la mayoría de los casos daría la impresión de que pensaban que cada cultura segmentaba en forma distinta el campo total de las significaciones. En principio, el número de rasgos semánticos y de valores posibles para cada uno de estos varía según el dominio que se trate. Sea como fuere, lo importante no es simplemente que es posible inventariar la estructura interna de los lexemas de un dominio dado sino, que al hacerlo, insensiblemente estamos trazando la estructura global del dominio. Analizar los componentes es simplemente la otra cara de la clasificación. Es por ello que la antropología así concebida debió, aparte de proporcionar una conceptualización y un método para indagar la anatomía de los significados, inventar nombres para designar formas de estructuración de los rasgos y sus valores en un dominio dado. Esas estructuras semánticas que dan cuenta de la forma en que se relacionan los lexemas que componen un dominio son, entre otras, los paradigmas, los árboles, las claves binarias y las taxonomías. Paradigmas Un campo semántico o dominio, entonces, no es un amontonamiento o enumeración de lexemas, sino un conjunto estructurado. Un paradigma no es otra cosa que una de las formas que puede asumir esa estructuración. Desde el punto de vista descriptivo, un paradigma puede concebirse también como una forma de representación del conocimiento. En los primeros años del análisis componencial, primaban algunas definiciones desordenadas, como las que articulan los ensayos de William Sturtevant o del propio Goodenough. En ese entonces se decía que un paradigma era un conjunto de segregados que puede particionarse en base a rasgos de significación. Algunas de las definiciones eran un poco rebuscadas, muy lejanas a la precisión que había motivado a los impulsores del movimiento. Sturtevant, por ejemplo, definía el paradigma como “un conjunto tal que algunos de sus miembros comparten rasgos no compartidos por otros segregados del mismo conjunto” (1964:108). Pero esta definición clásica, de alucinante ambigüedad, en la que “el mismo conjunto” parece ocurrir en dos sentidos lógicos distintos, y en la que tanto lo de “algunos” como lo de “otros” remiten a condiciones que podrían ser irrelevantes respecto a la definición del conjunto, fue replanteada poco tiempo después. Como quiera que sea, el paradigma es la estructura representacional más ordenada, menos redundante y más perfecta de todas las que se inventaron o descubrieron durante el auge fugaz del análisis componencial. Dado un dominio en el que se ha reconocido un número finito (idealmente, reducido) de dimensiones semánticas, cada una de las cuales puede asumir una cantidad acotada de valores posibles, se obtiene de inmediato un paradigma. Suponiendo que el dominio en cuestión sean los pronombres personales de una lengua, como en la ilustración, las dimensiones semánticas involucradas podrían ser (A) género, (B) número, (C) inclusión del hablante y (D) inclusión del oyente. Los valores posibles serían, respectivamente (a1) masculino, (a2) femenino y (a3) neutro; (b1) singular y (b2) plural; (c1) hablante incluido y (c2) hablante excluido; (d1) oyente incluido y (d2) oyente excluido. 263 Fig. 5.2 – Paradigma pronominal Hanunóo (adaptado de Conklin 1962) El cubo que acompaña esta descripción omite la dimensión correspondiente al género. Omitir una dimensión semántica es lo que se llama “reducirla” o “neutralizarla”, y a menudo (aunque no siempre) es una práctica hasta cierto punto legítima, aunque algunos cognitivistas la hayan implementado para que sus diagramaciones fueran más elegantes, o para resaltar el carácter pedagógico de la exposición simplificando un poco las complejidades del dominio real. Fig. 5.3 – Paradigma ortogonal representado en árbol Los paradigmas admiten también una representación arbolada, lo cual no debe inducir a confundirlos con los árboles, que son estructuras con otras características de redundancia componencial. Hay alguna confusión entre los diversos autores, resultante del hecho de que una cosa es el ordenamiento interno de un dominio, y otra muy distinta (y más contingente) la forma que un analista escoge para representarlo. Un paradigma, una clave o un árbol no son una matriz, un poliedro o un diagrama arbolado, sino un conjunto determinado de relaciones semánticas, a pesar de que muchos especialistas se afanaron más en diagramar que en sistematizar las relaciones como tales. La figura 5.3, por ejemplo, es una versión arbolada del paradigma pronominal anterior: La aplicación de las definiciones componenciales estipuladas darían por resultado un dominio de ocho lexemas con la siguiente composición semántica: L1 : Nosotros(1) - [tú y yo] L2 : Yo L3 : Tú L4 : El L5 : Nosotros(3) - Todos a1b1c1 a1b1c2 a1b2c1 a1b2c2 a2b1c1 264 L6 : Nosotros(2) - Sin ti L7 : Vosotros L8 : Ellos a2b1c2 a2b2c1 a2b2c2 Se han reconocido dos modalidades de paradigmas, los llamados perfectos u ortogonales, que son los más apreciados por los analistas, y los imperfectos, que como siempre pasa son los más abundantes. En un paradigma perfecto, para cada conjunto de valores a1, ... an en una dimensión dada A, existe en el dominio un par de lexemas cuyas definiciones componenciales son idénticas, excepto en lo que respecta al rasgo semántico considerado en esa dimensión. En ese mismo paradigma perfecto, para cada combinación posible de rasgos y valores existe uno y sólo un lexema. Los paradigmas perfectos poseen redundancia cero, lo cual implica que un cambio operado en un solo rasgo de la definición componencial resultará en la definición componencial de otro lexema del mismo dominio. Un ejemplo aducido por Goodenough puede ser elocuente, aunque este autor no menciona casi la palabra “paradigma”: el lexema “tía” puede hacer referencia a la hermana de la madre, a la hermana del padre, a la esposa del hermano de la madre o a la esposa del hermano del padre; en todo caso, será un pariente de Ego que es simultáneamente (I) de sexo femenino, (II) ubicada a dos grados de distancia genealógica, (III) no lineal, (IV) de la generación mayor o “senior” y (V) no conectada por lazo marital en otra generación que no sea la mencionada. De esta manera, los diferentes denotata disyuntivos han sido integrados en una organización conjuntiva, constituyendo una clase unitaria que puede describirse como el producto cartesiano de la combinación de los distintos atributos. Dimensiones Componenciales: (A) Sexo del pariente: masculino (a1), femenino (a2). (B) Generación: dos por encima de Ego (b1); una por encima de Ego (b2); generación de Ego (b3); una por debajo de Ego( b4); dos por debajo de Ego (b5). (C) Linealidad: lineal (c1); co-lineal (c2); ab-lineal (c3). a1 b1 b2 b3 b4 b5 abuelo padre hijo nieto a2 abuela madre EGO hija nieta c1 a1 a2 tio hermano sobrino tia hermana sobrina c2 a1 a2 primo prima c3 Si el dominio es susceptible de reducirse a un paradigma perfecto, se cumplirá la condición establecida en los párrafos anteriores; en efecto, si se varía la dimensión (I) se obtiene “tío”, si se modifica (II) se tiene “tía abuela”, si se altera (III) “abuela”, “sobrina” si se cambia (IV) y “tía de la esposa” o “tía del marido” si se transforma (V). En rigor, el paradigma completo de nuestra terminología de parentesco no es perfecto, ya que no existen lexemas para todos los términos del producto cartesiano (Goodenough 1967). La tabla anterior es una representación ortogonal (clase-producto) del paradigma de los términos básicos del parentesco en nuestra cultura. En base a estas convenciones nomenclatorias, la composición semántica (o definición componencial) de los distintos parientes se expresaría como a1b1c1 para “abuelo”, a2b1c1 para 265 “abuela” y así el resto. Desde ya, la forma de expresar la estructura semántica de los diferentes lexemas que componen un dominio varían de un autor a otro; lo esencial es que se especifiquen las claves del procedimiento, a fin de que el análisis resulte inteligible y replicable. Árboles La segunda estructura componencial en orden de importancia es la del árbol. A diferencia de los paradigmas, donde las mismas dimensiones componenciales afectan a todos los términos del dominio, en los árboles las dimensiones van variando según cuales sean los elementos que se opongan. La casi totalidad de las clasificaciones zoológicas y botánicas, tanto folk como científicas, poseen estructura de árbol. En un constructo de esta clase, algunas dimensiones tales como “felino” o “rumiante” resultan irrelevantes en las ramas del árbol correspondientes (por ejemplo) a las aves, insectos o invertebrados. Fig. 5.4 – Taxonomía de flautas de bambú ‘Are‘Are (Zemp 1978:46) Hay que guardarse de confundir un árbol gráfico común (como el que eventualmente puede usarse para representar un paradigma o una taxonomía) con un árbol componencial propiamente dicho como el que muestra el anterior diagrama. Uno de estos árboles requiere necesariamente un grafo en forma de árbol para mapearse; si se lo quisiera representar mediante una matriz componencial, la mayoría de los casilleros se encontraría vacía. Se trata entonces de una estructura semántica de máxima redundancia en la que ningún par de entidades contrasta sobre más de una dimensión; un paradigma, por el contrario, es una estructura de redundancia mínima que resulta de la aplicación simultánea de distinciones componenciales. La mayor parte de las taxonomías folk conocidas posee estructura de árbol, aunque en general se reserva el término de taxonomía propiamente dicha para las estructuras de inclusión de clases que no necesariamente responden a un análisis componencial. No abordaré aquí otras estructuras, por más que su comparación constituye un asunto semántico de cierto interés; me conformo con describir solo dos de ellas, las más importantes (y las más buscadas 266 por los investigadores), para dar una idea genérica de los resultados a los que aspiraba este tipo de análisis. Consolidación del movimiento Muy pronto se unieron a Goodenough numerosos antropólogos que estaban en busca de un paradigma, no sólo componencial: Anthony Wallace, Charles Frake, Duane Metzger, Gerald Williams, Oswald Werner, Norma Perchonock, Jay Romney, A. Kimball Romney, Roy Goodwin D’Andrade, Dell Hymes, William Sturtevant, Stephen Tyler, Benjamin Colby, Floyd Lounsbury y Harold Conklin. Algunos de estos nombres ya eran conocidos, otros se hicieron conocer militando bajo el programa de Goodenough, y otros más harían luego carrera identificados con otras corrientes, eventualmente opuestas. Veamos por separado la contribución de algunos de ellos. Harold Conklin [1926-] fue uno de los primeros cognitivistas, y sigue siendo el que más trabajo de campo realizó, particularmente entre los Hanunóo de Filipinas. Son conocidos los aportes de Conklin a la identificación de las estructuras subyacentes a las taxonomías folk. Se puede decir que las técnicas de Conklin rayaban más alto que su capacidad teórica, que se encontró siempre entorpecida por un apego casi irrestricto a las hipótesis de Sapir y Whorf o a ideas tales como que la categorización puede ejercer influencia sobre la percepción. A pesar de ello, Conklin ejerció una influencia señalable. Mientras que el aborde etnosemántico del dominio favorito de Goodenough (el parentesco) fue perdiendo popularidad paulatinamente, los temas escogidos por Conklin (taxonomías naturales, clasificación cromática) siguen siendo frecuentados en las investigaciones cognitivas contemporáneas. Anthony Francis Clarke Wallace [1923-] (quien también descolló en los 60 haciendo estudios de tipo Cultura y Personalidad) fue uno de los que más se preocupó por la “realidad psicológica” de los hallazgos etnocientíficos. Que una descripción sea psicológicamente real quiere decir que refleja adecuadamente distinciones conceptuales que tienen lugar en la mente o en la conciencia del nativo. Una vez disperso el movimiento cognitivista, Wallace ensayó uno de los estudios antropológicos más cercanos a una axiomática; en los últimos años (más inclinado hacia una escritura estetizante que hacia el rigor formal) se dedica a una variante norteamericana de la etnohistoria. Si tenemos en cuenta que Wallace encontró la forma de hacer significativa para la antropología la idea fundacional de la ciencia cognitiva (el mágico número siete, más o menos dos de George Miller [1956]), que su escritura es de calidad superlativa o que en los sesenta desarrolló una crítica ejemplar de la teoría del parentesco del simbolista David Schneider, concluiremos que se trata de un antropólogo que prometía algo más de lo que terminó ofreciendo (cf. Fogelson 2001; Wallace 1961). Floyd Lounsbury [1914-1998], alumno del glotocronólogo Morris Swadesh, fue uno de los metodólogos más importantes y también uno de los cognitivistas más moderados y sensatos. Ha sido uno de los antropólogos y lingüistas que mejor conoció los jeroglifos mayas; él propuso una variante del análisis componencial basada más bien en reglas de tipo chomskyano, de lo que resultaba un modelo generativo del conocimiento aborigen. También desarrolló numerosos estudios de la conducta lingüística coloquial norteamericana. Stephen Tyler se destacó como el editor de la más importante compilación de artículos cognitivos (Cognitive Anthropology, de 1969) un poco antes de volverse irracionalista genérico primero y posmoderno radical en los últimos años, en los que le ha dado por fundar un re267 calcitrante “Círculo de Rice” en la Universidad de Houston, fundado en 1984 y en el que han participado figuras como George Marcus, Tullio Maranhão, Julie Taylor, Ivan Karp, Lane Kaufmann, Michael Fischer, Gene Holland y Susan Gillman. La importancia de Tyler ha caído en picada en los últimos años, aunque (o tal vez porque) se ha mantenido tan fundamentalista a favor del irracionalismo como lo fue en pro del formalismo cuatro décadas atrás. Uno de sus libros, The said and the unsaid (1978) es un enorme surtido de artículos formalistas de los sesentas aderezado con comentarios anticientíficos de último momento. William Sturtevant [1926-2007] se destacó como el cronista del movimiento y Charles Frake pronto se erigió en el practicante más entusiasta del método, cuyas premisas técnicas desarrolló en una preceptiva etnográfica dispersa en numerosos artículos. Uno de los artículos de Frake, publicado en el American Anthropologist, se llama nada menos que “Notes on Queries”, reproduciendo casi un título ya utilizado en los albores de la antropología científica e insinuando con ello una especie de refundación. Algunas acotaciones de Frake merecen mencionarse: La etnografía es una disciplina que pretende dar cuenta del comportamiento de un pueblo mediante la descripción del conocimiento socialmente adquirido y compartido, o sea la cultura, el que permite a los miembros de una sociedad actuar de una manera que los suyos juzguen apropiada. [...] Si buscamos dar cuenta del comportamiento relacionándolo con las condiciones bajo las cuales normalmente ocurre, requeriremos procedimientos para descubrir a qué presta atención la gente, cuál es la información que ella procesa, y cuándo alcanza decisiones conducentes a actitudes culturalmente apropiadas. Penetrar en la cabeza de nuestros sujetos no es una hazaña imposible; nuestros sujetos mismos la realizan cuando aprenden su cultura y se convierten en “actores nativos”. Ellos no poseen avenidas misteriosas de percepción que no estén disponibles para nosotros como investigadores (Frake 1964: 132-133). Ante afirmaciones de este talante, cabría primero preguntarse si quedan excluidas de la categoría de cultura aquellas conductas de un actor social que los suyos no juzguen apropiadas. Luego habría que analizar con algo más de cuidado la analogía que Frake traza entre la adquisición normal de la cultura y la elicitación de la misma por parte de un antropólogo. Decir que un antropólogo puede elicitar todo lo que un actor cultural puede aprender excluye el problema del tiempo y del contexto. Lo mismo que Tyler aunque en escala menos espectacular, el último Frake pasó a sostener actitudes francamente hostiles hacia la formalización, al punto de convertirse en referente de la fenomenología. Otra forma, si se lo piensa bien, de penetrar en la cabeza de la gente. Con el correr de los años en el interior del movimiento surgieron otras propuestas, haciendo que la Nueva Etnografía se expandiera a numerosas universidades e institutos. Se estudiaron componencialmente el parentesco, las recetas de cocina para fabricar bebidas fermentadas entre los Subanum, las deidades de numerosas tribus, los nombres de leña entre los Tzeltal, la ornitología de los Aguaruna, la medicina entre los Mayas. Las etnías privilegiadas se ubicaban generalmente en Indonesia y Oceanía, y un poco más tarde en toda América Central. Cuando comenzó a discutirse la idea de que los análisis componenciales poseían “realidad psicológica” (es decir, que correspondían a la forma en que verdaderamente pensaban los actores culturales) y cuando se centralizó el estudio sobre lo que pasaba por ser el “conocimiento científico” aborigen, se hizo costumbre denominar etnociencia a esta variedad de la antropología. La mayor parte de los estudios de etnobotánica y etnozoología realizados por los antropólogos en los últimos veinte años han sido expuestos en términos de análisis componen268 cial; por más que el análisis componencial como contenido suficiente de una etnografía no se considere ya satisfactorio, el mismo sigue y seguirá siendo una herramienta de campo formidable para el relevamiento de ciertas áreas acotadas del conocimiento ajeno. La familiaridad con esta analítica es inexcusable si el objeto de estudio es la organización cognitiva de una cultura. Metacrítica del análisis componencial A partir de las declaraciones optimistas de Charles Frake, hacia 1964, y con la acumulación de nuevas estructuras componenciales de ordenamiento semántico y el desarrollo de técnicas de elicitación como las promovidas por Romney, D’Andrade, Metzger, Williams y el propio Frake, los cognitivistas estaban persuadidos de que todas las relaciones semánticas podían ser estructuradas con el mismo rigor hasta cubrir la totalidad de la cultura. Pero cuando otros estudiosos como Casagrande y Hale, o Perchonock y Werner, trataron de investigar otros tipos de construcciones conceptuales, el edificio teórico de la doctrina se tambaleó. De pronto resultó evidente que el fragmento de cultura que podía ser componencialmente descripto era ínfimo en relación con la totalidad, y que lo que se avenía a ser analizado de ese modo no siempre era lo más relevante. El análisis componencial era riguroso y contrastable, pero no dejaba de ser trivial. Y si bien todos los precursores ya habían hecho expresa la advertencia, un tanto farisaica, de que ‘algunos dominios se encuentran mejor estructurados que otros’, ninguno de ellos había avisado que más allá de los pocos asuntos dóciles al tratamiento taxonómico, se enseñoreaba el caos (Reynoso 1986: 41). Cuestiones tan salientes como el ritual no se ceñían a los tipos de análisis, técnicamente limitados, que la doctrina había consagrado de antemano. La adopción de herramientas ad hoc y menos estructuradas no parecía ser la solución, ya que la especificidad del método amenazaba desintegrarse en una analítica sin marca teórica. Dado que el movimiento reposaba en un método acotado, casi se diría que en una técnica, una vez que se puso en evidencia la estrechez de los resultados de la técnica (o lo que es lo mismo, una vez que resultó palmario que sus resultados no podían ser elaborados sintéticamente por una teoría cuya enunciación tuviera algún sentido) todo se derrumbó. De hecho, las estructuras componenciales y de otro orden comenzaron a acumularse en una enumeración que en apariencia no tenía límite, y que tampoco disfrutaba de ninguna peculiaridad que fuera culturalmente distintiva: a los paradigmas, árboles, claves y taxonomías se añadieron relaciones espaciales (X es parte de Y), atributivas (X tiene Y), evaluativas (X es bueno), funcionales (X se usa para Y), comparativas (X se parece a Y), ejemplificativas (X es un ejemplo de Y), derivativas (X proviene de Y), contingentes (si X, entonces Y), sinonímicas (X significa Y), gradativas (X precede a Y) y así hasta el infinito. Como resultado de este amontonamiento, las etnografías cognitivas fueron perdiendo especificidad, comenzando a parecerse a versiones más o menos pautadas y pretenciosas de la etnografía convencional. A la larga, las estructuras descubiertas coincidían con cualquier función relacional binaria imaginable, o sea casi con cualquier predicación posible. Lo que fracasó más rotundamente fue, en principio, la búsqueda de un doble sustento para el proyecto de la ciencia emic: por un lado, se hizo humo la posibilidad de abarcar la totalidad de la cultura a través de conceptos nativos que articularan sus diversos dominios y pusieran 269 de manifiesto su coherencia; por el otro, la práctica misma de una ciencia emic derivó en situaciones embarazosas. Cuando Oswald Werner y Norma Perchonock iniciaron en 1969 la moda de entrenar informantes para producir sus propias visiones de su etnografía, los resultados fueron reputados atroces por todo el mundo, nativos incluidos, aunque rara vez se consignara este juicio por escrito. Decir que fueron muy pobres sería concederles demasiado, ya que los mismos impulsores de la idea tuvieron que desecharlo al cabo de unos pocos años de insistencias, idas y venidas. Los nativos puestos a trabajar como antropólogos emic de su propia cultura producían información sistemáticamente insípida, incluso para quienes compartían sus pautas. Mucha de su información no estaba estructurada en árboles o en paradigmas ordenados, sino que se presentaba sin concierto alguno, como observaciones recogidas al azar y anotadas en un borrador. Hubo que sacar una triste conclusión que hubiera sido previsible de haber mediado una reflexión honesta y de haberse escuchado las críticas: así como el estar vivo no concede a nadie conocimiento de biología, ser miembro de una cultura no habilita para arrojar una buena mirada antropológica sobre ella. Paralelamente, numerosos antropólogos hicieron oír sus críticas al análisis componencial y a la idea de cultura que éste involucraba. Estas críticas dibujan un campo de polémicas ejemplares, debido a la claridad de la discusión, aunque unas cuantas de ellas no sean críticas metodológicamente aceptables. Veamos a título de ejemplo dos críticas a mi juicio mal fundadas, la del evolucionista Elman Service [1915-1996] y la del simbolista Clifford Geertz. Dice Service: Los analistas componenciales se limitan a aplicar un método simple a ciertos aspectos menores de la cultura, que son principalmente lingüísticos: no explican absolutamente nada. Incluso cuando afirman haber descubierto algunas formas de “conocimiento” inconsciente, son meramente descriptivas, no explicativas. Hasta aquí no hay daño, salvo en que ocupan tiempo y espacio. [...] Tampoco han producido ningún beneficio especial. Pocos antropólogos están persuadidos de que Lévi-Strauss o los partidarios del análisis componencial nos hayan enseñado algo acerca de la inteligencia del hombre (1973: 26). ¿Cuáles son las fallas de esta crítica? La más grave, sin duda, es la de emplear la ausencia de explicación como defecto metodológico, cuando la búsqueda de explicaciones había sido expresamente excluida de los objetivos del análisis, que se contentaba con una descripción rigurosa. Es característico de la mala crítica imponer a las teorías que se revisan el cumplimiento de promesas que ellas no han hecho, en lugar de revisar la consistencia interna de su discurso. Como hemos escrito en otra parte, “Elman Service tiene razón, por cierto, pero sólo en la medida en que el cognitivismo acepte cambiar su programa por el de él” (Reynoso 1986: 111). Pasemos ahora a la crítica de Geertz, que por otras razones también vale la pena reproducir en extenso: Diversamente llamada etnociencia, análisis componencial o antropología cognitiva (una fluctuación terminológica que revela ya una profunda incertidumbre), esta escuela de pensamiento sostiene que la cultura se compone de estructuras psicológicas por medio de las cuales los individuos o grupos orientan su conducta. [...] De esta concepción de lo que es la cultura se sigue un punto de vista de lo que debe ser su descripción: la escritura de reglas sistemáticas, un algoritmo etnográfico que, de ser seguido, haría posible operar como, pasar (apariencias físicas aparte) por un nativo. De tal modo, el extremo subjetivismo aparece maridado con el extremo formalismo, con el resultado esperado: una explosión de debate acerca de cuál análisis en particular (el cual viene bajo la forma de taxonomías, paradigmas, tablas, árboles y o- 270 tras ingenuidades) refleja lo que los nativos “realmente” piensan, o cuál es una mera simulación ingeniosa, lógicamente equivalente aunque sustancialmente distinta, de esos pensamientos. [...] La falacia cognitivista [...] es tan destructiva del concepto de cultura como lo son las falacias idealistas y conductistas de las que es una corrección fallida. Quizá, como sus errores son tan sofisticados y sus distorsiones más sutiles, lo sea todavía mucho más (Geertz 1973: 11-13 [1987: 24-25]). La crítica de Geertz no es otra cosa que un torbellino de adjetivos y rotulaciones que sobreinterpreta, encontrando signos donde no los hay, o que malinterpreta, atribuyendo errores ciertos a causas imaginarias. La fluctuación terminológica en torno del nombre de la etnociencia, por ejemplo, no revela “profundas incertidumbres” que sean más significativas que el hecho de que la propia estrategia de Geertz se haya llamado “antropología simbólica”, “interpretativa”, “hermenéutica”, “semiótica”, “antropología de símbolos y significados” y así sucesivamente. Geertz debería haber examinado, además, si esa multiplicidad de denominaciones se origina dentro o fuera de la antropología a la que se denota, si procede de uno o de varios autores, y si no es más signo de riqueza y diversidad de enfoques que de indefinición. El cognitivismo no es (como sí lo fue el estructuralismo levistraussiano) obra de un genio aislado; ha sido una empresa de conjunto, aunque hasta cierto punto sea legítimo reconocer figuras dominantes. Cuestionar el desacuerdo o la multiplicidad en una ciencia colectiva nada nos dice sobre el valor de lo que cada uno hace por su lado. El fracaso de la etnociencia, por otra parte, no se debe al maridaje de extremo formalismo con extremo subjetivismo (todos los modelos cognitivos tienden a ser formales y no pueden menos que versar sobre cuestiones subjetivas) sino a razones metodológicas mucho más precisas. Las taxonomías, paradigmas, árboles y demás estructuras, por último, no son en sí ingenuidades. Cuando más, alguna que otra vez pudo haber sido ingenua la función teórica que se les encomendó; lo que no alcanza para “destruir” un concepto de cultura que no tiene por qué ser unánime ni monolítico y que Geertz mismo nunca definió dos veces de la misma manera. Una buena crítica simbolista de la antropología cognitiva es sin duda la de David Schneider, al punto que existe acuerdo en considerar que de esa crítica emanan los motivos y las sugerencias que llevaron a la constitución de la propia antropología simbólica. Schneider ataca al cognitivismo clásico por donde más le duele, que es también uno de los costados metodológicamente vulnerables: la validación de las estructuras descubiertas (recuérdense las exigencias de la ciencia emic), o lo que es lo mismo, la realidad psicológica de esas construcciones. Por supuesto que Schneider también objeta otras cosas: que un dominio tal como el parentesco sea delimitable, que se pueda excluir la connotación, que el investigador interponga siempre una grilla etic entre él y lo que sus informantes dicen, o que para los cognitivistas sea lo mismo analiticidad y significación; pero el meollo de la crítica pasa por la conformidad de las estructuras componenciales con el punto de vista nativo. Puede decirse que Goodenough cometió un error táctico fundamental cuando se ocupó ya no de las terminologías de parentesco de Laponia o de las reglas de residencia de Truk, sino de los términos yankis de parentesco, sin abandonar la pretensión de que el valor de las distinciones componenciales radicaba en su conformidad con la concepción nativa de las cosas. Al cuadro de Goodenough ya lo he expuesto más arriba: en él se traza una distinción entre parientes “lineales”, “co-lineales” y “ab-lineales” que sirvió a Schneider de punto de palanca para coordinar sus objeciones. Schneider aseguraba ser yanki (esto es, norteamericano del 271 norte) y garantizaba que semejantes criterios de distinción semántica jamás se le habían cruzado por la cabeza. Aunque si se lo piensa bien no es la gran cosa, la sagacidad de Schneider consistió en darse cuenta que él era un nativo autorizado cuando de su propia cultura se trataba: Este aspecto es fundamental. Cuando Goodenough nos proporciona un análisis componencial de los términos Truk de parentesco, él mismo ha recolectado el material, él mismo lo ha analizado, y es probable que él sea también la única persona que realmente tiene cierto dominio sobre los datos básicos. Dado que prácticamente ninguno de los lectores conoce Truk como lo conoce Goodenough, una de las bases principales para la evaluación de un análisis deja de estar disponible para ellos. [...] El trabajo en cuestión, en cambio, constituye el mejor sitio para observar qué es lo que el análisis componencial puede hacer y cómo lo hace, puesto que trata con datos que conocemos bien, obtenidos de una fuente en la que hay más si los necesitamos, y donde los mismos están en un lenguaje que todos manejamos con suficiente fluidez (Schneider 1965: 288-289). El análisis componencial, por lo tanto, parece fracasar cuando la cultura-objeto es la propia y cabe la posibilidad de una inspección sin mediaciones. En este caso, el analizado no reconoce su propio pensamiento en el esquema conceptual que el cognitivista despliega para representarlo, pese a que ambos comparten una misma cultura. El alardeado emicismo no pasa de ser color local, y todo lo que se venía diciendo desde la fundación de la antropología cognitiva sobre los privilegios de la ciencia emic queda en suspenso y cae por el suelo ante una sola comprobación. Por supuesto, podría defenderse todavía la postura cognitiva diciendo que las estructuras y las distinciones componenciales discurren a un nivel subyacente, fuera del alcance de la conciencia nativa: pero este argumento, aunque es atendible, no es coherente con la exigencia, fijada por Kenneth Pike, de operar desde esa misma conciencia. Hay una crítica inédita y poco conocida de Schneider sobre los componencialistas que es particularmente feroz y que nos habla a las claras del impacto de los intereses personales y los grupos de poder de la antropología norteamericana en el devenir teórico. La crítica formó parte de un simposio sobre estudios cognitivos e inteligencia artificial organizado por la Wenner Gren, el último lugar donde uno esperaría toparse con Schneider. Nunca se la publicó (no hubo quien se atreviera a hacerlo), pero circuló en forma mimeografiada: Los miembros de este grupo son, con pocas excepciones, mentes de primera clase. Es por cierto verdad que algunos de ellos son notablemente improductivos cuando se los mide según el canon ordinario de producción publicada o impresa, pero si se sirven las libaciones apropiadas su producción verbal se torna audible y dentro de los confines del grupo o clique de referencia ellos parecen ejercer una influencia intelectual palpable. Si no hablan con los demás, al menos hablan entre ellos. Algunos observadores parecen convencidos que el carácter de clique del movimiento lo hace impenetrable a la crítica o a los hechos inconsistentes con su teoría o sus hallazgos. En otras palabras, dicen los observadores, los practicantes del arte del análisis componencial sólo se leen y citan entre sí, actúan como si hubieran inventado la antropología, y simplemente ignoran los hechos que les desagradan (1969: 8) Al impulso de las críticas y las maniobras estratégicas de Schneider, por aquel entonces en posición ventajosa al frente de la Universidad de Chicago, los estudios del parentesco en los Estados Unidos, que hasta entonces representaban un porcentaje desmesurado de la producción profesional, prácticamente cesaron por completo, sin haberse recuperado hasta la fecha. Desconcertados, los antropólogos se siguen preguntando whatever happened to kinship, what really happened to kinship studies, o hablando de cosas tales como the fall of kinship o de la 272 antropología after kinship (cf. Peletz 1995; Collard 2000; Fogelson 2001; Lamphere 2001; Ottenheimer 2001; Kuper 2003; Sousa 2003; Carsten 2004) Quizá cuando la antropología cognitiva sea sólo un recuerdo erudito, la crítica de Robbins Burling permanezca todavía como un modelo del diálogo posible en el interior de una disciplina. Si no lo habíamos mencionado entre los interlocutores más rescatables de los que se enfrentaron al cognitivismo, se debe a que en rigor fue un etnosemántico en toda la regla: en 1962 publicó un análisis componencial modélico de la terminología Njamal de parentesco, mejorando la descripción realizada por Phillip Judd Epling el año anterior y contraponiendo convincentemente el criterio de saliencia cognitiva al de economía analítica; en 1963, inspirándose en los planteos de Lounsbury, modificó los procedimientos usuales de investigación a propósito de las terminologías garo y birmana en sendos estudios que perseguían la delimitación de los lexemas “nucleares” y las modalidades de derivación. Las críticas esenciales de Burling (1964), reunidas bajo un epígrafe que resume la famosa querella lingüística entre la verdad de Dios y el abracadabra, se ocupan de una compacta multitud de problemas inherentes al análisis componencial; el más célebre (aunque a mi juicio no precisamente el más sustancioso) es el que se refiere al número de “soluciones” posibles en la combinatoria de rasgos atómicos que definen la oposición de los lexemas a lo largo de un paradigma. Considerando sólo cuatro ítems, Burling encuentra que el número de soluciones componenciales es de 124, y que con cinco o más elementos básicos las posibilidades combinatorias llegan rápidamente a ser astronómicas. La impugnación de Hymes, cortés y ceremoniosa, no fue del todo satisfactoria: el único criterio válido (vuelve a decir) radica en las preguntas que los miembros de las diferentes culturas se hacen a sí mismos al categorizar su experiencia, y no tienen mucho que ver con las características formales de sorting de los rasgos semánticos considerados. Los mejores etnosemánticos (asegura Hymes, callando el nombre de los peores) no responden al retrato de Burling, y jamás han confundido las posibilidades combinatorias abstractas con la realidad etnográfica. La contestación de Hymes olvida poner en claro, por desgracia, cuáles son las modalidades de mapeo de lo concreto sobre lo abstracto descubiertas por los cognitivistas, y pone a un costado el punto esencial del cuestionamiento de Burling: no sólo existen múltiples posibilidades matemáticas de combinación de rasgos semánticos en un dominio dado, sino que de hecho existen múltiples análisis componenciales discrepantes e inconmensurables sobre la estructura de los mismos campos de significación. En otras palabras (y si recordamos los desacuerdos que condujeron a Goodenough a alejarse de Murdock), basarse en una alternativa emic no conduce a una mayor homogeneidad en los datos descriptivos, sino más bien lo contrario. Lo sucedido con los análisis componenciales después de los descubrimientos de Joseph Casagrande y Kenneth Hale (1967) y de Oswald Werner y Norma Perchonock (1969), ha restituido a Burling su cuota de razón, más allá de que éste se disculpara educadamente de sus “imprecisiones” en su ulterior réplica a las reacciones de Hymes y de Frake. Los “componentes no binarios” hallados por Burling se transformaron a la larga en las “relaciones semánticas” singularizadas por los informantes Papago y Navajo consultados por aquellos estudiosos, quienes destacaron la existencia (y la relevancia) de distinciones y conocimientos enciclopédicos no reducibles a paradigmas o a taxonomías. 273 Las observaciones matemáticas de Burling apuntaban directamente a los dogmas cognitivistas típicos de lo que hemos definido como la primera fase de esta corriente; el cuestionamiento de la “realidad psicológica”, en cambio, incorporado en el mismo trabajo, ponía en crisis a la fase explícitamente etnocientífica. El éxito de una predicción no demuestra que el hablante utilice el mismo esquema. Hay una enorme diferencia entre un análisis que es adecuado para determinar el término a utilizar para denotar un objeto y otro que representa la manera en que la gente construye su mundo. [...] La ventaja del análisis componencial respecto de la tesis de Whorf radica en que éste se basaba únicamente en el lenguaje, mientras que aquél establece una relación entre el lenguaje y eventos del mundo no lingüístico. Pero no puedo observar ninguna ventaja en cuanto a ganar una comprensión de la cognición en sí. Nótese que Burling deja en pie la ilusión de la etnosemántica acerca de la efectiva capacidad de sus métodos para producir una predicción. Alguien ha dicho que tal predicción sería más bien una “retrodicción”, un procedimiento cuando mucho corroborativo. En realidad el output componencial supone todavía menos que eso, por cuanto se trata no de un mecanismo de explicación sino, como lo ha establecido el propio Goodenough, de un método puramente descriptivo que no deja espacio para el libre encadenamiento lógico (Goodenough 1967; Wallace 1961: 232). Por otra parte, de entre todos los estudiosos de la realidad psicológica sólo la futura feminista Peggy Reeves Sanday, por su oportuna profundización en la metateoría de los modelos de la psicología cognitiva, supo que el esquema de razonamiento utilizado en etnociencia jamás se alejó demasiado del planteo de la “caja negra”, heredado directamente del conductismo (Sanday 1968: 509). En otro orden de dilemas, hay que enfatizar que tanto Frake como Hymes eluden las observaciones de Burling: el primero solo postula que “lo importante es realizar proposiciones contrastables contra la conducta real” para poder hablar de la realidad psicológica, y el segundo vuelve a poner sobre el tapete la opinión del nativo. La reacción de Burling fue amable pero fulminante: la eliminación de alternativas combinatorias es una estratagema que ni cumplimenta las promesas radicales del método ni nos dice nada sobre la esencia de la cognición: Cuando Frake nos dice que el único criterio para establecer la ‘realidad psicológica’ consiste en contrastar las proposiciones verbales contra la conducta, yo quedo anonadado: si la cognición es enteramente reducible a la conducta, no veo cómo puede ser posible investigar la relación entre la conducta y la cognición. ¿No es ésta la falacia whorfiana? Cuando Hymes me acusa de escepticismo acerca de “la mayor parte de la antropología, en lo que se refiere a los valores, orientaciones, actitudes, creencias o cualquier otra noción que imputa la presencia de algo dentro de la gente”, él está en lo cierto. Soy enteramente escéptico respecto de la posibilidad de meterse “dentro de la gente” por la vía de su conducta (Burling 1964: 120-121). La confusión de niveles que se pone de manifiesto en la postura de Frake está demostrando la falta de nociones claras sobre el problema de los tipos lógicos y sobre la naturaleza de los metalenguajes en el ideario cognitivista ortodoxo. Así, ante la carencia de una conceptualización rigurosa que vincule en la doctrina etnosemántica las esferas del pensamiento, el conocimiento, el lenguaje y la conducta, y que torne transparentes las relaciones epistemológicas que se establecen entre el sujeto y el objeto en la singularidad de una estrategia emic, Burling termina coincidiendo con Service en la idea de que el razonamiento básico que liga la conducta con la psiquis es, en su expresión cognitivista, un razonamiento circular. Es verdad que en el caso de Service las objeciones apuntaban no sólo a la etnociencia en particular, sino a la generalidad de lo que se caracteriza como “idealismo mentalista”, pero ése no es el punto; 274 cuando advertimos que también Geertz, cualquiera sea el valor intrínseco de su crítica, coincide en su escepticismo sobre las reclamaciones cognitivistas de poder acceder a la subjetividad del otro, lo que llega a pesar es precisamente esa unanimidad temática del consenso cuestionador, que es capaz de trascender las más fuertes discrepancias ideológicas. He aquí, por fin, la sentencia culminante, jamás contestada, que sintetiza la postura de Burling, expresada en términos que resultaría dificil no suscribir y no admirar: Cuando Goodenough sugiere una intrincada distinción entre ‘lineal’, ‘ablineal’ y ‘colineal’ para ayudar a acomodar los términos americanos de parentesco, no estoy persuadido que refleje el sistema cognitivo de nadie, sino que está proponiendo meramente un esquema que funciona. Cuando Frake dice que un síntoma Subanum puede derivar en 23 enfermedades simples (no “alrededor de 23” o “más de 20”, sino exactamente “23”), sospecho que está imponiendo una precisión espuria. No tengo idea en cuántas unidades de sentido pueda desarrollarse una “pústula” en inglés, y dudo incluso que este número pueda ser medido mediante una cifra significativa. [...] Cuando Conklin nos dice que los valores monetarios pueden dividirse básicamente en “billetes” y “monedas”, [...] dudo que haya sido necesario montar todo el aparato del análisis para llegar a esa conclusión. Los que proponen el análisis componencial han prometido muchas más cosas que poder distinguir entre monedas y billetes (Burling 1964: 121). Puede que Burling no haya refutado acabadamente a la antropología cognitiva ni mucho menos, pero no cabe duda que su ponencia representa un hito en el diálogo disciplinario en virtud de su coherencia, su apertura y su sentido de la oportunidad. A partir de él, más que a partir de las ironías de Berreman, la crítica del cognitivismo afinó sus armas dialécticas, forzando a los etnosemánticos a pensar en términos de problemas no planteados en su debido momento y a afinar hasta sus límites las posibilidades de sus métodos. Más allá de que la antropología cognitiva haya terminado arrojando la toalla y cambiado de asuntos a mediados de los años setenta, tenemos que insistir en la ejemplaridad de la polémica, en la nitidez de sus términos y en el hecho de que los enigmas que surgieron a su abrigo fueron y son todavía representativos de la problemática básica de nuestra ciencia en el proceso de convertirse verdaderamente en tal. Uno de los puntos más atacados durante el desarrollo de las controversias fue el de la mezquindad temática de la etnociencia. Por alguna razón, el cognitivismo se aplicó casi siempre a sectores restringidos, incluso podría decirse triviales, de la vida cultural, y no a la cultura en su conjunto o a un fragmento significativo de ella. Cuando se tratan numerosas variables con un criterio sistemático, la resultante será necesariamente más intrincada que la de un aborde coloquial e impresionista, por exigir al destinatario un esfuerzo lógico adicional y por poner en juego conceptos que, al ser lógicamente sólidos, son semánticamente pobres. Si consideramos todas las variantes posibles de principios conceptuales, de reglas cognitivas y de categorías que pueden hacer su aparición en una estructura social o en un proceso cultural a largo plazo, una descripción etnográfica que utilice las técnicas formales del cognitivismo insumiría, según admite Sturtevant (1964: 123), “varios miles de páginas”. El recordado Roger Keesing [1935-1993] llegó a escribir un artículo en broma en American Anthropologist, plagado de diagramas artificiosamente recargados que remitían a una etnografía fragmentaria 275 (ficticia, desde ya) de varias docenas de volúmenes (Keesing 1973) 33. Fue un milagro, por cierto, que el referato de la principal revista antropológica dejara pasar una parodia; pero el hecho fue también sintomático de un sentimiento generalizado. En algún punto hubo un relevo de guardia, los cognitivistas quedaron fuera, las noticias del fracaso tomaron estado público y el nuevo poder les quitó apoyo. Poco antes había escrito Keesing: Durante casi 15 años los antropólogos cognitivistas han llevado la “nueva etnografía” tan lejos como ésta parecía conducirlos. Pero resulta obvio que no los llevó muy lejos […] y que las promesas mesiánicas no se cumplirán. Los “nuevos etnógrafos” fueron incapaces de ir más allá del análisis de dominios semánticos artificialmente simplificados y circunscriptos (y por lo común triviales) y esto ha desalentado a muchos de sus devotos originales (Keesing 1972: 307). En este punto, ya no se sabe si la etnosemántica se plantea describir o explicar las culturas, o demostrar, sistemáticamente, lo inexplicables o lo indescriptibles que son. La solución no está en amputar temáticas o territorios de investigación más o menos conexos con los asuntos centrales (lo que a su vez no puede ser deslindado por una decisión etic del investigador), ya que de este modo el modelo, por el mismo hecho de ser sistemático y articulado, no funcionaría en absoluto; y como bien dicen David Kaplan y Robert Manners, “un esquema conceptual o programa de investigación que nos lleve a perseguir procedimientos y metas impracticables e indemostrables tiene, ipso facto, algunos defectos importantes” (1981: 308-309). Imaginamos que la autorrestricción matemática del cognitivismo ha sido el corolario de la explosión combinatoria que aguardaba a sus exposiciones por poco que quisieran expandirse. La perspectiva microscópica en base a la cual se habían estructurado los métodos (reflejo invertido de los procedimientos murdockianos) impedía en principio toda generalización: la etnosemántica es sólo ciencia de lo limitado; ésta ha sido su virtud y también su culpa. Es por ello que Gerald Berreman, aludiendo los presuntos logros de aquélla, enumerados por Frake (1964: 143), concluye que ninguna descripción cognitivista, sean cuales fueren sus méritos, puede considerarse importante en sí misma. Esta circunstancia, dice, [...] nos recuerda la advertencia de Mills en el sentido de que muchos científicos sociales han llegado al punto en el que, en la búsqueda de algo que sea verificable y seguro, pasan por alto lo que es importante; más aún, muchos han trabajado tanto alrededor de lo que es trivial, que consiguen que parezca importante; o lo que es peor, la trivialidad y la importancia han llegado a ser indistinguibles cuando se las inserta en los moldes del análisis formal (Berreman 1966: 351). Lo cierto es que como proponente de una nueva especie de sistema taxonómico para el análisis de todos los problemas culturales, el análisis componencial ha proporcionado muy poco a la constitución de un marco teórico general. Muchos analistas parecen creer que una descripción adecuada de un puñado de dominios semánticos es una finalidad útil en sí misma, cuando no un logro trascendental. Por ello es que han vuelto a transitar, sin que la demanda antropológica lo justificase, los caminos conducentes a la formalización de lo ya formalizado, 33 Esta no es la única broma que se tejió alrededor de la Nueva Etnografía; Gerald Berreman (1966) llevó las pullas hasta los títulos, reemplazando la disyuntiva entre emic y etic por la oposición entre “anemic” y “emetic”. El mismo Marvin Harris tituló un famoso artículo sobre la etnociencia “Por qué un perfecto conocimiento de todas las reglas que uno debe seguir para actuar como un nativo no nos puede llevar a conocer cómo es que los nativos actúan” (1975). 276 como es el caso patente de las terminologías de parentesco. El setenta por ciento de las contribuciones cognitivistas versa sobre ellas. El hecho es que el parentesco, como problema teórico, ya estaba considerablemente encaminado y resuelto antes de la irrupción de la etnociencia, aún cuando todavía no se había descubierto que los diagramas antropológicos son una modalidad atroz de graficación (White y Jorion 1992; Schweizer y White 1998): uno se pregunta, entonces, junto con Kuper, qué es lo que ha agregado el enfoque etnosemántico a lo que ya se sabía por obra de Radcliffe-Brown, de Fred Eggan o de Sol Tax. La aportación cognitivista a esta esfera del conocimiento ha sido puesta en tela de juicio, como hemos visto, por Burling a propósito de Epling y por Schneider a propósito de Goodenough, y también fue objetada ampliamente por McKinley y por Kuper. Las inacabables descripciones etnocientíficas de este asunto, dice este último, “ni siquiera eran definitivas, puesto que podían hacerse varios análisis diferentes de un único sistema. Y sobre todo tenían la pedante mala voluntad de no ir más allá de limitados dominios semánticos” (Kuper 1972: 218-220). El materialista cultural Pertti Pelto rubrica todas estas críticas casi en los mismos términos cuando expresa: Muchos de los trabajos de los analistas componenciales son contribuciones programáticas sobre los nuevos métodos de investigación, y proporcionan sólo descripciones parciales de dominios semánticos harto limitados. Aceptando que el trabajo de campo ha sido realizado muy cuidadosamente, y que los resultados son cabales, cabe preguntarse qué uso teórico puede hacer otro antropólogo, por ejemplo de las descripciones de la leña entre los Tzeltal o de los ingredientes para hacer cerveza entre los Subanum (Pelto 1970: 68-76). Si por un lado es injusto hacer extensivos estos juicios a los practicantes de enfoques de avanzada, como Geoghegan y Wallace, o a los comparativistas, como Berlin y Kay, por el otro sería ridículo sindicar como mérito específico de la etnociencia el grado de desarrollo de las matemáticas, de la sistémica o de la teoría evolucionista que esos intentos toman como punto de partida, arrancándolos de una orientación científica a la que el cognitivismo originario se opuso con todas sus fuerzas. Tenemos que coincidir con Pertti Pelto cuando afirma que la crítica más exhaustiva de la nueva etnografía hasta la fecha es la presentada por Marvin Harris (1975, 1978). De una lectura presurosa de éste podría inferirse esquemáticamente que el proyecto cognitivista fracasó porque su punto de partida era una concepción idealista, mentalista y emic de la cultura. Para poder aprovechar lo que Harris dice en esta y otras ocasiones, habrá que poner entre paréntesis los arrebatos que derivan de un sesgo asumido con excesivo entusiasmo, porque las cosas no han sido tan así. El planteo etnosemántico entró en crisis por la debilidad de sus fundamentos epistemológicos, por la falta de proporción entre los problemas planteados y los mecanismos confeccionados para solucionarlos, por la presencia de discontinuidades deductivas y de aspectos intuitivos en sus razonamientos, por la confusión entre las propiedades formales de sus modelos con las características estructurales de la realidad, por la indigesta propensión a la programaticidad en detrimento de los estudios bien diseñados y llevados a término, por la trivialidad temática de sus ensayos clásicos, por la falta de una teoría para la comparación de análisis diferentes de un mismo fenómeno y para la interrelación sistemática de los análisis de fenómenos distintos, y por una multitud de diversas circunstancias de orden más bien técnico que ya hemos inventariado. Es perfectamente probable que el marco teórico mentalista y la inexistencia de una tradición epistemológica científica que contemple el caso de la emicidad, 277 tuvieran su parte de responsabilidad en este fracaso; pero, en último análisis, este asunto atañe al “contexto de descubrimiento” y no a las justificaciones teóricas en sí mismas. Esto es lo único que no parece del todo claro en Harris, independientemente de que su crítica sea la más extensa, la más rigurosa y quizá la mejor. No puede pedírsele a Harris simpatía hacia una corriente que se ubica ideológicamente en sus antípodas, y que en el tiempo de su apogeo hizo gala de pedantería y uso de su poder. Harris es extraordinariamente duro para con el cognitivismo, y sus observaciones no dejan el menor resquicio para que éste plantee la posiblidad de una mejora o de una corrección; la crítica es, en una palabra, destructiva, y al cognitivismo, incapaz de responderla sobre un argumento científico, sólo le queda hacer caso omiso de ella o reducir el texto de Harris a discurso político34. El patriarca del materialismo cultural (a quien hoy en día es de buen tono cuestionar por su brutalidad) ha atacado a la etnosemántica a lo largo de varios frentes, recuperando y confirmando las aseveraciones de Berreman, Keesing y Sweet sobre su trivialidad, y de Burling y Wallace sobre su indeterminación (Harris 1978: 491-523). La mayor parte de la argumentación de Harris gira en torno de la improcedencia de una epistemología construída sobre un criterio emic; a pesar de su interés, como el problema excede al mero hecho del enfrentamiento entre el materialismo cultural y la antropología cognitiva, no vamos a reproducir aquí esa polémica, que es más bien casi un monólogo. Además, como sucedía con Service, el núcleo de la postura de Harris es inespecífico en cuanto al paradigma cuestionado, y se presta tanto para atacar a Goodenough como para cuestionar a Kroeber, a Ruth Benedict o a LéviStrauss. Rescataré, sin embargo, lo que para mi es más significativo, para potenciarlo y clarificarlo en su sentido epistemológico profundo. Me refiero a la ausencia de una validación estadística en los modelos mecánicos que la etnosemántica presenta como representativos y arquetípicos de culturas enteras. Harris ilustra esa situación en estos términos: Es notable la poca atención que la etnosemántica ha prestado al problema de la generalidad y de los contrastes en términos de personas concretas, especialmente si se considera la importancia que las técnicas estadísticas de tratamiento de datos han llegado a adquirir en las operaciones de la psicología social contemporánea. De hecho, buena parte de la Nueva Etnografía no es más que psicología social despojada de su base estadística. Por lo menos un etnosemántico (Goodenough) parece haberse contentado con los datos obtenidos de un sólo informante. Aunque Conklin (1955) asegura haber obtenido respuestas de nombres de color de ‘un gran número de informantes’, no especifica la relación entre las respuestas individuales y la cuádruple clasificación sobre la que dice que hay ‘acuerdo unánime’, a pesar del hecho de que junto a ese acuerdo existen ‘cientos’ de categorías de colores específicos, muchas de las cuales se solapan y se imbrican. Charles Frake (1961) afirma que los informantes ‘rara vez discrepan’ en las descripciones verbales que hacen a una enfermedad diferente de las otras. A nosotros nos parecería importante saber exactamente qué quiere decir ‘rara vez’ en un campo en el que los conocimientos no suelen estar uniformemente distribuídos; podría esperarse que esa ‘rara’ discrepancia fuera frecuente discrepancia, por lo menos a través de ciertas categorías de sexo y edad (Harris 1978: 506, resumido). 34 También políticamente Harris era opuesto a la generalidad de los cognitivistas. En lo político, Goodenough fue un típico exponente de la derecha norteamericana que pensaba, por ejemplo, que las técnicas de análisis componencial podrían brindar comprensiones útiles para combatir a la insurgencia. 278 Pedir noticias acerca de la generalidad o de la variabilidad interna de una taxonomía o de un paradigma, no tiene nada de capricho distractivo ni de exigencia escolástica, habida cuenta que la etnociencia, al no ser habitualmente comparativa, no nos deja saber qué es lo que tiene de particular y de distintivo una organización lexémica cualquiera, aparte del exotismo de sus nombres o de las densidad de su detalle. Saber cómo se tejen variaciones alrededor de un modelo es una forma de ponerlo en una tesitura dinámica, de hacerlo funcionar y de tornarlo genuinamente inteligible, facilitando al mismo tiempo su comparación. Este es un campo de posibilidades, sin embargo, que el cognitivismo clásico no abordó. Cum grano salis, podría haber alguna señal de actitud neurótica en el rechazo cognitivista de una comprobación estadística que ratifique los modelos que presenta como un estrato generalizado a nivel intracultural; recuérdese que la nueva etnografía arranca como desprendimiento de la escuela murdockiana de Yale, en la que las estadísticas constituían el alfa y el omega del conocimiento. A diferencia de Harris, lo que nos llama la atención no es el contraste entre la vaguedad cuantitativa de los cognitivistas y los recursos de que dispone una presunta psicología social, sino la contradicción entre la prolijidad y formalidad de las descripciones etnosemánticas y la torpeza suprema del olvido o del encubrimiento de su consenso y de sus variaciones dentro de una cultura. Sucede como si se hubiera abolido la generalización entre los datos de distintas sociedades sólo para volver a instaurar arbitrariamente esa generalización en el interior de cada una de ellas. Estas ambigüedades epistemológicas son perfectamente comunes en la antropología cognitiva. Cuando Hymes, Conklin o Frake recurren a la aprobación del nativo como regla para medir la acuidad de una “predicción” hecha por el etnógrafo, o cuando Goodenough recurre a la idea de las “autoridades” nativas para otorgar legitimidad a sus trabajos con muy pocos informantes, todos olvidan investigar la variabilidad estadística de esa capacidad de anuencia: en otras palabras, prescinden de indagar la diferenciación cultural y/o lingüística de la tolerancia a los errores y de la redundancia del código, así como las condiciones contextuales y personales en las que la aprobación del nativo se materializa. Es el antropólogo, en otras palabras, el que evalúa, sin decirnos cómo, la evaluación del nativo. Los principales problemas de la antropología cognitiva, y los únicos que aquí nos interesan, son los de índole epistemológica y metodológica. En este sentido, cabe concluir que los etnocientíficos han dejado la mayoría de los cuestionamientos que se les han hecho en estado de irresolución. Hymes creyó confutar a Burling cuando diferenció entre las posibilidades combinatorias abstractas y las combinaciones etnográficamente elicitables; pero este mismo aserto esconde oscuros sofismas. La explosión combinatoria de Burling determina un continuum de posibilidades del que la cultura extrae, ciertamente, una cantidad muy pequeña, que es la que el ánalisis componencial almacena y muestra. Pero hay que advertir que el cognitivismo en ningún momento expuso un modelo predictivo de la combinatoria, que debe ser refrendada siempre palabra por palabra por un informante que para el lector es un fantasma. Creyendo engañosamente que las reglas sólo pueden ser normativas, como las de una gramática, mucho menos todavía proporcionó un modelo de reglas de constreñimiento, que es lo que (por razones técnicas algo complicadas como para tratarlas ahora) se debió tratar de establecer en primer lugar. Una vez más, al igual que en muchas de las variantes de la antropología simbólica, la semántica que debería estar en primer plano lisa y llanamente no está, pues no puede confundirse un estudio la estructura del léxico con una investigación del significado. Además ¿para qué 279 sirve saber que entre los Aymara las papas se ordenan mediante un árbol redundante, mientras que entre los ’Are’Are los instrumentos musicales se articulan en un paradigma imperfecto, si no podemos ni generalizar el predominio de una estructura en un orden cultural ni asociar a esas estructuración significancia alguna? Dado que no existe relación aparente entre los tipos combinatorios propios de los diferentes dominios o de los diferentes niveles del mismo dominio, ni nada parecido a un modo de clasificar que sea culturalmente idiosincrásico, ni ninguna relación axiomatizada (así sea descriptivamente) entre los diversos modos de clasificar y lexicalizar, hay que preguntarse qué es lo que verdaderamente revela el cognitivismo. Con él la antropología en general, sin duda, ha experimentado un marcado progreso y ha alcanzado una nueva cota. Pero la pregunta sigue en pie. Referencias bibliográficas Aunger, Robert. 1999. “Against idealism / Contra consensus”. Current Anthropology, 40(Supl.). S93S101. Berreman, Gerald. 1966. “Anemic and emetic analysis in social anthropology”. American Anthropologist, 68: 346-354. Black, Mary. 1973. “Belief systems”. En: John Honigmann (compilador), Handbook of social and cultural anthropology. Chicago, Rand McNally, pp. 509-578. Burling, Robbins. 1962. “A structural restatement of Njamal kinship terminology”. Man, 62: 122124. Burling, Robbins. 1963. “Garo kinship terms and the analysis of meaning”. Ethnology, 2(1): 70-85. Burling, Robbins. 1964. “Cognition and componential analysis: God’s truth or hocus pocus?”. American Anthropologist, 66: 20-28. Carsten, Janet. 2004. After kinship. Cambridge, Cambridge University Press. Casagrande, Joseph y Kenneth Hale. 1967. “Semantic relations in Papago folk definitions”. En: Dell Hymes (compilador), Language in culture and society. Nueva York, Harper and Row. Colby, Benjamin. 1966. “Ethnographic semantics: A preliminary survey”. Current Anthropology, 7(1): 3-32. Collard, Chantal. 2000. “‘Kinship studies’ au tournant du siècle”. L’Homme, 154-155: 635-658. Conklin, Harold. 1955. “Hanunóo color categories”. Southwestern Journal of Anthropology, 11: 339344. Conklin, Harold. 1961. “The study of shifting culturation”. Current Anthropology, 2: 27-61. Conklin, Harold. 1962. “Lexicographical treatment of folk taxonomies”. International Journal of American Linguistics, 28: 119-141. Conklin, Harold. 1964. “Ethnogenealogical method”. En: Ward Goodenough (compilador), Explorations in cultural anthropology. Nueva York, McGraw-Hill. Conklin, Harold. 1973. Comentario de Basic colors terms: Their universality and Evolution de B. Berlin y P. Kay. American Anthropologist, 75: 931-942. D’Andrade, Roy Goodwin. 1965. “Trait psychology and componential analysis”. American Anthropologist, 67(5): 215-228. 280 D’Andrade, Roy Goodwin. 1971. “Procedures for predicting kinship terminologies from features of social organization”. En: P. Kay (compilador), Op. cit., pp. 60-75. D’Andrade, Roy Goodwin. 1976. “A propositional analysis of U. S. American beliefs about illness”. En: K. Basso y H. Selby (compiladores), Op. cit., pp. 155-180. Fogelson, Raymond. 2001. “Schneider confronts componential analysis”. En: Richard Feinberg y Martin Ottenheimer, The cultural analysis of kinship: The legacy of David M. Schneider. Urbana, University o Illinois Press, pp. 33-45. Fowler, Catherine y Joy Leland. 1967. “Some Northern Paiute native categories”. Ethnology, 6: 381404. Frake, Charles. 1961. “The diagnosis of disease among the Subanum of Mindanao”. American Anthropologist, 63: 11-32. Frake, Charles. 1962. “The ethnographic study of cognitive systems”. En: T. Gladwin y W. C. Sturtevant (compiladores), Anthropology and human behavior. Washington, Anthropological Society. Frake, Charles. 1964a. “A structural description of Subanum ‘religious’ behavior”. En: W. Goodenough (compilador), Explorations in cultural anthropology. Nueva York, McGraw Hill, pp. 111-129. Frake, Charles. 1964b. “Notes on queries in ethnography”. American Anthropologist, 66: 132-145. Geertz, Clifford. 1973. The interpretation of cultures: Selected essays. Nueva York, Basic Books [Traducción castellana, revisión técnica y prólogo de Carlos Reynoso: La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 1987]. Goodenough, Ward. 1951. “Property, kin, and community on Truk”. Yale University Publications in Anthropology, Nro. 46. Goodenough, Ward. 1956. “Componential analysis and the study of meaning”. Language, 32: 195216. Goodenough, Ward. 1963. “Some applications of Guttman scaling to ethnography and culture theory”. Southwestern Journal of Anthropology, 19: 235-250. Goodenough, Ward. 1956a. “Residence rules”. Southwestern Journal of Anthropology, 12: 22-37. Goodenough, Ward. 1965. “Yankee kinship terminology: A problem in componential analysis”. American Anthropologist, 67(5): pt. 2. Goodenough, Ward. 1967. “Componential analysis”. Science, 156(3779): 1203-1209. Goodenough, Ward. 1970. Description and comparison in cultural anthropology. Chicago, Aldine. Hammel, Eugene A. (compilador). 1965. “Formal semantic analysis”. American Anthropologist, 67(5). Hammer, Muriel. 1966. “Some comments on formal analysis of grammatical and semantic systems”. American Anthropologist, 68(2): 362-373. Harris, Marvin. 1975. “Why a perfect knowledge of all the rules that one must know in order to act like a native cannot lead to a knowledge of how natives act”. Journal of Anthropological Research, 30(4): 242-251. Harris, Marvin. 1978 [1968]. El desarrollo de la teoría antropológica. México, Siglo XXI. Harris, Marvin. 1999. Theories of culture in postmodern times. Walnut Creek, Altamira Press. 281 Headland, Thomas, Kenneth Pike y Marvin Harris (compiladores). 1990. Emics and Etics: The Insider/Outsider Debate. Newbury Park, Sage Publications Householder, Fred. 1952. Reseña de Methods in structural linguistics de Zellig Harris. International Journal of American Linguistics, 18(4): 260-268. Hymes, Dell. 1961. “Linguistic aspects of cross-cultural personality study”. En: Bert Kaplan (compilador), Studying personality cross-culturally. Evanston, Row, Peterson & Co. Hymes, Dell. 1964a. “Directions in (ethno)linguistic theory”. American Anthropologist, 66(3), pt.2: 116-119. Hymes, Dell. 1964b. Comentario al artículo de Burling, “Cognition and componential analysis: God’s truth or hocus-pocus?”. American Anthropologist, 66(1): 116-119. Isaac, Barry L. 2005. “Karl Polanyi”. En: James G. Carrier (compilador), A handbook of Economic Anthropology. Cheltenham, Edward Elgar, pp. 14-25. Kaplan, David y Roberts Manners. 1981 [1972]. Introducción Crítica a la Teoría Antropológica. 2ª edición, México, Nueva Imagen, . Keesing, Roger. 1966. “Comentario del artículo de Colby ‘Ethnographic semantics’”. Current Anthropology, 7(1): 22. Keesing, Roger. 1971. “Formalization and the construction of ethnographies”. En: Paul Kay (compilador), Op. cit., pp. 36-49. Keesing, Roger. 1972. “Paradigms lost: The new anthropology and the new linguistics”. Southwestern Journal of Anthropology, 28(4): 299-332. Keesing, Roger. 1973. “Kwara?ae ethnoglottochronology: Procedures used by Malaita cannibals for determining percentages of shared cognates”. American Anthropologist, 75(5): 1272-1289. Keesing, Roger. 1974. “Theories of culture”. En: B. Siegel et al. (compiladores), Annual Review of Anthropology, Palo Alto, Annual Reviews Press. Keesing, Roger. 1979. “Linguistic knowledge and cultural knowledge: Some doubts and speculations”. American Anthropologist, 81(1): 14-36. Kronenfeld, David. 1973. “Fanti kinship: The structure of terminology and behavior”. American Anthropologist, 75(5): 1577-1595. Kronenfeld, David. 1974. “Sibling typology: Beyond Nerlove and Romney”. American Ethnologist, 1(3): 489-506. Kuper, Adam. 1972. Antropología y Antropólogos. La escuela británica 1922-1972. Barcelona, Anagrama. Kuper, Adam. 2003. “What really happened to kinship and kinship studies”. Journal of Cognition and Culture, 3(4): 329-335. Lamphere, Louise. 2001. “Whatever happened to kinship studies?: Reflections of a feminist anthropologist”. En: Linda Stone (compiladora), New directions in anthropological kinship, Lanham, Rowman & Littlefield. Leech, Geoffrey. 1985 [1974]. Semántica. 2ª edición, Madrid, Alianza. Lévi-Strauss, Claude. 1984. La mirada distante. Madrid, Argos-Vergara. Lounsbury, Floyd. 1956. “A semantic analysis of the Pawnee kinship usage”. Language, 32(1): 158194. 282 Lounsbury, Floyd. 1962. “The structural analysis of kinship semantics”, Preprint of Papers for the Ninth International Congress of Linguistics, Cambridge (USA), MIT Press, pp. 583-588. Lounsbury, Floyd. 1965. “Another view of Trobriand kinship categories”. American Anthropologist, 67(5): 142-185. Lounsbury, Floyd. 1982 [1969]. “Lenguaje y cultura”. En: Sidney Hook (compilador), Lenguaje y filosofía. México, Fondo de Cultura Económica , pp. 15-52. Malinowski, Bronisław. 1984 [1923]. “El problema del significado en las lenguas primitivas”. En: C. K. Ogden y I. A. Richards, El significado del significado. Barcelona, Paidós, 1ª reimpresión, pp. 310-352. Metzger, Duane y Gerald Williams. 1963a. “Tenejapa medicine: The curer”. Southwestern Journal of Anthropology, 19: 216-234. Metzger, Duane y Gerald Williams. 1963b. “A formal ethnographic analysis of Tenejapa Ladino weddings”. American Anthropologist, 65(5): 1076-1101. Metzger, Duane y Gerald Williams. 1966. “Procedures and results in the study of native categories: Tzelzal firewood”. American Anthropologist, 68(2): 389-407. Ottenheimer, Martin. 2001. “Relativism in kinship analysis”. En: Richard Feinberg y Martin Ottenheimer, The cultural analysis of kinship: The legacy of David M. Schneider, Urbana, University of Illinois Press, pp. 118-130. Peletz, Michael. 1995. “Kinship studies in late twentieth-century anthropology”. Annual Review of Anthropology, 24: 343-372. Pelto, Pertti. 1970. Anthropological research. Nueva York, Harper & Row. Pelto, Pertti y Gretel Pelto. 1975. “Intra-cultural diversity: Some theoretical issues”. American Ethnologist, 2(1): 1-18. Perchonock, Norma y Oswald Werner. 1969. “Navaho systems of classification: Some implications for ethnoscience”. Ethnology, 8(3): 229-242. Pike, Kenneth. 1954. Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. [Parte 1, edición preliminar] Glendale, Summer Institute of Linguistics. Pike, Kenneth. 1967. Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. 2a edición, La Haya, Mouton. Pike, Kenneth. 1984 [1966]. “Puntos de vista éticos y émicos para la descripción de la conducta”. En: Alfred G. Smith (compilador), Op. cit., vol. 1, pp. 233-248. [Reimpresión de Pike (1967), parte 1, pp. 8-12]. Reynoso, Carlos. 1986. Teoría, historia y crítica de la antropología cognitiva. Buenos Aires, Búsqueda-Yuchán. Reynoso, Carlos. 1998. Corrientes en antropología contemporánea. Buenos Aires, Biblos. Romney, Jay. 1957. The formal analysis of kinship: I. General analytic mainframe. Annual Meeting of the American Anthropological Association, Chicago. Romney, A. Kimball y P. J. Epling. 1958. “A simplified model of Kariera kinship”. American Anthropologist, 60(1): 59-74. Romney, A. Kimball, Roger Shepard y Sara Nerlove (compiladores). 1972. Multidimensional scaling: Theory and applications in the behavioral sciences, 2 volúmenes. Nueva York, Seminar Press. 283 Romney, A. Kimball, Susan Weller y William Batchelder. 1986. “Culture as consensus: A theory of culture and informant accuracy”. American Anthropologist, 88(2): 313-326. Sanday, Peggy. 1968. “The ‘Psychological Reality’ of American-English Kinship Terms: An information-processing approach”. American Anthropologist, 70(3): 508-523. Schneider, David Murray. 1965. “American kin terms and terms for kinsmen: A critique of Goodenough’s componential analysis of Yankee kinship terminology”. American Anthropologist, 67(Suppl. 1): 288-308. Schneider, David Murray. 1969. “Componential analysis: A state-of-the art review”. Ponencia presentada en el Wenner Gren Symposium on Cognitive Studies and Artificial Intelligence Research, Chicago, 2 al 8 de marzo. Schweizer, Thomas y Douglas R. White (compiladores). 1997. Kinship, networks and exchange. Cambridge, Cambridge University Press (“Structural Analysis in the Social Sciences”). Service, Elman. 1973. Evolución y cultura, México, Pax. Sousa, Paulo. 2003. “The fall of kinship: Towards an epidemiological explanation”. Journal of Cognition and Culture, 3(4): 265-303. Sturtevant, William. 1964. “Studies in ethnoscience”. American Anthropologist, 66(3): 99-131. Tyler, Stephen. 1969. Cognitive anthropology. Nueva York, Holt, Rinehart and Winston. Tyler, Stephen. 1978. The said and the unsaid: Mind, meaning, and culture. Nueva York, Academic Press. Van Rillaer, Jacques. 2007. “La mitología de la terapia en profundidad”. En: Mikkel Borch-Jacobsen, Jean Cottraux, Didier Pleux y Jacques van Rillaer, El libro negro del psicoanálisis. Buenos Aires, Sudamericana. Wallace, Anthony Frances Clarke. 1961. “On being just complicated enough”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 47(4): 458-464. Wallace, Anthony Frances Clarke. 1965. “The problem of the psychological validity of componential analyses”. American Anthropologist, 67(Supl. 1): 229-248. Wallace, Anthony Frances Clarke. 1969. Reseña de American kinship: A cultural account de David Schneider. American Anthropologist, 71(1): 100-106. Wallace, Anthony Frances Clarke y John Atkins. 1960. “The meaning of kinship terms”. American Anthropologist, 62(1): 58-80. Werner, Oswald. 1965. “Semantics of Navaho medical terms”. International Journal of American Linguistics, 31(1): 1-17. Werner, Oswald. 1966. “Pragmatics and Ethnoscience”. Anthropological Linguistics, 8(8): 42-65. Werner, Oswald. 1967. “Systematized lexicography or ethnoscience: The use of computer-made concordances”. Americal Behavioral Scientist, 10(1): 5-8. Werner, Oswald. 1972. “Ethnoscience 1972”. Annual Review of Anthropology, 1: 271-308. Werner, Oswald. 1978. “The synthetic informant model on the simulation of large lexical / semantic fields”. En: Marvin Loflin y James Silverberg (compiladores), Discourse and inference in cognitive anthropology. La Haya, Mouton, pp. 45-82. Werner, Oswald y Norma Perchonock. 1969. “Navaho systems of classification: Some implications for Ethnoscience”. Ethnology, 8(3): 229-242. 284 Werner, Oswald y Joann Fenton. 1973. “Method and Theory in ethnoscience or ethnoepistemology”. En: Raoul Naroll y Ronald Cohen (compiladores), A handbook of method in cultural anthropology. Garden City, Natural History Press, 1973, pp. 537-580. Werner, Oswald, Jeanett Frank y Kenneth Begishe. 1967. A programmed guide to Navaho transcription. 2a edición, Evanston, Northwestern University Press. Wexler, Kenneth y A. Kimball Romney. 1972. “Individual variations in cognitive structures”. En: A. K. Romney, R. N. Shepard y S. B. Nerlove (compiladores), Op. cit., pp. 73-92. White, Douglas R. y Paul Jorion. 1992. “Representing and computing kinship: A new approach”. Current Anthropology, 33(4): 454-462. Zemp, Hugo. 1978. “‘Are‘Are classification of musical types and instruments”. Ethnomusicology, 22(1): 36-67. 285 6 – Tendencias antropológicas en lo que va del siglo La fuerza conjunta de la globalización (que acabó con las unidades etnográficas aisladas y distintivas que la antropología había construido), el posmodernismo (que apartó a la disciplina de la elaboración y la adopción de instrumentos para abordar el objeto) y los estudios culturales (que desplazaron a nuestra disciplina en el mercado) ocasionaron la retracción de la antropología sobre sí misma. Las herramientas comparativas se fueron perdiendo una a una; colapsó el principal concepto (la cultura) y el principal objeto (las culturas) junto con el parentesco, nada menos, que no logró reponerse ni siquiera cuando se lo reformuló como “familia”. Para colmo de males, en los empeños transdisciplinarios como la psicología transcultural, la ciencia cognitiva, los estudios genómicos o la neurociencia social, sencillamente se dejó de mencionar a la antropología entre las disciplinas de primera línea que confluyen en el proyecto. Cuando en un congreso en México en 1993 le preguntaron a Fredrik Barth [1928-] qué pensaba de mi sombrío diagnóstico de los predicamentos de la antropología respondió que por el contrario había un exceso de teorías y métodos especializados y que la disciplina tenía el porvenir asegurado; ante la misma pregunta Eric Sunderland manifestó que la antropología estaba más viva de lo que se pensaba; David Maybury Lewis [1929-2007] destacó que su vitalidad la estaba llevando a un posible cisma, lo cual interpretaba como una buena noticia; Philip Carl Salzman opinó que mis comentarios sobre el posible agotamiento de la disciplina eran absurdos, porque los índices de matrícula en no se sabe qué institución se mantenían altos y los estudiantes lucían felices; Eric Wolf [1923-1999] no respondió a la pregunta, no pudo mantener el foco, desperdició la oportunidad y se fue por las ramas, igual que hace casi siempre cuando escribe. Por supuesto, ninguno de los interrogados había leído mi artículo, evaluado los razonamientos o sopesado las evidencias. Algunos publicaron luego reseñas más pesarosas que la mía cuando se puso de moda hacerlo (Salzman 1994; 2002); otros se jubilaron mientras el posmodernismo y los estudios culturales desalojaban a nuestra disciplina de las librerías y nuestras curvas de crecimiento entraban en fase de meseta o entraban en caída libre. Apenas de vuelta a casa, Salzman lo pensó mejor, revisó los números y escribió: Los antropólogos practicantes que trabajan en agencias de gobierno o en hospitales o en compañías comerciales, que deben presentar sus hallazgos y armar sus argumentos entre economistas y agrónomos, lobbystas de doctores y pacientes, abogados y políticos deben presentar casos fuertes con alguna seguridad de captar la realidad, o se les reirán de sus proyectos y sus trabajos. Aún en la academia los especialistas de áreas y los colegas en disciplinas hermanas tienen serias dudas sobre si los antropólogos sirven para mucho, aparte de tener montones de hermosas vacaciones en lugares exóticos. [...] ¿Por qué el Programa de Antropología Social y Cultural de la Fundación Nacional de Ciencias recibe sólo $1.400.000 anualmente para soportar la investigación de 10.000 antropólogos americanos, un gracioso promedio de $140 para cada uno? Si la antropología no es considerada seriamente por los financiadores del gobierno, los administradores de universidades y los empleadores externos, debemos preguntarnos por qué. Tal vez no se trate sólo de la ignorancia y el filisteísmo de los otros, sino de una falla genuina en lo que la antropología es capaz de ofrecer (Salzman 1994: 37). Unos cuantos libros y artículos que lucen como dictados por la desesperación dan cuenta de esta coyuntura (Damatta 1994; Rubel y Rosman 1994; Carneiro 1995; Knauft 1996; Kuznar 1997; Lett 1997; Lewis 1999; D’Andrade 2000). Marvin Harris llegó a decir que no cabía ya hablar de desenvolvimiento, sino de caída de la teoría antropológica (1999: 13); ya no más 286 Rat (como se conocía en el ambiente universitario a su Rise of Anthropological Theory) sino sólo Fat. Por su lado, Marshall Sahlins reconoció que estábamos en proceso de convertirnos en la clase trabajadora o mano de obra barata de los estudios culturales y de los afterologists (Calvão y Chance 2006). El diagnóstico más sórdido es quizá el de Roy D’Andrade: Si se mira el campo de la antropología cultural, ya no es sólo la estadística y los métodos cuantitativos lo que fue expulsado. La antropología lingüística casi se ha ido. El folklore se ha ido. La antropología psicológica se mantiene pero con una base menguante. La antropología económica casi se ha ido. La antropología médica se ha encaminado primariamente hacia la crítica cultural. El estudio del parentesco está en eclipse. Los estudios antropológicos transculturales están declinando. El estudio erudito de la religión en antropología ha decrecido casi hasta el punto de desvanecerse. [...] Algunos pueden pensar que exagero. Pero traten de elicitar de su informante favorito en antropología los hallazgos importantes de la antropología cultural en los últimos veinte años. Probablemente le dirá que ahora la cultura es discurso, que el poder es omnipresente, que el conocimiento es central al poder, que la cultura Occidental es hegemónica, que la opresión es difusa y general, y que ahora estamos en un mundo posmoderno del capitalismo tardío y una diáspora global sin comunidades fijas o culturas. Es fácil impresionarse con esta lista. Pero parte de la lista es simplemente definicional (“la cultura es discurso”), parte consiste en alegaciones de interés más que en hallazgos (“el poder es omnipresente”), parte es pensamiento mágico (que por llamar “tardío” al capitalismo estamos causando su muerte), parte consiste en quejas morales (“la opresión es difusa y general”), parte consiste en ítems de confusa cultural general (“la diáspora global sin comunidades fijas”) y parte es simplemente errónea (“estamos en un período posmoderno”, que se dice pese a la evidencia de que la tríada modernizadora de nuevas tecnologías, industrias capitalizadas y prosperidad creciente está en expansión, no en desvanecimiento [...] en Europa Occidental y en los Estados Unidos) (D’Andrade 2000). Ya no son figuras marginales las que toman la palabra; los terceros ya no llamarían incoherentes las cosas que ellas dicen. Las protestas llegaron un poco tarde, sin embargo; hasta principios de la década de 1990, el único antropólogo que creía que valía la pena armar un libro de resistencia al posmodernismo era quien esto escribe (Reynoso 1991). Por añadidura, en el último cuarto del siglo XX se produce la caída de las Grandes Teorías antropológicas: los remanentes del estructural-funcionalismo británico, de la antropología cognitiva componencial americana, del estructuralismo francés. Cuatro corrientes materialistas de buen porte aunque nunca mayoritarias se convierten en ideologías enquistadas en pequeños nichos: el materialismo cultural, la antropología transcultural, el marxismo antropológico y la ecología cultural. Las dos primeras no se inclinaron hacia los significados y las interpretaciones ni aún en los momentos en que la hermenéutica arreció; pero las otras dos capitularon: el ecosistémico Roy Rappaport [1926-1997] escribiría Ecology, meaning and religion (1979) y Ritual and religion (1999); el futuro ex-marxista Maurice Godelier descubriría la cultura ideacional y el significado en The mental and the material (1986). En lo que concierne a las estrategias exitosas, las últimas tres grandes escuelas en la antropología norteamericana de consumo masivo coinciden a grandes trazos con las décadas: la antropología interpretativa geertziana se impone desde 1973, el posmodernismo textualista domina los ochentas, el giro del bloque posmoderno hacia los estudios culturales se manifiesta en la misma megaconferencia de Urbana-Champaign en 1992. Paralelamente sobreviene una parálisis en la reflexión metateórica a gran escala, apenas compensada por el proyecto histó287 rico revisionista de George Stocking; en éste se investigan trayectorias, Zeitgeisten e influencias intelectuales de todo tipo, pero casi nunca, por desdicha, se habla de teoría; los libros de teoría que se escriben después de la sesgada y colosal síntesis de Marvin Harris (que parece moderna pero es de fines de los sesenta) son manuales introductorios, algunas veces orientados a la pedagogía, otras a las cruzadas doctrinarias. Fuera de las corrientes principales, el último cuarto de siglo es testigo del surgimiento de un enjambre de clusters de teoría y práctica que están ligados a investigadores individuales, o que son emprendimientos colectivos pero no llegan a adquirir masa crítica. En un orden cualquiera esas estrategias son: La epidemiología de las representaciones de Dan Sperber. Dejando muy detrás sus primeros trabajos a la sombra de Lévi-Strauss, su etapa de Antropología Simbólica y sus precarios modelos de procesamiento de información, últimamente Sperber ha explorado complejos problemas de pragmática y enunciación, así como cuestiones cognitivas, promoviendo un modelo masivamente modular de la mente humana en la línea de Jerry Fodor aunque más imprecisa, si cabe (Sperber 1968; 1975; 1980; 1987; 1994; 1996). Sperber ha producido algunas de las mejores críticas al modelo de Lévi-Strauss que conozco, ha demostrado que el significado no es la clave universal de la simbolización, ha encontrado la forma de tratar como asuntos pragmáticos tópicos que se creían semánticos, se ha opuesto al semiologismo por las razones correctas cuando nadie lo hacía y nos ha regalado el concepto de free indirect speech, adoptado en masa por los posmodernos para designar la narración en tercera persona en la pluma de un etnógrafo omnisciente. Creo que Sperber es con frecuencia agudo y siempre sugestivo, pero carece de lo que los directores de orquesta llaman sustaining power: aún cuando sus primeros capítulos suelen ser promisorios y hasta excitantes cuesta completar la lectura de sus libros, cuyas elaboraciones siempre claman por ser elaboradas algorítmicamente. En ese sentido no conozco a nadie que se parezca más a Gregory Bateson. Si Sperber hubiera adquirido la capacidad de formalización de (digamos) un Henri Atlan, o la visión matemática de Ron Eglash, o si se atuviera a las consecuencias de una buena definición de problema, creo que su impacto en la antropología contemporánea habría sido de otro orden. El pos-marxismo residual y la antropología centrada en el parentesco de Maurice Godelier [1934-]. Después que la mayoría moral antropológica pusiera en cuestión el estudio del parentesco, afirmando con David Schneider o Rodney Needham que constituía un seudoproblema, una ficción profesional o una proyección etnocéntrica (como antes lo fue el totemismo, luego el chamanismo, por último la cultura), Godelier emprendió una quijotesca resurrección del tema cuyo éxito sigue siendo objeto de discusión. En recientes entrevistas afirma ya no ser marxista en el mismo sentido que lo fue hace treinta años, documenta que no ha existido en Francia una antropología posmoderna y se precia de haber permanecido en campaña siete años completos entre los Baruya de Nueva Guinea, una cifra que no logro conciliar con el registro de sus actividades públicas, docentes y editoriales o con lo que en Wonenara o en Kwangiriumuba se dice de él. En el siglo que corre publicó la monumental Métamorphoses de la parenté (2004) considerada por Sir John (Jack) Goody el libro fundamental y la síntesis más sistemática jamás escrita sobre el problema, una obra en la cual, entre otros logros, se desmienten los mitos freudianos y lévistraussianos sobre la universalidad del incesto. 288 La antropología conductual de Theodore Graves [1932-], un raro intento de Gran Teoría unificada. Su texto cardinal es Behavioral Anthropology (2004), un compendio ecléctico que recorre problemáticas de diseño de investigación, interroga el papel de la teoría y propone técnicas de medición de factores conductuales. Graves (2004: 1) define su antropología conductual como la formulación y prueba sistemática dentro de campos transculturales de hipótesis teoréticamente fundadas concernientes a las causas, correlatos y consecuencias de la variabilidad en la conducta humana. El empeño es honesto y laborioso, pero teoréticamente inespecífico. Las antropologías de la práctica. La antropología francesa no prestó atención ni a la hermenéutica geertziana, ni al posmodernismo antropológico, ni a la sociología de Bourdieu. A excepción de Georges Balandier, el programa de sus principales representantes (Francis Affergan, Marc Augé, Philippe Descola, Maurice Godelier, Jean-Pierre Hassoun, Françoise Héritier, Luc De Heusch, Bernard Juillerat, Pierre Lemonnier) permanece aferrado a cuestiones etnográficas o teóricas más tradicionales malgrado sus locaciones modernas. Pero Bourdieu llegó a aposentarse un poco en Estados Unidos y algo más en América Latina y allí es donde se gestaron las teorías de la práctica. En el primer caso los desarrollos más enjundiosos son quizá los de los neo-modernos Jean y John Comaroff (Comaroff 1985; Comaroff y Comaroff 1991; 1992; 1993). Algunos de los que adoptaron a Bourdieu en los ochenta terminaron alejándose de él cuando descubrieron que no era un posmoderno sino lo que los posmodernos llamarían un “positivista” (Bourdieu 1990). Aunque Bourdieu sigue siendo el sociólogo más citado en la antropología reciente, Bruce Knauft ha señalado convincentemente que mientras la influencia de Michel Foucault está creciendo (en igual magnitud, diría yo, que el número de sus libros escritos post-mortem) la de Bourdieu, desmintiendo las predicciones optimistas de Sherry Ortner (1984: 127), ya está sufriendo una leve pero perceptible declinación (Knauft 1996: 130). La antropología de la práctica reconoce como uno de sus antecedentes la fugaz corriente transaccionalista de Bruce Kapferer (1976), McKim Marriott (1976), Esther Goody (1978), Fredrik Barth (1966; 1987) y F. G. Bailey (1969), derivada a su vez de la escuela manchesteriana. Las corrientes antropológicas vinculadas a la nueva ciencia cognitiva, a los estudios de cognición-emoción y a la neurociencia. Dos figuras muy diferentes entre sí pero de nivel protagónico en este campo son Maurice Bloch y Paul Ekman. Algunos trabajos del propio Dan Sperber y de Roy D’Andrade se inscriben en este rubro, pero por el momento los más importantes hallazgos de interés antropológico fueron realizados fuera de la disciplina. De ellos trataré en un libro próximo. Las elaboraciones antropológicas vinculadas a las herramientas de la complejidad organizada, los sistemas complejos adaptativos, la dinámica no lineal y el caos determinista, cuyas obras mayores hasta la fecha son African fractals de Ron Eglash (1999) y mi Complejidad y Caos: Una exploración antropológica (Reynoso 2006). Nombres consolidados en este terreno son Michael Agar, Robert Axtell, Joshua Epstein, George Gumerman, Timothy Kohler, J. Stephen Lansing y Robert Reynolds. En la sección que resta hasta el final del libro se describirán las tres corrientes mencionadas en el prólogo: el neoboasianismo, la antropología evolucionaria y la etnografía multisituada. Dado que aún no ha transcurrido un tiempo en el que se pueda apreciar a estas formulaciones en acción, el aparato crítico usualmente en alerta quedará por el momento desactivado o re- 289 gulado a media máquina. Habrá que esperar unos diez años, calculo, para pedir a estas formulaciones demasiado nuevas su rendición de cuentas. Neo-boasianismo Puesta aquí al principio de este survey presuroso de las teorías del nuevo milenio aunque haya sido la última en aparecer, la estrategia neoboasiana es, una vez más, un intento expreso por superar una situación de impasse. En lugar de retroceder un par de décadas para posicionarse en los inicios de la condición posmoderna y retomar a partir de allí, los neoboasianos escogen, radicalmente, volver al espíritu en el que se gestaron hace más de un siglo las bases históricas de la antropología profesional norteamericana. [Ha habido] una larga conversación concerniente a la actual teoría en antropología en relación a diversas críticas de la disciplina (posmoderna, poscolonialista, feminista) que se han desarrollado a lo largo de las dos últimas décadas. Estas críticas han sido notablemente efectivas en llamar nuestra atención sobre las deficiencias de las aproximaciones más viejas a asuntos tales como la diferencia y la identidad, el transnacionalismo y la globalización, las políticas de la cultura y la antropología y el cientificismo y el humanismo. Pero el trabajo en la estela de esas críticas no ha tenido más éxito en la “resolución” de esos problemas que las tradiciones teóricas que busca suplantar. Más aún, a pesar de sus mejores intenciones por trascender una noción modernista de progreso disciplinario/teórico, los críticos contemporáneos de la antropología a menudo la reproducen. Muchos, pensamos, han sido demasiado prestos en rechazar, de manera totalizadora, el pasado antropológico, demasiado indiscriminados en su caracterización de todas las epistemologías antropológicas como positivistas, y de todas las políticas antropológicas como cómplices del imperialismo. En efecto, los teóricos contemporáneos de la cultura han tratado demasiado prestamente las aspiraciones hegemónicas de diversas corrientes de la antropología como si fueran representativas de la disciplina en su totalidad (Bashkow y otros 2004: 433). Hasta el momento los neoboasianos constituyen un pequeño conjunto de discípulos de George Stocking que se sintieron inspirados por su re-teorización historicista de Boas y su concepto de cultura. Ellos son Ira Bashkow y Richard Handler de la Universidad de Virginia en Charlottesville, Matti Bunzl y Andrew Orta de la Universidad de Illinois de Urbana-Champaign y Daniel Rosenblatt del Scripps College de Claremont. El grupo se originó en un panel que tuvo lugar en 1999 en el encuentro de la American Anthropological Association en Chicago sobre “Los pasados, presentes y futuros de la Antropología boasiana”. La antropología neoboasiana emergente de ese encuentro, afirman los miembros del grupo, es específicamente apta para repensar cosas tales como el trabajo de campo; la creatividad y la diferencia cultural en el presente y en la historia; las interacciones entre diferentes grupos; la auto-antropología; el individuo y la sociedad; y una instancia política antropológicamente comprometida, en particular en lo que respecta a cuestiones de raza y equidad multicultural (Bashkow y otros 2004: 434). Aunque comparten una común admiración hacia el Franz Boas temprano, hacia la obra inicial de algunos de los boasianos de la primera hora (Robert Lowie, Ruth Benedict, Paul Radin) y hacia la formidable recuperación histórica emprendida por George Stocking, los neoboasianos no conforman un grupo homogéneo. Matti Bunzl, por empezar, es un especialista en antropología europea en general y alemana en particular ; sus especialidades incluyen historia del judaísmo y los judíos, género y sexualidad, modernidad, etnografía histórica, etnografía de la literatura y antropología y medios de comunicación de masas. 290 Uno de los proyectos formalmente neoboasianos de Bunzl consiste en explorar posibles alternativas a la dicotomía fundada por Malinowski entre el Self etnográfico y el Otro nativo. Esta lógica privilegiaba la observación directa, vinculándola a una separación radical entre “casa” [“home”] y “el campo”, la cual, a su vez, engendra una jerarquía de pureza de las locaciones. El trabajo de campo deviene sinónimo de un viaje heroico al corazón de la alteridad, el tropo que engendró y consolidó las credenciales mitopoéticas de Malinowski en la etnografía moderna. En la tradición dominante de la antropología cultural, la división conceptual entre el Self y el Otro se articula con particular claridad en la obra de luminarias de la antropología interpretativa/simbólica como Clifford Geertz o Roy Wagner. Para el primero, la persona, el tiempo y la conducta en Bali son dignas de estudiarse porque son “lo suficientemente raras para arrojar luz sobre algunas relaciones generales [...] que de otro modo nos estarían ocultas” (1973: 360-361). Para el schneideriano Roy Wagner, la producción de todo el conocimiento antropológico, lo que él llama la “invención de la cultura”, reposa en experiencias de alteridad radical que tornan la cultura visible (1981). Incluso los críticos de los modos clásicos de la antropología mantienen los mismos principios que en teoría deberían rechazar. Akhil Gupta y James Ferguson, aunque pretenden pensar nuevas prescripciones para revitalizar las formas del trabajo de campo, consideran que “la conmutación [shifting] autoconsciente de locaciones sociales y geográficas” constituye “una metodología extraordinariamente valiosa” (1997: 36-37). Incluso James Clifford (1997: 206) insiste en la necesidad constitutiva de desplazamiento y de experiencia de la alteridad como fundacionales del proceso de trabajo de campo. Yo agregaría una opinión similar vertida por George Marcus, para quien “[e]l extrañamiento o la desfamiliarización siguen siendo el disparador distintivo del trabajo etnográfico, dándole el sentido de que hay algo que debe ser deducido o descubierto por el trabajo de campo” (Marcus 1998: 16): La solución que encuentra Bunzl combina tácticas de Boas con conceptos epistémicos de Michel Foucault [1926-1984]. Bunzl sostiene que Boas, dando por sentada la especificidad histórica de los pueblos “primitivos”, estaba menos interesado en documentar su extrañeza que en exhibir su similitud, a la cual, desde su marco anti-iluminista, contemplaba en términos de su contribución a la plenitud de la humanidad (Bunzl 2004: 438). Una parte significativa del trabajo de Boas tenía que ver con la puesta en cuestión de los “sonidos alternativos”, los malentendidos culturalmente condicionados que ocurrían cuando se intentaban “percibir sonidos desconocidos por medio de los sonidos del propio lenguaje”. El uso de la notación propuesta por Boas, las traducciones verbatim y la presentación de los rasgos de la gramática prescindiendo de toda clasificación “como si un nativo, sin ningún conocimiento de otro lenguaje, nos presentara las nociones esenciales de su propia gramática”, hacían que la lectura de un documento textual fuera inextricable para los Occidentales; pero Boas pensaba que con el debido entrenamiento se podrían captar los lenguajes y los significados de una manera puramente “analítica”, sin recurrir a nuestras categorías conceptuales y sintácticas (Stocking 1992: 80-81). La forma en que la visión foucaultiana entra en el esquema de Bunzl es algo más tortuosa y sería fastidioso describirla aquí; fundamentalmente tiene que ver con la suspensión de distinciones tales como homosexual/heterosexual o Self etnográfico/Otro nativo como forma de escapar a la reificación de la diferencia (Bunzl 2004: 440). Pero los “sonidos alternativos” a los que alude Boas no se refieren a una dimensión sonora figurada, a una bella metáfora, sino más prosaicamente al alfabeto fonético y a una gramática minimalista, desestructurada, que él imponía como notación de los textos aborígenes porque 291 ni siquiera admitía la posibilidad de una abstracción fonológica y hasta consideraba que la sintaxis era un concepto occidental. Generalizar, aunque fuese para desvelar un sistema, implicaba para él, empirista como era, violentar la sacralidad de los hechos. Sin embargo, la postura de Boas no ha sido consistente a este respecto; puede encontrarse una prueba de su inconsistencia en su entusiasta aprobación de las armonizaciones de cantos indígenas realizadas por el etnomusicólogo evolucionista Charles Fillmore, un episodio de un etnocentrismo bochornoso que he analizado en el primer volumen de mi Antropología de la Música (Reynoso 2006b: 28-33). Otros elementos de juicio son aún más lamentables. Anticipándose casi un siglo al premio Nóbel James Watson, Boas llegó a decir que sobre la base de “la correlación entre la estructura anatómica y la función fisiológica [... sería] erróneo presuponer que no hay diferencias entre el equipamiento mental de la raza negra y de otras razas o que sus actividades deberían seguir las mismas líneas” (1911: 272; 1909: 328-329; 1964: 268). Por alguna razón, en su cita de ese párrafo Benoît Massin (1996: 99) escribe “Negra” con inicial mayúscula, detalle que es infiel a la grafía original. Pero he descubierto que la traducción castellana de The Mind of Primitive Man va más lejos, censurando expresiones boasianas no muy felices o contrarias al espíritu moderno; dice la traducción: En resumen, tenemos todos los motivos para creer que el negro, si se le concede oportunidad y facilidad, será perfectamente capaz de cumplir con los deberes de la ciudadanía tan bien como su vecino blanco (1964: 269). La versión es hasta allí exacta; pero el párrafo que sigue ha sido borrado: Podría ser que no produzca tantos grandes hombres como la raza blanca, y que sus logros promedios no alcancen plenamente el logro promedio de la raza blanca; pero habrá un número enorme que será capaz de superar a sus competidores blancos, y que se desempeñará mejor que los defectuosos a quienes permitimos que tiren abajo y que atrasen a los niños saludables en nuestras escuelas públicas (1911: 273). Por tales razones, sospecho que la resolución del dilema por parte de Bunzl es sólo una pirueta verbal; su lectura de Boas es tan amplia y profunda como podría pedirse, pero es también idealizada, filtrada, proyectiva. Boas fue un producto de su época: ni tan perverso como lo pintan William Willis (1969), Charles Briggs y Richard Bauman (1999), ni tan angelical como lo retrata Herbert Lewis (2001). Aún cuando hubiera anticipado proféticamente un canon de interacción con el Otro aceptable desde la perspectiva contemporánea y su profecía hiciera juego con quién sabe qué alambicados raciocinios foucaultianos políticamente correctos, quedaría pendiente todavía el desarrollo del aparato teórico que podría derivarse de esas premisas; también resta demostrar que toda esta laboriosa construcción realmente sirve para alcanzar un insight imposible de lograr por otros medios. Bunzl, en efecto, no ofrece un estudio de caso o una prueba de concepto al lado de su propuesta programática; aunque puedo pecar de subjetivo, se me ocurre que él está más pendiente de la pulcritud moral de su perspectiva que de su robustez metodológica. Si bien se puede simpatizar con el deseo de superar el marasmo posmoderno mediante el programa de back to basics de los neoboasianos, hay dos aspectos enojosos que son constitutivos de todo boasianismo. El primero es que ha sido justamente la tradición boasiana la que estableciera el culto al exotismo y la compulsión a atomizar el saber escindiéndolo en tantos términos como culturas o lenguas existiesen; este particularismo historicista ha prestado letra a todos los humanismos que vinieron después y ha sido la base sobre la que se ha construido, 292 por ejemplo, el interpretativismo y el conocimiento local geertziano. No es la estrategia más acorde, evidentemente, al nuevo contexto de hibridación y globalización. El segundo elemento de juicio irritante es el relativismo resultante de esa postura, manifiesto en el rejoinder de Ira Bashkow (2004: 490, 491) bajo la forma de múltiples citas a la obra de Benjamin Lee Whorf [1897-1941], quien llegó a las ideas de Boas por la vía de Edward Sapir. En mi opinión al menos la ideología del relativismo lingüístico ha sido particularmente desacreditada en lo que va del siglo y ha tocado fondo hace un par de años con el lamentable episodio de Daniel Everett (2005) y los Pirahã: una espantosa narrativa de privación algo más que etnocéntrica35 que examinaré con el detalle y la intensidad que se merece en un próximo libro sobre antropología del conocimiento. El retorno de los modelos evolucionarios Este capítulo se presenta como un esbozo de campos a revisar más en profundidad y de manera crítica en algún libro futuro; las orientaciones evolucionarias existentes son, por otra parte, numerosas y complejas. Son también mal conocidas, por cuanto se desarrollaron a la sombra del posmodernismo y los estudios culturales; fuera del mundo angloparlante apenas se ha oído hablar de ellas. En el presente disfrutan de mayor predicamento en arqueología que en antropología sociocultural. Arriesgo aquí una predicción epistemológica: cuando las querellas más aparatosas de la antropología (emic vs etic; materialismo vs idealismo; holismo vs individualismo; modernismo vs posmodernismo; cientificismo vs humanismo) sean sólo un triste recuerdo, subsistirá la discusión entre naturaleza y cultura, que es lo mismo que decir entre lo innato y lo aprendido. Ya no se trata de determinar cuál ha de ser la estrategia antropológica de elección, sino de resolver si se requiere una antropología en primer lugar. Mi postura a este respecto es bien simple: si lo que está en juego es la disyuntiva entre natura y nurtura, como suele decirse, la clave de la cuestión radica en encontrar el punto de máxima verdad entre ambas determinaciones, caso por caso. No se trata de encontrar una vía media conciliadora; ambas partes deberán resignar posiciones. Si la antropología pretende seguir con su negación sistemática de la naturaleza humana y con su proyecto de des-naturalización radical en todos los órdenes, simplemente quedará fuera del juego. Si bien es obvio que nunca se descubrirán los genes que explican de manera mecánica cada uno de los objetos y acontecimientos imaginables (la memoria, el arte, el 11 de setiembre), cada día se descubre un gen o un sistema genético que nos quita terreno. Como bien dice el odiado Edward Wilson en Consilience, uno de sus libros menos conocidos, hasta los años sesenta se creía que la esquizofrenia dependía de cómo los padres se relacionaran con sus niños menores de tres años; hasta los setenta se creía que al 35 Según Everett la lengua Pirahã no tiene números mayores a dos, carece de pronombres personales y de términos para los colores; su sistema fonológico es el más pequeño que se haya registrado y sus estructuras sintácticas no son recursivas; los Pirahã no pueden distinguir entre grande y pequeño, entre abundante y escaso; carecen de música, mitos y relatos y no tienen arte, ya que sólo saben dibujar crudos dibujos de palo; su sistema de parentesco es el más simple conocido y no poseen memoria cultural más allá de dos generaciones; no han podido aprender a contar hasta tres o a dibujar una línea recta aún después de meses de instrucción; ninguno aprendió siquiera a sumar uno más uno; aunque tengan alimento se dejan morir de hambre sin razón: todo por culpa de la lengua, según parece. Dispongo de contundentes testimonios en contra de cada una de estas aseveraciones, pero no es éste el lugar para desarrollar la problemática. 293 autismo era un desorden ambiental. Ahora se sabe que en ambos problemas los genes no lo explican todo pero juegan un papel importante (Wilson 1999: 154; de Waal 1999). La cuestión es seguir investigando, como antes decía, caso por caso, porque muy lejos ya de los grandes metarrelatos es así como funciona la ciencia ahora. Si consideramos que la antropología científica profesional se origina con Primitive culture de Edward Tylor en 1871, es un hecho que la disciplina estuvo dominada por modelos evolucionistas en sus primeros treinta o cuarenta años de vida. No voy a tratar aquí de aquel evolucionismo primitivo, ni siquiera a grandes rasgos. Eso ha sido ya historizado y analizado suficientemente desde el manual-panfleto de Marvin Harris (1978) hasta la soberbia colección de George Stocking (1983; 1984; 1986; 1988; 1989; 1991; 1995; 1996) pasando por la poderosa síntesis de Robert Carneiro (1995; 2003). Tampoco me ocuparé del neo-evolucionismo mal llamado multilineal, derivado de la escuela de Julian Steward [1902-1972], o de personajes al filo del olvido como Elman Service, el Marshall Sahlins joven e idealista, o el comunista inconfeso Leslie White [1900-1975]. También dejaré de lado la Nueva Síntesis de la sociobiología del entomólogo norteamericano Edward Osborne Wilson (1975) y la biología evolucionaria/memética del “rotweiler de Darwin”, el británico Richard Dawkins (1976), pese a que el primero introdujo el concepto de biodiversidad en 1988 y el segundo la idea de meme como unidad de replicación, hoy utilizada en marcos teóricos de prestigio bien ganado que no se dicen meméticos. Es bien sabido que en torno de la sociobiología de Wilson y de la memética de Dawkins se desató una polémica de veras feroz que cubrió gran parte de la década desde 1976 hasta el momento del estallido del posmodernismo antropológico. Un número demasiado grande de antropólogos y biólogos de toda clase de confesión teórica se manifestaron en contra de la sociobiología primero y de la memética después: Jerome Barkow, Steven Jay Gould, Marvin Harris, Leon Kamin, James King, Richard Lewontin, Mary Midgley, Ashley Montagu, Steven Rose, Marshall Sahlins (Allen 1976; 1977; Montagu 1982; Sahlins 1982; Ruse 1983: 113-181). Mientras el humanismo hermenéutico y posmoderno se afianzaba, intérpretes de Darwin y la genética casi imposibles de diferenciar entre sí se hacían pedazos mutuamente. Las posiciones extremas fueron la norma: en 1976 la Asociación Americana de Antropología estuvo a punto de aprobar una moción de censura contra la sociobiología en la que se intentó prohibir dos simposios sobre el tema (Anthropology Newsletter 1976: 7). Si bien en ambos modelos había aspectos fallidos y afirmaciones torpes, ahora que ha pasado tanto tiempo se puede apreciar que la crítica incurrió en el exceso simétrico, cargando las tintas sobre la naturaleza política o conspirativa de la teoría en cuestión. Nunca jamás, ni aún en el caso de la contienda entre modernos y posmodernos, se llegó a extremos parecidos de insultos e ignorancia recíproca. Una visión parcial de la polémica se puede encontrar en La tabla rasa de Steven Pinker (2003: 48-57), aún cuando el autor se deja llevar cada tanto por sus sesgos personales y a ciertos campos (las redes neuronales, o las teorías de la complejidad, por ejemplo) decididamente no los domina bien. Como quiera que sea, la reacción extrema de la antropología de la corriente principal en defensa de la prevalencia de la cultura resultó en un escenario poco propicio para la investigación seria de enfoques genéticos y evolutivos hasta fines de la década de 1980. También dejó a la antropología mal posicionada en el campo interdisciplinario cuando más tarde sobrevino una segunda revolución en torno de la neurociencia y una tercera a caballo de la ciencia cognitiva. 294 Simétricamente, algunos científicos del lado evolucionario se radicalizaron, volviéndose antagónicos a la antropología en toda la línea. El psicólogo evolucionario David Buss (1999: 407), de la Universidad de Texas en Austin, llegó a decir que la “cultura” no es un proceso causal autónomo que esté en condiciones de competir con la “biología” en materia de poder explicativo. Incluso una antropóloga e historiadora de Ann Arbor, Laura Betzig (1997: 17) afirmó que ella encontraba la noción de cultura por completo innecesaria. Antes de poner el grito en el cielo, los antropólogos harán bien en recordar que han sido ellos mismos quienes, treinta años después del olvidado obituario que Murdock dedicara al concepto, pusieron en jaque la cultura en la década de 1990 (Murdock 1972: 19; Abu-Lughod 1991; Brightman 1995; Bruman 1999). Aún cuando en América Latina no se tenga mayormente noticia, en los últimos diez años el evolucionismo antropológico volvió a estallar, siguiendo la estela abierta por la triunfante psicología evolucionaria, consolidada por los hallazgos de la neurociencia y por la acción de personajes extradisciplinarios carismáticos y de primera magnitud como Daniel Dennett, David Buss y Steven Pinker (2002). La psicología evolucionaria gana estado público con la compilación The adapted mind de Jerome Barkow, Leda Cosmides y John Tooby (1992). El artículo más importante del libro es “Psychological foundations of culture” de los propios Tooby y Cosmides, en el que se practica una disección crítica del SSSM (Standard Social Sciences Model); el SSSM no una corriente unitaria sino más bien una metateoría que ha dominado las ciencias sociales durante todo el siglo XX imponiendo una mezcla de ambientalismo radical y empirismo ciego que llevó a la reificación de la polémica naturaleza/cultura. Los recientes avances en diversas disciplinas (biología evolucionaria, ciencia cognitiva, ecología conductual, psicología, estudios de cazadores-recolectores, antropología social, antropología biológica, primatología y neurobiología, neurociencia social) han aclarado por primera vez la naturaleza de los fenómenos estudiados por los científicos sociales y las conexiones entre esos fenómenos y los hallazgos del resto de la ciencia. Se puede construir ahora, sostienen Tooby y Cosmides, un Modelo Causal Integrado que reemplace al obsoleto SSSM. La propuesta suena parecida a la pesadilla de la Nueva Síntesis, pero esta vez tiene visos de ser verdad. En una línea semejante a la de la psicología evolucionaria se ha establecido una escuela antropológica que aplica modelos matemáticos de genética de poblaciones para modelar los principios adaptativos y selectivos de la cultura. Esta escuela de pensamiento fue desarrollada en paralelo por Robert Boyd en UCLA y por Peter Richerson en la Universidad de California en Davis. Ambos colaboraron en un tratado fundamental, Culture and the Evolutionary Process (1985), una descripción del proceso evolutivo en términos de un complejo modelo matemático. Veinte años más tarde, en pleno triunfo de la estrategia evolucionaria, se lo volvió a escribir de manera más legible en Not by genes alone: How culture transformed human evolution (2005) y en The origins and evolution of culture (2005b). En el modelo de Boyd y Richerson la evolución cultural existe sobre una base diferente de la evolución biológica, y aunque las dos están relacionadas, la evolución cultural es más dinámica, veloz y relevante para la sociedad humana. Durante la década de 1990 William Durham desarrolló una teoría de características similares que se ha constituido en una poderosa alternativa a los modelos simples y complejos de Boyd y Richerson. La teoría de Durham toma como punto de partida la insuficiencia de la biologización masiva que intentara la sociobiología en los setentas. Uno de los aspectos más llamativos de su es295 trategia es que reduce la noción de cultura estrictamente al plano ideacional, de modo tal que incluya menos y revele más. Desde este punto de vista, la concepción de Clifford Geertz de la cultura como símbolos y significados compartidos y la de Ward Goodenough, que la concibe un sistema de estándares para la conducta quedan en cierto modo hermanadas, más próximas de lo que jamás habríamos podido sospechar (Durham 1991: 9). Esto implica que la conducta efectiva y la realidad material no forman parte de la cultura, y que la información en la cual consiste la cultura de trasmita a través del aprendizaje. Es llamativo, en fin, que la concepción de la cultura de Durham, un materialista en última instancia, termine coincidiendo con las formas más extremas de la cultura ideacional, no del todo desemejantes a la visión de un David Schneider. *** En este punto ya se torna preciso sistematizar las corrientes evolucionarias existentes. Una primera forma de hacerlo es siguiendo los lineamientos de la tipología realizada por Durham, aunque agregando elementos de juicio posteriores al horizonte temporal de su propuesta. En la literatura evolucionaria hay otras taxonomías, por supuesto, pero ésta se encuentra particularmente bien organizada (cf. Lumsden y Wilson 1981: cap. 6; Boyd y Richerson 1985: 158, tabla 5.5; Durham 1991: 154-185). Durham propone dos preguntas para organizar el campo taxonómico: (1) ¿Es la cultura un sistema de herencia secundario?; y (2) ¿Cuáles son las mejores unidades para usar en el estudio de la transmisión cultural? Conforme a las respuestas que se dan a estas preguntas surgen tres categorías principales y otras más derivadas. La Categoría A incluye a los modelos sin herencia dual. Las teorías de este grupo discuten el cambio fenotípico en las poblaciones humanas en términos de simple adecuación reproductiva. El primer ejemplo de esta clase es la corriente que Durham llama Sociobiología I que se desenvuelve entre 1975 y 1978; habitualmente se considera que sus razonamientos involucran un fuerte determinismo genético: los fenotipos difieren porque difieren los genotipos. Autores representativos son David Barash (1986) y Norbert Bischof. Un problema con este enfoque es que presupone una ley epigenética isomórfica que traduce genotipos a fenotipos uno a uno. Otro inconveniente radica en que sostiene que todo rasgo fenotípico se debe al proceso de selección genética; Durham (1991: 157) piensa que la adaptatividad de un fenotipo no nos dice si éste evolucionó genéticamente o no. El segundo ejemplo es la Sociobiología II, un modelo de influencia genética que sostiene que los genes contribuyen a la explicación de las diferencias conductuales pero no la especifican por completo. Este es el modelo de On human nature de Edward Wilson (1978). La Categoría B comprende a los modelos con herencia dual y unidades tales como “rasgos culturales” o “conductas culturales”; este grupo responde que sí a la primera pregunta, de modo que la cultura se considera como un sistema secundario de herencia no genética. En esta categoría la transmisión diferencial de rasgos o conductas dentro de una población se redefine como evolución cultural. El grupo comprende por lo menos cuatro sub-clases de modelos: 1. El Modelo de la Transmisión Cultural de Luigi Cavalli-Sforza [1922-] y Marcus Feldman, plasmado en numerosos libros y artículos desde 1973. Las unidades de transmisión cultural son “rasgos culturales” y se aprenden mediante procesos que no son ge296 néticos, ya sea por imprinting, condicionamiento, observación, imitación o enseñanza directa. Una vez hecha esta distinción, se ha podido desarrollar una teoría cultural paralela a la microteoría genética. Los autores reconocen cuatro mecanismos de cambio: (a) mutación, que puede ser deliberada (innovación) o accidental (error de copia); (b) transmisión, que no es rígida y vertical como en biología sino que puede ser también horizontal (o epidémica) u oblicua (de una generación a la siguiente pero no parentalmente); (c) deriva cultural (fluctuación de muestreo); (d) selección natural, las consecuencias a nivel de la adaptación darwiniana (Cavalli-Sforza y Feldman 1981: 351). Esta concepción ha brindado los primeros modelos matemáticos de evolución cultural. También ha proporcionado datos de fuerte impacto sobre la alta correlación entre familias lingüísticas y diversificación genética. Cavalli, impulsor del polémico Proyecto de la Diversidad del Genoma Humano, se puede considerar uno de los fundadores de todo un campo de la antropología cultural llamado coevolución, coevolución gen-cultura, teoría de la transmisión cultural o teoría de la herencia dual. Boyd y Richerson fueron por un tiempo alumnos de Cavalli-Sforza en Stanford. A diferencia de otros evolucionistas, Cavalli cree que independientemente de que un rasgo cultural haya tenido carácter adaptativo en sus inicios, su existencia actual puede ser resultado de su modo de transmisión vertical y ya no de su valor adaptativo. 2. El Modelo Coevolucionario temprano de William Durham (1976). En este esquema la cultura consistía en rasgos o conductas socialmente trasmitidas y no en la información subyacente culturalmente articulada. Con posterioridad Durham definirá la cultura sólo en términos ideacionales. 3. El Modelo del Aprendizaje Social del zoólogo Richard Alexander (1979). Esta formulación vincula los rasgos culturales con la influencia de los genes mediante los circuitos de retroalimentación del aprendizaje social. Alexander sostiene que se puede pensar la evolución cultural de forma análoga a la evolución biológica en base a cinco procesos inspirados en el modelo de cambio cultural del antropólogo George Peter Murdock (1960): (a) herencia a través del aprendizaje; (b) mutación; (c) selección; (d) deriva por error de muestreo o accidente; (e) aislamiento (1987: 70). 4. El Modelo de Transmisión de Gen-Cultura de Charles Lumsden y Edward Wilson (1981; 1983; 1985). Es una reformulación radical de la teoría de influencia genética que abarca todo el ciclo desde los genes a la cultura, pasando por la mente. La unidad cultural es el culturgen, un miembro de un conjunto politético de conductas, mentifactos y artefactos transmisibles. Esta unidad es equivalente al tipo de artefacto de la arqueología, y es similar al mnemotipo de Harold Blum, la idea de Julian Huxley y Cavalli-Sforza, la instrucción de F. T. Cloak, el tipo cultural de Boyd y Richerson, al meme de Richard Dawkins y al concepto de J. Hill. La unidad incluye artefactos y conductas junto con fenómenos ideacionales, de los cuales se dice que pueden tener poca o ninguna relación con la realidad. La Categoría C incluye los modelos de herencia dual y unidades ideacionales. En estos modelos se contesta que sí a la primera pregunta, pero la respuesta a la segunda no se realiza en términos de rasgos u otras unidades fenotípicas. En esta concepción la cultura evoluciona a través de la transmisión diferencial de ideas, valores y creencias en una población. Existen al menos tres propuestas modélicas dentro de esta clase: 297 1. Modelo de la Selección Social de Albert Keller (1915). La teoría de la evolución societaria de Keller parte de la base de que los rasgos conceptuales salientes de la teoría de Darwin (variación, selección y herencia) tienen contrapartidas en el ámbito de las ideas, los mores sociales y los procesos mentales. Anticipando acusaciones de haber pensado por analogía, Keller aduce que en el campo social hay variación, sea o no similar a lo que se llama variación en el campo orgánico, y lo mismo sucede con la selección. El modelo fue retomado medio siglo más tarde por el psicólogo Donald Campbell [1916-1996], inventor del término “epistemología evolucionaria”, en su teoría de la retención selectiva. Campbell (1965) pensaba que la selección natural era sólo un caso especial de una transformación evolucionaria más general, regida por el principio de selección y retención selectiva. El cambio selectivo caracteriza a todo sistema que posea estos cuatro elementos: (1) una población de unidades replicables; (2) una o más fuentes de variación de esas unidades; (3) selección consistente de ciertos tipos de variantes; (4) un mecanismo para la transmisión de las formas positivamente seleccionadas. La cultura es capaz de esta clase de transformaciones. 2. Modelo del Aprendizaje Programado de H. Ronald Pulliam y Christopher Dunford (1980). Se asemeja a la tesis de Keller aunque introduce sensibles modificaciones. En este modelo la contienda selectiva no ocurren entre las ideas en crudo, sino entre sus portadores individuales o grupales. Durham piensa que el modelo da un paso importante en la dirección correcta al reconocer el carácter ideacional de la cultura. 3. Teoría Cultural Darwiniana de Robert Boyd y Peter Richerson (1985). La teoría intenta responder dos preguntas principales: (1) ¿Cuáles son las consecuencias de diferentes patrones de socialización para el destino de las variantes culturales en una población?; y (2) ¿Cuáles son las condiciones ecológicas bajo las cuales tales estructuras podrían verse favorecidas por la evolución orgánica a través de la selección genética? Extendiendo las ideas de Keller, Boyd y Richerson consideran que la cultura es informacional, pero (como observa Durham) la tratan como si fuera conducta. La consecuencia de esto es que tienen que considerar que la existencia de causas culturales ocasiona que la evolución humana sea “fundamentalmente” diferente de la evolución biológica. 4. Teoría Coevolucionaria de William Durham (1991). Basándose en razonamientos de Ernst Mayr [1904-2005] sobre la evolución orgánica, Durham establece una distinción entre dos categorías de procesos de evolución cultural. La primera, transformación, incluye todos los procesos que ocasionan cambio a través del tiempo en un sistema cultural. La segunda, diversificación, incluye todos los procesos mediante los cuales una determinada cultura se ramifica a lo largo del tiempo en dos o más culturas distintas. Una vez definidos estos conceptos se puede expresar el núcleo duro de la teoría: (1) Aunque también se pueden relacionar de otras maneras (por difusión, por ejemplo) todas las culturas humanas están vinculadas por derivación histórica o “descendencia”. (2) La descendencia con modificación de los sistemas culturales es siempre un producto de dos clases de procesos, transmisión y diversificación. En cuanto a la unidad de tratamiento, y considerando que sólo dos (símbolo y meme) satisfacen requerimientos de (1) consistir en información que orienta la conducta, (2) acomodar clases, formas y cantidades diferentes de tipos y (3) demarcar cuerpos de información que se trasmiten c