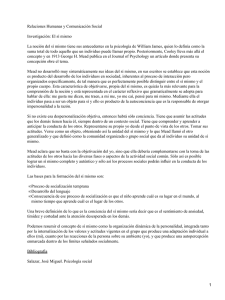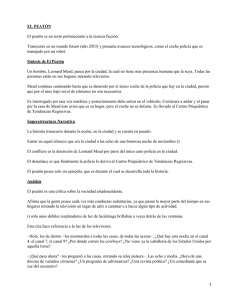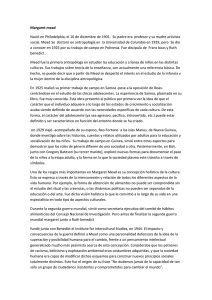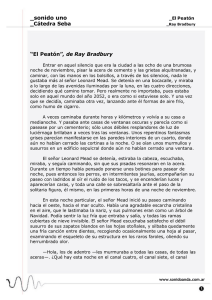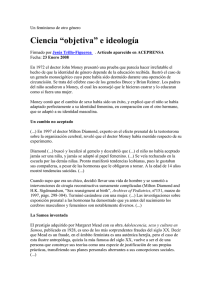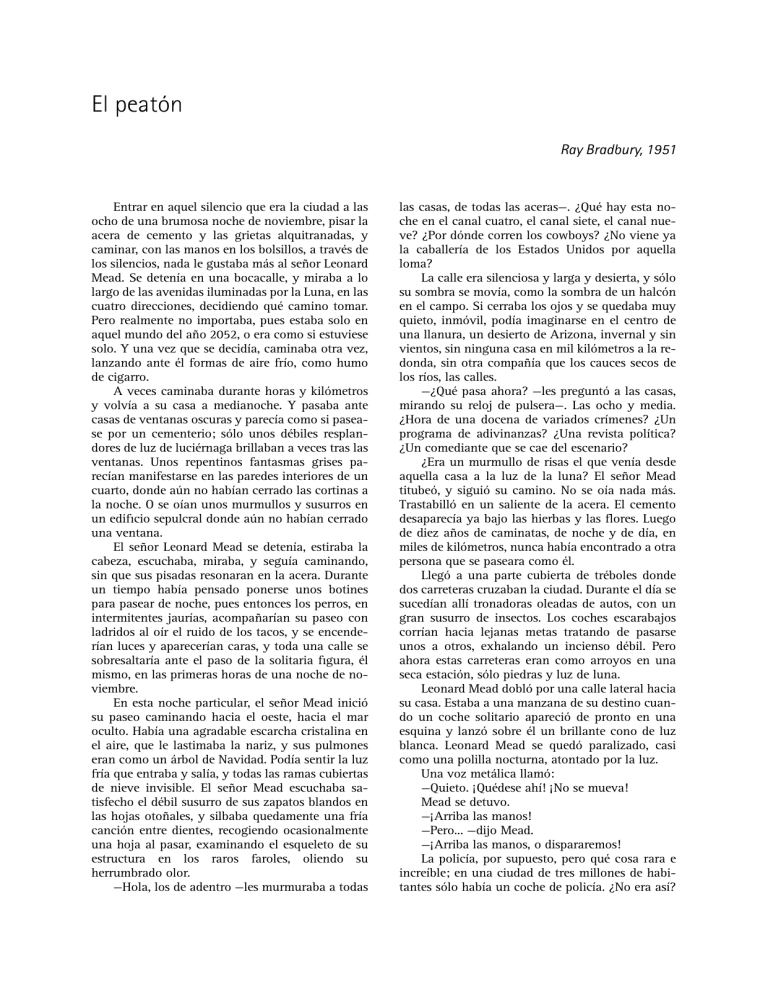
El peatón Ray Bradbury, 1951 Entrar en aquel silencio que era la ciudad a las ocho de una brumosa noche de noviembre, pisar la acera de cemento y las grietas alquitranadas, y caminar, con las manos en los bolsillos, a través de los silencios, nada le gustaba más al señor Leonard Mead. Se detenía en una bocacalle, y miraba a lo largo de las avenidas iluminadas por la Luna, en las cuatro direcciones, decidiendo qué camino tomar. Pero realmente no importaba, pues estaba solo en aquel mundo del año 2052, o era como si estuviese solo. Y una vez que se decidía, caminaba otra vez, lanzando ante él formas de aire frío, como humo de cigarro. A veces caminaba durante horas y kilómetros y volvía a su casa a medianoche. Y pasaba ante casas de ventanas oscuras y parecía como si pasease por un cementerio; sólo unos débiles resplandores de luz de luciérnaga brillaban a veces tras las ventanas. Unos repentinos fantasmas grises parecían manifestarse en las paredes interiores de un cuarto, donde aún no habían cerrado las cortinas a la noche. O se oían unos murmullos y susurros en un edificio sepulcral donde aún no habían cerrado una ventana. El señor Leonard Mead se detenía, estiraba la cabeza, escuchaba, miraba, y seguía caminando, sin que sus pisadas resonaran en la acera. Durante un tiempo había pensado ponerse unos botines para pasear de noche, pues entonces los perros, en intermitentes jaurías, acompañarían su paseo con ladridos al oír el ruido de los tacos, y se encenderían luces y aparecerían caras, y toda una calle se sobresaltaría ante el paso de la solitaria figura, él mismo, en las primeras horas de una noche de noviembre. En esta noche particular, el señor Mead inició su paseo caminando hacia el oeste, hacia el mar oculto. Había una agradable escarcha cristalina en el aire, que le lastimaba la nariz, y sus pulmones eran como un árbol de Navidad. Podía sentir la luz fría que entraba y salía, y todas las ramas cubiertas de nieve invisible. El señor Mead escuchaba satisfecho el débil susurro de sus zapatos blandos en las hojas otoñales, y silbaba quedamente una fría canción entre dientes, recogiendo ocasionalmente una hoja al pasar, examinando el esqueleto de su estructura en los raros faroles, oliendo su herrumbrado olor. —Hola, los de adentro —les murmuraba a todas las casas, de todas las aceras—. ¿Qué hay esta noche en el canal cuatro, el canal siete, el canal nueve? ¿Por dónde corren los cowboys? ¿No viene ya la caballería de los Estados Unidos por aquella loma? La calle era silenciosa y larga y desierta, y sólo su sombra se movía, como la sombra de un halcón en el campo. Si cerraba los ojos y se quedaba muy quieto, inmóvil, podía imaginarse en el centro de una llanura, un desierto de Arizona, invernal y sin vientos, sin ninguna casa en mil kilómetros a la redonda, sin otra compañía que los cauces secos de los ríos, las calles. —¿Qué pasa ahora? —les preguntó a las casas, mirando su reloj de pulsera—. Las ocho y media. ¿Hora de una docena de variados crímenes? ¿Un programa de adivinanzas? ¿Una revista política? ¿Un comediante que se cae del escenario? ¿Era un murmullo de risas el que venía desde aquella casa a la luz de la luna? El señor Mead titubeó, y siguió su camino. No se oía nada más. Trastabilló en un saliente de la acera. El cemento desaparecía ya bajo las hierbas y las flores. Luego de diez años de caminatas, de noche y de día, en miles de kilómetros, nunca había encontrado a otra persona que se paseara como él. Llegó a una parte cubierta de tréboles donde dos carreteras cruzaban la ciudad. Durante el día se sucedían allí tronadoras oleadas de autos, con un gran susurro de insectos. Los coches escarabajos corrían hacia lejanas metas tratando de pasarse unos a otros, exhalando un incienso débil. Pero ahora estas carreteras eran como arroyos en una seca estación, sólo piedras y luz de luna. Leonard Mead dobló por una calle lateral hacia su casa. Estaba a una manzana de su destino cuando un coche solitario apareció de pronto en una esquina y lanzó sobre él un brillante cono de luz blanca. Leonard Mead se quedó paralizado, casi como una polilla nocturna, atontado por la luz. Una voz metálica llamó: —Quieto. ¡Quédese ahí! ¡No se mueva! Mead se detuvo. —¡Arriba las manos! —Pero... —dijo Mead. —¡Arriba las manos, o dispararemos! La policía, por supuesto, pero qué cosa rara e increíble; en una ciudad de tres millones de habitantes sólo había un coche de policía. ¿No era así? Un año antes, en 2052, el año de la elección, las fuerzas policiales habían sido reducidas de tres coches a uno. El crimen disminuía cada vez más; no había necesidad de policía, salvo este coche solitario que iba y venía por las calles desiertas. —¿Su nombre? —dijo el coche de policía con un susurro metálico. Mead, con la luz del reflector en sus ojos, no podía ver a los hombres. —Leonard Mead —dijo. —¡Más alto! —¡Leonard Mead! —¿Ocupación o profesión? —Imagino que ustedes me llamarían un escritor. —Sin profesión —dijo el coche de policía como si se hablara a sí mismo. La luz inmovilizaba al señor Mead, como una pieza de museo atravesada por una aguja. —Sí, puede ser así —dijo. No escribía desde hacía años. Ya no vendían libros ni revistas. Todo ocurría ahora en casa como tumbas, pensó, continuando sus fantasías. Las tumbas, mal iluminadas por la luz de la televisión, donde la gente estaba como muerta, con una luz multicolor que les rozaba la cara, pero que nunca los tocaba realmente. —Sin profesión —dijo la voz de fonógrafo, siseando—. ¿Qué estaba haciendo afuera? —Caminando —dijo Leonard Mead. —¡Caminando! —Sólo caminando —dijo Mead simplemente, pero sintiendo un frío en la cara. —¿Caminando, sólo caminando, caminando? —Sí, señor. —¿Caminando hacia dónde? ¿Para qué? —Caminando para tomar aire. Caminando para ver. —¡Su dirección! —Calle Saint James, once, sur. —¿Hay aire en su casa, tiene usted acondicionador de aire, señor Mead? —Sí. —¿Y tiene usted una pantalla para ver? —No. —¿No? Se oyó un suave crujido que era en sí mismo una acusación. —¿Es usted casado, señor Mead? —No. —No es casado —dijo la voz de la policía detrás del rayo brillante. La luna estaba alta y brillaba entre las estrellas, y las casas eran grises y silenciosas. —Nadie me quiere —dijo Leonard Mead con una sonrisa. —¡No hable si no le preguntan! Leonard Mead esperó en la noche fría. —¿Sólo caminando, señor Mead? —Sí. —Pero no ha dicho para qué. —Lo he dicho; para tomar aire, y ver, y caminar simplemente. —¿Ha hecho esto a menudo? —Todas las noches durante años. El coche de policía estaba en el centro de la calle, con su garganta de radio que zumbaba débilmente. —Bueno, señor Mead —dijo el coche. —¿Eso es todo? —preguntó Mead cortésmente. —Sí —dijo la voz—. Acérquese. —Se oyó un suspiro, un chasquido. La portezuela trasera del coche se abrió de par en par—. Entre. —Un minuto. ¡No he hecho nada! —Entre. —¡Protesto! —Señor Mead... Mead entró como un hombre que de pronto se sintiera borracho. Cuando pasó junto a la ventanilla delantera del coche, miró adentro. Tal como esperaba, no había nadie en el asiento delantero, nadie en el coche. —Entre. Mead se apoyó en la portezuela y miró el asiento trasero, que era un pequeño calabozo, una cárcel en miniatura con barrotes. Olía a antiséptico; olía a demasiado limpio y duro y metálico. No había allí nada blando. —Si tuviera una esposa que le sirviera de coartada... —dijo la voz de hierro—. Pero... —¿Hacia dónde me llevan? El coche titubeó, dejó oir un débil y chirriante zumbido, como si en alguna parte algo estuviese informando, dejando caer tarjetas perforadas bajo ojos eléctricos. —Al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas. Mead entró. La puerta se cerró con un golpe blando. El coche policía rodó por las avenidas nocturnas, lanzando adelante sus débiles luces. Pasaron ante una casa en una calle un momento después. Una casa más en una ciudad de casas oscuras. Pero en todas las ventanas de esta casa había una resplandeciente claridad amarilla, rectangular y cálida en la fría oscuridad. —Ésta es mi casa —dijo Leonard Mead. Nadie le respondió. El coche corrió por los cauces secos de las calles, alejándose, dejando atrás las calles desiertas con las aceras desiertas, sin escucharse ningún otro sonido, ni hubo ningún otro movimiento en todo el resto de la helada noche de noviembre. Nosotros (selección de fragmentos para clase) Yevgueni Zamiatin, 1924 Anotación número 1 SÍNTESIS: Una reseña periodística. El escrito más inteligente. Un poema. Dentro de ciento veinte días quedará totalmente terminado nuestro primer avión-cohete Integral. Pronto llegará la magna hora histórica en que el Integral se remontará al espacio sideral. Un milenio atrás, vuestros heroicos antepasados supieron conquistar este planeta para someterlo al dominio del Estado único. Vuestro Integral, vítreo, eléctrico y vomitador de fuego, integrará la infinita ecuación del Universo. Y vuestra misión es la de someter al bendito yugo de la razón todos aquellos seres desconocidos que pueblen los demás planetas y que tal vez se encuentren en el incivil estado de la libertad. Y si estos seres no comprendieran por las buenas que les aportamos una dicha matemáticamente perfecta, deberemos y debemos obligarles a esta vida feliz. Pero antes de empuñar las armas, intentaremos lograrlo con el verbo. En nombre del Bienhechor, se pone en conocimiento de todos los números del Estado único: Que todo aquel que se sienta capacitado para ello, viene obligado a redactar tratados, poemas, manifiestos y otros escritos que reflejen la hermosura y la magnificencia del Estado único. Estas obras serán las primeras misivas que llevará el Integral al Universo. ¡Estado único, salve! ¡Salve, Bienhechor!... ¡Salve, números! Con las mejillas encendidas escribo estas palabras. Sí, integraremos esta igualdad, esta ecuación magnífica, que abarca todo el cosmos. Enderezaremos esta línea torcida, bárbara, convirtiéndola en tangente, en asíntota. Pues la línea del Estado único es la recta. La recta magnífica, sublime, sabia, la más sabia de todas las líneas. Yo, el número D-503, el constructor del Integral, soy tan sólo uno de los muchos matemáticos del Estado único. Mi pluma, habituada a los números, no es capaz de crear una melodía de asonancias y ritmos. Solamente puedo reproducir lo que veo, lo que pienso y, decirlo más exactamente, lo que pensamos NOSOTROS, ésta es la palabra acertada, la palabra adecuada, y por esta razón quiero que mis anotaciones lleven por título NO- SOTROS. Estas palabras son parte de la magnitud derivada de nuestras vidas, de la existencia matemáticamente perfecta del Estado único. Siendo así, ¿no han de trocarse por sí solas en un poema? Sí han de trocarse en un poema. Lo creo y lo sé. Escribo estas líneas y las mejillas me arden. Experimento con toda claridad un sentimiento acaso análogo al que debe de invadir a una mujer cuando se da cuenta, por primera vez, del latido cardíaco de un nuevo y aún pequeñísimo ser en su vientre. Esta obra —que forma parte de mí, y sin embargo yo no soy ella— durante muchos meses habré de nutrirla con la sangre de mis venas, hasta que pueda darla a luz entre dolores y brindarla luego al Estado único. Pero estoy dispuesto, como cualquiera de nosotros, o casi cada uno de nosotros. [...] Anotación número 5 SÍNTESIS: El cuadrado. Los amos del mundo. Una acción agradablemente funcional. De nuevo me explico de modo poco claro, nuevamente hablo con usted, mi querido lector, como si fuese... bueno, digamos por ejemplo mi antiguo compañero de estudio, el poeta de los abultados labios negros, al que todos conocen. Usted, en cambio, vive en la Luna, en Venus, en Marte o en Mercurio, y quien sabe qué personalidad tiene y dónde estará. Para entenderme debe imaginarse un cuadrado, un cuadrado hermoso, lleno de vida. Y que éste le ha de contar algo de sí mismo, es decir, de su propia existencia. Mire, al cuadrado jamás se le ocurriría contarle algo acerca de sí mismo, ni que sus cuatro lados son exactamente iguales, puesto que de tanto saberlo ni siquiera se le haría evidente; lo consideraría una cosa demasiado lógica. Y yo me encuentro durante todo este tiempo en la misma situación. Hablemos, por ejemplo, de los billetes o talones rosas y de todo cuanto se relaciona con ellos: para mí, éstos resultan tan normales como los cuatro lados del cuadrado. En cambio, a ustedes les parecerá este asunto más complicado que el binomio de Newton. Pues escúchenme. Cierto filósofo antiguo dijo (claro que por casualidad) una sentencia realmente inteligente: «El amor y el hambre rigen el mundo». Ergo: para dominar el mundo, el hombre ha de vencer a los dominadores del mundo. Nuestros antepasados han pagado un precio muy alto para acabar con el hambre, y con esto me refiero a la Guerra de los Doscientos Años, la guerra entre la ciudad y el campo. Probablemente los salvajes debieron de aferrarse tercamente a su pan, tan sólo por unos prejuicios religiosos (esta palabra se utiliza hoy solamente como una metáfora, pues la composición química de esta materia no la hemos descubierto). Pero treinta y cinco años antes de la fundación del Estado único, se inventó nuestra actual alimentación a base de nafta. Claro que solamente había subsistido un 0,2% de toda la población de la Tierra. Pero para nosotros, los supervivientes de la faz de la tierra purificada y limpia del polvo milenario, irradiaba un resplandor nuevo e insospechado, y este 0,2% pudo gozar la dicha del paraíso del Estado único. No es necesario dar explicaciones al respecto: ni decir que la dicha y la envidia sean el numerador y denominador de aquella fracción llamada felicidad. ¿Qué significado habrían tenido los incontables sacrificios de la Guerra de los Doscientos Años, si en nuestra existencia hubiese todavía motivos para sentir envidia? Y, sin embargo, ésta aún existe, ya que siguen habiendo «narices botón» y «narices clásicas» (recuerdo ahora la conversación de nuestro paseo), y muchos luchan por el amor de una persona, en tanto que no se preocupan de la existencia de las demás. Después de haber vencido el Estado único al hambre, comenzó una nueva guerra contra el segundo dominador del mundo. Por fin quedó vencido también este enemigo, es decir, se le dominó organizándole, al resolver esta incógnita matemáticamente, y hace aproximadamente unos trescientos años entró en vigor nuestra «Lex sexualis». Cada número tiene derecho a un número cualquiera como pareja sexual. Todo lo restante ya sólo era cuestión de tecnicismo. En el laboratorio del Departamento Oficial para Cuestiones Sexuales, nos hacen un minucioso reconocimiento facultativo; se determinan exactamente los contenidos de hormonas sexuales, y luego cada uno recibe, según sus necesidades, la correspondiente tabla de los días sexuales y las instrucciones para servirse de ella en estos días con fulana o mengana; a este efecto se le entrega a cada individuo cierto cuadernillo de boletos, billetes o talones rosas, como quiera llamárseles. De modo que ya no existe ninguna base para la envidia, pues el denominador de la fracción de la felicidad está reducido a cero, mientras la fracción se torna en infinita. Lo que en nuestros antepasados era motivo y fuente de incontables e injustificadas tragedias, lo hemos transformado en una función agradablemente placentera y armoniosa, así como lo hemos hecho también con el descanso nocturno, con el trabajo corporal, con la ingestión de materias nutritivas, con la digestión y todo lo demás. Esto demuestra que la gran energía de la lógica purifica todo cuanto toca. Ojalá también usted, lejano y desconocido lector, pueda reconocer esta fuerza sublime y aprender a seguir en todo momento sus directrices. ¡Qué extraño, hoy he escrito sobre los momentos cumbre de la historia de la humanidad! He respirado durante todo el día el aire más puro e intenso que puede regalarnos el espíritu y, en cambio, en mi interior todo es oscuro, lleno de negros nubarrones, todo está envuelto en espesas telarañas. Como la cruz de una X de cuatro extremidades. O eran mis extremidades, porque por largo rato habían estado frente a mis ojos, mis garras velludas. No me gusta hablar de ellas, las detesto, pues son un vestigio de aquella época hundida ya en lo remoto, la época incivilizada. Acaso es verdad que en mi interior aún... En realidad quería tachar todas estas frases, puesto que nada tienen que ver con el tema, pero luego he decidido no borrarlas. Mis anotaciones, a semejanza de un sismógrafo, habrán de registrar hasta las más leves oscilaciones de mi mente, pues, de vez en cuando, tales oscilaciones son un aviso preventivo contra... Pero no, todo, esto resulta absurdo; debería haberlas tachado: ¿no hemos dominado y subyugado todos los elementos?; así ya no puede sobrevenir ninguna catástrofe. Ahora, por fin, lo veo todo con absoluta claridad: esta sensación tan extraña se debe únicamente a la especial manera en que me enfrento con ustedes. No hay ninguna X en mí (esto es imposible), simplemente tengo miedo de que quede una X en ustedes, mis desconocidos lectores. Pero creo también que, en caso de que la hubiera, por ella no sería ustedes capaz de condenarme. Comprenderán que el escribir es mucho más difícil para mí que para cualquiera de los escritores de la historia de la humanidad. Unos solían escribir para sus contemporáneos, otros para las generaciones futuras, pero hasta ahora nadie ha escrito para sus antepasados, es decir, para unos seres que se parecían a ancestrales salvajes de épocas muy remotas...