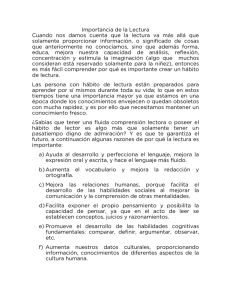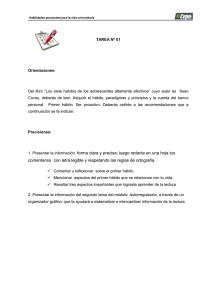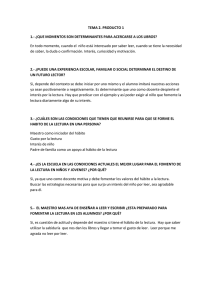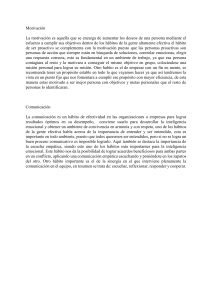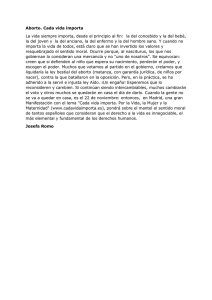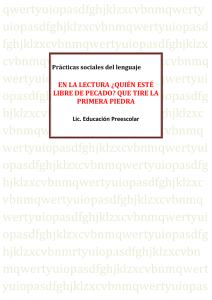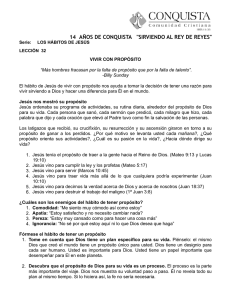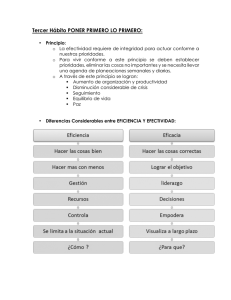El hoy es lo que importa. Diez hábitos para una vida y un mundo mejores
Anuncio

Sal Terrae Colección «PROYECTO» 147 2 CHRIS LOWNEY El HOY es lo que importa Diez hábitos para una vida y un mundo mejores 3 Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com / 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Grupo de Comunicación Loyola • Facebook / • Twitter / • Instagram 4 Título original: Make Today Matter. 10 Habits for a Better Life (and World) Publicado originalmente en los Estados Unidos por Loyola Press 3441 N. Ashland Avenue Chicago, Illinois 60657 www.loyolapress.com © Chris Lowney, 2018 Traducción: Jesús García-Abril 5 ©Editorial Sal Terrae, 2019 Grupo de Comunicación Loyola Polígono de Raos, Parcela 14-I 39600 Maliaño (Cantabria) – España Tfno: +34 942 369 198 [email protected] gcloyola.com Imprimatur: ✠ Manuel Sánchez Monge Obispo de Santander 11-01-2019 Diseño de cubierta: Magui Casanova ISBN: 978-84-293-2819-6 6 Índice Prólogo a la edición en lengua española ¿Por qué hace falta una crisis? Lo primero es lo primero: decidir qué es lo que importa HÁBITO 1: Indicar el camino HÁBITO 2: Mostrar siempre gran corazón HÁBITO 3: No ganes la carrera: contribuye a la carrera (humana) HÁBITO 4: Regala tus zapatos: ayuda a alguien hoy HÁBITO 5: Ahuyenta tus demonios interiores: sé libre para lo que importa HÁBITO 6. Cambia tu pequeña parte del mundo HÁBITO 7: No dejes de subir y bajar la colina: persevera HÁBITO 8: Sé más agradecido HÁBITO 9: Controla lo que es controlable: escucha el susurro de la brisa HÁBITO 10: Atiende a la necesidad que este mundo herido tiene de «guerreros felices» Aunar los diez hábitos: la «aplicación sabiduría» Veinticuatro horas por estrenar 7 Agradecimientos 8 Prólogo a la edición en lengua española Es para mí un placer saludar a los lectores de la edición en lengua española de El HOY es lo que importa. Soy consciente de que entre estos lectores habrá muchos que no son de España, sino de América (del Norte y del Sur) y de muchos otros países. Espero que ustedes, lectores de todo el mundo, sabrán perdonarme si inicio mis comentarios con una historia que tiene que ver con España. Aunque este libro está escrito para personas de cualquier tradición religiosa y para no creyentes, tiene una deuda con Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Si bien, que yo sepa, Ignacio nunca usó la expresión «el hoy es lo que importa», su espiritualidad y su actitud ante la vida tenían mucho que ver con hacer que cada día fuera importante. Por ejemplo, aconseja que todos hagamos cada día un par de «paradas en boxes mentales» para hacer balance de lo que está pasando a lo largo de ese día. No nos aconseja hacer balance al final del año, fíjense bien, sino en mitad del día, mientras todavía tenemos tiempo de corregir el rumbo y aprovechar al máximo el día en el que estamos. Pero hay cierta ironía, humor incluso, en la sabiduría de Ignacio acerca de sacar provecho de cada día. O por lo menos eso me pareció hace unos meses mientras caminaba a través de España. Ignacio, después de su conversión inicial, emprendió una asombrosa peregrinación, desde su Loyola natal a Montserrat y Manresa (y finalmente hasta Tierra Santa). La ruta que siguió, de unos 600 kilómetros, ha sido señalizada recientemente para los peregrinos que quieran seguir las huellas de Ignacio. Se llama Camino Ignaciano, y es fácil encontrar información sobre él, entre otros lugares en un libro del que soy coautor publicado por el Grupo de Comunicación Loyola. Mientras caminaba por esta ruta hace unos meses pensaba en Ignacio haciendo el mismo viaje hace 500 años. ¡Qué diferente era su mundo del mío o del de ustedes! Él no tenía citas ni reuniones a las que acudir al final de su viaje, no tenía correos que contestar ni facturas que pagar. Durante el viaje no sufría interrupciones por llamadas de teléfono, mensajes, reproductores de música, carteles publicitarios, televisión, radio ni ninguna otra de los cientos de distracciones que nos asaltan a nosotros, personas modernas. En resumen, su siglo XVI no participaba del ritmo frenético y la confusa volatilidad que 9 caracterizan a nuestro siglo XXI. Y, sin embargo, incluso en su siglo «más tranquilo», Ignacio percibió con claridad que no podemos vivir vidas productivas, felices, plenas, bien orientadas, sin buenos hábitos que hagan que no nos desviemos de la dirección en la que queremos ir en la vida. (Su «examen» es el mejor ejemplo de un hábito que ayuda a la gente a mantener el rumbo cada día, y lo presentaremos y explicaremos más adelante en este libro). Bien, pues este es mi mensaje principal, queridos lectores de esta edición en lengua española: si Ignacio sabía en su época que los buenos hábitos eran esenciales para mantener el rumbo, ¿qué pasa con usted en nuestra época? ¿Qué hábitos le permiten mantener el rumbo cada día mientras va dando tumbos de una distracción a otra entre tantas ocupaciones diarias? ¿Tiene los hábitos que le permiten hacer que cada día importe? De esto va este libro. Cuento algunas historias y presento algunos hábitos, y tengo la esperanza de que les resulten útiles. Y, por cierto, ¡puede que algún día nos encontremos en el Camino Ignaciano! Le deseo lo mejor… CHRIS LOWNEY 10 ¿Por qué hace falta una crisis? Imagínese la ciudad de Houston a raíz de ser furiosamente sacudida por el huracán Harvey: las calles inundadas; las aguas residuales subiendo por los desagües de miles de casas. La cobertura de la telefonía móvil hecha un desastre. La caída de la tensión eléctrica ha sumido en la oscuridad sectores enteros de una ciudad llena de vida. Ahora imagínese a Larry, un amigo mío, que se debate en medio del caos para llegar al hogar inundado de sus ancianos y enfermos padres: «Tuvimos que emplear una balsa para evacuar a mi madre, encamada y con mal de Parkinson, y sujetar a mi padre mientras se servía de sus andaderas para recorrer la distancia de una manzana de largo con el agua hasta la cintura». Aquellas angustiosas imágenes de sus padres quedaron grabadas en su memoria. Pero hubo algo que le impresionó aún más, si cabe: «Lo más impresionante, Chris, fue la colaboración, el apoyo y la compasión de tanta gente, como el desconocido que, literalmente, pareció salir de ninguna parte con la balsa que salvó a mi madre. No había ni rastro de tensión racial, de desavenencia política, de discordia… Era una ciudad en la que la gente estaba necesitada, y todos prestaban su apoyo y su ayuda». A pocos les sorprenderá el que aquellos houstonianos estuvieran a la altura y salieran unos en ayuda de otros. A menudo, las situaciones de crisis hacen que aflore al exterior lo mejor que hay en la gente. Las personas corrientes y vulgares se transforman en héroes cuando se produce un desastre. En esos momentos, ya no nos enojamos por el menor contratiempo; nuestro sentido de lo que verdaderamente importa se hace más vívido; deseamos dar lo mejor de nosotros mismos; nos motivamos para marcar una diferencia positiva. Pero ¿por qué hace falta una crisis para sacar lo mejor de nosotros mismos? ¿Por qué no estamos a la altura todos los días? Mi amigo Paul se las arregla para hacer esto precisamente. Joven y dinámico padre de dos hijos y principal sostén de su familia, recibió, cruel e inesperadamente, el diagnóstico de que padecía un cáncer, y le dieron unos meses de vida. De aquello hace ya años. Un exigente tratamiento transformó su sentencia de muerte en una condición médica soportable. Sin embargo, la experiencia de aguardar una muerte inminente transformó su actitud ante la vida. Me dice que para él, desde entonces, «no existe eso que llamamos “un mal día”». Se siente agradecido cada mañana al despertar. No da nada por supuesto. Hace que cada día tenga su importancia. Hace muchas de las mismas cosas que ha hecho siempre, lo mismo que hacemos 11 todos: sale a pasear, telefonea a su mujer durante el día, lleva a sus hijos en coche a sus citas, cena de vez en cuando con sus amigos y va a trabajar todos los días. A la mayoría de nosotros, esas cosas tan normales nos parecen intrascendentes; nos dejamos llevar por la corriente, medio distraídos por alguna otra cosa que tenemos que hacer. Y lo normal es que lo olvidemos todo a la mañana siguiente. Pero ¿qué pasa con Paul? Él está más presente durante esos momentos. Su mente ya no anda perdida en sueños y lamentaciones. En lugar de rendirse a la apatía o a la irritabilidad, aborda cada día con determinación y agradecimiento. Ve en cada día una oportunidad única, porque lo ve como un regalo. Que es exactamente de lo que trata este libro: aprovechar la oportunidad del hoy y estar cada día a la debida altura. Solo con que unos pocos millones más de nosotros viviéramos con este enfoque y con una fuerte razón de ser, transformaríamos este mundo en un mundo más amable, más bondadoso y más justo. Sé que no es tan sencillo. Cada mañana, nos vemos arrastrados de nuevo a esa caótica vorágine del mundo laboral, los medios de comunicación y el consumismo. Yo me centro en mi agenda y dejo de lado las grandes preguntas: ¿Por qué estoy haciendo esto, en el fondo? ¿Qué importancia tiene, a fin de cuentas? Esta es la razón por la que el siguiente capítulo nos invitará a reformular las grandes preguntas y a decir qué es lo que realmente importa. Sin embargo, una cosa es decir qué es lo que realmente importa, y otra muy distinta hacerlo día tras día. A mí me ha resultado mucho más fácil imaginar mi yo ideal que serlo realmente. Por ejemplo: no fui en absoluto lo bastante valiente para decir en tal reunión lo que había que decir; no tuve la suficiente empatía para ofrecer la ayuda que aquel desconocido obviamente necesitaba; no reuní la necesaria fuerza de voluntad para seguir desarrollando mis facultades; o no me atreví a perseguir aquel sueño de un cambio de trayectoria en mi profesión. He desperdiciado demasiadas horas viendo la tele o navegando por Internet, en lugar de ocuparme en docenas de actividades más importantes. Puedo hacerlo mejor; todos podemos hacerlo mejor. Y lo sé porque durante años me he inspirado en personas normales y corrientes que han destacado en hacer que cada día fuera importante. No son seres sobrehumanos ni santos, pero dan muestras de una serie de actitudes y hábitos que les convierten en personas más felices, más agradecidas y más eficaces. Las prácticas que cultivan son tan sencillas que cualquiera de nosotros podría emularlas mañana mismo. Comencemos ya. Escuchemos sus historias y averigüemos cómo podemos hacer lo mismo. 12 Lo primero es lo primero: decidir qué es lo que importa «Si, como el arquero, tenemos un blanco al que apuntar, son mayores las probabilidades de que acertemos»[1]. Lo dijo Aristóteles. Pero Aristóteles estaba equivocado. Dios me libre de criticar a uno de los pesos pesados intelectuales de la humanidad. Pero ojalá mi vida fuera tan sencilla como practicar el tiro al blanco con un arco y una flecha. La vida es como apuntar a un blanco móvil mientras se cabalga sobre un caballo. ¡Y no digamos si, mientras yo trato de dar en el blanco, otro dispara sus flechas contra mí…! Aristóteles, sin embargo, no hablaba del tiro al blanco, ni siquiera de «blancos» u objetivos de la vida tales como conseguir un buen trabajo, comprarse una casa mejor o encontrarse todas las noches una apetitosa cena encima de la mesa. Hablaba de asuntos más fundamentales, como los que conlleva una vida feliz y llena de sentido. Mejor dicho, hablaba de lo que realmente importa. Y tiene razón: nunca acertarás con un objetivo que no ves, y la mayoría de nosotros no vemos nuestro objetivo con la suficiente claridad. ¿Quién salta de la cama cada mañana pensando: «¡Quién lo iba a decir! ¡Tengo claramente ante mí el objetivo de mi vida! Voy a dedicar este nuevo día a pensar en mi objetivo»? El filósofo romano Séneca tenía su propia versión sobre esta idea: «Si no sabes hacia qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable»[2]. Sin una visión clara de lo que hace que la vida tenga sentido, puedes acabar yendo a la deriva. En cierta ocasión, leí una historia acerca de un empresario que había obtenido un éxito excepcional y que empezó a padecer las dudas que a veces afectan a esta clase de personas: una vez que llegan a la cumbre, se preguntan: ¿Es esto todo lo que hay? Es comprensible. A veces, las personas motivadas llegan a la cima centrándose casi obsesivamente en…, pues eso: en llegar a la cima. Viven como si llevaran orejeras. Incluso dejan de lado la vida de familia. No se cansan de alcanzar un objetivo profesional tras otro, escalando sin parar. Hasta que llegan a lo más alto y se preguntan si, a fin de cuentas, no han escogido la escalera equivocada. Entonces, nuestro empresario buscó a alguien que realmente pareciera haber descifrado el sentido de la vida: la Madre Teresa de Calcuta, conocida en todo el mundo 13 por su humilde servicio a los más pobres del mundo. Ella irradiaba la serenidad y la firme sensación que él anhelaba de conocer el sentido de la vida. De modo que cambió su lujosa zona residencial neoyorkina por el miserable vecindario calcutense de la Madre Teresa. Pero llegar allí era solo la mitad de su desafío. El caso es que la Madre Teresa no estaba precisamente interesada en hablar con tipos ricos acerca del sentido de la vida. Su prioridad era ocuparse de los indigentes y los moribundos de Calcuta. Pero el empresario insistía una y otra vez, y la Madre Teresa logró encontrar un rato para lo que él suponía que sería la primera de numerosas y profundas conversaciones. Él explicó que había ido a Calcuta a entablar un diálogo con ella acerca de las claves para una vida significativa. Luego le preguntó si tenía algún consejo preliminar que ofrecerle. Y ella se limitó a decir: «Rece usted cada día, y nunca haga nada que usted sepa que está mal». Luego se le quedó mirando, quisiera yo imaginar que de un modo amable, pero también de un modo que probablemente diera a entender: Okay? Ya le he respondido. ¿Hemos acabado? Porque tengo cosas que hacer. El tipo debió de quedarse sentado un momento, todavía afectado por el desfase horario y absolutamente perplejo. Pero hemos de creer que comprendió, pues dijo: ¿Qué puedo replicar a eso? Luego se puso en pie, le dio las gracias y se volvió a casa. Lo que no puedo decir es si siguió o no su consejo. La Madre Teresa estaba desafiándonos implícitamente (a nosotros y a él) a reordenar nuestras prioridades a la hora de considerar los objetivos que perseguimos. Es decir, en lugar de pensar primero en una carrera o en un determinado objetivo financiero, decidir qué clase de persona quieres ser. Solo cuando sepas con absoluta claridad qué es lo que verdaderamente importa, estarás en condiciones de tomar las decisiones acertadas con respecto a tu carrera, tu estilo de vida, etcétera. En cuanto a la paz interior y la sensación de significatividad que nuestro empresario (y cada uno de nosotros) anhela, es algo que no nos lo dará lo que tenemos y lo que ganamos, sino el modo en que vivimos y nos relacionamos con nuestros prójimos. ¿Qué es lo que importa, entonces? A lo largo de los años, he leído gruesos volúmenes a este respecto, pero todos ellos me han remitido siempre a unas cuantas ideas sumamente sencillas. Tomadas en conjunto, tales ideas se funden en una especie de mosaico, una imagen de la clase de persona que quiero ser. He aquí algunas de las ideas que se han hecho importantes para mí[3]: • Dar tanto amor como el que he recibido. • «Cualquier cosa que hicisteis por uno de estos mis hermanos pequeños lo hicisteis por mí» (Mt 25,40). • «¿Qué exige el Señor de ti, sino que practiques la justicia, ames el bien y camines humildemente con tu Dios?» (Miq 6,8). • No hagas a nadie lo que detestas que te hagan a ti (cf. Tob 4,15). • Propaga el amor allá por donde vayas. No permitas que quien acude a ti se vaya 14 de tu lado sin ser más feliz[4]. Me sentiría inmensamente dichoso si llegara a ser digno de un epitafio como este: «Aquí yace Chris, que dio tanto amor como el que recibió y que nunca hizo a nadie lo que detestaba que le hicieran a él», etcétera. Disto mucho todavía de llegar a eso, pero sé adónde quiero ir. PERSONALIZANDO: ¿Y tú qué? ¿Cómo deseas vivir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son las ideas a las que vuelves una y otra vez, ya sea para cerciorarte de que no has perdido tu camino, ya sea para retomarlo? ¿Por qué no dejas a un lado este libro, te tomas veinte minutos y respondes a alguna de esas preguntas? Sí, ahora mismo. Escribe tus respuestas en un folio, como mucho, y guárdalo en un lugar accesible, por si se te ocurre hacer alguna corrección a medida que lees el libro. Al final, guarda el folio en tu Biblia, en tu diario, en tu libro de cocina o en cualquier otro libro que utilices regularmente. Al menos unas cuantas veces al año, revisa esos pensamientos tuyos sobre lo que realmente importa. Desearía poder asegurarte que, una vez que sepas cómo deseas vivir, habrás de vivir siempre de ese modo. ¡Ojalá fuera tan sencillo! Yo suelo quedar casi siempre por debajo de mis aspiraciones, por un montón de razones, todas las cuales, sin embargo, guardan relación con un hecho bien simple: soy humano; y, por si no lo sabes, humano es una palabra que provine del latín para referirse a alguien que «arruina las cosas a diario». He aquí cómo el gran apóstol Pablo resumía sus propias limitaciones… y la condición humana: «Porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco» (Rom 7,15). Mi problema no ha sido descifrar cómo deseo vivir; mi problema ha sido vivir de ese modo. Mis ideas acerca de lo que importa no son complicadas; simplemente, yo soy complicado, y el mundo también lo es. Hace algunos años, ayudé a cuidar de mi madre mientras ella se encaminaba poco a poco hacia la muerte, a causa de una leucemia. A propósito de «dar en el blanco»: nunca he estado tan seguro de estar haciendo lo que verdaderamente importaba. Yo amaba a mi madre y sentía que era una bendición ayudar a cuidar de ella. Sin embargo, aun cuando mi intención era sumamente noble, mi comportamiento diario no era a veces tan admirable. Me sentía falto de sueño, asustado, estresado… y daba muestras de ello: a veces le gritaba a una enfermera que venía a hacer su visita reglamentaria; perdía los nervios con el personal que atendía el teléfono de la compañía de seguros; me ponía a la defensiva si mis hermanos me preguntaban si no quería 15 reconsiderar alguna decisión que hubiera tomado… Pero, al menos, estuve persiguiendo un objetivo sumamente digno durante aquellos meses, que es más de lo que puedo decir acerca de otros episodios de mi vida, como cuando anduve extraviado algún tiempo a causa de mi egoísmo, mi codicia, mi cólera, mi lujuria (sí; ¿por qué no decirlo?) y docenas de otros demonios interiores. La solución no consistía en repensar mi visión a largo plazo de lo que realmente importa; simplemente, necesitaba prestar más atención al corto plazo, a cualesquiera impulsos disparatados que hacían que me extraviara. Los siguientes capítulos nos ayudarán a hacer precisamente eso: prestar más atención cada día; de ese modo, adquiriremos hábitos que nos ayudarán a perseguir lo que realmente importa. Tales hábitos nunca han sido más esenciales. Ya era bastante desafío domesticar nuestros demonios interiores y mantener en orden nuestras prioridades; ahora debemos hacerlo, además, en medio de un mundo cada vez más endemoniadamente complejo e inestable. Cuando cuidaba de mi madre, por ejemplo, me veía constantemente enredado en situaciones para las que no me sentía preparado en absoluto: procesar una serie de complicados datos médicos; opciones de tratamiento; normas del seguro…, por poner algunos ejemplos. Y mientras me debatía tomando decisiones en relación con su cuidado, todo parecía cambiar constantemente: que si se presentaba una infección, que si le subía la temperatura… Era como si algún perverso duende se entretuviera tirando de la manta bajo la que me cobijaba, cuando ya había encontrado yo mi postura. El mundo militar tiene un término para eso: VUCA: «volatile, uncertain, confusing, and ambiguous» (inestable, incierta, confusa y ambigua). El acrónimo describe la atmósfera neblinosa de la guerra, en medio de la cual los soldados tienen que tomar decisiones en las peores condiciones posibles. Naturalmente, espero que nadie esté disparando contra el lector, pero también este ha de lidiar con la inestabilidad, la incertidumbre, la confusión y la ambigüedad cuando tiene que acompañar a un ser querido que padece una grave enfermedad, o criar a un adolescente, o decidir qué carrera estudiar de entre las muchas que existen, u ocuparse de un amigo toxicómano, o determinar qué es y qué no es ético cuando, hoy en día, prácticamente cualquier acto, salvo el asesinato, le parece aceptable a más de uno. Conjugar nuestro mundo VUCA con nuestras fragilidades humanas y acertar con el objetivo de nuestra vida puede resultar tan inverosímil como un trampolín de diez metros en una piscina para niños. Abríamos este capítulo comparando la vida en el siglo XXI con disparar una flecha contra un blanco móvil a lomos de un caballo al galope. Pero ahora me doy cuenta de que lo había planteado al revés: no es el blanco lo que está en movimiento, sino todo lo demás. A menudo, el objetivo está suficientemente claro: generalmente, todos sabemos lo que es importante para nosotros. Deseamos ser felices, marcar una diferencia positiva y hacer el mundo un poco mejor. Puedo ver el puerto al que quiero llegar, como habría dicho Séneca; puedo imaginar qué clase de persona quiero ser. Y a veces el viaje de la vida parece fácil: el mar en 16 calma y el viento a mi espalda. Otras veces, en cambio, resulta difícil e incluso aterrador: las tormentas arrecian; pierdo el rumbo; y mi brújula se avería. En tales momentos me acuerdo de la famosa oración del pescador: «¡Oh Dios, qué inmenso es tu mar y qué pequeño mi bote!». En ocasiones, la vida hace que nos sintamos así, en este mundo VUCA en que nos ha tocado vivir. Pero hay personas que sortean siempre con éxito la complejidad de dicho mundo. Conoceremos a algunas de esas personas en los capítulos siguientes. [1] [2] [3] [4] ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1, 2. Lucio Anneo SÉNECA, citado en Henry EHRLICH, The Wiley Book of Business Quotations, John Wiley & Sons, New York 1998, 190. Frase adaptada por el autor, tras la lectura de una anécdota que refiere Steve MARTIN, «The Death of My Father»: The New Yorker, 17-6-2002, 84. Atribuido a la Madre Teresa. 17 Hábito 1 Indicar el camino Mi tutor en el colegio durante los años de secundaria solía incitar a los alumnos de primer curso a aficionarse al juego. O algo así… El P. Steve Duffy acostumbraba a deambular por la cafetería del colegio animando a los ingenuos adolescentes a que una parte del dinero que tenían para comer lo destinaran a apostar en la «porra» que él había creado para las jornadas de la liga de fútbol americano. El ganador de cada semana se llevaba la mitad de lo recaudado. Duffy enviaba el resto a comunidades pobres del tercer mundo… También perseguía otros objetivos dudosos, tales como explorar las calles de la ciudad de Nueva York en busca de carteles publicitarios que pudieran adornar alguna de sus aulas. Yo apostaría que, cuando daba con un cartel que le parecía apropiado, se lo llevaba, simplemente. Él nos decía que había pedido permiso, pero yo no estoy tan seguro de que se tomara semejante molestia. Por aquel entonces, la gente se liaba a tiros en las calles de Nueva York. ¿Quién iba a arrestar a un hombre bastante mayor, vestido de cura, por robar un cartel publicitario? Duffy acabó enseñando en aquel colegio durante cincuenta y siete años. Si eso no es un récord, poco debe de faltarle. Yo lo conocí con catorce años, prácticamente la mitad de los que él llevaba enseñando. Ni yo ni ninguno de mis compañeros de curso habríamos apostado que aquel viejo sacerdote, flacucho y cargado de hombros, viviría otros diez años, ni mucho menos que habría de enseñar durante otros veinte. Sin embargo, aunque tenía la apariencia de un severo y malhumorado profeta del Antiguo Testamento cuando te apuntaba con uno de sus huesudos dedos, resultaba ser una persona amable y cariñosa. Enseñaba las inalterables conjugaciones latinas sin aparentar ningún tipo de aburrimiento. Se inventaba musiquillas y rimas de lo más curioso para ayudarnos a memorizar las declinaciones, y dedicaba las horas extraescolares a dar clase a los alumnos que iban más rezagados. También enseñaba religión, escandalizando a las ingenuas criaturas que éramos nosotros con su espantosa interpretación de una canción de Porgy and Bess: «las cosas que probablemente leas en la Biblia no son necesariamente tal como las cuentan». Era realmente escandaloso oír aquello en labios de un sacerdote, pero así son las cosas… Duffy nos enseñaba que a menudo los pasajes bíblicos deben ser interpretados, más que 18 leídos literalmente, porque las verdades divinamente inspiradas de la Escritura se nos han transmitido a veces a través de un lenguaje poético o por medio de técnicas narrativas. Aun cuando se trataba de cosas un tanto complicadas para nosotros, las clases de religión de Duffy resultaban llevaderas, porque él repartía resúmenes de cada lección hechos por él a nuestra medida. Incluso alumnos que suspendían en latín podían recuperar su autoestima con un sobresaliente en religión. De hecho, en el último curso el propio Duffy nos parecía demasiado sencillo. Sus excentricidades parecían más apropiadas para alumnos de secundaria que para nosotros, con la sofisticación propia de nuestros dieciocho años. Unos cuantos años más tarde, mientras estudiaba un prestigioso manual sobre el Antiguo Testamento, supe quién había sido verdaderamente sofisticado en el colegio. A medida que leía el material, la sensación de déjà vu era cada vez mayor. Un capítulo tras otro de aquel libro universitario me resultaba familiar. Conseguí localizar las notas mimeografiadas de Duffy, que, naturalmente, conservaba todavía un amigo que tenía la manía de guardarlo todo, incluido su cuaderno de religión del colegio. Como era de esperar, los paralelismos eran indudables. Los resúmenes que nos repartía Duffy estaban basados en un manual universitario. Había enseñado teología de nivel universitario a adolescentes de catorce años y había conseguido que el material pareciera fácil. Pero tardé todavía algunos años en comprender lo que Duffy enseñaba realmente. Alguien le había persuadido de que articulara por escrito su filosofía educativa, y él se decidió a publicar un breve ensayo acerca de su forma de acercarse a los alumnos: «Me veo a mí mismo irradiando a Cristo a mis alumnos en todo momento… Lo hago por mi propio interés y por el amor y el respeto que me inspiran… Lo hago tratando de ser amable en mi trato con ellos… [Pienso en Jesús] caminando de acá para allá con sus amigos, estando con ellos las veinticuatro horas del día y produciendo siempre en ellos un efecto por su manera de tratarlos»[1]. Lo que dice Duffy es pertinente, seas cristiano o no, seas profesor, padre o ejecutivo empresarial. Probablemente no pienses que irradias a Cristo a cuantos te rodean; pero algo irradias, ciertamente, en todo momento: amabilidad o mezquindad, curiosidad o estrechez de mente, respeto o indiferencia… Como en cierta ocasión dijo el pastor presbiteriano Frederick Buechner: «No es tanto a sus alumnos, cuanto a sí mismos, a quienes enseñan los grandes maestros»[2]. Y así es: yo apenas me acuerdo del latín, pero ciertamente recuerdo el espíritu creativo de Duffy y el modo en que me trataba. Al igual que Duffy, yo también enseñé en un colegio, aunque solo durante un par de años. Pero, a diferencia de Duffy, yo pensaba que estaba allí, ante todo, para enseñar economía (¿se acuerda alguien de las curvas de oferta y demanda…?). Una vez que los alumnos comprendían, pongamos por caso, la ecuación que estábamos estudiando, yo la tachaba de mi lista de tareas y pasaba a la siguiente lección. Ahora veo que no obraba del todo correctamente. Las lecciones no acaban cuando la clase o la reunión terminan. Siempre dejamos alguna huella (en el caso del profesor, tanto en la clase como fuera de ella; en el caso de un empleado administrativo, durante cualquier encuentro ocasional 19 con sus colegas). Lo que Duffy observaba acerca de Jesús puede afirmarse también de todos nosotros: «siempre producimos un efecto [en los demás] por la forma en que [tratamos] con ellos». Cuando dirijo un «taller», trato de poner en práctica una definición muy clara de «liderazgo» tomada de un diccionario: liderazgo es la capacidad de «indicar un camino, una dirección o una meta… e influir en los demás para que lo sigan». ¿No es cierto que todos lideramos siempre, de una manera o de otra? Los padres «indican un camino» a sus hijos cuando ponen ante sus ojos virtudes como la paciencia, la disciplina o la justicia… o también –desgraciadamente– cuando, en lugar de esas virtudes, les enseñan a ser racistas, codiciosos o egoístas. Podemos orientar hacia el bien o hacia el mal. Los estudiantes también indican un camino cuando dan muestras de que se esfuerzan y se comprometen en su propio crecimiento personal. Como dijo el gran humanista y científico Albert Einstein, «el ejemplo no es lo que más, sino lo único que influye en los otros». Dudo mucho que Duffy pensara alguna vez en sí mismo como un líder, pero lo cierto es que era la personificación misma del líder. Él sabía qué camino deseaba mostrar: «interés, amor y respeto». Y sabía también que él siempre influía en los demás con su presencia y su manera de ser. Tal vez tú, lector, no pienses en ti mismo como un líder. Pues ya es hora de empezar. De hecho, estás constantemente «liderando», bien o mal, con la influencia que ejerces, ante todo en tu familia, y luego en tus amigos y vecinos, en tus colegas, o en clientes, estudiantes, compañeros de equipo, pacientes… o lo que sea. El liderazgo no es algo a lo que puedas aspirar por el hecho de que te nombren presidente de una compañía, director de un colegio o enfermera jefe. El liderazgo, más bien, es cosa de cada día, porque estás influyendo en todos cuantos te rodean. Ya es hora de que saques el máximo provecho de esta oportunidad. PERSONALIZANDO: Si un observador imparcial te siguiera como tu sombra durante una semana, ¿qué «camino» –qué prioridades y valores– diría él que estás indicando? Recuerda al menos tres situaciones de la última semana en las que puedes haber influido en alguien con tu ejemplo. [1] [2] Steven V. DUFFY, en Regis Alumni News (Spring, 2005), 14. Frederick BUECHNER, Now and Then, Harper & Row, New York 1983, 12. 20 Hábito 2 Mostrar siempre gran corazón Hace algunos años, en España, intenté recorrer a pie los ochocientos kilómetros del Camino de Santiago de Compostela, donde se veneran los restos del apóstol Santiago. Dada mi personalidad «tipo A» (impaciente, agresivo, ambicioso…), me preparé con tiempo, recorriendo a grandes zancadas, durante horas, las calles de Nueva York, cargado con una mochila llena de guías telefónicas (¿se acuerdan de las guías telefónicas de papel?). Pero, una semana después de iniciar el camino, ya no daba grandes zancadas, sino que cojeaba. No culpé a Dios por mis dos talones llenos de ampollas, que es la clase de mala suerte que puede afligir a cualquiera, como pude comprobar muchas veces como responsable de grupos de peregrinos a lo largo de otra ruta que yo recomendaba encarecidamente: el Camino Ignaciano. (¡Intentadlo!). En cualquier caso, traté de perseverar. Una tarde, después de entrar en un pequeño pueblo arrastrando los pies, reconocí a una peregrina con quien me había cruzado en el camino unos días antes. Estaba de pie en una parada de autobús, con su mochila a la espalda. Me acerqué a ella tambaleando para charlar. Se había rendido y estaba esperando el próximo autobús para iniciar el viaje de regreso a casa. No era su cuerpo lo que había flaqueado, sino su voluntad. Se encogió de hombros, esbozó una triste sonrisa y, mirándome, me dijo: «Si yo tuviera tu corazón y mis pies, podría ir al fin del mundo». Fue uno de los mejores cumplidos que me han hecho en mi vida. Antes de que saques la conclusión de que este capítulo pretende ser una especie de autorretrato narcisista, has de saber que yo no soy realmente ese tipo entusiasta, de voluntad férrea y siempre amable y generoso. Pero sí lo fui durante el camino, aun cuando tuve que acabar abandonándolo por recomendación de un médico. Sin embargo, apenas me decepcionó el hecho de no haber podido completar todo el camino hasta Santiago. Sabía que lo había dado todo, y esa era la satisfacción que necesitaba. A mi regreso a Nueva York, contacté con otro peregrino al que había conocido en el camino y que, a diferencia de mí, había atravesado toda España como un «Roboperegrino». Mientras que mis pies llenos de ampollas me obligaban a acortar mi recorrido diario, hasta que tuve que abandonar, él se sentía cada vez más fuerte y no 21 tardó en dejarme atrás, alargando su recorrido diario, descubriendo todo su potencial. Pero la vuelta al trabajo le había desestabilizado, y un día me envió un correo electrónico en el que me decía: «Allá, en el camino, vi de lo que era capaz. Ahora, ya de vuelta, y por expresarlo en términos propios del camino, veo que me contentaba con recorrer dieciséis kilómetros cuando soy capaz de mucho más. Tengo mucho en lo que pensar». También yo tenía mucho en lo que pensar. Ya he mencionado que durante un tiempo enseñé economía. Después de un par de años con las dichosas curvas de oferta y demanda, acabé harto. A veces me preguntaba cómo era posible que el viejo Duffy nunca se hubiera aburrido de enseñar las mismas conjugaciones de siempre. Finalmente, lo entendí: naturalmente que a veces debió de sentirse aburrido, o harto de aquellos muchachos que no se esforzaban lo suficiente. Era un ser humano, sujeto a las mismas frustraciones que incomodan a cualquiera de nosotros, ya se trate de hacer la colada, de criar a insoportables adolescentes o de analizar la declaración anual del impuesto de sociedades. Pero, mientras que yo reaccionaba a veces tratando de solucionarlo como buenamente podía y conformándome con salir del trance lo más airosamente posible, semejante actitud no era concebible en Duffy, que, incluso cuando viajaba en el metro, no dejaba de pensar en el modo de adquirir ese toque especial capaz de despertar la imaginación y la inteligencia de un alumno. Era la personificación misma de una cita de san Agustín: «Voy a sugerirte una forma de alabar a Dios durante todo el día, si quieres: hagas lo que hagas, hazlo bien, y habrás alabado a Dios»[1]. Probablemente, Agustín se inspiraba en el Eclesiastés: «Cualquier cosa que esté a tu alcance hacer, hazla según tus fuerzas» (Ecl 9,10). No tengo dudas de que yo hice lo que aconseja el Eclesiastés durante aquel recorrido por España, pero no siempre mientras enseñaba en aquel colegio. Tendré pues, que volver al colegio. Haz caso al Eclesiastés o, más coloquialmente, muestra siempre un gran corazón. Si no lo haces, puedes acabar siendo infeliz. El famoso y ya fallecido psicólogo Abraham Maslow lo veía de este modo: «Si te propones ser algo menos de lo que eres capaz de ser, probablemente serás infeliz»[2]. Más aún, si vives con generosidad de espíritu, con gran corazón, conseguirás contagiar a muchos. Piensa en mi antiguo profesor Duffy. Su compromiso con la excelencia, por ejemplo, subyacía a su «absurda» creencia de que los muchachos de catorce años podían digerir teología de nivel universitario si se les suministraba de la manera apropiada. Su excelencia académica hacía que se desarrollaran nuestras mentes. La raíz latina de excelencia transmite el sentido de «destacar» o de «sobresalir». En esto consiste la excelencia: en levantarnos por encima de nosotros mismos y destacar sobre los demás. Un antiguo compañero de trabajo había sido en su tiempo entrenador de atletismo. Pues bien, justamente antes de una carrera, se ponía delante de su atleta, le miraba fijamente a los ojos y le susurraba: «Vas a correr esta prueba como si fuera la última que 22 vayas a correr en tu vida». Era una técnica motivadora, no manipuladora. Hoy podría ser la «última carrera»: la vida puede transformarse en un instante a causa de un infarto o de un accidente de carretera. Pero podemos aprovechar al máximo la oportunidad que nos ofrece el hoy, ya se trate de un reto laboral, de una entrevista, de un entrenamiento, de una oración…; no sabemos cuántas más oportunidades se nos presentarán. Que nadie interprete que las palabras de aquel entrenador son únicamente aplicables a situaciones de especial importancia, tales como una entrevista de trabajo, una propuesta de matrimonio o un examen final. Más bien, tal exhortación debería convertirse en una actitud constante con respecto a nuestros incontables dones. Se nos ha confiado un tesoro, hemos sido bendecidos con infinidad de dones, talentos, recursos y oportunidades. Y no hablo de dones y talentos en un sentido mezquino, meramente material. Yo soy incapaz de ejecutar un mate en baloncesto o de interpretar los conciertos de piano de Mozart, por ejemplo; la mayoría de nosotros lo somos. Pero todos tenemos nuestras habilidades, nuestra energía, nuestro tiempo libre, nuestro dinero suelto, nuestra red social, todo el conocimiento del mundo acumulado en nuestros teléfonos móviles… y una pizca de sabiduría que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. Hace poco, estaba yo charlando con una amiga, Margaret, directora de un colegio, que acababa de cruzarse con una alumna suya, cuya hermosa melena negra le llegaba casi hasta la cintura. «¡Guau!», le dijo mi amiga, «¡qué melena tan preciosa, y cuánto la has dejado crecer!». «Sí», le replicó la joven; «y pienso dejarla crecer un poco más; entonces iré a donarla para que la transformen en postizos para gente que ha perdido el pelo por causa de una enfermedad». Margaret se volvió hacia mí: «¡Me ha dejado helada! Se lo he dicho con la mejor intención… ¿Quién le habrá metido en la cabeza semejante idea a una chica tan joven?». ¿Incluso mi cabello es un don, un talento, una oportunidad? Bueno, el mío no: puedo asegurarlo. Pero tal vez sí en algunos casos, en determinados momentos. Aquella estudiante, mi experiencia del camino, el psicólogo Maslow, el profesor Duffy…: todos ellos ilustran la misma lección. Se trata de mostrar grandeza de ánimo aprovechando al máximo y percibiendo con la mayor claridad posible todas las oportunidades, desarrollando las propias dotes tanto como se pueda y poniéndolas al servicio de grandes objetivos. Y hacer todo eso cada día, ya sea estudiando latín, enseñando a niños, dirigiendo un grupo de trabajo o persiguiendo otras diversas posibilidades. Ayúdate a ti mismo y al resto de nosotros, del mismo modo que la obsesión de Duffy por la excelencia ayudó a sus alumnos a ser más excelentes ellos mismos. Resultó que yo no tenía los pies en condiciones para atravesar andando media España, al menos aquel año. Pero tuve el coraje de hacerlo, y puedo afirmar que el comprometerse en algo con entusiasmo proporciona la más profunda felicidad y satisfacción. 23 Corre todas las carreras como si cada una de ellas fuera la última, de modo que puedas mirarte después al espejo y decir: «He puesto en ello mi corazón, he usado mis dotes lo mejor que he podido y para lograr unos objetivos de los que puedo sentirme orgulloso». PERSONALIZANDO: Piensa en dos o tres ocasiones en las que has demostrado tener un gran corazón, cuidando de tu familia, esforzándote en tu trabajo o desarrollando tus dotes. ¿En qué otro aspecto de tu vida querrías empezar a mostrar ese mismo espíritu? La raíz de la palabra excelencia connota alzarse por encima de uno mismo e inspirar a otros a hacer otro tanto. ¿Qué oportunidades crees que vas a tener en el próximo mes de inspirar a otros en ese sentido? [1] [2] Atribuido a San AGUSTÍN. Consulta: 30-10-2017: https://bit.ly/2FGSxCp. Diversas variantes de esta cita se atribuyen a Abraham M. MASLOW; véase, por ejemplo, Joan NEEHALLDAVIDSON, Perfecting Your Private Practice, Trafford, Bloomington, IN, 2004, 95. 24 Hábito 3 No ganes la carrera: contribuye a la carrera (humana)[1] Corre esta carrera como si fuera la última de tu vida. El trabajo duro supera el talento de quien no desea esforzarse. Los entrenadores deportivos han acuñado frases como esta para motivar a los atletas a derrotar a sus competidores. Esa es precisamente la razón por la que tales frases, perfectamente válidas en el ámbito del deporte, no son proverbios perfectos para la vida. Podemos tomarlas como una actitud en relación con nuestro talento, pero no en relación con el modo en que deberíamos tratar a nuestros prójimos. Una vida coherente implica explotar al máximo el propio talento, no el de los demás. Olvidar esta diferencia constituye un primer paso hacia una vida amargada. ¿Recuerda el lector lo que decía Maslow en el sentido de que no había conocido a muchas personas felices que no hubieran empleado debidamente sus talentos? Pues bien, yo tampoco conozco a muchas personas felices cuya vida gire por entero en torno a la necesidad de vencer (aunque no quisiera que nadie me malinterpretara: de hecho, vencer no está nada mal). Cada uno de nosotros necesita decidir: ¿Lo determinante en mi vida es a quién quiero vencer o quién quiero ser yo?; ¿estoy en este mundo para contribuir a alcanzar algún objetivo noble o para competir con los demás? Si de lo que se trata en mi vida es de contribuir, me elevo por encima de mí mismo. Si se trata de compararme con los demás, desciendo al pozo sin fondo de las necesidades de mi ego. Sé muy bien lo que digo, porque he trabajado en una profesión en la que abundan los egos desmedidos. Permítaseme describir, por ejemplo, cómo era el día de la paga de beneficios (bonus day) para el director general de un gran banco de inversiones. Me reunía con todos los asesores, uno por uno; una reunión tras otra durante todo el día. Le agradecía a cada uno de ellos el duro trabajo y los sacrificios que habían realizado durante el año. Ninguno de ellos se enteraba de lo que les decía, porque lo único que querían escuchar era a cuánto ascendía el bonus aquel año. Yo habría preferido ir al grano directamente, decirles la cantidad en cuestión y explicar que el consejo de 25 dirección y yo mismo pensábamos que era la cantidad apropiada. Muchos mostraban su agradecimiento (en cierta ocasión, un subordinado, contentísimo, se puso en pie de un salto y me dio un enorme abrazo), pero otros permanecían impertérritos o incluso adoptaban un aire decididamente huraño. Los primeros pensaban: ¡Vaya, es más de lo que yo pensaba que me darían! Pero, si lo exteriorizo, puede que el año que viene se muestren más tacaños. Y los segundos: Apostaría que este tipo me está timando, en comparación con mis colegas. Téngase en cuenta que tales remuneraciones no eran como una sustanciosa propina que se deja en un buen restaurante. A menudo, excedían con mucho las ganancias anuales del americano medio: por encima de un sueldo ya bastante generoso. Al menos en una ocasión, pude ver a un multimillonario irritadísimo porque consideraba que su bonus era injusto. Y así me describía un colega de una corporación rival la actitud de los banqueros de inversiones en un bonus day: «o se muestra huraños o te montan un número; pero nunca parecen felices»[2]. Es fácil imaginar cómo crece la tensión a lo largo del día, a medida que cada uno de ellos regresa desafiante a su mesa y se pone a cuchichear con sus colegas acerca lo que habrán recibido o dejado de recibir los rivales. Y es fácil de imaginar también mi propia tensión, porque incluso cuando yo, el día anterior al bonus day, intentaba hacer que dejaran de llorar mis hijos cuando eran pequeños, no dejaba de pensar, con los nervios de punta, en mi encuentro con el gran jefe para saber la cuantía de mi bonus. Yo siempre le daba las gracias y reconocía lo importante que era la cantidad. Pero ni siquiera cuando quedaba agradablemente sorprendido llegué a exclamar: «¡Vaya, es más de lo que yo imaginaba! Me ha dado usted un alegrón». Supongo que no quería dar a mi jefe ningún motivo para que escatimara conmigo el año siguiente. ¿Cómo podían las personas mejor pagadas del mundo sucumbir a semejante comportamiento? En lugar de quejarnos por creer que merecíamos más, deberíamos haber salido por los pasillos de J. P. Morgan dando saltos de alegría, arrodillándonos después en señal de agradecimiento por nuestra inmerecida buena suerte y, desbordantes de alegría, ideando la forma de dar a otros lo que a nosotros nos sobraba. Sí, era una buena suerte inmerecida. No nos pagaban tan espléndidamente porque fuéramos mejores que los demás. Probablemente, al menos cien millones de personas en el mundo con más talento que nosotros podrían haber conseguido mejores resultados que nosotros si hubieran tenido la oportunidad. Pero habían perdido en la «lotería de la vida»: habían nacido pobres en países subdesarrollados y carentes de un buen sistema educativo, de una buena asistencia sanitaria, de estabilidad política y de empleos bien remunerados. Nosotros, en cambio, habíamos sido bendecidos con todos esos privilegios; nosotros habíamos nacido en la «tercera base» y estábamos convencidos, sin embargo, de que habíamos «hecho un triple». (Es lenguaje propio del baseball que podría traducirse así: «Habíamos nacido en una situación privilegiada y estábamos convencidos de que se debía a nuestros propios méritos» [NdT]). Pero nuestra triunfalista autocomplacencia nunca producía una paz o satisfacción interior duradera. Cuando en nuestra vida no hacemos más que compararnos con los 26 demás, siempre habrá alguien en algún lugar con quien la comparación resultará desfavorable para nosotros. Cada asesor financiero acabará sospechando que ha sido peor pagado que algún colega dentro de la misma banca. Esto es lo que molestaba a aquel asesor impertérrito o a aquel otro bastante huraño que se quejaban porque se trataba, no de «la cuantía de la paga», sino de lo que ellos denominaban «equidad», o «anotar debidamente los tantos», o «ser el mejor». De que se les concediera crédito por honradez, cuando no por perspicacia, porque de «anotar debidamente los tantos» era exactamente de lo que se trataba. En la banca de inversión anotábamos nuestros respectivos tantos en función del dinero que recaudara cada cual. En el colegio, en cambio, en función de nuestra relativa popularidad. Cuando llegan las crisis de la mediana edad, anotamos los tantos comparando nuestras segundas viviendas o nuestras arrugas. El mal del «soy un ganador» nos afecta a todos a cualquier edad y en todo cuanto hacemos. Por ejemplo, después de que yo dejara el sector de la banca de inversión –agradecido de veras por todo lo que había recibido–, comencé a escribir libros. Los escritores ganan muy poco dinero, a no ser que escriban novelas sobre zombies o guías para adelgazar. ¿Será por eso por lo que quienes trabajan en la noble viña de la literatura verdadera, probablemente lo hacen por amor y son, por lo general, inmunes al virus del «soy un ganador»? Recapacitemos. En cierta ocasión, un editor me invitó a co-presentar una conferencia en Colombia sobre liderazgo, junto a Ken Blanchard, el legendario gurú coautor de One Minute Manager. Y empleo la palabra «co-presentar» un tanto libremente: Blanchard era el equivalente a U-2 en el mundo del rock, mientras que yo era como el desconocido grupo «telonero» que actúa mientras le gente está todavía ocupando sus asientos. Sin embargo, hubo bastante nivel, por no hablar del vuelo en avión privado y del enorme local completamente abarrotado. Después de la conferencia, estuvimos firmando libros, y yo saboreaba el ataque de ego que me producía el sentir cómo mi muñeca se entumecía mientras crecía la larga fila de compradores de mi libro que acudían a que se los firmara. Entonces cometí un gran error: miré al otro lado del local. La fila de Blanchard era muchísimo más larga, tanto que habría podido llegar a la frontera venezolana. Mi ego, temporalmente hinchado, se evaporó; sentí envidia. Pero incluso entonces, supe cuán patétitco era todo aquello. Sacudí mi cabeza, estuve a punto de soltar una carcajada y volví de nuevo a firmar libros. Cualquiera de nosotros puede ser presa de la aflicción que supone el compararse con otros. Cuando no es por el dinero o por la fama, puede ser por la ropa de marca, por un coche más «guay», por una casa más grande, por un mejor look, por unos electrodomésticos más modernos, por el número de «amigos» en Facebook, por los «me gusta» en nuestros mensajes, por los colegios a los que van nuestros hijos, por llevar la voz cantante… y otras mil cosas. El problema es que nunca podemos ganar el juego de «soy un ganador». Mi bonus siempre será menor que el de algún otro, y siempre habrá algún otro que venda más 27 libros o que tenga una cocina más bonita, o más amigos, o fiestas más «guay». Por mucho que consiga yo acumular, siempre habrá alguien que acumule más. En nuestro mundo desarrollado gozamos de más salud y prosperidad que en cualquier otra civilización a lo largo de la historia, pero todavía estamos vagamente insatisfechos y persiguiendo algo que siempre se nos escapa cuando creíamos tenerlo al alcance de la mano. Si les preguntas, por ejemplo, cuántos ingresos anuales necesitan para «vivir bien», prácticamente todos los estadounidenses, sea cual sea su nivel de ingresos, responderán: «El doble de lo que gano». Lo cual significa que la persona que gana 50 000 dólares al año piensa que necesita 100 000 dólares para vivir bien; y los que ganan 200 000 dólares creen necesitar 400 000. Y así sucesivamente. La agotadora búsqueda de más y más está volviéndonos locos; hemos dejado en el olvido la sencilla sabiduría atribuida al rabino Meir, del siglo II: «¿Quién es verdaderamente rico? Quien se contenta con lo que tiene»[3]. No hay más que una cura para el virus del «soy un ganador»: no vivas como si se tratara de ganar una carrera. No centres tu interés en estar por encima de los demás a toda costa, porque, al llegar a una cumbre, se abrirá ante tus ojos la visión de otra cumbre aún mayor, ocupada siempre por otro competidor en el juego de la vida. Corre cada carrera como si fuera la última que vas a correr en tu vida, pero decide primero por qué corres. En lugar de competir conmigo o con cualquier otro, ¿por qué no contribuir con tus energías a hacer de nosotros mejores personas con tu adiestramiento, tu amor, tu inspirador ejemplo o tu noble misión? En vez de intentar a toda costa ganar la carrera, ¿por qué no llevar a cabo tu misión de hacerte corresponsable de la raza, la raza humana, haciendo más justo, más acogedor y más feliz el pequeño rincón que ocupas en el mundo? PERSONALIZANDO: ¿Cuándo es más probable que tengas la sensación de estar compitiendo con otros, más que colaborando con ellos? ¿De qué modo contribuyes a alguna causa mayor que tú mismo y tus propios intereses? [1] [2] [3] El autor hace un juego de palabras con el término «race», que en inglés significa tanto «raza» como «carrera» (NdT). Roy C. SMITH (antiguo socio de Goldman Sachs), citado en «The Chatter»: The New York Times, 2-102005. David WHITMAN, The Optimism Gap: The I’m OK – They’re Not Syndrome and the Myth of American Decline, Walker and Company, New York 1998, 145, nota 22. 28 Hábito 4 Regala tus zapatos: ayuda a alguien hoy Sé como el tipo aquel que atravesó descalzo el aparcamiento. Yo presido la junta de una de las mayores redes de hospitales de los Estados Unidos, y cada año publicamos lo que denominamos «relatos sagrados», que resumen por qué hacemos lo que hacemos. Sí, nosotros curamos huesos rotos e insuficiencias cardíacas, pero, por encima de todo, existimos para venerar a nuestros prójimos: este es uno de nuestros principales valores. El diccionario Collins nos dice que «venerar» es un «sentimiento o actitud de profundo respeto, amor y asombro, semejante a lo que se experimenta ante algo sagrado». Cualquiera que haya sostenido entre sus manos a un recién nacido o la mano de un familiar agonizante puede relacionarlo con ese sentimiento de veneración, y nuestro sistema sanitario desea que cualquiera que se someta a nuestra atención sea tratado exactamente con ese mismo espíritu, incluso en el enfebrecido ambiente de un servicio de urgencias, que fue precisamente el escenario de un breve «relato sagrado» que me impresionó profundamente: «Una noche de junio atendimos a uno de nuestros pacientes habituales que iba descalzo. Se trataba de un vagabundo. Cuando el paciente estaba a punto de ser dado de alta, el doctor Hughes se quitó sus zapatos y se los dio al paciente. Este se mostró enormemente agradecido, y el doctor Hughes se fue a su casa sin zapatos»[1]. Esto ocurrió en Durango (Colorado), una pintoresca ciudad situada a tal altura en las Montañas Rocosas que la temperatura pudo perfectamente haber descendido por debajo de los cero grados centígrados en aquella noche de junio. El paseo del doctor Hughes por el aparcamiento hasta llegar a su coche no debió de ser un plato de gusto, precisamente. Pero, dado que en su casa le aguardaba un armario con varios pares de zapatos, seguramente le pareció una nimiedad, en comparación con la perspectiva de devolver a las calles a un vagabundo descalzo. Cuando logré localizar al doctor, con la intención de hablar con él al respecto, él restó toda importancia a su gesto de amabilidad. Y me contó que, cuando el vagabundo dijo que necesitaba unos zapatos, «sin pensarlo demasiado, miré mis desgastados y viejos zapatos y se los di… La verdad es que no lo considero un sacrificio en absoluto. 29 Aquellos zapatos habían recorrido ya muchos kilómetros». Hizo precisamente lo que cualquiera de nosotros habría hecho, ¿no es cierto? Solo que nosotros no siempre lo hacemos cuando se presenta la ocasión. Estamos demasiado atareados, estresados o distraídos para darnos cuenta de que tenemos una oportunidad de hacer el bien. O sí nos damos cuenta, pero algún tipo de demonio interior –un temor, una inseguridad, un mal hábito…– nos refrena. Una amiga mía vivió algún tiempo en un país donde abundaban los mendigos callejeros. Cuando alguno de ellos se acercaba a su marido en busca de limosna, él buscaba sonriendo una moneda en su bolsillo para el mendigo, y luego para el siguiente, y así sin parar. La mujer me dijo algo así como: «Chris, envidio a mi marido, porque yo meto la mano en mi cartera, tomo una moneda y deseo realmente dársela; pero de pronto es como si tuviera mi mano atada a una cuerda, y pienso que existe alguna razón para no darle la moneda». Conozco de sobra lo de esa cuerda. A menudo me refrena también a mí. Yo no quiero dar dinero a alguien que probablemente vaya a gastárselo en drogas; también ando siempre demasiado apresurado para pararme a charlar con el anciano vecino que vive justo al lado; no me detengo a recoger un papel o un pedazo de basura en la calle porque no quiero aparentar que doy ejemplo. Vistos aisladamente, tales momentos parecen insignificantes. Pero ¿y si hiciéramos lo correcto en cada momento? Piensa en los miles de momentos semejantes a lo largo de mi vida, y en los miles de momentos más a lo largo de la tuya, por no hablar de las oportunidades perdidas por siete mil millones de personas en el mundo… Todas esas oportunidades perdidas marcan la diferencia entre el lastimoso planeta en que vivimos y el justo y encantador planeta en que todos querríamos vivir. Cuando yo era un novicio jesuita, nos animaban a leer biografías de jesuitas que habían sido canonizados. Muchos de aquellos textos eran espantosos, escritos hacía décadas en un estilo pietista y sensiblero que no hacía justicia a sus heroicos protagonistas. Pero recuerdo un relato –espero que veraz– sobre el conocido teólogo y cardenal san Roberto Belarmino. Los mendigos solían llamar a la puerta de su residencia episcopal, y él siempre les entregaba unas monedas, una palmatoria o cualquier otro tipo de enser que tuviera a mano. Cuando su residencia iba, poco a poco, vaciándose de accesorios, un amigo reprendió a Belarmino por su ingenuidad: «Te están engañando; los charlatanes están timándote y poniéndote en ridículo». Al parecer, Belarmino replicó que prefería que se aprovecharan de él cien veces antes que despachar sin nada a una persona necesitada. Haz algo bueno hoy. No juzgues a los demás; simplemente, actúa. Esta era la actitud de Belarmino y fue también la del doctor que se desprendió de sus zapatos. Como médico en un servicio de urgencias de una pequeña ciudad, el doctor Hughes había reconocido a aquel vagabundo como un visitante habitual del servicio. Por otra parte, nunca se engañó pensando que la donación de sus zapatos fuera a significar el primer 30 paso en el camino de aquel hombre hacia una sobriedad responsable. Más bien, como él mismo me confesó, a veces se sentía «fastidiado por haber empleado todos mis años de profesional simplemente adiestrándome en ser un médico para alcohólicos». Por eso, a veces tenía que debatirse con su inicial reacción: «Mi inclinación natural –y mi esposa puede dar fe de ello– es tomar el camino fácil y ayudar a alguien únicamente cuando me viene bien». Su «inclinación natural» a tomar el camino fácil es como esa cuerda invisible que impide a mi amiga dar una moneda al mendigo. Todos tenemos esos momentos cuando permitimos que un pequeño fragmento de nosotros se imponga a lo mejor de nosotros mismos, por lo que todos necesitamos conocer la forma de superar tales momentos. El doctor Hughes lo hizo, según me dijo, desafiándose a sí mismo: ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Esos tres segundos le hicieron salir de su diario debate consigo mismo y le recordaron qué era lo importante. Entonces volvió a la realidad y prosiguió con su rutina diaria. Cada día ofrece oportunidades de hacer bien a alguien, de deshacerte de tus zapatos, por así decirlo. No dejes escapar tales oportunidades. Libérate de tu tendencia a pasar de largo o a juzgar a otros como indignos de ser ayudados; libérate de cualquier otra cosa que te impida hacer que cada día importe. PERSONALIZANDO: Recuerda algún momento de la semana pasada en que hayas «dado tus zapatos», por así decirlo. Recuerda algún momento de la semana pasada en que hayas dejado pasar la oportunidad de «dar tus zapatos» e interesarte por alguien que necesitaba ayuda material o de conversación o de compasión o, simplemente, de compañía. [1] Ginger SMITH, «An Emergency Department Story», en Sacred Stories, Catholic Health Initiatives, Denver 20089, 89. 31 Hábito 5 Ahuyenta tus demonios interiores: sé libre para lo que importa Me acuerdo de cuando, en una furgoneta, tuve que trasladar al apartamento que ahora comparto con mi esposa los cachivaches acumulados durante tres décadas y a lo largo de tres continentes: cajas pequeñas llenas de libros; otras más altas y grandes, tipo guardarropa, con toda mi vestimenta; y otras, con las formas más extrañas, que contenían recuerdos tales como un gramófono de cuerda de los años veinte o una bandeja de cerámica que compré en Urumchi (China). No sin esfuerzo, fui abriendo todas las cajas y mostrándole a mi esposa los despojos de mi soltería. Ella daba a veces su visto bueno levantando el pulgar; pero más a menudo movía reiteradamente la cabeza de un lado a otro en señal de desaprobación. Cada objeto que ella rechazaba, yo lo añadía sumisamente a un montón que no dejaba de crecer y que íbamos a donar al «Ejército de Salvación» (he de reconocer que, a escondidas, añadí a aquel montón algunos objetos de ella; no lo digáis, por favor). Durante la primera hora, más o menos, de aquel traumático ritual, traté de reprimir toda muestra de irritación. ¿Deshacerme del calendario de 1955 consagrado al presidente Mao que adquirí en un mercadillo de Pekín? ¿De veras? Al cabo de una hora, mi reprimido enojo dio paso a un impreciso y resentido suspiro de resignación, y seguí con mi tarea, simplemente. ¿Y ahora, unos años después? Ni siquiera recuerdo la mitad de aquellos chismes ni puedo imaginar por qué me parecían entonces tan importantes. Deshacerme de ellos ha aligerado mi carga y, de alguna amanera, me ha liberado para compartir con mi esposa nuestra vida de casados. Imagínese la alternativa: mi esposa y yo emprendiendo juntos una nueva trayectoria, conmigo tratando de guardar las apariencias mientras arrastraba un enorme contenedor lleno a reventar con el calendario de Mao, los libros que ya no leía, los vaqueros deformados que me gustaba ponerme, y qué sé yo cuántas cosas… Yo no iba a correr cada carrera como si fuera la última vestido con aquellos vaqueros y arrastrando todos aquellos trastos. También había adquirido a lo largo de los años una serie de hábitos, como el de reservar la mañana de los domingos para leer los periódicos, o el de cenar a una 32 determinada hora, y muchos más. Algunos de ellos tenían también que desaparecer. No es que tuviera nada de malo ninguno de dichos hábitos, por supuesto, como tampoco tenía nada de malo coleccionar recuerdos o el gusto por la ropa usada y cómoda. Pero piénsese en todo ello como una metáfora para referirme a las cosas inmateriales que podrían haberme refrenado a la hora de meterme de cabeza en una vida compartida con mi esposa. Para ser suficientemente libre de cara a nuestra nueva aventura, yo tenía que renunciar no solo a mis «cachivaches» materiales, sino también a mis viejos hábitos, a la forma en que había hecho las cosas durante años. Tenía que liberarme de ese bagaje interior, a fin de ser libre para un objetivo superior: un buen matrimonio. Todos tenemos necesidad de ser libres para perseguir lo que realmente importa. Pero para ser libres hemos de renunciar a aquel bagaje o aquellos demonios interiores que nos retienen. Mi insignificante historia hace que parezca demasiado fácil. ¿Quién no se desprendería del calendario de Mao si este se interpusiera en el camino de un buen matrimonio? Pero a menudo nuestros insanos apegos acechan justamente por debajo de la línea de flotación de nuestra conciencia; ni siquiera somos plenamente conscientes de que están realizando su dañina magia. Y, poco a poco, acabamos encadenados a nuestros viejos hábitos, al deseo de controlarlo todo, al modo en que siempre hemos hecho las cosas, a un ansia desmedida, si se prefiere. Y eso cuando no nos dejamos esclavizar por nuestro orgullo, por nuestros miedos profundos, por la presión ejercida por nuestros iguales, o por nuestra codicia. De hecho, todos esos demonios parecían haber conspirado simultáneamente contra algunos de los infelices ejecutivos jóvenes de banca de inversión que he conocido a lo largo de los años. Ellos no habían elegido ese trabajo porque les atrajera y fuera acorde con su sentido de lo que realmente importa. De hecho, habían ido a parar a la banca, por decirlo así, porque todos los alumnos que destacaban realmente en la universidad competían por conseguir uno de esos empleos espléndidamente remunerados. Sus demonios interiores – la presión de grupo, el temor a ser un segundón, una pizca de codicia y la altanera tendencia a ser uno de los pocos que recibían una oferta de trabajo por parte de un banco prestigioso– habían sido los verdaderos responsables del proceso de toma de decisión. Así es como funciona: nuestros demonios interiores hacen una demostración de sus oscuros poderes en los peores momentos posibles: cuando estamos al borde de importantes decisiones con respecto a nuestras relaciones, nuestros trabajos, o frente a graves dilemas morales. Deseamos que sea lo mejor de nosotros mismos quien tome esas decisiones, centrado únicamente en lo que de verdad importa, es decir, en nuestro sentido de una misión y un objetivo superiores en la vida. En cambio, si no tenemos mucho cuidado, acabaremos siendo como marionetas en manos de esos demonios interiores. No nos apercibimos mientras nos debatimos sobre la decisión a tomar; solo caemos en la cuanta unos años después, cuando, por ejemplo, miramos hacia atrás y nos preguntamos cómo cometimos la insensatez de meternos en esa terrible relación, o cómo fuimos tan presuntuosos como para gastar tantísimo dinero en aquel bolso de piel de jabalí africano con diamantes incrustados. 33 Una breve anécdota ilustrará un tipo concreto de falta de libertad capaz de hacernos descarrilar en los momentos decisivos. Al poco de empezar a trabajar en la banca de inversión, me sorprendió escuchar cómo un director gerente reprendía a un subordinado bastante brillante con estas palabras: ¡Asuma más riesgos! El empleado había estado dudando si darle su opinión al director, y este sabía que nadie alcanza el éxito si no tiene agallas para tomar riesgos, con prudencia, cuando es preciso. Hasta entonces, «riesgo» había sido para mí una palabra inapropiada. Los padres y los maestros advertían contra la posibilidad de asumir riesgos, que solían desembocar en rodillas despellejadas, castigos en el colegio o visitas al servicio de urgencias del hospital. «Asume más riesgos» era el mantra que repetía el demonio blandiendo una horqueta y sentado en mi hombro izquierdo, mientras el ángel vestido de blanco y sentado en mi otro hombro trataba de llevarme en la dirección contraria. En fin, permíteme ser el ángel que te diga que nunca llegarás a sacar lo mejor de ti mismo sin asumir algún riesgo. Correrás el riesgo de fracasar con cualquier propuesta de matrimonio, cualquier cambio de trabajo, cualquier traslado a otra ciudad o cualquier elección que puedas hacer de una especialización universitaria. Aun cuando sean mayores las probabilidades de fracasar que las de tener éxito, un riesgo debidamente considerado puede, no obstante, tener sentido, como bien sabe cualquier empresario, artista o autor de éxito. Solo cuando estés dispuesto a arriesgarte al fracaso, serás capaz de «arriesgarte al éxito». Por eso mismo, la escuela puede constituir a veces una insuficiente preparación para la vida. Cuando se trata de los deberes que hay que hacer en casa, la respuesta correcta al test de opción múltiple suele estar bastante clara. Pero cuando se trata de decidir en temas de relaciones, de carrera y de negocios, la opción correcta rara vez está tan clara, por muchos deberes que se hayan hecho. Paradójicamente, a veces las personas más inteligentes acaban siendo las peores a la hora de tomar decisiones, sencillamente porque tienen miedo a tener que decidir, a menos que la opción correcta esté absolutamente clara. Y a menudo no lo está. Me contaba un tutor en cierta ocasión que lo mejor que le había sucedido en su carrera fue equivocarse a la hora de tomar su primera decisión importante. «¿Lo mejor?», le pregunté yo. «Sí», me respondió. Y luego me dijo que la vida había seguido su curso, que él había podido recobrarse y había aprendido que los errores, en su mayoría, no son fatales (a menos, naturalmente, que seas piloto, cirujano o algo por el estilo). La vida ofrece con frecuencia segundas y terceras oportunidades…, no siempre para enmendar errores pasados, pero sí para hacer las cosas bien. Por eso, desde entonces nunca le había preocupado el tener que tomar una decisión. Él era la viva imagen de la actitud proactiva y global que caracteriza a los verdaderos líderes. También en tu vida abundarán las ocasiones de tener que decidir. Me gustaría poder decir que, mientras veas con claridad qué es lo que tiene y lo que no tiene verdadera importancia, fácilmente discernirás y harás lo que realmente importa. Por desgracia, la 34 vida no es tan fácil. Los valores que tienen verdadera importancia para ti seguirán teniéndola durante toda tu vida, como tu propia estrella polar. Pero tus circunstancias, tus recursos y prácticamente todo lo demás, en este mundo cambiante e inestable que te rodea, no dejará de cambiar. A pesar de todo, únicamente el tomar decisiones hará que permanezcas orientado hacia tu verdadero norte. Tu frágil humanidad complicará todas esas decisiones. Aquella parte de ti que apunta hacia el verdadero norte puede sentirse atraída hacia un determinado trabajo, pero tu demonio interior de la codicia puede tratar de arrastrarte hacia otro diferente. O tal vez tu jefe te ofrezca desempeñar una exigente función que te viene «como anillo al dedo» y que la mejor parte de ti considera una extraordinaria oportunidad de crecimiento, pero un medroso demonio interior, reacio a asumir el riesgo del fracaso, puede frenarte e impedirte aceptar esa nueva y exigente función. Solo cuando te hayas liberado de todo bagaje interior que trate de desorientarte, serás libre para perseguir de veras lo que realmente importa. Solo el autor dispuesto a poner en peligro su reputación podrá crear una novela que haga historia. Solo el graduado que esté libre, por ejemplo, de la presión de grupo que incita a la mayoría de sus compañeros a seguir la moda efímera de una determinada profesión, podrá considerar la oferta de un trabajo que coincida más profundamente con su razón de ser. Todos tenemos amigos que han elegido pésimamente su trabajo, o que se han casado con la persona equivocada, o que se han casado con la persona apropiada, pero luego se han enredado en aventuras que han destruido su matrimonio. ¿Cómo puedes tú obrar mejor? Siempre que afrontes una decisión importante, explora el fondo de ti mismo en busca de los demonios –faltas de libertad, apegos insanos…– que pretenden tomar la decisión por ti. Arrastra a esos demonios fuera de sus guaridas subconscientes y hazles salir a la luz. Es menos probable que tu envidia, tu codicia o tus miedos te muevan a tomar una decisión si eres plenamente consciente de su potencial influjo. Una vez que hayas desterrado a tus demonios, serás libre. Libre para tomar una decisión dejándote guiar únicamente por las preguntas decisivas: ¿Qué es lo que realmente importa en este caso y qué decisión hará que me sienta más orgulloso de la vida que llevo? PERSONALIZANDO: Piensa en alguna decisión que puedas haber tomado en los últimos años y en la que puede haber influido demasiado algún demonio interior o la falta de libertad. ¿Qué lección puedes sacar de ello para futuras decisiones? ¿Puedes, de alguna manera, dedicar la próxima semana a experimentar cómo podrías liberarte de algún «apego insano» y ser más libre en adelante? Céntrate especialmente en las faltas de libertad interior tales como el miedo que te impide intentar algo, por ejemplo, o una adicción desmedida a las redes sociales. 35 Hábito 6 Cambia tu pequeña parte del mundo Los oradores que pretenden motivar a su audiencia suelen emplear tópicos un tanto optimistas como, por ejemplo, «¡Tú puedes cambiar el mundo! ¡Sí, tú!». ¿Mi consejo motivacional?: Olvida ese disparate. Tú no vas a cambiar el mundo. Pero sí puedes cambiar una minúscula parte del mismo, y eso será suficiente. Aprendí esta lección en la «Montaña Mágica», como yo la llamo ahora (nada que ver con la novela de Thomas Mann). ¿Por qué «Mágica»? Bueno, si tú eres propietario de una mina de oro, lo que hayas invertido en ella no valdrá nada una vez que la mina se haya agotado. Pero ¿y si la mina no se agotara nunca y volviera a llenarse de oro cada día? Suena a magia, ¿verdad? Visité la Montaña Mágica hace ya algunos años. Esta atestada de «buscadores de oro» que habían pagado a las autoridades por la oportunidad de extraer parte del tesoro de la montaña. Pero que nadie imagine que llevaban casco de minero. Aquellos buscadores vestían camisetas y pantalones cortos y calzaban chanclas. No buscaban oro. Buscaban basura. La Montaña Mágica es un inmenso vertedero de basura que se extiende hasta más allá de donde alcanza la vista a las afueras de Manila, la capital de Filipinas. El área metropolitana de Manila está formada por unos trece millones de personas que generan una enorme cantidad de basura, gran parte de la cual acaba en este vertedero. Los pobres buscadores tenían que pagar por el derecho a subir a toda mecha a la montaña de basura. No paraban de revolver, un estrato tras otro, los desechos de Manila, rebuscando plásticos, metales o cualquier cosa que pudiera tener algún valor, siempre con la esperanza de recobrar el dinero que habían pagado para poder rebuscar y, si era posible, ganar unos cuantos centavos más vendiendo a terceros los objetos conseguidos. Cada pocos minutos, otro estruendoso camión de basura llegaba a la Montaña Mágica y dejaba caer su preciada carga sobre el enorme montón. Los buscadores se apiñaban ansiosos junto a cada camión de basura, esperando la benéfica descarga. Para mí no era más que un montón de basura formado por los desperdicios y restos de todo tipo que suelen arrojarse al cubo de la basura; para ellos era una cascada de dinero. Los objetos más «valiosos» eran invariablemente atrapados tan pronto como caían en el montón, y por eso algunos buscadores pagaban por permanecer lo más cerca posible de 36 los camiones. También había niños pequeños rebuscando en la Montaña Mágica. Más bajos y más ligeros que sus padres, escudriñaban entre la basura sin padecer el dolor de espalda que afectaba a casi todos los buscadores adultos. Los niños parecían disfrutar con ello, al igual que disfrutan los niños más ricos buscando los regalos en el jardín de su casa el día de su cumpleaños. Me habían invitado a ver la Montaña Mágica para ver con mis propios ojos la resiliencia humana en medio de las circunstancias más horrorosas e injustas. Por eso me sorprendió ver una pequeña casa con una piscina hinchable junto a la base de aquella gigantesca colina de basura. ¿Era una casa de vacaciones…? ¿En aquel lugar dejado de la mano de Dios…? Sus propietarias resultaron ser dos religiosas que cuidaban de los niños pequeños por las tardes. Los más mayores puede que acabaran siendo grandes buscadores, pero los más pequeños pasaban hambre y acababan agotados con aquellas temperaturas en torno a los treinta y siete grados centígrados. Las religiosas arrebataban a los niños de las manos de sus padres cada tarde, les daban de comer, jugaban con ellos y les enseñaban a leer. ¿Y la piscina hinchable? A ningún niño le gusta lavarse, tanto si vive rodeado de lujo como si anda rebuscando en la Montaña Mágica. Pero a todos los niños les gusta salpicarse unos a otros en un día caluroso. Las hermanas habían instalado la piscina hinchable para conseguir que los niños se bañaran. Yo estaba preparado para soportar el olor de la Montaña Mágica, pero no en toda su crudeza, no para soportar el vapor que se desprendía de aquel apestoso montón y el escozor que producía en mis ojos. Tampoco había imaginado que fuera a descubrir aquella especie de guardería que parecía tan minúscula y tan perdida junto al enorme montón de basura que le servía de telón de fondo. Me resultaba aún más molesto el olor a desesperación que el olor a basura. No es así como se supone que han de vivir los seres humanos, ya se trate del plan de Dios o de cualquier otro. Y los exiguos y bienintencionados esfuerzos de las hermanas parecían totalmente fútiles frente al monstruoso despliegue de desafíos que tenía que afrontar la comunidad de los pobres de aquella inmensa ciudad: desempleo, graves desigualdades, degradación medioambiental, abuso de todo tipo de estupefacientes, o como se les quiera llamar. Ninguno de sus esfuerzos lograría sanar la peste de la Montaña Mágica. De hecho, nada ha cambiado sustancialmente en los años transcurridos desde que yo la visité. Las autoridades han declarado ilegal la actividad de los buscadores en lo que es propiamente la Montaña Mágica, pero estos siguen realizando su actividad en los alrededores. Ni las hermanas ni nadie han remediado los males sociales que asolan aquel lugar. Ahora bien, a aquellas hermanas nunca se les pasó por la cabeza la idea de que iban a acabar con el vagabundeo, la pobreza u otras injusticias que aquejan a nuestro planeta. Lo que intentaban era algo más sencillo y más directo: ¿Vamos a esperar a que se haga realidad una solución perfecta o vamos a hacer algo ya? Ellas me recuerdan la historia de un hombre que iba paseando por una playa cuando, 37 de pronto, vio a un niño que estaba rescatando estrellas de mar que habían sido dejadas en la playa por la bajada de la marea. El niño tomaba en sus manos una estrella de mar, caminaba hasta donde rompen las olas y dejaba suavemente la estrella de mar en el agua. Luego repetía una y otra vez el proceso. «Oye, muchacho», le dijo el hombre, «mira a tu alrededor. Debe de haber más de mil estrellas de mar en esta playa. ¿Piensas que puedes salvarlas a todas?». «No», le respondió el muchacho mientras recogía otra estrella de mar, «pero sí voy a salvar a esta». Si esta historia te resulta demasiado «dulzona», piensa entonces en Charles B., que trabajaba en un hospital de Chattanooga (Tennessee) limpiando y abrillantando los suelos, trazando meticulosamente arcos con su máquina pulidora a lo largo y a lo ancho del suelo del vestíbulo. ¿Cuántas personas pasan por el vestíbulo de un concurrido hospital cada día? ¿Unos cuantos centenares? ¿Y cuántas de ellas se fijan en trabajadores como Charles o en lo que están haciendo? Muy pocas, si es que lo hace alguna. A fin de cuentas, quienes visitan un hospital están preocupados por la recuperación de un ser querido a raíz de una intervención cardíaca, cuando no por el resultado de un biopsia que le han realizado a uno mismo. Y Charles no estaba allí curando cánceres. Pero tampoco estaba desmotivado. En cierta ocasión describió de este modo su trabajo: «Estoy agradecido por tener un ministerio que hace que mucha gente se fije en su resultado mientras yo sigo sacando brillo a los suelos». ¿De veras? Sí. Un día, una mujer que visitaba el hospital le decía a su marido que el suelo del vestíbulo «brilla de tal modo que puedes verte a ti mismo. Cuando lo atravieso, puedo ver las suelas de mis zapatos, y me recuerda a Cristo andando sobre las aguas». La mujer felicitó más tarde al jefe de Charles, que se lo hizo saber a este. Muchos de nosotros nos preguntamos si nuestro trabajo surte efecto en las vidas de los demás. Sin embargo, con «solo» abrillantar los suelos, Charles se las arregló para liberar a alguien, momentáneamente al menos, de la ansiedad y el estrés producidos por una enfermedad. Ya sea que abrillantemos suelos, introduzcamos datos en hojas de cálculo, limpiemos culitos de bebés o dirimamos conflictos legales, el trabajo se ve transformado cuando logramos percibirlo como lo hizo Charles: Es un ministerio (originariamente significa «servicio») que prestamos al prójimo. Charles sabía que no estaba arreglando el mundo, del mismo modo que aquellas religiosas de la Montaña Mágica no creían estar acabando con la pobreza. No esperes la oportunidad de oro capaz de cambiar el mundo; extrae oro de la oportunidad que se te presenta. Como dice la que popularmente se conoce como «oración del arzobispo Óscar Romero»: «No podemos hacerlo todo, y el caer en la cuenta de ello proporciona una sensación de liberación, porque nos permite hacer algo, y hacerlo estupendamente. Puede que de manera incompleta, pero se trata de un comienzo, un paso a lo largo del camino, una oportunidad para que entre en acción la gracia del Señor y haga el resto»[1]. Lo mismo pensaba la Madre Teresa: «No podemos hacer grandes cosas en este mundo; solo podemos hacer pequeñas cosas con mucho amor»[2]. 38 No te preocupes por salvar a todas las estrellas de mar ni por reparar todas las injusticias del mundo. Haz algo cada día por alguien con amor. Da gracias por poder marcar una pequeña diferencia. PERSONALIZANDO: ¿Hay en tu vida una «Montaña Mágica»: algún lugar o situación de enorme injusticia donde tú puedas marcar alguna diferencia? ¿Qué pequeña y positiva diferencia podrías marcar mañana en la vida de alguien? [1] [2] La oración suele atribuirse al beato Óscar A. Romero († 1980), pero en realidad fue compuesta por el obispo Ken Untener en 1979. Consulta: 30-10-2017: https://bit.ly/2stFEE6. Atribuido a la Madre Teresa, aunque se considera que es una paráfrasis realizada por el «Mother Teresa of Calcutta Center». Consulta: 30-10-2017: https://bit.ly/2QZuq49. 39 Hábito 7 No dejes de subir y bajar la colina: persevera No pares. En serio: simplemente, no te detengas. Conocí a la Hna. Saturnina durante un viaje que realicé a Venezuela para dar unas charlas. Había volado de Nueva York a Caracas en unas pocas horas. Ella, por el contrario, había llegado allí treinta años antes, después de una odisea de varias semanas en coche, en tren, en autobús y en barco. Todo ello simplemente para llegar al centro de Caracas, desde donde no paró de moverse: primero en autobús hasta el final de una carretera asfaltada, más allá de la cual no pasaban los autobuses; y a partir de allí, a pie. Caracas está rodeada de frondosas colinas que en ocasiones se confunden con los Andes; unas colinas hermosas para la vista, pero cuyo ascenso es una auténtica tortura. Imagínese lo que supone ascenderlas, como hicieron Saturnina y sus compañeras, vestidas con aquellos antiguos hábitos que llevaban las monjas y con el calor húmedo propio del verano en aquel país no muy distante del ecuador. Tenían que subir una colina y descender por la otra vertiente, empleando unas dos horas en el trayecto. En aquellos tiempos, aquel distrito, llamado Petare, no tenía escuelas ni carreteras ni agua corriente ni casi nada de lo que solemos asociar con «civilización». Pero allí vivía una multitud de niños pobres venezolanos, y Saturnina empezó reuniendo a 250 de ellos en lo que había sido un recinto para el ganado, con tan solo un tejado de hojalata. Allí les enseñaba a leer y a escribir, interrumpiendo la jornada cuando aún quedaba una hora de luz solar, para poder regresar junto a sus hermanas por un terreno lleno de baches y procurando no torcerse un tobillo. Cada mañana se iniciaba el ciclo de nuevo: colina arriba y colina abajo… Mucho había cambiado la situación en las décadas transcurridas desde la llegada de Saturnina. Con el tiempo, las hermanas habían construido un pequeño convento en el que poder vivir cerca de aquellos a quienes servían. Al final, sus alumnos, algunos de ellos pertenecientes a las clases más pobres de América Latina, no estudiaban ya en un chamizo, sino en aulas limpias y debidamente dotadas. Desde el principio, la escuela 40 proporcionaba una comida caliente al día a cada alumno, y si alguno tenía fiebre o lo que fuera, podía acudir a una pequeña clínica que consiguió abrir Saturrnina. Finalmente, pudieron asfaltarse unos caminos (no exentos de baches) que serpenteaban a través de Petare, de forma que no hubiera que llegar hasta allí trepando por las colinas. No obstante, yo me preguntaba si Saturnina no habría sido presa de complicados sentimientos hacia el final de su vida, cuando viajaba por aquellos caminos asfaltados y reflexionaba sobre el trabajo de su vida. Es verdad que ya nadie se torcía un tobillo en aquellos áridos campos llenos de baches, pero únicamente porque ya no quedaban espacios libres en aquella ladera de la colina: se habían construido anárquicamente destartaladas viviendas en cada pedazo de terreno; y una vez completado el tejado, hecho de material encontrado entre la basura, se había construido encima otra «vivienda» aún más desvencijada. Apenas puede creerse que semejante castillo de naipes permanezca en pie, aunque a veces no es así. Todavía hoy, cuando llegan las lluvias, de vez en cuando se vienen abajo algunas casas, a causa de un corrimiento de tierras que castiga brutalmente a la empobrecida población de Petare antes de que se produzcan nuevas llegadas de gente para ocupar el lugar. Y, para ser sincero, la escuela de Saturnina comenzó a servir comidas calientes únicamente porque tenía que hacerlo: los niños que no comían caliente en su casa a veces se desmayaban en clase. En cuanto a las limpias y radiantes aulas, significaban un antídoto frente a las viviendas carentes de ventanas adonde los niños tenían que regresar, donde un único progenitor (soltero/a), abrumado por los desafíos que supone la pobreza o acosado por los problemas debidos al abuso de estupefacientes, no podía o no quería ofrecer el amor solícito que todo niño merece. Saturnina había dejado su país natal y a su familia y había pasado siete décadas en este lugar; a primera vista, sin embargo, la comunidad había acabado peor que cuando ella la había creado. Su perseverancia no dejaba de intrigarme. Petare parecía haber estado deslizándose ladera abajo durante todas aquellas décadas en las que Saturnina había estado subiendo ladera arriba. Le pregunté cómo lo había hecho. Ella era una persona religiosa, por lo que no me sorprendió en absoluto su respuesta: «El reino de Dios se hace presente (en español en el original), está cobrando vida, está haciéndose presente, está aquí». ¿Cómo? ¿En aquel caos? Aquel barrio tan sumamente pobre no me parecía un reino en lo más mínimo. Pero yo me fijaba en unas viviendas miserables, en las aguas residuales y demás; ella, en cambio, se fijaba en las personas y veía un mundo que, poco a poco, iba haciéndose más justo con cada gesto de amor que ayudara a aquellos niños a «vivir con la dignidad que corresponde a los hijos del reino de Dios». No importaba que la realidad no se ajustara ni de lejos a su visión; ella parecía una guerrera absolutamente feliz, dinamizada por una batalla que le había robado el corazón. «Es por lo que he estado trabajando aquí desde mi primer día hasta hoy… Es algo por lo que he estado esforzándome, por lo que he estado luchando». Los psicólogos han descubierto que la resiliencia humana, la capacidad de 41 perseverar, es una especie de músculo emocional. Es decir, adquirimos una resiliencia cada vez más fuerte por medio de los «ejercicios» apropiados, en particular estos tres: mostrar agradecimiento, ser altruistas y dar muestras de un profundo sentido de la finalidad de la vida. No es de extrañar, por tanto, que Saturnina pudiera subir y bajar aquellas colinas un año tras otro, a pesar de los inevitables contratiempos y decepciones: ella había alcanzado el máximo nivel de resiliencia como una feliz guerrera cuyo acusado sentido de la misión brotaba de su altruista deseo de servir. Falleció no hace mucho, y mientras rememoraba yo la historia de su vida, casi podía sentir cómo los capítulos de este libro encajaban fácilmente unos con otros. ¿Quieres realmente hacer que el hoy importe? Si es así, tendrás que perseverar. Algunos de tus planes no tendrán éxito; algunas personas te decepcionarán; incluso tú te sentirás decepcionado de ti mismo. Solo superarás los contratiempos construyendo tu propia resiliencia, aprendiendo a poner un pie delante del otro y subiendo y bajando las colinas de tu viaje por la vida. Y construirás la necesaria resiliencia adquiriendo los hábitos por los que abogan estas páginas: vivir para alcanzar un objetivo que es muy importante para ti; por ejemplo, ser una persona altruista, dispuesta a desprenderte de tus zapatos, y mostrarte siempre agradecido. En tiempos de bonanza, este «círculo virtuoso» de reforzamiento mutuo de los hábitos hará que la vida sea como pedalear sobre un suelo llano: la velocidad no deja de aumentar, y cada golpe de pedal resulta más fácil que el anterior. ¿Y cuando vienen mal dadas, cuando los días se hacen cuesta arriba? Entonces tus hábitos generarán la férrea determinación necesaria simplemente para no abandonar, para seguir pedaleando. Una de sus compañeras, la Hna. Marisel Mújica, recordaba cómo Saturnina «nunca veía los obstáculos, sino únicamente la oportunidad». Por eso es por lo que la verdadera historia de Petare no tiene que ver con el desafío, sino con la resiliencia ante el desafío. «Vemos que hay muchos que luchan», me contaba Marisel, «por llevar una vida digna y sacar adelante a su familia. Vemos que hay padres y madres que no comen para que puedan comer sus hijos. Y no se rinden. Este es el carácter de la gente de este barrio. Su lucha es realmente inspiradora». Seguir caminando. Recuerdo un momento vivido durante los cuatrocientos ochenta kilómetros que fui capaz de recorrer en España a lo largo del famoso Camino de Santiago. Al final de una larga jornada, alrededor de dos docenas de nosotros, sudorosos y zarrapastrosos peregrinos, nos reunimos en una iglesia rural situada en medio de la nada. El sacerdote leyó la consabida oración por nuestra seguridad; luego cerró el libro e improvisó: «Sé que estáis sudorosos y cansados. Pero seguid caminando. Si buscáis respuestas, encontraréis repuestas. Si buscáis paz, encontraréis paz. Si buscáis a Dios, Dios os encontrará a vosotros». Nosotros agradecimos su esperanzadora promesa porque, francamente, la mayoría de nosotros no sentíamos paz después de otra sofocante jornada bajo el implacable sol de 42 España. Simplemente, nos sentíamos acalorados y agotados. Sin embargo, perseveramos en el empeño de seguir caminando hacia nuestra meta, del mismo modo que Saturnina, sus vecinos de Petare y tantos de vosotros perseveráis en la búsqueda de lo que realmente importa. Pienso en tantísimas personas que siguen entregadas a su trabajo o a su causa aun cuando no sean debidamente recompensadas, no vean los resultados de su labor, se sientan ignoradas, sepan que se aprovechan de ellas o no se vean suficientemente estimuladas. Los más valientes de nosotros tal vez sean todos cuantos, simplemente, se las arreglan para seguir adelante, aun cuando no se sientan animados en absoluto. ¿Cómo encuentran todas esas personas la fuerza para hacer lo que hacen? «Sé audaz, y poderosas fuerzas acudirán en tu ayuda»[1], dijo en cierta ocasión un clérigo del siglo XIX. Solemos asociar la «audacia» con heroicas batallas campales o con el hecho de poner un hombre en la luna. Pero, ciertamente, es bastante audaz actuar con justicia cuando la vida nos ha tratado injustamente, o seguir comprometidos con la excelencia cuando esta no es reconocida. Creo que, cuando tantos héroes cotidianos se debaten en medio de exigentes y a menudo injustas circunstancias, hay poderosas fuerzas que acuden en su ayuda. ¿Qué poderosas fuerzas son esas? Yo creo, al igual que aquel sacerdote español, que, «si tú buscas a Dios, Dios te encontrará a ti»; que incluso cuando andamos buscando y más perdidos nos sentimos, de alguna manera Dios está buscándonos, lo sintamos o no. Cuando nos proponemos un noble objetivo que sobrepasa nuestras escasas fuerzas, topamos con un impensable manantial de sentido, de paz y de valor. Esto es lo que, ciertamente, parece haberle ocurrido a Saturnina. Sé que a veces te sientes totalmente agotado y no quieres que te molesten. Pero sigue caminando. Persevera. Asciende y desciende las colinas que surjan en tu andadura. La escritora Mary Anne Radmacher[2] lo expresó de este modo: «El valor no siempre es estruendoso. A veces, el valor es esa vocecilla que, al final del día, dice: “Mañana lo intentaré de nuevo”». Así sea. PERSONALIZANDO: Piensa en el momento en que mostraste tu mayor grado de resiliencia y perseverancia. ¿Qué fue lo que te dio fuerzas para seguir? Altruismo, gratitud y un claro sentido de la razón para vivir ayudan a construir la resiliencia emocional. ¿Cuál de estas tres cualidades constituye una fuerza para ti? ¿Cuál de ellas necesitas desarrollar más? [1] Esta es una adaptación popularizada de una cita de Basil KING, The Conquest of Fear, Garden City 43 [2] Publishing, New York 1921, 29. En el prólogo a Bobi SEREDICH, Courage Does Not Always Roar: Ordinary Women with Extraordinary Courage, Simple Truths, Naperville, IL, 2010. 44 Hábito 8 Sé más agradecido El agradecimiento es como el cólera. Ambos son altamente contagiosos, potentes, y se propagan de unas personas a otras. Pero, mientras que el cólera produce muerte, el agradecimiento produce felicidad, como yo mismo pude descubrir mientras dirigía un taller de liderazgo a directores de colegios. Les conté cómo una mañana recibí un e-mail completamente inesperado, en el que mi jefe me agradecía mi esfuerzo en un determinado proyecto. Probablemente, leí aquel e-mail diez veces durante los días siguientes. Después, por ejemplo, de un encontronazo con la burocracia de la empresa o de una frustrante discusión con un colega que no hacía más que quejarse, regresaba a mi despacho, leía otra vez el e-mail, me sonreía a mí mismo, adoptaba de nuevo el aire empresarial y volvía a mi trabajo. ¿Recuerdas la historia que conté en un capítulo anterior acerca de cómo los grandes ejecutivos de la banca de inversión se mostraban huraños o incluso enojados con ocasión del bonus day? Pues bien, probablemente mi jefe obtuvo de mí un mejor rendimiento, en términos de motivación, con aquel breve e-mail que con el cheque de la paga de beneficios que habría de entregarme aquel año. (Aunque, para ser sincero, yo seguía deseando el cheque). En cualquier caso, pocas horas después de haber referido esta historia una vez más en el taller para directores de colegios, uno de ellos (una mujer) me abordó para contarme que su subdirector había descubierto y resuelto un problema en el colegio y le había enviado un e-mail para ponerle al día, y ella había acusado recibo respondiendo sucintamente: «Estoy de acuerdo con el modo en que usted ha actuado». Luego la directora se quedó mirándome, sonrió tímidamente y prosiguió con su encantador acento sureño: «Pero entonces recordé la historia que usted nos había contado acerca de cómo debemos mostrar agradecimiento. De modo que le envié otro email agradeciendo a mi subdirector su dedicación al colegio». A continuación, sacó su smartphone y me enseñó la respuesta de su subdirector: «Muchas gracias por sus palabras. Me ha hecho usted muy feliz». A estas alturas, la radiante directora parecía a punto de echarse a llorar, y de pronto incluso a mí me entraron ganas de llorar, aun cuando no dejaba de pensar: Si ni siquiera conozco a estas personas… El agradecimiento hará que suceda lo mismo… en tu 45 familia, en tu grupo de trabajo, en tu comunidad… Como dice Ken Blanchard, el gurú del management: cuando veas que alguien hace las cosas como es debido, dale las gracias[1]. Pero volvamos atrás, porque estas son historias de un nivel superior («Agradecimiento 201: Expresa tu agradecimiento a los demás»). Comencemos con «Agradecimiento 101: Agradece todo cuanto tienes». Si existe una fórmula para hacer que el hoy importe realmente, el «secreto» es el agradecimiento, y la ciencia demuestra que tengo razón. En un célebre experimento, unos investigadores compararon lo que podríamos llamar un «grupo agradecido» y un «grupo irascible». Los miembros del primer grupo tomaban nota regularmente de los momentos o las personas que les hacían sentirse agradecidos; los irascibles anotaban las cosas que les irritaban. Al cabo de un mes, los miembros del grupo agradecido eran más optimistas, se sentían más a gusto con su vida, hacían más ejercicio y visitaban menos al médico que los del grupo irascible. ¿Cuánto dinero hemos gastado los norteamericanos en planes de superación personal en busca de esos mismos resultados? La receta del doctor Lowney es esta: invierte 1,99 dólares en un bloc de notas y un bolígrafo, y luego toma la «droga milagrosa» cada noche, que consiste en anotar tres cosas por las que te sientes agradecido. Recuerdo el largo proceso de recuperación de mi madre de un accidente de circulación. Estuvo en una silla de ruedas durante unas cuantas semanas, luchando por recobrar sus fuerzas y su movilidad. Una tarde, observé cómo un fisioterapeuta introducía la silla entre dos barras paralelas, bloqueaba las ruedas y, agachándose, le decía a mi madre: «Señora Lowney, quiero que salga usted de la silla de ruedas con la ayuda de sus dos manos, se ponga en pie y agarre estas barras para sostenerse. ¿De acuerdo?». Vi cómo la duda se reflejaba en el rostro de mi madre, que logró levantarse unas pocas pulgadas… y se dejó caer en la silla de nuevo. Pero era más de lo que había conseguido en una serie de inútiles intentos durante las dos semanas anteriores, y la expresión de su rostro pasó de la duda a la concentración. Se agarró a las paralelas por sí misma para un segundo intento. Y lo consiguió. Se puso en pie, tal como hacemos miles de millones de personas cada día. Permaneció así durante unos segundos mirando a su alrededor, percibiendo el mundo desde una perspectiva que no le había sido posible durante más de dos meses. Luego se dejó caer, agotada. Espiró aliviada y satisfecha y chocó débilmente los cinco con el fisioterapeuta. A medida que recobraban fuerzas las piernas de mi madre, mis ojos se abrieron a un mundo increíble. Cerca del edificio donde yo vivo hay seis tramos de escaleras de hormigón que yo había descendido a toda prisa todos los días para ir a mi despacho, mientras pensaba en el trabajo, o en el tiempo, o en cualquier otra cosa que no fueran mis pisadas. Pero durante el periodo de recuperación de mi madre empecé a pensar dónde ponía los pies. Una o dos veces, descendí aquellas mismas escaleras lenta y agradecidamente, saboreando el maravilloso hecho de que al menos podía caminar. Traté 46 de imaginar qué clase de sinfonía increíblemente coordinada de huesos, articulaciones y músculos tenía lugar con cada paso. A una amiga mía, cuyos ancianos padres estaban enfermos, le sucedió algo parecido: estaba maravillada por el hecho de que una mañana, permaneciendo de pie, había caído en la cuenta de que podía inclinarse hacia delante y, sin perder el equilibrio, atarse los zapatos. Damos demasiadas cosas por supuesto. Los bebés prematuros, que hace un siglo habrían sido desahuciados, ahora son debidamente alimentados y pueden disfrutar de una infancia feliz. Los norteamericanos tenemos casi el doble de esperanza de vida y un nivel de bienestar enormemente mayor que nuestros tatarabuelos. En términos relativos, el número de licenciados universitarios en nuestra generación es el doble que en la suya. Nosotros podemos elegir entre un número incontablemente superior de ocupaciones y aficiones. El norteamericano medio goza hoy de muchas más comodidades que los magnates más ricos del siglo XIX, que nunca contemplaron el cielo desde el asiento de un avión, ni navegaron por Internet, ni calentaron sopa en un microondas, ni vieron una fotografía en color. Cuando pienso en todo lo que tengo y en todo lo que se me ha dado, hay algo de lo que estoy seguro: ni tú ni yo nos hemos mostrado lo suficientemente agradecidos (y no precisamente por falta de oportunidades…). Hemos de estar agradecidos hoy y mañana, cada mañana y cada noche. El agradecimiento te hará más feliz y, lo que es aún más importante, te dará fuerzas para luchar por las personas marginadas a lo largo y ancho del planeta, miles de millones de las cuales no pueden compartir, como en justicia les corresponde, las maravillas del progreso que acabamos de describir brevemente. El problema es que… lo olvidamos. Sí, tenemos muchas cosas, pero la vida sigue siendo estresante: pierdo el tren o derramo el café en mis pantalones; mi hijo se pone enfermo en el colegio, y la batería de mi teléfono se agota mientras estoy hablando con la compañía de seguros… Cuando tales cosas suceden, me olvido del agradecimiento y me paso al «grupo de los irascibles». Me convierto en «un febril, egoísta e insignificante guiñapo de aflicciones y rencores que se queja de que el mundo no se preocupa por hacerle feliz», como tan memorablemente lo expresó George Bernard Shaw[2]. No permitas que te suceda a ti. No te conviertas en un febril, egoísta e insignificante guiñapo. Agradece constantemente todo cuanto tienes, y serás bendecido con una «vida plena» en unos tiempos en los que innumerables norteamericanos sienten que su vida está escindida. Pueden sentirse profundamente conscientes de la presencia de Dios cuando están orando, paseando por una playa o pasando el tiempo con viejos amigos. Luego vuelven a su trabajo, Dios desaparece, y ellos reinciden en un pensamiento capaz de escindir y desintegrar irremediablemente su vida: «El trabajo es el trabajo, y la espiritualidad es la espiritualidad; y ambas cosas no tienen nada que ver entre sí». Muchos de nosotros nos vemos arrastrados en tantas direcciones que ya no nos sentimos enteros; es algo así como si fuéramos desintegrándonos poco a poco. No es que nos hagamos pedazos, literalmente; pero, cuando no podemos conectar el espíritu con el 47 cuerpo, o la fe con el trabajo, estamos realmente «des-integrándonos», porque la raíz de la palabra integrar significa «entero». Los diversos «hábitos» de los que habla este libro pretenden trazar un camino de vuelta hacia la totalidad, reintegrando nuestra espiritualidad a través de nuestras acciones de cada día. El agradecimiento constituye un ejemplo perfecto, porque es algo intrínseco a todas las grandes tradiciones espirituales del mundo. A los cristianos se nos exhorta a «estar siempre alegres, orar sin cesar y dar gracias en todas las circunstancias» (cf. 1 Tes 5,16-18); y a los judíos, a «dar gracias al SEÑOR porque es bueno, porque es eterno su amor» (Sal 118,29). Sanamos una parte rota de nosotros mismos, sanamos nuestra desintegración, simplemente siendo más agradecidos; por no hablar de todas esos beneficios identificados por los psicólogos que han estudiado el «grupo de los agradecidos» y el «grupo de los irascibles». La ciencia está vindicando la sabiduría del orador romano Cicerón, que afirmó que «el agradecimiento es no solo la mayor de todas las virtudes, sino el progenitor de todas las demás». Pero olvida por un momento todos esos otros beneficios: sé agradecido, simplemente porque tienes mucho por lo que dar gracias. PERSONALIZANDO: ¿Puedes decir tres cosas por las que estés agradecido en este momento? ¿A quiénes estás agradecido? Antes de pasar al siguiente capítulo, ¿por qué no les haces llegar un mensaje haciéndoles saber la razón por la que agradeces su presencia en tu vida? [1] [2] Kenneth H. BLANCHARD, Catch People Doing Something Right: Ken Blanchard on Empowerment, Executive Excellence Publishing, Provo, UT, 1999. Lewis CASSON, «Introduction», en George Bernard SHAW, Man and Superman: A Comedy and a Philosophy, The Heritage Press, New York 1962, xxv. 48 Hábito 9 Controla lo que es controlable: escucha el susurro de la brisa ¿Puedes imaginar que exista un necio que haya vivido con un santo y nunca se haya tomado la molestia de conocerlo? Yo soy ese necio. El santo o, mejor, el futuro santo es Walter Ciszek, cuya causa de canonización sigue el consabido y lento proceso a través de la burocracia vaticana. Cuando yo era un estudiante jesuita, viví durante un tiempo en la misma comunidad jesuítica que el P. Ciszek, formada por un centenar de personas. A la hora de la cena, solía sentarse en una de las mesas del enorme refectorio de la comunidad. Yo pasaba con mi bandeja por el buffet, echaba un vistazo a las mesas e, invariablemente, evitaba a Ciszek para sentarme en otro lugar. ¿Por qué? Ciszek era de lo más amable, pero muy silencioso; yo tenía veintitrés años y prefería mezclarme con compañeros más animados. Esto significa algo muy alentador acerca del estilo discreto y humilde de los santos… y algo muy poco halagüeño respecto de mí. De hecho, es aún peor de lo que puede parecer, porque yo tenía conocimiento de la increíble historia de Ciszek y, sin embargo, solía desaprovechar la oportunidad de aprender algo más. Él había ido como misionero a la Rusia soviética y fue detenido al poco de llegar. La policía secreta no era precisamente propensa a dar vía libre a un sacerdote católico para que anduviera por ahí combatiendo el ateísmo. Ciscek fue falsamente acusado de espiar para el Vaticano y tuvo que pasar dos décadas en los gulags soviéticos y en los campos de trabajo de Siberia. Pasó días y días en una minúscula celda que, como pudo escribir más tarde, medía «unos 2 x 3,5 metros, con mugrientas paredes de piedra y una pequeña ventana en lo alto de una de ellas. La habitación estaba permanentemente a oscuras»[1]. Pero no era esto lo peor: en aquella diminuta celda se apiñaban doce personas. «Por la noche, para dormir, todos nos amontonábamos sobre unos toscos bancos de madera. Si alguien se daba la vuelta durante la noche, era prácticamente seguro que despertaba al resto». Imagínese cómo debe de ser pasar días y días sin esperar nada, a no ser el siguiente interrogatorio o la siguiente y miserable comida. Añádase a las privaciones físicas la frustración que suponía para Ciszek el que las cosas no hubieran salido de acuerdo con 49 sus planes. Él había ido a Rusia a hacer cosas tales como atender pastoralmente a los heroicos creyentes que se esforzaban por mantener viva su fe en iglesias clandestinas. E imagínese también cuán interminablemente desmoralizador era para él estar sentado en una prisión sin hacer nada, excepto lamentarse amargamente por la forzosa inactividad, sin llevar a cabo ninguno de aquellos ambiciosos planes que Dios le había inspirado. Pero se produjo una especie de epifanía: «La voluntad de Dios no estaba oculta en no se sabe dónde», dentro de los grandiosos planes que Ciszek había concebido. En lugar de ello, este empezó a ver su situación como «la voluntad de Dios para mí. Lo que [Dios] quería de mí era que aceptara aquella situación como venida de sus manos, que soltara las riendas y me pusiera por entero a su disposición»[2]. Ciszek llegó a comprender que nuestra primera llamada es la que tan frecuentemente olvidamos: la llamada a descubrir el sentido de nuestra vida y la gracia aquí y ahora. A menudo nos obsesionamos con el trabajo que nos gustaría tener o que estaríamos realizando si hubiéramos tenido mejor suerte. Tal tipo de preocupaciones nos impiden ver la oportunidad que tenemos ante nosotros, ya se trate de ser un mejor amigo o un mejor padre, o incluso de permanecer sentado en una celda carcelaria, orar, tener buenos pensamientos y tratar civilizada y amablemente a nuestros carceleros. La historia de Ciszek no tiene nada que ver con rendirse y encogerse de hombros aceptando resignadamente «lo que pueda suceder», sino más bien con «controlar lo que es controlable». Las personas positivas centran sus energías allí donde pueden ejercer una influencia positiva; no malgastan sus fuerzas en lamentarse inútilmente por lo que no pueden controlar o modificar. Pienso, por ejemplo, en mi padre, que para mejorar sus posibilidades inmigró a los Estados Unidos desde una pobre isla frente a la costa de Irlanda, trabajó duramente y mantuvo a una familia. Más tarde, a una edad relativamente temprana, le diagnosticaron de manera inesperada un cáncer, y transcurrieron nueve terribles meses hasta su fallecimiento. En lugar de mantener a su familia, se encontró dependiendo de ella para bañarse, afeitarse y comer. Al final de su vida, lo único que podía controlar era la actitud que podía adoptar: o bien encontrarle sentido al sufrimiento y morir con dignidad, o bien lamentarse amarga y rencorosamente por la injusticia que suponía todo aquello. Afortunadamente, supo elegir. Durante toda su vida, había controlado lo que era controlable, aprovechando las oportunidades que se le presentaron, soportando los riesgos y la incertidumbre que conlleva el hecho de emigrar en busca de una vida más decente. Sin embargo, frente a un cáncer irremediable, dio muestras de saber aceptar humilde y agradecidamente todo cuanto no podía controlar. Tanto él como Ciszek eran la viva personificación de la Oración de la Serenidad, asociada a los Alcohólicos Anónimos: «Oh Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia». No podemos, por ejemplo, viajar atrás en el tiempo para remediar alguna injusticia cometida por un cónyuge infiel o por un jefe sin escrúpulos. La única manera que hay de 50 reafirmar el control consiste en liberarse del dolor y el enfado largamente alimentados y que tienen su origen en ese tipo de desdichados episodios. Asimismo, resulta esencial la serenidad cuando uno no goza de la salud de hierro que siempre ha anhelado o cuando, para mantener a su familia de manera responsable, tiene que aferrarse a un trabajo que no le satisface en absoluto. Pero es obligado tener valor para buscar alternativas tales como intensificar el esfuerzo en ese trabajo o abandonarlo por completo. Los que tienen dicho valor toman la iniciativa siempre que sea posible. Perfeccionan sus dotes y talentos, luchan contra las injusticias que se cometen en el mundo y tratan de que este sea un poco mejor. Al mismo tiempo, sin embargo, reconocen la cantidad de cosas que quedan fuera de su control, más aún cuando el resto de nosotros nos volvemos locos tratando de adaptar el mundo a nuestra voluntad. Estas dos actitudes –la acción decidida y la aceptación serena– parecen incompatibles. La primera implica una voluntad férrea: «pienso aprovechar todas las oportunidades que se me presenten». La segunda conlleva humildad: «yo no soy el dueño del universo; el mundo es de Dios, no mío, y no puedo hacer que gire en torno a mí». Estas dos cualidades –voluntad férrea y humildad– realmente parecen casi incompatibles la una con la otra. Y sí: estoy desafiándote a que trates de cultivar las dos. Y la clave para lograrlo la ofrece la frase final de la Oración de la Serenidad: «la sabiduría para reconocer la diferencia». Puede que sabiduría suene un poco vago, como una noción anticuada que ha sido suplantada por la tecnología y por la ciencia. Es verdad que un motor de búsqueda en Internet puede ayudarte a elaborar un currículum o a encontrar un servicio de catering para una boda, pero no te dirá si es el momento de cambiar de trabajo o si determinada persona es aquella con la que tienes que casarte. A este respecto, el Antiguo Testamento tiene razón: «Dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría… Más preciosa es que las perlas, nada de lo que amas se le iguala» (Prov 3,13-15). Pide sabiduría para poder decidir de manera apropiada en los momentos decisivos de tu vida, porque tendrás que tomar muchas más decisiones que las que tomó el salmista hace tres milenios o las que tomaron tus bisabuelos hace cien años. Durante siglos, la mayoría de nuestros antepasados solían ganarse el sustento del mismo modo que sus padres, realizar el mismo trabajo que estos durante toda su vida, vivir y morir en el mismo lugar en que habían nacido y abrazar las creencias religiosas y el código moral de su familia. ¿Y ahora? Muchos de los que actualmente se licencian en la universidad cambiarán de trabajo diez veces antes de cumplir los treinta y cambiarán de lugar de residencia otras diez veces a lo largo de su vida. Industrias enteras florecerán y se extinguirán durante su vida laboral. Los adultos jóvenes no abrazan sin pensárselo la religión de sus padres, sino que deciden conscientemente si seguir o no una tradición religiosa, la que sea. Esas son muchas decisiones, incluso antes de decidir cuál de las cuarenta marcas de cereales comprar o cuál del centenar de canales por cable deseas ver. 51 Mientras que es fácil encontrar «aplicaciones» que te aconsejan en relación con decisiones superficiales como, por ejemplo, adónde ir de compras o a qué espectáculos puedes asistir, ¿dónde puede uno encontrar la «aplicación sabiduría» para las decisiones importantes de la vida? Ciszek encontró la «aplicación sabiduría». Pero él tuvo una ventaja que tú y yo no tenemos: la soledad forzosa. Encarcelado y privado de todo –por supuesto, carente de comodidades modernas tales como el teléfono móvil o una de las muchas clases de reproductores de música–, Ciszek solo podía sintonizar con su propia voz interior, que es realmente difícil de oír. Olvidémonos ahora de toda la escenografía bíblica relacionada con zarzas ardientes, voces interiores y mensajeros angélicos. Tal vez eso suceda en una de cada mil millones de vidas. ¿Y qué pasa con el resto de nosotros? Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, escribió que la voz interior de la sabiduría espiritual le llega al alma «dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja» (EE, 335). Ignacio se hacía eco del profeta bíblico Elías, que fue testigo de «un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas»; pero «el SEÑOR no estaba en el huracán» ni en el temblor de tierra ni en el fuego subsiguientes. Elías sí encontró la voz de Dios, en cambio, en el «susurro de una suave brisa» que vino a continuación (cf. 1 Re 19,11-12). El pastor cuáquero Parker Palmer decía que la vocación, el sentido profundo de lo que estamos llamados a ser y hacer, «no proviene de una voz “exterior” que me llame a ser algo que no soy, sino de una voz “interior” que me llama a ser la persona que estoy destinada a ser desde que nací»[3]. No es de extrañar que estemos estresados y confusos. Tomamos muchísimas más decisiones que nuestros antepasados, pero las tomamos en medio de un mundo plagado de ruidos que nos impiden escuchar la suave voz que trata de hacerse oír en nuestro interior. Y somos nosotros mismos quienes lo hacemos aún más difícil. Esclavos como somos de la tecnología, sintonizamos con todo tipo de distracciones y estímulos externos, pero no con lo que es mucho más importante: esa suave y casi inaudible voz interior y lo que esta puede estar susurrándonos aquí y ahora. Cuando logramos escucharla, entonces accedemos a la sabiduría capaz de discernir lo que podemos y lo que no podemos controlar. Yo no puedo explicar por qué no nos ha dotado Dios de una «aplicación sabiduría» más fácil de usar y capaz de hacernos percibir sin dificultad cuál es la decisión correcta en los momentos decisivos de la vida. Mi teléfono móvil puede indicarme la ruta exacta desde mi apartamento del Bronx hasta Keokuk, Iowa; ¿por qué no hace Dios que me resulte igualmente fácil discernir si debería optar por tal trabajo o por tal otro? No te preocupes. Existe una «aplicación sabiduría» que no requiere más que comprometerse a ponerla en práctica a diario. El capítulo «Aunar los diez hábitos» explicará como descargar tal «aplicación» en nuestro corazón y en nuestra mente. 52 PERSONALIZANDO: Evoca una situación en la que no lograste «controlar lo que era controlable», bien porque no te atreviste a mostrar la capacidad de iniciativa y el valor necesarios, bien porque preferiste hacer ver que aceptabas pacíficamente una situación que quedaba fuera de tu control. ¿Qué te enseñan ambas posibilidades acerca de ti mismo? Piensa en una o dos decisiones importantes que probablemente tengas que tomar en los años próximos; pide que te sea concedida la sabiduría de abordar esas situaciones debidamente. [1] [2] [3] Walter J. CISZEK, SJ – Daniel L. FLAHERTY, SJ, With God in Russia, McGraw-Hill, New York 1964, 61. Walter J. CISZEK, SJ – Daniel L. FLAHERTY, SJ, He Leadeth Me, Image Books, New York 1975, 88. Parker PALMER, Let Your Life Speak: Listening for the Voice of Vocation, Jossey-Bass, San Francisco 2000, 10. 53 Hábito 10 Atiende a la necesidad que este mundo herido tiene de «guerreros felices» La historia del liderazgo de Bob y la tuya se diferencian de manera importante en una sola cosa, como voy a explicar. Poco después de retirarse como socio ejecutivo de un despacho contable global, Bob iba un día paseando por la Quinta Avenida de Manhattan. De pronto, un tipo trajeado de unos treinta y tantos años se acercó a él y le tendió la mano: «¡Bob! ¡No puedo creer que me haya encontrado contigo! Siempre he querido darte las gracias. ¿Recuerdas aquella reunión con unos clientes, cuando yo era un contable auxiliar? Ellos insistían en que refrendáramos un plan contable que rayaba en lo inmoral, y el ambiente era muy tenso. Pero aún tengo grabada en mi mente la tranquilidad con que les convenciste de por qué no podías refrendar lo que te proponían. Desde aquel día, he tratado de inspirarme en el modo en que trataste aquel asunto». Bob me refiere esta historia, hace una pausa, sonríe y me dice: «¿Sabes una cosa, Chris? ¡No conseguí recordar quién era aquel tipo ni a qué asunto se refería!». Aquí radica la única diferencia importante entre la historia de Bob y la tuya: él fue lo bastante afortunado como para descubrir lo profundamente que había influido en alguien a quien apenas recordaba. Es posible que tú también hayas influido en otras personas de manera parecida. Simplemente, no te has encontrado fortuitamente con alguien que te lo confirmara. Y no me refiero a tu influencia permanente sobre una esposa o sobre unos amigos íntimos, aunque eso es algo primordial, naturalmente. Me refiero a los otros miles de personas con las que te has encontrado en determinados momentos, trabajando como voluntario en un comedor social, por ejemplo, o mostrando tu amabilidad con un colega más joven, un paciente aprensivo, un estudiante confuso o un vecino deprimido. Como dijo el poeta Gerard Manley Hopkins, «… porque Cristo hace el juego a su Padre en diez mil lugares, / en sus miembros amables y en sus ojos no suyos, / a través de los rostros de los hombres»[1]. También tú has sido a veces esos ojos y esos miembros. No tengo duda alguna al respecto, simplemente porque me ha sorprendido enterarme de que he dicho o escrito algo que ha ayudado a alguien en un momento decisivo. Y 54 ruego se me crea que no es porque ande por ahí repartiendo perlas de sabiduría de un brillo incomparable. Más bien, determinadas palabras o acciones mías normales y corrientes han tenido lugar en un momento extraordinariamente oportuno en la vida de alguien. ¿Se trata de «gracia»? ¿Se trata de que la mano de Dios actúa valiéndose de nuestras manos, nuestros ojos y nuestras voces? Lo averiguaremos algún día. De momento, limítate a considerar que es algo que tal vez esté destinado a sucederte a ti hoy mismo en algún encuentro fortuito. Lo que haces a diario cuenta más de lo que crees, en relación al impacto que produces. Yo no puedo presentarte a todas las personas con las que has tenido algún contacto, pero apostaría a que las palabras del poeta Nikki Giovanni son aplicables a ti: «Somos mejores de lo que pensamos, pero no tan buenos como podemos ser»[2]. Todo el mundo necesita confianza para seguir adelante, y la primera parte del axioma de Giovanni puede ayudarte: Eres mejor de lo que piensas. Eres bueno, ante todo, porque tu dignidad te pertenece por derecho propio. No necesitas adquirirla o demostrarla, ni puede nadie arrebatártela. Y si nunca has dudado de ello, porque te has sentido amado y respaldado como corresponde a tu dignidad, entonces deja a un lado este libro durante unos minutos y envía un e-mail dando las gracias a tus padres, a tus profesores, a tus vecinos y a tus amigos que se han portado contigo de ese modo. Pero si no has sido tratado como corresponde a un hijo de Dios, entonces la Oración de la Serenidad del capítulo anterior puede serte de ayuda. No podías controlar las fechorías de tus tutores o quienes fueran, ni puedes tampoco dar marcha atrás en tu vida para cambiarla. Reza, pues, pidiendo serenidad y, quizá también, un generoso espíritu de misericordia para con quienes te han fallado. Mi amigo Jim Keenan, un teólogo jesuita, se refiere a la misericordia como «la disposición a entrar en el caos de otro para responder a su necesidad»[3]. Si es así, entonces todos tenemos necesidad de misericordia, porque el caos se filtra de vez en cuando en la vida de todos y cada uno de nosotros. De hecho, algunos nos hemos debatido con auténticas oleadas de caos durante años. Aun así, ninguno de nosotros es tan malo como la peor de las cosas que haya hecho jamás. No somos valiosos por lo que realizamos ni por el modo en que salimos adelante, sino simplemente porque existimos. Este libro ha venido intentando acentuar nuestro autoconocimiento. Hemos considerado lo que importa y hemos evaluado nuestros talentos, nuestros miedos, nuestros apegos insanos y las razones que tenemos para ser agradecidos. La autorreflexión ciertamente hará de ti un mejor líder, pero puede al mismo tiempo afectar a tu autoestima. Conocernos a nosotros mismos conlleva invariablemente ser conscientes de lo mal que nos han preparado para determinados desafíos que presenta la vida. Por ejemplo, la enfermera no te entregó un manual que te diga qué hacer cuando tu bebé no para de berrear; ni fuiste preparado para abordar el problema del abuso de drogas con tu hijo adolescente; ni te dijo nadie qué hacer cuando tu trabajo requería dosis enormes de imaginación y paciencia, mientras tratabas de arreglártelas como podías con un supervisor que era un verdadero inútil. En todas estas circunstancias, y en 55 centenares más de ellas, tenemos la sensación de que no estamos a la altura y nos convertimos en nuestros peores críticos. Por eso es por lo que la historia de Bob merece recordarse. Es verdad, evidentemente, que a veces metemos la pata; pero, de hecho, tenemos una influencia más positiva de lo que pensamos. Todos ejercemos alguna forma de liderazgo, que hemos definido como «indicar un camino o un rumbo e influir en otros para que lo sigan». Vivimos esta definición a diario en un aula, en un terreno de juego, en el trabajo y en casa. Con nuestro ejemplo estamos mostrando implícitamente una manera de proceder: «Mira: así es como los seres humanos debemos vivir; estos son los valores que debemos mostrar». Recuérdese el axioma de Giovanni: «Somos mejores de lo que pensamos». Dicho lo cual, he de añadir que este libro no es un manual de autoestima y que no pretendo repartir trofeos. De modo que, en lugar de una palmadita en la espalda, permíteme que te dé una alentadora patadita en el trasero. Espero que la primera parte del axioma de Giovanni te inspire para hacer algo en relación con la segunda: «Somos mejores de lo que pensamos, pero no tan buenos como podemos ser». Nuestro dolorido mundo está plagado de desafíos que no podremos superar a menos que les hagamos frente con nobleza de corazón y poniendo de nuestra parte lo mejor de nosotros mismos. Tú no has pedido esa carga ni esa oportunidad, pero estás aquí, en el terreno de juego, en este momento de la historia, y así es como a menudo se presenta la «vocación» en la vida. A veces puedes escoger tus momentos, tus causas y tu vocación. Pero otras veces no puedes escoger la oportunidad, sino que es esta la que te escoge a ti: un colega o un alumno preocupado acude a tu despacho; un ser querido contrae una enfermedad; una familia de refugiados es reasentada en tu barrio; un desastre natural azota tu ciudad; o unos políticos plantean unas propuestas que perjudican injustamente a los pobres y marginados de la comunidad. Reparar las injusticias del mundo constituye un durísimo esfuerzo que no acabará mientras vivamos. Pero ¿te acuerdas de Saturnina? Aquella «feliz guerrera» luchó, día tras día y año tras año, por un mundo más justo, a medida que ascendía y descendía la colina, una y otra vez, «sin reparar en los obstáculos, sino viendo únicamente la oportunidad». Necesitamos unos cuantos millones más de «guerreros felices» como ella. Y el mundo necesita que tú seas uno de ellos. Es el momento de dar un paso al frente y encabezar la marcha; es el momento de ser generoso. Luego recuerda el fortuito encuentro de Bob con su antiguo subordinado y confía en que también tú estás teniendo más influencia de lo que probablemente imaginas. PERSONALIZANDO: ¿Quién ha influido más positivamente en ti, pero piensas que no es consciente de ello? ¿Por qué no telefoneas o escribes un e-mail a esa persona para hacérselo saber? Piensa en dos o tres oportunidades inesperadas que hayas tenido, a lo largo de los años, 56 para influir positivamente en la vida de alguien. [1] [2] [3] Gerard Manley HOPKINS, SJ, «As Kingfishers Catch Fire», en Norman H. MACKENZIE (ed.), The Poetical Works of Gerard Manley Hopkins, Clarendon Press, Oxford, UK, 1990, 141. Nikki GIOVANNI, «We Are Virginia Tech»: Virginia Tech Convocation, Blacksburg, VA, April 17, 2007. Reproducido con autorización de Nikki Giovanni. James F. KEENAN, SJ, The Works of Mercy: The Heart of Catholicism, Rowman & Littlefield, New York 2005, xiii. 57 Aunar los diez hábitos: la «aplicación sabiduría» ¿Fue el de ayer un día «redondo»? ¿Y cómo lo sabes? La mayoría de nosotros solo podría responder a preguntas como estas de manera superficial: «Sí, pude hacer la mayoría de las cosas que tenía pendientes». Pero nosotros pretendemos algo más que eso: hacer que el hoy importe. Deseamos responsabilizarnos del hecho de alcanzar o no ese elevado nivel, y el presente capítulo nos preparará en tal sentido. Para saber cómo, acompáñame, por favor, a la calle John Carpenter, de Londres, donde se encuentra la sede central europea de J. P. Morgan. Hace poco tiempo, recorrí aquella estrecha calle, doblé la esquina, enfilé la cuesta que lleva a Dorset Rise y me metí en el callejón –fácilmente inadvertido por muchos– que conduce a la iglesia de St. Bride. Hacía años que no pisaba aquel templo, pero lo recordaba todo, incluso lo que ya no estaba allí, tal vez suprimido a causa de una renovación, como el banco de dos cuerpos que había en una de las esquinas del fondo, donde me había sentado centenares de veces durante los años en que trabajé en Londres. Mi costumbre variaba raras veces. Cuando terminaba mi almuerzo, me daba un paseo hasta St. Bride, me sentaba durante unos minutos en la desierta iglesia y regresaba de nuevo a la vorágine de e-mails, llamadas telefónicas, reuniones y problemas de todo tipo. No deja de ser curioso que solo durante esta reciente visita caí en la cuenta de lo que había estado haciendo en aquella iglesia durante todos aquellos años. Yo creía que había estado haciendo tan solo una pausa, disfrutando simplemente de la oportunidad de «ser» sin verme sometido a la presión del «hacer». Pero ahora veo que lo que estaba ocurriendo era algo bien distinto: estaba reinventando subconscientemente una práctica que había aprendido varias décadas atrás durante mis años de formación jesuítica, mucho antes de que pudiera imaginar siquiera que mi trayectoria vital habría de incluir la calle John Carpenter. Indudablemente, jesuita y banquero de inversiones no encajan fácilmente en el mismo contexto. La primera es una profesión que consiste en «ayudar a los demás», mientras que la segunda suele considerarse una profesión consistente en «ayudarse a uno mismo». Pero, en algún sentido, el fundador de los jesuitas, Ignacio de Loyola, tuvo que resolver el mismo problema humano que hoy tenemos que solventar los banqueros de inversiones, así como las enfermeras, las amas de casa, los profesores y el resto de 58 nosotros: cómo ser siempre conscientes de lo que realmente importa en medio de las inevitables distracciones de cada día. Cuando se fundó la Compañía de Jesús, la inmensa mayoría de las órdenes religiosas dependían de un régimen monástico para mantener a sus miembros en el buen camino, en paz y debidamente centrados. Los monjes se reunían varias veces al día para la oración comunitaria. Si el hermano encargado de la panadería había estado toda la mañana soñando despierto o molestando al hermano jardinero, el interludio destinado a la oración podía hacer que aquel se encarrilara de nuevo. Pero Ignacio había concebido una orden religiosa activa, cuya cultura se resumiría más tarde en expresiones como «vivir con un pie levantado» o «contemplativos en la acción». Sus jesuitas deberían estar demasiado ocupados en sus ministerios como para reunirse varias veces al día para la oración comunitaria, como hacen los monjes. Sin embargo, aunque podemos dispensarnos de retirarnos a orar todos los días, no podemos prescindir de la necesidad de estar centrados y sumamente atentos cuando nos sentimos prácticamente desbordados por un montón de e-mails, llamadas telefónicas, trabajos, textos y reuniones. ¿Cómo puedo estar concentrado cuando la vida me empuja en todas las direcciones? ¿Cómo puedo permanecer atento cuando estoy constantemente arriba y abajo? ¿Cómo puedo centrarme en lo que importa cuando siempre estoy demasiado ocupado como para pensar siquiera? Ignacio ya percibió en el siglo XVI estos desafíos, todos los cuales se han agudizado desde entonces con el intenso ritmo de la modernidad. La consecuencia es obvia: somos la civilización más avanzada de la historia; sin embargo, tenemos que hacer frente a niveles cada vez más elevados de estrés, depresión, ansiedad y alienación. Y parecemos ignorar este desafío, que empeora día a día. Hemos de reconocer que Ignacio abordó el problema creando un sencillo instrumento que los jesuitas denominan examen, debido a su debilidad por la arcana terminología latina. Yo lo llamaré «parada en boxes mental» (mental «pit stop»: término empleado en las carreras automovilísticas para referirse a las paradas que efectúan los bólidos con el fin de repostar o cambiar las ruedas. [NdT]). A los jesuitas tal vez no les guste este coloquialismo, y seguramente les guste menos la excesivamente simplista versión del proceso que vendrá a continuación. Pero quiero hacerlo accesible a todo tipo de personas que desconocen la espiritualidad jesuítica. Y quiero hacer posible que quienes pertenecen a cualquier otra tradición religiosa (o a ninguna) se aprovechen de ello. He aquí, pues, una sencilla versión de dicha práctica: interrumpe toda actividad dos veces al día durante cinco minutos, una después del almuerzo y otra al final del día. Pero en serio: nada de música, de redes sociales, de televisión o de llamadas telefónicas durante esas dos pausas de cinco minutos. Respira profundamente varias veces, o di una oración, para tranquilizar y aclarar tu mente. A continuación, haz sucesivamente estas tres cosas: 1. Recuerda por qué te sientes agradecido. 2. «Amplía tu horizonte». Es decir, no te centres en lo inmediato, en el próximo e59 mail que tienes que responder o en el próximo recado que tienes que hacer. En lugar de ello, céntrate en el panorama general. Rememora lo que básicamente te importa, tu razón de ser o tus objetivos más importantes para este año. Luego… 3. … revive las últimas horas. ¿Qué ha ocurrido en tu interior? ¿Qué puedes aprender de esas últimas horas que podría serte de utilidad para las horas que vienen a continuación? Por ejemplo, si has estado disgustado o molesto toda la mañana, ¿a qué se ha debido? Si has tratado mal a un colega o a tu esposa y piensas que deberías reparar el daño, decide hacerlo. Eso es todo. Ahora, vuelve a la realidad. Aprovecha lo mejor que puedas las próximas horas y, más tarde, renueva tus energías con otra «parada en boxes mental». Mientras paseaba aquella tarde por el centro de Londres, cerca de St. Bride, me llamó poderosamente la atención el hecho de que todas las calles estaban prácticamente ocupadas por sofisticadas instituciones financieras, cuyas oficinas eran un verdadero alarde de la más costosa e innovadora tecnología que un financiero podría desear: tecnología para analizar el precio de las acciones, calcular los riesgos, realizar transacciones, mantener videoconferencias…, para lo que fuera. Solo eché en falta la gratuita pero impagable tecnología que acabamos de describir: la «aplicación sabiduría», el hábito de la reflexión diaria. Y es impagable porque no importa lo maravillosamente programados que estén los sistemas de un ordenador si luego quien tiene que manejarlo no es competente. Quisiera ilustrar este punto con una trágica anécdota referida por el doctor Jerome Groopman, renombrado catedrático de la Facultad de Medicina de Harvard. En su obra How Doctors Think[1] [Cómo piensan los médicos], recordaba el caso de una paciente «que no parecía saber cómo dejar de quejarse y cuya voz me sonaba como una uña arañando una pizarra». Es fácil imaginar cómo una persona hipocondríaca puede poner a prueba la paciencia de un profesional de la salud saturado de trabajo. Después de escuchar una de sus frecuentes quejas y diagnosticar un problema gástrico sin importancia, Groopman le recetó un antiácido. Solía ignorar tranquilamente las protestas de los pacientes en el sentido de que el mal persistía… hasta que, unas horas más tarde, le llamaron para que acudiera a urgencias, y se encontró con que la mujer estaba falleciendo a causa de un aneurisma ventricular. Es un caso duro de referir para quien lo ha protagonizado. Podemos fiarnos de Groopman por haber tenido las agallas y la humildad de contarlo, porque él deseaba compartir la dolorosa lección aprendida aquella tarde: «Las emociones pueden enturbiar la capacidad de escuchar y de pensar. Los médicos a quienes desagradan sus pacientes»[2] son propensos a rechazarlos, a ignorar sus quejas o a aferrarse a diagnósticos indebidamente apresurados, simplemente para evitar la molestia de tratar con ellos. Este catedrático de la Facultad de Medicina de Harvard tenía acceso a la tecnología más sofisticada del mundo para realizar un diagnóstico, pero no le sirvió de nada, porque no tenía acceso a datos verdaderamente vitales acerca de sí mismo: ¿Qué está 60 ocurriendo ahora mismo en mi interior? ¿Me encuentro en el estado mental apropiado para verme con esta paciente sin permitir que mis emociones o mis prejuicios influyan en mi dictamen? Al contrario que Groopman, la mayoría de nosotros no tenemos que emitir diagnósticos de vida o muerte; pero todos tratamos con familiares, colegas u otras personas que nos molestan o nos irritan. No podemos prestar atención únicamente a los datos externos, como son los análisis médicos, las cifras de ingresos de la empresa o las notas del colegio de nuestros hijos. Debemos atender igualmente a nuestros datos internos: las emociones, los miedos u otros demonios interiores que nos impiden ser eficaces o afectan a nuestro juicio cuando reaccionamos ante lo que está sucediendo en un momento determinado. Toda «parada en boxes mental» nos ayudará a hacer justamente eso. Lo genial de esta práctica diaria no es su sofisticación, sino su intuitiva sencillez. De hecho, yo oigo hablar constantemente de prácticas que reportan beneficios similares. Pensemos, por ejemplo, en la rutinaria cena familiar de todas las noches. Cada miembro de la familia habla de las cosas que le han ido bien ese día en casa, en el colegio o en el trabajo. Todo ello hace que la familia reflexione sobre la jornada y exprese su agradecimiento por lo acontecido. O pensemos en el taxista de la ciudad de Nueva York que lleva colgado del espejo retrovisor esa especie de «rosario» de cuentas que emplean los musulmanes para orar. Cuando otro conductor se le cruza inesperadamente, él echa mano de manera instintiva a su «rosario». Este simple gesto mantiene a raya su ira y le tranquiliza. Y si conducir un taxi en Nueva York parece cosa de locos, piénsese en los conductores de autobús en Yakarta, Indonesia, una ciudad casi tres veces más populosa que Nueva York y carente de «metro». Imagínese lo que es conducir un autobús por Yakarta en hora punta. Un conductor de autobús de aquella ciudad había ideado su propio sistema: llevaba en el salpicadero una pequeña caja en la que depositaba un penique cada vez que le asaltaba un pensamiento de ira o le entraban ganas de soltar un taco. La técnica funcionaba: según me dijo, metió cuarenta y nueve peniques en la caja el primer día, y únicamente dieciséis una semana más tarde. Ese pequeño acto renovaba su paz mental y le ayudaba a estar centrado en lo realmente importante. Estaba haciendo de su vida un todo, conectando su trabajo con sus creencias espirituales acerca de cómo habría que vivir. Si te sientes atraído por esta posibilidad de entrelazar más estrechamente tu espiritualidad con tu vida diaria, ¿por qué no transformar cada «parada en boxes mental» en un momento de reflexión explícitamente espiritual? Por ejemplo, toma la misma pausa de cinco minutos que describíamos más arriba y estructúrala del siguiente modo: 1. Distánciate del caos cotidiano y recuerda que estás en la presencia de Dios o de lo que tú concibas como un Poder Superior. 2. Pide iluminación y sabiduría. 61 3. ¡Sé agradecido! Tienes mucho: no des nada de ello por supuesto. 4. Revive mentalmente las últimas horas para extraer las lecciones que la jornada te ha enseñado hasta ahora. Presta atención a lo que has pensado y sentido, no solo a lo que has hecho. Considera cómo puede Dios haber dejado sentir su presencia en las actividades y conversaciones que hayas tenido. El rabino Lawrence Kushner definió en cierta ocasión la santidad como «ser consciente de que estás en la presencia de Dios». Y no solo cuando te encuentras sentado en la iglesia o en el templo, sino estés donde estés, seas quien seas, y hagas lo que hagas. 5. Sé sincero contigo mismo. Si no has practicado los valores que profesas, reconócelo. Completa lo anterior tomando una resolución esperanzada para el futuro. Agradece la oportunidad que has tenido de recordar y reorientarte según sea necesario. A continuación, deja atrás el pasado y créate un mejor futuro, de acuerdo con las palabras de Pablo: «Olvidando lo que dejé atrás, me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta» (Flp 3,13-14). Aun cuando tu examen incluya percepciones de tu pasado que puedan contribuir a mejorar tu futuro, sobre todo te permitirá conocer, de manera consciente y agradecida, el momento presente. Vivimos una época que se caracteriza por la frenética preocupación de enviar y recibir mensajes, asistir a reuniones y devolver llamadas telefónicas. El monje budista Thich Nhat Hanh señalaba que los humanos nos centramos demasiado a menudo en listas de cosas por hacer y en planes de futuro, «pero nos resulta difícil recordar que estamos vivos en el momento presente, que es el único momento que tenemos para estar vivos»[3]. Prometí enseñar una técnica que, de manera casi mágica, incorporara los diez hábitos descritos a lo largo de estas páginas: y es justamente eso lo que hace la «aplicación sabiduría». Haz tu examen diario, y tu agenda para hoy quedará completada. ¿Me he mostrado agradecido? Comprobado. ¿Me he acordado de lo que realmente importa? Comprobado. ¿He combatido esforzadamente cualesquiera apegos insanos que hayan tratado hoy de extraviarme? ¿He evaluado si he empleado debidamente mis talentos? ¿He aprovechado cualquier oportunidad de «deshacerme de mis zapatos»? Comprobado, comprobado, comprobado. Más aún, estarás haciéndote responsable de cumplir con las más elevadas exigencias de lo que conlleva una vida que merezca la pena. Estarás definiendo el éxito desde tu propio punto de vista preguntándote: ¿Estoy siendo la persona que verdaderamente deseo ser? Estarás eludiendo la trampa de permitir que sean las redes sociales, la cultura popular o tus propios vecinos quienes definan el éxito en tu lugar. Son demasiados los que se han visto arrastrados a esta carrera de locos imposible de ganar. Empiezan por vivir «de fuera hacia dentro», por así decirlo, cediendo el control de su autoestima a lo que otros puedan decir o pensar de ellos: Si los otros me admiran, supongo que las cosas van perfectamente; si no me admiran, algo en mí no debe de funcionar como es debido. 62 El examen funciona en sentido contrario: es un modo de abordar la vida «de dentro hacia fuera», donde eres tú quien decide qué es lo que conlleva una vida coherente y te haces responsable de tus propias normas y valores. A pesar de todas estas ventajas, el examen no se produce por sí solo. Realizarlo a diario exige compromiso y regularidad. No hay escapatoria posible. Tienes que practicar esta práctica (valga la redundancia). Es demasiado fácil relajarse y descuidarla. Y hablo por propia experiencia, porque a menudo me veo atrapado por las distracciones de cada día y me olvido de practicarla. Un ejemplo concreto: puedo recordar vívidamente un par de ocasiones en que fui conduciendo hasta el aeropuerto neoyorkino LaGuardia, mientras no dejaba de pensar en las típicas preocupaciones del viajero: ¿Llegaré a tiempo? ¿Habré metido en el equipaje todo lo que necesito? ¿Estará todo en orden a mi llegada? En la laberíntica red viaria que rodea el enorme aparcamiento de LaGuardia suele haber centenares de taxis desocupados esperando recoger pasajeros. En determinados momentos del día puede verse a una multitud de taxistas musulmanes a lo largo del perímetro del parking, con sus alfombras para la oración extendidas sobre el grasiento pavimento. De algún modo, ignoran la contaminación de los tubos de escape, el estruendo de los motores y el sonido de los cláxones. Se detienen brevemente sin saber si ganarán hoy lo suficiente para pagar el alquiler de mañana. En lugar de ello, se postran, tocando el suelo con sus frentes en señal de reverencia a Dios. Este gesto les recuerda lo que, en definitiva, tiene importancia en sus vidas; y el verlos en oración me hace a mí recordar lo que tiene importancia en mi vida. Me olvido momentáneamente de mis propias preocupaciones y oro yo también, recuerdo que he olvidado hacer mi «parada en boxes» para orar y decido hacerlo mejor al día siguiente. En ocasiones, al día siguiente lo hago mejor, pero muchas veces no. No importa. Cada día ofrece aún una nueva posibilidad. Cada amanecer se presentan nuevas oportunidades y surgen nuevos desafíos. Mientras me abro paso a través de todos ellos, trato de aprender de mi pasado, vivir mi presente y esperar ansiosamente mi futuro. PERSONALIZANDO: Establece dos pausas de cinco minutos cada día durante las cuales podrías practicar el examen o algo parecido. ¿Realizas otras prácticas espirituales para acordarte diariamente de lo que realmente importa? [1] [2] [3] Jerome GROOPMAN, How Doctors Think, Houghton Mifflin, Boston 2007, 24. Ibid., 25. Thich NHAT HANH, Peace Is Every Step: The Path of Mindfulness in Everyday Life, Bantam, New York 1991, 5. 63 Veinticuatro horas por estrenar «Escribir es como conducir de noche con niebla. Solo puedes ver hasta donde alcanzan tus faros, pero puedes hacer así todo el viaje»[1]. E. L. Doctorow describía así el oficio del novelista. Si eso es lo que se siente al escribir ficción, trata de escribir la realidad. A fin de cuentas, el novelista es el dios de su mundo de ficción, libre para rehacer cualquier capítulo que no le satisfaga y corregir o suprimir cuanto la parezca oportuno. Puede inventarse un final más feliz y triturar en la papelera de reciclaje lo anteriormente redactado. No se pierde nada, salvo tiempo y esfuerzo. Ojalá hubiera tan fácilmente una segunda oportunidad en la vida real. Pero lo cierto es que no tenemos sobre nuestras vidas tanto control como el que puede tener un artista sobre su obra. En ocasiones, sufrimos: fracasan nuestros proyectos profesionales, enferman nuestros hijos, se produce una recesión… En nuestros peores momentos, podemos mirar fijamente, tratando de penetrar la metafórica niebla, y preguntarnos qué es lo que viene a continuación. ¿Puedes prever con claridad los próximos diez años de tu vida? Solo si te engañas a ti mismo. ¿Los próximos diez meses? Tal vez…, si vives en un mundo más estable que el mundo en el que vivo yo. Con todo, lo que intenta decir Doctorow es esperanzador, no pesimista. Y mi experiencia le ha dado la razón. No puedes ver todo tu futuro con claridad, «pero sí puedes ir viendo con claridad a lo largo de todo el viaje». Céntrate en los desafíos y oportunidades que se te presenten, y llegarás. Cultivando las actitudes y los hábitos apropiados, crearás tu propia historia en mayor medida de lo que imaginas. No todo trabajo ni toda relación se desarrollará tal como tú desearías, pero tú eres el autor de lo que más importa: tu manera de comportarte, de reaccionar ante las vicisitudes de la vida y de tratar a los demás. Cuando yo tenía dieciocho años, imaginaba que mis luces largas iluminaban un camino recto a lo largo de la vida y hasta mi lecho de muerte: había entrado en el noviciado aquel año, esperando con todo mi corazón acabar mis días como sacerdote jesuita. Luego la vida siguió su curso, y yo percibí claramente que mi vocación en el mundo estaba fuera de la Compañía de Jesús. Desde entonces he sido banquero de inversiones, presidente de la junta de una red de hospitales, escritor, emprendedor social… y esposo. He vivido en tres continentes y he pasado algún tiempo en otros dos. Nunca pude prever ninguno de esos cambios cinco años antes de que se produjeran, y en 64 un par de casos solo me enteré el día mismo en que el jefe de turno me lo soltó inesperadamente. Al principio, resultaba frustrante. Yo deseaba sujetar el volante con mayor firmeza y ser el dueño de mi propio futuro; decidir adónde quería ir y cuál era el camino más rápido para llegar allí. Mi aparente incapacidad para controlar mi futuro me resultaba tan inquietante como la niebla nocturna. Me preguntaba adónde me llevarían los desvíos y los imprevisibles giros. ¿Sabes cómo acabé encontrando una mayor paz sin dejar de mirar hacia delante? Aprendí a mirar hacia atrás. A veces, conducir por una carretera sinuosa tratando de ver a través de la espesa niebla todavía hace que me sienta mareado. Pero ¿qué ocurre cuando miro a través del espejo retrovisor? ¡Ah!, eso ya es otra cosa. ¿Qué fue de aquel problema que en otro tiempo se cernía sobre mí como un infranqueable control de carretera? Logré superarlo. ¿Y aquel año en que parecía estar zigzagueando o dando vueltas sin parar alrededor de un mismo punto? Ahora comprendo que, de hecho, estaba progresando como persona y aprendiendo a medida que me movía. ¿Y cuando me destinaron a trabajar en Japón, un país que apenas tenía ganas de conocer? Pues resultó ser prácticamente la mejor experiencia laboral en mi carrera como ejecutivo de banca. Cada año que pasa, más convencido estoy de que el filósofo Kierkegaard tenía razón cuando dijo que «la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero ha de vivirse mirando hacia delante»[2]. Cada etapa del viaje de mi vida me ha preparado de algún modo para alguna etapa posterior. Y son innumerables las personas que me han ayudado a lo largo del camino. Algunas de ellas me han acompañado durante décadas; otras han aparecido inesperadamente en un momento crucial de mi vida y han supuesto una diferencia vital, antes de que nuestros caminos se separaran y siguiéramos direcciones distintas. ¿Han sido meras coincidencias todos esos encuentros y experiencias? ¿Me engaño a mí mismo cuando veo en todo ello un designio providencial? Como dijo el salmista, este mundo es «demasiado grande para mi capacidad de comprensión» (cf. Sal 139,6). No pretendo entenderlo todo, pero sí puedo asegurar que las incertidumbres, los reveses y los contratiempos no me han hecho temer lo que podría aguardarme. En lugar de ello, me he hecho más confiado y más seguro de mí mismo. Creo que está de por medio la divina Providencia, aunque yo no pueda probarlo y aunque ni siquiera parezca ser así cuando, alguna vez que otra, la vida se asemeja a un viaje de noche por una serpenteante carretera, con el GPS estropeado y el depósito de combustible prácticamente vacío. Por eso es por lo que te pido que trates de hacer lo que dice este libro en tus próximas veinticuatro horas, más que en tus próximos veinticuatro años. Al día siguiente, lo mismo. Y al siguiente. Y al otro. Y, con el tiempo, lo que verás en el retrovisor será una vida vivida como es debido. No te estoy aconsejando que improvises, a lo largo de toda tu vida, veinticuatro horas al día. Necesitamos hacer planes responsablemente con respecto a nuestra carrera, a nuestra jubilación, a la educación de nuestros hijos, etcétera. Pero la vida nunca se 65 desarrolla exactamente de acuerdo con nuestros planes o proyectos. El principal beneficio de toda esa planificación es, simplemente, que nos espolea a dar los primeros pasos hacia delante. Después, ya irás gozando de los recursos suficientes para descifrar qué pasos has de ir dando a continuación. Y, mientras tanto, estarás aprendiendo, desarrollando habilidades, adquiriendo resiliencia e incrementando la confianza en ti mismo a medida que superas obstáculos y descubres nuevas oportunidades. En suma, te harás más sabio…, con tal de que desde el principio tengas en mente el fin último: alcanzar lo que verdaderamente importa. De modo que lo primero que has de hacer es constatar qué es lo realmente importante para ti en la vida, qué clase de persona quieres ser. A continuación, evalúa el trayecto que has recorrido hasta ahora. Si fundamentalmente has seguido el camino correcto, da gracias y no dejes que te invada el desánimo mientras sigues avanzando. Si, por el contrario, no has sido la persona que quieres ser, entonces busca de nuevo el norte y cambia el rumbo. Nunca es demasiado tarde para trazar debidamente la curva de tu trayectoria vital. En cualquier caso, comienza ya. Emplea la mayor parte del día siguiente, es decir, de mañana, viviendo en el espíritu descrito por Thich Nhat Hanh: «Todas las mañanas, al despertarnos, tenemos veinticuatro nuevas horas que vivir: ¡un regalo enorme! Tenemos la posibilidad de vivir de tal forma que esas veinticuatro horas traigan paz, alegría y felicidad a nosotros mismos y a los demás»[3]. Lo cual es más fácil de decir que de hacer: la vida moderna es compleja, masivamente estandarizada y continuamente cambiante. Los humanos, por nuestra parte, somos débiles por naturaleza, necesitados, propensos a distraernos y fácilmente tentados a ir por mal camino. Si a nuestra fragilidad añadimos el irritante entorno en que vivimos y trabajamos, puede resultar un auténtico desafío el mero hecho de centrarnos en las próximas veinticuatro horas. De modo que no intentes hacerlo todo por ti mismo. Ayuda a otros y déjate ayudar tú mismo. Un proverbio africano lo expresa de este modo: «Si quieres llegar antes, ve solo; si quieres llegar más lejos, ve en grupo». Sí, puedes moverte más rápido si vas solo… hasta que seas tú quien necesite orientación, ayuda o compañía. Puedes moverte más rápido tú solo…, pero ¿hacia dónde exactamente? Vivir en este mundo es estar en relación con los demás. Liderar significa influir en otros, y únicamente influimos en otros si nos ganamos su respeto, su confianza y su fe. Los héroes solitarios no han logrado asimilar lo que hemos venido diciendo a lo largo de los capítulos anteriores. Más bien, todos nuestros héroes se han relacionado con los demás. Te he hablado de maestros, de entrenadores, de directivos, de mentores, de padres y de sanadores, entre otros. Te he animado a «desprenderte de tus zapatos» aprovechando la oportunidad que cada día te ofrece de ayudar a quien tiene necesidad de ayuda. No llegues al final de tu vida abrumado por el peso de todas las oportunidades perdidas, de todos esos zapatos de los que nunca te has desprendido, por así decirlo. Finalmente, no se consigue una existencia digna de tal nombre sin valor y sin 66 compromiso. Frente al complejo dilema propio del ser humano, algunas personas acaban dejándose llevar pasivamente por los acontecimientos. Otras tratan de tomar el control de los mismos en la medida en que pueden hacerlo. Este libro es para quienes desean mostrar su liderazgo relacionándose con el mundo de manera proactiva y pensando detenidamente acerca de lo que más importa. En un capítulo anterior me he referido a la vieja oración del pescador: «¡Oh Dios, qué inmenso es tu mar y qué pequeño mi bote!». Y así es. Unos días son soleados, otros son borrascosos, y además hay otros que son absolutamente aterradores: aquellos en los que te envuelve la vorágine y temes naufragar. Todo ello te hace ser humilde ante el mundo, dejando ver que conoces tus limitaciones, porque los vientos quedan fuera de tu control, y algunas singladuras son demasiado arriesgadas como para emprenderlas. Sin embargo, los marineros no se pasan la vida en el puerto. Toda embarcación está hecha para navegar, y la tuya también. No te dejes paralizar por tus miedos. Recuerdo cuando Nelson Mandela, el luchador sudafricano por la libertad, salió de la prisión en la que había pasado veintisiete años. Yo estaba totalmente asombrado por el valor y la elegancia de aquel hombre: unas virtudes que parecían en él tan espontáneas como si se las hubiera concedido la naturaleza misma. Pero acabé comprendiendo cuando, más tarde, leí una entrevista en la que él mismo confesaba: «Mi mayor enemigo no era ninguno de los que me encarcelaron o me mantuvieron en prisión. Mi mayor enemigo era yo mismo. Tenía miedo de ser quien soy»[4]. Lo cierto es que todo el mundo tiene miedo. Y nadie confía suficientemente en sí mismo. No permitas que tus miedos te arrebaten tus oportunidades. Ayuda en lo que puedas. Un mundo herido tiene una enorme necesidad de ti. De modo que comienza ya tu andadura hacia un liderazgo más proactivo. Tu confianza crecerá cada vez que te derriben y seas capaz de ponerte en pie de nuevo; con cada obstáculo que consigas superar; con cada descubrimiento que te estimule a explorar lo que hay a la vuelta de la esquina. Haz que el hoy importe realmente. [1] [2] [3] [4] George PLIMPTON (ed.), Writers at Work 08: The Paris Review Interviews, Penguin, New York 1988. Consulta: 30-10-2017: https://bit.ly/2T29if8. Søren KIERKEGAARD, Journals IV, A, 164 (1843). Consulta: 30-10-2017: https://bit.ly/2DhLHlf. «Every morning, when we wake up» en Thich NHAT HANH, Peace Is Every Step, 5. Atribuido a Nelson Mandela. 67 Agradecimientos Este libro es inmensamente mejor gracias a las personas que me han ayudado de mil maneras. Deseo mostrar mi agradecimiento a algunas de ellas por su nombre, a la vez que pido perdón a aquellas otras cuyos nombres, desdichadamente, puedo haber olvidado. Ante todo, gracias a Joe Durepos, que fue quien concibió la idea de este libro, la defendió desde dentro de Loyola Press y ofreció sus consejos, paciente y desinteresadamente, a lo largo de todo el proceso que condujo finalmente a su publicación. Doy las gracias también a quienes lo editaron enormemente apremiados por el tiempo; entre ellos se encuentra Vinita Wright, que ha sido mi amiga y compañera durante muchos años… y unos cuantos libros. Gracias, igualmente, a Susan Taylor por su concienzuda labor de corrección. Asimismo, quiero manifestar mi agradecimiento al departamento de marketing, en el que se incluyen Andrew Yankech y Becca Russo; Becca se ha esforzado durante mucho tiempo, con enorme interés y dedicación, en hacer que el público tuviera acceso a los libros con ocasión de mis charlas y otros eventos. Muchas gracias a Louis Kim, Katherine Lawrence, Angelica Mendes-Lowney y Christian Talbot: todos ellos leyeron un primer borrador del libro y me ofrecieron valiosos comentarios. El libro está estructurado a partir de las historias de muchas personas que «hacen que el hoy importe realmente». Agradezco a todas ellas los valores que encarnan. En el texto, me refiero a algunas de ellas citando únicamente su nombre de pila, en algunos casos para proteger su privacidad. Se citan también fragmentos de conversaciones, todas ellas reales, y confío en haber transmitido fielmente su esencia; pero no pretendo haber recordado literalmente conversaciones que, en algunos casos, tuvieron lugar hace muchos años, y confío en la indulgencia y comprensión del lector al respecto. Una de las historias concierne a Steve Duffy, que fue mi profesor en el Colegio Regis; supone para mí una enorme alegría el hecho de que mi sobrino Colin asista actualmente a ese mismo colegio. Que los nuestros sean corazones nobles, Colin. Tanto en los días en que me sentía más inspirado como en los que no, sabía que podía contar siempre con mi esposa, Angelika, para que me apoyara constante y amorosamente. Todas estas personas hicieron que el libro fuera mejor de lo que habría sido de no haber contado con ellas. Aun así, supongo que quedan todavía numerosas deficiencias, 68 de las que soy el único responsable. 69 Índice Portada Créditos Índice Prólogo a la edición en lengua española ¿Por qué hace falta una crisis? Lo primero es lo primero: decidir qué es lo que importa Hábito 1: Indicar el camino Hábito 2: Mostrar siempre gran corazón Hábito 3: No ganes la carrera: contribuye a la carrera (humana) Hábito 4: Regala tus zapatos: ayuda a alguien hoy Hábito 5: Ahuyenta tus demonios interiores: sé libre para lo que importa Hábito 6. Cambia tu pequeña parte del mundo Hábito 7: No dejes de subir y bajar la colina: persevera Hábito 8: Sé más agradecido Hábito 9: Controla lo que es controlable: escucha el susurro de la brisa Hábito 10: Atiende a la necesidad que este mundo herido tiene de «guerreros felices» Aunar los diez hábitos: la «aplicación sabiduría» Veinticuatro horas por estrenar Agradecimientos 70 3 6 7 9 11 13 18 21 25 29 32 36 40 45 49 54 58 64 68