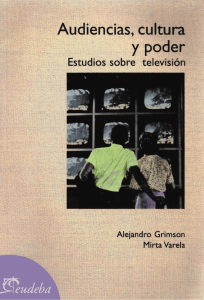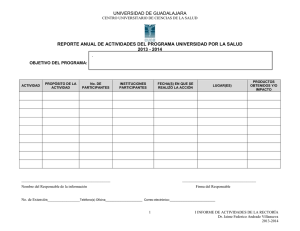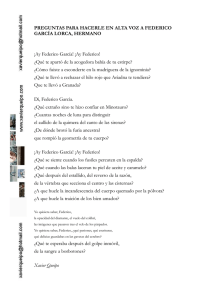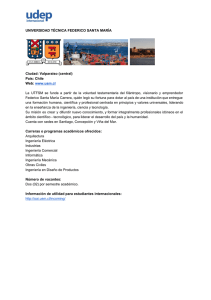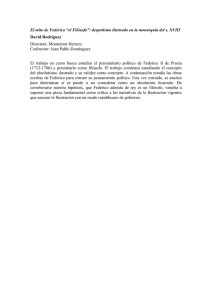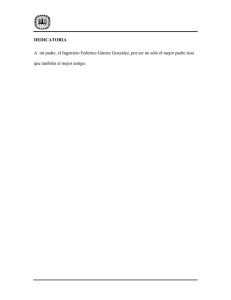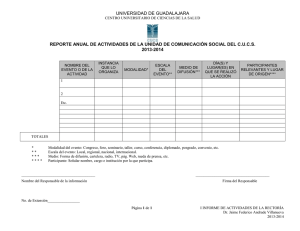La Educación Sentimental
Gustave Flaubert
PRIMERA PARTE
I
El 15 de setiembre de 1840, a eso de las seis de la mañana, el Ville-de-Alontereau,
próximo a partir, lanzaba grandes torbellinos de humo en el muelle de Saint-Bernard.
La gente llegaba jadeando; los toneles, las maromas, las cestas de ropa blanca
entorpecían la circulación; los marineros no respondían a nadie; tropezaban unos con otros;
los fardos se amontonaban entre los dos cabrestantes, y el alboroto se absorbía en el
zumbido del vapor que, escapándose por las chapas de hierro batido, envolvía todo en una
nube blanquecina, mientras la campana de proa sonaba continuamente.
Por fin el barco zarpó, y las dos riberas, pobladas de almacenes, astilleros y fábricas,
desfilaron como dos anchas cintas que se desenrollan.
Un joven de dieciocho años, melenudo y con un álbum bajo el brazo, se mantenía
inmóvil junto al timón. A través de la neblina contemplaba campanarios y edificios cuyos
nombres desconocía; luego abarcó con una última ojeada la isla de San Luis, la Cité, NotreDame; y pronto, cuando desapareció París, lanzó un gran suspiro.
El señor Federico Moreau, recién graduado de bachiller, regresaba a Norgent-surSeine, donde debía languidecer durante dos meses antes de ir a estudiar leyes. Su madre,
con la cantidad de dinero indispensable, lo había enviado a El Havre para que viera a un tío,
del que esperaba que fuese el heredero; había vuelto de allí el día anterior, y se desquitaba
de no haber podido quedarse en la capital regresando a su provincia por el camino más
largo.
El tumulto se calmó; todos ocupaban su lugar; algunos, de pie, se calentaban
alrededor de la máquina, y la chimenea escupía con un estertor lento y rítmico su penacho
de humo negro; gotitas de rocío corrían por los cobres; la cubierta temblaba a causa de una
pequeña vibración interior, y las ruedas, girando rápidamente, removían el agua.
Playas de arena se extendían a las orillas del río. Se veían almadías que se mecían
en el remolino de las olas, o bien, en un barco sin velas, a un hombre que pescaba sentado;
luego las brumas errantes se disiparon, salió el sol, la colina que seguía a la derecha el
curso del Sena se fue rebajando poco a poco y surgió otra, más cercana, en la orilla opuesta.
Unos árboles la coronaban entre casas bajas con tejados a la italiana. Tenían
jardines en declive divididos por tapias nuevas, verjas de hierro, céspedes, invernaderos y
macetas de geranios espaciados regularmente en terrados con balaustrada. Más de uno, al
ver esas residencias coquetonas, tan tranquilas, deseaba ser su propietario, para vivir allí
hasta el final de sus días, con una buena mesa de billar, una chalupa, una mujer o cualquier
otro sueño. El placer enteramente nuevo de una excursión marítima facilitaba las
expansiones. Los bromistas iniciaban ya sus chanzas. Muchos cantaban. Todos estaban
alegres y bebían.
Federico pensaba en la habitación que iba a ocupar en su casa, en el plan de un
drama, en temas para cuadros, en pasiones futuras. Le parecía que la felicidad que merecía
por la excelencia de su alma tardaba en llegar. Se declamaba versos melancólicos;
caminaba por la cubierta a pasos rápidos; avanzó hasta el extremo, por el lado de la
campana; y en un corro de pasajeros y marineros vio a un señor que galanteaba a una
campesina, mientras manoseaba la cruz de oro que ella llevaba en el pecho. Era un buen
mozo, de unos cuarenta años y cabello rizado. Su talle robusto llenaba una chaqueta de
terciopelo negro, dos esmeraldas brillaban en su camisa de batista y su amplio pantalón
blanco caía sobre unas extrañas botas rojas de cuero de Rusia realzadas con dibujos azules.
La presencia de Federico no le molestó. Se volvió hacia él muchas veces,
interpelándole con guiños; luego ofreció cigarros a todos los que lo rodeaban. Pero
aburrido, sin duda, por aquella compañía, fue a situarse más lejos, y Federico le siguió.
La conversación giró al principio sobre las diferentes clases de tabaco, y luego, muy
naturalmente, sobre las mujeres. El señor de las botas rojas dio consejos al joven, expuso
teorías, relató anécdotas y se citó a sí mismo como ejemplo, y todo en tono paternal, con
una naturalidad corruptora entretenida.
Era republicano, había viajado y conocía íntimamente teatros, restaurantes, diarios y
a todos los artistas célebres, a quienes llamaba familiarmente por sus nombres de pila.
Federico no tardó en confiarle sus proyectos y él le estimuló.
Pero se interrumpió para observar el tubo de la chimenea y luego, murmujeó
rápidamente un largo cálculo para saber "cuánto cada golpe de émbolo, tantas veces por
minuto, debía, etcétera". Y una vez encontrada la suma, admiró mucho el paisaje. Se decía
feliz por haberse librado de los negocios.
Federico sentía cierto respeto por él y no resistió al deseo de conocer su nombre. El
desconocido contestó de un tirón:
-Jacques Arnoux, propietario de El Arte Industrial, bulevar Montmartre.
Un criado con un galón de oro en la gorra fue a decirle:
-¿El señor desearía bajar? La señorita llora.
Desapareció.
El Arte Industrial era un establecimiento híbrido que comprendía una revista de
pintura y un comercio de cuadros. Federico había visto ese título muchas veces en el
escaparate de la librería de su ciudad natal, en enormes carteles en los que el nombre de
Jacques Arnoux se destacaba con grandes letras.
El sol caía a plomo y hacía que reluciesen las vergas de hierro de los mástiles, las
chapas del empalletado y la superficie del agua; en la proa ésta se dividía en dos surcos que
se extendían hasta el borde de las praderas. En cada recodo del río se volvía a encontrar la
misma cortina de álamos blancos. El campo estaba completamente desierto. En el cielo se
veían nubecitas blancas inmóviles, y el tedio, vagamente difundido, parecía debilitar el
curso del barco y hacer más insignificante todavía el aspecto de los viajeros.
Con excepción de algunas personas acomodadas que viajaban en primera, todos los
demás eran obreros o tenderos con sus mujeres e hijos. Como entonces se acostumbraba a
vestirse modestamente para viajar, casi todos llevaban viejas gorras griegas o sombreros
desteñidos, delgados trajes negros raídos por el roce del mostrador, o levitas con el forro de
los botones al descubierto por su uso excesivo en la tienda; aquí y allá algún chaleco
escotado dejaba ver una camisa de calicó con manchas de café; alfileres de similor
pinchaban corbatas andrajosas; trabillas cosidas sujetaban escarpines de orillo; dos o tres
bribones que tenían bastones con cordones de cuero lanzaban miradas de soslayo, y padres
de familia hacían preguntas con la mirada vaga. Conversaban de pie, o bien sentados en sus
equipajes; otros dormían en los rincones y muchos comían. La cubierta estaba sucia con
cáscaras de nuez, colillas de cigarrillo, mondaduras de peras, restos de embutidos llevados
en papeles; tres ebanistas con blusa estaban parados ante la cantina; un arpista harapiento
descansaba acodado en su instrumento; a intervalos se oía el crujido de la hulla en el horno,
una voz, una risa; y el capitán, en el puente, iba de un tambor al otro sin detenerse.
Federico, para volver a su puesto, empujó la verja de la primera clase y molestó a dos
cazadores que se hallaban allí con sus perros.
Fue como una aparición:
Ella estaba sentada, en el centro del banco, completamente sola; al menos él no vio
a nadie, deslumbrado por sus ojos, En el momento en que él pasaba ella levantó la cabeza;
Federico se inclinó involuntariamente, y cuando estuvo más lejos, se volvió para mirarla.
Tenía un gran sombrero de paja, con cintas rosadas que ondulaban al viento detrás
de ella. Sus crenchas negras, que contorneaban la punta de sus grandes cejas, descendían
hasta muy abajo y parecían oprimir amorosamente el óvalo de su rostro. El traje de
muselina clara con lunarcitos, caía formando numerosos pliegues. Se ocupaba en bordar
algo; y su nariz recta, su barbilla y toda su persona se destacaban sobre el fondo de la
atmósfera azul.
Como ella se mantenía en la misma actitud, Federico se volvió muchas veces hacia
la derecha y la izquierda para disimular su propósito; luego fue a colocarse muy cerca de su
sombrilla, apoyada en el banco, y aparentó que observaba una chalupa que pasaba por el
río.
Jamás había visto un brillo como el de su piel morena, ni talle tan seductor, ni unos
dedos tan finos que atravesaba la luz. Contempló su cestillo de labor embobado, como algo
extraordinario. ¿Cuáles eran su nombre, su domicilio, su vida, su pasado? Deseaba conocer
los muebles de su habitación, todos los vestidos que ella se había puesto, las personas que
frecuentaba; y hasta el deseo de la posesión física desaparecía en un anhelo más profundo,
en una curiosidad dolorosa que no tenía límites.
Una negra, tocada con un pañuelo de seda, se presentó llevando de la mano a una
niña ya crecida, con los ojos llenos de lágrimas y que acababa de despertarse. Ella la sentó
en sus rodillas y le dijo "que la señorita no era juiciosa, aunque pronto iba a cumplir siete
años; su madre no la iba a querer en adelante; la mimaban demasiado".
Y Federico se regocijaba al oír esas cosas, como si hubiera hecho un descubrimiento
o una adquisición.
La suponía de origen andaluz, tal vez criolla. ¿No traía consigo de las islas a aquella
negra?
A espaldas de la joven, en la borda de cobre, había un largo chal de franjas violetas.
¡Cuántas veces en medio del mar, durante las noches húmedas, había envuelto en él, sin
duda, el cuerpo de la niña, y cubierto sus pies y dormido a su abrigo! Pero, arrastrado por el
peso de los flecos, el chal se deslizaba poco a poco e iba a caer al agua. Federico lo atrapó
de un salto.
-Muchas gracias, señor -le dijo ella.
Sus miradas se encontraron.
-¿Estás lista, esposa mía? -preguntó el señor Arnoux, que apareció en la chupeta de
la escalera.
La señorita Marta corrió hacia él, se colgó de su cuello y se puso a tirarle de los
bigotes. Se oyeron los sonidos del arpa y la niña quiso escuchar la música; pronto el arpista,
conducido por la negra, entró en la sección de los camarotes de primera clase. Arnoux
reconoció en él a un modelo de otro tiempo, y lo tuteó, con sorpresa de los presentes. Por
fin, el arpista se echó hacia atrás los largos cabellos, extendió los brazos y comenzó a tocar.
Era una romanza oriental con referencias a puñales, flores y estrellas. El hombre
andrajoso cantaba eso con una voz aguda; los golpeteos de la máquina interrumpían la
melodía a destiempo; él punteaba con más fuerza, las cuerdas vibraban y sus sonidos
metálicos parecían exhalar sollozos y como el lamento de un amor orgulloso y vencido. A
los dos lados del río los bosques se inclinaban hasta la orilla del agua, pasaba una corriente
de aire fresco, y la señora de Arnoux miraba a lo lejos de una manera vaga. Cuando terminó
la música parpadeó muchas veces como si saliera de un sueño.
El arpista se acercó a ellos humildemente. Mientras Arnoux buscaba unas monedas,
Federico tendió hacia la gorra del músico su mano cerrada y, abriéndola pudorosamente,
depositó en ella un luis de oro. No era la vanidad lo que lo impulsaba a dar esa limosna
delante de ella, sino una idea de bendición a la que asociaba una corazonada casi religiosa.
Arnoux, mostrándole el camino, le invitó cordialmente a bajar al comedor, Federico
afirmó que acababa de almorzar, pero se moría de hambre, y además no le quedaba un
céntimo en el bolsillo.
Luego pensó que tenía derecho, como cualquier otro, a quedarse en el comedor,
En torno de las mesas redondas comían algunos burgueses y un camarero iba y
venía. Los señores Arnoux se hallaban en el fondo, a la derecha. Federico se sentó en el
largo diván de terciopelo, simulando leer un diario que encontró allí.
Los Arnoux debían tomar la diligencia de Chalons en Montereau. Su viaje por Suiza
duraría un mes. La señora de Arnoux censuró a su marido lo excesivamente que mimaba a
la niña. Sin duda, él le dijo algo gracioso al oído, pues ella se sonrió. Luego él se volvió
para correr a su espalda la cortina de la ventana.
El techo, bajo y completamente blanco, reflejaba una luz cruda. Federico, enfrente,
distinguía la sombra de sus pestañas. Ella humedecía los labios en una copa y deshacía una
cortecita de pan entre los dedos; el medallón de lapislázuli sujeto por una cadenita de oro a
su muñeca tintineaba de vez en cuando contra su plato. Sin embargo, los que estaban
presentes no parecían advertirlo.
A veces, por los tragaluces, se veía deslizarse el costado de una lancha que abordaba
al barco para tomar o dejar pasajeros. Las personas sentadas a las mesas se inclinaban hacia
alas ventanillas y nombraban los lugares ribereños.
Arnoux se quejó de la cocina, protestó mucho cuando le presentaron la cuenta e hizo
que la rebajaran. Luego condujo al joven a la proa para beber ponches. Pero Federico no
tardó en volver a la toldilla, donde se hallaba de nuevo la señora de Arnoux. Leía un
delgado volumen de cubierta gris. Las comisuras de su boca se distendían a veces y un
relámpago de placer le iluminaba la frente. Federico sintió celos del que había inventado
aquellas cosas que parecían deleitarla. Cuanto más la contemplaba tanto más sentía que se
abría un abismo entre ambos. ¡Pensaba que debía abandonarla inmediata e
irrevocablemente, sin cambiar una palabra con ella, sin que siquiera le dejara un recuerdo!
Una llanura se extendía a la derecha; a la izquierda un herbaje iba suavemente hasta
el pie de una colina en la que se veían viñedos, nogales, un molino entre hortalizas, y más
allá senderos que zigzagueaban por la roca blanca que tocaba el borde del cielo. ¡Qué dicha
habría sido subir untos por esa colina, rodeando con el brazo su cintura, mientras su falda
barrería las hojas amarillentas, escuchando su voz bajo el centelleo de sus ojos! El barco
podía detenerse y ellos sólo tenían que desembarcar. ¡Pero esa cosa tan sencilla no era más
fácil, sin embargo, que cambiar el curso del sol!
Un poco más adelante apareció un castillo de tejado puntiagudo y torrecillas
cuadradas. Un parterre de flores se extendía ante la fachada, y unas avenidas se hundían,
como bóvedas negras, bajo los altos tilos. Federico se la imaginó paseando entre los setos.
En aquel momento una muchacha y un joven aparecieron en la escalinata, entre los
macetones de naranjos. Luego todo desapareció.
La niña jugaba alrededor de Federico, quien quiso besarla, pero ella se ocultó detrás
de la niñera; su madre la regañaba porque no era muy amable con el señor que no le había
salvado el chal ¿Era un pretexto para entablar conversación?
¿Va a hablarme por fin?", se preguntó Federico.
El tiempo apremiaba. ¿Cómo podía obtener una invitación para visitar a los
Arnoux? No se le ocurrió nada mejor que hacerle observar el color del otoño, y añadió:
-¡Pronto llegará el invierno, la estación de los bailes y las comidas!
Pero Arnoux estaba muy ocupado con sus equipajes. Apareció la costa de Surville,
los dos puentes se acercaban; pasaron frente a una cordelería y luego por delante de una
hilera de casas bajas; más adelante había marmitas de brea y astillas, y unos pilluelos
corrían por la arena haciendo la rueda. Federico reconoció a un hombre con chaleco de
mangas y le gritó:
-Apresúrate.
Llegaban. Buscó trabajosamente a Arnoux entre la multitud de pasajeros, y el otro
respondió estrechándole la mano:
-Me alegro de haberlo conocido, mi estimado señor.
Cuando estuvo en el muelle, Federico se volvió. Ella estaba de pie junto al timón. Él
le envió una mirada en la que trató de poner toda su alma, pero ella se mantuvo inmóvil,
como si él no hubiese hecho nada. Luego, sin hacer caso de los saludos de su criado,
Federico le preguntó:
-¿Por qué no has traído el coche hasta aquí?
El buen hombre se excusó.
-¡Qué torpe! ¡Dame dinero!
Y fue a comer en una posada.
Un cuarto de hora después sintió el deseo de entrar, como por casualidad, en el patio
de las diligencias. ¿Volvería a verla tal vez?
¿Para qué?", pensó.
Y la americana1 se lo llevó. Uno de los dos caballos no pertenecía a su madre: Ésta
había pedido prestado el del señor Chambrion, el recaudador, para engancharlo junto al
suyo. Isidoro, el criado, salió la víspera, descansó en Bray hasta el anochecer y durmió en
Montereau, por lo que los animales estaban descansados y trotaban rápidamente.
Los campos segados se extendían hasta perderse de vista. Dos hileras de árboles
bordeaban el camino, los montones de grava se sucedían, y poco a poco Villeneuve-SaintGeorges, Ablon, Châtillon, Corbeil y las otras poblaciones, todo su viaje le volvía a la
memoria, de una manera tan clara que ahora distinguía detalles nuevos y particularidades
más íntimas; bajo el último volante de su vestido veía el pie de ella calzado con un zapatito
de seda de color castaño; el toldo de dril formaba un amplio dosel sobre su cabeza y las
borlitas rojas de la orla temblaban constantemente al soplo de la brisa.
Se parecía a las mujeres de los libros románticos. Él no habría querido añadir ni
quitar nada a su persona. El universo se ensanchaba de pronto. Ella era el punto luminoso
en el que convergían todas las cosas; y mecido por el movimiento del coche, con los ojos
entornados y la mirada en las nubes, se entregaba a un deleite ensoñador e infinito.
1
Coche ligero y descubierto de cuatro ruedas.
En Bray ni siquiera esperó a que dieran el pienso a los caballos, y siguió camino
adelante, completamente solo. Arnoux la había llamado María. Federico gritó ese nombre
en voz alta. Su voz se perdió en el aire.
Una ancha franja de color de púrpura inflamaba el cielo en el Occidente. Grandes
niaras de trigo que se alzaban entre los rastrojos proyectaban sombras gigantescas. Un perro
comenzó a ladrar en una granja, a lo lejos. Federico se estremeció, presa de una inquietud
inmotivada.
Cuando Isidoro le alcanzó, se sentó en el pescante, para conducir el coche. Su
desfallecimiento había pasado. Estaba completamente resuelto a introducirse, de cualquier
manera que fuese, en casa de los Arnoux y a relacionarse con ellos. Su casa debía ser
divertida y además Arnoux le agradaba. Luego, ¿quién sabía? Una oleada de sangre le
subió al rostro y le zumbaron las sienes. Chasqueó el látigo, sacudió las bridas y lanzó a los
caballos a tal velocidad que el viejo cochero repetía:
-¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡Les hace perder el aliento!
Federico se fue calmando poco a poco y escuchó lo que le decía el criado.
Esperaban al señor con mucha impaciencia. La señorita Luisa había llorado porque
quería ir en el coche. -¿Quién es la señorita Luisa?
-La hija del señor Roque.
-¡Ah, no me acordaba! -replicó negligentemente Federico.
Pero los dos caballos ya no podían más y ambos renqueaban. Daban las nueve en
Saint-Laurent cuando llegaron a la plaza de armas, delante de la casa de su madre. Esa casa,
espaciosa, con un jardín que daba al campo, aumentaba la consideración de que era objeto
la señora de Moreau, que era la persona más respetada de la región.
Descendía de una antigua familia de hidalgos, ya extinguida. Su marido, un plebeyo
con quien sus padres la obligaron a casarse, había muerto de una estocada durante el
embarazo de ella, dejándole una fortuna comprometida. Recibía tres veces por semana y
daba de vez en cuando una buena comida. Pero el número de las velas era calculado de
antemano y esperaba con impaciencia el cobro de las rentas. Esa penuria, disimilada como
un vicio, la hacía severa. Sin embargo, ejercía su virtud sin ostentación de gazmoñería, sin
acritud. Sus menores actos de caridad parecían grandes limosnas. Le consultaban sobre la
elección de criados, la educación de las muchachas, la repostería, y en las visitas pastorales
monseñor iba a su casa.
La señora de Moreau alimentaba una gran ambición para su hijo. No le gustaba oír
censuras contra el gobierno, por una especie de prudencia anticipada. Él necesitaría
protecciones al principio; luego, por sus propios méritos, llegaría a ser consejero de Estado,
embajador y ministro.
Sus triunfos en el colegio de Sens, donde había obtenido el premio de honor,
justificaban ese orgullo.
Cuando Federico entró en el salón todos se levantaron ruidosamente y le abrazaron,
y con los sillones y las sillas formaron un gran semicírculo alrededor de la chimenea. El
señor Gamblin le preguntó inmediatamente su opinión sobre la señora Lafarge2. Ese
proceso, del que se habló mucho en esa época, no dejó de provocar una discusión violenta,
2
Protagonista de un célebre proceso por envenenamiento que terminó en 1840 con
su condena a trabajos forzosos para toda la vida.
que la señora Moreau interrumpió muy a pesar del señor Gamblin, que la juzgaba útil para
el joven como futuro jurisconsulto, y que se retiró del salón ofendido.
¡Nada debía sorprender en un amigo del viejo Roque! A propósito de éste se habló
del señor Dambreuse, que acababa de adquirir la propiedad de la Fortelle. Pero el
recaudador había llevado aparte a Federico para saber lo que opinaba de la última obra de
Guizot. Todos deseaban informarse acerca de sus asuntos particulares, y la señora Benoit se
las arregló hábilmente para preguntar por su tío. ¿Cómo le iba a ese buen pariente? No se
tenían ya noticias suyas. ¿No tenía un primo segundo en América?
La cocinera anunció que la comida del señor estaba servida. Todos se retiraron por
discreción. Cuando estuvieron solos en la sala, la madre le preguntó en voz baja:
-¿Cómo te ha ido?
El anciano le había recibido muy cordialmente, pero sin descubrir sus intenciones.
La señora de Moreau suspiró.
"¿Dónde estará ella ahora?", pensaba el joven.
La diligencia corría, sin duda, y, envuelta en el chal, ella apoyaba en el respaldo del
asiento su bella cabeza dormida.
Subían a sus habitaciones, cuando un mozo de El Cisne de la Cruz llevó una
esquela.
-¿Qué es eso?
-Deslauriers, que me necesita-contestó Federico.
-¡Ah, tu camarada! -exclamó la señora de Moreau con risita despectiva-. ¡Ha
elegido bien la hora, en verdad!
Federico vacilaba, pero la amistad pudo más y tomó el sombrero.
-¡Al menos, no estés mucho tiempo con él! -le dijo su madre.
11
El padre de Carlos Deslauriers, ex capitán de línea, retirado en 1818, volvió a
Nogent para casarse, y con el dinero de la dote compró un puesto de escribano que apenas
le daba para vivir. Agriado por largas injusticias, sufriendo a consecuencia de sus viejas
heridas y añorando siempre al Emperador, desahogaba con quienes lo rodeaban las iras que
le ahogaban. Pocos niños fueron más golpeados que su hijo, pero el muchacho no cedía a
pesar de los golpes. Cuando la madre trataba de interponerse era tan maltratada como el
chico. Por fin, el capitán lo colocó en su oficina, y durante todo el día lo mantenía inclinado
sobre el pupitre copiando escrituras, a lo que se debía que su hombro derecho fuese
visiblemente más fuerte que el otro.
En 1833, y a instancias del señor presidente, el capitán -vendió su despacho de
escribano. Su esposa murió de cáncer. Él fue a vivir en Dijon; luego se estableció como
comerciante de hombres3 en Troyes; y habiendo obtenido una media beca para Carlos, lo
puso en el colegio de Sens, donde le conoció Federico. Pero uno tenía doce años y el otro
quince; además los separaban mil diferencias de carácter y de origen.
Federico tenía en su cómoda toda clase de provisiones y de cosas poco comunes,
como por ejemplo un estuche de tocador. Le gustaba dormir hasta muy avanzada la
3
Proveedor de reemplazantes para los conscriptos que deseaban eximirse del servicio militar.
mañana, contemplar a las golondrinas y leer obras de teatro, y como echaba de menos las
comodidades de su casa, le parecía ruda la vida del colegio.
En cambio, le parecía buena al hijo del escribano. Trabajaba tanto que al final del
segundo año pasó ya al tercer curso. Sin embargo, a causa de su pobreza, o de su carácter
pendenciero, lo rodeaba una sorda malevolencia. En cierta ocasión, como un criado le
llamó hijo de mendigo en el patio de los medianos, le saltó a la garganta y lo habría
estrangulado si no hubieran intervenido tres pasantes. Federico, rebosante de admiración lo
estrechó entre sus brazos. Desde ese día su intimidad fue completa. El afecto de un grande
halagó, sin duda, la vanidad del pequeño, y el otro aceptó como una dicha la amistad que se
le ofrecía.
Su padre, durante las vacaciones, lo dejaba en el colegio. Una traducción de Platón
abierta por casualidad le entusiasmó. Se apasionó por los estudios metafísicos, y sus
progresos fueron rápidos, pues se entregó a ellos con una energía juvenil y el orgullo de una
inteligencia que se emancipa Jouffroy, Cousin, Laromiguière, Malebranche, los escoceses,
todo lo que contenía la biblioteca, pasó por sus manos; hasta debió robar la llave para
procurarse libros.
Las distracciones de Federico eran menos serias. Dibujó en la calle de los TroisRois la genealogía de Cristo, esculpida en un mojón, y luego el pórtico de la catedral.
Después de los dramas de la Edad Media se dedicó a estudiar las memorias: Froissart,
Commynes, Pierre de l'Étoile y Brantôme.
Las imágenes que esas lecturas imprimían en su mente le obsedían tanto que sentía
la necesidad de reproducirlas. Deseaba ser un día el Walter Scott de Francia. Deslauriers
meditaba un vasto sistema filosófico que tuviera las más amplias aplicaciones.
Ambos conversaban acerca de todo eso durante los recreos, en el patio, frente a la
inscripción moral pintada bajo el reloj; cuchicheaban en la capilla delante de San Luis, y
soñaban con ello en el dormitorio, desde donde se dominaba un cementerio. Los días de
paseo se colocaban detrás de los otros y charlaban interminablemente.
Hablaban de lo que harían más adelante, cuando salieran del colegio. En primer
lugar emprenderían un gran viaje con el dinero que Federico pediría_ a cuenta de la fortuna
que heredaría cuando llegara a la mayoría de edad. Luego volverían a París, trabajarían
juntos y no se separarían; y como descanso de sus trabajos tendrían amores' con princesas
en gabinetes de raso, o fulgurantes orgías con cortesanas ilustres. A esos arrebatos de
esperanza sucedían algunas dudas. Después de las crisis de alegría verbosa caían en
silencios profundos.
En las tardes de verano, tras largas caminatas por los caminos pedregosos al borde
de los viñedos, o por la carretera en pleno campo, cuando los trigales ondulaban al sol y
llenaba el aire el perfume de la angélica, sentían una especie de ahogo y se tendían de
espaldas, aturdidos, embriagados. Los otros, en mangas de camisa, jugaban al escondite o
lanzaban al aire barriletes. El pasante los llamaba, y volvían por los huertos cruzados por
arroyuelos y luego por los bulevares sombreados por viejas paredes; las calles desiertas
resonaban bajo sus pasos, la verja se abría, subían las escaleras y se sentían tristes como
después de grandes orgías.
El señor censor pretendía que los dos jóvenes se exaltaban mutuamente. Sin
embargo, si Federico trabajaba en las clases superiores se debía a las exhortaciones de su
amigo, y en las vacaciones de 1837 lo llevó a casa de su madre.
El joven desagradó a la señora de Moreau. Comía demasiado, se negó a ir a misa los
domingos y exponía ideas republicanas; finalmente, creyó saber que había llevado a su hijo
a lugares deshonestos. Vigilaron sus relaciones, a pesar de lo cual su amistad aumentó; y la
despedida fue penosa cuando Deslauriers, al año siguiente, abandonó el colegio para
estudiar la carrera de derecho en París.
Federico esperaba reunirse con él. No se veían desde hacía dos años, y cuando
acabaron de abrazarse fueron a los puentes para conversar más cómodamente.
El capitán, que tenía entonces una sala de billar en Villenauxe, se había enojado
mucho cuando su hijo le pidió cuentas de la tutela, y llegó a negarle en absoluto los víveres.
Pero como él quería presentarse más adelante a concurso para una cátedra de profesores la
Escuela, y no tenía dinero, Deslauriers aceptó en Troyes un puesto de oficial mayor en el
estudio de un abogado. A fuerza de privaciones ahorraría cuatro mil francos, y si no obtenía
nada de la herencia materna, podría trabajar libremente durante tres años a la espera de una
posición. Por consiguiente, tenían que renunciar a su viejo proyecto de vivir juntos en la
capital, al menos por el presente.
Federico inclinó la cabeza. Era el primero de sus sueños que se desvanecía.
—Consuélate -le dijo el hijo del capitán-, la vida es larga y somos jóvenes. Me
reuniré contigo. No pienses más en eso.
Le sacudió las manos y, para distraerle, le interrogó acerca de su viaje.
Federico no tenía mucho que contar. Pero el recuerdo de la señora de Arnoux disipó
su desazón. No habló de ella, por pudor, pero en cambio lo hizo extensamente del marido,
relatando sus palabras, sus modales y sus relaciones; y Deslauriers le instó decididamente a
que cultivara esa relación.
Federico nada había escrito en los últimos tiempos; sus opiniones literarias habían
cambiado: estimaba por encima de todo la pasión; Werther, René, Frank, Lara, Lelia y otros
personajes más mediocres le entusiasmaban casi igualmente… veces le parecía que la
música era la única capaz de expresar sus inquietudes íntimas; entonces soñaba con
sinfonías; o bien le interesaba la superficie de las cosas y quería pintar. Había escrito
versos, no obstante; a Deslauriers le parecieron muy bellos, pero no le instó a que escribiera
más.
En cuanto a Carlos, había abandonado la metafísica. Le preocupaban la economía
social y la revolución francesa.
Era en esa época un mocetón de veintidós años, delgado, de boca grande y aire
resuelto. Esa tarde vestía un mal paletó de lana burda y sus zapatos estaban blancos de
polvo, pues había ido a pie desde Villenauxe, expresamente para ver a Federico.
Se les acercó Isidoro. La señora rogaba al señor que volviera, y, temiendo que
sintiera frío, le enviaba la capa.
-¡Quédate! -dijo Deslauriers.
Y siguieron paseándose de un extremo al otro de los dos puentes que se apoyan en
la isla angosta formada por el canal y el río.
Cuando iban por el lado de Nogent tenían enfrente una manzana de casas
ligeramente inclinadas; a la derecha, la iglesia emergía detrás de los molinos de madera
cuyas compuertas estaban cerradas; y a la izquierda, los setos de arbustos, a lo largo de la
orilla, cercaban huertos que apenas se distinguían. Pero por el lado de París la carretera
bajaba en línea recta y las praderas se perdían a lo lejos en los vapores de la noche,
silenciosa y de una claridad blanquecina. Los olores del follaje húmedo llegaban hasta
ellos; la caída de la presa, cien pasos más lejos, murmuraba con ese sonido voluminoso y
suave que producen las ondas en las tinieblas. Deslauriers se detuvo y dijo:
-¡Es extraño que esta buena gente duerma tranquila! ¡Paciencia! ¡Un nuevo 89 se
prepara! ¡Ya se está harto de Constituciones, de Cartas, de sutilezas, de mentiras! ¡Ah,
cómo sacudiría todo eso si contara con un periódico o una tribuna! ¡Pero para emprender
cualquier cosa hace falta dinero! ¡Qué maldición ser hijo de un tabernero y perder la
juventud buscando el pan cotidiano!
Bajó la cabeza, se mordió los labios y tiritó bajo su delgado traje.
Federico le puso la mitad de su capa en los hombros. Los dos se envolvieron en ella,
y, tomados por la cintura, siguieron caminando.
¿Cómo quieres que viva allí sin ti? -preguntó Federico, a quien volvió a entristecer
la amargura de su amigo-. Yo habría hecho cualquier cosa si me hubiera amado una
mujer... ¿Por qué ríes? El amor es el alimento y como la atmósfera del genio. Las
emociones extraordinarias engendran las obras sublimes. ¡En cuanto a buscar a la que
necesitaría, renuncio a ello! Por otra parte, si alguna vez la encuentro, me rechazará.
Pertenezco a la raza de los desheredados, y un tesoro, lo mismo de oropel que de
diamantes, me mataría.
La sombra de alguien se alargó en el pavimento al mismo tiempo que oían estas
palabras:
-Servidor de ustedes, señores.
El que las pronunciaba era un hombrecito vestido con una amplia levita parda y una
gorra bajo cuya visera asomaba una nariz puntiaguda.
-¿El señor Roque? -preguntó Federico. -El mismo -contestó la voz.
El nogentés justificó su presencia alegando que venía de inspeccionar en su huerto
las trampas para lobos colocadas a la orilla del agua.
-¿Está usted de regreso en nuestra región? ¡Muy bien! Lo he sabido por mi rapaza.
¿Su salud sigue siendo buena, supongo? ¿No se va usted todavía?
Y se fue él, desanimado, sin duda, por la acogida de Federico.
La señora de Moreau, en efecto, no lo trataba; el viejo Roque vivía amancebado con
su criada, y se le estimaba muy poco aunque era el agente electoral y el administrador del
señor Dambreuse.
-¿El banquero que vive en la calle de Anjou?—preguntó Deslauriers-. ¿Sabes qué
deberías hacer, mi valiente?
Isidoro volvió a interrumpirlos. Tenía orden de llevarse a Federico definitivamente.
A la señora le inquietaba su ausencia.
-Bueno, bueno, ya va --dijo Deslauriers-. No dormirá fuera de casa.
Y cuando se fue el criado añadió:
-Deberías pedir a ese viejo que te presente en casa de los Dambreuse; nada es tan
útil cómo frecuentar una casa rica. Puesto que tienes un frac y guantes blancos,
aprovéchalos. Tienes que ingresar en ese mundo. Más adelante me llevarás a mí. ¡Piensa
que se trata de un millonario! Arréglatelas para agradarle, y también a su esposa. ¡Hazte su
amante!
Federico protestó.
-Pero lo que te digo son cosas resabidas, me parece. ¡Recuerda al Rastignac de La
comedia humana! ¡Triunfarás, estoy seguro de ello!
Federico tenía tanta confianza en Deslauriers que se sintió conmovido, y olvidando
a la señora de Arnoux, o incluyéndola en la predicción respecto a la otra, no pudo menos de
sonreír.
El empleado añadió: -Ultimo consejo: rinde tus exámenes. Un título es siempre
conveniente. Y abandona resueltamente a tus poetas católicos y satánicos, tan avanzados en
la filosofía como lo estaban en el siglo XII. Tu desesperación es tonta. Personajes muy
importantes tuvieron al principio mayores dificultades, comenzando por Mirabeau.
Además, nuestra separación no será tan larga. Yo le haré restituir lo mal adquirido al bribón
de mi padre. Pero ya es hora de que me vaya. ¡Adiós! ¿Tienes cinco francos para que pague
mi comida?
Federico le dio diez, lo que le quedaba del dinero que había pedido por la mañana a
Isidoro.
Entretanto, a veinte toesas4 de los puentes, en la orilla izquierda, brillaba una luz en
la buhardilla de una casa baja.
Deslauriers la vio, y, quitándose el sombrero, exclamó enfáticamente:
--¡Venus, reina de los cielos, servidor! Pero la Penuria es la madre de la Sabiduría.
¡Cuánto se nos ha calumniado por eso, misericordia!
Esa alusión a una aventura común los puso alegres, e iban por la calle riendo a
carcajadas.
Luego, una vez pagada la cuenta en la posada, Deslauriers acompañó a Federico
hasta la plazuela del Hospital, y, tras un prolongado abrazo, los dos amigos se separaron.
III
Dos meses después Federico llegó una mañana a la calle Coq-Héron y pensó
inmediatamente en hacer su gran visita.
La casualidad le ayudó. El viejo Roque le llevó un rollo de papeles y le rogó que lo
entregara personalmente en casa del señor Dambreuse, y acompañó el envío con una carta
abierta, en la que presentaba a su joven compatriota.
A la señora Moreau pareció sorprenderle esa solicitación, y Federico disimuló el
placer que le causaba.
El verdadero nombre del señor Dambreuse era conde D'Ambreuse, pero desde 1825,
abandonando poco a poco su nobleza y su partido, se había dedicado a la industria, y,
atento a lo que se decía en todas las oficinas, interviniendo en todas las empresas, al acecho
de las ocasiones propicias, sutil como un griego y laborioso como un auvernés, había
amasado una fortuna que se estimaba considerable; además, era oficial de la Legión de
Honor, miembro del Consejo General del Aube, diputado, y algún día par de Francia; por lo
demás complaciente, asediaba al ministro con sus continuas peticiones de ayuda, de cruces,
de cigarrerías; y en sus enfurruñamientos contra el poder se inclinaba hacia el centro
izquierda. Su esposa, la linda señora de Dambreuse, a la que citaban las revistas de modas,
presidía las juntas de caridad. Engatusando a las duquesas apaciguaba los rencores del
noble barrio y hacía creer que su marido podía todavía arrepentirse y prestar buenos
servicios.
El joven se sentía inquieto al dirigirse a su casa.
"Debía haberme puesto el frac -pensaba-. Me invitarán sin duda al baile de la
semana próxima. ¿Qué van a decirme?"
4
Antigua medida francesa de longitud, equivalente a un metro y 946 milímetros.
Recobró el aplomo recordando que el señor Dambreuse no era más que un burgués,
y saltó ágilmente de su cabriolé en la acera de la calle de Anjou.
Después de empujar una de las dos puertas cocheras cruzó el patio, subió la
escalinata y entró en un vestíbulo con el piso de mármol de colores.
Una doble escalera recta, con alfombra roja y varillas de cobre, se apoyaba en las
altas paredes de brillante estuco. Al pie de la escalera se alzaba un plátano cuyas anchas
hojas caían sobre el terciopelo de la barandilla. Dos candelabros de bronce tenían globos de
porcelana que colgaban de cadenitas; los respiraderos abiertos de los caloríferos exhalaban
un aire pesado, y sólo se oía el tictac de un gran reloj colocado en el otro extremo del
vestíbulo bajo una panoplia.
Sonó un timbre y apareció un criado que condujo a Federico a una pequeña
habitación en la que se veían dos armarios de hierro con casilleros llenos de cartapacios.
Entre ellos escribía el señor Dambreuse sentado a un escritorio.
Leyó la carta del señor Roque, rasgó con el cortaplumas la tela que envolvía los
papeles y los examinó.
De lejos, a causa de su cuerpo esbelto, podía parecer joven todavía, pero sus ralos
cabellos blancos, sus miembros débiles y sobre todo la palidez extraordinaria de su rostro
acusaban una complexión deteriorada. Una energía implacable revelaba sus ojos glaucos,
más fríos que si hubiesen sido de vidrio. Tenía los pómulos salientes y nudosas las
articulaciones de las manos.
Por fin se levantó e hizo al joven algunas preguntas sobre personas de su
conocimiento; y sobre Nogent y sus estudios; luego lo despidió con una inclinación de
cabeza. Federico salió por otro pasillo y se encontró al final del patio, cerca de las cocheras.
Una berlina azul, tirada por un caballo sin mancha, se hallaba estacionada delante de
la escalinata. La portezuela se abrió, una dama entró en el coche y éste, con un ruido
apagado, comenzó a rodar por la arena.
Federico llegó al mismo tiempo que la dama a la puerta cochera, por el otro lado.
Como el espacio no era lo bastante amplio, tuvo que esperar. La joven, asomada a la
ventanilla, hablaba en voz baja con el portero. Federico sólo le veía la espalda, cubierta con
un manto morado. Se entretuvo examinando el interior del coche, forrado con reps azul, y
con pasamanerías y vainicas de seda. Las ropas de la dama lo llenaban, y de aquella cajita
acolchada se exhalaba un perfume de lirio y como un vago olor de elegancias femeninas. El
cochero soltó las riendas, el caballo rozó el guardacantón bruscamente y todo desapareció.
Federico volvió a pie por los bulevares.
Lamentaba no haber podido ver a la señora Dambreuse.
Un poco más allá de la calle Montmartre un atascamiento de coches le hizo volver
la cabeza, y enfrente, en el otro lado, leyó en una placa de mármol:
Jacques Arnoux
¿Cómo no había pensado antes en ella? La culpa la tenía Deslauriers. Avanzó hacia
la tienda, pero no entró; esperó a que ella apareciera.
Las altas vidrieras transparentes ofrecían a las miradas, en una disposición hábil,
estatuitas, dibujos, grabados, catálogos y ejemplares de El Arte Industrial, y los precios de
la suscripción se repetían en la puerta, decorada en el centro con las iniciales del editor.
Adosados a las paredes se veían grandes cuadros cuyo barniz brillaba, y en el fondo dos
armarios llenos de porcelanas, bronces y atractivas curiosidades; los separaba una escalerita
cerrada en lo alto por un cortinón de moqueta; y una araña de porcelana de Sajonia antigua,
una alfombra verde en el suelo y una mesa taraceada daban a aquel interior el aspecto de un
salón más bien que el de una tienda.
Federico simuló que examinaba los dibujos, y después de muchas vacilaciones
entró.
Un dependiente levantó el cortinón y le dijo que el dueño no estaría en "la tienda"
antes de las cinco, pero sí podía decirle lo que deseaba...
-No, volveré -contestó amablemente Federico.
Dedicó los días siguientes a buscarse un alojamiento, y se decidió por una
habitación amueblada en el segundo piso de un hotel de la calle Saint-Hyacinthe.
Con un cartapacio completamente nuevo bajo el brazo asistió a la apertura del
curso. Trescientos jóvenes, con la cabeza descubierta, llenaban un anfiteatro donde un
anciano con toga roja disertaba con una voz monótona; las plumas chirriaban en el papel.
Volvía a encontrar en aquella sala el olor polvoriento de las aulas, una cátedra de forma
parecida, ¡y el mismo tedio! Durante quince días asistió a las clases, pero no habían llegado
al artículo tercero cuando abandonó el Código Civil y la Instituta en la Summa divisio
personarum.
Los goces que se había prometido no llegaban, y cuando agotó los libros de una sala
de lectura recorrió las colecciones del Louvre, muchas veces seguidas asistió a los
espectáculos y se sumió en una ociosidad insondable.
Mil cosas nuevas aumentaban su tristeza. Tenía que contar su ropa blanca y que
soportar al portero, un palurdo con aspecto de enfermero que todas las mañanas iba a
hacerle la cama oliendo a alcohol y gruñendo. Su habitación, adornada con un reloj de
alabastro, le desagradaba. Los tabiques eran delgados y oía a los estudiantes vecinos hacer
ponches, reír y cantar.
Cansado de esa soledad, buscó a uno de sus antiguos compañeros llamado Bautista
Martinón y lo encontró en una pensión burguesa de la calle Saint Jacques, empollando sus
asignaturas ante un fuego de hulla.
Frente a él, una mujer con vestido de indiana zurcía calcetines.
Martinón era lo que Ise llama un hombre muy apuesto: alto, mofletudo, de facciones
regulares y ojos azulados y saltones. Su padre, un agricultor rico, lo destinaba a la
magistratura, y como ya quería parecer grave, usaba barba en forma de collar.
Como los engorros de Federico no tenían una causa s razonable y ro podía alegar
desdicha alguna, Martinón no comprendía sus lamentaciones sobre la vida. Él iba todas las
mañanas a la Escuela, luego se paseaba por el Luxemburgo, tomaba por la tarde su tacita en
el café, y con mil quinientos francos al año y el cariño de aquella obrera se sentía
completamente dichoso.
"¡Qué suerte!", se dijo interiormente Federico.
En la Escuela conoció al señor de Cisy, hijo de una familia noble y que por lo
amanerado de sus modales parecía una señorita.
El señor de Cisy se dedicaba al dibujo y le gustaba el arte gótico. Muchas veces
fueron juntos a admirar la Sainte Chapelle y Notre-Dame. Pero la distinción del joven patricio encubría una inteligencia de las más mediocres. Todo le sorprendía; reía mucho al oír
cualquier chiste y mostraba una ingenuidad tan completa, que Federico, al principio, lo
tomó por un farsante y al final se convenció de que era tonto.
En consecuencia, no podía desahogarse con nadie y seguía esperando la invitación
de los Dambreuse.
El día de Año Nuevo les envió su tarjeta, pero no recibió ninguna.
Había vuelto a pasar por El Arte Industrial.
Volvió por tercera vez, y por fin vio a Arnoux, que discutía entre cinco o seis
personas y apenas contestó a su saludo, lo que molestó a Federico. Pero no dejó de buscar
la manera de llegar hasta ella.
Al principio se le ocurrió la idea de presentarse con frecuencia para regatear los
precios de los cuadros. Luego pensó en echar en el buzón del periódico algunos artículos
"muy fuertes", como un medio para relacionarse. ¿O tal vez era preferible ir directamente al
grano y declarar su amor? Escribió una carta de doce páginas, llena de expresiones líricas y
apóstrofes, pero la rompió, y no hizo nada ni intentó nada, inmovilizado por el temor al
fracaso.
Sobre la tienda de Arnoux había 'en el primer piso tres ventanas que se iluminaban
todas las noches. Tras ellas se deslizaban algunas sombras, sobre todo una, que era la de
ella. Y Federico se molestaba en acudir desde muy lejos para mirar esas ventanas y
contemplar aquella sombra.
Una negra que llevaba a una niña de la mano y con la que un día se cruzó en las
Tullerías le recordó a la negra de la señora Arnoux. Sin duda andaba por allí como las otras,
y siempre que pasaba por las Tullerías le latía el corazón esperando encontrarla. Los días de
sol continuaba su paseo hasta el final de los Campos Elíseos.
Mujeres indolentemente sentadas en sus calesas y cuyos velos flotaban al viento
desfilaban cerca de él al paso firme de los caballos, con un imperceptible balanceo que
hacía crujir los cueros charolados. Los coches eran cada vez más numerosos, disminuían la
velocidad desde la plaza circular y llenaban toda la avenida. Las crines se acercaban a las
crines y los faroles a los faroles; los estribos de acero, las barbadas de plata, las hebillas de
cobre, lanzaban aquí y allá puntos luminosos entre los calzones cortos, los guantes blancos
y los abrigos de piel que caían sobre el blasón de las portezuelas. Federico se sentía como
perdido en un mundo lejano. Sus miradas recorrían las cabezas femeninas y vagas
semejanzas le recordaban a la señora de Arnoux. Se la imaginaba entre las otras, en una de
las pequeñas berlinas parecidas a la de la señora Dambreuse. Pero el sol se ponía y el viento
frío levantaba torbellinos de polvo. Los cocheros hundían la barbilla en las corbatas, las
ruedas giraban más rápidamente, el macadán rechinaba; y todos los vehículos descendían a
toda prisa por la larga avenida, rozándose, adelantándose, apartándose unos de otros y
luego dispersándose en la Plaza de la Concordia. Detrás de las Tullerías el cielo tomaba un
matiz pizarroso. Los árboles del jardín formaban dos masas enormes, violáceas en las
copas. Los faroles de gas se encendían, y el Sena, verdoso en toda su extensión, se
desgarraba en reflejos plateados contra los pilares de los puentes.
Federico iba a comer, por dos francos y medio, en un restaurante de la calle la
Harpe.
Contemplaba con desdén el viejo mostrador de caoba, las servilletas manchadas, los
cubiertos grasientos y los sombreros colgados de la pared. Los que lo rodeaban eran
estudiantes como él. Hablaban de sus profesores y de sus queridas. A él le tenían sin
cuidado los profesores, y en cuanto a las queridas, ¿tenía él alguna acaso? Para eludir el
alborozo estudiantil llegaba lo más tarde posible. Restos de comida cubrían todas las mesas.
Los dos mozos, cansados, dormitaban en los rincones, y un olor a cocina, quinqué y tabaco
llenaba la sala desierta.
Luego subía lentamente por las calles. El viento hacía ondular los faroles y en el
lodo temblaban largos reflejos amarillentos. Por el borde de las aceras se deslizaban
sombras con paraguas. El pavimento estaba resbaladizo, caía la bruma y le parecía que las
tinieblas húmedas lo envolvían y penetraban profundamente en su corazón.
Sintió un remordimiento y volvió a las clases, pero como no conocía nada de las
materias explicadas hasta entonces, se le hacían difíciles las cosas más sencillas.
Comenzó a escribir una novela titulada Silvio, el hijo del pescador. La acción se
desarrollaba en Venecia, el protagonista era él mismo, y la heroína la señora de Arnoux,
que en la novela se llamaba Antonia. Para conseguirla asesinaba a muchos caballeros,
incendiaba una parte de la ciudad y cantaba bajo el balcón de la dama, donde se movían al
soplo de la brisa las cortinas de damasco rojo del bulevar Montmartre. Las reminiscencias
demasiado numerosas que advirtió en su novela le desanimaron; no siguió adelante, y su
ociosidad aumentó.
Entonces suplicó a Deslauriers que fuese a compartir su habitación. Se las
arreglarían para vivir con sus dos mil francos de pensión; todo era preferible a aquella vida
intolerable. Deslauriers no podía abandonar Troyes todavía. Le instaba a que se distrajera y
visitara con frecuencia a Senecal.
Senecal era un pasante de matemáticas, hombre inteligente y de convicciones
republicanas, un futuro Saint Just, según Deslauriers. Federico fue tres veces a visitarle en
el quinto piso donde vivía, y como no le devolvió las visitas, no volvió.
Quiso divertirse y fue a los bailes de la ópera. Pero esas alegrías tumultuosas lo
desalentaban en la puerta misma. Además, le retenía el temor a un descalabro pecuniario,
pues se imaginaba que la cena con una mascarita supondría gastos considerables, y eso era
para él una aventura demasiado onerosa.
Sin embargo, le parecía que era digno de que lo amaran. A veces se despertaba con
el corazón rebosante de esperanza, se vestía cuidadosamente como para una cita y recorría
París en paseos interminables. Cada vez que una mujer caminaba delante de él o avanzaba a
su encuentro se decía: "¡Es ella!", y cada vez sufría una decepción nueva. El recuerdo de la
señora de Arnoux reforzaba sus deseos. Tal vez la encontraría en su camino, y se imaginaba
para llegar a ella complicaciones casuales, peligros extraordinarios de los que él la salvaría.
Así se deslizaban los días, repitiéndose los mismos engorros y los hábitos
contraídos. Hojeaba folletos bajo las arcadas del Odeón, iba al café para leer la Revue des
Deux Mondes, entraba en un aula del Collège de Fiance para escuchar durante una hora una
lección de chino o de economía política. Todas las semanas escribía largas cartas a
Deslauriers; comía de vez en cuando con Martinón y veía a veces al señor de Cisy.
Alquiló un piano y compuso valses alemanes.
Una noche, en el teatro del Palais-Royal, vio en un palco proscenio a Arnoux junto a
una mujer. ¿Era ella? La cortina de tafetán verde extendida en el borde del palco le ocultaba
el rostro. Por f n se levantó el telón y se descorrió la cortina. Era una mujer alta, de unos
treinta años, ajada y de labios gruesos que al reír descubrían una dentadura espléndida.
Conversaba familiarmente con Arnoux y le daba golpecitos con el abanico en los dedos.
Luego se sentó entre ellos una muchacha rubia con los párpados un poco enrojecidos como
si hubiera llorado. Desde ese momento Arnoux se mantuvo medio inclinado sobre su
hombro, diciéndole cosas que ella escuchaba sin responder. Federico se ingeniaba para
descubrir la situación social de aquellas mujeres, modestamente vestidas con trajes oscuros
de cuellos abiertos y vueltos.
Cuando terminó el espectáculo se precipitó a los pasillos, llenos de gente. Arnoux,
delante de él, bajaba la escalera peldaño a peldaño, dando el brazo a las dos mujeres.
De pronto un farol de gas lo iluminó. Tenía un crespón negro en el sombrero.
¿Había muerto ella? Esa idea atormentó tanto a Federico que al día siguiente corrió a El
Arte Industrial y, después de apresurarse a comprar uno de los grabados expuestos en el
escaparate, preguntó al dependiente cómo se hallaba el señor Arnoux.
El dependiente le contestó:
-Muy bien.
Federico añadió, palideciendo:
-¿Y la señora?
-También muy bien.
Federico se olvidó de llevarse el grabado.
Pasó el invierno. En la primavera se sintió menos triste, preparó el examen y
después de rendirlo de manera mediocre, partió inmediatamente para Nogent.
No fue a Troyes para ver a su amigo, con el fin de evitar las observaciones de su
madre. Luego, cuando volvió a París, dejó su anterior alojamiento y tomó y amuebló dos
habitaciones en el muelle de Napoleón. Había renunciado a la esperanza de que le invitaran
los Dambreuse y comenzaba a extinguirse su gran pasión por la señora de Arnoux.
IV
Una mañana del mes de diciembre, cuando se dirigía al curso de práctica forense,
creyó observar en la calle -Saint, Jacques más animación que de ordinario. Los estudiantes
salían precipitadamente de los cafés, o, por las ventanas abiertas, se llamaban de una casa a
otra; los tenderos, en las aceras, miraban con inquietud; se cerraban las contraventanas, y
cuando llegó a la calle Soufflot vio una gran multitud alrededor del Panteón.
Grupos desiguales de cinco a doce jóvenes se paseaban tomados del brazo y se
acercaban a otros grupos mayores estacionados en diversos lugares; en el fondo de la plaza,
junto a las verjas, unos hombres de blusa peroraban, mientras los guardias municipales, con
el tricornio ladeado y las manos a la espalda, iban y venían a lo largo de las paredes
haciendo resonar el pavimento con sus gruesas botas. Todos tenían un aire misterioso y
turulato; algo se esperaba, evidentemente, y había en el borde de todos los labios una
interrogación.
Federico se encontró junto a un joven rubio, de rostro simpático, con bigote y perilla
como un refinado de la época de Luis XIII. Preguntóle por la causa de aquel desorden.
-No sé nada ---contestó el otro-, ni tampoco ellos lo saben. ¡Es la moda del día!
¡Qué buena farsa!
Y se echó a reír.
Las peticiones para la Reforma que obligaban a firmar en la guardia nacional,
juntamente con el empadronamiento Humann y otros acontecimientos producían desde
hacía seis meses en París tumultos inexplicables, e incluso se repetían con tanta frecuencia
que los diarios ya no hablaban de ellos.
-Esto no tiene contorno ni color-continuó el vecino de Federico Tengo la impresión,
señor, de que hemos degenerado. En la buena época de Luis XI, y aun en la de Benjamín
Constant, había más rebeldía entre los estudiantes. Me parecen pacíficos como carneros,
estúpidos como pepinillos e idóneos para horteras. ¡Pascua de Dios! ¡Y a esto se le llama
juventud escolar!
Y abrió ampliamente los brazos, como Federico Lemaître en Robert Macaire.
-¡Juventud escolar, yo te bendigo!
Luego, dirigiéndose a un trapero que removía conchas de ostras junto al
guardacantón de una taberna, le preguntó:
-¿Perteneces a la juventud escolar?
El viejo levantó una cara horrible, en la que se veían, en medio de una barba gris,
una nariz roja y dos ojos borrachos y estúpidos.
--¡No! Me pareces más bien uno de esos hombres de cara patibularia que se ven, en
diversos grupos, sembrando el oro a manos llenas... ¡Oh, siembra, patriarca, siembra!
¡Corrómpeme con los tesoros de Albión! Are you English? ¡Yo no rechazo los regalos de
Artajerjes! Charlemos un poco de la unión aduanera.
Federico sintió que alguien le tocaba en el hombro, y se volvió. Era Martinón, muy
pálido.
-¡Bueno! -exclamó, y lanzó un gran suspiro-. ¡Un motín más!
Temía que lo comprometieran y se lamentó por ello. Le inquietaban sobre todo los
hombres de blusa, en quienes veía miembros de sociedades secretas.
-¿Pero acaso existen sociedades secretas? -preguntó el joven bigotudo-. ¡Es una
vieja patraña del gobierno para espantar a los burgueses!
Martinon le pidió que hablara en voz más baja, por temor a la policía.
-¿Pero usted todavía cree en la policía? En verdad, ¿sabe usted, señor, si yo mismo
no soy un polizonte?
Y le miró de tal modo, que Martinon, muy impresionado, no comprendió en el
primer momento la broma. La multitud los empujaba y los tres se vieron obligados a subir a
la escalerilla que conducía, por un pasillo, al nuevo anfiteatro.
Pronto se dividió la multitud espontáneamente y muchas cabezas se descubrieron;
saludaban al ilustre profesor Samuel Rondelot, quien, envuelto en su gruesa levita,
levantando en el aire sus anteojos de armazón plateado y resoplando a causa del asma,
avanzaba con paso tranquilo para dar su clase. Aquel hombre era una de las glorias forenses
del siglo XIX, el rival de los Zachariae y los Ruhdorf. Su nueva dignidad de par de Francia
no había modificado en nada sus costumbres. Se sabía que era pobre y lo rodeaba un gran
respeto.
Sin embargo, desde el fondo de la plaza algunos gritaron: -¡Abajo Guizot!
-¡Abajo Pritchard!
-¡Abajo los vendidos!
-¡Abajo Luis Felipe!
La muchedumbre osciló y, al agolparse contra la puerta del patio, que estaba
cerrada, impedía que el profesor siguiera adelante. Se detuvo delante de la escalera, y
pronto se le vio en el último de los tres peldaños. Comenzó a hablar, pero un murmullo
cubrió su voz. Aunque poco antes se le quería, en aquel momento se le odiaba porque
representaba a la autoridad. Cada vez que trataba de hacerse oír se reanudaban los gritos.
Hizo un gran gesto para invitar a los estudiantes a que le siguieran. Le respondió una
vociferación general. Se encogió de hombros desdeñosamente y se introdujo en el pasillo.
Martinon aprovechó el lugar que ocupaba para desaparecer al mismo tiempo.
-¡Qué cobarde! -exclamó Federico.
-Es prudente -replicó el otro.
La multitud aplaudió. Aquella retirada del profesor se convertía en una victoria para
ella. Todas las ventanas estaban llenas de curiosos que miraban. Algunos entonaron La
Marsellesa; otros proponían que se fuera a la casa de Béranger.
-¡A casa de Laffitte!
-¡A casa de Chateaubriand!
-¡A casa de Voltaire! -gritó el joven del bigote rubio.
Los guardias municipales trataban de disolver los grupos y decían con la mayor
amabilidad de que eran capaces:
-Vamos, señores, circulen; hagan el favor de retirarse.
Alguien gritó:
-¡Abajo los matones!
Era una injuria habitual desde los disturbios del mes de setiembre. Todos la
repitieron. Gritaban y silbaban a los guardianes del orden público, que comenzaban a
palidecer; uno de ellos no pudo aguantar más, y al ver a un mozalbete que se le acercaba
demasiado y se le ría en las narices, lo empujó tan fuertemente que lo hizo caer de espaldas
cinco pasos más adelante, junto a la taberna. Todos se apartaron; pero casi inmediatamente
rodó también el guardia, derribado por una especie de Hércules, cuya cabellera, como un
manojo de estopa, se desbordaba bajo una gorra de hule.
Detenido desde hacía algunos minutos en la esquina de la calle Saint Jacques, se
apresuró a soltar la gran cartera que llevaba para lanzarse sobre el guardia municipal, y
cuando lo tuvo debajo, le machucó la cara a puñetazos. Los compañeros del guardia
acudieron, pero el terrible muchacho era tan fuerte que habrían sido necesarios por lo
menos cuatro hombres para sujetarlo. Dos le sacudían por el cuello, otros dos le tiraban de
los brazos, un quinto le asestaba rodillazos en los riñones, y todos le llamaban bandido,
asesino, revoltoso. Con el pecho desnudo y las ropas hechas jirones, protestaba que era
inocente y alegaba que no veía con calma golpear a un niño.
--¡Me llamo Dussardier! —gritaba-. Y trabajo en la tienda de encajes y modas de los
hermanos Valinçart, en la calle de Cléry. ¿Dónde está mi cartera? ¡Quiero mi cartera! -y
repetía- ¡Dussardier! Calle de Cléry. ¡Mi cartera!
Sin embargo, se calmó y se dejó conducir estoicamente a la comisaría de la calle
Descartes. Una oleada de gente le siguió. Federico y el joven bigotudo iban inmediatamente
detrás, llenos de admiración por el empleado y de indignación por la violencia de la
autoridad.
A medida que avanzaban disminuía la muchedumbre.
Los guardias municipales se volvían de vez en cuando con un gesto feroz, y como
los alborotadores nada tenían que hacer ya, ni los curiosos nada que ver, todos se fueron
dispersando poco a poco. Los transeúntes que se cruzaban con ellos se quedaban mirando a
Dussardier y se entregaban a toda clase de comentarios ultrajantes. Una vieja que estaba en
la puerta de su casa gritó que el detenido había robado un pan, injusticia que aumentó la
irritación de los dos amigos. Por fin llegaron a la comisaría, cuando ya no quedaban más
que unas veinte personas. La vista de los soldados bastó para dispersarlas.
Federico y su compañero reclamaron valientemente la libertad del que acababan de
encerrar en un calabozo. El policía de guardia les amenazó con encerrarlos a ellos también
si insistían. Pidieron la presencia del comisario y declararon su nombre y su condición de
estudiantes de derecho, afirmando que el detenido era condiscípulo suyo.
Los hicieron entrar en una habitación desamueblada, con cuatro bancos adosados a
las paredes enyesadas y ahumadas. En el fondo se abrió una ventanilla y en ella apareció la
cara rolliza de Dussardier, quien, con el desorden de su cabello, sus ojitos redondos y su
nariz de punta cuadrada, recordaba vagamente la cara de un buen perro.
-¿No nos reconoces? -le preguntó Hussonnet, que era el nombre del joven del
bigote.
-Pero. .. -balbuceó Dussardier.
-No sigas haciéndote el tonto -replicó el otro-. Ya se sabe que eres, como nosotros,
estudiante de derecho.
A pesar de los guiños que le hacían, Dussardier no caía en la cuenta. Pareció
reflexionar, y de pronto preguntó:
-¿Han encontrado mi cartera?
Federico levantó la vista, desanimado, y Hussonnet contestó:
¿Ah, sí, tu cartera, en la que guardas tus apuntes de clase? Sí, sí, tranquilízate.
Y redoblaron su pantomima. Dussardier comprendió por fin que habían ido para
ayudarle, y calló por temor a comprometerlos. Por lo demás, sentía una especie de
vergüenza al verse elevado a la categoría de estudiante y el igual de aquellos jóvenes que
tenían manos tan blancas.
¿Deseas que digamos algo a alguien? -le preguntó Federico.
-No, gracias, a nadie.
-¿Ni a tu familia?
Dussardier bajó la cabeza sin responder; el pobre mozo era bastardo. A los dos
amigos les asombró ese silencio.
-¿Tienes tabaco? -volvió a preguntar Federico.
Dussardier se palpó los bolsillos y sacó del fondo de uno de ellos los restos de una
pipa, de una bella pipa de espuma de mar con cañón de madera negra, tapadera de plata y
boquilla de ámbar.
Desde hacía tres años se dedicaba a hacer de ella una obra maestra. Cuidaba de
mantener el fogón constantemente encerrado en una funda de gamuza, de fumarla con la
mayor lentitud posible, de no dejarla nunca sobre mármol y de colgarla todas las noches en
la cabecera de su cama. Y ahora sacudía los pedazos de ella en la mano cuyas uñas
sangraban, y con la barbilla hundida en el pecho, los ojos fijos y la boca abierta,
contemplaba aquellos restos de su alegría con una tristeza inefable.
-¿Si le diéramos unos cigarros?-dijo Hussonnet en voz baja, e hizo ademán de
buscarlos.
Federico había puesto ya en el borde de la ventanilla una cigarrera llena.
-¡Tómalos! ¡Adiós y buen ánimo!
Dussardier se abalanzó sobre las dos manos que se le tendían, las estrechó
frenéticamente y con la voz entrecortada por los sollozos dijo:
¿Cómo? ... ¿Son para mí? ... ¿Para mí?
Los dos amigos eludieron sus manifestaciones de agradecimiento, salieron y fueron
a almorzar juntos en el café Tabourey, frente al Luxemburgo.
Mientras comían el bife, Hussonnet informó a su compañero de que trabajaba en
revistas de modas y hacía propaganda para El Arte Industrial.
-¿En casa de Jacques Arnoux? -preguntó Federico. -¿Lo conoce usted?
-Sí... no... es decir, lo he visto, me lo he encontrado. Preguntó negligentemente a
Hussonnet si veía algunas veces a la señora de Arnoux.
-De vez en cuando --contestó el bohemio.
Federico no se atrevió a seguir haciendo preguntas; aquel hombre acababa de
ocupar.' un lugar desmesurado en su vida. Pagó la cuenta del almuerzo, sin la menor
protesta por parte del otro.
La simpatía era mutua; se dieron sus direcciones y Hussonnet le invitó cordialmente
a que lo acompañara hasta la calle de Fleurus.
Se hallaban en medio del jardín cuando el empleado de Arnoux, conteniendo el
aliento y retorciendo la cara en una mueca abominable, se puso a cacarear, y al punto todos
los gallos de los alrededores le respondieron con quiquiriquíes prolongados.
-Es una señal -dijo Hussonnet.
Se detuvieron cerca del teatro Bobino, delante de una casa a la que se llegaba por
una alameda. En el tragaluz de una buhardilla, entre capuchinas y guisantes de olor,
apareció una joven, con la cabeza descubierta y en corpiño, y los dos brazos apoyados en el
borde del canalón.
-Buenos días, ángel mío; buenos días, tesoro -dijo Hussonnet, y le envió unos besos.
Abrió la verja de un puntapié y desapareció.
Federico le esperó durante toda la semana. No se atrevía a ir a su casa para que no
pareciera que deseaba con impaciencia que él lo invitara a su vez a almorzar, pero lo buscó
por todo el Barrio Latino. Lo encontró una noche y lo llevó a su habitación en el muelle de
Napoleón.
La charla fue larga y se expansionaron. Hussonnet ambicionaba la gloria y los
beneficios del teatro. Colaboraba en comedias de enredo no admitidas aún, tenía "una
multitud de ideas", componía canciones y cantó algunas de ellas. Luego, al ver en el estante
un volumen de Hugo y otro de Lamartine, prorrumpió en sarcasmos contra la escuela
romántica. Esos poetas carecían de buen sentido y de corrección, y sobre todo no eran
franceses. Él se jactaba de conocer el idioma y desmenuzaba las frases más bellas con esa
severidad descontentadiza y ese gusto académico que caracterizan a las personas bromistas
cuando tratan del arte serio.
Federico se sintió agraviado en sus predilecciones y deseaba terminar de una vez.
¿Por qué no atreverse a decir en seguida aquello de lo que dependía su felicidad? Preguntó
al aprendiz de literato si podía presentarlo en la casa de los Arnoux.
La cosa era fácil y se citaron para el día siguiente.
Hussonnet faltó a esa cita y a otras tres. Apareció un sábado, a eso de las cuatro.
Pero, aprovechando el coche, se detuvo primeramente en el Thèâtre-Français para sacar una
entrada de palco; se hizo llevar a casa de un sastre y a la de una modista, y escribió esquelas
en las porterías. Por fin llegaron al bulevard Montmartre. Federico cruzó la tienda y subió
la escalera. Arnoux lo vio en el espejo colocado delante de su escritorio, y, sin dejar de
escribir, le tendió la mano por encima del hombro.
Cinco o seis personas, de pie, llenaban la pequeña habitación, iluminada por una
sola ventana que daba al patio; un canapé de lana parda adamascada ocupaba en el fondo el
interior de una alcoba, entre dos cortinones de un paño parecido. Sobre la chimenea
cubierta de papelotes había una Venus de bronce, entre dos candelabros con bujías rosadas.
A la derecha, junto a un casillero, un hombre sentado en un sillón leía la revista con el
sombrero puesto; las paredes desaparecían bajo estampas y cuadros, grabados preciosos o
bocetos de maestros contemporáneos, con dedicatorias que atestiguaban el afecto más
sincero a Jacques Arnoux.
-¿Su salud sigue siendo buena? -preguntó, volviéndose hacia Federico.
Y sin esperar respuesta, preguntó en voz baja a Hussonnet:
-¿Cómo se llama su amigo?
Y luego, en voz alta, añadió:
-Tomen un cigarro de la caja que está en el casillero.
El Arte Industrial, situado en un sitio céntrico de París, era un lugar de reunión
cómodo y un terreno neutral donde las rivalidades se codeaban familiarmente. Estaban allí
ese día Antenor Braive, el retratista de los reyes; Jules Burrieu, que comenzaba a
popularizar con sus dibujos las guerras de Argelia; el caricaturista Sombaz, el escultor
Vourdat, y otros más, ninguno de los cuales se ajustaba a los prejuicios del estudiante. Sus
modales eran sencillos y conversaban con naturalidad. El místico Lovarias relató un cuento
obsceno, y el descubridor del paisaje oriental, el famoso Dittmer, vestía una camisola de
tejido de punto bajo el 1 chaleco y tomó el ómnibus para volver a su casa.
Al principio se habló de una tal Apolonia, ex modelo a la que Burrieu pretendía
haber visto en el bulevard en una calesa a la gran Daumont. Hussonnet explicó esa
metamorfosis por la serie de sus mantenedores.
-¡Cómo conoce este bribón a las muchachas de París! --dijo Arnoux.
-Después de usted, si queda alguna, señor -replicó el bohemio, y saludó
militarmente para imitar al granadero que ofreció su cantimplora a Napoleón.
Luego se discutió acerca de algunos cuadros para los que había servido de modelo
la cabeza de Apolonia. Se criticó a los colegas ausentes. Les sorprendía el precio que
alcanzaban sus obras, y todos se quejaban de que no ganaban lo suficiente. En ese momento
entró un hombre de estatura mediana, con la levita cerrada por un solo botón, y de ojos
vivaces y aspecto un poco extravagante.
-¡Qué hato de burgueses son ustedes! -dijo- ¿Qué importancia tiene eso, Dios mío?
Los antiguos hacían obras maestras sin preocuparse por el precio. Correggio, MuriIlo...
-Añada a Pellerin -dijo Sombaz.
Pero, sin recoger el epigrama, siguió hablando con tanta vehemencia que Arnoux se
vio obligado a repetirle dos veces:
-Mi esposa lo necesita el jueves. No lo olvide.
Esas palabras hicieron que Federico volviera a pensar en la señora de Arnoux. ¿Sin
duda se entraba en sus habitaciones por el gabinete próximo al diván? Arnoux, para tomar
un pañuelo, acababa de abrirlo, y Federico vio en el fondo un lavabo. Pero una especie de
refunfuño salió del rincón de la chimenea; era el personaje que leía el diario sentado en el
sillón. Tenía cinco pies y nueve pulgadas de estatura, los párpados un poco caídos, el
cabello gris y un aire majestuoso. Se llamaba Regimbart.
-¿Qué sucede, ciudadano? -preguntó Arnoux.
-¡Una nueva canallada del gobierno!
Se trataba de la destitución de un maestro de escuela. Pellerin reanudó su paralelo
entre Miguel Ángel y Shakespeare. Dittmer se iba, Arnoux lo detuvo para ponerle en la
mano dos billetes de banco. Hussonnet, creyendo que aquel era el momento propicio, le
dijo:
-¿No podría adelantarme algo, mi querido patrón?
Pero Arnoux había vuelto a sentarse y reprendía a un anciano de aspecto sórdido
con anteojos azules.
-¡Es usted muy gracioso, tío Isaac! ¡He aquí tres obras desacreditadas, perdidas!
Todos se burlan de mí. ¡Ahora las conocen! ¿Qué quiere que haga con ellas? ¡Tendré que
enviarlas a California... o al diablo! ¡Cállese!
La especialidad de aquel buen hombre consistía, en poner al pie de sus cuadros
firmas de maestros antiguos. Arnoux se negaba a pagarle y lo despidió brutalmente. Luego,
cambiando de m
Con el codo en la falleba de la ventana, y en tono meloso, le habló durante largo
tiempo. Por fin exclamó:
-¡Pues bien, a mí no me molesta tener corredores, señor conde!
El caballero se resignó, Arnoux le entregó veinticinco luises y cuando el otro se fue
exclamó:
-¡Qué cargantes son estos grandes señores!
-¡Y qué miserables! -murmuró Regimbart.
A medida que la hora avanzaba aumentaban las ocupaciones de Arnoux; clasificaba
artículos, abría cartas, alineaba cuentas entre el ruido de los martillazos en el almacén, salía
para vigilar los embalajes, y luego volvía a su tarea; y mientras hacía correr la pluma por el
papel replicaba a las bromas. Esa noche debía cenar con su abogado y salir al día siguiente
para Bélgica.
Los otros hablaban de los asuntos del día: el retrato de Cherubini, el anfiteatro de
Bellas Artes, la próxima Exposición. Pellerin despotricaba contra el Instituto. Los
chismorreos y las discusiones se entrecruzaban. La habitación, de techo bajo, estaba tan
llena que no se podía mover, y la luz de las velas rosadas pasaba entre el humo de los
cigarros como los rayos del sol a través de la bruma.
La puerta contigua al diván se abrió, y entró una mujer alta y delgada, con gestos
bruscos que hacían tintinear en su vestido de tafetán negro todos los dijes de su reloj.
Era la mujer que Federico había entrevisto el verano anterior en el Palais-Royal.
Algunos la llamaban por su nombre y cambiaban con ella apretones de mano. Hussonnet
consiguió por fin cincuenta francos. El reloj dio las siete y todos se retiraron.
Arnoux le pidió a Pellerin que se quedara y condujo a la señorita Vatnaz al
despacho.
Federico no oía lo que decían, pues hablaban en voz baja. Sin embargo, la voz
lèmenina se elevó:
-¡Hace seis meses que se hizo el negocio y sigo esperando!
Hubo un largo silencio. La señorita Vatnaz reapareció.
Arnoux había vuelto a prometerle algo.
-¡Oh, oh! ¡Más adelante ya veremos! -¡Adiós, hombre dichoso! -dijo ella, y se fue.
Arnoux se apresuró a volver al despacho, se aplastó el bigote con cosmético, se alzó
los tirantes para que le cayeran mejor los pantalones y mientras se lavaba las manos dijo a
Pellerin:
-Necesitaría dos sobrepuertas, a doscientos cincuenta francos cada una, de estilo
Boucher. ¿De acuerdo?
-Sea -replicó el artista, que se ruborizó. -¡Está bien! Y no olvide a mi esposa.
Federico acompañó a Pellerin hasta lo alto del barrio de la Poissonière, y le pidió
permiso para ir a visitarlo de vez en cuando, favor que le fue concedido amablemente.
Pellerin leía todas las obras de estética para descubrir la verdadera teoría de lo bello,
convencido de que cuando la encontrara haría obras maestras. Se rodeaba de todos los
elementos auxiliares imaginables: dibujos, vaciados en yeso, modelos y grabados: buscaba,
se consumía; acusaba al tiempo, a sus nervios, a su estudio; salía a la calle en busca de
inspiración, se estremecía de alegría cuando creía encontrarla, y luego abandonaba su obra
y soñaba con otra que debía ser más bella. Atormentado así por sus ansias de gloria,
malgastando su tiempo en discusiones, creyendo en mil tonterías, en los sistemas, en las
críticas, en la importancia de un reglamento o de una reforma en materia de arte, a los
cincuenta años de edad no había producido todavía más que bocetos. Su fuerte orgullo le
impedía desalentarse, pero estaba siempre irritado y en ese estado de exaltación a la vez
ficticio y natural característico de los comediantes.
Al entrar en su casa se veían dos grandes cuadros en los que los primeros tonos,
dispuestos aquí y allá, formaban en la tela blanca manchas pardas, rojas y azules. Un
enrejado de líneas hechas con tiza se extendía por encima como las mallas veinte veces
zurcidas de una red; era imposible comprender lo que eso significaba. Pellerin explicó a
Federico el tema de las dos composiciones, indicando con el pulgar las partes que faltaban.
Una debía representar La demencia de Nabucodonosor y la otra El incendio de Roma por
Nerón. Federico las admiró.
Admiró también figuras desnudas de mujeres desgreñadas, paisajes en los que
abundaban los troncos de árboles hendidos por los rayos, y sobre todo caprichos a pluma,
recuerdos de Callot, Rembrandt o Goya cuyos originales no conocía. Pellerin no estimaba
ya esos trabajos de su juventud; ahora le daba por el gran estilo, y dogmatizó
elocuentemente acerca de Fidias y Winckelmann. Las cosas que lo rodeaban reforzaban el
efecto de sus palabras: se veían una calavera sobre un reclinatorio, unos yataganes y un
hábito de monje, que Federico se puso.
Cuando llegaba temprano lo encontraba en su mal catre cubierto con un trozo de
alfombra, pues Pellerin, que iba a los teatros con asiduidad, se acostaba tarde. Le servía una
vieja andrajosa, comía en un bodegón y vivía sin querida. Sus conocimientos, adquiridos
desordenadamente, hacían divertidas sus paradojas. Su odio a lo vulgar y lo burgués se
desbordaba en sarcasmos de un lirismo magnífico y sentía por los maestros un fervor
religioso que casi lo elevaba hasta ellos.
¿Pero por qué no hablaba nunca de la señora de Arnoux? En lo que respectaba a su
marido, unas veces decía que era un buen muchacho y otras le llamaba charlatán. Federico
esperaba sus confidencias.
Un día, hojeando una de sus carteras de dibujo, encontró en el retrato de una gitana
cierto parecido a la señorita Vatnaz, y como esa persona le interesaba, quiso saber cuál era
su situación.
Creía Pellerin que en un principio había sido institutriz en alguna provincia, pero
ahora daba lecciones y trataba de escribir en periodiquitos.
Por su manera de comportarse con Arnoux se podía suponer, según Federico, que
era su querida. -¡Bah, tiene otras! ---dijo Pellerin.
Entonces el joven, desviando la cara roja de vergüenza por lo infame de su
pensamiento, preguntó en tono atrevido:
-¿Su esposa le paga, sin duda, con la misma moneda? -¡De ningún modo! ¡Es
honrada!
Federico sintió remordimiento y asistió con más frecuencia a las reuniones.
Las grandes letras que componían el nombre de Arnoux en la placa de mármol,
sobre la puerta de la tienda, le parecían muy peculiares y preñadas de significación, como
una escritura sagrada. La amplia acera en pendiente facilitaba su marcha, la puerta se abría
casi por sí sola y el picaporte, suave al tacto, tenía la cordialidad y como la inteligencia de
una mano en la suya. Sin darse cuenta se fue haciendo tan puntual como Regimbart.
Todos los días Regimbart se sentaba en su sillón, junto a la chimenea, se apoderaba
de Le National5 y ya no lo dejaba, y manifestaba sus pensamientos por medio de
exclamaciones o de simples encogimientos de hombros. De vez en cuando se enjugaba la
frente con su pañuelo de bolsillo enrollado como un embutido y que llevaba en el pecho
entre dos botones de su levitón verde. Usaba pantalón con raya, zapatos abotinados, corbata
larga y un sombrero de alas vueltas por el que se le reconocía desde lejos entre la multitud.
A las ocho de la mañana bajaba de las alturas de Montmartre para beber un vaso de
vino blanco en la calle de Notre-Dame-des-Victoires. El almuerzo, al que seguían muchas
partidas de billar, lo entretenía hasta las tres. Entonces se dirigía al pasaje de los Panoramas
para beber el ajenjo. Después de la reunión en la casa de Arnoux iba al cafetín Bordelés
para tomar el vermut. Luego, en vez de reunirse con su mujer, prefería con frecuencia
comer solo en otro cafetín de la plaza Gaillon, donde pedía que le sirvieran "platos caseros,
cosas sin aderezos". Por fin se trasladaba a otra sala de billar y se quedaba allí hasta la
medianoche, la una de la madrugada o el momento en que, apagada la luz de gas, y cerradas
las contraventanas, el dueño del establecimiento, extenuado, le suplicaba que se fuera.
Y no era la afición a las bebidas lo que atraía a esos lugares al ciudadano Regimbart,
sino la vieja costumbre de charlar en ellos de política; con la edad su verbosidad había
decaído y sólo le quedaba una melancolía silenciosa. Al ver la seriedad de su rostro se
habría dicho que hacía rodar al mundo en su cabeza. Pero nada salía de ella, y nadie, ni
siquiera sus amigos, le conocía ocupación alguna, aunque él se las daba de hombre de
negocios.
Arnoux parecía estimarle extremadamente. Un día le dijo a Federico:
-Ese sabe mucho, ¡es un hombre de pelo en pecho!
En otra ocasión Regimbart exhibió en su pupitre unos documentos relacionados con
las minas de caolín de Bretaña; Arnoux apelaba a su experiencia.
Federic9 se mostró más ceremonioso con Regimbart, hasta el punto de invitarle a
beber ajenjo de vez en cuando, y aunque lo consideraba estúpido, con frecuencia se
quedaba con él largo tiempo, únicamente porque era amigo de Jacques Arnoux.
Después de haber protegido en sus comienzos a los maestros contemporáneos, el
mercader de cuadros, hombre progresista, había procurado, conservando su empaque
artístico, aumentar sus beneficios pecuniarios. Buscaba la emancipación de las artes, lo
sublime por poco precio. Todas las industrias del lujo parisiense sufrieron su influencia,
que fue beneficiosa para las cosas pequeñas y funestas para las grandes. Con su anhelo por
halagar a la opinión desvió de su camino a los artistas capaces, corrompió a los fuertes,
agotó a los débiles e hizo famosos a los mediocres, de los que disponía gracias a sus
relaciones y a su revista. Los aprendices deseaban ver sus obras en el escaparate de Arnoux,
y los mueblistas tomaban en su casa los modelos para el amueblamiento. Federico lo tenía
al mismo tiempo por millonario, dilettante y hombre de acción. Sin embargo, eran muchas
las cosas que le asombran, pues el señor Arnoux procedía con malicia en su comercio.
Recibía de Alemania o Italia una tela comprada en París por mil quinientos francos,
y exhibiendo una factura que elevaba el precio a cuatro mil, la revendía por tres mil
quinientos como haciendo un favor. Una de sus martingalas más frecuentes con los pintores
consistía en exigirles como gratificación una reducción de su cuadro, con el pretexto de
publicar un grabado del mismo; vendía siempre la reducción y nunca se publicaba el
5
Diario republicano Fundado en 1830 por 't hiers y Armand Carrel y dirigido desde 1841 por Armand
Marrast
grabado. A los que se quejaban de que los explotaba replicaba con una palmadita en el
vientre. Excelente persona por lo demás, prodigaba los cigarros, tuteaba a los desconocidos,
se entusiasmaba con una obra o con un hombre, y entonces se obstinaba y, sin tener nada en
cuenta, multiplicaba las idas y venidas, las cartas y la propaganda. Se creía muy honrado y,
en su necesidad de expansionarse, refería ingenuamente sus indelicadezas.
En una ocasión, para molestar a un colega que inauguraba otra revista de pintura
con un gran banquete, pidió a Federico que escribiera en su presencia, un poco antes de la
hora de la cita, unas esquelas que anulaban las invitaciones.
-Esto nada tiene de deshonroso, ¿comprende usted?
Y el joven no se atrevió a negarle ese servicio.
Al día siguiente, cuando entró con Hussonnet en su despacho, Federico vio por la
puerta que daba a la escalera la parte baja de un vestido que desaparecía.
-Discúlpenos -dijo Hussonnet-. Si hubiera sabido que había aquí mujeres...
-¡Oh, esa es la mía! -replicó Arnoux-. Ha subido para hacerme una pequeña visita al
pasar.
-¿Cómo es eso? -preguntó Federico.
-Sí, vuelve a su casa..
El encanto de las cosas circundantes desapareció de pronto. Lo que Federico tenía la
sensación de que se difundía allí confusamente, acababa de desvanecerse, o más bien nunca
había existido. Experimentaba una sorpresa infinita y como el dolor de una traición.
Arnoux sonreía-mientras registraba su cajón. ¿Se burlaba de él? El dependiente
depositó en la mesa un legajo de papeles húmedos.
-¡Oh, los carteles! -exclamó el comerciante-. ¡No sé a qué hora voy a comer esta
tarde!
Regimbart tomó su sombrero.
-¡Cómo! ¿Se va usted?
-Son las siete -contestó Regimbart.
Federico lo siguió.
En la esquina de la calle Montmartre se volvió para contemplar las ventanas del
primer piso, e interiormente se rió compasivamente de sí mismo, recordando con qué afecto
las había contemplado tantas veces. ¿Dónde vivía ella, pues? ¿Cómo podía encontrarla
ahora? ¡La soledad volvía a rodear a su deseo, más inmenso que nunca!
--¿Viene a tomarlo? -preguntó Regimbart.
-¿A tomar qué?
-El ajenjo.
Y, cediendo a sus instancias, Federico se dejó llevar al cafetín Bordelés. Mientras su
compañero, apoyado en el codo, contemplaba la bebida, él miraba a derecha e izquierda. De
pronto vio el perfil de Pellerin en la acera; golpeó vivamente el cristal de la ventana, y el
pintor no se había sentado todavía cuando Regimbart le preguntó por qué no se le veía ya
en El Arte Industrial.
-¡Que reviente si vuelvo por allí! ¡Ese hombre es un bruto, un burgués, un
miserable, un bribón!
Esas injurias halagaban la ira de Federico, pero no obstante le ofendían, pues le
parecía que alcanzaban un poco a la señora de Arnoux.
-¿Qué le ha hecho? -preguntó Regimbart.
Pellerin, en vez de responder, dio una patada en el suelo y resopló fuertemente.
Se dedicaba a trabajos clandestinos, como retratos a dos lápices o imitaciones de los
grandes maestros para aficionados poco cultos, y como esos trabajos le humillaban,
preferiría generalmente no hablar de ellos. Pero "la roña de Arnoux" le exasperaba
demasiado y se desahogó.
Cumpliendo un encargo que le hizo, y del que Federico había sido testigo, le llevó
dos cuadros, ¡y el comerciante se permitió criticarlos! Censuró la composición, los colores
y el dibujo, sobre todo el dibujo, y no los quiso recibir a ningún precio. Pero Pellerin,
obligado por el vencimiento de un pagaré, los cedió al judío Isaac, y quince días después
Arnoux mismo se los vendió a un español por dos mil francos.
-¡Ni un céntimo menos! ¡Qué pillería! ¡Y ha hecho otras muchas, pardiez! Una de
estas mañanas lo veremos en el banquillo.
-¡Cómo exagera usted! --dijo Federico tímidamente. -¡Vamos, está bien, exagero! exclamó el artista, y asestó un puñetazo en la mesa.
Esa violencia devolvió al joven todo su aplomo. Sin duda se podía proceder con más
delicadeza, pero si a Arnoux le parecían esos dos cuadros...
-¿Malos? ¡Suelte la palabra! ¿Los conoce usted? ¿Es ese su oficio? Ahora bien,
usted sabe, amiguito, que yo no admito a los diletantes.
-Nada de eso me concierne -dijo Federico.
-Es que... soy su amigo. .
-¡Pues abrácele de mi parte! ¡Buenas noches!
Y el pintor salió furioso, sin pagar, por supuesto, lo que había tomado.
Federico se había convencido a sí mismo al defender a Arnoux. En el acaloramiento
de su elocuencia se sintió lleno de ternura por aquel hombre inteligente y bueno al que sus
amigos calumniaban y que al presente trabajaba completamente solo, 'abandonado. No
resistió al extraño deseo de volver a verlo inmediatamente. Diez minutos más tarde
empujaba la puerta de la tienda.
Arnoux preparaba con su empleado grandes carteles para una exposición de
cuadros.
-¡Cómo! ¿Qué lo trae por aquí?
Esta pregunta tan sencilla turbó a Federico, quien, no sabiendo qué responder,
preguntó si no habían encontrado por casualidad su cuaderno de apuntes, un cuadernito de
cuero azul.
-¿En el que guarda sus cartas de mujeres? -inquirió Arnoux.
Federico, ruborizándose como una virgen, negó tal suposición.
-¿Sus poesías, entonces? -replicó el comerciante.
Manoseaba los especimenes expuestos, discutía la forma, el color y la orla, y
Federico se sentía cada vez más irritado por su aire meditabundo y sobre todo por sus
manos, que se paseaban por los carteles, unas manos regordetas, un poco blandas y de uñas
chatas. Por fin Arnoux se levantó y, diciendo "Hemos terminado", le pasó la mano por la
barbilla familiarmente. Esa muestra de confianza desagradó a Federico, que retrocedió, y
luego cruzó la puerta del despacho, por última vez, creía. La señora Arnoux misma le
parecía disminuida por la vulgaridad de su marido.
Esa misma semana recibió una carta de Deslauriers anunciándole que llegaría a
París el jueves siguiente. Entonces se entregó violentamente a ese afecto más sólido y
elevado. Un hombre como aquel valía por todas las mujeres. ¡Ya no necesitaría a
Regimbart, a Pellerin, a Hussonnet ni a nadie! Para alojar mejor a su amigo compró un
catre de hierro, otro sillón y más ropa de cama. Y el jueves por la mañana se vestía para
salir al encuentro de Deslauriers, cuando resonó un campanillazo en su puerta. Y entró
Arnoux.
-¡Una palabra solamente! Ayer me enviaron de Ginebéa una hermosa trucha;
contamos con usted, desde luego, para las siete en punto. Es en la calle de Choiseul, 24 bis.
¡No lo olvide!
Federico se vio obligado a sentarse. Se le doblaban las rodillas y repetía: "¡Por fin,
por fin!" Luego escribió a su sastre, su sombrerero y su zapatero, e hizo que llevaran las
tres cartas otros tantos mandaderos. La llave giró en la cerradura y apareció el portero con
una maleta en el hombro.
Federico, al ver a Deslauriers, comenzó a temblar como una mujer adúltera bajo la
mirada de su esposo.
-¿Qué te pasa? -le preguntó Deslauriers-. Sin embargo, debes haber recibido una
carta mía.
Federico no tuvo valor para mentir. Abrió los brazos y estrechó en ellos a su amigo,
quien inmediatamente le contó su historia.
Su padre no había querido rendirle las cuentas de su tutela, imaginándose que esas
cuentas prescribían a los diez años. Pero, como conocía muy bien los procedimientos
judiciales, Deslauriers había conseguido finalmente arrancarle toda la herencia de su madre,
siete mil francos netos, que llevaba consigo en una vieja cartera.
-Son una reserva para el caso de que se presenten mal las cosas. Mañana por la
mañana tendré que pensar en colocarlos y en colocarme yo mismo. Para hoy, vacaciones
completas y a tu entera disposición, amigo mío.
-¡Oh, no te molestes! -dijo Federico-. Si tienes que hacer algo importante esta
noche...
-¡Vamos! Sería un grandísimo miserable...
Este epíteto, lanzado al azar, hirió a Federico en pleno corazón, como una alusión
ultrajante.
El portero había dejado en la mesa, junto a la chimenea, unas costillas, galantina,
una langosta, un postre y dos botellas de vino de Burdeos. Tan buena acogida conmovió a
Deslauriers.
-Me tratas como un rey, palabra de honor.
Hablaron del pasado y del porvenir, y de vez en cuando se estrechaban las manos
por encima de la mesa y durante unos instantes se miraban con enternecimiento. Pero un
mandadero llevó un sombrero nuevo. Deslauriers observó en voz alta lo flamante que era.
Luego el, sastre en persona fue a entregar el frac que había planchado.
-Parecería que vas a casarte -dijo Deslauriers.
Una hora después se presentó un tercer individuo y sacó de un gran saco negro unas
magníficas botas charoladas. Mientras Federico se las probaba el zapatero observaba
socarronamente el calzado del provinciano.
-¿El señor no necesita nada? -preguntó.
-No, gracias -contestó Deslauriers, y ocultó bajo la silla sus viejos zapatos con
cordones.
Esta humillación molestó a Federico. Se resistía a confesar lo que le sucedía. Por fin
exclamó, como si lo hubiera recordado de pronto:
-¡Caramba, se me olvidaba!
-¿Qué?
-Que esta noche ceno fuera de casa.
-¿En casa de los Dambreuse? ¿Por qué nunca me hablas de ellos en tus cartas?
No era en casa de los Dambreuse, sino en la de los Arnoux.
-Debías habérmelo advertido -dijo Deslauriers- y habría venido un día más tarde.
-Era imposible -replicó bruscamente Federico-. Me han invitado esta mañana, hace
muy poco tiempo.
Y para redimir su falta y hacerle olvidar a su amigo, desató los enredados cordeles
de su maleta, ordenó todas sus cosas en la cómoda y hasta quiso cederle su propia cama y
acostarse él en el catre.
Luego, a las cuatro, comenzó sus preparativos paró vestirse.
-Tienes tiempo de sobra -le dijo su amigo. Por fin se vistió y se fue.
"¡Así son los ricos!", pensó Deslauriers.
Y fue a comer en la calle Saint-Jacques, en un modesto restaurante que conocía.
Federico se detuvo muchas veces en la escalera, tan fuertemente le latía el corazón.
Uno de sus guantes, demasiado ajustado, se abrió, y mientras ocultaba la desgarradura bajo
el puño de la camisa, Arnoux que subía detrás de él, le asió del brazo y le hizo entrar.
En la antesala, decorada a la manera china, había un farol pintado en el techo y
bambúes en los rincones. Al cruzar el salón Federico tropezó con una piel de tigre. No
habían encendido las luces, pero dos lámparas ardían en el gabinete de fondo.
La, señorita Marta vino a decir que su mamá se vestía. Arnoux la levantó a la altura
de su boca para besarla, y luego, como quería elegir él mismo en la bodega ciertas botellas
de vino, dejó a Federico con la niña.
Había crecido mucho desde el viaje de Montereau. Sus cabellos morenos
descendían en largos tirabuzones sobre sus brazos desnudos. Su vestido, más ahuecado que
el faldellin de una bailarina, le dejaba en descubierto las piernas sonrosadas y toda su linda
persona tenía la frescura de un ramillete. Acogió los piropos del joven con coquetería, fijó
en él sus ojos penetrantes y luego, deslizándose entre los muebles, desapareció como una
gata.
Federico ya no se sentía turbado. Los globos de las lámparas, cubiertos con encaje
de papel, enviaban una luz lechosa que atenuaba el color de las paredes, tapizadas con raso
malva. A través de las chapas del enrejado de la chimenea, parecido a un gran abanico, se
veían los carbones encendidos; junto al reloj había un cofrecito con broches de plata. Aquí
y allá se veían cosas íntimas: una muñeca en un sofá, una pañoleta en el respaldo de una
silla, y en la mesa de costura un tejido de lana de la que colgaban, con la punta hacia abajo,
dos agujas de marfil. Era una habitación al mismo tiempo tranquila, decorosa y familiar.
Arnoux volvió, y por la otra puerta entró su esposa.
Como la envolvía la oscuridad, al principio Federico sólo percibió su cabeza. Tenía
un vestido de terciopelo negro, y en el cabello, una larga redecilla argelina de seda roja que
se enroscaba en la peineta y le caía sobre el hombro izquierdo.
Arnoux presentó a Federico.
-¡Oh, reconozco al señor perfectamente! -dijo ella.
Luego llegaron los invitados, casi todos al mismo tiempo: Dittmer, Lovarias,
Burrieu, el compositor Rosenwald, el poeta Teóphile Lorris, dos críticos de arte colegas de
Hussonnet, un fabricante de papel, y por fin el ilustre Pierre Paul Meinsius, el último
representante de la gran pintura, que llevaba gallardamente, con su gloria, sus ochenta años
y su abultado abdomen.
Cuando pasaron al comedor, la señora de Arnoux lo tomó del brazo. Pellerin tenía
reservada una silla. Arnoux lo estimaba, al mismo tiempo que lo explotaba. Además temía
tanto su terrible lengua que para enternecerle había publicado en El Arte Industrial su
retrato acompañado con elogios hiperbólicos; y Pellerin, más sensible a la gloria que al
dinero, se presentó a eso de las ocho, muy sofocado. Federico se imaginó que se habían
reconciliado desde hacía mucho tiempo.
La compañía, los manjares, todo le agradaba. El comedor, parecido a un locutorio
de la Edad Media, estaba revestido de cuero repujado; un aparador holandés se alzaba ante
un armero de chibusquís,6 y en torno de la mesa, los cristales de Bohemia, de diversos
colores, hacían entre las flores y las frutas el efecto de una iluminación en un jardín.
Pudo elegir entre diez clases de mostaza. Comió gazpacho, cari, jengibre, mirlos de
Córcega, pastas romanas; bebió vinos extraordinarios, lib-fraoli y tokay. Arnoux se jactaba,
efectivamente, de que recibía los más selectos. Adulaba, para obtener los mejores
comestibles, a los cocheros de los servicios de posta, y tenía vinculaciones con los
cocineros de las familias nobles, quienes le informaban acerca de las salsas.
Pero lo que divertía sobre todo a Federico era la conversación. Su afición a los
viajes fue satisfecha por Dittmer, quien habló del Oriente; sació su curiosidad por las cosas
del teatro escuchando a Rosenwald hablar de la ópera; y la horrible vida bohemia le pareció
graciosa a través de la alegría de Hussonnet, quien narró de una manera pintoresca cómo
había pasado todo un invierno sin comer más que queso de Holanda.. Luego, una discusión
entre Lovarias y Burrieu acerca de la escuela florentina le reveló obras maestras, le abrió
nuevos horizontes y le fue difícil reprimir su entusiasmo cuando Peilerin exclamó:
-¡Déjenme en paz con su horrible realidad! ¿Qué quiere decir eso de la realidad?
Unos ven negro, otros azul y la multitud sólo ve necedades. Nada menos natural que
Miguel Ángel, pero nada más fuerte. La preocupación por la verdad exterior pone de
manifiesto la ruindad contemporánea. Si las cosas siguen así, el arte se convertirá en no sé
qué broma pesada inferior a la religión como poesía y a la política como interés. Ustedes no
conseguirán su finalidad -¡sí, su finalidad!- que consiste en causarnos una exaltación
impersonal con sus obritas, a pesar de sus trapacerías en la ejecución. Ahí están, por
ejemplo, los cuadros de Bassolier: son lindos, coquetones, atildados, ¡y nada pesados! ¡Se
los puede meter en el bolsillo y viajar con ellos! Los notarios pagan por ellos veinte mil
francos y no tienen tres céntimos de ideas. ¡Pero sin ideas nada es grande, y sin grandeza
nada es bello! ¡El Olimpo es una montaña! El monumento más intrépido serán siempre las
Pirámides. La exuberancia es preferible al buen gusto, el desierto a la acera, y el salvaje al
peluquero.
Federico, oyendo tales cosas, miraba a la señora de Arnoux. Caían en su mente
como metales en un horno, aumentaban su pasión y enardecían su amor.
Se hallaba sentado a tres puestos de distancia de ella, en el mismo lado. De vez en
cuando ella se inclinaba un poco y volvía la cabeza para dirigir algunas palabras a su hija, y
como en esos momentos sonreía, se le formaba en la mejilla un hoyuelo que le daba un aire
de bondad más delicado.
A la hora de los licores desapareció. La conversación se hizo más libre; el señor
Arnoux se lució en ella y a Federico le asombró el cinismo de aquellos hombres. Sin
embargo, su preocupación por la mujer establecía entre ellos y él una especie de igualdad
que lo realzaba en su propia estimación.
Cuando volvió al salón tomó, para fingir presencia de ánimo, uno de los álbumes
amontonados en la mesa. Los grandes artistas de la época lo habían ilustrado con dibujos, o
6
Pipas turcas de tubo largo y rígido
escrito en él frases en prosa, versos o simplemente sus firmas; entre los nombres famosos
había muchos de desconocidos, y entre algunos pensamientos notables abundaban las
tonterías. Pero todos contenían un homenaje más o menos directo a la señora de Arnoux.
Federico no se habría atrevido a escribir allí una línea.
La señora de Arnoux fue a su gabinete en busca del cofrecito con broches de plata
que el joven había visto en la chimenea. Era un regalo de su marido, una obra del
Renacimiento. Los amigos de Arnoux lo felicitaron y su esposa le dio las gracias; él se
enterneció y le dio un beso delante de todos.
Luego todos se pusieron a charlar aquí y allá, formando grupos. El viejo Meinsius
se hallaba con la señora de Arnoux en un diván, junto al fuego; ella se inclinaba hacia el
oído del viejo pintor y sus cabezas se tocaban; y Federico habría aceptado ser sordo,
achacoso y feo a cambio de tener un nombre ilustre y cabello blanco para poder
entronizarse en semejante intimidad. Se roía el corazón, furioso contra su juventud.
Pero ella fue al rincón del salón donde él estaba y le preguntó si conocía a algunos
de los invitados, si le gustaba la pintura y desde cuándo estudiaba en París. Cada palabra
que salía de su boca le parecía a Federico algo nuevo, algo relacionado exclusivamente con
su persona. Contemplaba atentamente los flequillos de su tocado que le rozaban el hombro
desnudo y, sin apartar de ellos los ojos, hundía su alma en la blancura de aquella carne
femenina; sin embargo, no se atrevía a levantar la vista para mirarla de frente.
Rosenwald les interrumpió, rogando a la señora de Arnoux que cantara algo. El
preludió mientras ella esperaba; luego sus labios se entreabrieron y un sonido puro, largo y
sostenido vibró en el aire.
Federico no entendía las palabras italianas.
Comenzaba con un ritmo grave, como un canto religioso, y luego, animándose y en
crescendo, multiplicaba las vibraciones sonoras, se apaciguaba de pronto, y la melodía
volvía amorosa, con una oscilación amplia y perezosa.
Ella se mantenía de pie, junto al teclado, con los brazos caídos y la mirada vaga. A
veces, para leer la música, entornaba los ojos y adelantaba la cabeza durante un instante. Su
voz de contralto adquiría en las notas graves una entonación lúgubre que helaba, y entonces
su bella cabeza de grandes cejas se inclinaba sobre el hombro, su pecho se henchía, sus
brazos se apartaban, su garganta gorgoriteaba y su cuello se inclinaba suavemente hacia
atrás como bajo besos aéreos. Lanzó tres notas agudas, bajó la voz, hizo oír otra nota más
alta todavía y, tras un silencio, el canto terminó con un calderón.
Rosenwald no abandonó el piano. Siguió tocando para él. De vez en cuando
desaparecía uno de los invitados. A las once, cuando se fueron los últimos, Arnoux salió
con Pellerin, pretextando que iba a acompañarlo, pues era una de esas personas que se
sienten enfermas si no dan una vuelta después de comer.
La señora de Arnoux fue a la antesala para despedir a Dittmer y Hussonnet, a
quienes tendió la mano; lo mismo hizo con Federico, quien sintió como una penetración en
todos los átomos de su piel.
Dejó a sus amigos, pues necesitaba estar solo. El corazón le desbordaba. ¿Por qué le
había ofrecido ella la mano? ¿Era un ademán irreflexivo o un estímulo? "¡Vamos, estoy
loco!", pensó. Por lo demás, eso no tenía importancia, pues en adelante podía visitarla
fácilmente y vivir en su ambiente.
Las calles estaban desiertas. A veces pasaba una carreta pesada haciendo retemblar
el pavimento. Las casas se sucedían con sus fachadas grises y sus ventanas cerradas.
Federico pensaba desdeñosamente en todos aquellos seres humanos que dormían detrás de
aquellas paredes, que vivían sin verla, y que incluso ignoraban su existencia. Ya no tenía
conciencia del medio, del espacio ni de nada, y taconeando y golpeando con el bastón las
puertas de las tiendas, seguía adelante al azar, fuera de sí, entusiasmado. Un aire húmedo
lo envolvió y se dio cuenta de que estaba en los muelles.
Los faroles brillaban en dos líneas rectas indefinidamente, y largas llamas rojas
vacilaban en la profundidad del agua. Ésta tenía un color pizarroso, en tanto que el cielo,
más claro, parecía sostenido por las grandes masas de sombra que se alzaban a cada lado
del río. Edificios que no se veían hacían más densa la oscuridad. Una niebla luminosa
flotaba más lejos, sobre los tejados; todos los ruidos se fundían en un solo zumbido y
soplaba una leve brisa.
Federico se detuvo en la mitad del Pont-Neuf, y con la cabeza descubierta y el
pecho henchido, aspiró el aire. Entretanto, sentía que le subía del fondo de su ser algo
inagotable, un aflujo de ternura que le enervaba como el movimiento de las ondas bajo sus
ojos. El reloj de una iglesia dio la una, lentamente, como una voz que le llamase.
Entonces sintió uno de esos estremecimientos del alma que parecen transportarle a
uno a un mundo superior. Pareció-dotado de pronto con una facultad extraordinaria cuyo
objeto desconocía, y se preguntó en serio si llegaría a ser un gran pintor o un gran poeta; se
decidió por la pintura, pues las exigencias de este arte le acercarían a la señora de Arnoux.
¡Por consiguiente, había encontrado su vocación! La finalidad de su vida era ahora clara y
el porvenir infalible.
Cuando cerró la puerta de su alojamiento oyó que alguien roncaba en la recocina,
junto al dormitorio. Era el otro. Ya no se acordaba de él.
Vio su cara reflejada en el espejo. Se consideró bello y durante un momento se
quedó contemplándose.
V
Al día siguiente, antes de las doce, había comprado una caja de pinturas, pinceles y
un caballete. Pellerin consintió en darle lecciones, y Federico lo llevó a su alojamiento para
que viera si le faltaba algún utensilio de pintura.
Deslauriers estaba en casa y un joven ocupaba el segundo sillón. El pasante dijo,
señalándolo:
-¡Aquí lo tienes! ¡Es él, Sénécal!
Aquel mozo desagradó a Federico. El cabello, cortado en forma de cepillo, le
realzaba la frente; algo duro y frío se percibía en sus ojos grises, y su largo levitón negro y
toda su vestimenta olía a pedagogo y eclesiástico.
Al principio hablaron de los temas del momento, entre ellos del Stabat Mater de
Rossini; Sénécal, interrogado al respecto, declaró que nunca iba al teatro. Pellerin abrió la
caja de pinturas.
-¿Es para ti todo esto? -preguntó Deslauriers. -Por supuesto.
-¡Qué ocurrencia!
Y se inclinó sobre la mesa, en la que el pasante de matemáticas hojeaba un libro de
Louis Blanco que él mismo había llevado y algunos de cuyos pasajes leía en voz baja
mientras Pellerin y Federico examinaban juntos la paleta, el raspador y los tubos de pintura.
Luego comenzaron a hablar de la comida en casa de los Arnoux.
-¿El comerciante en cuadros? -preguntó Sénécal-. ¡Es un buen bribón, ciertamente!
-¿Por qué? -preguntó a su vez Pellerin.
-Porque hace negocio con las indecencias de la política.
Y comenzó a hablar de una litografía célebre que representaba a toda la familia real
entregada a ocupaciones edificantes: Luis Felipe tenía en la mano un código; la reina, un
devocionario; las princesas bordaban; el duque de Nemours ceñía un sable; el señor de
Joinville mostraba una carta geográfica a sus hermanos menores; y se veía en el fondo una
cama con dos compartimientos. Ese grabado, titulado Una buena familia, había deleitado a
los burgueses, pero afligido a los patriotas. Pellerin, en tono molesto como si hubiese sido
el autor, replicó que todas las opiniones merecían ser tenidas en cuenta. Sénécal protestó:
¡el arte debía aspirar exclusivamente a la moralización de las masas! No se debía
representar más que asuntos que impulsaran actos virtuosos; los otros eran perniciosos.
-¡Pero eso depende de la ejecución! --exclamó Pellerin-. ¡Yo puedo hacer obras
maestras!
-Entonces, ¡tanto peor para usted! No se tiene derecho...
-¿Cómo?
-No, señor, usted no tiene derecho a hacer que me interese por cosas que repruebo.
¿Qué necesidad tenemos de bagatelas laboriosas de las que es imposible obtener beneficio
alguno, como, por ejemplo, esas Venus y todos los paisajes de ustedes? No veo en ellos
enseñanza alguna para el pueblo. ¡Muéstrennos sus miserias más bien, entusiásmennos con
sus sacrificios. Pues, Dios mío, los temas no faltan: la granja, el taller...
Pellerin balbucía indignado, y creyendo haber encontrado un argumento, preguntó:
--¿Acepta usted a Moliere?
-Sí --contestó Sénécal-. Lo admiro como precursor de la Revolución francesa.
-¡Oh, la Revolución! ¡Qué arte! ¡Nunca hubo una época más detestable!
-¡Ni más grande, señor!
Pellerin se cruzó de brazos, y mirándole a la cara, dilo:
-¡Me parece usted un perfecto guardia nacional!
-No lo soy, y detesto a esa guardia tanto como usted. Pero con principios como esos
se corrompe a las multitudes. ¡Por lo demás, eso es cosa que compete al gobierno! No sería
tan fuerte sin la complicidad de una gavilla de farsantes como ése.
El pintor tomó la defensa del comerciante porque las opiniones de Sénécal le
exasperaban. Inclusive se atrevió a sostener que Jacobo Arnoux era un verdadero corazón
de oro, leal con sus amigos, amante de su esposa.
-¡Bah, bah! Si le ofrecieran una buena suma no se negaría a que sirviera de modelo.
Federico palideció.
-¿Le ha hecho a usted mucho daño, señor? -preguntó.
-¿A mí? No. Lo he visto una vez en el café con un amigo.
Nada más.
Sénécal decía la verdad. Pero le irritaba la propaganda cotidiana de El Arte
Industrial. Para él Arnoux era el representante de un mundo que consideraba funesto para la
democracia. Republicano austero, sin necesidad alguna y de una probidad inflexible,
sospechaba la corrupción en todas las elegancias.
Fue difícil reanudar la conversación. El pintor recordó pronto su cita y el pasante a
sus alumnos; y cuando se fueron, tras un largo silencio, Deslauriers hizo varias preguntas
sobre Arnoux.
-Me presentarás a él más adelante, ¿verdad, viejo?
-Por supuesto -contestó Federico.
Luego se ocuparon de su instalación. Deslauriers había conseguido sin dificultad un
puesto de pasante en el estudio de un procurador, se matriculó en la Escuela de Derecho,
compró los libros indispensables y comenzó la vida con la que tanto había soñado.
Fue encantadora gracias a la belleza de su juventud. Como Deslauriers no había
hablado de ningún acuerdo respecto a los gastos, tampoco lo hizo Federico. Participaba en
todas las erogaciones, arreglaba el armario, se ocupaba de las tareas caseras; pero si había
que hacerle una reprimenda al portero, el pasante se encargaba de ello, continuando, como
en el colegio, su papel de protector y mayor.
Separados durante todo el día, volvían a reunirse por la noche. Cada uno ocupaba su
lugar junto a la chimenea y se dedicaba a su tarea. No tardaban en interrumpirla. Eran
expansiones interminables, alegrías sin motivo y a veces disputas a propósito de la mala luz
de la lámpara o de un libro extraviado, iras de un minuto que aplacaban las risas.
La puerta de la recocina quedaba abierta y la charla continuaba de cama a cama.
Por la mañana se paseaban en mangas de camisa por la azotea; salía el sol, ligeras
brumas se deslizaban por el río, se oían rumores en el cercano mercado de flores, el humo
de sus pipas se arremolinaba en el aire puro que les refrescaba los ojos todavía abotagados,
y sentían al aspirarlo que se derramaba en ellos una gran esperanza.
Los domingos, cuando no llovía, salían juntos y recorrían las calles tomados del
brazo. Casi siempre se les ocurría la misma reflexión al mismo tiempo, o bien charlaban sin
ver lo que los rodeaba. Deslauriers deseaba la riqueza como medio de adquirir el poder
sobre los hombres. Habría querido manejar a mucha gente, llamar mucho la atención, tener
tres secretarios a sus órdenes y dar un gran banquete político una vez por semana. Federico
se amueblaba un palacio a la morisca, para vivir acostado en divanes de cachemira, oyendo
el murmullo de un surtidor, servido por pajes negros; y esas cosas soñadas se hacían al final
tan concreto que le desconsolaban como si las hubiera perdido.
-¿Para qué hablar de todo eso -decía- si nunca lo tendremos?
-¡Quién sabe! -replicaba Deslauriers.
A pesar de sus opiniones democráticas, le instaba a que se introdujese en casa de los
Dambreuse, a lo que Federico objetaba que ya lo había intentado.
-¡Bah! ¡Vuelve y te invitarán!
A mediados de marzo recibieron, entre otras cuentas bastante grandes, la del
fondista que les servía la comida. Como Federico no tenía el dinero suficiente, pidió a
Deslauriers que le prestara cien escudos; quince días después reiteró la misma petición, y su
amigo le reprendió por los gastos que hacía en la tienda de Arnoux.
En efecto, no actuaba con moderación a ese respecto. Una vista de Venecia, otra de
Nápoles y una tercera de Constantinopla ocupaban el centro de cada una de tres paredes,
aquí y allá escenas ecuestres de Alfred de Dreux, un grupo de Pradier sobre la chimenea,
números de El Arte Industrial sobre el piano, y cartones de dibujo tirados en el suelo en los
rincones, obstruían la habitación de tal manera que apenas había espacio para colocar un
libro o para mover los codos. Federico alegaba que necesitaba todo eso para pintar.
Trabajaba en casa de Pellerin. Pero Pellerin salía con frecuencia, pues tenía la
costumbre de asistir a todos los entierros y acontecimientos de los que debían informar los
diarios, y Federico pasaba horas enteras completamente solo en el estudio. La calma que
reinaba en esa gran habitación, donde no se oía más que el corretear de los ratones, la luz
que descendía del techo y hasta el crepitar de la estufa, todo lo sumía al principio en una
especie de bienestar intelectual. Luego sus ojos, abandonando el trabajo, se fijaban en las
desconchaduras de la pared, y sus miradas se paseaban entre las chucherías del aparador, a
lo largo de los torsos en los que el polvo amontonado formaba como jirones de terciopelo;
y, como un viajero perdido en un bosque y al que todos los caminos llevan siempre al
mismo sitio, volvía a encontrar en el fondo de cada idea el recuerdo de la señora de
Arnoux.
Se fijaba días para ir a su casa, pero cuando llegaba al segundo piso, ante su puerta,
vacilaba en llamar. Se aproximaban unos pasos, abrían, y al oír "La señora no está en casa",
se sentía liberado y como con un peso menos en el corazón.
La encontró, no obstante. La primera vez se hallaban tres damas con ella; otra tarde,
se presentó el maestro de escritura de la señorita Marta. Además, los hombres que recibía la
señora de Arnoux no le visitaban. Federico no volvió, por discreción.
Pero no dejaba, para que lo invitasen a las comidas de los jueves, de presentarse en
El Arte Industrial todos los miércoles, regularmente. Se quedaba allí después que se iban
todos los otros, más tiempo que Regimbart, hasta el último minuto, simulando que miraba
un grabado o que leía un diario. Al final Arnoux le decía
-¿Está usted libre mañana por la noche?
Aceptaba la invitación antes que el otro terminara la frase. Arnoux parecía tenerle
afecto. Le enseñó el arte de reconocer los vinos, a quemar el ponche, a hacer guisos de
gallineta. Federico seguía dócilmente sus consejos, pues amaba todo lo que dependía de la
señora de Arnoux, sus muebles, sus criados, su casa; su calle.
Apenas hablaba durante las comidas; se limitaba a contemplarla. Tenía en la sien
derecha un lunarcito; sus mechones eran más negros que el resto de su cabello y siempre
parecían un poco húmedos en los bordes; ella los alisaba de vez en cuando con dos dedos
solamente. Federico conocía la forma de cada una de sus uñas, se deleitaba escuchando el
susurro de su vestido de seda cuando pasaba junto a las puertas, husmeaba a hurtadillas el
perfume de su pañuelo; su peine, sus guantes, sus anillos eran para él cosas preciosas,
importantes como obras de arte, casi animadas como si fueran personas; todas le
conmovían y aumentaban su pasión.
No había tenido entereza para ocultársela a Deslauriers. Cuando volvía de casa de la
señora de Arnoux lo despertaba como por descuido para poder hablar de ella.
Deslauriers, que dormía en la recocina junto a la pileta, bostezaba largamente y
Federico se sentaba a los pies de la cama. Al principio hablaba de la comida y luego refería
mil detalles insignificantes en los que veía muestras de desprecio o de afecto. Una vez, por
ejemplo, ella había rechazado su brazo para tomar el de Dittmer, y Federico estaba
desconsolado.
-¡Oh, qué tontería!
O bien le había llamado "amigo mío". -Entonces, el asunto va de prisa.
-Pero yo no me atrevo -decía Federico.
-Pues bien, no pienses más en ello. Buenas noches. Deslauriers se volvía hacia la
pared y se dormía. No comprendía aquel amor, al que consideraba un último desliz de la
adolescencia, y como su intimidad no les bastaba, sin duda, se le ocurrió reunir a los
amigos comunes una vez por semana.
Llegaban el sábado, a eso de las nueve de la noche. Las tres cortinas estaban
cuidadosamente corridas; ardían la lámpara y cuatro velas; la tabaquera, llena de pipas, se
hallaba en medio de la mesa entre las botellas de cerveza, la tetera, un frasco de ron y
masitas. Se discutía sobre la inmortalidad del alma y se establecían comparaciones entre los
profesores.
Hussonnet, una noche, se presentó con un mocetón que vestía una levita de mangas
demasiado cortas y que parecía azorado. Era el muchacho que el año anterior habían
reclamado como condiscípulo en la comisaría.
Como no había podido devolver a su patrón la cartera con los encajes, perdida en la
refriega, aquél le acusó de robo y le amenazó con llevarlo a los tribunales; ahora trabajaba
en una empresa de transportes. Hussonnet lo había encontrado por la mañana en la esquina
de una calle, y lo traía a la reunión porque Dussardier, por agradecimiento, quería ver "al
otro".
Entregó a Federico la petaca todavía llena, pues la había conservado religiosamente
con la esperanza de devolverla. Los jóvenes le invitaron a volver, y así lo hizo.
Todos simpatizaban. Ante todo, su odio al gobierno tenía la dignidad de un dogma
indiscutible. Solamente Martinon trataba de defender a Luis Felipe. Abrumaban a éste con
los lugares comunes que se publicaban en los diarios: la fortificación de París, las leyes de
setiembre, Pritchard, lord Guizot, hasta el punto de que Martinon, temiendo ofender' a
alguno, callaba. En siete años de colegio nunca había merecido un castigo, y en la Escuela
de Derecho sabía complacer a los profesores. Vestía ordinariamente una gruesa levita de
color de almáciga y chanclos de goma, pero una noche se presentó con traje de recién
casado: chaleco de terciopelo con chal, corbata blanca y cadena de oro.
El asombro aumentó cuando se supo que venía de la casa del señor Dambreuse. En
efecto, el banquero había comprado al padre de Martinon una gran partida de leña; el buen
hombre le presentó a su hijo y él invitó a comer a los dos.
-¿Había muchas trufas? -le preguntó Deslauriers-. ¿Y has abrazado a su esposa entre
dos puertas, sicut decet?
La charla derivó hacia las mujeres. Pellerin no admitía que hubiese mujeres bellas;
prefería los tigres; además, la hembra del hombre era un ser inferior en la jerarquía estética.
-Lo que a ustedes les seduce en ella es precisamente lo que la degrada como idea, es
decir, los senos, la cabellera...
-Sin embargo -objetó Federico-, una larga cabellera negra y unos grandes ojos
también negros…
-¡Oh, eso es ya viejo! -exclamó Hussonnet-. ¡Basta de andaluzas en el césped! Para
cosas antiguas, aquí estoy yo. Pero dejémonos de bromas. Una loreta es más divertida que
la Venus de Milo. ¡Seamos galos, caramba, y del tiempo de la Regencia, si podemos!
Corred, vinos generosos; mujeres, dignaos sonreír.
Hay que pasar de la morena a la rubia. ¿Es esa su opinión, tío Dussardier?
Dussardier no contestó. Todos le apremiaron para que diera a conocer sus
predilecciones.
!'-Pues bien -dijo, ruborizándose-, a mí me gustaría amar siempre a la misma.
Lo dijo de tal manera que se produjo un momento de silencio, pues a unos les
sorprendió aquel candor y los otros descubrieron, tal vez en las palabras de Dussardier, el
anhelo secreto de su alma.
Sénécal dejó en la repisa de la chimenea su vaso de cerveza y declaró
dogmáticamente que, como la prostitución era una tiranía y el matrimonio una inmoralidad,
lo era abstenerse. Deslauriers tomaba a las mujeres como una distracción, nada más. El
señor de Cisy sentía respecto a ellas temores de todas clases.
Educado bajo la vigilancia de una abuela devota, encontraba la compañía de
aquellos jóvenes seductora como un lugar peligroso e instructivo como una Sorbona. No le
escatimaban las lecciones y él se mostraba lleno de celo, hasta el punto de querer fumar, a
pesar de las náuseas que le atormentaban cada vez que lo hacía. Federico lo rodeaba de
atenciones. Admiraba el matiz de sus corbatas, la piel de su paletó y sobre todo sus botas
finas como guantes y que parecían insolentes por su pulcritud y delicadeza; su coche le
esperaba en la calle.
Una noche, cuando acababa de irse y nevaba, Sénécal se compadeció del cochero y
luego declamó contra los aristócratas y el jockey-Club. Un obrero le interesaba más que
esos señores.
-Yo por lo menos trabajo, soy pobre -dijo.
-Eso se ve -comentó Federico, impaciente.
El pasante le guardó rencor por esas palabras.
Pero como Regimbart había dicho que conocía un poco a Sénécal, Federico,
deseando mostrarse cortés con el amigo de Arnoux, le rogó que fuera a las reuniones de los
sábados, y el encuentro fue grato para los dos patriotas.
Sin embargo, sus opiniones diferían.
Sénécal -que tenía el cráneo puntiagudo-- sólo tomaba los en cuenta los sistemas.
Regimbart al contrario no veía en los hechos sino los hechos mismos. Lo que le inquietaba
principalmente era la frontera del Rin. Se consideraba perito en artillería y se hacía vestir
por el sastre de la Escuela Politécnica.
El primer día, cuando le ofrecieron unos pasteles, se encogió de hombros
desdeñosamente y dijo que aquello era propio de mujeres, y no se mostró más amable en
las siguientes ocasiones. En cuanto las ideas alcanzaban cierta altura, murmuraba: "¡Oh,
nada de utopías, nada de sueños!" En lo que atañía al arte -aunque frecuentaba los estudios,
donde a veces daba, por condescendencia, una lección de esgrima- sus opiniones no eran
trascendentales. Comparaba el estilo de Marrast con el de Voltaire y a la señorita Vatnaz
con la señora de Staël, a causa de una oda sobre Polonia "en la que había sentimiento". En
fin, Regimbart molestaba a todos, y especialmente a Deslauriers, pues aquel ciudadano era
amigo íntimo de Arnoux. Ahora bien, el pasante anhelaba frecuentar la casa del
comerciante, con la esperanza de hacer en ella conocimientos útiles. "¿Cuándo me llevarás
allí?", le pregunta a Federico, quien contestaba que Arnoux estaba sobrecargado de trabajo,
o bien que salía de viaje; por lo demás, no valía la pena, pues las comidas iban a terminar.
Si hubiera tenido que arriesgar la vida por su amigo, Federico lo habría hecho. Pero
como deseaba presentarse de la manera más ventajosa posible, como vigilaba su lenguaje,
sus modales y su indumentaria, hasta el punto de que siempre iba a la oficina de El Arte
Industrial irreprochablemente enguantado, temía que Deslauriers, con su vieja levita negra,
su aspecto de procurador y su manera de hablar presuntuosa, desagradase a la señora de
Arnoux, lo que podía comprometerle e inclusive rebajarlo a él mismo ante ella. Transigía
de buen grado con los otros, pero su amigo, precisamente, le habría perjudicado mil veces
más.
Deslauriers se daba cuenta de que Federico no quería cumplir su promesa y su
silencio le parecía una agravación de la injuria.
Habría deseado ser su único guía y verlo desenvolverse de acuerdo con el ideal de
su juventud, y su haraganería le irritaba como una desobediencia y como una traición.
Además, Federico, obseso con el recuerdo de la señora de Arnoux, hablaba con frecuencia
de su marido; y Déslauriers comenzó a gastarle una broma intolerable, que consistía en
repetir el apellido del comerciante cien veces al día, al final de cada fiase, como un tic de
idiota. Cuando llamaban a la puerta respondía: "Entre, Arnoux". En el restaurante pedía
queso de Brie "a la manera de Arnoux", y por la noche, fingiendo que tenía una pesadilla,
despertaba a su compañero gritando: "¡Arnoux, Arnoux!". Por fin, un día Federico, ya
harto, le dijo con voz lamentosa:
-¡Déjame en paz con Arnoux!
-¡Nunca! -replicó Deslauriers.
¡Siempre él, en todas partes él! Ardiente o helada, la imagen de Arnoux...
-¡Cállate! --gritó Federico, y le amenazó con el puño. Pero añadió suavemente:
-Sabes muy bien que para mí es un tema penoso.
-¡Oh, perdón! -replicó Deslauriers, e hizo una profunda reverencia-. ¡En adelante se
respetarán los nervios de la señorita! ¡Perdón una vez más! ¡Acepte mis excusas!
Así terminó la broma.
Pero tres semanas después, una noche, Deslauriers le dijo:
-Hace poco vi a la señora de Arnoux.
-¿Dónde?
-En el Palacio de Justicia, con el procurador Balandard. ¿Es una mujer morena, de
estatura mediana?
Federico movió la cabeza afirmativamente. Esperaba que Deslauriers hablase. A la
menor palabra de admiración se habría desahogado ampliamente, e incluso estaba dispuesto
a querer a su amigo; pero el otro callaba. Por fin, como no podía aguantar más, le preguntó
en tono indiferente qué opinaba de ella.
Para Deslauriers "no estaba mal, aunque no tenía nada de extraordinario".
-¿Te parece? -dijo Federico.
Llegó el mes de agosto, cuando tenía que rendir el segundo examen. Según la
opinión corriente, quince días debían ser suficientes para preparar las asignaturas. Federico,
sin poner en duda sus fuerzas, se tragó de corrida los cuatro primeros libros del Código de
Procedimientos, los tres primeros del Código Penal, muchos trozos de la jurisdicción
criminal y una parte del Código Civil, con las anotaciones del señor Poncelet. La víspera,
Deslauriers le hizo hacer un repaso que se prolongó hasta la madrugada; y para aprovechar
el último cuarto de hora siguió interrogándole en la acera mientras caminaban.
Como se realizaban varios exámenes simultáneamente, en el patio se hallaban
muchas personas, entre ellas Hussonnet y Cisy, pues no se dejaba de asistir a esas pruebas
cuando se trataba de compañeros. Federico se puso la toga negra tradicional y entró,
seguido por la gente, con otros tres estudiantes, en una gran habitación iluminada por
ventanas sin cortinas y con bancos a lo largo de las paredes. En el centro, unas sillas de
cuero rodeaban una mesa con tapete verde que separaba a los examinandos de los señores
examinadores, todos ellos con togas rojas, mucetas de armiño y birretes con galones
dorados.
Federico era el penúltimo de la lista, lo que no dejaba de ser una mala posición. A la
primera pregunta, sobre la diferencia entre un convenio y un contrato, confundió el uno con
el otro. El profesor, que era un buen hombre, le dijo: "No se azore, señor; tranquilícese."
Luego le hizo dos preguntas fáciles que obtuvieron respuestas vagas; y pasó a la cuarta.
Aquel mal comienzo desalentó a Federico. Deslauriers, frente a él entre el público, le decía
por señas que aún no se había perdido todo; y en la segunda pregunta sobre derecho
criminal estuvo pasadero. Pero después de la tercera, relativa al testamento cerrado, como
el examinador se mantuvo impasible durante todo el tiempo, aumentó su angustia, pues
Hussonnet unía las manos como para aplaudir, en tanto que Desiauríers prodigaba los
encogimientos de hombros. Por fin llegó el momento en que tuvo que' responder acerca de
los procedimientos judiciales. Se trataba de la impugnación en tercera instancia. El
profesor, extrañado por haber oído teorías opuestas a las suyas, le preguntó en tono brusco:
-¿Es esa su opinión, señor? ¿Cómo concilia usted el principio del artículo 1351 del
código civil con ese trámite extraordinario?
A Federico le dolía mucho la cabeza por haber pasado la noche sin dormir. Un rayo
de sol que entraba por las rendijas de una celosía le daba en la cara. De pie detrás de su
silla, se contoneaba y se retorcía el bigote.
-Sigo esperando su respuesta -dijo el hombre del birrete con galones dorados.
Y como el gesto de Federico le molestaba sin duda, añadió:
-¡No la encontrará en su barba, seguramente!
El sarcasmo hizo reír al auditorio, y el profesor, halagado, se mostró más afable. Le
hizo otras dos preguntas acerca del emplazamiento y los sumarios, y luego bajó la cabeza
en señal de aprobación. El examen había terminado y Federico volvió al vestíbulo.
Mientras el bedel le quitaba la toga para ponérsela inmediatamente a otro, lo
rodearon sus amigos, que acabaron de aturdirlo con sus opiniones contradictorias sobre el
resultado del examen. Lo anunció poco después una voz sonora a la entrada de la sala:
-¡El tercero... ha sido aplazado!
-¡Embalado! -exclamó Hussonnet-. ¡Vámonos!
Delante de la portería se encontraron con Martinon, enrojecido, conmovido, con una
sonrisa en los ojos y la aureola del triunfo en la frente. Había pasado sin tropiezos su último
examen. Sólo le quedaba la tesis. Antes de quince días sería licenciado. Su familia conocía
a un ministro y se le presentaba "una carrera magnífica".
-Eso te vence a pesar de todo -dijo Deslauriers a Federico.
Nada es tan humillante como ver triunfar a los tontos en las empresas en las que uno
fracasa. Federico, mortificado, replicó que eso le importaba un bledo. Sus pretensiones eran
más elevadas; y como Hussonnet parecía dispuesto a irse, lo llevó aparte para decirle:
-Ni una palabra de todo esto en la casa de ellos, por supuesto.
El secreto era fácil de mantener, pues Arnoux salía al día siguiente de viaje para
Alemania.
Por la noche, al volver a casa, Deslauriers encontró a su amigo extrañamente
cambiado: hacía piruetas y silbaba.
Como le asombró ese estado de ánimo, Federico le declaró que no iría a casa de su
madre y que dedicaría las vacaciones al trabajo.
La noticia de la partida de Arnoux le había alborozado. Podía presentarse en su casa
enteramente a su voluntad y sin temor a que interrumpieran sus visitas. La convicción de
una seguridad absoluta le daría valor. ¡Por fin no estaría alejado ni separado de ella! Algo
más fuerte que una cadena lo ataba a París, una voz interior le gritaba que se quedara.
Algunos obstáculos se oponían a ello, pero los salvó escribiendo a su madre; en
primer término le confesaba su fracaso, atribuyéndolo a cambios introducidos en el
programa; se, trataba de una fatalidad, una injusticia; además, a todos los grandes abogados
(y citaba los nombres) los habían reprobado en sus exámenes. Pero se proponía presentarse
de nuevo en el mes de noviembre. Ahora bien, como no tenía tiempo que perder, no iría a
casa ese año; y pedía, además del dinero del trimestre, doscientos cincuenta francos para
lecciones particulares de derecho, muy útiles; y adornaba todo con lamentaciones,
condolencias, zalamerías y protestas de amor filial.
La señora Moreau, que le esperaba al día siguiente, se sintió doblemente afligida.
Ocultó el contratiempo de su hijo y le contestó "que fuera de todos modos". Federico no
cedió y se produjo una desavenencia. Al final de la semana, no obstante, recibió el dinero
del trimestre y la cantidad destinada a las lecciones particulares, cantidad que sirvió para
pagar un pantalón gris perla, un sombrero de fieltro blanco y un bastoncillo con puño de
oro. Cuando todo esto estuvo en su poder, pensó: "¿Acaso he tenido una idea de
peluquero?" Y sintió una gran vacilación.
Para saber si debía ir o no a casa de la señora de Arnoux lanzó tres veces al aire una
moneda, y las tres veces el presagio fue favorable. Por consiguiente, la fatalidad lo
ordenaba. Y se hizo conducir a la calle de Choiseul en un coche de alquiler. Subió
apresuradamente la escalera y tiró del cordón de la campanilla. Esta no sonó y Federico se
sintió a punto de desmayarse.
Luego sacudió furiosamente la pesada borla de seda roja. Se oyó un repiqueteo que
se fue acallando poco a poco, y volvió el silencio. Federico sintió miedo.
Aplicó el oído a la puerta; ¡ni un soplo! Miró por el ojo de la cerradura, y no vio en
la antesala más que dos puntas de cañas en la pared, entre flores de papel. Por fin se volvió
para irse, pero cambió de decisión y esta vez golpeó la puerta suavemente. La puerta se
abrió, y en el umbral, con el cabello enmarañado, la cara enrojecida y expresión de fastidio,
apareció Arnoux mismo.
-¡Cómo! ¿Qué diablos lo trae por aquí? ¡Pase!
Lo introdujo, no en el gabinete ni en su habitación, sino en el comedor, donde se
veía en la mesa una botella de champaña y dos copas. Y en tono brusco le preguntó:
-¿Tiene algo que pedirme, querido amigo?
-¡No, nada, nada! -balbuceó el joven, mientras buscaba un pretexto para su visita.
Por fin dijo que había ido para tener noticias suyas, pues lo creía en Alemania, de
acuerdo con la información de Hussonnet.
-¡Ya ve que no es cierto! -replicó Arnoux-. ¡Qué cabeza de chorlito tiene ese
muchacho! ¡Todo lo entiende al revés!
Para disimular su turbación, Federico recorría el comedor de un lado a otro, y al
tropezar con una silla hizo caer una sombrilla que había en ella y cuyo mango de marfil se
rompió.
-¡Dios mío! -exclamó-. Siento haber roto la sombrilla de su esposa.
Al oír eso el comerciante levantó la cabeza y sonrió de una manera extraña.
Federico, aprovechando la ocasión que se le ofrecía para hablar de ella, preguntó
tímidamente:
-¿Podría verla?
Estaba en su tierra natal, junto a su madre enferma.
No se atrevió a preguntar cuánto tiempo duraría la ausencia, sino solamente cuál era
la tierra natal de la señora de Arnoux.
-Chartres. ¿Le sorprende?
-¿A mí? No. ¿Por qué? De ningún modo.
Después de esto, ya no encontraban absolutamente nada que decirse. Arnoux, que
había liado un cigarrillo, daba vueltas alrededor de la mesa resoplando. Federico, de pie
contra la estufa, contemplaba las paredes, el aparador, el piso; e imágenes encantadoras
desfilaban por su memoria, o más bien ante sus ojos. Por fin se retiró.
En el suelo de la antesala había un trozo de diario apelotonado; Arnoux lo recogió,
y, poniéndose de puntillas, lo introdujo en la campanilla para continuar, según dijo, su
siesta interrumpida. Luego, dándole un apretón de manos, dijo a Federico:
-Hágame el favor de decirle al portero que no estoy en, casa para nadie.
Y cerró la puerta violentamente.
Federico bajó la escalera peldaño a peldaño. El fracaso de esa primera tentativa le
desanimó, con respecto al resultado de las otras. Entonces comenzaron tres meses de
aburrimiento. Como no tenía nada que hacer, la ociosidad aumentaba su tristeza.
Pasaba horas contemplando desde lo alto del balcón el río que se deslizaba entre los
muelles parduscos, ennegrecidos en algunos lugares por el desagüe de las cloacas, con un
pontón de lavanderas amarrado en la orilla, donde a veces -se divertían unos pilluelos
bañando a un perro de aguas en el fango. Sus miradas, dejando a la izquierda el puente de
piedra de Notre-Dame y otros tres puentes colgantes, se dirigían siempre hacia el muelle de
los Olmos, a un bosquecillo de árboles añosos parecidos a los tilos del puerto de
Montereau. La torre de Saint Jacques, el Ayuntamiento, Saint-Gervais, Saint-Louis, SaintPaul, se alzaban enfrente, entre los tejados enmarañados; y el remate de la columna de julio
resplandecía en el Oriente como una gran estrella de oro, en tanto que en el lado opuesto la
cúpula de las Tullerías redondeaba en el cielo su pesada masa azul. Detrás de ella, por ese
lado, estaba sin duda la casa de la señora de Arnoux.
Volvía a su habitación, se tendía en el diván y se entregaba a una meditación
desordenada: planes de trabajo, proyectos de conducta, lanzamientos hacia el porvenir. Al
final, para librarse de sí mismo, salía a la calle.
Subía, a la ventura, por el Barrio Latino, tan tumultuoso habitualmente, pero
desierto en esa época, pues los estudiantes estaban con sus familias. Las grandes paredes de
los colegios, como alargadas por el silencio, tenían un aspecto todavía más lúgubre; se oían
toda clase de ruidos apacibles: aleteos en las jaulas, el zumbido de un torno, el martilleo de
un zapatero remendón, y los traperos, en medio de las calles, interrogaban con la mirada a
todas las ventanas, inútilmente. En el fondo de los cafés solitarios bostezaba la a entre las
garrafas llenas; los periódicos se mantenían ordenados en las mesas de las salas de lectura;
en los talleres de planchado las ropas oscilaban al soplo del viento tibio. De vez en cuando
Federico se detenía ante el escaparate de un librero de lance, un ómnibus que pasaba
rozando la acera le hacía volverse, y cuando llegaba ante el Luxemburgo ya no seguía
adelante.
A veces, la esperanza de una distracción lo atraía a los bulevares. Después de
recorrer callejuelas sombrías que exhalaban vahos húmedos, llegaba a grandes plazas
desiertas, deslumbrantes de luces y donde los monumentos dibujaban en el borde del
pavimento dentellones de sombra negra. Pero los carros comenzaban a circular, las tiendas
se abrían y la multitud le aturdía, sobre todo los domingos, cuando desde la Bastilla hasta la
Magdalena una inmensa oleada de gente ondulaba en el asfalto, entre el polvo, produciendo
un rumor continuo. ¡Le disgustaban la vulgaridad de los rostros, la necedad de las
conversaciones y la imbécil satisfacción que transpiraban las frentes sudorosas! Sin
embargo, la conciencia de valer más que aquellos hombres atenuaba la fatiga de
contemplarlos.
Iba todos los días a El Arte Industrial, y para saber cuándo volvería la señora de
Arnoux, se informaba ampliamente acerca de su madre. La respuesta de Arnoux no variaba:
"seguía la mejoría" y su esposa, con la niña, estarían de regreso en la siguiente semana.
Cuanto más se prolongaba la ausencia tanto más inquieto se mostraba Federico, de modo
que Arnoux, conmovido por semejante afecto, lo llevó cinco o seis veces a comer en el
restaurante.
Federico en esas largas conversaciones se dio cuenta de que el comerciante de
cuadros no era muy inteligente. Arnoux podía advertir ese enfriamiento en sus relaciones,
y además era la ocasión oportuna para retribuirle un poco sus atenciones.
Como quería hacer bien las cosas, vendió a un ropavejero toda su ropa nueva por
ochenta francos, y con otros cien que le quedaban fue a casa de Arnoux para invitarle a
comer. Regimbart se hallaba allí y todos se dirigieron a Los Tres Hermanos provenzales.
El "ciudadano" comenzó por quitarse la levita y, contando con la deferencia de los
otros dos, eligió los platos. Pero aunque fue a la cocina para hablar personalmente con el
jefe, bajó al sótano, del que conocía todos los rincones, e hizo llamar al dueño del
establecimiento, al que "dio un jabón", no le agradaron los manjares, ni los vinos, ni el
servicio. A cada nuevo plato, a cada botella diferente, al primer bocado y el primer trago,
dejaba caer el tenedor o retiraba su copa; y luego, apoyando en el mantel toda la longitud de
sus brazos, declaraba que ya no se podía comer en París. Finalmente, no sabiendo qué
imaginar para su boca, Regimbart pidió ensalada de porotos, "a la buena de Dios", la cual,
aunque no era por completo de su gusto, le apaciguó un poco. Luego mantuvo con el mozo
un diálogo acerca de los anteriores mozos del restaurante.
-¿Qué ha sido de Antonio? ¿Y de un tal Eugenio? ¿Y de Teodoro, el pequeño, que
servía siempre abajo? En esa época la comida era más selecta y había marcas de Borgoña
como no se volverán a ver.
Luego se trató del precio de los terrenos en los arrabales, una especulación infalible
de Arnoux. Entretanto perdía sus intereses. Puesto que no quería vender a ningún precio,
Regimbart le fijaría alguno; y los dos señores se dedicaron a hacer cálculos con el lápiz
hasta el final de la comida.
Fueron a tomar café en el entresuelo de un cafetín del pasaje del Salmón. Federico
presenció a pie firme interminables partidas de billar, remojadas con innumerables vasos de
cerveza; y se quedó allí hasta la medianoche sin saber por qué, por cobardía, por necedad,
con la vaga esperanza de que se produjera algún acontecimiento favorable para su amor
¿Cuándo volvería a verla? Se desesperaba, hasta que una noche, a fines de
noviembre, Arnoux le dijo:
-Mi mujer volvió ayer.
Al día siguiente, a las cinco, Federico entró en su casa. Comenzó felicitándola por la
mejoría de su madre, que había estado tan grave.
-¡Pero no! ¿Quién se lo ha dicho?
-Arnoux.
Ella lanzó un leve "¡ah!", y añadió que al principio había sentido serios temores, ya
desaparecidos.
La señora se hallaba junto al fuego, en la butaca tapizada, y Federico en el diván,
con el sombrero en las rodillas. La conversación fue penosa, pues ella la interrumpía a cada
instante y él no encontraba la manera de hablar de sus sentimientos. Pero como él se
lamentó de que estudiaba las triquiñuelas legales, ella replicó: "Sí... lo comprendo... los
pleitos", y bajó la cabeza, absorta de pronto en sus reflexiones.
Federico anhelaba conocerlas y ni siquiera pensaba en otra cosa. El crepúsculo los
rodeó de sombras.
Ella se levantó, alegando que tenía que hacer unas diligencias. Reapareció con una
capota de terciopelo, y una capa negra forrada con piel de marta. Federico se atrevió a
ofrecerse para acompañarla.
Ya no se veía; el tiempo era frío y una densa neblina ocultaba las fachadas de las
casas y apestaba el aire. Pero Federico lo aspiraba con delicia, pues sentía a través del
algodón del vestido la forma del brazo de ella; y enfundada en un guante de gamuza con
dos botones, aquella manecita que él habría querido cubrir de besos, se apoyaba en su
manga. Como el pavimento estaba resbaloso, oscilaban un poco, y al joven le parecía que
los mecía el viento en medio de una nube.
El brillo de las luces en el bulevar le hizo volver a la realidad. La ocasión era buena
y el tiempo apremiaba. Se lo dio hasta la calle de Richelieu para declarar su amor. Pero casi
inmediatamente, ante un comercio de porcelanas, ella se detuvo de pronto y le dijo:
-Hemos llegado. Muchas gracias. ¿Nos veremos el jueves, como de costumbre?
Las comidas se reanudaron; y cuanto más trataba a la señora de Arnoux tanto más
aumentaba el amor de Federico. La contemplación de aquella mujer le enervaba como un
perfume demasiado fuerte. Se infiltraba hasta lo más profundo de su idiosincrasia y se
convertía casi en una manera general de sentir, en un nuevo modo de existir. Las prostitutas
que encontraba a la luz de los faroles, las cantantes que lanzaban sus gorgoritos, las
amazonas en sus caballos al galope, las burguesas que andaban a pie, las modistillas
asomadas a las ventanas, todas las mujeres le recordaban a aquella por semejanzas o por
contrastes violentos. Al pasar por delante de las tiendas contemplaba las cachemiras, los
encajes y las arracadas de piedras preciosas, imaginándolas ceñidas a sus caderas, cosidas
en su corpiño, brillando en su cabellera negra. En el canastillo de las vendedoras se abrían
las flores para que ella las escogiese al pasar; en los escaparates de los zapateros las
chinelas de raso con ribete de cisne parecían esperar su pie; todas las calles conducían a su
casa; los coches no se estacionaban en las paradas sino para llevar más rápidamente a ella;
París se relacionaba con su persona, y la gran ciudad con todas sus voces sonaba en torno
de ella como una gran orquesta.
Cuando iba al Jardín de Plantas, la vista de una palmera lo transportaba a países
lejanos. Viajaban juntos, en el lomo de los dromedarios, bajo el tendelete de los elefantes, en el camarote de un yate entre archipiélagos azules, o uno al lado del otro en mulas con
campanillas que tropezaban con columnas rotas ocultas entre las hierbas. A veces se
detenía en el Louvre ante cuadros antiguos, imaginándose que su amor abarcaba a los siglos
ya desaparecidos, veía a su amada en los personajes de esos cuadros. Con un tocado en
forma de cucurucho, oraba de rodillas detrás de una vidriera. Señora de Castilla o de
Flandes, se hallaba sentada con una gorguera almidonada y una cotilla abullonada. Luego
descendía por una gran escalinata de pórfiro, entre senadores, bajo un dosel de plumas de
avestruz, con un vestido de brocado. Otras veces la soñaba con pantalones de seda amarilla,
acostada en los cojines de un harén; y todo lo que era bello, el centelleo de las estrellas,
ciertas músicas, el giro de una frase, un contorno, le hacía pensar en ella de una manera
brusca e insensible.
En cuanto a tratar de que fuera su amante, estaba seguro de que toda tentativa sería
inútil.
Una noche, cuando llegó Dittmer la besó en la frente; y lo mismo hizo Lovarias,
diciendo:
-Usted me permite, ¿no es así?, que utilice el privilegio de los amigos.
Federico balbuceó:
-Me parece que todos somos amigos.
-Pero no todos viejos -replicó ella.
Era una manera indirecta de rechazarlo de antemano.
¿Qué podía hacer, por lo demás? ¿Decirle que le amaba? Sin duda le desairaría, o
bien, indignada, lo echaría de su casa. Ahora bien, él prefería todos los sufrimientos a la
horrible probabilidad de no volver a verla.
Envidiaba el talento de los pianistas, las heridas de los soldados e inclusive una
enfermedad peligrosa, si con ello podía conseguir que se interesase por él.
Una cosa le sorprendía: que no estaba celoso de Arnoux; y no podía imaginársela de
otro modo que vestida, tan natural parecía su pudor, y relegaba el sexo a una oscuridad
misteriosa.
Sin embargo, pensaba en la felicidad de vivir con ella, de tutearla, de acariciarle
largamente el cabello, o de ponerse de rodillas con los brazos alrededor de su cintura y
bebiéndole el alma en los ojos. Para eso habría sido necesario subvertir el destino, e,
incapaz de actuar, maldiciendo a Dios y acusándose de cobarde, daba vueltas en su deseo
como un preso en su calabozo. Una angustia permanente le ahogaba. Durante horas enteras
se mantenía inmóvil, o bien se echaba a llorar. Un día que no pudo contenerse
Deslauriers le dijo:
-¡Pero caramba! ¿Qué te pasa?
Federico alegó que estaba nervioso, pero Deslauriers no le creyó. Ante tal
sufrimiento, sintió que se despertaba su ternura y le consoló. ¡Qué tontería que un hombre
como él se dejase abatir! Eso podía suceder en la juventud, pero después era perder el
tiempo.
-Me defraudas, Federico. Desearía que volvieras a ser el muchacho de antes,
siempre el mismo y que me agradara. ¡Vamos, fuma una pipa, animal! ¡Sacúdete un poco!
¡Me desconsuelas!
-Es cierto -dijo Federico-. ¡Estoy loco!
Deslauriers añadió: '
-¡Ah, viejo trovador, sé muy bien qué te aflige! ¿El corazoncito? ¡Confiésalo! ¡Bah,
por una que se pierde se consiguen otras cuatro! De las mujeres virtuosas se consuela uno
con las otras. ¿Quieres que te relacione con mujeres? No tienes más que ir a la Alhambra era un salón de baile público inaugurado poco tiempo antes en los Campos Eliseos y que se
arruinó en la segunda temporada a causa de un lujo prematuro en esa clase de
establecimientos-. Allí se divierten, según parece. ¡Vamos allá! Puedes llevar a tus amigos,
si quieres. ¡Transijo inclusive con Regimbart!
Federico no invitó al Ciudadano, y Deslauriers prescindió de Sénécal. Llevaron
solamente a Hussonnet, Cisy y Dussardier, y el mismo coche de alquiler los dejó a los
cinco en la puerta de la Alhambra.
Dos galerías moriscas se extendían paralelamente a derecha e izquierda. La pared de
una casa frontera ocupaba todo el fondo, y el cuarto lado, el del restaurante, imitaba un
claustro gótico con vidrieras de colores. Una especie de techado chino cubría el tablado
donde tocaban los músicos; a su alrededor estaba asfaltado el suelo, y faroles venecianos
que colgaban de postes formaban desde lejos una corona de luces multicolores sobre los
bailarines. Aquí y allá un pedestal soportaba un tazón de piedra del que se elevaba un
chorrito de agua. Se veían entre el follaje estatuas de yeso, Hebes o Cupidos, todos
embadurnados con pintura al óleo; y los numerosos senderos, cubiertos con una arena muy
amarilla cuidadosamente rastrillada, hacían que el jardín pareciera mucho mayor de lo que
era realmente.
Los estudiantes se paseaban con sus queridas, los dependientes de las casas de
modas se pavoneaban con un bastón en la mano, los colegiales fumaban cigarros de marca,
viejos solterones se pasaban el peine por las barbas teñidas; había ingleses, rusos,
sudamericanos, tres orientales con fez Loretas, grisetas y rameras iban allí en busca de un
protector, un amante, una moneda de oro, o simplemente por el placer de bailar, y sus
vestidos en forma de túnica, verdes, azules, de color de cereza o morados, se agitaban entre
los ébanos y las lilas. Casi todos los hombres vestían traje a cuadros, y algunos pantalones
blancos a pesar de la frescura de la noche. Encendieron los faroles de gas.
Hussonnet, gracias a sus relaciones con las revistas de modas y los teatros de
segunda categoría, conocía a muchas mujeres; les enviaba besos con la punta de los dedos y
de vez en cuando dejaba a su amigos e iba a charlar con ellas., se acercó
Deslauriers, envidiando su manera de proceder, se acercó cínicamente a una rubia
alta con vestido amarillo. Después de contemplarlo con aire de fastidio ella le dijo:” No,
nada de confianzas, amigo” y le volvió la espalda
En vista de ello, se acercó a una morena gorda, la que sin duda estaba loca, pues a la
primera palabra respingó y le amenazó con llamar a la policía si continuaba. Deslauriers se
esforzó por reír; y luego, viendo a una mujercita sentada bajo un farol le invitó a bailar.
Los músicos, encaramados en el tablado con posturas de mono, rascaban y soplaban
impetuosamente. El director de orquesta, de pie, marcaba el compás orquesta, de pie,
marcaba el compás de manera automática. La gente se amontonaba y se divertía; las cintas
desatadas de los sombreros rozaban las corbatas, las botas desaparecían bajo las faldas;
todo aquello saltaba acompasadamente. Deslauriers abrazaba estrechamente a la mujercita
y, conquistado por el delirio del cancán, se agitaba entre los bailarines como un gran títere.
Cisy y Dussardier seguían su paseo; el joven aristócrata miraba de reojo a las rameras, sin
atreverse a hablarles a pesar de las exhortaciones del empleado, porque se imaginaba que
en las casas de esas mujeres había siempre "un hombre oculto con una pistola en un
armario, del que salía para obligar a firmar letras de cambio".
Volvieron adonde estaba Federico. Deslauriers no bailaba ya; y todos se
preguntaban cómo terminarían la fiesta, cuando Hussonnet exclamó:
-¡Cómo! ¡La marquesa de Amaegui!
Era una mujer pálida, de nariz remangada, con mitones que le llegaban a los codos y
grandes bucles negros que le colgaban a lo largo de las mejillas como orejas de perro.
Hussonnet le dijo:
-Deberíamos organizar una fiestecita en tu casa, un sarao oriental. Trata de
herborizar a algunas de tus amigas para estos caballeros franceses. ¿Qué te lo impide?
¿Acaso esperas a tu hidalgo?
La andaluza bajó la cabeza; como conocía las costumbres poco suntuosas de su
amigo, temía no sacarle ni para bebidas. Por fin, pronunció la palabra dinero, y Cisy ofreció
cinco napoleones, que era todo lo que tenía en el bolsillo. El asunto quedó decidido, pero
Federico ya no estaba presente.
Había creído reconocer la voz de Arnoux y visto un sombrero de mujer, lo que hizo
que se apresurara a esconderse en el bosquecillo próximo.
La señorita Vatnaz estaba a solas con Arnoux. -Discúlpeme. ¿Le molesto?
-De ninguna manera -contestó el comerciante.
Por las últimas- palabras de la conversación Federico comprendió que Arnoux había
ido a la Alhambra para hablar con la señorita Vatnaz de un asunto urgente, y sin duda el
comerciante no estaba completamente tranquilo, pues preguntó en tono inquieto:
-¿Está usted muy segura?
-¡Segurísima! ¡Le aman! ¡Oh, qué hombre!
E hizo una mueca de mal humor, avanzando los gruesos labios, casi sanguinolentos
a fuerza de ser rojos. Pero tenía unos ojos admirables, leonados con puntitos de oro en las
pupilas, llenos de agudeza, amor y sensualidad. Iluminaban como lámparas la tez un poco
amarillenta de su rostro enjuto. Arnoux parecía gozar con sus exabruptos. Se inclinó hacia
ella y le dijo:
-Es usted muy amable. ¡Béseme!
Ella le asió por las orejas y le besó en la frente.
En ese momento cesó el baile, y en el sitio del director de orquesta apareció un
joven apuesto, aunque demasiado gordo y con una blancura de cera. Tenía una larga melena
negra a la manera de Cristo, un chaleco de terciopelo azul con grandes palmas doradas, el
aire orgulloso de un pavo real y el estúpido de un gallipavo. Saludó al público y entonó una
cancioneta. Se refería a un aldeano que relataba su viaje a la capital; el artista hablaba en
bajo normando y se hacía el beodo. El estribillo:
¡Oh, me reí, me reí
en el pícaro París!
provocaba pataleos de entusiasmo. Delmas, "cantor expresivo", era demasiado
astuto para dejar que se enfriase. Se apresuraron a entregarle una guitarra y gimió una
romanza titulada El hermano de la albanesa.
La letra recordó a Federico la que cantaba el hombre harapiento entre los tambores
del barco. Sus ojos se lijaban involuntariamente en la parte baja del vestido que tenía
delante. Cada copla era seguida por una larga pausa, y el soplo del viento en los árboles se
parecía a un rumor de olas.
La señorita Vatnaz, apartando con la mano las ramas de un ligustro que le impedían
ver el tablado, contemplaba fijamente al cantor, con las aletas de la nariz dilatadas, cejijunta
y como sumida en un goce profundo.
-¡Muy bien! -exclamó Arnoux-. Ahora comprendo por qué ha venido esta noche a la
Alhambra. Delmas le gusta, querida.
Ella no quiso confesarlo.
-¡Oh, qué pudor!
Y señalando a Federico, añadió Arnoux:
-¿Es por él? Haría mal. ¡No hay muchacho más discreto!
Los otros, que buscaban a su amigo, entraron en la glorieta. Hussonnet los presentó.
Arnoux les distribuyó .cigarros y les obsequió con helados.
La señorita Vatnaz se había ruborizado al ver a Dussardier. Se levantó
inmediatamente y, tendiéndole la mano, le preguntó:
-¿No me recuerda usted, señor Augusto?
¡Cómo! ¿La conoce usted? -preguntó Federico.
-Hemos trabajado en la misma casa -contestó Dussardier.,
Cisy le tiró de la manga y salieron. Apenas desapareció, la señorita Vatnaz comenzó
a elogiar su carácter, e inclusive dijo que poseía el genio del corazón.
Luego se conversó acerca de Delmas, quien, como mimo, podía triunfar en el teatro;
y a ello siguió una discusión en la que salieron a relucir Shakespeare, la censura, el estilo, el
pueblo, la recaudación de la Porte-Saint-Martin, Alejandro Dumas, Víctor Hugo y
Dumersan. Arnoux había conocido a muchas actrices célebres y los jóvenes se inclinaban
para escucharle. Pero el estruendo de la música no dejaba oír sus palabras; y tan pronto
como terminaba la cuadrilla o la polca, todos corrían a las mesas y llamaban al mozo
riendo; las botellas de cerveza y de limonada gaseosa detonaban entre el follaje al ser
descorchadas, las mujeres chillaban como gallinas, a veces dos señores querían pelearse, y
detuvieron a un ladrón.
Al galope, los bailarines invadieron los senderos. ,Jadeantes, sonrientes y con las
caras enrojecidas, desfilaban en un torbellino que levantaba las faldas de las mujeres y los
faldones de las levitas de los hombres; !os trombones rugían con más fuerza; el ritmo se
aceleraba; detrás del claustro medieval se oyeron crepitaciones y estallaron petardos; las
ruedas de los fuegos artificiales comenzaron a girar; el fulgor de las luces de Bengala, de
color esmeralda, iluminó durante un minuto todo el jardín, y cuando dispararon el último
cohete la multitud lanzó un gran suspiro.
La gente se fue dispersando lentamente. Una nube de pólvora flotaba en el aire.
Federico y Deslauriers avanzaban paso a paso entre la multitud, cuando los detuvo un
espectáculo: Martinon recibía el vuelto de una moneda en el guardarropa y le acompañaba
una mujer de unos cincuenta años, fea, magníficamente vestida y de una categoría social
equívoca.
-Ese tipo -dijo Deslauriers -es menos tonto que lo que se supone ¿Pero dónde está
Cisy?
Dussardier les señaló el cafetín, donde vieron al descendiente de próceres ante un
ponche y en compañía de una mujer con sombrero rosado.
Hussonnet, quien se había ausentado cinco minutos antes, reapareció en aquel
momento.
Una muchacha se apoyaba en su brazo y le llamaba en voz alta "mi gatito".
-¡Así no! -le decía-. ¡No me llames así en público! ¡Llámame más bien vizconde!
Eso le da a uno un tono de caballero de la época de Luis XIII que me agrada.. . Si, mis
buenos amigos, es una antigua conocida. ¿Verdad que es muy linda? -Y le acarició la
barbilla-. Saluda a estos señores. Todos son hijos de pares de Francia. Yo mantengo
relaciones con ellos para que me nombren embajador.
-¡Qué loco es usted! -suspiró la señorita Vatnaz.
Rogó a Dussardier que la acompañara hasta su casa.
Arnoux los vio alejarse, y luego, volviéndose hacia Federico, le preguntó:
-¿Le gusta la Vatnaz? Por lo demás, usted no es franco a ese respecto. Me parece
que oculta sus amores.
Federico palideció y juró que no ocultaba nada.
-Es que no se le conoce a usted querida alguna –añadió Arnoux.
Federico deseaba citar un nombre al azar, pero como podían irle con el cuento a
ella, respondió que, efectivamente, no tenía querida.
El comerciante se lo censuró.
-Esta noche se le ha ofrecido una buena ocasión. ¿Por qué no ha hecho lo mismo
que los otros, cada uno de los cuales se ha ido con una mujer?
-Pues bien y usted, ¿por qué no lo ha hecho? -replicó Federico, impacientado por
semejante insistencia.
-¡Oh, amiguito mío, mi caso es distinto! Yo vuelvo adonde está la mía.
Llamó a un coche y desapareció.
Los dos amigos se fueron a pie. Soplaba un viento del este. Los dos guardaban
silencio. Deslauriers lamentaba no haber brillado ante el director de una revista, y Federico
se sumía en su tristeza. Por fin dijo que el baile le había parecido estúpido.
¿Quién tiene la culpa? ¡Si no nos hubieras dejado por, tu Arnoux!
-¡Bah! ¡Todo lo que hubiera hecho habría sido completamente inútil!
Pero el pasante tenía sus teorías. Para conseguir las cosas bastaba con desearlas
fuertemente.
-Sin embargo, tú mismo, hace un momento...
-Yo bromeaba-dijo Deslauriers, atajando la alusión-. ¿Crees que voy a enredarme
con mujeres?
Y declamó contra sus amaneramientos y sus necedades; en suma, le desagradaban,
-No te des tono -dijo Federico.
Deslauriers calló. Pero luego preguntó de pronto: -¿Quieres apostar cien francos a
que consigo a la primera que pase?
-¡Sí, aceptado!
La primera que pasó era una mendiga horrible; y ya desconfiaban de su suerte,
cuando en medio de la calle de Rivoli vieron a una muchacha alta que llevaba en la mano
una carterita.
Deslauriers se acercó a ella bajo las arcadas. La muchacha se desvió bruscamente
hacia las Tullerías, y se introdujo en seguida en la plaza del Carrousel, lanzando miradas a
derecha e izquierda. Corrió hacia un coche de alquiler, pero Deslauriers la alcanzó.
Caminaba junto a ella y le hablaba con gestos expresivos. Por fin ella aceptó su brazo y
siguieron a lo largo de los muelles. Luego, a la altura del Châtelet, y por lo menos durante
veinte minutos, se pasearon por la acera como dos marineros que hicieran la guardia. Pero
de pronto cruzaron el puente del Cambio, el Mercado de Flores y el muelle de Napoleón.
Federico les siguió. Deslauriers le dio a entender que les molestaría y que no le quedaba
otro recurso que imitar su ejemplo.
¿Cuánto dinero te queda todavía?
-Dos monedas de cinco francos.
-Es suficiente. ¡Buenas noches!
Federico se quedó asombrado ante el buen éxito de aquella farsa. "Se burla de mí pensaba-. ¿Si me reanimara? ¿Acaso cree Deslauriers que le envidio ese amor? "¡como si
yo no tuviera otro cien veces más raro, más noble y más fuerte!". Una especie de ira lo
impulsaba y lo llevó ante la casa de la señora de Arnoux.
Ninguna de las ventanas exteriores correspondía a sus habitaciones. Sin embargo, se
quedó con los ojos fijos en la fachada, como si hubiese creído que con esa contemplación
podía hendir las paredes. En aquel momento ella descansaba, sin duda, tranquila como una
flor dormida, con la hermosa cabellera negra entre los encajes de la almohada, los labios
entreabiertos y la cabeza apoyada en un brazo.
Se le apareció la de Arnoux, y se alejó para huir de aquella visión.
Recordó el consejo de Deslauriers y le horrorizó. Se decidió a vagabundear por las
calles.
Cuando se cruzaba con un transeúnte procuraba verle la cara. De vez en cuando un
rayo de luz se le deslizaba entre las piernas, describía un enorme cuarto de círculo en el
pavimento y un hombre surgía de la sombra con su cuévano y su farol. El viento, en ciertos
lugares, sacudía el tubo de chapa de una chimenea; se oían ruidos lejanos que se mezclaban
con el zumbido de su cabeza, y creía oír en el aire el vago retornelo de las contradanzas. El
movimiento de su marcha mantenía ese embelesamiento, y así llegó al puente de la
Concordia.
Entonces recordó la noche del invierno anterior, cuando, al salir de la casa de ella,
por primera vez, había tenido que detenerse porque sus esperanzas hacían que le latiera
apresuradamente el corazón. ¡Todas esas esperanzas se habían desvanecido!
Nubes sombrías se deslizaban por la faz de la luna. La contempló, pensando en la
inmensidad de los espacios, en la miseria de la vida, en la nada de todo. Amaneció; le
castañeteaban los dientes, y medio dormido, empapado por la niebla y lloroso, se preguntó
por qué no ponía fin a su existencia. ¡Le bastaba con hacer un movimiento! El peso de su
cabeza lo arrastraba y veía su cadáver flotando en el agua._ Federico se inclinó, pero el
parapeto era un poco ancho y su cansancio no le permitió saltarlo.
Sintió espanto. Volvió a los bulevares y se desplomó en un banco. Le despertaron
los policías, convencidos de que "había andado de jarana".
Reanudó su caminata, pero como se sentía hambriento y todos los restaurantes
estaban cerrados, fue a comer en un figón de la plaza de los mercados. Después, calculando
que era todavía demasiado temprano, vagó por los alrededores, del Palacio Municipal hasta
las ocho y cuarto.
Deslauriers había despedido hacía mucho tiempo a su damisela, y escribía en la
mesa, en el centro de la habitación. A eso de las cuatro se presentó el señor de Cisy.
Gracias a Dussardier, la noche anterior había estado con una dama, e incluso la
había llevado en coche, con su marido, hasta la puerta de su casa, donde le dio una cita.
Venía de allí y ni siquiera conocía su nombre.
-¡A mí qué me importa! -exclamó Federico.
Entonces el caballero comenzó a divagar y habló de la señorita Vatnaz, de la
andaluza y de todas las otras. Por fin, con muchos rodeos, expuso la finalidad de su visita:
confiando en la discreción de su amigo, iba para pedirle que le ayudara en cierto asunto,
después de lo cual se consideraría definitivamente un hombre; y Federico accedió. Luego
contó la historia a Deslauriers, sin decirle la verdad en lo que le concernía personalmente.
A Deslauriers le pareció "que ahora iba por el buen camino", Esa atención que
prestaba a sus consejos aumentó su buen humor.
Gracias a éste había seducido, desde el primer día, a la señorita Clemencia Daviou,
bordadora en oro de uniformes militares, la persona más bondadosa del mundo, esbelta
como un junco y con grandes ojos azules continuamente arrobados. El pasante abusaba de
su candor, hasta hacerle creer que estaba condecorado; adornaba su levita con una cinta roja
en sus entrevistas, pero se la quitaba en público, para no humillar a su patrón, según decía.
Por lo demás, la mantenía a distancia, se dejaba acariciar como un bajá y la llamaba en
broma "hija del pueblo". Ella le llevaba siempre ramilletitos de violetas. Federico no habría
deseado un amor como ese.
No obstante, cuando salían tomados del brazo para ir a un reservado de Pinson o de
Barillot sentía una extraña tristeza. ¡Federico no sabía lo que había hecho sufrir a
Deslauriers desde hacía un año, todos los jueves, cuando se cortaba las uñas antes de ir a
comer a la calle de Choiseul!
Una noche, cuando desde el balcón miraba cómo sol alejaban, vio a lo lejos a
Hussonnet en el puente de Areola.
El bohemio le hizo señas para que bajase, y cuando Federico bajó del quinto piso, le
dijo:
-Se trata de lo siguiente. El próximo sábado, 24, es el onomástico de la señora de
Arnoux.
¡Cómo! ¿No se llama María?
-Y Angela también, ¡qué importa! La fiesta se realizará en su casa de campo de
Saint-Cloud, y me han encargado que se lo comunique. Le esperará un coche a las tres, en
la revista. ¿De acuerdo? Perdone que le haya molestado, ¡pero tengo tanto que hacer!
Federico no había dado un paso cuando su portero le entregó una carta que decía:
"Los señores Dambreuse ruegan a M. F. Moreau que les haga el honor de asistir a la
comida que ofrecerán en su casa el sábado 24 del corriente. - R.S.V.P."
"Llega demasiado tarde", pensó.
Sin embargo, mostró la invitación de Deslauriers, quien exclamó:
-¡Por fin! Pero no pareces contento. ¿Por qué?
Federico, tras una breve vacilación, contestó que tenía otra invitación para el mismo
día.
--¡Oh, hazme el favor de mandar a paseo a la calle de Choiseul! ¡Nada de tonterías!
Y si eso te molesta, contestaré por ti.
Y escribió aceptando en nombre de Federico.
Como no conocía la vida de sociedad sino a través de la fiebre de sus deseos, se la
imaginaba como una creación artificial que funcionaba en virtud de leyes matemáticas. Una
comida fuera de casa, el encuentro con un hombre de buena posición, la sonrisa de una
mujer linda, podían, por una serie de actos que se deducían los unos de los otros, tener
enormes consecuencias. Ciertos salones parisienses eran como esas máquinas que reciben
los materiales en estado bruto y los devuelven con un valor centuplicado. Creía en las
cortesanas que aconsejaban a los diplomáticos, en los matrimonios ricos conseguidos por
medio de intrigas, en el ingenio de los presidiarios, en las docilidades de la suerte bajo la
mano de los fuertes. En fin, consideraba tan útiles las relaciones con los Dambruese, y
habló tan bien, que Federico ya no sabía qué decisión tomar.
De todos modos, y puesto que era la fiesta onomástica de la señora de Arnoux,
debía hacerle un regalo, y pensó, naturalmente, en una sombrilla, para reparar su torpeza. Y
encontró una de seda tornasolada con mango de marfil cincelado proveniente de China.
Pero costaba ciento setenta y cinco francos y él no tenía un céntimo, pues incluso vivía a
cuenta del dinero del siguiente trimestre. Sin embargo, deseaba comprarla, le gustaba, y, a
pesar de su repugnancia, recurrió a Deslauriers.
Deslauriers le contestó que no tenía dinero.
-Lo necesito -dijo Federico-, me es muy necesario. Y como el otro repitió la misma
excusa, se irritó. -Bien podrías a veces…
-¿Qué?
-¡Nada!
Deslauriers comprendió. Sacó de sus ahorros la cantidad pedida, y cuando la
entregó, moneda por moneda, dijo:
-No te pido un recibo porque vivo a tus expensas.
Federico le abrazó y le hizo mil protestas de afecto. Deslauriers se mantuvo frío. Al
día siguiente, cuando vio la sombrilla en el piano, exclamó:
-¡Ah, era para esto!
-Sí, tal vez se la envíe -dijo cobardemente Federico.
La casualidad le ayudó, pues por la tarde recibió una esquela de luto en la que la
señora de Dambreuse le comunicaba la muerte de un tío y se excusaba por tener que dejar
para más adelante el placer de conocerle.
Llegó a las dos a la oficina del periódico. En vez de esperarle para llevarlo en su
coche, Arnoux se había ido la víspera, porque no podía resistir más la necesidad de respirar
el aire del campo.
Todos los años, cuando brotaban las primeras hojas y durante muchos días seguidos,
salía de madrugada, daba largos paseos a campo traviesa, bebía leche en las granjas,
retozaba con las aldeanas, se informaba acerca de las cosechas y volvía con hortalizas en el
pañuelo. Por fin, realizando un viejo sueño, había comprado una casa de campo.
Mientras Federico hablaba con el empleado, se presentó la señorita Vatnaz, quien se
mostró contrariada al no encontrar a Arnoux, cuya ausencia duraría tal vez dos días más. El
empleado le aconsejó que "fuera allí", pero la señorita no podía hacerlo; en vista de ello, el
empleado le sugirió que escribiera una carta, pero ella temía que la carta se perdiese.
Federico se ofreció a llevarla personalmente. Ella se apresuró a escribirla y le rogó que la
entregara sin testigos.
Cuarenta minutos después se apeaba en Saint-Cloud.
La casa, situada a cien pasos más allá del puente, se alzaba a media altura en la
colina. Ocultaban las tapias del jardín dos hileras de tilos y un extenso campo de césped
descendía hasta la orilla del río. La puerta de la verja estaba abierta y Federico entró.
Arnoux, tendido en la hierba, jugaba con una camada de gatitos. Esa distracción
parecía absorberlo por completo. La carta de la señorita Vatnaz lo sacó de su abstracción.
-¡Caramba, qué fastidio! -exclamó-. Pero ella tiene razón, es necesario que vaya.
Guardó la carta en el bolsillo y se complació en mostrar su propiedad. Le mostró
todo: la caballeriza, el cobertizo, la cocina, El salón se hallaba a la derecha, y por el lado de
París daba a un enrejado cubierto de clemátides. Pero por encima de ellos se oyeron unos
gorgoritos: la señora de Arnoux, creyéndose sola, se entretenía cantando. Hacía escalas,
trinos y arpegios. Lanzaba largas notas que parecían quedarse suspendidas, en tanto que
otras caían precipitadamente como las gotitas de una cascada; y su voz, atravesando las
persianas, rompía el gran silencio y ascendía hacia el cielo azul.
Calló de pronto, cuando se presentaron el señor y la señora Oudry, que eran vecinos.
Luego apareció ella en lo alto de la escalinata, y mientras la descendía, Federico
pudo verle los pies. Calzaba zapatitos escotados de cuero de color castaño dorado, con tres
lengüetas trasversales que formaban sobre las medias un enrejado dorado.
Llegaron los invitados. Con excepción del señor Lefaucheux, abogado, eran los
habituales de los jueves. Todos llevaban algún regalo: Dittmer, un chal asirio; Rosenwald,
un álbum de romanzas; Burrieu, una acuarela; Sombaz, su propia caricatura, y Pellerin, un
dibujo al carbón que representaba una especie de danza macabra, fantasía horrible
mediocremente ejecutada. Hussonnet se había eximido de todo regalo.
Federico esperó a que lo hicieran los otros paró ofrecer el suyo.
Ella se lo agradeció mucho, y entonces él dijo:
-Era casi una deuda. ¡Me contrarió tanto!
-¿Qué? -preguntó la señora de Arnoux-. No comprendo.
-¡A la mesa! -dijo Arnoux y, tomando del brazo a Federico, añadió en voz baja-.
¡No es usted muy astuto!
Nada era tan agradable como el comedor, de color verdemar. En uno de los
extremos una ninfa de piedra humedecía el pie en una pila en forma de concha. Por las
ventanas abiertas se veía todo el jardín, con el largo césped que rodeaba a un viejo pino de
Escocia, despojado en sus tres cuartas partes; macizos de flores lo combaban
desigualmente; y al otro lado del río se extendían, formando un gran semicírculo, el bosque
de Boulogne, Neuilly, Sèvres y Meudon.Frente a la verja pasaba costeando un barco de
vela.
Al principio se habló del panorama que desde allí se veía, y luego del paisaje en
general, y comenzaban las discusiones cuando Arnoux dio a su criado la orden de
enganchar el coche para las nueve y media. Una carta de su cajero le llamaba.
-¿Quieres que vuelva contigo? -preguntó su esposa. -¡Por supuesto! -contestó
Arnoux, y le hizo una reverencia-. Ya sabe usted, señora, que no puedo vivir sin usted.
Todos le felicitaron por tener un marido tan excelente. -¡Oh, es que no se trata
solamente de mí! -replicó ella suavemente y señaló a su hijita.
Luego se reanudó la conversación sobre pintura, se habló de un Ruysdaël por el que
Arnoux esperaba obtener una cantidad de dinero elevada, y Pellerin le preguntó si era cierto
que el famoso Saúl Mathias, de Londres, había ido el mes anterior para ofrecerle por el
cuadro veintitrés mil francos.
-Nada más cierto -contestó Arnoux, y volviéndose hacia Federico, añadió-. Es el
señor con el que me paseaba el otro día por la Alhambra, muy a pesar mío, se lo aseguro,
pues esos ingleses no son divertidos.
Federico, sospechando que la carta de la señorita Vatnaz se relacionaba con alguna
aventura amorosa, había admirado la desenvoltura con que Arnoux encontró un medio
decoroso de ausentarse, pero aquella nueva mentira, completamente inútil, le hizo abrir los
ojos de par en par.
El comerciante añadió con naturalidad:
-¿Cómo se llama ese joven alto, amigo de usted?
-Deslauriers -se apresuró a contestar Federico.
Y para reparar las injusticias que creía haber cometido con él, lo elogió como
poseedor de una inteligencia superior.
-¿De veras? Pero no parece tan buen muchacho como el otro, el empleado de
transportes.
Federico maldijo mentalmente a Dussardier, porque ella iba a creer que se rozaba
con personas vulgares.
A continuación se habló de los embellecimientos de la capital, de los barrios
nuevos, y el viejo Oudry citó entre los grandes especuladores al señor Dambreuse.
Federico, aprovechando la ocasión para darse importancia, dijo que lo conocía. Pero
Pellerin lanzó una catilinaria contra los tenderos en general, pues no veía diferencia entre
los vendedores de velas y los de dinero. Luego Rosenwald y Burrieu charlaron de
porcelanas; Arnoux hablaba de jardinería con la señora de Oudry; Sombaz, burlón de la
vieja escuela, se divertía embromando a su marido, al que llamaba Odry, como el actor, y
afirmó que sin duda descendía de Oudry, el pintor de perros, porque la protuberancia
craneana de esos animales era visible en su frente. Incluso quiso palparle el cráneo, pero el
otro se resistió a causa de su peluca, y la sobremesa terminó entre carcajadas.
Después de tomar el café bajo los tilos, fumando, y de dar muchas vueltas por el
jardín, fueron a pasearse por la orilla del río.
El grupo se detuvo ante un pescador que limpiaba anguilas en un cubo. -La señorita
Marta quiso verlas. El pescador vació el cubo en la hierba, y la niña se arrodilló para
atraparlas, riendo de placer y chillando de espanto. Como se escaparon todas, Arnoux tuvo
que pagarlas.
Luego se le ocurrió la idea de dar un paseo en bote.
Un lado del horizonte comenzaba a palidecer, en tanto que en el otro se extendía por
el cielo una ancha franja anaranjada, que adquiría un matiz purpúreo más intenso en la cima
de las colinas, ennegrecidas por completo. La señora de Arnoux se hallaba sentada en una
peña, de espaldas a ese resplandor de incendio. Los otros iban de un lado a otro. Hussonnet,
al pie del ribazo, hacía rebotar piedrecitas en el agua.
Volvió Arnoux, seguido por una vieja chalupa, en la que, a pesar de las prudentes
advertencias que se le hicieron, amontonó a los invitados. Pero la embarcación zozobraba y
tuvieron que desembarcar.
En el salón, tapizado con tela persiana y con candeleros de cristal en las paredes, ya
estaban encendidas las velas. La señora de Oudry se adormeció tranquilamente en un sillón
y los otros se quedaron escuchando al señor Lefaucheux una disertación sobre las glorias
del foro. La señora de Arnoux estaba sola junto a la ventana y Federico se le acercó.
Conversaron acerca de lo que se decía. Ella admiraba a los oradores; él prefería la
gloria de los escritores. Pero, según ella, el orador debía sentir un goce mayor al conmover
directa y personalmente a las multitudes y al ver que transmitía a su alma todos los
sentimientos de la suya. Esos triunfos apenas tentaban a Federico, que carecía de ambición.
-¿Por qué? -preguntó ella-. Hay que tener alguna.
Se hallaban el uno junto al otro, de pie, ante el vano de la ventana. La noche se
extendía delante de ellos como un inmenso velo oscuro salpicado de plata. Era la primera
vez que no hablaban de cosas insignificantes. Federico incluso llegó a conocer las antipatías
y los gustos de ella. Ciertos perfumes le desagradaban, los libros de historia le interesaban y
creía en los sueños.
Federico abordó el capítulo de las aventuras sentimentales. Ella lamentaba las
desgracias que ocasiona la pasión, pero le indignaban las indecencias hipócritas; y esa
rectitud de espíritu le sentaba tan bien a la correcta belleza de su rostro que parecía
depender de ella.
A veces se sonreía, fijando en él los ojos durante un instante, y Federico sentía que
sus miradas le penetraban en el alma, como esos grandes rayos de sol que descienden hasta
el fondo del agua. El la amaba sin segunda intención, sin esperanza de ser correspondido,
absolutamente, y en esos transportes mudos, parecidos a, impulsos de agradecimiento,
habría deseado cubrir su frente con una lluvia de besos. Sin embargo, un soplo interior lo
arrebataba como fuera de sí; era un anhelo de sacrificarse, una necesidad de abnegación
inmediata, tanto más fuerte porque no podía satisfacerla.
No se retiró con los otros invitados, ni tampoco Hussonnet. Debían volver en el
coche; éste esperaba al pie de la escalinata, cuando Arnoux bajó al jardín para recoger
rosas. Luego, una vez atado el ramillete con un hilo, como los tallos sobresalían
desigualmente, se registró el bolsillo lleno de papeles, tomó uno al azar, envolvió con él el
ramillete, aseguró su obra con un imperdible y la ofreció a su esposa con cierta emoción.
-Toma, querida -le dijo- y perdóname por haberte olvidado.
Pero ella lanzó un gritito, pues el imperdible, mal puesto, le había pinchado, y subió
a su habitación. Esperaron cerca de un cuarto de hora. Por fin reapareció, tomó a Marta y se
metió en el coche.
-¿Y el ramillete? -preguntó Arnoux. -No, no vale la pena.
Federico corrió a buscarlo, pero ella le gritó:
-¡No lo quiero!
No obstante él lo llevó en seguida, diciendo que acababa de volver a ponerlo en el
envoltorio, pues había encontrado las flores en el suelo. Ella las puso en el alero de cuero,
junto al asiento, y partieron.
Federico, sentado a su lado, observó que ella temblaba horriblemente. Luego,
cuando pasaron el puente, como Arnoux dobló hacia la izquierda, ella le gritó:
-¡Por ahí no, te equivocas! ¡Es por la derecha!
Parecía irritada, todo le molestaba. Por fin, cuando Marta cerró los ojos, tomó el
ramillete y lo arrojó por la portezuela; luego asió con una mano el brazo de Federico y con
la otra le dio a entender por señas que no debía decir nada de aquello.
A continuación se aplicó el pañuelo a los labios y no volvió a moverse.
Los otros dos, en el pescante, hablaban de tipografía y de suscriptores. Arnoux, que
conducía descuidadamente, se perdió en pleno bosque de Boulogne, introduciéndose en
caminos secundarios. El caballo iba al paso y las ramas de los árboles rozaban la capota.
Federico no veía de la esposa de Arnoux más que los ojos en la sombra. Marta se había
tendido sobre ella y él le sostenía la cabeza.
-¿Le molesta? -preguntó la madre.
Y Federico respondió:
-¡Oh, no, no!
Se levantaban lentos remolinos de polvo; atravesaron Auteuil; todas las casas
estaban cerradas; de cuando en cuando un farol iluminaba la esquina de una pared y luego
volvían a introducirse en las tinieblas. En una de esas ocasiones Federico observó que ella
lloraba.
¿Era un remordimiento? ¿Un deseo? ¿Qué era? Aquella aflicción, cuya causa
desconocía, le interesaba como algo personal; al presente existía entre ellos un nuevo
vínculo, una especie de complicidad. Le preguntó, con la voz más cariñosa que pudo:
-¿Sufre usted?
-Sí, un poco -contestó ella.
El coche seguía adelante, y las madreselvas y jeringuillas se desbordaban sobre las
tapias de los jardines y esparcían en la oscuridad vaharadas de olores enervantes. Los
numerosos pliegues del vestido cubrían los pies de la señora de Arnoux, y a Federico le
parecía que el cuerpecito infantil tendido entre ellos le comunicaba con toda su persona. Se
inclinó sobre la niña y, apartándole el cabello moreno, le beso la frente suavemente.
-¡Qué bueno es usted! -dijo la señora de Arnoux. -¿Por qué?
-Porque ama a los niños.
-No a todos.
No dijo más, pero tendió hacia ella la mano izquierda, y la dejó completamente
abierta, imaginándose que tal vez ella haría lo mismo y sus dos manos se encontrarían. Pero
sintió vergüenza y la retiró.
Pronto llegaron al camino pavimentado. El coche avanzaba a mayor velocidad y los
faroles se multiplicaban: estaban en París. Hussonnet se apeó delante del guardamuebles7;
Federico esperó para bajar a que llegaran al patio. Luego se emboscó en la esquina de la
calle de Choiseul y vio cómo Arnoux se dirigía lentamente hacia los bulevares.
Desde el día siguiente se puso a trabajar con todas sus fuerzas.
7
El Ministerio de Marina en la actualidad.
Se veía en una audiencia de lo criminal, en una tarde de invierno, al final del alegato
de la defensa, cuando los jurados están pálidos y la multitud jadeante hace crujir los
tabiques de la sala de audiencias, después de haber hablado durante cuatro horas,
resumiendo todas las pruebas, presentando otras nuevas y sintiendo a cada frase, a cada
palabra que se levantaba la cuchilla de la guillotina suspendida a su espalda; luego en la
tribuna de la Cámara, como orador que tiene en los labios la salvación de todo un pueblo,
ahogando a sus adversarios con sus prosopopeyas, aplastándolos con una réplica, con
centellas y entonaciones musicales en la voz, irónico, patético, apasionado, sublime. Ella
estaría presente, en alguna parte, entre los otros, ocultando bajo su velo sus lágrimas de
entusiasmo; luego se encontrarían, y los desalientos, las calumnias y las injurias no le
afectarían si ella le decía: "¡Oh, qué bello es eso!" pasándole por la frente sus manos
gráciles.
Esas imágenes fulguraban como faros en el horizonte de su vida. Su mente,
excitada, se hizo más ágil y más inteligente. Se encerró hasta el mes de agosto y salió bien
en su último examen.
A Deslauriers, a quien tanto trabajo le había costado hacerle repasar el segundo
curso a fines de diciembre y el tercero en febrero, le asombraba su fervor. Renacieron las
viejas esperanzas. Era necesario que Federico fuese diputado dentro de diez años y ministro
dentro de quince. ¿Por qué no? Con el patrimonio que iba a heredar pronto podía, en primer
lugar, fundar un diario; ese sería el comienzo y luego ya se vería. En cuanto a él, seguía
aspirando a una cátedra en la Facultad de Derecho. Y defendió su tesis para el doctorado de
una manera tan notable que mereció las felicitaciones de los profesores.
Tres días después fue aprobada la de Federico. Antes de salir de vacaciones se le
ocurrió la idea de finalizar con una comida a escote las reuniones de los sábados. Y en ella
se mostró muy alegre.
La señora de Arnoux estaba en Chartres con su madre, pero volvería a verla muy
pronto y terminaría siendo su amante.
Deslauriers, admitido ese mismo día en el parlatorio dé Orsay, pronunció un
discurso que fue muy aplaudido. Aunque era sobrio, se achispó, y en los postres le dijo a
Dussardier:
-Eres honrado y cuando yo sea rico te nombraré mi administrador.
Todos eran felices; Cisy no terminaría su carrera de derecho; Martinon continuaría
su preparación en la provincia, donde le nombrarían sustituto; Pellerin se disponía a pintar
un gran cuadro que representaría El genio de la Revolución; Hussonnet, en la semana
siguiente, debía leer al director de espectáculos el plan de una comedia, y no dudaba del
buen éxito.
-Pues me conceden que yo establezca el desarrollo de la obra. En lo que respecta a
las pasiones, he viajado lo suficiente para conocerlas; y en cuanto a los rasgos de, ingenio,
son mi fuerte.
Dio un salto, cayó sobre las manos, y anduvo durante un rato con las piernas al aire
alrededor de la mesa.
Esa chiquillada no desarrugó el ceño de Sénécal, a quien acababan de expulsar de su
pensión por haber pegado al hijo de un aristócrata. Como su miseria aumentaba, acusaba al
orden social y maldecía a los ricos; se desahogó en el seno de Regimbart, quien estaba cada
vez más desilusionado, entristecido y disgustado. El Ciudadano se dedicaba en aquella
época al estudio de los presupuestos y acusaba a la camarilla de malgastar millones en
Argelia.
Como no podía dormir sin haber pasado por el cafetín Alexandre, desapareció a las
once. Los otros se retiraron más tarde, y Federico, al despedirse de Hussonnet, se enteró de
que la señora de Arnoux debía haber regresado la víspera.
En consecuencia, fue a las Mensajerías para cambiar su pasaje por el del día
siguiente, y a eso de las seis de la tarde se presentó en la casa de Arnoux. El portero le dijo
que la señora había aplazado una semana su regreso. Federico comió solo y luego vagó por
los bulevares.
Nubes rosadas, en forma de chal, se alargaban más allá de los tejados. Comenzaban
a recoger los toldos de las tiendas; los carros de riego vertían una lluvia sobre el polvo, y
una frescura inesperada se mezclaba con las emanaciones de los cales, por las puertas
abiertas de los cuales se veían, entre las vajillas de plata y los dorados, ramilletes de llores
que se reflejaban en los altos espejos. La gente caminaba lentamente. Grupos de hombres
conversaban en la acera y pasaban mujeres con la mirada lánguida y esa tez de camelia que
da a las carnes femeninas la lasitud de los grandes calores. Algo enorme se esparcía y
envolvía las casas. París nunca le había parecido tan bello. \o veía en el porvenir sino una
interminable serie de años rebosantes de amor.
Se detuvo ante el teatro de la Porte-Saint-Martin para mirar el cartel, y, como no
tenía nada que hacer, compró una entrada.
Representaban una vieja comedia de magia. Los espectadores eran escasos, y en los
tragaluces del paraíso la luz se recortaba en cuadritos azules, en tanto que los quinqués de
las candilejas formaban una sola línea de luces amarillas. La escena representaba un
mercado de esclavos en Pekín, con címbalos, gongos, sultanes, gorros puntiagudos y
retruécanos. Luego, cuando cayó el telón, erró a solas por el salón de descanso, y admiró en
el bulevar, al pie de la escalinata, un gran landó verde, tirado por dos caballos blancos, que
manejaba un cochero de calzón corto.
Volvía a ocupar su localidad, cuando en el antepecho del primer palco proscenio
aparecieron una dama y un caballero. El marido tenía el rostro pálido, orlado por un ribete
de barba gris, la roseta de oficial y ese empaque glacial que se atribuye a los diplomáticos.
Su esposa, veinte años más joven por lo menos, ni alta ni baja, ni fea ni linda,
llevaba el cabello rubio en tirabuzones a la inglesa, un vestido de talle liso y un gran
abanico de encaje negro. Para que personas de tal categoría fuesen al teatro en aquella
estación había que suponer una casualidad o el tedio de una velada pasada a solas. La dama
mordisqueaba el abanico y el caballero bostezaba. Federico no podía recordar dónde había
visto aquel rostro.
En el siguiente entreacto, cuando iba por el pasillo, reencontró con los dos, y
respondiendo a su vago saludo, el señor Dambreuse lo reconoció, se acercó a él y se excusó
por negligencias imperdonables. Era una alusión a las numerosas tarjetas de visita que le
había enviado Federico por consejo de Deslauriers. Sin embargo, confundía las épocas,
creyendo que Federico estudiaba el segundo año de derecho. Luego declaró que le
envidiaba por que iba al campo. También él necesitaba descanso, pero sus asuntos lo
retenían en París.
La señora de Dambreuse, apoyada en el brazo de su marido, inclinaba ligeramente
la cabeza; y la apacibilidad espiritual de su rostro contrastaba con su expresión
apesadumbrada de momentos antes.
-No obstante, en el campo se encuentran buenas distracciones -dijo ella,
comentando las últimas palabras dé su marido-. ¡Qué tonto es este espectáculo! ¿Verdad,
caballero?
Y los tres se quedaron de pie, conversando acerca de teatros y de obras nuevas.
Federico, habituado a los mohines de las burguesas provincianas, no había visto en
mujer alguna semejante soltura de modales, ni esa sencillez, que es un refinamiento, y en la
que los ingenuos perciben la expresión de una simpatía instantánea.
Contaban con él a su regreso y el señor Dambreuse le encargó que saludara en su
nombre al viejo Roque.
Cuando volvió a casa, Federico no dejó de contar a Deslauriers la acogida de que
había sido objeto.
-¡Magnífico! -exclamó el pasante-. ¡Y no te dejes enmarañar por tu mamá! ¡Vuelve
en seguida!
Al día siguiente de su llegada, después del almuerzo, la señora de Moreau llevó a su
hijo al jardín.
Le dijo que se sentía feliz viéndolo con la carrera terminada, pues no eran tan ricos
como se creía; la tierra daba pocos beneficios; los arrendatarios pagaban mal, e incluso se
había visto obligada a-vender su coche. En fin, le expuso su situación.
En las primeras -dificultades de su viudez, un hombre astuto, el señor Roque, le
había hecho algunos préstamos de dinero, renovados y prolongados a su pesar. De pronto
fue a reclamarlos, y tuvo que aceptar sus condiciones y que cederle, a un precio irrisorio, la
granja de los Presles. Diez años después su capital desapareció con la quiebra de un
banquero de Melun. Por horror a las hipotecas, y para mantener apariencias útiles para el
porvenir de su hijo, y como el señor Roque se presentó de nuevo, ella le escuchó una vez
más, pero ya había pagado sus deudas. En resumen: les quedaban unos diez mil francos de
renta, de los cuales dos mil trescientos le correspondían a él, ¡y ese era todo su patrimonio!
-¡Eso no es posible! -exclamó Federico.
Ella hizo un movimiento de cabeza que significaba que aquello era muy posible.
Pero su tío le dejaría algo.
Nada menos seguro.
Y dieron una vuelta por el jardín sin hablar. Por fin ella lo estrechó contra su
corazón y le dijo con una voz ahogada por las lágrimas:
-¡Ah, pobre hijo mío! ¡He tenido que abandonar muchos sueños!
Federico se sentó en un banco, a la sombra de una frondosa acacia.
Su madre le aconsejaba que trabajara como pasante con el procurador Prouharam,
quien le cedería su despacho; si lo hacía valer, podría revenderlo y encontrar un buen
partido.
Federico ya no escuchaba. Miraba maquinalmente, por encima del seto, al jardín de
enfrente.
Una niña de unos doce años y cabello rojo se hallaba allí completamente sola. Se
había hecho unos zarcillos con bayas de serbal; su corpiño de tela gris le dejaba en
descubierto los hombros, un poco dorados por el sol; manchas de dulce maculaban su falda
blanca, y había como una gracia de animalito salvaje en toda su persona, a la vez enérgica y
delicada. La presencia de un desconocido la asombraba sin duda, pues se había detenido de
pronto, con la regadera en la mano, y lo miraba con unos ojos de un límpido color verde
azulado.
-Es la hija del señor Roque -dijo la señora de Moreau-. Acaba de casarse con su
sirvienta y de legitimar a su hija.
VI
¡Arruinado, despojado, perdido!
Federico se quedó en el banco como aturdido por una conmoción. Maldecía su
suerte, habría querido pegar a alguien; y, para reforzar su desesperación, sentía que pesaba
sobre él una especie de ultraje, una deshonra, pues se había imaginado que la herencia
paterna ascendería un día a quince mil libras de renta, y se lo había hecho saber, de manera
indirecta, a los Arnoux. En consecuencia, lo iban a considerar un charlatán, un bribón, un
oscuro pelafustán que se había introducido en su casa con la esperanza de obtener algún
provecho. ¿Y cómo podía volver a ver a la señora de Arnoux?
Por lo demás, eso era completamente imposible no disponiendo más que de tres mil
francos de renta. No podía vivir siempre en un cuarto piso, tener como sirviente al portero y
presentarse con unos malos guantes negros azulados en las puntas, un sombrero pringoso y
la misma levita durante todo el año. ¡No, no! Jamás! Sin embargo la existencia era
intolerable sin ella. Vivían bien muchos que carecían de fortuna, Deslauriers entre otros; y
se consideró cobarde al atribuir tanta importancia a cosas vulgares. Acaso la miseria
centuplicaría sus facultades. Se exaltó pensando en los grandes hombres que trabajan en las
buhardillas. Un alma como la de la señora de Arnoux debía conmoverse ante tal
espectáculo y se enternecería. Por consiguiente, aquella catástrofe era, después de todo,
afortunada; como esos temblores de tierra que descubren tesoros, le revelaba las secretas
opulencias de su naturaleza. Pero para hacerlas valer sólo existía un lugar en el mundo:
París, pues, en su opinión, el arte, la ciencia y el amor -esas tres frases de Dios, como
habría dicho Pellerin dependían exclusivamente de la capital.
Por la noche declaró a su madre que volvería a París. La señora de Moreau se
sorprendió e indignó. Eso era una locura, un absurdo. Le convenía más seguir sus consejos,
es decir quedarse a su lado, en un estudio. Federico se encogió de hombros y exclamó:
"¡Quita allá!", como si se sintiera insultado por tal proposición.
Entonces la buena señora apeló a otro método. Con voz tierna y pequeños sollozos
le habló de su soledad, de su vejez y de los sacrificios que había hecho. Ahora que era más
desdichada, él la abandonaba. Luego, aludiendo a su próxima muerte, añadió:
-¡Ten un poco de paciencia, Dios mío! ¡Pronto quedarás en libertad!
Esas lamentaciones se repitieron veinte veces al día durante tres meses; y al mismo
tiempo las delicadezas del hogar lo sobornaban; le agradaba tener una cama más blanda,
servilletas sin desgarraduras; de tal modo que, cansado, enervado, vencido finalmente por
la terrible fuerza de la apacibilidad, Federico se dejó conducir al estudio del señor
Prouharam.
No mostró allí ciencia ni aptitud. Hasta entonces lo habían considerado un joven de
grandes posibilidades, que debía ser la gloria del departamento. Desilusionó a todos.
Al principio se dijo: "Tengo que advertir a la señora de Arnoux", y durante una
semana meditó cartas ditirámbicas y breves esquelas en estilo lapidario y sublime. El temor
de confesar su situación lo contenía. Después pensó que era preferible escribir al marido.
Arnoux conocía la vida y sabría comprenderle. Por fin, tras quince días de vacilaciones, se
dijo:
"¡Bah! No debo volver a verlos. ¡Que me olviden! Por lo menos no habré
desmerecido en su recuerdo. Ella me creerá muerto y me echará de menos... tal vez."
Como las resoluciones valientes le costaban poco, se juró no volver a París e
inclusive no informarse acerca de la señora de Arnoux.
Sin embargo, echaba de menos hasta el olor de gas y el ruido de los ómnibus.
Soñaba con todas las palabras que ella le había dicho, con el timbre de su voz, con la luz de
sus ojos, y, como se consideraba un hombre muerto, ya no hacía nada absolutamente.
Se levantaba muy tarde, miraba por la ventana las yuntas de los carreteros que
pasaban. Los seis primeros meses, sobre todo, fueron abominables.
No obstante, ciertos días se indignaba contra sí mismo. Entonces, salía de casa e iba
a los prados, medio cubiertos en el invierno por los desbordamientos del Sena. Hileras de
álamos los dividían y de trecho en trecho se alzaba un puentecito. Vagaba hasta el
anochecer, pisoteando las hojas amarillentas, aspirando la bruma, saltando las zanjas; a
medida que sus arterias latían con más fuerza se iban apoderando de él deseos de acción
furiosa; quería hacerse cazador trampero en América, servir a un bajá en Oriente,
embarcarse como marinero, y exhalaba su melancolía en largas cartas a Deslauriers.
Este bregaba por abrirse camino. La conducta cobarde de su amigo y sus eternas
jeremiadas le parecían estúpidas. Pronto su correspondencia terminó casi por completo.
Federico había cedido todos sus muebles a Deslauriers, que conservaba su alojamiento. Su
madre le hablaba de ellos de vez en cuando. Por fin confesó que los había regalado, y ella
lo reprendía por ello, cuando recibió una carta.
-¿Qué pasa? -preguntó la madre-. ¿Tiemblas?
-¡No me pasa nada! -replicó Federico.
Deslauriers le comunicaba que había recogido a Sénécal y que vivían juntos desde
hacía quince días. Por consiguiente, Sénécal se instalaba ahora entre las cosas adquiridas en
la tienda de Arnoux. Podía venderlas y hacer observaciones y chistes respecto a ellas.
Federico se sentía herido hasta el fondo del alma. Subió a su habitación. Deseaba morir.
Su madre lo llamó para consultarle acerca de una plantación en el huerto.
Ese huerto, a manera de parque inglés, estaba dividido en partes iguales por una
cerca de estacas, y la mitad pertenecía al viejo Roque, quien poseía otro para las legumbres
a la orilla del río. Los dos vecinos, malquistados, se abstenían de aparecer en ellos a las
mismas horas. Pero desde el regreso de Federico el buen hombre se paseaba con más
frecuencias por su huerto y no escatimaba las cortesías con el hijo de la señora Moreau. Lo
compadecía porque tenía que vivir en una aldea. Un día le dijo que el señor Dambreuse
había preguntado por él. En otra ocasión habló extensamente sobre la costumbre de
Champaña, donde la barriga era una característica de nobleza.
-En esa época usted habría sido un señor, pues su madre se apellidaba de Fouvens.
¡Y por más que se diga, un nombre ya es algo! Después de todo añadió mirándole
maliciosamente-, eso depende del ministro de justicia.
Esa pretensión de aristocracia contrastaba singularmente con su persona. Como era
pequeño, su levitón castaño exageraba la longitud de su busto. Cuando se quitaba la gorra
se veía un rostro casi femenino con una nariz muy puntiaguda; su cabello amarillento
parecía una peluca; y saludaba a la gente inclinándose tanto que rozaba las paredes.
Hasta los cincuenta años se había contentado con los servicios de Catalina, una
lorenesa de la misma edad que él y muy picada de viruelas. Pero, hacia 1834, llevó de París
una bella rubia de rostro manso y "porte de reina". Pronto se la vio pavoneándose con
grandes zarcillos y todo quedó explicado con el nacimiento de una niña inscripta con los
nombres de Isabel Olimpia Luisa Roque.
Se esperaba que Catalina, impulsada por los celos aborrecería a esa niña, pero, al
contrario, la amaba. La rodeó de cuidados, atenciones y caricias, para suplantar y hacer
odiosa a su madre, empresa fácil, pues la señora Eleonora descuidaba por completo a la
pequeña y prefería charlar con los proveedores. Ya al día siguiente de su casamiento hizo
una visita a la subprefectura, no volvió a tutear a los criados y creyó que debía, para darse
tono, mostrarse severa con su hija. Presenciaba sus lecciones; el profesor, un viejo
burócrata de la alcaldía, no sabía cómo arreglárselas. La alumna se rebelaba, recibía
sopapos e iba a llorar sobre las rodillas de Catalina, quien le daba la razón invariablemente.
Entonces las dos mujeres disputaban, y el señor Roque las hacía callar. Se había casado por
el cariño que sentía por su hija y no quería que la atormentasen.
Con frecuencia, llevaba un vestido blanco andrajoso y bombachas con encajes, pero
en las grandes fiestas salía vestida como una princesa, para mortificar un poco a los
burgueses, que prohibían a sus chiquillos que la frecuentaran a causa de su nacimiento
ilegítimo:
Vivía sola, en su jardín, balanceándose en el columpio, persiguiendo a las
mariposas, y deteniéndose de pronto para ver cómo las cetonias se posaban en los rosales.
Eran sus costumbres, sin duda, las que daban a su rostro una expresión a la vez desenvuelta
y soñadora. Tenía, además, la estatura de Marta, de modo que en la segunda entrevista
Federico le preguntó:
-¿Me permite que la bese, señorita? La niña levantó la cabeza y respondió: -Con
mucho gusto.
Pero la cerca de estacas los separaba. -Hay qué encaramarse -dijo Federico. -No,
levánteme usted.
Se inclinó sobre la cerca, la alzó asiéndola de los brazos y la besó en las dos
mejillas; luego la volvió a colocar en su lugar siguiendo el mismo procedimiento, que se
repitió las siguientes veces.
Sin más reservas que una niña de cuatro años, tan pronto como oía que se acercaba
su amigo corría a su encuentro, o bien se ocultaba detrás de un árbol e imitaba el ladrido de
un perro para asustarlo.
Un día en que la señora de Moreau había salido, Federico la llevó a su habitación.
La niña abrió todos los frascos de perfumes y se puso abundante pomada en el cabello;
luego, sin el menor miramiento, se acostó en la cama y se quedó tendida en ella, aunque
despierta.
-Me imagino que soy tu esposa -dijo.
Al día siguiente Federico la encontró llorando. Ella le confesó que "lloraba por sus
pecados", y como él trató de conocerlos, la niña replicó, bajando la vista:
-¡No me preguntes más!
La fecha de la primera comunión se acercaba y por la mañana la llevaron a que se
confesase.
El sacramento apenas la hizo más juiciosa. A veces sufría accesos de ira y se
recurría a Federico para calmarla.
Con frecuencia él la llevaba consigo en sus paseos. Mientras él, caminando, se
sumía en sus ensueños, ella recogía amapolas al borde de los trigales, y cuando lo veía más
triste que de costumbre, trataba de consolarlo con palabras amables. El corazón de
Federico, privado de amor, se entregó a aquella amistad infantil; le dibujaba muñecos, le
relataba cuentos y le leía libros.
Comenzó con los Anales románticos, colección de verso y prosa célebre en esa
época. Luego, olvidando la edad de la niña, tanto le encantaba su inteligencia, le leyó
sucesivamente Atala, Cinq-Mars y Las hojas de otoño. Pero una noche (por la tarde había
oído la lectura de Macbeth en la sencilla traducción de Letourneur) la niña se despertó
gritando: "¡La mancha! ¡La mancha!"; le castañeteaban los dientes, temblaba, y, fijando los
ojos espantados en su mano derecha, la frotaba y decía: "¡Sigue habiendo una mancha!" Por
fin llegó el médico y prescribió que se le evitaran las emociones.
Los vecinos del pueblo no vieron en ello sino un pronóstico desfavorable para las
costumbres de la niña. Se decía que "el hijo de Moreau" quería hacer de ella, más adelante,
una actriz.
Pronto se habló de otro acontecimiento, a saber, la llegada del tío Bartolomé. La
señora de Moreau le cedió su dormitorio y llevó su condescendencia hasta el extremo de
darle de comer carne los días de vigilia.
El anciano apenas se mostró afable. Hacía constantes comparaciones entre El Havre
y Nogent; en esta pequeña ciudad le parecían la atmósfera pesada, el pan malo, las 1 calles
mal pavimentadas, la alimentación mediocre y -los habitantes perezosos. "¡Qué pobre
comercio tenéis!" Censuró las extravagancias de su difunto hermano, ¡en tanto á que él
había reunido veintisiete mil libras de renta! Por fin! se fue al cabo de una semana y, ya con
el pie en el estribo del coche, lanzó estas palabras poco tranquilizadoras:
-Me satisface saber que estáis en buena posición.
-No te dejará nada -dijo la señora de Moreau al volver a la sala.
El tío Bartolomé había ido a instancias de ella, y durante los ocho días de su estada
había tratado, tal vez demasiado claramente, de arrancarle alguna confidencia. Se arrepentía
de haber obrado así, y permanecía en su sillón, cabizbaja y con los labios apretados.
Federico, frente a ella, la observaba; y ambos callaban, como cinco años antes, a su regreso
de Montereau. Esa coincidencia que se ofreció a su pensamiento le recordó a la señora de
Arnoux.
En ese momento resonaron bajo la ventana unos latigazos y Federico oyó una voz
que lo llamaba.
Era el señor Roque, que estaba solo en su coche. Iba a pasar el día en la Fortelle, en
casa del señor Dambreuse, y propuso cordialmente a Federico que lo acompañara.
-No necesita invitación yendo conmigo, puede estar tranquilo.'
Federico deseaba aceptar, ¿pero cómo explicaría su residencia definitiva en Nogent?
Además, no tenía un traje de verano apropiado. En fin, ¿qué diría su madre? Rehusó.
Desde entonces el vecino se mostró menos amistoso. Luisa crecía; la señora
Eleonora enfermó gravemente, y la relación entre las dos familias se interrumpió con gran
satisfacción de la señora de Moreau, que temía fuese perjudicial para su hijo el trato con
aquella gente.
Soñaba con conseguirle la escribanía del juzgado. Federico no rechazaba demasiado
esa idea. Ahora la acompañaba a misa, jugaba con ella por la noche una partida de imperial8
y se iba acostumbrando a la vida provinciana y como hundiéndose en ella; e inclusive su
amor había adquirido una apacibilidad fúnebre, un encanto soporífero. Como consecuencia
de haber vertido su dolor en sus cartas, de haberlo mezclado con sus lecturas, de haberlo
paseado por el campo y desparramado por todas partes, casi lo había agotado, de tal modo
que la señora de Arnoux era para él como una muerta cuya tumba le extrañaba no conocer,
tan tranquilo y resignado se había hecho aquel afecto.
Un día, el 12 de diciembre de 1845, a eso de las nueve de la mañana, la cocinera le
llevó una carta a su habitación. La dirección, en grandes letras, era de una escritura
desconocida para él, y Federico, adormecido, no se apresuró a abrirla. Por fin leyó:
8
Juego de naipes antepasado del piquet
“Juzgado de paz de El Havre”, III distrito.
"Señor:
"Habiendo muerto ab intestado el señor Moreau, tío de usted. .."
¡Heredaba!
Como si hubiera estallado un incendio al otro lado de la pared, saltó de la cama,
descalzo y en camisa; se pasó la mano por la cara, dudando de lo que veían sus ojos,
creyendo que seguía soñando, y, para asegurarse de que aquello era real, abrió de par en par
la ventana.
Había nevado, los tejados estaban blancos, y hasta reconoció en el patio una artesa
para la lejía con la que había tropezado la noche anterior.
Releyó la carta tres veces seguidas. ¡Nada podía ser más cierto! ¡Toda la fortuna del
tío! ¡Veintisiete mil libras de renta! Y una alegría frenética le trastornó ante la idea de que
volvería a ver a la señora de Arnoux. Con la claridad de una alucinación se veía junto a ella,
en su casa, llevándole algún regalo envuelto en papel de seda, mientras en la puerta lo
esperaba su tílburi; no, más bien una berlina, una berlina negra, con un lacayo' de librea
oscura; oía piafar a su caballo, y el ruido de la barbada se confundía con el murmullo de sus
besos. Eso se repetiría todos los días, indefinidamente. Él los recibiría en su casa, en su
palacio; las paredes del comedor estarían revestidas de cuero rojo, y de seda amarilla las del
gabinete; habría divanes en todas partes, ¡y qué aparadores, qué jarrones de porcelana
china, qué alfombras! Esas imágenes se le ofrecían tan tumultuosamente que sentía
vértigo. De pronto se acordó de su madre, y bajó con la carta en la mano.
La señora de Moreau trató de reprimir su emoción y sintió un desfallecimiento.
Federico la tomó en sus brazos y la besó en la frente.
-Mi buena madre, ahora puedes recuperar tu coche. ¡Ríe, pues, no llores más, sé
dichosa!
Diez minutos después la noticia circulaba hasta en los suburbios. Entonces, la
señora Benoist, el señor Gamblin, el señor Chambion, todos los amigos, acudieron.
Federico se escapó durante un minuto para escribir a Deslauriers. Siguieron otras visitas. La
tarde transcurrió entre felicitaciones. Se olvidaron de la mujer de Roque, la que, no
obstante, "se moría".
Por la noche, cuando estuvieron solos, la señora de Moreau dijo a su hijo que le
aconsejaba que se estableciera en Troyes como abogado. Como en su región era más
conocido que en cualquiera otra, podría encontrar más fácilmente en ella oportunidades
ventajosas.
-¡Oh, eso es demasiado! -exclamó Federico.
Apenas tenía la felicidad entre las manos querían arrebatársela. Declaró su firme
resolución de vivir en París.
-¿Y qué vas a hacer allí?
-¡Nada!
Su madre, sorprendida por su tono, le preguntó qué quería llegar a ser.
¡Ministro! ---contestó Federico.
Y afirmó que no bromeaba, que pretendía dedicarse a la diplomacia, que sus
estudios y sus instintos lo impulsaban a ella. Para comenzar ingresaría en el Consejo de
Estado con
la protección del señor Dambreuse.
-¿Acaso lo conoces?
-¡Claro que sí, por mediación del señor Roque!
-Es extraño --dijo la señora de Moreau.
El había despertado en su corazón sus viejos sueños ambiciosos; se entregó
íntimamente a ellos y no volvió a hablar de los otros.
Si Federico hubiese escuchado la voz de su impaciencia se habría marchado
inmediatamente. Al día siguiente todos los asientos de las diligencias estaban reservados, y
tuvo que esperar a regañadientes hasta las siete de la tarde del otro día.
Se sentaban para comer, cuando resonaron en la iglesia tres largas campanadas, y en
seguida entró la criada para anunciarles que la señora Eleonora había muerto.
Esa muerte, después de todo, no era una desgracia para nadie, ni siquiera para su
hija. Incluso beneficiaría a la niña más adelante.
Como las dos casas eran contiguas, se oía en la otra un constante ir y venir de gente
y un rumor de palabras; y la idea de tener cerca de ellos un cadáver ponía algo fúnebre en
su próxima separación. La señora de Moreau se secó los os o tres veces. Federico tenía
oprimido el corazón. Cuando terminó la comida, Catalina lo detuvo al salir. La señorita
tenía absoluta necesidad de hablarle y lo esperaba en el jardín. Salió, saltó el seto y,
golpeándose un poco con los árboles, se dirigió a la casa del señor Roque. Brillaban luces
en una ventana del segundo piso; luego surgió alguien en la oscuridad y una voz murmuró:
-Soy yo.
Parecía más alta, sin duda a causa de su vestido negro.
Como no sabía qué decirle, Federico se limitó a tomarle las manos y exclamar
suspirando:
-¡Oh, mi pobre Luisa!
Ella no respondió. Se quedó mirándole atentamente durante largo tiempo. Federico
temía perder la diligencia; creía oír a lo lejos el rodar de un coche, y por fin dijo: -Catalina
me ha anunciado que tenías algo que... -Sí, es cierto. Quería decirle a usted...
Ese usted sorprendió a Federico, y como la niña guardaba silencio, le preguntó:
-Bueno, ¿qué querías?
-Ya no lo sé. Lo he olvidado. ¿Es cierto que se va usted? -Sí, ahora mismo.
- '¡Oh! ¿Ahora mismo?... ¿Definitivamente? ... ¿No volveremos a vernos?
Los sollozos la ahogaban. -¡Adiós! ¡Adiós! ¡Abrázame!
Y estrechó a Federico entre sus brazos apasionadamente.
SEGUNDA PARTE
I
Cuando ocupó su asiento en la berlina de la diligencia y ésta se puso en marcha,
tirada por los cinco caballos que se largaron al mismo tiempo, Federico se sintió
entusiasmado. Como el arquitecto que traza el plano de un palacio, dispuso de antemano su
vida. La llenó de delicadezas y esplendores, se elevaba hasta el cielo y en ella se
prodigaban las cosas. Y esa contemplación era tan profunda que desaparecían los objetos
exteriores.
Al final de la cuesta de Sourdun se dio cuenta del lugar donde estaban. Sólo habían
recorrido cinco kilómetros, lo que le indignó. Abrió la ventanilla para ver el camino.
Preguntó varias veces al cochero cuanto tiempo tardarían en llegar exactamente. Sin
embargo, se calmó, y se quedó en su rincón con los ojos abiertos. .
El farol, colgado en el pescante, iluminaba las grupas de los caballos de varas; más
allá sólo percibía las crines de los otros caballos que ondulaban como blancas olas; sus
alientos formaban una neblina a cada lado del tiro; las cadenitas de hierro resonaban, los
cristales temblaban en los marcos, y el pesado carruaje rodaba por el camino siempre a la
misma velocidad. De cuando en cuando se veía la pared de una granja o bien un mesón
solitario. A veces, al pasar por las aldeas, el horno de un panadero proyectaba fulgores de
incendio, y la silueta monstruosa de los caballos se deslizaba por la fachada de la casa
frontera. En los relevos, una vez desenganchados los caballos, reinaba durante unos
instantes un silencio profundo. Alguien pataleaba arriba, bajo la baca, en tanto que en el
umbral de una puerta una mujer, de pie, resguardaba con la mano la luz de una vela. Luego
el cochero saltaba al estribo y la diligencia partía de nuevo.
En Mormans un reloj dio la una y cuarto.
Es hoy! -pensó Federico-. ¡Hoy mismo, dentro de poco!"
Pero, poco a poco, sus esperanzas y sus recuerdos, Nogent, la calle de Choiseul, la
señora de Arnoux, su madre: todo fue confundiéndose.
Un ruido sordo de tablones lo despertó: cruzaban el puente de Charenton, estaban en
París. Entonces, sus dos compañeros de berlina, quitándose el uno la gorra y el otro su
pañuelo de seda, se pusieron los sombreros y comenzaron a charlar. Uno de ellos, hombre
gordo y colorado, con levita de terciopelo, era negociante; el otro iba a la capital para que
lo viera un médico; y Federico, temiendo haberlo molestado durante la noche, se disculpó
espontáneamente, de tal modo la felicidad le enternecía el alma.
Como el andén de la estación estaba probablemente inundado, siguieron adelante y
volvió a aparecer el campo.
A lo lejos humeaban las altas chimeneas de las fábricas.
Luego se dirigieron hacia Ivry. Subieron por una calle y de pronto apareció la
cúpula del Panteón.
La llanura, revuelta, parecía cubierta de vagas ruinas. El recinto de las
fortificaciones formaba en ella una hinchazón horizontal, y en las banquetas de las orillas
del camino arbolitos sin ramas estaban protegidos por listones erizados de clavos. Fábricas
de productos químicos alternaban con talleres de carpintería. Altas puertas, como las de las
granjas, dejaban ver entre sus hojas entreabiertas el interior de sucios patios llenos de
inmundicias, con charcos de agua barrosa en el centro. Largos bodegones de color de
sangre de toro exhibían en el primer piso, entre las ventanas, dos tacos de billar formando
aspa en una corona de flores pintadas; aquí y allá se veía abandonada una casucha de adobe
a medio construir. Luego la doble hilera de casas ya no se interrumpía, y en la desnudez de
sus fachadas se destacaba de trecho en trecho un gigantesco cigarro de hojalata que
indicaba una cigarrería. Muestras de comadrona representaban a una matrona con gorro
meciendo a un mamoncillo envuelto en una colcha con encajes. Los anuncios que cubrían
las paredes, la mayoría desgarrados, se agitaban al viento como harapos. Pasaban obreros
con blusa, carromatos de cerveceros, furgones de lavanderías y tartanas de carniceros. Caía
una lluvia fina, hacia frío y el cielo estaba pálido, pero dos ojos que para Federico
equivalían al sol resplandecían detrás de la bruma.
Se detuvieron largo tiempo en el fielato, pues vendedores de huevos, carreteros y un
rebaño de carneros interceptaban el paso. El centinela, con el capote echado, se paseaba
delante de la garita para calentarse. El empleado del fielato trepó a la baca de la diligencia y
se oyó un toque de corneta. Descendieron rápidamente por el bulevar, sacudiendo las
boleas y con las traíllas flotantes. La punta del largo látigo crujía en el aire húmedo. El
mayoral lanzaba su sonoro grito: "¡Arte! ¡Arre! ¡Ohé!", y los barrenderos se apartaban, los
peatones daban un salto hacia atrás, el barro salpicaba las ventanillas y se cruzaban con
carretones, cabriolés y ómnibus. Por fin apareció la del Jardín de Plantas.
El Sena, amarillento, casi tocaba el tablero de los puentes. Se exhalaba una frescura
que Federico aspiró con todas sus fuerzas, saboreando ese buen aire de París que parece
contener efluvios amorosos y emanaciones intelectuales; se enterneció al ver el primer
coche de alquiler. Le gustaban incluso los umbrales llenos de paja de las tabernas, incluso
los limpiabotas con sus cajas, incluso los almaceneros que hacían girar el tostador de café.
Las mujeres caminaban a pasitos cortos bajo los paraguas, y Federico se inclinaba para
verles la cara, pues una casualidad podía haber hecho salir a la señora de Arnoux.
Desfilaban las tiendas, la multitud aumentaba y el ruido era cada vez mayor.
Después de pasar por el muelle de Saint-Bernard, el de la Tournelle y el de Montebello,
entraron en el de Napoleón. Federico quiso ver las ventanas de la casa de los Arnoux, pero
quedaban lejos. Volvieron a cruzar el Sena por el Pont-Neuf y bajaron hasta el Louvre;
luego, por las calles Saint-Honoré, Croix-des-Petits Champs y del Bouloi, llegaron a la de
Coq-Héron y entraron en-el patio del hotel.
Para alargar su placer, Federico se vistió con la mayor lentitud posible, y hasta se
dirigió a pie al bulevar Montmartre; sonreía ante la idea de que iba a ver otra vez poco
después, en la placa de mármol, el nombre amado. Cuando llegó levantó la vista, ¡pero no
vio escaparates, ni cuadros, ni nada!
Corrió ala calle de Choiseul. Los señores Arnoux no vivían ya allí y una vecina
cuidaba la portería. Federico espero al portero, que apareció por fin, pero no era el mismo y
no conocía la dirección de los Arnoux.
Federico entró en un café y mientras almorzaba consultó el Almanaque del
Comercio. Figuraban en él trescientos Arnoux, pero ningún Jacques Arnoux. Por
consiguiente, ¿dónde se alojaban? Pellerin debía saberlo.
Se dirigió a su estudio en lo más alto del barrio de la Poissonnière. Como la puerta
no tenía campanilla ni aldaba, la golpeó fuertemente con el puño, lo llamó y gritó. Nadie le
respondió.
Luego pensó en Hussonnet, ¿pero dónde podía encontrar a semejante hombre? En
una ocasión le había acompañado hasta la casa de su querida, en la calle de Fleurus, pero
cuando llegó a esa calle se dio cuenta de que ignoraba el nombre de la señorita.
Recurrió a la Prefectura de Policía. Erró de escalera en escalera y de oficina en
oficina. La de informaciones se cerraba en aquel momento y le dijeron que volviera al día
siguiente.
A continuación entró en todos los comercios de cuadros que pudo descubrir, para
averiguar si conocían a Arnoux, pero éste no se dedicaba ya a ese comercio.
Por fin, desalentado, cansado, enfermo, volvió al hotel y se acostó. En el momento
en que se estiraba entre las sábanas se le ocurrió una idea que le hizo saltar de alegría:
"¡Regimbart! ¡Qué imbécil soy al no haberme acordado de él!"
A las siete de la mañana siguiente llegó a la calle Notre-Dame-des-Victoires, ante
un despacho de bebidas donde Regimbart acostumbraba a beber una copa de vino blanco.
Todavía no estaba abierto; dio una vuelta por los alrededores y al cabo de una media hora
se presentó de nuevo. Regimbart salía en aquel momento. Federico se lanzó a la calle y
hasta creyó ver a lo lejos su sombrero, pero una carroza fúnebre y varios coches de duelo se
interpusieron, y cuando pararon la visión había desaparecido.
Por fortuna, recordó que el Ciudadano almorzaba todos los días, a las once en punto,
en un pequeño restaurante de la plaza Gaillon. Era cuestión de paciencia, y después de un
interminable vagabundeo de la Bolsa a la Madeleine y de la Madeleine al Gimnasio,
Federico, a las once en punto, entró en el restaurante de la plaza Gaillon, seguro de
encontrar allí a su Regimbart.
-¡No lo conozco! -dijo el bodegonero en tono altivo.
Federico insistió y el otro replicó:
-¡No lo conozco ya, caballero! -con un fruncimiento de cejas majestuoso y unas
oscilaciones de cabeza que revelaban un misterio.
Pero en su última entrevista el Ciudadano había hablado del cafetín Alexandre.
Federico engulló un bollo, saltó a un coche de punto y preguntó al cochero si no existía en
alguna parte de las alturas de Sainte-Geneviève algún café llamado Alexandre. El cochero
lo llevó a la calle de los Francs-Bourgeois-Saint-Michel, a un establecimiento de ese
nombre. Y cuando Federico preguntó:
-¿El señor Regimbart, por favor?
El dueño del café le respondió, con una sonrisa amabilísima:
-Todavía no lo hemos visto, señor -y lanzó a su esposa, sentada detrás del
mostrador, una mirada de inteligencia.
Y en seguida, volviéndose hacia el reloj, añadió:
-Pero espero que lo tendremos aquí dentro de diez minutos, o, a lo sumo, de un
cuarto de hora. ¡Celestino, apresúrate a traer los periódicos! ¿Qué desea tomar el señor?
Aunque no necesitaba tomar nada, Federico bebió una copa de ron, después otra de
kirsch, luego otra de curasao, y a continuación diferentes ponches, fríos y calientes. Leyó
todo Le Sücle del día, y lo releyó; examinó hasta en sus menores detalles la caricatura del
Charivari, y aprendiéndose de memoria los anuncios. De vez en cuando resonaban unas
botas en la acera, ¡era él!, y la figura de alguien se perfilaba en los cristales, pero la figura
pasaba siempre de largo.
Para no aburrirse, Federico cambió de lugar y fue a colocarse en el fondo, luego a la
derecha y a continuación a la izquierda, y por fin se quedó en el centro de la banqueta con
los brazos extendidos. Pero un gato que se restregaba suavemente en el terciopelo del
respaldo le sobresaltaba, sus repentinos saltos para lamer las manchas de jarabe quedaban
en los platillos; y el niño de la casa, un intolerable chiquillo de cuatro años, jugaba con una
carraca en escalones del mostrador. Su mamá, una mujercita pálida con los dientes picados,
sonreía con aire estúpido. ¿Qué estaría haciendo Regimbart? Federico le esperaba sumir en
una angustia infinita.
La lluvia sonaba como granizo en la capota del coche Por la rendija de la cortina de
muselina veía en la calle al pobre caballo, más inmóvil que si fuera de madera. El arroyo,
que había crecido mucho, corría entre los rayos de las ruedas, y el cochero, cobijado en la
manta, dormitaba pero, como temía que su pasajero se le escabullese, entre abría de vez en
cuando la puerta del cafetín chorreando como un río; y si las miradas hubieran podido
desgastar la; cosas, Federico habría deshecho el reloj a fuerza de fijar en él los ojos. Sin
embargo, seguía andando. El señor Alexandre se paseaba de un lado a otro repitiendo: “
¡Va a venir! ¡Va a venir!" y para distraerle le enjaretaba discursos y le hablaba de política.
Incluso llevó su complacencia hasta el extremo de proponerle una partida de dominó,
Por fin, a las cuatro y media, Federico, que se hallaba allí desde las doce, se levantó
de un salto y declaró que no seguiría esperando.
-No me explico lo que sucede -dijo el dueño del café con aire cándido-. Es la
primera vez que falta el señor Ledoux.
¿Cómo el señor Ledoux?
-¡Clara que sí, señor!
-¡Yo pregunté por Regimbart! -exclamó Federico, exasperado.
-Perdóneme, pero está usted equivocado. ¿No es cierto, señora Alexandre, que dijo
el señor Ledoux? Y preguntó al mozo:
-Usted le oyó lo mismo que yo, ¿no es cierto?
Para vengarse de su amo, sin duda, el mozo se limitó a sonreír.
Federico se hizo llevar a los bulevares, indignado por el tiempo perdido, furioso
contra el Ciudadano, implorando su presencia como la de un dios y completamente resuelto
a sacarlo del fondo de las cuevas más remotas. Como el coche le exasperaba, lo despidió.
Sus ideas se embarullaban; además, todos los nombres de cafés que había oído citar a aquel
imbécil le acudían simultáneamente a la memoria como las mil piezas de un fuego de
artificio: café Gascard, café Grimbert, café Halbout, cafetines Bordelés, Habanero, del
Havre, del Buey a la Moda, Cervecería Alemana, Mère Morel, etcétera. Pasó por todos
sucesivamente, pero en uno Regimbart acababa de salir, en otro iría probablemente, en un
tercero no lo veían desde hacía tres meses, en otra parte había encargado el día anterior una
pierna de carnero para el sábado. Por fin, en la heladería de Vautier, Federico, al abrir la
puerta, se topó con el mozo.
-¿Conoce usted al señor Regimbart?
-¿Cómo no he de conocerle, señor? Soy yo quien tiene el honor de servirle. Está
arriba; acaba de comer.
Y, con la servilleta bajo el brazo, se le acercó el dueño del establecimiento.
-¿Pregunta usted por el señor Regimbart, caballero? Estaba aquí hace un instante.
Federico lanzó un juramento, pero el otro afirmó que lo encontraría seguramente en
casa de Bouttevilain.
-¡Le doy mi palabra de honor! Ha salido un poco antes que de costumbre porque
tiene una cita de negocios con unos señores. Pero le repito que lo encontrará en casa de
Bouttevilain, calle Saint-Martin, 92, segunda escalera de la izquierda, en el fondo
del patio, entresuelo, la puerta de la derecha.
Por fin lo vio, a través del humo de las pipas, solo, en el fondo de la cantina, detrás
del billar, con un vaso de cerveza delante, la cabeza baja y en actitud meditabunda.
-¡Por fin! ¡Hace mucho tiempo que lo estoy buscando!
Sin inmutarse, Regimbart le alargó dos dedos solamente, y, como si le hubiera visto
la víspera, hizo muchos comentarios anodinos sobre la apertura de las sesiones.
Federico lo interrumpió, para preguntarle en el tono más natural que pudo: -¿Le va
bien a Arnoux?
La respuesta se hizo esperar, porque Regimbart hacía gárgaras con su líquido.
-Sí, no le va mal. -¿Dónde vive ahora?
-Pues... en la calle Paradis-Poissonnière -contestó el Ciudadano, asombrado.
-¿En qué número?
-Treinta y siete. ¡Pardiez, qué gracioso es usted! Federico se levantó.
-¡Cómo! ¿Se va usted?
-Sí, tengo que hacer una diligencia; me olvidaba de cierto asunto. ¡Adiós!
Federico fue del cafetín a la casa de Arnoux como impulsado por un viento tibio y
con la extraordinaria facilidad que se experimenta en los sueños.
No tardó en encontrarse en un segundo piso, ante una puerta cuya campanilla
sonaba. Apareció una criada, se abrió una segunda puerta; la señora de Arnoux estaba
sentada junto al fuego. Arnoux dio un salto y lo abrazó. Ella tenía en las rodillas un niño de
tres años más o menos; su hija, tan alta como ella ahora, se hallaba de pie al otro lado de la
chimenea.
-Permítame que le presente a este caballerito -dijo
Arnoux, tomando a su hijo por los sobacos.
Y durante unos minutos se entretuvo haciéndolo saltar a gran altura en el aire para
recibirlo en los brazos.
-¡Vas a matarlo! ¡Dios mío, deja de hacer eso! —gritó su esposa.
Pero Arnoux, jurando que no había peligro, continuaba, y hasta le ceceaba palabras
cariñosas en la jerga marsellesa, su lenguaje natal:
-¡Pichoncito mío! ¡Mi pequeño ruiseñor!
Luego preguntó a Federico por qué había dejado pasar tanto tiempo sin escribirles,
qué había hecho en su región y qué lo llevaba de nuevo a París.
-Yo, mi querido amigo, me dedico ahora a la venta de objetos de loza. ¡Pero
hablemos de usted!
Federico alegó un largo proceso y la salud de su madre, en la que insistió mucho
para hacerse interesante. En suma, se instalaba definitivamente en París. Nada dijo de la
herencia, por temor a perjudicar su pasado.
Las cortinas, como los muebles, eran de lana adamascada de color castaño; dos
almohadas unidas cubrían el almohadón de la cama; una pava se calentaba en los carbones;
la pantalla de la lámpara, colocada en el borde de la cómoda, ensombrecía la habitación. La
señora de Arnoux vestía una bata de grueso merino azul. Con la mirada vuelta hacia las
cenizas y una mano en el hombro del niño, desataba con la otra el lazo del justillo; el
chiquillo, en camisa, lloraba y se rascaba la cabeza, como el hijo del señor Alexandre.
Federico esperaba sentir espasmos de alegría, pero pasiones se debilitan cuando se
las cambia de ambiente, y al no encontrar ya a la señora de Arnoux en el medio en que la
había conocido, le parecía que había perdido algo, que sufría vagamente una especie de
degradación; en fin, que no era la misma. La calma era la misma. La calma de su corazón le
pasmaba. Se informó acerca de sus anteriores amigos, de Pellerin entre otros.
-Apenas lo veo -dijo Arnoux.
Y ella añadió:
-Ya no recibimos como en otro tiempo.
¿Decía eso para advertirle que no lo invitarían? Pero
Arnoux, continuando sus cordialidades, le reprochó por no haber ido de improviso a
comer con ellos, y le explicó por qué había cambiado de actividad comercial.
-¿Qué quiere hacer en una época de decadencia como la nuestra? La gran pintura ha
pasado de moda. Además, se puede poner arte en todo. ¡Como usted sabe, yo amo lo Bello!
Uno de estos días tendré que llevarlo a mi fábrica.
Y quiso mostrarle inmediatamente algunos de sus productos que tenía en el almacén
del entresuelo.
Las fuentes, las soperas, los platos y las palanganas cubrían el piso. Contra las
paredes se amontonaban grandes baldosas para pavimentar los cuartos de baño y los
tocadores, con temas mitológicos al estilo del Renacimiento, en tanto que en el centro una
doble estantería, que subía hasta el techo, contenía recipientes para el hielo, macetas,
candelabros, pequeñas jardineras y grandes estatuitas policromadas que representaban a un
negro o a una pastora de estilo pompadour. Las demostraciones de Arnoux molestaban a
Federico, que tenía frío y hambre.
Corrió al Café Inglés, comió allí abundantemente, y mientras comía se decía:
"¡Bien estaba yo allí con mis pesadumbres! ¡Apenas si ella me ha reconocido! ¡Qué
burguesa!"
Y en una brusca expansión de energía tomó decisiones egoístas. Sentía el corazón
duro como la mesa en que apoyaba los codos. En consecuencia, podía lanzarse sin temor en
la vida mundana. Se acordó de los Dambreuse; los utilizaría. Luego recordó a Deslauriers.
"¡Tanto peor, a fe mía!" No obstante, le envió con un mensajero una esquela citándolo para
el día siguiente en él Palais-Royal, con objeto de almorzar juntos.
A Deslauriers no le era tan propicia la fortuna.
Se había presentado a un concurso para profesor auxiliar con una tesis sobre el
derecho de testar, en la que sostenía que se debía restringirlo todo lo posible, y como su
competidor le obligó a decir tonterías, las dijo en abundancia, sin que los examinadores
chistasen. Luego la casualidad quiso que sacara a la suerte como tema de lección la
prescripción, y Deslauriers expuso teorías lamentables; los viejos litigios debían resolverse
como los nuevos; ¿por qué se había de privar al propietario de sus bienes si no podía
presentar los títulos hasta después de pasados treinta y un años? Eso equivalía a dar la
seguridad del hombre honrado al heredero del ladrón enriquecido. Todas las injusticias eran
consagradas por la extensión de ese derecho, que significaba la tiranía y el abuso de la
fuerza. Inclusive llegó a decir:
-Abolámoslo, y los francos no subyugarán a los galos, los ingleses a los irlandeses,
los yanquis a los pieles rojas, los turcos a los árabes, los blancos a los negros, Polonia.
El presidente le interrumpió:
-Bueno, bueno, señor. Nosotros nada tenemos que ver con sus opiniones políticas.
Usted volverá a presentarse en otra ocasión.
Deslauriers no quiso presentarse otra vez. Pero aquel malhadado título XX del libro
III del Código Civil se convirtió para él en una montaña de dificultades. Preparaba una gran
obra sobre La prescripción considerada como la base del derecho civil y el derecho natural
de los pueblos y se hallaba enfrascado en las obras de Dunod, Rogérius, Balbus, Merlin,
Vazeille, Savigny, Troplong y en otras lecturas importantes. Para dedicarse a ese estudio
con más comodidad había renunciado a su puesto de oficial mayor de la escribanía. Vivía
dando lecciones particulares, preparando tesis y asistiendo a las sesiones de la Parlotte9,
donde asustaba con su virulencia al partido conservador, todos los jóvenes doctrinarios de
la escuela de Guizot, tanto que en ciertos círculos gozaba de una especie de celebridad, algo
mezclada con la desconfianza que inspiraba personalmente.
Llegó a la cita con un grueso paletó forrado de franela roja, como el que llevaba en
otro tiempo Sénécal.
9
Reuniones de abogados jóvenes donde se ejercitaban en el arte oratorio y la defensa de sus ideas.
El respeto humano, a causa del público que pasaba, les impidió abrazarse
largamente, y fueron al restaurante Véfour, tomados del brazo, sonriendo de placer y con
una lágrima en el fondo de los ojos. Cuando estuvieron solos, Deslauriers exclamó:
-¡Caramba, ahora sí que vamos a pasarlo bien!
A Federico no le agradó esa manera de asociarse en seguida con su fortuna. Su
amigo manifestaba demasiada alegría por los dos y no la suficiente por él solo.
A continuación Deslauriers habló de su fracaso, y poco a poco de sus trabajos y su
vida, refiriéndose a sí mismo estoicamente y a los demás con acritud. Todo le desagradaba.
No existía un solo hombre en alta posición que no fuese un cretino o un canalla. Por un
vaso mal enjuagado se irritó con el mozo, y ante el reproche anodino de Federico, replicó:
-¡Como si yo fuera a molestarme por semejantes tipos, que ganan hasta seis y ocho
mil francos al año y son electores y tal vez elegibles! ¡Ah, no, no! Y añadió en tono jovial:
-¡Pero me olvido de que hablo con un capitalista, con un Mondor, pues tú eres ahora
un Mondor 10
Y volviendo al tema de la herencia, expuso la opinión de que las sucesiones
colaterales -injustas en sí, aunque él se alegraba por aquella- serían abolidas uno de
aquellos días, cuando estallase la próxima revolución.
-¿Lo crees? -preguntó Federico.
-¡Dalo por seguro! --contestó-. ¡Eso no puede continuar! ¡Se sufre demasiado!
Cuando veo en la miseria a personas como Sénécal ...
"¡Siempre ese Sénécal!", pensó Federico.
-Por lo demás, ¿qué hay de nuevo? ¿Sigues enamorado
de la señora de Arnoux? Ya pasó eso, ¿verdad?
Federico no sabiendo qué contestar, cerró los ojos y bajó
la cabeza.
A propósito de Arnoux, Deslauriers le comunicó que su revista pertenecía ahora a
Hussonnet, quien la había transformado. Se llamaba "El Arte, instituto literario, sociedad
por acciones de cien francos cada una; capital social, cuarenta mil francos", con el derecho
de los accionistas a publicar en ella sus originales, pues, "la sociedad tiene por objeto
publicar las obras de los principiantes, evitar al talento, y tal vez al genio, las crisis
dolorosas que abruman, etc." ¡Como ves, pura patraña! Sin embargo, había que hacer algo,
y era elevar al tono de esa revista, y luego, de pronto, conservando los mismos redactores y
prometiendo la continuación del folletín, servir a los abonados un diario político. Los
gastos no serían muy grandes. Veamos qué piensas al respecto. ¿Quieres intervenir en el
asunto?
Federico no rechazó la proposición, pero había que esperar a que arreglara sus
asuntos.
-Pero si necesitas algo...
-Gracias, amiguito -contestó Deslauriers.
10
Charlatán que adquirió en el siglo XVII una fortuna vendiendo drogas en las plazas públicas.
Luego fumaron cigarros, acodados en el alféizar de la ventana. El sol brillaba, el
aire era apacible y bandadas de pájaros se posaban revoloteando en el jardín; las estatuas de
bronce y de mármol, bañadas por la lluvia, destellaban; niñeras con delantal charlaban
sentadas en sus sillas, y se oían las risas de los niños, mezcladas con el murmullo continuo
del chorro del surtidor.
A Federico le había impresionado la amargura de Deslauriers, pero bajo la
influencia del vino que circulaba por sus venas, medio adormecido, alelado y recibiendo la
luz en pleno rostro, sólo sentía un inmenso bienestar, voluptuosamente estúpido, como una
planta saturada de calor y de humedad. Deslauriers, con los ojos entornados, miraba
vagamente a lo lejos. Infló el pecho y comenzó a decir:
-¡Ah, qué feliz época aquella en que Camille Desmoulins, de pie sobre una mesa,
impulsaba al pueblo hacia la Bastilla! ¡En esa época se vivía, uno podía afirmar su
personalidad y probar sus fuerzas! Simples abogados mandaban a generales, los
descamisados derribaban a los reyes, en tanto que ahora...
Calló, pero de pronto exclamó:
-¡Bah! ¡El porvenir está preñado de acontecimientos! Y tamborileando la carga en
los cristales, declamó estos versos de Barthélemy:
Elle reparaîtra, la terrible Assemblée
Dont, après quarante ans, votre tête est troublée,
Colosse qui sans peur marche d'un pas puissant'.
-No sé lo que sigue. Pero es tarde. ¿Si nos fuéramos?
Y en la calle siguió exponiendo sus teorías.
Federico, sin escucharle, observaba en los escaparates de las tiendas las telas y los
muebles convenientes para su instalación; y tal vez fue el recuerdo de la señora de Arnoux
el que le hizo detenerse ante el tenderete de un cambalachero para examinar tres platos de
loza con arabescos amarillos y reflejos metálicos que valían cien escudos cada uno. Pidió
que se los reservaran.
-Yo, en tu lugar -dijo Deslauriers-, habría preferido comprarlos de plata -revelando
con ese amor al lujo lo humilde de su origen. Cuando se quedó solo, Federico fue a
Pomadère, casa del célebre, a quien encargó tres pantalones, dos trajes de etiqueta, un
abrigo de pieles y cinco chalecos. Luego se dirigió a una zapatería, una camisería y una
sombrerería, y en todos esos comercios pidió que le entregasen las mercaderías lo más
pronto posible.
Tres días después, cuando al anochecer volvió de El Havre, encontró en su
domicilio su guardarropa completo, e impaciente por utilizarlo, resolvió hacer
inmediatamente una visita a los Dambreuse. Pero era muy temprano, apenas las ocho.
"¿Si fuera a ver a los otros” , se preguntó.
Arnoux, solo ante el espejo, se afeitaba. Le propuso llevarlo a un lugar donde se
divertiría, y como Federico nombró al señor Dambreuse, Arnoux replicó:
-El lugar adonde lo llevo le agradará. Encontrará allí a sus amigos. ¡Venga venga!
¡Será muy divertido!
Federico se excusaba. La señora de Arnoux reconoció su voz y lo saludó a través
del tabique, pues su hija estaba indispuesta y ella misma no se sentía bien. Se oía el tintineo
de una cucharilla en un vaso y ese rumor de cosas que se mueven con cuidado en la
habitación de un enfermo. Luego Arnoux desapareció para despedirse de su esposa.
Amontonaba los razonamientos para convencerle.
-Sabes muy bien que se trata de un asunto serio. Tengo que ir, es necesario, me
esperan.
-Ve, amigo mío, ve y diviértete.
Arnoux llamó a un coche de alquiler.
-Palais-Royal, galería Montpensier, 7. Y dejándose caer en el asiento, exclamó:
-¡Uli, qué cansado estoy, amigo mío! ¡Voy a reventar!
Por lo demás, a usted puedo decírselo.
Se inclinó hacia el oído de Federico y añadió misteriosamente:
-Trato de volver a hallar el rojo cobrizo de los chinos.
Y explicó en qué consistían el vidriado y el fuego lento.'
Cuando llegaron a la casa Chevet le entregaron una gran canasta que hizo llevar al
coche. Luego eligió, "para su pobre mujer", uvas, ananás, diferentes golosinas, y
recomendó que las enviaran temprano al día siguiente.
Después fueron a la tienda de un alquilador de trajes; se trataba de un baile. Arnoux
eligió un calzón de terciopelo azul, una chaqueta parecida y una peluca roja y Federico, un
dominó. Se apearon en la calle de Laval, delante de una casa cuyo segundo piso estaba
iluminado por farolillos de colores.
Desde el pie de la escalera se oía el sonido de violines.
-¿Adónde diablos me trae usted? -preguntó Federico.
-Es una buena chica, no tema.
Un lacayo les abrió la puerta, y entraron en la antesala, donde paletós, rapas y chales
se amontonaban en sillas. Una muchacha con traje de dragón de la época de Luis XV
pasaba por allí en aquel momento. Era la señorita Rosanette Bron, la dueña de la casa.
-¿Y bien? -la preguntó Arnoux.
-Cosa hecha --contestó la joven.
-¡Gracias, ángel mío!
Y quiso besarla.
¡Cuidado, imbécil! ¡Vas a estropearme el maquillaje!
Arnoux presentó a Federico.
-Pase adelante, señor, y sea bienvenido.
Apartó un cortinón a su espalda y gritó enfáticamente:
-¡El señor Arnoux, marmitón, y un príncipe amigo suyo!
Al principio, Federico, deslumbrado por las luces, .sólo vio sedas, terciopelos,
hombros desnudos y una masa policroma que se balanceaba al son de una orquesta oculta
por plantas, entre paredes tapizadas con seda amarilla, con retratos al pastel de trecho en
trecho y tederos de cristal de estilo Luis XVI. Altas lámparas, cuyos globos de cristal
esmerilado parecían bolas de nieve, dominaban las canastillas de llores colocadas sobre
repisas en los rincones; y enfrente, detrás de una segunda habitación más pequeña, se veía
en una tercera un lecho de columnas retorcidas con un espejo veneciano en la cabecera.
Cesó el baile, hubo aplausos y se produjo una batahola de júbilo a la vista de
Arnoux, que avanzaba llevando en la cabeza la cesta llena de vituallas. "¡Cuidado con la
araña!", gritaron. Federico levantó la vista: era la araña de porcelana de Sajonia antigua que
adornaba la tienda de El Arte Industrial; el recuerdo del pasado cruzó por su memoria, pero
un soldado de infantería con uniforme de media gala y ese aire bobalicón que la tradición
atribuye a los reclutas, se plantó delante de él y abrió los brazos para manifestar su
asombro; y Federico reconoció, a pesar de los espantosos bigotes negros y puntiagudos que
lo desfiguraban, a su viejo amigo Hussonnet. En una jerga medio alsaciana y medio
africana, el bohemio le colmó de felicitaciones, llamándole su coronel. Federico, aturdido
por todas aquellas personas, no sabía qué responder. Un golpe de arco en un atril hizo que
bailarines y bailarinas ocuparan sus lugares.
Eran unos sesenta, la mayoría de las mujeres disfrazadas de campesinas o
marquesas, y los hombres, casi todos de edad madura, de carretero, cargador de leña o
marinero.
Federico, arrimado a la pared, contemplaba a los bailarines que tenía delante.
Un viejo apuesto, disfrazado como un dux veneciano con una larga toga de seda
purpúrea, danzaba con la señorita Rosanette, que vestía casaca verde, calzón de punto y
botas flexibles con espuelas doradas. La pareja de -enfrente se componía de un albanés
cargado de yataganes y una suiza de ojos azules, blanca como la leche y regordeta como
una codorniz, en mangas de camisa y con corpiño rojo. Para lucir su cabellera, que le
llegaba hasta las corvas, una rubia alta, figurante en la ópera, se había disfrazado de salvaje,
v sobre la malla de color oscuro llevaba únicamente un taparrabo de cuero, brazaletes de
abalorios y una diadema de oropel, de la que se elevaba un alto haz de plumas de pavo real.
Delante de ella un Pritchard, vestido ridículamente con un frac grotescamente amplio,
llevaba el compás golpeando con el codo la tabaquera. Un pastorcito al estilo de Watteau,
de azul y plata como un claro de luna, chocaba su cayado contra el tirso de una bacante
coronada de racimos de uvas, con una piel de leopardo en el costado izquierdo y coturnos
con cintas doradas. Al otro lado una, polaca, con justillo de terciopelo nacarado, oscilaba su
falda de gasa sobre unas medias de seda gris perla calzadas en borceguíes rosados orlados
con piel blanca. Sonreía a un cuadragenario panzudo disfrazado de monaguillo y que daba
grandes saltos, levantando con una mano su sobrepelliz y sujetando con la otra el bonete
rojo. Pero la reina del baile, la estrella, era la señorita Loulou, célebre bailarina de los bailes
públicos. Como en esa época era rica, llevaba una, ancha gorguera de encaje sobre la
chaquetilla de terciopelo negro liso, y su ancho pantalón de seda punzó, ceñido en las
caderas y apretado en la cintura por un chal de cachemira, tenía a lo largo de la costura
pequeñas camelias blancas naturales. Su rostro pálido, un poco hinchado y de nariz
respingona, parecía todavía más insolente a causa del enmarañamiento de su peluca,
cubierta con un sombrero de hombre de fieltro gris, terciado de un manotazo sobre la oreja
derecha; y en los saltos que daba sus escarpines con broches de diamantes casi llegaban a la
nariz de su pareja, un corpulento barón de la Edad Media embutido en una armadura de
hierro. Había también un ángel con una espada de oro en la mano, dos alas de cisne en la
espalda y que iba de un lado a otro perdiendo a cada instante a su caballero, un Luis XV; y,
como no entendía las figuras del baile, dificultaba la contradanza.
Federico, contemplando a aquellas personas, experimentaba una sensación de
abandono y de malestar. Seguía pensando en la señora de Arnoux y le parecía que
participaba en algo hostil tramado contra ella.
Cuando terminó la danza, se le acercó la señorita Rosanette jadeaba un poco, y su
gorguera, pulida como un espejo, se levantaba suavemente bajo su mentón.
-¿Y usted, señor, no baila? -le preguntó.
Federico se excusó, alegando que no sabía bailar.
-¿De veras? ¿Tampoco conmigo?
Y apoyada en una sola pierna y con la otra un poco retirada, acariciando con la
mano izquierda el puño nacarado de su espada, le contempló durante unos instantes en
actitud medio suplicante y medio burlona, hasta que al fin, después de darle las buenas
noches, hizo una pirueta y desapareció.
Federico, descontento consigo mismo y sin saber qué hacer, comenzó a vagar por la
sala de baile.
Entró en el tocador, acolchado con seda de color azul pálido, con ramilletes de
flores campestres, en tanto que en el techo, en un marco de madera dorada, unos amores
emergían de un cielo azul y retozaban en nubes en forma de edredón. Esas elegancias, que
en la actualidad parecerían pobreterías a las iguales de Rosanette, le deslumbraron, admiró
todo: las enredaderas artificiales que adornaban el contorno del espejo, las cortinas de la
chimenea, el diván turco, y, en un rehundimiento de la pared, una especie de pabelloncito
tapizado de seda rosada y cubierto por muselina blanca. Muebles negros con taracea de
cobre guarnecían el dormitorio, donde se alzaba, en una tarima cubierta con piel de cisne, el
gran lecho de plumas de avestruz con dosel. En la penumbra, bajo el resplandor que
difundía una urna de Bohemia colgada de tres cadenitas, se veían horquillas de piedras
preciosas clavadas en acericos, sortijas depositadas en bandejas, medallones con orla de oro
y cofrecitos de plata. Por una puertecita entreabierta se columbraba un invernáculo que
ocupaba toda la anchura de una terraza, con una pajarera en el otro extremo.
Era aquel, ciertamente, un ambiente agradable. Impulsado por una brusca rebelión
de su juventud, Federico se juró gozarlo y cobró ánimo. Cuando volvió a la entrada del
salón, donde había más gente que anteriormente y todo se agitaba en una especie de
pulverulencia luminosa, se quedó parado contemplando las danzas, entornando los ojos
para ver mejor y aspirando los suaves perfumes de las mujeres, que circulaban como un
inmenso beso esparcido.
Pero cerca de él, al otro lado de la puerta, estaba Pellerin, Pellerin vestido de
etiqueta, con el brazo izquierdo sobre el pecho y en la mano derecha el sombrero y un
guante blanco desgarrado.
-¡Cómo! ¡Hace mucho tiempo que no se le veía! ¿Dónde diablos estaba! ¿Viajando
por Italia? ¿Vulgar la tal Italia, verdad? ¿No es tan rígida como se dice? ¡No importa!
Tráigame sus bocetos uno de estos días.
Y, sin esperar su respuesta, el artista comenzó a hablar de sí mismo.
Había progresado mucho, después de reconocer definitivamente la tontería que
significa el otorgar importancia a la línea. En una obra de arte no debía buscarse la belleza
y la unidad tanto como el carácter y la diversidad de las cosas. -Pues en la naturaleza existe
todo y, por consiguiente, todo es legítimo, todo es plástico. Se trata únicamente de atrapar
lo característico, y nada más. ¡Yo he descubierto el secreto! -Y dándole con el codo, repitió
muchas veces:¡Yo he descubierto el secreto, ya lo ve! Contemple, si no, esa mujercita con
tocado de esfinge que baila con un postillón ruso: es algo claro, escueto, resuelto, todo en
líneas que pasan de un plano a otro y en tonos crudos: índigo bajo los ojos, una mancha de
bermellón en la mejilla, bistre en las sienes: ¡pifl ¡pafl -Y con el pulgar parecía dar
pinceladas en el aire-. Mientras que aquella gorda -continuó, señalando a una mujer
disfrazada de verdulera con vestido de color de cereza, una cruz de oro en el cuello y una
pañoleta de linón anudada en la espalda- no tiene más que redondeces; las aletas de la nariz
se aplastan como las alas de su papalina, las comisuras de la boca se levantan, la barbilla se
rebaja; todo es graso, desvaído, copioso, apacible y luminoso, ¡un verdadero Rubens! Sin
embargo, son perfectas. ¿Cuál es, pues, el modelo? -Se acaloró-. ¿Qué es una mujer bella?
¿Qué es lo bello? ¡Ah, lo bello!, me dirá usted...
Federico le interrumpió para preguntarle quién era un Pierrot de perfil de macho
cabrío que bendecía a todos los bailarines que intervenían en una pastorela.
-¡Un mequetrefe! Un viudo, padre de tres muchachos; los deja medio desnudos,
pasa la vida en el club y se acuesta con la criada.
-¿Y aquel disfrazado de bailío que habla en el vano de la ventana con una marquesa
Pompadour?
-La marquesa es la señora Vandael, ex actriz del Gimnasio y querida del Dux, que
es el conde de Palazot. Hace veinte años que viven juntos, no se sabe por qué. ¡Qué bellos
ojos tenía esa mujer en otro tiempo! Al ciudadano que está cerca de ella lo llaman el
capitán d'Herbigny, y es un viejo anticuado que posee como única fortuna la cruz de la
Legión de Honor y su pensión, hace de tío de las grisetas en las solemnidades, arregla
duelos y no come en casa.
-¿Un canalla? -preguntó Federico.
-No, un buen hombre.
-¡Ah!
El artista le nombró a otros más, y al ver a un señor que llevaba, como los médicos
de Molière, una gran toga de sarga negra, pero bien abierta de arriba abajo para exhibir
todos sus dijes, añadió:
-Aquel es el doctor Des Rogis, furioso por no ser célebre; ha escrito un libro de
pornografía médica, adula de buena gana a la alta sociedad y es discreto; estas damas lo
adoran. El y su esposa, esa castellana flaca de vestido gris, recorren juntos todos los lugares
públicos y otros que no lo son. A pesar de la penuria de su hogar, reciben un día a la
semana; son tés artísticos en los que se recitan versos. ¡Cuidado, que viene!
En efècto, el doctor se les acercó, y no tardaron en formar los tres, a la entrada del
salón, un grupo de conversadores, al que se agregaron Hussonnet, el amante de la Mujer
Salvaje, un joven poeta que exhibía, bajo una corta capa a lo Francisco I, la más ruin de las
anatomías, y por fin un muchacho ingenioso disfrazado de turco de guardarropía.
Pero su pelliza de galones amarillos había viajado tanto en las espaldas de los
sacamuelas, su ancho pantalón plegado era de un color rojo tan desteñido, su turbante,
enrollado como una anguila a la tártara, de un aspecto tan pobre y, en fin, toda su
vestimenta tan lamentable y raída, que las mujeres no disimulaban su disgusto. El doctor lo
consoló por ello haciendo grandes elogios de su querida, la Descargadora de leña. Aquel
turco era hijo de un banquero.
Entre dos contradanzas, Rosanette se dirigió a la chimenea, donde se había instalado
en un sillón un viejecito regordete de levita de color castaño con botones de oro. A pesar de
sus mejillas ajadas que caían sobre su alta corbata blanca, sus cabellos todavía rubios y
naturalmente ensortijados como la pelambre de un perro de aguas le daban cierto aspecto
retozón.
Ella lo escuchó, inclinada hacia su rostro. Luego le sirvió un vaso de jarabe, y nada
más lindo que el movimiento de sus manos bajo los vuelos de encaje que sobresalían de las
bocamangas de su vestido verde. Cuando el buen viejo hubo bebido, se las besó.
-¡Pero es el señor Oudry, el vecino de Arnoux!
-¡El lo ha echado a perder! -dijo Pellerin, riendo.
-¿Cómo?
Comenzaba un vals, y un postillón de Longjumeau la tomó por la cintura. Y todas
las mujeres sentadas en banquetas alrededor del salón se levantaron una tras otra
prestamente, y sus faldas, sus chales y sus tocados comenzaron a girar.
Giraban tan cerca de él, que Federico veía las gotitas de sudor que corrían por sus
frentes; y ese movimiento giratorio, cada vez más vivo, acompasado y vertiginoso,
comunicaba una especie de embriaguez a su pensamiento y hacía surgir en él otras
imágenes, mientras todas desfilaban en el mismo deslumbramiento y cada una con una
excitación particular de acuerdo con el género de su belleza. La Polaca, que se abandonaba
de una manera lánguida, le inspiraba el deseo de estrecharla contra su corazón y de
deslizarse con ella en un trineo por una llanura cubierta de nieve. Horizontes de una
voluptuosidad tranquila, a la orilla de un lago, en una casita de campo, se extendían al paso
de la Suiza, que valsaba con el torso erguido y los ojos entornados. Luego, de pronto, la
Bacante, con la cabeza morena echada hacia atrás, le hacía soñar con caricias devoradoras,
en bosques de adelfas, bajo un cielo tempestuoso y entre el redoble confuso de los
tamboriles. La Verdulera, a la que ahogaba el compás demasiado rápido, reía, y Federico
habría deseado beber con ella en los Porcherons y sobar con los filos manos su pañoleta
como en los buenos tiempos viejos. Pero la Descargadora, cuyos pies ligeros apenas
rozaban el piso, parecía ocultar en la flexibilidad de sus miembros y la seriedad de su rostro
todos los refinamientos del amor moderno, que tiene la exactitud de una ciencia y la
movilidad de un pájaro. Rosanette giraba con la mano en la cadera; su peluca, que le
brincaba sobre la gorguera, enviaba a su alrededor polvo de lirio, y en cada vuelta estaba a
punto de enganchar a Federico con el extremo de sus espuelas doradas.
Cuando terminaba el vals se presentó la señorita Vatnaz.
Llevaba en la cabeza un pañuelo argelino, muchas piastras en la frente, antimonio
en el borde de los ojos, una especie de cafeto de cachemira negra que descendía sobre una
falda clara y una pandereta en la mano.
La seguía un mocetón con la vestimenta clásica de Dante, y que era (ella no lo
ocultaba ya) el ex cantante de la Alhambra, quien se llamaba Augusto Delamare, pero se
había hecho llamar primeramente Antenor Dellamarre, luego Delmas, después Belmar, y
por fin Delmar, modificando y perfeccionando así su nombre de acuerdo con su gloria
creciente, pues había abandonado los bailes populares por el teatro y acababa de presentarse
por primera vez con gran éxito en el Ambigu con Gaspardo el pescador.
Cuando lo vio Hussonnet frunció el ceño. Desde que habían rechazado su pieza
aborrecía a los comediantes. ¡No era posible imaginarse la vanidad de esos señores, la de
aquél sobre todo! ¡Qué presuntuoso!
Tras un ligero saludo a Rosanette, Delmar se había arrimado a la chimenea, y allí se
mantenía inmóvil, con una mano sobre el corazón, el pie izquierdo adelantado, los ojos
fijos en el techo, su corona de laureles dorados sobre el capuchón y esforzándose por poner
en su mirada mucha poesía para fascinar a las damas. A distancia se formaba un gran
círculo alrededor de él.
Pero la Vatnaz, después de besuquear largamente a Rosanette, se dirigió a
Hussonnet para rogarle que revisara, desde el punto de vista del estilo, una obra de
educación que quería publicar: La Guirnalda de los jóvenes, colección de literatura y moral.
El literato le prometió su ayuda. Entonces ella le preguntó si no podía, en alguno de los
periódicos a los que tenía acceso, conseguir que elogiasen un poco a su amigo, e incluso
confiarle más adelante algún papel. A Hussonnet se le olvidó beber un vaso de ponche.
Era Arnoux quien lo había preparado; y seguido por el lacayo del conde, que llevaba
una bandeja' vacía, iba ofreciéndolo a los presentes con gran satisfacción.
Cuando pasó por delante del señor Oudry, Rosanette lo detuvo.
-¿Cómo va ese asunto? -le preguntó.
Arnoux se ruborizó un poco y, luego, dirigiéndose al anciano, le dijo:
-Nuestra amiga me ha dicho que usted tendría la amabilidad de...
-¿Cómo no, vecino? Estoy a su entera disposición.
Y se pronunció el nombre del señor Dambreuse. Como hablaban a media voz,
Federico los oía confusamente, y se dirigió al otro lado de la chimenea, donde conversaban
va Rosanette y Delmar.
El histrión tenía una cara vulgar, hecha como las decoraciones teatrales, para ser
contemplada a distancia; manos gruesas, pies grandes y mandíbula pesada. Denigraba a los
actores más ilustres, trataba con altivez a los poetas y decía: "mi voz, mi tísico, mis
medios", esmaltando su perorata con palabras poco inteligibles para él mismo y a las que
tenía afición, como "morbidezza, análogo y homogeneidad".
Rosanette lo escuchaba con pequeños movimientos de cabeza aprobatorios. Se veía
cómo se manifestaba la admiración bajo el afeite de sus mejillas, y algo húmedo empañaba
como un velo sus ojos claros, de un color indefinible. ¿Cómo podía encantarle semejante
hombre? Federico se incitaba interiormente a despreciarlo todavía más, para disipar, tal
vez, la especie de envidia que le tenía.
La señorita Vatnaz se hallaba en aquel momento con Arnoux, y mientras reía
sonoramente, de vez en cuando lanzaba una mirada a su amiga, a la que el señor Oudry no
perdía de vista.
Después Arnoux y la Vatnaz desaparecieron y el viejo fue a hablar en voz baja con
Rosanette.
-¡Pues bien, sí, está arreglado! Déjeme en paz.
V rogó a Federico que fuera a la cocina para ver si el señor Arnoux estaba allí.
Un batallón de vasos a medio llenar cubría el suelo, y las cacerolas, las marmitas, la
cazuela y la sartén saltaban. Arnoux no cesaba de dar órdenes a los criados tuteándolos,
batía la mayonesa, probaba las salsas y bromeaba con la sirvienta.
-Bueno -dijo-, adviértale que voy a hacer que sirvan.
Ya no se bailaba; las mujeres se habían sentado y los hombres se paseaban. En el
centro del salón la cortina de una de las ventanas se inflaba a impulso del viento, y la
Esfinge, a pesar de las observaciones de todos, exponía a la corriente de aire sus brazos
sudorosos. ¿Dónde estaba Rosanette? Federico la buscó hasta en el tocador y en el
dormitorio. Algunos, para estar solos, o en pareja, se habían refugiado allí. La oscuridad y
los cuchicheos se mezclaban. Se oían risitas bajo los pañuelos y se entreveía al borde de los
corpiños estremecimientos de abanicos, lentos y suaves como aleteos de ave herida.
Al entrar en el invernáculo vio, bajo las anchas hojas de un caladio, cerca del
surtidor, a Delmar, acostado boca abajo en el canapé de tela; Rosanette, sentada a su lado,
tenía la mano entre los cabellos del cantante v ambos se miraban. En ese momento Arnoux
entró por el otro lado, el de la pajarera. Delmar se levantó de un salto y salió con paso
tranquilo sin volverse; e incluso se detuvo junto a la puerta para coger una flor de
malvavisco que se puso en el ojal. Rosanette inclinó la cabeza, y Federico, que la veía de
perfil, observó que lloraba.
-¿Qué te pasa? -preguntó Arnoux.
Ella se encogió de hombros y no respondió. --¿Es por él? -volvió a preguntar
Arnoux.
Rosanette le rodeó el cuello con los brazos, lo besó en la
Frente lentamente y le dijo:
--Bien sabes, mi gordito, que te amaré siempre... No pensemos más en eso. ¡Vamos
a cenar!
Una araña de cobre con cuarenta bujías iluminaba la sala, cuyas paredes
desaparecían bajo los viejos objetos de porcelana colgados en ellas; y esa luz cruda, que
caía a plomo, ponía más blanco todavía, entre los entremeses y las frutas, un gigantesco
rodaballo que ocupaba el centro de la mesa, rodeada de platos llenos, de sopa de cangrejosCon un susurro de paños, las mujeres, después de recogerse las faldas, las mangas y los
chales, se sentaron las unas junto a las otras; los hombres, de pie, se colocaron en los
ángulos de la mesa. A Pellerin y el señor Oudry los pusieron junto a Rosanette, y a Arnoux
enfrente. Palazot y su amiga se habían ido.
-Buen viaje --dijo ella-. ¡Ataquemos!
Y el disfrazado de monaguillo, hombre chistoso, hizo la señal de la cruz y comenzó
el Benedícite.
Las damas se escandalizaron, sobre todo la Verdulera, madre de una niña de la -que
quería hacer una mujer honrada. Tampoco a Arnoux "le agradó eso", pues opinaba que se
debía respetar la religión.
Un reloj alemán, provisto con un gallo, dio las dos, lo que provocó muchas bromas
acerca del cuco. Siguieron dichos de todas clases: retruécanos, anécdotas, jactancias,
apuestas, mentiras consideradas verdades, afirmaciones improbables, un tumulto de
palabras que no tardó en dispersarse en conversaciones particulares. Los vinos circulaban,
los platos se-sucedían, el doctor trinchaba. Se lanzaban desde lejos una naranja o un tapón,
cambiaban de lugar para conversar con alguien. Rosanette se volvía con frecuencia hacia
Delmar, inmóvil detrás de ella; Pellerin charlaba y Oudry sonreía. La señorita Vatnaz
comió, casi ella sola, el plato de cangrejos, y los caparazones resonaban bajo sus largos
dientes. El Ángel, sentado en el taburete del piano, único lugar donde le permitían hacerlo
sus alas, masticaba plácidamente y sin interrupción.
-¡Qué tenedor! -repetía el Monaguillo, embobado-. qué tenedor!
Y la Esfinge bebía aguardiente, gritaba con todas sus fuerzas y se agitaba como un
demonio. De pronto, se le inflaron las mejillas, y no pudiendo resistir más la sangre que le
ahogaba, se llevó la servilleta a la boca y luego la arrojó bajo la mesa.
Federico lo vio y le dijo:
-¡No es nada!
Y como él le insto a que se fuera y se cuidase, ella replicó lentamente:
-¡Bah! ¿Para qué? ¡Lo mismo es esto que cualquiera otra cosa! La vida no es tan
divertida. Federico se estremeció, presa de una tristeza glacial, como si hubiera entrevisto
mundos enteros de miseria y desesperación, un braserillo junto a un catre y los cadáveres de
la Morgue con delantal de cuero y la canilla de agua fría derramándose sobre sus cabezas.
Entretanto Hussonnet, acurrucado a los pies de la Mujer Salvaje, berreaba con voz
ronca para imitar al actor Grassot:
-¡No seas cruel, oh Celuta!11 ¡Esta fiestecita familiar es encantadora! ¡Embriagadme
de Voluptuosidades, amores míos! ¡Retocemos, retocemos!
Y comenzó a besar a las mujeres en los hombros. Ellas se, estremecían al sentir el
cosquilleo de sus bigotes. Luego se le ocurrió romper un plato con la cabeza, dándole un
11
Protagonista de Les .M1althe, de Chatcaubriaud.
golpecito. Otros le imitaron; los pedazos de loza volaban como pizarras arrastradas por el
viento, y la Descargadora exclamó:
-¡No se preocupen! ¡No cuestan nada! ¡El burgués que los fábrica nos los regala!
Todas las miradas se fijaron en Arnoux, quien replicó: -¡Previo pago de la lectura,
permítanme que se lo diga! Quería decir, sin duda, que no era, o por lo menos no lo era ya,
el amante de Rosanette.
Pero se elevaron dos voces furiosas:
-¡imbécil!
-¡Pelaliastán!
-¡.\ las órdenes de usted!
-¡Y yo a las suyas!
Eran el Caballero de la Edad Media y el Postillón ruso que disputaban; éste sostenía
que las armaduras eximían de ser valiente, y el otro consideraba eso una injuria y quería
batirse; todos se interpusieron, y el Capitán, en medio del tumulto, trataba de hacerse oír.
-¡Señores, escúchenme! ¡Una palabra! ¡Yo tengo experiencia, señores!
Rosanette, golpeando con el cuchillo una copa, logró al fin que guardaran silencio,
y, dirigiéndose al Caballero, que seguía con el casco puesto, y al Postillón, que no se había
quitado el gorro de largos pelos, les dijo:
-¡Ante todo, quítese esa cacerola que me acalora, y usted esa cabeza de lobo!
¿Quieren obedecerme, pardiez? ¡Miren mis charreteras! ¡Soy su mariscala!
Obedecieron, y todos aplaudieron y gritaron:
-¡Viva la Mariscala! ¡Viva la Mariscala!
Entonces Rosanette tomó de la chimenea una botella de champaña y la vertió desde
arriba en las copas que le tendían. Como la mesa era demasiado ancha, los comensales,
sobre todo las mujeres, se amontonaron a su alrededor, poniéndose de puntillas o
subiéndose a los travesaños de las sillas, y durante unos instantes formaron un grupo
piramidal de tocados, hombros desnudos, brazos extendidos y cuerpos inclinados; y largos
chorros de vino brillaban en todas partes, pues el Pierrot y Arnoux, en los dos extremos de
la sala, destapando cada uno una botella, salpicaban las caras. Los pajarillos de la pajarera,
la puerta de la cual habían dejado abierta, invadieron el comedor muy asustados, y se
pusieron a revolotear en torno de la araña, golpeándose contra los cristales y los muebles;
algunos, posados en las cabezas, parecían en las cabelleras grandes llores.
Los músicos se habían ido. Llevaron el piano de la antesala al salón. La Vamaz se
sentó a él, y, acompañada por el Monaguillo que golpeaba la pandereta, comenzó a tocar
furiosamente una contradanza, golpeando las teclas como un caballo que piafa y
contoneando el cuerpo para marcar mejor el compás. La Mariscala arrastró a Federico,
Hussonnet hacía cabriolas, la Descargadora se dislocaba como un payaso, el Pierrot hacía
gestos de orangután, la Salvaje, con los brazos extendidos, imitaba el balanceo de una
chalupa. Por fin todos, exhaustos, se detuvieron, y abrieron una ventana.
Entró la luz del día, con la frescura de la mañana. Hubo una exclamación de
asombro, y luego un silencio. Las luces amarillentas vacilaban y de vez en cuando hacían
estallar las arandelas de los candeleros; cintas, flores y perlas cubrían el piso; manchas de
ponche y de jarabe embadurnaban las consolas; las tapicerías estaban sucias; los trajes,
arrugados y polvorientos; las trenzas caían sobre los hombros; y los afeites, corriéndose con
el sudor, dejaban en descubierto los rostros pálidos, cuyos ojos enrojecidos parpadeaban.
La Mariscala, fresca como recién salida de un baño, tenía las mejillas rosadas y los
ojos brillantes. Arrojó a lo lejos la peluca y su cabellera cayó a su alrededor como un
vellocino, no dejando ver de su disfraz más que el calzón, lo que producía un efecto a la vez
cómico y bonito.
La Esfinge, cuyos dientes castañeteaban a causa de la fiebre, tuvo necesidad de un
chal.
Rosanette corrió a su habitación para buscarlo, y, como la otra la siguió, le cerró
vivamente la puerta en las narices.
El Turco observó en voz alta que no se había visto salir al señor Oudry. Nadie
recogió la insinuación maliciosa, tan cansados estaban.
Mientras esperaban los coches se arrebujaron en sus capelinas y capas. Dieron las
siete. El Ángel seguía en el comedor, sentado ante una compota de manteca y sardinas, y
la Verdulera, a su lado, fumaba cigarrillos mientras le daba consejos sobre la vida.
Por fin llegaron los coches y los invitados se fueron. Hussonnet, corresponsal de un
periódico provinciano, tenía que leer antes de almorzar cuarenta y tres diarios; la Salvaje
tenía que asistir a un ensayo en su teatro; Pellerin debía entrevistarse con un modelo, y el
Monaguillo debía acudir a tres citas. Pero el Ángel, con los primeros síntomas de tina
indigestión, no pudo levantarse. El Barón Medieval lo llevó hasta el coche.
¡Cuidado con las alas! ---gritó desde la ventana la Descargadora.
Estaban en el descansillo de la escalera cuando la señorita Vatnaz le dijo a
Rosanette:
-¡Adiós, querida! Ha estado muy bien tu fiesta. Y luego, inclinándose hacia su oído,
agregó: -¡Guárdalo!
-Hasta que vengan tiempos mejores -replicó la Mariscala, y se volvió lentamente.
Arnoux y Federico volvieron juntos, como habían ido. El comerciante tenía un aire
tan sombrío que su compañero lo creyó indispuesto.
-¿Yo? ¡De ningún modo!
Se mordía el bigote y fruncía las cejas, por lo que Federico le preguntó si eran los
negocios los que lo atormentaban.
-¡De ningún modo!
Y luego, de pronto:
-¿Usted conoce, verdad, al señor Oudry? Y con una expresión de rencor:
-¡Es rico ese viejo bribón!
A continuación Arnoux habló de una cocción importante que debían terminar ese
día en su fábrica. Quería verla y el tren salía una hora después.
-Sin embargo, tengo que ir a besar a mi esposa.
"¡Ah, su esposa!", pensó Federico.
Luego se acostó, con un dolor intolerable en el occipucio, y bebió una botella de
agua para calmar su sed.
Otra sed se le había despertado: la de las mujeres, el lujo y todo lo que implica la
vida parisiense. Se sentía un poco aturdido, como el que acaba de desembarcar; y en la
alucinación del primer sueño veía pasar y volver a pasar continuamente los hombros de la
Verdulera, las caderas de la Descargadora, las pantorrillas de la Polaca, la cabellera de la
Salvaje. Después aparecieron dos grandes ojos negros que no estaban en el baile, y alados
como mariposas, ardientes coma antorchas, iban y venían, vibraban, subían a la cornisa, y
descendían hasta su boca. Federico se esforzaba por reconocer esos ojos, sin conseguirlo.
Pero ya el sueño se había apoderado de él y le parecía que estaba enganchado junto a
Arnoux a la lanza de un coche, y que la Mariscala, a horcajadas sobre él, le destripaba con
sus espuelas de oro.
II
Federico encontró, en la esquina de la calle Rumfort, un pequeño departamento, y lo
compró, al mismo tiempo que la berlina, el caballo, los muebles y dos jardineras adquiridas
en la casa de Arnoux, para colocarlas a los dos lados de la puerta de su salón. Detrás de ese
departamento había una habitación y un gabinete y se le ocurrió la idea de alojar allí a
Deslauriers. ¿Pero cómo recibiría a ella, su futura querida? La presencia de su amigo sería
una incomodidad. En consecuencia, derribó el tabique medianero para agrandar el salón e
hizo del gabinete una salita para fumar.
Compró las obras de sus poetas favoritos, libros de viajes, atlas y diccionarios, pues
tenía numerosos planes de trabajo; apremiaba a los obreros, recorría las tiendas y, en su
impaciencia por disfrutar, se lo llevaba todo sin regatear.
Por las cuentas de los proveedores, Federico calculó que tendría que desembolsar
próximamente unos cuarenta mil francos, sin incluir los derechos de sucesión, que pasarían
de treinta y siete mil; y como su fortuna consistía en bienes territoriales, ordenó al
escribano del Havre que vendiera una parte para pagar sus deudas y tener algún dinero a su
disposición. Luego, como quería conocer por fin esa cosa vaga, deslumbrante e indefinible
que se llama la saciedad, escribió una esquela a los Dambreuse preguntándoles si podían
recibirlo. La señora contestó que esperaban su visita para el día siguiente.
Era el día de recepción. Los coches se estacionaban éí1 el patio. Dos criados
salieron a su encuentro bajo la marquesina, y un tercero, en lo alto de la escalera, lo
acompañó precediéndole.
Cruzó una antesala, una segunda habitación y luego un gran salón de altos
ventanales con una chimenea monumental en la que había un reloj en forma de esfera y dos
jarrones de porcelana monstruosos, de los que surgían, como matorrales de oro, dos haces
de arandelas. Pendían de las paredes cuadros de la escuela del Españoleto, los pesados
cortinones caían majestuosamente, y los sillones, las consolas, las mesas, todo el
mobiliario, de estilo Imperio, tenía algo de imponente y diplomático. Federico sonreía de
placer a su pesar.
Por fin llegó a una habitación ovalada, artesonada con madera rosada, atestada de
lindos muebles y que iluminaba un solo cristal que daba al jardín. La señora de Dambreuse
estaba junto al fuego, rodeada por una docena de personas. Con una frase amable le indicó
que se sentara, pero sin que pareciera sorprendida por no haberlo visto desde hacía tanto
tiempo.
Cuando él entró elogiaban la elocuencia del abate Coeur. Luego lamentaron la
inmoralidad de los sirvientes, a propósito de un robo cometido por un ayuda de cámara; y
se desencadenó el chismorreo. La anciana señora de Sommery estaba resfriada, la señorita
de Turvisot se casaba, los Montcharron no regresarían hasta fines de enero, ni tampoco los
Bretancourt, pues la gente se quedaba más tiempo en el campo. Y el lujo de las cosas
circundantes parecía reforzar la mezquindad de las conversaciones; pero lo que se decía era
menos estúpido que la manera de decirlo, sin objeto, sin hilación y sin animación. Estaban
presentes, no obstante, hombres conocedores de la vida; un ex ministro, el cura de una gran
parroquia, dos o tres altos funcionarios del. gobierno; todos se atenían a los lugares
comunes más trillados. Algunas mujeres parecían viudas ricas fatigadas, algunos hombres
tenían maneras de chalán, y algunos ancianos acompañaban a sus esposas, de las que
habrían podido hacerse pasar por abuelos.
La señora de Dambreuse los recibía a todos con gracia. En cuanto se hablaba de un
enfermo, fruncía el ceño dolorosamente, y adoptaba una expresión alegre si se hablaba de
bailes o de veladas. Pronto se vería obligada a privarse de esas cosas, pues iba a sacar de la
pensión a una huérfana sobrina de su marido. Se elogió su abnegación, pues eso era
comportarse como una verdadera madre de familia.
Federico la observaba. La piel mate de su rostro parecía tersa y de una frescura sin
brillo, como la de un fruto en conserva. Pero su cabello, peinado en tirabuzones a la inglesa,
era más fino que la seda, sus ojos de un color azul brillante, y todos sus gestos delicados.
Sentada en el fondo. en un confidente, acariciaba las borlas rojas de una pantalla japonesa,
sin duda para lucir sus manos, unas largas manos estrechas, un poco delgadas, con los
dedos arqueados en las puntas. Llevaba un vestido de muaré gris con corpiño alto, como
una puritana.
Federico le preguntó si iba a ir ese año a la Fortelle. La señora de Dambreuse lo
ignoraba. Federico lo comprendía, pues sin duda Nogent le aburría. Las visitas aumentaban.
Era un susurro continuo de vestidos en las alfombras. Las damas, sentadas en el borde de
las sillas, lanzaban risitas, articulaban dos o tres palabras y al cabo de cinco minutos se iban
con sus hijitas. Pronto ya no fue posible seguir la conversación, y Federico se retiraba,
cuando la señora de Dambreuse le dijo:
-Todos los miércoles, ¿no es así, señor Moreau?
Y compensó con esa sola frase toda su indiferencia anterior.
Federico estaba contento. Sin embargo, aspiró en la calle una larga bocanada de
aire, y como necesitaba un ambiente menos artifical, recordó que debía una visita a la
Mariscala.
La puerta de la antesala estaba abierta. Acudieron dos laderos de pelo largo. Una
voz gritó:
-¡Delfina! ¡Delfina! ¿Es usted, Félix?
Federico no fue más adelante y los dos perritos seguían ladrando. Por fin apareció
Rosanette, envuelta en una especie de peinador de muselina blanca con encajes y con
babuchas en los pies desnudos.
-¡Ah, perdón, señor! Creía que era el peluquero. ¡Un minuto! ¡Vuelvo!
Y se quedó solo en el comedor.
Las persianas estaban cerradas. Federico recorrió la habitación con la mirada,
recordando la batahola de la otra noche, y vio en el centro, sobre la mesa, un sombrero de
hombre, un viejo sombrero de fieltro abollado, grasiento e inmundo. ¿A quién pertenecía?
Mostrando desvergonzadamente su forro descosido, parecía decir: "Después de todo, me
tiene sin cuidado. ¡Yo soy el amo!"
Volvió la Mariscala. Tomó el sombrero, abrió la puerta del invernáculo, lo arrojó en
él, volvió a cerrar la puerta mientras otras se abrían y se cerraban al mismo tiempo, hizo
pasar a Federico por la .cocina y lo introdujo en su tocador.
Inmediatamente se veía que era el lugar de la casa más frecuentado y como su
verdadero centro moral. Una zaraza con grandes hojas estampadas tapizaba las paredes, los
sillones y un ancho diván elástico; en una mesa de mármol blanco había dos grandes
palanganas de loza azul; sobre ellas, unos estantes de vidrio estaban llenos de frascos,
brochas, peines, barras de cosmético y polvoreras; el fuego de la chimenea se reflejaba en
un alto espejo movible; una sábana pendía fuera de una bañera y se olía- a pasta de
almendras y benjuí.
-Usted disculpará este desorden. Esta noche como fuera de casa.
Y al darse vuelta estuvo a punto de aplastar a uno de los perritos. Federico declaró
que eran encantadores, y ella levantó a los dos y, acercando a la cara del joven sus
hociquillos negros, dijo:
-Vamos, una risita y besen al señor.
Un hombre, vestido con una levita sucia con cuello de piel, entró bruscamente.
-Mi buen Félix -dijo ella-, el domingo próximo, sin falta, quedará arreglado su
asunto.
El hombre comenzó a peinarla, dándole al mismo tiempo noticias de sus amigas: la
señora de Rochegune, la señora de Saint-Florentin, la señora Lombard, todas ellas nobles,
como las concurrentes a la casa de los Dambreuse. Luego habló de teatros; esa noche daban
en el Ambigu una representación extraordinaria.
-¿Irá usted?
-No por cierto. Me quedaré en casa.
Apareció Delfina, y la Mariscala le reprendió por haber salido sin su permiso. La
otra juró que volvía del mercado. -Pues bien, deme su cuaderno de cuentas. . . Usted me
permite, ¿verdad?
Y mientras leía en voz baja el cuaderno, Rosanette hacía observaciones sobre cada
partida. La suma estaba equivocada.
-¡Devuélvame veinte céntimos!
Delfina se los devolvió, y, cuando la despidió, Rosanette exclamó:
-¡Ay, Virgen Santísima! ¡Qué desgracia tener que tratar con esta gente!
A Federico le llamó la atención esa recriminación, pues le recordaba demasiado las
que había oído en casa de los Dambreuse, y eso establecía entre las dos casas una especie
de igualdad molesta.
Delfina volvió y se acercó a la Mariscala para cuchichearle unas palabras al oído. ¡No! ¡No quiero recibirla! Delfina reapareció.
-Señora, ella insiste. -¡Oh, qué fastidio! ¡Échala!
En ese instante una anciana vestida de negro empujó la puerta. Federico no oyó ni
vio nada, pues Rosanette salió precipitadamente del tocador al encuentro de la visitante.
Cuando volvió tenía los pómulos enrojecidos y se sentó en uno de los sillones sin
hablar. Una lágrima rodó por su mejilla, y luego, volviéndose hacia el joven, le preguntó en
voz baja:
-¿Cuál es su nombre de pila?
-Federico.
-¡Ah, Federico! ¿No le disgusta que lo llame así?
Y lo miró de una manera cariñosa, casi amorosa. De pronto lanzó un grito de alegría
al ver a la señorita Vatnaz.
La artista no podía perder tiempo, pues a las seis en punto debía presidir su mesa
redonda; jadeaba hasta más no poder. En primer lugar sacó de su bolso una cadena de reloj
con un papel, y luego diferentes objetos que había comprado.
-Sabrás que hay en la calle Joubert guantes de Suecia magníficos a treinta y seis
sueldos. Tu tintorero pide otros ocho días de plazo. He dicho que volverían a pasar por la
blonda de encaje. A Bugneaux le he pagado a cuenta. ¿Eso es todo, me parece? Me" debes
ciento ochenta y cinco francos.
Rosanette fue a sacar de un cajón diez napoleones. Ninguna de las dos tenía moneda
suelta y Federico la ofreció.
-Se los devolveré -dijo la Vatnaz, mientras guardaba los quince francos en su bolso-.
Pero usted es un malvado. Ya no lo quiero, pues no me sacó a bailar una sola vez el otro
día... ¡Ah, querida!, he descubierto en una tienda del muelle Voltaire unos pájaros mosca
disecados que son encantadores. Yo, en tu lugar, los compraría. Mira, ¿qué te parece?
Y le mostró un viejo retazo de seda rosada que había comprado en el Temple para
hacerle a Delmar un jubón medieval.
-¿Ha venido hoy, verdad?
-No.
-¡Es extraño!
Y un momento después:
¿Adónde vas esta noche?
-A casa de Alfonsina -contestó Rosanette, y ésta era la tercera versión de la manera
como se proponía pasar la noche.
La señorita Vatnaz volvió a preguntar:
-¿Qué hay de nuevo del Viejo de la Montaña?'
Pero la Mariscala, con un rápido guiño, le ordenó que callara, y acompañó a
Federico hasta la antesala para preguntarle si vería pronto a Arnoux.
-Ruéguele que venga, pero no delante de su esposa, por supuesto.
En lo alto de la escalera había un paraguas apoyado en la pared y junto a él un par
de chanclos.
-Son los chanclos de la Vatnaz -dijo Rosanette-. ¡Qué pie! ¡Es robusta mi amiguita!
Y entono melodramático y haciendo rodar las palabras, añadió:
-¡No hay que fiarse de ella!
Federico, envalentonado por esa especie de confidencia, quiso besarla en el cuello, y
ella dijo fríamente:
-Hágalo. Eso no cuesta nada.
Al salir de allí se sentía alegre y no dudaba de que la Mariscala sería pronto su
querida. Ese deseo le despertó otro; y a pesar del rencor que le guardaba, quiso ver a la
señora de Arnoux.
Además, debía ir allí para cumplir el encargo de Rosanette.
"Pero ahora -pensó al oír dar las seis- Arnoux está seguramente en su casa.
Y aplazó la visita para el día siguiente.
Ella se hallaba en la misma actitud que el primer día y cosía una camisa de niño. El
pequeño, a sus pies, jugaba con una colección de animales de madera; Marta, un poco más
lejos, escribía.
Federico comenzó felicitándola por sus hijos, y ella respondió sin el menor alarde,
de orgullo maternal.
La habitación tenía un aspecto tranquilo. Un hermoso sol penetraba por los cristales,
los muebles relucían, y, como la señora de Arnoux estaba sentada junto a la ventana, un
rayo de sol que daba en los rizos de su nuca infundía un fluido dorado en su piel ambarina.
Federico dijo:
-He aquí una jovencita que ha crecido mucho en los tres últimos años. ¿Se acuerda
usted, señorita, de cuando dormía en el coche sobre mis rodillas? -Marta no lo recordaba-.
Sí, una noche, al volver de Saint-Cloud. -
La señora de Arnoux le miró de una manera singularmente triste. ¿Acaso era para
prohibirle toda alusión a aquel recuerdo común?
Sus bellos ojos negros, cuya esclerótica brillaba, se movían suavemente bajo los
párpados un poco pesados, y en la profundidad de sus pupilas había una bondad infinita.
Federico volvió a sentir un amor más fuerte y más grande que nunca; aquella
contemplación le embotaba el entendimiento, a pesar de lo cual la sacudió. ¿Cómo podía
hacerse valer? ¿Por qué medios? Y, después de pensarlo mucho, no encontró nada mejor
que el tema del dinero. Comenzó a hablar del tiempo, que era menos frío que en El Havre.
-¿Ha estado usted allí?
-Sí, por un asunto... de familia... una herencia.
-¡Oh, me alegro mucho! -exclamó ella, en un tono de satisfacción tan sincero que a
él le conmovió como un gran favor.
Luego le preguntó que se proponía hacer, pues un hombre debía ocuparse en algo.
Federico recordó su mentira y contestó que esperaba ingresar en el Consejo de Estado
gracias a la protección del diputado señor Dambreuse.
-¿Acaso lo conoce usted?
-Solamente de nombre.
Luego ella le preguntó en voz baja:
-Él lo llevó al baile el otro día, ¿no es así? Federico no contestó.
-Eso es lo que quería saber. Gracias.
A continuación le hizo dos o tres preguntas discretas acerca de su familia y su
provincia. Había sido muy amable no olvidándolos durante tan larga ausencia.
-Pero... ¿podía hacer eso? -replicó Federico-. ¿Dudaba usted de que los recordara?
La señora de Arnoux se levantó.
-Creo que usted siente por nosotros un afecto sincero y sólido. ¡Adiós, hasta la
vista!
Y le tendió la mano de una manera franca y viril. ¿No era un compromiso, una
promesa? Federico se sentía dichoso, se reprimía para no cantar, necesitaba expansionarse,
mostrarse generoso, hacer limosnas. Miró a su alrededor y no vio a nadie a quien socorrer.
Ningún mendigo pasaba, y su veleidad de abnegación se desvaneció, pues no era hombre
capaz de ir lejos en busca de las ocasiones.
Luego se acordó de sus amigos. El primero en quien pensó fue Hussonnet, y el
segundo Pellerin. La posición ínfima de Dussardier exigía, naturalmente, ciertos
miramientos. En cuanto a Cisy, se alegraba de poder mostrarle un poco su fortuna. En
consecuencia, escribió a los cuatro invitándolos al estreno de su casa para el domingo
siguiente, a las once en punto, y encargó a Deslauriers que llevara a Sénécal.
Al pasante lo habían despedido de su tercer colegio por haberse opuesto a la
distribución de premios, costumbre que consideraba funesta para la igualdad. Al presente
trabajaba en una fábrica de máquinas y hacía seis meses que no vivía con Deslauriers.
La separación nada había tenido de penosa: Sénécal, en los últimos tiempos, recibía
a hombres de blusa, muy patriotas, muy,, trabajadores, muy buenas personas, pero su
compañía molestaba al abogado. Por otra parte, ciertas ideas de su amigo, excelentes como
armas de guerra, le desagradaban. Callaba por ambición y tenía con él miramientos para
encarrilarlo, pues aguardaba con impaciencia una gran subversión en la que él esperaba
hacerse una posición y abrirse camino.
Las convicciones de Sénécal eran más desinteresadas. Todas las noches, cuando
terminaba su trabajo, volvía a su buhardilla y buscaba en los libros la justificación de sus
sueños. Había anotado El contrato social, se atiborraba con la Revista Independiente,
conocía las obras de Mably, Morelly, Fourier, Saint-Simon, Comte, Cabet y Louis Blanc, la
pesada carretada de escritores socialistas, los que reclaman para la humanidad el nivel de
los cuarteles, los que desearían divertirla en un lupanar o atarla a un mostrador; y de la
mezcla de todo eso se había hecho un ideal de democracia virtuosa, con el doble aspecto de
una granja y de una hilandería, una especie de Lacedemonia americana donde el individuo
existiría únicamente para servir a la sociedad, más omnipotente, absoluta, infalible y divina
que los grandes lamas y los Nabucodonosores. No tenía la menor duda sobre la
eventualidad próxima de esa concepción, y Sénécal se ensañaba con todo lo que en su
opinión le era hostil, con razonamientos de geómetra y una buena fe de inquisidor. Los
títulos nobiliarios, las condecoraciones, los penachos, las libreas, sobre todo, e incluso las
reputaciones demasiado sonoras le escandalizaban, s' sus estudios, lo mismo que sus
sufrimientos, avivaban cada día su odio esencial a toda distinción o superioridad.
-¿Qué le debo yo a ese señor para prodigarle cortesías?
¡Si me necesita, que venga a verme!
Deslauriers lo arrastró a casa de Federico.
Encontraron a su amigo en su dormitorio. Pantallas, cortinas dobles, un espejo de
Venecia: nada faltaba allí. Federico, con chaquetilla de terciopelo, estaba acostado en una
poltrona y fumaba cigarrillos turcos.
Sénécal frunció el ceño, como los mojigatos en los lugares de diversión. Deslauriers
abarcó todo de una ojeada, y luego, haciéndole una profunda reverencia, le dijo:
-Monseñor, le presento mis respetos.
Dussardier lo abrazó.
-¿Así que ahora es usted rico? ¡Tanto mejor, pardiez, tanto mejor!
Cisy se presentó con un crespón negro en el sombrero. Desde la muerte de su abuela
disfrutaba de una fortuna considerable y tendía, más que a divertirse, a diferenciarse de los
demás, a no ser como todos, en fin a "distinguirse", que era su palabra favorita.
Eran ya las doce y todos bostezaban. Federico esperaba a alguien. Al oír el nombre
de Arnoux, Pellerin hizo una mueca. Lo consideraba un renegado desde que había
abandonado las artes.
-¿Si prescindiéramos de él? ¿Qué opinan ustedes?
Todos aprobaron.
Un criado con altas polainas abrió la puerta, y vieron el comedor con su plinto de
roble realzado con oro y los dos aparadores repletos de vajilla. Las botellas de vino se
calentaban en la estufa; las hojas de los cuchillos nuevos brillaban junto a las ostras; había
en el tono lechoso de los vidrios jaspeados como una dulzura insinuante, y la mesa
desaparecía bajo la caza, las frutas y otras exquisiteces.
Sénécal pasó por alto todos esos manjares. Comenzó pidiendo pan casero, lo más
duro posible, y a ese propósito habló de los homicidios de Buzancais y de la crisis de las
subsistencias12.
Nada de eso habría sucedido si se protegiera mejor a la agricultura, si no se
entregara todo a la competencia, a la anarquía, a la lamentable máxima del "dejad hacer,
dejad pasar". ¡Así se constituía el feudalismo del dinero, peor que el otro! ¡Pero que
tuvieran cuidado! El pueblo terminaría cansándose y podría hacer pagar sus sufrimientos a
12
Alusión a las revueltas que estallaron en el invierno de 1846-1847, a raíz de la carestía, y que alcanzaron
proporciones alarmantes en el Indre, particularmente en Buzançais.
los detentadores del capital, ya fuera por medio de proscripciones sangrientas o con el
saqueo de sus palacios.
Federico entrevió, como a la luz de un relámpago, a una turba de hombres con los
brazos desnudos que invadían el gran salón de la señora de Dambreuse y rompían los
espejos con las picas.
Sénécal siguió diciendo que el obrero, a causa de la insuficiencia de los salarios, era
más desdichado que el ilota, el salvaje y el paria, sobre todo si tenía hijos.
-¿Debe desembarazarse de ellos por la asfixia, como le aconseja no sé qué doctor
inglés de la escuela de Malthus? -preguntó. Y volviéndose hacia Cisy, añadió-. ¿Nos
veremos obligados a seguir los consejos del infame Malthus?
Cisy, que ignoraba la infamia e incluso la existencia de Malthus, respondió que, no
obstante, se socorrían muchas miserias, y que las clases altas...
-¡Oh, las clases altas! -exclamó el socialista con una risita burlona-, Ante todo, no
hay clases altas; lo único que eleva es el corazón. Nosotros no queremos limosnas, ¿oye
usted?, sino la igualdad, la justa repartición de los productos.
Lo que él pedía era que el obrero pudiera llegar a ser capitalista, como el soldado a
coronel. Por lo menos los veedores13, al limitar el número de los aprendices, evitaban la
acumulación de trabajadores, y las fiestas y los pendones mantenían el sentimiento de
fraternidad.
Hussonnet, como poeta, echaba de menos los pendones, y lo mismo le sucedía a
Pellerin, quien había adquirido esa predilección en el café Dagneaux, oyendo hablar a los
falansterianos14 `. Declaró que Fourier era sin duda un gran hombre.
-¡Quita allá! -exclamó Deslauriers-. ¡Fourier es un viejo estúpido que ve en la
decadencia de los imperios una consecuencia de la venganza divina! Es como el señor
Saint-Simon y su iglesia, con su odio a la Revolución Francesa. ¡Son una gavilla de
farsantes que desearían restablecer el catolicismo!
El señor de Cisy, sin duda para instruirse, o para que tuviera una buena opinión de
él, preguntó en voz baja:
-Esos dos sabios, ¿no opinan lo mismo que Voltaire? -¡A ése se lo regalo! -replicó
Sénécal. -¿Cómo? Yo creía...
-¡Pues no, porque no amaba al pueblo!
Luego la conversación descendió a los acontecimientos contemporáneos, los
casamientos españoles, las dilapidaciones de Rochefòrt, el nuevo capítulo de Saint-Denis,
lo que traería consigo un aumento de los impuestos. Según Sénécal, no se pagaba lo
suficiente, sin embargo.
-¿Y para qué, Dios mío? ¡Para erigir palacios a los monos del Museo, para que
desfilen por nuestras plazas brillantes estados mayores, o para mantener entre los criados
del Palacio de las Tullerías una etiqueta gótica!
-He leído en La Moda -dijo Cisy- que el día de San Fernando, en el baile de las
Tullerías, todos estaban disfrazados de chicards15'.
13
Veedores Jr.: Jurandes: bajo el Antiguo Régimen, conjunto de personas elegidas para dirigir una comunidad
de oficio o una corporación.
14
. partidarios de las teorías de Fourier
15
Disfraz de carnaval con botas, pantalón ceñido y casco de plumas. Viene de chic: elegante, de buen tono.
-¿No es eso lamentable" -preguntó el socialista, y se encogió de hombros,
disgustado.
-¡Y el museo de Versalles! -exclamó Pellerin-. Hablemos de él! ¡Esos imbéciles han
acortado un Delacroix y alargado un Gros! En el Louvre han restaurado, raspado y
manoseado de tal modo todos los cuadros que dentro de diez años tal vez no quedará uno
solo. En cuanto a los errores del catálogo, un alemán ha escrito acerca de ellos todo un
libro. ¡Los extranjeros, palabra de honor, se burlan de nosotros!
-Sí, somos el hazmerreír de Europa -dijo Sénécal. -Es porque el arte es un feudo de
la Corona. -Mientras no tengamos el sufragio universal... -¡Permítame! Eso sucede porque
el artista, rechazado desde hace veinte años de todos los salones, estaba furioso contra el
Poder. ¡Vamos, que nos dejen en paz! Yo no pido nada, pero creo que las cámaras deberían
legislar sobre los intereses del arte. Habría que crear una cátedra de estética, el profesor de
la cual, hombre a la vez práctico y filósofo, conseguiría, según creo, agrupar a la multitud.
—Convendría, Hussonnet, que usted dijera algo al respecto en su periódico.
-¿Acaso gozan de libertad los periódicos? ¿Acaso gozamos de ella nosotros? preguntó Deslauriers, airado Si se piensa que hay que cumplir veintiocho requisitos para
lanzar un barquichuelo al río dan ganas de ir a vivir con los antropófagos. ¡El gobierno nos
devora! Todo le pertenece: la filosofía, el derecho, las artes, el aire que respiramos, y
Francia agoniza, abatida, bajo la bota del gendarme y la sotana del clérigo.
El futuro Mirabeau desahogó así su bilis durante largo tiempo. Por fin tomó su copa,
se levantó y, con la mano en la cadera y los ojos brillantes, dijo:
-¡Brindo por la completa destrucción del orden actual, es decir de todo lo que se
llama Privilegio, Monopolio, Dirección, Jerarquía, .autoridad, Estado! -V elevando la voz,
añadió-: ¡Desearía destruirlos como esto! -Y arrojó contra la mesa la hermosa copa, que se
hizo añicos.
"Todos aplaudieron, sobre todo Dussardier.
El espectáculo de las injusticias hacía que le brincara el corazón. Le preocupaba
Barbes; era de los que se lanzan bajo los coches para ayudar a los caballos caídos. Su
erudición se limitaba a dos obras: una se titulaba Crímenes de los reyes, y la otra El
misterio del Vaticano. Había escuchado al abogado boquiabierto y con deleite. Por fin, no
pudiendo contenerse más, dijo:
-Lo que yo le reprocho a Luis Felipe es que haya abandonado a los polacos.
-¡Un momento! -replicó Hussonnet-. Ante todo,
Polonia no existe; es un invento de Lafàyette. Los polacos, por regla general, son
todos del barrio Saint-Marceau, pues los verdaderos se ahogaron con Poniatowski.
En suma, él "ya no se dejaba engañar", estaba "de vuelta de todo aquello". Era como
la serpiente marina, la revocación del edicto de Nantes y "esa vieja patraña de la San
Bartolomé."
Sénécal, sin defender á los polacos, recogió las últimas palabras del literato. Se
había calumniado a los papas, quienes, después de todo, defendían al pueblo, y llamó a la
Liga —la aurora de la democracia, un gran movimiento igualitario contra el individualismo
de los protestantes".
A Federico le sorprendían un poco esas ideas, que molestaban a Cisy
probablemente, pues hizo derivar la conversación hacia los cuadros vivos del Gimnasio,
que atraían entonces mucho público.
A Sénécal le afligían. Tales espectáculos corrompían a las hijas de los proletarios,
pues se las veía exhibir un lujo insolente. En consecuencia, aprobaba a los estudiantes
bávaros que habían insultado a Lola Montes. A semejanza de Rousseau, le interesaba la
mujer de un carbonero más que la querida de un rey.
-¡Usted toma a broma lo exquisito! -replicó majestuosamente Hussonnet.
Y tomó la defensa de aquellas damas, en beneficio de Rosanette. Luego, como
habló de su baile y del disfraz de Arnoux, Pellerin dijo:
-Se dice que está con un pie en el aire.
El comerciante acababa de tener un proceso por sus terrenos de Belleville, y en
aquel momento formaba parte, con otros bribones de su especie, de una compañía que
explotaba el caolín en la Baja Bretaña.
Dussardier sabía más al respecto, pues su patrón, el señor Moussinot, había pedido
informes sobre Arnoux al banquero Oscar Lefèbvre, y éste le contestó que lo consideraba
poco sólido a causa de algunas de sus renovaciones.
La comida había terminado, y pasaron al salón, tapizado, como el de la Mariscala,
con damasco amarillo y de estilo Luis XVI.
Pellerin censuró a Federico porque no había elegido más bien el estilo neogriego;
Sénécal encendió fósforos frotándolos en los tapices, y Deslauriers no hizo observación
alguna. La hizo en la biblioteca, de la que dijo que era una biblioteca de muchachuela. La
mayoría de los escritores contemporáneos se hallaban en ella. Fue imposible hablar de sus
obras, pues Hussonnet comenzó inmediatamente a contar anécdotas acerca de sus personas,
y a criticar su aspecto, sus costumbres, su manera de vestirse, elogiando a los ingenios de
decimoquinto orden, denigrando a los del primero y lamentando, por supuesto, le
decadencia moderna. Tal cancioncilla aldeana contenía por sí sola más poesía que todos los
poemas líricos del siglo XIX; Balzac era alabado con exceso; Byron, demolido; Hugo no
sabía lo que era el teatro, etcétera.
-¿Por qué -preguntó Sénécal- no tiene usted las obras de nuestros poetas obreros?
Y el señor de Cisy, que se ocupaba de literatura, se asombró al no ver en la mesa de
Federico "algunas de esas fisiologías nuevas, como las del fumador, el pescador de caña y
el empleado de portazgo".
Llegaron a irritar a Federico de tal modo que sintió el deseo de echarlos a
empujones. "¡Pero qué estúpido soy!", se dijo. Y llevando aparte a Dussardier, le preguntó
si podía servirle en algo.
El buen muchacho se enterneció. Dijo que con su puesto de cajero nada necesitaba.
Luego Federico llevó a Deslauriers a su dormitorio, sacó de su escritorio dos mil
francos y le dijo:
-Tómalos, amigo, quédate con ellos. Son el saldo de mis viejas deudas.
-Pero. .. ¿Y el periódico? -preguntó el abogado
-. Ya sabes que he hablado de ello a Hussonnet.
Y, como Federico le contestó que se hallaba "un poco escaso de dinero en aquel
momento", el otro sonrió aviesamente.
Después de los licores bebieron cerveza, y después de la cerveza, ponches; y
volvieron a ¡limar algunas pipas. Por fin, a las cinco de la tarde se fueron todos; iban juntos,
sin hablar, y cuando Dussardier dijo que Federico los había recibido perfectamente, todos
convinieron en ello.
Sin embargo, Hussonnet declaró que la comida había sido demasiado pesada;
Sénécal criticó la futilidad del arreglo de la casa; Cisy pensaba lo mismo: carecía completamente de "distinción".
-A mí me parece -dijo Pellerin- que bien podía haberme encargado un cuadro.
Deslauriers callaba, pues tenía en el bolsillo del pantalón sus billetes de banco.
Federico se quedó solo. Pensaba en sus amigos y tenía la sensación de que lo
separaba de ellos un gran foso lleno de sombras. Sin embargo, les había tendido la mano,
pero ellos no habían respondido a la franqueza de su corazón.
Recordaba lo que habían dicho Pellerin y Dussardier acerca de Arnoux. ¿Era una
invención, una calumnia, sin duda? ¿Pero por qué? Y se imaginaba a la señora de Arnoux
arruinada, llorando, vendiendo sus muebles. Esa idea le atormentó durante toda la noche, y
al día siguiente se presentó en su casa.
No sabiendo cómo arreglárselas para decir lo que sabía, le preguntó como tema de
conversación si Arnoux conservaba todavía sus tierras de Belleville.
-Sí, todavía.
-Según creo, pertenece ahora a una compañía que explota el caolín de Bretaña.
-Así es.
-¿Su fábrica marcha muy bien, entonces? -Supongo que sí.
Y como vio que Federico vacilaba, ella le preguntó: -¿Qué le pasa? ¡Me asusta
usted!
Él le contó la historia de las renovaciones. Ella bajó la cabeza y dijo:
-¡Lo sospechaba!
En efecto, Arnoux, para hacer una buena especulación, se había negado a vender sus
terrenos, había tomado mucho dinero en préstamo a cuenta de ellos y, como no encontró
compradores, creyó desquitarse instalando una fábrica. Los gastos habían superado a lo
presupuestado.
Eso era todo lo que ella sabía, pues él eludía las preguntas y afirmaba
continuamente que "el asunto iba muy bien".
Federico trató de tranquilizarla. Eran, tal vez, dificultades momentáneas. Por lo
demás, si averiguaba algo, se lo comunicaría.
-¡Oh, sí, sí! ¿Verdad?-dijo ella, juntando las manos en un ademán encantador de
súplica.
Así, pues, podía serle útil. ¡He aquí que él entraba en su existencia, en su corazón!
Se presentó Arnoux.
-¡Oh, qué amabilidad la suya al venir a buscarme para ir a comer!
Federico se quedó mudo.
Arnoux habló de cosas indiferentes, y luego advirtió a su esposa que volvería muy
tarde porque tenía una cita con el señor Oudry.
-¿En su casa?
-Sí, en su casa.
En la escalera confesó a Federico que, como la Mariscala estaba libre, iban a
divertirse juntos en el Moulin-Rouge y como siempre necesitaba a alguien para
expansionarse, se hizo acompañar por Federico hasta la puerta.
En vez de entrar, se paseó por la acera, observando las ventanas del segundo piso.
De pronto se descorrieron las cortinas.
-¡Muy bien! El, viejo Oudry no está. ¡Adiós!
¿Era, pues, el viejo Oudry quien la mantenía? Federico no sabía ya qué pensar.
Desde ese día Arnoux se mostró más cordial que anteriormente; lo invitaba a comer
en casa de su querida y Federico no tardó en frecuentar las dos casas.
La de Rosanette le divertía. Iban allí por la noche, a la salida del club o del teatro;
tomaban una taza de té, jugaban una partida de lotería, y los domingos jugaban a las
charadas. Rosanette, más revoltosa que los otros, se distinguía por sus invenciones
chistosas, tales como correr a gatas o encasquetarse un gorro de dormir. Para mirar a los
transeúntes por la ventana tenía un sombrero de cuero cocido; fumaba pipas turcas y
cantaba canciones tirolesas.
Por la tarde, como no tenía nada que hacer, recortaba las llores de una tela persa y
las pegaba en los cristales, embadurnaba con afeites a sus dos perritos, quemaba pastillas
odoríferas o se decía a sí misma la buenaventura. Incapaz de resistirse a un deseo, se
encaprichaba por una chuchería que había visto y ya no podía dormir hasta que corría a
comprarla o la cambiaba por otra, y echaba a perder las telas, perdía sus joyas, malgastaba
el dinero y habría vendido su camisa por un palco proscenio. Con frecuencia pedía a
Federico que le explicase una palabra que había leído, pero no escuchaba su respuesta, pues
saltaba rápidamente a otra idea y multiplicaba las preguntas. A los espasmos de alegría
sucedían las iras infantiles; o bien se quedaba pensativa, sentada en el suelo delante de la
chimenea, con la cabeza baja y las rodillas entre las manos, más inmóvil que una culebra
adormecida. Despreocupadamente, se vestía delante de él, se estiraba lentamente las medias
de seda, y se lavaba a chorretadas la cara, echando hacia atrás el cuerpo como una náyade
que tirita; y la risa de sus dientes blancos, los destellos de sus ojos, su belleza y su alegría
deslumbraban a Federico y le excitaban los nervios.
Casi siempre encontraba a la señora de Arnoux enseñando a leer a su hijito, o detrás
del taburete de Marta, que hacía escalas en el piano; y cuando se dedicaba a la costura era
para Federico una gran dicha recoger algunas veces sus tijeras. Todos sus movimientos eran
majestuosamente tranquilos; sus manecitas parecían hechas para repartir limosnas y para
enjugar lágrimas, y su voz, un poco apagada, por naturaleza, tenía entonaciones
acariciadoras y como levedades de brisa.
No le entusiasmaba mucho la literatura, pero su ingenio encantaba con expresiones
sencillas y agudas. Le gustaban los viajes, el rumor del viento en el bosque y pasearse bajo
la lluvia con la cabeza descubierta. Federico la escuchaba con deleite y creía ver en sus
confesiones el comienzo de un abandono de sí misma.
La frecuentación de las dos mujeres parecía amenizar su vida con dos músicas: una
juguetona, arrebatada, divertida, y la otra grave y casi religiosa; las dos vibraban al mismo
tiempo, se hacían cada vez más sonoras y se iban mezclando poco a poco, pues si la señora
de Arnoux llegaba a sólo rozarle con el dedo, la imagen de la otra se presentaba
inmediatamente su deseo, porque por ese lado se le ofrecía una probabilidad menos lejana;
y en compañía de Rosanette, cuando se sentía conmovido, recordaba inmediatamente a su
gran amor.
Provocaban esa confusión ciertas semejanzas entre los dos alojamientos. Uno de los
aparadores que se veían en otro tiempo en el bulevard Montmartre adornaba ahora el
comedor de Rosanette, y el otro el salón de la señora de Arnoux. En las dos casas los
servicios de mesa eran parecidos, incluso se encontraba el mismo gorro de terciopelo
abandonado en las butacas; además, muchos regalitos: pantallas, estuches y abanicos, iban
y venían de la casa de la querida a la de la esposa, pues con frecuencia Arnoux le quitaba a
la una, lo que le había dado, para ofrecérselo a la otra.
La Mariscala se reía con Federico de los malos procederes de Arnoux. Un domingo,
después de comer, lo llevó detrás de la puerta para mostrarle en el paletó de aquél un
paquete de masitas que acababa de escamotear en la mesa, sin duda para darlos a sus
hijitos. Arnoux hacía picardías que rayaban con, la indecencia. Era para él un deber
defraudar a la administración de consumos, nunca iba al teatro pagando, siempre ocupaba
una localidad de más precio que la suya, y contaba como una broma excelente que cuando
iba a la casa de baños acostumbraba a echar en la alcancía un botón de calzoncillo en lugar
de una moneda de cincuenta céntimos. Nada de eso impedía que la Mariscala lo amase.
Sin embargo, un día le dijo, hablando de él:
-¡Ya me tiene aburrida! ¡Estoy harta! ¡Tanto peor, ya encontraré otro!
Federico creía que ya había encontrado "el otro;' y que se llamaba Oudry.
-Muy bien, ¿y qué importa eso? -replicó Rosanette. Y añadió con lágrimas en la
voz:
-Sin embargo, es muy poco lo que le pido, ¡pero el animal no quiere dármelo, no
quiere! En cuanto a sus promesas, ¡oh, es muy distinto!
Le había prometido inclusive la cuarta parte de los beneficios en las famosas minas
de caolín, pero ella no veía beneficio alguno, ni siquiera la cachemira con que la
embaucaba desde hacía seis meses.
A Federico se le ocurrió inmediatamente regalársela, pero Arnoux podía tomarlo
como una lección y enojarse.
Sin embargo; era bueno, su esposa misma lo decía, pero ¡tan loco! En vez de llevar
todos los días invitados a su casa, ahora llevaba a sus conocidos al restaurante. Compraba
cosas completamente inútiles, como cadenas de oro, relojes de pared y utensilios caseros.
La señora de Arnoux le mostró a Federico en el pasillo una enorme provisión de braseros,
estufillas y samovares. Por fin, un día le confesó sus inquietudes: su marido le había hecho
firmar un pagaré a la orden del señor Dambreuse.
Entretanto, Federico mantenía sus proyectos literarios por una especie de pundonor
consigo mismo. Quería escribir una historia de la estética, como consecuencia de sus
conversaciones con Pellerin; después llevar al teatro las diferentes épocas de la Revolución
Francesa y escribir una gran comedia, por influencia indirecta de Deslauriers y Hussonnet.
Con frecuencia, en medio de su trabajo, el rostro de la una o la otra pasaba delante de él;
luchaba contra el deseo de verlas y no tardaba en ceder a él, y se sentía más triste cada vez
que regresaba de la casa de Arnoux.
Una mañana en que rumiaba la melancolía junto a la chimenea entro Delausrrier
Los discursos incendiarios de Sénécal habían inquietado a su patrón y una vez más se
hallaba sin recursos.
¿Y qué quieres que haga yo? -preguntó Federico.
-Nada. Ya sé que no tienes dinero, pero no te molestaría mucho conseguirle un
empleo por medio del señor Dambreuse o de Arnoux.
Éste necesitaba indudablemente ingenieros en su establecimiento. Federico tuvo una
inspiración: Sénécal podría advertirle las ausencias del marido, llevar cartas, ayudarle en las
mil ocasiones que se presentaran. De hombre a hombre se suelen prestar siempre esos
servicios. Además, encontraría el modo de utilizarlo sin que él se diera cuenta. La
casualidad le ofrecía un auxiliar, lo que era un buen augurio; había que atraparlo. Y,
afectando indiferencia, contestó que el asunto era tal vez factible; se ocuparía.
Se ocupó inmediatamente. Arnoux trabajaba mucho en su fábrica, buscando el rojo
cobrizo de los chinos, pero sus colores se volatilizaban en la cocción. Para evitar el
agrietamiento de sus mayólicas mezclaba cal con la arcilla, pero la mayoría de las piezas se
rompían, el esmalte de sus pinturas en crudo se abollonaba y las grandes placas se
alabeaban; y como atribuía esas deficiencias a las malas herramientas de su fábrica, quería
que le hicieran otros molinos para moler colores y otras secadoras. Federico recordaba
algunas de esas cosas y se entrevistó con él para anunciarle que había descubierto un
hombre muy competente, capaz de encontrar su famoso rojo. Arnoux dio un salto al oírle,
pero luego dijo que no necesitaba a nadie.
Federico elogió los conocimientos prodigiosos de Sénécal, que era al mismo tiempo
ingeniero, químico y tenedor de libros, además de matemático de primer orden.
El alfarero consintió en verlo.
Ambos discutieron los emolumentos. Federico intervino y consiguió que al cabo de
una semana llegaran a un acuerdo.
Pero como la fábrica se hallaba en Creil, Sénécal no podía ayudarle. Esta reflexión,
tan sencilla, abatió el ánimo de Federico como una desventura.
Pensaba que cuanto más se alejara Arnoux de su esposa tantas más probabilidades
de buen éxito tendría él junto a ella. En consecuencia, comenzó a hacer constantemente la
apología de Rosanette, le hizo ver todas las faltas en que había incurrido con ella, le
informó de las vagas amenazas de los días anteriores, e incluso le habló de la cachemira, sin
ocultarle que ella lo acusaba de avaricia.
Arnoux, picado por la palabra, e inquieto por otra parte, llevó la cachemira a
Rosanette, pero le reprendió por haberse quejado a Federico, y como ella replicó que le
había recordado su promesa cien veces, él alegó que se le había olvidado a causa de sus
muchas ocupaciones.
Al día siguiente se presentó Federico en casa, de Rosanette. Aunque eran las dos de
la tarde, la Mariscala seguía acostada, y en la cabecera de la cama, ante un velador, Delmar
terminaba de comer una lonja de pâté. Al ver a Federico, Rosanette gritó de lejos: "¡Ya lo
tengo, ya lo tengo!", y luego lo asió por las orejas, lo besó en la frente, se lo agradeció
mucho, lo tuteó y hasta quiso que se sentara en su cama. Sus lindos ojos tiernos chispeaban,
su boca húmeda sonreía, sus brazos torneados salían de su camisa sin mangas, y de vez en
cuando él sentía, a través de la batista, los firmes contornos de su cuerpo. Entretanto
Delmar volvía la mirada.
-¡Pero verdaderamente, amiga mía, mi querida amiga!
Lo mismo sucedió las veces siguientes. En cuanto entraba Federico se ponía de pie
sobre el almohadón para que él la besara mejor, lo llamaba monín y querido, le ponía una
flor en el ojal y le arreglaba la corbata; y esos mimos se redoblaban siempre que Delmar
estaba presente.
¿Eran insinuaciones? Así creyó Federico. En cuanto a engañar a un amigo, Arnoux,
en su lugar, no se habría preocupado por ello; además creía tener derecho a no ser virtuoso
con su querida habiéndolo sido siempre con su esposa, pues creía haberlo sido, o más bien
habría deseado estar convencido de ello para justificar su extraordinaria pusilanimidad. No
obstante, se consideraba necio y decidió proceder con la Mariscala resueltamente.
Por consiguiente una tarde, en el momento en que Rosanette se inclinaba ante la
cómoda, se acercó a ella e hizo un gesto de una elocuencia tan poco ambigua, que la
Mariscala se irguió con la cara enrojecida. Insistió él, y ella se echó a llorar y dijo que era
muy desdichada y que ese no era un motivo para que se la despreciase.
Federico reiteró sus tentativas, y Rosanette cambió de táctica y optó por reír
siempre. El creyó hábil imitar su manera de proceder y exagerarla. Pero se mostraba
demasiado alegre para que ella lo creyera sincero y su camaradería era un obstáculo para la
efusión de toda emoción seria. Por fin, un día le dijo Rosanette que no aceptaba las sobras
de otra.
-¿De qué otra?
-¡Sí, vete en busca de la esposa de Arnoux!
Pues Federico le hablaba con frecuencia de ella, y Arnoux, por su parte, tenía la
misma manía; el elogio constante de aquella mujer terminó impacientando a Rosanette, y su
imputación era una especie de venganza.
Federico le guardó rencor por ello.
Por lo demás, comenzaba a irritarle fuertemente. A veces, dándoselas de experta,
hablaba mal del amor con una risita escéptica que incitaba a abofetearla. Un cuarto de hora
después el amor era lo único que existía en el mundo, y, cruzando los brazos sobre el
pecho, como para abrazar a alguien, murmuraba: — ¡Oh, sí, es bueno! ¡Es tan bueno!", con
los ojos entornados y medio pasmada de entusiasmo. Era imposible conocerla, saber, por
ejemplo, si quería a Arnoux, pues tan pronto se burlaba de él como se mostraba celosa. Lo
mismo sucedía con la Vatnaz, a la que unas veces llamaba miserable y otras veces su mejor
amiga. Había, en fin, en toda su persona, hasta en el remango de su rodete, algo
inexplicable parecido a un desafío; y Federico la deseaba, sobre todo por el placer de
vencerla y dominarla.
Pero ¿cómo podía conseguirlo? Pues ella lo despedía con frecuencia sin ceremonia
alguna, asomándose durante un instante entre dos puertas para cuchichear: "Estoy ocupada.
Hasta la noche"; o bien la encontraba entre una docena de personas; y cuando estaban
solos, aquello era el cuento de nunca acabar, de tal modo se sucedían los obstáculos. Si él la
invitaba a comer, ella rehusaba siempre, y una vez que aceptó no acudió a la cita.
Se le ocurrió una idea maquiavélica.
Como conocía por Dussardier las recriminaciones que le hacía Pellerin, decidió
encargarle el retrato de la Mariscala, un retrato de tamaño natural que exigiría muchas
sesiones; él no faltaría a una sola y la inexactitud habitual del artista facilitaría las
entrevistas a solas. Exhortó a Rosanette a que se dejara retratar para ofrecer su imagen a su
querido Arnoux. Ella aceptó, pues se veía ya en el centro del Gran Salón, en el lugar de
honor, contemplada por una multitud; además, los diarios se ocuparían de ella, lo que la
'*lanzaría" de pronto.
Pellerin acogió la proposición ávidamente. Aquel retrato haría de él un gran
hombre, pues sería una obra maestra.
Pasó revista en su memoria a todos los retratos de los grandes maestros que conocía,
y se decidió finalmente por un 'I'iciano, realzado con adornos al estilo del Veronés. En
consecuencia, ejecutaría su proyecto sin sombras artificiales, con una luz natural que
iluminaría las carnes con un solo tono, y haciendo destellar los accesorios.
"¿Si le pusiera -pensaba- un vestido de seda rosa con un albornoz oriental? Pero no,
el albornoz es de gente baja. ¿O si más bien las vistiera de terciopelo azul, sobre "un fondo
gris muy intenso? También se le podría poner una gorguera de blonda blanca, con un
abanico negro y una cortina escarlata detrás."
V, buscando así, cada día ampliaba su concepción, que él mismo admiraba.
Sintió que le latía el corazón cuando Rosanette, acompañada por Federico, se
presentó en su casa para la primera sesión. La colocó de pie, sobre una especie de tablado,
en el centro de la habitación; y, quejándose de la luz y echando de menos su antiguo
estudio, primeramente la hizo acodarse en un pedestal, y luego sentarse en un sillón, y
alejándose y acercándose alternativamente para corregirle de un golpe de mano los pliegues
del vestido, la miraba entornando los ojos mientras consultaba con Federico.
-Pues bien, no -exclamó de pronto-. Vuelvo a mi primera idea. La visto de
veneciana.
Llevaría un vestido de terciopelo punzó con cinturón de orfebrería y la ancha manga
forrada de armiño dejaría su brazo desnudo apoyado en la balaustrada de una escalera que
ascendería detrás de ella. A su izquierda, una gran columna llegaría hasta lo alto de la tela
para unirse con elementos arquitectónicos en forma de arco. Se verían debajo, vagamente,
unos naranjales casi negros, que se recortarían sobre un cielo azul rayado por nubes
blancas. Sobre la balaustrada, cubierta con un tapiz, habría, en una bandeja de plata, un
ramillete de flores; y un -rosario de ámbar, un puñal y un cofrecito de marfil antiguo un
poco amarillento rebosando de cequíes de oro, e incluso algunos esparcidos por el suelo,
formarían una serie de brillantes salpicaduras que llevarían la mirada hacia la punta del pie,
pues Rosanette estaría colocada en el penúltimo escalón, con un movimiento natural y a
plena luz.
Fue en busca de una caja de cuadros, que puso en el tablado para que hiciera las
veces de escalón; luego dispuso como accesorios en un escabel y a manera de balaustrada
su blusa, un escudo, una lata de sardinas, un manojo de plumas y un cuchillo, y después de
arrojar delante de Rosanette una docena de monedas, la hizo colocarse en la postura
conveniente,
-Imagínese que estas cosas son muy valiosas, regalos magníficos. La cabeza
ligeramente inclinada a la derecha. ¡Muy bien! ¡Y no se mueva! Esa actitud majestuosa
sienta muy bien a su clase de belleza.
La Mariscala tenía un vestido escocés y un gran manguito y hacía esfuerzos para no
reír.
-En cuanto al peinado, lo mezclaremos con hilos de perlas. Eso produce siempre
buen efecto en los cabellos rojos.
La Mariscala protestó que ella no tenía los cabellos rojos.
-¡No importa! El rojo de los pintores no es el de los burgueses.
Comenzó a esbozar la posición de los volúmenes, y estaba tan preocupado con los
grandes artistas del Renacimiento que hablaba constantemente de ellos: Durante una hora
soñó en voz alta con aquellas vidas magníficas, llenas de genio, de gloria y de
suntuosidades, con entradas triunfales en las ciudades y bailes de gala a la luz de las
antorchas, entre mujeres semidesnudas y bellas como diosas.
-Usted merecería haber vivido en esa época. Una criatura de su categoría habría sido
digna de un monseñor.
Esos piropos le parecieron a Rosanette muy donairosos. Fijaron el día de la
siguiente sesión y Federico se encargó de llevar los accesorios.
Como el calor de la estufa le había aturdido un poco, volvieron a pie por la calle del
Bac y llegaron al Pont Royal.
Hacía buen tiempo seco y espléndido. El sol se ponía y los cristales de algunas casas
de la Cité brillaban a lo lejos como placas de oro, en tanto que detrás, a la derecha, las
torres de Notre Dame se perfilaban en negro sobre el cielo azul, suavemente bañado en el
horizonte por vapores grises. Soplaba el viento, y como Rosanette dijo que tenía hambre,
entraron en la Pâtisserie Anglaise.
Mujeres jóvenes, con sus hijos, comían de pie ante el mostrador de mármol, donde
se amontonaban, bajo campanas de vidrio, los platos de pasteles. Rosanette engulló dos
tartas de crema, y el azúcar en polvo le puso bigotitos en las comisuras de la boca. De vez
en cuando, para limpiarse, sacaba el pañuelo del manguito, y su rostro parecía, bajo la
capota de seda verde, una rosa abierta entre las hojas.
Reanudaron la marcha, y en la calle de la Paix ella se detuvo ante una joyería para
contemplar un brazalete; Federico quiso regalárselo.
-No -dijo Rosanette-, guarda tu dinero. Esas palabras ofendieron a Federico.
-¿Qué le pasa al monín? ¿Está triste?
Cuando se reanudó la conversación, él hizo, como de costumbre, protestas de amor.
-Sabes muy bien que eso es imposible. -¿Por qué?
-.¡Ah!, porque...
Iban al lado uno de otro, ella apoyada en el brazo de él, que sentía en las piernas el
roce de los volantes del vestido de ella. Federico recordó un crepúsculo de invierno en que,
por la misma acera, la señora de Arnoux caminaba también a su lado, y ese recuerdo le
absorbió de tal modo que ya no se daba cuenta de la presencia de Rosanette ni pensaba en
ella.
La Maríscala miraba vagamente hacia adelante y se dejaba arrastrar un poco como
un niño perezoso. Era la hora en que la gente volvía del paseo y los coches desfilaban al
trote largo por la calzada seca. Recordando, sin duda, las adulaciones de Pellerin, lanzó un
suspiro.
-¡Ay, algunas son dichosas! --exclamó-. Decididamente, yo he nacido para un
hombre rico.
Federico replicó en tono brusco:
-¡Ya tienes uno, sin embargo! -pues el señor Oudry pasaba por ser tres veces
millonario.
Ella dijo que lo único que deseaba era librarse de él.
-¿Quién te lo impide?
Y Federico se desahogó en acerbas burlas contra el viejo burgués con peluca,
haciéndole ver que semejante relación era indigna y debía romperla.
-Sí -respondió la Maríscala, como hablándose a sí misma-. ¡Es lo que acabaré por
hacer, sin duda!
Ese desinterés encantó a Federico. Como ella aflojaba el paso, la creyó fatigada,
pero se obstinó en no querer tomar un coche, y lo despidió delante de la puerta de su casa,
enviándole un beso con la punta de los dedos.
"¡Qué fastidio! -pensaba Federico-. ¡Y hay imbéciles que me creen rico!"
Cuando entró en su casa estaba sombrío.
Hussonnet y Deslauriers lo esperaban.
El bohemio, sentado a su mesa, dibujaba cabezas de turco, y el abogado, con las
botas enlodadas, dormitaba en el diván.
-¡Ah, por fin! -exclamó Deslauriers-. ¡Pero qué aire huraño! ¿Puedes escucharme?
Su reputación como profesor particular disminuía, pues atiborraba a sus alumnos
con teorías perjudiciales para sus exámenes. Había pleiteado dos o tres veces y perdido, y
cada nueva decepción lo arrojaba con más fuerza hacia su viejo sueño: un periódico en el
que pudiera exponer sus ideas, vengarse y escupir su bilis. A ello seguirían la fortuna y la
fama. Con esa esperanza había seducido al bohemio, pues Hussonnet poseía un periódico.
En aquel momento lo publicaba en papel rosado; inventaba mentiras, componía
acertijos, trataba de provocar polémicas, e incluso, a pesar de lo reducido del local, quería
organizar conciertos. La suscripción anual "daba derecho a una butaca de orquesta en uno
de los principales teatros de París; además, la administración se encargaba de proporcionar
a los señores forasteros todas las informaciones deseables, artísticas y de otras clases". Pero
el impresor amenazaba, se debían tres plazos al propietario del local, y surgían dificultades
de todo género. Hussonnet habría dejado que desapareciera El Arte de no ser por las
exhortaciones del abogado, que le animaba cotidianamente. Lo había llevado a casa de
Federico para dar más fuerza a su gestión.
-Hemos venido para hablar del periódico.
-¡Cómo, sigues pensando en eso! -replicó Federico en tono distraído.
-¡Claro que pienso en ello!
Y expuso nuevamente su plan. Por medio de los informes de la Bolsa se pondrían en
relaciones con financieros y obtendrían así los cien mil francos de fianza indispensables.
Pero para que la revista se pudiera transformar en un diario político era necesario contar
previamente con muchos suscriptores, y para eso había que resolverse a hacer algunos
desembolsos para los gastos de papel, imprenta, oficinas, etcétera; en suma, unos quince
mil francos.
-No tengo fondos -dijo Federico.
-¡Ni nosotros tampoco! -exclamó Deslauriers, y se cruzó de brazos.
Federico, molesto por el gesto, replicó: -¿Tengo yo la culpa?
-¡Ah, muy bien! ¡Tienen leña en la chimenea, trufàs en la mesa, una buena cama,
una biblioteca, un coche, todas las comodidades! ¡Pero que otro tirite bajo las tejas, coma
malamente, trabaje como un forzado y patalee en la miseria! ¿Tienen ellos la culpa?
Y repetía "¿Tienen ellos la culpa?" con una ironía ciceroniana que olía al Palacio de
justicia. Federico quería hablar.
-Por lo demás, lo comprendo; se tienen necesidades…aristocráticas, pues sin duda..,
alguna mujer... -¿Y aunque así fuera? ¿Acaso no soy libre?
-¡Oh, muy libre!
Y tras un momento de silencio:
-¡Son muy cómodas las promesas!
-¡Dios mío! ¡No las niego! -dijo Federico.
El abogado continuó:
-En el colegio se hacen juramentos, se constituirá una falange, se imitará a los trece
de Balzac, y luego, cuando vuelven a encontrarse: "¡Buenas noches, amigo; vete a paseo!"
Pues el que podría ayudar al otro se lo guarda todo, como un tesoro, para él solo.
-Cómo es eso?
-Sí, ni siquiera nos has presentado en casa de los Dambreuse.
Federico lo miró. Con su pobre levita, sus anteojos deslustrados y su rostro pálido,
el abogado le pareció tan pelafustán que no pudo menos de sonreír desdeñosamente.
Deslauriers lo advirtió y se ruborizó.
Ya había tomado su sombrero para irse. Hussonnet, muy inquieto, trataba de
calmarlo con miradas suplicantes, y, como Federico le daba la espalda, dijo:
-¡Vamos, amigo, sea mi Mecenas! ¡Proteja las artes!
Federico, en un brusco arranque de resignación, tomó una hoja de papel, garrapateó
en ella algunas líneas y se la entregó. La cara del bohemio se iluminó, y pasando la carta a
Deslauriers, dijo:
-Presente sus excusas, señor.
Su amigo pedía a su escribano que le enviase quince mil francos lo más pronto
posible.
-¡Ahora te reconozco! -exclamó Deslauriers.
-A fe de caballero -añadió el bohemio-, es usted un valiente y lo colocarán en la
galería de los hombres útiles. El abogado dijo:
-No perderás nada, pues la especulación es excelente. -i Pardiez! -exclamó
Hussonnet-. ¡Respondería de ello con mi cabeza!
Y dijo tantas tonterías y prometió tantas maravillas, en las que tal vez creía, que
Federico no sabía si lo hacía para burlarse de los demás o de sí mismo.
Esa noche recibió una carta de su madre.
Se asombraba de que no fuera todavía ministro y bromeaba un poco al respecto.
Luego hablaba de su salud y le comunicaba que el señor Roque la visitaba. "Desde que
enviudó he creído que no había inconveniente en recibirlo. Luisa ha cambiado mucho en
sentido favorable." Y como posdata decía: "fiada me dices de tus buenas relaciones con el
señor Dambreuse; yo en tu lugar lo utilizaría."
¿Por qué no' Había abandonado sus ambiciones intelectuales, y su fortuna -se daba
cuenta de ello- era insuficiente, pues una vez pagadas sus deudas y entregada a los otros la
cantidad convenida, su renta disminuiría en cuatro mil francos por lo menos. Por otra parte,
sentía la necesidad de dejar aquella clase de vida y ocuparse en algo. Por consiguiente, al
día siguiente, cuando comía en la casa de Arnoux, declaró que su madre le instaba a que
siguiera una profesión.
-Pero yo creía-dijo la señora de Arnoux-que el señor Dambreuse debía hacerlo
ingresar en el Consejo de Estado. Eso le vendría muy bien a usted.
Así pues, ella lo deseaba. Obedeció.
El banquero, como la primera vez, estaba sentado a su escritorio, y con un gesto le
rogó que esperara unos minutos, pues un señor que daba la espalda a la puerta le hablaba de
asuntos importantes. Se trataba de hulla y de una fusión que se iba a hacer entre diversas
compañías.
Los retratos del general Foy y de Luis Felipe estaban colocados simétricamente a
ambos lados del espejo; casilleros con carpetas para documentos subían contra la pared
hasta el techo, y había seis sillas de paja. El señor Dambreuse no necesitaba para sus
negocios una habitación más lujosa, y aquella se parecía a una de esas lóbregas cocinas
donde se elaboran los grandes banquetes. Llamaron la atención de Federico, sobre todo, dos
grandes armarios de hierro colocados en los rincones, y se preguntaba cuántos millones
podrían contener. El banquero abrió uno de ellos, giró la puerta de hierro y no dejó ver en el
interior sino cuadernos de papel azul.
Por fin el individuo pasó por delante de Federico. Era el señor Oudry. Ambos se
saludaron ruborizándose, lo que pareció asombrar al señor Dambreuse, quien, por lo demás,
se mostró muy amable. Nada era más fácil que recomendar en amigo al ministro de
Justicia, quien se complacería mucho en aceptarlo, y terminó sus cortesías invitándolo a
una reunión en su casa algunos días después.
Federico subía a la berlina para dirigirse allí cuando recibió una esquela de la
Maríscala. A la luz de los faroles leyó:
"Querido, he seguido sus consejos. Acabo de despedir a mi Osage16. ¡Desde mañana
por la noche estoy libre! ¡Diga, que no soy valiente!"
¡Nada más! Pero aquello equivalía a invitarle a ocupar el puesto vacante. Lanzó una
exclamación, guardó la esquela en el bolsillo y partió.
Dos guardias municipales a caballo estaban en la calle. Una 'hilera de farolillos
venecianos brillaba sobre las dos puertas cocheras, y en el patio gritaban los criados para
16
Indio piel roja de América del Norte
hacer que avanzaran los coches hasta el pie de la escalinata, bajo la marquesina. Luego, de
pronto, cesó el ruido en el vestíbulo.
Grandes árboles llenaban la caja de la escalera; las pantallas de porcelana vertían
una luz que ondulaba como visos de raso blanco en las paredes. Federico subió alegre
mente las escaleras. Un ujier le anunció y el señor Dambreuse le tendió la mano. Casi
inmediatamente apareció la señora de Dambreuse, con un vestido de color malva con
encajes, los rizos del peinado más abundantes que de costumbre y sin una sola joya.
Se quejó por lo raro de las visitas de Federico, lo que dio a éste ocasión para decir
algunas palabras. Llegaban los invitados; a manera de saludo se inclinaban hacia un lado, o
hacían una profunda reverencia, o se limitaban a bajar la cabeza. Luego pasaron un
matrimonio y una familia, y todos. se dispersaron en el salón ya lleno.
En el centro, bajo la araña, un enorme canapé redondo sostenía una jardinera cuyas
flores se inclinaban como penachos sobre las cabezas de las mujeres sentadas a su
alrededor, en tanto que otras ocupaban las poltronas colocadas en dos líneas rectas
interrumpidas simétricamente por las grandes cortinas de terciopelo nacarado de las
ventanas y los altos vanos de las puertas de dintel dorado.
La multitud de hombres que se mantenían de pie con el sombrero en la mano
formaba desde lejos una compacta masa negra en la que las cintas de los ojales ponían aquí
y allá puntitos rojos y a la que hacía más oscura la monótona blancura de las corbatas. Con
excepción de algunos jovenzuelos barbilampiños, todos parecían aburrirse; varios
petimetres, con aire displicente, se balanceaban sobre los talones. Las cabezas canas y las
pelucas eran numerosas; de trecho en trecho relucía un cráneo calvo, y los rostros,
empurpurados o muy pálidos, dejaban ver en su ajamiento la huella de grandes fatigas, pues
las personas presentes pertenecían al mundo de la política o al de los negocios. El señor
Dambreuse había invitado también a muchos sabios, magistrados y dos o tres médicos
ilustres, y rechazaba con actitudes humildes los elogios que le hacían acerca de la fiesta y
las alusiones a su riqueza.
Lacayos con libreas de anchos galones circulaban por todas partes. Los grandes
candelabros, como ramilletes de luego, iluminaban las colgaduras y se reflejaban en los
espejos; y en el fondo del comedor, tapizado por un enrejado de jazmines, el aparador
parecía el altar mayor de una catedral o una exposición de platería, tal era la abundancia de
fuentes, tapaderas en forma de campana, cubiertos y cucharones de plata y plata
sobredorada, entre cristales tallados que entrecruzaban sobre las viandas fulgores irisados.
Los otros tres salones rebosaban de objetos artísticos: paisajes de maestros en las paredes,
marfiles y porcelanas en las mesas, figurillas chinescas en las consolas, biombos de laca
delante de las ventanas, manojos de camelias en las chimeneas; y una música suave vibraba
a lo lejos como un zumbido de abejas.
Los bailarines no eran numerosos, y por la manera indolente como arrastraban los
pies, parecían limitarse a cumplir un deber. Federico oía frases como estas:
-¿Estuvo usted en la última fiesta de beneficencia del palacio Lambert, señorita?
-No, señor.
-¡Va a hacer un calor dentro de poco!
-¡Es cierto, sofocante!
-¿De quién es esta polca?
-No lo sé, señora.
Y detrás de él tres viejos verdes, apostados en el hueco de una ventana, hacían en
voz baja observaciones obscenas; otros hablaban de ferrocarriles y de librecambio; un
deportista relataba una cacería; un legitimista y un orleanista discutían.
Yendo de grupo en grupo llegó a la sala de juego, donde, en un círculo de personas
graves, vio a Martinon, ahora "agregado al juzgado de la capital".
A su grueso rostro de color de cera le sentaba convenientemente la barba, la que era
una maravilla por lo bien igualados que estaban los pelos negros; y manteniendo un justo
término medio entre la elegancia que exigía su edad y la dignidad que reclamaba su
profesión, enganchaba el pulgar en el sobaco siguiendo la costumbre de los petimetres e
introducía el brazo en el chaleco a la manera de los doctrinarios. Y aunque llevaba botas
muy charoladas, tenía las sienes rasuradas para hacerse una frente de pensador.
Tras algunas palabras dichas con frialdad, se volvió hacia su conciliábulo, en el que
un propietario decía:
-¡Es una clase de hombres que sueñan con el trastorno de la sociedad!
-¡Piden la organización del trabajo! -lijo otro--. ¿Se concibe eso?
-¿Qué quiere usted? -exclamó un tercero-. ¡Cuando vemos que el señor de Genoude
ayuda a El Siglo!
-¡Y los conservadores mismos se titulan progresistas! ¿Para llevarnos adónde? ¡A la
República! ¡Como si fuera posible en Francia!
Todos declararon que la República era imposible en Francia.
-No importa -observó un señor en voz alta-. Se ocupan demasiado de la revolución.
¡Se publican acerca de ella muchas historias, libros!
-Sin tener en cuenta -dijo Martinon- que tal vez haya temas de estudio más serios.
Un ministerial la tomó con los escándalos en el teatro.
-Así, por ejemplo, ese nuevo drama titulado Lá Reins Margot17 traspasa todos los
límites. ¿Qué necesidad había de que nos hablaran de los Valois? ¡Todo eso muestra a la
realeza a una luz desfavorable! ¡Lo mismo sucede con la prensa! Las leyes de setiembre,
por más que se diga, son demasiado suaves. ¡Yo desearía consejos de guerra para
amordazar a los periodistas! ¡A la menor insolencia se los debería juzgar militarmente!
¡Veríamos entonces!
-¡Cuidado, señor, cuidado! --dijo un profesor -No ataque a nuestras preciosas
conquistas de 1830. Respetemos nuestras libertades. 1lás bien habría que descentralizar,
repartir el excedente de las ciudades en los campos.
-¡Pero los campos están gangrenados! -exclamó un católico-¡Haga que se fortalezca
la religión
Martinon se apresuró a decir:
-¡Efectivamente, es un freno! Todo el real consiste en el deseo moderno de elevarse
por encima de su clase, de vivir con lujo.
-Sin embargo -objetó un industrial-, el lujo favorece al comercio. Por eso apruebo
que el duque de Nemours exija el calzón corto en sus reuniones.
-El señor Thiers ha ido a ellas con pantalón. ¿Conocen su frase?
-¡Sí, encantadora! Pero huele a demagogia, y su discurso sobre la cuestión de las
incompatibilidades no ha dejado de influir en el atentado del 12 de mayo.
17
Basado en la novela de .Alejandro Dumas y representado por primera vez el 2l1 de febrero de 1847 en el
teatro de la Porte Saint-Martín.
-¡Ah!
-¡Eh!
El círculo se tuyo que entreabrir para dar paso a un criado que llevaba una bandeja y
trataba de entrar en la sala de juego.
Bajo la pantalla verde de las bujías, hileras de naipes y de monedas de oro cubrían
las mesas. Federico se detuvo ante una de ellas, perdió los quince napoleones que tenía en
el bolsillo, hizo una pirueta y se encontró en la puerta del gabinete donde se hallaba en ese
momento la señora Dambreuse.
Estaba lleno de mujeres, unas junto a otras, sentadas en sillas sin respaldo. Sus
largas faldas, ahuecadas en torno de ellas, parecían olas de las que emergían sus bustos, y
los senos se ofrecían a las miradas en el escote de los corpiños. Casi todas tenían un
ramillete de violetas en la mano. El tono mate de sus guantes destacaba la blancura de sus
brazos; vainicas y flecos les colgaban sobre los hombros, y a veces, ante ciertos
estremecimientos, parecía que se les iba a caer el vestido. Pero la decencia de los rostros
moderaba las provocaciones de la vestimenta, y muchas incluso tenían una placidez casi
animal; y aquel .conjunto de mujeres semidesnudas recordaba el interior de un harén, y al
joven se le ocurrió una idea aún más grosera. En efecto, había allí bellezas de todas clases:
inglesas con perfil de álbum de Navidad, una italiana cuyos ojos fulguraban como un
Vesubio, tres hermanas vestidas de azul, tres normandas frescas como manzanas abrileñas,
una rusa alta con un aderezo de amatistas; y los blancos destellos de los diamantes que
temblaban en las piochas de las cabelleras, las manchas luminosas de las piedras preciosas
exhibidas en los pechos y el suave resplandor de las perlas que adornaban los rostros se
mezclaban con los reflejos de los anillos de oro, los encajes, los polvos, las plumas, el
carmín de las bocas y el nácar de los dientes. El techo, en forma de cúpula, daba al gabinete
el aspecto de una canastilla; y una corriente de aire perfumado circulaba bajo el aleteo de
los abanicos.
Federico, apostado detrás de ellas con el monóculo en el ojo, no juzgaba
irreprochables todos los hombros; pensaba en la Maríscala, lo que reprimía sus tentaciones
o le consolaba por ellas.
Contemplaba, no obstante, a la señora de Dambreuse, que le parecía encantadora a
pesar de su boca un poco larga y las aletas de la nariz demasiado abiertas. Pero poseía una
gracia particular. Los rizos de su cabellera tenían una especie de languidez apasionada y su
frente de color de ágata parecía contener muchas cosas e indicaba indudable señorío.
Había sentado a su lado a la sobrina de su marido, una joven bastante fea. De vez en
cuando se levantaba para recibir a las que entraban, y el murmullo de las voces femeninas
aumentaba y se convertía en un charloteo de pájaros.
Se hablaba de los embajadores tunecinos y de sus costumbres. Una dama había
asistido a la última recepción de la Academia; otra habló del Don Juan de Moliere,
representado recientemente en Los Franceses. Pero señalando a su sobrina con una mirada,
la señora de Dambreuse se puso un dedo en la boca, si bien se le escapó una sonrisa que
desmentía esa austeridad.
De pronto apareció Martinon en la puerta de enfrente. Ella se levantó y le ofreció el
brazo. Federico, para verle continuar sus galanterías, cruzó entre las mesas de juego y los
alcanzó en el gran salón. La señora de Dambreuse abandonó inmediatamente a su caballero
y habló familiarmente con Federico.
Comprendía que no jugase ni bailase. -En la juventud se está triste.
Luego, envolviendo el baile con una mirada, añadió:
-Por lo demás, nada de esto es muy divertido, para ciertos temperamentos al menos.
Se detuvo ante la hilera de sillones, distribuyendo aquí y allá palabras amables, en
tanto que algunos viejos con anteojos de dos patillas acudían a galantearla. Presentó a
Federico algunos de ellos. El señor Dambreuse le tocó ligeramente con el codo y lo llevó a
la terraza.
Había visto al ministro. La cosa no era fácil. Antes de ser presentado como auditor
en el Consejo de Estado tenía que sufrir un examen. Federico, con una confianza
inexplicable, replicó que conocía las materias.
Eso no sorprendió al financiero después de todos los elogios que hacía de él el señor
Roque.
Al oír ese nombre Federico volvió a ver a la pequeña Luisa, su casa, su habitación, y
recordó las noches en que permanecía en la ventana escuchando a los carreteros que
pasaban. Ese recuerdo de sus tristezas le trajo a la memoria la señora de Arnoux, y callaba
mientras seguía dando vueltas por la terraza. Las ventanas extendían en las tinieblas largas
franjas rojas; el rumor del baile disminuía y los coches comenzaban a irse.
-¿Por qué -le preguntó el señor Dambreuse- ha puesto sus miras en el Consejo de
Estado?
Y afirmó, en tono de liberal, que las funciones públicas no llevaban a ninguna parte;
él sabía algo al respecto, y eran preferibles los negocios. Federico objetó la dificultad de
hacerse práctico en ellos.
-¡Bah! En poco tiempo lo pondría a usted al corriente.
¿Quería asociarlo a sus empresas?
El joven entrevió, como a la luz de un relámpago, una inmensa fortuna en el futuro.
-Entremos -dijo el banquero-. ¿Cenará con nosotros, verdad?
Eran las tres y la gente se iba. En el comedor una mesa servida esperaba a los
íntimos.
El señor Dambreuse vio a Martinon, y acercándose a su esposa, le preguntó en voz
baja:
-¿Eres tú quien lo ha invitado?
Y ella contestó secamente:
-Sí.
La sobrina no estaba presente. Se bebió muy bien y se rió sonoramente; y los chistes
atrevidos no chocaban, pues todos sentían ese alivio que sigue a los comedimientos un poco
largos. Únicamente Martinon se mostró serio; se negó a beber champaña para estar a la_
moda, pero por lo demás muy cortés, pues como el señor Dambreuse, que era estrecho de
pecho, se quejó de opresión, le preguntó muchas veces cómo se sentía, tras lo cual dirigía
sus ojos azulados a la esposa del anfitrión.
Ésta preguntó a Federico qué muchachas le habían gustado. Contestó que no había
fijado la atención en ninguna y que, por otra parte, prefería las mujeres de treinta años.
-Eso tal vez no sea tan tonto -dijo ella.
Luego, cuando se ponían los abrigos de pieles y los paletós, el señor Dambreuse le
dijo:
-Venga a verme una de estas mañanas. Charlaremos. Martinon, al pie de la escalera,
encendió un cigarro, y mientras lo chupaba presentaba un perfil tan tosco, que su
compañero le soltó esta frase:
-¡Tienes una buena cabeza, palabra de honor!
-¡Pues ha trastornado el juicio a algunas! -replicó el joven magistrado, convencido
al mismo tiempo que ofendido.
Federico, al acostarse, hizo un resumen de la velada. Ante todo, su atavío-se había
contemplado muchas veces en los espejos-, desde el corte del frac hasta el lazo de los
zapatos, era irreprochable; había hablado con hombres importantes y visto de cerca mujeres
ricas; Dambreuse se había mostrado excelente y su esposa casi insinuante. Pesó una por una
sus palabras menos significativas, sus miradas v otras mil cosas no analizables y, no
obstante, expresivas. ¡Sería estupendo tener semejante querida! ¿Por qué no, después de
todo? ¡Él valía tanto como cualquier otro! Y tal vez ella no era tan difícil. Recordó otra vez
a Martinon y, mientras se dormía, sonreía compadecido de aquel pobre muchacho.
El recuerdo de la Maríscala lo despertó. Las palabras de su esquela: "Desde mañana
por la noche", eran, sin duda, una cita para aquel mismo día. Esperó hasta las nueve y
corrió a su casa.
Alguien que subía la escalera delante de él cerró la puerta. Tiro de la campanilla. Le
abrió Delfina y le afirmó que la señora no estaba en casa.
Federico insistió, rogó. Tenía que comunicarle algo muy grave, que decirle una sola
palabra. Por fin se impuso el argumento de los cinco francos y la sirvienta lo dejó soben la
antesala.
Apareció Rosanette. Estaba en camisa, con el cabello suelto y, sacudiendo la
cabeza; le hizo desde lejos con ambos brazos un gran gesto que expresaba que no podía
recibirlo.
Federico bajó lentamente la escalera. Aquel capricho superaba a todos los otros y no
podía comprenderlo. Delante de la portería lo detuvo la señorita Vatnaz. -¿Lo ha recibido? preguntó.
-No.
¿Lo ha echado?
-¿Cómo lo sabe?
-¡Eso se ve! ¡Venga, salgamos! ¡Aquí me ahogo!
Lo llevó a la calle. Jadeaba y Federico sentía que el brazo delgado de ella temblaba
en el suyo. De pronto exclamó: -¡Ah! ¡El miserable!
-¿Quién?
-¿Quién ha de ser? ¡Él, Delmar!
Esa revelación humilló a Federico.
-¿Está usted segura? -preguntó.
-¡Cuando le digo que lo he seguido! -exclamó la Vatnaz-. ¡Le he visto entrar!
¿Comprende ahora? Por lo demás, debía esperarlo; soy yo, tonta de mí, quien lo ha traído a
su casó. ¡Y si usted supiera, Dios mío! ¡Yo lo he recogido, lo he mantenido, lo he vestido!
¡Y las gestiones que he hecho por él en los diarios! ¡Lo quería como una madre! -Y con una
risita irónica añadió-. ¡Ah, es que el señor necesita trajes de terciopelo! Se trata de una
especulación suya, como usted se imaginará. ¡Y ella! ¡Pensar que la conocí como costurera
de ropa blanca! De no ser por mí se habría hundido más de veinte veces en el fango. ¡Pero
la hundiré en él! ¡Oh, sí, quiero que reviente en el hospital! ¡Se sabrá todo!
Y, como un torrente de agua de fregadero que arrastra inmundicias, su ira hizo
desfilar tumultuosamente ante Federico todas las ignominias de su rival.
-Se ha acostado con Jumillac, con Flacourt, con el pequeño Allard, con Bertinaux,
con Saint-Valéry, el picoso. ¡No, con el otro! Son dos hermanos, pero es lo mismo. Y
cuando se veía en dificultades, yo lo arreglaba todo. ¿Qué ganaba con ello? ¡Es tan avara!
Además, como usted convendrá, no era muy agradable ver lo que hacía, pues no
pertenecemos al mismo mundo. ¿Acaso soy una ramera?
¿Acaso me vendo? Sin contar con que es tonta de capirote.
Escribe categoría con k. Por lo demás, hacen buena pareja, son tal para cual, aunque
él se titule artista y se crea genial. ¡Pero, Dios mío, si él tuviera un poco de inteligencia no
habría cometido semejante infamia! ¡No se abandona a una mujer superior por una bribona!
Después de rodo, me tiene sin cuidado. Él se está afeando. ¡Lo aborrezco! Si alguna vez lo
encuentro le escupiré a la cara -y escupió-. ¡Sí, ese es el caso que hago de él ahora! ¿Y qué
me dice de Arnoux?
¿No es abominable lo que hace con él? ¡La ha perdonado tantas veces! ¡No puede
imaginarse los sacrificios que ha hecho! Ella debería besarle los pies. ¡Es tan generoso, tan
bueno!
Federico gozaba oyendo denigrar a Delmar. Había aceptado a Arnoux. Aquella
perfidia de Rosanette le parecía anormal, injusta; y contagiado por la emoción de la
solterona llegó a sentir por él una especie de enternecimiento. De pronto se encontró ante la
puerta de su casa; la señorita Vatnaz, sin que él se diera cuenta, lo había llevado al barrio de
la Poissonnière.
-Ya hemos llegado -dijo---. Yo no puedo subir, pero a usted nada hay que se lo
impida.
-¿Y para qué voy a subir?
-¡Para decírselo todo, pardiez!
Federico, como si despertara sobresaltado, comprendió a qué infamia lo impulsaban.
-¿Y bien? -insistió ella.
Federico miró al segundo piso. La lámpara de la señora de Arnoux estaba
encendida. En efecto, nada le impedía subir.
-Lo espero aquí. ¡Suba!
Esa orden acabó de enfriarlo y dijo:
-ele quedaré arriba mucho tiempo. Será mejor que usted se retire v yo iré mañana a
su casa.
--¡No, no! -replicó la Vatnaz, y dio una patadita en el suelo-. Llévelo allí y haga que
los sorprenda. -¡Pero Delmar ya no estará allí!
Ella bajó la cabeza.
-Sí, eso puede ser cierto.
Y quedó en silencio, en medio de la calle, entre los coches. Luego, fijando en él sus
ojos de gata montés, preguntó:
-Puedo contar con usted, ¿no es así? Ahora hay algo sagrado entre nosotros. Hágalo.
¡Hasta mañana!
Al atravesar el pasillo Federico oyó dos voces que discutían. La de la esposa de
Arnoux decía:
-¡No mientas! ¡No mientas!
Entró y callaron.
Arnoux iba de un lado a otro, y ella, sentada en una sillita junto al fuego, estaba
muy pálida y con los ojos fijos.
Federico hizo un movimiento para retirarse, pero Arnoux le asió por la mano, feliz
por la ayuda que le llegaba.
-Pero temo... -murmuró Federico. -¡Quédese! -le susurró Arnoux al oído.
La señora dijo:
-Hay que ser indulgente, señor Torean. Estas cosas suceden a veces en los
matrimonios.
-Es que se las introduce en ellos -dijo con desenfado
Arnoux-. ¡Las mujeres son tan caprichosas! Ésta, por ejemplo, no es mala. ¡Al
contrario! Pues bien, se entretiene desde hace una hora haciéndome rabiar con un montón
de chismes.
-¡Son verdades! -replicó su esposa con impaciencia-. Pues, en fin, tú la has
comprado.
-¿Yo?
-¡sí, tú mismo! ¡Al persa!
"La cachemira", pensó Federico. Se sentía culpable y temía. Ella añadió
inmediatamente:
-Fue el mes pasado, un sábado, el día 14. -¡Precisamente ese día estaba yo en Creil!
Ya lo ves. -¡De ningún modo! Pues el 14 comimos en casa de los Bertin.
-¿El 14? -dijo Arnoux, y levantó la vista como si buscara una fecha.
-¡Y el dependiente que te la vendió era rubio! -¡Como si pudiera recordar quién era
el dependiente! -Sin embargo, tú mismo le dictaste la dirección: calle de Laval, 18.
-¿Cómo lo sabes? -preguntó Arnoux, estupefacto. Ella se encogió de hombros y
contestó:
-¡Oh, es muy sencillo! Fui para que me arreglaran mi cachemira y un jefe de sección
me dijo que acababan de enviar otra igual a casa de la señora de Arnoux. -¿Tengo yo la
culpa de que viva en la misma calle una señora Arnoux?
-Sí, pero no de Jacques Arnoux.
Entonces, él se puso a divagar, alegando su inocencia. Era un error, una casualidad,
una de esas cosas inexplicables que suelen suceder. No se debía condenar a la gente por
simples sospechas, por vagos indicios; y citó el ejemplo del infortunado Lesurques18.
-¡En fin, afirmo que te equivocas! ¿Quieres que te lo jure?
-No vale la pena.
-¿Por qué?
Ella le miró de frente y, sin decir nada, alargó la mano, tomó el cofrecito de plata
que estaba sobre la chimenea y le entregó una factura desdoblada.
Arnoux se ruborizó hasta las orejas y sus facciones descompuestas se inflaron.
-¿Qué dices ahora?
-Pero... -respondió él lentamente-, ¿qué prueba esto?
-¡Ah, ah! -exclamó ella, en un tono de voz extraño, en el que había dolor e ironía.
Arnoux, con la factura en las manos, le daba vueltas sin apartar de ella los ojos,
como si tratara de descubrir la solución de un gran problema.
-¡Oh, sí, sí, ya me acuerdo! -dijo por fin-. Era un encargo. Usted debe saberlo,
Federico -Federico callaba-. Un encargo que me hizo, el señor Oudry.
-¿Para quién?
-Para su querida.
-¡Para la tuya! -exclamó la señora de Arnoux; y se irguió.
-Te juro...
-¡Es inútil! ¡Lo sé todo!
18
Joseph Lesurques fue acusado injustamente de haber participado en el asesinato del correo de Lyon el 27 de
abril de 1796, condenado a muerte y ejecutado
-¡Muy bien! ¡Así, pues, me espían!
Su esposa replicó fríamente:
-¿Eso hiere, tal vez, tu delicadeza?
-¡Cuando uno se exalta -dijo Arnoux y tomó su sombrero, ya no hay manera de
razonar!
Y lanzando un profundo suspiro, añadió:
-¡No se case, pobre amigo mío; créame, no se case!
Y se fue, pues necesitaba respirar el aire.
Entonces se hizo un gran silencio en la habitación todo pareció más inmóvil. Un
círculo luminoso blanqueaba el techo sobre la lámpara, en tanto que en los rincones se
extendía la sombra como negras gasas superpuestas; y se oía el tictac del reloj juntamente
con la crepitación del fuego.
La señora de Arnoux se había sentado en el sillón al otro lado de la chimenea; se
mordía los labios y temblaba; levantó las manos, se le escapó un sollozo y comenzó a
llorar.
Federico se sentó en la sillita, y con voz acariciadora, como se habla con una
persona enferma, dijo:
-Usted no dudará de que yo comparto...
Ella no contestó, sino que prosiguió en voz alta sus reflexiones:
-¡Lo dejo en completa libertad! ¡No necesitaba mentir! -Ciertamente --dijo Federico.
Aquello era, sin duda, la consecuencia de sus costumbres, lo había hecho sin pensar, pero
tal vez en las cosas más graves...
-¿Qué considera usted más grave?
-¡Oh, nada!
Federico se inclinó, con una sonrisa de obediencia. Sin embargo, Arnoux poseía
ciertas cualidades, quería a sus hijos.
-¡Y hace todo lo posible para arruinarlos!
Eso, según Federico, se debía a su buen humor, demasiado fácil, pero en el fondo
era un buen hombre.
Ella preguntó:
-¿Qué quiere decir eso de que es un buen hombre?
Federico lo defendía así, de la manera más vaga posible, y, aunque la compadecía,
se regocijaba y complacía en el fondo del alma. Por venganza o por necesidad de afecto,
ella se refugiaría en él. Su esperanza, desmesuradamente aumentaba, reforzaba su amor.
Jamás le había parecido ella tan cautivadora, tan profundamente bella. De vez en
cuando una aspiración le levantaba el pecho; sus dos ojos fijos parecían dilatados por una
visión interior y tenía la boca entreabierta como para entregar su alma. A veces se aplicaba
fuertemente el pañuelo a los labios, y Federico habría deseado ese trocito de batista
empapado en lágrimas. A su pesar, miraba el lecho en el fondo de la alcoba, imaginándose
la cabeza de ella en la almohada, y veía eso tan claramente que se reprimía para no tomarla
en sus brazos. Apaciguada, inerte, ella cerró los ojos, y él se le acercó e, inclinado sobre
ella, contempló ávidamente su rostro. Un ruido de botas resonó en el pasillo: era el otro.
Oyeron que cerraba la puerta de su habitación. Federico preguntó con un gesto a la señora
de Arnoux si debía ir allí, y ella contestó que "sí" de la misma manera. Y ese mudo
intercambio de pensamientos era como un consentimiento, un comienzo de adulterio.
Arnoux, a punto de acostarse, se quitaba la levita. -¿Cómo está ella? -preguntó.
- Mejor -contestó Federico-. Eso se le pasará. Pero Arnoux estaba afligido.
-Usted no la conoce. Está nerviosa ¡Ese dependiente imbécil! Esa es la consecuencia
de ser demasiado bueno. ¡Si no hubiera regalado ese maldito chal a Rosanette!
-No lo lamente. Ella le está sumamente agradecida.
-¿Usted lo cree?
Federico no lo dudaba. La prueba era que había despedido al viejo Oudry.
-¡Oh, pobre putita!
Y, muy conmovido, Arnoux quería correr a su casa. -No vale la pena. Vengo de allí.
Está enferma. -Con mayor motivo.
Se apresuró a ponerse de nuevo la levita y ya tenía en la mano el candelero.
Federico se maldijo por la tontería que había cometido, y le hizo ver que, por decoro, esa
noche debía quedarse junto a su esposa. Estaría muy mal que la abandonase.
-Se lo digo francamente, procedería usted mal. Nada le urge a ir allá. Irá mañana.
Vamos, hágalo por mí. Arnoux dejó el candelero y le dijo mientras lo abrazaba: -¡Qué
bueno es usted!
III
Entonces comenzó para Federico una existencia desdichada. Fue el parásito de la
casa.
Si alguien se hallaba indispuesto, iba tres veces al día para preguntar por su salud,
llamaba al afinador de pianos, inventaba mil atenciones, y soportaba con satisfacción
aparente los enfurruñamientos de la señorita Marta y las caricias del pequeño Eugenio, que
siempre le pasaba las manos sucias por la cara. Asistía a las comidas en las que el señor y la
señora, frente a frente, no cambiaban una palabra, o bien Arnoux irritaba a su esposa con
observaciones ridículas. Cuando terminaba la comida jugaba en el dormitorio con su hijo,
se ocultaba detrás de los muebles o lo llevaba montado en su espalda y andando a cuatro
patas, como el Bearnés19. El niño se iba por fin, y ella abordaba inmediatamente el eterno
motivo de su queja: Arnoux.
No era su falta de moralidad lo que le indignaba, sino que parecía sufrir en su
orgullo y dejaba ver su repugnancia por aquel hombre sin delicadeza, sin dignidad y sin
honor.
-¡O más bien está loco! -decía.
Federico provocaba hábilmente sus confidencias, y no tardó en conocer toda su
vida.
Sus padres eran pequeños burgueses de Chartres. Un día, Arnoux, quien dibujaba a
la orilla del río, pues se creía pintor en esa época, la vio cuando salía de la iglesia y la pidió
en matrimonio; sus padres no vacilaron, teniendo en cuenta su fortuna. Además, él la
amaba ardientemente.
-¡Y me ama todavía, Dios mío, a su manera!
Durante los primeros meses viajaron por Italia.
19
Apodo dado a Enrique R' de Francia, quien había nacido en Pau, en el Bearn. Fue sorprendido
cierta vez por un embajador extranjero haciendo de caballito a uno de sus hijos.
Arnoux, a pesar de su entusiasmo por los paisajes y las obras maestras, no hacía más
que quejarse del vino y para distraerse organizaba comidas a escote con los ingleses.
Algunos cuadros bien revendidos lo llevaron al comercio de los objetos de arte. Luego se
entusiasmó con la alfarería, y al presente le tentaban otras especulaciones; y así,
vulgarizándose cada vez más, adquiría costumbres groseras y dispendiosas. Ella le
reprochaba sus vicios menos que sus acciones. Ningún cambio se podía esperar y la
desventura de ella era irreparable.
Federico afirmaba que también su vida se había frustrado.
Él era, sin embargo, muy joven. ¿Por qué había de desesperar? Y ella le daba
buenos consejos: "Trabaje. Cásese." Él contestaba con sonrisas amargas, pues, en vez de
expresar el verdadero motivo de su aflicción, fingía otro sublime y se hacía un poco el
Antonio', el maldito, lenguaje, por lo demás, que no desnaturalizaba por completo su
pensamiento.
La acción, para ciertos hombres, es tanto más impracticable cuanto más fuerte es el
deseo. La desconfianza en sí mismos los traba, el temor de desagradar les espanta; por otra
parte, los afectos profundos se parecen a las mujeres honradas: temen que las descubran y
pasan por la vida cor los ojos bajos.
Aunque conocía mejor a la señora de Arnoux, y a causa de ello tal vez, Federico se
sentía más cobarde que en otro tiempo. Todas las mañanas se juraba ser atrevido, pero un
pudor invencible se lo impedía, y no podía guiarse por ejemplo alguno porque aquella
mujer era diferente de las otras. Con la fuerza de sus sueños la había colocado al margen de
las condiciones humanas. A su lado se sentía menos importante en la tierra que las hilachas
de tela que cortaban sus tijeras.
Después se imaginaba cosas monstruosas, absurdas, como sorpresas nocturnas con
narcóticos y llaves falsas; todo le parecía más fácil que afrontar su desdén.
Por otra parte, los niños, las dos criadas, la disposición de las habitaciones
constituían obstáculos insuperables. En consecuencia, resolvió poseerla para él solo e ir a
vivir con ella muy lejos, en el fondo de una soledad, e incluso buscaba en qué lago bastante
azul, a la orilla de qué playa bastante suave, si en España, en Suiza o en el Oriente, y,
eligiendo expresamente los días en que ella parecía más irritada, le decía que era necesario
salir de allí, imaginar un medio, sus que no veía otro que una separación. Pero, por amor
hijos, ella jamás llegaría a tal extremo. Tanta virtud aumentaba el respeto de Federico.
El joven pasaba las tardes recordando la visita de la víspera y deseando la de la
noche. Cuando no comía en casa de los Arnoux se apostaba, a las nueve, en la esquina de la
mente al segundo piso y preguntaba a la criada con aire ingenuo:
-¿Está el señor en casa?
Y aparentaba sorprenderse al no encontrarlo.
Con frecuencia Arnoux regresaba de improviso, y entonces tenía que seguirlo a un
cafetín de la calle Sainte-Anne que frecuentaba entonces Regimbart.
El ciudadano comenzaba formulando algún nuevo agravio contra la Corona. Luego
conversaban, injuriándose amistosamente, pues el fabricante tenía a Regimbart por un
pensador de alto vuelo, y apenado al ver tantas facultades perdidas, le reprochaba su pereza.
El Ciudadano consideraba que Arnoux era animoso e imaginativo, pero decididamente
demasiado inmoral; por consiguiente lo trataba sin la menor indulgencia y hasta se negaba a
comer en su casa, porque "la ceremonia le fastidiaba".
A veces, en el momento de las despedidas, Arnoux sentía un hambre canina.
"Necesitaba" comer una tortilla o manzanas asadas, y como nunca había esos manjares en
el cafetín, enviaba en su busca. Esperaban, Regimbart no se iba y terminaba aceptando algo
refunfuñando.
Sin embargo, estaba triste, pues permanecía durante horas frente al mismo vaso
medio lleno. La Providencia no hacía las cosas de acuerdo con sus ideas, se ponía
hipocondríaco, ni siquiera quería leer los diarios y lanzaba rugidos con sólo oír el nombre
de Inglaterra. Una vez exclamó a propósito de un mozo que le sirvió mal:
-¿Acaso no recibimos suficientes afrentas del extranjero?
Fuera de estas crisis se mantenía taciturno, meditando "un golpe infalible para hacer
que estallara todo".
Mientras él se sumía en sus reflexiones, Arnoux, con voz monótona y la mirada un
poco ebria, relataba anécdotas increíbles en las que él, se había lucido siempre gracias a su
aplomo, y Federico, lo que se debía sin duda a semejanzas profundas, sentía cierta
seducción por su persona. Se reprochaba esa debilidad, pues creía que, por el contrario,
debía odiarle.
Arnoux se lamentaba ante él por el estado de ánimo de su esposa, su obstinación y
sus prevenciones injustas. No era así en otro tiempo.
-En su lugar -decía Federico- yo le concedería una pensión y viviría solo.
Arnoux no respondía y, un momento después, elogiaba a su esposa. Era buena, leal,
inteligente, virtuosa; y, pasando a sus cualidades físicas, prodigaba las revelaciones, con el
atolondramiento de esas personas que exhiben sus tesoros en las posadas.
Una catástrofe trastornó su equilibrio.
Había ingresado,, como miembro del consejo de inspección, en una compañía para
la explotación del caolín. Pero, confiando en todo lo que le decían, firmó informes
inexactos y aprobó, sin comprobarlos, los inventarios anuales que hacía fraudulentamente
el gerente. Ahora bien, la compañía quebró, y Arnoux, civilmente responsable, fue
condenado, con los otros, a abonar daños y perjuicios, lo que le causaba una pérdida de
unos treinta mil francos, agravada por los motivos de la condena:
Federico se enteró de ello en un diario y corrió a la calle de Paradis.
Lo recibieron en la habitación de la señora. Era la hora del desayuno y las tazas de
café con leche llenaban un velador junto a la chimenea. Se veían chancletas en el suelo y
ropas en los sillones. Arnoux, en calzoncillos y camiseta, tenía los ojos enrojecidos y el
cabello revuelto; el peque4p Eugenio lloraba a causa de las paperas, mientras cuscurreaba
su rebanada de pan con manteca; la señora de Arnoux, salga más pálida de lo que solía
verse, servía a los tres.
-Pues bien -dijo Arnoux, y lanzó un gran suspiro-, ya lo sabe usted. -Y como
Federico hizo un gesto de compasión, añadió-: ¡He sido víctima de mi buena fe!
Luego guardó silencio, y era tan grande su abatimiento que rechazó el desayuno. Su
esposa levantó la vista y se encogió de hombros. Él se pasó las manos por la frente.
-Después de todo, no soy culpable. Nada tengo que reprocharme. ¡Es una desgracia,
pero saldremos de ella! ¡Y si no, tanto peor!
Y mordisqueó un bollo, por lo demás a instancias de su esposa.
Por la noche quiso comer a solas con ella en un reservado de la Maison d'Or. Su
esposa no comprendía esa ocurrencia, e incluso le ofendió que la tratara como una
casquivana, aunque en Arnoux era, al contrario, una prueba de afecto. Luego, como se
aburría, fue a distraerse en casa de la Mariscala.
Hasta entonces le habían sucedido muchas cosas a causa de su bondad. El proceso
lo clasificó entre las personas desacreditadas y se hizo el vacío en torno de su casa.
Federico, por pundonor, creyó que debía visitarlos con más frecuencia que nunca.
Se abonó a un palco bajo en los Italianos y los invitaba todas las semanas. Ellos se hallaban
en ese período en que, en los matrimonios mal avenidos, un hastío invencible es la
consecuencia de las concesiones mutuas y hace la existencia intolerable. La señora de
Arnoux se contenía para no estallar, Arnoux se enfoscaba, y el espectáculo de aquellos dos
seres desdichados entristecía a Federico.
Ella le había encargado, puesto que contaba con su confianza, que se informara
acerca de los negocios de su marido. Pero eso avergonzaba a Federico, pues deseaba a su
esposa y sufría al aceptar las invitaciones para comer con ellos. Sin embargo, seguía
haciéndolo, dándose como excusa que debía defenderla y que podía presentarse una
ocasión de serle útil.
Ocho días después del baile había visitado al señor Dambreuse, quien le ofreció una
veintena de acciones en su empresa para la explotación de la hulla; Federico no volvió
nunca. Deslauriers le escribía cartas y no las contestaba.
Pellerin le había instado a que fuera a ver el retrato, en el que seguía trabajando.
Cedió, no obstante, a las continuas solicitaciones de Cisy, quien deseaba conocer a
Rosanette.
Ella lo recibió muy amablemente, pero sin saltarle al cuello como en otro tiempo.
Su compañero se sintió dichoso porque lo admitían en casa de una impura, y sobre todo
porque pudo hablar con un actor, pues Delmar se hallaba presente.
Un drama, en el que había representado a un villano que da una lección a Luis XIV
y profetiza el año 89, llamó tanto la atención que le fabricaban sin cesar el mismo papel, y
su función consistía ahora en befar a los monarcas de todos los países. Como cervecero
inglés, denostaba a Carlos I; como estudiante de Salamanca, maldecía a Felipe 11; como
padre sensible se indignaba contra la Pompadour; ¡era cuando estaba mejor! Los pilluelos,
para verlo, lo esperaban en la puerta del escenario; y su biografía, que se vendía en los
entreactos, lo describía cuidando a su anciana madre, leyendo el Evangelio, socorriendo a
los pobres, y en fin con los colores de un San Vicente de Paul, con algo de Bruto y de
Mirabeau. Se decía: "Nuestro Delmar". Tenía una misión y se convertía en Cristo.
Todo eso fascinaba a Rosanette, que puso en la calle al viejo Oudry sin preocuparse
de nada, pues no era codiciosa.
Arnoux, que la conocía, se había aprovechado de eso durante largo tiempo para
mantenerla a poca costa. Oudry volvió y los tres cuidaron de no explicarse con franqueza.
Luego, imaginándose que ella despedía al otro por él solo, Arnoux aumentó la pensión.
Pero las peticiones de Rosanette se repetían con una frecuencia inexplicable, pues llevaba
una vida menos dispendiosa; inclusive había vendido el chal de cachemira, para pagar sus
viejas deudas, según decía. Y él daba siempre, pues ella lo hechizaba y abusaba de él sin
compasión. En consecuencia, las facturas y los papeles sellados llovían en la casa. Federico
presentía una crisis próxima.
Un día se presentó para ver a la señora de Arnoux. Había salido y el señor trabajaba
en la tienda.
En efecto, entre sus objetos de porcelana, trataba de convencer a unos recién
casados, burgueses provincianos.
Hablaba del torneado, el jaspeado y el bruñido, y los otros, que no querían parecer
ignorantes, hacían gestos de aprobación y compraban.
Cuando se fueron los clientes, le dijo a Federico que aquella mañana había tenido un
pequeño altercado con su esposa. Para evitar las observaciones sobre los gastos, había
afirmado que la Mariscala no era ya su querida.
-Y hasta le he dicho que lo era de usted.
Federico se indignó, pero como los reproches podían traicionarle, balbuceó:
-¡Ha hecho usted mal, muy mal!
-¿Qué importancia tiene eso? ¿Acaso es deshonroso pasar por su amante? ¡Yo lo
soy! ¿No le halagaría a usted serlo?
¿Había dicho ella algo? ¿Era aquello una alusión? Federico se apresuró a responder:
-¡No! ¡De ningún modo! ¡Al contrario! -¿Entonces?
-Sí, es cierto, eso no tiene importancia. Arnoux preguntó:
-¿Por qué no va usted ya por allí? Federico prometió volver.
-¡Ah, me olvidaba! Ya que hablamos de Rosanette, usted debería decirle a mi mujer
algo... no sé qué... lo que se le ocurra... algo que la convenza de que usted es su amante. Se
lo pido como un favor.
El joven, por toda respuesta, hizo un gesto ambiguo. Esa calumnia le perjudicaría.
Por la noche fue a verla y juró que lo que decía Arnoux era falso.
-¿De veras?
Federico parecía sincero, y después de respirar ampliamente, la señora de Arnoux le
dijo sonriendo:
-Le creo. -Bajó la cabeza y, sin mirarlo, añadió-: Por lo demás, nadie tiene derecho
alguno sobre usted.
¡Así, pues, no barruntaba nada, y además lo despreciaba, puesto que no se le ocurría
que él podía amarla lo bastante para serle fiel! Federico, olvidando sus tentativas con la
otra, consideraba ultrajante aquel permiso.
A continuación ella le pidió que fuera algunas veces "a la casa de aquella mujer"
para ver cómo era.
Llegó Arnoux, y cinco minutos después se empeñó en llevarlo a casa de Rosanette.
La situación se hacía intolerable.
Le distrajo por el momento una carta del escribano anunciándole para el día
siguiente el envío de quince mil francos, y para reparar su negligencia con Deslauriers, fue
inmediatamente a comunicarle la buena noticia.
El abogado vivía en la calle de las Tres Marías, en un quinto piso que daba a un
patio. Su estudio, una pequeña habitación embaldosada, fría y empapelada con un papel
grisáceo, tenía como principal decoración una medalla de oro, su premio dei doctorado,
inserta en un marco de ébano contra el espejo. Una biblioteca de caoba encerraba bajo sus
cristales un centenar de volúmenes. El escritorio, cubierto con badana, ocupaba el centro de
la habitación. Cuatro viejos sillones de terciopelo verde ocupaban los rincones, y unas
virutas llameaban en la chimenea, donde había siempre un haz de leña dispuesto a arder al
primer campanillazo. Era la hora de las consultas y el abogado tenía una corbata blanca.
El anuncio de los quince mil francos, con los que sin duda no contaba ya, le produjo
una risita de alegría.
-¡Está bien, mi valiente, está muy bien!
Arrojó leña al fuego, volvió a sentarse y habló inmediatamente del diario. Lo
primero que había que hacer era liberarse de Hussonnet.
-¡Ese cretino me tiene harto! En cuanto a combatir una .opinión, lo más equitativo, a
mi parecer, y lo más inteligente, es no tener ninguna.
Federico pareció asombrado.
-¡No cabe la menor duda! Este sería el momento de tratar la política científicamente
-continuó Deslauriers-. Los viejos del siglo XVIII comenzaban cuando Rousseau y los
literatos introdujeron en ella la filantropía, la poesía y otras patrañas para gran regocijo de
los católicos; alianza natural, por lo demás, pues los reformadores modernos, puedo
probarlo, creen todos en la Revelación. ¡Pero si cantáis misas por Polonia, si en lugar del
Dios de los dominicos, que era un verdugo, tomáis el Dios de los románticos, que es un
tapicero; si, en fin, no tenéis de lo Absoluto un concepto más amplio que vuestros
antepasados, la monarquía penetrará bajo vuestras formas republicanas y vuestro gorro
frigio no será nunca más que un bonete sacerdotal! Sólo que el régimen celular habrá
reemplazado a la tortura, el ultraje a la religión al sacrilegio, el concierto europeo a la Santa
Alianza; y en ese excelente orden que se admira, hecho con restos de la época de Luis XIV,
ruinas volterianas, un revoque imperial por encima y fragmentos de la Constitución inglesa,
se verá a los concejos municipales tratando de vejar al alcalde, los consejos generales a su
prefecto, las Cámaras al Rey, la prensa al gobierno y la administración a todo el mundo.
Pero las buenas almas se extasían con el Código Civil, fabricado, dígase lo que se diga, con
un espíritu mezquino y tiránico, pues el legislador, en vez de cumplir su deber, que consiste
en reglamentar la costumbre, ha pretendido modelar la sociedad como un Licurgo. ¿Por qué
la ley pone obstáculos al padre de familia que quiere hacer su testamento? ¿Por qué pone
trabas a la venta forzosa de inmuebles? ¿Por qué castiga como delito a la vagancia, la que
no debería ser ni siquiera .una contravención? ¡Y hay otras muchas cosas! Las conozco y
voy a escribir una novelita titulada Historia de la idea de justicia que será muy divertida.
¡Pero tengo una sed abominable! ¿Y tú?
Se asomó a la ventana y le gritó al portero que fuera a traer ponches de la taberna.
-En resumen -continuó-, yo veo tres partidos... no, tres grupos, ninguno de los
cuales me interesa: los que tienen, los que no tienen y los que tratan de tener. Pero todos
coinciden en la idolatría imbécil de la autoridad. Ejemplos: Mably recomienda que se
impida que los filósofos publiquen sus doctrinas; el geómetra Wronski llama en su lenguaje
a la censura "represión crítica de la espontaneidad especulativa"; el padre Enfantin bendice
a los Habsburgo "por haber pasado sobre los Alpes una mano fuerte para reprimir a Italia";
Pierre Leroux quiere que se obligue a escuchar a un orador, y Louis Blanc tiende a una
religión del Estado, ¡tanto rabia por gobernar esa turba de vasallos! Sin embargo, ninguno
de los gobiernos es legítimo, a pesar de sus principios sempiternos. Pero como principio
significa origen, hay que referirse siempre a una revolución, a un acto de violencia, a un
hecho transitorio. Así, el principio del nuestro es la soberanía nacional, incluida en la forma
parlamentaria, aunque el Parlamento no se ajuste a ella. ¿Pero por qué la soberanía del
pueblo ha de ser más sagrada que el derecho divino? ¡Una y otro son dos ficciones! ¡Basta
de metafísica, basta de fantasmas! ¡No se necesitan dogmas para hacer barrer las calles! Se
dirá que destruyo la sociedad. Después de todo, ¿qué daño haría con ello? ¡Si es que es
buena tu sociedad!
Federico habría podido refutarle muchas cosas, pero como lo veía muy alejado de
las teorías de Sénécal, se sentía muy indulgente. Se limitó a objetarle que semejante sistema
les acarrearía el odio de todos.
-Al contrario; como habremos dado a cada partido una prueba de que aborrecemos a
los otros, todos contarán con nosotros. Tú también vas a intervenir en ello y nos harás una
crítica trascendental.
Había que combatir contra las ideas admitidas, contra la Academia, la Escuela
Normal, el Conservatorio, la Comedia Francesa, todo lo que se parecía a una institución. De
ese modo darían un conjunto de doctrina a su revista. Luego, una vez consolidada, la revista
se convertiría de pronto en diario, y entonces se ocuparían de las personas.
-¡Y nos respetarán, no te quepa duda!
Deslauriers estaba a punto de realizar su viejo sueño: ser jefe de redacción, es decir
tener la dicha imponderable de .dirigir a los otros, de podar a gusto artículos de éstos, de
encargarlos o rechazarlos. Los ojos le chispeaban bajo las gafas, se exaltaba y bebía
maquinalmente a sorbitos.
-Tendrás que dar una comida una vez por semana. ¡Es indispensable aunque en ello
inviertas la mitad de tu renta! Desearán asistir a ellas y serán como un centro para los
demás y una palanca para ti. Y manejando la opinión por los extremos, el de la literatura y
el de la política, verás como antes de seis meses seremos mayoría en París.
Federico, escuchándole, experimentaba la sensación de que se rejuvenecía, como
quien, tras una larga permanencia en una habitación, se encuentra al aire libre. Aquel
entusiasmo lo conquistaba.
-¡Sí, he sido un holgazán, un imbécil! Tienes razón. -¡Enhorabuena! -exclamó
Deslauriers-. ¡Vuelvo a encontrar a mi Federico!
Y metiéndole el puño bajo la mandíbula, añadió: -¡Cómo me has hecho sufrir! ¡Pero
no importa! Te quiero a pesar de todo.
Estaban de pie y se miraban, ambos enternecidos y a punto de abrazarse.
Una papalina apareció en la puerta de la antesala. -¿Qué te trae? -preguntó
Deslauriers. Era la señorita Clemencia, su querida.
Contestó que al pasar casualmente por delante de su casa no había podido resistir el
deseo de verlo, y para hacer una pequeña colación juntos, le llevaba unas masitas, que
depositó en la mesa.
-¡Cuidado con mis expedientes! -dijo agriamente el abogado-. Por otra parte, esta es
la tercera vez que te prohíbo que vengas durante mis consultas.
Ella quiso besarle.
-Bueno, vete. ¡Lárgate de aquí!
La rechazó y ella sollozó fuertemente. -¡Me fastidias!
-¡Es que te amo!
-¡Yo no quiero que me amen, sino que me agradezcan! Esas palabras tan duras
interrumpieron las lágrimas de
Clemencia. Se plantó delante de la ventana y se quedó allí inmóvil, con la frente
apoyada en el cristal.
Su actitud y su mutismo irritaban a Deslauriers. -Cuando termines pedirás tu
carroza, ¿no es así? Se volvió sobresaltada.
-¿M1e despides? -¡Así es!
Clemencia fijó en él sus grandes ojos azules, para suplicar por última vez, sin duda,
y luego cruzó las dos puntas de su tartán, esperó unos instantes más y se fue.
-Deberías llamarle -dijo Federico.
-¡Quita allá!
Y, como necesitaba salir, Deslauriers pasó a la cocina, que era su cuarto de aseo.
Allí había en el suelo, junto a un par de botas, los restos de un magro almuerzo, y en un
rincón un colchón con una manta enrollados.
-Esto te demuestra-dijo-que recibo a pocas marquesas. ¡Bah, se puede prescindir
fácilmente de ellas, y de otras también! Las que no cuestan nada te hacen perder el tiempo,
que es dinero en otra forma, y yo no soy rico. ¡Además, son todas tan necias, tan necias!
¿Acaso se puede conversar con una Mujer?
Se separaron a la entrada del Pont-Neuf.
-Así que estamos de acuerdo. Tú me traerás eso mañana, en cuanto lo recibas.
-Deberías llamarla -dijo Federico.
Al día siguiente, al despertar, recibió por correo un libramiento de quince mil
francos que debía cobrar en el Banco.
Ese trozo de papel equivalía a quince gruesas bolsas de dinero, y pensó que con tal
cantidad podría: en primer lugar conservar su coche durante tres años en vez de venderlo,
como se vería obligado a hacerlo próximamente; o comprar dos bellos arneses
damasquinados que había visto en el muelle Voltaire; y además otras muchas cosas, como
cuadros, libros y muchos ramilletes de flores para regalárselos a la señora de Arnoux. En
fin, cualquier cosa sería mejor que arriesgar y perder tanto dinero en aquella revista.
Deslauriers le parecía presuntuoso y su insensibilidad en la víspera entibiaba el afecto que
sentía por él. Federico se entregaba a esas lamentaciones cuando le sorprendió la llegada de
Arnoux, quien se sentó pesada-, mente en el borde de la cama, con la actitud de un hombre
agobiado.
-¿Qué pasa?
-¡Estoy perdido!
Ese mismo día tenía que entregar en el estudio del señor Beauminet, escribano de la
calle Sainte-Anne, diez y ocho mil francos que le había prestado un tal Vanneroy.
-¡Es un desastre inexplicable! ¡Sin embargo, tiene como garantía una hipoteca que
debería tranquilizarle! Pero me amenaza con una orden de ejecución si no le pago esta
misma tarde.
-¿Y si no le paga?
-Es muy sencillo: expropiará mi inmueble. El primer edicto me arruina ¡nada
menos! ¡Oh- , si encontrara a alguien que me adelantara esa maldita cantidad, reemplazaría
a Vanneroy y yo me salvaría! ¿Usted no la tiene por casualidad?
La orden de pago estaba en la mesita de noche, junto a un libro. Federico levantó
éste y lo puso sobre el documento, mientras respondía:
-¡No, Dios mío, mi querido amigo!
Pero le desagradaba negar ese favor a Arnoux. -¡Cómo! -exclamó-. ¿No encuentra
usted a nadie que quiera...?
-¡A nadie! ¡Y pensar que dentro de ocho días tendré ingresos! Me deben tal vez...
cincuenta mil francos pagaderos al final del mes.
-¿Y no podría rogar a sus deudores que le adelanten...?
-¡Ni pensarlo!
-¿Pero tendrá algunos valores, pagarés? -¡Nada!
-¿Qué se puede hacer? -preguntó Federico.
-Eso es lo que yo me pregunto -contestó Arnoux. Calló y se puso a dar vueltas por
la habitación. – ¡No es por mí, Dios mío, sino por mis hijos, por mi pobre mujer!
Y añadió, destacando cada palabra:
-¡En fin... no perderé el ánimo... cargaré con todo...iré a probar fortuna... no sé
dónde!
-¡Imposible! -exclamó Federico. Arnoux replicó con calma:
-¿Cómo quiere usted que viva en París ahora?
Se hizo un largo silencio, que rompió Federico preguntando:
-¿Cuándo devolvería usted ese dinero?
Él no lo tenía, por supuesto, pero nada le impedía que fuera a ver a sus amigos e
hiciera gestiones. Llamó a su criado para vestirse. Arnoux le dio las gracias. -Necesita usted
dieciocho mil francos, ¿no es así? -¡Oh, me contentaría con dieciséis mil! Podría conseguir
dos mil quinientos o tres mil con mi vajilla de plata, si Vanneroy me concede plazo hasta
mañana. Y le repito: usted puede afirmar e incluso jurar al prestador que dentro de ocho
días, o tal vez de cinco o seis, será devuelto el dinero. Por lo demás, la hipoteca lo
garantiza. Así que no hay peligro alguno, ¿comprende?
Federico aseguró que comprendía y que iba a salir inmediatamente.
Se quedó en casa maldiciendo a Deslauriers, pues quería cumplir lo prometido y, no
obstante, complacer a Arnoux.
"¿Si me dirigiese al señor Dambreuse? -pensaba-. ¿Pero con qué pretexto puedo
pedirle dinero, cuando soy yo, al contrario, quien debe llevárselo por sus acciones hulleras?
¡Bah, que se vaya a paseo con sus acciones! ¡No se las debo!"
Y Federico se felicitaba por su independencia, como si hubiera negado un favor al
señor Dambreuse.
"Pues bien -se dijo a continuación-, puesto que pierdo por esa parte, ya que con
quince mil francos podría ganar cien mil, cosa que sucede en la Bolsa algunas veces...
puesto que no cumplo con uno de ellos, ¿no quedo en libertad? Además, aun cuando
Deslauriers esperara... ¡No, no, está mal, vamos allá!"
Miró el reloj.
"¡Oh, no tengo por qué apresurarme! El Banco no cierra hasta las cinco."
Y a las cuatro y media, después de cobrar su dinero, se dijo:
"Es inútil que vaya ahora. No lo encontraría. Iré esta noche."
Así se daba el medio para cambiar de decisión, pues en la conciencia queda siempre
algo de los sofismas que se le han inculcado; conserva su dejo como el de un mal licor.
Se paseó por los bulevares y comió solo en un restaurante. Luego, para distraerse,
vio un espectáculo en el Vaudeville. Pero los billetes de banco le molestaban como si los
hubiese robado. Si los hubiera perdido no lo habría lamentado.
Cuando volvió a su casa encontró una carta que decía: "¿Qué hay de nuevo?
"Mi esposa se une a mí, querido amigo, en la esperanza, etc.
"Suyo."
Y la firma.
"¡Su esposa! ¡Ella me lo pide!"
En ese momento apareció Arnoux para saber si había encontrado el dinero que
necesitaba con urgencia. -¡Tómelo, aquí está! -dijo Federico.
Y veinticuatro horas después respondió a Deslauriers: -No he recibido nada.
El abogado volvió tres días seguidos. Le instaba a que escribiera al escribano, e
incluso se ofreció a ir a El Havre. -No, es inútil; iré yo.
Cuando terminó la semana, Federico pidió tímidamente a Arnoux sus quince mil
franco.
Arnoux se lo prometió para el 9ía siguiente, y luego para el otro.
Federico sólo se atrevía a salir de noche, por temor a encontrarse con Deslauriers.
Pero una noche tropezó con alguien en la esquina de la Madeleine. Era él.
-Voy en busca de esos francos -le dijo.
Y Deslauriers le acompañó hasta la puerta de una casa del barrio de la Poissonnière.
-Espérame.
Deslauriers esperó. Por fin, cuarenta y tres minutos después, Federico salió con
Arnoux y le pidió por señas que tuviera un poco más de paciencia. El comerciante y su
compañero subieron, tomados del brazo, por la calle de Hauteville y luego tomaron la de
Chabrol.
La noche era oscura y soplaban ráfagas de viento tibio.
Arnoux andaba lentamente, hablando de las Galerías del Comercio, una serie de
pasajes cubiertos que llevarían desde el bulevard Saint-Denis hasta el Châtelet, un negocio
magnífico en el que deseaba mucho intervenir. De vez en cuando se detenía para ver en las
vidrieras de las tiendas la cara de las grisetas, y luego reanudaba su discurso. Federico oía a
su espalda los pasos de Deslauriers, que sonaban como reproches, como golpes asestados
en su conciencia. Pero no se atrevía a hacer su reclamación, por vergüenza y por temor de
que fuera inútil. El otro se acercaba y se decidió.
Arnoux, en tono muy desenfadado, le contestó que, como no había realizado todavía
sus cobranzas, no podía devolverte en seguida los quince mil francos.
-¿Me imagino que no los necesita?
En aquel momento Deslauriers se acercó a Federico, y, ¡levándolo aparte, le
preguntó:
-Sé franco: ¿los tienes o no los tienes? -Pues bien, no. Los he perdido.
-¿Cómo?
-En el juego.
Deslauriers no dijo una palabra, saludó en voz baja y se fue. Arnoux había
aprovechado esa ocasión para encender un cigarro en una cigarrería. Al volver preguntó
quién era aquel joven.
-Nadie, un amigo.
Tres minutos después, ante la casa de Rosanette, Arnoux dijo:
-Suba; ella se alegrará de verlo. ¡Qué insociable se ha hecho usted ahora!
Un farol situado enfrente lo iluminaba, y con su cigarro entre los dientes blancos y
su aire de hombre Feliz tenía algo de intolerable.
-A propósito: mi escribano estuvo esta mañana con el suyo para la inscripción de
esa hipoteca. Me lo recordó mi esposa.
-¡Es una mujer inteligente! -exclamó maquinalmente Federico.
-¡Lo creo!
Y Arnoux comenzó a elogiarla: no tenía igual por su inteligencia ni por su corazón,
ni por su economía. Y añadió en voz baja, girando los ojos:
-¡Y qué cuerpo de mujer!
-¡Adiós -dijo Federico.
-¡Cómo! ¿Se va? ¿Por qué?
Y, con la mano medio tendida hacia él, lo contempló, desconcertado por la
expresión de ira de su rostro. Federico repitió secamente:
-¡Adiós!
Descendió por la calle de Breda como una piedra que rueda, furioso contra Arnoux,
jurándose que no volvería a verlo, ni tampoco á ella, entristecido, desconsolado. En vez de
la ruptura que esperaba, he aquí que Arnoux, al contrario seguía queriéndola, y por
completo, desde la punta de los pelos hasta el fondo de alma. La vulgaridad de aquel
hombre exasperaba a Federico, ¡pero era el dueño de todo! Se lo imaginaba en casa de
Rosanette, y la mortificación por la ruptura se agregaba a la ira por su impotencia.
Por otra parte, la honradez de Arnoux, que le ofrecía garantías por su dinero, le
humillaba; habría querido estrangularlo; y sobre su aflicción se cernía en su conciencia,
como una neblina, el sentimiento de la ruindad cometida con su amigo. Las lágrimas lo
ahogaban.
Deslauriers descendía al mismo tiempo por la calle de los Mártires lanzando en voz
alta juramentos de indignación pues su proyecto, como un obelisco derribado, le parecía
ahora de una altura extraordinaria. Se consideraba robado y como si hubiera sufrido una
gran pérdida. Su amistad con Federico había terminado, y se alegraba por ello; ¡era una
compensación! Sentía odio contra los ricos, aceptaba las opiniones de Sénécal y se
prometía defenderlas.
Entretanto, Arnoux, cómodamente sentado en un sillón junto al fuego, sorbía su taza
de té con la Mariscala en las rodillas.
Federico no volvió a casa de los Arnoux, y para distraerse de su pasión calamitosa,
adoptó el primer tema que se le ofreció y decidió escribir una Historia del Renacimiento.
Amontonó en su mesa, en confusión, obras de humanistas, filósofos y poetas; iba a la sala
de las estampas para ver los grabados de Marco Antonio y trataba de entender a
Maquiavelo. La serenidad del trabajo lo fue apaciguando poco a poco. Al ahondar en la
personalidad ajena se olvidó de la suya, que es tal vez la única manera de no tener que
soportarla.
Un día en que tomaba notas tranquilamente se abrió la puerta y la criada anunció a
la señora de Arnoux.
¡Era ella, efectivamente! Pero no estaba sola, pues llevaba de la mano al pequeño
Eugenio y la seguía la niñera con delantal blanco. Se sentó, y después de toser dijo:
-Hace mucho tiempo que no viene usted a visitarnos. Y, como Federico no
encontraba una excusa, añadió: -Ha sido una delicadeza por su parte. -¿Qué delicadeza? preguntó Federico. -Lo que usted ha hecho por Arnoux. Federico hizo un gesto que
significaba: "¡Me importa un bledo su marido! ¡Lo he hecho por usted!"
Ella envió a su hijo a que jugara con la niñera en la sala.
Cambiaron dos o tres palabras sobre su salud y la conversación terminó.
La señora llevaba un vestido de seda oscura, del color de un vino español, con un
tapado de terciopelo negro orlado con piel de marta; esa piel provocaba el deseo de
acariciarla, y sus largas crenchas, bien alisadas, atraían los labios. Pero parecía inquieta y
mirando a la puerta dijo:
-Hace un poco de calor aquí.
Federico adivinó la prudente intención de su • mirada. -Perdone, pero la puerta está
sólo entornada. -¡Ah, es cierto!
Y sonrió, como diciendo: "Nada temo".
Federico le preguntó inmediatamente a qué se debía su visita.
-Mi marido -contestó ella haciendo un esfuerzo- me ha pedido que venga a su casa,
pues él no se atreve a hacer esa diligencia.
-¿Por qué?
-Usted conoce al señor Dambreuse, ¿no es cierto? -Sí, un poco.
-¡Oh, un poco!
Y calló.
-Pero no importa. Continúe.
Entonces ella dijo que la antevíspera Arnoux no había podido pagar cuatro pagarés
de mil francos a la orden del banquero y que le había hecho firmar a ella. Se arrepentía de
haber comprometido la fortuna de sus hijos, pero todo era preferible a la deshonra, y si el
señor Dambreuse detenía las diligencias judiciales se le pagaría pronto seguramente, pues
ella iba a vender en Chartres una casita de su propiedad.
-¡Pobre mujer! -murmuró Federico-. Iré, cuente conmigo.
-Gracias.
Y se levantó para marcharse.
-¡Oh, nada la apremia todavía!
Ella se quedó de pie, examinando el trofeo de flechas mogoles que colgaba del
techo, la biblioteca, las encuadernaciones, todos los útiles de escritorio, levantó la cubeta de
bronce que contenía las plumas, y sus pies se posaron en diferentes lugares de la alfombra.
Había ido muchas veces a casa de Federico, pero siempre con Arnoux. Ahora se hallaban
solos, solos y en su propia casa. Era un acontecimiento extraordinario, casi una
buenaventura.
Ella quiso ver su jardincito, y él le ofreció el brazo para mostrarle sus dominios,
treinta pies cuadrados de terreno rodeado por casas, adornado con arbustos en los rincones
y un arriate en el centro.
Eran los primeros días de abril. Las hojas de las lilas verdeaban ya, se respiraba un
aire puro y los pajaritos piaban, alternando sus trinos con el ruido que hacia la forja de un
carrocero.
Federico fue en busca de un badil, y mientras ellos se paseaban juntos, el niño
amontonaba arena en el sendero.
La señora de Arnoux no creía que el niño tuviera más adelante una gran
imaginación, pero era muy cariñoso. Su hermana, al contrario, poseía una sequedad natural
que a veces le molestaba.
-Ya cambiará -dijo Federico-. Nunca hay que desesperar.
Ella repitió:
-Nunca hay que desesperar.
Esa repetición maquinal de su frase le pareció a Federico una especie de estímulo;
cogió una rosa, la única del jardín, y preguntó:
-¿Se acuerda usted... de cierto ramillete de rosas, una tarde que íbamos en coche?
Ella se ruborizó ligeramente, y en un tono de compasión burlona contestó:
-¡Oh, entonces yo era muy joven!
-¿Y ésta -volvió a preguntar Federico en voz baja correrá la misma suerte?
Y haciendo girar el tallo entre sus dedos como el hilo de un huso, la señora de
Arnoux respondió: -No, ésta la guardaré.
Llamó con un gesto a la niñera, que tomó al niño en brazos, y luego, ya en la puerta
de la calle, aspiró la flor, inclinando la cabeza sobre el hombro y con una mirada tan dulce
como un beso.
Cuando Federico subió a su escritorio contempló el sillón donde ella se había
sentado y todos los objetos que había tocado. Algo de ella circulaba a su alrededor; la
caricia de su presencia duraba todavía.
¡Ella ha estado aquí!", pensaba.
Se anegaba en una oleada de ternura infinita.
El día siguiente, a las once, se presentó en casa del señor Dambreuse, quien lo
recibió en el comedor. El banquero almorzaba frente a su esposa. Su sobrina estaba junto a
ella y en el otro lado la institutriz, una inglesa muy picada de viruelas.
Dambreuse invitó a su joven amigo a que se sentara con ellos, y como Federico no
aceptó, le preguntó:
-¿En qué puedo servirle? Lo escucho.
Federico confesó, afectando indiferencia, que iba a hacerle una súplica en nombre
de un tal Arnoux.
-¡Ah, ah!, el ex comerciante en cuadros -dijo el banquero con una risa muda que le
descubrió las encías-. Oudry le garantizaba en otro tiempo, pero ahora están reñidos.
Y se puso a examinar las cartas v los periódicos colocados cerca de su cubierto.
Dos criados servían la mesa silenciosamente, y la altura de la sala, donde había tres
cortinones de tapicería y dos fuentes de mármol blanco, el pulimento de las estufillas, la
disposición de los entremeses y hasta los pliegues rígidos de las servilletas, todo aquel
bienestar lujoso establecía en el pensamiento de Federico un contraste con otro almuerzo en
casa de los Arnoux. No se atrevía a interrumpir al señor Dambreuse.
La señora observó su embarazo y le preguntó:
-¿Ve usted de vez en cuando a nuestro amigo Martinon? -Vendrá esta noche -dijo
vivamente la muchacha. -¡Ah!, ¿tú lo sabías? -replicó su tía, y le lanzó una mirada fría.
Luego uno de los criados le dijo algo al oído, y la señora añadió:
-Tu costurera, hija mía,... ¡Miss John!
Y la institutriz, obediente, desapareció con su alumna. El señor Dambreuse,
interrumpido por el movimiento de sillas, preguntó que sucedía.
-Es la señora de Regimbart.
-¡Cómo! ¡Regimbart! Conozco ese apellido. He visto su firma.
Federico habló por fin del asunto: Arnoux merecía que se interesara por él;
inclusive, con el solo propósito de cumplir sus compromisos, iba a vender una casa de su
esposa.
-Tiene fama de ser muy linda -dijo fa señora de Dambreuse.
El banquero añadió en tono bonachón:
-¿Es usted su amigo... íntimo?
Federico, sin responder claramente, dijo que le quedaría muy agradecido si tomara
en consideración...
-Pues bien, puesto que eso le complace, sea. Se le esperará. Tengo tiempo todavía.
¿Quiere acompañarme a mi despacho?
El almuerzo había terminado; la señora de Dambreuse se inclinó ligeramente,
sonriendo de una manera extraña, cortés e irónica a la vez. Federico no tuvo tiempo para
reflexionar al respecto, pues tan pronto como estuvieron solos Dambreuse le dijo:
-No ha venido usted en busca de sus acciones.
Y sin darle tiempo para que se excusara, añadió:
-¡Bueno, bueno! Es justo que conozca un poco mejor el negocio.
Le ofreció un cigarrillo y comenzó.
La Unión General de las Hullas Francesas se había constituido y sólo se esperaba el
reglamento. El solo hecho de la fusión disminuía los gastos de inspección y mano de obra y
aumentaba los beneficios. Además, la Sociedad proyectaba algo nuevo que consistía en
interesar a los obreros en la empresa. Les construiría casas, alojamientos sanos, y
finalmente se constituiría en proveedora de sus empleados, a los que vendería todo a precio
de costo.
-Y ellos ganarán con ello, señor. He aquí el verdadero progreso; así se replica
victoriosamente a ciertas griterías republicanas. Tenemos en nuestro Consejo -y mostró el
prospecto- un par de Francia, un sabio del Instituto, un oficial superior de ingenieros
retirado, todos nombres conocidos. Tales elementos tranquilizan a los capitales temerosos y
atraen a los capitales inteligentes. La Compañía contará con los pedidos del Estado, y los de
los ferrocarriles, los barcos de vapor, los establecimientos metalúrgicos, el gas y las cocinas
burguesas. En consecuencia, calentaremos, alumbraremos y penetraremos hasta en los
hogares más modestos. ¿Pero cómo, me dirá usted, podremos asegurar la venta? Gracias,
mi querido señor, a los derechos proteccionistas, que conseguiremos, eso es cosa nuestra.
Por lo demás, yo soy francamente prohibicionista. ¡El país ante todo!
Le habían nombrado director, pero carecía de tiempo para ocuparse de ciertos
detalles, de la redacción entre otros.
-Ando un poco a la greña con mis autores e incluso he olvidado el griego.
Necesitaría a alguien que pudiera traducir mis ideas. -Y de pronto preguntó-: ¿Quiere ser
usted ese hombre con el título de secretario general?
Federico no supo qué responder.
-Veamos, ¿qué se lo impide?
Sus funciones se limitarían a escribir anualmente un informe para los accionistas.
Mantendría relaciones cotidianas con los hombres más importantes de París. Como
representante de la Compañía ante los obreros, se haría adorar por ellos naturalmente, lo
que le permitiría más adelante llegar a ser diputado provincial y nacional.
A Federico le zumbaban los oídos. ¿A qué se debía esa benevolencia? Se deshacía
en palabras de agradecimiento.
Pero no era necesario, dijo el banquero, que dependiera de nadie, y para ello lo
mejor era adquirir acciones, "inversión magnífica, por otra parte, pues su capital
garantizaría su puesto, así como su puesto garantizaría su capital".
-¿A cuánto debe ascender ese capital, más o menos? -preguntó Federico.
-A la cantidad que usted quiera, supongo que de cuarenta a sesenta mil francos.
Esa cantidad era tan mínima en opinión del señor Dambreuse y su autoridad tan
grande, que el joven se decidió inmediatamente a vender una tinca. Aceptó, pues, y
Dambreuse quedó en fijar para uno de aquellos días una entrevista en la que se cerraría el
trato.
-¿Así que puedo decirle a Jacques Arnoux...?
-¡Todo lo que usted quiera! ¡Pobre hombre! ¡Todo lo que usted quiera!
Federico escribió a los Arnoux que se tranquilizaran, y envió la carta con su criado,
al que por toda contestación dijeron:
-Muy bien.
Sin embargo, su gestión merecía algo más: una visita, o por lo menos una carta.
Pero no recibió visita ni carta alguna.
¿Había en ello olvido o intención deliberada? Puesto que la señora de Arnoux había
ido una vez a su casa, ¿qué le impedía volver? La especie de sobrentendido, de confesión
que ella le había hecho, ¿no era, por consiguiente, sino una maniobra interesada? "¿Se han
burlado de mí? ¿Es ella cómplice?" A pesar de su deseo, una especie de pudor le impedía
volver a su casa.
Una mañana -tres semanas después de su entrevista el señor Dambreuse le escribió
que le esperaba ese mismo día, una hora más tarde.
En el camino volvió a recordar a los Arnoux, y, no sabiendo cómo explicarse su
comportamiento, fue presa de una angustia, de un presentimiento fúnebre. Para librarse de
él tomó un coche y se hizo llevar a la calle Paradis.
Arnoux estaba de viaje.
-¿Y la señora?
-En el campo, en la fábrica. -¿Cuándo vuelve el señor? -Mañana sin falta.
La encontraría sola; aquel era el momento propicio. Una voz imperiosa gritaba en su
conciencia: — ¡Ve allí!"
Pero, ¿y el señor Dambreuse? "¡Pues bien, tanto peor! Diré que he estado enlèrmo".
Corrió a la estación, y ya en el coche se dijo: "Tal vez haya hecho mal, ¡pero qué importa!"
El tren corría, y a derecha e izquierda se extendían llanuras verdes; las casetas de las
estaciones se deslizaban como decoraciones, y el humo de la locomotora vertía siempre del
mismo lado sus densos vellones, que durante un tiempo danzaban sobre la hierba y luego se
dispersaban.
Federico, solo en el coche, contemplaba el paisaje por aburrimiento, sumido en la
languidez que causa el exceso mismo de impaciencia. Pero aparecieron grúas y almacenes.
Era Creil
La población, construida en la vertiente de dos colinas bajas, la una pelada y la otra
coronada por un bosque, con la torre de la iglesia, las casas desiguales y el puente de
piedra, le pareció alegre, discreta y agradable. Una gran balsa descendía por la corriente,
que cabrilleaba azotada por el viento; unas gallinas, al pie del Calvario, picoteaban en la
paja, y pasó una mujer con una canasta de ropa blanca y húmeda en la cabeza.
Pasado el puente, se encontró en una isla, a la derecha de la cual se ven las ruinas de
una abadía. Un molino giraba cerrando en toda su anchura el segundo brazo del Oise, que
dominaba la fábrica. La importancia del edificio asombró mucho a Federico, e hizo que
sintiera más respeto por Arnoux. Tres pasos más adelante se introdujo en una callejuela con
una verja en el fondo.
Ya dentro, la portera lo llamó y le preguntó a gritos: -¿Tiene usted permiso?
-¿Para qué?
-Para visitar la fábrica.
Federico, en tono brusco, contestó que iba a ver al señor Arnoux.
¿Y quién es ese señor Arnoux?
-¡Quién ha de ser, el jefe, el dueño, el propietario! -No, señor. Esta fábrica es de los
señores Leboeuf y Milliet.
La buena mujer bromeaba, sin duda. Llegaban los obreros. Federico interpeló a dos
o tres y su respuesta fue la misma.
Salió del patio, tambaleando como un beodo; parecía tan aturdido que en el puente
de la Boucherie un vecino que fumaba su pipa le preguntó si buscaba algo. Conocía la
fábrica de Arnoux y le dijo que estaba en Montataire.
Federico quiso tomar un coche, pero sólo los había en la estación. Volvió a ella y
encontró una calesa desvencijada, a la que estaba enganchado un viejo caballo cuyos
arneses descosidos colgaban sobre las varas y que se hallaba estacionada y solitaria ante el
despacho de equipajes.
Un pilluelo se ofreció a ir en busca del "tío Pilon". Volvió al cabo de diez minutos y
le dijo que el tío Pilon estaba almorzando. Federico no quiso esperar más y se puso en
camino. Pero el paso a nivel estaba cerrado y tuvo que esperar a que cruzaran dos trenes.
Por fin se precipitó en el campo.
El verdor monótono hacía que pareciera un inmenso paño de billar. A los dos lados
del camino se alineaban escorias de hierro como mojones de piedras. Un poco más lejos
humeaban, unas cerca de otras, chimeneas de fábricas. Enfrente se alzaba, en una colina
redonda, un pequeño castillo con torrecillas y el campanario cuadrangular de una iglesia.
Más abajo, largas paredes formaban líneas irregulares entre los árboles, y en el fondo se
extendían las casas de la aldea, de un solo piso, con escaleras de tres peldaños hechas con
bloques sin cemento.
Se oía a intervalos la campanilla de un almacén de comestibles. Pasos pesados se
hundían en el lodo negro y caía una lluvia fina que rayaba el cielo pálido.
Federico avanzó por el centro del empedrado, y luego encontró a su izquierda, a la
entrada de un camino, un gran arco de madera en el que aparecía escrita con letras doradas
la palabra: MAYÓLICAS.
Jacques Arnoux no había elegido al azar las cercanías de Creil; al instalar su fábrica
lo más cerca posible de la otra -acreditada desde hacía mucho tiempo- provocaba en el
público una confusión favorable para sus intereses.
El cuerpo principal del edificio se hallaba a la orilla misma de una río que cruzaba
la pradera. La residencia del dueño, rodeada por un jardín, se distinguía por su escalinata,
adornada con cuatro jarrones en los que se erizaban unos cactos. Montones de tierra blanca
se secaban bajo cobertizos, y había otros al aire libre. En el centro del patio se hallaba
Sénécal, con su eterno paletó azul forrado de rojo.
El ex pasante tendió la mano fría a Federico y le preguntó:
-¿Viene usted a ver al patrón? No está.
Federico, desconcertado, contestó tontamente:
-Lo sabía. -Pero inmediatamente se corrigió y añadió-. Se trata de un asunto que
concierne a la señora de
Arnoux. ¿Puede recibirme?
-¡Ah! Hace tres días que no la veo.
Y comenzó una retahila de quejas. Al aceptar las condiciones del fabricante había
creído que residiría en París y no enterrado en aquel rincón del campo, lejos de sus amigos
y sin poder leer los diarios. Pero no importaba, había aceptado todo eso. Lo malo era que
Arnoux no parecía tener en cuenta su mérito. Por lo demás, el patrón era un hombre
limitado, retrógado e ignorante como ningún otro. En vez de buscar perfeccionamientos
artísticos, debía haberse dedicado a la fabricación de calentadores de hulla y de gas. El
burgués se hundía; y Sénécal subrayó la palabra. En resumen: sus ocupaciones le
desagradaban, y casi intimó a Federico para que hablara en su favor con el fin de que le
subieran el sueldo.
-Pierda cuidado -le prometió Federico.
No encontró a nadie en la escalera. En el primer piso se asomó a una habitación
vacía: era la sala. Llamó en voz alta. \o le respondieron, pues, sin duda, la cocinera había
salido y la criada también. Por fin, en el segundo piso empujó una puerta. La señora de
Arnoux estaba sola, ante un armario de luna. El cinturón de su bata entreabierta colgaba a
sus costados. Todo un lado de su cabellera formaba una ola negra sobre el hombro derecho,
y con los brazos en alto sostenía con una mano el rodete, mientras que con la otra hundía en
él una horquilla. Al ver a Federico lanzó un grito y desapareció.
Volvió vestida correctamente. Su cuerpo, sus ojos, el susurro de su vestido: todo
encantó al joven, que se contenía para no cubrirla de besos.
-Le ruego que me perdone -dijo-, pero no podía... Federico tuvo la audacia de
interrumpirle:
-Sin embargo... estaba usted muy bien... hace un momento.
Ella pareció considerar el cumplimiento yen poco grosero, pues sus mejillas se
colorearon. Federico temió haberla ofendido., Ella le preguntó:
-¿A qué feliz casualidad se debe que haya venido?
El joven no supo qué responder, y, tras una sonrisita que le dio tiempo para
reflexionar, contestó:
-Si se lo dijera, ¿me creería?
-¿Por qué no?
Federico contó que la noche anterior había tenido un sueño espantoso.
-Soñé que estaba usted gravemente enferma, próxima a morir.
¡Oh, ni yo ni mi marido estamos nunca enfermos!
-Yo he soñado solamente con usted.
Ella le miró con serenidad y dijo:
-Los sueños no siempre se realizan.
Federico balbuceó, buscaba las palabras, y por fin se lanzó a una larga disertación
sobre la afinidad de las almas. Existía una fuerza que, a través de los espacios, puede poner
en relación a dos personas, informarles acerca de sus sentimientos y reunirlas.
Ella lo escuchaba con la cabeza baja y sonriendo con su sonrisa encantadora. Él la
observaba de reojo y con alegría, pues podía desahogar su amor más libremente valiéndose
de un lugar común. La señora se ofreció a mostrarle la fábrica, y, ante su insistencia,
Federico aceptó.
En primer lugar, para distraerlo con algo divertido, le hizo ver la especie de museo
que decoraba la escalera. Los objetos colgados de las paredes o colocados en repisas
atestiguaban los esfuerzos y las aficiones sucesivos de Arnoux. Después de buscar el rojo
cobrizo de los chinos, había querido hacer mayólicas, loza, objetos etruscos y orientales, e
intentado por fin algunos de los perfeccionamientos realizados más tarde. También se veían
en la colección grandes jarrones cubiertos de mandarines, escudillas de un doradillo
tornasolado, vasijas adornadas con escrituras arábigas, aguamaniles de estilo Renacimiento
y anchos platos con dos personajes dibujados a la sanguina, de una manera delicada y
vaporosa. Ahora fabricaba letras para muestras de tienda y etiquetas para vinos; pero su
inteligencia no era suficiente para alcanzar el arte, ni lo bastante burguesa para preocuparse
exclusivamente por los beneficios, de modo que no satisfacía a nadie y se arruinaba. Ambos
contemplaban esas cosas, cuando pasó la señorita Marta.
-¿No lo reconoces? -le preguntó su madre.
-¡Cómo no! -contestó la joven y saludó, mientras su mirada límpida y recelosa, su
mirada de virgen, parecía murmurar: "¿Qué vienes a hacer aquí?", y subía las escaleras con
la cabeza ligeramente inclinada sobre el hombro.
La señora de Arnoux llevó a Federico al patio, y allí le explicó en tono serio cómo
se trituran, limpian y tamizan las tierras.
-Lo importante es la preparación de las pastas.
Y lo introdujo en una sala llena de cubas, donde giraba un eje vertical armado con
brazos horizontales. Federico se reprochaba no haber declinado francamente la invitación a
ver la fábrica que ella le había hecho.
-Son las carracas -dijo ella.
A Federico le pareció la palabra grotesca e inconveniente en su boca.
Anchas correas corrían a lo largo del techo para enrollarse en cilindros, y todo se
movía de una manera continua, matemática e irritante.
Salieron de allí y pasaron cerca de una barraca en ruinas que en otro tiempo había
servido para guardar los útiles de jardinería.
-Ya no es útil -dijo la señora de Arnoux. Él replicó con voz temblorosa:
-¡La felicidad puede albergarse ahí!
El ruido de la bomba ahogó sus palabras y entraron en el taller de modelado.
Unos hombres sentados a una mesa estrecha colocaban delante de ellos, en un disco
giratorio, una masa de pasta que raspaban por dentro con la mano izquierda mientras con la
derecha alisaban la superficie, y de ese trabajo surgían vasijas como flores que se abren.
La señora de Arnoux hizo que le mostraran los moldes para los trabajos más
difíciles.
En otra habitación hacían los filetes, los cuellos y las salientes. En el piso de arriba
hacían desaparecer las costuras y tapaban con yeso los agujeritos dejados por las
operaciones anteriores.
En las ventanas, en los rincones, en los pasillos, en todas partes se alineaban los
cacharros.
Federico comenzaba a aburrirse.
-¿Esto le cansa tal vez? -preguntó ella.
Temiendo que terminara allí su visita, simuló, por el contrario, un gran entusiasmo.
Y hasta se lamentó por no haberse dedicado a aquella industria.
Ella pareció sorprendida.
—Ciertamente, pues así habría podido vivir cerca de usted.
Y como Federico buscaba su mirada, la señora de Arnoux, para eludirla, tomó de
una repisa unas bolitas de pasta provenientes de piezas defectuosas y las aplastó en forma
de galleta, imprimiendo en ella su mano.
-¿Puedo llevarme esto? -preguntó Federico.
-¡Qué niño es usted, Dios mío!
Iba a replicar cuando entró Sénécal.
El señor subdirector, desde la puerta, observó una infracción del reglamento. Los
talleres debían ser barridos todas las semanas; era sábado, y como los obreros no lo habían
hecho, Sénécal les anunció que tendrían que seguir trabajando una hora más.
-¡Tanto peor para ustedes!
Ellos se inclinaron sobre sus piezas sin murmurar, pero su ira se traslucía en el
ronco resoplido de sus pechos. Por lo demás, era difícil manejarlos, pues todos habían sido
expulsados de la fábrica grande. El republicano los trataba con severidad. Hombre de
teorías, sólo tenía en cuenta a las masas y se mostraba despiadado con los individuos.
Federico, molesto con su presencia, preguntó en voz baja la señora de Arnoux si se
podían ver los hornos. Descendieron a la planta baja, y ella se disponía a explicar el
funcionamiento de la sección, cuando Sénécal, que los había seguido, se interpuso entre
ellos.
El mismo continuó la demostración y habló extensamente de las diferentes clases de
combustibles, el enhornamiento, los piróscopos, los hornos de combustión invertida, los
engobados, los lustres y los metales, prodigando los términos químicos, como cloruro,
sullàto, bórax y carbonato. Federico no comprendía nada y a cada instante se volvía hacia la
señora de Arnoux.
-No escucha usted -dijo ella-. Sin embargo, el señor Sénécal se expresa muy
claramente. Conoce todas estas cosas mucho mejor que yo.
El matemático halagado con ese elogio, propuso la visita al taller de coloración.
Federico interrogó con una mirada ansiosa a la señora de Arnoux, que se mantuvo
impasible, pues sin duda no quería quedarse sola con él ni dejarlo. Federico le ofreció el
brazo.
-No, muchas gracias; la escalera es muy estrecha. Y cuando estuvieron arriba,
Sénécal abrió la puerta de una habitación llena de mujeres.
Manejaban pinceles, redomas, hornillos y placas de vidrio. A lo largo de la cornisa,
contra la pared, se alineaban tablas grabadas, recortes de papel fino revoloteaban en el aire,
y una estula de hierro colado despedía un calor espantoso, mezclado a olor de trementina.
Casi todas las obreras estaban pobremente vestidas. Pero había una, no obstante, que
tenía un vestido de madrás y largos zarcillos en las orejas. Esbelta y rolliza al mismo
tiempo, tenía grandes ojos negros y los labios carnosos como una negra. Su pecho
abundante se destacaba bajo la camisa, sujeta en la cintura por el cordón de la falda; y con
un codo apoyado en la mesa de trabajo y el otro brazo colgante, miraba vagamente a lo
lejos el campo junto a ella había una botella de vino y unas salchichas. El reglamento
prohibía que se comiera en los talleres, medida en favor del aseo en el trabajo y de la
higiene de los trabajadores.
Sénécal, impulsado por el sentimiento del deber o por la necesidad de ejercer su
despotismo, gritó desde lejos, señalando un cartel colocado en un marco:
-¡Eh! ¡La que está allí, la Bordelesa! ¡Lea en voz alta el artículo!
-Bueno, ¿y después qué?
-¿Después, qué, señorita? Pagará usted tres francos de multa.
Ella lo miró a la cara, desvergonzadamente.
-¡Qué me importa a mí eso! -replicó-. Cuando vuelva el patrón me perdonará la
multa. ¡Yo me río de usted, infeliz!
Sénécal, que se paseaba con las manos a la espalda, como un celador en una sala de
estudio, se limitó a sonreír. -¡Artículo 13, insubordinación, diez francos! La Bordelesa
reanudó su trabajo. La señora de Arnoux, por decoro, callaba, pero fruncía las cejas.
Federico murmuró:
-Como demócrata, es usted muy severo. El otro replicó magistralmente:
-La democracia no es el libertinaje del individualismo.
Es el nivel común bajo la ley, la repartición del trabajo, el orden.
-Usted olvida la benevolencia --lijo Federico.
La señora de Arnoux lo tomó del brazo, y Sénécal, ofendido tal vez por esa
aprobación silenciosa, se fue.
Federico se sintió muy aliviado. Desde la mañana buscaba la ocasión para
declararse, y he aquí que llegaba. Además, el gesto espontáneo, de la señora de Arnoux
contenía, a su modo de ver, promesas. Le rogó que subieran a su habitación para calentarse
los pies. Pero cuando estuvo sentado junto a ella comenzó su turbación y no sabía qué
decir. Por suerte, recordó a Sénécal.
-Nada más necio que ese castigo -dijo. La señora de Arnoux replicó: -A veces es
indispensable ser severo.
-¡Cómo!' ¡Usted que es tan buena! Pero me equivoco, pues a veces se complace en
hacer sufrir. -No comprendo los enigmas, amigo mío.
Y su mirada austera, más todavía que sus palabras, atajó a Federico, quien, no
obstante, estaba decidido a continuar. Un volumen de Musset se hallaba por casualidad
sobre la cómoda. Hojeó algunas páginas y comenzó a hablar del amor, de sus
desesperaciones y arrebatos.
Todo eso, según la señora de Arnoux, era criminal o falso.
El joven se sintió herido por esa opinión negativa, y para refutarla citó, como
pruebas, los suicidios de que informaban los diarios y exaltó los grandes personajes
literarios, como Fedra, Dido, Romeo y Des Grieux. Se entusiasmaba.
El fuego no ardía ya en la chimenea y la lluvia azotaba los cristales. La señora de.Arnoux, inmóvil, apoyaba las dos manos en los brazos de su sillón; las patillas de su
papalina caían como las bandeletas de una esfinge; y el perfil de su rostro pálido se
destacaba en la penumbra.
Federico sentía el deseo de arrojarse a sus plantas, pero se oyó un chasquido en el
pasillo y no se atrevió.
Se lo impedía, por otra parte, una especie de temor religioso. Aquel vestido que se
confundía con las tinieblas le parecía desmesurado, infinito, intangible, y precisamente por
ello su deseo aumentaba. Pero el temor de hacer demasiado o de no hacer lo suficiente le
privaba de todo discernimiento.
"Si la ofendo -pensaba- que me eche. Si me quiere, que me anime".
Y dijo, suspirando:
-¿Así que no admite usted que se pueda amar... a una mujer?
La señora de Arnoux contestó:
--Cuando la mujer es soltera, se casa con ella; cuando pertenece a otro, se aleja.
-Entonces, ¿la felicidad es imposible?
-No. Pero nunca se la encuentra en la mentira, las inquietudes y los remordimientos.
-¡Qué importa si se compensa eso con alegrías sublimes! -La experiencia es
demasiado costosa. Federico apeló a la ironía:
-¿Así, pues, la virtud sólo sería cobardía?
-Diga más bien clarividencia. Aun para quienes se olvidaran del deber o de la
religión, el simple buen sentido puede ser suficiente. El egoísmo es una base sólida para la
prudencia.
-¡Oh, qué de clase media son sus máximas!
-No me jacto de ser una gran dama.
En ese momento se presentó el niño.
-Mamá, ¿vienes a comer?
-Sí, ahora mismo.
Federico se levantó, y al mismo tiempo entró Marta.
El joven no se decidía a irse, y con una mirada suplicante preguntó:
-Esas mujeres a las que usted se refería, ¿son insensibles?
-No, pero sí sordas cuando es necesario.
Se hallaba de pie en la puerta de la habitación, con sus dos hijos, uno a cada lado.
Federico se inclinó en silencio y ella respondió del mismo modo a su saludo.
Lo que sentía Federico ante todo era una estupefacción infinita. Aquella manera de
darle a entender lo inútil de su esperanza le abrumaba. Se sentía perdido como el que cae al
fondo de un abismo y sabe que nadie lo socorrerá y tendrá que morir.
Caminaba, no obstante, sin ver nada, al azar, tropezaba con las piedras y se
equivocó de camino. Un ruido de zuecos resonó en su oído: eran los obreros que salían de
la fábrica. Entonces volvió en sí.
Los faroles de la línea férrea trazaban un líneas de luces en el horizonte. Llegó a la
estación cuando partía un tren, se dejó introducir en un coche y se durmió.
Una hora después, en los bulevares, la alegría nocturna de París hizo retroceder su
viaje a un pasado ya muy remoto. Quería hacerse fuerte y alivió su corazón denigrando a la
señora de Arnoux con epítetos injuriosos.
"Es una imbécil, una tonta, una bruta. No pensemos más en ella".
Cuando volvió a su casa encontró en su despacho una carta de ocho páginas en
papel azul satinado y con las iniciales R.A.
Comenzaba con reproches amistosos:
"¿Qué es de usted, amigo mío? Me aburro".
Pero la letra era tan mala que Federico iba a arrojarla al cesto de los papeles cuando
se fijó en la posdata:
"Cuento con usted mañana para que me lleve a las carreras".
¿Qué significaba aquella invitación? ¿Era una nueva treta de la Mariscala? Pero
nadie se burla dos veces de la misma persona sin motivo. Impulsado por la curiosidad,
releyó la carta atentamente.
Descifró algunas palabras: "Mala interpretación... haber errado el camino...
desilusiones... ¡Qué pobres criaturas somos! ... Parecidas a dos ríos que se unen...", etcétera.
El estilo contrastaba con el lenguaje corriente de Rosanette. ¿Qué cambio se había
producido?
Conservó largo tiempo la carta entre los dedos. Olía a lirio, y en la forma de las
letras y el espaciado irregular de las líneas había como un desorden de tocador que le turbó.
"¿Por qué no he de ir? -pensó---. ¿Y si lo supiese la señora de Arnoux? ¡Que lo
sepa, tanto mejor! ¡Y que se sienta celosa! ¡Así me vengaré!"
IV
La Mariscala, ya preparada, lo esperaba.
-Es usted muy amable -dijo, y fijó en Federico sus lindos ojos, a la vez cariñosos y
alegres.
Cuando se anudó la capota se sentó en el diván y se quedó silenciosa.
-¿Vamos? -preguntó Federico. Ella miró el reloj y contestó:
-Todavía no. Esperaremos hasta la una y media -como si hubiera puesto ese límite a
su incertidumbre. Cuando por fin sonó esa hora, exclamó:
-¡Pues bien, andiamo, caro mío!
Dio el último toque a su peinado e hizo algunas recomendaciones a Delfina.
-¿La señora vuelve para comer?
-¿Por qué ha de volver? Comeremos juntos en alguna parte, en el Café Inglés, donde
usted quiera.
-Está bien.
Los perritos ladraban a su alrededor. -Podemos llevarlos, ¿verdad? Federico los
llevó hasta el coche.
Era una berlina de alquiler con dos caballos de posta y un postillón; en el asiento
trasero iba su criado. La Mariscala parecía satisfecha con sus atenciones; luego, una vez
sentada, le preguntó si había estado recientemente en casa de los Arnoux.
-No los veo desde hace un mes --contestó Federico. -Yo me encontré con él
anteayer y quedó en venir hoy.
Pero tiene muchas dificultades, un proceso, no sé qué. ¡Qué hombre raro!
-Sí, muy raro.
Y Federico añadió en tono indiferente:
- A propósito ¿sigue usted viendo como lo lama usted …a ese ex cantor...Delmar?
Rosanette contestó secamente:
-No, eso ya terminó.
De modo que la ruptura era cierta. Federico concibió esperanzas.
Descendieron al paso por el barrio de Breda. Como era domingo, las calles estaban
desiertas y algunos vecinos se asomaban a las ventanas. El coche aumentó la velocidad; el
ruido de las ruedas hacía que se volvieran los transeúntes, el cuero de la capota plegada
brillaba, el criado echaba el busto hacia atrás, y los dos perritos, el uno junto al otro,
parecían dos manguitos de armiño abandonados en los cojines. Federico se dejaba mecer
por el balanceo del coche, y la Mariscala volvía la cabeza a derecha e izquierda, sonriendo.
Su sombrero de paja nacarada estaba adornado con encaje negro. La capucha de su
albornoz flotaba al viento y se defendía del sol con una sombrilla de raso lila, puntiaguda
como una pagoda.
-¡Qué lindos deditos! -dijo Federico, y le apretó suavemente la otra mano, la
izquierda, adornada con una pulsera de oro en forma de cadenita-. ¡Qué bella pulsera! ¿De
dónde ha salido?
-¡Oh!, la tengo hace mucho tiempo-contestó la Mariscala.
El joven nada objetó a aquella respuesta hipócrita. Prefería "aprovechar la
circunstancia". Sin soltarle la mano, apoyó en ella los labios, entre el guante y la manga.
-¡Déjeme, van a vernos!
-¡Qué importa!
Después de la Plaza de la Concordia pasaron por el muelle de la Conference y el de
Billy, donde hay un cedro en un jardín. Rosanette creía que el Líbano estaba en China; le
hizo reír su ignorancia y pidió a Federico que le diera lecciones de geografía. Luego,
dejando a la derecha el Trocadero, cruzaron el puente de pena y por fin se detuvieron en el
centro del Campo de Marte, junto a otros coches ya alineados en el Hipódromo.
El populacho cubría los verdes altozanos de los alrededores; había curiosos en los
balcones de la Escuela Militar, y los dos pabellones situados fuera del pesaje, las dos
tributas del interior del hipódromo y una tercera que se alzaba frente a la del Rey estaban
llenas de una multitud bien vestida que con su actitud atestiguaba su veneración por aquel
espectáculo todavía nuevo. El público de las carreras, más selecto en ese tiempo, tenía un
aspecto menos vulgar; era la época de las trabillas, los cuellos de terciopelo y los guantes
blancos. Las mujeres llevaban vestidos de colores vivos y de talle largo, y, sentadas en las
gradas de las tribunas, formaban como grandes arriates de flores en los que ponían manchas
negras los trajes oscuros de los hombres. Pero todas las miradas se dirigían hacia el célebre
argelino Bu-Maza, que se mantenía impasible entre dos oficiales de estado mayor en una de
las tribunas reservadas. La del jockey Club se hallaba ocupada exclusivamente por señores
de aspecto muy respetable.
Los más entusiastas se habían colocado abajo, junto a la pista, defendida por dos
hileras de estacas unidas por cuerdas; en el inmenso óvalo que describía ese camino los
vendedores de refrescos agitaban su carraca, otros vendían el programa de las carreras, o
cigarros, y se alzaba un fuerte zumbido; los guardias municipales pasaban y volvían a
pasar. Sonó una campana colgada de un poste cubierto de cifras, aparecieron cinco caballos
y la gente entró en las tribunas.
Entretanto, densas nubes rozaban con sus volutas las copas de los olmos de enfrente.
Rosanette temía que lloviera.
-Tengo paraguas -dijo Federico- y todo lo necesario para distraerse -añadió,
levantando la tapa de la caja del coche, donde había una cesta con provisiones de boca.
-¡Bravo! ¡Nos entendemos!
-Y nos entenderemos todavía mejor, ¿no es así?
-Podría ser -contestó ella, y se ruborizó.
Los jockeys, con chaquetilla de seda, trataban de alinear sus caballos 'y los retenían
con ambas manos. Alguien arrió una bandera roja, y los cinco, inclinándose sobre las
crines, partieron. Al principio se mantuvieron apretujados formando una sola masa, pero
ésta no tardó en alargarse y dividirse; el que vestía la chaquetilla amarilla estuvo a punto de
caer en la primera vuelta; durante largo tiempo hubo incertidumbre entre Filly y Tibi; luego
Tom-Pouce apareció a la cabeza, pero Clubstick, a la zaga desde la partida, los alcanzó y
llegó el primero, venciendo a Sir Charles por dos cuerpos. Fue una sorpresa, la gente
gritaba y las tablas de las tribunas vibraban bajo el pataleo.
-¡Cómo nos divertimos! -exclamó la Mariscala-. ¡Te amo, querido mío!
Federico no dudaba ya de su dicha; las palabras de Rosanette se la confirmaban.
A cien pasos de distancia, en un milord, apareció una dama. Se asomaba a la
portezuela y se volvía a introducir vivamente, y esa operación se repitió muchas veces, pero
Federico no podía verle el rostro. Sospechó que era la señora de Arnoux. ¡Eso era
imposible, no obstante! ¿Por qué había ido?
Se apeó del coche con el pretexto de curiosear en el pesaje.
-No es usted muy galante -le dijo Rosanette.
219************************************************************
Se hizo el desentendido y avanzó. El milord dio la vuelta y se alejó al trote.
En ese momento Cisy atrapó a Federico. -¡Buenas tardes amigo! ¿Cómo le va? H
abajo. ¡Escuche!
Federico trataba
ussonnet está
1°r d•
La A-l o tra aba de desprenderse para alcanzar
lado. Cis la vio
hacia señas para q
al mi
y
y se obstinó en ir a saludarla. h.¡era a su Desde que había terminado el luto
abuela realizaba su ideal v conse
Iéner ,,r.
escocés, frac corto
que guardaba por su anchos lazos n los scarrsines n
Chaleco
de entrada en el cordoncillo del sombrero, elèc•to, a lo
P
y el boleto
que él mismo llamaba su chic, nada faltaba, en
no y mosquetero. Comenzó quejándoseurr chic anglóma~Iarte
su hi
. de carreras p°dro 0 execrable
del Campo de
de Chantilly, y de las ' luego habló de las juró que podía beber bromas que allí se
hacían, doce campanadas de laoce copas de champaña durante las'
'a qué apostase, acarició Medianoche, suavemente propuso s s dos marisca.
con el Otro codo apoyado en la portezuela s¡
tonterías, c
s perritos, y
separadas col, el pu no del bastón en la ' guió diciendo y el talle rígido, Federico su
la las piernas
mientras trataba de ver dónde estaba el
do,
Cuando sonó la eam Jumaba
Rosanette
Pana se fue Cis con gran Mil a quien el petimetre ab
Y'
cran
placer de
La segunda carrera nada tuvo berra mucho, se
la tercera, con particular según dijo.
camilla,
excepción de un hombre
levaron ni tam
en una
La cuarta, en la que ocho caballos ese disputaron el premio de la ciudad, fue más
interesante.
Los espectadores de las tribunas se bancos. Los otros, de 1e
habían subido
gemelos la evolución de los en los coches a los
manchas ro- as,
ys; se los veía d sfilaro corno
multitud
amarillas, blancas y azules a lo lar
que rodeaba la Pista del hi de de la
velocidad no parecía Pódromo. Des lejos su ti
Campo de !darte inclusive excesiva; en el otro extremo del avanzar sino
deslizándose con eran ir más despacio y no
rozando el suelo los vientres de los caballos rápidamente y sin doblar las patas. Pero
al volver mu a rápidamente se
cortaban el viento al muy
y los guijarros volabanPasar, el aire que se
220
infiltraba en las chaquetillas de los jockeys las hacía
palpitar como velas y fustigaban reciamente a sus caballos
para llegar al poste, que era la meta. Se cambiaban las
cifras por otras y, entre aplausos, el caballo vencedor era
conducido al pesaje cubierto de sudor, con las patas
entiesadas y el cuello bajo, mientras el jinete, como agoni
zando en la silla, se apretaba los costados.
Una disputa retrasó la última carrera. La multitud se
ë aburría y dispersaba. Grupos de hombres charlaban al pie
de las tribunas y su conversación era desenfadada. Las
damas de la alta sociedad se iban, escandalizadas por la
vecindad de las mundanas.
Se hallaban también presentes estrellas de los espectácu
los públicos y actrices de los teatros del bulevar, y no eran
las más bellas las que recibían más homenajes. La vieja
Georgine Aubert, a la que un autor de vodeviles llamaba la
Luis XI de la prostitución, horriblemente pintada y lanzan
do de vez en cuando una especie de risa parecida a un
gruñido, estaba recostada en su larga calesa, envuelta en
una manteleta de piel de marta como en pleno invierno. La
señora de Remoussot, a la que su proceso había puesto de
moda, ponía cátedra en el asiento de un break en compañía
de unos americanos; y Thérèse Bachelu, con su aire de virgen gótica, llenaba con
sus doce faralaes el interior de un coche, que tenía en vez de alero una jardinera llena de
rosas. La Mariscala envidiaba a esas celebridades, y para llamar la atención comenzó a
hacer grandes gestos y a hablar en voz muy alta.
Algunos caballeros la reconocieron y la saludaron desde lejos. Ella respondía a esos
saludos mientras decía a Federico quiénes eran los caballeros. Todos eran condes,
vizcondes, duques y marqueses, y él se pavoneaba, todas las miradas mostraban cierto
repeto por su buena suerte.
Cisy no parecía menos dichoso en el círculo de hombres maduros que lo rodeaba.
Sonreían maliciosamente como burlándose dé él; por último dio unas palmaditas al más
viejo y se dirigió adonde estaba la Mariscala.
Rosanette comía con una glotonería afectada una tajada de pâté, y Federico, para
complacerla, la imitaba, con una botella de vino en las rodillas.
221
Reapareció el milord, en el que iba la señora de Arnoux, quien se puso muy pálida.
-¡Deme champaña! -dijo Rosanette, y, levantando a la mayor altura posible la copa
llena, gritó-: ¡Brindo por las mujeres honradas, por la esposa de mi protector!
Estallaron las risas a su alrededor y el milord desapareció. Federico, furioso, le tiró
del vestido. Pero Cisy estaba allí, en la misma actitud que antes, y con un aumento de
aplomo invitó a Rosanette a cenar esa misma noche.
-Imposible --contestó ella-. Voy con Federico al Café Inglés.
Federico, como si nada hubiera oído, guardó silencio, y Cisy, contrariado, abandonó
a la Mariscala.
Mientras hablaba con ella, de pie contra la portezuela de la derecha, Hussonnet se
había acercado por el otro lado, y al oír el nombre del Café Inglés, dijo:
-Es un buen establecimiento. ¿Si tomáramos allí un bocado?
-Como ustedes quieran -contestó Federico.
Hundido en. el rincón de la berlina, miraba cómo el milord desaparecía en el
horizonte, y tenía la sensación de que había sucedido algo irreparable y perdido su gran
amor. ¡Y la otra, el amor alegre y fácil, estaba allí, a su lado! Pero cansado, lleno de deseos
contradictorios y sin saber siquiera lo que quería, sentía una gran tristeza y ganas de morir.
Un gran ruido de pasos y voces le hizo levantar la cabeza:
los pilluelos saltaban por encima de las cuerdas de la pista e irrumpían en las
tribunas y la gente se iba. Caían algunas gotas de lluvia y la congestión del tránsito
aumentó. Hussonnet se había perdido de vista.
-Pues bien, tanto mejor -erijo Federico.
-¿Es preferible estar solos, verdad? -preguntó la Mariscala, y puso su mano en la de
él.
En aquel momento pasó por delante de ellos, con destellos de cobre y acero, un
magnífico landó tirado por cuatro caballos, conducidos a la Daumont por dos cocheros con
casaca de terciopelo y randas doradas. La señora de Dambreuse iba junto a su marido, y
Martinon en el asiento de enfrente. Las caras de los tres expresaban asombro.
222
"Me han reconocido", pensó Federico.
Rosanette quiso detenerse para ver mejor el desfile, pero como la señora de Arnoux
podía reaparecer, el joven gritó al postillón:
-¡Sigue! ¡Sigue! ¡Adelante!
Y la berlina se lanzó hacia los Campos Elíseos, entre otros coches, calesas, briskas,
wurts, tandems, dog-carts, tílburis, carros con cortinas de cuero en los que cantaban obreros
achispados, demi fortunes' que conducían con prudencia los padres de familia
personalmente. En victorias llenas de gente, algún muchacho sentado a los pies de los otros
colgaba las piernas fuera del vehículo. En las grandes berlinas con asiento de paño se
paseaban ancianas soñolientas; o bien pasaba un stepper2 magnífico arrastrando una silla
volante, sencilla y coqueta como el frac de un petimetre. Entretanto el chaparrón aumentaba
y aparecían los paraguas, las sombrillas y los impermeables; se gritaban unos a otros desde
lejos: "¡Buenas tardes!" "¿Cómo les va?" "!Sí!" "¡No!" "¡Hasta luego!", y las caras se
sucedían con rapidez de sombras chinescas. Federico y Rosanette no se hablaban, pues
estaban como atontados viendo girar cerca de ellos continuamente todas aquellas ruedas.
A veces las filas de coches, demasiado apretujadas, se detenían todas al mismo
tiempo formando muchas hileras. Entonces quedaban unos junto a otros y se examinaban.
Desde los coches blasonados caían sobre la multitud miradas indiferentes; ojos llenos de
envidia brillaban en el fondo de los coches de alquiler; sonrisas de menosprecio replicaban
a los movimientos de cabeza orgullosos; bocas abiertas de par en par expresaban
admiraciones imbéciles; y aquí y allá algún peatón que cruzaba la calle retrocedía de un
salto para eludir a un jinete que galopaba entre los coches. Luego todo se ponía otra vez en
movimiento: los cocheros aflojaban las riendas y chasqueaban las largas fustas; los
caballos, azuzados, sacudían la barbada y lanzaban espuma a su
' Briskas: calesas ligeras y descubiertas; u'urls: coches grandes derivados de la
jardinera; tandems: cabriolés tirados por dos caballos en lanza; dog-carts: coches ligeros de
dos asientos adosados el uno al otro; demi fortune: carruaje de cuatro ruedas y un solo
caballo.
' Caballo trotón.
223
alrededor; y las grupas y los arneses húmedos humeaban en el vapor acuoso que
atravesaban los rayos del sol poniente. Al pasar bajo el Arco de Triunfo se tendía a la altura
de un hombre una luz rojiza que hacía centellar los cubos de las ruedas, los picaportes de
las portezuelas, las puntas de las lanzas y los anilos de las cabezadas. Y a ambos lados de la
gran avenida -parecida a un río en el que ondulaban crines, vestidos y cabezas humanas- los
árboles, relucientes por la lluvia, se alzaban como murallas verdes. Arriba el cielo azul, que
reaparecía en algunos lugares, tenía suavidades de raso.
Federico recordaba los días ya lejanos en que deseaba la imponderable dicha de
hallarse en alguno de aquellos coches junto a una de aquellas mujeres. Había alcanzado esa
dicha, pero no se sentía más alegre por ello.
Había dejado de llover. Los transeúntesbxefugiados entre las Columnas del GardeXÍeubles', se iban. En la calle Royale los paseantes se dirigían hacia los bulevares. Delante
del Ministerio de Estado una fila de papanatas se hallaba estacionada en las escaleras.
A la altura de los Baños Chinos, y a causa de los baches del pavimento, la berlina
disminuyó la velocidad. Un hombre con paletó de color de avellana caminaba por el borde
de la acera y el coche le salpicó la espalda. El hombre se volvió, furioso, y Federico
palideció, pues había reconocido a Deslauriers.
En la puerta del Café Inglés despidió al coche. Rosanette se adelantó, mientras él
pagaba al cochero.
La encontró en la escalera, hablando con un señor. Federico la tomó del brazo, pero
en medio del pasillo la detuvo un segundo señor.
-Sigue -dijo ella-. Iré en seguida.
Y Federico entró solo en el reservado. Por las dos ventanas abiertas se veía gente en
las de las casas fronteras. Grandes reflejos temblaban en el asfalto que se secaba, y una
magnolia colocada en el antepecho del balcón embalsamaba la habitación. Ese perfume y
esa frescura lo calmaron y se dejó caer en el diván rojo, bajo el espejo.
' Ahora el Ministerio de Marina en la Plaza de la Concordia.
,
224
La Mariscala apareció y lo besó en la frente.
-¿Estás disgustado, querido? -le preguntó.
-Tal vez.
'
-¡Bah, no eres el único! -lo que quería decir: "Olvidemos nuestras penas en una
felicidad común."
Luego se puso un pétalo entre los labios y se lo ofreció para que él lo picotease. Ese
gesto, de una gracia y casi de una mansedumbre lasciva, enterneció a Federico.
-¿Por qué me haces sufrir? -preguntó, pensando en la señora de Arnoux.
-¿Yo te hago sufrir?
Y, de pie ante él, Rosanette lo miraba, con las cejas fruncidas y las dos manos
apoyadas en sus hombros.
Toda su virtud y todo su rencor zozobraron en una cobardía insondable. Dijo:
-Porque no quieres amarme.
Y la atrajo a sus rodillas. Ella se dejó hacer y Federico la abrazó por la cintura; el
crujido del vestido de seda lo excitaba.
-¿En dónde están?-preguntó la voz de Hussonnet en el pasillo.
La Mariscala se levantó bruscamente y fue a colocarse en el otro lado de la
habitación, de espaldas a la puerta.
Pidió ostras y se sentaron a la mesa.
Hussonnet no estuvo divertido. A fuerza de escribir diariamente sobre temas de
todas clases, de leer muchos periódicos, de escuchar numerosas discusiones y de lanzar
paradojas para deslumbrar, había terminado por perder la noción exacta de las cosas,
cegándose a sí mismo con sus débiles triquitraques. Los contrastres de una vida fácil en
otro tiempo pero dificil al presente lo mantenían en una agitación perpetua, y la impotencia,
que no quería confesar, le hacía descontentadizo y sarcástico. A propósito de Ozal, un
ballet nuevo, arremetió contra la danza, y a propósito de la danza, contra la ópera; luego a
propósito de la ópera, contra los Italianos, reemplazados en aquel momento por una
compañía de actores españoles, "como si no estuviéramos hartos de los castellanos".
Federico se sintió herido en su amor romántico a España, y para cambiar el lema de la
conversación preguntó por el Collège de France, de donde
225
acababan de excluir a Edgar Quinet y Mickiewicz. Pero Hussonnet, admirador del
señor de Maistre, se declaró en favor de la Autoridad y el Espiritualismo. Sin embargo,
ponía en tela de juicio los hechos más probados, negaba la historia e impugnaba las cosas
más positivas, hasta el punto de exclamar al oír la palabra geometría: "¡Qué patraña es la tal
Geometría!" Y todo esto entremezclado con imitaciones de actores. Sainville era su modelo
predilecto.
Esas tonterías cargaban a Federico. En un movimiento de impaciencia dio con la
bota a uno de los perritos que estaban bajo la mesa.
Los dos se pusieron a ladrar de una manera odiosa. -¡Deberías ordenar que los
saquen de aquí! -dijo con brusquedad.
Pero Rosanette no se fiaba de nadie.
Entonces, Federico le dijo al bohemio: -¡Vamos, Hussonnet, sacrifíquese!
-¡Oh, sí, amiguito mío! Sería usted muy amable. Hussonnet se fue con los perros sin
hacerse rogar. ¿De qué manera pagaba ella su complacencia? Federico
no pensó en ello, y hasta comenzaba a alegrarse de haber
quedado a solas con Rosanette, cuando entró un mozo. -Señora, alguien pregunta
por usted.
-¡Cómo! -exclamó Federico-. ¡Otro más!
-Sin embargo, tengo que ver de qué se trata -dijo Rosanette.
Federico sentía sed, necesidad de algo. Aquella desaparición le parecía un delito,
casi una grosería. ¿Qué quería ella? ¿No le bastaba con haber ultrajado a la señora de
Arnoux? ¡Tanto peor para aquélla, después de todo! En aquel momento aborrecía a todas
las mujeres, y le ahogaban las lágrimas, pues no apreciaban su amor y frustraban su
concupiscencia.
La Mariscala volvió, acompañada por Cisy.
-He invitado al señor -dijo-. He hecho bien, ¿verdad?
-¡Cómo no! ¡Ciertamente!
Federico, con una sonrisa de ajusticiado, hizo seña al caballero para que se sentara.
226
La Mariscala se dedicó a leer la lista de los platos, deteniéndose en los nombres
raros.
-¿Si comiéramos, por ejemplo, un turbante de conejos a la Richelieu y un pudding a
la Orleans?
-¡Oh, nada de Orleans! -exclamó Cisy, que era legitimista y creyó hacer un chiste.
-¿Prefiere un rodaballo a la Chambord? -le preguntó Rosanette.
Esa atención extrañó a Federico.
La Mariscala se decidió por un sencillo solomillo, cangrejos, trufas, ensalada de
ananá y helados de vainilla.
-Ya veremos luego -dijo al mozo-. Traiga eso entretanto. ¡Ah, me olvidaba! Traiga
salchichón, pero sin ajo.
Y llamaba "joven" al mozo, golpeaba la copa con el cuchillo y lanzaba migas de pan
al techo. Quiso beber en seguida vino de Borgoña.
-El Borgoña no se bebe desde el principio -dijo Federico.
Eso se hacía a veces, según el vizconde.
-¡No, nunca!
-¡Sí, se lo aseguro!
-¡Ya lo ves! -exclamó Rosanette.
Y la mirada con que acompañó esas palabras significaba: "Es un hombre rico;
escúchalo."
Entretanto, la puerta se abría a cada instante, los mozos chillaban y en el reservado
vecino alguien golpeaba un vals en un piano desafinado. Luego el tema de las carreras llevó
al de la equitación y los dos sistemas rivales. Cisy defendía a Baucher, y Federico al conde
de Aure, pero Rosanette se encogió de hombros y le dijo:
-¡Basta, por favor! Él conoce eso más que tú.
En ese momento mordía una granada, con el codo apoyado en la mesa; las velas del
candelabro temblaban al soplo del viento delante de ella; esa luz blanca ponía en su cutis
tonos nacarados, le sonrosaba los párpados y hacía que le brillaran los ojos; el rojo de la
fruta se confundía con la púrpura de sus labios, le latían las delgadas aletas de la nariz, y
toda su persona tenía algo de insolente, arrebatado y abrumador que exasperaba a Federico
y, no obstante, despertaba en su corazón deseos insensatos.
227
Luego, con voz tranquila, preguntó a quién pertenecía el
gran landó con lacayos de librea de color castaño. -A la condesa Dambreuse contestó Cisy. -Son muy ricos, ¿verdad?
-Sí, muy ricos, aunque la señora de Dambreuse, que de soltera era simplemente una
señorita Boutron, hija de un prefecto, posee una fortuna mediocre.
Su marido, al contrario, debía recoger muchas herencias, que Cisy enumeró. Como
visitaba con frecuencia a los Dambreuse, conocía su historia.
Federico, para serle desagradable, se empeñaba en contradecirle, y sostuvo que la
señora de Dambreuse se apellidaba de Boutron, y ese de certificaba su nobleza.
-¡Qué importa eso! ¡Yo desearía vivir como ella! -intervino la Mariscala, y se
recostó en el sillón.
Y la manga de su vestido, al deslizarse un poco, descubrió en su muñeca izquierda
una pulsera con tres ópalos.
Federico la vio y exclamó:
-¡Cómo! Pero ...
Los tres se miraron y enrojecieron.
La puerta se entreabrió discretamente, apareció el ala de
un sombrero y luego el perfil de Hussonnet.
-Perdonen si les molesto, señores enamorados.
Pero se detuvo, asombrado al ver a Cisy y que ésta había
ocupado su lugar.
Pusieron otro cubierto, y, como tenía mucha hambre, tomó a la ventura, de entre los
restos de la comida, carne de un plato y fruta de una cesta, bebía con una mano y se servía
con la otra, y mientras tanto daba cuenta de lo que había hecho. Los dos perritos estaban ya
en su casa, donde no pasaba nada nuevo, aunque había encontrado a la cocinera con un
soldado, mentira inventada únicamente para causar efecto.
La Mariscala descolgó de la percha su capota. Federico se precipitó sobre la
campanilla y gritó de lejos al mozo: -¡Un coche!
-Tengo el mío -dijo el vizconde. -Pero, señor...
-Sin embargo, señor ...
228
Y ambos se miraron a los ojos, pálidos y con las manos
temblorosas.
Por fin la Mariscala tomó el brazo de Cisy, y señalando al
bohemio sentado a la mesa, dijo a Federico:
~,'uídelo, se ahoga. ¡Yo no desearía que su sacrificio por
mis gozquecillos lo mate!
La puerta se cerró.
-¿Y bien? -preguntó Hussonnet. -Y bien, ¿qué?
-Yo creía ... -¿Qué creía?
-¿Es que usted no ...?
Y completó la frase con un gesto. -¡No, nunca!
Hussonnet no insistió.
Había tenido un propósito al invitarse a comer. Su
periódico, que ya no se titulaba El arte, sino La Llamarada.
con el epígrafè: "¡Artilleros, a vuestros cañones!", no iba
bien y quería transformarlo en una revista semanal, él solo
y sin la ayuda de Deslauriers. Volvió a hablar de su antiguo
proyecto y expuso su nuevo plan.
Federico, acaso porque no comprendía, contestó con
vaguedades. Hussonnet tomó muchos cigarros de la mesa y
dijo:
-Adiós, amigo. Y desapareció.
Federico pidió la cuenta. Era larga, y el mozo, con la
servilleta en el brazo esperaba que le pagase, cuando otro,
un individuo pálido que se parecía a Martinon, fue a
decirle:
-Discúlpeme, pero en el escritorio se han olvidado de
incluir el coche.
-¿Qué coche?
-El que ese señor tomó hace poco para llevar los perros. Y la cara del mozo se
alargó, como si compadeciera a
Federico, que sintió gahas de abofètearlo. Le dio de propina
los veinte francos que le devolvieron.
-Gracias, señor -dijo el hombre de la servilleta, y le
hizo una profunda reverencia.
229
Federico pasó el día siguiente rumiando su ira y su humillación. Se reprochaba no
haber abofeteado a Cisy. En cuanto a la .Mariscala, se juró no volver a verla; no faltaban
otras tan bellas como ella; y puesto que era necesario el dinero para poseer a las mujeres de
esa clase, jugaría a la Bolsa el precio de su granja, sería rico y deslumbraría con su lujo a la
Mariscala y a todo el mundo. Cuando llegó la noche se asombró de no haber pensado en la
señora de Arnoux.
"¡Tanto mejor! ¿Para qué?".
Al otro día, a las ocho, Pellerin fue a visitarle. Comenzó con elogios de los muebles
y adulaciones, y luego preguntó de pronto:
-¿El domingo estuvo usted en las carreras? -¡Sí, ay!
Entonces el pintor declamó contra la anatomía de los caballos ingleses y elogió los
de Géricault y los del Partenón.
-¿Estaba Rosanette con usted?
Y la elogió también hábilmente.
Pero la frialdad de Federico lo desconcertó y no sabía cómo hablarle del retrato.
Su primera intención había sido hacer un Ticiano, pero poco a poco lo fue
seduciendo la variada coloración de su modelo y trabajó. libremente, acumulando las pastas
y las luces. Rosanette estaba encantada al principio; sus entrevistas con Delmar
interrumpían las sesiones y dejaban a Pellerin tiempo de sobra para entusiasmarse con su
obra. Pero luego se apaciguó la admiración y se preguntó si su pintura no carecía de
grandeza. Había vuelto a ver los Ticianos y, al advertir la dilèrencia, reconoció sus defectos
y se dedicó a retocar los contornos simplemente. Luego había tratado, esfumando los
colores, de disminuir su intensidad y de que se mezclaran los tonos de la cabeza y de los
fondos, con lo que la figura había adquirido consistencia y vigor las sombras; todo parecía
más firme. Por fin volvió la Mariscala, y se permitió hacer objeciones, pero el artista perse
veró, naturalmente. Después de enfurecerse mucho con su
necedad, se dijo que ella podía tener razón. Entonces
comenzó el período de las dudas y los retortijones del
230
pensamiento que provocan los del estómago, los insomnios, la fiebre y el
descontento de sí mismo. Había tenido el valor de hacer algunos retoques, pero sin
entusiasmo y con la sensación de que su trabajo era malo.
Lo único que lamentaba era que lo hubieran rechazado del Salón, y luego reprochó a
Federico que no había ido a ver el retrato de la Mariscala.
-¡Me importa un bledo la Mariscala! -exclamó Fe
derico.
Esa declaración envalentonó al pintor.
-¿Creerá usted que esa necia no quiere ya el retrato?
Lo que callaba era que le había pedido mil escudos por él. Ahora bien, la Mariscala
no se había preocupado por saber quién lo pagaría, y como prefería sacarle el dinero a
Arnoux para cosas más urgentes, ni siquiera le había hablado del asunto.
-Pues bien, ¿por qué no se lo dice a Arnoux? -preguntó Federico.
Había conversado con él, enviado por la Mariscala, pero el ex comerciante de
cuadros no quería saber nada del retrato.
-Sostiene que eso es cosa de Rosanette.
-Y así es, efectivamente.
-¡Cómo! ¡Es ella la que me envía a usted!
Si Pellerin hubiera creído en la excelencia de su obra, tal vez no se le habría
ocurrido explotarla, pero una cantidad de dinero -y una cantidad considerable- sería un
mentís a la crítica y un aseguramiento para él mismo. Federico, para librarse de él, preguntó
cortésmente por las condiciones.
Lo exagerado de la cifra le indignó.
-¡Ah, no, no!
-Sin embargo, usted es su amante y fue usted quien me hizo el encargo.
-Permítame que le diga que no fui más que el intermediario.
-¡Pero yo no puedo quedarme colgado!
El artista se acaloraba.
-No lo creía tan codicioso.
-Ni yo a usted tan avaro. ¡Servidor!
231
Acababa de irse Pellerin cuando se presentó Sénécal. Federico, desconcertado, se
sintió inquieto y preguntó: -¿Qué sucede?
Sénécal contó su historia:
-El sábado, a eso de las nueve, la señora de Arnoux recibió una carta que la llamaba
a París; como daba la casualidad de que allí no había nadie que pudiera ir a Creil en busca
de un coche, quería que fuera yo, pero me negué, pues eso no figura entre mis funciones.
Partió y volvió el domingo por la noche, Ayer por la mañana se presentó Arnoux en la
fábrica. La Bordelesa se quejó. No sé qué hay entre ellos, pero le perdonó la multa delante
de todos, y tuvimos un cambio de palabras fuertes. En resumen, me pagó la cuenta y aquí
estoy.
Luego, recalcando las palabras, añadió:
-Por lo demás, no me arrepiento. He cumplido mi deber. Pero no importa, todo ha
sido por usted.
-¡Cómo! --exclamó Federico, temiendo que Sénécal hubiese adivinado algo.
Pero Sénécal no había adivinado nada, pues dijo: -Quiero decir que si no hubiera
sido por usted tal vez habría encontrado algo mejor.
Federico sintió una especie de remordimiento.
-¿En qué puedo servirle ahora?
Sénécal deseaba un empleo cualquiera, algún puesto. -Usted puede conseguirlo
fácilmente, pues conoce a
mucha gente, al señor Dambreuse entre otros, según me ha
dicho Deslauriers.
Ese recuerdo de Deslauriers desagradó a Federico. Después de su encuentro en el
Campo de Marte no quería volver a casa de los Dambreuse.
-No tengo la suficiente intimidad con ese señor para recomendarle a alguien.
El demócrata soportó la negativa estoicamente y, tras un instante de silencio, dijo:
-Todo esto, estoy seguro de ello, proviene de la Bordelesa y también de su señora de
Arnoux.
Ese su despojó al corazón de Federico de la poca buena voluntad que le quedaba.
Sin embargo, por delicadeza, tomó la llave de su escritorio.
232
Sénécal le impidió que lo abriera.
--Gracias.
Luego, olvidando sus miserias, habló de las cosas de la patria, de las cruces de
honor prodigadas en el onomástico del Rey, del cambio. de Gabinete, de los procesos de
Drouillard y Bénier, los escándolos de la época, declamó contra los burgueses y predijo una
revolución.
Un cris japonés colgado en la pared atrajo su mirada. Lo tomó, examinó el mango y
lo arrojó al canapé, disgustado.
-Bueno, ¡adiós! Tengo que ir a Notre-Dame-de-Lorette.
-¡Cómo! ¿Para qué?
-Hoy se celebran los oficios de aniversario de Godefroy Cavaignac. ¡Ese murió
luchando! Pero no ha terminado todo . . . ¿Quién sabe?
Y Sénécal tendió la mano a Federico.
-Tal vez no'volvamos a vernos. ¡Adiós!
Ese adiós, repetido dos veces, su fruncimiento de cejas al examinar el puñal, su
resignación y su aire solemne, sobre todo, hicieron reflexionar a Federico, quien poco
después ya no pensaba en el asunto.
Esa misma semana su escribano de El Havre le envió el precio de su granja, ciento
setenta y cuatro mil francos. Lo dividió en dos partes, colocó la primera en valores del
Estado y llevó la segunda a un corredor de cambios para arriesgarla en la Bolsa.
Comía en los restaurantes de moda, frecuentaba los teatros y procuraba distraerse,
cuando Hussonnet le envió una carta en la que le comunicaba alegremente que la
Mariscala, al día siguiente de las carreras, había despedido a Cisy. Federico se alegró por
ello, sin inquirir por qué el bohemio le informaba de esa aventura.
La casualidad quiso que se encontrara con Cisy tres días después. El caballero
mostró aplomo e incluso le invitó a comet el miércoles siguiente.
Ese día, por la mañana, Federico recibió una notificación, judicial en la que el señor
Carlos Juan Bautista Oudry le informaba que, en virtud de un fallo del tribunal, había
adquirido una propiedad situada en Belleville perteneciente al señor Jacques Arnoux, y
estaba dispuesto a pagar los doscientos veintitrés mil francos a que ascendía el precio de
233
la venta. Pero resultaba de la misma escritura que la suma de las hipotecas que
gravaban el inmueble superaba el precio de adquisición, y, por consiguiente, el crédito de
Federico estaba completamente perdido.
Todo el mal provenía de no haber renovado en tiempo oportuno una inscripción
hipotecaria. Arnoux se había encargado de esa diligencia, pero la olvidó en seguida.
Federico se enfureció con él, mas cuando se le pasó la ira pensó:
"¡Bah, después de todo, qué importa! Si eso puede salvarlo tanto mejor. 1o me
moriré por ello. ¡No pensemos más en el asunto!"
Pero al revolver los papelotes que tenía en la mesa encontró la carta de Hussonnet y
vio la posdata, en la que no se había fijado la primera vez. El bohemio le pedía cinco mil
francos, exactamente, para poner en marcha el asunto del periódico.
"¡Cómo me fastidia ese hombre!"
Y contestó brutalmente, rechazando la petición, en una esquela lacónica. Después
de lo cual se vistió para ir a La
Maison d'Or.
Cisy presentó a sus invitados, comenzando por el más respetable, un señor gordo de
cabello blanco.
-El marqués Gilberto des Aulnays, mi padrino; el señor Anselmo de Forchambeaux
era un joven rubio y alfeñicado, ya calvo-; el señor José Boffreu, mi primo -y señaló a un
cuarentón de aspecto sencillo— y he aquí a mi profesor de otro tiempo, el señor Vezou.
Era este último un personaje medio carretero y medio seminarista, con grandes
patillas y un largo levitón abrochado abajo por un solo botón, de manera que se le
abombaba en el pecho.
Cisy esperaba a otro invitado, el barón de Comaing, "que acaso venga, aunque no es
seguro". Salía a cada instante y parecía inquieto. Por fin, a las ocho, pasaron a una sala
espléndidamente iluminada y demasiado espaciosa para el número de los invitados. Cisy la
había elegido deliberadamente para darse tono.
Una bandeja de plata sobredorada, llena de flores y frutas, ocupaba el centro de la
mesa, cubierta de vajilla de
234
plata, de acuerdo con la antigua moda francesa; fuentecillas, llenas de salazones y
especias, formaban orla a todo alrededor; jarras de vino rosado enfriadó en hielo se alzaban
de trecho en trecho; cinco copas de diferente altura se alineaban delante de cada plato,
juntamente con cosas de uso desconocido, mil utensilios de boca ingeniosos. Y sirvieron
como primer plato una cabeza de esturión rociada con champaña, un jamón de York con
tokay, tordos al gratin, codornices asadas, una empanada Béchamel, un guiso de perdices, y
en los extremos de todo eso ahilados de papas mezclados con trufas. Una araña y
candeleros de muchos brazos iluminaban el comedor, tapizado de damasco rojo. Cuatro
criados de frac negro se mantenían detrás de los sillones de tafilete. Ese espectáculo
porvocó exclamaciones de los invitados, sobre todo del prolèsor.
-Nuestro anfitrón, palabra de honor -dijo-, ha cometido verdaderas locuras. ¡Esto es
demasiado bello!
-¿Esto? -replicó el vizconde-. ¡No tiene importancia!
Y a la primera cucharada:
-Y bien, mi viejo des Aulnays, ¿ha ido al Palais-Royal
para ver Padre y portero?'
-Sabes muy bien que no tengo tiempo para eso --contestó el marqués.
Dedicaba las mañanas a un curso de arboricultura; las noches, al Círculo Agrícola, y
las tardes a estudios en las fábricas de aperos de labranza. Vivía en la Saintonge durante las
tres cuartas partes del año, y aprovechaba los viajes a la capital para instruirse; y su
sombrero de anchas alas, colocado en una consola, estaba lleno de folletos.
Cisy, al observar que el señor de Forchambeaux rechazaba el vino, exclamó:
-¡Beba, caramba! ¡No está muy animado en su última comida de soltero!
Al oír eso, todos se inclinaron y le felicitaron.
-Y la novia -dijo el profesor- es encantadora, estoy seguro.
-¡Pardiez! -exclamó Cisy-. Aunque lo sea, hace mal. ¡Es tan estúpido el matrimonio!
' Comedia - vodevil de :\ncelot de Bourgeois.
235
-Hablas ligeramente, amigo mío -replicó el señor des Aulnays-, y una lágrima
asomó a sus ojos al recuerdo de su difunta esposa.
Y Forchambeaux repitió muchas veces seguidas, sonriendo:
-¡También usted parará en eso! ¡También usted parará en eso!
Cisy protestó. Prefería divertirse, "ser Regencia". Quería aprender la lucha libre para
visitar los garitos de la Cité, como el príncipe Rodolfo de Los misterios de París. Sacó del
bolsillo una pipa corta, maltrataba a los sirvientes, bebió con exceso, y para granjearse
buena opinión denigraba todos los platos. Inclusive ordenó que se llevaran las trufas y el
profesor, que se deleitaba con ellas, dijo por adulonería:
-Esto no se puede comparar con las claras de huevos batidos de su señora abuela.
Después se puso a hablar con su vecino el agrónomo, para quien la vida en el campo
tenía muchas ventajas, aunque sólo fuera la de poder educar a sus hijas en los gustos
sencillos. El prolèsor aprobaba sus ideas y le adulaba, pues., suponía que influía en su
alumno, del que deseaba en secreto ser el hombre de negocios.
Federico había ido furioso contra Cisy; la necedad de éste lo desarmó. Pero sus
gestos, su cara, toda su persona le recordaban la comida en el Café Inglés y le irritaban cada
vez más; y escuchaba las observaciones descorteses que hacía a media voz el primo José,
un buen muchacho sin fortuna aficionado a la caza y becario. Cisy, en broma, le llamó
"ladrón" varias veces. Y de pronto exclamó:
-¡Oh! ¡El barón!
Entró un buen mozo de treinta años, fisonomía un tanto ruda y miembros ágiles, con
el sombrero ladeado y una flor en el ojal. Era el ideal del vizconde, al que encantó su
'llegada y le excitó de tal modo que inclusive trató de hacer un retruécano a propósito de un
coq de bruyere (gallo silvestre) que servían en aquel momento.
-He aquí el mejor de los caracteres de La Bruyere.
Luego hizo al señor de Comaing una serie de preguntas sobre personas
desconocidas para los demás, y de pronto, como si se le hubiera ocurrido una idea,
preguntó:
236
-Dígame, ¿se acordó usted de mi?
El otro se encogió de hombros y contestó:
-No tiene usted la edad necesaria, jovenzuelo. Es imposible.
Cisy le había rogado que lo hiciera ingresar en su club. Pero el barón, compadecido,
sin duda, del amor propio herido del vizconde, añadió:
-¡Ah, se me olvidaba! Le felicito por su apuesta, querido.
-¿Qué apuesta?
-La que hizo en las carreras de que iría esa noche misma a casa de esa dama.
Federico experimentó la sensación de que le daban un latigazo. Pero lo calmó
inmediatamente la turbación que vio reflejarse en la cara de Cisy.
En efecto, la Nlariscala se sintió arrepentida al día siguiente cuando Arnoux, su
primer amante, su hombre, se presentó en su casa. Ambos dieron a entender al vizconde
que "estorbaba", y lo pusieron en la calle con pocos miramientos.
Cisy simuló que no entendía, pero el barón añadió:
-¿Qué es de esa buena Rosa? ¿Conserva sus lindas piernas?
Con lo que demostraba que la conocía íntimamente. A Federico le contrarió el
descubrimiento.
-No hay por qué ruborizarse -continuó el barón-. Es una buena aventura.
Cisy chasqueó la lengua y dijo:
-¡Bah, no tan buena!
-¡Ah!
-Así es. Ante todo, yo no le encuentro nada de extraordinario; además mujeres como
ella se consiguen a montones, pues, en fin de cuentas ... se vende ...
-Pero no a todos -intervino Federico acremente.
-¡Se cree diferente de los otros! ¡Qué farsa! -replicó Cisy.
Y todos rieron.
Federico sentía que le ahogaban los latidos del corazón y bebió dos vasos de agua
seguidos.
Pero el barón conservaba un buen recuerdo de Rosanette.
237
i
¿Sigue con un tal Arnoux' -preguntó.
-No sé -contestó Cisy-. No conozco a ese señor. Sin embargo, dijo que era un
estafador. -¡Protesto 1-exclamó Federico.
-No obstante, es cierto. ¡Inclusive ha tenido un proceso! -¡No es verdad!
Y Federico comenzó a defender a Arnoux. Garantizaba su probidad, terminaba
creyendo en ella, inventaba cifras y pruebas. El vizconde, rebosante de rencor y además
achispado, se obstinó en sus afirmaciones, de modo que Federico le dijo seriamente:
-¿Trata de ofenderme, caballero?
N' lo miró, con los ojos tan ardientes como su cigarro. -¡Oh, de ningún modo! Hasta
le concedo que tiene algo
muy bueno: su esposa.
-¿La conoce usted?
-¡Pardiez! ¡'Iodo el mundo conoce a Sofia Arnoux! ¿Cómo ha dicho'
Cisy, que se había levantado, repitió balbuciendo: -¡'Iodo el mundo la conoce!
-iC:állese! ¡No son mujeres de esa clase las que usted frecuenta!
-¡De IQ que me jacto!
Federico le arrojó su plato a la cara.
Pasó como un rayo sobre la mesa, derribó dos botellas, rompió un frutero y, después
de dividirse en tres pedazos contra el centro de mesa, golpeó el vientre del vizconde.
Todos se levantaron para sujetarlo. Él forcejeaba, gritando, presa de una especie de
frenesí, mientras el señor des Aulnays repetía:
-i Vamos, muchacho, cálmese!
-¡Pero es espantoso! -vociferaba el profesor.
Forchambeaux, lívido como las ciruelas, temblaba; José reía a carcajadas; los mozos
enjugaban el vino y recogían en el suelo los fragmentos, y el barón fue a cerrar la ventana,
pues el alboroto, a pesar del ruido de los coches, podía oírse desde el bulevar.
Como en el momento' del lanzamiento del plato todos hablaban al mismo tiempo,
fue imposible averiguar cuál era el motivo de aquella ofensa, si era Arnoux, su esposa,
238
Rosanette o alguna otra persona. Lo único cierto era la brutalidad incalificable de
Federico, quien se negó terminantemente a manifestar el menor pesar por lo sucedido.
El señor des Aulnays, el primo José, el preceptor, Forchambeaux mismo, trataban
de aplacarle, mientras el barón consolaba a Cisy, quien, presa de un decaimiento nervioso,
lloraba. Federico, al contrario, se irritaba cada vez más, y así habría seguido hasta el día
siguiente si el barón, para poner fin al incidente, no le hubiera dicho:
Señor, el vizconde le enviará mañana a su casa sus padrinos.
¿A'qué hora?
-A las doce, si le parece bien.
-Perfectamente, caballero.
Federico, una vez fuera, respiró a pleno pulmón. Desde hacía demasiado tiempo
reprimía sus sentimientos. Por fin acababa de desahogarlos y sentía como el orgullo de la
virilidad, una superabundancia de fuerzas íntimas que le embriagaban. Necesitaba dos
padrinos. El primero en que pensó fue Regimbart, y se dirigió inmediatamente a un cafetín
de la calle Saint-Denis. El escaparate estaba cerrado, pero sobre la puerta se veía luz a
través del cristal. Llamó, abrieron la puerta y entró, encorvándose mucho bajo la
marquesina.
Una vela, en el borde del mostrador, iluminaba la sala desierta. Todos los taburetes
estaban patas arriba sobre las mesas. El dueño y la dueña, con el mozo, cenaban en el
rincón próximo a la cocina, y Regimbart, con el sombrero puesto, compartía la comida y
molestaba al mozo, que a cada bocado se veía obligado a ladearse un poco. Federico le
refirió lo sucedido brevemente y pidió su ayuda. El Ciudadano guardó silencio al principio,
girando los ojos y como si reflexionara; luego dio muchas vueltas por la sala y por fin dijo:
-¡Acepto de buen grado!
Y una sonrisa homicida le desarrugó el ceño al enterarse de que el adversario era un
noble.
-¡Lo trataremos a la baqueta, pierda cuidado! Desde luego ... a espada.
-Acaso --objetó Federico-, yo no tengo derecho ...
239
-¡Le digo que será a espada! -replicó ásperamente el Ciudadano-. ¿Sabe usted
manejarla? -Un poco.
-¡Ah, un poco! ¡Todos son iguales! ¡Y rabian por batirse! ¿Qué prueba la sala de
armas? Escúcheme: manténgase a bastante distancia, siempre encerrado en círculos, ¡y
defiéndase, defiéndase! Eso está permitido. Fatíguelo, y luego ¡tírese a fondo
decididamente! Y, sobre todo, nada de martingalas, nada de golpes a la Fougère. No,
simples uno-dos y cambio de filos. Así, ¿ve usted?, girando la muñeca como para abrir una
cerradura ... Señor Vauthier, deme su bastón. Con esto basta.
Empuñó la varilla que servía para encender el gas, arqueó el brazo izquierdo, plegó
el derecho y comenzó a descargar estocadas contra el tabique. Pataleaba, se anima. ba y
hasta fingía que encontraba dificultades mientras gritaba: "¿Estás ahí? ¿Estás ahí?", y su
enorme silueta se proyectaba en la pared, con el sombrero que parecía tocar el techo. El
dueño del cafetín exclamaba de vez en cuando: "¡Bravo! ¡Muy bien!". Su esposa lo
admiraba también, en silencio, y Teodoro, un veterano que además era fanático del señor
Regimbart, lo contemplaba embobado.
Al día siguiente, temprano, Federico corrió a la tienda donde trabajaba Dussardier.
Después de pasar por una serie de habitaciones, todas llenas de paños colocados en
anaqueles o desplegados sobre mesas, y de chales que colgaban de perchas, vio a
Dussardier en una especie de jaula enrejada, entre registros y escribiendo de pie en su
pupitre. El buen muchacho abandonó inmediatamente su trabajo.
Los padrinos llegaron antes de las doce. Federico, por delicadeza, creyó que no
debía presenciar la conferencia.
El barón y el señor BofTreu declararon que se contentarían con las excusas más
simples. Pero Regimbart, que tenía como principio no ceder nunca y quería defender el
honor de Arnoux -pues Federico no le había hablado de otra cosa- exigió que fuera el
vizconde quien se disculpase. Al señor de Comaing le indignó la impertinencia. Como el
Ciudadano no quiso ceder, la conciliación se hizo imposible y tendrían que batirse.
240
Surgieron otras dificultades, pues la elección de armas correspondía legalmente a
Cisy, que era el ofendido. Pero Regimbart sostenía que al desatar se constituía en el
ofensor. Sus padrinos arguyeron que, no obstante, un bofetón era la más atroz de las
ofensas. El Ciudadano desaprobó la palabra: un golpe no era un bofetón. Por fin se decidió
consultar con militares, y los cuatro padrinos se fueron para entrevistarse con oficiales de
un cuartel cualquiera.
Se detuvieron en el del muelle de Orsay. El señor de Comaing se acercó a dos
capitanes y les expuso el pro
blema.
Los capitanes no entendieron el asunto, embrollados por las interrupciones de
Regimbarí. Terminaron aconsejando a aquellos señores que redactaran un acta y luego
decidirían. En consecuencia se trasladaron a un café, y para hacer las cosas más
discretamente se designó a Cisy con una H y a Federico con una K.
Volvieron al cuartel y se encontraron con que los oficiales habían salido. Pero
reaparecieron y declararon que, evidentemente, la elección de armas correspondía al señor
H. Todos se dirigieron a la casa de Cisy, pero Regimbart y Dussardier se quedaron en la
acera.
El vizconde, al conocer la solución, se quedó tan turbado que se la hizo repetir
muchas veces; y cuando el señor de Comaing se refirió a las pretensiones de Regimbart
murmuró un "sin embargo" revelador de que no estaba muy lejos de aceptarlas. Luego se
dejó caer en un. sillón y declaró que
no se batiría.
-¿Cómo es eso? -preguntó el barón.
Entonces Cisy prorrumpió en una verborrea desordenada. Quería batirse a trabuco, a
quemarropa, con una sola pistola.
---0 bien se pondrá arsénico en un vaso y se echará a suerte quién habrá de beberlo.
Eso se hace a veces, lo he leído.
El barón, poco paciente por naturaleza, lo trató con dureza.
-Esos señores esperan su respuesta. ¡Esto es indecente! ¿Qué elige usted? ¡Vamos!
¿La espada?
241
El vizconde movió la cabeza afirmativamente, y el duelo fue fijado para el día
siguiente, en la puerta Maillot, a las siete en punto.
Como Dussardier tenía que volver a su trabajo, Regimbart fue a prevenir a Federico.
Lo habían tenido durante todo el día sin noticias y su impaciencia había llegado a
ser intolerable. -¡Tanto mejor! -exclamó.
Al Ciudadano le satisfizo su presencia de ánimo.
-¿Creerá usted que exigían que nosotros nos disculpáramos? ¡Poca cosa, una simple
palabra! ¡Pero yo los mandé lindamente a paseo! Como debía hacerlo, ¿verdad?
-Sin duda -contestó Federico, pensando que habría hecho mejor eligiendo otro
padrino.
Luego, cuando se quede solo, se repitió en voz alta muchas veces:
-¡Voy a batirme! ¡Voy a batirme! ¡Qué raro!
Y como iba y venía por la habitación, al pasar por
delante del espejo observó que estaba pálido. "¿Tendré miedo?"-", pensó.
Y una angustia abominable se apoderó de él ante la idea de que pudiera sentir miedo
en el lugar del duelo.
"Pero, ¿si me matara? Mi padre murió así. ¡Sí, me
matará!
Y de pronto vio a su madre vestida de luto e imágenes incoherentes cruzaron por su
cabeza. Su propia cobardía le exasperó, y fue presa de un paroxismo de bravura, de un
deseo carnicero. Un regimiento no le habría hecho retroceder. Cuando se calmó esa fiebre,
se sintió, con alegría, inconmovible. Para distraerse fine a la ópera, donde daban un ballet.
Escuchó la' música, enfocó con los gemelos a las bailarinas y bebió un ponche en el
entreacto. Pero cuando volvió a casa, la vista de su despacho, de sus muebles, que acaso
veía por última vez, le produjo un desfallecimiento.
Bajó al jardín y contempló las estrellas rutilantes. La idea de batirse por una mujer
lo elevaba y ennoblecía a sus ojos. Luego fue tranquilamente a acostarse.
No le sucedía lo mismo a Cisy. Cuando se fue el barón, José había tratado de elevar
su estado de ánimo, pero como el vizconde seguía abatido, le dijo:
242
-Sin embargo, valiente, si prefieres quedarte aquí, iré a decírselo.
Cisy no se atrevió a contestar "está bien", pero habría preferido que su primo le
hiciera ese favor sin decirlo.
Deseaba que Federico, durante la noche, muriera de un ataque de apoplejía, o que se
produjera un motín y al día siguiente hubiese las suficientes barricadas para cerrar todos los
accesos al Bosque de Boulogne; o que algún acontecimiento impidiese acudir a alguno de
los padrinos, pues• sin padrinos el duelo no se realizaría. Deseaba escapar en' un tren
expreso a cualquier parte. Lamentaba no conocer la medicina para tomar algo que, sin
exponer su vida, le hiciera pasar por muerto. Llegó a desear estar gravemente enfermo.
Para contar con un consejo o una ayuda mandó a un criado en busca del señor des
Aulnays, pero el excelente caballero había vuelto a Saintonge, llamado por un despacho
que le anunciaba la indisposición de una de sus hijas. Eso le pareció a Cisy de mal agüero.
Por suerte, el señor Vezou, su preceptor, fue a verlo y pudo, entonces, expansionarse.
-¿Qué puedo hacer, Dios mío, qué puedo hacer?
-Yo en su lugar, señor conde, pagaría a un matón del mercado para que le diera una
paliza.
-Pero se sabría quién lo había enviado -objetó Cisy.
Gemía de vez en cuando. Luego preguntó:
-¿Pero se tiene derecho a batirse en duelo?
-¡Qué quiere usted! ¡Es un resto de barbarie!
Por complacencia, el pedagogo se invitó él mismo a comer. Su alumno no comió y
después sintió la necesidad de dar un paseo.
Al pasar por delante de una iglesia, dijo:
-¿Si entráramos aquí ... para ver?
El señor Vezou no deseaba otra cosa y hasta le ofreció el agua bendita.
Era el mes de María, las flores cubríalt el altar, cantaban unas voces y el órgano
resonaba. Pero a Cisy le era imposible orar, pues las pompas religiosas le inspiraban ideas
fúnebres; oía retumbar el De profundis.
-¡Vámonos de aquí! No me siento bien.
243
Pasaron toda la noche jugando a los naipes. El vizconde procuraba perder, para
conjurar la mala suerte, de lo que se aprovechó el señor Vezou. Por fin, al amanecer, Cisy,
que no podía aguantar más, se recostó sobre el tapete verde y tuvo un sueño lleno de
pesadillas.
Sin embargo, si el coraje consiste en hacer frente al decaimiento, el vizconde se
mostró valeroso, pues cuando vio a sus padrinos, que iban a buscarlo, se irguió con todas
sus fuerzas, pues la vanidad le hizo comprender que si retrocedía quedaría deshonrado. El
señor de Comaing lo lèlicitó por su buen aspecto.
Pero en el camino, el traqueteo del coche y el calor del sol le enervaron. Decayó su
energía y ni siquiera sabía ya dónde estaba.
El barón se divertía aumentando su terror y hablaban del, "cadáver" y de la manera
de introducirlo clandestinamente en la ciudad. Le ayudaba José, pues ambos juzgaban
ridículo el lance y estaban convencidos de que todo se arreglaría.
Cisy, que iba con la cabeza baja, la levantó suavemente e hizo notar que no llevaban
médico.
-Es inútil -{lijo el barón.
-¿No hay peligro, entonces?
José respondió en tono grave:
-¡Esperémoslo!
Y nadie volvió a hablar en el coche.
A las siete y diez llegaron a la puerta Maillot. Federico y sus padrinos se hallaban ya
allí, los tres vestidos de negro. Regimbart, en vez de la corbata, tenía un alzacuello como un
soldado y llevaba una especie de larga caja de violín, especial para esa clase de aventuras.
Cambiaron fríamente un saludo y luego se adentraron todos en el bosque de Boulogne, por
la carretera de Madrid, en busca de un lugar conveniente.
Regimbart dijo a Federico, que caminaba entre él y Dussardier:
-Y bien, ¿cómo va ese canguelo? Si necesita algo, no tenga reparo en decirlo, sé
cómo son esas cosas. El temor es natural en el hombre.
Y añadió en voz baja:
244
-No fume, eso debilita.
Federico arrojó el cigarro, que le molestaba, y siguió adelante con paso firme. El
vizconde avanzaba detrás, apoyado en los brazos de sus dos padrinos.
j
Raros transeúntes se cruzaban con ellos. El cielo estaba azul y de vez en cuando se
oía saltar a un conejo. En el recodo de un sendero una mujer con pañuelo en la cabeza
conversaba con un hombre de blusa, y en la gran avenida, bajo los castaños, criados con
chaquetilla de dril paseaban a sus caballos. Cisy recordaba los días felices en que, montado
en su alazán y calado el monóculo, cabalgaba unto a la portezuela de las calesas; esos
recuerdos aumentaban su angustia, una sed intolerable le abrasaba, el zumbido de las
moscas se confundía con los latidos de sus arterias, sus pies se hundían en la arena y le
parecía que caminaba desde hacía un tiempo infinito.
Los padrinos, sin detenerse, escudriñaban con la mirada los dos lados del camino.
Deliberaron sobre si irían a la cruz Catelan o al pie de los muros de Bagatelle. Por fin se
dirigieron hacia la derecha y se detuvieron en una especie de alameda al tresbolillo, entre
pinos.
El lugar fue elegido de manera que quedara repartido igualmente el nivel del
terreno. Marcaron los dos sitios donde debían colocarse los adversarios. Luego Regimbart
abrió su estuche. Contenía, sobre un acolchado de badana roja, cuatro espadas magníficas,
acanaladas en el centro, y con los puños afiligranados. Un rayo de luz que atravesó el
follaje cayó sobre ellas, y a Cisy le pareció que brillaban como víboras de plata en un
charco de sangre.
El Ciudadano hizo ver que eran del mismo tamaño, y se quedó con la tercera, para
separar a los combatientes en, caso necesario. El señor de Comaing tenía un bastón. Se hizo
un silencio y se miraron, y todos los rostros tenían algo de asustado o de cruel.
Federico se quitó la levita y el chaleco, y Cisy, con la ayuda de José, hizo lo mismo.
Cuando se quitó la corbata se le vio en el cuello una medalla bendita, lo que hizo sonreír de
compasión a Regimbart.
Entonces el señor de Comaing, para conceder a Federico
un momento más de reflexión, alegó triquiñuelas. Reclamó
245
el derecho de ponerse un guante y el de asir con la mano izquierda la espada del
adversario, y Regimbart, que estaba impaciente, no se opuso a ello. Por fin, el barón,
dirigiéndose a Federico, le dijo:
-Todo depende de usted, caballero. Nunca es deshonroso reconocer las propias
faltas.
Dussardier le aprobó con un gesto, pero el Ciudadano se indignó:
-¿Cree' usted que hemos venido para desplumar patos, caramba? ... ¡En guardia!
Los duelistas se hallaban frente a frente y los padrinos a cada lado. Regimbart dio la
señal:
-¡Vamos!
Cisy palideció horriblemente. La hoja de su espada temblaba en la punta como un
látigo. Tambaleó, separó los brazos y cayó de espaldas, desmayado. José lo levantó, y,
aplicándole a la nariz un frasquito, lo sacudió fuertemente. El vizconde volvió a abrir los
ojos y de pronto saltó como una fiera sobre su espada. Federico conservaba la suya y lo
esperaba, con la mirada fija y la mano en alto.
-¡Deténganse, deténganse! -gritó una voz que llegaba de la carretera al mismo
tiempo que el ruido de 'un caballo al galope.
La capota de un cabriolé rompía las ramas y un hombre asomado a la ventanilla
agitaba un pañuelo mientras seguía gritando:
-¡Deténganse! ¡Deténganse!
El señor de Comaing, creyendo que intervenía la policía, levantó el bastón y dijo:
-¡Terminen! ¡El vizconde sangra!
-¿Yo? -preguntó Cisy.
En efecto. al caer se había desollado el pulgar de la mano izquierda.
-Pero ha sido al caer -observó el Ciudadano.
El barón fingió que no le había oído. Entretanto, Arnoux saltó del coche y gritaba:
-¡Llego demasiado tarde! ¡Pero no! ¡Dios sea loado! Abrazaba a Federico, lo
palpaba, le cubría de besos la
cara.
246
-Conozco el motivo. Ha querido defender a su viejo amigo. ¡Está bien eso, está
bien! ¡Nunca lo olvidaré! ¡Qué bueno es usted, mi querido hijo!
Lo contemplaba derramando lágrimas y reía de felicidad. El barón se volvió hacia
José:
-Creo que estamos de más en esta fiesta de familia. Esto ha terminado, ¿no es cierto,
señores? ...Vizconde, ponga su brazo en cabestrillo, aquí tiene mi pañuelo.
Y con un gesto imperioso añadió:
-¡Vamos, nada de rencores! ¡Eso es lo que procede!
Los dos duelistas se estrecharon la mano, débilmente. El vizconde, el señor de
Comaing y José desaparecieron por un lado y Federico se fije por el otro con sus amigos.
Como el restaurante de Madrid no quedaba lejos, Arnoux propuso que fueran allí
para beber un vaso de cerveza.
-E inclusive podríamos almorzar -dijo Regimbart.
Pero como Dussardier no disponía de tiempo, se limitaron a tomar un refresco en el
jardín. Todos sentían la beatitud que sigue a los desenlaces felices. Pero al Ciudadano le
disgustaba que hubiesen interrumpido el duelo en el momento oportuno.
Arnoux se había enterado del lance por un tal Compain, amigo de Regimbart, e
impulsado por una corazonada había corrido para impedirlo, creyendo, además, que él era
la causa. Pidió a Federico que le diera algunos detalles al respecto, pero el joven,
conmovido por aquellas pruebas de ternura, no quiso aumentar su ilusión.
-¡Por favor, no hablemos de eso!
A Arnoux le pareció muy delicada esa reserva. Luego, con su veleidad ordinaria,
pasó a otro tema y preguntó a Regimbart:
-¿Qué hay de nuevo, Ciudadano?
Y comenzaron a hablar de giros y vencimientos, y hasta, para estar más cómodos,
fueron a cuchichear a otra mesa.
Pero Federico pudo oírles estas palabras: "Usted va a
firmarme ... -Sí, pero usted, por supuesto ... -¡Lo he
negociado, por fin, en trescientos! -¡Buena comisión, a fe
mía!". En suma, era evidente que Arnoux se las entendía
con el Ciudadano para muchas cosas.
247
Federico pensó en recordarle sus quince mil francos, pero lo que acababa de hacer
impedía los reproches, inclusive los más suaves. Además, se sentía cansado y el lugar no
era conveniente. Dejó el asunto para otro día.
Arnoux, sentado a la sombra de un ligustro, fumaba alegremente. Levantó la vista
hacia las puertas de los reservados, todos los cuales daban al jardín, y dijo que en otro
tiempo había estado en ellos con frecuencia.
-No solo, seguramente -comentó el Ciudadano.
-¡Por supuesto!
-¡Qué granuja es usted! ¡Un hombre casado!
-¿Y usted? -replicó Arnoux, y con una sonrisa indulgente, añadió-. Estoy seguro de
que este bribón posee en alguna parte una habitación para recibir a las muchachas.
El Ciudadano confesó que era cierto con un simple alzamiento de las cejas. Y los
dos señores expusieron sus gustos: Arnoux prefería ahora a las obreras jóvenes; Regimbart
detestaba a las "remilgadas" y se atenía ante todo a lo positivo. De lo cual dedujo el
comerciante de loza que no se debía tratar en serio a las mujeres.
"Sin embargo, ama a la suya", pensaba Federico al volver a casa; lo consideraba
ruin y le guardaba rencor por aquel duelo, como si poco antes hubiese arriesgado su vida
por él.
En cambio, agradecía a Dussardier su abnegación; el dependiente, a instancias
suyas, no tardó mucho en visitarle a diario.
Federico le prestaba libros: Thiers, Dulaure, Barante, la Hisloria de los Girondinos
de Lamartine. El buen muchacho le escuchaba con recogimiento y aceptaba sus opiniones
como las de un maestro.
Una noche se presentó muy asustado.
Por la mañana, en el bulevar, un hombre que corría jadeando había tropezado con él,
y al reconocerlo como amigo de Sénécal, le había dicho:
-lAcaban de detenerlo, y yo huyo para ponerme en salvo!
Nada más cierto. Dussardier había pasado el día haciendo averiguaciones, Sénécal
estaba en la cárcel, acusado de atentado político.
248
Hijo de un contramaestre, nacido en Lyon, y habiendo tenido por profesor a un ex
discípulo de Chalier, desde su llegada a París ingresó en la Sociedad de las Familias', la
policía conocía sus costumbres y lo vigilaba. Había combatido en la revuelta de 1839, y
desde entonces se mantenía a la sombra, pero se exaltaba cada vez más, era un partidario
fanático de Alibaud, mezclaba sus quejas contra la sociedad con las del pueblo contra la
monarquía, y todas las mañanas se despertaba con la esperanza de una revolución que, en
quince días o un mes, cambiaría el mundo. Por último, asqueado por la flojedad de sus
camaradas, furioso por los aplazamientos que se oponían a la realización de sus sueños, y
desesperando de la patria, intervino como químico en el complot de las bombas
incendiarias, y le sorprendieron llevando la pólvora que se iba a probar en Montmartre
como una tentativa suprema para establecer la República.
Dussardier no la quería menos, pues significaba, en su opinión, la manumisión y la
felicidad universales. Un día, cuando tenía quince años, había visto en la calle Transnonain,
ante un almacén de comestibles, unos soldados con la bayoneta roja de sangre y cabellos
pegados a la culata del fusil; desde entonces el Gobierno le exasperaba como la encarnación
misma de la injusticia. Confundía un poco a los asesinos con los gendarmes y un polizonte
equivalía para él a un parricida. Todo el mal difundido por el mundo lo atribuía
ingenuamente al Poder, al que aborrecía con un odio fundamental, permanente, que le
llenaba el corazón y refinaba su sensibilidad. Las declamaciones de Sénécal le habían
deslumbrado. Que fuera o no culpable y su tentativa odiosa, no tenía importancia. Desde el
momento que era una víctima de la Autoridad había que ayudarle sin lugar a dudas.
-¡Los Pares lo condenarán, seguramente! Luego lo conducirán en un coche celular,
como. un presidiario, y lo encerrarán en el Mont-Saint-Michel, donde el Gobierno los hace
morir. ¡Austen se ha vuelto loco! ¡Steuben se ha
' Sociedad secreta de inspiración socialista y que en 1837 cambió el nombre por el
de Sociedad de las Estaciones,
249
suicidado!' ¡Para llevar a Barbès a un calabozo lo han arrastrado por las piernas y
los cabellos! ¡Le han pateado el cuerpo y su cabeza rebotaba en cada peldaño de la
escalera! ¡Qué abominación! ¡Qué miserables!
Los sollozos de ira le ahogaban y daba vueltas por la habitación como presa de una
gran angustia.
-¡Habría que hacer algo, no obstante! ¡Veamos! ¡Yo no sé qué! Si intentáramos
liberarlo, ¿qué le parece? Mientras lo conducen al Luxemburgo podríamos arrojarnos sobre
la escolta, en el corredor. Con una docena de hombres decididos se puede hacer cualquier
cosa.
Y le llameaban de tal modo los ojos que Federico se estremeció.
Sénécal le parecía más grande de lo que creía; recordaba sus sufrimientos, su vida
austera; sin sentir por él el entusiasmo de Dussardier, experimentaba, no obstante, la
admiración que inspira el que se sacrifica a una idea. Se decía que si él le hubiera ayudado,
Sénécal no estaría donde estaba; y los dos amigos buscaban empeñosamente alguna
combinación para salvarlo.
Les fue imposible llegar hasta él.
Federico procuraba enterarse de su suerte por los diarios y durante tres semanas
frecuentó las salas de lectura.
Un día cayeron en sus manos muchos números de La Llamarada. El artículo de
fondo, invariablemente, se dedicaba a demoler a algún hombre ilustre. Luego venían las
noticias de sociedad y los chismorreos. A continuación se hacían bromas sobre el Odeón,
Carpentras, la piscicultura y los condenados a muerte cuando los había. La desaparición de
un paquebote proporcionaba tema para burlas durante un año. En la tercera columna un,
correo de las artes contenía, en la forma de anécdota o de consejo, propaganda de sastres,
crónicas de sociedad, anuncios de ventas y críticas de obras, y se trataba de la misma
manera un volumen de versos y un par de botas. La única parte seria era la crítica de los
pequeños teatros, en la que se ensañaba con dos o tres directores, y se invocaba los
intereses
' :\usten y Steuben, dirigentes de la "Sociedad de las Estaciones", que fueron
detenidos a continuación de la insurrección del 12 de mayo de 1839.
250
del Arte a propósito de las decoraciones de los Funámbulos o de una dama joven de
los Délassements.
Federico se disponía a arrojar todo aquello cuando su
mirada tropezó con un artículo titulado Una pollita entre tres gallos. Era el relato de
su duelo, narrado en un estilo retozón y desenfadado. Se reconoció sin dificultad, pues se le
designaba con una frase burlesca que se repetía con frecuencia: "Un joven del colegio de
Sens' y que carece de él". Se le presentaba, además, como un pobre diablo provinciano, un
oscuro pazguato que pretendía relacionarse con los grandes señores. Al vizconde se le
atribuía el mejor papel, primeramente durante la cena, en la que participaba a la fuerza;
después en la apuesta, pues se llevaba a la señorita; y finalmente en el campo del honor,
donde se comportaba como un caballero. El valor de Federico no se negaba precisamente,
pero se daba a entender que un intermediario, el protector mismo, se había presentado a
tiempo. La información terminaba con esta.frase, tal vez preñada de perfidias:
"¿A qué se debe su afecto? ¡Problema! Y, como dice Basile, ¿a quién diablo se
engaña con esto?"
Era, sin la menor duda, una venganza de Hussonnet por haberse negado Federico a
darle los cinco mil francos.
¿Qué podía hacer? Si le pedía satisfacción, el bohemio alegaría su inocencia y nada
ganaría con ello. Lo mejor era tragarse la píldora en silencio. Después de todo, nadie leía
aquel periodicucho.
Al salir de la sala de lectura vio mucha gente ante la tienda de un vendedor de
cuadros. Miraban un retrato de mujer, al pie del cual se leía en letras negras: "Señorita
Rose-Annette Bron, propiedad del señor Federico Moreau, de Nogent."
En efecto, era ella, más o menos, vista de frente, con los senos descubiertos, la
cabellera suelta y en las manos un bolso de terciopelo rojo, y detrás un pavo real acercaba
el pico a su hombro, cubriendo la pared con sus grandes plumas desplegadas en abanico.
' juego de palabras con sens, que significa sentido, además de ser el nombre de una
ciudad. (N. del T.)
251
Pellerin exhibía ese cuadro para obligar a Federico a pagarle, convencido de que era
célebre y de que todo París se pondría de su parte y se ocuparía de aquella mezquindad.
¿Se trataba de una conjuración? El pintor y el periodista ¿se habían puesto de
acuerdo para asestarle ese golpe?
El duelo nada había impedido. Se convertía en un ser ridículo y todos se burlaban de
él.
Tres días después, a fines de junio, las acciones del Norte subieron quince francos, y
como el mes anterior había comprado dos mil, se encontró con una ganancia de treinta mil
francos. Ese halago de la fortuna le devolvió la confianza. Se dijo que a nadie necesitaba y
que todas sus dificultades se debían a su timidez y sus vacilaciones. Debía haber
comenzado tratando brutalmente a la Mariscala, negando el dinero a Hussonnet desde el
primer día, no haberse comprometido con Pellerin; y para demostrar que nada le molestaba
fue a una de las reuniones habituales de la señora de Dambreuse. En la antesala se encontró
con Martinon, que llegaba al mismo tiempo que él y que al verlo le preguntó sorprendido e
inclusive contrariado:
-¿Cómo, tú vienes aquí?
-¿Por qué no?
Y preguntándose la causa de aquella actitud, Federico entró en el salón.
La luz era escasa a pesar de las lámparas colocadas en los rincones, pues las tres
ventanas, completamente abiertas, proyectaban paralelamente otros tantos cuadrados de
sombra. Debajo de los cuadros las jardineras ocupaban hasta la altura de un hombre los
intervalos de la pared, y una tetera de plata con un samovar se reflejaban en un espejo del
fondo. Se oía un murmullo de voces indiscretas y el crujido de los zapatos en la alfombra.
Federico distinguió unos fracs, y luego una mesa redonda iluminada por una gran
pantalla, siete u ocho mujeres con vestidos de verano y, un poco más lejos, a la señora de
Dambreuse sentada en una mecedora. Su vestido de tafetán lila tenía mangas acuchilladas
de las que salían bullones de muselina, y el tono suave del paño armonizaba con el matiz de
su cabellera. Se inclinaba ligeramente hacia atrás, con la
252
punta del pie en un cojín, tranquila como una obra de arte llena de delicadeza, como
una flor muy cultivada.
El señor Dambreuse y un anciano de cabello blanco se paseaban a lo largo del salón.
Algunos conversaban aquí y allá sentados en el borde de pequeños divanes, y los otros, de
pie, formaban corro en el centro.
Hablaban de votaciones, enmiendas, modificaciones de enmiendas, el discurso del
señor Grandin y la réplica del señor Benoist. ¡El tercer partido, dicididamente, iba
demasiado lejos! ¡El centro izquierda habría debido recordar un poco mejor sus orígenes!
El ministerio había recibido rudos golpes. Lo que podía tranquilizar, no obstante, era que
no se le veía sucesor. En resumen, la situación era completamente análoga a la de 1834.
Como esos temas aburrían a Federico, se acercó a las damas. Martinon se hallaba
junto a ellas, 'de pie, con el sombrero bajo el brazo, casi de frente y tan decoroso que
parecía una porcelana de Sèvres. Tomó un número de la Rtvue des Deux Mondes que
estaba sobre la mesa, entre una Imitación de Cristo y un Anuario de Gotha, y juzgó con
superioridad a un poeta ilustre, dijo que asistía a las conferencias de San Francisco, se
quejó de la laringe y tragaba de vez en cuando unas pastillas de goma, y entretanto hablaba
de música y se las daba de frívolo. La señorita Cecilia, la sobrina del señor Dambreuse, que
bordaba un par de manguitos, lo miraba disimuladamente con sus ojos de color azul pálido,
y miss John, la institutriz de nariz roma, había abandonado su cañamazo para mirarle
también, y las dos parecían decirse para sus adentros: "¡Qué guapo es!"
La señora de Dambreuse se volvió hacia él y le dijo:
-Deme mi abanico, que está en aquella consola. ¡No, se
equivoca, el otro!
La señora se levantó, y como Martinon volvía, se encontraron en medio del salón,
frente a frente; ella le dirigió algunas palabras vivamente, reproches sin duda, a juzgar por
la expresión altiva de su rostro; Martinon trataba de sonreír, y luego fue junto al grupo de
los señores serios. La señora de Dambreuse volvió a ocupar su lugar, e inclinándose sobre
el brazo del sillón, dijo a Federico:
253
-Anteayer vi a alguien que me habló de usted: el señor de Cisy. ¿Usted lo conoce,
no es cierto? -Sí ... un poco.
De pronto la señora de Dambreuse exclamó: -¡Duquesa, oh, qué dicha!
Y se dirigió a la puerta para recibir a una anciana menudita con vestido de tafetán
carmelita y gorro de encaje con largas orejeras. Hija de un compañero de destierro del
conde de Artois y viuda de un mariscal del Imperio creado par de Francia en 1830,
mantenía relaciones con la corte antigua lo mismo que con la nueva y podía obtener
muchas cosas. Los que conversaban de pie se apartaron y luego reanudaron su discusión.
En aquel momento giraba sobre el pauperismo, el que, según aquellos señores, era
pintado de manera muy exagerada.
-Sin embargo --objetó Martinon-, la miseria existe, confesérhoslo. Pero el remedio
no depende de la ciencia ni del poder. Es una cuestión puramente individual. Cuando las
clases bajas quieran liberarse de sus vicios se librarán de sus necesidades. ¡Que el pueblo
sea más moral y será menos pobre!
Según el señor Dambreuse, nada bueno se conseguiría sin una superabundancia de
capital. En consecuencia, el único remedio posible consistía en confiar "como, por lo
demás, quieren los saintsimonianos -¡Dios mío, tenían algo bueno, seamos justos con
todos!-, en confiar, digo, la causa del progreso a los que pueden acrecentar la riqueza
pública." Insensiblemente se llegó a tratar el tema de las grandes explotaciones industriales,
los ferrocarriles, la hulla, etcétera. Y el señor Dambreuse, dirigiéndose a Federico, le dijo
en voz baja:
-No vino usted para tratar de nuestro asunto.
Federico alegó una enfermedad, pero dándose cuenta de que la excusa era
demasiado tonta, añadió:
-Además, he tenido que utilizar mis fondos.
-¿Para comprar un coche? -preguntó la señora de Dambreuse, que pasaba cerca de él
con una taza de té en la mano, y lo miró durante un instante con la cabeza un poco inclinada
sobre el hombro.
254
Creía que era amante de Rosanette, la alusión era clara. Inclusive, le pareció a
Federico que todas las damas lo miraban desde lejos y cuchicheaban. Para enterarse mejor
de lo que pensaban se acercó nuevamente a ellas.
Al otro lado de la mesa, Martinon, junto a la señorita Cecilia, hojeaba un álbum de
litografias que representaban costumbres españolas. Leía en voz alta las leyendas: "Mujer
de Sevilla. -Hortelano de Valencia. - Picador andaluz." Y leyendo lo que decía al pie de la
página, dijo, sin interrupción:
-Jacques Arnoux, editor. Uno de tus amigos, ¿verdad?
-Así es -contestó Federico, herido por su tono.
La señora de Dambreuse intervino:
-En efecto, usted vino una mañana ... para ... hablar de una casa, según creo . . . sí,
de una casa perteneciente a su esposa.
Eso quería decir: "Ella es su querida". Federico se ruborizó hasta las orejas, y el
señor Dambreuse, que llegaba en ese momento, añadió:
-Y hasta parecía que se interesaba mucho por ellos.
Estas últimas palabras acabaron de desconcertar a Federico. Su turbación, que era
visible según pensaba, iba a confirmar las sospechas, cuando el señor Dambreuse,
acercándosele más, le dijo en tono grave:
-Supongo que no harán ustedes negocios juntos.
Federico protestó sacudiendo repetidas veces la cabeza, sin comprender la intención
del capitalista, que quería darle un consejo.
Deseaba irse, pero el temor de parecer cobarde lo retuvo. Un criado retiraba las
tazas de té; la señora de Dambreuse conversaba con un diplomático de frac azul; dos
muchachas, acercando sus frentes, se mostraban una sortija; otras, sentadas en sillones
formando semicírculo, movían suavemente sus blancos rostros, encuadrados por cabelleras
negras o rubias; nadie se ocupaba de él. Federico dio media vuelta, y mediante una serie de
largos zigzag casi había llegado a la puerta, cuando, al pasar junto a una consola, vio sobre
ella, entre un jarrón chino y el friso, un periódico doblado. Tiró de él ligeramente y leyó
estas palabras: La Llamarada.
255
¿Quién lo había llevado? ¡Cisy! No podía ser otro, evidentemente. Por lo demás,
¿qué importaba? Iban a creer, tal vez todos creían ya lo que decía el artículo. ¿Por qué
aquel encarnizamiento? Una ironía silenciosa lo rodeaba. Se sentía como perdido en un
desierto. Pero oyó la voz de Martinon que le dijo:
-A propósito de Arnoux, he leído entre los acusados por el asunto de las bombas
incendiarias el nombre de uno de sus empleados, Sénécal. ¿Es el nuestro?
-El mismo.
Martinon repitió, en voz muy alta:
-¡Cómo! ¡Nuestro Sénécal! ¡Nuestro Sénécal!
Entonces los otros le preguntaron por el complot; por su puesto de agregado en el
juzgado debía conocer detalles.
Confesó que no era así. Por lo demás, conocía muy poco al personaje, pues sólo lo
había visto dos o tres veces, y, en definitiva, lo consideraba un bribón redomado. Federico,
indignado, exclamó:
-¡De ningún modo! ¡Es un muchacho muy honrado! -Sin embargo, señor -dijo un
propietario-; no se es honrado cuando se conspira.
La mayoría de los hombres presentes habían servido a cuatro gobiernos por lo
menos, y habrían vendido a Francia y al género humano para asegurar su fortuna, evitarse
una desazón o una dificultad, o por simple vileza, por instintiva adoración de la fuerza.
Todos declararon que los delitos políticos eran inexcusables. Había que perdonar más bien
los que originaba la necesidad. Y no dejó de aducirse el eterno ejemplo del padre de familia
que roba el eterno pedazo de pan en la eterna panadería.
Un administrador llegó a decir:
-¡Si yo, señor, supiera que mi hermano conspira, lo denunciaría!
Federico invocó el derecho de resistencia, y recordando algunas frases que le había
dicho Deslauriers, citó a Desolmes, Blackstone, el proyecto de ley de los derechos en
Inglaterra y el artículo II de la Constitución del 91. Precisamente, en virtud de ese derecho
se había proclamado la destitución de Napoleón, y en 1830 fue reconocido y puesto al
frente de la Carta.
256
-Por otra parte, cuando el soberano no cumple un convenio la justicia quiere que se
lo derribe.
-¡Pero eso es abominable! -exclamó la esposa de un prefecto.
Todas las demás callaban, vagamente asustadas, como si hubiesen oído el silbido de
las balas. La señora de Dambreuse se mecía en su sillón y escuchaba a Federico sonriendo.
Un industrial, que había sido carbonario, trató de demostrarle que los Orleans eran
una familia excelente, aunque, sin duda, se cometían abusos.
-¿Entonces ...?
-Pero no se debe hablar de ellos, estimado señor. ¡Si usted supiera cómo perjudican
a los negocios todas esas griterías de la oposición!
-¡A mí me importan un bledo los negocios! -exclamó Federico.
La podredumbre de aquellos vejestorios lo exasperaba; e impulsado por la bravura
que a veces se apodera de los más tímidos, atacó a los financieros, los diputados, el
gobierno, el Rey, defendió a los árabes y dijo muchas tonterías. Algunos lo estimulaban
irónicamente: "¡Adelante! ¡Siga!", en tanto que otros murmuraban: "¡Al diablo, qué
exaltación!" Por fin, juzgó conveniente retirarse, y al irse el señor Dambreuse le dijo,
aludiendo al puesto de secretario:
-Nada se ha decidido todavía, pero apresúrese.
Y la señora de Dambreuse:
-Hasta muy pronto, ¿no es así?
Federico creyó ver en esa despedida una última burla. Estaba decidido a no volver a
aquella casa, a no frecuentar en adelante a aquella gente. Creía haberlos ofendido, pues
ignoraba el gran fondo de indiferencia que posee la sociedad. Aquellas mujeres, sobre todo,
le indignaban. Ni una sola le había ayudado, ni siquiera con la mirada. Y las aborrecía por
no haberlas conmovido. En cuanto a la señora de Dambreuse, veía en ella algo a la vez
lánguido y seco que impedía definirla con una fórmula. ¿Tenía un amante? ¿Qué amante?
¿Era el diplomático u otro? ¿Acaso Martinon? ¡Imposible! Sin embargo, sentía una especie
de celos contra él y una malquerencia inexplicable contra ella.
257
Dussardier, que esa noche había ido a su casa como de costumbre, lo esperaba.
Federico sentía el corazón oprimido y se desahogó con su amigo, y sus quejas, aunque
vagas y difciles de comprender, entristecieron al buen dependiente; se quejaba también de
su aislamiento. Dussardier, después de vacilar un poco, propuso que fueran a casa de
Deslauriers.
Federico, al oír el nombre del abogado, sintió una gran necesidad de volver a verlo.
Su soledad intelectual era profunda e insuficiente la compañía de Dussardier. Le contestó
que arreglara las cosas a su gusto.
También Deslauriers sentía desde su desaveniencia con Federico que algo le faltaba
en la vida. Cedió sin dificultad a las insinuaciones cordiales.
Los dos se abrazaron y se pusieron a charlar de cosas indiferentes.
La discreción de Deslauriers enterneció a Federico, y para reparar de algún modo lo
sucedido, le contó al día siguiente la pérdida de los quince mil francos, sin decirle que
primitivamente estaban destinados a él. El abogado lo sospechó, sin embargo. Ese
contratiempo, que le daba la razón en sus prejuicios contra Arnoux, desarmó por completo
su rencor y no volvió a hablar de la antigua promesa.
Federico, engañado por su silencio, creyó que la había olvidado. Algunos días
después le preguntó si no había algún medio para que recuperara su dinero.
Se podían discutir las hipotecas precedentes, acusar a Arnoux como culpable de
estelionato, hacer diligencias judiciales domiciliarias contra su esposa.
-¡No, no! ¡Contra ella no! -exclamó Federico, y, cediendo a las preguntas del ex
pasante, confesó la verdad.
Deslauriers se convenció de que no la decía por completo, sin duda por delicadeza.
Esa falta de confianza le ofendió.
Estaban, no obstante, tan unidos como en otro tiempo, y hasta les complacía tanto
hallarse juntos que la presencia de Dussardier les molestaba. Con el pretexto de algunas
citas consiguieron liberarse de él poco a poco. Hay hombres cuya única misión entre los
otros consiste en servir de intermediarios; se pasa por ellos como por los puentes y se sigue
adelante.
258
Federico no ocultaba nada a su viejo amigo. Le informó del negocio de la hulla y de
la proposición del señor Dambreuse. El abogado se quedó pensativo.
-¡Qué raro es eso! -dijo luego-. Para ese puesto se necesitaría alguien que conociera
bien las leyes.
-Pero tú podrías ayudarme -replicó Federico.
-Sí. .. ¡Pardiez, es cierto!
Esa misma semana le enseñó una carta de su madre.
La señora de Moreau se acusaba de haber juzgado mal al señor Roque, quien le
había explicado satisfactoriamente su conducta. Luego hablaba de su fortuna y de la
posibilidad de que más adelante Federico se casase con Luisa.
-Tal vez no sería eso una tontería -dijo Deslauriers.
Federico rechazó la idea. Además, el señor Roque era un viejo pillete, lo que no
tenía importancia, según el abogado.
A fines de julio las acciones del Norte sufrieron una baja inexplicable. Federico no
había vendido las suyas y perdió de golpe sesenta mil francos. Como sus rentas
disminuyeron sensiblemente, tenía que reducir los gastos, tomar un empleo o hacer un buen
casamiento.
En vista de ello, Deslauriers le habló de Luisa. Nada le impedía ir para ver con sus
propios ojos cómo estaban las cosas. Federico se sentía un poco fatigado; la provincia y la
casa materna le darían descanso. Partió.
El aspecto de las calles de Nogent, que recorrió a la luz de la luna, lo transportó a
viejos recuerdos; sentía una especie de angustia, como los que retornan tras una larga
ausencia.
Encontró en la casa de su madre a todos los conocidos de otro tiempo: los señores
Gamblin, Heudras y Chambrion, la familia Lebrun, las señoritas Auger; además, el señor
Roque y, enfrente de la señora de Moreau, ante una mesa de juego, Luisa, que era ya una
mujer. Al verlo, se levantó y lanzó un grito. Todos se rebulleron, pero ella se quedó
inmóvil, de pie, y los cuatro candelabros de plata colocados en la mesa aumentaban su
palidez. Cuando volvió a jugar le temblaba la mano. Esa emoción halagó
desmesuradamente el orgullo enfermizo de Federico, quien pensó: "Tú me amarás", y para
desquitarse de los sinsabores que había experimentado en la capital, se puso a hacerse el
parisiense y el hombre a la moda, habló de los teatros, relató
259
anécdotas de la alta sociedad tomadas de los periodiquitos y, en una palabra,
deslumbró a sus paisanos.
Al día siguiente la señora de Moreau le habló largamente de las cualidades de Luisa,
y luego enumeró los bosques y granjas que heredaría, pues la fortuna del señor Roque era
cuantiosa.
La había adquirido colocando el dinero del señor Dambreuse, pues prestaba a
personas que podían ofrecer buenas garantías hipotecarias, lo que le permitía pedir
suplementos y comisiones. El capital, gracias a una vigilancia activa, no corría riesgos.
Además, el viejo Roque nunca vacilaba ante un embargo; luego volvía a comprar a bajo
precio los bienes hipotecados, y al señor Dambreuse, que recobraba así su dinero, le
parecían muy bien los manejos del señor Roque.
Pero esa manipulación extralegal le comprometía con su administrador y no podía
negarle nada. A instancias de él había acogido tan bien a Federico.
En efecto, el viejo Roque incubaba en el fondo del alma una ambición. Quería que
su hija fuese condesa, y para conseguirlo, sin comprometer la felicidad de su hija, no
conocía otro joven que aquél.
Gracias a la protección del señor Dambreuse se le
conseguiría el título de su abuelo, pues la señora de Moreau
era hija de un conde de Fouvens, y estaba emparentada,
además, con las fàmilias más antiguas de la Champaña, los
Lavernade y los Etrigny. En lo que respectaba a los Moreau, una inscripción
medieval, cerca de los molinos de Villeneuve-l'Archevêque, hablaba de un Jacques Moreau
que los había reedificado en 1596, y la tumba de su hijo Pedro Moreau, primer caballerizo
del rey en la época de Luis XIV, se hallaba en la capilla de Saint-Nicolas.
Tanta honorabilidad fascinaba al señor Roque, hijo de un sirviente. Si la corona
condal no llegaba, se consolaría con otra cosa, pues Federico podía llegar a ser diputado
cuando el señor Dambreuse fuera nombrado par de Francia, y ayudarle entonces en sus
negocios, y obtenerle suministros y concesiones. El joven le agradaba personalmente; y, en
fin, le quería como yerno, porque desde hacía mucho tiempo se había encariñado con esa
idea, que no hacía sino acrecentarse.
260
1
c
f
Al presente frecuentaba la iglesia, y con la esperanza del
E
título había seducido a la señora de Moreau, quien, no obstante, se había
abstenido de dar una respuesta decisiva. En consecuencia, ocho días después, sin que
hubiera mediado compromiso alguno, Federico pasaba por "el futuro" de la señorita Luisa,
y el viejo Roque, poco escrupuloso, los dejaba juntos a veces.
V
Deslauriers se había llevado de la casa de Federico la copia del acta de subrogación,
con un poder en regla que le confería plenas atribuciones; pero cuando subió al quinto piso
y se encontró solo en su triste despacho, sentado en su sillón tapizado en badana, la vista
del papel timbrado le desagradó.
Estaba harto de aq.,ellas cosas, y de los restaurantes baratos, los viajes en ómnibus,
su miseria y sus esfuerzos. Repasó los papelotes, al lado de los cuales había otros; eran los
prospectos de la compañía hullera, con la lista de las minas y el detalle de su producción.
Federico le había dejado todo eso para que le diera su opinión.
Se le ocurrió una idea: la de presentarse en casa del señor Dambreuse y pedirle el
puesto de secretario. Pero ese puesto, seguramente, implicaba la compra de cierto número
de acciones. Reconoció la locura de su proyecto y se dijo:
"¡Oh, no, eso estaría mal!"
Entonces buscó la manera de arreglárselas para recuperar los quince mil francos.
Esa cantidad no tenía importancia para Federico, pero si él la hubiera poseído, ¡qué
palanca! Y al ex pasante le indignó que la fortuna del otro fuese tan grande.
"Hace de ella un uso lamentable. Es un egoísta. ¡Y a mí me tienen sin cuidado sus
quince mil francos!"
¿Por qué los había prestado? Por los bellos ojos de la señora de Arnoux. ¡Era su
querida! Deslauriers no lo ponía
261
en duda. "¡He ahí una cosa más para la que sirve el dinero!" Y le invadieron
pensamientos rencorosos.
Luego pensó en Federico mismo. Este había ejercido siempre sobre él una
fascinación casi fèmenina y no tardó en admirarle por un buen éxito del que se reconocía
incapaz.
¿Pero la voluntad no era el elemento principal de las empresas? Y puesto que con
ella se triunfa de todo ... "¡Oh, sería gracioso!"
Pero le avergonzó esa perfidia, aunque unos instantes después pensó:
"¡Bah! ¿Es que tengo miedo?"
La señora de Arnoux, a fuerza de oír hablar de ella, había terminado pintándose en
su imaginación como algo extraordinario. La persistencia de aquel amor le irritaba como un
problema. Su austeridad un poco teatral le enojaba ahora. Por otra parte, la mujer mundana,
o la que él juzgaba como tal, deslumbraba al abogado como el símbolo y el resumen de mil
placeres desconocidos. Como era pobre, codiciaba el lujo en su forma más clara.
"¡Después de todo, tanto peor si se enoja! ¡Se ha comportado conmigo demasiado
mal para que me preocupe! Nada me asegura que ella es su querida; él me lo ha negado y,
en consecuencia, puedo obrar libremente."
Ya no le abandonó el deseo de dar ese paso. Lo que quería hacer era poner a prueba
sus fuerzas. Y un día, de pronto, se lustró las botas, compró unos guantes blancos y se puso
en camino, sustituyendo a Federico y casi imaginándose que era él, en virtud de una extraña
evolución intelectual en la que se mezclaban la venganza y la simpatía, la imitación y la
audacia.
Se hizo anunciar como "el doctor Deslauriers".
Eso sorprendió a la señora de Arnoux, que no había llamado a ningún médico.
-¡Oh, perdóneme! Soy doctor en derecho. Vengo en representación del señor
Moreau.
Ese apellido pareció turbarla.
"¡Tanto mejor! -pensó el ex pasante-. Puesto que lo ha querido a él, me querrá a
mí."
262
Lo alentaba la idea común de que es más fácil suplantar a un amante que a un
marido.
Dijo que había tenido el placer de verla una vez en el Palacio de ,Justicia, y hasta
citó la fecha. Tanta memoria asombró a la señora de Arnoux. El continuó, en tono
meloso:
-Ustedes tenían ya ... algunas dificultades ... en sus
asuntos.
Ella no replicó; por consiguiente, era cierto.
Deslauriers comenzó a hablar de difèrentes cosas, de su alojamiento, de la fábrica;
luego, viendo a los lados del
espejo unos medallones, dijo:
-¿Son retratos de familia, sin duda?
Se fijó en el de una anciana, la madre de la señora de
Arnoux.
-Parece una persona excelente, de tipo meridional. Y ante la objeción de que era de
Chartres, exclamó:
-¡Chartres! ¡Linda ciudad!
Elogió la catedral y los pâtés, y después, volviendo al
retrato, le encontró parecido con la señora de Arnoux y aprovechó eso para
lisonjearla indirectamente. Ella acogió
con inditerencia esos piropos. Deslauriers se sintió más confiado y dijo que conocía
a Arnoux desde hacía mucho
tiempo.
-Es una persona excelente, pero se compromete. Respecto a esa hipoteca, por
ejemplo, no se puede imaginar una
ligereza .. .
-Sí, ya lo sé -le interrumpió ella, y se encogió de
hombros.
Ese involuntario testimonio de desdén animó a continuar
a Deslauriers.
-Su aventura del caolín, que acaso usted ignore, ha estado a punto de terminar muy
mal, e inclusive su
reputación ...
Un fruncimiento de cejas lo interrumpió.
En vista de ello, Deslauriers volvió a las generalidades y compadeció a las pobres
mujeres cuyos maridos malgastan
la fortuna.
-Es de él, señor; yo nada tengo.
263
No importaba eso. No se sabía qué podía suceder. Una persona de experiencia podía
ser útil. Hizo protestas de abnegación, elogió sus propios méritos y la miraba a la cara a
través de los anteojos, que espejeaban.
La señora de Arnoux se sentía vagamente aturdida, pero de pronto dijo:
-Veamos de qué se trata, por làvor.
Deslauriers le mostró el expediente.
-Este es el poder que me ha otorgado Federico. Con un documento como éste en
manos de un escribano que extendiera una orden de ejecución nada sería más fácil ... en un
término de veinticuatro horas. .. —Como ella se mantenía impasible, cambió de táctica-.
Por lo demás, yo no comprendo qué le impulsa a reclamar esa cantidad, pues, al fin y al
cabo, no la necesita.
-¡Cómo! El `señor Jloreau se ha mostrado lo bastante bondadoso...
-¡Oh, de acuerdo!
Y Deslauriers hizo su elogio, pero luego comenzó a denigrarlo, muy suavemente,
presentándolo como olvidadizo, egoísta y avaro.
-Yo creía que era amigo de usted, señor.
-Eso no impide que vea sus defèctos. Así, tiene muy poco en cuenta, ¿cómo la
llamaré?, la simpatía ...
La señora de Arnoux hojeaba un grueso cuaderno, y lo interrumpió para que le
explicase una palabra.
El se inclinó sobre su hombro, tan cerca de ella que le rozó la mejilla. La señora se
ruborizó y ese rubor enardeció a Deslauriers, que le besó la mano vorazmente.
-¿Qué hace usted, caballero?
Y, de pie junto a la pared, lo mantenía inmóvil bajo la mirada irritada de sus ojos
negros.
-¡Escúcheme! ¡La amo!
Ella se echó a reír, con una risa aguda, desesperante, cruel. Deslauriers sentía una
ira que lo estrangulaba, pero se contuvo, y con el gesto del vencido que pide gracia, dijo:
-¡Oh, usted se equivoca! Yo no iría como él ... -¿De quién habla?
-De Federico.
264
-¡Bah! Ya le he dicho que el señor Moreau me preocupa
poco.
-¡Oh, perdón! ¡Perdón!
Y con voz mordaz y arrastrando las frases, añadió: -Yo creía que usted se interesaba
lo suficiente por su
persona para recibir con placer la noticia de que ...
La señora de Arnoux palideció intensamente y el ex
pasante añadió:
-Federico se va a casar.
-¡Él!
-Dentro de un mes, lo más tarde, con la señorita Roque,
la hija del administrador del señor Dambreuse. Ha ido a
Nogent solamente para eso.
Ella se llevó la mano al corazón, como si hubiera recibido un rudo golpe, pero
inmediatamente tocó la campanilla. Deslauriers no esperó a que lo echaran. Cuando ella se
volvió había desaparecido.
La señora de Arnoux se sentía un poco sofocada, por lo que se acercó a la ventana
para respirar.
Al otro lado de la calle, en la acera, un embalador en mangas de camisa clavaba una
caja. Pasaban coches de alquiler. Cerró la ventana y fue a sentarse. Las altas casas vecinas
interceptaban el sol y una luz fría iluminaba la habitación. Sus hijos habían salido y nada se
movía a su alrededor. Aquello era como una inmensa deserción.
"¡Va a casarse! ¿Es posible?"
Y fue presa de un temblor nervioso.
"¿Pero qué es esto? ¿Acaso lo amo?"
Y luego, de pronto:
"¡Pues sí, lo amo! ... ¡Lo amo!"
f
Y le pareció que caía en una profundidad que nunca terminaba. El reloj dio las tres.
Oyó como se desvanecían sus vibraciones sentada en el borde del sillón, con los ojos ijos y
sonriendo.
Esa misma tarde, en el mismo momento, Federico y la señorita Luisa se paseaban
por el jardín que el señor Roque poseía en el extremo de la isla. La vieja Catalina los
vigilaba de lejos; caminaban el uno junto al otro y Federico decía:
-¿Se acuerda usted de cuando la llevaba al campo?
265
-¡Qué bueno era usted conmigo! Me ayudaba a hacer tortas con la arena, a llenar la
regadera y a balancearme en el columpio.
-¿Qué ha sido de sus muñecas, todas las cuales tenían nombres de reinas o de
marquesas?
-No lo sé ciertamente.
-¿Y su gozquecillo Moricaud?
-¡Se ahogó el pobrecito!
-¿Y el Don Quijote cuyas láminas iluminábamos juntos? -Todavía lo conservo.
Federico le recordó el día de su primera comunión y lo elegante que estaba en las
Vísperas con su velo blanco y el gran cirio, mientras todas desfilaban alrededor de¡ coro y
repicaba la campana.
Sin duda esos recuerdos tenían poco encanto para la señorita Roque, pues no supo
qué responder, y un instante después exclamó:
-¡Malo! ¡Ni una sola vez me ha dado noticias suyas! Federico objetó sus numerosas
ocupaciones. -¿Y qué es lo que usted hace?
La pregunta le dejó cortado al principio, pero luego dijo que se dedicaba a la
política.
-¡Ah!
Y, sin preguntar más, Luisa añadió: -Eso lo distrae, pero yo. . .
Y le habló de la aridez de su vida, sin ver a nadie, sin el menor placer, sin la menor
distracción. Deseaba montar a caballo.
-El vicario dice que eso no está bien en una muchacha. ¡Qué tontas son las
conveniencias sociales! En otro tiempo me dejaban hacer todo lo que quería, y ahora nada.
-Su padre la quiere, sin embargo.
-Sí, pero ...
Y lanzó un suspiro que significaba: "Eso no es suficiente para mi felicidad".
Luego se hizo un silencio. Sólo oían el crujido de la arena bajo sus pies y el
murmullo de la cascada, pues el Sena, más allá de Nogent, se dividía en dos brazos. El que
hace girar a los molinos vierte en aquel lugar la superabundancia de su corriente, para
reunirse más abajo con el curso natural del
266
1`
f
río, y cuando se viene de los puentes se ve, a la derecha en la otra orilla, un talud de
césped dominado por una casa blanca. A la izquierda, en la pradera, se extienden los
álamos, y el horizonte, enfrente, está limitado por una curva del río. En ese momento estaba
liso como un espejo y grandes insectos se deslizaban por el agua tranquila. Espesuras de
cañas y de juncos se extendían desigualmente por las orillas, y plantas de todas clases
abrían allí sus dorados capullos, dejaban colgar sus amarillos racimos, erguían sus flores de
color amaranto y formaban husos verdes al acaso. En una caleta de la ribera se ostentaban
las ninfeas, y una hilera de añosos sauces que ocultaba las trampas para lobos era, por ese
lado de la isla, la única defensa del jardín.
Del lado de acá, en el interior, cuatro tapias con caballete de pizarra_ encerraban la
huerta, donde los cuadros de tierra, labrados recientemente, fòrmaban placas pardas. Los
melones brillaban alineados en su bancal estrecho; las alcachofas, las chauchas, las
espinacas, las zanahorias y los tomates alternaban hasta una plantación de espárragos que
parecía un bosquecillo de plumas.
Todo este terreno había sido, en la época del Directorio,
lo que se, llamaba une folie, o sea una casita de campo para
recreo. Desde entonces los árboles habían crecido mucho. Las clemátides se
enredaban con los ojaranzos, los senderos estaban cubiertos de musgo y las zarzas
abundaban en todas partes. Trozos de estatuas se descascaraban entre las hierbas. Al andar
los pies tropezaban con pedazos de alambre.Ì)el pabellón sólo quedaban dos habitaciones
en la planta baja con jirones de papel azul. Delante de la tachada se extendía un emparrado
a la italiana en el que, sobre pilares de ladrillo, un enrejado de madera sostenía una vid.
Los dos se detuvieron debajo de la parra, y como la luz penetraba por las aberturas
desiguales del follaje, Federico, que hablaba con Luisa de perfil, veía la sombra de las hojas
en su cara.
Ella tenía en el rodete de la cabellera roja un alfiler terminado en una boia de vidrio
que imitaba una esmeralda, y calzaba, a pesar del luto, tan natural era su mal gusto,
zapatillas de paja con adornos de raso rosado, curiosidad vulgar comprada sin duda en
alguna feria.
267
Federico lo observó y la felicitó irónicamente.
-No se burle de mí -replicó ella.
Luego lo contempló de arriba abajo, desde el sombrero de
fieltro hasta los calcetines de seda, y exclamó: -¡Qué elegante está usted!
A continuación le pidió que le indicara algunas obras para leerlas. El le citó muchas
y ella dijo: -¡Qué sabio es usted!
Desde que era muy pequeña había sentido uno de esos amores infantiles que tienen
a la vez la pureza de una religión y la violencia de una necesidad. El había sido su
compañero, su hermano, su maestro; había recreado su mente, hecho que latiera su corazón
y derramado involuntariamente en el fondo de su ser una embriaguez latente y continua.
Luego él la abandonó en plena crisis trágica, recién muerta su madre, y las dos
desesperaciones se confundían. La ausencia había idealizado a Federico en su recuerdo,
volvía con una especie de aureola y ella se entregaba ingenuamente a la dicha de verlo.
Por primera vez en su vida, Federico se sentía amado, y, ese placer nuevo, que no
pasaba de la categoría de los sentimientos agradables, le causaba como un engreimiento
íntimo, tanto que abrió los brazos y echó hacia atrás la cabeza.
U n nubarrón cruzó en aquel momento por el cielo. -Va hacia París -dijo Luisa-.
Usted desearía seguirlo, ¿verdad?
-¿Yo? ¿Por qué?
-¡Quién sabe!
Y escrutándolo con una mirada penetrante, añadió: -Acaso tenga allí. .. -buscó la
palabra- algún afecto. -No tengo afecto alguno.
-¿De veras?
-Sí, señorita, de veras.
En menos de un año se había operado en la joven una transformación extraordinaria
que asombraba a Federico. Tras un instante de silencio, añadió:
-Deberíamos tutearnos como en otro tiempo. ¿Quiere? -No.
-¿Por qué?
268
-Porque no.
Él insistió, y ella dijo, bajando la cabeza:
-¡No me atrevo!
Habían llegado al final del jardín, a la playa del Livon. Federico, como un chiquillo,
comenzó a jugar a las cabrillas en el río. Luisa le ordenó que se sentara, y él obedeció.
Luego, mirando la cascada, dijo:
-¡Es como el Niágara!
Y se puso a hablar de países lejanos y de largos viajes. La idea de hacerlos
encantaba a Luisa. No habría tenido miedo de nada, ni de las tempestades ni de los leones.
Sentados el uno junto al otro, recogían puñados de la arena que tenían delante, y
luego la dejaban deslizarse por las manos mientras conversaban; y el viento cálido que
llegaba de las llanuras les traía vaharadas de perfume de alhucema, juntamente con el olor a
alquitrán que exhalaba una embarcación detrás de la esclusa. El sol daba en la cascada; los
bloques verduscos del pequeño muro por el que corría el agua estaban cubiertos por una
gasa plateada que se extendía continuamente. Una larga barra de espuma rebotaba al pie
cadenciosamente. Luego formaba borbotones, torbellinos, mil corrientes opuestas que
terminaban confundiéndose en una sola napa límpida.
Luisa murmuró que envidiaba la vida de los peces. -¡Debe de ser tan agradable
deslizarse por el agua cómodamente y sentirse acariciada por todo!
Y se estremeció, con movimiento de un mimo sensual. Pero una voz gritó:
-¿Dónde estás?
-Su criada la llama -dijo Federico. -Está bien -y Luisa no se movió. -Se va a enojar.
-No me importa. Además ...
Y la señorita Roque dio a entender con un gesto que la
tenía a su discreción.
Se levantó, no obstante, y se quejó de dolor de cabeza. Y
al pasar por delante de un gran cobertizo lleno de haces de
leña menuda, dijo:
-¿Sí entráramos ahí, à l'égaud?
269
Federico fingió que no comprendía esa expresión de la jerga provinciana y hasta se
burló de su acento. Ella fue frunciendo poco a poco las comisuras de la boca, se mordió los
labios y se alejó enfurruñada.
Federico la alcanzó y le juró que no había querido ofenderla y que la quería mucho.
-¿Es verdad eso? -preguntó ella, y lo miró con una sonrisa que le iluminó todo el
rostro, un poco pecoso.
Federico no pudo resistir aquel impulso sentimental ni la frescura juvenil de la
muchacha, y contestó:
-¿Por qué he de mentirte? ¿Lo pones en duda? -y le pasó el brazo izquierdo por la
cintura.
Un grito suave como un arrullo, salió de la garganta de Luisa; echó hacia atrás la
cabeza, desfalleció y él la sostuvo. Y lis escrúpulos de su probidad fueron inútiles; ante
aquella virgen que se ofrecía sintió miedo. Luego le ayudó suavemente a dar algunos pasos.
Dejó de decirle palabras cariñosas y sólo quiso hablarle de cosas sin importancia, de las
personas de la sociedad de Nogent.
De pronto Luisa lo rechazó y le dijo en tono amargo: -¡No tendrías valor para
llevarme contigo!
Federico se quedó inmóvil y como embelesado. Ella
comenzó a sollozar y, hundiendo la cabeza en el pecho, dijo: -¿Acaso puedo vivir
sin ti?
Él trató de calmarla, y ella le puso las manos en los hombros para mirarlo mejor a la
cara, y clavando en los de él sus ojos verdes, de una humedad casi feroz, le preguntó:
-¿Quieres ser mi marido?
-Pero. .. -replicó Federico, buscando una respuesta-. Sin duda ... No deseo otra cosa.
En ese momento la gorra del señor Roque apareció detrás de un arbusto.
Durante dos días llevó a su `joven amigo" a hacer un viajecito por los alrededores,
para que viera sus propiedades; y cuando volvió, Federico encontró tres cartas en casa de su
madre.
La primera era una esquela del señor Dambreuse invitándolo a comer para el martes
precedente. ¿A qué se debía esa cortesía? ¿Le habían perdonado su ex abrupto?
270
i
La segunda era de Rosanette. Le agradecía que hubiera arriesgado su vida por ella.
Federico no comprendió al principio qué quería decir; por último, tras muchos
circunloquios, le suplicaba, invocando su amistad y confiando en su delicadeza, de rodillas,
según decía, en vista de la necesidad apremiante y como se pide pan, una pequeña ayuda de
quinientos francos. Inmediatamente decidió enviárselos.
La tercera carta era de Deslauriers; le hablaba de la subrogación y era larga y
confusa. El abogado no había tomado todavía decisión alguna y le aconsejaba que no se
moviera. "Es inútil que vuelvas", decía, e insistía en ello de una manera extraña.
Federico se sumió en toda clase de conjeturas, y sintió el deseo de regresar
inmediatamente, pues esa pretensión de gobernar su conducta le indignaba.
j
Por otra parte, volvía a sentir la nostalgia del bulevar, y además su madre lo
apremiaba de tal modo, el señor Roque daba tantas vueltas a su alrededor y la señorita
Luisa lo amaba tan intensamente, que no podía aplazar más tiempo su declaración. Pero
necesitaba reflexionar y alejándose uzgaría mejor las cosas.
Para explicar su viaje, Federico inventó un cuento y partió, diciendo a todos, y
creyéndolo él mismo, que
volvería pronto. VI
Su regreso a París no le causó el menor placer; era de noche, a fines de agosto, y el
bulevar parecía vacío, los transeúntes se sucedían con caras enfurruñadas, aquí y allá
humeaba una caldera de asfalto y muchas casas tenían las persianas completamente
cerradas. Llegó a su casa; el polvo cubría las colgaduras, y, al comer solo, sintió una
extraña sensación de abandono que le hizo recordar a la
señorita Roque.
271
La idea de casarse no le parecía ya exorbitante. ¡Viajarían, irían a Italia, al Oriente!
Y la veía de pie en un altozano, contemplando un paisaje, o bien apoyada en su brazo en
una galería florentina, deteniéndose ante los cuadros. ¡Qué alegría le causaría ver a aquella
buena criaturita expansionarse ante los esplendores de¡ Arte y la Naturaleza! Fuera de su
medio ambiente llegaría a ser en poco tiempo una compañera encantadora. La fortuna del
señor Roque lo tentaba, por otra parte. Sin embargo, semejante determinación le repugnaba
como una debilidad, como un envilecimiento.
Pero estaba completamente resuelto, fuera como fuese, a cambiar de vida, es decir a
no seguir malgastando su corazón en pasiones infructuosas, e inclusive vacilaba en cumplir
el encargo que le había hecho Luisa, y que consistía en comprar para ella, en la tienda de
Jacques Arnoux, dos estatuitas policromas que representaban a negros, como las que había
en la Prefectura de Troyes. Conocía la marca del fabricante y no quería que fuesen de otro.
Federico temía volver a la casa de ellos y recaer una vez más en su viejo amor.
Esas reflexiones lo ocuparon durante toda la noche, y se disponía a acostarse cuando
entró una mujer.
-Soy yo -dijo riendo la señorita Vatnaz-. Vengo de parte de Rosanette.
¡Así pues, se habían reconciliado!
-¡Dios mío, sí! Yo no soy mala, usted lo sabe muy bien. Además, la pobre
muchacha ... Sería muy largo contárselo.
En resumen, la Mariscala deseaba verlo, esperaba una respuesta y. su carta se había
paseado de París a Nogent; la señorita Vatnaz no sabía lo que decía esa carta. Federico
aprovechó la ocasión para informarse acerca de Rosanette.
En aquel momento mantenía relaciones con un hombre muy rico, un ruso, el
príncipe Tzernukof, que la había visto el verano anterior en las carreras del Campo de
Marte.
-Tiene tres coches, caballo de montar, lacayos con librea, groom al estilo inglés,
casa de campo, palco en los Italianos y un montón de cosas más. Ya lo ve, amigo mío.
Y la Vatnaz, como si ella se hubiese beneficiado con ese cambio de fortuna, parecía
más alegre y ,completamente fe
272
liz. Se quitó los guantes y examinó los muebles y las cucherías de la habitación,
calculando su precio justo, como un cambalachero. Federico debía haber consultado con
ella para obtener todo aquello a mejor precio. Y lo felicitó por su buen gustó.
-¡Oh, qué lindo, qué bien está todo! ¡Sólo usted es capaz de apreciar estas cosas!
Y al ver en el fondo de la alcoba una puerta, añadió:
-¿Por ahí hace usted salir a las mujercitas, eh?
Y le asió amistosamente el mentón. Federico se estremeció al contacto de sus largas
manos, a la vez delgadas y suaves. Tenía en las muñecas una orla de encaje y en el corpiño
del vestido verde pasamenerías como un húsar. El sombrero, de tul negro y alas
descendientes, le ocultaba un poco la frente; debajo le brillaban los ojos; un olor a pachulí
se escapaba de su cabello, y la lámpara colocada sobre un velador la iluminaba desde abajo
como la batería de un teatro y destacaba su mandíbula. Y de pronto, ante aquella mujer fea
que tenía en el talle ondulaciones de pantera, Federico sintió un enorme deseo de poseerla,
una bestial voluptuosidad.
Ella le preguntó con voz untuosa, sacando del portamonedas tres cuadraditos de
papel:
-¿Va a quedarse con esto?
Eran tres entradas para una representación a beneficio de Delmar.
-¡Cómo! ¿Él?
-¡Así es!
La señorita Vatnaz, sin dar más explicaciones, añadió que lo adoraba más que
nunca. El comediante, según ella, se clasificaba definitivamente entre las "cumbres de la
época". Y no representaba a tal o cual personaje, sino al genio mismo de Francia, ¡el
Pueblo! Poseía "un alma
humanitaria y comprendía el sacerdocio del Arte". Fede
rico, para librarse de esos elogios, le pagó las tres entradas.
-¡Ni una palabra de esto allí! ... ¡Qué tarde es, Dios
mío! Tengo que dejarlo. ¡Ah!, me olvidaba de darle la
dirección: calle Grange-Batelière, 14.
Y, ya en el umbral:
-¡Adiós, hombre amado!
273
"¿Amado por quién? -se preguntó Federico-. ¡Qué persona rara!"
Y recordó que Dussardier le había dicho un día a propósito de ella: "¡Oh, es una
cualquiera!", como aludiendo a enredos poco honorables.
Al día siguiente fue a casa de la Mariscala. Vivía en un edificio nuevo con balcones.
En cada descansillo de la escalera había un espejo contra la pared, una jardinera rústica
delante de las ventanas y una alfombra de lienzo a lo largo de los escalones; y cuando se
llegaba de la calle la frescura de la escalera descansaba.
Fue un criado de chaleco rojo quien le abrió la puerta. En la banqueta de la antesala
una mujer y dos hombres, proveedores de la casa sin duda, 'esperaban como en el vestíbulo
de un ministro. A la izquierda, la puerta del comedor, entreabierta, dejaba ver botellas
vacías en los aparadores, y servilletas en el respaldo de las sillas; y paralelamente se
extendía una galería, donde palos dorados sostenían una espaldera de rosas. Abajo, en el
patio, dos mozos con los brazos desnudos limpiaban un landó. Sus voces llegaban hasta allí
con el ruido intermitente de una almohaza que golpeaban contra una piedra.
El criado volvió. "La señora recibiría al señor", y le hizo pasar por una segunda
antesala, y luego por un gran salón tapizado con brocatel amarillo, con franjas en espiral en
los rincones, franjas que se reunían en el techo y parecían prolongarse en forma de cables
en los adornos de la araña. Sin duda, la noche anterior habían celebrado una fiesta, pues en
las consolas quedaba todavía la ceniza de los cigarros.
Por fin entró en una especie de tocador iluminado confusamente por vidrieras de
colores. Tréboles tallados en madera adornaban el dintel de las puertas; detrás de una
balaustrada tres almohadones purpúreos formaban un diván, y sobre él estaba la boquilla de
platino de un narguile. La chimenea, en vez de espejo, tenía un anaquel piramidal en cuyos
estantes se veía toda una colección de curiosidades: antiguos relojes de plata, cornetillas de
Bohemia, broches de piedras preciosas, botones de jade, esmaltes, figuras de porcelana
china, una virgen bizantina con manto
274
de plata sobredorada; y todo ello se fundía, en un crepúsculo durado, con el color
azulado de la alfombra, el reflejo nacarado de los escabeles y el tono leonado de las paredes
cubiertas con cuero castaño. En los rincones, sobre repisas, jarrones de bronce contenían
ramilletes de flores que hacían más pesada la atmósfera.
j
Rosanette apareció ataviada con una chaquetilla de raso rosado, pantalón de
cachemira blanca, un collar de monedas de plata y una gorrita roja rodeada por una rama de
azmín.
Federico hizo un movimiento de sorpresa, y luego dijo que llevaba "la cosa en
cuestión", y le mostró el billete de banco.
Ella se le quedó mirando extrañada, y como él seguía con el billete en la mano sin
saber dónde ponerlo, dijo:
-¡Tómelo!
Rosanette lo tomó, y después de arrojarlo en el diván, dijo:
-Es usted muy amable.
Era para pagar un terreno en Bellevue en cuotas anuales. Esa descortesía molestó a
Federico. Por lo demás, ¡tanto mejor!, eso lo vengaría del pasado.
-Siéntese -le invitó Rosanette-. Aquí, más cerca. -Y en tono grave añadió:- Ante
todo, le doy las gracias, amigo mío, por haber arriesgado su vida.
-¡Bah, no tiene importancia!
-¡Cómo! ¡Fue algo admirable!
Y la Mariscala le testimonió un agradecimiento embarazoso, pues debía pensar que
se había batido exclusivamente por Arnoux, ya que éste, que se lo imaginaba, habría
sentido la necesidad de decírselo.
"Tal vez se burla de mí", pensaba Federico.
Como no tenía nada más que hacer allí, se levantó, alegando una cita.
-¡No, quédese!
Volvió a sentarse y felicitó a Rosanette por su vestido.
Ella respondió como si estuviera abatida:
-Es que al príncipe le gusta verme así. Y tengo que fumar con cosas como ésa -y
señaló el narguile-. ¿Quiere que lo probemos?
275
Llevaron fuego, pero como era dificil encender la pipa, Rosanette comenzó a
patalear de impaciencia. Luego, presa de una languidez súbita, se quedó inmóvil en el
diván, con un cojín bajo el sobaco, el cuerpo un poco torcido, una rodilla doblada y la otra
pierna extendida. La larga serpiente de tafilete rojo que formaba anillos en el suelo se
enroscaba en su brazo. Ella apoyaba la boquilla de ámbar en lbs labios y contemplaba a
Federico, entornando los ojos, a través del humo cuyas volutas la envolvían. La aspiración
de su pecho hacía que el agua gorgoteara y de vez en cuando murmuraba:
-¡Pobre monín! ¡Queridito mío!
Federico trataba de encontrar un tema de conversación agradable, y se acordó de la
Vatnaz. Dijo que le había parecido muy elegante.
-¡Pardiez! -exclamó la Mariscala-. ¡Tiene la gran suerte de contar conmigo!
Y no añadió una palabra, tal era la restricción que ponían ambos en su conversación.
Los dos sentían un constreñimiento, un obstáculo. En efecto, el duelo, que creía
haber causado Rosanette, había halagado el amor propio de ésta. Luego le había asombrado
mucho que él no se hubiese presentado para hacer valer su acción, y para obligarle a volver
fingió la necesidad de los quinientos francos. ¿Cómo era posible que él no exigiera en
recompensa algo de ternura? Era un refinamiento que le admiraba y, en un impulso
sentimental, le preguntó:
-¿Quiere ir con nosotros a los baños de mar?
-¿Quiénes son nosotros?
-Yo y mi pájaro; le haré pasar por mi primo, como en las comedias antiguas.
-Muchas gracias.
-Pues bien, entonces se alojará cerca de nosotros. La idea de tener que ocultarse de
un hombre rico humillaba a Federico.
-No, eso es imposible.
-Como usted quiera.
Rosanette se volvió para ocultar una lágrima. Federico lo advirtió y para hacerle ver
que se interesaba por ella le dijo que se alegraba de verla por fin en una situación excelente
276
Ella se encogió de hombros. ¿Qué era, pues, lo que le afligía? ¿Acaso no la
amaban?
-¡Oh, a mí me aman siempre!
Y añadió:
-Queda por saber de qué manera.
Quejándose de que "le ahogaba el calor", la Mariscala se quitó la chaquetilla, y sin
más ropa en el busto que la camisa de seda, inclinó la cabeza sobre el hombro con un aire
de esclava muy provocador.
Un hombre de un egoísmo menos reflexivo no habría pensado que el vizconde, el
señor de Comaing o cualquier otro podía presentarse. Pero a Federico le habían engañado
demasiadas veces aquellas mismas miradas para arriesgarse a una nueva humillación.
Rosanette quiso conocer sus relaciones, sus diversiones, e inclusive llegó a
preguntarle por sus negocios y a ofrecerse a prestarle dinero si lo necesitaba. Federico, que
no podía aguantar más, tomó el sombrero.
-Bueno, mi querida amiga elijo-, que se divierta mucho en la playa. ¡Hasta la vista!
Ella abrió los ojos de par en par, y luego contestó en tono
seco:
-¡Hasta la vista!
Federico volvió a pasar por el salón amarillo y la segunda antesala. En la mesa,
entre una bandeja llena de tarjetas de visita y un recado de escribir, había un cofrecito de
plata cincelada. ¡Era el de la señora de Arnoux! Se sintió enternecido y al mismo tiempo
escandalizado como por una profanación. Deseaba tomar el cofrecito y abrirlo, pero temió
que lo vieran y se fue.
Federico fue virtuoso y ya no regresó a la casa de Arnoux.
Envió a su criado a que comprara las dos estatuitas de negros, después de hacerle
todas las recomendaciones indispensables, y la caja en que estaban embalados salió esa
noche misma para Nogent. Al día siguiente, cuando se dirigía a casa de Deslauriers, en la
esquina de la calle Vivienne y del bulevar, se encontró frente a frente con la señora de
Arnoux.
277
El primer movimiento de ambos fue retroceder, pero luego la misma sonrisa asomó
a sus labios y se acercaron. Durante unos instantes guardaron silencio.
El sol la rodeaba, y su rostro ovalado, sus largas pestañas, su chal de encaje negro
que moldeaba la forma de sus hombros, su vestido de seda tornasolada, el ramito de
violetas de su capota, todo le pareció a Federico extraordinariamente espléndido. Una
suavidad infinita efundían sus bellos ojos, y balbuciendo al azar las primeras palabras que
se le ocurrieron, Federico preguntó:
-¿Cómo está Arnoux?
-Bien, muchas gracias.
-¿Y sus hijos?
-Perfectamente.
-Me alegro ... Qué hermoso tiempo tenemos, ¿verdad?, -Magnífico, ciertamente.
-¿Hace usted compras?
-Sí.
Y con una lenta inclinación de cabeza, añadió: -Adiós.
No le había tendido la mano, no le había dicho una sola palabra afectuosa, ni
siquiera lo había invitado a ir a su casa. Pero no importaba, Federico no habría cambiado
ese encuentro por la mejor de las aventuras y mientras seguía su camino saboreaba el placer
de la entrevista.
Deslauriers, sorprendido al verlo, disimuló su despecho, pues se obstinaba en
conservar alguna esperanza respecto a la señora de Arnoux, y había escrito a Federico
aconsejándole que no volviera a París para poder maniobrar más libremente.
Dijo, no obstante, que se había presentado en casa de ella para averiguar si su
contrato matrimonial estipulaba la comunidad de bienes, pues en ese caso se habría podido
recurrir contra la esposa, "y ella hizo un gesto muy raro cuando la enteré de tu casamiento".
-¡Vamos! ¡Qué ocurrencia!
-Tenía que hacerlo para demostrarle que necesitabas tus capitales. Una persona
indiferente no habría sufrido la especie de síncope que ella sufrió.
-¿De veras?
278
-¡Ah, bribón, te traicionas! ¡Vamos, sé franco!
Una inmensa cobardía se apoderó del enamorado de la señora de Arnoux.
-¡Pero no! ... ¡Te lo aseguro! ... ¡Mi palabra de honor!
Esas débiles negativas acabaron de convencer a. Deslauriers, quien lo felicitó y le
pidió "detalles". Federico no se los dio e inclusive resistió el deseo de inventarlos.
En cuanto a la hipoteca, le dijo que no hiciera nada y esperara. Deslauriers opinó
que hacía mal y hasta se mostró brutal en sus amonestaciones.
Además estaba más sombrío, malévolo e irascible que nunca. Si en el término de un
año no cambiaba su suerte se embarcaría para América o se saltaría la tapa de los sesos. En
fin, parecía tan furioso contra todo y de un radicalismo tan absoluto, que Federico no pudo
menos de decirle:
-Te pareces a Sénécal.
Con respecto a éste, Deslauriers le dijo que ya había salido de Sainte-Pélagie, pues
el sumario no había aportado pruebas suficientes para procesarlo.
Dussardier, para celebrar alegremente su liberación, quiso "ofrecer un ponche" y
rogó a Federico que acudiera, advirtiéndole, sin embargo, que se encontraría con
Hussonnet, quien se había portado muy bien con Sénécal.
En efecto, La Llamarada acababa de agregarse una sección de negocios que decía en
sus prospectos: "Despacho de viñedos - Oficina de Propaganda - Agencia de cobranzas e
informes." Pero el bohemio temía que su negocio perjudicase a su reputación literaria y
había tomado al matemático para que llevase las cuentas. Aunque el puesto era mediocre,
Sénécal, sin él, se habría muerto de hambre. Federico, que no quería afligir al buen
empleado de comercio, aceptó su invitación.
Dussardier, tres días antes, había encerado personalmente el piso rojo de su
buhardilla, desempolvado el sillón y sacudido el polvo de la chimenea, donde se veía bajo
un fanal un reloj de alabastro entre una estalactita y un coco. Como sus dos candeleros y su
palmatoria no eran suficientes, había pedido prestadas al portero dos velas, y las cinco luces
brillaban sobre la cómoda, que cubrían tres servilletas, para colocar más decentemente la
pasta de almendra, los
279
bizcochos, un bizcochuelo y doce botellas de cerveza. Enfrente, contra la pared
empapelada con papel amarillo, una pequeña biblioteca de caoba contenía Las fábulas de
Lachambeaudie, Los misterios de París, el Napoleón de Norvins, y en centro de la alcoba
sonreía, en un marco de palisandro, la• cara de Béranger.
Los invitados eran, además de Deslauriers y Sénécal, un farmacéutico recién
recibido, pero que no tenía el dinero suficiente para establecerse; un joven de su casa, un
comisionista de vinos, un arquitecto y un empleado de seguros. Regimbart no pudo ir y se
le echó de menos.
Acogieron a Federico con grandes muestras de simpatía, pues todos conocían por
Dussardier lo que había dicho en casa del señor Dambreuse. Sénécal se limitó a ofrecerle la
mano con aire digno.
Se hallaba de pie junto a la chimenea. Los otros, sentados y con la pipa en la boca,
le oían discurrir sobre el sufragio universal, del que saldría el triunfa de la democracia y la
aplicación de los principios del Evangelio. Por lo demás, el momento se acercaba; los
banquetes reformistas se multiplicaban en las provincias: el Piamonte, Nápoles, Toscana ...
-Es cierto -le interrumpió Deslauriers-, esto no puede prolongarse más tiempo.
E hizo un resumen de la situación.
Habíamos sacrificado a Holanda para obtener de Inglaterra el reconocimiento de
Luis Felipe; y esa famosa alianza inglesa había fracasado gracias a los matrimonios
españoles. En Suiza, el señor Guizot, a remolque del austríaco, apoyaba los tratados de
1815. Prusia, con su Zollverein', nos preparaba dificultades. La cuestión de Oriente no se
resolvía.
-No es una razón que el gran duque Constantino envíe regalos al señor de Aumale
para confiar en Rusia. En cuanto a la situación interna, nunca se ha visto tanta ceguera ni
tanta estupidez. ¡Ni siquiera disponen de su mayoría! Adondequiera que se mire sólo se ve,
según el dicho común, ¡nada!, ¡nada!, ¡nada! Y ante tantas vergüen
' Asociación aduanera de los; Estados alemanes.
280
zas -añadió el abogado poniéndose los puños en las caderas- se declaran satisfechos.
Esta alusión a una votación célebre arrancó aplausos. Dussardier descorchó una
botella de cerveza; la espuma salpicó las cortinas, pero no hizo caso; cargaba las pipas,
cortaba el bizcochuelo y lo repartía; bajó varias veces para ver si llevaban el ponche, y no
tardaron todos en exaltarse, pues a todos les exasperaba igualmente el Poder. Era una
exasperación violenta, sin más causa que el odio aja injusticia; y mezclaban quejas
legítimas y los reproches más tontos.
El farmacéutico se quejó del estado lamentable de la flota francesa. El agente de
seguros no toleraba los dos centinelas del mariscal Soult. Deslauriers denunció a los
jesuitas, que se habían instalado públicamente en Lila. Sénécal detestaba mucho más al
señor Cousin, pues el eclecticismo, que enseñaba a deducir la certidumbre de la razón,
fomentaba el egoísmo y destruía la solidaridad; el comisionista de vinos, poco conocedor
de esas cuestiones, observó en voz alta que olvidaba muchas infamias.
-El coche regio de la línea del Norte debe costar ochenta mil francos. ¿Quién lo
pagará?
-Sí, ¿quién lo pagará? -repitió el empleado de comercio, furioso como si hubieran
sacado ese dinero de su bolsillo.
Siguieron recriminaciones contra los capitalistas insaciables de la Bolsa y la
corrupción de los funcionarios públicos. Pero, según Sénécal, se debía apuntar más alto y
acusar ante todo a los príncipes, que resucitaban las costumbres de la Regencia.
-¿No han visto ustedes últimamente a los amigos del duque de Montpensier volver
de Vincennes, bQrrachos sin duda, y perturbar con sus canciones a los obreros del barrio
Saint-Antoine?
-Inclusive se gritó: "¡Abajo los ladrones!" -dijo el farmacéutico-. Yo estaba presente
y grité también.
-¡Tanto mejor! Por fin se despierta el pueblo después del proceso de TesteCubières'.
' Concusión en la que se vieron mezclados Teste, par de Francia y el general de
Cubières, antiguo Ministro de Guerra.
281
-A mí me ha apenado ese proceso -dijo Dussardier-,
porque deshonra a un viejo soldado.
¿Saben ustedes -preguntó Sénécal- qué se ha descu
bierto'en casa de la duquesa de Praslin ...?
Pero un puntapié abrió la puerta y entró Hussonnet. -¡Salud, señores! -dijo, y se
sentó en la cama. No se aludió a su artículo, que él lamentaba, por lo
demás, tras habérselo reprobado vivamente la Mariscala. Venía de ver en el teatro
de Dumas Le Chevalier de
Maison-Rouge y le había parecido "fastidioso".
Ese juicio sorprendió a los demócratas, pues aquel dra
ma, por sus tendencias, y más bien por su escenografía,
halagaba sus pasiones. Protestaron, y Sénécal, para poner
fin a la discusión, preguntó si la obra era útil para la
Democracia.
-Sí ... tal vez, pero su estilo ...
-Pues bien, entonces es buena. ¿Qué tiene que ver el estilo? ¡La idea es lo que
importa!
Y sin dejar que hablara Federico, añadió:
-Como iba diciendo, en el asunto de la duquesa de Praslin ...
Hussonnet le interrumpió:
-¡Oh, la lata que dan con eso! ¡Ya me tiene aburrido! -¡Y a otros también! -replicó
Deslauriers-. Sólo cinco
diarios se han ocupado del asunto. Escuchen esta nota. Sacó un cuaderno de apuntes
y leyó: "Desde el establecimiento de la mejor de las repúblicas
hemos sufrido mil doscientos veintinueve procesos contraa la
prensa, la consecuencia de los cuales ha sido para los
escritores tres mil ciento cuarenta y un años de cárcel, con,
la pequeña suma de siete millones ciento diez mil quinien
tos francos de multa."
-Qué lindo, ¿verdad? -preguntó.
Todos sonrieron amargamente. Federico, animado como los otros, dijo:
-La Démocratie Pacifique' está procesada por su folletón, una novela titulada La
parte de las mujeres.
' Diario Iburierista cuyo jelè de redacción era Víctor Considérant y que se publicó
de 1843 a 1849.
282
s- -¡Sí que estamos bien exclamó Hussonnet- si nos prohíben nuestra parte de las
mujeres!
-¿Pero qué es lo que no está prohibido? -preguntó Deslauriers-. Se prohibe fumar en
el Luxemburgo, y cantar el himno a Pio IX.
-¡Y el banquete de los tipógrafos! -murmuró una voz apagada.
Era la del arquitecto, oculto por la sombra de la alcoba y silencioso hasta entonces.
Añadió que la semana anterior habían condenado por ultrajar al Rey a un tal Rouget.
-¡Pues han frito el salmonete!' -dijo Hussonnet.
El chiste le pareció tan inconveniente a Sénécal que reprochó al bohemio por
defender "al farsante del Palacio Municipal, al amigo del traidor Dumouriez".
-¿Yo? ¡Al contrario!
Consideraba a Luis Felipe vulgar, guardia nacional, lo más tendero y burgués que
podía existir. Y llevándose la mano al corazón, el bohemio pronunció las frases
sacramentales:
-Es siempre para mí un nuevo placer ... La nacionalidad polaca no perecerá ...
Proseguirán nuestros grandes trabajos ... Dadme dinero para mi pequeña familia ...
Todos rieron mucho y declararon que era un mozo delicioso y sumamente
ingenioso. La alegría aumentó al ver la ponchera que traía un empleado del cafetín.
Las llamas del alcohol y las de las velas no tardaron en calentar la habitación; y la
luz de la buhardilla atravesaba el patio e iluminaba enfrente el alero de un tejado, con el
tubo de una chimenea que recortaba en la oscuridad su negra silueta. Hablaban a gritos y
todos al mismo tiempo, se habían quitado las levitas, tropezaban con los muebles y
chocaban los vasos.
Hussonnet gritó:
-¡Hagan subir a unas grandes damas para que esto se parezca más a la Torre de
Nesle y tenga más color local y rembranesco, voto a san ...!
Y el farmacéutico, que bebía ponche ininterrumpidamente, comenzó a cantar a voz
en grito:
' Juego de palabras con Ronge:, que significa salmonete.
283
Tengo dos grandes bueyes en mi establo, dos grandes bueyes blancos ...'
Sénécal le tapó la boca con la mano, pues no le gustaba el desorden; y los inquilinos
se asomaban a las ventanas, sorprendidos por el insólito alboroto que se oía en la habitación
de Dussardier.
El buen muchacho se sentía feliz, y dijo que aquello le recordaba las pequeñas
reuniones de otro tiempo en el muelle Napoleón. Sin embargo, faltaban muchos, entre ellos
Pellerin.
-Podemos prescindir de él --lijo Federico. Deslauriers preguntó por llartinon.
-¿Qué ha sido de ese interesante caballero?
E inmediatamente Federico, desahogando la mala voluntad que le tenía, censuró su
mentalidad, su carácter, su falsa elegancia; al hombre entero. Era un ejemplo del campesino
advenedizo. La nueva aristocracia, la burguesía, no se podía comparar con la antigua, la
nobleza. Sostenía eso, y los demócratas aprobaban, como si él perteneciera a la una y ellos
frecuentaran la otra. Se sentían encantados con él, y el farmacéutico llegó a compararlo con
el señor de AltonShée, quien, aunque era par de Francia, defendía la causa del pueblo.
Llegó la hora de irse y todos se separaron con grandes apretones de mano.
Dussardier, por afecto, acompañó a Federico y Deslauriers. Cuando estuvieron en la calle,
el abogado pareció reflexionar y, tras un momento de silencio, preguntó:
-¿Así que aborreces a Pellerin?
Federico no ocultó su rencor.
Sin embargo, el pintor había retirado del escaparate el famoso cuadro. No debían
malquistarse por fruslerías. ¿Para qué hacerse un enemigo?
-Cedió a un impulso de mal humor, excusable en un hombre que no tiene un
céntimo. ¡Tú no puedes comprender lo que es eso!
' Estribillo de una canción de Pierre Dupont compuesta en 1845.
284
Deslauriers subió a su casa, pero el cajero no dejó a Federico, e inclusive le instó a
que comprara el retrato. En efecto, Pellerin, en vista de que no podía intimidarle, les había
inducido a que mediasen para que se quedara con el cuadro.
Deslauriers volvió a hablarle de ello e insistió. Las pretensiones del artista eran
razonables.
-Estoy seguro de que tal vez con quinientos francos ...
¡Dáselos! Aquí los tienes -dijo Federico.
Esa misma noche llevaron el cuadro, que a Federico le pareció más abominable aún
que la primera vez. Las medias tintas y las sombras se habían empastado con los retoques
excesivos y parecían oscurecidas en contraste con las luces, las cuales, que seguían siendo
brillantes en algunos lugares, desentonaban en el conjunto.
Federico se vengó de haberlo pagado denigrándolo amargamente. Deslauriers le
creyó bajo su palabra y aprobó su conducta, pues seguía abrigando la ambición de formar
una falange de la que sería el jefe; ciertos hombres se divierten obligando a hacer a sus
amigos cosas que les desagradan.
Entretanto, Federico no había vuelto a casa de los Dambreuse. Carecía de dinero y
tendría que dar muchas explicaciones, por lo que vacilaba en tomar una decisión. ¿Tenía
razón acaso? Nada era seguro en aquel momento, y el negocio de la hulla no más que
cualquier otro; había que abandonar semejante sociedad. Deslauriers terminó apartándolo
de la empresa. A fuerza de odio se hacía virtuoso, y además prefería a Federico en la
mediocridad, pues de esa manera seguía siendo su igual y se hallaba en una comunión más
íntima con él.
El encargo de la señorita Roque había sido muy mal ejecutado. Su padre le escribió
dándole las explicaciones más precisas y terminaba su carta con esta broma: "A riesgo de
causarle un trabajo de negro".
Federico no tenía más remedio que ir a casa de Arnoux. Subió al almacén y no vio a
nadie. Como el establecimiento comercial se hundía, los empleados imitaban la incuria de
su patrón.
Avanzó a lo largo de la estantería, cargada de loza y que ocupaba de un extremo al
otro el centro de la habitación, y
285
cuando llegó al fondo, delante del mostrador, pisó con más fuerza para que le
oyeran.
Se levantó la cortina y apareció la señora de Arnoux. -¡Cómo! ¡Usted aquí! ¡Usted!
Sí-balbuceó ella, ligeramente turbada-. Buscaba ... Federico vio su pañuelo junto al
pupitre y se imaginó que
había bajado al despacho de su marido para cerciorarse y aclarar sin duda alguna
inquietud.
-Pero ... ¿acaso necesita usted algo? -preguntó ella. -Poca cosa, señora.
-¡Estos empleados son intolerables! Están siempre au
sentes.
No se debía censurarlos. Él, por el contrario, se felicitaba por ello.
Ella lo miró irónicamente y preguntó:
-Pues bien, ¿qué me dice de ese casamiento?
-¿De qué casamiento? -Del suyo.
-¿El mío? jamás he pensado en eso!
Ella hizo un gesto de incredulidad y él añadió:
-¿Y aunque fuera así, después de todo? Uno se refugia
en lo mediocre cuando se desespera de alcanzar la belleza con que se ha soñado.
-Sin embargo, no todos sus sueños eran tan ... ingenuos.
-¿Qué quiere decir?
-Cuando usted se paseaba en las carreras con ... ciertas
personas.
Federico maldijo mentalmente a la Mariscala, pero
recordó algo.
-Fue usted misma quien, en otro tiempo, me pidió que la viera, en beneficio de
Arnoux.
Y ella replicó, moviendo la cabeza:
-Y usted aprovechó la ocasión para distraerse. -¡Por fàvor, olvidemos todas esas
tonterías! -Es justo, puesto que va usted a casarse.
Retuvo un suspiro y se mordió los labios. Federico exclamó:
-¡Le repito que no! ¿Puede creer usted que yo, con mis necesidades intelectuales,
mis hábitos, vaya a enterrarme
286
en una provincia para jugar a los naipes, vigilar albañiles y pasearme en zapatillas?
¿Con qué objeto? Le han contado que ella es rica, ¿verdad? ¡El dinero me importa un
bledo! Es que después de haber deseado todo lo más bello que existe, lo más tierno, lo más
encantador, una especie de paraíso en forma humana, y cuando por fin he encontrado ese
ideal, cuando esa visión me oculta todas las otras ...
Y tomándole la cabeza con ambas manos, comenzó a besarle en los párpados
mientras repetía:
-¡No! ¡No! ¡Nunca me casaré! ¡Nunca! ¡Nunca!
Ella aceptaba esas caricias, paralizada por la sorpresa y el embeleso.
La puerta del almacén que daba a la escalera resonó. La señora de Arnoux dio un
salto y se quedó con la mano extendida como para imponerle silencio. Se acercaron unos
pasos y alguien preguntó desde afuera:
-¿Está aquí la señora?
-Entre.
La señora de Arnoux apoyaba el codo en el mostrador y
hacía girar una pluma entre los dedos, tranquilamente,
cuando el tenedor de libros abrió el cortinón.
Federico se levantó y dijo:
-Señora, he tenido el honor de saludarla. El encargo
estará pronto, ¿no es cierto? ¿Puedo contar con él?
Ella nada respondió, pero aquella complicidad silen
ciosa inflamó' su rostro con todos los rubores del adul
terio.
Al día siguiente Federico volvió a su casa, y fue recibido, y para no desaprovechar
sus ventajas comenzó inmediatamente, sin preámbulo, a justificarse por el encuentro en el
Campo de Marte. Sólo por casualidad se había encontrado con aquella mujer. Admitiendo
que fuese bonita, lo que no era cierto, ¿cómo podía interesarle, ni siquiera un minuto,
puesto que amaba a otra?
-Usted lo sabe muy bien, se lo he dicho.
La señora de Arnoux bajó la cabeza.
-Y siento que me lo haya dicho.
-¿Por qué?
-Las conveniencias más elementales exigen ahora que no vuelva a verlo.
287
Federico alegó la inocencia de su amor. El pasado debía
responderle del porvenir. Se había prometido a sí mismo no
perturbarle la vida, no aturdirla con sus quejas.
-Pero ayer se me desbordaba el corazón.
-No debemos recordar ese momento, amigo mío.
Sin embargo, ¿qué mal había en que dos pobres seres,
conlùndieran su tristeza?
-Pues usted tampoco es dichosa. ¡Oh, yo la conozco! Usted no tiene a nadie que
satisfaga su necesidad de alècto, de abnegación. ¡Yo haré todo lo que usted quiera! ¡No la
ofènderé... se lo juro!
Y se dejó caer de rodillas, a su pesar, agobiado por un peso interior demasiado
grande.
-¡Levántese! -ordenó ella-. ¡Lo quiero!
Y le declaró imperiosamente que si no le obedecía no volvería a verla nunca.
-¡Le desafío a que lo haga! -replicó Federico-. ¿Qué puedo hacer yo en el mundo?
¡Otros se esfuerzan por obtener la riqueza, la celebridad, el poder! Yo no tengo un empleo,
usted es mi ocupación exclusiva, toda mi fortuna, la finalidad y el eje de mi existencia, de
mis pensamientos. ¡Es tan necesaria para mi vida como el aire que respiro! ¿Acaso no
siente usted que la aspiración de mi vida asciende hacia la suya y que las dos deben
confundirse para que yo no muera?
A la señora de Arnoux le temblaban todos los miembros. -¡Oh, váyase! ¡Se lo
ruego!
La expresión conmovida de su rostro detuvo a Federico. Luego dio un paso
adelante, pero ella retrocedió y, uniendo las manos, gritó:
-¡Déjeme! ¡En nombre del cielo! ¡Por favor!
Y Federico la amaba tanto que se fue.
No tardó en irritarse contra sí mismo, se declaró imbécil
y veinticuatro horas después volvió.
La señora no estaba. Se quedó en el descansillo, aturdido de furor y de indignación.
Apareció Arnoux y le dijo que su esposa había ido esa misma mañana a instalarse en una
casita de campo que alquilaban en Auteuil, pues ya no
poseían .la de Saint-Cloud. 288
-Es otro de sus caprichos. En fin, puesto que eso le agrada, y a mí también, por lo
demás, tanto mejor. ¿Quiere
comer conmigo esta noche?
Federico alegó un asunto urgente y corrió a Auteuil. Al verlo, la señora de Arnoux
dejó escapar un grito de
alegría, y todo su rencor se desvaneció.
El no habló de su amor, y para: inspirarle más confianza inclusive exageró su
reserva. Cuando preguntó si podía volver, ella contestó: "Sin duda", y le tendió la mano,
que retiró casi en seguida.
Desde entonces Federico multiplicó sus visitas. Prometía al cochero grandes
propinas, pero con frecuenciá la lentitud del caballo le impacientaba y se apeaba; luego,
jadeando, trepaba a un ómnibus, ¡y con qué desdén contemplaba las caras de los viajeros
sentados delante de él y que no iban a
la casa de ella!
Reconocía desde lejos la casa por una enorme madreselva que cubría en un solo
lado el tejado; era una especie de cabaña suiza pintada de rojo y con un balcón. En el jardín
había tres viejos castaños, y en el centro, sobre una loma, una sombrilla de paja que
sostenía un árbol. Bajo la pizarra de las paredes colgaba de trecho en trecho una parra mal
sujeta como una maroma podrida. La campanilla de la verja, que había que sacudir con
cierta rudeza, prolongaba su repiqueteo y siempre tardaban mucho en acudir. Cada vez,
Federico sentía una angustia y un temor indetermi
nados.
Luego oía crujir en la arena las zapatillas de la criada, o bien se presentaba la señora
de Arnoux misma. Un día se acercó a ella por detrás, cuando estaba agachada en el césped
buscando violetas.
El carácter de su hija la había obligado a internarla en un
convento. El niño pasaba la tarde en una escuela, y Arnoux hacía largas sobremesas
con Regimbart y el amigo Compain en el Palais-Royal. Ningún importuno podía
sorprenderlos.
Se daba por supuesto que no debían poseerse. Ese acuerdo, que los ponía a cubierto
de todo peligro, facilitaba sus expansiones.
289
Ella le refirió su vida de otro tiempo en la casa materna de Chartres, su devoción
cuando tenía doce años, su afición a la música cuando cantaba hasta el anochecer encerrada
en su cuartito, desde donde veía las murallas. Él le contó sus melancolías en el colegio y
cómo en su cielo poético resplandecía un rostro femenino, tan claramente que al verla por
primera vez la había reconocido.
Esas conversaciones no se referían habitualmente sino a los años transcurridos
desde que se conocían. Él le recordaba detalles insignificantes, el color de su vestido en tal
época, qué persona se había presentado tal día, qué había dicho en otra ocasión. Y ella
respondía admirada:
-¡Sí, me acuerdo!
Sus gustos y sus juicios eran los mismos. Con frecuencia el que escuchaba al otro
exclamaba:
-¡Yo también!
Luego se quejaban interminablemente de la Providencia. -¿Por qué no lo ha querido
el cielo? ¡Si nos hubiéramos conocido antes!
-¡Ah! -suspiraba ella-. ¡Si yo hubiera sido más joven! -No, yo un poco más viejo.
Y se imaginaban una vida exclusivamente amorosa, lo bastante lècunda para llenar
las mayores soledades, superior a todas las alegrías, capaz de arrostrar todas las miserias, en
la que las horas desaparecerían en una continua expansión de sí mismos, y que tendría algo
resplandeciente y tan elevado como la palpitación de las estrellas.
Casi siempre se quedaban al aire libre en lo alto de la 'escalera; las copas de los
árboles, amarillentas por el otoño, se apezonaban delante de ellos, desigualmente, hasta el
borde del cielo pálido; o bien iban hasta el final de la alameda, a un pabellón sin otro
mueble que un canapé de tela gris. Puntos negros manchaban el espejo; las paredes
exhalaban un olor a humedad; y se quedaban allí, hablando de sí mismos y de los demás, de
cualquier cosa, con embeleso. A veces los rayos del sol atravesaban la celosía y tendían
desde el techo hasta las losas, como las cuerdas de una lira, briznas de polvo que se
arremolinaban en aquellas barras luminosas. Ella se entretenía cortándolas con la
290
mano; Federico la asía suavemente, y contemplaba las lacerías de las venas, los
granos de la piel, la forma de los dedos. Cada uno de sus dedos era para él más que una
cosa, casi una persona.
Ella le dio sus guantes, y en la semana siguiente su pañuelo. Lo llamaba "Federico",
y él a ella "María", pues adoraba ese nombre, hecho expresamente, según decía, para ser
suspirado en éxtasis y que parecía contener nubes de incienso y alfombras de rosas.
Llegaron a fijar de antemano el día de las visitas, y, saliendo como por casualidad,
ella se le adelantaba en el camino.
María nada hacía para excitar el amor de Federico, sumida en la indolencia que
caracteriza a las grandes felicidades. Durante toda la estación vistió una bata de seda oscura
ribeteada con terciopelo del mismo color, amplia vestidura que convenía a la suavidad de
sus actitudes y a su semblante serio. Por otra parte, ella llegaba al otoño de las mujeres,
período de reflexión y de ternura al mismo tiempo, en el que la madurez que comienza
colora la mirada con una llama más intensa, cuando la fuerza del corazón se mezcla con la
experiencia de la vida y, al final de su florecimiento, el ser entero desborda de riquezas en
la armonía de su belleza. jamás había mostrado más benignidad ni más indulgencia. Segura
de no caer en falta, se abandonaba a un sentimiento que le parecía un derecho conquistado
por sus desazones. Además, ¡aquello era tan bueno y tan nuevo! ¡Qué abismo entre la
grosería de Arnoux y las adoraciones de Federico!
Él temía perder con una palabra todo lo que creía haber ganado, y se decía que se
puede recuperar una ocasión, pero nunca se puede enmendar una tontería. Quería que ella
se entregase, y no tomarla. La seguridad de su amor le deleitaba como un anticipo de la
posesión, y además el encanto de su persona le turbaba el corazón más que los sentidos. Era
una beatitud indefinida, tal embriaguez, que inclusive se olvidaba de la posibilidad de una
dicha absoluta. Lejos de ella le devoraban apetencias furiosas.
Pronto hubo en sus diálogos grandes intervalos de silencio. A veces una especie de
pudor sexual les hacía
291
ruborizarse al uno frente al otro. Todas las precauciones para ocultar su amor lo
ponían de manifiesto, y cuanto más fuerte se hacía tanto más reservados eran sus modales.
El ejercicio de esa ficción exasperaba su sensibilidad. Gozaban deliciosamente con el olor
de las hojas húmedas, les hacía sufrir el viento del este, se irritaban sin motivo y tenían
presentimientos fúnebres; un ruido de pasos o el crujido de un entarimado les espantaba
como si fueran culpables, se sentían empujados hacia un abismo, una atmósfera tormentosa
los envolvía; y cuando Federico dejaba escapar algunas quejas, ella se acusaba a sí misma.
-¡Sí! ¡Hago mal! ¡Parezco una coqueta! ¡No venga más a verme!
Y él repetía los mismos juramentos, que ella escuchaba siempre con placer.
Su regreso a París y las complicaciones del día de Año Nuevo interrumpieron un
poco sus entrevistas. Cuando volvieron, su manera de proceder era algo más audaz. Ella
salía a cada momento para dar órdenes y recibía, a pesar de los ruegos de Federico, a todos
los vecinos que iban a visitarla. Entonces las conversaciones se referían a Léotade, Guizot,
el Papa, la insurrección de Palermo y el banquete del distrito XII, que inspiraba
inquietudes. Federico se desahogaba despotricando contra el Poder, pues deseaba, como
Deslauriers, un trastorno universal, tan exasperado estaba en aquel momento. La señora de
Arnoux, por su parte, se ponía sombría.
Su marido, prodigando las extravagancias, mantenía a una obrera de la fábrica, a la
que llamaban la Bordelesa. La señora de Arnoux misma se lo dijo a Federico, quien quiso
sacar de ello una argumentación a su favor, "puesto que la engañaban".
-¡Oh, me tiene sin cuidado! -dijo ella.
Esa declaración pareció a Federico que afirmaba por
completo su intimidad. ¿Desconfiaba Arnoux? -No en este momento.
Y le contó que una noche que los había dejado a solas volvió y se quedó escuchando
detrás de la puerta, y, como hablaban de cosas indiferentes, vivía desde entonces en la
seguridad más completa.
292
-Con razón, ¿no es cierto? -dijo amargamente Fede
rico.
-Sin duda.
Más le habría valido no haber pronunciado esas dos palabras.
Un día no la encontró en casa a la hora en que él acostumbraba a ir y a Federico eso
le pareció una traición.
Otro día se enojó al ver en un vaso de agua las flores que
le llevaba siempre.
¿Dónde quiere que las ponga?
-¡Ahí, no! Por lo demás, ahí sienten menos frío que sobre su corazón.
Algún tiempo después Federico le reprochó que hubiera ido la víspera a los Italianos
sin advertírselo. Otros la habían visto, admirado y tal vez amado. Federico se atenía a esas
sospechas únicamente para reñirle y atormentarla, pues comenzaba a aborrecerla y le
parecía justo que ella compartiese por lo menos una parte de sus sufrimientos.
Una tarde, hacia mediados de febrero, la encontró muy conmovida. Eugenio se
quejaba de dolor de garganta. Sin embargo, el médico había dicho que no era más que un
fuerte resfriado, la gripe. A Federico le llamó la atención el aspecto exaltado del niño, pero
para tranquilizar a su madre citó el ejemplo de muchos chicos de su edad que se habían
curado rápidamente de afecciones parecidas.
-¿De veras?
-Claro que sí, por supuesto. -¡Oh, qué bueno es usted!
Y le tomó la mano, que él estrechó entre la suya.
-¡Oh, suéltela!
-¿Qué importancia tiene, puesto que es al consolador al
que se la ofrece? ¡Me cree cuando digo esas cosas, y duda de
mí ... cuando le hablo de mi amor!
-No dudo, pobre amigo mío.
-¿Por qué esa desconfianza, como si yo fuera un misera
ble capaz de extralimitarme?
-¡Oh, no!
-¡Si tuviera una prueba solamente! -¿Qué prueba?
293
-La que se daría a cualquiera, la que medio a mí mismo.
Y le recordó que una vez habían salido juntos, en un crepúsculo invernal, un día que
había niebla. ¡Todo eso estaba ahora muy lejos! ¿Quién le impedía exhibirse del brazo de
él, delante de todo el mundo, sin temor. por parte de ella y sin segunda intención por la
suya, sin que a su alrededor hubiese nadie que les importunara?
-¡Sea! -dijo ella, con una decisión bravía que dejó estupefàcto a Federico.
Pero pronto se rehizo y preguntó:
-¿Quiere que la espere en la esquina de las calles Tronchet y de la Ferme?
-¡Por Dios, amigo mío! -balbuceó la señora de Arnoux.
Sin darle tiempo para reflexionar, Federico añadió: -¿El martes próximo?
-¿El martes?
-Sí, entre las dos y las tres.
-Iré.
Y volvió el rostro, avergonzada. Federico la besó en la nuca.
-¡Oh!, eso no está bien. Hará usted que me arrepienta.
Federico se apartó, por temor a la versatilidad ordinaria de las mujeres. Y ya en el
umbral murmuró en voz baja, como algo ya convenido:
-¡Hasta el martes!
Ella bajó los bellos ojos de una manera discreta y resignada.
Federico tenía un plan.
Esperaba que, gracias a la lluvia o al sol, podría hacerla entrar en un portal, y una
vez en la puerta entraría en la casa. Lo difícil era encontrar una conveniente.
Se dedicó, pues, a buscarla, y hacia el medio de la calle Tronchet vio de lejos un
letrero que decía: Habitaciones amuebladas. ,
El empleado, comprendiendo su intención, le mostró en seguida en el entresuelo una
habitación y un gabinete con dos' salidas, Federico los reservó por un mes y pagó por
adelagtado.
294
I
Luego fue a tres tiendas para comprar los perfumes más raros; se procuró un trozo
de blonda imitada para reemplazar la horrible colcha de algodón rojo y eligió un par de
chinelas de raso azul. El temor de parecer zafio lo moderó en sus compras; volvió con ellas,
y con más devoción que los que recorren altares, cambió de lugar los muebles, colocó él
mismo las cortinas, puso leña en la chimenea y violetas en la cómoda, y habría deseado
pavimentar con oro la habitación. "Es mañana -se decía-; sí, mañana, no sueño". Y en el
delirio de su esperanza sentía que le latía fuertemente el corazón; luego, cuando todo estuvo
listo, guardó la llave en el bolsillo, como si la dicha que allí dormía pudiera echarse a volar.
Una carta de su madre le esperaba en su casa.
"¿Por qué una ausencia tan larga?-decía-. Tu conducta comienza a parecer ridícula.
Comprendo que, hasta cierto punto, al principio hayas vacilado ante esa unión; sin
embargo, reflexiona."Y precisaba las cosas: cuarenta y cinco mil libras de renta. Además,
"se hablaba", y el señor Roque esperaba una respuesta definitiva. En cuanto a la muchacha,
su situación era verdaderamente embarazosa. "Te quiere mucho".
Federico arrojó la carta sin terminar de leerla, y abrió otra de Deslauriers.
"Amigo: la pera está madura. Según tu promesa, contamos contigo. La reunión es
mañana al amanecer en la plaza del Panteón. Entra en el calé Soufilot. Tengo que hablarte
antes de la manifestación."
-¡Oh!, conozco sus manifestaciones. Muchas gracias, pero tengo una cita más
agradable.
Y al día siguiente, a las once, Federico salió. Quería dar un último vistazo a los
preparativos. Además, ¿quién sabía?, por cualquier circunstancia ella podía adelantarse.
Cuando salía de la calle Tronchet oyó detrás de la Madeleine un gran clamoreo; avanzó y
vio en el fondo de la plaza, a la izquierda, gente de blusa y de la clase media.
En efecto, un manifiesto publicado en los diarios había convocado en aquel lugar a
todos los adheridos al banquete reformista. El gobierno, casi inmediatamente, publicó una
proclama prohibiendo el acto. La víspera por la noche la
295
oposición parlamentaria anuló la convocatoria, pero los patriotas, que ignoraban esa
resolución de sus jefes, habían acudido a la cita, seguidos por numerosos curiosos. Una
representación de las escuelas se había trasladado poco antes a casa de Odilon Barrot, y en
aquel momento se hallaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y no se sabía si el
banquete se realizaría, si el gobierno cumpliría su amenaza, si la guardia nacional se
presentaría. Se aborrecía a la Cámara de Diputados tanto como al gobierno. La multitud
aumentaba a cada momento, y de pronto vibró en el aire La Marsellesa.
Era la columna de los estudiantes que llegaba. Avanzaban al paso, en dos filas,
ordénadamente, con aspecto irritado, sin armas y gritando a intervalos:
-¡Viva la Reforma! ¡Abajo Guizot!
Los amigos de Federico estaban allí, por supuesto; iban a verlo y arrastrarlo, por lo
que se apresuró a refugiarse en la calle de la Arcade.
Después de dar dos vueltas alrededor de la 11ladeleine, los estudiantes se dirigieron
a la plaza de la Concordia, que estaba llena de gente, y la muchedumbre amontonada
parecía de lejos un campo de espigas negras que ondeaba.
En ese momento los soldados se desplegaron en orden de batalla a la izquierda de la
iglesia.
Los grupos se estacionaban, no obstante. Para disolverlos, agentes de la policía
secreta detenían a los más revoltosos y los llevaban brutalmente al cuerpo de guardia.
Federico, a pesar de su indignación, callaba; habrían podido detenerlo como a los otros y no
había podido encontrarse con la señora de Arnoux.
Poco tiempo después aparecieron los cascos de los municipales, que comenzaron a
repartir sablazos de plano a diestro y siniestro. Cayó un caballo, corrieron a ayudarlo, pero
cuando el' jinete estuvo en su silla todos huyeron.
Entonces se hizo un gran silencio. Cesó la lluvia fina que había humedecido el
asfalto. Las nubes se alejaban, barridas suavemente por el viento del oeste.
Federico se puso a recorrer la calle Tronchet, mirando hacia adelante y hacia atrás.
Por fin dieron las dos.
296
"¡Ah, es ahora! -pensó-. Ella sale de su casa y se acerca". Y un minuto después: "Ya
ha tenido tiempo de llegar". Hasta las tres trató de calmarse. "No, no se retrasa. ¡Un poco
de paciencia!
Y, como no sabía qué hacer, examinaba las raras tiendas abiertas: una librería, una
talabartería, una funeraria. No tardó en conocer todos los títulos de las obras, todos los
arneses, todos los paños fúnebres. Los comerciantes, a fuerza de verlo pasar y volver a
pasar continuamente, al principio se asombraron, luego se asustaron y terminaron cerrando
los escaparates.
Sin duda, ella tenía algún impedimento y sufría también. ¡Pero qué alegría dentro de
poco! Pues iría, eso era seguro. "Me lo prometió." Sin embargo, sentía una angustia
intolerable.
Un impulso absurdo lo hizo entrar en el hotel, como si ella pudiese encontrarse allí.
En ese mismo instante ella llegaba tal vez a la calle. Se lanzó afuera, pero no vio a nadie, y
reanudó su paseo por la acera.
Contemplaba las ranuras de los adoquines, las bocas de los desaguaderos, los
faroles, los números de las casas. Los objetos más insignificantes se 'convertían para él en
compañeros, o más bien en espectadores irónicos; y las fachadas uniformes de los edificios
le parecían despiadadas. Tenía frío en los pies y se sentía disolver por el abatimiento. La
repercusión de sus pasos le sacudía el cerebro.
Cuando vio en su reloj que eran las cuatro sintió una especie de vértigo, un espanto.
Trató de recordar unos versos, de calcular cualquier cosa, de inventar una aventura.
¡Imposible! La imagen de la señora de Arnoux le obsedía. Deseaba correr a su encuentro,
¿pero qué camino seguiría para no desencontrarse?
Llamó a un mensajero, le puso en la mano cinco francos y le dijo que fuera a la calle
Paradis, a la casa de Jacques Arnoux, y preguntara al portero "si la señora estaba en casa".
Luego se plantó en la esquina de las calles de la Ferme y Tronchet para poder ver las dos
simultáneamente. Por el fondo de la perspectiva del bulevar se deslizaban masas confusas.
A veces distinguía el penacho de un dragón o el sombrero de una mujer, y aguzaba la vista
para
297
reconocerla. Un niño andrajoso que mostraba una marmota en una caja le pidió una
limosna sonriendo.
El mensajero reapareció. "El portero no la había visto salir". ¿Qué la retenía? Si
hubiera estado enferma se lo habría dicho. ¿Tenía visita? Nada más fácil que no recibir.
De pronto se golpeó la frente. "¡Soy un estúpido! ¡Es el motín!". Esta explicación
natural lo calmó. Pero luego pensó: "Sin embargo, su barrio está tranquilo." Y le asaltó una
duda horrible. "¿Si hubiera decidido no ir? ¿Si su promesa no hubiera sido sino un recurso
para deshacerse de mí? ¡No, no!". Lo que le impedía ir era, sin duda, una fatalidad
extraordinaria, uno de esos acontecimientos que frustran toda previsión. Pero en ese caso le
habría escrito. Y envió al empleado del hotel a su domicilio, en la calle Rumfort, para que
averiguase si tenía alguna carta.
No habían llevado carta alguna. Esa falta de noticias lo tranquilizó.
Del número de monedas que tomaba en la mano al azar, de la fisonomía de los
transeúntes, del color de los caballos, deducía presagios, y cuando el augurio era adverso se
esforzaba por no creerlo. En sus accesos de furor contra la señora de Arnoux la insultaba a
media voz. Luego sentía debilidades que casi lo hacían desvanecerse, y de pronto
resurgimientos de esperanza. Ella iba a aparecer, estaba a su espalda; se volvía ¡y nadie!
Una vez vio, a unos treinta pasos, una mujer de la misma estatura y con el mismo vestido.
La alcanzó, pero no era ella. ¡Dieron las cinco, las cinco y media, las seis! Encendían los
faroles y la señora de Arnoux no había ido.
Ella había soñado la noche anterior que estaba en la acera de la calle Tronchet desde
hacía mucho tiempo. Esperaba allí algo indeterminado, muy importante, sin embargo, y, sin
saber por que, temía que la vieran. Pero un maldito perrito, ensañado contra ella, le mordía
el bajo del vestido. Volvía a hacerlo obstinadamente y ladraba cada vez con más fuerza. La
señora de Arnoux se despertó. El ladrido del perro continuaba. Aguzó el oído: aquello
partía de la habitación de su hijo. Corrió a ella, descalza. Era el niño, que tosía. Tenía las
manos ardientes, la cara roja y la voz muy ronca. Su respiración se hacía cada vez más
dificil.
298
Hasta el amanecer se quedó observándolo, inclinada sobre la colcha.
A las ocho el tambor de la guardia nacional advirtió al señor Arnoux que sus
compañeros lo aguardaban. Se vistió rápidamente y se fue, prometiendo que avisaría
inmediatamente a su médico, el señor Colot. A las diez no había, llegado el señor Colot y la
señora de Arnoux envió en su busca a su doncella. El doctor estaba de viaje, en el campo, y
el joven que lo reemplazaba estaba haciendo visitas.
Eugenio inclinaba la cabeza hacia un lado en la almohada, con las cejas fruncidas y
las aletas de la nariz dilatadas; su carita se ponía más pálida que las sábanas y de su laringe
se escapaba un silbido producido por cada inspiración, cada vez más corta, seca y como
metálica. Su tos se parecía al ruido de esos mecanimos truculentos que hacen ladrar a los
perros de cartón.
La señora de Arnoux se asustó, se arrojó sobre las campanillas y pidió socorro
gritando:
-¡Un médico! ¡Un médico!
Diez minutos después llegó un anciano de corbata blanca y patillas grises bien
recortadas. Hizo muchas preguntas sobre las costumbres, la edad y el temperamento del
enlèrmito; luego le examinó la garganta, aplicó la cabeza a su espalda y escribió una receta.
La tranquilidad de aquel anciano era odiosa. Olía a embalsamamiento. Ella habría querido
pegarle. Dijo que volvería por la noche.
Pronto se reanudaron los horribles ataques de tos. A veces el niño se erguía de
pronto. Movimientos convulsivos le sacudían los músculos del pecho, y en sus aspiraciones
el vientre se le hundía como si estuviese sofocado por haber corrido. Luego volvía a caer
con la cabeza hacia atrás y la boca abierta de par en par. Con infinitas precauciones la
señora de Arnoux trataba de hacerle tragar el contenido de los frascos, jarabe de ipecacuana
y una poción quermetizada. Pero él rechazaba la cuchara y gemía con voz débil. Parecía
que soplaba las palabras.
De vez en cuando la señora de Arnoux releía la receta. Las observaciones del
formulario la espantaban. ¡Tal vez se había equivocado el farmacéutico! Su impotencia le
desesperaba. Por fin llegó el discípulo del señor Colot.
299
Era un joven de modales modestos, nuevo en la profèsión y que no ocultó su.
impresión. Al principio se mostró indeciso por temor a comprometerse, y luego prescribió
la aplicación de trozos de hielo. Tardaron mucho en encontrar el hielo. La vejiga que
contenía los trozos se rompió y hubo que cambiarle la camisa al niño, lo que provocó un
nuevo acceso todavía más terrible.
El niño comenzó a arrancarse la ropa del cuello, como si quisiera liberarse del
obstáculo que le ahogaba, arañaba la pared y se asía a las cortinas de la cama, buscando un
punto de apoyo para respirar. Tenía la cara azulenca. y todo su cuerpo, bañado por un sudor
frío, parecía adelgazar. Sus ojos huraños se clavaban en su madre con terror. Le arrojaba los
brazos al cuello y se colgaba de él con desesperación; y ella, reprimiendo los sollozos,
balbucía palabras tiernas:
-¡Sí, amor mío, mi ángel, mi tesoro!
Luego se producían momentos de calma.
La señora de Arnoux fue en busca de juguetes, de un polichinela, de una colección
de estampas, y las extendió en la cama para distraerle. Hasta trató de cantar.
Comenzó una canción que solía cantarle en otro tiempo, mientras lo acunaba y lo
fàjaba en aquella misma sillita tapizada. Pero al niño se le estremeció todo el cuerpo como
una onda bajo el soplo del viento y -se le desencajaron los ojos. Ella creyó que iba a morir y
se volvió para no verlo.
Un instante después tuvo valor para mirarlo: vivía todavía. Las horas se sucedieron,
lentas, tristes, interminables, desesperantes, y ya no contaba los minutos sino por la
progresión de aquella agonía. Las sacudidas del pecho lanzaban al niño hacia adelante
como para romperlo. Por fin vomitó algo extraño, parecido a un tubo de pergamino. ¿Qué
era aquello? ella se imaginó que había arrojado un trozo de sus entrañas. Pero el niño
respiraba ampliamente, con regularidad. Esa apariencia de bienestar asustó a la madre más
que todo lo anterior; estaba como petrificada, con los brazos caídos y los ojos fijos, cuando
llegó el doctor Colot. El niño, según él, se había salvado.
Ella no comprendió al principio, y se hizo repetir la frase. ¿No era uno de esos
consuelos peculiares de los médicos? El
300
doctor se fue con aire tranquilo. Éso fue para ella como si las cuerdas que le
oprimían el corazón se hubiesen desatado.
-¡Salvado! ¿Es posible?
De pronto la imagen de Federico se le apareció de una manera clara e inexoralbe.
Aquello era una advertencia de la Providencia. Pero el Señor, en su misericordia, no había
querido castigarla por completo. ¡Qué expiación más adelante si perseveraba en aquel
amor! Sin duda insultarían a su hijo por causa de ella; y la señora de Arnoux se lo
imaginaba ya mayor, herido en un duelo, transportado en una camilla y moribundo. De un
salto se lanzó sobre la sillita, y con todas sus fuerzas, elevando su alma a las altúras, ofreció
a Dios como holocausto el sacrificio de su primera pasión, de su única debilidad.
Federico había vuelto a su casa y se hallaba sentado en su sillón sin fuerza ni
siquiera para maldecirla. Se sumió en una somnolencia, y en su pesadilla oía caer la lluvia,
creyéndose todavía en aquella acera.
Al día siguiente, como última cobardía, envió otro mandadero a casa de la señora de
Arnoux.
Ya fuera porque el mensajero no cumplió el encargo, o ya que ella tuviera muchas
cosas que decir para decirlas brevemente, recibió la misma respuesta. ¡La insolencia era
demasiado fuerte! Se apoderó de él un arrebato de orgullo, y se juró que no volvería a sentir
ni siquiera un deseo, y como la hojarasca que arrebata el huracán, su amor desapareció.
Sintió un gran alivio, una alegría estoica, y luego la necesidad de acciones violentas; y se
lanzó a la ventura por las calles.
Los hombres de los barrios pasaban, armados con fusiles y sables viejos, algunos
llevaban gorros frigios y todos cantaban la Marsellesa o los Girondinos. Aquí y allá un
guardia nacional corría hacia su alcaldía. A lo lejos resonaban tambores. Luchaban en la
puerta Saint-Martin. Había en la atmósfera osadía y belicosidad. Federico seguía avanzando
y el tumulto de la ciudad lo llenaba de alegría.
A la altura de Frascati vio las ventanas de la casa de la Mariscala; se le ocurrió una
idea disparatada, que era una reacción juvenil, y cruzó el bulevar.
301
Cerraban la puerta cochera, y Delfina, la doncella, escribía sobre ella con carbón:
"Entregadas las armas". Al ver a Federico se apresuró a decigle:
-¡La señora está desesperada! Esta mañana despidió a su lacayo porque la insultaba.
Cree que van a saquear en todas partes y se muere de miedo. Tanto más porque el señor se
ha marchado.
-¿Qué señor?
-El príncipe.
Federico entró en el tocador y encontró a la Mariscala en enaguas, despeinada y
agitada.
-¡Oh, gracias! ¡Vienes a salvarme! ¡Es la segunda vez y nunca pides la recompensa!
-Mil perdones -contestó Federico, y la abrazó por la cintura.
-¡Cómo! ¿Qué haces? -balbuceó la Mariscala, sorprendida y divertida.
-Sigo la moda; me reformo.
La Mariscala se dejó tumbar en el diván y siguió riendo bajo los besos de Federico.
Pasaron la tarde en la ventana mirando a la gente que desfilaba por la calle. Luego él
la llevó a comer a los Tres Hermanos Provenzales. La comida fue larga y exquisita y
volvieron a pie por falta de coche.
La noticia de un cambio de ministerio había transformado a París. Todos estaban
alegres, circulaban los transeúntes, y los farolillos colocados en todos los pisos iluminaban
las calles como si fuera pleno día. Los soldados volvían lentamente a sus cuarteles,
cansados y tristes. Los saludaban gritando: "¡Viva la infantería!", pero ellos seguían en
silencio. En la Guardia Nacional, al contrario, los oficiales, rojos de entusiasmo, blandían el
sable y vociferaban: "¡Viva la reforma!", y ese grito hacía reír a los dos amantes. Federico
bromeaba, pues estaba muy alegre.
Por la calle Duphot llegaron a los bulevares. Los farolillos venecianos colgados en
las casas formaban guirnaldas de luz. Un hormigueo confuso se agitaba debajo; y en medio
de la sombra, en algunos lugares, brillaba el acero de las bayonetas. Se oía una gran
gritería. La multitud, demasiado compacta, hacía imposible el retorno. Entraban en
302
la calle Caumartin, cuando de pronto estalló detrás de ellos un ruido parecido al
crujido de una inmensa pieza de seda que se desgarra. Era la descarga del bulevar de los
Capuchinos.
-¡Oh, matan a algunos ciudadanos! -dijo Federico tranquilamente, pues hay
situaciones en que el hombre menos cruel se siente tan desligado de los otros que vería
perecer al género humano sin que le latiera el corazón.
La Mariscala, asida a su brazo, castañeteaba los dientes. Se declaró incapaz de dar
veinte pasos más. Entonces, por un refinamiento de odio, para ultrájar mejor en su
pensamiento a la señora de Arnoux, Federico llevó a Rosanette al hotel de la calle
Tronchet,,al alojamiento preparado para la otra.
Las flores no se habían marchitado, la blonda seguía cubriendo el lecbd, ;Sacó del
armario las chinelas. A Rosanette le parecieron muy delicadas esas atenciones.
Hacia la una lo despertaron unos redobles de tambor lejanos, y vio que Federico
sollozaba, con la cabeza hundida en la almohada.
-¿Qué te pasa, amor mío?
-Es el exceso de felicidad -contestó Federico-. Hacía demasiado tiempo que te
deseaba.
303
TERCERA PARTE
I
El ruido de una descarga lo sacó bruscamente de su sueño, y, a pesar de los ruegos
de Rosanette, Federico, a viva fuerza, quiso ir a ver lo que sucedía.
Se dirigió a los Campos Elíseos, de donde habían partido los disparos. En la esquina
de la calle Saint-Honoré se cruzaron con él unos hombres de blusa que le gritaron:
-¡No! ¡Por ahí, no! ¡Al Palais-Royal!
Federico los siguió. Habían arrancado las verjas del convento de la Asunción. Más
adelante vio tres adoquines en el centro de la calle, probablemente el comienzo de una
barricada, y luego cascos de botellas y rollos de alambre para obstaculizar el paso de la
caballería. De pronto salió de una callejuela un joven alto y pálido cuyo cabello negro
flotaba sobre sus hombros recogido en una especie de malla con lunares de colores.
Llevaba un fusil de soldado y corría sobre la punta de las zapatillas con el aspecto de un
sonámbulo y la agilidad de un tigre. De vez en cuando se oía una detonación.
La noche anterior, el espectáculo de un carro que transportaba cinco cadáveres
recogidos entre los del bulevar de los Capuchinos había cambiado el estado de ánimo del
pueblo; y mientras en las Tullerías los edecanes se sucedían y el señor Molé no conseguía
formar un gabinete nuevo y el señor Thiers trataba de organizar otro, y el Rey trapaceaba y
vacilaba y luego entregaba a Bugeaud el mando supremo para impedir luego que lo
utilizara, la insurrección, como dirigida por un solo brazo, se organizaba formidablemente.
Hombres de una elocuencia frenética arengaban a la multitud en las esquinas de las calles;
otros tocaban a rebato en las iglesias; se fundía plomo, se hacían cartuchos; los árboles de
los bulevares, los urinarios, los bancos, las verjas, los faroles, todo era arrancado y
derribado; París amaneció cubierto de barricadas. La resistencia no duró mucho; la Guardia
Nacional intervenía en todas partes, de tal modo que a las ocho el pueblo, de grado o por
fuerza, era dueño de cinco cuarteles, casi todas las alcaldías y los puestos estratégicos más
seguros. Por sí sola, sin sacudidas, la monarquía se disolvía rápidamente; en aquel
momento estaban atacando precisamente al puesto del Châteaud'Eau, con el objeto de
liberar a cincuenta presos que ya no estaban allí.
Federico se detuvo forzosamente a la entrada de la plaza. Grupos armados la
llenaban. Compañías de infantería ocupaban las calles Saint-Thomas y Fromanteau. Una
barricada enorme cerraba la calle de 'alois. La humareda que oscilaba sobre ella se
entreabrió y unos hombres la saltaron haciendo grandes gestos y desaparecieron; las
descargas se reanudaron. El puesto respondía, sin que se viera a nadie dentro de él; sus
ventanas, defendidas por persianas de roble, estaban agujereadas por aspilleras; y el
monumento, con sus dos pisos, sus dos alas, su fuente en el primer piso y su puertecita en el
centro, comenzaba a motearse con manchas blancas causadas por las balas. Su escalinata de
tres peldaños estaba vacía.
Junto a Federico, un hombre con gorro frigio y cartuchera sobre el chaleco de tricota
discutía con una mujer con pañuelo en la cabeza.
-¡Pero vuelve! ¡Vuelve!
-¡Déjame en paz! -replicaba el marido-. Tú sola puedes vigilar la portería.
Ciudadano, le pregunto si no es justo. He cumplido con mi deber en todas partes, en 1830,
el 32, el 34 y el 39. Hoy se pelea, ¡y yo también tengo que pelear! ¡Vete!
Y la portera terminó cediendo a las amonestaciones del marido y las de un guardia
nacional que estaba cerca, un cuarentón de cara bonachona adornado con un collar de barba
rubia. Cargaba su arma y disparaba mientras conversaba con Federico, tan tranquilo en
medio de la refriega como un horticultor en su huerto. 'Un muchacho con delantal lo
engatusaba para que le diera cápsulas y pudiera utilizar su escopeta, una linda carabina de
caza que le había dado "un señor".
-Tómalas de mi espalda -dijo el ciudadano- y lárgate. ¡Vas a hacerte matar! Los
tambores tocaban a la carga. Gritos agudos y vítores triunfales resonaban y un remolino
continuo hacía oscilar a la multitud. Federico, apresado entre dos densos grupos, no se
movía, fascinado además y extraordinariamente divertido. Ni los heridos que caían ni los
muertos tendidos en el suelo parecían verdaderos heridos y muertos. Tenía la sensación de
que presenciaba un espectáculo.
En medio de la marejada, por encima de las cabezas, se veía a un anciano de frac
negro montado en un caballo blanco con silla de terciopelo. En una mano tenía una rama
verde -y en la otra un papel, y los sacudía con obstinación. Por fin, convencido de que no
podía hacerse oír, se retiró.
Los soldados habían desaparecido y sólo quedaban los guardias municipales para
defender el puesto. Una oleada de intrépidos se lanzó a la escalinata; cayeron y avanzaron
otros, y la puerta, golpeada por las barras de hierro, resonaba, pero los guardias municipales
no cedían. Arrastraron hasta los muros una calesa llena de heno que ardía como una
antorcha gigantesca, y llevaron haces de leña, paja y un barril de alcohol. El fuego ascendió
a lo largo de las piedras, el edificio comenzó a humear por todas partes como una solfatara,
y arriba, entre los balaustres de la azotea, surgían grandes llamas con un ruido estridente. El
primer piso del Palais-Royal estaba lleno de guardias nacionales. Disparaban desde todas
las ventanas que daban a la plaza, las balas silbaban y el agua de la fuente rota se mezclaba
con la sangre y formaba charcos en el suelo; se deslizaba en el barro sobre ropas, chacós y
armas. Federico sintió bajo el pie algo blando: era la mano de un sargento con capote gris
tendido boca abajo en el arroyo. Nuevos grupos de gente llegaban sin cesar y empujaban a
los combatientes hacia el puesto. Las descargas eran cada vez más cerradas. Las tabernas
estaban abiertas y de cuando en cuando entraban en ellas para fumar una pipa, beber un
vaso de vino y volver al combate. U n perro perdido aullaba y eso hacía reír.
A Federico le estremeció el choque de un hombre que, con una bala en los riñones,
cayó sobre él, agonizante. Ese tiro, dirigido acaso contra él, lo enfureció, y se lanzaba hacia
adelante cuando un guardia nacional lo detuvo:
-¡Es inútil! El Rey se ha ido. Si no me cree, vaya a verlo.
Esa afirmación calmó a Federico. La plaza del Carrusel parecía tranquila. El palacio
de Nantes se alzaba solitario como siempre, y las casas situadas detrás, la cúpula del
Louvre enfrente, la larga galería de madera a la derecha y el terreno baldío que ondulaba
hasta las barracas de los vendedores callejeros estaban como sumergidos en el color gris de
la atmósfera, en la que murmullos lejanos parecían confundirse con la bruma, en tanto que
en el otro extremo de la plaza una luz cruda caía por un desgarrón de las nubes sobre la
fachada de las Tullerías y blanqueaba todas sus ventanas. Cerca del Arco de Triunfo yacía
tendido un caballo muerto. Detrás de las verjas charlaban grupos de cinco o seis personas.
Las puertas del palacio estaban abiertas y los sirvientes apostados en el umbral dejaban
entrar.
Abajo, en una salita, servían tazas de café con leche. Algunos curiosos se sentaban
bromeando a las mesas; otros se mantenían de pie, entre ellos un cochero de coche de
alquiler. Tomó con ambas manos un tarro de azúcar molida, lanzó una mirada inquieta a
derecha e izquierda y comenzó a comer vorazmente con la nariz hundida en el gollete del
tarro. Al pie de la gran escalera un hombre firmaba en un registro.
-¡Cómo, Hussonnet!
-Pues sí -respondió el bohemio-. Me introduzco en la Corte. Qué buena farsa,
¿verdad?
-¿Si subiéramos?
Llegaron a la sala de los Mariscales. Los retratos de aquellos Pcrsonaçcs ilustres,
con ex-rpción del de Bugeaud, perforado en el vientre, estaban intactos. Se apoyaban en su
sable, con una cureña de cañón a su espalda, en las actitudes terribles que concordaban con
las circunstancias. Un gran reloj de pared marcaba la una y veinte.
De pronto resonó la Marsellesa. Hussonnet y Federico se inclinaron sobre la
barandilla. Era el pueblo, que se precipitó por la escalera, sacudiendo en oleadas vertiginosas cabezas descubiertas, cascos, gorros frigios, bayonetas y hombros, tan impetuosamente
que las personas desaparecían en aquella masa hormigueante que seguía subiendo como un
río engolfado por una marea equinoccial, con un largo rugido, bajo un impulso irresistible.
Ya sólo se oía el pisoteo de todos los zapatos y el rumor de las voces. La multitud
inofensiva se contentaba con mirar. Pero de vez en cuando un codo demasiado saliente
rompía un vidrio, o un jarrón o una estatua caían al suelo desde una repisa. Los
enmaderados apretados crujían. Todas las caras estaban enrojecidas y el sudor corría por
ellas en gruesas gotas.
-¡Los héroes no huelen bien! -observó Hussonnet.
-¡Qué irritante es usted! -replicó Federico.
Y empujados a su pesar entraron en un aposento en el techo del cual se extendía un
dosel de terciopelo rojo. Debajo, en el trono, estaba sentado un proletario de barba negra,
con la camisa entreabierta y el aire jovial y estúpido de un mico. Otros subían al estrado
para sentarse en su lugar.
-¡Qué mito! -exclamó Hussonnet-. ¡He aquí al pueblo soberano!
Levantaron en vilo el sillón que atravesó la sala balanceándose.
-¡Pardiez, cómo navega! ¡La nave del Estado se bambolea en un mar tempestuoso!
¡Baila, baila!
Acercaron el trono a una ventana y entre silbidos lo arrojaron por ella.
-¡Pobre viejo! -dijo Hussonnet al verlo caer en el jardín, donde se apresuraron a
recogerlo para pasearlo hasta la Bastilla y quemarlo.
Entonces estalló una alegría frenética, como si en el lugar del trono hubiese
aparecido un porvenir de felicidad ilimitada, y el pueblo, menos por venganza que para
afirmar su posesión, rompió, destrozó los espejos y las colgaduras, las arañas, los
candelabros, las mesas, las sillas, los escabeles, todos los muebles, inclusive los álbumes de
dibujos y los bastidores de cañamazo. ¡Puesto que habían vencido tenía que divertirse! La
canalla se disfrazó irónicamente con encajes y cachemiras. Randas de oro se enrollaban en
las mangas de las blusas, sombreros con plumas de avestruz adornaban la cabeza de los
herreros, cintas de la Legión de Honor servían como pretinas a las prostitutas. Cada cual
satisfacía su capricho; unos bailaban y otros bebían. En el dormitorio de la Reina una mujer
se ponía pomada en el cabello; detrás de un biombo dos aficionados jugaban a los naipes.
Hussonnet le mostró a Federico un individuo que fumaba su pipa acodado en un balcón; y
el delirio redoblaba su batahola continua de porcelanas rotas y de trozos de cristal que
sonaban, al rebotar, como las notas de una armónica.
Luego la furia se ensombreció. Una curiosidad obscena hizo que se husmeara en
todos los gabinetes, en todos los rincones, que se abrieran todos los cajones. Presidiarios
hundían sus brazos en los lechos de las princesas y se revolcaban en ellos para consolarse
de no poder violarlas. Otros, de caras más siniestras, vagaban silenciosamente en busca de
algo que robar, pero la multitud era demasiado numerosa. Por los vanos de las puertas sólo
se veía a lo largo de las habitaciones la oscura masa popular entre los dorados y bajo una
nube de polvo. Todos los pechos jadeaban, el calor era cada vez más sofocante y los dos
amigos, temiendo que los ahogaran, salieron.
En la antesala, de pie sobre un montón de ropas, se hallaba una prostituta en actitud
de estatua de la Libertad, inmóvil, con los ojos abiertos, espantosa.
Apenas habían avanzado tres pasos cuando un pelotón de guardias municipales con
capotas se dirigió hacia ellos, y, quitándose las gorras policiales, que dejaron al descubierto
sus cráneos un poco calvos, saludaron al pueblo con una profunda reverencia. Ante tal
testimonio de respeto, los vencedores andrajosos se pavonearon. Hussonnet y Federico
tampoco dejaron de experimentar cierto placer.
Se sentían exaltados. Volvieron al Palais-Royal. Delante de la calle Fromanteau se
amontonaban sobre paja cadáveres de soldados. Pasaron junto a ellos impasiblemente, e
inclusive orgullosos de su presencia de ánimo.
El Palais-Royal rebosaba de gente. En el patio interior ardían siete hogueras. Por las
ventanas arrojaban pianos, cómodas y relojes. Las bombas de incendio lanzaban agua hasta
los tejados. Algunos bribones trataban de cortar las mangas con sus sables. Federico
exhortó a un alumno de la Escuela Politécnica a que lo impidiera, pero el otro no le
entendió y además parecía imbécil. A todo alrededor, en las dos galerías, el populacho,
dueño de las cantinas, se entregaba a una borrachera horrible. El vino corría en arroyos,
mojaba los pies, y los granujas bebían en cascos de botellas y vociferaban tambaleándose.
-Salgamos de aquí -dijo Hussonnet-. Esta gente me repugna.
A lo largo de la galería de Orleans los heridos yacían tendidos en colchones, con
cortinas de púrpura como mantas, y las pequeñas burguesas del barrio les llevaban caldo y
ropa blanca.
-A pesar de todo-dijo Federico-, el pueblo me parece sublime.
El gran vestíbulo estaba abarrotado por un torbellino de personas furiosas; algunos
hombres querían subir a los pisos superiores para acabar de destruir todo; guardias
nacionales apostados en la escalera se esforzaban por contenerlos. El más intrépido era un
cazador con la cabeza descubierta, el cabello revuelto y los correajes rotos. La camisa se le
abultaba entre el pantalón y la casaca y forcejeaba vivamente entre los otros. Hussonnet,
que tenía buena vista, reconoció de lejos a Arnoux.
Luego fueron al jardín de las Tullerías para respirar mejor, Se sentaron en un banco
y se quedaron allí durante unos minutos con los ojos cerrados, tan aturdidos que no tenían
fuerza para hablar. A su alrededor se interpelaban los transeúntes. La duquesa de Orleans
había sido nombrada Regente, todo, había terminado y se sentía esa especie de bienestar
que sigue a los desenlaces rápidos, cuando en las buhardillas del palacio aparecieron los
sirvientes desgarrando sus libreas, que arrojaban al jardín como en señal de abjuración. La
gente los abucheó y se retiraron.
Atrajo la atención de Federico y Hussonnet un mocetón que avanzaba rápidamente
entre los árboles con un fusil al hombro. Una cartuchera le sujetaba en la cintura la
marinera roja y bajo la gorra un pañuelo le ceñía la frente. Volvió la cabeza y reconocieron
a Dussardier, quien se arrojó en sus brazos.
-¡Oh, qué felicidad, amigos míos! -exclamó, y no pudo decir más, pues jadeaba de
alegría y cansancio.
Estaba de pie desde hacía cuarenta y ocho horas. Había trabajado en las barricadas
del. Barrio Latino, combatido en la calle Rambuteau, salvado a tres dragones y entrado en
las Tullerías con la columna de Dunoyer, para ir luego a la Cámara y al Palacio Municipal.
-De allí vengo. ¡Todo marcha bien! ¡El pueblo triunfa! ¡Los obreros y los burgueses
se abrazan! ¡Oh, si supieran ustedes lo que he visto! ¡Qué gente valiente! ¡Qué magnífico es
esto!
Y sin darse cuenta de que los otros no tenían armas, añadió:
-¡Estaba seguro de encontrarlos aquí! ¡Durante un tiempo la lucha ha sido brava,
pero no importa!
Una gota de sangre le corría por la mejilla, y a las preguntas de sus amigos
respondió:
-¡Oh, no es nada! ¡El arañazo de una bayoneta! -Sin embargo, debería curarse.
-¡Bah! Soy fuerte. ¿Qué importancia tiene esto? ¡Se ha proclamado la República y
ahora seremos felices! Unos periodistas que conversaban hace poco en mi presencia decían
que se va a liberar a Polonia e Italia. No habrá más reyes, ¿comprenden? ¡Toda la tierra
libre! ¡Toda la tierra libre!
Y abarcando el horizonte con una sola mirada, abrió los brazos en actitud triunfante.
Pero una larga fila de hombres corría por el terraplén a orillas del agua.
-¡Pardiez! ¡Olvidaba que los fuertes están ocupados! ¡Tengo que ir allí! ¡Adiós!
Y se volvió para gritarles blandiendo el fusil: -¡Viva la República!
De las chimeneas del palacio se escapaban enormes torbellinos de humo negro que
transportaban chispas. El repique de las campanas producía a lo lejos la impresión de
balidos de susto. A derecha e izquierda, en todas partes, los vencedores descargaban las
armas, Federico, aunque no era guerrero, sentía que le retozaba la sangre gala. El magnetismo de las multitudes entusiastas se le había comunicado, y olfateaba voluptuosamente la
atmósfera tempestuosa que olía a pólvora; y no obstante se estremecía bajo los efluvios de
un amor inmenso, de un enternecimiento supremo y universal, como si el corazón de la
humanidad entera latiera en su pecho.
Hussonnet dijo, bostezando:
-Acaso sea ya tiempo de informar a las provincias.
Federico lo siguió a su oficina de corresponsal en la plaza de la Bolsa, donde se
dedicó a redactar para un diario de Troyes una relación de los acontecimientos en estilo
lírico, una verdadera obra de arte que firmó. Luego comieron juntos en una taberna.
Hussonnet estaba pensativo; las excentricidades de la Revolución superaban a las suyas.
Después del café, cuando fueron al Palacio Municipal, en busca de noticias, su
naturaleza de pilluelo se había sobrepuesto. Escalaba las barricadas como un gamo y respondía a los centinelas con chocarrerías patrióticas.
A la luz de las antorchas oyeron la proclamación del Gobierno Provisional. Por fin,
a medianoche, Federico, rendido de cansancio, volvió a su casa.
-Bueno -dijo a su criado, que lo desvestía-, ¿estás contento?
-¡Indudablemente, señor! Pero lo que no me gusta es esa gente que baila.
Al día siguiente, al despertar, Federico se acordó de Deslauriers y fue a su casa. El
abogado acababa de partir, pues lo habían nombrado delegado en una provincia. La noche
anterior había conseguido llegar hasta Ledru-Rollin, e importunándole en nombre de las
Escuelas, le arrancó un puesto, una misión. Por lo demás, según dijo el portero, debía
escribir la semana próxima para dejar su nueva dirección.
A continuación Federico fue a ver a la Mariscala, que lo recibió con acritud, pues le
guardaba rencor por su abandono. Pero disiparon ese rencor las reiteradas seguridades de
paz. Todo estaba tranquilo en aquel momento, no había motivo alguno para temer. Federico
la abrazó y ella se declaró en favor de la República, como había hecho ya el señor
arzobispo de París y como iban a hacer con una presteza y un celo maravillosos la
Magistratura, el Consejo de Estado, el Instituto, los mariscales de Francia, Changarnier, el
señor de Falloux, todos los legitimistas, todos los bonapartistas y muchos orleanistas.
La caída de la 'Monarquía había sido tan rápida que, pasada la primera
estupefacción, la clase media pareció asombrarse de seguir viviendo. La ejecución sumaria
de algunos ladrones, fusilados sin juicio previo, pareció muy justa. Durante un mes se
repitió la frase de Lamartine sobre la bandera roja: "que sólo había dado la vuelta al Campo
de Marte, en tanto que la bandera tricolor...", etcétera, y todos se alinearon bajo su sombra,
queriendo cada partido ver de los tres colores sino el suyo, y prometiéndose que cuando
llegara a ser el más fuerte arrancaría los otros dos.
Como los negocios estaban interrumpidos, la inquietud y la curiosidad lanzaban a
todo el mundo a la calle. El desaliño en los vestidos atenuaba la diferencia de las categorías
sociales, se ocultaba el odio, se exhibían las esperanzas y la multitud se mostraba muy
apacible. Los rostros reflejaban el orgullo de un derecho conquistado. Reinaba una alegría
carnavalesca, y los modales eran de vivac. Nada fue tan divertido como el aspecto de París
durante los primeros días.
Federico y la Mariscala, tomados del brazo, callejeaban juntos. Ella se divertía
viendo las escarapelas que adornaban todas las solapas, las colgaduras en todas las
ventanas, los carteles de todos los colores fijados en las paredes, y arrojaba aquí y allá una
moneda en la alcancía para los heridos colocada en una silla en medio de la calle. Luego se
detenía ante las caricaturas que representaban a Luis Felipe como pastelero, payaso, perro o
sanguijuela. Pero los hombres de Caussidièret20, con su sable y su banda, le asustaban un
poco. Otras veces plantaban un Árbol de la Libertad. Los sacerdotes asistían a la ceremonia
y bendecían a la República, escoltados por servidores con galones dorados; y a la multitud
le parecía muy bien eso. El espectáculo más frecuente era el de las diputaciones de todas
clases que iban a reclamar algo en el Palacio Municipal, pues cada gremio y cada industria
esperaba del gobierno la terminación radical de su miseria. Es cierto que algunos se
acercaban a él para aconsejarle, para felicitarle o simplemente para hacerle una pequeña
visita y ver cómo funcionaba la máquina.
Hacia mediados de marzo, un día en que pasaba por el puente de Arcola para hacer
en el Barrio Latino un encargo de; Rosanette, Federico vio que avanzaba una columna de
personas con sombreros extravagantes y largas barbas. A la cabeza, tocando un tambor, iba
un negro, ex modelo de pintor, y el hombre que llevaba la bandera, en la que flotaba al
viento esta inscripción: "Artistas pintores", no era otro que Pellerin.
Hizo señas a Federico para que le esperara, y cinco minutos después reapareció,
pues disponía de tiempo, ya que en aquel momento el gobierno recibía a los picapedreros.
20
El Marc Caussidière se había arrogado las tuttciones de perfecto de policíayt organizado un cuerpo
especial de policía llamado los "monta ñeses".
Iba con sus colegas a reclamar la creación de un Foro del Arte, una especie de Bolsa en la
que se discutirían los intereses de la Estética y se producirían obras sublimes, pues los
trabajadores aportarían en común su genio. En poco tiempo París estaría cubierto de
monumentos gigantescos; él los decoraría y ya había comenzado una figura de la República. Uno de sus colegas fue a buscarlo, pues les pisaba los talones la diputación de los
comerciantes de aves.
-¡Qué tontería! --gruñó una voz entre la multitud-. ¡Siempre las mismas farsas!
¡Nada serio!
Era Regimbart. No saludó a Federico, pero aprovechó la ocasión para desahogar su
amargura.
El Ciudadano se dedicaba a vagabundear por las calles, retorciéndose el bigote,
girando los ojos, aceptando y propalando las noticias lúgubres. Sólo pronunciaba dos
frases: "¡Tened cuidado, nos van a desbordar!" y: "¡Voto a bríos, escamotean la
República!". Le descontentaba todo, especialmente que no se hubieran recuperado las
fronteras nacionales. El solo nombre de Lamartine le hacía encogerse de hombros. No le
parecía Ledru-Rollin "capacitado para el problema", llamaba a Dupont (de l'Eure) viejo
tonto; a Albert, idiota; a Luis Blanc, utopista; a Blanqui, hombre extremadamente
peligroso. Y cuando Federico le preguntó qué se debía haber hecho, contestó, apretándole
el brazo hasta triturárselo:
-¡Tomar el camino del Rin, le digo, tomar el Rin, caramba!
Luego acusó a la reacción, que se desenmascaraba. El saqueo de los palacios de
Neuilly y de Suresnes, el incendio de las Batignolles, los diturbios de Lyon, todos los
excesos, todos los daños, se exageraban en aquel momento, y a ello había que añadir la
circular de Ledru-Rollin, el curso forzoso de los billetes de banco, la baja del rédito a
sesenta francos y, finalmente, como iniquidad suprema, como último golpe, como
acrecentamiento del horror, ¡el impuesto de cuarenta y cinco céntimos! ¡Y por encima de
todo eso quedaba aún el socialismo! Aunque esas teorías, tan nuevas como el juego de la
oca, habían sido discutidas durante cuarenta años lo suficiente para llenar bibliotecas,
seguían espantando a los burgueses como una lluvia de aerolitos, e indignaban, en virtud de
ese odio que provoca el advenimiento de toda idea porque es una idea, execración de la
que- obtiene más adelante su gloria y que hace que sus enemigos queden siempre por
debajo de ella, por mediocre que sea.
Entonces la Propiedad fue puesta al nivel de la Religión y se confundió con Dios.
Los ataques de que era objeto parecieron sacrilegios, y casi antropofagia. A pesar de la
legislación, más humana que nunca, reapareció el espectro del 93, y la cuchilla de la
guillotina vibró en todas las sílabas de la palabra República, lo que no impedía que se la
despreciase por su debilidad. Francia, sintiéndose ya sin amo, se puso a gritar de espanto,
como un ciego sin lazarillo o un niño que ha perdido a su niñera.
De todos los franceses, el que temblaba más era el señor Dambreuse. El nuevo
estado de cosas amenazaba su fortuna, pero sobre todo defraudaba su experiencia. ¡Un
sistema tan bueno, un rey tan prudente! ¿Era posible aquello? ¡La tierra se derrumbaba! Al
día siguiente despidió a tres criados, vendió sus caballos, compró para salir a la calle un
sombrero flexible, y hasta pensó en dejarse crecer la barba; y se quedaba en casa abatido,
repasando con amargura los periódicos más hostiles a sus ideas, y estaba tan sombrío que ni
siquiera las bromas acerca de la pipa de Flocon le habían hecho sonreír.
Como defensor del último reinado, temía que la venganza del pueblo recayera sobre
sus propiedades de Champaña, cuando cayó en sus manos el artículo de Federico para el
diario de Troyes. Se imaginó que su joven amigo era un personaje muy influyente y que
podría, si no servirle, por lo menos defenderle. En consecuencia, una mañana el señor
Dambreuse se presentó en su casa acompañado por Martinon.
Esa visita sólo tenía por objeto, según dijo, verlo y charlar un poco con él. En
resumidas cuentas, se alegraba de los acontecimientos y aceptaba de muy buen grado
"nuestra sublime divisa: Libertad, Igualdad, Fraternidad, pues siempre había sido
republicano en el fondo". Si bajo el otro régimen votaba en favor del gobierno, era
simplemente para acelerar su caída inevitable. Inclusive se irritó contra el señor Guizot,
"que nos ha metido en un lindo atolladero, convengamos en ello". En cambio admiraba
mucho a Lamartine, quien se había mostrado "magnífico, mi palabra de honor, cuando, a
propósito de la bandera roja...”
-Sí, lo sé -dijo Federico.
Después de lo cual Dambreuse declaró su simpatía por los obreros. "Pues, en fin,
más o menos, todos somos obreros." Y llevaba su imparcialidad hasta reconocer que
Proudhon tenía lógica. "¡Oh, mucha lógica, qué diablo." Luego, con la objetividad de una
inteligencia superior, habló de la exposición de pintura, donde había visto el cuadro de
Pellerin. Le parecía original y bien ejecutado.
Martinon apoyaba todas sus palabras con observaciones aprobatorias; también él
pensaba que había que "unirse francamente a la República", y habló de su padre, que era
labrador, campesino, hombre del pueblo. Pronto llegaron a las elecciones para la Asamblea
Nacional y a los candidatos por el distrito de la Fortelle. El de la oposición no tenía
probabilidades de triunfo.
-Usted debería ocupar su lugar -dijo el señor Dambreuse.
Federico protestó.
-¡Bah! ¿Por qué no? Obtendría los sufragios de los ultras, en-vista de sus opiniones
personales, y los de los conservadores, a causa de su familia. Y quizá también -añadió el
banquero, sonriendo- gracias un poco a mi influencia.
Federico objetó que no sabría cómo manejarse. Nada más fácil: haciéndose
recomendar a los patriotas del Aube j por un club de la capital. Se trataba de hacer, no una
profesión de fe como las que se hacían todos los días, sino una exposición de principios
seria. ;
-Tráigamela; yo sé lo que conviene en la localidad. Y usted podría, se lo repito,
prestar grandes servicios al país, a todos nosotros, a mí mismo.
En tiempos como aquellos se debían ayudar mutuamente, y si Federico necesitaba
algo, él o sus amigos... -¡Oh, muchas gracias, estimado señor!
-Con la condición de que haya reciprocidad, por su puesto.
El banquero era un buen hombre, decididamente.
Federico no pudo menos que reflexionar acerca de su consejo, y no tardó en
deslumbrarle una especie de vértigo.
Las grandes figuras- de la Convención desfilaron ante sus ojos. Le pareció que iba a
surgir una aurora magnífica. Roma, Viena y Berlín se hallaban en plena insurrección, los
austríacos eran expulsados de Venecia y toda Europa se agitaba. Era el momento oportuno
para intervenir en el movimiento y tal vez para acelerarlo; además le seducía la vestimenta
que, según se decía, llevarían los diputados. Ya se veía con chaleco de solapas y faja
tricolor; y ese prurito, esa alucinación se hizo tan fuerte que habló de ello a Dussardier.
El entusiasmo del buen muchacho no se debilitaba.
-¡Ciertamente, por supuesto! ¡Preséntese!
Sin embargo, Federico consultó con Deslauriers. La oposición estúpida que ponía
trabas al delegado en su provincia había aumentado su liberalismo. Inmediatamente le
envió exhortaciones violentas.
Pero Federico necesitaba la aprobación de mayor número de personas y confió el
asunto a Rosanette un día en que estaba presente la señorita Vatnaz.
Ésta era una de esas solteronas parisienses que todas las noches, después de dar sus
lecciones, o de tratar de vender pequeños dibujos, o de colocar pobres manuscritos, vuelven
a su casa con barro en la falda, se hacen la comida, la comen a solas y, con los pies en el
brasero y a la luz de una lámpara sucia, sueñan con un amor, una familia, un hogar, la
fortuna y todo lo que les falta. Ella también, como otras muchas, había saludado en la
revolución el advenimiento de la venganza y se entregaba a una propaganda socialista
desenfrenada.
La emancipación del proletariado, según la Vatnaz, no era posible sino por la
emancipación de la mujer. Deseaba que se la admitiera en todos los empleos, la
investigación de la paternidad, otro código, la abolición, o por lo menos "una
reglamentación más inteligente del matrimonio". Entonces cada francesa se vería obligada
a casarse con un francés o a adoptar a un anciano. Era necesario que las nodrizas y las
parteras fuesen funcionarias a sueldo del Estado; que hubiese un jurado para examinar las
obras de las mujeres, editores especiales para las mujeres, una escuela politécnica para las
mujeres, una guardia nacional para las mujeres y toda clase de cosas para las mujeres. Y
puesto que el gobierno desconocía sus derechos, debían vencer a la fuerza con la fuerza.
¡Diez mil ciudadanas con buenos fusiles harían temblar al Palacio Municipal!
La candidatura de Federico le pareció favorable para sus ideas. Le animó y le
mostró la gloria en el horizonte. Rosanette se alegró de contar con un hombre que hablaría
en la Cámara.
-Y además te darán, probablemente, un buen puesto.
Federico, propenso a todas las debilidades, se sintió conquistado por la locura
general. Escribió un discurso y fue a mostrárselo al señor Dambreuse.
Al ruido que hizo la gran puerta al cerrarse se entreabrió una cortina detrás de una
ventana, y apareció en ella una mujer. Federico no tuvo tiempo para reconocerla; pero en la
antesala se detuvo ante un cuadro, el de Pellerin, colocado sobre una silla, provisionalmente
sin duda.
En ese cuadro aparecía la República, o el Progreso, o la Civilización, en la figura de
Jesucristo conduciendo una locomotora a través de una selva virgen. Federico, tras ur
instante de contemplación, exclamó: -¡Qué ignominia!
¿Verdad que sí? -preguntó el señor Dambreuse, que llegaba en aquel momento y se
imaginaba que la exclamación no se refería a la pintura, sino a la doctrina glorificada por el
cuadro.
Martinon se presentó casi al mismo tiempo. Los tres pasaron al despacho, y
Federico sacaba un papel del bolsillo cuando la señorita Cecilia entró de pronto y preguntó
en tono ingenuo:
-¿Está aquí mi tía?
-Sabes muy bien que no -replicó el banquero-, pero no importa, procede como si
estuvieras en tu habitación, señorita.
-No, gracias, me voy.
Apenas salió, Martinon simuló que buscaba su pañuelo.
-Lo he olvidado en el paletó, excúsenme.
-Está bien -dijo el señor Dambreuse.
Evidentemente no le engañaba la maniobra e inclusive parecía favorecerla. ¿Por
qué? Pero Martinon reapareció en seguida y Federico comenzó a leer su discurso. Desde la
segunda página, que señalaba como una vergüenza la preponderancia de los intereses
pecuniarios, el banquero torció el gesto. Luego, al tratar de las reformas, Federico pedía la
libertad de comercio.
-¿Cómo? ¡Permítame!
Pero el otro no le oyó y siguió leyendo. Reclamaba el impuesto a la renta, el
impuesto progresivo, una federación europea, la instrucción del pueblo y un amplio
fomento de las bellas artes.
"Aunque el país otorgara a hombres como Delacroix o Hugo cien mil francos de
renta, ¿qué mal habría en ello?" El discurso terminaba con consejos a las clases superiores.
"¡No economicéis nada, oh ricos! ¡Dad! ¡Dad!"
Calló y se quedó de pie. Sus dos oyentes, sentados, callaban también. Martinon
tenía los ojos desencajados y el señor Dambreuse estaba muy pálido. Por fin, disimulando
su emoción con una agria sonrisa, dijo:
-Su discurso es perfecto.
Y elogió mucho la forma para no tener que opinar sobre el fondo.
Esa virulencia en un joven inofensivo le asustaba, sobre todo como síntoma.
Martinon trató de tranquilizarlo. Dentro de poco tiempo el partido conservador se
desquitaría seguramente; en muchas ciudades habían expulsado a los delegados del
Gobierno Provisional; las elecciones no se realizarían hasta el 23 de abril y disponían de
tiempo; en resumen, era necesario que el señor Dambreuse se presentase personalmente en
el distrito del Aube. Y desde ese momento Martinon no lo abandonó un instante, se convirtió en su secretario y lo rodeó de atenciones filiales.
Federico llegó muy contento de sí mismo a casa de Rosanette. Delmar estaba allí y
le dijo que "definitivamente" se presentaba como candidato en las elecciones del Sena. En
un manifiesto dirigido "al pueblo" y en el que lo tuteaba, el actor se jactaba de
comprenderlo, "él", y de haberse hecho, para salvarlo, "crucificar por el Arte", de tal modo
que era su encarnación, su ideal. Creía efectivamente que ejercía una enorme influencia en
las masas, hasta el extremo de que propuso más adelante en una oficina del gobierno
reprimir una revuelta por sí solo, y cuando le preguntaron que medios emplearía, contestó:
-¡No tengan miedo! ¡Les mostraré mi cabeza!
Federico, para mortificarlo, le notificó su propia candidatura. El histrión, al saber
que su futuro colega ponía la mira en la provincia, se puso a su servicio y se ofreció para
presentarlo en los clubes.
Visitaron todos, o casi todos, los rojos y los azules, los furibundos y los tranquilos,
los puritanos y los libertinos, los místicos y los juerguistas, los que decretaban la muerte de
los reyes y los que denunciaban los fraudes del comercio; y en todas partes los inquilinos
maldecían a los propietarios, la blusa acusaba al frac y los ricos conspiraban contra los
pobres. Muchos pedían indemnizaciones por haber sido mártires de la policía, otros
imploraban dinero para poner en práctica sus inventos, o bien se trataba de planes de
falansterios, proyectos de bazares cantonales o sistemas de felicidad pública; y aquí y allá
un relámpago de ingenio en aquellas nubes de necedad, apóstrofes súbitos como salpicaduras, el derecho formulado con un juramento, flores de elocuencia en labios de un
granuja que llevaba el tahalí de un sable sobre el pecho sin camisa. A veces se veía también
a un caballero, un aristócrata de modales humildes que decía cosas plebeyas y no se había
lavado las manos para que parecieran callosas. Un patriota lo reconocía, los más virtuosos
lo zarandeaban y salía de allí con el corazón rabioso. Para fingir buen sentido había que
denigrar a todos los abogados, y emplear con la mayor frecuencia posible expresiones como
"aportar su piedra al edificio', "problema social" y "taller".
Delmar no desaprovechaba las ocasiones de hacer uso de la palabra, y cuando ya no
tenía nada que decir, apelaba al recurso de colocarse una mano en la cadera y la otra en el
chaleco y ponerse de perfil bruscamente, de manera que su cabeza quedara muy a la vista.
Entonces estallaban aplausos, los de la señorita Vatnaz, desde el fondo de la sala.
Federico, a pesar de la mediocridad de los oradores, no se atrevía a hablar; toda
aquella gente le parecía demasiado inculta o demasiado hostil.
Pero Dussardier se dedicó a buscar un local apropiado y le anunció que en la calle
Saint-Jacques existía un club titulado el Club de la Inteligencia. Tal nombre permitía
concebir buenas esperanzas, y además le prometió que llevaría a sus amigos.
Llevó a los que había invitado a su ponche: el tenedor de libros, el comisionista de
vinos, el arquitecto, e inclusive Pellerin. Tal vez iría también Hussonnet; y en la acera,
delante de la puerta, se estacionó Regimbart con dos individuos, uno de los cuales era su
fiel Compain, hombre pequeño y fornido, picado de viruelas y de ojos enrojecidos; y el otro
una especie de mono negro, muy melenudo y al que sólo conocía como "un patriota de
Barcelona".
Avanzaron por un pasillo y luego los introdujeron en una habitación grande, un
taller de carpintero sin duda, cuyas paredes recién hechas olían a yeso. Cuatro quinqués
colgados simétricamente daban una luz desagradable. En un tablado colocado en el fondo
había una mesa con una campanilla y más abajo otra que hacía de tribuna, y a los lados
otras dos más bajas para los secretarios. El público que ocupaba los bancos se componía de
viejos alumnos de pintura, pasantes de colegio y literatos inéditos. En esas filas de paletós
con cuellos grasientos se veían, aquí y allá, un gorro de mujer o una blusa de obrero. El
fondo de la sala también estaba lleno de obreros que habían ido sin duda porque se hallaban
desocupados o que habían llevado los oradores, para que los aplaudieran.
Federico tuvo el cuidado de colocarse entre Dussardier y Regimbart, quien, apenas
se sentó, apoyó las dos manos en el bastón, y la barbilla en las manos, y cerró los ojos,
mientras en el otro lado de la sala, Delmar, de pie, dominaba la asamblea.
En la mesa del presidente apareció Sénécal.
El buen empleado había pensado que esa sorpresa complacería a Federico, pero le
contrarió.
La multitud testimoniaba una gran deferencia por su presidente. Era de los que el 25
de febrero habían pedido la organización inmediata del trabajo; al día siguiente, en el
Prado, se pronunció en favor del ataque al Palacio Municipal; y, como cada personaje se
ajustaba entonces a un modelo, y el uno copiaba a Saint-Just, el otro a Danton y otro más a
Marat, él trataba de parecerse a Blanqui, quien a su vez imitaba a Robespierre. Sus guantes
negros y su cabello en escobillón le daban un aspecto rígido muy apropiado.
Abrió la sesión con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
acto de fe habitual. Luego una voz vigorosa entonó Los recuerdos del Pueblo de Béranger.
Se elevaron otras voces:
-¡No, no! ¡Eso no!
-¡La gorra! -aullaron en el fondo los patriotas. Y cantaron en coro la canción del
día:
Delante de mi gorro, fuera el sombrero
y todos de rodillas ante el obrero.
Unas palabras del presidente hicieron callar al auditorio. Uno de los secretarios
procedió al examen de las cartas recibidas.
-Unos jóvenes anuncian que todas las noches queman delante del Panteón un
número de L'Assemblée Nationale21' e instan a todos los patriotas a que sigan su ejemplo.
-¡Bravo! ¡Aceptado! -respondió la multitud.
-El ciudadano Jean Jacques Langreneux, tipógrafo que vive en la calle Dauphine,
desearía que se erigiera un monumento a la memoria de los mártires de Termidor. Miguel
Evaristo Nepomuceno Vincent, ex profesor, vota por que la democracia europea adopte la
unidad de lenguaje. Se podría utilizar una lengua muerta, como, por ejemplo, el latín
perfeccionado.
-¡No! ¡El latín, no! -exclamó el arquitecto.
-¿Por qué? -preguntó un pasante de colegio.
Y los dos señores entablaron una discusión, en la que intervinieron otros, cada uno
de los cuales trataba de deslumbrar, y que no tardó en hacerse tan fastidiosa que muchos se
fueron.
Pero un viejecito, que llevaba debajo de la frente, prodigiosamente alta, unos
anteojos verdes, pidió la palabra para leer una comunicación urgente.
Era una memoria sobre el reparto de los impuestos. Las cifras se sucedían y aquello
no terminaba. La impaciencia estalló, primeramente en forma de murmullos y conversaciones, pero el viejecito seguía impertérrito. Luego comenzaron a silbar y a llamarle
"Azor". Sénécal amonestó al público. El orador continuaba como una máquina. Para
interrumpirlo fue necesario asirlo por el codo. El buen hombre pareció salir de un sueño, y
levantando tranquilamente los anteojos, dijo:
-¡Perdón, ciudadanos, perdón! ¡Me retiro! ¡Discúlpenme!
El fracaso de esa lectura desconcertó a Federico. Tenía su discurso en el bolsillo,
pero una improvisación habría sido preferible.
Por fin, el presidente anunció que se iba a pasar al asunto importante, la cuestión
electoral. No se discutirían las grandes listas republicanas. Sin embargo, el Club de la
Inteligencia tenía tanto derecho como cualquier otro a formar una, "con perdón de los
señores bajáes del palacio Municipal", y los ciudadanos que solicitaban el mandato popular
podían exponer sus méritos.
-¡Adelante, pues! -dijo Dussardier.
Un hombre con sotana, de cabello crespo y cara petulante, había levantado ya la
mano. Declaró, farfullando, que se llamaba Ducretot, que era sacerdote y agrónomo y había
escrito un libro titulado De los abonos. Lo enviaron a un círculo de horticultura.
Luego subió a la tribuna un patriota de blusa. Era un plebeyo ancho de hombros,
cara gruesa y muy bondadosa y largos cabellos negros. Recorrió la asamblea con una
mirada casi voluptuosa, echó hacia atrás la cabeza y, abriendo los brazos, dijo:
-Ustedes han rechazado a Ducretot, ¡oh hermanos míos! Y han hecho bien, pero no
por irreligiosidad, pues todos somos religiosos.
Muchos escuchaban con la boca abierta, como catecúmenos, y en actitudes
21
Diario orleanista fundado el 29 de febrero de 1848.
extáticas.
-Tampoco ha sido porque es sacerdote, pues también nosotros somos sacerdotes. El
obrero es un sacerdote, como lo era el fundador del socialismo, el Maestro de todos,
Jesucristo.
Según él, había llegado el momento de inaugurar el reinado de Dios. El Evangelio
conducía directamente al 89. Después de la abolición de la esclavitud, la abolición del
proletariado. Había pasado la era del odio e iba a comenzar la del amor.
-El cristianismo es la clave de arco y la base del edificio nuevo.
-¿Se burla de nosotros? -preguntó el comisionista de vinos-. ¿Quién nos ha traído
semejante clerical?
Esta interrupción produjo un gran escándalo. Casi todos se subieron a los bancos y
con los puños en alto vociferaban: "¡Ateo, aristócrata, canalla!" mientras la campanilla del
presidente sonaba ininterrumpidamente y se redoblaban los gritos de "¡Orden! ¡Orden!".
Pero el comisionista, intrépido y ayudado, además, por "tres cafés" que había tomado antes
de ir a la reunión, forcejeaba entre los otros.
-¡Cómo! ¿Aristócrata yo? ¡Vamos!
Por fin se te concedió el consentimiento para que se explicara y declaró que nunca
se sentiría tranquilo con los sacerdotes, y puesto que momentos antes se había hablado de
economías, sería una excelente que se suprimieran las' iglesias, los copones sagrados y,
finalmente, todos los cultos.
Alguien le objetó que iba demasiado lejos.
-¡Sí, voy lejos! Pero cuando a un barco le sorprende la tempestad...
Sin esperar el final de la comparación, otro le replicó: -¡De acuerdo! Pero eso es
demoler de un solo golpe, como un albañil sin discernimiento...
-¡Usted insulta a los albañiles! -gritó un ciudadano cubierto de yeso
Y, obstinándose en creer que se le había provocado, vomitó injurias, quería pelear y
se asía a su banco. Tres hombres no fueron suficientes para sacarlo de allí.
Entretanto el obrero seguía en la tribuna. Los dos secretarios le advirtieron que
debía abandonarla, y él protestó por la injusticia que se le hacía.
-Ustedes no me impedirán que grite: ¡Amor eterno a nuestra querida Francia! ¡Amor
eterno también a la República!
-¡Ciudadanos!' -dijo entonces Compain-. ¡Ciudadanos!
Y, a fuerza de repetir "Ciudadanos", consiguió un poco de silencio, apoyó en la
tribuna las dos manos rojas, parecidas a muñones, echó el cuerpo hacia adelante y, entornando los ojos, dijo:
-Creo que habría que dar más extensión a la cabeza de becerro.
Todos callaron, creyendo que habían oído mal. -¡Sí, a la cabeza de becerro!
Trescientas risotadas estallaron al mismo tiempo. Ante todas aquellas caras
alteradas por el júbilo Compain se arredró y replicó en tono furioso:
-¿Cómo? ¿No saben ustedes qué es una cabeza de becerro?
Aquello fue el paroxismo, el delirio. Se apretaban las costillas y algunos caían al
suelo, bajo los bancos. Compain, que no podía aguantar más, se refugió junto a Regimbart
y quería llevárselo.
-No, yo me quedo hasta el final -dijo el Ciudadano.
Esa respuesta decidió a Federico, y cuando buscaba a derecha e izquierda a sus
amigos para que le apoyaran, vio delante de él a Pellerin, que había subido a la tribuna. El
artista se dirigía al público.
-Desearía saber dónde está el candidato del Arte en todo esto. Yo he pintado un
cuadro ...
-¡Qué nos importan a nosotros los cuadros! -le interrumpió brutalmente un hombre
flaco con placas rojas en los pómulos.
Pellerin protestó porque le interrumpían.
Pero el otro, en tono trágico, añadió:
¿Acaso el gobierno no debía haber abolido ya por decreto la prostitución y la
miseria?
Y con esas palabras que le valieron inmediatamente el favor del pueblo, tronó
contra la corrupción de las grandes ciudades.
-¡Es una vergüenza y una infamia! ¡Se debería atrapar a los burgueses al salir de la
Maison d'Or y escupirles en la cara! ¡Si por lo menos el gobierno no favoreciese el libertinaje! Pero los empleados de Consumos tratan a nuestras hijas y hermanas con una
indecencia. . .
Una voz gritó desde lejos:
-¡Qué divertido!
-¡Que lo saquen!
-¡Se nos imponen contribuciones para pagar el libertinaje! Así, los grandes sueldos
de los actores...
-¡Eso va conmigo! -gritó Delmar.
Saltó a la tribuna, apartó a todos, adoptó su actitud teatral y, declarando que
despreciaba aquellas vulgares acusaciones, se extendió sobre la misión civilizadora del
comediante. Puesto que el teatro era el hogar de la instrucción nacional, votaba por la
reforma del teatro y, ante todo, ¡no más direcciones, no más privilegios!
-¡Sí, de ninguna clase!
La actuación del comediante enardecía a la multitud y las mociones subversivas se
entrecruzaban.
-¡Basta de academias! ¡Basta de Instituto!
-¡Basta de misiones!
-¡Basta de bachillerato!
-¡Abajo los grados universitarios!
-¡Conservémoslos -dijo Sénécal-, pero que sean otorgados por el sufragio universal,
por el pueblo, el único verdadero juez!
Lo más útil, por otra parte, no era eso. En primer lugar había que someter a los ricos
al nivel común. Y los representó ahitándose de crímenes bajo sus techos dorados, en tanto
que los pobres se retorcían de hambre en sus zaquizamíes y cultivaban todas las virtudes.
Los aplausos fueron tan atronadores que tuvo que interrumpirse. Durante unos minutos se
quedó con los ojos cerrados, la cabeza hacia atrás y como meciéndose en la ira que
provocaba.
Luego comenzó a hablar de manera dogmática y con frases imperiosas como leyes.
El Estado debía apoderarse de la Banca y de los Seguros. Las herencias serían abolidas. Se
establecería un fondo social para los trabajadores. Otras muchas medidas serían buenas
para el porvenir. Por el momento bastaban aquéllas. Y volviendo a las elecciones, dijo:
-Necesitamos ciudadanos puros, hombres completamente nuevos. ¿Se presenta
alguno?
Federico se levantó. Hubo un murmullo de aprobación producido por sus amigos.
Pero Sénécal, adoptando una actitud al estilo de Fouquier-Tinville, comenzó a interrogarle
sobre su nombre, sus apellidos, sus antecedentes, su vida y sus costumbres.
Federico le respondía brevemente y se mordía los labios. Sénécal preguntó si
alguien tenía algo que oponer a esa candidatura.
-¡No! ¡No!
Pero él sí veía un impedimento. Todos se inclinaron y aguzaron el oído. El
ciudadano postulante no había entregado cierta cantidad de dinero prometida para una
fundación democrática, un diario. Además, el 22 de febrero, aunque se le había avisado
suficientemente, faltó a la cita en la plaza del Panteón.
-¡Yo juro que estaba en las Tullerías! -gritó Dussardier.
¿Puede jurar que lo vio en el Panteón?
Dussardier bajó la cabeza; Federico callaba; sus amigos, escandalizados, lo miraban
con inquietud.
-Al menos -preguntó Sénécal-, ¿conoce a algún patriota que nos responda de sus
principios?
-¡Yo! -dijo Dussardier.
--¡Oh! ¡No es bastante! ¡Otro!
Federico se volvió hacia Pellerin. El artista le respondió con una abundancia de
gestos que significaban: "¡Ah!, amigo mío, me han rechazado. ¿Qué diablos quiere que
haga?"
En vista de eso, Federico dio con el codo a Regimbart.
-¡Sí, es cierto! Ya es hora. ¡Voy allí!
Y Regimbart subió a la tribuna y, luego, señalando al español que le había seguido,
dijo:
-Permítanme, ciudadanos, que les presente a un patriota de Barcelona.
El patriota hizo una profunda reverencia, giró como un autómata los ojos brillantes
y, con la mano sobre el corazón, dijo:
-¡Ciudadanos! mucho aprecio el honor que me dispensáis, y si grande es vuestra
bondad mayor es vuestra atención'.
-¡Pido la palabra! -gritó Federico:
-Desde que se proclamó la Constitución de Cádiz, ese pacto fundamental de las
libertades españolas, hasta la última revolución, nuestra patria cuenta con numerosos y
heroicos mártires.
Federico intentó nuevamente hacerse oír:
-Pero, ciudadanos...
El español continuó:
-El martes próximo tendrá lugar en la iglesia de la Magdalena un servicio fúnebre.
-¡Esto es absurdo! ¡Nadie le entiende!
Esa observación exasperó a la gente.
-¡Que lo echen! ¡Qué lo echen!
-¿A quién? ¿A mí? -preguntó Federico.
-A usted mismo -dijo majestuosamente Sénécal-. ¡Salga!
Federico se levantó para salir, y la voz del íbero continuaba:
-Y todos los españoles desearían ver allí reunidas las diputaciones de los clubes y de
la milicia nacional. Una oración fúnebre en honor de la libertad española y del mundo
entero será pronunciada por un miembro del clero de París en la sala Bonne-Nouvelle.
¡Honor al pueblo francés, que llamaría yo el primer pueblo del mundo si no fuese
ciudadano de otra nación!
-¡Aristo! -ladró un granuja, mostrándole el puño a Federico, que se lanzó al patio,
indignado.
Se reprochaba su sacrificio, sin pensar que las acusaciones que le hacían eran justas,
después de todo. ¡Qué idea fatal la de aquella candidatura! ¡Pero qué asnos, qué cretinos
eran aquellos hombres! Se comparaba con ellos y aliviaba con la necedad de ellos la herida
de su orgullo.
Luego sintió la necesidad de ver a Rosanette. Después de tantas fealdades y de tanto
énfasis, su gentil persona sería un descanso. Ella sabía que por la noche Federico debía
presentarse en un club. Sin embargo, cuando entró no le hizo una sola pregunta.
Estaba junto al fuego, descosiendo el forro de un vestido. Ese trabajo sorprendió a
Federico.
-¡Cómo! ¿Qué estás haciendo?
-Ya lo ves --contestó ella secamente-. Es la consecuencia de tu República.
-¿Por qué de mi República?
-¿Acaso es la mía?
Y comenzó a reprocharle todo lo que sucedía en Francia desde hacía dos meses,
acusándole de haber hecho la revolución, de haber causado la ruina de mucha gente, de que
los ricos abandonasen París y de que ella más adelante moriría en un hospital.
-Tú hablas de esas cosas encantado, pues te va muy bien con tus rentas. Pero, al
paso que vamos, no gozarás mucho tiempo de tus rentas.
-Es posible -dijo Federico-. Los más abnegados pasan siempre inadvertidos, y si no
fuera por la propia conciencia, los brutos con los que uno se compromete harían que se
renunciase a la abnegación.
Rosanette lo miró con las cejas fruncidas.
-¿Eh? ¿Cómo? ¿A qué abnegación te refieres? ¿El señor ha fracasado según parece?
¡Tanto mejor! Así aprenderás a hacer donaciones patrióticas. ¡Oh, no mientas! Sé que les
has dado trescientos francos, pues se hace mantener tu República. Pues bien, ¡diviértete con
ella, infeliz!
Bajo aquel alud de despropósitos Federico pasó de su otra esperanza frustrada a una
decepción más pesada.
Se había retirado al fondo de la habitación y Rosanette se le acercó.
-¡Vamos! ¡Razona un poco! En un país, como en una casa, hace falta un amo, pues
de otro modo cada uno sisa lo que puede. En primer lugar, todo el mundo sabe que LedruRollin está lleno de deudas. En cuanto a Lamartine, ¿cómo quieres que un poeta entienda
de política? ¡Oh, es inútil que muevas la cabeza y te creas más inteligente que los demás,
pues eso no deja de ser cierto! Pero tú porfías siempre y no se puede decirte una palabra.
Ahí tienes, por ejemplo, a Fournier-Fontaine, de los almacenes de SaintRoch: ¿sabes cuánto
ha perdido? ¡Ochocientos mil francos! Y Gomer, el embalador de enfrente, otro
republicano, ha roto las pinzas en la cabeza de su mujer y bebido tanto ajenjo que tienen
que meterlo en un sanatorio. ¡Y así son todo los republicanos! ¡Una República de tres al
cuarto! ¡Ah, sí, jáctate!
Federico-se fue. La necedad de aquella muchacha, que se revelaba de pronto en un
lenguaje populachero, le disgustaba. Inclusive se sentía de nuevo un poco patriota.
El mal humor de Rosanette no hizo sino aumentar. La señorita Vatnaz la irritaba con
su entusiasmo. Creyendo que desempeñaba una misión, le había dado por perorar y
catequizar, y como era más versada que su amiga en esas materias, la abrumaba con sus
argumentaciones.
Un día se presentó muy indignada contra Hussonnet. quien se había permitido
charranadas en el club de las mujeres. Rosanette aprobó esa conducta, y hasta declaró que
se vestiría de hombre para ir "a decirles una fresca y ponerlas en ridículo". Federico entraba
en ese momento.
-A usted mismo -dijo majestuosamente Sénécal-. ¡Salga!
Federico se levantó para salir, y la voz del íbero continuaba:
-Y todos los españoles desearían ver allí reunidas las diputaciones de los clubes y de
la milicia nacional. Una oración fúnebre en honor de la libertad española y de¡ Í mundo
entero será pronunciada por un miembro del clero de París en la sala Bonne-Nouvelle.
¡Honor al pueblo francés, que llamaría yo el primer pueblo del mundo si no fuese
ciudadano de otra nación!
-¡Aristo! -ladró un granuja, mostrándole el puño a Federico, que se lanzó al patio,
indignado.
Se reprochaba su sacrificio, sin pensar que las acusaciones que le hacían eran justas,
después de todo. ¡Qué idea fatal la de aquella candidatura! ¡Pero qué asnos, qué cretinos
eran aquellos hombres! Se comparaba con ellos y aliviaba con la necedad de ellos la herida
de su orgullo.
Luego sintió la necesidad de ver a Rosanette. Después de tantas fealdades y de tanto
énfasis, su gentil persona sería un descanso. Ella sabía que por la noche Federico debía
presentarse en un club. Sin embargo, cuando entró no le r hizo una sola pregunta.
Estaba junto al fuego, descosiendo el forro de un vestido.
Ese trabajo sorprendió a Federico.
-¡Cómo! ¿Qué estás haciendo?
-Ya lo ves -contestó ella secamente-. Es la consecuencia de tu República.
-¿Por qué de mi República?
-¿Acaso es la mía?
Y comenzó a reprocharle todo lo que sucedía en Francia desde hacía dos meses,
acusándole de haber hecho la revolución, de haber causado la ruina de mucha gente, de que
los ricos abandonasen París y de que ella más adelante moriría en un hospital.
-Tú hablas de esas cosas encantado, pues te va muy bien con tus rentas. Pero, al
paso que vamos, no gozarás mucho tiempo de tus rentas.
-Es posible -dijo Federico-. Los más abnegados pasan siempre inadvertidos, y si no
fuera por la propia conciencia, los brutos con los que uno se compromete harían que se
renunciase a la abnegación.
Rosanette lo miró con las cejas fruncidas.
-¿Eh? ¿Cómo? ¿A qué abnegación te refieres? ¿El señor ha fracasado según parece?
¡Tanto mejor! Así aprenderás a hacer donaciones patrióticas. ¡Oh, no mientas! Sé que les
has dado trescientos francos, pues se hace mantener tu República. Pues bien, ¡diviértete con
ella, infeliz!
Bajo aquel alud de despropósitos Federico pasó de su otra esperanza frustrada a una
decepción más pesada.
Se había retirado al fondo de la habitación y Rosanette se le acercó.
-¡Vamos! ¡Razona un poco! En un país, como en una casa, hace falta un amo, pues
de otro modo cada uno sisa lo que puede. En primer lugar, todo el mundo sabe que LedruRollin está lleno de deudas. En cuanto a Lamartine, ¿cómo quieres que un poeta entienda
de política? ¡Oh, es inútil que muevas la cabeza y te creas más inteligente que los demás,
pues eso no deja de ser cierto! Pero tú porfías siempre y no se puede decirte una palabra.
Ahí tienes, por ejemplo, a Fournier-Fontaine, de los almacenes de SaintRoch: ¿sabes cuánto
ha perdido? ¡Ochocientos mil francos! Y Gomer, el embalador de enfrente, otro
republicano, ha roto las pinzas en la cabeza de su mujer y bebido tanto ajenjo que tienen
que meterlo en un sanatorio. ¡Y así son todo los republicanos! ¡Una República de tres al
cuarto! ¡Ah, sí, jáctate!
Federico se fue. La necedad de aquella muchacha, que se revelaba de pronto en un
lenguaje populachero, le disgustaba. Inclusive se sentía de nuevo un poco patriota.
El mal humor de Rosanette no hizo sino aumentar. La señorita Vatnaz la irritaba con
su entusiasmo. Creyendo que desempeñaba una misión, le había dado por perorar y
catequizar, y como era más versada que su amiga en esas materias, la abrumaba con sus
argumentaciones.
Un día se presentó muy indignada contra Hussonnet quien se había permitido
charranadas en el club de las mujeres. Rosanette aprobó esa conducta, y hasta declaró que
se vestiría de hombre para ir "a decirles una fresca y ponerlas en ridículo". Federico entraba
en ese momento.
-Tú me acompañarás, ¿no es así?
Y a pesar de hallarse él presente, las dos mujeres se enzarzaron en una disputa en la
que la una se las daba de burguesa y la otra de filósofa.
Las mujeres, según Rosanette, habían nacido exclusivamente para el amor, o para
criar hijos, para manejar un hogar.
Según la señorita Vatnaz, la mujer debía ocupar un 6 puesto en el Estado. En otro
tiempo las galas legislaban, y también las anglosajonas, y las esposas de los hurones
formaban parte del Consejo. La obra civilizadora era común a ambos sexos. Todos debían
intervenir en ella y reemplazar al egoísmo con la fraternidad, al individualismo con la
asociación, y a la parcelación con el cultivo en gran escala.
-¡Vamos! ¡Ahora resulta que entiendes de cultivos!' -¿Por qué no? ¡Por otra parte, se
trata de la humanidad, de su porvenir!
-¡Ocúpate del tuyo!
-¡Eso es cosa mía!
Se enojaban y Federico se interpuso. La Vatnaz se enardecía y llegó a defender el
comunismo.
-¡Qué tontería! -exclamó Rosanette-. ¿Acaso podrá haber comunismo algún día?
La otra citó como prueba a los esenios, los hermanos moravos, los jesuitas del
Paraguay, la familia de los Pingones, cerca de Thiers en Auvernia; y como gesticulaba
mucho, la cadena del reloj se le enredó en uno de los dijes, que tenía la forma de un
carnerito de oro.
De pronto Rosanette se puso muy pálida.
La señorita Vatnaz seguía desenredando su dije.
-No te tomes tanto trabajo -dijo Rosanette-. Ahora conozco tus opiniones políticas.
-¿Qué quieres decir? -preguntó la Vatnaz, que se ruborizó como una virgen.
-¡Oh, ya .me comprendes!
Federico no comprendía. Era evidente que entre ellas había surgido algo más
importante e íntimo que el socialismo.
-¡Y aunque así fuera! -replicó la Vatnaz, y se irguió intrépidamente-. ¡Es un
préstamo, querida, deuda por deuda!
-¡Caramba, yo no niego las mías! ¡Linda historia por unos miles de francos! ¡Al
menos, yo pido prestado, no robo a nadie!
La señorita Vatnaz se esforzó por reír.
-¡Así es! ¡Pondría la mano en el fuego!
-¡Ten cuidado! Está muy seca y podría arder.
La solterona puso su mano derecha a la altura del rostro de Rosanette y replicó:
-¡Pero a algunos de tus amigos les parece muy bien!
¿Son andaluces? ¿Quieren utilizarla como castañuelas?
-¡Buscona!
La Mariscala hizo una profunda reverencia y dijo:
-¡Una no es ya arrebatadora!
La señorita Vatnaz no replicó. Unas gotas de sudor aparecieron en sus sienes. Tenía
los ojos fijos en la alfombra y jadeaba. Por fin se dirigió a la puerta y mientras la cerraba
con violencia dijo:
-¡Buenas tardes! ¡Tendrás noticias mías!
-¡Hasta la vista! -contestó Rosanette.
El esfuerzo para dominarse la había destrozado. Cayó en el diván, temblorosa,
balbuceando insultos, derramando lágrimas. ¿Era la amenaza de la Vatnaz lo que le
atormentaba? ¡No, le tenía sin cuidado! ¿Tal vez la otra le debía dinero? Tampoco. Era el
carnerito de oro, un regalo, y entre las lágrimas se le escapó el nombre de Delmar. ¡Así,
pues, amaba al histrión!
"Entonces, ¿por qué me ha tomado como su amante? --se preguntaba Federico-. ¿A
qué se debe que él haya vuelto? ¿Quién la obliga a retenerme? ¿Qué sentido tiene todo
esto?"
Los sollozos de Rosanette continuaban. Seguía al borde del diván, tendida de
costado, con la mejilla derecha apoyada en las manos, y parecía un ser tan delicado,
inconsciente y dolorido, que se acercó a ella y la besó suavemente en la frente.
Entonces ella le dio seguridades de su afecto: el príncipe acababa de partir y
quedarían en libertad. Pero por el momento se hallaba... en dificultades. "Tú mismo lo viste
el otro día, cuando utilizaba mis viejos forros." Ya no tenía coches de lujo. Y eso no era
todo: el tapicero la amenazaba con llevarse los muebles del dormitorio y del salón. No sabía
qué hacer.
Federico sintió ganas de responder: "No te preocupes, pagaré yo", pero Rosanette
podía mentir. La experiencia lo había aleccionado. Se limitó a consolarla.
Los temores de Rosanette eran fundados. Tuvo que entregar los muebles y
abandonar el bello departamento de la calle Drouot. Tomó otro en un cuarto piso del
bulevar Poissonnière. Las chuchearías de su anterior tocador fueron suficientes para dar a
las tres habitaciones un aspecto coquetón. Tenía pantallas chinas, un toldo en la terraza, una
alfombra de ocasión todavía nueva en el salón y canapés de seda rosada. Federico había
contribuido ampliamente a esas adquisiciones, y experimentaba el júbilo de un recién
casado que posee por fin una casa y una mujer propias; y, como eso le agradaba mucho,
dormía allí casi todas las noches.
Una mañana, cuando salía de la antesala, vio en la escalera del tercer piso el chacó
de un guardia nacional que subía. ¿Acaso iba? Federico esperó. El hombre seguía subiendo,
con la cabeza un poco baja. Luego la levantó: era el señor Arnoux. La situación era clara.
Los dos se ruborizaron al mismo tiempo e igualmente confusos.
Arnoux fue el primero que salió del aprieto.
-Ella está mejor, ¿no es así? -preguntó, como si Rosanette estuviese enferma y él
fuese para informarse.
Federico aprovechó la coyuntura.
-Sí, está mejor. Al menos así me lo ha dicho su criada -{dando a entender que no lo
había recibido.
Y se quedaron frente a frente, indecisos y observándose. Pensaban quién de los dos
no se iría de allí. Otra vez fue Arnoux quien resolvió la situación.
-¡Bah! Volveré más tarde. ¿Adónde quiere usted ir? Lo acompaño.
Y cuando estuvieron en la calle conversó con la naturalidad acostumbrada. Sin duda
no era celoso, o demasiado bueno para enojarse.
Además, la patria le preocupaba. Ya no se quitaba el uniforme. El 29 de marzo
había defendido la redacción de La Presse22t, y cuando invadieron la Cámara se destacó por
su valor y asistió al banquete ofrecido a la guardia nacional de Amiens.
Hussonnet, que seguía trabajando para él, se aprovechaba más que nadie de su
dinero y de sus cigarros pero, irreverente por naturaleza, se complacía en contradecirle y
denigraba el estilo poco correcto de los decretos, las conferencias del Luxemburgo, a las
vesuvianas23 y los tiroleses, todo, inclusive la carroza de la Agricultura, tirada por caballos
en vez de bueyes y escoltada por muchachas feas. Arnoux, al contrario, defendía al
gobierno y soñaba con la fusión de los partidos. Sin embargo, sus negocios se presentaban
mal, lo que no parecía preocuparle mucho.
Las relaciones de Federico con la Mariscala no le habían entristecido, pues ese
descubrimiento le autorizó en su conciencia para suprimirle la pensión que concedía nuevamente a Rosanette desde la fuga del príncipe. Alegó lo difícil de las circunstancias, gimió
mucho y Rosanette se mostró generosa. En vista de ello, Arnoux se consideró el amante
preferido, lo que lo enalteció en su propia estimación y lo rejuveneció. Como no dudaba de
que Federico pagaba a la Mariscala, se imaginaba que representaba "una buena comedia", e
inclusive llegó a ocultarse de él, dejándole el campo libre cuando coincidían.
Esa coparticipación molestaba a Federico, y las cortesías de su rival le parecían una
burla demasiado prolongada. Pero si se enojaba se privaba de toda posibilidad de volver a
la otra, aparte de que era el único medio de oír hablar de ella. El fabricante de loza,
siguiendo su costumbre, o tal vez por malicia, la recordaba de buena gana en su
conversación, e inclusive preguntaba a Federico por qué no iba ya a verla.
Federico, después de agotar todos los pretextos, afirmó que había ido muchas veces
a visitar a la señora de Arnoux, pero inútilmente. Arnoux quedó convencido, pues con
frecuencia se mostraba delante de ella sorprendido por la ausencia de su amigo, y ella
respondía siempre que no estaba en casa cuando Federico iba a visitarla, de modo que las
dos mentiras, en vez de contradecirse se corroboraban.
La benignidad del joven y el placer de engañarlo hacían que Arnoux lo quisiera más
que nunca. Llevaba su familiaridad hasta los últimos límites, no por desdén, sino por
confianza. Un día le escribió anunciándole que un asunto urgente exigía su ausencia de la
capital durante veinticuatro horas, y le rogaba que hiciese la guardia en su lugar. Federico
no se atrevió a negarle ese favor y fue al puesto del Carrusel.
Allí tuvo que sufrir la compañía de los guardias nacionales, y, con excepción de un
depurador, hombre gracioso que bebía de una manera exorbitante, todos le parecieron más
estúpidos que su cartuchera. La conversación principal fue acerca del cambio de los
22
23
Diario fundado en 1836 y dirigido por Emile de Giradin.
Mujeres de costumbres ligeras que se reunían en un club Feminista.
correajes por el cinturón. Otros despotricaban contra los talleres nacionales. Decían:
"¿Adónde vamos a parar?", y el' interpelado respondía, abriendo los ojos como al borde de
un abismo: "¿Adónde vamos a parar?". Y uno más atrevido exclamaba: "¡Esto no puede
durar! ¡Hay que terminar con ello!". Y como las mismas palabras se repetían hasta la
noche, Federico se aburrió mortalmente.
Fue grande su sorpresa cuando a las once vio que aparecía Arnoux, quien
inmediatamente le dijo que iba para reemplazarlo, pues había despachado su asunto.
No había existido tal asunto. Era una treta para pasar veinticuatro horas a solas con
Rosanette. Pero el bueno de Arnoux se había engañado respecto de sí mismo, pues en un
momento de cansancio sintió un remordimiento. Iba a dar las gracias a Federico y a
invitarlo para comer.
-Muchas gracias, pero no tengo apetito. Lo único que quiero es la cama.
-Razón de más para que cenemos juntos. ¡Qué blando es usted! No es hora de ir a
casa. Es demasiado tarde y sería peligroso.
Federico cedió una vez más. Arnoux, a quien no se esperaba ver, fue acogido con
entusiasmo por sus compañeros de armas, principalmente por el depurador. Todos lo
querían, y era tan bueno que echó de menos a Hussonnet Pero' necesitaba cerrar los ojos
durante un minuto, nada más.
-Póngase cerca de mí -dijo a Federico, mientras se acostaba en el catre de campaña
sin quitarse el correaje.
Por temor a un alerta, y a pesar del reglamento, conservó también el fusil. Luego
balbuceó algunas palabras: "Mi querida, mi angelito", y no tardó en dormirse.
Los que hablaban callaron, y poco a poco se hizo en el puesto un gran silencio.
Federico, atormentado por las pulgas, miraba a su alrededor. La pared, pintada de amarillo,
tenía a la mitad de su altura una larga tabla donde las mochilas formaban una fila de
jorobitas, en tanto que debajo de los fusiles de color de plomo se erguían los unos junto a
los otros; y se oían los ronquidos de los guardias nacionales, cuyos vientres se dibujaban
confusamente en la oscuridad. Sobre la estufa había una botella vacía y varios platos. Tres
sillas de paja rodeaban la mesa, donde se veía una baraja. Un tambor, en el centro del
banco, dejaba colgante la correa. El viento cálido que entraba por la puerta hacía que
humease el quinqué. Arnoux dormía con los. brazos abiertos, y como su fusil estaba
colocado con la culata en el suelo y un poco inclinado, la boca del cañón le llegaba al
sobaco. Federico lo observó y se asustó.
"Pero no -pensó-, me equivoco. Nada hay que temer. Sin embargo, si muriese...”
Y por su imaginación desfiló una serie interminable de escenas. Se veía con Ella de
noche en una silla de posta; luego a la orilla de un río en un atardecer de verano, o en casa
de ellos bajo la luz de una lámpara. Inclusive calculaba los gastos del hogar, tomaba
disposiciones domésticas, contemplaba y palpaba ya su dicha, ¡y para realizarla bastaría
solamente con levantar el gatillo del fusil! Podía empujarlo con la punta del pie, el tiro
saldría, ¡y todo se reduciría a un accidente, nada más!
Federico examinaba esa idea como un dramaturgo el plan de su obra. De pronto le
pareció que estaba a punto de convertirse en acción y que él iba a contribuir a ello, que lo
deseaba, y sintió un gran temor. En medio de esa angustia experimentaba un placer, en el
que se hundía cada vez más, y observaba, espantado, que sus escrúpulos desaparecían; en el
furor de su desvarío el resto del mundo se esfumaba, y sólo conservaba la conciencia de sí
mismo a causa de una intolerable opresión en el pecho.
-¿Tomamos el vino blanco? -preguntó uno de los guardias, que se despertó.
Arnoux se levantó de un salto; y una vez que bebieron el vino blanco quiso montar
guardia en vez de Federico.
Luego lo llevó a almorzar en el restaurante Parly de la calle de Chartres, y como
necesitaba reponerse, pidió dos platos de carne, una langosta, una tortilla al ron, una
ensalada, etcétera, todo ello rociado con un Sauternes de 1819 y un Borgoña del 42, sin
contar el champaña en el postre y los licores.
Federico no le contrarió de modo alguno. Se sentía incómodo, como si el otro
hubiese podido descubrir en su cara las huellas de su pensamiento.
Con los dos codos en el borde de la mesa y muy inclinado, Arnoux, fatigándole con
la mirada, le confiaba todos sus proyectos.
Deseaba arrendar todos los terraplenes del ferrocarril del Norte para sembrar papas,
o bien organizar en los bulevares una cabalgata monstruosa en la que figurarían "las
celebridades de la época". Alquilaría todas las ventanas, lo que, a razón de tres francos por
término medio, produciría un buen beneficio. En resumen, soñaba con un lance de fortuna
en gran escala gracias a un acaparamiento, a pesar de lo cual era moral, censuraba los
excesos y la mala conducta, hablaba de su "pobre padre" y todas las noches, según decía,
hacía examen de conciencia antes de ofrecer su alma a Dios.
-Un poco de curasao, ¿no?
-Como usted quiera.
En cuanto a la República, las cosas se arreglarían. En fin, se consideraba el hombre
más feliz de la tierra y, descomediéndose, elogió las cualidades de Rosanette y hasta la
comparó con su esposa. ¡Era algo muy distinto! No se podía imaginar unas piernas tan
bellas como las de ella.
-¡A la salud de usted!
Federico brindó. Por complacencia, había bebido con exceso; además el fuerte sol le
deslumbraba y cuando subieron juntos por la calle Vivienne sus hombros se tocaban
fraternalmente.
De vuelta en su casa, Federico durmió hasta las siete. Luego fue a ver a la
Mariscala. Había salido con alguien. ¿Con Arnoux acaso? Como no sabía qué hacer, siguió
paseando por los bulevares, pero no pudo pasar de la puerta Saint-Martin, tanta era la gente
que allí había.
La miseria abandonaba a sus propios recursos a numerosos obreros, que iban allí
todas las noches a pasarse revista, sin duda, y a esperar una señal. A pesar de la ley que
prohibía la formación de grupos, esos clubes de la desesperación aumentaban de una
manera espantosa, y muchos burgueses acudían a diario, por bravata o por moda.
De pronto Federico vio, a tres pasos de distancia, al señor Dambreuse con Martinon;
volvió la cabeza, porque guardaba rencor al señor Dambreuse porque se había hecho
nombrar representante. Pero el capitalista lo retuvo.
-Una palabra, estimado señor. Tengo que darle explicaciones.
-No las pido.
-Escúcheme, por favor.
Él no tenía la culpa de su nombramiento. Le habían rogado, y en cierto modo
obligado. Martinon apoyó inmediatamente sus palabras: una delegación de Nogent se había
presentado en su casa.
-Por otra parte, me creía en libertad desde el momento...
Un empujón de la gente apiñada en la acera obligó al señor Dambreuse a apartarse.
Unos instantes después reapareció y dijo a Martinon:
-Ha sido un verdadero favor el que me ha hecho. No tendrá usted que arrepentirse.
Los tres se arrimaron a una tienda para conversar más cómodamente.
De vez en cuando gritaban: "¡Viva Napoleón! ¡Viva Barbès! ¡Abajo Marie!" La
multitud innumerable se desgañitaba, y todas aquellas voces, repercutidas por las casas,
formaban como el rumor continuo de las olas en un puerto.
En ciertos momentos callaban, y entonces se oía la MarseIlesa. En las puertas
cocheras hombres de aspecto misterioso ofrecían bastones de estoque. A veces dos
individuos que pasaban el uno delante del otro se guiñaban el ojo y se alejaban
rápidamente. Grupos de papanatas ocupaban las aceras y una multitud compacta se agitaba
en el empedrado. Bandas enteras de agentes de policía salían de las callejuelas y
desaparecían inmediatamente. Aquí y allá banderitas rojas ondulaban como llamas. Los
cocheros, desde los pescantes, hacían grandes gestos y luego se volvían con su coche. Era
un movimiento, un espectáculo de lo más extraños.
-¡Cómo habría divertido todo esto a la señorita Cecilia!
-exclamó Martinon.
-A mi mujer, como usted sabe, no le gusta que mi sobrina salga con nosotros replicó sonriendo el señor Dambreuse.
Estaba desconocido. Desde hacía tres meses, gritaba "¡Viva la República!" e
inclusive había votado en favor del destierro de los Orleáns. Pero debían terminar las
concesiones. Se mostraba furioso hasta el extremo de llevar un rompecabezas en el bolsillo.
Martinon tenía también uno. Como la magistratura no era ya inamovible, se había
retirado del juzgado y su violencia superaba a la del señor Dambreuse.
El banquero aborrecía particularmente a Lamartine porque había defendido a LedruRollin, y también a Pierre Leroux, Proudhon, Considérant, Lamennais y a todos los
botarates, a todos los socialistas.
-Pues, en fin de cuentas, ¿qué quieren? Han suprimido lº impuesto sobre las carnes y
la prisión por deudas; ahora 3e estudia el proyecto de un Banco Hipotecario; el otro día fue
un Banco Nacional, ¡y un presupuesto de cinco millones para los obreros! Pero, por
fortuna, todo eso ha terminado, gracias al señor de Falloux. ¡Que se vayan y tengan un buen
viaje!
En efecto, no sabiendo cómo mantener a los ciento treinta mil hombres de los
talleres nacionales, el ministro de Obras Públicas había firmado ese mismo día un decreto
en el que se invitaba a todos los ciudadanos entre los dieciocho y tos veinte años de edad a
enrolarse como soldados o a ir a las provincias para trabajar en los campos.
Esa alternativa los indignó, convencidos de que se quería destruir la República. La
existencia lejos de la capital les afligía como un destierro, y se veían muriendo de fiebre en
regiones salvajes. Por otra parte, a muchos, acostumbrados a trabajos delicados, la
agricultura les parecía un envilecimiento; aquello era, en fin, una añagaza, un escarnio, la
denegación oficial de todas las promesas. Si se resistían, se emplearía la fuerza; ellos no lo
ponían en duda y se disponían a hacerle frente.
A eso de las nueve, los grupos formados en la Bastilla y el Châtelet refluyeron hacia
los bulevares. Desde la puerta de Saint-Denis hasta la puerta Saint-Martin la multitud formaba un hormigueo enorme, una sola masa de color azul oscuro, casi negro. Los hombres
que se entreveían en esa masa tenían todos ellos los ojos ardientes, la tez pálida, las caras
enflaquecidas por el hambre y exaltadas por la injusticia. Entretanto se amontonaban las
nubes; el cielo tempestuoso avivaba la electricidad de la multitud, que se arremolinaba,
indecisa, con un amplio balanceo de marejada; y se sentía en sus profundidades una fuerza
incalculable y como la energía de un elemento. ''Luego todos comenzaron a gritar: "¡Que
iluminen los balcones! ¡Que iluminen las ventanas!" Muchas de éstas no se iluminaban y
arrojaban piedras a los cristales. El señor Dambreuse juzgó prudente alejarse. Los dos
jóvenes se fueron con él, acompañándolo.
Preveía grandes desastres. El pueblo, una vez más, podía invadir la Cámara, y a ese
propósito contó que habría muerto el 15 de mayo de no ser por la abnegación de un guardia
nacional.
-¡Era su amigo, me olvidaba, su amigo, Jacques Arnoux, el fabricante de loza!
La gente amotinada le ahogaba, y ese valiente ciudadano lo había tomado en sus
brazos y apartado del peligro. Desde entonces una especie de amistad los unía.
-Uno de estos días tendremos que comer juntos, y, puesto que usted lo ve con
frecuencia, asegúrele que lo estimo mucho. Es un hombre excelente, calumniado en mi
opinión, ¡y tiene talento el bribón! Mis saludos una vez más. ¡Adiós!
Federico, después de separarse del señor Dambreuse, volvió a casa de la Maríscala
y, con aire muy Gaseo, le dijo que tenía que optar entre él y Arnoux. Ella le contestó
amablemente que no le gustaban "los regordetes como él", no quería a Arnoux y nada tenía
que ver con él. Federico deseaba salir de París, y como ella no se oponía a ese capricho, al
día siguiente partieron para Fontainebleau. El hotel donde se alojaron se distinguía de los
otros por un surtidor que brotaba en el centro del patio. Las puertas de las habitaciones
daban a un corredor como en los monasterios. La que les dieron era grande, con buenos
muebles, tapizada de indiana y silenciosa por la escasez de viajeros. A lo largo de las casas
se paseaban los vecinos desocupados; luego, bajo sus ventanas, al atardecer, los niños
jugaban en la calle al marro; y esa tranquilidad después del tumulto de París les sorprendía
y apaciguaba.
A una hora temprana de la mañana fueron a visitar el castillo. Al entrar por la verja
vieron toda la fachada, con los cinco pabellones de tejados puntiagudos y la escalera en
forma de herradura en el fondo del patio, con dos cuerpos de edificio más bajos a derecha e
izquierda. Los líquenes del empedrado se mezclaban a lo lejos con el tono leonado de los
ladrillos, y el conjunto del palacio, de color de orín como una armadura antigua, tenía algo
de impasibilidad regia, una especie de grandeza militar y triste.
Por fin apareció un criado con un manojo de llaves. Les mostró en primer lugar las
habitaciones de las reinas, el oratorio del Papa, la galería de Francisco 1, la mesita de caoba
en la que el Emperador firmó su abdicación, y en una de las piezas que dividían la antigua
galería de los Ciervos, el lugar donde Cristina hizo asesinar a Monaldeschi. Rosanette
escuchó esa historia atentamente y luego, volviéndose hacia Federico, dijo:
-Fue por celos, sin duda. ¡Ten cuidado!
A continuación cruzaron la sala del Consejo, la de la Guardia, la del Trono y el
salón de Luis X111. Los altos ventanales sin cortinas difundían una luz blanca, el polvo
empañaba ligeramente los mangos de las fallebas y las patas de cobre de las consolas;
fundas de tela gruesa cubrían en todas partes los sillones; sobre las puertas se veían escenas
de cacería de la época de Luis XV, y aquí y allá colgaban tapices que representaban a los
dioses del Olimpo, Psique o las batallas de Alejandro.
Al pasar por delante de los espejos Rosanette se detenía un momento para alisarse el
cabello.
Después del patio del torreón y de la capilla de San Saturnino llegaron al salón de
fiestas.
Les deslumbraron el esplendor del techo, dividido en compartimientos octogonales,
realzado con oro y plata y más cincelado que una joya, y la abundancia de las pinturas que
cubren las paredes, desde la gigantesca chimenea, donde medias lunas y aljabas rodean a
las armas de Francia, hasta la tribuna para los músicos, construida en el otro extremo a toda
la anchura de la sala. Las diez ventanas en arcada estaban abiertas de par en par; el sol
hacía brillar los cuadros, el azul del cielo continuaba indefinidamente el de ultramar de las
cimbras; y del fondo de los bosques, las copas vaporosas de cuyos árboles llenaban el
horizonte, parecía llegar el eco de los toques de las trompas de marfil y de las danzas
mitológicas que reunían bajo el follaje a princesas y señores disfrazados de ninfas y
silvanos; época de ciencia ingenua, de pasiones violentas y de arte suntuoso, cuando el
ideal consistía en convertir el mundo en un sueño de las Hespérides y en la que las queridas
de los reyes se confundían con los astros. La más bella de esas mujeres famosas se había
hecho retratar, a la derecha, en la figura de Diana Cazadora, y también en la de la Diana
Infernal, sin duda para señalar su poder hasta más allá de la tumba. Todos esos símbolos
confirman su gloria, y queda allí algo de ella, una voz indistinta, una radiación que se
prolonga.
Federico fue presa de una concupiscencia retrospectiva e inexpresable. Para distraer
su deseo se puso a contemplar tiernamente a Rosanette y le preguntó si no habría deseado
ser esa mujer.
-Qué mujer?
-Diana de Poitiers.
Y repitió:
-Diana de Poitiers, la querida de Enrique I I -¡Ah! -dijo ella, y nada más.
Su mutismo probaba claramente que no sabía nada, que no comprendía, de modo
que Federico, por complacencia, le preguntó:
-¿Te aburres?
-No, no, al contrario.
Y con la barbilla alzada, mientras paseaba a su alrededor una mirada de las más
vagas, Rosanette dejó escapar estas palabras:
-Esto nos trae recuerdos.
Sin embargo, se advertía en su semblante un esfuerzo, una intención respetuosa, y
como esa seriedad la hacía más linda, Federico la disculpó.
El estanque de las carpas le divirtió más. Durante un cuarto de hora arrojó pedazos
de pan al agua para ver cómo saltaban los peces.
Federico se había sentado junto a ella bajo los tilos. Pensaba en todos los personajes
que habían frecuentado aquellos lugares, Carlos V, los Valois, Enrique IV, Pedro el
Grande, Juan, Jacobo Rousseau y las "bellas plañideras de los palcos principales", Voltaire,
Napoleón, Pío VII y Luis Felipe; se sentía rodeado, codeado por esos muertos tumultuosos.
Esa confusión de imágenes lo aturdía, aunque le encantaba, no obstante.
Por fin bajaron al jardín.
Es un vasto rectángulo que de una sola ojeada deja ver sus amplias avenidas
amarillas, sus cuadros de césped, sus cintas de bojes, sus tejos en forma de pirámide, sus
hierbas bajas y sus estrechos arriates donde las flores esparcidas forman manchas en la
tierra gris. En el extremo del jardín se extiende un parque atravesado en toda su longitud
por un canal.
Las residencias regias poseen una melancolía particular, que se debe sin duda a sus
dimensiones demasiado grandes para el pequeño número de sus moradores, al silencio que
sorprende encontrar después de tanta fanfarria, a su lujo inmóvil que prueba con su
envejecimiento la fugacidad de las dinastías, la eterna miseria de todo; y esa exhalación de
los siglos, entumecedora y lúgubre como un perfume de momia, se hace sentir hasta en las
cabezas ingenuas. Rosanette bostezaba desmesuradamente y regresaron al hotel.
Después de almorzar les llevaron un coche descubierto. Salieron de Fontainebleau
por una amplia plaza circular y luego subieron al paso por un camino arenoso a través de un
pinar. Los árboles eran cada vez más altos y el cochero decía de cuando en cuando: "Estos
son los Hermanos Siameses, el Faramondo, el Ramillete del Rey ...", sin olvidar ninguno de
les lugares célebres, y hasta deteniéndose a veces para que los admiraran.
Se introdujeron en el oquedal de Franchard. El coche se deslizaba como un trineo
por el césped; arrullaban unas palomas invisibles. De pronto apareció un camarero y se
apearon ante la barrera de un jardín donde había mesas redondas. Luego, dejando a la
izquierda las paredes ruinosas de una abadía, caminaron entre grandes rocas y no tardaron
en llegar al fondo de la garganta.
Por un lado la cubre un entrevero de piedra arenisca y enebros, en tanto que por el
otro el terreno casi desnudo se inclina hacia la hondonada del valle, donde un sendero pone
una línea pálida en el color de los brezos; y a los lejos se divisa una cumbre en forma de
cono truncado y detrás la torrecilla de un telégrafo.
Media hora después se apearon una vez más para subir a las alturas de Aspremont.
El camino serpentea entre los pinos achaparrados, bajo rocas de perfil anguloso;
toda esa parte del bosque tiene algo de ahogado, de un poco salvaje y recoleto. Se piensa en
los ermitaños, compañeros de los grandes ciervos que tienen una cruz de fuego entre tos
cuernos y que recibían con sonrisas paternales a los buenos reyes de Francia arrodillados
ante su gruta. Un olor resinoso llenaba el aire cálido y a ras del suelo las raíces se
entrecruzaban como venas. Rosanette tropezaba con ellas, estaba desesperada y tenía ganas
de llorar.
Pero cuando llegaron a la cima volvió a sentirse alegre al encontrar bajo un
enramado una especie de ventorrillo donde vendían maderas talladas. Bebió una botella de
limonada, compró un bastón de acebo y, sin lanzar una mirada al paisaje que se descubre
desde la meseta, entró en la Cueva de los Bandidos, precedida por un pilluelo que llevaba
una antorcha.
El coche les esperaba en el Bas-Bréau.
Un pintor con blusa azul trabajaba al pie de una encina, con la caja de colores en las
rodillas. Levantó la cabeza y los vio pasar.
En medio de la cuesta de Chailly una nube que reventó de pronto les obligó a bajar
la capota. Casi inmediatamente dejó de llover y los adoquines de las calles brillaban al sol
cuando entraron en la ciudad.
Viajeros recién llegados les dijeron que una lucha espantosa ensangrentaba a París.
Eso no sorprendió a Rosanette y su amante. Luego se fueron todos, el hotel recobró su
tranquilidad, apagaron el gas y se durmieron al arrullo del surtidor del patio.
Al día siguiente fueron a ver la Garganta del Lobo, la Laguna de las Hadas, la Roca
Larga y la Marlotte; al otro día reanudaron su excursión a la ventura, a gusto del cochero,
sin preguntar dónde estaban y con frecuencia sin hacer caso de los lugares famosos.
¡Se sentían tan bien en su viejo landó, bajo como un sofá y cubierto por un toldo de
rayas desteñidas! Las zanjas llenas de maleza desfilaban ante sus ojos con un movimiento
suave y continuo. Rayos blancos atravesaban como flechas los altos helechos; a veces un
camino que ya no se utilizaba se presentaba ante ellos en línea recta, y las hierbas se alzaban
en él blandamente de trecho en trecho. En el centro de las encrucijadas una cruz extendía
sus cuatro brazos; en otras partes los postes se inclinaban como árboles muertos, y
senderitos serpenteantes que se perdían bajo el follaje invitaban a seguirlos; en el mismo
momento el caballo se volvía, entraban allí y se hundían en el barro; más allá brotaba el
musgo al borde de surcos profundos. Se creían lejos de los demás, completamente solos.
Pero de pronto pasaba un guardabosques con su escopeta, o un grupo de mujeres andrajosas
cargadas con haces de leña. Cuando el coche se detenía se producía un silencio profundo, y
sólo se oía el resoplar del caballo en las varas y el grito de un ave muy débil y repetido.
En ciertos lugares, la luz iluminaba la linde del bosque, dejando el fondo en la
penumbra; o bien, atenuada en los primeros planos por una especie de crepúsculo, ponía en
los más lejanos vapores violetas y una claridad blanca. Al mediodía el sol, que caía a
plomo sobre la vegetación, la salpicaba, colgaba gotas argentinas en la punta de las ramas,
rayaba el césped con regueros de esmeraldas y ponía manchas de oro en las capas de hojas
muertas; mirando hacia arriba se veía el cielo entre las copas de los árboles. Algunos de
éstos, de una altura desmesurada, parecían patriarcas y emperadores, o, tocándose en las
copas, formaban con sus largos fustes como arcos de triunfo; otros, inclinados desde la
base, parecían columnas a punto de derrumbarse.
Esa multitud de gruesas líneas verticales se entreabría, y entonces enormes oleadas
verdes se extendían en ondulaciones desiguales hasta la superficie de los valles, donde
avanzaban las laderas de otras colinas que dominaban llanuras rubias, las que terminaban
perdiéndose en una palidez indecisa.
De pie el uno junto al otro, en alguna eminencia del terreno, sentían, mientras
aspiraban el aire, que les penetraba en el alma como el orgullo de una vida más libre, con
una superabundancia de fuerzas y una alegría inmotivada.
La diversidad de los árboles daba variedad al espectáculo. Las hayas de corteza
blanca y lisa entremezclaban sus copas; los fresnos encorvaban suavemente sus ramajes
glaucos; en las macollas de ojaranzo se erizaban acebos que parecían de bronce; luego
venía una hilera de delgados abedules inclinados en actitudes elegíacas; y los pinos,
simétricos como tubos de órgano, al balancearse continuamente parecían cantar. Había
encinas rugosas y enormes que se retorcían, se estiraban, se abrazaban las unas a las otras, y
firmes en sus troncos, semejantes a torsos, se lanzaban con sus brazos desnudos
llamamientos desesperados, amenazas furibundas, como un grupo de titanes inmovilizados
en su cólera. Algo más pesado, una languidez febril, se cernía sobre los pantanos,
recortando la superficie de sus aguas entre matorrales espinosos; los líquenes del ribazo,
adonde iban a beber los lobos, eran de color de azufre, quemados como por el paso dejas
brujas, y el croar ininterrumpido de las ranas respondía al grito de las cornejas que
revoloteaban. Luego atravesaban claros monótonos, con matas de resalvo aquí y allá. Se oía
un ruido de hierros y de golpes fuertes y repetidos: eran una cuadrilla de canteros que
golpeaban las rocas en la ladera de una colina. Las rocas se multiplicaban cada vez más y
terminaban llenando todo el paisaje, cúbicas como casas o achatadas como losas,
apuntalándose, sobreponiéndose, contundiéndose, como las ruinas irreconocibles y mons
truosas de una ciudad desaparecida. Pero la furia misma de su caos recordaba más bien
volcanes, diluvios, grandes cataclismos ignorados. Federico decía que estaban allí desde el
comienzo del mundo y allí se quedarían hasta el fin; Rosanette volvía la cabeza y afirmaba
que "aquello la enloquecía e iba a recoger brezos. Sus florecillas violetas, amontonadas,
formaban placas desiguales, y la tierra que se deslizaba por debajo formaba franjas negras
en el borde de las arenas con lentejuelas de mica.
Un día llegaron hasta la mitad de una colina de arena. Su superficie, sin huellas de
pasos, estaba rayada por ondulaciones simétricas aquí y allá, como promontorios en el
lecho desecado de un océano, se alzaban rocas con vagas formas de animales, tortugas que
estiraban la cabeza, focas que se arrastraban, hipopótamos y osos. No había nadie ni ruido
alguno. Las arenas, heridas por el sol, deslumbraban; y de pronto, en esa vibración de la
luz, los animales parecieron moverse. Los dos amantes se apresuraron a volverse, huyendo
del vértigo, casi espantados.
La gravedad del bosque los seducía, y tenían horas de silencio en las que,
abandonándose al traqueteo del coche, permanecían como adormecidos en una embriaguez
tranquila. Abrazándola por la cintura, Federico oía hablar a Rosanette mientras los pájaros
gorjeaban, y observaba, casi con la misma mirada, las uvas negras de su capota y las bayas
de los enebros, el tejido de su velo y las volutas de las nubes; y cuando se inclinaba hacia
ella la frescura de su piel se mezclaba con el fuerte perfume de los bosques. Todo les
divertía, y se mostraban, como una curiosidad, las telarañas colgadas de los matorrales, los
agujeros llenos de agua .entre las piedras, una ardilla en las ramas, el vuelo de dos
mariposas que les seguían; o bien, a veinte pasos de ellos, bajo los árboles, una corta que
pasaba tranquilamente, con aire noble y apacible, y su cervatillo al lado. Rosanette habría
querido correr tras ellos para abrazarlos.
En una ocasión sintió mucho miedo, cuando un hombre que se presentó de pronto le
mostró tres víboras en una caja. Se apresuró a refugiarse en Federico, quien se alegró de
que fuera débil y él lo bastante fuerte para defenderla.
Esa noche comieron en una posada, a la orilla del Sena. La mesa estaba junto a la
ventana y Rosanette frente a él, que contemplaba su naricita fina y blanca, sus labios
entreabiertos, sus ojos claros, sus mechones castaños que se ahuecaban y su lindo rostro
ovalado. Su vestido de seda cruda se ceñía a los hombros un poco caídos, y de las mangas
estrechas salían las dos manos que trinchaban, servían la bebida y avanzaban por el mantel.
Les sirvieron un pollo con las patas' y las alas extendidas, un guiso de anguilas a la
marinesca en una cazuela de barro, vino aguado, pan demasiado duro y cuchillos mellados.
Todo eso aumentaba el placer y la ilusión. Se creían viajando por Italia en su luna de miel.
Antes de ponerse de nuevo en marcha fueron a pasear a lo largo del ribazo.
El cielo, de un azul pálido y redondeado como una cúpula, se apoyaba en el
horizonte en el dentellón de los bosques. Enfrente, al final de la pradera, se alzaba el
campanario de la iglesia de una aldea, y Más lejos, a la izquierda, el tejado de una casa
ponía una mancha roja en el río, que parecía inmóvil en toda la longitud de su sinuosidad.
Los juncos se cimbreaban, no obstante, y el agua sacudía suavemente las pértigas clavadas
en la orilla para sostener las redes; una nasa de mimbre y dos o tres viejas chalupas se veían
allí. Cerca de la posada, una muchacha con sombrero de paja sacaba cubos de agua de un
pozo, y cada vez que subían Federico escuchaba con un placer inefable el chirrido de la
cadena.
No dudaba de que sería dichoso hasta el final de su vida, tan natural le parecía su
felicidad e inherente a su vida y ala persona de aquella mujer. Una necesidad íntima lo
impulsaba a decirle palabras afectuosas, a las que ella respondía con amabilidad y
palmaditas en el hombro que le sorprendían y encantaban. En fin, descubría en ella una
belleza enteramente nueva, que no era tal vez sino el reflejo de las cosas circundantes, a
menos que virtualidades secretas la hubiesen hecho florecer.
Cuando descansaban en pleno campo, Federico apoyaba la cabeza en las rodillas de
Rosanette, resguardado por su sombrilla, o bien, tendidos boca abajo en el césped, se
quedaban el uno frente al otro mirándose, zambulléndose en sus ojos, saciándose
mutuamente, hasta que, con los párpados entornados, quedaban en silencio.
A veces oían muy a lo lejos redobles de tambor. Era el toque de generala en las
aldeas llamando a la defensa de París.
-¡Oh, escucha! ¡Es el motín! -decía Federico, con una compasión desdeñosa, pues
esa agitación le parecía despreciable, comparada con su amor y la naturaleza eterna.
Y conversaban acerca de cualquier cosa, de lo que conocían perfectamente, de
personas que no les interesaban, de mil naderías. Ella le hablaba de su doncella y su
peluquero. Un-día se descuidó en decir su edad: tenía veintinueve años y envejecía.
En muchas ocasiones, sin quererlo, le daba detalles de sí misma. Había sido
empleada de una tienda, viajado por Inglaterra y comenzado, los estudios para ser actriz,
todo ello dicho sin transiciones y de manera que él no podía reconstruir e¡ conjunto. Pero
fue más explícita un día en que estaban sentados a la sombra de un plátano en un prado.
Abajo, a la orilla del camino, una niña, descalza en el polvo, apacentaba una vaca. Guando
los vio fue a pedirles limosna, y mientras sostenía con una mano la falda andrajosa se
rascaba con la otra la cabellera negra que rodeaba, como una peluca a lo Luis XIV, toda su
cabeza morena, iluminada por unos ojos espléndidos.
-Será muy linda más adelante -dijo Federico. -¡Qué suerte para ella si no tiene
madre! -exclamó Rosanette.
-¿Cómo? ¿Qué quieres decir?
-Sí; yo, sin la mía...
Suspiró y comenzó a hablar de su infancia. Sus padres eran obreros de la CroixRousse. Ella ayudaba a su padre como aprendiza. Era inútil que el pobre hombre echara el
bofe trabajando, pues su mujer lo insultaba y vendía todo para emborracharse. Rosanette
recordaba su habitación, con los telares alineados a lo largo de las ventanas, el puchero
sobre la estufa, la cama pintada de color de caoba, un armario enfrente, y el camaranchón
oscuro donde ella se había acostado hasta los quince años. Por fin llegó un señor, un
hombre gordo, con la cara de color de boj, modales de devoto y vestido de negro. Su madre
y él mantuvieron una conversación, y tres días después. .. Rosanette se interrumpió, y con
una mirada llena de impudor y de amargura, añadió:
-¡Cosa hecha!
Luego, respondiendo a los gestos de Federico, continuó:
-Como estaba casado y temía comprometerse en su casa, me llevaron al reservado
de un restaurante y me dijeron que sería dichosa y recibiría un buen regalo.
"Lo primero que me llamó la atención al entrar fue un candelabro de plata
sobredorada colocado en una mesa donde había dos cubiertos. Se reflejaban en un espejo
del techo, y el tapizado de las paredes, de seda azul, daba a la habitación el aspecto de una
alcoba. Eso me sorprendió. Como comprenderás, yo era un pobre ser que nunca había visto
nada. :A pesar de mi deslumbramiento, tenía miedo y deseaba irme. Me quedé, sin
embargo.
"El único asiento que había allí era un diván junto a la mesa y que se hundió
blandamente al sentarme; la rejilla del calorífero colocado sobre la alfombra me enviaba un
vaho cálido, y yo permanecía sin tomar nada. El mozo, de pie a mi lado, me invitó a comer.
Me sirvió inmediatamente un gran vaso de vino; la cabeza me daba vueltas, quise abrir la
ventana y me dijo: `No, señorita, está prohibido'. Y se fue. . La mesa estaba cubierta con un
montón de cosas que yo no conocía y ninguna de las cuales me gustaba. En vista de ello
elegí un tarro de dulce y seguí esperando. No sé qué le impedía venir. Era ya muy tarde, por
lo menos la medianoche, y no podía más de cansancio. Al retirar uno de los cojines para
recostarme mejor encontré bajo la mano una especie de álbum, un cuaderno con láminas
obscenas. Dormía sobre ellas cuando él entró."
Rosanette bajó la cabeza y se quedó pensativa.
A su alrededor susurraban las hojas, en una mata de hierbas se balanceaba una gran
dedalera, la luz se deslizaba como una onda por el césped y el silencio era interrumpido a
intervalos rápidos por el ramoneo de la vaca, a la que ya no se veía.
Rosanette, con las aletas de la nariz palpitantes, absorta, miraba fijamente, a tres
pasos de ella, un punto del terreno. Federico le tomó la mano.
-¡Cómo has sufrido, pobrecita mía!
-Sí, más de lo que crees -replicó ella-. ¡Hasta el extremo de querer terminar con
todo! Volvieron a pescarme.
-¿Cómo?
-¡Bah, no pensemos en eso! Te quiero y soy dichosa. Abrázame.
Y se quitó una tras otra las briznas de cardo adheridas al vuelo de su vestido.
Federico pensaba sobre todo en lo que ella no había dicho. ¿Por qué medios había
podido salir de la miseria? ¿A qué amante debía su educación? ¿Qué había sucedido en su
vida hasta el día en que él había ido por vez primera a su casa? Su última declaración
impedía las preguntas. Sólo le preguntó cómo había conocido a Arnoux.
-Por medio de la Vatnaz.
-¿No eras tú la que vi una vez en el Palais-Royal con los dos?
Citó la lecha precisa. Rosanette hizo un esfuerzo y contestó:
-Sí, es cierto... ¡Yo no estaba alegre en ese tiempo!
Pero Arnoux se había portado muy bien. Federico no lo ponía en duda, pero su
amigo era un hombre raro, lleno de defectos; tuvo el cuidado de recordarlos y Rosanette se
mostró de acuerdo.
-Pero no importa -dijo-. A pesar de todo se quiere a ese camello.
-¿Ahora también? -preguntó Federico.
Ella se ruborizó, medio risueña y medio enojada.
-¡Oh, no! Eso pertenece a la historia antigua. No te oculta nada. Y aunque así fuera,
él es diferente. Además, no me parece que te portas muy bien con tu víctima.
- Mi víctima?
Rosanette le asió la barbilla.
-Sin duda.
Y ceceando como una nodriza, añadió:
-¡No hemos sido siempre muy prudentes! ¡Nos hemos acostado con su esposa!
-¡Yo! ¡Nunca!
Rosanette sonrió, y esa sonrisa molestó a Federico, porque la creyó una prueba de
indiferencia. Pero ella le preguntó amablemente y con una de esas miradas que imploran la
mentira:
-¿De veras?
-¡Seguramente!
Federico juró bajo palabra de honor que jamás había pensado en la señora de
Arnoux, porque estaba demasiado enamorado de otra.
-¿De quién?
-¡De ti, mi bellísima!
-¡Oh, no te burles de mí! ¡Me irritas!
Federico juzgó prudente inventar una aventura, una pasión, y la adornó con detalles
minuciosos. Por lo demás, esa persona lo había hecho muy desdichado
-Decididamente, no tienes suerte -dijo Rosanette.
-¡Oh, quién sabe!
Quería decir con eso que no le habían faltado muchas buenas aventuras, para dar la
mejor opinión de sí mismo, así como Rosanette no confesaba todos sus amantes para que él
la estimara más; pues en medio de las confidencias más íntimas se hacen siempre
restricciones, por falsa vergüenza, por delicadeza o por compasión. Se descubre en el otro o
en uno mismo precipicios o abyecciones que impiden continuar; además uno se da cuenta
de que no le comprenderían; es difícil expresar con exactitud no importa qué, por lo que
son raras las confidencias completas.
La pobre Maríscala no había conocido un vínculo mejor. Con frecuencia, cuando
contemplaba a Federico le asomaban las lágrimas a los ojos, que luego elevaba o dirigía
hacia el horizonte, como si viera una gran aurora, o ilimitadas perspectivas de felicidad. Por
fin un día confesó que deseaba encargar una misa "para que haga dichoso nuestro amor".
Entonces, ¿por qué se había resistido durante tanto tiempo? No lo sabía ella misma.
Federico repitió muchas veces su pregunta, y ella le contestaba estrechándolo en sus brazos:
-¡Es que temía amarte demasiado, querido!
El domingo por la mañana Federico leyó en un diario, en una lista de heridos, el
nombre de Dussardier Lanzó un grito y, mostrando el periódico a Rosanette, declaró que
iba a partir inmediatamente.
-¿Para qué?
-Para verlo y para cuidarlo.
-Me imagino que no vas a dejarme sola. -Ven conmigo.
-¿Que vaya yo a meterme en semejante trifulca? Muchas gracias!
-Sin embargo, yo no puedo...
-¡Tá tá tá! ¡Como si no hubiera enfermeras en los hospitales! Además, ¿quién le
mandaba a tu amigo meterse en esos líos? ¡Que cada cual se ocupe de lo suyo!
Ese egoísmo indigno a Federico, que se reprochó no haber estado allí con los otros.
Tanta indiferencia por las desgracias de la patria tenía algo de mezquino y de burgués. Su
amor le pesó de pronto como un delito. Estuvieron una hora enfurruñados.
Luego ella le suplicó que esperara, que no se expusiera. -¡Si por casualidad te
matasen!
-¡No habría hecho más que cumplir con mi deber!
Rosanette dio un salto. Ante todo, su deber era amarla. ¡Él no la quería ya, sin duda!
¡Aquello no tenía sentido común! ¡Qué idea, Dios mío!
Federico llamó para pedir la cuenta. Pero no era fácil volver a París. El coche de las
mensajerías Leloir acababa de partir, las berlinas Lecomte no saldrían, la diligencia del
Borbonesado no pasaría hasta una hora muy avanzada de la noche y tal vez estaría llena, no
se podía saber. Después dé perder mucho tiempo en esas informaciones, se le ocurrió la
idea de tomar la posta. Pero el administrador de la posta no quiso darle caballos porque
Federico carecía de pasaporte: Por fin alquiló una calesa, la misma en la que habían
paseado, y llegaron al Hotel del Comèrcio, en Melun, a eso de las cinco.
La plaza del Mercado estaba cubierta de haces de armas. El prefecto había prohibido
a los guardias nacionales que fueran a París. Los que no eran de su departamento querían
seguir su camino. Gritaban y en la posada reinaba un gran tumulto.
Rosanette, amedrentada, declaró que no iría más adelante y volvió a suplicar a
Federico que se quedara. El posadero y su mujer se unieron a sus ruegos. Un buen hombre
que' estaba comiendo intervino, y afirmó que la batalla terminaría muy pronto; por lo
demás, había que cumplir con su deber. La Maríscala redoblo- sus sollozos, y Federico,
exasperado, le entregó su bolsa, la abrazó vivamente y desapareció.
Cuando llegó a la estación de Corbeil le dijeron que los insurrectos habían cortado
los rieles en algunos trechos, y el cochero se negó a llevarlo más adelante; dijo que sus
caballos estaban "rendidos".
Gracias a él, no obstante, Federico consiguió un mal cabriolé que, por sesenta
francos y la propina, consintió en -llevarlo hasta el portazgo de Italia. Pero, a cien pasos del
portazgo, el conductor le hizo apearse y se volvió con el coche. Federico avanzaba por la
carretera cuando, de pronto, un centinela le puso la bayoneta en el pecho. Lo sujetaron
cuatro hombres que vociferaban:
-¡Es uno de ellos! ¡Cuidado! ¡Regístrenlo! ¡Bandido! ¡Canalla!
Y su estupefacción fue tan grande que se dejó arrastrar al puesto del portazgo, en la
plaza misma donde convergen los bulevares de los Gobelinos y del Hospital y las calles
Godefroy y Mouffetard.
Cuatro barricadas formaban en el extremo de las cuatro vías enormes taludes de
adoquines; de trecho en trecho chisporroteaban las antorchas; a pesar del polvo que se
elevaba, Federico vislumbró a soldados de infantería y guardias nacionales, todos con lascaras ennegrecidas, desaliñados y foscos. Acababan de tomar el puesto, habían fusilado a
muchos hombres y todavía les duraba la ira. Federico dijo que llegaba de Fontainebleau y
que iba a ayudar a un camarada herido que se alojaba en la calle Bellefond. Al principio
nadie quiso creerle, le examinaron las manos y hasta lo olfatearon para asegurarse de que
no olía a pólvora.
Sin embargo, a fuerza de repetir lo mismo, terminó convenciendo a un capitán, que
ordenó a dos soldados que lo condujeran al puesto del Jardín de Plantas.
Bajaron por el bulevar del Hospital y la fuerte brisa que soplaba lo reanimó.
Luego se introdujeron en la calle del Mercado de Caballos. El jardín de Plantas, a la
derecha, era una gran masa negra, en tanto que a la izquierda, toda la fachada de la Piedad,
con las ventanas iluminadas, resplandecía como un incendio y sombras pasaban raudas por
los cristales.
Los dos soldados que acompañaban a Federico se fueron y otro siguió con él hasta
la Escuela Politécnica.
La calle Saint-Víctor estaba completamente a oscuras, sin un farol encendido ni una
luz en las casas. Cada diez minutos se oía gritar:
-¡Centinela, alerta!
Y ese grito en medio del silencio se prolongaba como la repercusión de una piedra
que cae en un abismo.
A veces se acercaba el ruido de unos pasos pesados. Era una patrulla de por lo
menos cien hombres, y de esa masa confusa se escapaban cuchicheos y vagos tintineos de
hierros, y alejándose con un balanceo rítmico se sumía en la oscuridad.
En el cruce de las calles estaba un dragón a caballo, inmóvil. De vez en cuando
pasaba una estafeta al galope y luego se reanudaba el silencio. El rodar de cañones por el
empedrado producía a lo lejos un ruido sordo y terrible; y esos ruidos diferentes de todos
los ordinarios oprimían el corazón. Hasta parecían ensanchar el silencio, que era profundo,
absoluto, un silencio fosco. Unos hombres con blusa blanca se acercaban a los soldados, les
decían una palabra y se desvanecían como fantasmas.
EL puesto de la Escuela Politécnica rebosaba de gente. Las mujeres obstruían la
puerta y pedían que les dejaran ver al' hijo o al marido. Las enviaban al Panteón, convertido
en depósito de cadáveres. Nadie hacía caso de Federico, que se obstinaba en entrar, jurando
que su amigo Dussardier lo esperaba y que iba a morir. Por fin le asignaron un cabo para
que lo condujera a lo alto de la calle Saint Jacques, a la alcaldía del distrito XII.
La plaza del Panteón estaba llena de soldados acostados en paja. Amanecía y las
fogatas del vivac se apagaban.
La insurrección había dejado en ese barrio rastros terribles: El pavimento de las
calles estaba abollado desigualmente de un extremo al otro. En las barricadas derruidas se
veían todavía ómnibus, cañerías de gas y ruedas de carros; en ciertos lugares había
charquitos negros que debían ser de sangre. Las casas estaban acribilladas por los
proyectiles y bajo las desconchaduras de las paredes quedaban en descubierto los
armazones. Algunas celosías sostenidas por un clavo colgaban como andrajos. Como las
escaleras se habían desplomado, las puertas se abrían al vacío. Se veía el interior de las
habitaciones con los papeles en jirones; -a veces se conservaban intactos algunos objetos
finos. Federico observó un reloj, un palo de loro, unos grabados.
Cuando entró en la alcaldía, los guardias nacionales charlaban inagotablemente de
la muerte de Bréa y Négrier, el representante Charbonnel y el arzobispo de París. Se decía
que el duque de Aumale había desembarcado en Boulogne, que Barbès había huido de
Vincennes, que llegaba la artillería de Bourges y que afluían los socorros de las provincias.
Hacia las tres alguien llevó buenas noticias: los parlamentarios de los insurrectos estaban
con el presidente de la Asamblea.
Esto les regocijó, y como todavía le quedaban doce francos, Federico hizo llevar
doce botellas de vino, con la esperanza de apresurar así su libertad. De pronto se creyó oír
una descarga. Dejaron de beber y miraron al desconocido con ojos desconfiados; podía ser
Enrique V.
Para no contraer responsabilidad alguna, lo transportaron a la alcaldía del distrito
XI, de donde no lo dejaron salir hasta las nueve de la mañana.
Corrió al muelle Voltaire. En una ventana abierta lloraba, elevando la vista, un
anciano en mangas de camisa. El Sena fluía tranquilamente. El cielo estaba completamente
azul y en las copas los árboles de las Tullerías cantaban los pájaros.
Federico cruzaba la plaza del Carrousel cuando pasaba una camilla. La guardia del
puesto presentó las armas y el oficial, llevándose la mano al chacó, dijo: "¡Honor al valor
desdichado!". Esa frase se había hecho casi obligatoria y el que la pronunciaba parecía
siempre solemnemente conmovido. Un grupo de personas furiosas acompañaba a la camilla
y gritaba:
-¡Nos vengaremos! ¡Nos vengaremos!
Los coches circulaban por los bulevares y las mujeres hacían hilas en las puertas.
Sin embargo, el motín estaba vencido o poco menos; lo anunciaba una proclama de
Cavaignac, publicada poco antes. Al final de la calle. Vivienne apareció un pelotón de la
guardia móvil. Al verlos, los burgueses lanzaban gritos de entusiasmo, se quitaban los
sombreros, aplaudían, bailaban, querían abrazarlos y darles de beber, y las damas les
arrojaban flores desde los balcones.
.Por fin, a las diez, en el momento en que el cañón tronaba para tomar el barrio
Saint-Antoine, Federico llegó a la casa de Dussardier. Lo encontró en su buhardilla,
tendido boca abajo y durmiendo. De la habitación salió una mujer andando de puntillas: era
la señorita Vatnaz.
Llevó aparte a Federico y le dijo cómo habían herido a Dussardier.
El sábado, en lo alto de una barricada de la calle Lafàyette, un pilluelo envuelto en
una bandera tricolor gritó a los guardias nacionales: "¿Van a disparar contra sus
hermanos?". Como los guardias seguían avanzando, Dussardier arrojó al suelo su fusil,
apartó a los otros, saltó sobre la barricada y de una zancadilla derribó al insurgente y le
arrancó la bandera. Lo encontraron bajo los escombros, con el; muslo atravesado por una
bala de cobre. Habían tenido que abrirle la herida para extraerle el proyectil. La señorita
Vatnaz se presentó esa misma noche y desde entonces no lo abandonaba.
Preparaba con inteligencia todo lo necesario para las curaciones, le ayudaba a beber,
espiaba sus menores deseos, iba y venía más ligera que una mosca y lo contemplaba con
ojos tiernos.
Durante dos semanas Federico no dejó de ir todas las mañanas. U n día en que
hablaba de la abnegación de la Vatnaz, Dussardier se encogió de hombros y dijo:
-No, lo hace por interés.
-¿Lo crees?
-Estoy seguro.
Pero no quiso dar más explicaciones.
La señorita Vatnaz lo colmaba de atenciones, hasta llevarle los diarios que
elogiaban su valiente acción. Esos elogios parecían molestarle e inclusive confesó a
Federico que no tenía la conciencia tranquila.
Tal vez debía haber combatido del otro lado, con la gente de blusa, pues en fin de
cuentas le habían prometido muchas cosas que no habían cumplido. Sus vencedores
detestaban a la República y se mostraban muy duros con ellos. Hacían mal, sin duda,
aunque no por completo. Y al buen muchacho le torturaba la idea de que podía haber
combatido contra la justicia.
Sénécal, encerrado en las Tullerías, en los calabozos situados a la orilla del río, no
sufría esas angustias.
Había allí novecientos hombres, amontonados en la inmundicia, mezclados,
ennegrecidos por la pólvora y la sangre coagulada, tiritando de fiebre, gritando de rabia, y
no retiraban a los que morían entre los otros. A veces, al oír el estampido súbito de una
descarga, creían que iban a fusilar a todos; entonces se lanzaban contra las paredes, y luego
volvían a caer en sus lugares, tan atontados por el dolor que les parecía vivir en una
pesadilla, en una alucinación fúnebre. La lámpara que colgaba de la bóveda parecía una
mancha de sangre, y revoloteaban llamitas verdes y amarillas producidas por las
emanaciones de la cueva. Por temor a una epidemia se nombró una comisión. Desde los
primeros escalones el presidente retrocedió, espantado por el olor de los excrementos y los
cadáveres. Cuando los presos se acercaban a un tragaluz, los guardias nacionales que
estaban de centinela para impedirles que arrancaran las rejas asestaban bayonetazos al azar
en el montón de cuerpos.
En general se mostraron despiadados. Los que no habían combatido querían
distinguirse. Era un desbordamiento de pavor. Se vengaban al mismo tiempo de los diarios,
de los clubes, de las reuniones tumultuosas, de las doctrinas, de todo lo que exasperaba
desde hacía tres meses; y a pesar de la victoria, la igualdad -como para castigo de sus
defensores y escarnio de sus enemigos- se manifestaba triunfalmente; era una igualdad de
animales irracionales, un mismo nivel de ignominias sangrientas, pues el fanatismo de los
intereses equilibraba los delirios de la necesidad, la aristocracia sentía los furores de la
crápula y el gorro de algodón no se mostraba menos horrible que el gorro frigio. La razón
pública estaba perturbada como después de los grandes cataclismos de la naturaleza.
Personas inteligentes se quedaron idiotas para toda su vida.
El viejo Roque se había convertido en un hombre muy valiente, casi temerario.
Llegado el día 26 a París con los nogenteses, en vez de regresar al mismo tiempo que ellos,
prefirió agregarse a la guardia nacional acampada en las Tullerías, y le satisfizo mucho que
lo apostaran como centinela de los calabozos a orillas del agua. ¡Allí por lo menos tenía
bajo su vigilancia a aquellos bandidos! Gozaba con su derrota y su abyección y no podía
dejar de insultarlos.
Uno de ellos, un adolescente de larga cabellera rubia, asomó la cara a los barrotes y
pidió pan. El señor Roque le ordenó que se callara, pero el joven repetía con voz lastimera:
-¡Pan!
¿Acaso lo tengo yo?
Otros presos aparecieron en el tragaluz, con las barbas erizadas y los ojos
llameantes, y se empujaban gritando: -¡Pan!
Al viejo Roque le indignó que se desconociera su autoridad. Para atemorizarlos les
apuntó con el fusil; y levantado hasta la bóveda por la oleada que le ahogaba, el joven, con
la cabeza hacia atrás, gritó una vez más:
-¡Pan!
¡Toma! ¡Aquí lo tienes! -dijo el señor Roque, y disparó el fusil.
Se oyo un enorme alarido y luego nada junto a la reja quedó una cosa blanca.
Después de lo cual el señor Roque volvió a su casa, pues poseía una en la calle
Saint-Martin, una casa en la que se había reservado un apeadero; y los estropicios causados
por la revuelta en la fachada de su inmueble no habían contribuido poco a enfurecerlo. Al
volver a verlo le pareció que había exagerado los daños. Su acción de poco antes le
apaciguó como una indemnización.
$u propia hija le abrió la puerta, y le dijo en seguida que su ausencia demasiado
larga la había inquietado, pues temía una desgracia, alguna herida.
Esa prueba de amor filial conmovió al viejo Roque, al que asombró que ella se
hubiera puesto en camino sin
Catalina.
-La he enviado a hacer un encargo -replicó Luisa.
Se informó de la salud de su padre y de otras cosas, y luego, en tono indiferente, le
preguntó si por casualidad había encontrado a Federico.
-No, en ninguna parte.
Sólo por él había hecho el viaje.
Se oyeron pasos en el pasillo.
-¡Ah! Con permiso -dijo, y desapareció.
Catalina no había encontrado a Federico. Estaba ausente desde hacía muchos días, y
su amigo íntimo, el señor Deslauriers, vivía ahora fuera de la capital.
Luisa volvió, temblorosa y sin poder hablar. Se apoyaba en los muebles.
-¿Qué te pasa? -le preguntó su padre.
Ella le indicó por señas que no era nada, y mediante un gran esfuerzo de voluntad se
repuso.
El fondista de enfrente llevó la comida, pero el señor Roque había sufrido una
emoción demasiado fuerte. "Eso no podía suceder", según él, y a los postres sintió una
especie de desfallecimiento. Inmediatamente enviaron en busca de un médico, que recetó
una pócima. Luego, cuando estuvo acostado, el señor Roque exigió el mayor número
posible de mantas para sudar. Suspiraba y gemía.
-¡Gracias, mi buena Catalina! Besa a tu pobre padre, pichoncita mía. ¡Oh, estas
revoluciones!
Y como su hija le reñía por haberse enfermado al acongojarse por ella, replicó:
-Sí, tienes razón. Pero no lo puedo evitar. ¡Soy demasiado sensible!
II
La señora de Dambreuse, en su tocador, entre su sobrina y miss John, escuchaba el
relato que hacía el señor Roque de sus tareas militares.
Se mordía los labios y parecía sufrir.
-¡Oh, no es nada! ¡Ya pasará! -dijo. Y con un ademán gracioso, añadió:
-Hoy comerá con nosotros un conocido de ustedes, el señor Moreau.
Luisa se estremeció.
-Además, únicamente algunos íntimos, Alfredo de Cisy entre ellos.
Y elogió sus modales, su figura y principalmente sus costumbres.
La señora de Dambreuse mentía menos de lo que creía, pues el vizconde pensaba en
el casamiento. Se lo había dicho a Martinon, añadiendo que estaba seguro de agradar a la
señorita Cecilia y de ser aceptado por sus parientes.
Para arriesgar semejante confidencia debía tener buenos informes acerca de la dote.
Ahora bien, Martinon sospechaba que Cecilia era hija natural del señor Dambreuse, y
probablemente habría sido muy aventurado para él pedir su mano a todo trance. Semejante
audacia era peligrosa; en consecuencia, Martinon se había comportado hasta entonces de
modo que no le comprometiera; además, no sabía cómo desembarazarse de la tía. La
confesión de Cisy lo decidió, e hizo su petición al banquero, quien, no viendo
inconveniente alguno, acababa de informar a su esposa.
Cuando se presentó Cisy, la señora de Dambreuse se levantó y le dijo:
-Usted nos olvidaba ... Cecilia, shake hands!
En el mismo momento entraba Federico.
-¡Ah, por fin lo encuentro! --exclamó el señor Roque-. Esta semana he ido tres
veces 'a su casa con Luisa.
Federico los había eludido cuidadosamente. Alegó que pasaba todos los días junto a
su compañero herido. Además, desde hacía mucho tiempo le habían ocupado muchas cosas,
y buscaba mentiras para disculparse. Por suerte, comenzaron a llegar los invitados: en
primer lugar el señor Paul de Grémonville, el diplomático entrevisto en el baile; luego
Fumichon, el industrial cuyo fanatismo conservador le había escandalizado una noche; y
tras ellos la anciana duquesa de Montreuil-Nantua.
Se oyeron dos voces en la antesala.
-Estoy segura -decía una de ellas.
-¡Mi bella señora, mi bella señora! -respondía la otra-. ¡Tranquilícese, por favor!
Eran el señor de Nonancourt, un viejo petimetre, momificado por la cold-cream, y la
señora de Larsillois, esposa de un prefecto de Luis Felipe, la cual temblaba
extremadamente, porque había oído momentos antes en un órgano una polca, que era una
señal entre los insurrectos. Muchos burgueses se imaginaban cosas parecidas; creían que
unos hombres ocultos en las galerías subterráneas iban a hacer saltar el barrio Saint-
Germain; se oían rumores en los sótanos y en las ventanas sucedían cosas sospechosas.
Sin embargo, todos se esforzaron por tranquilizar a la señora de Larsillois. Se había
restablecido el orden y nada había que temer. ` ¡Cavaignac nos ha salvado!". Como si los
horrores de la insurrección no hubiesen sido suficientemente numerosos, se los exageraba.
Del lado de los socialistas habían luchado veintitrés mil presidiarios, ni uno menos.
No se dudaba en modo alguno de los víveres envenenados, de los soldados de la,
guardia móvil machacados entre dos tablones, y de las inscripciones en las banderas que
pedían el pillaje y el incendio.
-¡Y algo más! -añadió la ex prefecta.
-¡Oh, querida! -dijo, por pudor, la señora de Dambreuse, señalando con urna mirada
a las muchachas.
El señor Dambreuse salió de su despacho con Martinon. Su esposa volvió la cabeza
y respondió al saludo de Pellerin, que entraba. El artista contempló las paredes con inquietud. El banquero lo llevó aparte y le hizo comprender que, por el momento, había tenido
que ocultar el cuadro revolucionario.
-¡Sin duda! -exclamó Pellerin, a quien el fracaso en el Club de la Inteligencia había
hecho cambiar de opiniones.
El señor Dambreuse le hizo saber muy cortésmente que le encargaría otros trabajos.
-Pero excúseme... ¡Oh, querido amigo, bienvenido!
Arnoux y su esposa se hallaban delante de Federico, quien sintió una especie de
vértigo. Rosanette, con su admiración por los soldados, lo había irritado durante toda la
tarde, y el viejo amor se despertó.
El mayordomo fue a anunciar que la señora estaba servida. Ella, con una mirada,
ordenó al vizconde que diera el brazo a Cecilia, dijo en voz baja a Martinon: "¡Miserable!"
y pasaron al comedor.
Bajo las hojas verdes de un ananá, en el centro del mantel, se extendía una dorada,
con la boca hacia un cuarto de corzo y con la cola tocando a un plato de cangrejos. Higos,
cerezas enormes, peras y uvas, primicias del cultivo parisiense, formaban pirámides en
canastillas de vieja porcelana de Sajonia; de trecho en trecho un ramo de flores se mezclaba
con la vajilla de plata; las cortinas de seda blanca que cubrían las ventanas llenaban el
comedor con una luz suave, y lo refrescaban dos fuentes con trozos de hielo; criados de
calzón corto servían la mesa. Todo aquello parecía mejor después de las emociones de los
días anteriores. Se volvía a gozar con las cosas que se había temido perder; y Nonancourt
expresó el sentimiento general cuando dijo:
-¡Esperemos que los señores republicanos nos permitan comer!
-A pesar de su fraternidad -añadió ingeniosamente el señor Roque.
- Esos dos personajes honorables se hallaban a derecha e izquierda de la señora de
Dambreuse, que tenía enfrente a su marido, entre la señora de Larsillois, con el diplomático
al lado, y la anciana duquesa, junto a Fumichon. Seguían el pintor, el comerciante de loza,
la señorita Luisa; y gracias a Martinon, que le había quitado su puesto para sentarse junto a
Cecilia, Federico estaba al lado de la señora Arnoux.
Llevaba ésta un vestido de lanilla negra, un aro de oro en la muñeca y, como el
primer día que había comido en su casa, algo rojo en el cabello: una rama de fucsia
alrededor del rodete. Federico no pudo menos de decirle:
-Hace mucho tiempo que no nos hemos visto.
-Así es -replicó ella fríamente.
Él añadió con una suavidad en la voz que atenuaba la impertinencia de su pregunta:
¿Ha pensado usted alguna vez en mí?
¿Por qué había de pensar en usted?
A Federico le hirió esa respuesta.
—Quizá tenga usted razón después de todo -dijo.
Pero se arrepintió inmediatamente y juró que no había .vivido un solo día sin que le
atormentara su recuerdo.
-No creo absolutamente nada de lo que dice, señor.
-Sin embargo, usted sabe que la amo.
La señora de Arnoux no respondió.
-Usted sabe que la amo -repitió Federico.
Ella se mantuvo en silencio.
"¡Pues bien, vete a paseo!", pensó Federico.
Y alzando la vista vio en el otro extremo de la mesa a la señorita Roque.
Luisa había creído que era muy elegante vestirse completamente de verde, color que
armonizaba muy mal con el tono de su cabello rubio. La hebilla de su cinturón estaba
demasiado alta y la gorguera le apretaba. Esa falta de elegancia había contribuido, sin duda,
a la fría acogida de Federico. Ella lo observaba de lejos con curiosidad, y Arnoux, que
estaba a su lado, le prodigaba inútilmente las galanterías, pues no podía sacarle tres
palabras, por lo que, renunciando a agradarle, se dedicó a escuchar la conversación general.
Ésta se refería en aquel momento a los purés de ananás del Luxemburgo.
Louis Blanc, según Fumichon, poseía un palacio en la calle Saint-Dominique y no
quería alquilarlo a los obreros.
-Lo que me parece gracioso -lijo Nonancourt- es que Ledru-Rollin cace en los
dominios de la Corona.
-Debe veinte mil francos a un joyero -añadió Cisy e inclusive se dice ...
La señora de Dambreuse le interrumpió:
-¡Oh, qué mal está enardecerse por la política! ¡Y en un joven como usted peor
todavía! ¡Ocúpese más bien de su vecina!
A continuación las personas serias censuraron a los diarios.
Arnoux los defendió; Federico intervino y dijo que eran empresas comerciales
parecidas a las otras. En general sus redactores eran imbéciles o embusteros; afirmó que los
conocía bien y refutó con sarcarmos los sentimientos generosos de su amigo. La señora de
Arnoux no de daba cuenta de que' mantenía esa actitud para vengarse de ella.
Entretanto, el vizconde se torturaba la mente para conquistar a la señorita Cecilia.
Al principio se las echó de artista y criticó la forma de las garrafitas y el cincelado de los
cuchillos. Luego habló de su caballeriza, de su sastre y su camisero, y por fin abordó el
tema de la religión y encontró la manera de dar a entender que cumplía con todos sus
deberes.
Martinon se desempeñaba mejor. En tono monótono y sin dejar de mirarla, elogiaba
su perfil de ave, su vulgar cabellera rubia, sus manos demasiado cortas. La fea muchacha se
deleitaba oyendo aquel diluvio de piropos.
Como todos hablaban en voz alta, no se podía entender nada. El señor Roque quería
que gobernase a Francia "un brazo de hierro". Nonancourt lamentaba la abolición del
cadalso político. ¡Debían haber matado en masa a todos aquellos bribones!
-Inclusive son cobardes -dijo Fumichon-. ¡No veo qué valentía puede haber en
colocarse detrás de las barricadas!
-A propósito, hablénos de Dussardier -dijo el señor Dambreuse volviéndose hacia
Federico,
El valiente cajero era en aquel momento un héroe, como Sallesse, los hermanos
,Jeanson, la mujer Péquillet, etcétera.
Federico, sin hacerse rogar, relató la hazaña de su amigo, con la que había
conquistado una especie de aureola.
Se llegó, muy naturalmente, a mencionar diferentes actos de coraje. Según el
diplomático, no era difícil afrontar la muerte, como lo atestiguaban los que se baten en
duelo.
-El vizconde puede informarnos al respecto -dijo Martinon.
El vizconde se ruborizó intensamente.
Los comensales lo miraban, y Luisa, más asombrada qué los otros, murmuró:
-¿De qué se trata?
-Se rajó delante de Federico -le dijo Arnoux en voz baja.
-¿Sabe usted algo, señorita? -preguntó inmediatamente Nonancourt, y transmitió la
respuesta de Luisa a la señora de Dambreuse que, inclinándose un poco, miró a Federico.
Martinon, sin esperar las preguntas de Cecilia, le dijo que aquel asunto concernía a
una persona incalificable. La joven se apartó ligeramente en su silla como para evitar el
contacto con aquel libertino.
La conversación se reanudó. Circulaban los excelentes vinos de Burdeos y los
comensales se animaban. Pellerin aborrecía a la Revolución porque se había perdido
definitivamente el museo español. Era lo que más le afligía como pintor. Al oír eso, el
señor Roque le preguntó:
-No es usted el autor de un cuadro muy notable?
-Es posible. ¿De cuál?
-Del que representa a una señora vestida de una manera... a fe mía... un poco ligera,
con un bol y un pavo real detrás.
A Federico le tocó el turno de ruborizarse. Pellerin se hacía el desentendido.
-Sin embargo, es seguramente de usted, pues tiene su firma abajo y unas palabras en
el marco haciendo constar que es propiedad del señor Moreau.
Un día en que el viejo Roque y su hija esperaban a Federico en su casa habían visto
el retrato de la Mariscala.
El buen hombre inclusive lo había tomado por "un cuadro antiguo"
-No -contestó Pellerin de mal humor-, es un retrato de mujer.
Martinon añadió:
-De una mujer muy viva. ¿No es cierto, Cisy? -¡Oh, yo no sé nada de eso!
-Creía que usted la conocía. Pero si eso le molesta, le ruego que me perdone.
Cisy bajó la vista, probando con su turbación que había desempeñado un papel
lamentable con motivo de ese retrato. En lo que respectaba a Federico, la modelo no podía
ser sino su querida. Era una de esas convicciones que se forman inmediatamente, y los
rostros de los presentes lo ponían de manifiesto.
"¡Cómo me mentía!", pensaba la señora de Arnoux.
¡Me ha abandonado por esa!", pensaba Luisa.
Federico se imaginaba que aquellas dos aventuras podían comprometerlo, y cuando
estuvieron en el jardín hizo algunos reproches a Martinon.
El enamorado de la señorita Cecilia se echó a reír. -De ninguna manera. Eso te
favorecerá. No repares en pelillos.
¿Qué quería decir? Además, ¿por qué aquella benevolencia tan- contraria a sus
costumbres? Sin poder explicárselo, se dirigió al fondo, donde estaban sentadas las señoras.
Los hombres se mantenían de pie, y Pellerin, en medio de ellos, exponía sus ideas. Según
él, lo más favorable para las artes era una monarquía bien entendida. Los tiempos modernos
le desagradaban, "aunque sólo fuera por la guardia nacional"; añoraba la Edad Media y la
época de Luis XIV. El señor Roque lo felicitó por sus opiniones y confesó que trastocaban
todos sus prejuicios sobre los artistas. Pero se alejó casi inmediatamente, atraído por la voz
de Fumichon. Arnoux trataba de demostrar que hay dos socialismos: uno bueno y otro
malo. El industrial no veía la menor diferencia entre ambos, y la palabra propiedad le hacía
perder la cabeza de ira.
-¡Es un derecho escrito en la naturaleza! Los niños se aferran a sus juguetes, todos
los pueblos, todos los animales opinan como yo; el león mismo, si pudiera hablar, se
declararía propietario. De modo que a mí, señores, que comencé con quince mil francos de
capital, que durante treinta años me levanté regularmente a las cuatro de la mañana, que
tuve que hacer un esfuerzo de quinientos diablos para acumular mi fortuna, ¿van a decirme
que yo no soy su dueño, que mi dinero no es mi dinero, que la propiedad en fin, es un robo?
-Pero Proudhon...
-¡Déjeme en paz con su Proudhon! ¡Si estuviera aquí
creo que lo estrangularía!
Y lo habría estrangulado. Después de los licores, sobre
todo, Fumichon se ponía fuera de sí, y su rostro apoplético estaba a punto de estallar
como una granada.
-Buenos días, Arnoux -dijo Hussonnet, que avanzaba rápidamente por el césped.
Llevaba al señor Dambreuse el primer ejemplar de un folleto titulado La Hidra, en
el que el bohemio defendía los intereses de un círculo reaccionario, y como tal lo presentó
el banquero a sus invitados.
Hussonnet los entretuvo, sosteniendo primeramente que los vendedores de sebo
pagaban a trescientos noventa y dos pilluelos para_ que gritasen todas las noches:
"¡Lamparillas!"; luego se burló de los principios del 89, la manumisión de los negros y los
oradores de la izquierda, y hasta se lanzó a representar Prudhomme en una barricada, tal
vez a consecuencia de una envidia ingenua a aquellos burgueses que habían comido bien.
La parodia no agradó mucho, pues las caras de los presentes se alargaron.
Por lo demás, no era aquel un momento propicio para bromas. Nonancourt lo dijo,
recordando la muerte de monseñor Afire y la del general de Bréa. Se las recordaba
constantemente y se las aducía como pruebas. El señor Roque declaró que la muerte del
arzobispo era "lo más sublime que podía darse"; Fumichon daba la palma al militar; y, en
vez de lamentar sencillamente los dos homicidios, discutían para saber cuál de ellos debía
provocar más fuerte indignación. Se hizo luego un segundo parangón entre Lamoricière y
Cavaignac; el señor Dambreuse ensalzaba a Cavaignac y Nonancourt a Lamoricière.
Ninguno de los presentes, salvo Arnoux, había podido verlos en acción, a pesar de lo cual
todos formularon acerca de sus operaciones un juicio irrevocable. Federico se recusó,
confesando que no había tomado las armas. El diplomático y el señor Dambreuse le
hicieron un movimiento de cabeza aprobatorio. En efecto, haber combatido la insurrección
era haber defendido la República. El resultado, aunque favorable, la consolidaba, y ahora
que se habían liberado de los vencidos deseaban desembarazarse de los vencedores.
Apenas estuvieron en el jardín, la señora de Dambreuse se encaró con Cisy y le
reprendió por su torpeza; pero cuando vio que llegaba Martinon despidió al vizconde, pues
quería que su futuro sobrino le dijera porqué le había gastado aquellas bromas.
-No ha habido tales bromas.
-¡Y todo eso para gloria del señor Moreau! ¿Con qué fin?
-Con ninguno. Federico es un muchacho encantador y yo lo estimo mucho.
-Yo también. Que venga. Vaya a buscarlo.
Tras dos o tres frases triviales, la señora comenzó a menospreciar ligeramente a sus
invitados, lo que era tanto como ponerlo por encima de ellos. Federico no dejó de denigrar
un poco a las otras mujeres, lo que era una manera hábil de galantearla. Pero ella lo
abandonaba de vez en cuando, porque era día de recepción y llegaban las damas; luego
volvía a ocupar su lugar, y la disposición fortuita de los asientos les permitía hablar sin que
los oyeran.
La señora de Dambreuse se mostró jovial, seria, melancólica y razonable. Las
preocupaciones del día le interesaban poco; existía todo un orden de sentimientos menos
transitorios. Se quejó de los poetas que desfiguran la verdad, y luego elevó los ojos al cielo
y le preguntó el nombre de una estrella.
Habían colgado de los árboles dos o tres faroles chinos; el viento los sacudía y rayos
de colores temblaban en su vestido blanco. Se hallaba, como de costumbre, un poco
recostada en el sillón, con un escabel delante; se veía la punta de uno de sus zapatos de raso
negro, y a veces decía una palabra en voz más alta, y hasta reía.
Esas coqueterías no llegaban a Martinon, que se ocupaba de Cecilia, pero afectaban
a la hija del señor Roque, que conversaba con la señora dé Arnoux, la única, de todas aquellas mujeres, cuyas maneras no le parecían desdeñosas. Había ido a sentarse a su lado
y, luego, cediendo a una necesidad de expansión, le preguntó;
¿Verdad que habla bien Federico Moreau?
¿Usted lo conoce?
. ¡Oh, mucho! Somos vecinos y jugaba conmigo cuando era pequeña.
La señora de Arnoux le lanzó una larga mirada que significaba: "¿Me imagino que
usted no le ama?".
La de la muchacha le contestó sin turbarse: "Si".
Entonces, ¿lo ve con frecuencia?
-¡Oh, no! Solamente cuando va a casa de su madre. ¡Hace diez meses que no ha ido!
Sin embargo, había prometido ser más puntual.
-No hay que creer demasiado en las promesas de los hombres, hija mía.
-Pero a mi no me ha engañado. -Como a otras.
Luisa se estremeció. ¿Acaso le había prometido algo también a ella? Y el rostro se
le crispó de desconfianza y de rencor.
La señora de Arnoux casi sintió miedo; habría querido desdecirse. Luego callaron
ambas.
Como Federico se hallaba enfrente, en una silla de tijera, lo contemplaban, una con
decoro y el rabillo del ojo, y la otra francamente y con la boca abierta, por lo que la señora
de Dambreuse le dijo:
Vuélvase para que ella lo vea.
-¿Quién?
-La hija del señor Roque.
Y le hizo algunas bromas sobre el amor de aquella joven provinciana. Federico se
defendía y trataba de reír.
-¡Dígame si se puede creer eso! ¡Una muchacha tan fea!
Sin embargo, su vanidad se complacía inmensamente. Recordaba la velada anterior,
de la que había salido con el corazón lleno de humillaciones, y respiraba ampliamente; se
sentía en su verdadero ambiente, casi en su dominio, como si todo aquello, incluso el
palacio de los Dambreuse, le perteneciera. Las damas lo escuchaban formando un
semicírculo, y para lucirse se pronunció en favor del restablecimiento del divorcio, que
debía ser fácil, hasta poder separarse y volver a unirse indefinidamente, cuantas veces se
deseara. Unas protestaban y otras cuchicheaban, y se oían voces aisladas en la oscuridad, al
pie de la pared cubierta de aristoloquias. Era como un cacareo de gallinas alegres; y
Federico exponía su teoría con el aplomo que procura la conciencia del buen éxito. Un
criado llevó al cenador una bandeja con helados. Los caballeros se acercaron; hablaban de
las detenciones.
Entonces Federico se vengó del vizconde haciéndole creer que tal vez iban a
procesarle como legitimista. El otro objetaba que no había salido de su habitación y su
adversario acumulaba las probabilidades contrarias. Los señores Dambreuse y Grémonville
se divertían también. Luego felicitaron a Federico, lamentando que no empleara sus
facultades en defensa del orden. Le estrecharon la mano cordialmente y le dijeron que en
adelante podía contar con ellos. Por último, cuando todos se iban, el vizconde hizo una
profunda reverencia ante Cecilia y le dijo:
-Señorita, tengo el honor de darle las buenas noches.
Y ella respondió en tono seco:
--Buenas noches.
Y sonrió a Martinon.
El viejo Roque, para continuar su discusión con Arnoux, se ofreció a acompañarlo,
"como asimismo a su señora", puesto que su camino era el mismo. Luisa y Federico iban
delante. Ella se había asido a su brazo, y cuando estuvieron un poco lejos de los otros, dijo:
-¡Ah, por fin, por fin! ¡He sufrido bastante durante toda la noche! ¡Qué malvadas
son esas mujeres! ¡Y qué aires altaneros los suyos!
Federico quiso defenderlas.
-Ante todo podías haberme hablado al entrar -añadió ella-, después de haber pasado
un año entero sin ir a verme.
-No hace un año -replicó Federico, que aprovechó ese detalle para eludir los otros.
-Está bien, pero a mí el tiempo me ha parecido largo. Y durante esa comida
abominable parecía que te avergonzabas de mí. Lo comprendo: yo no tengo, como ellas, lo
que se necesita para agradar.
-Te equivocas.
-¿De veras? ¡Júrame que no amas a ninguna otra!
Federico juró.
-¿Me amas a mí sola?
-Por supuesto.
Esa seguridad alegró a Luisa. Habría deseado perderse por las calles para pasear
juntos durante toda la noche.
-¡He sufrido tanto en esa casa! ¡No hablaban sino de barricadas! Te veía caer de
espalda, cubierto de sangre. Tu madre estaba en cama con su reuma; no sabía nada y yo
tenía que callar. Ya no aguantaba más y traje conmigo a Catalina.
Le contó su partida, lo que había hecho en el camino y cómo había mentido a su
padre.
-Me lleva devuelta dentro de dos días. Ven mañana por la tarde, como por
casualidad, y aprovecha la ocasión para pedirle mi mano.
Federico nunca había pensado menos en casarse. Además, la señorita Roque le
parecía una personita bastante ridícula. ¡Qué diferencia con una mujer como la señora de
Dambreuse! Le estaba reservado un porvenir muy distinto. En aquel momento tenía la
certidumbre de que así era, por lo que no parecía aquél el momento oportuno para compro
meterse, por una corazonada, en una decisión de tanta importancia. Ahora tenía que ser
positivo; además había vuelto a ver a la señora de Arnoux. Pero la franqueza de Luisa lo
turbaba. Le preguntó:
-¿Has reflexionado bien acerca de esa solicitación? -¡Cómo! -exclamó ella, helada
de sorpresa y de indignación.
-Casarse en este momento sería una locura. -¿Así que no me quieres? -¡Pero no me
comprendes!
Y se lanzó a una verborrea muy embrollada para hacerle comprender que le
impedían dar ese paso consideraciones importantes, que tenía muchos asuntos pendientes,
que inclusive su fortuna estaba comprometida, y, como Luisa resolvía todo con una palabra
terminante, terminó diciendo que las circunstancias políticas se oponían al casamiento. En
consecuencia, lo más razonable era armarse de paciencia durante algún tiempo. Las cosas
se arreglarían sin duda alguna, al menos así lo esperaba él, y, como no se le ocurrían más
razonamientos, fingió que se acordaba de pronto de que debía haber estado hacía dos horas
en casa de Dussardier.
Se despidió de los otros y se introdujo en la calle Hauteville, dio la vuelta al
Gimnasio, volvió al bulevar y subió corriendo los cuatro pisos de la casa de Rózasete.
Los esposos Arnoux se separaron del señor Roque y de su hija a la entrada de la
calle Saint-Denis. Volvían en silencio, él porque no podía hablar más después de haber
charlado tanto, y ella porque sentía un gran cansancio, que la obligaba a apoyarse en el
hombro de su marido. Era el único hombre que había mostrado durante la reunión
sentimientos honrados. Sentía por él una gran indulgencia, a pesar de lo cual conservaba un
poco de rencor contra Federico.
-¿Has visto qué cara puso cuando se habló del retrato? ¡cuando yo te decía que era
su amante! Pero tú no querías creerme.
-Sí, estaba equivocada.
Arnoux, contento con su triunfo, insistió:
-Apostaría que nos ha dejado hace un momento para ir a verla. Ahora estará en su
casa, seguramente. Pasa allí la noche.
La señora de Arnoux ocultaba la cara bajo el sombrero. -Pero estás temblando -dijo
él.
-Es que siento frío -replicó ella.
Cuando su padre se quedó dormido, Luisa entró en la habitación de Catalina y,
sacudiéndola por el hombro, le dijo:
-¡Levántate! ¡Enseguida! ¡Más de prisa! Y vé en busca de un coche.
Catalina le contestó que no había coches de alquiler a esa hora.
-Entonces, me acompañaras tú misma.
-¿Adónde?
-A casa de Federico. -¡No es posible! ¿Para qué? -Para hablarle.
No podía esperar. Quería verlo inmediatamente. -¿Cómo se te ocurre eso?
¡Presentarse así en una casa en plena noche! Además, ahora duerme.
-¡Lo despertaré!
-Pero eso no está bien en una señorita.
-¡Yo no soy una señorita! ¡Soy su esposa! ¡Lo amo!
Vamos, ponte el chal.
Catalina, de pie junto a la cama, reflexionaba. Por último dijo:
-¡No! ¡No quiero!
-Pues bien, quédate. Iré sola.
Luisa se deslizó como una culebra por la escalera.
Catalina la siguió corriendo y la alcanzó en la acera. Sus amonestaciones eran
inútiles, y la seguía mientras terminaba de abrocharse el justillo. El camino le pareció muy
largo y se quejaba de sus viejas piernas.
-¡Además, yo no tengo lo que te impulsa, caramba! Pero luego se enterneció y dijo:
-¡Pobre corazón! ¡Ya ves que sólo te queda tu Catalina! De vez en cuando volvía a sentir
escrúpulos. -¡Linda cosa me obligas a hacer! ¡Si tu padre se despertara! ¡Dios mío! ¡Con tal
de que no suceda una desgracia! Delante del teatro de Variedades las detuvo una patrulla de
guardias nacionales. Luisa se apresuró a decir que iba con su criada a la calle Rumfort en
busca de un médico, y las dejaron pasar.
En la esquina de la Madeleine encontraron una segunda patrulla, y como Luisa dio
la misma explicación, uno de los ciudadanos preguntó:
-¿Es por una enfermedad de nueve meses, mi gatita?
-¡Gougibaud! -gritó el capitán-. ¡Nada de charranadas en las filas! ¡Circulen,
señoras!
A pesar de la orden, los rasgos de ingenio continuaron:
-¡Que se diviertan!
-¡Mis saludos al doctor!
-¡Cuidado con el lobo!
-Les gusta reír --observó Catalina en voz alta-, son jóvenes.
Por fin llegaron a la casa de Federico. Luisa tiró con fuerzas muchas veces del
cordón de la campanilla. La puerta se entreabrió y el portero respondió a su pregunta:
-No.
-Pero debe estar acostado.
-Les digo que no. Ya hace tres meses que no duerme en su casa.
Y la ventanilla de la portería cayó como la cuchilla de la guillotina. Las dos mujeres
se quedaron en la oscuridad del zaguán. Una voz furiosa les gritó:
-¡Salgan!
La puerta se abrió otra vez y salieron.
Luisa se vio obligada a sentarse en un guardacantón, y lloró abundantemente, con la
cabeza entre las manos. Amanecía y pasaban algunos carros.
Catalina se la llevó, sosteniéndola, besándola, diciéndole toda clase de buenas cosas
sacadas de su experiencia. No valía la pena de acongojarse tanto por los supuestos
enamorados. Si aquél fallaba, encontraría otros.
III
Cuando el entusiasmo de Rosanette por los soldados de la guardia móvil se calmó,
volvió a ser más encantadora que nunca, y Federico adquirió insensiblemente la costumbre
de vivir en su casa.
Lo mejor del día era el tiempo que pasaban por la mañana en la terraza. En justillo
de batista y con los pies desnudos en las zapatillas, iba y venía alrededor de Federico,
limpiaba la jaula de los canarios, cambiaba el agua a los peces rojos y con un badil
cultivaba el cajón lleno de tierra del que brotaba un espaldar de capuchinas que adornaba la
pared. Luego, acodados en el balcón, contemplaban el paso de coches y peatones se
calentaban al sol y hacían proyectos para la noche. Él se ausentaba durante dos horas a lo
sumo, y luego iban a un teatro cualquiera y se instalaban en un palco proscenio; y
Rosanette, con un gran ramo de flores en la mano, escuchaba la orquesta, mientras Federico
le decía al oído cosas graciosas o galantes. Otras veces tomaban una calesa que los llevaba
al bosque de Boulogne, donde se paseaban hasta la medianoche; finalmente volvían por el
Arco de Triunfo y la gran avenida aspirando el aire, con las estrellas sobre sus cabezas y
hasta el final de la perspectiva todos los faroles de gas alineados como una doble sarta de
perlas luminosas.
Federico tenía que esperarla siempre cuando iban a salir, pues tardaba mucho en
anudar bajo la barbilla las dos cintas de la capota, y se sonreía a sí misma ante el espejo del
armario. Luego enlazaba su brazo con el de él y le obligaba a contemplarse a su lado.
-¡Qué bien estamos así, los dos juntos! ¡Te comería, amor mío!
Él era ahora su cosa, su propiedad. Rosanette tenía en el rostro una radiación
continua, al mismo tiempo que parecía más lánguida en sus modales, más redondeada en
sus formas, y sin que pudiera decir de qué manera, Federico observaba, no obstante, que
había cambiado.
Un día ella le dijo, como noticia muy importante, que el señor Arnoux acababa de
ponerle una tienda de ropa blanca a una mujer que había sido obrera de su fábrica; iba allí
todas las tardes y "gastaba mucho, pues en una fecha tan reciente como la semana anterior
le había regalado un mobiliario de palisandro".
-¿Cómo lo sabes? -preguntó Federico.
-¡Oh, estoy segura de eso!
Delfina, cumpliendo sus órdenes, se había informado. Sin duda amaba mucho a
Arnoux para interesarse tanto por él, pero Federico se limitó a preguntarle:
-¿Qué te importa a ti eso?
A Rosanette pareció sorprenderle esa pregunta.
-¡El canalla me debe dinero! ¿No es abominable que mantenga a bribonas?
Y, con una expresión de odio triunfante, añadió:
-Por lo demás, ella lo engaña lindamente, pues tiene otros tres amantes. ¡Tanto
mejor! ¡Me alegraría que le comiera hasta el último céntimo!
En efecto, Arnoux se dejaba explotar por la Bordelesa con la indulgencia de los
amores seniles.
Su fábrica no marchaba ya bien y el conjunto de sus negocios se hallaba en un
estado lamentable, hasta el extremo de que para volver a ponerlos a flote pensó
primeramente en instalar un café cantante, donde sólo se oirían canciones patrióticas; si el
gobierno le concedía una subvención, el establecimiento se convertiría al mismo tiempo en
un centro de propaganda y una fuente de beneficios. Pero como el gobierno había
cambiado, el proyecto era imposible. Ahora soñaba con una gran sombrerería militar, pero
no tenía los fondos necesarios para comenzar.
Ya no era feliz en su hogar. Su esposa se mostraba menos bondadosa con él, y a
veces un poco ruda. Marta defendía siempre a su padre, lo que aumentaba el desacuerdo, y
la vida en aquella casa se hacía intolerable. Con frecuencia, Arnoux salía por la mañana y
daba largos paseos para aturdirse, y luego comía en un bodegón de las afueras entregado a
sus reflexiones.
La prolongada ausencia de Federico alteraba sus costumbres, por lo que una tarde
fue a verlo y le suplicó que fuera a visitarlo como en otro tiempo, y consiguió que se lo prometiera.
Federico no se atrevía a volver a la casa de la señora de Arnoux, pues tenía la
sensación de que la había traicionado. Pero ese era un comportamiento muy cobarde y le
fàltaban las excusas. Tenía que terminar yendo y una tarde se puso en camino.
Acababa de entrar, a causa de la lluvia, en el pasaje, Jouflroy, cuando a la luz de los
escaparates se le acercó un hombrecito regordete con gorra. A Federico no le fue difícil
reconocer a Compain, el orador cuya moción había provocado tantas risas en el club. Se
apoyaba en el brazo de un individuo tocado grotescamente con un gorro rojo de zuavo y
que tenía el labio superior muy largo, la tez amarilla como una naranja y el mentón cubierto
por una perilla, el cual lo contemplaba con unos ojos gruesos humedecidos por' la
admiración.
Compain, sin duda, se sentía orgulloso de él, pues dijo:
-Le presento a este valiente. Es un zapatero amigo mío, un patriota. ¿Tomamos
algo?
Federico le dio las gracias y Compain comenzó inmediatamente a echar pestes
contra la proposición de Rateau, según él una maniobra de los aristócratas. ¡Para terminar
con ellos había que volver al 93! Luego preguntó por Regimbart y algunos otros igualmente
famosos, como Masselin, Sanson, Lecornu, Maréchal y cierto Deslauriers, comprometido
en el asunto de las carabinas descubiertas recientemente en Troyes.
Todo eso era nuevo para Federico. Compain no sabía más y se despidió diciendo:
-Hasta muy pronto, ¿verdad?, pues usted pertenece al grupo.
-¿A qué grupo?
-Al de la cabeza de becerro. -¿Qué cabeza de becerro?
-¡Qué bromista es usted! -replicó Compain, y le dio una palmadita en el vientre.
Y los dos terroristas se metieron en un café.
Diez minutos después Federico no se acordaba ya de Deslauriers. Se hallaba en la
acera de la calle Paradis, frente a una casa, y miraba en el segundo piso, detrás de las
cortinas, la luz de una lámpara.
Por fin subió la escalera. -¿Está Arnoux? La doncella contestó:
-No, pero pase de todos modos...
Y abriendo bruscamente una puerta, anunció: -Señora, es el señor Moreau.
Ella se levantó, temblando y más pálida que su gorguera. -¿A qué debo el honor...
de una visita... tan inesperada?
-A nada más que al placer de volver a ver a antiguos amigos.
Y mientras se sentaba preguntó:
Cómo está el bueno de Arnoux?
- Perfectamente. Ha salido.
-¡Oh, lo comprendo! Conserva sus viejas costumbres nocturnas y desea distraerse
un poco.
-¿Por qué no? Después de pasar el día haciendo cálculos la cabeza necesita
descanso.
Y hasta elogió a su marido como trabajador. Ese elogio irritó a Federico, y
señalando un pedazo de tela negra con trencillas azules que ella tenía en las rodillas,
preguntó:
-¿Qué hace usted?
-Arreglo una chaquetilla para mi hija. -A propósito, no la veo. ¿Dónde está? -En un
colegio de niñas.
Las lágrimas asomaban a sus ojos y para contenerlas cosía rápidamente. Federico,
con -objeto de mantener su presencia de ánimo, había tomado un número de L'111ustration
de una mesa cercana.
-Estas caricaturas de Cham son muy graciosas, ¿verdad?
-Sí.
Y volvieron a guardar silencio.
Una ráfaga de viento sacudió los cristales. -¡Qué tiempo! -dijo Federico.
-En efecto; ha sido usted muy amable al haber venido con esta lluvia horrible.
-¡Oh, a mí no me importa! No soy de los que la toman como excusa para no acudir a
las citas.
-¿A qué citas? -preguntó ella ingenuamente. ¿No la recuerda usted?
La señora se estremeció y bajó la cabeza.
Federico le puso suavemente la mano en el brazo y dijo: -¡Le aseguro que me hizo
usted sufrir mucho! Ella replicó, con una especie de lamentación en la voz:
-Temía por mi hijo.
Y le contó la enfermedad de Eugenio y todas las angustias de aquel día.
-¡Gracias! ¡Gracias! Ya no dudo. ¡La amo como siempre!
-No, eso no es cierto. -¿Por qué?
Ella lo miró fríamente.
-Se olvida de la otra, de la que paseaba en las carreras, de la mujer cuyo retrato
tiene, ¡de su querida!
-¡Pues bien, sí! -exclamó Federico-. ¡No lo niego!
¡Soy un miserable! Pero escúcheme.
Y dijo que si la había hecho su querida era por desesperación, como uno se suicida.
Por lo demás, la había hecho muy desdichada, para vengarse en ella de su propia
vergüenza.
-¡Qué suplicio! ¿No lo comprende usted?
La señora de Arnoux volvió su bello rostro y le tendió la mano; y ambos cerraron
los ojos, absortos en un arrobo que era como una mecedura suave e infinita. Luego se
quedaron mirándose cara a cara, el uno junto al otro. Por fin él preguntó:
-¿Acaso podía creer usted que yo no la amaba ya? Ella le contestó, en voz baja y
acariciante:
-No. A pesar de todo, yo sentía en el fondo del corazón que eso era imposible y que
un día desaparecería el obstáculo que se interponía entre nosotros.
-Yo también. Y sentía la necesidad de volver a verla, aun a trueque de morir.
-Una vez, en el Palais-Royal, pasé por su lado.
-¿De veras?
Y Federico le dijo lo feliz que se había sentido al volver a encontrarla en casa de los
Dambreuse.
-¡Pero cómo la detestaba por la noche, al salir de allí!
-¡Pobre muchacho!
-¡Mi vida es tan triste!
-¡Y la mía! ... Si no fueran más que los pesares, las inquietudes, las humillaciones,
todo lo que soporto como esposa y como madre, puesto que hay que morir, no me quejaría,
pero lo espantoso es mí, soledad, sin nadie...
-¡Pero yo estoy aquí!
-¡Oh, sí!
Un sollozo de ternura la hizo levantarse. Abrieron los brazos y se estrecharon en un
largo beso.
En el piso se sintió un crujido y vieron a una mujer cerca de ellos. Era Rosanette. La
señora de Arnoux la reconoció, y la miró con los ojos desmesuradamente abiertos por la
sorpresa y la indignación. Por fin Rosanette le dijo:
-Vengo para hablar de negocios con el señor Arnoux. -Ya ve que no está aquí.
-Es cierto -replicó la Mariscala Su criada tenía razón. Discúlpeme.
Y, volviéndose hacia Federico, exclamó:
-¡Tú aquí!
Ese tuteo en su presencia hizo que la señora de Arnoux enrojeciera como si hubiera
recibido un bofetón en pleno .rostro.
-¡Le repito que no está aquí!
Entonces, la Mariscala, que miraba a su alrededor, dijo tranquilamente:
-¿Nos vamos? Abajo tengo un coche.
Federico se hizo el desentendido.
¡Vamos, ven!
-Sí, de es una buena ocasión. ¡Váyase, váyase! -dijo la señora de Arnoux
Salieron. Ella se inclinó sobre la barandilla para seguir mirándolos y una risa
aguda, desgarradora cayó sobre ellos desde lo alto de la escalera. Federico empujó a
Rosanette en el coche, se sentó frente a ella y durante todo el camino no pronunció una
palabra.
El mismo era la causa de la infamia que lo ultrajaba. Sentía al mismo tiempo la
vergüenza de una humillación abrumadora y el pesar de haber perdido su felicidad.
¡Cuando por fin iba a obtenerla se hacía irrevocablemente imposible! Y por culpa de
aquella ramera, de aquella mujer de mala vida. Había deseado estrangularla y se ahogaba.
Al entrar en casa arrojó el sombrero sobre un mueble y se arrancó la corbata.
¡Confiesa que acabas de hacer algo muy decente! -exclamó.
Rosanette se plantó altivamente ante él.
-¿Y qué? ¿Por qué he hecho mal?
¡Cómo! ¿Me espías?
¿Tengo yo la culpa? ¿Por qué vas a divertite con las mujeres honradas?
-No importa. No quiero que las insultes
- ¿A caso la he' insultado?
Federico no supo qué responder, y en tono más rencoroso dijo:
-Pero aquel día, en el Campo de Marte.. .
-¡Oh, me fastidias con tus antiguallas!
-¡Miserable!
Y Federico levantó el puño.
-¡No me pegues! ¡Estoy encinta!
Federico retrocedió.
-¡Mientes!
-i Mírame!
Tomó una vela y, acercándola a su cara, preguntó:
-¿Lo ves?
Manchitas amarillas maculaban su piel, peculiarmente abotagada. Federico no negó
la evidencia. Fue a abrir la ventana, dio algunos pasos de un lado a otro de la habitación y
se dejó caer en un sillón.
Aquel acontecimiento era una calamidad que en primer lugar aplazaba su ruptura y
luego trastornaba todos sus proyectos. Por otra parte, la idea de ser padre le parecía
grotesca, inadmisible. Pero ¿por qué? Si en vez de la Mariscala... Y su ensimismamiento se
hizo tan profundo que tuvo una especie de alucinación. Veía allí, en la alfombra, delante de
la chimenea, a una niña. Se parecía a la señora de Arnoux y un poco a él: era morena y de
piel blanca, con ojos negros, cejas muy grandes y una cinta rosada en el cabello rizado.
¡Oh, cómo la habría querido! Y le parecía oír su voz que, decía: "¡Papá! ¡Papá!".
Rosanette, que se había desvestido, se acercó a él, vio una lágrima en sus párpados y
lo besó gravemente en la frente. Federico se levantó y dijo:
-¡Pardiez! ¡No se matará a esa criatura!
Entonces, ella comenzó a charlar. Sería un varoncito, por supuesto, y se llamaría
Federico. Había que comenzar a hacerle el ajuar. Y al verla tan feliz, Federico se compadeció. Como ya se le había pasado la ira, quiso saber por qué había ido a casa de los Arnoux
poco antes.
La señorita Vatnaz le había enviado ese mismo día un pagaré protestado desde hacía
tiempo y corrió a ver a Arnoux para pedirle dinero.
-Yo te lo habría dado -dijo Federico.
-Era más sencillo reclamar allí lo que me pertenece y devolver a la otra sus mil
francos.
-¿Es eso todo lo que le debes? -Nada más.
Al día siguiente, a las nueve de la noche-hora indicada por el portero- Federico fue a
casa de la señorita Vatnaz.
Tropezó en la antesala con los muebles amontonados. Pero un rumor de voces y de
música lo guió. Abrió una puerta y se encontró en una fiesta. De pie, delante del piano que
tocaba una señorita con anteojos, Delmar, serio como un pontífice, declamaba un poema
humanitario sobre la prostitución, y su voz cavernosa resonaba, sostenida por los acordes
enérgicos. A lo largo de la pared se hallaba una hilera de mujeres, vestidas en general con
colores oscuros, sin cuello de camisa ni puños. Cinco o seis hombres, todos ellos
pensativos, ocupaban aquí y allá sendas sillas. En un sillón se sentaba un viejo fabulista,
una ruina; y el olor acre de dos- lámparas se mezclaba con el aroma de las jícaras de
chocolate que cubrían la mesa de juego.
La señorita Vatnaz, con una faja oriental en la cintura, se hallaba en un lado de la
chimenea, y en el otro, frente a ella, Dussardier, un poco cohibido por su situación.
Además, aquel ambiente artístico le intimidaba.
¿La Vatnaz había roto sus relaciones con Delmar? Tal vez no. Sin embargo, parecía
celosa del buen empleado, y cuando Federico le dijo que quería hablar brevemente con ella,
hizo seña a Dussardier para que pasara con ellos a su habitación. Una vez en su poder los
mil francos, reclamó, además, los intereses.
-Eso no vale la pena -dijo Dussardier.
-¡Cállate!
Esa cobardía en un hombre tan valeroso agradó a Federico como una justificación
de la suya. Se llevó el pagaré y no volvió a hablar del escándalo en casa de la señora de
Arnoux. Pero desde entonces vio claramente todos los defectos de la Mariscala.
Tenía un mal gusto irremediable, una pereza incomprensible, una ignorancia de
salvaje, hasta el punto de considerar muy célebre al doctor Desrogi y de enorgullecerse de
recibirlos a él y su esposa porque eran "personas casadas". Aconsejaba en tono pedantesco
sobre las cosas de la vida a G la señorita Irma, una pobre criaturita de voz débil a la que
protegía un señor "muy decente", ex empleado de aduana y Muy hábil en el manejo de los
naipes; Rosanette lo llamaba "mi gordo lulú". Tampoco podía sufrir Federico la repetición
de sus muletillas tontas, como: "¡Que macana!", ` ¡A freír espárragos!" "Nunca se ha
podido saber", etcétera. Y se obstinaba en desempolvar por la mañana sus chucherías con
unos viejos guantes blancos. Le irritaba sobre todo su comportamiento con la criada, que no
sólo recibía siempre con retraso su salarie, sino que además le prestaba dinero. Los días en
que arreglaban sus cuentas disputaban como verduleras y luego se reconciliaban y
abrazaban. La intimidad con ella se hacía triste para Federico, por lo que fue para él un
alivio que se reanudaran las reuniones de la señora Dambreuse.
¡Ella, al menos, lo entretenía! Estaba al tanto de las intrigas mundanas, de los
cambios de embajadores, de las cualidades de las modistas, y, si se le escapaban lugares
comunes, los formulaba de una manera tan aceptada que su frase podía pasar por una
deferencia o una ironía. Había que verla entre veinte personas que conversaban sin olvidar
a ninguna, provocando las respuestas que deseaba y evitando las peligrosas. Cosas muy
sencillas relatadas por ella parecían confidencias, la menor de sus sonrisas hacía soñar; su
encanto, en fin, como el perfume exquisito que exhalaba de ordinario, era complejo e
indefinible. Federico, en su compañía, experimentaba cada vez el placer de un descubrimiento, y, no obstante, volvía a encontrarla siempre con la misma serenidad, semejante
al reflejo de aguas límpidas. ¿Pero por qué se mostraba tan fría con su sobrina? En
ocasiones incluso le lanzaba miradas extrañas.
Tan luego como se trató del casamiento objetó al señor Dambreuse la salud de la
"querida niña", y la llevó inmediatamente a los baños de Balaruc. A su regreso, surgieron
nuevos pretextos: el joven carecía de posición, aquel gran amor no parecía serio, nada se
perdía con esperar Martinon había respondido que esperaría. Se comportó de manera
sublime; encomió a Federico e hizo más: le indicó las maneras de complacer a la señora de
Dambreuse, y hasta dejó entrever que conocía por la sobrina los sentimientos de la tía.
En cuanto al señor Dambreuse, lejos de mostrarse celoso, rodeaba de atenciones a
su joven amigo, le consultaba sobre diferentes cosas e inclusive se preocupaba por su
porvenir, tanto que un día, como se hablara del viejo Roque, le dijo al oído en tono
socarrón:
-Ha hecho usted bien.
Y Cecilia, miss John, los sirvientes, el portero, no había uno solo en la casa que no
se mostrara amable con él. Iba allí todas las noches, abandonando a Rosanette. Su futura
maternidad la hacía más seria, hasta un poco triste, como si la atormentaran algunas
inquietudes. A todas las preguntas respondía:
-Te equivocas. Estoy bien.
Eran cinco los pagarés que había firmado en otro tiempo y, como no se atrevía a
decírselo a Federico después del pago del primero, había vuelto a la casa dé Arnoux, quien
le prometió, por escrito, la tercera parte de sus beneficios en la iluminación a gas de las
ciudades del Languedoc -¡una empresa maravillosa!- y le recomendó que no utilizara esa
carta antes de la asamblea de los accionistas, asamblea que se aplazaba de semana en
semana.
Sin embargo, la Mariscala necesitaba dinero, pero se habría muerto antes que
pedírselo a Federico. No quería que él se lo diera porque habría echado a perder su amor. Él
subvenía bien a los gastos de la casa, pero un cochecito alquilado por meses y otros
sacrificios indispensables desde que frecuentaba a los Dambreuse le impedían ayudar más a
su querida. Dos o tres veces, al volver a horas desacostumbradas, creyó ver espaldas
masculinas que desaparecían entre las puertas; y ella salía con frecuencia sin querer decir
adónde iba. Federico no trató de ahondar en esas cosas. Uno de aquellos días tomaría una
decisión definitiva. Soñaba con otra vida que sería más divertida y más noble. Esa idea le
hacía ser indulgente con el palacio de los Dambreuse.
Era una sucursal íntima de la calle de Poitiers.24' Allí encontró al gran M.A., al
ilustre B., al profundo C., al elocuente Z., al inmenso Y., a los viejos tenores del centro
izquierda, a los paladines de la derecha, a los burgraves del justo medio, a los eternos
muñecos de la comedia. Le dejaron estupefacto su lenguaje execrable, sus pequeñeces, sus
rencores, su mala fe: todas aquellas personas que habían aprobado la Constitución se
esforzaban por destruirla, y se agitaban mucho, publicaban manifiestos, libelos y biografías;
la de Fumichon por Hussonnet fue una obra maestra. Nonancourt se ocupaba de la
propaganda en el campo, el señor de Grémonville trabajaba al clero, Martinon reclutaba a
los jóvenes burgueses. Cada uno, de acuerdo con sus medios, hacía lo que podía, inclusive
Cisy. Pensando ahora en cosas serias durante todo el día, hacía en su cabriolé encargos para
el partido.
El señor Dambreuse, como un barómetro, señalaba constantemente el último
cambio. No se hablaba de Lamartine sin que él citase la frase de un hombre del pueblo:
"¡Basta de lira!" Cavaignac no era ya, en su opinión, sino un traidor. El Presidente, al que
había admirado durante tres meses, comenzaba a perder su estimación, pues carecía de "la
energía necesaria"; y como necesitaba siempre un salvador, su agradecimiento, desde el
asunto del Conservatorio25 correspondía a Changarnier: "Gracias a Dios, Changarnier. ...
Esperemos que Changarnier... Oh, nada hay que temer mientras Changarnier...”
Se elogiaba principalmente a Thiers por su libro contra el socialismo, en el que se
mostraba tan pensador como escritor. Se reía mucho de Pierre Leroux, que citaba en la
Cámara pasajes de los filósofos. Se hacían chistes a costa de los últimos falansterianos. Se
iba a ver el vodevil La Feria de las Ideas y se comparaba a sus autores con Aristófanes.
Federico fue a verlo como los otros.
La verborrea política y la buena comida adormecían su moralidad. Por mediocres
que le parecieran aquellos personajes se enorgullecía de conocerlos y deseaba íntimamente
la consideración burguesa. Una querida como la señora de Dambreuse se la conseguiría.
Y comenzó a hacer todo lo necesario.
Se hacía el encontradizo con ella en el paseo, no dejaba de ir a saludarla en su palco
del teatro y, como sabía a qué horas iba a la iglesia, se apostaba detrás de una columna en
actitud melancólica. Los datos sobre objetos raros, las informaciones acerca de un
24
Alusión al "comité" de la calle de Poitiers" de tendencia conservadora.
Changarnier reprimió el motín que se produjo en el barrio del Conservatorio de Artes y Oficios el 13 de
junio de 1849
25
concierto, los préstamos de libros y revistas, daban ocasión para un continuo intercambio
de esquelas. Además de su visita por la noche, a veces la visitaba también al atardecer, y
experimentaba una gradación de deleites al pasar sucesivamente por la puerta principal, el
patio, la antesala y los dos salones, hasta que al fin llegaba al tocador, discreto como una
tumba, tibio como una alcoba, donde contrastaba el acolchado de los muebles con los
objetos de todas clases diseminados aquí y allá: costureros, pantallas, tazas y bandejas de
laca, de concha, de marfil, de malaquita, bagatelas costosas renovadas con frecuencia.
Había también cosas sencillas: tres piedras de Etretat que servían de pisapapeles, un gorro
de frisón colgado de un biombo chino. Pero todas esas cosas armonizaban e inclusive
llamaba la atención la nobleza del conjunto, lo que se debía tal vez a la altura del techo, a la
opulencia de los cortinones y a las largas randas de seda que flotaban sobre las patas
doradas de los escabeles.
Ella se hallaba casi siempre en un pequeño confidente, cerca de la jardinera que
adornaba el alféizar de la ventana. Sentado en el borde de un gran sillón con ruedas,
Federico le hacía los cumplidos más justos posibles y ella lo miraba con la cabeza un poco
inclinada y sonriendo.
Federico le leía poemas, poniendo toda su alma en la lectura, para conmoverla y
para hacerse admirar. Ella lo interrumpía con una observación denigrante o con un
comentario práctico, y su conversación recaía sin cesar en el eterno tema del amor. Se
preguntaban qué lo ocasionaba, si las mujeres lo sentían más que los hombres, y en qué se
diferenciaban al respecto. Federico procuraba exponer su opinión evitando al mismo tiempo
la grosería y la insulsez, y aquello se convertía en una especie de lucha agradable unas
veces y fastidiosa otras.
Junto a la señora de Dambreuse no experimentaba el arrobamiento de todo su ser
que lo impulsaba hacia la señora de Arnoux, ni la alegría desordenada que le causaba al
principio Rosanette. Pero la deseaba como algo anormal y difícil, porque ella era noble,
porque ella era rica, porque ella era devota, y se imaginaba que poseía delicadezas de
sentimiento, raras como sus encajes, con amuletos sobre la piel y pudores en la
depravación.
Utilizando su viejo amor, le contó, como inspirado por ella, todo lo que la señora de
Arnoux le había hecho sentir en otro tiempo, sus languideces, sus aprensiones, sus sueños.
La señora de Dambreuse acogía eso como una persona acostumbrada a tales cosas, y, sin
rechazarlo formalmente, no cedía, y Federico no conseguía seducirla más que Martinon
conseguía casarse con Cecilia. Para terminar con el enamorado de su sobrina, acusó a
Martinon de que tenía la mira puesta en el dinero, e inclusive rogó a su marido que hiciese
la prueba. Así lo hizo el señor Dambreuse, quien declaró al joven que Cecilia, por ser
huérfana de padres pobres, no tenía "esperanza" ni dote.
Martinon, no creyendo que eso fuese cierto, o demasiado comprometido para
volverse atrás, o por uno de esos empecinamientos de idiota que son actos geniales, respondió que su patrimonio, quince mil libras de renta, les bastaría. Ese desinterés imprevisto
conmovió al banquero. Le prometió una fianza para un puesto de recaudador que se
comprometió a conseguirle, y en el mes de mayo de 1850 Martinon se casó con la señorita
Cecilia. No hubo baile y esa misma noche los recién casados partieron para Italia. Al día
siguiente Federico hizo una visita a la señora de Dambreuse. Le pareció más pálida que de
costumbre y le contradijo con acritud en dos o tres temas sin importancia. Declaró que
todos los hombres eran egoístas.
Federico replicó que los había abnegados, aunque sólo fuera él.
-¡Bah! ¡Usted es como los otros!
Tenía los ojos enrojecidos y lloraba. Luego, esforzándose por sonreír dijo:
-Perdóneme, no tengo razón. Es una idea triste que se me ha ocurrido.
Federico no comprendía.
"No importa -pensaba-. Es menos fuerte que lo que yo creía."
La señora de Dambreuse llamó para que le trajeran un vaso de agua, bebió un trago,
lo devolvió y se lamentó de que la servían horriblemente. Para divertirla, Federico se
ofreció como criado, pretendiendo que era capaz de servir los platos, de desempolvar los
muebles, de anunciar a los visitantes, de ser, en una palabra, un buen ayuda de cámara, un
lacayo, aunque ya había pasado la moda de los lacayos. Pero habría deseado ir en la trasera
de su coche con un sombrero de plumas de gallo.
-¡Y qué majestuosamente la seguiría a pie, con un perrito en los brazos!
-Es usted jovial -dijo la señora de Dambreuse.
-¿No es una locura tomarlo todo en serio?
Había suficientes calamidades para que no fuese necesario inventarlas. Nada valía la
pena de sufrir por ello. La señora de Dambreuse enarcó las cejas a manera de vaga
aprobación.
Esa paridad de sentimientos impulsó a Federico a una audacia mayor. Sus
desengaños de otro tiempo le hacían clarividente. Y continuó:
-Nuestros abuelos vivían mejor. ¿Por qué no obedecer a nuestros impulsos? El
amor, después de todo, no tiene por sí mismo tanta importancia.
-¡Pero es inmoral lo que usted dice!
Ella se había vuelto a sentar en el confidente. Él se sentó en el borde, junto a los
pies de ella.
-¿No comprende usted que miento? Pues para complacer a las mujeres hay que
exhibir una despreocupación de bufón o furores trágicos. Ellas se burlan de nosotros
cuando se les dice sencillamente que se las ama. Esas hipérboles que a ellas les divierten
me parecen a mí una profanación del amor verdadero, de modo que no se sabe cómo
expresarse, sobre todo delante de las que... poseen... mucho talento.
Ella lo contemplaba con los ojos entornados. Federico bajó la voz e, inclinándose
hacia su rostro, exclamó:
-¡Sí, usted me amedrenta! ¿Tal vez la ofendo? ... ¡Perdón! ... No quería decir todo
eso. Pero no tengo la culpa. ¡Es usted tan bella!
La señora de Dambreuse cerró los ojos y a Federico le sorprendió la facilidad de su
victoria. Los frondosos árboles del jardín que temblaban suavemente se aquietaron. Nubes
inmóviles rayaban el cielo con largas bandas rojas y se produjo como una suspensión
universal de las cosas. Atardeceres parecidos, con silencios semejantes, volvieron confusamente a su memoria. ¿Donde sucedía eso?
Se puso de rodillas, le tomó la mano y le juró un amor eterno. Luego, cuando él se
iba, ella lo llamó con un gesto y le dijo en voz baja:
-Vuelva para comer; estaremos solos.
Mientras bajaba la escalera le pareció a Federico que se había convertido en otro
hombre, que lo rodeaba la temperatura perfumada de los invernáculos cálidos, que ingresaba definitivamente en el mundo superior de los adulterios patricios y de las altas intrigas.
Para ocupar en él un primer puesto bastaba una mujer como aquélla. Ávida, sin duda, de
poder y de acción, y casada con un hombre mediocre al que había servido prodigiosamente,
¿deseaba que alguien enérgico la condujera? ¡Ya nada era imposible! Se sentía capaz de
hacer doscientas leguas a caballo, de trabajar durante muchas noches seguidas, sin cansarse;
y su corazón desbordaba de orgullo.
Por la acera, delante de él, un hombre envuelto en un paletó viejo caminaba con la
cabeza baja y al parecer tan abatido que Federico se volvió para mirarlo. El otro levantó la
cara. Era Deslauriers. Vaciló y Federico lo abrazó efusivamente.
-¡Cómo! ¡Eres tú, mi pobre amigo!
Y lo arrastró a su casa, haciéndole muchas preguntas al mismo tiempo.
El ex delegado de Ledru-Rollin le contó en primer lugar los tormentos que había
sufrido. Como predicaba la fraternidad a los conservadores y el respeto de las leyes a los
socialistas, los unos le habían disparado sus fusiles y los otros llevado una cuerda para
ahorcarlo. Después de junio lo habían destituido brutalmente. Intervino en un complot, el
de las armas descubiertas en Troyes, pero lo dejaron en libertad por falta de pruebas. Luego
el Comité de Acción lo envió a Londres, donde se trabó a cachetadas con sus compañeros
en un banquete. De vuelta en París...
-¿Por qué no viniste a mi casa?
-Estabas siempre ausente. Tu portero adoptaba actitudes misteriosas y yo no sabía
qué pensar. Además, no quería reaparecer vencido.
Había llamado a las puertas de la democracia, ofreciéndose a servirla con su pluma,
su palabra y sus gestiones, pero lo habían rechazado en todas partes; no se fiaban de él y
tuvo que vender su reloj, su biblioteca y su ropa blanca.
-¡Sería preferible reventar en los pontones de Belle-Isle, en compañía de Sénécal!
Federico, que se quitaba la corbata, no pareció muy conmovido por la noticia.
-¿Así que han deportado a ese bueno de Sénécal? Deslauriers, recorriendo las
paredes con una mirada envidiosa, replicó:
-¡No todos tienen tu suerte!
-Perdóname -dijo Federico, sin reparar en la alusión-, pero como fuera de casa. Van
a servirte la comida; pide lo que desees. Y puedes acostarte en mi cama. Ante tal
cordialidad la amargura de Deslauriers desapareció.
-¿En tu cama? Pero... eso te molestaría.
-No. Tengo otras.
-¡Ah, muy bien! -y el abogado rió-. ¿Dónde comes? -En casa de la señora de
Dambreuse. -¿Es que... por casualidad... eso sería...?
-Eres demasiado curioso -contestó Federico con una sonrisa que confirmaba la
suposición.
Después de mirar el reloj volvió a sentarse.
-¡Así son las cosas! No hay que desesperar, viejo defensor del pueblo.
-¡Al diablo! ¡Que otros se ocupen de eso!
El abogado aborrecía a los obreros por lo que le habían hecho sufrir en su provincia,
región hullera. Cada pozo de extracción había nombrado un gobierno provisional que le
daba órdenes.
-Por lo demás, su comportamiento ha sido encantador en todas partes: en Lyon, en
Lila, en El Havre, en París. Pues, siguiendo el ejemplo de los fabricantes que desearían
excluir del mercado los productos extranjeros, esos señores piden que se destierre a los
trabajadores ingleses, alemanes, belgas y saboyanos. En cuanto a su inteligencia, ¿para qué
ha servido durante la Restauración su famoso compañerismo? En 1830 ingresaron en la
guardia nacional sin siquiera tener el buen sentido de dominarla. ¿Acaso desde el día
siguiente al 48 no han reaparecido los gremios con sus estandartes propios? ¡Inclusive
pedían representantes del pueblo para ellos y que sólo hablarían en su nombre! ¡Así como
los diputados remolacheros sólo se preocupan por la remolacha! ¡Estoy harto de esos tipos
que se prosternan sucesivamente ante el cadalso de Robespierre, las botas del Emperador,
el paraguas de Luis Felipe, chusma eternamente adicta a quien le arroja pan a la garganta!
Se grita continuamente contra la venalidad de Talleyrand y Mirabeau, pero el mandadero de
la esquina vendería a la patria por cincuenta céntimos si le prometieran aumentar a tres
francos el precio de los mandados. ¡Qué error hemos cometido! ¡Debíamos haber pegado
fuego a toda Europa!
Federico le replicó:
-¡Faltaba la chispa! Erais simplemente pequeños burgueses, y los mejores de
vosotros, pedantes. En cuanto a los obreros, pueden quejarse, pues, si se exceptúa un millón
sustraído a la lista civil, y que les habéis otorgado con la adulación más rastrera, no habéis
hecho por ellos más que frases. La libreta sigue en manos del patrón y el asalariado,
inclusive para la justicia, sigue siendo inferior a su amo, puesto que no se cree en su
palabra. En fin, la República me parece anticuada. ¿Quién sabe? ¿Acaso sólo pueden
realizar el Progreso una aristocracia o un hombre? La iniciativa parte siempre de arriba. ¡El
pueblo es menor de edad, dígase lo que se quiera!
-Tal vez eso sea cierto -dijo Deslauriers.
Según Federico, la gran mayoría de los ciudadanos sólo aspiraba a la tranquilidad había aprovechado las opiniones oídas en la casa de los Dambreuse- y todas las
probabilidades favorecían a los conservadores. Sin embargo, ese partido carecía de
hombres nuevos.
-Si tú te presentaras, estoy seguro. . .
No terminó la frase. Deslauriers comprendió, se pasó las dos manos por la frente y
luego preguntó de pronto:
-¿Y tú? Nada te lo impide. ¿Por qué no has de ser diputado? Como consecuencia de
una doble elección quedó en el Aube una candidatura vacante. El señor Dambreuse,
reelecto para la Asamblea Legislativa, pertenecía a otro distrito. ¿Quieres que me ocupe del
asunto? Conozco a muchos taberneros, maestros de escuela, médicos, pasantes de abogado
y sus patrones. Además a los campesinos se les hace creer todo lo que se quiere.
Federico sentía que se reanimaba su ambición. Deslauriers añadió:
-Deberías conseguirme un puesto en París.
-¡Oh!, eso no será difícil por medio del señor Dambreuse.
-Puesto que hablamos de hulla -preguntó el abogado-, ¿qué ha sido de su gran
sociedad? me convendría un trabajo de esa clase, y les sería útil, conservando mi
independencia.
.Federico prometió llevarlo a ver al banquero en el término de tres días.
Su comida a solas con la señora de Dambreuse fue algo exquisito. Ella sonreía
!rente a él al otro lado de la mesa, por encima de una canastilla de llores, a la luz de la
lámpara colgante, y como la ventana estaba abierta, se veían las estrellas. Conversaron muy
poco, sin duda porque desconfiaban de sí mismos, pero en cuanto los criados les volvían la
espalda se enviaban un beso con la punta de los labios. El habló de su idea de presentar su
candidatura y ella la aprobó, e inclusive se comprometió a hacer que su marido trabajara en
su favor.
Por la noche se presentaron algunos amigos para felicitarla y compadecerla. ¡Debía
sentir tanto la ausencia de su sobrina! Por lo demás, estaba muy bien que los recién casados
viajaran; más adelante llegarían los hijos y las dificultades. Pero Italia no respondía a la
idea que se tenía de ella; sin embargo, estaban en la edad de las ilusiones, y además la luna
de miel lo embellecía todo. Los dos últimos que se quedaron fueron el señor de
Grémonville y Federico. El diplomático no quería irse. Por fin, a medianoche se levantó. La
señora de Dambreuse hizo seña a Federico para que se fuera con él, y le agradeció la
obediencia con un apretón de mano, que le resultó más agradable que todo lo demás.
La Mariscala lanzó un grito de alegría al volver a verlo. Lo esperaba desde las
cinco. Federico alegó como excusa una gestión indispensable en favor de Deslauriers. Su
rostro tenía una expresión triunfal y una aureola que deslumbraron a Rosanette.
-Tal vez se deba a tu frac, que te sienta muy bien, pero nunca me has parecido tan
buen mozo. ¡Qué bello eres!
En un arrebato de ternura Rosanette se juró interiormente no volver a pertenecer a
ningún otro, sucediera lo que sucediere, y aun a cambio de morir de miseria.
Sus lindos ojos húmedos chispeaban con un apasionamiento tan potente que
Federico la atrajo a sus rodillas y pensó: "¡Qué canalla soy!", a pesar de lo cual aprobaba su
perversidad.
IV
El señor Dambreuse, cuando Deslauriers se presentó en su casa, se proponía
reavivar su gran negocio hullero. Pero aquella fusión de todas las compañías en una sola era
mal vista; se hablaba de monopolio, como si para explotaciones de esa magnitud no se
necesitasen grandes capitales.
Deslauriers, que acababa de leer expresamente la obra de Gobet y los artículos de
Chappe en el Journal des Mines, conocía la cuestión perfectamente. Demostró que la ley de
1810 establecía en beneficio del concesionario un derecho impermutable. Además, se podía
dar a la empresa un color democrático: impedir la fusión de las compañías hulleras era un
atentado contra el principio de asociación mismo.
El señor Dambreuse le confió algunas anotaciones para que redactara una memoria.
En lo que respectaba al pago de su trabajo le hizo promesas tanto mejores por cuanto no
eran precisas.
Deslauriers volvió a casa de Federico y le informó acerca de la entrevista. Además,
cuando salía, había visto a la señora de Dambreuse al pie de la escalera.
-Te felicito, ¡pardiez!
Luego hablaron de la elección. Había que idear algo.
Tres días después Deslauriers reapareció con una cuartilla escrita destinada a los
diarios y que era una carta familiar en la que el señor Dambreuse aprobaba la candidatura
de su amigo. Apoyada por un conservador y preconizada por un rojo, tenía que triunfar.
¿Cómo había podido firmar el capitalista semejante documento? El abogado, sin el menor
escrúpulo y por su propia cuenta, se lo había mostrado a la señora de Dambreuse, a la que
le pareció bien y se encargó de lo demás.
Esa gestión sorprendió a Federico, pero la aprobó, no obstante. Luego, como
Deslauriers tenía que entrevistarse con el señor Roque, lo puso al corriente de su situación
con respecto a Luisa.
-Diles todo lo que quieras, que mis negocios están revueltos, que los arreglaré y que
ella es bastante joven para que pueda esperar.
Deslauriers se fue y Federico se consideró muy enérgico. Además experimentaba
una saciedad y una satisfacción profundas. Ninguna contrariedad echaba a perder la alegría
que le causaba la posesión de una mujer rica. El sentimiento armonizaba con el medio
ambiente. Su vida no podía ser más agradable.
La satisfacción más exquisita consistía tal vez en contemplar a la señora de
Dambreuse en su salón, rodeaba por muchas personas. El decoro de sus modales le hacía
pensar en otras actitudes; mientras ella conversaba en tono frío él recordaba las frases
amorosas que había balbuceado; todos los respetos tributados a su virtud lo deleitaban
como un homenaje que se le rendía a él; y a veces sentía deseos de gritar: "¡La conozco
mejor que ustedes! ¡Es mía!"
Su intimidad no tardó en ser algo convenido y aceptado. Durante todo el invierno la
señora de Dambreuse se presentó en las reuniones de sociedad con Federico.
Él llegaba casi siempre antes que ella, y la veía entrar con los brazos desnudos, al
abanico en la manu y perlas en el cabello. Ella se detenía en el umbral -el dintel de la puerta
la circundaba como un marco- y hacía un ligero gesto de indecisión, entornando los ojos,
para ver si Federico estaba allí. Lo llevaba en su coche; la lluvia azotaba las ventanillas; los
transeúntes se deslizaban como sombras por el barro; y, apretados el uno contra el otro,
veían todo eso confusamente, con un desdén tranquilo. Con diferentes pretextos él se
quedaba una hora más en su habitación.
La señora de Dambreuse había cedido sobre todo por
f aburrimiento, pero no debía desaprovechar esa última prueba. Deseaba un gran
amor y se dedicó a colmarlo de adulaciones y caricias.
Le enviaba flores, mandó hacerle una silla entapizada, le regaló una boquilla, un
recado de escribir y mil pequeñas cosas de uso cotidiano, para que todos los actos de él
estuviesen ligados con el recuerdo de ella. Esas atenciones encantaron a Federico al
principio, pero no tardaron en parecerle muy naturales.
La señora de Dambreuse tomaba un coche de alquiler, lo despedía a la entrada de un
pasaje, salía por el otro lado, se deslizaba a lo largo de las paredes con el rostro cubierto por
un doble velo y llegaba a la calle donde Federico, que la esperaba, la tomaba vivamente del
brazo y la llevaba a su casa. Sus dos criados habían salido a pasear, el portero hacía
encargos; ella lanzaba miradas alrededor, ¡nada había que temer! y suspiraba como el
desterrado que vuelve a su patria. La buena suerte les favorecía y las citas se multiplicaron.
Una noche ella se presentó de pronto con vestido de baile de gran gala. Esas sorpresas
podían ser peligrosas y Federico reprobó su imprudencia. Además le desagradó su atavío,
pues el corpiño descubría demasiado el pecho enflaquecido.
Federico reconoció entonces lo que se había ocultado: la desilusión de sus sentidos.
No por eso dejó de fingir grandes enardecimientos, pero para sentirlos tenía que evocar la
imagen de Rosanette o de la señora de Arnoux.
Esa atrofia sentimental le dejaba la cabeza completamente libre y anhelaba más que
nunca una alta posición en la sociedad. Puesto que contaba con un estribo como aquél lo
menos que podía hacer era utilizarlo.
Hacia mediados de enero, Sénécal se presentó una mañana en su despacho, y ante la
exclamación de asombro de Federico respondió que era secretario de Deslauriers, e
inclusive le llevaba una carta. Contenía buenas noticias, pero le censuraba su negligencia;
tenía que ir allí.
El futuro diputado dijo que se pondría en camino dos días después.
Sénécal no dio a conocer su opinión sobre aquella candidatura. Se limitó a hablar de
su persona y de los asuntos del país.
Por lamentables que fuesen, le regocijaban, porque se iba al comunismo. En primer
lugar, la Administración iba por ese camino, pues cada día eran más las cosas que regía el
gobierno. En cuanto a la propiedad, la Constitución del 48, a pesar de sus debilidades, no la
había tratado con miramientos; en nombre de la utilidad pública, el Estado podía apoderarse
en adelante de todo lo que juzgara conveniente. Sénécal se declaró en favor de la autoridad,
y Federico percibió en sus palabras la exageración de lo que él había dicho a Deslauriers. El
republicano inclusive tronó contra la incapacidad de las masas.
-Robespierre, defendiendo el derecho de la minoría, llevó a Luis XVI ante la
Convención Nacional y salvó al pueblo. El fin legitima los medios. La dictadura es indispensable a veces. ¡Viva la tiranía, con tal que el tirano haga el bien!
Su discusión duró largo tiempo, y cuando se iba Sénécal confesó -y acaso esa era la
finalidad de su visita- que a Deslauriers le impacientaba mucho el silencio del señor
Dambreuse.
Pero el señor Dambreuse estaba enfermo. Federico lo veía a diario y en su calidad
de amigo íntimo llegaba hasta él.
La destitución del general Changarnier había impresionado mucho al capitalista. Esa
noche misma sintió un gran ardor en el pecho y una opresión que le impedía estar acostado.
Las sanguijuelas le produjeron un alivio inmediato. La tos seca desapareció, la respiración
se hizo más calma; ocho días después dijo mientras tomaba un caldo:
-Esto va mejor, pero he estado a punto de emprender el gran viaje.
-¡No sin mí! -exclamó su esposa, dando a entender que no habría podido
sobrevivirle.
En vez de responderle, sonrió a ella y a su amante de una manera extraña, en la que
había mezcladas resignación e indulgencia, ironía y como una punzada, una segunda
intención casi alegre.
Federico quería ir a Nogent, pero la señora de Dambreuse se oponía, y hacía y
deshacía sus equipajes según las alternativas de la enfermedad.
De pronto el señor Dambreuse escupió sangre en abundancia. Consultados "los
príncipes de la ciencia", no encontraron nada nuevo. Se le hinchaban las piernas y
aumentaba la debilidad. Había manifestado muchas veces el deseo de ver a Cecilia, que
estaba en el otro extremo de Francia con su marido, nombrado recaudador desde hacía un
mes. Ordenó que la llamasen. Su esposa escribió tres cartas y se las mostró.
Sin liarse ni siquiera de la religiosa que lo atendía, no lo abandonaba un segundo ni
se acostaba. Las personas que firmaban en las listas de la portería se informaban acerca de
ella con admiración, y los transeúntes sentían respeto ante la cantidad de paja que había en
la calle bajo las ventanas.
El 12 de febrero, a las cinco, se declaró una hemoptisis espantosa. El médico de
cabecera anunció el peligro y corrieron en busca dé un sacerdote.
Durante la confesión del señor Dambreuse, su esposa lo miraba de lejos con
curiosidad. Luego el joven médico le puso un vejigatorio y esperó.
La luz de las lámparas, semioculta por los muebles, iluminaba desigualmente la
habitación. Federico y la señora de Dambreuse, al pie de la cama, observaban al moribundo. En el alféizar de una ventana conversaban a media voz el sacerdote y el médico; la
buena hermana, de rodillas, murmuraba oraciones.
De pronto se oyó un estertor. Las manos del moribundo se enfriaban y el rostro
comenzaba a palidecer. A veces respiraba fuertemente, pero esas respiraciones se fueron
haciendo cada vez más raras. Se le escaparon dos o tres palabras confusas, exhaló un
pequeño suspiro al mismo tiempo que giraba los ojos y su cabeza cayó sobre la almohada.
Durante un minuto todos se quedaron inmóviles.
La señora de Dambreuse se acercó y, sin esfuerzo, con la sencillez de quien cumple
un deber, le cerró los párpados.
Luego abrió los brazos, se retorció como en el espasmo de una desesperación
reprimida y salió de la habitación sostenida por el médico y la religiosa. Un cuarto de hora
después Federico subió a su habitación.
Se sentía allí un perfume indefinible, emanación de las cosas delicadas que llenaban
el aposento. En medio de la cama, sobre la colcha rosada, había un vestido negro.
La señora de Dambreuse estaba de pie en el rincón de la chimenea. Sin suponerla
muy apenada, Federico la creía un poco triste, y con voz adolorida le preguntó:
-¿Sufres?
-¿Yo? No, de ningún modo.
Al volverse vio el vestido negro y lo examinó. Luego le dijo a Federico que se
pusiera cómodo. -Fuma, si quieres. Estás en mi casa. Y suspirando profundamente añadió: ¡Ah, Virgen santa, qué alivio!
A Federico le asombró la exclamación y, replicó, mientras le besaba la mano:
-Sin embargo, eras libre.
Esa alusión a la facilidad de sus amores pareció molestar a la señora de Dambreuse.
-¡Tú no sabes los servicios que le prestaba ni las angustias en que he vivido!
-¿cómo es eso?
-Pues sí. ¿Podía estar tranquila teniendo constantemente al lado a esa bastarda, a esa
niña introducida en la casa al cabo de cinco años de matrimonio y que de no ser por mí le
habría hecho cometer seguramente alguna tontería?
A continuación explicó a Federico sus asuntos. Se habían casado bajo el régimen de
la separación de bienes. Su patrimonio era de trescientos mil francos. Dambreuse, por
medio del contrato matrimonial le había asegurado, en caso de supervivencia, quince mil
libras de renta y la propiedad del palacio. Pero poco tiempo después hizo un testamento en
el que le legaba toda su fortuna, que ella calculaba, por lo que se podía saber en aquel
momento, en más de tres millones.
Federico abrió los ojos de par en par.
-Eso valía la pena, ¿no es así? Por lo demás, yo he contribuido a reunir ese capital.
Defendía mi fortuna, de la que me habría despojado Cecilia injustamente.
-¿Por qué no ha venido a ver a su padre? -preguntó Federico.
Ante esa pregunta la señora de Dambreuse se quedó mirándolo, y luego contestó en
tono seco:
-¡Qué sé yo! ¡Por falta de afecto, sin duda! ¡Oh, yo la conozco! ¡Por eso no obtendrá
de mí un céntimo!
-Pero apenas molestaba, al menos después de su casamiento.
-¡Su casamiento! -exclamó con ironía la señora de Dambreuse.
Se reprochaba por haber tratado demasiado bien a aquella estúpida, que era, además,
envidiosa, interesada e hipócrita. "¡Todos los defectos de su padre!". Y denigró a éste cada
vez más. Nadie era tan profundamente falso y despiadado, duro como un guijarro, "¡un mal
hombre, un mal hombre!"
Hasta los más prudentes cometen deslices. La señora de Dambreuse acababa de
cometer uno con aquel desbordamiento de odio. Federico, sentado frente a ella en una
butaca, reflexionaba escandalizado.
Ella se levantó y se sentó suavemente en sus rodillas.
-¡Sólo tú eres bueno! ¡Sólo a ti te amo!
Contemplándolo se enterneció su corazón, una reacción nerviosa hizo que asomaran
lágrimas a sus ojos, y murmuró:
-¿Quieres casarte conmigo?
Federico creyó al principio que no había oído bien. Aquella riqueza lo aturdía. Ella
repitió en voz más alta:
-¿Quieres casarte conmigo?
Por fin, él contestó, sonriendo:
-¿Lo pones en duda?
Luego sintió cierto pudor y, para hacerle al difunto una especie de reparación, se
ofreció a velarlo personalmente. Pero como le avergonzaba ese sentimiento piadoso, añadió
en tono indiferente:
-Acaso sería lo más conveniente.
--Sí, tal vez, por los criados -dijo ella.
Habían sacado el lecho completamente fuera del dormitorio. La religiosa estaba al
pie, y en la escalera un sacerdote, que no era el de antes, sino un hombre alto y delgado, de
aspecto español y fanático. En la mesa de noche, cubierta con un paño blanco, ardían tres
velas.
Federico se sentó en una silla y contempló al difunto.
Tenía el rostro amarillo como la paja, y un poco de espuma sanguinolenta en las
comisuras de la boca; un pañuelo de seda le rodeaba el cráneo y le cubrían el pecho un
chaleco de punto y un crucifijo de plata entre los brazos cruzados.
¡Había terminado aquella existencia llena de agitaciones! ¡Cuántas gestiones había
hecho en oficinas, cuántas cifras había alineado, cuántos negocios había manejado, cuántos
informes había escuchado! ¡Y cuántos discursos artificiosos, cuántas sonrisas, cuántas
genuflexiones! Pues había aclamado a Napoleón, a los cosacos, a Luis XVIII, al 1830, a los
obreros, a todos los regímenes, ya que amaba tanto el Poder que habría pagado por
venderse.
Pero dejaba la propiedad de la Fortelle, tres fábricas en Picardía, el bosque de
Crancé en el Yona, una granja cerca de Orleans y considerables bienes muebles.
Federico hizo así el inventario de su fortuna, ¡y todo eso iba a pertenecerle! Pensó
primeramente en "lo que se diría", en un regalo para su madre, en sus futuros tiros de
caballos, en un viejo cochero de la familia al que quería darle el puesto de portero. La librea
no sería la misma, naturalmente. Convertiría al gran salón en su gabinete de trabajo. Nada
impedía, derribando tres paredes, instalar en el segundo piso una galería de cuadros.
También habría modo, tal vez, de organizar en la planta baja una sala de baños turcos. En
cuanto al despacho del señor Dambreuse, habitación desagradable, ¿para qué podía servir?
El sacerdote que se sonaba las narices o la religiosa que atizaba el fuego
interrumpían bruscamente sus fantasías. Pero la realidad las confirmaba, pues el cadáver se
hallaba allí presente. Se le habían abierto los ojos, y las pupilas, aunque sumidas en
tinieblas viscosas, tenían una expresión enigmática e insoportable. Federico creía ver en
ellas como un juicio sobre él, y sentía casi un remordimiento, pues nunca había tenido
motivos para quejarse de aquel hombre, que, al contrario. . .
"¡Bah! Era un viejo miserable -pensaba, y lo contemplaba más de cerca para
fortalecerse, mientras le gritaba mentalmente. -Pues bien, ¿qué? ¿Acaso te he matado yo?"
Entretanto, el sacerdote leía su breviario, la religiosa, inmóvil, -dormitaba, y las
mechas de las tres velas se alargaban.
Durante dos horas se oyó el rodar apagado de las carretas que se dirigían al
mercado. Los cristales de la ventana se blanquearon, pasó un coche de alquiler y luego una
recua de burras que trotaban por el empedrado; y martillazos, gritos de vendedores
ambulantes y sones de trompetas, todo se confundía ya en la gran voz del París que se
despierta.
Federico comenzó a hacer diligencias. Primeramente fue a la alcaldía para efectuar
la declaración; luego, cuando el médico le dio el certificado de defunción, volvió a la
alcaldía ara comunicar qué cementerio elegís la familia y para ponerse de acuerdo con la
agencia de pompas fúnebres. El empleado le mostró un dibujo y un programa; en el uno se
indicaban las diversas clases de entierro, y en el otro los detalles completos de la pompa.
¿Quería un coche fúnebre sencillo o uno con penachos, caballos con borlas, lacayos con
plumeros, iniciales o un blasón, lámparas funerarias, un hombre para llevar las
condecoraciones, y cuántos coches? Federico eligió lo mejor; la señora de Dambreuse no
quería escatimar nada.
Luego fue a la iglesia.
El vicario de los cortejos fúnebres comenzó censurando -la explotación de las
funerarias; por ejemplo, el encargado de transportar las condecoraciones era
verdaderamente inútil; eran preferibles muchas velas. Convinieron en una misa rezada,
realzada con música. Federico firmó lo acordado, con la obligación solidaria de pagar todos
los gastos.
A continuación fue al Palacio Municipal para la compra del terreno. Una concesión
de dos metros de longitud por uno de anchura costaba quinientos francos. ¿Se trataba de
una concesión por medio siglo o a perpetuidad?
-¡Oh, a perpetuidad! -contestó Federico.
Tomaba el asunto en serio y se esforzaba por hacer las cosas 10 mejor posible. En el
patio del palacio le esperaba un marmolista para mostrarle presupuestos y planos de tumbas
griegas, egipcias y moriscas; pero el arquitecto de la casa había consultado ya con la
señora, y en la mesa del y vestíbulo había toda clase de prospectos relacionados con la
limpieza de los colchones, la desinfección de las habitaciones y diversos procedimientos de
Embalsamamientos
Después de comer, Federico volvió a la sastrería para encargar los trajes de luto de
los criados, y tuvo que hacer una última diligencia, pues había encargado guantes de castor
y eran de hiladillo los que convenían.
Cuando llegaron las diez del día siguiente el gran salón se llenó de gente, y casi
todos, al saludarse, decían en tono melancólico:
¡Y Yo que lo vi apenas hace un mes! ¡Dios mío! ¡Este es el destino de todos!
Sí, pero procuremos que llegue lo más tarde posible.
Lanzaban una risita de satisfacción y entablaban diálogos completamente ajenos a
las circunstancias. Por fin el maestro de ceremonias, con frac a la francesa y calzón corto,
capa, cintas de batista en las mangas, espadín al costado y tricornio bajo el brazo,
pronunció, haciendo una reverencia, las palabras de costumbre:
Señores, cuando gusten.
Y partieron.
Era día de mercado de flores en la plaza de la Madeleine.
Hacía un tiempo claro y apacible, y la brisa, que' sacudía ligeramente los puestos de
lienzo, henchía en los bordes el inmenso paño negro tendido sobre la fachada. El escudo de
armas del señor Dambreuse en escaque de terciopelo, se repetía en él tres veces; consistía
en un brazo izquierdo de oro con el puño cerrado y guantelete de plata, más la corona de
conde y esta divisa: Por todos los caminos.
Los portadores subieron el pesado ataúd hasta lo alto de la escalinata y entraron.
Las seis capillas, el hemiciclo y las sillas estaban revestidos de negro. El catafalco,
al pie del coro, formaba con sus grandes cirios un solo foco de luces amarillas. En candelabros a ambos costados ardían llamas de alcohol.
Los personajes más importantes se ubicaron en el presbiterio y los otros en la nave,
y el oficio comenzó. Con excepción de algunos, la ignorancia religiosa de todos era tan
grande que el maestro de ceremonias les hacía de vez en cuando señas para que se
levantasen, se arrodillasen y volviesen a sentarse. El órgano y dos contrabajos alternaban
con las voces; en los intervalos de silencio se oía el murmullo del sacerdote en el altar, y
luego volvían la música y los cantos.
Una luz mate descendía de las tres cúpulas, pero la puerta entreabierta enviaba
horizontalmente como un río de claridad blanquecina que iluminaba las cabezas
descubiertas, y en el aire, a media altura de la nave, flotaba una sombra traspasada por el
reflejo de los oros que decoraban la nervadura de las pechinas y el follaje de los capiteles.
Federico, para distraerse, escuchaba el Dies irae, contemplaba a los asistentes y
trataba de ver las pinturas demasiado altas que representaban la vida de Santa Magdalena.
Por suerte, se le acercó Pellerin e inició inmediatamente una larga disertación a propósito
de los frescos. Tocaron la campana y salieron de la iglesia.
La carroza fúnebre, adornada con colgaduras y altos plumeros, se encaminó hacia el
cementerio del Père-Lachaise, tirada por cuatro caballos negros con borlas en la crin y
penachos en la cabeza, y envueltos hasta los cascos en anchas gualdrapas con bordados de
plata. El cochero, con botas altas de montar, llevaba un tricornio del que colgaba un largo
crespón. Sostenían las cintas cuatro personajes: un cuestor de la Cámara de Diputados, un
miembro del Consejo General del Aube, un representante de las compañías hulleras, y
Fumichon, en calidad de amigo. Seguían la calesa del difunto y otros doce coches de duelo.
A continuación la comitiva llenaba el centro del bulevar.
Los transeúntes se detenían para ver todo eso; las mujeres, con sus niños de pecho
en los brazos, se subían en sillas, y las personas que bebían en los cafés se asomaban a las
ventanas con un taco de billar en la mano.
El camino era largo; y -como sucede en las comidas de etiqueta, en las que todos se
muestran reservados al principio y expansivos después- la severa actitud general se relajó
muy pronto. Se conversaba acerca del rechazo por la Cámara de los gastos de
representación propuestos para el presidente. El señor Piscatory se había mostrado muy
mordaz; Montalembert, "magnífico como de costumbre", y los señores Chambolle, Pidoux,
Creton y, en fin, toda la comisión, habría debido seguir, tal vez, el consejo de los señores
Quentin-Beauchart y Dufour.
Esas conversaciones continuaron en la calle de la Roquette, con tiendas a ambos
lados, en las que sólo se veían cadenas de vidrios de colores y arandelas negras cubiertas de
dibujos y de letras doradas, lo que les daba el aspecto de grutas llenas de estalactitas y de
almacenes de loza. Pero al llegar a la verja del cementerio todos callaron instantáneamente.
Las tumbas se alzaban entre los árboles: columnas truncadas, pirámides, templos,
dólmenes, obeliscos, bóvedas etruscas con puerta de bronce. En algunas se veían como
camarines fúnebres con sillones rústicos y sillas de tijera. Telas de Araña colgaban como
andrajos de las cadenitas de las urnas, y el polvo cubría los ramilletes con cintas de seda y
los crucifijos. En todas partes, entre los balaustres, sobre las tumbas, había coronas de
siemprevivas y candelabros, jarrones, flores, discos negros realzados con letras doradas,
estatuitas de yeso, que representaban niños y niñas o angelitos sostenidos en el aire por
alambres, e inclusive muchos resguardados por un techo de cinc. Grandes cables de vidrio
hilado, negro, blanco y azul, descendían desde lo alto de las estelas hasta las losas
formando largos repliegues parecidos a boas. Los rayos del sol los hacían centellear entre
las cruces de madera negra. La carroza fúnebre avanzaba por los amplios caminos,
pavimentados como las calles de una ciudad. De vez en cuando rechinaban los ejes de las
ruedas. Mujeres arrodilladas, con el vestido arrastrándose por el césped, hablaban en voz
baja a los muertos. Vahos blanquecinos se desprendían del verdor de los tejos: eran
ofrendas abandonadas, residuos que se quemaban.
La fosa del señor Dambreuse se hallaba cerca de la de Manuel y Benjamín Constant.
El terreno desciende en ese lugar en una pendiente abrupta. Se ven más abajo copas de
árboles verdes, y más lejos chimeneas de bombas de incendio, y al fondo toda la gran
ciudad.
Federico pudo admirar el paisaje mientras pronunciaban los discursos.
El primero fue en nombre de la Cámara de Diputados; el segundo, en el del Consejo
General del Aube; el tercero, en el de la Sociedad Hullera de Saône-et-Loire; el cuarto, en
el de la Sociedad Agrícola del Yona; y hubo un quinto en el de una sociedad filantrópica.
Por fin, todos se iban, cuando un desconocido comenzó a leer un sexto discurso en nombre
de la Asociación de Anticuarios de Amiens.
Y todos aprovecharon la ocasión para tronar contra el socialismo, como víctima del
cual había muerto el señor Dambreuse. Eran el espectáculo de la anarquía y su devoción
por el orden los que habían abreviado sus días. Se elogiaron su inteligencia, su probidad, su
generosidad, e incluso su mutismo como representante del pueblo, pues, si bien no era
orador, poseía en cambio esas cualidades sólidas, mil veces preferibles, etc… con las demás
frases de rigor: "Fin prematuro, pesar eterno, la otra patria, ¡adiós, o más bien hasta la
vista!"
Cayó la tierra, mezclada con guijarros, y ya no volverían a ocuparse de él en el
mundo.
Sin embargo, todavía se habló un poco de él a la vuelta del cementerio, sin hacer
muchos esfuerzos para elogiarlo. Hussonnet, que debía informar acerca del entierro en los
diarios, repitió en broma todos los discursos, pues, en fin de cuentas, el señor Dambreuse
había sido uno de los alboroquistas26 más distinguido del último reinado. Luego los coches
de duelo llevaron a los burgueses a sus negocios respectivos; la ceremonia no había durado
demasiado tiempo y se felicitaban por ello.
Federico, cansado, volvió a su casa.
Cuando al día siguiente se presentó en el palacio Dambreuse le advirtieron que la
señora trabajaba en el despacho de la planta baja. Los cartapacios y los cajones estaban
abiertos y revueltos, los libros de cuentas arrojados a derecha e izquierda, un rollo de
papelotes titulado "Créditos perdidos" en el suelo; Federico estuvo a punto de tropezar con
él y lo recogió. La señora de Dambreuse desaparecía, hundida en el butacón.
-Y bien, ¿qué haces? ¿Qué sucede?
-¿Qué sucede? ¡Que estoy arruinada, arruinada! ¿Oyes?
26
Palabra derivada caprichosamente de alboroque, regalo que en una venta se añade al precio convenido
El escribano Adolfo Langlois la había llamado a su estudio para darle a conocer un
testamento dictado por su marido antes de su casamiento. Legaba todo a Cecilia y el otro
testamento se había perdido. Federico palideció intensamente. Sin duda no habían buscado
bien.
-¡Pero mira esto! -dijo la señora de Dambreuse mostrándole la habitación revuelta.
Las dos cajas fuertes estaban abiertas y desfondadas a mazazos y había dado vuelta
al pupitre, registrado los armarios, sacudido los felpudos. Pero de pronto, lanzando un grito
agudo, se abalanzó a un rincón donde acababa de ver una cajita con cerradura de cobre. La
abrió, ¡y estaba vacía!
-¡Qué miserable! -exclamó-. ¡Y yo que lo he cuidado con tanta abnegación!
Luego estalló en sollozos.
-Tal vez esté en otra parte --dijo Federico.
-¡No, estaba allí, en esa caja fuerte! Lo vi hace poco tiempo. ¡Lo ha quemado, estoy
segura!
Un día, al comienzo de su enfermedad, el señor Dambreuse había bajado al
despacho para firmar algunos documentos.
-¡Fue entonces cuando lo hizo!
Y volvió a caer en una silla, aniquilada. Una madre que llora junto a una cuna vacía
no es más digna de lástima que la señora de Dambreuse ante las arcas abiertas. Pero su
dolor, a pesar de la vileza del motivo, parecía tan profundo, que Federico trató de
consolarla diciéndole que, después de todo, no quedaba reducida a la miseria.
-¡Sí, es la miseria, puesto que no puedo ofrecerte una gran fortuna!
No tenía más que treinta mil libras de renta, sin' contar el palacio, que acaso valdría
de dieciocho a veinte mil.
Aunque eso era la opulencia para Federico, no dejaba de sentirse desilusionado.
Tenía que despedirse de sus sueños y de la gran vida que proponía darse. El honor lo
obligaba a casarse con la señora de Dambreuse. Reflexionó durante unos instantes y luego
dijo en tono afectuoso:
-¡Pero te tendré siempre a ti!
Ella se arrojó en sus brazos y él la apretó contra su pecho con un enternecimiento en
el que había un poco de admiración por sí mismo. La señora de Dambreuse, que había
dejado de llorar, levantó el rostro, radiante de dicha, y estrechándole la mano le dijo:
-¡Nunca he dudado de ti! ¡Contaba con esto!
Esta seguridad anticipada de lo que él consideraba una buena acción desagradó al
joven.
Luego ella lo llevó a su habitación, y allí hicieron algunos planes. Federico debía
pensar ahora en abrirse camino, y le dio admirables consejos acerca de su candidatura.
Lo primero que tenía que hacer era aprender dos o tres frases de economía política.
Debía especializarse en algo, como en la cría caballar, por ejemplo, escribir muchas
memorias sobre cuestiones de interés local, tener siempre a su disposición oficinas de
correo o despachos de tabaco, hacer una multitud de pequeños favores. El señor Dambreuse
había sido un buen modelo al respecto. Así, una vez, en el campo, hizo detener su jardinera,
llena de amigos, ante el puesto de un zapatero remendón y le compró para sus huéspedes
doce pares de zapatos, y para él mismo unas botas horribles que tuvo el heroísmo de llevar
durante quince días. Esa anécdota los puso alegres. Ella relató otras, con un derroche de
gracia, travesura e ingenio.
Aprobó el propósito de Federico de ir inmediatamente a Nogent. La despedida fue
afectuosa, y luego, en el umbral, ella preguntó una vez más:
-Me amas, ¿verdad?
-Eternamente -respondió Federico.
Un mandadero lo esperaba en su casa con una esquelita escrita a lápiz en la que se le
anunciaba que Rosanette iba a dar a luz. Había estado tan ocupado desde hacía algunos días
que ya no se acordaba de ella. Estaba internada en un establecimiento especial de Chaillot.
Federico tomó un coche de alquiler y partió.
En la esquina de la calle de Marbeuf, y en una placa con grandes letras, leyó:
"Sanatorio y Maternidad de la señora Alessandri, comadrona de primera clase, ex alumna
de la Maternidad, autora de varias obras, etc.". Y en el centro de la calle, sobre la puerta,
que era un postigo, el letrero repetía, suprimiendo la palabra maternidad: "Sanatorio de la
señora Alessandri", con todos sus títulos.
Federico dio un aldabonazo.
Una doncella con modales de confidenta lo introdujo en 1 una sala donde había una
mesa de caoba, sillones de terciopelo granate y un reloj con su pantalla esférica.
Casi inmediatamente se presentó la señora Alessandri. Era una mujer alta y morena
de cuarenta años, esbelta, con bellos ojos y bien educada. Dijo a Federico que la madre
había tenido un buen parto y lo hizo subir a su habitación.
Rosanette sonrió al verlo y, como sumergida bajo las oleadas de amor que la
ahogaban, dijo en voz baja:
-¡Es un niño, ahí está! -y señaló una cuna colocada junto a su lecho.
Federico apartó las cortinas y vio entre los pañales algo de un color rojo amarillento,
muy arrugado y que olía mal y daba vagidos.
-¡Bésalo!
El, para ocultar su repugnancia, replicó:
-Pero temo hacerle daño.
-¡No, no!
Y Federico besó a su hijo con la punta de los labios. -¡Cómo se te parece!
Y con sus brazos débiles Rosanette se colgó del cuello de Federico con una efusión
sentimental que él nunca había visto.
Recordó a la señora de Dambreuse y se reprochó como una monstruosidad su
traición a aquella pobre criatura que amaba y sufría con toda la sinceridad de su naturaleza.
Durante muchos días la acompañó hasta la noche.
Rosanette se sentía dichosa en aquella casa discreta; las contraventanas de la
fachada estaban constantemente cerradas, y la habitación, tapizada con zaraza clara, daba a
un gran jardín. La señora Alessandri, cuyo único defecto consistía en citar como amigos
íntimos a los médicos ilustres, la rodeaba de atenciones; sus compañeras, casi todas
señoritas provincianas, se aburrían mucho porque nadie iba a visitarlas; Rosanette se dio
cuenta de que la envidiaban y se lo dijo a Federico con orgullo. Sin embargo, tenían que
hablar en voz baja, porque los tabiques eran delgados y todos acechaban a pesar del ruido
de los pianos.
Por fin Federico se disponía a partir para Nogent cuando recibió una carta de
Deslauriers.
Dos nuevos candidatos se presentaban, uno conservador y el otro rojo; un tercero,
quienquiera que fuese, no tenía probabilidades de triunfar. La culpa era de Federico, que
había dejado pasar el momento oportuno; debía haber ido antes y trabajado en favor de su
candidatura. "Ni siquiera se te ha visto en los comicios agrícolas." El abogado le censuraba
que no contaron con apoyo alguno de los diarios. "¡Si hubieras seguido en otro tiempo mis
consejos! ¡Si tuviéramos un periódico propio!" Insistía en eso. Además, muchas personas
que habrían votado en su favor por consideración al señor Dambreuse le abandonarían
ahora. Deslauriers era uno de ellos. Como ya no podía esperar nada del capitalista,
abandonaba a su protegido.
Federico llevó la carta a la señora de Dambreuse.
-No has estado en Nogent-le dijo ella.
-¿Por qué lo dices?
-Porque vi a Deslauriers hace tres días.
Al enterarse de la muerte de su marido, el abogado había ido a entregarle informes
sobre la hulla y ofrecerle sus servicios como hombre de negocios. Eso le pareció extraño
a Federico. ¿Qué hacía allí su amigo?
La señora de Dambreuse quiso saber en qué había empleado el tiempo desde su
separación.
-He estado enfermo -dijo Federico.
-Debías haberme avisado, por lo menos.
-¡Oh, no valía la pena! Además, he estado muy atareado con entrevistas y visitas.
Desde entonces tuvo que vivir una existencia doble, durmiendo puntualmente en
casa de la Mariscala y pasando la tarde en casa de la señora de Dambreuse, de modo que
apenas le quedaba al día una hora de libertad.
El niño estaba en el campo, en Andilly. Iba a verlo todas las semanas.
La casa de la nodriza se hallaba en lo alto de la aldea, en el fondo de un patiecito
oscuro como un pozo, con paja en el suelo, gallinas aquí y allá y un carro para las hortalizas
en el cobertizo. Rosanette comenzaba besando frenéticamente a su mamoncillo, y presa de
una especie de delirio, iba y venía, trataba de ordeñar a la cabra, comía pan moreno,
aspiraba el olor del estiércol y hasta quería poner un poco en su pañuelo.
Después daban largos paseos; ella entraba en los viveros, arrancaba las ramas de
lilas que colgaban fuera de las tapias, gritaba: "¡Arre, borriquito!" a los asnos que arrastraban un carricoche y se detenía a contemplar desde la verja el interior de los bellos
jardines; o bien la nodriza tomaba al niño y lo ponía a la sombra de un nogal, y las dos
mujeres charlaban durante horas acerca de ñoñerías cargantes.
Federico, junto a ellas, contemplaba los viñedos en las pendientes del terreno, con la
copa de un árbol de trecho en trecho, los senderos polvorientos parecidos a cintas grises, las
casas que ponían en el verdor manchas blancas y rojas; y a veces el humo de una
locomotora se alargaba horizontalmente, al pie de las colinas boscosas, como una gigantesca pluma de avestruz cuyo extremo desaparecía en el aire.
Luego sus miradas volvían a posarse en su hijo. Se lo imaginaba ya mozo; sería su
compañero, aunque tal vez tonto y seguramente desdichado. La ilegitimidad de su
nacimiento le oprimiría siempre; más le habría valido no haber nacido, y Federico
murmuraba: "¡Pobre niño!", con el corazón rebosante de una tristeza incomprensible.
Con frecuencia perdían el último tren. Entonces, la señora de Dambreuse reñía a
Federico por su impuntualidad y él inventaba una mentira.
Tenía que inventarlas también para Rosanette. Ella no comprendía dónde pasaba las
tardes, y cuando enviaba a alguien a su casa, nunca lo encontraba. Un día en que estaba en
ella las dos se presentaron casi al mismo tiempo. Hizo salir a la Mariscala y ocultó a la
señora de Dambreuse diciéndole que su madre iba a llegar.
Esas mentiras no tardaron en divertirle; repetía a la una el juramento que acababa de
hacer a la otra, les enviaba ramilletes parecidos, les escribía al mismo tiempo, hacía
comparaciones entre ambas, y siempre había una tercera presente en su pensamiento. La
imposibilidad de poseerla le justificaba sus perfidias, que avivaban el placer alternándolas;
y cuando más engañaba a cualquiera de ellas tanto más le amaba ella, como si sus amores
se enardeciesen recíprocamente y en una especie de emulación cada una quisiese hacerle
olvidar a la otra.
-Admira mi confianza -le dijo un día la señora de Dambreuse, desdoblando un papel
en el que se le comunicaba que el señor Moreau vivía conyugalmente con cierta Rosa Bron
-. ¿Es la señorita de las carreras por casualidad?
-¡Qué absurdo! -replicó Federico-. Déjame que la vea.
La carta, escrita en caracteres romanos, no estaba firmada. Al principio la viuda de
Dambreuse había tolerado aquella querida que ocultaba su adulterio, pero como su pasión
aumentaba, había exigido la ruptura, realizada desde hacía mucho tiempo según Federico; y
cuando terminó sus protestas de fidelidad, ella replicó, guiñando los ojos, en los que
brillaba una mirada parecida a la punta de un puñal:
-Bueno, ¿y la otra?
-¿Qué otra?
-La esposa del fabricante de loza.
Federico se encogió de hombros desdeñosamente y ella no insistió.
Pero un mes después, cuando hablaban de honradez y de lealtad y él se jactó de la
suya, incidentalmente y por precaución, ella le dijo: ,
-Es cierto, eres honrado; ya no vas por allí. Federico, que pensaba en la: Mariscala,
balbuceó: -¿Por dónde?
-Por la casa de la señora de Arnoux.
Él le suplicó que le dijera quién le había informado de eso. Era la señora de
Regimbart, su costurera.
¡Así que ella conocía su vida y él nada sabía de la de ella!
Sin embargo, había descubierto en su tocador la miniatura de un señor de largos
bigotes. ¿Era el mismo del que le habían contado en otro tiempo una vaga historia de suicidio? Pero no existía medio alguno de averiguar más al respecto. Por lo demás, ¿para qué?
Los corazones femeninos son como esos mueblecitos con secreto llenos de cajones
enchufados los unos en los otros; uno se toma el trabajo de abrirlos, se rompe las uñas y
luego encuentra en el fondo una flor marchita, un poco de polvo, ¡o el vacío! Además,
acaso temía averiguar demasiado.
Ella lo obligaba a rechazar las invitaciones para reuniones a las que no podía ir con
él, lo retenía a su lado y temía perderlo; y a pesar de esa unión, cada día mayor, de pronto
surgían entre ellos profundos abismos a propósito de cosas sin importancia, como el juicio
acerca de una persona o de una obra de arte.
Tocaba el piano de una manera correcta y recia. Su espiritualismo -pues la señora de
Dambreuse creía en la trasmigración de las almas a las estrellas- no le impedía administrar
su fortuna admirablemente. Era altiva con sus servidores y sus ojos permanecían secos ante
los andrajos de los pobres. Un egoísmo ingenuo se ponía de manifiesto en sus frases
corrientes: "¿Qué me importa eso?" "¡Sería muy crédula si lo diese por cierto!" "¿Acaso
tengo que hacerlo? y mil pequeños actos inanalizables y odiosos. Habría escuchado detrás
de las puertas, sin duda mentía a su confesor. Por deseo de dominar quiso que Federico la
acompañase los domingos a la iglesia; él le obedeció y le llevaba el devocionario.
La pérdida de la herencia la había cambiado mucho. Las muestras de pesar
atribuidas a la muerte de su marido la hacían interesante y, como en otro tiempo, recibía a
mucha gente. Desde el fracaso electoral de Federico ambicionaba para los dos una legación
en Alemania, y en consecuencia lo primero que había que hacer era someterse a las ideas en
boga.
Unos deseaban el Imperio, otros a los Orleans y otros más al conde de Chambord,
pero todos convenían en la urgencia de la descentralización, para lo que se proponían
muchos medios, como estos: dividir a París en una multitud de grandes calles para instalar
en ellas aldeas; trasladar a Versalles la sede del gobierno, llevar a Bourges las escuelas,
suprimir las bibliotecas, confiar todo a los generales de división; y se elogiaba a los
campesinos, ¡porque el hombre inculto posee naturalmente más sensatez que los otros! Los
odios abundaban: el odio contra los maestros de instrucción primaria y los taberneros,
contra las clases de filosofia y los cursos de historia, contra las novelas, los chalecos rojos y
las barbas largas, contra toda independencia y toda manifestación de individualismo,
porque había que "restablecer el principio de autoridad", en nombre de quienquiera que se
ejerciese y de doquiera que viniese, con tal que fuese la Fuerza, la Autoridad. Los
conservadores hablaban ahora como Sénécal. Federico ya no comprendía nada; volvía a
encontrar en casa de su ex querida las mismas frases pronunciadas por los mismos
hombres.
Los salones de cortesanas --su importancia data de esa época- eran un terreno
neutral donde se encontraban los reaccionarios de distintas tendencias. Hussonnet, que se
dedicaba a denigrar las glorias contemporáneas -buena manera de restaurar el Ordeninspiró a Rosanette el deseo de tener sus reuniones como cualquier otra; él escribiría las
crónicas; llevó primeramente a un hombre serio, Fumichon, y luego aparecieron
Nonancourt, el señor de Grémonvílle, el señor de Larsillois, ex prefecto, y Cisy, que era en
ese momento agrónomo, bajo bretón y más que nunca cristiano.
Iban, además, los ex amantes de la Mariscala, como el barón de Comaing, el conde
de f umillac y algunos otros; la libertad de sus modales ofendía a Federico.
Para darse tono como dueño de casa aumentó el boato de ésta. Tomó un lacayo,
cambió de alojamiento y adquirió un nuevo mobiliario. Esos gastos eran útiles para que su
casamiento pareciera menos desproporcionado con su fortuna, que de este modo disminuía
espantosamente, ¡y Rosanette no lo comprendía!
Burguesa situada fuera de su clase social, adoraba la vida doméstica, un hogar
tranquilo. Sin embargo, le agradaba tener "un día de recibo"; decía "Esas mujeres"
hablando de sus semejantes, deseaba ser "una dama de la alta sociedad" y se creía una de
ellas. Pidió a Federico que no fumara en el salón y trató de hacerle comer de vigilia por
buen tono.
En fin, no se ajustaba a su papel, pues se iba haciendo seria, e inclusive antes de
acostarse mostraba siempre un poco de melancolía, lo mismo que hay cipreses en la puerta
de un lugar de diversión.
Federico descubrió la causa: soñaba con el casamiento, ¡ella también! Eso lo
exasperó. Además, recordaba su aparición en casa de la señora de Arnoux y le guardaba
rencor por su larga resistencia.
No por eso dejaba de averiguar quiénes habían sido sus amantes. Ella los negaba
todos. Comenzó a sentir una especie de celos. Le irritaban los regalos que había recibido y
que seguía recibiendo, y a medida que el fondo mismo de Rosanette le molestaba cada vez
más, una atracción sensual ríspida y bestial lo arrastraba hacia ella, ilusiones de un instante
que se resolvían en odio.
Sus palabras, su voz, su sonrisa, todo acabó desagradándole, especialmente sus
miradas, las miradas de aquellos ojos de mujer eternamente límpidas y necias. A veces se
sentía tan harto que la habría visto morir sin conmoverse. ¿Pero cómo se podía enojar? Ella
mostraba una amabilidad desesperante.
Deslauriers reapareció y explicó su residencia en Nogent diciendo que trataba de
conseguir un estudio de procurador. Federico se alegró de volver a verlo, pues al fin y al
cabo era alguien. Y lo admitió en su círculo.
El abogado comía de vez en cuando en su casa, y cuando se producían pequeñas
disputas se ponía siempre del lado de Rosanette, por lo que en una ocasión Federico le dijo:
-¡Acuéstate con ella si eso te divierte!
Tan ansioso estaba de que algún acontecimiento lo liberara de la Mariscala.
Hacia mediados de junio Rosanette recibió una citación judicial del escribano
Atanasio Gautherot ordenándole que pagara cuatro mil francos que debía a la señorita Clemencia Vatnaz, pues de no hacerlo iría al día siguiente a embargarla.
En efecto, de los cuatro pagarés firmados en otro tiempo sólo había pagado uno,
pues el dinero obtenido posteriormente lo dedicó a otras necesidades.
Corrió a casa de Arnoux. Vivía en el barrio de Saint-Germain, pero el portero
ignoraba la calle. Fue a ver a muchos amigos, no encontró a nadie y volvió desesperada. No
quería decir nada a Federico, por temor a que aquel nuevo enredo perjudicase a su
casamiento.
Al día siguiente por la mañana se presentó el señor Gautherot con dos
acompañantes, uno pálido, enclenque y con cara de hambriento, y el otro con cuello
postizo, trabillas muy tirantes y un dedil de tafetán negro en el índice; y los dos
inmundamente sucios, con los cuellos grasientos y las mangas del levitón demasiado cortas.
Su patrón, hombre, al contrario, muy apuesto, comenzó excusándose por su penosa
misión, mientras examinaba el departamento, "lleno de lindas cosas, mi palabra de honor".
Y añadió:
-Aparte de otras que no pueden ser embargadas.
A un gesto suyo los dos aguaciles desaparecieron.
Entonces se redoblaron sus cumplidos. ¿se podía creer que una persona tan ...
encantadora no tuviese un amigo serio? Una venta por mandato judicial era una verdadera
desgracia, de la que no es posible rehabilitarse. Trató de asustar a Rosanette, y luego, al
verla impresionada, adoptó de pronto un tono paternal. El conocía la alta sociedad, había
tenido que ver con todas aquellas damas, y, mientras las nombraba, examinaba los cuadros
de las paredes. Eran antiguos lienzos del buen Arnoux, bocetos de Sombaz, acuarelas de
Burrieu y tres paisajes de Dittmer. Rosanette no conocía su precio, evidentemente. El señor
Gautherot se volvió hacia ella y le dijo:
-Escuche. Para demostrarle que soy un buen hombre hagamos una cosa: cédame
esos Dittmer y yo pagaré todo: ¿Convenido?
En ese momento Federico, enterado por Delfina en la antesala y que acababa de ver
a los dos aguaciles, entró con el sombrero puesto y en actitud airada. El señor Gautherot
recobró su dignidad y, como la puerta había quedado abierta, dijo:
-¡Vamos, señores, escriban! En la segunda habitación, decíamos, una mesa de roble
con sus dos tablas suplementarias, dos aparadores...
Federico lo interrumpió para preguntarle si no había manera de impedir el embargo.
-Sí por cierto. ¿Quién pagó los muebles? -Yo.
Pues bien, formule una reivindicación y así ganará usted tiempo.
El señor Gautherot terminó rápidamente su inventario y en el acta lo asignó en
interdicto a la señorita Bron. Luego se retiró.
Federico no hizo el menor reproche a Rosanette. Contemplaba en la alfombra las
huellas de barro dejadas por las botas de los aguaciles y pensaba:
"Va a haber que buscar dinero."
-¡Dios mío, qué tonta soy! -exclamó la Mariscala.
Registró un cajón, sacó de él una carta y se apresuró a ir a la Sociedad para el
Alumbrado del Languedoc, con el fin de obtener la transferencia de sus acciones.
Volvió una hora después. ¡Los títulos habían sido vendidos a otro! El empleado,
después de examinar la promesa escrita por Arnoux, le dijo:
-Esta carta no la constituye a usted de modo alguno en propietaria de los títulos. La
Compañía no la reconoce.
En resumen, la despidió y volvía sofocada; Federico debía ir inmediatamente a ver a
Arnoux para aclarar el asunto.
Pero Arnoux podía creer que Federico iba a verlo para recuperar indirectamente los
quince mil francos de su hipoteca perdida; además, esa reclamación a un hombre que había
sido amante de su querida le parecía una vileza. Decidiéndose por un término medio, fue al
palacio Dambreuse para que le dieran la dirección de la señora de Regimbart, envió a su
casa un mandadero y así se enteró del café que frecuentaba entonces el Ciudadano.
Era un cafetín de la plaza de la Bastilla, donde pasaba todo el día en el rincón de la
derecha, en el fondo, inmóvil como si formara parte del edificio.
Después de pasar sucesivamente por la taza de café, el ponche, la sangría, el vino
caliente e inclusive el vino aguado, había vuelto a la cerveza, y cada media hora dejaba
escapar la palabra: ` ¡Bock!", pues había reducido su lenguaje a lo indispensable. Federico
le preguntó si veía alguna vez a Arnoux.
-¡No!
-¿Por qué? -¡Es un imbécil!
La política los separaba tal vez, y Federico creyó conveniente preguntarle por
Compain.
-¡Qué animal! ¿Cómo es eso?
-¡Su cabeza de becerro!
-¡Ah!, explíqueme qué es eso de la cabeza de becerro. Regimbart sonrió
compasivamente.
-¡Tonterías!
Federico, tras un largo silencio, preguntó: -¿Ha cambiado de domicilio? -¿Quién?
-Arnoux.
-Sí, calle de Fleurus. -¿Qué número?
-¿Acaso frecuento yo a los jesuitas? -¿Cómo a los jesuitas? El Ciudadano respondió,
furioso:
—Con el dinero de un patriota que le hice conocer ese cochino ha puesto una tienda
de rosarios.
-¡No es posible!
-Vaya a verlo.
Nada más cierto; Arnoux, debilitado por un ataque, se había vuelto hacia la religión;
por lo demás, "había tenido siempre un fondo religioso", y, con la aleación de mercantilismo y de ingenuidad que era natural en él, para conseguir su salvación y su fortuna se
dedicaba al comercio de objetos religiosos.
Federico no tuvo dificultad en encontrar su establecimiento, cuya muestra decía:
`Las Artes Góticas - Restauración de objetos para el culto. - Ornamentos de iglesia. Escultura policroma. -Incienso de los Reyes Magos, etc."
En los dos ángulos del escaparate se alzaban dos estatuas de madera pintarrajeadas
con oro, bermellón y azul; un San Juan Bautista con su piel de cordero y una Santa
Genoveva con rosas en el delantal y una rueca bajo el brazo; además, grupos de yeso: una
monja instruyendo a una muchacha, una madre arrodillada junto a una cuna, tres colegiales
ante el comulgatorio. El grupo más lindo era una especie de cabaña que representaba el
interior del pesebre con el asno, el buey y el Niño Jesús tendido en la paja, verdadera paja.
C Los estantes estaban llenos de medallas, rosarios de todas clases, pilas de agua bendita en
forma de concha, y retratos de las glorias eclesiásticas, entre las que se destacaban
monseñor Afire y el Santo Padre, ambos sonriendo.
Arnoux, tras el mostrador, dormitaba con la cabeza baja. 4 Había envejecido mucho,
y hasta tenía alrededor de las sienes una corona de granitos rosados que iluminaba el reflejo
de las cruces doradas heridas por el sol.
Federico, ante aquella decadencia, se entristeció. Sin embargo, sacrificándose por la
Mariscala, se resignó a entrar, y avanzaba ya cuando en el fondo de la tienda apareció la
señora de Arnoux. Al verla, dio media vuelta y se fue.
-No lo he encontrado -dijo cuando volvió a casa.
Y fue inútil que repitiera que iba a escribir inmediatamente a su escribano de El
Havre para que le enviara dinero, pues Rosanette se enfureció. Nunca se había visto un
hombre tan débil, tan flojo; mientras ella sufría mil privaciones los otros se regalaban.
Federico pensaba en la pobre señora de Arnoux, imaginándose la lastimosa
mediocridad de su hogar. Se había sentado al escritorio, y como la voz agria de Rosanette
continuaba, gritó:
-¡Cállate en nombre del cielo!
-¿Vas a defenderlos por casualidad?
-¡Pues bien, sí! ¿A qué se debe ese ensañamiento? -Y tú, ¿por qué no quieres que
paguen? ¡Es porque temes afligir a tu ex amiga, confiésalo!
Federico sintió ganas de arrojarle el reloj. No sabía qué decir y calló. Rosanette,
mientras daba vueltas por la habitación, añadió:
-Voy a poner pleito a tu Arnoux. ¡Oh, ya no te necesito! -Y repulgando los labios,
terminó-. Consultaré.
Tres días después Delfina entró bruscamente.
-¡Señora, señora, ahí está un hombre con un tarro de engrudo que me da miedo!
Rosanette pasó a la cocina y vio a un bribón con la cara picada de viruelas,
paralítico de un brazo, medio borracho y que farfullaba.
Era el fijador de carteles del señor Gautherot. Como la impugnación del embargo
había sido denegada, era necesario proceder a la venta.
Por el trabajo de subir la escalera reclamó, ante todo, un vasito; luego, creyendo que
la señora era una actriz, pidió entradas para el teatro. A continuación pasó mucho tiempo
haciendo guiñadas de ojos incomprensibles y por fin declaró que por dos francos
desgarraría en parte el cartel fijado ya en la puerta de la calle, donde aparecía el nombre de
Rosanette, rigor excepcional que ponía de manifiesto el odio de la Vatnaz.
La solterona era sensible en otro tiempo, e inclusive, con motivo de una aflicción
sentimental había escrito a Béranger pidiéndole un consejo. Pero la habían agriado las
borrascas de la vida, pues alternativamente había dado lecciones de piano, presidido una
mesa redonda, colaborado en revistas de modas, subalquilado departamentos, vendido
encajes en el mundo de las mujeres galantes, donde sus relaciones le permitieron servir a
muchas personas, entre ellas a Arnoux. Anteriormente había trabajado en un
establecimiento comercial.
Allí pagaba el sueldo a las obreras, y para cada una de ellas llevaba dos libros de
cuentas, uno de los cuales conservaba siempre. Dussardier, que por cortesía llevaba el de
una tal Hortensia Baslin, se presentó un día en la caja en el momento en que la señorita
Vatnaz llevaba la cuenta de esa muchacha, 1.682 francos, que el cajero le pagó. Ahora bien,
la víspera Dussardier sólo había anotado 1.082 en el libro de la Bassin. Volvió a pedírselo
con un pretexto, y luego, para ocultar el robo, le dijo que lo había perdido. La obrera repitió
cándidamente la mentira a la señorita Vatnaz, quien, para cerciorarse de la verdad, habló de
ello en tono indiferente con el buen empleado, que se limitó a contestar: "Lo he quemado",
y así terminó el asunto. La Vatnaz abandonó la casa poco tiempo después, sin creer en la
destrucción del libro de cuentas e imaginándose- que Dussardier lo conservaba.
Cuando se enteró de que estaba herido, se apresuró a ir a su casa con el propósito de
recuperarlo. Pero al no encontrarlo a pesar de las pesquisas más sutiles, sintió respeto, y
pronto amor, por aquel muchacho tan leal, tan amable, tan heroico y tan fuerte. Semejante
buena suerte a su edad era inesperada, y se lanzó sobre ella con un apetito de ogresa; y por
Dussardier abandonó la literatura, el socialismo, "las doctrinas consoladoras y las utopías
generosas", los cursos que seguía sobre la Desubalternización de la mujer, todo, incluso a
Delmar mismo, y finalmente se ofreció a casarse con el dependiente.
Aunque era su querida, él no estaba enamorado de ella. Además, no había olvidado
su robo, y, como por otra parte era demasiado rica, no aceptó. Entonces ella le dijo,
llorando, que había soñado con que los dos instalaran un taller de confección. Ella contaba
con los primeros fondos indispensables, que aumentarían en cuatro mil francos en la
semana siguiente, y le informó de sus diligencias judiciales contra la Mariscala.
Dussardier lo lamentó por su amigo. Recordaba la cigarrera ofrecida cuando estaba
en la comisaría, las noches pasadas en el muelle Napoleón, tantas charlas agradables, los
libros prestados, las mil complacencias de Federico. Rogó a la Vatnaz que desistiera.
Ella se burló de su bondad y manifestó contra Rosanette un aborrecimiento
incomprensible; llegaba a desear la fortuna sólo para aplastarla luego con su carroza.
Esos abismos de maldad espantaron a Dussardier, y cuando se enteró con exactitud
de cuál iba a ser el día de la venta salió y a la mañana siguiente se presentó en la casa de
Federico muy turbado.
-Tengo que disculparme ante usted. ¿Por qué?
-Usted me considera un ingrato, porque ella es... -balbuceó-. ¡Oh, no volveré a
verla, no seré su cómplice!
Y como Federico lo miró sorprendido, añadió:
-¿Acaso no van a vender dentro de tres días los muebles de su querida?
-¿Quién se lo ha dicho?
-¡Ella misma, la Vatnaz! Pero yo temo ofenderlo ...
-De ningún modo, querido amigo.
-Es cierto. ¡Qué bueno es usted!
Y le entregó discretamente una carterita de badana.
Contenía cuatro mil francos, todas sus economías.
-¡Cómo! ¡Ah, no, no!
-Yo sabía que lo ofendería -replicó Dussardier con una lágrima en los ojos.
Federico le estrechó la mano, y el buen muchacho le suplicó con voz adolorida:
-¡Acéptelos! ¡Hágame ese favor! ¡Estoy tan desesperado! Por lo demás, ¿acaso no
ha terminado todo? Cuando llegó la Revolución creí que seríamos felices. ¿Recuerda qué
hermoso era aquello, .qué bien se respiraba? Pero ahora estamos peor que nunca.
Y clavando la vista en el suelo continuó:
-¡Ahora matan a nuestra República, como mataron a la otra, a la romana, y a la
pobre Venecia, la pobre Polonia y la pobre Hungría! ¡Qué abominaciones! Primeramente
derribaron los árboles de la Libertad, luego limitaron el derecho al sufragio, han cerrado los
clubes, restablecido la censura y entregado la enseñanza a los curas, a la espera de la
Inquisición. ¿Por qué no? ¡Los conservadores nos hacen desear a los cosacos! Condenan a
los diarios cuando hablan contra la pena de muerte. París rebosa de bayonetas, hay dieciséis
departamentos en estado de sitio, ¡y rechazan una vez más la amnistía!
Se tomó la cabeza entre las manos, y luego abrió los brazos como si sintiera una
gran angustia.
-¡Si hicieran un esfuerzo, no obstante! Si' obraran de buena fe podrían entenderse.
Pero no. Los obreros no son mejores que los burgueses. En Elbeuf negaron recientemente
su ayuda en un incendio. Los miserables le llaman a Barbés aristócrata. Para que se burlen
del pueblo quieren nombrar presidente a Nadaud, ¡un albañil! ¡Y el asunto no tiene
remedio! Todo el mundo está contra nosotros. Yo nunca he hecho daño y, sin embargo,
siento como un peso en el estómago. Me volveré loco si esto continúa. Deseo hacerme
matar. ¡Le digo que no necesito mi dinero! ¡Usted me lo devolverá, pardiez! ¡Yo se lo
presto!
Federico, obligado por la necesidad, acabó quedándose con los cuatro mil francos;
en consecuencia, nada tenían que temer por parte de la Vatnaz.
Pero Rosanette perdió poco después su pleito contra Arnoux y se obstinaba en
apelar.
Deslauriers se esforzaba por hacerle comprender que la promesa de Arnoux no
constituía una donación ni una cesión legal; ella ni siquiera le escuchaba, decía que la ley
era injusta y que porque ella era una mujer los hombres se apoyaban mutuamente. Pero al
final siguió sus consejos.
Deslauriers se sentía tan cómodo en aquella casa que muchas veces llevó a comer en
ella a Sénécal. Esa familiaridad desagradaba a Federico, que le adelantaba dinero y hasta
hacía que lo vistiese su sastre, y el abogado daba sus levitas viejas al socialista, cuyos
medios de vida eran desconocidos.
Sin embargo, habría deseado servir a Rosanette. Un día que ella le mostró doce
acciones de la Compañía de Caolín -la empresa que había hecho que se condenara a
Arnoux al pago de treinta mil francos- le dijo:
-Es un hombre sin escrúpulos.
Rosanette tenía derecho a intimarle el reembolso de sus créditos. En primer lugar
probaría que estaba obligado solidariamente a pagar todo el pasivo de la Compañía, puesto
que había declarado como deudas colectivas las deudas personales y, finalmente, había
malversado muchos bienes de la sociedad.
-Todo eso lo hace culpable de quiebra fraudulenta, de acuerdo con los artículos 586
y 587 del Código de Comercio. Esté segura, mi linda, de que lo llevaremos a la cárcel.
Rosanette lo abrazó. Al día siguiente la recomendó a su ex patrón, pues él no podía
ocuparse personalmente del pleito; tenía que hacer diligencias en Nogent. Sénécal le
escribiría en caso de urgencia.
Sus gestiones para la adquisición de un estudio de procurador eran un pretexto.
Pasaba el tiempo en casa del señor Roque, donde había comenzado, no sólo elogiando a su
amigo, sino imitando todo lo posible sus modales y su lenguaje, lo que le valió la confianza
de Luisa, en tanto que conseguía la de su padre despotricando contra LedruRollin.
Si Federico no volvía era porque frecuentaba la alta sociedad; y poco a poco
Deslauriers les fue enterando de que amaba a alguien, de que tenía un hijo y de que
mantenía a una mujer.
La desesperación de Luisa fue muy grande, y no menor la indignación de la señora
de Moreau. Ésta veía a su hijo precipitándose hacia el fondo de un vago abismó, se sentía
herida en su religión de las conveniencias y experimentaba una especie de afrenta personal,
cuando de pronto cambió su actitud. A las preguntas que le hacían sobre Federico respondía
socarronamente:
-Sigue bien, muy bien.
Se había enterado" de su casamiento con la viuda de Dambreuse.
Ya estaba fijada la fecha, y Federico buscaba la manera de cómo encarar el asunto
con Rosanette.
Hacia mediados de otoño la Mariscala ganó su pleito relacionado con las acciones
de la Compañía de Caolín. Federico lo supo al encontrarse en la puerta de su casa con
Sénécal, quien salía de la audiencia.
Habían declarado a Arnoux cómplice de todos los fraudes, y el pasante parecía
alegrarse tanto por ello que Federico le impidió seguir adelante y se encargó de comunicar
el resultado a Rosanette. Se presentó ante ella con una expresión de ira en el rostro.
-Pues bien, ¡puedes estar contenta!
Pero ella, sin tener en cuenta sus palabras, dijo:
-¡Mira!
Y le mostró a su hijo, acostado en la cuna junto al fuego. Esa mañana lo había
encontrado tan mal en casa de la nodriza que lo llevó a París.
- Todos sus miembros habían enflaquecido extraordinariamente, y los labios,
cubiertos de puntos blancos, le formaban en el interior de la boca como cuajarones de
leche.
-¿Qué ha dicho el médico?
-¡Oh, el médico! Pretende que el viaje ha aumentado su... no sé, un nombre que
termina en iris... en fin que tiene la afta. ¿Sabes qué es eso?
Federico no vaciló en responder:
-Sí -y añadió que no tenía importancia.
Pero por la noche le asustó el aspecto débil del niño y el aumento de aquellas
manchas blancuzcas, parecidas al moho, como si la vida, abandonando ya a aquel pobre
cuerpecito, sólo hubiera dejado una materia en la que brotaba la vegetación. Tenía las
manos frías, ya no podía beber, y la nodriza, una nueva que el portero había llevado a la
ventura de una agencia, repetía:
-¡Me parece que se muere, que se muere! Rosanette no se acostó durante toda la
noche. Por la mañana fue en busca de Federico. -Ven a verlo. Ya no se mueve.
En efecto, estaba muerto. Rosanette lo tom6 en brazos, lo sacudió, lo estrechaba
llamándole con los nombres más amorosos, lo cubría de besos y de sollozos, daba vueltas,
fuera de sí, se arrancaba los cabellos, lanzaba gritos, y por fin se dejó caer en el diván,
donde quedó con la boca abierta y con los ojos fijos anegados por un arroyo de lágrimas.
Luego se adormeció y todo volvió a estar tranquilo en la habitación. Los muebles estaban
derribados y había dos o tres toallas tiradas. Dieron las seis. La lámpara se apagó.
Federico contemplaba todo aquello y casi creía soñar. La angustia le oprimía el
corazón. Le parecía que aquella muerte sólo era un comienzo y que después se iba a
producir una desgracia todavía mayor.
De pronto Rosanette preguntó con voz enternecida:
-Lo conservaremos, ¿verdad?
Deseaba que lo embalsamaran. Muchas razones se oponían a ello, y la principal,
según Federico, era lo impracticable de semejante operación en niños tan pequeños. Sería
preferible un retrato. Rosanette aceptó la idea. Federico escribió a Pellerin y Delfina llevó
la carta.
Pellerin no tardó en presentarse, pues con su celo quería hacer que se olvidase su
comportamiento anterior. Lo primero que dijo fue:
-¡Pobre angelito! ¡Oh, Dios mío, qué desgracia!
Pero poco a poco se fue imponiendo en él el artista y declaró que no se podía hacer
nada con aquellos ojos vidriosos, aquel rostro lívido, aquella verdadera naturaleza muerta,
los que exigían mucho talento, y murmuraba:
-¡No es fácil, no es fácil!
-Con tal que se le parezca -objetó Rosanette. -¡Oh, me río del parecido! ¡Abajo el
realismo! Lo que se pinta es el espíritu. ¡Déjenme! Trataré de imaginarme lo que debería
ser eso.
Meditó con la frente apoyada en la mano izquierda y el codo en la derecha, y luego
exclamó de pronto:
-¡Se me ocurre una idea! ¡Un pastel! Con medias tintas coloreadas bien asentadas,
se puede conseguir un buen modelado, solamente en los contornos.
Envió a la doncella en busca de su caja de pinturas; luego, con una silla bajó los pies
y otra a su lado, comenzó a pintar a grandes rasgos, con la misma tranquilidad que si
hubiera trabajado copiando un modelo de yeso. Entretanto elogiaba los niños san Juan de
Correggio, la infanta Rosa de Velázquez, las carnes lechosas de Reynolds, la distinción de
Lawrence y, sobre todo, el niño de larga cabellera que tiene en las rodillas lady Glower.
-Por otra parte, ¿se puede encontrar algo más encantador que los nenes? El prototipo
de lo sublime, como ha demostrado Rafael con sus madonas, es tal vez una madre, con su
hijo.
Rosanette, que se ahogaba, salió; y Pellerin dijo inmediatamente:
-¿Qué me dice de Arnoux? ¿Sabe lo qué le sucede?
-No. ¿Qué?
-Por lo demás, debía terminar así.
-¿Pero qué pasa?
-Acaso esté ahora... ¡Perdone!
Y el artista se levantó para alzar la cabecita del cadáver.
-Decía usted. . . -insistió Federico.
Pellerin, entornando los ojos para medir mejor, añadió:
-Decía que nuestro amigo Arnoux acaso esté ahora encerrado.
Y luego, en tono de satisfacción:
-Mire un instante. ¿Está bien? -Sí, muy bien. ¿Pero Arnoux?
Pellerin dejó el lápiz.
-Por lo que he podido comprender, le demanda cierto Mignot, un íntimo de
Regimbart, un buen tipo, ¿no? ¡Qué idiota! Imagínese que un día ...
-¡No se trata de Regimbart!
-Es cierto. Pues bien, Arnoux debía disponer ayer por la tarde de doce mil francos,
pues de lo contrario estaba perdido.
-Es posible que se exagere -dijo Federico.
-De ningún modo. El asunto me parece muy grave.
En ese momento reapareció Rosanette con rojeces bajo los párpados intensas corno
placas de colorete. Se acercó al cuadro y lo miró. Pellerin hizo seña a Federico para que se
callara, pero el otro, sin hacerle caso, dijo:
-Sin embargo, no puedo creer...
-Le repito que lo encontré ayer -replicó el artista- a las siete de la tarde, en la calle
Jacob. E inclusive por precaución tenía su pasaporte y habló de embarcarse en El Havre,
con toda su familia.
-¡Cómo! ¿Con su esposa?
-¡Sin duda! Es demasiado buen padre de familia para vivir' solo.
-¿Y está usted seguro de que...?
-¡Pardiez! ¿Dónde quiere usted que haya encontrado doce mil francos?
Federico dio dos o tres vueltas por la habitación, jadeante
y mordiéndose los labios. Luego tomó su sombrero. -¿Adónde vas? -le preguntó
Rosanette. No contestó y desapareció.
V
Necesitaba doce mil francos, pues de lo contrario no volvería a ver a la señora de
Arnoux; todavía le quedaba una esperanza invencible. ¿Acaso no era ella como la sustancia
de su corazón, el fondo mismo de su vida? Durante unos minutos permaneció indeciso en la
acera, roído por la angustia y, no obstante, feliz por no estar ya en casa de la otra.
¿Dónde podía conseguir el dinero? Federico, por propia experiencia, sabía muy bien
cuán difícil es obtenerlo en seguida a cualquier precio. Sólo una persona podía ayudarlo: la
señora de Dambreusé. Guardaba siempre en su escritorio muchos billetes de banco. Fue a
su casa y le preguntó en tono decidido:
¿Puedes prestarme doce mil francos?
-¿Para qué?
Era el secreto de otra persona. Ella quiso conocerlo, él no cedió y ambos se
obstinaron. Por fin la señora declaró que no daría dinero alguno sin saber antes para qué
era. Federico, muy ruborizado, dijo que uno de sus compañeros había cometido un robo y
tenía que restituir la suma ese mismo día.
¿Quién es? ¿Cómo se llama? Vamos, ¿su nombre?
-Dussardier.
Y le suplicó de rodillas que no dijera nada.
-¿Qué idea tienes de mí? -replicó la señora de Dambreuse-. Se diría que tú eres el
culpable. ¡Termina con tus aires trágicos! ¡Toma, ahí los tienes, y que le hagan buen
provecho!
Federico corrió a la casa de Arnoux. El comerciante no estaba en su tienda, pero
seguía viviendo en la calle Paradis, pues tenía dos domicilios.
En la calle Paradis el portero le juró que el señor Arnoux estaba ausente desde la
víspera; en cuanto a la señora, nada podía decirle. Federico subió la escalera como una
flecha y aplicó el oído a la cerradura. Por fin abrieron. La señora había salido con el señor y
la criada ignoraba cuándo volverían; le habían pagado el salario y ella también se iba.
De pronto se oyó el crujido de una puerta.
-¿Está alguien ahí?
-¡Oh, no señor, es el viento!
Federico se retiró. Pero aquella desaparición tan apresurada tenía algo de
inexplicable.
¿Podía aclararla Regimbart, amigo íntimo de Mignot? Federico se hizo conducir a
su casa, en la calle del Emperador en Montmartre.
Rodeaba la casa un jardincito, cerrado por una verja tapada con láminas de hierro.
Una escalinata de tres peldaños realzaba la fachada blanca, y al pasar por la acera se veían
las dos habitaciones de la planta baja, la primera de las cuales era una sala con vestidos
sobre todos los muebles, y la segunda el taller donde trabajaban las obreras de la señora de
Regimbart.
Todas estaban convencidas de que el señor se dedicaba a muchos negocios,
mantenía muy buenas relaciones y era un hombre extraordinario. Cuando cruzaba por el
pasillo, con su sombrero de alas levantadas, su largo rostro serio y su levitón verde,
interrumpían su trabajo. Además, nunca dejaba de dirigirles algunas palabras de aliento,
alguna galantería en forma de sentencia; y más tarde, en su hogar, las muchachas se
consideraban desdichadas porque se lo habían reservado como un ideal.
Pero ninguna lo amaba tanto como su esposa, una personita inteligente que lo
mantenía con su oficio.
En cuanto el señor Moreau dijo quien era se apresuró a recibirlo, pues sabía por los
criados lo que era para la señora de Dambreuse. Declaró que su marido "iba a llegar de un
momento a otro", y Federico, mientras la seguía, admiró el aspecto de la casa y la profusión
de hules que allí había. Después esperó unos minutos en una especie de despacho al que el
Ciudadano se retiraba para meditar.
Su acogida fue menos arisca que de costumbre.
Le refirió lo que le había sucedido a Arnoux. El ex fabricante de loza había
engatusado a Mignot, un patriota poseedor de cien acciones del Siglo demostrándole que,
desde el punto de vista democrático, era necesario cambiar la gerencia y la redacción del
periódico; y con el pretexto de hacer que triunfara su opinión en la próxima asamblea de
accionistas, le pidió cincuenta acciones, diciéndole que las entregaría a amigos seguros que
apoyarían su voto. Mignot no tendría responsabilidad alguna, ni se enemistaría con nadie;
luego, una vez obtenido el triunfo, le conseguiría un c buen puesto en la administración con
cinco o seis mil francos de sueldo por lo menos. Mignot le entregó las acciones, pero
Arnoux las vendió inmediatamente y con el dinero así obtenido se asoció con un
comerciante de objetos religiosos. A eso siguieron las reclamaciones de Mignot y las largas
de Arnoux, hasta que por fin el patriota le amenazó con una querella por estafa sí no le
devolvía las acciones o la cantidad equivalente: cincuenta mil francos.
Federico se mostró desesperado.
-Eso no es todo -añadió el Ciudadano-. Mignot, que es un buen hombre, le rebajó la
cuarta parte. Nuevas promesas del otro y nuevas farsas, naturalmente. En resumen, anteayer
por la mañana Mignot lo intimó a que en el plazo de veinticuatro horas le entregara, sin
perjuicio del resto, doce mil francos.
-¡Pero yo los tengo! -dijo Federico.
El Ciudadano se volvió lentamente:
-¡Bromista!
-Perdón, pero estate en mi bolsillo. Los traía.
-¡Qué expeditivo es usted! Pero ya no hay tiempo. La querella se ha presentado y
Arnoux se ha ido.
¿Sólo?
-No, con su esposa. Los han visto en la estación de El Havre.
Federico palideció intensamente. La señora de Regimbart creyó que iba a
desmayarse. Se rehizo, no obstante, y hasta pudo hacer dos o tres preguntas sobre la
aventura. A Regimbart le entristecía lo sucedido, pues en resumen de cuentas todo ello
perjudicaba a la democracia. Arnoux siempre había sido inescrupuloso y desordenado.
-¡Una verdadera cabeza de chorlito! ¡Gastaba locamente el dinero! ¡Las faldas lo
han perdido! No lo siento por él, sino por su pobre mujer -pues el Ciudadano admiraba a las
mujeres virtuosas y sentía mucha estimación por la señora de Arnoux-. ¡Ha tenido que
sufrir mucho!
Federico le agradeció esa simpatía y, como si le hubiera hecho un favor, le estrechó
la mano efusivamente.
-¿Has hecho todas las diligencias necesarias? -le preguntó Rosanette al volver a
verlo.
Contestó que no había tenido valor para hacerlo y que había caminado a la ventura
por las calles para aturdirse.
¿Podía aclararla Regimbart, amigo íntimo de Mignot? Federico se hizo conducir a
su casa, en la calle del Emperador en Montmartre.
Rodeaba la casa un jardincito, cerrado por una verja tapada con láminas de hierro.
Una escalinata de tres peldaños realzaba la fachada blanca, y al pasar por la acera se veían
las dos habitaciones de la planta baja, la primera de las cuales era una sala con vestidos
sobre todos los muebles, y la segunda el taller donde trabajaban las obreras de la señora de
Regimbart.
Todas estaban convencidas de que el señor se dedicaba a muchos negocios,
mantenía muy buenas relaciones y era un hombre extraordinario. Cuando cruzaba por el
pasillo, con su sombrero de alas levantadas, su largo rostro serio y su levitón verde,
interrumpían su trabajo. Además, nunca dejaba de dirigirles algunas palabras de aliento,
alguna galantería en forma de sentencia; y más tarde, en su hogar, las muchachas se
consideraban desdichadas porque se lo habían reservado como un ideal.
Pero ninguna lo amaba tanto como su esposa, una personita inteligente que lo
mantenía con su oficio.
En cuanto el señor Moreau dijo quien era se apresuró a recibirlo, pues sabía por los
criados lo que era para la señora de Dambreuse. Declaró que su marido "iba a llegar de un
momento a otro", y Federico, mientras la seguía, admiró el aspecto de la casa y la profusión
de hules que allí había. Después esperó unos minutos en una especie de despacho al que el
Ciudadano se retiraba para meditar.
Su acogida fue menos arisca que de costumbre.
Le refirió lo que le había sucedido a Arnoux. El ex fabricante de loza había
engatusado a Mignot, un patriota poseedor de cien acciones del Siglo demostrándole que,
desde el punto de vista democrático, era necesario cambiar la gerencia y la redacción dei
periódico; y con el pretexto de hacer que triunfara su opinión en la próxima asamblea de
accionistas, le pidió cincuenta acciones, diciéndole que las entregaría a amigos seguros que
apoyarían su voto. Mignot, no tendría responsabilidad alguna, ni se enemistaría con nadie;
luego, una vez obtenido el triunfo, le conseguiría un buen puesto en la administración con
cinco o seis mil
A las ocho pasaron al comedor, pero se quedaron silenciosos el uno frente al otro,
lanzando de vez en cuando un largo suspiro y devolviendo los platos. Federico bebió
aguardiente. Se sentía destrozado, aplastado, aniquilado, sin más conciencia que la de una
fatiga extrema.
Rosanette fue en busca del retrato. El rojo, el amarillo, el verde y el índigo
formaban manchas violentas que chocaban unas con otras y formaban un conjunto horrible,
casi irrisorio.
Además, el muertecito estaba casi irreconocible en aquel momento. El tono violáceo
de sus labios aumentaba la blancura de la piel; las aletas de la nariz se habían adelgazado
todavía más y los ojos estaban más hundidos; y su cabeza reposaba en una almohada de
tafetán azul, entre pétalos de camelias, rosas de otoño y violetas; era una idea de la
doncella, y entre las dos lo habían dispuesto todo devotamente. En la chimenea, cubierta
con una mantilla de encaje, había candelabros de plata sobredorada y entre ellos ramos de
boj bendecido; en los dos jarrones de las esquinas ardían unos pebetes; y todo formaba con
la cuna una especie de altar; Federico recordó el velatorio del señor Dambreuse.
Cada cuarto de hora, más o menos, Rosanette descorría las cortinas para contemplar
a su hijo, y se lo imaginaba, pocos meses después, comenzando a andar, y luego en el
colegio, jugando al marro en el patio; y más tarde, a los veinte años, como un hombre ya
hecho; y todas esas imágenes que ella se creaba eran como otros tantos hijos perdidos, pues
el exceso de dolor multiplicaba su maternidad.
Federico, inmóvil en el otro sillón, pensaba en la señora de Arnoux.
Sin duda, ella estaba en el tren, con el rostro pegado al cristal del coche, mirando
cómo el campo huía detrás de ella hacia París; o bien en la cubierta de un barco de vapor,
como la primera vez que la vio; pero este barco se alejaba indefinidamente hacia países de
los que no volvería. Luego la veía en la habitación de una posada, con las maletas en el
suelo, el papel de las paredes desgarrado y la puerta que sacudía el viento. ¿Y después?
¿Qué sería después? ¿Institutriz, señora de compañía, tal vez sirvienta? Estaba entregada a
todos los azares de la miseria. La ignorancia de su suerte torturaba a Federico. Habría
debido oponerse a su huida o seguirla. ¿No era él su verdadero esposo? Y al pensar que no
volvería a verla, que aquello había terminado, que la había perdido irrevocablemente, sentía
como un desgarramiento de todo su ser, y las lágrimas que se le acumulaban desde la
mañana se desbordaron.
Rosanette se dio cuenta de ello y exclamó:
-¡Ah, lloras como yo! ¿Sufres?
-¡Sí, sí, sufro!
La estrechó contra su corazón, y los dos sollozaron abrazados.
También lloraba la señora de Dambreuse, acostada boca abajo en la cama y con la
cabeza entre las manos.
Olimpia Regimbart había ido por la tarde a probarle su primer vestido de color y le
informó de la visita de Federico e inclusive que tenía dispuestos doce mil francos
destinados al señor Arnoux.
¡Así que aquel dinero, su dinero, era para impedir la partida de la otra, para
conservarse una querida!
Al principio sintió un ataque de ira y resolvió despedirlo como a un lacayo. Pero
abundantes lágrimas la calmaron. Era preferible disimular, no decir nada.
Al día siguiente Federico le llevó los doce mil francos..
Ella le rogó que se los guardara por si los necesitara su amigo, y le hizo muchas
preguntas acerca de él: ¿Quién lo había impulsado a tal abuso de confianza? ¡Una mujer,
sin duda! Las mujeres arrastran a los hombres a todos los delitos.
Ese tono de burla desconcertó a Federico. Sentía un gran remordimiento por su
calumnia. Lo que le tranquilizaba era que la señora de Dambreuse no podía conocer la
verdad.
Sin embargo, se empecinó en dilucidar el asunto, pues al día siguiente se informó
acerca del amiguito de Federico, y luego de otro, de Deslauriers.
-¿Es hombre de confianza e inteligente? -le preguntó.
Federico lo elogió.
-Ruégale que venga a verme una de estas mañanas; desearía consultarle acerca de
un asunto.
Había encontrado un paquete de papeles, entre los que estaban los pagarés
protestados de Arnoux y que había firmado su esposa. Eran los que motivaron la visita de
Federico al señor Dambreuse a. la hora del almuerzo, y aunque el capitalista no quiso
obtener el reembolso, había conseguido que el Tribunal de Comercio condenase, no
solamente a Arnoux, sino también a su esposa, quien lo ignoraba, pues su marido había
creído conveniente ocultárselo.
Era un arma, y la señora de Dambreuse no lo ponía en duda. Pero su escribano tal
vez le aconsejaría que se abstuviera, por lo que prefería que interviniese en ello algún
desconocido, y se acordó de aquel abogadillo desfachatado que le había ofrecido sus
servicios.
Federico cumplió ingenuamente su encargo.
Al abogado le encantó relacionarse con tan gran dama, y fue a verla.
Ella le previno que la herencia pertenecía a su sobrina, razón de más para liquidar
aquellos créditos que ella reembolsaría, pues deseaba emplear con los esposos Martinon los
mejores procedimientos.
Deslfauriers se dio cuenta de que había en ello un misterio y reflexionaba mientras
examinaba los pagarés. El nombre de la señora de Arnoux, escrito por ella misma, hizo que
volviera a verla como si la tuviera delante y le recordó el ultraje que había recibido de ella.
Y puesto que se ofrecía la ocasión de vengarse, ¿por qué no aprovecharla?
En consecuencia, aconsejó a la señora de Dambreuse que sacara a pública subasta
los créditos perdidos que dependían de la herencia. Un testaferro los compraría y bajo
cuerda realizaría las diligencias judiciales. Él se encargaba de encontrar a ese testaferro.
A fines de noviembre Federico, al pasar por la calle donde había vivido la señora de
Arnoux, levantó la vista hacia las ventanas y vio en la puerta un cartel que decía con
grandes letras:
"Venta de un valioso mobiliario, consistente en batería de cocina, ropa blanca y
mantelería, camisas, encajes, enaguas, bombachas, cachemires franceses y de la India,
piano Erard, dos armarios de roble estilo Renacimiento, espejos de Venecia, objetos de
porcelana china y japonesa." "¡Es su mobiliario!", pensó Federico, y el portero confirmó
sus sospechas.
En cuanto a la persona que hacía la venta, el portero ignoraba quién era, pero el
perito tasador, señor Berthelmot, quizá podría aclararle algunas cosas. El funcionario
público no quiso decir en un principio quién era el acreedor que disponía la venta, pero ante
la insistencia de Federico declaró que se trataba de un señor Sénécal, agente de negocios, y
el señor Berthelmot llevó su complacencia hasta el extremo de prestarle su periódico de
Pequeños Anuncios.
Federico, cuando llegó a la casa de Rosanette, lo arrojó abierto en la mesa.
-¡Lee esto! -dijo.
-Bueno, ¿y qué? -.replicó ella, con un semblante tan apacible que irritó a Federico.
-¡No te hagas la inocente! -No comprendo.
-¡Eres tú la que pone a pública subasta los bienes de la señora de Arnoux!
Rosanette releyó el anuncio. -¿Dónde está su nombre?
-¡Pero es su mobiliario! ¡Lo sabes mejor que yo! ¿Qué me importa a mí eso? -y
Rosanette se encogió de hombros.
-¿Qué te importa? ¡Te vengas, sencillamente! Esa es la consecuencia de tus
persecuciones. ¿Acaso no la ultrajaste hasta el extremo de ir a su casa? ¡Tú, una cualquiera!
¿Por qué te ensañas en arruinar a la mujer más santa, la más encantadora y la mejor?
-Te aseguro que te equivocas.
-¡Vamos! ¡Como si no hubieras enviado a Sénécal por delante!
-¡Qué tontería! Federico se enfureció.
-¡Mientes! ¡Mientes, miserable! ¡Estás celosa de ella!
¡Posees una condena contra su marido y Sénécal interviene en tus asuntos . Detestas
a Arnoux y vuestros dos odios se entienden. Vi su júbilo cuando ganaste el pleito por el
caolín. ¿Negarás eso?
-Te doy mi palabra ...
-¡Oh, sé lo que vale tu palabra!
Y Federico le recordó sus amantes, citándolos por sus nombres y con toda clase de
detalles. Rosanette, muy pálida, retrocedía.
-¡Eso te asombra! Me creías ciego porque cerraba los ojos. ¡Pero ya estoy harto! No
se muere por las traiciones de una mujer de tu clase. Cuando se hacen demasiado monstruosas se las deja, ¡castigarlas sería degradarse!
Rosanette se retorcía los brazos.
-¡Dios mío! ¿Quién te ha cambiado así? -¡Nadie sino tú misma!
-¡Y todo por la señora de Arnoux! -exclamó Rosanette, llorando.
El replicó fríamente:
-Jamás he amado a nadie sino a ella.
Ante ese insulto, Rosanette dejó de llorar.
-Eso prueba tu buen gusto -dijo-. ¡Una mujer de edad madura, con la tez de color de
regaliz, la cintura gruesa, los ojos grandes como tragaluces de sótano, y vacíos como ellos!
¡Puesto que te gusta, vete con ella!
-Es lo que yo esperaba. ¡Gracias!
Rosanette se quedó inmóvil, estupefacta por aquellos modales desacostumbrados.
Hasta dejó que la puerta se cerrara; pero luego, de un salto, lo alcanzó en la antesala y
abrazándolo, le dijo:
-¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Esto es absurdo! ¡Yo te amo: -Y le suplicó-. ¡Dios mío,
en nombre de nuestro hijito!
-Confiesa que eres tú quien ha asestado el golpe -dije Federico.
Ella volvió a afirmar su inocencia.
-¿No quieres confesarlo? -No.
-Pues bien, ¡adiós y para siempre! -¡Escúchame!
Federico se volvió.
-Si me conocieras mejor sabrías que mi decisión es irrevocable.
-¡Oh, volverás a mí!
¡Nunca!
Y cerró la puerta con violencia.
Rosanette escribió a Deslauriers que necesitaba verlo inmediatamente.
Se presentó una noche, cinco días después, y cuando ella le enteró de la ruptura,
dijo:
-¿No es más que eso? ¡Es una buena desgracia!
Ella había creído al principio que él podría llevarle de vuelta a Federico, pero ya
estaba todo perdido, pues supo por su portero que se iba a casar próximamente con la
señora de Dambreuse.
Deslauriers le dio consejos morales y se mostró muy alegre y bromista, y como ya
era muy tarde, le pidió permiso para pasar la noche en un sillón. Al día siguiente partió para
Nogent, advirtiéndole que no sabía cuándo volverían a verse, pues de allí a poco tal vez se
produciría un gran cambio en su vida.
-Dos horas después de su regreso, Nogent estaba revuelta. Se decía que el señor
Federico se iba a casar con la viuda de Dambreuse. Las tres señoritas Auger, que ya no
podían reprimir su impaciencia, fueron a visitar a la señora de Moreau, quien confirmó la
noticia con orgullo. El señor Roque se enfermó. Luisa se encerró y circuló el rumor de que
estaba loca.
Entretanto, Federico no podía ocultar su tristeza. La señora de Dambreusc, para
distraerle sin duda, redoblaba sus atenciones. Todas las tardes lo paseaba en su coche, y una
vez, al pasar por la plaza de la Bolsa, se le ocurrió la idea de entrar en el edificio de las
subastas públicas para entretenerse.
Era el 1° de diciembre, precisamente el día en que se iban a subastar los bienes de la
señora de Arnoux. Federico recordó la fecha y manifestó su renuencia a entrar, alegando
que aquel era un lugar insoportable a causa de la multitud y del ruido. Ella replicó que lo
único que deseaba era echar un vistazo. El coche se detuvo y Federico tuvo que seguirla.
En el patio se veían lavabos sin palanganas, armazones de sillones, cestas viejas,
cachivaches de porcelana, botellas vacías, colchones; y unos hombres con blusa o levitón
sucio, grises de polvo, de rostro innoble, algunos con sacos a la espalda, conversaban
formando grupos o se llamaban a gritos.
Federico objetó los inconvenientes de seguir adelante.
-¡Bah! -dijo ella.
Y subieron la escalera.
En la primera sala, a la derecha, unos señores, con un catálogo en la mano,
examinaban cuadros; en otra subastaban una colección de armas chinas. La señora de Dambreuse quiso descender. Miraba los números colocados sobre las puertas, y llevó' a Federico
hasta el final del corredor, a una habitación llena de gente.
El reconoció inmediatamente los dos anaqueles de E/ Arte Industrial, la mesa de
trabajo, ¡todos sus muebles! Amontonados en el fondo, por orden de tamaño, formaban un
amplio declive desde el piso hasta las ventanas, y en los otros lados de la habitación las
alfombras y las cortinas colgaban a lo largo de las paredes. Al pie había unos escalones
donde dormitaban varios ancianos. A la izquierda se alzaba una especie de mostrador donde
el perito tasador, con corbata blanca, blandía suavemente su martillito-. Un joven, junto a
él, escribía, y más abajo, de pie, un anciano robusto, con algo de viajante de comercio y de
vendedor de contraseñas de teatro, anunciaba los muebles que se remataban. Tres
muchachos los llevaban a una mesa, en torno de la cual se sentaban en fila ambalacheros y
revendedoras. La gente circulaba detrás de ellos.
Cuando Federico entró, las enaguas, las pañoletas, los pañuelos y hasta las camisas
pasaban de mano en mano, revueltos; a veces los arrojaban desde lejos y las prendas
blancas cruzaban de pronto por el aire. Luego remataron sus vestidos, uno de sus sombreros
con la punta rota caída, sus pieles y tres pares de zapatos; y el reparto de esas reliquias, en
las que Federico creía ver confusamente las formas de los miembros de ella, le parecía una
atrocidad, como si hubiera visto a unos cuervos desgarrando su cadáver. La atmósfera de la
sala, cargada de respiraciones, le causaba náuseas. La señora de Dambreuse le ofreció su
frasquito, ella se divertía mucho, según dijo.
Exhibieron los muebles del dormitorio.
El señor Berthelmot anunciaba un precio. El rematador lo repetía inmediatamente
en voz más alta, y los tres ordenanzas esperaban tranquilamente el martillazo y luego
llevaban el objeto rematado a una habitación contigua. Así fueron desapareciendo, uno tras
otro, la gran alfombra azul con camelias bordadas que rozaban sus lindos pies cuando salía
a su encuentro, la butaquita tapizada donde él se sentaba siempre frente a ella cuando
estaban solos; las dos pantallas de la chimenea, cuyo marfil se había hecho más suave con
el contacto de sus manos; una almohadilla de terciopelo todavía erizada de alfileres. Con
esas cosas parecían írsele trozos del corazón, y la monotonía de las mismas voces, de los
mismos gestos, le entumecía de cansancio, le causaba un aturdimiento fúnebre, una relajación..
Una seda crujió junto a su oído: lo tocaba Rosanette.
Se había enterado de la subasta por Federico mismo, y una vez que se le pasó el
disgusto se le ocurrió la idea de aprovecharla. Iba a verla con chaleco de raso blanco con
botones de perlas, vestido de volantes, guantes bien ceñidos y aire de vencedora.
Federico palideció de ira, mientras ella miraba a la mujer que lo acompañaba.
La señora de Dambreuse la reconoció, y durante unos instantes ambas se
contemplaron de arriba abajo, escrupulosamente, para descubrirse el defecto, la tara; la una
envidiaba acaso la juventud de la otra, y ésta, despechada por el buen tono extremado, la
sencillez aristocrática de su rival.
Por fin la señora de Dambreuse volvió la cabeza, con una sonrisa indeciblemente
insolente.
El rematador había abierto un piano, ¡su piano! Sin sentarse, tocó una escala con la
mano derecha, y anunció el instrumento por mil doscientos francos, que luego rebajó a mil,
ochocientos y setecientos.
La señora de Dambreuse, en tono bromista, se burlaba del armatoste.
Colocaron delante de los cambalacheros un cofrecito con medallones, cantoneras y
cierres de plata que Federico había visto en la primera comida en la calle de Choiseul, y
luego en casa de Rosanette, y de nuevo en la de la señora de Arnoux; con frecuencia,
durante sus conversaciones, sus ojos se fijaban en él; estaba vinculado con sus recuerdos
más caros, y el corazón se le enternecía, cuando oyo que la señora de Dambreuse decía de
pronto.
-¡Voy a comprarlo!
-Nada tiene de notable -dijo Federico.
A ella le parecía, al contrario, muy lindo, y el rematador elogiaba su belleza.
-¡Una joya del Renacimiento! ¡Ochocientos francos, señores! ¡Casi por completo de
plata! ¡Con un poco de yeso mate quedará muy brillante!
Y como ella se introdujo entre la gente, Federico exclamó:
-¡Qué idea rara!
-¿Te disgusta?
-No, ¿pero que se puede hacer con esa chuchería? -¡Quién sabe! Tal vez sirva para
guardar cartas de amor.
Y le lanzó una mirada que hacía muy clara la alusión. -Razón demás para no
despojar a los muertos de sus secretos.
-Yo no la creía tan muerta.
Y gritó en voz alta:
-¡Ochocientos ochenta francos!
-No está bien lo que haces -murmuró Federico. Ella reía.
-Pero, querida amiga, es el primer favor que te pido. -¿Sabes que no serás un marido
amable? Alguien acababa de pujar la postura, y ella levantó la mano:
-¡Novecientos francos!
-¡Novecientos francos! - repitió el señor Berthelmot.
-¡Novecientos diez... novecientos quince... novecientos veinte. . . novecientos
treinta! -gritaba el rematador, mientras paseaba la mirada por el público y movía la cabeza a
sacudidas.
-Pruébame que mi esposa es razonable-dijo Federico. Y la arrastró suavemente
hacia la puerta. El perito tasador continuaba: -¡Vamos, vamos, señores! ¡Novecientos
treinta! ¿Hay quien ofrezca más de novecientos treinta?
La señora de Dambreuse, que había llegado al umbral, se detuvo y gritó:
-¡Mil francos!
En el público se produjo un estremecimiento y un silencio.
-¡Mil francos, señores, mil francos! ¿Nadie puja? ¿Está mil francos! ¡Adjudicado!
El martillo de marfil descendió.
Ella entregó su tarjeta y le llevaron el cofrecito, que guardó en el manguito.
Federico sintió que un gran frío le atravesaba el corazón.
La señora de Dambreuse seguía dándole el brazo, y no se atrevió a mirarle a la cara
hasta que estuvieron en la calle, donde esperaba su coche.
Se introdujo en él como un ladrón que huye, y cuando estuvo sentada se volvió
hacia Federico, que tenía el sombrero en la mano.
-¿No subes?
-No, señora.
Y, saludándola fríamente, cerró la portezuela e hizo seña al cochero para que se
pusiera en marcha.
Al principio experimentó un sentimiento de júbilo y de independencia
reconquistada. Se sentía orgulloso por haber vengado a la señora de Arnoux sacrificándole
una fortuna; luego le asombró su propia acción y le abrumó un cansancio infinito.
A la mañana siguiente su criado le informó acerca de las novedades. Se había
decretado el estado de sitio, disuelto la Asamblea y una parte de los representantes del
pueblo se hallaban en la prisión de Mazas. Pero los asuntos públicos le dejaron indiferente,
tan preocupado estaba por los suyos.
Escribió a sus proveedores para anular muchas compras relacionadas con su
casamiento, que ahora le parecía una especulación un poco innoble, y execraba a la señora
de Dambreuse porque había estado a punto de cometer por ella una vileza. Olvidó a la
Mariscala y ni siquiera le preocupaba la señora de Arnoux; sólo pensaba 'en él, en él
solamente, perdido entre los escombros de sus sueños, enfermo, dolorido y desalentado; y
por odio al medio ambiente artificial en el que tanto había sufrido, anhelaba la frescura de
la hierba, el descanso provinciano, una vida soñolienta a la sombra del techo nativo, en
compañía de corazones ingenuos. Por fin, el miércoles por la tarde terminó por partir.
Numerosos grupos se hallaban estacionados en los bulevares. De vez en cuando una
patrulla los dispersaba, y -volvían a agruparse detrás de ella. Se hablaba libremente,
vociferaban contra los soldados burlas e injurias, y nada más.
-¡Cómo! ¿No van a luchar? -preguntó Federico a un obrero.
El hombre de blusa le contestó:
-¡No somos tan necios para hacernos matar por los burgueses! ¡Que se las arreglen!
Y un señor refunfuñó, mirando de reojo al arrabalero: -¡Canallas de socialistas! ¡Si
se pudiera exterminarlos esta vez!
Federico no comprendía tanto rencor y tanta necedad. Eso aumentó el desagrado
que le producía París y a los dos días partió para Nogent en el primer tren.
Las casas no tardaron en desaparecer y el campo se ensanchó. Solo en el coche y
con los pies en la banqueta, rumiaba los acontecimientos de los últimos días y todo su
pasado. Se acordó de Luisa.
- ¡Ella sí que me amaba! Hice mal al dejar que se perdiera esa felicidad... ¡Bah!, no
pensemos más en ello." Y cinco minutos después:
"Sin embargo, ¿quién sabe? ... Más adelante, ¿por qué no?"
Su fantasía, como sus miradas, se perdía en vagos horizontes.
"Ella es ingenua, campesina, casi salvaje, ¡pero tan buena!".
A medida que se acercaba a Nogent Luisa estaba más cerca de él. Cuando cruzó por
las praderas de Sourdun la vio, como en otro tiempo, bajo los álamos, cortando juncos a la
orilla de los charcos de agua. Llegaron y descendió del tren.
Luego se acodó en el puente, para volver a ver la isla y el jardín por donde habían
paseado juntos un día de sol; y el aturdimiento causado por el viaje y el aire libre, y la
debilidad que conservaba por sus recientes emociones, le produjeron una especie de
exaltación, y se dijo:
"Quizá haya salido de casa. ¿Si fuera a su encuentro?"
Repicaba la campana de Saint-Laurent, y en la plaza, delante de la iglesia, había un
grupo de pobres alrededor de una calesa, la única de la aldea, la que se utilizaba para las
bodas. De pronto en el pórtico, entre una oleada de burgueses con corbatas blancas,
aparecieron los recién casados.
Federico se creyó alucinado. ¡Pero no, era ella, era Luisa! La cubría un velo blanco
que le caía desde la cabellera rubia hasta los pies; y el novio era Deslauriers, de levita azul
con bordados de plata, la vestimenta de prefecto. ¿Qué significaba eso?
Federico se ocultó en la esquina de una casa para dejar que pasara el cortejo.
Avergonzado, vencido, abrumado, volvió a la estación y regresó a París.
El cochero le aseguró que habían levantado barricadas desde el Château d'Eau hasta
el Gimnasio, y tomó por el barrio Saint-Martin. En la esquina de la calle de Proverice
Federico se apeó para dirigirse a los bulevares.
Eran las cinco y caía una lluvia fina. La gente ocupaba la acera del lado de la ópera.
Las casas de enfrente estaban cerradas y a nadie se veía en las ventanas. Por toda la anchura
del bulevar galopaban los dragones inclinados sobre sus caballos y con el sable
desenvainado; y las crines de sus cascos y sus grandes capas blancas que flotaban a su
espalda cruzaban bajo las luces de los faroles, que se retorcían al viento en la bruma. La
multitud los miraba, en silencio y aterrada.
Entre las cargas de la caballería surgían los piquetes de la guardia municipal, que
obligaban a la gente a retroceder en las calles.
Pero en los escalones del Tortoni un hombre -Dussardier-, visible desde lejos por su
alta estatura, se mantenía inmóvil como una cariátide.
Uno de los agentes que iba a la cabeza, con el tricornio encasquetado hasta los ojos,
le amenazó con la espada. Dussardier, avanzando un paso, gritó: -¡Viva la República!
Cayó de espaldas, con los brazos en cruz.
Un alarido de horror salió de la multitud. El agente de policía miró a su alrededor, y
Federico, estupefacto, reconoció a Sénécal.
VI
Viajó.
Conoció la melancolía de los paquebotes, los fríos despertares bajo la tienda de
campaña, el aturdimiento de los paisajes y de las ruinas, la amargura de las simpatías
interrumpidas.
Volvió.
Frecuentó la sociedad y tuvo otros amores. Pero el recuerdo continuo del primero
los hacía insípidos; y además había perdido la vehemencia del deseo, la flor misma de la
sensación. Sus ambiciones intelectuales también habían disminuido. Pasaron los años, y
soportaba la ociosidad de su inteligencia y la inercia de su corazón.
Hacia fines de marzo de 1867, al caer la noche, cuando estaba solo en su despacho,
entró una mujer.
-¡Señora de Arnoux! -¡Federico!
Ella le tomó las manos, lo llevó suavemente hacia la ventana y lo contempló
mientras repetía: -¡Es él! ¡Es él!
En la penumbra del crepúsculo Federico sólo veía sus ojos bajo el velete de encaje
negro que le cubría el rostro.
Después de depositar en la repisa de la chimenea una carterita de terciopelo granate,
la señora de Arnoux se sentó. Ambos se quedaron sin poder hablar, sonriéndose
mutuamente.
Por fin él le hizo muchas preguntas sobre ella y su marido.
Residían en la parte más lejana de Bretaña, para vivir económicamente y pagar sus
deudas. Arnoux, casi siempre enfermo, parecía un anciano. Su hija se había casado en
Burdeos y su hijo estaba de guarnición en Mostaganem. Luego levantó la cabeza y
exclamó:
-¡Pero lo vuelvo a ver y me siento dichosa!
El no dejó de decirle que al enterarse de su catástrofe había ido a su casa.
-Lo sabía.
-¿Cómo?
Lo había visto en el patio y se había ocultado. -¿Por qué?
Y con voz temblorosa y largos intervalos entre las palabras, ella contestó:
-Tenía miedo... Sí, miedo de usted... de mí.
Esa revelación produjo a Federico como un pasmo de voluptuosidad. El corazón le
latía fuertemente. Ella añadió: -Perdóneme que no haya venido antes. Y señalando la
carterita granate con palmas doradas, continuó:
-La he bordado para usted deliberadamente. Contiene el dinero por el que debían
salir fiadores los terrenos de Belleville.
Federico le agradeció el regalo y la reprendió por haberse molestado.
-No, no he venido por eso: Deseaba hacer esta visita; luego volveré a... allá lejos.
Y le habló del lugar donde vivía.
Era una casa baja, de un solo piso, con un jardín lleno de grandes bojes y con una
doble avenida de castaños que ascendía hasta la cima de una colina desde la que se veía el
mar.
-Voy a sentarme allí en un banco al que llamo el banco de Federico.
Después examinó los muebles, las chucherías, los cuadros, ávidamente, para
llevarlo todo en su memoria. El retrato de la Mariscala estaba medio oculto por una cortina.
Pero los oros y los blancos que se destacaban en la penumbra, llamaron su atención.
-Me parece que conozco a esa mujer -dijo. -¡Imposible! Es una antigua pintura
italiana.
Ella confesó que deseaba pasear con él por las calles tomados del brazo.
Salieron.
La luz de las tiendas iluminaba a intervalos su perfil pálido; luego la oscuridad la
envolvía de nuevo; y entre los coches, la multitud y el ruido caminaban sin distraerse de sí
mismos, sin oír nada, como los que se pasean juntos por el campo sobre una capa de hojas
secas.
Recordaban los días de otro tiempo, las comidas en la época de El Arte Industrial,
las manías de Arnoux, su manera de tirar de las puntas de su cuello postizo, de aplastarse el
bigote con cosmético, y otras cosas más íntimas y profundas. ¡Qué arrobamiento había
sentido él al oírla cantar por primera vez! ¡Qué bella estaba el día de su onomástico en
Saint-Cloud! Federico le recordó el jardincito de Auteuil, las noches en el teatro, su
encuentro en el bulevar, los criados antiguos y la negra.
Ella admiraba su memoria, a pesar de lo cual le dijo:
-A veces sus palabras me llegan como un eco lejano, como el sonido de una
campana traído por el viento, y me parece que está usted presente cuando leo pasajes
amorosos en los libros.
-Todo lo que en ellos se censura como exagerado me lo ha hecho sentir usted -dijo
Federico-. Comprendo que a los Werther puedan no empalagarles los dulces de Carlota.
-¡Pobre amigo mío!
Suspiró, y tras un largo silencio, añadió: -No importa; nos hemos amado mucho. ¡Sin poseernos, no obstante!
-Acaso haya sido mejor.
-¡No, no! ¡Qué dichosos habríamos sido! -¡Oh, lo creo, con un amor como el suyo!
Y tenía que ser muy fuerte para durar tras una separación tan larga.
Federico le preguntó cómo lo había descubierto.
-Fue una, noche que me besó usted la muñeca entre el guante y el manguito. Me
dije: "¡Me ama! ¡Me ama!". Pero temía confirmarlo. Su reserva era tan encantadora que
gozaba con ella como con un homenaje involuntario y constante.
Federico ya no se lamentaba de nada. Sus sufrimientos de otro tiempo estaban bien
compensados.
Cuando volvieron, la señora de Arnoux se quitó el sombrero. La lámpara, colocada
sobre una consola, iluminó sus cabellos blancos. Fue para Federico como un golpe en pleno
pecho.
Para ocultarle esa decepción se sentó en el suelo junto a las rodillas de ella, y
asiéndole las manos, comenzó a decirle palabras afectuosas.
-Su persona, sus menores movimientos me parecían de una importancia
extraordinaria en el mundo. Mi corazón, como el polvo, se elevaba a su paso. Usted me
causaba el efecto de un claro de luna en una noche estival, cuando todo es perfumes,
sombras suaves, blancuras, infinito; y las delicias de la carne y del alma se contenían para
mí en su nombre, que yo me repetía, tratando de besarlo con mis labios. No me imaginaba
nada que pudiera existir más allá, Era la señora de Arnoux tal como usted era, con sus dos
hijos, tierna, seria, deslumbrantemente bella, ¡y tan buena! Esa, imagen borraba todas las
otras. ¡Es que pensaba solamente en ella, pues conservaba siempre en el fondo de mí
mismo atesorada la música de su voz y el esplendor de sus ojos!
Ella aceptaba con arrobamiento esas adoraciones a la mujer que ya no era. Federico,
embriagado por sus propias palabras, llegaba a creer lo que decía. La señora de Arnoux, de
espaldas a la luz, se inclinaba hacia él, que sentía en la frente la caricia de su aliento, y a
través de sus ropas el contacto indeciso de todo su cuerpo. Sus manos se estrecharon; la
punta de su zapato sobresalía un poco bajo el vestido, y él le dijo, casi desfallecido:
-La vista de su pie me perturba.
Un sentimiento de pudor hizo que ella se levantara. Luego, inmóvil, y con la
entonación singular de las sonámbulas, exclamó:
--¡A mi edad! ¡Él! ¡Federico! ... ¡Ninguna ha sido amada nunca como yo! No, no,
¿para qué sirve ser joven? ¡Me importa un bledo! ¡Desprecio a todas las que vienen aquí! ¡Oh, apenas vienen! -replicó él con complacencia. El rostro de ella se despejó y preguntó a
Federico si se iba a casar.
Él juró que no.
--¿De veras? ¿Por qué?
-Por usted -contestó Federico, y la estrechó en sus brazos.
Se quedó así, echada hacia atrás, con la boca entreabierta y los ojos en alto. De
pronto lo rechazó con un gesto de desesperación, y como él le suplicó que le
correspondiera, ella, bajando la cabeza, dijo:
-Habría deseado hacerle dichoso.
Federico suponía que la señora de Arnoux había ido para entregarse y volvía a sentir
un deseo más fuerte que nunca, más furioso y violento. Sin embargo, sentía también algo
inexpresable, una repulsión y como el horror de un incesto. Otro temor lo contuvo: el del
hastío posterior. Por otra parte, ¡qué engorroso sería aquello! Y por prudencia y por no
degradar su ideal, dio media vuelta y se puso a armar un cigarrillo.
Ella lo contemplaba admirada.
-¡Qué delicado es usted! ¡No hay otro igual, no lo hay! Dieron las once.
-¡Ya! -exclamó ella- dentro de un cuarto de hora me iré.
Volvió a sentarse, pero observaba el reloj, y Federico seguía dando vueltas y
fumando. Ninguno de los dos encontraba ya nada que decirse. En las separaciones hay un
momento en que la persona amada ya no está con nosotros.
Por fin, cuando la aguja del reloj pasó de los veinticinco minutos, ella tomó
lentamente su sombrero por las cintas.
-Adiós, amigo mío, mí querido amigo: ¡Nunca volveré a verlo! Esta ha sido mi
última diligencia de mujer. Mi alma no lo abandonará. ¡Que el cielo lo bendiga!
Y lo besó en la frente como una madre.
Pero pareció buscar algo y le pidió unas tijeras.
Se deshizo el peinado, cayó toda su cabellera blanca y se cortó de raíz,
violentamente, un largo mechón. -¡Guárdelo! ¡Adiós!
Cuando ella salió, Federico abrió la ventana. La señora de Arnoux, en la acera,
llamó a un coche de alquiler que pasaba. Se introdujo en él y el vehículo desapareció. Y eso
fue todo.
VII
A comienzos de aquel invierno, Federico y Deslauriers conversaban junto a la
chimenea, reconciliados una vez más por la fatalidad de su índole, que los impulsaba a
reunirse y quererse.
El uno explicó sumariamente su ruptura con la señora de Dambreuse, que había
vuelto a casarse con un inglés.
El otro, sin explicar cómo se había casado con la señorita
Roque, dijo que su esposa, un buen día, se fugó con un cantante. Para lavarse un
poco del ridículo se comprometió en su prefectura con un exceso de celo gubernamental y
lo destituyeron. Luego había sido jefe de colonización en Argelia, secretario de un bajá,
gerente de un diario, corredor de anuncios y, finalmente, empleado en la oficina de lo
contencioso de una compañía industrial.
En cuanto a Federico, que había consumido las dos terceras partes de su fortuna,
vivía modestamente. Luego se informaron mutuamente de sus amigos.
Martinon era ya senador.
Hussonnet ocupaba un alto cargo, desde el que manejaba todos los teatros y toda la
prensa, Cisy, entregado a la religión y padre de ocho hijos, vivía en el castillo de sus
antepasados.
Pellerin, después de haberse entregado al furierismo, la homeopatía, las mesas
giratorias, el arte gótico y la pintura humanitaria, se había hecho fotógrafo, y en todas las
paredes de París se lo veía representado con frac, un cuerpo minúsculo y una cabeza
grande.
-¿Y tu amigo Sénécal? -preguntó Federico.
-Desapareció. No sé nada de él. ¿Y tu gran pasión, la señora de Arnoux?
-Debe de estar en Roma con su hijo, teniente de cazadores.
-¿Y su marido?
-Murió el año pasado.
-¡Caramba! -exclamó el abogado.
Luego se golpeó la frente y añadió:
-A propósito, el otro día me encontré en una tienda con aquella buena Mariscala,
que llevaba de la mano a un niño adoptado por ella. Es viuda de un tal Oudry, y ahora está
muy gorda, enorme. ¡Qué decadencia! ¡Ella que tenía en otro tiempo un talle tan esbelto!
Deslauriers no ocultó que había aprovechado de su desesperación para conseguirla.
-Por lo demás, tú me lo habías permitido.
Esa confesión compensaba el silencio que mantenía acerca de su tentativa con la
señora de Arnoux. Federico se la habría perdonado porque no había tenido buen éxito.
Aunque un poco mortificado por el descubrimiento, se esforzó por reír y el recuerdo de la
Mariscala le trajo el de la Vatnaz.
Deslauriers no había vuelto a verla, ni a otras muchas personas que iban a la casa de
Arnoux, pero se acordaba perfectamente de Regimbart.
¿Vive todavía?
-Apenas. Todas las noches, regularmente, desde la calle de Grammont hasta la de
Montmartre, se arrastra por delante de los cafés, debilitado, encorvado, desmirriado, hecho
un espectro.
-¿Y Compain?
Federico lanzó un grito de alegría y rogó al ex delegado del gobierno provisional
que le explicara el misterio de la cabeza de becerro.
-Es una importación inglesa. Para parodiar la ceremonia que los realistas celebraban
el 30 de enero, los independientes organizaban un banquete anual en el que comían cabezas
de becerro y bebían vino tinto en cráneos del mismo animal, brindando por la
exterminación de los Estuardos. Después de Thermidor los terroristas organizaron una
cofradía muy parecida, lo que prueba que la estupidez es fecunda.
-Me pareces muy encalmado con respecto a la política.
Consecuencia de la edad --dijo el abogado.
Y resumieron su vida.
La habían malogrado los dos, el que soñaba con el amor y el que soñaba con el
poder. ¿Cuál era la causa?
—Quizás sea no haber seguido una línea recta --dijo Federico.
-En lo que a ti respecta, eso es posible. Yo, al contrario, he pecado por exceso de
rectitud, sin tener en cuenta mil cosas secundarias, más fuertes que todo. Yo tenía demasiada lógica y tú demasiado sentimiento.
Luego acusaron a la casualidad, las circunstancias, la época en que habían nacido.
Federico recordó:
-No era a eso a lo que aspirábamos en Sens en otro tiempo, cuando tú querías
escribir una historia crítica de la filosofía y yo una gran novela medieval sobre Nogent, el
tema de la cual había encontrado en Froissart: Cómo el señor Brokars de Fenestranges y el
obispo de Troyes asaltaron al señor Eustache d'Ambrecicourt. ¿Recuerdas?
Y exhumando su juventud se preguntaban a cada frase:
-¿Recuerdas?
Volvían a ver imaginariamente el patio del colegio, la capilla, el locutorio, la sala de
armas al pie de la escalera, los rostros de los celadores y alumnos, a un tal Angelmarre, de
Versalles, que se hacía tirantes con las botas viejas; al señor Mirbal y sus patillas rojas, a
los dos profesores de dibujo lineal y del natural, a Varaud y Suriret, siempre disputando, y
al polaco, el compatriota de Copérnico, con su sistema planetario de cartón, astrónomo
ambulante, al que se le pagaba la asistencia con una comida en el refectorio; después una
terrible cuchipanda durante el paseo, las primeras pipas fumadas, las distribuciones de
premios, la alegría de las vacaciones.
En las de 1837 habían estado en casa de la Turca.
Llamaban así a una mujer cuyo verdadero nombre era Zoraida Turc, y muchas
personas la creían musulmana, una turca, lo que aumentaba la poesía de su establecimiento,
situado a la orilla del río, detrás de la muralla; y hasta en pleno verano había sombra
alrededor de su casa, fácil de reconocer por un bocal con peces rojos, junto a una maceta de
reseda colocada en una ventana. Mujeres en camisa blanca, con colorete en las mejillas y
largos zarcillos, golpeaban en los cristales cuando alguien pasaba, y por la noche, en el
umbral de la puerta, canturreaban con voz ronca.
Ese lugar de perdición proyectaba sobre todo el distrito un resplandor fantástico. Se
lo designaba con paráfrasis: "El lugar que usted sabe... cierta calle... debajo de los puentes."
Las granjeras de los alrededores lo temían por sus maridos y las burguesas por sus criadas,
porque a la cocinera del subprefecto la habían sorprendido allí, y era, por supuesto, la
obsesión secreta de todos los adolescentes.
Ahora bien, un domingo, durante el oficio de Vísperas, Federico y Deslauriers,
después de rizarse el cabello, recogieron flores en el jardín de la señora de Moreau, salieron
por la puerta que daba al campo y, tras un largo rodeo por las viñas, volvieron por la
Pêcherie y se deslizaron en casa de la Turca, con sus grandes ramilletes de flores.
Federico ofreció el suyo como un novio a su prometida. Pero el calor que hacía, el
temor a lo desconocido, una especie de remordimiento, e incluso el placer de ver de una
sola ojeada tantas mujeres a su disposición le impresionaron de tal modo que se puso muy
pálido y se quedó inmóvil y en silencio. Todas rieron, divertidas con su cortedad, y él,
creyendo que se burlaban, huyó; y como Federico llevaba el dinero, Deslauriers se vio
obligado a seguirle.
Los vieron salir, y eso dio motivo a un chismorreo que todavía duraba tres años
después.
Ellos lo relataron prolijamente, completando cada uno los recuerdos del otro, y
cuando terminaron, Federico dijo:
-Esa fue la mejor época de nuestra vida.
-Sí, es muy posible que fuera la mejor -confirmó Deslauriers.