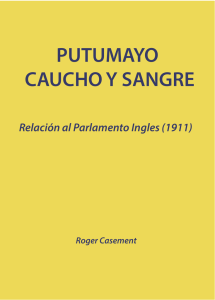Para forzar a los indígenas a aumentar la producción, la Peruvian
Anuncio
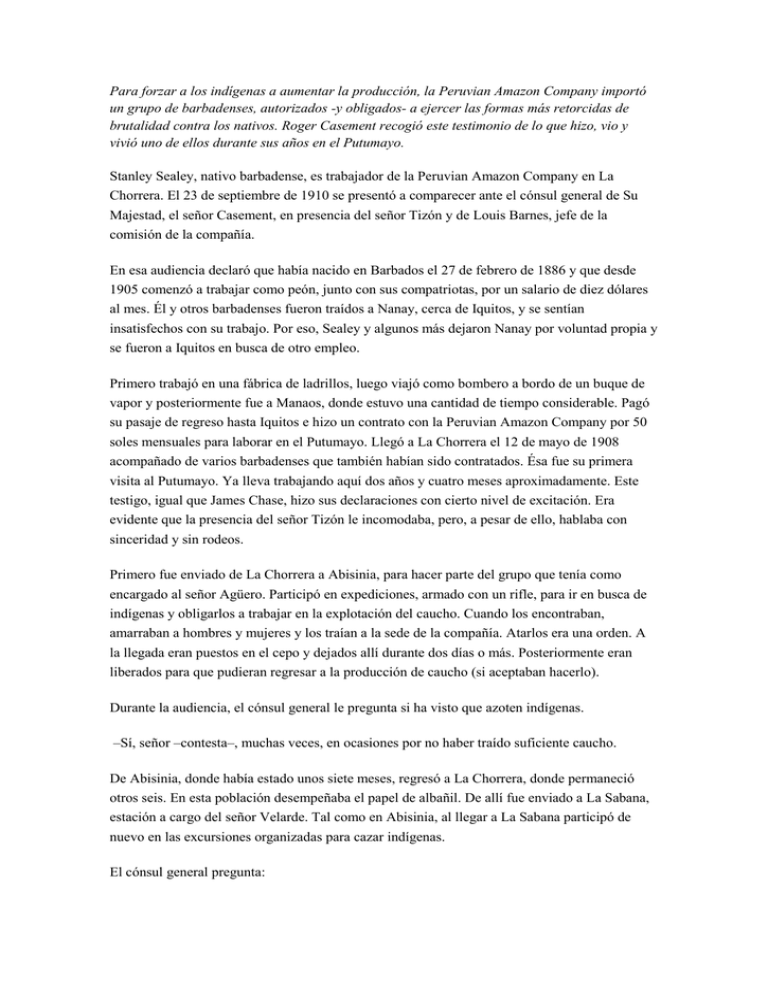
Para forzar a los indígenas a aumentar la producción, la Peruvian Amazon Company importó un grupo de barbadenses, autorizados -y obligados- a ejercer las formas más retorcidas de brutalidad contra los nativos. Roger Casement recogió este testimonio de lo que hizo, vio y vivió uno de ellos durante sus años en el Putumayo. Stanley Sealey, nativo barbadense, es trabajador de la Peruvian Amazon Company en La Chorrera. El 23 de septiembre de 1910 se presentó a comparecer ante el cónsul general de Su Majestad, el señor Casement, en presencia del señor Tizón y de Louis Barnes, jefe de la comisión de la compañía. En esa audiencia declaró que había nacido en Barbados el 27 de febrero de 1886 y que desde 1905 comenzó a trabajar como peón, junto con sus compatriotas, por un salario de diez dólares al mes. Él y otros barbadenses fueron traídos a Nanay, cerca de Iquitos, y se sentían insatisfechos con su trabajo. Por eso, Sealey y algunos más dejaron Nanay por voluntad propia y se fueron a Iquitos en busca de otro empleo. Primero trabajó en una fábrica de ladrillos, luego viajó como bombero a bordo de un buque de vapor y posteriormente fue a Manaos, donde estuvo una cantidad de tiempo considerable. Pagó su pasaje de regreso hasta Iquitos e hizo un contrato con la Peruvian Amazon Company por 50 soles mensuales para laborar en el Putumayo. Llegó a La Chorrera el 12 de mayo de 1908 acompañado de varios barbadenses que también habían sido contratados. Ésa fue su primera visita al Putumayo. Ya lleva trabajando aquí dos años y cuatro meses aproximadamente. Este testigo, igual que James Chase, hizo sus declaraciones con cierto nivel de excitación. Era evidente que la presencia del señor Tizón le incomodaba, pero, a pesar de ello, hablaba con sinceridad y sin rodeos. Primero fue enviado de La Chorrera a Abisinia, para hacer parte del grupo que tenía como encargado al señor Agüero. Participó en expediciones, armado con un rifle, para ir en busca de indígenas y obligarlos a trabajar en la explotación del caucho. Cuando los encontraban, amarraban a hombres y mujeres y los traían a la sede de la compañía. Atarlos era una orden. A la llegada eran puestos en el cepo y dejados allí durante dos días o más. Posteriormente eran liberados para que pudieran regresar a la producción de caucho (si aceptaban hacerlo). Durante la audiencia, el cónsul general le pregunta si ha visto que azoten indígenas. –Sí, señor –contesta–, muchas veces, en ocasiones por no haber traído suficiente caucho. De Abisinia, donde había estado unos siete meses, regresó a La Chorrera, donde permaneció otros seis. En esta población desempeñaba el papel de albañil. De allí fue enviado a La Sabana, estación a cargo del señor Velarde. Tal como en Abisinia, al llegar a La Sabana participó de nuevo en las excursiones organizadas para cazar indígenas. El cónsul general pregunta: –¿Usted azotó a algún indígena? –Sí, señor –responde–, a menudo en La Sabana, unas veces veinte latigazos, otras doce, unas cuantas seis, y en ocasiones dos; todo dependía del caucho que trajeran. El jefe decidía quién debía ser azotado, y los indígenas se acostaban allí y recibían los latigazos. –¿Alguna vez vio a niños que fueran azotados? –Sí, señor –contesta–, vi cuando azotaban a un niño en La Sabana. Le encomendaron que fuera a llamar a los indígenas que habían escapado y se quedó en casa de ellos. Sealey se fue de La Sabana enfermo y con fiebre y bajó a La Chorrera, donde permaneció unos cuatro días. Luego fue enviado a Último Retiro por el señor Macedo, y tres días después de su llegada se emborrachó con Greenidge, un barbadense que era panadero en La Chorrera y a quien en ese momento el señor Macedo había mandado a Último Retiro. A pesar de no ser muy fuerte, estando ahí se embarcó en tres expediciones, algunas de las cuales alcanzaban a durar ocho días. En aquel entonces los indígenas regresaban por voluntad propia a Último Retiro, por lo que no eran amarrados. Durante los tres meses que estuvo allí, no vio a ningún indígena que fuera azotado, no recibió orden alguna de hacerlo y tampoco fue testigo de ningún asesinato. Pero sí oyó hablar de cuatro muchachos que habían sido fusilados afuera de la sede de la fábrica y de una niña que había corrido la misma suerte en una colina cercana. Oyó los tiros pero no vio el acto. En una ocasión, en Último Retiro, fue injustamente castigado por un joven peruano llamado Plaza, quien ayudado por un colombiano de nombre Aquileo Torres lo puso en el cepo. Al preguntarle por qué no se quejó ante el señor Montt, jefe de la sección, responde que no servía de nada: “Él ya lo sabía todo al respecto”.