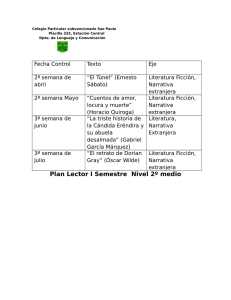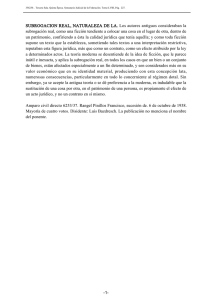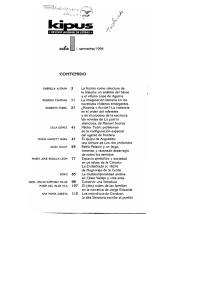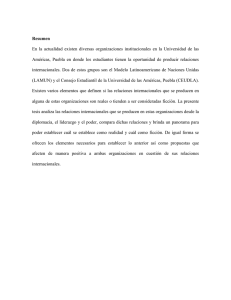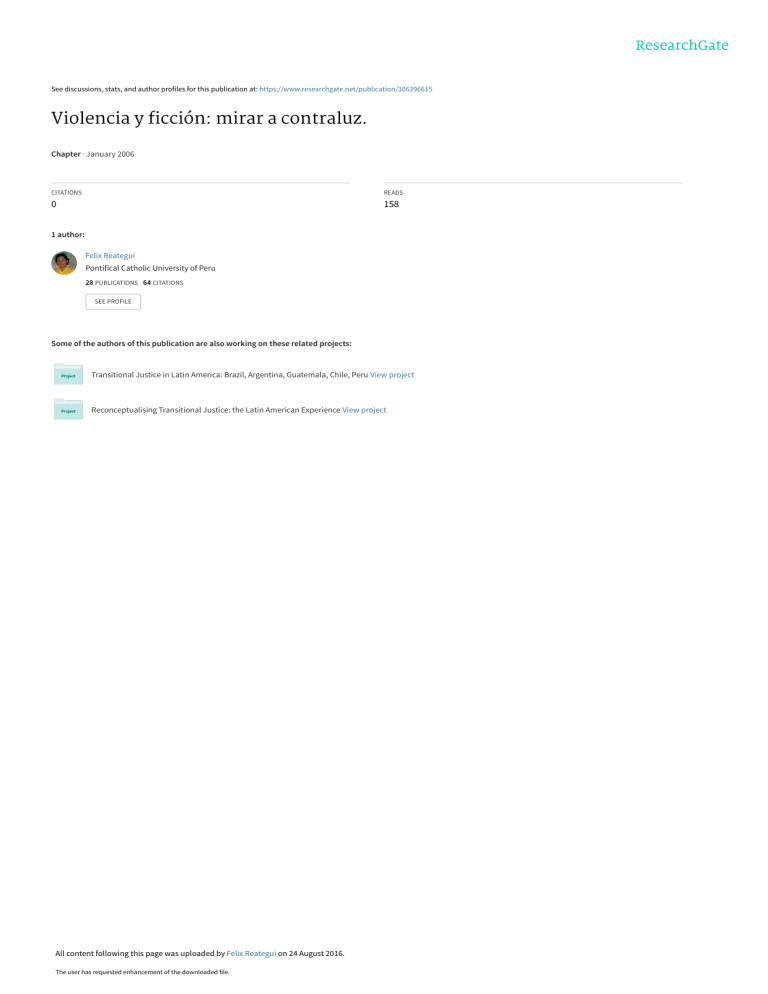
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/306396615 Violencia y ficción: mirar a contraluz. Chapter · January 2006 CITATIONS READS 0 158 1 author: Felix Reategui Pontifical Catholic University of Peru 28 PUBLICATIONS 64 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Transitional Justice in Latin America: Brazil, Argentina, Guatemala, Chile, Peru View project Reconceptualising Transitional Justice: the Latin American Experience View project All content following this page was uploaded by Felix Reategui on 24 August 2016. The user has requested enhancement of the downloaded file. Violencia y ficción: mirar a contraluz Félix Reátegui Carrillo Nos hemos acostumbrado a hablar de la violencia así, con un sustantivo abarcador, para simular que aprehendemos mejor lo que en primera instancia está conformado por un tumulto de sucesos dispares. Hubo asesinatos y masacres, torturas y violaciones, secuestros y pillaje; hubo explosiones y sabotajes, ocupación de territorios por la fuerza y comunidades enteras empujadas desde los andes hacia la selva o a la experiencia infrahumana de ser desplazados en la costa; hubo pueblos lanzados contra pueblos, gente atrapada entre dos o tres o cuatro fuegos, familias pulverizadas por la muerte o la huida intempestiva, poblaciones diezmadas, aldeas borradas del mapa a machetazos o misiles y después reconstruidas; hubo voluntades determinadas férreamente, compromisos dubitativos y angustiosos y conciencias reducidas a la servidumbre. Y pasado todo eso, hay setenta mil muertos y desaparecidos, y contados todos estos, hay, todavía la necesidad de comprender. ¿Qué es lo que congrega todo lo ocurrido en un solo movimiento? La respuesta elemental es la menos rebuscada: la confluencia de dos voluntades; una, decidida a derribar todo lo existente para construir un nuevo poder; otra, determinada a impedírselo. La violencia es la expansión de esas voluntades en principio contrapuestas pero, a la larga, solidarias en una misma convicción: no puede haber frenos a la voluntad de poder. Reconocida o inventada la unidad del fenómeno, se hace necesario imponerle un sentido general; es decir, un argumento, una explicación de las relaciones causales entre muerte y muerte y una significación que trascienda a cada persona para versar sobre una colectividad que llamamos país. La muerte en el páramo andino o en la esquina limeña es una historia personal, a lo sumo familiar. La violencia que concebimos con espíritu de generalidad —la violencia que imaginamos para apropiarnos mentalmente de ella— sólo podría haberle ocurrido a una comunidad abstracta, una que no tiene biografía sino historia y para la cual la experiencia no existe como drama sino como proceso. En el dominio de lo colectivo, la conversión de lo concreto en abstracto y de lo particular en general es requisito de todo enunciado significativo y legítimo. Esa trasmutación nos traslada, finalmente, al reino de lo que se suele denominar una narrativa oficial. Tal narrativa, en efecto, organiza nuestra percepción de los hechos pasados al imponerles un argumento, el cual, además, estará al servicio de una moraleja política. Ella habla de crímenes que había que castigar y habla de actos —idénticos a aquellos 1 crímenes— que habrían sido realizados para el bienestar de todos: crímenes que hay que olvidar o premiar. Y al mismo tiempo reparte papeles e identifica misiones. Una narrativa de esa clase, la cual, a fin de cuentas, obedece a una voluntad de poder, borrará del reparto a las víctimas —sus tragedias son parte del decorado— y seguirá un guión para el cual a buen fin no hay mal comienzo: no habrá crimen condenable —a lo sumo, innecesario— si al terminar el día ha quedado intacto el Estado o triunfante la revolución. Existe una diferencia crucial entre la producción de esa narrativa oficial de la violencia y el quehacer literario sobre la violencia. De hecho, no es fácil hallar, mirando desde la literatura, una narrativa de la violencia propiamente dicha. Hay narraciones sobre la violencia: representaciones de lo singular y específico, figuraciones de lo particular que se presume inabarcable, en caso extremo la representación de un hecho que se ofrece como ejemplo y paradigma, pero que siempre estará encadenado —habría que decir, mejor, abierto— a la simulación convincente de una vida, o de una muerte, para no disolverse en la inverosimilitud y la insignificancia. Si la narrativa oficial es sustitución de lo más humanamente concreto por la verdad o por la mentira colectiva, la ficción literaria se acantonará siempre en la simulación de un quién, un aquí y un ahora creíbles. Si esto es cierto —y así parece confirmarlo la irremediable diversidad de los relatos recogidos en este volumen— vale la pena preguntarse de qué manera la ficción sobre la violencia puede ser mirada, también, como un repertorio de sentidos y significados más abarcador sobre esa experiencia colectiva. ¿Dónde reside ese conocimiento adicional, comparable, susceptible de ser compartido, iluminador, que nos ayude a enriquecer nuestro entendimiento de esos sucesos desordenados, parciales, que todavía reclaman ser convertidos en una historia con sentido? Tal vez una respuesta tolerable a esta pregunta pueda ser deducida de El mural,1 el brevísimo relato de Oswaldo Reinoso recogido en esta selección. Perfecta parábola del artista y su época, en esa historia los ojos del pintor captan la violencia sin intención de hacerlo: ella —la paciente planificación de un atentado terrorista— aparece en segundo plano, desenfocada tras el verdadero objetivo del artista, para ir revelándose poco a poco, al colocarse en serie los bocetos, hasta manifestarse finalmente en la forma de una realidad contundente como una explosión. El pintor no la vio nunca prepararse; 1 Salvo que se ofrezca una referencia bibliográfica específica, todos los textos citados figuran en el presente volumen. 2 su atención estaba puesta en otro objeto. Pero cuando los hechos han ocurrido es él quien posee una verdad más completa —una verdad de doble fondo, una verdad que da sentido y que él había estado acumulando por retazos sin quererlo ni saberlo. No es ésta una historia de ceguera; al contrario, es una experiencia de clarividencia involuntaria que dialoga lejanamente con la que Henry James insinuó al hablar del «diseño en el tapiz». Y es probablemente en ese diseño inadvertido y fuera de foco, en una lectura a contratexto antes que entrelíneas, buscando lo que el escritor vio sin saber que veía (pero sabiendo que su quehacer consiste en una metódica búsqueda de lo imprevisto) donde reside eso adicional que la ficción nos tiene que decir sobre nuestros años de plomo: la violencia es Violencia porque es la síntesis de múltiples insatisfacciones. Con la extrema tensión de una prosa que se suele asociar a la escritura lírica, Reinoso ofrece en este relato una verdadera arte poética —que no es programa sino moral literaria— para la ficción sobre la violencia en el Perú. Ciertamente, no toda ficción es revelación de lo general por lo particular, de lo latente por lo patente o de lo inesperado por lo previsto. De hecho, en un número considerable de los relatos aquí reunidos, la invención literaria evidencia una cierta timidez para decir más de lo que muestra o para entreabrir puertas a nuevas formas de significar los episodios de la violencia. De ese modo, antes que comunicar novedosas figuras de lo pensable, entregan proposiciones, hipótesis, narrativas sociales alternativas que buscan sus caminos en la ficción y que en ciertas, contadas, ocasiones llegan incluso a colonizarla. No obstante, el resultado es siempre decidor y valioso. Esas imágenes y representaciones vienen desde nuestra imaginación pública o van hacia ella, la reflejan o aspiran a moldearla; son siempre retazos de una conversación sobre los años pasados e interesa reconocerlas de ese modo. El problema de los orígenes No hay narrativa con mayúscula que no aporte un relato de los orígenes. Y cuando el objeto de la inspección es la autodestrucción de una sociedad, estamos ante un misterio que siempre será imposible de resolver. Se puede, desde luego, reconstruir la génesis de Sendero Luminoso. Más desafiante será encontrar la clave simbólica que nos diga cómo es que eso fue posible y de qué modo la invitación senderista a descender a los infiernos fue atendida tan comedidamente por el estado, sus políticos y sus militares. Una forma de entenderlo es alegando la existencia de una herida inmemorial e incurable, una rabia incubada históricamente como la que Miguel Gutiérrez puso en 3 escena en La violencia del tiempo.2 La hipótesis admite variantes que oscilan entre el historicismo y la psicología. El escritor Hildebrando Pérez Huarancca, cuyo lugar en la historia del senderismo se asocia ominosamente con la masacre de Lucanamarca, ofrece una de esas variantes en La oración de la tarde, la historia de ese pueblo andino desvalido ante una desgracia que es al mismo tiempo realidad y metáfora. La metáfora del daño es ese puma invasor que los pocos moradores que quedan, ya viejos, no pueden cazar. El puma no solamente se les escabulle sino que se burla de ellos. Los jóvenes, los que hubieran podido eliminar el daño, no están ya en el pueblo; víctimas de la secular negación de oportunidades en el campo, ellos recorren haciendas aledañas y ciudades trabajando para gente «que no los conoce». Pero cuando ocasionalmente regresan, las noticias que traen de ese mundo de afuera, tan distinto a la inmóvil injusticia del pueblo, fortalece entre los viejos la rabia contra los principales. Esos jóvenes no son agentes del cambio, pero sí de una insatisfacción en la que fermenta el futuro estallido. El puma y los mistis componen una misma realidad depredadora — vieja como la naturaleza— que sólo puede llevar al triunfo de la desesperación. Pero ésta, la desesperación, que aparece al final del relato, es en realidad un comienzo. Al cabo, en efecto, para esos campesinos derrotados milenariamente cada jornada termina con la visión del día que «se va ya muriendo todo teñido de rojo por el sol del poniente». La desesperación puede ser leída como una falla de la voluntad. Esto es curioso si se repara en que el proyecto senderista es, más bien, la puesta en acto de un voluntarismo extremo. La paradoja no es tal, sin embargo, desde cierta teoría de la revolución. La voluntad es patrimonio y necesidad de la vanguardia. La desesperación crea las condiciones objetivas para que la masa siga a sus líderes, a los iluminados. La máxima voluntad depende, así, de la máxima pasividad, de un «dejarse arrastrar por la corriente» como el que escenifica Luis Nieto Degregori en Vísperas, el relato donde se retrata cifradamente al propio Pérez Huarancca. No es éste, desde luego, el agente de la pasividad sino el narrador, Amadeo, profesor recién llegado a la universidad de Huamanga quien postula «vivir cada día como en la víspera, sin aspiraciones, sin ambicionar lo que no se puede alcanzar». El narrador concibe ese ideal de inactividad asociándolo a la vida provinciana que aprecia; pero esa filosofía doméstica, ahí y entonces, sólo podía ser un ingenuo contrapunto de lo que viene. Las 2 Gutiérrez, Miguel. La violencia del tiempo. Lima, Milla Batres, 1991. 4 vísperas no son solamente el día anterior; son, sobre todo, el anuncio del cataclismo; en el ayer están todas las posibilidades del mañana; en la renuncia de unos se funda el liderazgo de los que sí tienen voluntad. Por lo demás, Vísperas puede alojar también una inesperada intuición sobre la incubación del senderismo como un encuentro perverso con la modernidad. Amadeo reprocha a Grimaldo la peculiar escritura de sus cuentos, esa escritura que en Pérez Huarancca, el modelo de Grimaldo, se aproximaba al ejemplo de Rulfo —tal como lo hacía en esos mismos años Eleodoro Vargas Vicuña en Ñanuín3—, para reproducir, diríase, la respiración del habla local y, con ella, las heridas de la subordinación. Esa escritura simpatética, que en rigor era heraldo de una modernidad crítica, será reemplazada, anuncia Grimaldo, por un estilo más respetuoso de la norma estándar. ¿No será ese un viaje de la realidad cercana a cierto remedo de la modernidad? ¿Y no podría ser ese viaje una metáfora de la alucinada travesía peruana hacia el maoísmo, que, como ideología total, opacó la realidad que se quería transformar, del mismo modo en que la reverencia hacia el lenguaje estándar borraría la realidad que Grimaldo quería representar? ¿No sería posible, acaso, leer el senderismo también como una ofuscación estilística? Por la puerta del viento, de Enrique Rosas Paravicino, se acerca, por su parte, a una versión neta del historicismo, aquella que prefiere imaginar los acontecimientos sociales —sobre todo si estos son tremebundos, si pueden fingir el Apocalipsis— como el cumplimiento de ciertas leyes del devenir. «El caso es que todo empezó con el viento. Un viento que venía de muy atrás, desde siglos oscuros y tormentosos. A su paso los cerros comenzaron a desperezarse. Los hombres prestaron sorprendidos el oído al viento. Y al cabo de intensos días de escuchar varias voces y gemidos, que venían no se sabe de dónde, se mostraron muy inquietos como presagiando un cataclismo. Los activistas hicieron lo demás». La metáfora es tan legible que no invita al comentario; y sin embargo, esta historia melancólica de un hombre que viaja con un ataúd para enterrar a su hijo político, deja abierta una rendija para la incógnita: si es necio negar la existencia de una injusticia secular que demanda cambios, hace falta entender, todavía, cómo es que esa necesidad cobró la forma enfermiza del senderismo. Cabe elaborar algo más esta idea. Quien escribe la violencia desde el sur andino, tiene detrás suyo la contundente iniquidad del campo peruano, y ella podría imprimir a la pregunta por el 3 Vargas Vicuña, Eleodoro, Ñahuín: narraciones ordinarias, Lima, Milla Batres, 1976. 5 por qué un inevitable aire de ingenuidad. Pero ese escritor lleva en sus alforjas, también, la recia tradición crítica que desde inicios del siglo XX vinieron forjando los indigenismos y sus reencarnaciones democratizadoras. El por qué, entonces, deja atrás la metafísica del bien frente al mal para situarse históricamente: ¿cómo fue que esa versátil tradición crítica fue arrollada por ese dogmatismo ciego? ¿Cómo fue que los vientos de cambio dieron a luz un cataclismo y de qué tradición venían esos activistas que «hicieron lo demás»? Son preguntas acuciantes para la historia de las ideas en el Perú, unas ideas que no existen solamente en los libros sino en las cabezas de seres de carne y hueso que actúan premunidos de aquellas. Entre la crítica social y la ambición genocida existe un abismo. Hay que descubrir los puentes con los que ese abismo fue cruzado. Si desde el determinismo cultural de Los poseídos de Dostoievski toda idea de cambio en el extremo occidente ha de resolverse en fanatismo alucinado, para el Mario Vargas Llosa de La utopía arcaica son las ideas mismas y su particular alquimia — indigenismo y marxismo— las que segregan extremismo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, por su parte, pensó que no son los caracteres colectivos ni las ideas específicas sino las prácticas intelectuales —el dogmatismo y la grisura de la educación— las que preparan el terreno para una ideología que describía la revolución con el vocabulario de la mecánica celeste.4 Frente al historicismo y el fatalismo, es llamativa la presencia que tiene en estas narraciones la explicación del senderismo por medio del carácter, la personalidad o el humor. Historia y psicología mantienen un diálogo permanente en la imaginación literaria sobre la violencia en el Perú. No basta la presencia de una herida inmemorial ni el retorcimiento ideológico; se necesita también espíritus ofuscados, personalidades seducidas por el límite, intransigencias adolescentes, agravios innombrables y por ello imperdonables. El canto del Tuco, de Jaime Pantigoso, es uno de los textos que explora la tesis de la perdición por el carácter. El cuento presenta la vida y la muerte de Apolonio en la comunidad de Yuraqkancha. Pero la resolución temática está en su verdugo, Timucha, uno de esos airados jóvenes andinos con experiencia urbana que deambulan por la narrativa peruana por lo menos desde el Yawar Fiesta de José María Arguedas. «Más que rebelde parecía un rabioso, un descontento con todo y todos», dice de él Apolonio. 4 Véase Vargas Llosa, Mario. La utopía arcaica. José María Arguedas y las ficciones del indigenismo. México, FCE, 1996, capítulos IV y VI, y Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe final. Lima, 2003, tomo III, capítulo 3.5. 6 Al final, Timucha habrá dado forma ideológica a su rabia y en calidad de mando ejecutará a Apolonio, quien es además el padre que no lo reconoció. Pero no sólo existe la rabia. En Vísperas, el relato ya mencionado de Nieto Degregori, Amadeo trata de entender las opciones de Grimaldo y termina por encontrarse con la tesis del resentimiento. Grimaldo —piensa— es un escritor de fortuna mediocre y un perdedor en la competencia académica huamanguina. Su afiliación senderista —el senderismo mismo— sería la respuesta a una frustración. Esto puede ser literariamente verosímil y tener las resonancias históricas que Miguel Gutiérrez aspira a darle en La violencia del tiempo, o puede ser rigurosamente cierto y tener la dimensión pequeñísima y mezquina que Amadeo fantasea como clave para la conversión de Grimaldo. No es enteramente claro, pues, que la tesis del resentimiento sea en sí misma simplificadora. Pero sí se puede decir que, tal como la lucubra Amadeo, ella forma parte de los reflejos retóricos del conservadurismo en el Perú: frente al desenfreno homicida senderista que proclama que «la rebelión se justifica», se alza el dictado conservador según el cual la rebelión no tiene ningún asidero aparte de la sinrazón, la frustración inexplicable o la soberbia de los alzados. La cuestión del resentimiento es importante pues el marbete de resentido social —un dispositivo retórico que clausura el diálogo— está profundamente arraigado en el lenguaje y en el sentido común de las clases medias y altas en el país. ¿Qué puede existir entre el cinismo senderista que justifica y glorifica la violencia sin frenos y el filisteísmo conservador que condena y estigmatiza todo reclamo activo de justicia? Resulta curioso considerar que en el dominio de las emociones los extremos se tocan. En ausencia de la rabia, bien pueden valer la resignación y la abulia como detonantes de la violencia. Lo decía George Steiner citando a Théophile Gautier para entender los genocidios del siglo XX: «mejor la barbarie que el tedio». En Pálido cielo, de Alonso Cueto, la desesperación y el hastío se dan la mano cuando, hacia el final, Luis intenta comprender qué llevó a sus padres y a su hermano a las filas de Sendero Luminoso: «A mis papás, a Bruno, los persiguió siempre el ruido de una tormenta. Es un ruido persistente que nadie podría describir. [...] Esa quietud no pertenecía, para ellos, a esta franja en la que nos hemos acostumbrado a continuar. No habían aceptado una rutina en la que la dignidad se pierde diariamente y el amor es siempre una esperanza». Ellos, dice Bruno, «habían mirado de frente el rostro del demonio interior que a las demás personas nos atisba sólo de vez en cuando». Ese demonio, como el Demonio del mediodía que llevó al abismo a otros personajes de Cueto, tiene algo de 7 sustancia reveladora de una desagradable verdad: alecciona sobre las modestas vidas que nos esperan a casi todos, una verdad tan abrumadora que empuja a algunos a cerrar los ojos y dar el salto. ¿Hacia dónde? Para Steiner, el terror a vivir una vida pequeña que se incubó en el romanticismo del siglo XIX fue el humus donde prosperaron las grandes catástrofes humanitarias del siglo que siguió. En algunos casos, esto se manifiesta en un nihilismo hiperactivo, aquel del conquistador, del terrorista, del asesino en masa; en otros, los más, ese tedio se resuelve en resignación y en una fascinación por el precipicio que se parece demasiado a nuestras acezantes excursiones por los noticieros de la televisión de cable. Es la fascinación sin brillo y sin pasión —hija exclusiva de la rutina sin salida— que lleva a la protagonista de La noche de Morgana, de Jorge Eduardo Benavides, a expresar, en una Lima de apagones y toques de queda, el deseo de algo definitivo que nunca llega a nombrar. «Te detesto mamá, te detesto, Carmelo, odio esa resignación cómplice en que se atrincheran como gusanos», dice Morgana, para reclamar de inmediato que la zozobra ceda el paso a alguna forma más definida de la catástrofe: «ojalá ocurriera el caos, le dijo con veneno, pero en este país la gente ya no tiene agallas ni para lanzarse a las calles pese a lo que está ocurriendo, todos hablan de resignación y eso me da asco, ¿sabes?». Es esa pulsión erótica y tanática al mismo tiempo —que ocurra algo aunque esto sea la destrucción de todo—, y no la falta de un autobús para llegar a su casa, lo que tiene a Morgana deambulando entre zaguanes en pleno centro de Lima en una noche sin luz. ¿Vale la pena pensar que la guerra interna fue principalmente un ajuste de cuentas o una conflagración de personalidades heridas o una exacerbación de nuestra neurosis? Seguir la pista de esa reflexión encierra promesas y peligros. Por un lado, ella conduce a desmontar el proceso para reducirlo a una suma de episodios e idiosincrasias. La violencia queda, así, despojada de su revestimiento político y nuestra comprensión de los hechos cede el paso a la conformidad o el desdén, salvo que el psicologismo literario traiga incorporada la crítica de sí mismo. Es lo que hay que admirar hoy en día, por ejemplo, en cierta narrativa angloindia como la de V.S. Naipaul y tal vez la de Salman Rushdie: sus ficciones saben siempre descender a la parodia cuando un personaje excesivamente idiosincrásico amenaza trivializar o abolir el contexto social. Por otro lado, eludir la tesis del carácter significa ocultar el papel que los instintos elementales —la ira, la vergüenza, el sentimiento de humillación, el malestar de no poder decir la última palabra— juegan en el desenlace de una conflagración doméstica, vecinal o 8 nacional activando ideologías, exacerbando intereses, haciendo ver el orden existente bajo la luz de una injusticia cósmica.5 Pesadilla y proceso Sendero Luminoso quiso organizar desde los andes una guerra de los campesinos contra el Estado y terminó provocando con métodos brutales una guerra entre campesinos. Los políticos que gobernaban supieron que algo amenazante se gestaba en el campo andino y resolvieron enviar fuerzas armadas con todos los visos de un ejército de ocupación. La memoria histórica del Estado —aunque convendría más hablar de su amnesia histórica— le enseñaba que no se trataba de defender ciudadanos peruanos sino de imponer el orden entre los súbditos. En alguna de las entrevistas hechas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha quedado esa inopinada expresión de una mujer campesina que vale por cien libros de historia: «Vinieron los realistas…», dice ella para contar los desmanes sufridos por su comunidad. Representar la violencia en el campo peruano significa lidiar con la organización de un caos porque fue en los andes rurales donde la guerra se presentó con el más amplio y abarcador poder destructivo. De hecho, para la escritura de ficción sobre el conflicto la totalidad tenía que ser un problema literario fascinante: vidas, amistades, relaciones comerciales y productivas, lazos primarios, fiestas y rituales, reglas de precedencia social e incluso la percepción del tiempo fueron tocados por esos «nuevos tiempos» que encontramos anunciados, sobre todo por los jóvenes, en tantos cuentos sobre esos años. Dante Castro, en La guerra del arcángel San Gabriel, intenta tomar la medida de esa totalidad hasta rozar la didáctica. Yuraccancha vive la instauración del nuevo poder en las comunidades de altura. Este es el mundo en el que ocurrirían las muertes de Uchuraccay y en el que sería posible la masacre de Lucanamarca. Pero esta no es sino en apariencia una guerra entre campesinos; en el fondo, se trata de la permanente, desigual guerra entre los campesinos quechua y el poder criollo dominante, sea en la forma de orden o de revolución. Hay ahí una ruptura radical —la brecha de la cultura y las grietas en la cultura— que la ficción existente todavía no ha explorado a fondo. Podemos ver, en el cuento de Castro, las reglas jerárquicas que se ponen en juego en la relación entre la comunidad y el senderismo y observar la geometría de intereses que determinan enfrentamientos con Sendero Luminoso y alianzas con los sinchis. Pero otros resquebrajamientos más significativos quedan sugeridos más que 5 Para tener una idea de la importancia que la sociología del conflicto presta hoy en día a las emociones, véase Scheff, Thomas, Bloody Revenge. Emotions, Nationalism and War, Westview Press, 1994. 9 afirmados: los jóvenes no querían formar rondas campesinas y alguien dice que ellos preferían «andar cazando torcazas y torturando sapos»; pero es más razonable pensar que para los jóvenes el proyecto de Sendero Luminoso —proyecto subversivo de las jerarquías tradicionales— sí era atractivo. Interesantes y trágicos paralelismos sugeridos por la ficción: el viejo poder interesa a los viejos, que además se acercan instrumentalmente a él (lo defienden para defender sus negocios); el nuevo poder es atractivo a los jóvenes, pero tan atractivo como lo es el nihilismo para los adolescentes semi ilustrados. Hay que entender el senderismo como ideología no necesariamente política sino cultural: como una negatividad pura e irresistible para quienes no tienen nada que perder; como el ofrecimiento de otro sentido para vidas cotidianas ya subvertidas malamente por una modernización trunca, por una educación masiva y paupérrima, y por un despertar de expectativas que no tienen ninguna posibilidad de ser satisfechas.6 Desde cierto punto de vista la escritura de la violencia en los andes oscila entre la etnografía y la inspección psicológica y cada modo plantea preguntas diferentes. La representación de la violencia senderista y estatal como un drama de la conciencia ha hablado distintos lenguajes, ya sea para mostrar el colapso mental de los sufrientes como escenario primordial del colapso social, o bien para decirnos desde la autoridad de la víctima que el absurdo de su muerte es, en sí mismo, una desautorización de la República y de su historia. En Cirila, de Carlos Thorne, la violencia es puesta en escena por medio de la conciencia fluyente y descoyuntada de una joven que ha sido, como miles en los andes, varias veces víctima. Si bien es cierto que esa opción técnica —el fluir de la conciencia entregado en un monólogo interior— presume de antemano el caos mental, hay que encontrar en este cuento una hipótesis sobre las dificultades de construir el sentido de lo vivido y sufrido después del arrasamiento, las masacres, el exilio a la servidumbre doméstica, y sobre las relaciones entre el hablar y el ser ciudadano con palabra escuchada en el Perú de nuestros días. Fragmentario, parcial, dubitativo, turbio, siempre al borde del silencio, el repaso mental de Cirila —un pueblo arrasado, el reclutamiento forzoso por Sendero Luminoso, el escape, las violaciones sufridas, el hijo que al ser parido se convierte de mancha en redención— no se diferencia demasiado de la palabra 6 Aunque esta observación es casi de sentido común, ella podría ser elaborada más significativamente a partir de Heller, Agnes. Sociología de la vida cotidiana. (1970). Barcelona, Península, colección Biblioteca Ágnes Heller, 2002. 10 de las víctimas ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y para oírla con provecho, hay que ir más allá de la aparente anarquía verbal para rescatar de ella una crisis de representación (la cual no carece de nexos con la quiebra de la representación en el sentido político del término) que, para el caso de América Latina, va canalizándose en dos tradiciones confluentes. Desde la literatura, siguiendo la ruta de Rulfo, la técnica sirve para representar la identidad quebradiza, siempre en trance de inanidad, de los excluidos, de los ignorados, de los humillados. Desde las búsquedas oficiales de la verdad, los sin voz reconstruyen internamente su sufrimiento para exponerlo públicamente y esa exposición verbal lleva siempre —como un excedente de significado— todas las marcas del abuso y de la exclusión. Pero, ya ha sido dicho, las víctimas pueden hacer algo más que recoger los retazos de su desgracia; pueden también tirar esos retazos a la cara de la República como prueba de su ilegitimidad, de su propio vacío de sentido. Pueden, como el protagonista de Adiós, Ayacucho, de Julio Ortega, proponer símiles incisivos entre su propio descuartizamiento y la patética fragmentación del país, salvarse por la ironía corroyendo los lugares comunes del lenguaje público y, por último, reducir toda la historia del país a un happening fantástico: el cuerpo mutilado de un desaparecido que desplaza en la Catedral de Lima al esqueleto espurio de Pizarro es una condensación de todas los escamoteos, falsificaciones y fragmentaciones de la verdad sobre las que todavía vivimos. La idea de consolidar una democracia ignorando las más de cuatro mil fosas comunes que existen en el país es la más reciente pieza integrada a esa tragicomedia que sólo puede referirse desde el lenguaje del sarcasmo. Trasladada al escenario limeño, la representación de la violencia no es menos sensible a ese vacío de sentido que gravita sobre buena parte de las ficciones de ambiente andino. La experiencia urbana se manifiesta en zozobra, pero también, desde su versión literaria, en una recurrente exploración de la culpa de no haber sabido, de no haber querido saber o de haber sabido sin querer. Siempre, en todo caso, fallas de la inteligencia que son fallas de la voluntad que son fallas de la cultura. Fallas que son errores del pensamiento que son grietas de la sensibilidad que son colapsos de nuestro ser social. Nunca será más oportuno plagiar la línea de Pascal que John Updike tomó como epígrafe de una de sus novelas: «los movimientos de la gracia, la dureza de corazón, las circunstancias exteriores…». Se puede ubicar en El departamento, de Fernando Ampuero, un primer, temprano encuentro con esa zozobra. La historia aparece envuelta en una retórica de 11 misterio policial o periodístico, pero es un comentario sobre la arbitrariedad de la violencia, ahí donde no es necesario ser culpable para morir. En la ciudad en penumbra todos los gatos son pardos. La muerte ininteligible tiene una poderosa forma de triunfar y de apoderarse de nuestras vidas: nos invita a renunciar a la comprensión y al conocimiento, que es lo mismo que renunciar a la crítica. Gustavo Faverón ha señalado, a propósito de este cuento, que el clima generalizado de violencia consigue al final que el inocente llegue «a entreverse como responsable de ella».7 Hay que añadir que el primer párrafo ya anuncia, con ironía, una deserción del pensamiento sobre la violencia creciente y la aceptación resignada de su imperio. «Aparentemente —dice el narrador— la historia la refirió un estudiante de sociología durante una reunión de amigos, y hoy apenas se sabe de él que dos meses después de aquella charla abandonó la Facultad para regentar una oscura pizzería de Lince». El pragmatismo de este estudiante desertor parece decirnos no solamente que él renuncia a comprender sino también que no hay nada que comprender. El narrador se hace eco a su modo de esa postura mental —«Oí esta historia, me parece, con la turbadora convicción de hallarme participando en una lotería de dementes»— y no es imposible ver, detrás de estas palabras, la sonrisa melancólica de quien ha abandonado la lucha para no ser abandonado por ella, del que deja irse el bus que de todos modos no tiene oportunidad de alcanzar. El departamento puede ser visto como una suerte de prólogo a nuestro descenso al caos de la guerra interna. Este descenso no consiste necesariamente en el cumplimiento de una ley histórica o en la manifestación de una estructura social quebrada; puede ser un movimiento de voluntades singulares, la puesta en acto de una lógica interna, institucional, de los agentes del Estado, aunque esta sea apenas la lógica de la guerra sucia, de la desaparición forzosa o del exterminio en masa. El narrador de El departamento intuye esto último con claridad. Pero, entonces, ¿por qué hablaría de una «lotería de dementes»? ¿Por qué esa leve incongruencia detrás de su relato de los hechos, en la trastienda de su autoridad narrativa? Leído a contraluz, este temprano relato muestra ya una dubitación que todavía tenemos, que no podemos superar, sobre cómo referirnos a la muerte de esos años: si como arbitrariedad o como crimen planificado. Saltando de la ficción a la elaboración de un lenguaje oficial, puede resultar instructivo observar cómo, en los discursos del presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mención de la violencia como arbitraria, ciega o irracional cede el 7 Véase su prólogo a Ampuero, Fernando. Cuentos escogidos. Lima, Alfaguara, 1998 12 paso paulatinamente a un énfasis creciente en la explicación del proceso para afirmar las responsabilidades históricas, políticas y judiciales concretas.8 Por otro lado, el habitante de la clase media y alta de Lima también podía percibir lo que estaba ocurriendo no como un sinsentido sino, más bien, como una incomodidad. Es decir: no mirarlo; o mirarlo sin verlo. El tópico de la ceguera urbana y limeña ha sido tal vez exagerado un tanto, pero probablemente seguirá siendo una zona segura para la representación literaria de aquellos años. Sergio Galarza se desplaza por esa zona aparentemente sin sorpresas cuando los personajes de Velas reaccionan con el consabido estereotipo ante el apagón que interrumpe la velada de amigos. Para los limeños acomodados, el terrorismo parece ser apenas una mosca entrometida en el manjar. Pero el comentario superficial de los personajes es apenas el ápice de una falla mayúscula: vacíos de la imaginación moral que nos impiden reconstruir las asociaciones entre lo que nos afecta trivialmente y lo que está ocurriendo con el país en conjunto. Todo lo que entendemos de la violencia es que nos reduce al empleo de velas. A su vez, esas velas —o la vida en la semipenumbra que ellas proveen— pueden ser una metáfora adecuada de la comprensión que la clase media urbana tuvo de la tragedia vivida en el Perú, y, también, un símbolo de la mezquina idea de la paz que las elites y sus políticos han impuesto al país. El drama, en efecto, aparece reducido al desasosiego que provoca la oscuridad. Pero la oscuridad es solamente un síntoma. Por esa confusión del síntoma con la realidad, creemos que al regresar la luz el problema ha pasado y nos disponemos a seguir como hasta entonces, así como hoy se piensa que, derrotado merecidamente Sendero Luminoso, el país tiene licencia para regresar a los tiempos felices de la inconciencia. ¿Todos somos culpables? Esa inconciencia es, por encima de todo, un pueril desplazamiento de la responsabilidad. Frente a ella, la ficción sobre la violencia insiste en explorar o, más que eso, en desmontar las coartadas que podrían fundamentar de algún modo u otro nuestra tentación de la inocencia. La inocencia aparece, en buena parte de la ficción, como un estado de falsedad. En La noche de Morgana, de Benavides, leemos que «nadie tenía la culpa de lo que estaba sucediendo y eso a la larga resultaba peligroso». Pero el espejo perverso de esa inocencia es la culpa generalizada que trivializa los crímenes poniendo una pulsión de 8 Lerner Febres, Salomón. La rebelión de la memoria. Selección de discursos 2001-2003. Lima, CEPCNDDHH-IDEHPUCP, 2004 13 muerte ahí donde debería haber estado nuestra conciencia. Hay que explorar el silencio, la atonía, la resignación en la cual se propagó la muerte impune. En el cuento citado, «todo últimamente tenía el sino de la renuncia, incluso la gente no hablaba de otra cosa que de renuncia y resignación desde que empezaron a difundirse las noticias de lo que sucedía en el país, desde que toda esta locura empezó a crecer y a crecer, y aun en el silencio apabullante que envolvía a Morgana cuando empezó a correr, había una culpa ominosa contra la que creyó oírse gritar sin obtener respuesta». Ese grito en el vacío sólo podía terminar, como en el relato, en la resignación ante los hechos consumados. ¿Es posible no escoger la violencia? Esa pregunta ocupa buena parte de la reflexión de Amadeo, el personaje de Vísperas, de Nieto Degregori, en su intento de comprender la adhesión de Grimaldo al senderismo. No deja de ser endeble la anécdota que quiere responder a esa pregunta —y el hecho de que esa anécdota pudiera estar tomada de la historia real de Hildebrando Pérez Huarancca no resolvería el problema literario, es decir, interpretativo, como tal—: rescatado de la cárcel de Huamanga en una operación de Sendero Luminoso, Grimaldo no tiene más remedio que asumir su destino al lado de sus compañeros. Más prometedor es aquel pasaje del relato en el cual se nos cuenta que «Amadeo contempló ese multitudinario cortejo fúnebre (el de Edith Lagos) desde el balcón del departamento con la sensación de que en ese féretro envuelto en una bandera roja se iba para siempre el Grimaldo de su cuento». El Grimaldo «de su cuento» era un hombre en suspenso ante la elección que tenía que hacer; su conciencia era un espacio de deliberación abierta entre la acción violenta y la abstención. Ahora se nos sugiere que, si Grimaldo como personaje agónico ya no es viable para Amadeo, ello es porque el Estado ha equiparado a Sendero Luminoso en brutalidad: eso anula la tensión, suprime la dubitación moral e instala el reino de la decisión (el decisionismo en política es el reino de la amoralidad sea por una fuga hacia arriba —la trascendencia— o hacia abajo —la estrategia). Aquí queda implícito que el comportamiento de los sinchis redondea, perfeccionándolo, el círculo de la guerra, y cuando esta aparece, la política en tanto deliberación moral sobre los fines queda sustituida por la obligación de tomar partido. La pregunta sobre la responsabilidad se conjuga inevitablemente en ciertos puntos con la pregunta sobre los orígenes. El protagonista de Por la puerta del viento, de Rosas Paravicino, camino a dar sepultura a su hijo político, se dice «cuánto me arrepiento de haber sido yo el primero en inculcarle las ideas de cambio social. Acaso resultaba muy joven a los trece años para entender una doctrina que en su vida pudo ser una estrella o 14 una bomba». La reflexión puede tener un sabor conservador si se traslada mecánicamente a la discusión política, pero resulta, en el ámbito de la imaginación literaria, un misterio que es tentador visitar y revisitar, no a modo de desautorización de una idea sino en el espíritu de plantear un misterio: la alquimia de las ideas y las generaciones, el enrevesado eslabonamiento —si él es imaginable— que lleva del pensamiento crítico, creador de sentido, a la criminalidad atroz. Es probable que no exista un caso más tentador para hacer esa exploración que el de la relación entre el respetado antropólogo Efraín Morote Best y su hijo, el líder senderista Osmán Morote. El padre del tigre, de Carlos Eduardo Zavaleta, se arma a partir de esa relación para dejar sembradas preguntas sin respuesta. ¿De qué trata esa historia? ¿De la responsabilidad trascendente de quienes, como miembros de la elite intelectual ayacuchana, acunaron las ideas que después, tergiversadas, darían forma a Sendero Luminoso? Posiblemente, este sea un problema literario por excelencia; es, en todo caso, un problema que no tiene sentido en otro registro que no sea el de la representación simbólica de lo virtual, de lo que puede ser, de lo que, cierto o falso, es por lo menos pensable, y no en la forma de un torpe auto de fe sino en la de una hipótesis general sobre la cultura peruana contemporánea. Todavía hay, por lo demás, rezagos arcaicos en esa cultura que pueden opacar la percepción razonada de las responsabilidades. Pensar que todos somos igualmente culpables es tan inconducente como atrincherarse en una imposible inocencia total. También lo es escamotear la responsabilidad, y con ella el sufrimiento, el daño y el deber, presentando el crimen como un dato de la naturaleza o de la providencia. En La guerra del arcángel San Gabriel, de Dante Castro, el protagonista se dice en sueños: «Capaz el ajusticiamiento de los alcoholeros era el castigo de Dios por sus pecados». El hecho de que esta suposición se refiera a personajes moralmente repulsivos opaca un tanto la visión. ¿Es que mueren por sus pecados, de manera tal que Sendero Luminoso, o el Estado, son la mano justiciera de Dios? ¿Qué distancia hay entre esa presunción y la seguridad de tantos, hoy en día, de que los muertos son el costo social que hubo que pagar por la democracia? En ambos casos, estamos ante una deshumanización de la guerra, la cual resulta sustraída al campo de la responsabilidad. Dos formas de la amoralidad contemporánea —el providencialismo y la razón estratégica— se dan las manos para tejer un mismo argumento que trivializa la acción humana y la responsabilidad que le es intrínseca. 15 * * * * * La visión involuntaria de El mural, de Reinoso, desbarata el recurrente dilema de los árboles y el bosque. Es a través de lo singular y concreto —es gracias a lo singular y concreto— como la ficción ha ido construyendo, proponiendo, recordando percepciones generales de los años de violencia en el Perú. Pero ese procedimiento es un privilegio de la literatura; en otros dominios, las visiones panorámicas, las hipótesis sobre la fisonomía general de una sociedad y de su historia, exigen métodos más terrestres y desautorizan toda intuición que no alcance la dignidad del concepto o la solidez de la muestra representativa. Pero hay aspectos de nuestro descenso a la barbarie que están más allá del silogismo y de la evidencia: responsabilidades que nunca podrán ser demostradas; ausencias que, por serlo, jamás podrán ser señaladas; temores y deseos, fascinaciones y odios que nadie nos obligará a confesar. ¿Hay que olvidarnos de ellos? Eso es posible, sin duda, del mismo modo que es factible que los políticos peruanos sigan hablando de democracia y paz fingiendo que los millares de fosas comunes sobre los que caminamos no existen ni existieron jamás. Es posible, pero es también empobrecedor y obsceno. Nuestro diálogo público reclama la ficción. Necesitamos imaginar para entender. 16 View publication stats