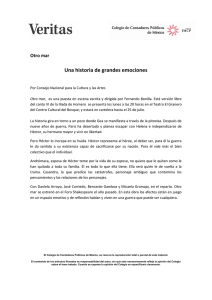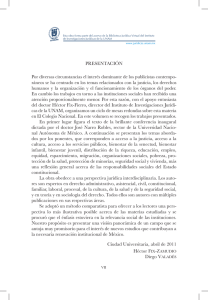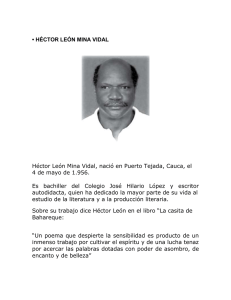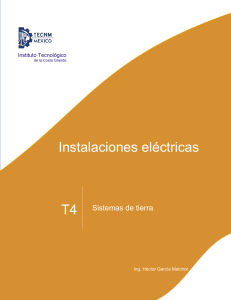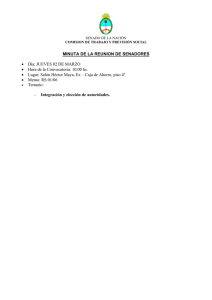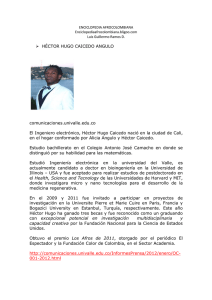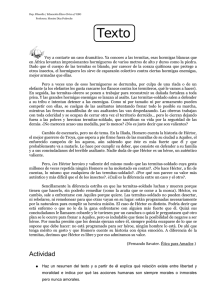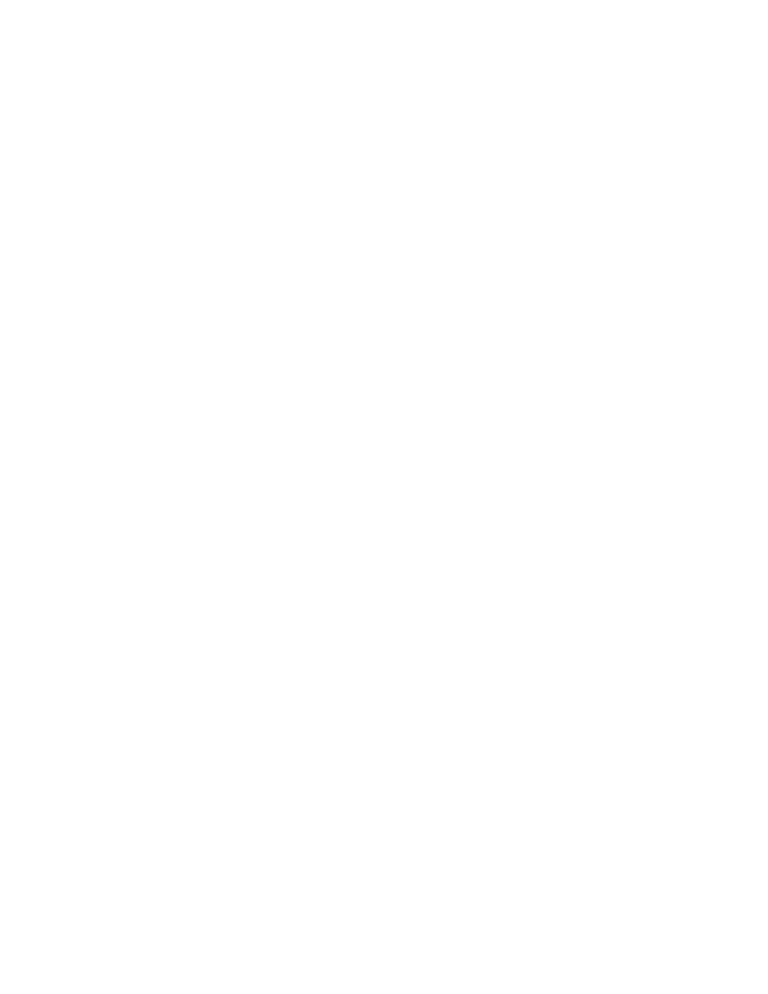
Los muertos no sueñan (Edición escolar) Rubén Sánchez Féliz Nació en Santo Domingo, en 1972. Es educador, narrador y ensayista. Es licenciado summa cum laude en pedagogía por The Steinhardt School of Education (NYU) e integrante de la primera promoción de egresados de la Maestría de Escritura Creativa en Español iniciada en 2007 por la Graduate School of Arts and Science de la Universidad de Nueva York (NYU). Perteneció a la tertulia literaria Aguafuerte, dirigida por el profesor Ramón Codina, novelista y crítico barcelonés. Codirigió la tertulia literaria “Nosotros Contamos”, junto a José Acosta. Entre sus primeros premios literarios se encuentran Mención Honorífica en el concurso Virgilio Díaz Grullón 2002 (Santo Domingo), con su cuento “La morada de la muerte”; finalista en el Concurso de Microrrelatos Imagina 2006 (Alcobendas, España), con Dogmas; finalista en el VI Premios Literarios Constantí 2007 (Barcelona, España), con su cuento “Decisiones”; finalista en el Concurso de Minicuentos La Gran Calabaza 2007 (Castellón, España), con “Ataraxia”. Ha publicado los libros de relatos Ya nunca será como antes (Premio Letras de Ultramar de Cuento 2012); Para que te tranquilices (Premio UCE 2013); y, No volverás la mirada (Parada Creativa, 2011). Entre sus otros títulos cabe mencionar las novelas Un cuarto lleno de anguilas (Premio Letras de Ultramar de Novela 2012); Beatriz (Premio Federico García Godoy 2010) y El décimo día (Alcance, 2005); así como la antología de cuentos Viajeros del rocío: 25 narradores dominicanos de la diáspora, publicada bajo el sello Editora Nacional en 2007. Obtuvo el segundo lugar en el concurso de ensayos Pedro Francisco Bonó 2010 con La palabra y otro ensayo. El Ministerio de Cultura lo reconoció con la dedicatoria de un día y una calle en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en el 2015, durante la XVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo. La novela Los muertos no sueñan obtuvo el Premio Letras de Ultramar de Novela en el año 2010. Rubén Sánchez Féliz Los muertos no sueñan (Novela) (MINERD) Ministerio de Educación de la República Dominicana Cruzada Nacional por la Lectura 2018 Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) Cruzada Nacional por la Lectura De la presente edición: @Ediciones CP, 2018 para el MINERD @De la obra: Rubén Sánchez Féliz Título de la obra: Los muertos no sueñan Nombre del autor: Rubén Sánchez Féliz Edición actual: octubre, 2018 Cuidado general para Ediciones CP: Avelino Stanley Diagramación: Eric Simó Diseño de portada: Víctor González, Dirección de Diseños Gráficos y Audiovisuales, MINERD Impresión: Serigraf S. A. ISBN: 978-9945-8-0239-9 Impreso en República Dominicana Printed in Dominican Republic Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en la totalidad ni en ninguna de sus partes; tampoco puede ser registrada ni transmitida por sistemas de recuperación de informaciones, ni en ninguna otra forma ni medio, sea mecánico, fotoquímico, magnético, electrónico, por fotocopiado, por fotografiado o cualquier otra manera, sin el permiso por escrito de la editorial y/o de su autor. “Año del Fomento de las Exportaciones” Apreciado estudiante: Ponemos a tu disposición esta obra literaria como parte de una iniciativa institucional para el fomento de la lectura en toda la sociedad dominicana, en especial en la comunidad educativa. Se trata de la Cruzada Nacional por la Lectura, con la cual haremos llegar a todos los centros educativos obras de autores dominicanos que incentiven la práctica de la lectura y fortalezcan la identidad nacional. En tal sentido, se escogieron obras de treinta autores y autoras de nuestro país, quienes han sido galardonados con premios nacionales del quehacer literario. Precisamente esta obra es una de ellas, la cual servirá para el desarrollo de tu competencia lectora y para tu sano entretenimiento, gracias a su calidad literaria y a su preciado contenido. La lectura, como todas las competencias, sólo se desarrolla con la práctica constante. Su importancia radica, Los muertos no sueñan 7 en cierta medida, en ser la base para el desarrollo del resto de las competencias. Es por eso que entendemos necesario que todos nuestros estudiantes tengan fácil acceso a obras literarias de calidad, tanto nacionales como universales. La Cruzada Nacional por la Lectura está dirigida a lograr la práctica de la lectura en la cotidianidad de los dominicanos. Es por eso que esta iniciativa del Ministerio de Educación promueve en cierta medida un cambio cultural, por lo que requiere de mucho esfuerzo, disciplina y constancia. Esperamos que puedas disfrutar esta obra literaria que dejamos en tus manos como un recurso útil para tu formación y entretenimiento. Igualmente, esperamos que con tu ejemplo otros, más pequeños y mayores que tú, se animen a sumarse a la hermosa práctica de la lectura. Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) 8 Rubén Sánchez Féliz A Diamela Eltit El tiempo no era ya el tiempo de la vida real, sino un presente enormemente aumentado. Nathalie Sarraute Contenido I. La noche y el barrio 1............................................................................ 13 2............................................................................ 19 3............................................................................ 27 4............................................................................ 34 5............................................................................ 40 6............................................................................ 44 II. La búsqueda 1............................................................................ 49 2............................................................................ 55 3............................................................................ 62 4............................................................................ 70 5............................................................................ 74 Los muertos no sueñan 11 6............................................................................ 78 7............................................................................ 82 8............................................................................ 88 9............................................................................ 92 10.......................................................................... 97 11........................................................................ 105 12........................................................................ 113 13........................................................................ 120 Posfacio Sueños de muerte.......................................... 125 12 Rubén Sánchez Féliz -ILa noche y el barrio 1 La noche parece violentada por un enorme cardumen de mantarrayas. Los faroles de alumbrado público apenas iluminan la Avenida Woodycrest. El Bronx se acopla a un otoño incipiente que no logra desnudar los árboles. Hace frío, pero Héctor camina firme. Lleva el suéter que le arrebató de la mano a su esposa. De este lado se ve un hombre cruzando la calle con paso de borracho. Dos ventanas contiguas permanecen con las luces encendidas y le dan al edificio un aspecto de búho. Héctor mira hacia arriba, suspicaz. Luego vuelve los ojos hacia su hijo. —¿Estás seguro que dobló por aquí? El niño se detiene, se seca las mejillas con el dorso de la mano y dice que sí. Está asustado. Su madre lo ha criado para ser distinto a los hijos de los vecinos y escasas Los muertos no sueñan 13 veces sale solo a la calle. Resulta extraño que Miranda lo haya dejado ir por su cuenta a la bodega. Héctor se detiene en la esquina y escudriña la zona. El corazón, azuzado por la rabia, le golpea el pecho con violencia. Da unos pasos y divisa las siluetas de unos jóvenes que caminan en la otra acera. —¿Crees que está allí? —pregunta, señalando con la mano. El chiquillo se acerca y entorna los ojos para concentrarse. Nadie le es familiar. A decir verdad, el niño sólo conserva una imagen borrosa del joven que lo agredió: todo sucedió con tal rapidez que lo mismo podría señalar y decir, Ése fue. Sin embargo responde con una negativa. Héctor exhala una bocanada de aire. Tiene una barba de tres días y el pelo despeinado. Así luce los domingos; se la pasa leyendo y organizando materiales didácticos por si una escuela lo llama requiriendo sus servicios. Se ha acostumbrado a la azarosa labor de profesor suplente. Miranda lo acusa de conformista y apático. Pero él —acaso por la misma apatía— ha aprendido a ignorarla. Hoy, sin embargo, Miranda le mostró esa cara de quien no aguanta más. —No me mires así y levántate; golpearon al niño. Entonces Héctor reparó en la nariz hinchada de su muchacho y sintió un malestar en el pecho. Decidió resolver el problema por sí mismo. Se puso de pie, le arrancó el suéter de la mano a su mujer y tomó a su hijo por el brazo. —Vamos —le dijo. Hace unos minutos pasaron por el frente de la bodega. Allí Héctor se detuvo, intercambió unas palabras con 14 Rubén Sánchez Féliz algunos vecinos y al no encontrar lo que buscaba, siguió caminando. Le costó cruzar por entre la gente dispersa a lo largo de la acera. La estridente música le martilleaba las sienes. Subió por la 169 hasta la Avenida Woodycrest, a una cuadra de la bodega, y era como estar en otro plano: las calles estaban vacías y oscuras y apenas llegaba el rumor de la güira y la tambora. El niño advierte la sombra de un joven que aparece como de la nada. Se fija en el abigarrado diseño de unos jeans y se sobresalta. —Es él —dice en voz baja, zarandeándole el brazo a su padre. —¿Estás seguro? —Sí. A Héctor se le sube la sangre a la cabeza. Explora el lugar con la mirada y luego, visiblemente alterado, toma a su hijo por los hombros. —Vete a casa. El niño, sin mediar pregunta, desaparece como un bocado. La sombra se acerca y al ser interceptada por la luz del farol, se transforma en un jovenzuelo de… ¿14, 15 años? Tiene una cicatriz en la frente que asemeja una mariposa. Héctor abre los ojos y se encamina hacia el agresor. —Golpeaste a mi hijo, ¿ah? Los muertos no sueñan 15 El joven se paraliza. Luego trata de moverse hacia las barras de acero que cercan la esquina, pero es embestido con el primer golpe y cae al suelo de rodillas. Levanta la mirada, desconcertado, y Héctor se pierde en ese cuerpo flaco como si quisiera descargar en él la furia de todas sus frustraciones. —Lo golpeaste, ¿ah? Lo patea repetidamente, en el dorso, en la cabeza. El joven levanta los brazos tratando de evadir los golpes, pero un puntapié le abre la ceja derecha y un fino hilo de sangre se desliza por el ojo, el pómulo y la comisura del labio; aturdido, apoya una mano en el pavimento para incorporarse; Héctor lo mide y asesta el último golpe: su puño se hunde en el abdomen del joven, quien cae y pega un grito de horror. Héctor se detiene: observa la frente del muchacho y entra en una especie de trance, parece vislumbrar algo siniestro en la cicatriz amariposada. Después de unos segundos de estupor, su respiración se acelera y mira a los lados, como si en ese preciso momento se percatara de lo que hacía. Héctor siente un chorro helado ascendiendo el espinazo. Vuelve a contemplar al joven, que se hunde las manos en el estómago como si quisiera arrancarse el dolor, y al rato lo ve perder el movimiento, quedar posado en el asfalto, inmóvil, con los ojos cerrados, en posición fetal. Héctor le contempla el rostro, le da la impresión de ver la mariposa aletearle en la frente, y luego se aleja, caminando deprisa. Decide dar la vuelta completa para no pasar por la bodega. Las calles alternan edificios y casas de ladrillos de dos y tres plantas. Los postes de alumbrado público 16 Rubén Sánchez Féliz se suceden, se pierden y reaparecen esporádicamente, en una exacta reproducción de sí mismos. Cruza la calle, a toda prisa, y a la derecha, frente a un terreno baldío, debajo de uno de los faroles, nota un carro con los vidrios rotos y el chasis oxidado. El auto no tiene llantas y los ejes están dispuestos sobre bloques de cemento. Alguien lo desmanteló y lo abandonó allí, como a un cadáver. Héctor traga en seco, pero no se detiene. Llega a la Avenida Shakespeare. Una luz potente ilumina la entrada de la iglesia Sacred Heart. Se fija en las escalinatas marmóreas, rodeadas por unos cipreses con hojas amarillentas. Las escalinatas son blancas con vetas grises y tan empinadas que da la impresión de que la iglesia fue construida sobre una colina. En el aire hay un olor a humedad, a cosa vieja. Desde el patio de una casa se escuchan los ladridos de un perro. Héctor dobla en la 170 y, dejando atrás la oscuridad de esas diagonales, llega a Edward L. Grant. Antes de entrar al edificio donde vive, advierte el creciente alboroto en aquel tramo de la calle, frente a la bodega. Se detiene por unos segundos, respirando agitadamente. —Canallas —dice en voz baja, y retoma el paso. Cuando entra al apartamento, ve a Miranda en la puerta de la cocina. —¿Lo encontraste? Héctor respira con violencia y sólo atina a preguntar por su hijo. —Entró y se fue a la cama sin hablar. Siente un ligero aturdimiento y todo le da vueltas. La imagen del joven inconsciente, derrumbado en el suelo, le sacude las piernas. Cruza la sala, entra en la habitación. Los muertos no sueñan 17 Miranda, que lo ha seguido hasta el cuarto, lo interroga. —¿Diste con él? Héctor se sienta en el borde de la cama. Vuelve el rostro y mira a su esposa fijamente. Luego baja los ojos. —Sí. Miranda se le acerca. —¿Qué hiciste? Héctor alza la mirada. —Creo que me pasé... Mueve la cabeza y los labios, como si tuviera un tic. —Se me pasó la mano… lo dejé tirado en la calle. Miranda entorna los ojos, pone cara de enojo y suelta, como si hubiera esperado este momento desde siempre: —Te lo buscaste. Ya te he dicho mil veces que nos mudemos de este maldito barrio. 18 Rubén Sánchez Féliz 2 Sebastián va a la bodega de la esquina y presencia el alboroto de siempre: voces disonantes tratando de seguir las letras de un merengue, una mesa de dominó atiborrada de jugadores y mirones, botellas de cerveza vacías tiradas en los rincones, dos o tres tipos fumando con los ojos escarbados, y Margarita, la hija del bodeguero, contoneando su cuerpo quinceañero y coqueteando con un grupo de jóvenes hasta que advierte su presencia. Ahora se transforma, ahora es una jovencita tímida, pero lucha contra esa vergüenza y se atreve a levantar la mano para saludarlo a hurtadillas. Sebastián le mira los ojos, el pirsin en el ombligo, la minifalda. Una sonrisa suya le complica el saludo. Cruza por entre los hombres estacionados como carrozas en la acera. Entra en la bodega. Va al congelador y saca un refresco. Elude a Pimpo, el dueño del negocio, quien sale de la contrapuerta que conduce al sótano y pasa por su lado, con esa barriga de boxeador peso completo retirado, y se pierde en la parte de atrás del almacén con quien Sebastián juzga es un cliente —un hombre alto y moreno que lleva jeans y una gorra de los Dodgers. Los muertos no sueñan 19 Margarita corre al mostrador. —Yo le cobro, mamá. Sebastián ve a Generosa, la esposa de Pimpo, en silencio pero con ojos alertas, sentada en un sillón de mimbre detrás del mostrador, acariciando el pelambre de Nina, la gata que cuida la tienda contra los bigañuelos. Mete la mano en el bolsillo y le pasa un dólar a la joven dependiente; en el acto, le roza el dedo anular y susurra las gracias. Ella asiente, se alegra, esperaba ese gesto sutil de lo acordado. Sebastián se va de la bodega, echa un vistazo a su entorno. Camina, se recuesta del poste de luz. Piensa que en este lado de la calle, la noche vierte una fragancia adormecedora, como de flores. Margarita sale, le hace señas y entra por la puerta frontal de la casa. Él empieza a caminar con el refresco en la mano y, antes de dar la vuelta en la esquina, tira la botella en la acera. Se acerca a un portón, lo empuja despacio, pero no puede evitar el chirrido de las bisagras. —Calla —dice, y entra al patio. Entrejunta la puerta y Margarita le pasa un candado. —Es mejor dejarla abierta —propone. —No —ordena ella, en tanto entra la mano por debajo de su jersey y le araña la espalda —tráncala. Él obedece. Se siente bañado por la luz del bombillo que, como centinela, vigila desde el techo de la terraza. Ella lo abraza, y 20 Rubén Sánchez Féliz él siente su piel tibia, encrespada; ahora lo besa. Sebastián escucha el retumbo de un merengue de otros tiempos. Su mano se mueve inquieta hacia Margarita. Ya la siente, está al alcance de sus dedos; sólo tiene que tocarla, pero antes mira sobre su hombro y, para su zozobra, tropieza con la mirada de unos ojos perversos. Se sobresalta. —¿Qué te pasa? —pregunta Margarita. Él señala una esquina, justificando su reacción. —¡Mira! Margarita vuelve la cabeza y ve un gato en la cima de la pared. —Es el gato de los vecinos. Tal vez espera a Nina. —¡Qué susto! —Déjalo —susurra Margarita—. Tú eres otro minino. —Me molesta; es como si me mirara el Diablo —sentencia. —Ven, vamos para allá. Él accede, se mueve hacia una esquina retirada de la luz y de los ojos del gato. Se apoyan contra la pared, pero de pronto se alteran al sentir a alguien pisar sobre las hojas secas. Casi en seguida se escucha el portón abrirse abruptamente. —Le puse el candado —dice Sebastián, con voz baja, mientras se agachan. —Espera —susurra ella. Unos hombres se mueven hacia la luz del bombillo. Él divisa la barriga de Pimpo, su mano derecha sostiene una linterna. —Es tu papá. Los muertos no sueñan 21 —Espera, Sebastián… espérate. Ve las siluetas de unos hombres: tres, tal vez cuatro. Entrecierra los ojos. Pimpo enciende el foco y alumbra hacia un lugar del patio. —Háganlo ahí. No lo maten. El boxeador retirado va a la terraza y desde allí alumbra el primer golpe debajo del ombligo, en tanto mete la otra mano en el bolsillo, saca algo y se lo lleva a la boca. El cuerpo de un hombre cae al suelo rojizo. Una, dos, tres…, un enjambre de patadas en la cabeza, en los costados. Un grito desgarrador. Una mano lo levanta por el pelo y deja entrever el rostro ensangrentado por un instante, antes de ser asaltado por una lluvia de trompadas que lo hacen caer de nuevo, esta vez de bruces. Pimpo observa, foco en mano y masticando quién sabe qué. Margarita hunde la cabeza en el pecho de Sebastián; no quiere, no puede ver. El gato aguza los sentidos: abre los ojos, ronronea, arquea el lomo, estira el cuerpo y su pelambre se eriza, resplandeciente, alcanzando un tamaño bestial. Pimpo arroja una ráfaga de luz hacia el felino. —¡Gato del demontre! —vocea con la boca llena. El gato brinca errático hacia Sebastián, aullando endemoniadamente, y la luz de la linterna despedaza la oscuridad que los protegía. —¿Quién coño anda ahí? —vocifera Pimpo, mientras retrocede, empuña lo primero que halla y se encamina hacia ellos. 22 Rubén Sánchez Féliz —¡Entra a la casa! Margarita se pierde en la oscuridad y se transforma en una silueta que avanza apresurada. Sebastián sigue la sombra con los ojos y Margarita reaparece bajo la luz del bombillo, sube los peldaños de la terraza y se esfuma tras la puerta. Pimpo vuelve la cara. —¡Váyanse! —les ordena a los hombres sin rostro. Sebastián está echado en el suelo, como malhechor que espera la compasión del verdugo. Por lo menos se consuela porque esas bestias se han ido. Deduce, por la forma en que se apagó la luz de la linterna, que Pimpo quiere mantener su anonimato. Ahora están solos. Siente cómo la luz del foco le inunda la cara, arrancándole la máscara. Se exalta. Se siente desnudo. Escucha la voz apaciguada y casi tierna de Pimpo. —Espérame un ratito, muchacho… Sebastián; así te llamas, ¿verdad? —Sí. —Espérame un ratito, ya vengo. Sebastián ve la figura torpe alejarse en dirección del portón. Se queda solo, en esa oscuridad, mirando el parpadeo del bombillo, pensando en la cara ensangrentada del sujeto que golpearon. Por un instante le asalta la idea de escapar. Pero no, la descarta al tiro: lo conoce, da lo mismo. Nota la panza de Pimpo balancearse de regreso, como si bailara al son de la bachata que acaricia el patio Los muertos no sueñan 23 con un susurro cansado. Pimpo va a la terraza, apaga la luz, toma una silla y, con la linterna encendida, se dirige hacia la esquina. Coloca la silla frente a Sebastián y, tras aclararse la garganta, le anuncia: —Dale gracias a Dios que estoy de buen humor. Saca un cigarro y una caja de fósforos del bolsillo de la camisa. Sebastián se siente incómodo, le importuna tener esa masa jadeante frente a él. La luz del foco se extingue y en su lugar aparece la llama del fósforo. Pimpo enciende el habano y tira el cerillo. Mira a Sebastián y le lanza una bocanada de humo a la cara. —Óyeme bien, mocoso —continúa, interrumpiendo el mensaje con una calada del cigarro— ya te había dicho que no te arrimaras a mi hija. —Pero… —¡Cállate!... Sebastián abre los ojos, y tras el punto de luz del habano entrevé los labios palpitantes del bodeguero. Se inclina por guardar silencio; ahora es todo oídos. Diga lo que diga, Pimpo tendrá la razón. No importa que lo humille, lo esencial es salir ileso. Se prepara para escuchar los peores insultos, pero se sorprende cuando Pimpo empieza a hablar de su familia, del trabajo que ha pasado en esta tierra de gringos, e incluso toma tiempo para plantear casos hipotéticos sobre su vida de haberse quedado en su país. —Si yo supiera de letras, hoy sería presidente de la República. 24 Rubén Sánchez Féliz Después de enunciar sus últimas palabras, Pimpo se interna en el más profundo de los silencios. Parece haber hurgado lejos dentro de sí y desempolvado un secreto que guardaba en un archivo íntimo. Sebastián toma unos segundos para imaginárselo en el palacio presidencial. La imagen casi le arranca una sonrisa y la coloca en su cara; pero no lo permite, no es el momento; por negra que esté la noche, es mejor mantener el semblante serio. Ahora escucha la voz entrecortada: —Mira, muchacho… mejor lárgate… ahora mismo… Se levanta con la intención de irse, pero siente unas manos sujetar su jersey. —Te dejo ir, muchachito, pero no lo olvides: te quiero lejos de mi hija… No la sigas sonsacando. Sebastián asiente como si escuchara una orden. Pero continúa sujeto, anclado a esas manos ásperas. Piensa, sin embargo, que Pimpo en algún momento lo soltará. Entonces caminará despacio, mirando hacia los lados. Llegará al portón y saldrá desaliñado, feliz de haber escapado de ese enredo. Se detendrá antes de doblar en la esquina de la bodega. Respirará profundo y el susto se ahogará en sus pulmones, borracho por el raudal de aire fresco. Escuchará el bullicio de un merengue y se quedará absorto, ensimismado. Luego cruzará por entre el gentío frente al colmado. Pensará en Margarita cuando atraviese la acera de la casa, pero no volverá la mirada buscando sus ojos tras la ventana, más bien apretará el paso, acatando así el mandato del ejecutivo mayor. Ni siquiera dará una ojeada a los jugadores de dominó. Cuando haya traspuesto la bodega, tendrá tiempo para llevarse los dedos a la nariz, buscar en ellos el aroma Los muertos no sueñan 25 de Margarita. Una sonrisa asaltará su cara, a traición, y no podrá evitarla, dejará que lo acompañe hasta la entrada del edificio, que cabalgue su cuerpo hasta el momento justo en que entre a su casa y se sienta a salvo. Así quiere que suceda, para dar por terminado el día, dejar todo atrás. Pero no. Pimpo por fin lo suelta con un empujón y, descolgado del tiempo, Sebastián cae bocabajo. Ahora no entiende lo que acontece: siente el primer golpe en el cráneo, y, mientras se arrastra por la tierra como sierpe, levanta la cabeza y ve un gato erizado en la cima de la pared. 26 Rubén Sánchez Féliz 3 Héctor se sienta en el sofá de la sala. Mira la puerta del apartamento, el teléfono. El silencio de la casa acentúa su desasosiego, le produce la sensación de que una fuerza mayor al azar irrumpirá en la estancia, y él sabe que la posibilidad de una intromisión es peor que la intromisión misma, que crea incertidumbre, que lo arroja a un lugar de múltiples puertas y espejos, de ojos fisgones, y eso, precisamente eso, es lo que le provoca ese susto en el pecho, frío constante. Se incorpora, se aproxima al alféizar de la ventana. Desde allí observa las calles. Nota algunos carros recorrer la avenida Edward L. Grant. Mira hacia arriba: el viento sacude los vértices del poste de alumbrado público, las ramas semidesnudas de los ginkgos; el cielo carece de estrellas; en la distancia se aprecian cadenas de nubes. —Va a llover —piensa en voz alta, y Miranda, que desde hacía unos minutos estaba detrás de él, confirma el pronóstico. —Sí —dice—; va a llover. Los muertos no sueñan 27 Héctor se vuelve hacia su esposa. La ve parada frente al sofá, descalza, con las marcas de las sábanas impresas en su cara flaca, su bata beige algo corta. —¿Qué haces despierta? —Si te dejo por tu cuenta, amaneces aquí. —El niño se ha dormido. —Vamos a la cama, no seas terco; deja al menos que amanezca. Héctor permanece de espaldas a la ventana. Desde donde está, puede apreciar algunas venas varicosas en las largas piernas de Miranda. —Espérate… no tengo nada de sueño. Miranda se sienta en el sofá. Él le escruta el rostro: las pupilas adormiladas, la nariz de aletas finas, la frente, los flequillos lacios. Cuando se casaron, recuerda, pensaron tener tres hijos, pero después del primogénito supieron que uno era más que suficiente. Hace poco más de diez años se mudaron a este apartamento. Aquí nació y se ha criado su hijo. Y aunque Miranda ha soñado con una vida mejor, últimamente se ha sumergido en el pesimismo. Nunca saldremos del sur del Bronx, repite a menudo. —Ven, siéntate. ¿Quieres hablar? Héctor echa una última mirada a las calles. Luego camina hasta el sofá y se deja caer frente a ella. —Anda, dime lo que sea, te sentirás mejor. —A veces quisiera mudarme. 28 Rubén Sánchez Féliz —Cálmate. Hace un rato hablé con rabia. —No debí haber golpeado a ese muchacho... —Ya está. Miranda se le arrima y le roza la mejilla con el envés de la mano. —Mañana sabremos. Héctor se acerca aún más y la abraza, como no lo había hecho en mucho tiempo. Ambos guardan silencio, un silencio sin fondo, letárgico. Héctor se concentra en el chasquido intermitente de unas gotas. Proviene del baño. Es el grifo de la bañera. A veces pasa. No hay quien, por un descuido, no deje el grifo de la bañera semiabierto. Aquí. En esta casa. O en cualquier otra. Parecen latidos. Latidos de un corazón abrumado. Resuellos, reminiscencias y sombras. Sí… latidos. Las gotas caen, se secan. Latidos cansados. Mami, me duele el corazón. El corazón no duele, mijo, el corazón se cansa. Pero me duele aquí. Será algún golpe o un viento, porque el corazón no duele, mijo. Cuando duele se seca, mata. Héctor disfruta del calor de su esposa, pero aun así se siente solo, imprevistamente solo. —Últimamente me ha dado con recordar cosas. —Vamos al cuarto, nos acostamos y aprovechas para contarme lo que recuerdas. Los muertos no sueñan 29 Héctor se queda pensativo. Luego le besa la frente a Miranda. —Estás cansada… mejor vete a la cama, al rato te alcanzo. Miranda trata de persuadirlo, pero ante su negativa decide irse al cuarto, a sabiendas de que su marido permanecerá despierto, y ya le parece verlo en la oscuridad del apartamento, recorriendo cada rincón, observando, calculando, mientras ella y su hijo duermen tranquilamente. Sí, le parece verlo desde su cama, incluso con los ojos cerrados e inmersa en el más profundo de los sueños, con ese andar torpe y esa expresión de sabio trasnochado: lo ve agacharse en la cocina, buscando los agujeros por donde entran los ratones, debajo del lavamanos, y llenarlos de esponjas de alambre Brillo para ahuyentarlos; porque es mejor espantarlos, buscar la forma de espantarlos, porque hay raticidas que producen hemorragias internas, y te tropiezas con ellos días después en rincones inimaginables, aún sangrando por la boca y los ojos, por la nariz, las orejas y el ano... y ésa es una muerte lenta, Miranda, ésa es una muerte horripilante, es mejor que se vayan, que los mate otro; lo ve cerrar la puerta de la casa, abrir las de las habitaciones, la del baño, para no mortificar a los espíritus, Miranda, para que se desplacen sin impedimento alguno... Miranda recuerda el día en que lo conoció. Se enamoró de él porque su rareza le pareció tierna, por las cosas que decía o, mejor dicho, por la forma en que decía las cosas, cuando las decía, porque Héctor siempre había sido de poco hablar. Se enamoró de él (y ahora Miranda lo ve, 30 Rubén Sánchez Féliz lo comprende con más claridad) porque lo percibió indefenso, inofensivo, desprovisto de afecto. Aun tras escuchar las diatribas de sus amigas para disuadirla, para evitar que se casara con un perfecto desconocido, con un tipo tan raro, Miranda terminó enredada con ese hombre que nunca siquiera le habló de sus parientes, de algún amigo, y cuando ella tocaba el tema, él respondía con una sonrisa solapada. Claro que tuve padre, decía, claro que tuve madre, alguien debió parirme, ¿no crees?, hacía como si se carcajeara y acto seguido cambiaba el norte de la conversación. Sin embargo, el día de la boda no apareció padre ni madre ni pariente ni conocido. Pero Miranda le restó importancia a ese detalle porque él era muy atento con ella, y además tenía esos ojos idos, ese estilo descuidado, sus gestos tardíos, lo que ella llamaba porte intelectual; porte o pose, piensa ahora, lo que fuera, lo que haya sido, porque hasta ese halo fue perdiendo con el tiempo, acaso rendido ante una vida de insolvencia, de reveses. Miranda se va a la habitación y Héctor se queda sentado, escrutando los objetos, los matices de las sombras que flotan en la sala, los haces de luz desperdigados sobre las paredes, los contornos de los portalámparas que se asoman como tentáculos y se reflejan en el espejo, como si quisieran duplicarse, generar la falaz impresión de monstruo agarrotado, policéfalo. Cansado de observar, se levanta del sofá y camina hacia el baño —tal vez atraído por el ruido de las gotas, tal vez embargado por un sentimiento de tarea pendiente, una necesidad de cerrar el grifo hasta ahogar ese gemido tan semejante al recuerdo. Los muertos no sueñan 31 Mami, me duele el corazón. El corazón no duele, mijo, el corazón se cansa. Entra al baño, a oscuras. Camina hasta el otro extremo y abre un poco la ventana, por donde se cuela un cacho de luz y el murmullo de una llovizna incipiente. Luego descorre la cortina de la bañera y observa las gotas caer sobre la boca argentada del drenaje. Extiende la mano y cierra el grifo, con ímpetu, hasta liquidar el goteo. El corazón no duele, mijo. Cuando duele se seca, mata. Se sienta en el borde de la bañera. El baño es un lugar peligroso. Mírese como se mire. Y más a estas horas de la noche. Allí se está en otro mundo, divorciado del resto de las cosas. Allí se está distraído, indefenso, vulnerable, presa de cualquier mal. Allí residen los pecados, ocultos en los rincones, como un secreto. El silencio del baño suele ser terrible, aterrador. Además allí hay espejos, y Héctor le teme a los espejos. Sin embargo abandona el borde de la bañera y se para delante del espejo del botiquín. Estudia su rostro, sin temor: esa barba, esos ojos cansados no reflejan su verdadero ser. En lo absoluto. Por la abertura de la ventana entra un aire frío, húmedo, y con él un recuerdo del día en que cumplió veintiún años. Ah, los pecados. Héctor piensa en esa noche de llovizna en la Avenida Hunts Point, la caminata hasta el East River tras recoger a una mujer de cincuenta y pico que le resultó idónea para una noche de sexo. Después de errar por las calles entre perros callejeros y el ruido 32 Rubén Sánchez Féliz metálico de la ciudad, entraron a un motel de tercera. Allí Héctor se perdió en un remolque de cuerpos, de sudores, de gemidos... Eludió la mirada, el semblante de la mujer. Se limitó a inhalar el olor a almizcle y a hierro oxidado. Si pagó unos dólares de más fue porque quiso. Después de estar juntos, ella se sentó en medio de la cama y se puso a fumar. Héctor se quedó mirándola por un rato y luego se marchó, pensando que un buen baño, la rutina, lo harían olvidarse de esa mujer escogida entre muchas, hasta más atractivas, más jóvenes, de esa mujer que, por su edad, podría incluso haber sido su madre. Los muertos no sueñan 33 4 Un hombre alto y moreno llega a la bodega y estaciona el Mercedes Benz en la esquina, frente al hidrante. Sale del carro y se ajusta la gorra de los Dodgers. Distingue a sus dos compañeros entre el gentío de la acera. Se fija en sus diferencias: uno tiene la piel quemada, es bajo y con el pelo rasurado, y el otro es alto, albino y de una abundante cabellera que medio esconde su mirada azul. El hombre se acerca, los saluda. —Muy puntuales. Los otros se miran entre sí. —¿Qué te pasa?, ¡si no somos como piensas!; cuando es vaina de trabajo, le cogemos alante al reloj —dice el pelón. —Aquí se come con grasa, no se puede inventar —remata el albino. —Nadie es como el otro piensa, eso lo tengo claro; y tienen razón: aquí se come con grasa, no se puede inventar... Pimpo saldrá en un rato —concluye el hombre del Mercedes. 34 Rubén Sánchez Féliz Una salsa activa a una pareja que, sin más, se lanza a bailar en plena calle. En la esquina, uno de los tres viejos que debaten cómo arreglar el mundo mientras juegan a los dados, abandona momentáneamente su discurso marxista y, cerveza en mano, se la ingenia para aplaudir el arrojo de los bailadores. Margarita sale de la bodega. Contempla la calle: una colmena de risas, de voces inconexas. Advierte al hombre del Mercedes; se le acerca tarareando la salsa. Él la recibe con un abrazo. Huele a alcohol, a sudor, a tabaco. Un niño de unos tres años corretea por la acera. Cinco mujeres toman cerveza a pico de botella. Están sentadas al lado del tronco de un arce plateado. Algunas traen rolos. Mueven los hombros y la cabeza, canturrean el estribillo de la salsa. Entre ellas está la dueña del salón de belleza del edificio de al lado. Una rubia de farmacia. Es la madre del niño que corretea de aquí para allá, como cachorro juguetón. Margarita se despide del hombre del Mercedes y se desplaza hacia unos muchachos que improvisan una coreografía. Saluda a uno con un beso, les sonríe a todos y flirtea con el mayor, pero de pronto repara en un joven que camina por detrás de la mesa de dominó: Sebastián. Al verlo, su temple cambia súbitamente. Se baja un poco la minifalda. Se acomoda el pelo tras las orejas. Ahora está indecisa entre regresar a la casa o entrar en la bodega. Se echa a andar, levanta la mano y saluda al joven con timidez. Él sonríe. Pimpo emerge como un cíclope y se para en la puerta del negocio. Aprieta el cigarro con los dedos, se lo lleva a la boca, le da una calada y, levantando la cabeza, Los muertos no sueñan 35 arroja una bocanada de humo. Mira alrededor e identifica al hombre del Mercedes; va en su búsqueda. —¿Cómo te fue con Clyde? —le pregunta Pimpo. —Ya todo está cuadrado. —Así me gusta. ¿Y cuándo se va? —No lo tengo muy claro. Pero me dijo que lo quiere ver antes de cerrar el negocio. Lo va a llamar mañana. Temprano. —Así me gusta. Ahora vamos adentro, tenemos que hablar de algo que me tiene incómodo. —Mire, estos son los hombres que me dijo que le trajera. —Está bien, luego los coloco; pero ahora ven, tenemos que hablar. El hombre del Mercedes asiente. Pimpo termina el tabaco, le echa el brazo encima y, mientras lo conduce hacia la bodega, le sigue hablando del negocio. Al entrar, le ordena a Generosa que atienda el colmado. —Necesito un momento para resolver un asunto —le dice. La esposa de Pimpo camina hacia el mostrador, se sienta en el sillón de mimbre. Nina surge de detrás de las cajas de cerveza, corre y se trepa en el regazo de Generosa; ella le alisa el pelambre; ambas entran en una suerte de letargo. —Yo le cobro, mamá —dice Margarita. Generosa mira a su hija correr al mostrador. Sebastián la espera para pagar un refresco. Qué grande está esa muchacha, piensa tras contemplarla por un rato, y siente 36 Rubén Sánchez Féliz como si de pronto envejeciera. Mira las calles y no puede entender cómo ha sobrevivido a esa locura. Pimpo y el hombre del Mercedes bajan al sótano. El invitado conoce bien el lugar: las escaleras serpentinas alfombradas, los dos faroles adheridos a la pared, la semioscuridad del pasillo. Entran a un cuarto. Pimpo oprime el interruptor y se hace la luz. —Siéntate —le dice, señalando un taburete. Se inclina, abre una caja y saca un paquete de almendras tostadas. —Es buena para la calvicie —revela, señalando sus entradas. Pimpo vacía el paquete de almendras en el bolsillo de su camisa. Una hilera de hormigas camina sobre el piso de granito. Huele a aceituna y a jugo de toronja derramado. —Afuera hay un tipo moreno; un flaco pelilargo que vino dizque a ofrecerme material —comenta Pimpo con el rostro grave—. Tiene pinta de tecato, pero yo no me fío. Me preguntó unas vainas raras, ¿entiendes?, y sentí un golpecito aquí, en el pecho —se tamborilea la camisa con los dedos y sacude la cabeza—. Ese tipo me da mala espina; ese golpe, ese golpecito no falla… estaba pensando en que sería bueno que se llevara la mejor impresión de nosotros, ¿entiendes?, porque uno nunca sabe quién mueve los hilos del otro lado —guiña un ojo—. Quiero que ese hombre conozca el patio de mi casa. —Dígame cuál es. Los muertos no sueñan 37 Pimpo hunde la comisura derecha del labio con disgusto. —Vamos. Salen por la contrapuerta del sótano. Pimpo lleva al hombre del Mercedes hacia el refrigerador. Saca una cerveza, la abre y se la pasa. —Salud —dice, mientras coge una almendra del bolsillo y se la lanza a la boca. Cuando salen del negocio, Pimpo señala al desconocido e instruye: —Habla con los muchachos que trajiste; espérenme en la puerta de atrás. Poco después, el hombre del Mercedes y sus dos compañeros se aproximan al forastero. —Pimpo quiere verte. Él se deja llevar hacia la parte trasera de la bodega. Pimpo les permite entrar y luego le pone candado al portón. El forastero escudriña el lugar; le parece demasiado oscuro. ¿Qué haremos aquí?, piensa, mas no formula pregunta alguna, más bien camina con naturalidad. Pero al notar la indiferencia de Pimpo, no puede reprimir las ganas de averiguar. —Oye, Pimpo, ¿qué sucede? Sin volver la cara, el bodeguero suelta: —Cero preguntas. —¿Qué hacemos aquí? —cuestiona, esta vez en voz alta, alterando los nervios de Pimpo, quien se detiene y saca el revólver que trae al cinto. —Shhhh, cierra el hocico. 38 Rubén Sánchez Féliz El sujeto ahora abre los ojos, desmesuradamente. —Pégate a la pared —musita Pimpo, y él obedece. Lo pesquisan. No encuentran nada. Pimpo le pasa el revólver al hombre del Mercedes, enciende la linterna y alumbra un lugar. —Háganlo ahí. No lo maten. Camina hacia la terraza y, linterna en mano, presencia la golpiza, en tanto mete la otra mano en el bolsillo, saca una almendra y se la lleva a la boca. El hombre cae, se retuerce en la tierra rojiza y grita monstruosamente. Lo empiezan a patear en la cabeza, en los costados. El hombre del Mercedes lo levanta por el pelo por un instante y los otros le caen a trompadas, hasta que vuelve a caer al piso, con el rostro empapado de sangre. Un ruido hace que los golpes cesen. El hombre del Mercedes esconde la mano con el revólver. Pimpo frunce la frente, apunta con el foco hacia la pared y tropieza con la imagen erguida de un gato descomunal. Su primera impresión fue de susto. Luego de ira. —¡Gato del demontre! —vocea con la boca llena, y el gato brinca errático hacia una esquina del patio. Los muertos no sueñan 39 5 Héctor abandona la cama, pero esta vez Miranda no alza la cabeza para decirle acuéstate, cuando amanezca tendremos noticias, no seas terco. La mira durmiendo de lado, engurruñada entre la manta. Al principio le dan ganas de sacudirle el hombro, pedirle que se levante, que platiquen un rato. Hay algo en ella que lo serena, esa presencia, esa suerte de halo maternal. Pero tras pensarlo por un instante, decide no molestarla. Se vuelve, camina hacia la ventana y hace a un lado la cortina; ha dejado de llover. Se queda allí parado, escrutando la noche; a pesar de distinguir una cierta oscuridad en el espacio, también observa un conjunto de luces flotantes y percibe, como latidos metálicos, el murmullo pulsátil de ese Bronx sin luna. Suelta la cortina. Vuelve la vista hacia Miranda, quien flexiona una rodilla y emite un gruñido extraño. A veces, de madrugada, Miranda habla incoherencias. A Héctor le gusta escucharla y casi siempre esboza una sonrisa. Pero hoy se limita a mirarla, distante. Sale del cuarto, cruza la sala, va a la habitación de su hijo. Lo ve durmiendo plácidamente. Le nota el pelo crespo y negrísimo hecho un remolino, la nariz curva aún 40 Rubén Sánchez Féliz hinchada. Se parece tanto a él de niño. Héctor experimenta un sentimiento raro; cierra los ojos, absorto, como buscando un recuerdo, y en su mente afloran imágenes borrosas: ve una telaraña, el cachimbo de su padre. Pero aun inhalando el aroma de maicena recién servida y escuchando la lluvia estrellarse contra el techo de zinc, no adivina un rostro. Trata de adentrarse, de alejarse lo más que puede, y por fin pesca el escenario; pero se le escapan las miradas, resbaladizas, como una pista de hielo —aunque se orienta, eso sí, en la silueta de un chiquillo sentado en el comedor; el niño tiembla, tal vez de miedo, o frío. Sigue escarbando y tropieza con una muchacha desnuda, bañándose, pero no recuerda cómo la veía, o no quiere recordar cómo; aunque de golpe sabe que sus ojos eran de arena. Ya no hay escenario. La muchacha tiene parte del cuerpo enjabonado, de cuando en cuando sonríe, pero levita; faltan las paredes, una toalla, media pasta de jabón de cuaba, un piso que acoja sus pies descalzos y blancos. Desiste, huye desesperadamente de esa imagen, acaso porque delata una travesura. Alguien lo alcanza a ver y le jala una oreja. Luego escucha voces, algunas frases sueltas que quizás no dicen nada. Se estremece. Nada. Sólo fantasmas… su madre. Abre los ojos y todo da vueltas. El rostro de su hijo ahora se mueve en la oscuridad, como una mano cuando dice adiós, pero se va calmando, despacio, hasta quedar inmóvil sobre la almohada. Se encorva, le acaricia el pelo ahora asequible. Al rato regresa a la sala y se sienta en el sofá. Héctor le teme al insomnio. La noche se le puede poblar de niños tuertos, de lobos furibundos. Él lo sabe, pero prefiere esa suerte antes de volver a la cama. Los muertos no sueñan 41 Mami, ¿los muertos sueñan? No, mijo, los muertos no sueñan. En el poco tiempo que durmió tuvo un sueño. En el terrible hechizo de una tarde remota, la sombra de una mujer se arrojaba al suelo, se arrastraba tímida, parecía alisar las gramas. El cielo, por su lado, era un caos azulino, salpicado de blanco, de gris, como si le hubieran lanzado un puñado de cenizas. Ella (la dueña de la sombra) carecía de ojos, nariz y cejas, pero su cara vista de perfil, parecía hermosa. Llevaba un vestido azul claro y una sombrilla para resguardarse del sol… Aunque Héctor se dio cuenta de que la sombrilla no era tal, de que era un órgano más de ese cuerpo extraviado, pues su vara brotaba del abdomen como un brazo del hombro, como si la hubieran estacado, y ella se aferraba al mango para disimular su deformidad. A ese detalle él le restó importancia, no porque no la tuviera, sino porque la mujer pensaba que estaba sola, porque no se percataba de que a sus espaldas se insinuaba, amenazante, medio cuerpo de un hombre fisgón. ¿Qué busca este tipo aquí? Héctor pensó en varias posibilidades: un encuentro íntimo, pautado por ambos, resultaba verosímil; pero también se podía tratar de un encuentro casual entre dos conocidos, de un plan, de la fase final de un rapto o, peor aún, de un asesinato. En ese instante, Héctor hizo un esfuerzo sobrehumano por prevenirla, pero no pudo, su único rol en el sueño era observar desde afuera y dejar que la acción siguiera, pasara lo que pasara. De pronto, como si se desprendiera del viento apareció una mariposa y en su volar precipitado, se 42 Rubén Sánchez Féliz transmutaba, no lograba encubrir su pasado terrible de gusano. Fue entonces cuando, a fuerza de voluntad, despertó. Mami, ¿los muertos sueñan? Soñar con una mujer sin rostro no era extraño para Héctor. Durante la adolescencia, en sus noches abundaban señoras de sombrilla y vestidos azules. Casi siempre caminaban extraviadas, por sendas distintas, sin mirar hacia atrás. A veces eran tres, a veces docenas, a veces una multitud. Pero eran la misma mujer, multiplicada, con la misma indumentaria, el mismo paso mecánico. Mujeres sin ojos, sin boca, sin cejas. Y todo era extrañeza, serenidad y desamparo. Hoy, no obstante, había una sola mujer, una sola; y el sueño estuvo viciado por un intruso. Por suerte, despertó a tiempo, para que el hombre del sueño fuera para siempre medio cuerpo, y ella, la mujer sin rostro, siguiera aferrada al mango de la sombrilla, como un castigo… La mariposa; casi olvida la mariposa. No, mijo, los muertos no sueñan. Los muertos no sueñan 43 6 Con la espalda adherida a la pared de la bodega, uno que otro rasgo de graffiti, la presencia de óxido en los costados y vestido con carteles que anuncian el Festival de Merengue en Roseland, el congelador para bolsas de hielo parece ser el único objeto sobrio en toda la acera: de cuando en cuando su ruido monótono es sustituido por otro áspero, rabioso, acaso enojado por su fachada de robot carnavalesco; tal vez por ello, de repente, diera la impresión de que el aparato quiere moverse, ponerse en guardia para desquitarse hasta con el moho que le inflige la intemperie. Sobre él hay varias botellas de cervezas vacías; en su flanco derecho, recostadas, dos mesas de dominó y unas diez sillas plegables; en el flanco izquierdo, la boca del zafacón. De la vellonera se desprende la voz de Teodoro Reyes que, ante la contrariedad del momento, se esparce por el aire bachateando profecías: Porque el que muere/ por lo que quiere/debe la muerte saberle a cielo. Un fuerte olor a tabaco sobrevive al viento que, de cuando en cuando, arrecia. En la esquina, frente al congelador, los tres viejos conversan mientras juegan a los 44 Rubén Sánchez Féliz dados. Se pasan todo el fin de semana en el mismo lugar, tomando, fumando y construyendo quimeras. Son los primeros en llegar y son, asimismo, los últimos en retirarse. Bien visto, se podría decir que representan un cuadro surrealista. Uno es escuálido, de aspecto lobuno; en su cara lo que más destaca es la nariz, y no precisamente por estar al medio, sino más bien porque las aletas son muy pequeñas en comparación con el eje prominente y desviado. El otro, el más bajo, es un tanto adiposo y cuando sonríe muestra una dentadura singular, principalmente por el espacio que hay entre los incisivos frontales. El último es algo encorvado y tiene el pelo liso y encanecido, y alega que en su otra vida fue príncipe inca. Un perro husmea entre restos de comida, luego se aproxima a la llanta de un BMW, levanta la pata trasera y lanza un fino chorro de orina. De una de las luces encendidas del edificio de enfrente surge una mujer que, tras abrir la ventana de forma abrupta, arroja una sartén y vocifera una ristra de improperios. Minutos más tarde, un hombre sale disparado, cabeceando hacia arriba y levantando la mano izquierda, como si temiera que el edificio se le fuera a venir encima, hasta que, finalmente, desaparece en la penumbra de la calle 169. El trío, tras presenciar la escena, se echa a reír. —Ése que va corriendo es el marido de la mujer que arrojó la sartén; le dicen el Vaquero, porque le tira a todas las faldas que le pasan por el lado —hipa el que fuma. Los muertos no sueñan 45 —A ése le falta mucho para unirse a la causa revolucionaria —dice en serio el príncipe inca. —No crean —añade el tercero, valorando la complejidad del asunto, mientras se prepara para lanzar los dados— yo no lo juzgaría tan a la ligera. Antes de salir a la calle, Pimpo se detiene frente a un cuadro que alguna vez le comprara a un yerbatero. —Cuando algo le salga mal, mírelo para soliviantar el espíritu. Esa voz que una vez lo aconsejara, ahora surge enfática de su interior y hace que su mirada se pierda en cada matiz del cuadro, en el crepúsculo que se escurre tras las montañas y los matorrales, en la bandada de palometas que rasgan el aire, y en ese punto sobre la rama del árbol que sobresale, en ese que representa el cernícalo y que en otras circunstancias parecería insignificante, pero que en este lienzo lo constituye todo. Él lo entiende, y quizás por ello siente un vacío en algún lugar del cuerpo, algo hueco. —Un cernícalo —dice. Aleja la vista del cuadro. Da unos pasos, se inclina y, de un jalón, desconecta el cable de la vellonera, enmudeciendo de golpe el mambo de Los Hermanos “Bomba” Rosario. Generosa aparece corriendo, con Nina en los brazos, visiblemente nerviosa. —¿Dónde estabas? —Vete al cuarto. 46 Rubén Sánchez Féliz —Pimpo… —¡Que te vayas al cuarto! Generosa permanece frente a él, desafiante. La gata también lo mira. —Antes, dime dónde estabas. A Pimpo le empieza a temblar el labio inferior. —Vete al carajo —le espeta, y la fulmina con la mirada. La hace a un lado con un leve empujón y sale de la bodega. Ya en la calle, le da la impresión de estar ante un cementerio. Los tres viejos reparan en Pimpo y se acercan para ayudarlo a entrar las sillas, a bajar las puertas metálicas del negocio. Luego se despiden y se van por la subida de la calle 169 hacia la Avenida Woodycrest. Un borracho también se aparta, zigzagueando, cantando con voz plañidera: —Voy a escribir en mi diario, uu, ujú/ Que voy vagando por el mundo, urú, urú, urú/ Ay qué dolor tan profundo, uu, ujú/ Vivir triste y solitario, ujú, ujú, ujú. Pimpo mira hacia el frente. Sólo hay luz en una ventana. Echa un vistazo a su reloj de pulsera. Son las doce y cuarto. Hoy es domingo y la noche se ha prolongado. A veces hay imprevistos. Pero, para bien o para mal, la noche por fin concluye, aunque él sabe que dentro de poco tendrá que apresurarse hacia la parte trasera de la casa, abordar su van, ponerla en marcha y… y regresar quién sabe a qué hora de la madrugada. Malditos sean los imprevistos. Tras la verja de la casa, aparece el rostro acusador de Generosa, cargando a Nina. Pimpo la ignora. Inclina la cabeza y se lleva el pulgar y el índice de la diestra a los ojos. Se restriega los párpados con las yemas Los muertos no sueñan 47 de los dedos, una y otra vez, hasta que siente dolor y hastío y unas ganas inmensas de largarse lejos. Abre los ojos y el mundo se le presenta borroso, inestable. Camina hacia la puerta de la casa y, desde afuera, descorre el portón de hierro, como si Generosa no estuviera allí. Luego va al patio, y tras comprobar que no hay gente alrededor, arrastra el cadáver hasta la van, la pone en marcha y, unos minutos más tarde, lo saca y lo deja tirado en un terreno baldío de la Avenida Woodycrest. Del cielo cae una fina llovizna. 48 Rubén Sánchez Féliz -IILa búsqueda 1 Miranda llega a la casa. —Aquí está el periódico —dice, y lo deja sobre la mesa. Tuvo que salir temprano y rondar la esquina donde Héctor le dijo que había quedado el muchacho que golpeó. De regreso, le comunicó a su marido que no había visto nada fuera de lo normal. —¿Preguntaste por él? —¿Por quién? —Por el muchacho… tiene una cicatriz en la frente; una mariposa. —No. Héctor contempló el rostro desencajado de su esposa y le dio la espalda. Caminó hacia la ventana y miró las calles. En efecto, todo parecía normal: las mismas Los muertos no sueñan 49 vías, los mismos edificios de ladrillos desvencijados, los mismos inquilinos respirando el aire contaminado del Bronx. Pero había que cerciorarse. Tal vez le diría a Miranda que diera otra vuelta por el barrio en busca de alguna novedad. Quizás sería recomendable ir a la bodega y preguntar a Generosa, disimuladamente, si había visto a un joven con una cicatriz en la frente —ella debía conocerlo; o mejor aún, debía haber escuchado los rumores: anoche encontraron un muerto en la esquina de la Avenida Woodycrest. Héctor examinó su mano detenidamente y luego se fue a la habitación con aire de derrota. Se sentó sobre la cama y dio una ojeada a la mesa de noche. Vio el cuaderno con sus apuntes. Hoy no podría trabajar, aunque lo llamaran. Hoy todos tendrían que esperar a que se disipara la incertidumbre, aunque todo el Bronx se hundiera en su propia miseria… Como un golpe seco, la mariposa revoloteó en su mente, enloquecida. Héctor resolló con fuerza. Sintió una opresión en el pecho, constante, tozuda. Poco después irguió la cabeza, abrió la boca y un bramido ronco inundó la habitación. Miranda entró al instante. Héctor aprovechó la ocasión para desahogarse. —Si por lo menos se dejara ver. Si por lo menos lo viera; si lo hubieras visto, aunque sea de lejos, yo estaría más tranquilo. Pero no sabemos nada. Ni lo uno ni lo otro. Estoy muy preocupado. No puedo quedarme aquí sin saber qué ha pasado. Entiéndeme, Miranda. No es tan fácil. La esposa lo escuchaba pacientemente. Desde anoche no había tenido un minuto de calma. En la mañana escoltó a su hijo a la escuela, rastreó la mariposa, compró el periódico y ha soportado la histeria de su marido. 50 Rubén Sánchez Féliz —Ya hubiéramos sabido algo —lo alentó. Un silencio expectante, tranquilizador, acondicionó la atmósfera del cuarto; duró poco. —No me fío —dijo. Héctor despliega el periódico y se va directamente a los obituarios del día. La lista no contiene a nadie menor de veinte años. Luego repasa los titulares; en ninguna parte aparece lo que él, con un miedo indecible, ha pensado tantas veces: “Adolescente es encontrado muerto en la esquina de la Avenida Woodycrest”. Si lo maté…, piensa... Se pone de pie y vocifera el nombre de su esposa. Miranda aparece bajo el umbral y lo interpela con la mirada. Él la contempla por un momento y le dice, enfático: —¡Voy para la calle! Miranda pone cara de acertijo. —Estás loco. —Sí, di lo que quieras, pero saldré… saldré ahora mismo y lo buscaré por todo el barrio. Héctor sale de la casa. Cruza a la otra acera para evitar caminar frente a la bodega. Una brisa ocre asedia la tarde. El sol parece dar una última mirada a las calles. Pasa por entre la gente con el semblante tenso. Se introduce una mano en el bolsillo. Pimpo le vocifera un saludo desde la otra acera, pero él no responde, más bien baja la cabeza y aprieta el paso. Dobla en la esquina. Observa el barrio y advierte algo nuevo en el aire. Los edificios Los muertos no sueñan 51 parecen vigilarlo. Siente, por primera vez en diez años, que este lugar es un zapato gastado que debe arrojar al basurero. ¿Cómo he sobrevivido a esta locura?, piensa antes de doblar en la Avenida University. Procura no pasar por la Avenida Woodycrest. Qué voy a buscar allí, se dice, si Miranda vio todo normal. Pero en el fondo él sabe que es el miedo lo que lo guía por otras calles, es el mismo miedo, ese clavo enmohecido aguijando su pecho, que lo toma de la mano y lo hace desandar las calzadas de esa maraña que llamamos memoria. —Sí —se dice, ahora un tanto afligido—, solo puedo compararlo con aquel recuerdo. Pasa por la Avenida Plimpton, y al doblar en la 168, piensa en el ruido de la lluvia cayendo sobre un techo de zinc. En su mente aparece la imagen de una casa en Villa Juana. Es pequeña, de madera, pintada de azul claro. En el patio común hay un almendro. Alto, frondoso. Allí casi siempre corre un viento fresco. Pero el callejón que da a la calle huele a hongo, a humedad, a madera podrida. Sobre todo en las temporadas de lluvia. Es un callejón largo y angosto, de tierra rojiza, con manojos de yerba diseminados a todo lo largo. Héctor regresa a esa casa y se ve caminando, de niño, hacia una habitación semioscura; quiere espiar por los visillos de la ventana. Lo hace. Desde allí ve a su padre entrar a la casa con un paraguas. Héctor abandona la ventana, retrocede y entrejunta la puerta del cuarto, despacio, y luego se refugia en el rincón de su armario. Saca una caja de zapatos. Allí dentro, bajo el yo-yo de su infancia, divisa la foto de su madre con un vestido largo. La toma y junta los párpados. 52 Rubén Sánchez Féliz Una brizna de voz rasguña la oscuridad rotunda. ¿Adónde vas, mamá? Voy a cazarte un pajarito. ¿Por qué llevas maleta? Porque a lo mejor me tropiezo con un pajarito así de grande, como a ti te gustan… ¿Cómo se llamará el pajarito? No sé, mijo, después le buscamos el nombre. Y siente otra vez ese abrazo tan fuerte, los múltiples besos en su rostro. ¡Berta! Vinieron por ti. Y vuelve la cara hacia esos ojos trémulos. El sol es ahora una esfera borrosa sofocada por las nubes. La tarde entra al escenario como actriz de tercera. La Avenida Cromwell está a la vista. Es cosa de caminar dos cuadras para dar por fin con Louis Hirsch & Sons Funeral. En la calle hay varios talleres mecánicos y huele a llanta, a lubricante quemado. La luz del semáforo lo detiene en la acera, frente a un edificio engrafitado. La luz cambia y Héctor cruza la calle. Vuelve a pensar en el callejón húmedo de su niñez, donde pululan las babosas y las lombrices de tierra. Ahora está de vuelta en la casa, pegado a la pared del pasillo, espiando a su padre. El aguacero aún golpea el techo de zinc. La voz de un trovador armoniza la atmósfera envolvente del hogar. Pero de pronto, como si su intención fuera disolver lo tierno, Los muertos no sueñan 53 la voz se apaga abruptamente. Silvio abandona el asiento que había tomado hacía unos minutos, e irritado, agarra y sacude el radio con ambas manos, de un lado a otro, y, con los ojazos abiertos y un arranque demencial, gruñe: —¡Canta, maldita sea! Se sienta en una silla, coloca el radio en su regazo, saca una chata de Palo Viejo del bolsillo de su pantalón y se da un prolongado trago. Su lengua relame los labios gruesos y dorados por el alcohol. Gira el aparato, desliza la tapa que cubre las pilas y las reajusta. Nada. Entonces se pone de pie y coloca el radio sobre la mesa, dándose por vencido. —Otra vez las pilas —dice para sí—, en esta casa solo dura la sal. El niño escucha a su padre tararear la canción que pretendía cantar entre tragos de Palo Viejo, como si ésta se negara a abandonar su cerebro. Indeciso, retrocede, vacila, pero luego retoma la marcha, cruza el pasillo. Empuja la puerta entreabierta de su cuarto. Parpadea, entra, camina hasta la ventana y ve la lluvia caer rabiosa contra el suelo. Luego se lanza sobre el catre y se pone a llorar. Silvio aparece en la puerta. Se acerca, se arrodilla frente a la cama y atrae el cuerpo del niño con sus manos. —¿Por qué lloras, Héctor? —Por mamá. Silvio lo aprieta de los hombros, lo sacude como si fuera de trapo. Luego espeta con vozarrón despótico, con las mejillas mojadas. —¡Aquí no se llora por mujeres, maldita sea! Héctor cruza la calle y, con los ojos húmedos, entra a la funeraria. 54 Rubén Sánchez Féliz 2 El hombre del Mercedes se estaciona frente a la bodega. Sale del coche, se sube los jeans hasta la cintura y se ajusta la gorra de los Dodgers. Luego camina hacia la esquina de la 169 y saluda a los hombres parados frente al congelador para bolsas de hielo. Son cuatro. El más joven se relame los labios y de su boca surge una barra argentada que le perfora la lengua. Trae un gabán café, en cuyos bolsillos deposita las manos. Los otros se mantienen atentos, apenas se vuelven para saludar al recién llegado, están pendientes de la calle y del relato del Gordo, un tipo obeso y hablador, de bigote fino y hoyuelos en las mejillas que conoce todas las historias del barrio e incluso las de Washington Heights. Su mayor gracia es la forma en que reproduce las historias: su voz cambia en el transcurso del relato, a veces se torna chillona, a veces gutural, y cuando la escena lo amerita, hasta los gestos inicialmente grotescos se vuelven gráciles y expresivos, y siempre mete la frase “como cosa loca” para darle ritmo al asunto. De adolescente era un buen estudiante, pero un día el sistema le pasó cuenta Los muertos no sueñan 55 y el futuro universitario degeneró en vendedor de drogas y jolopero. Tiene dos cicatrices de balas en el vientre. —Pero yo mismo me busqué esos balazos, por loco viejo —dice a menudo, aunque nunca cuenta cómo sobrevivió a la trampa que presuntamente le tendieron los federales una noche de verano en el parque Crotona. El hombre del Mercedes, a pesar de ver los ojitos prendidos de la audiencia, corta de un tajo el hilo narrativo del cuento del Gordo para preguntar por Pimpo. Hay un momento de silencio, de confusión. —Espera —dice entonces el de baja estatura— ya vengo. El hombre del Mercedes lo ve entrar en la bodega. Luego mira hacia el otro lado de la calle. Se debate entre quedarse allí o esperar en su carro. Son las tres de la tarde. Algunos estudiantes se desplazan por la acera de enfrente. El sol empieza a desdibujarse y las nubes prometen lluvia. Después de unos segundos de vacilación, decide aguardar en la esquina y escuchar a El Gordo, quien hace un rato había iniciado otro cuento. Esta vez habla de las hazañas de un tal Caraeperro. Dice, antes de reanudar la acción, que a Caraeperro le dicen Caraeperro porque, sencillamente, tiene cara de pitbull. —Tiene la nariz ñata, los ojos y las mandíbulas alertas y de este tamaño —dice El Gordo. El hombre del Mercedes sonríe. El Gordo continúa su relato. —Caraeperro se dio a respetar a lo largo de la Avenida Treamont cuando, para apoderarse del negocio, él y dos compañeros armados como cosa loca, entraron a 56 Rubén Sánchez Féliz un edificio y sacaron a empujones a cinco jamaiquinos, entre ellos el dueño del punto, y los montaron en una van azul, en la parte de atrás, y los amarraron de los pies y de las manos. Los llevaron a un sitio solitario de la Avenida Sedgwick y luego, embalados como cosa loca, incendiaron la van con ellos adentro y a correr se ha dicho. »Caraeperro se cuidaba, siempre trataba de pisar firme, de hilar fino; era un hombre de temer y andaba con un flow del carajo. Pero una noche la piña se le puso agria. Uno de sus hombres, un tíguere medio amemao, acabado de llegar de quién sabe qué campo, metió la pata hasta donde le dicen Cirilo: le vendió manteca a un federal. Y ustedes saben que el que hace eso nomás se jode. Una tarde la DEA se le tiró en el bloque y fue una vaina de película; había helicópteros y trajeron perros y yo: chilling en una esquina, tirándome el show. Allí se armó tremendo corre-corre. Hasta el que no estaba en el lío corrió como cosa loca. Pero yo estaba de lo más chilling, mirando todo, como el que no quiere la cosa. »Aunque Caraeperro era muy escurridizo, dicen que unos agentes lo rodearon en la azotea de un edificio, y que entonces, al saberse acorralado, no movió un dedo para evitar que lo esposaran. Le pusieron los grillos y se lo llevaron en un Chevrolet negro de vidrios ahumados. Luego supimos que lo enjuiciaron, que le echaron seis meses por asuntos menores y que lo deportaron. Al otro día, la gente decía: se jodió Caraeperro, adiós Caraeperro, pobre Caraeperro. Pero acechen: al mes de haber sido deportado, Caraeperro andaba de lo más normal y emperifollado por la Avenida Treamont, y no pasó mucho tiempo antes de que recuperara el punto; eso sí, Los muertos no sueñan 57 tuvo que fajarse como cosa loca. Díganlo: ¡ese Caraeperro es un duro! El de baja estatura sale de la bodega. —Dice Pimpo que le dé unos minutos. El hombre del Mercedes regresa a su carro y sintoniza una emisora radial. Desde la ventana ve a El Gordo gesticular, haciendo como si golpeara a alguien, retroceder un poco y abrir los ojos exageradamente. ¿Quién será el sujeto de su nueva historia? El hombre del Mercedes se sonríe. Sube el volumen de la radio y se deja envolver por el ritmo y las letras de un merengue urbano: Para yo vivir aquí no ha sido fácil/, en un apartamento en pleno Bronx/ si no es un tiroteo, es la sirena/ cuando no es una ganga, es un hold up. El hombre del Mercedes tamborilea el guía del carro con los dedos, mientras agita la cabeza y entona el estribillo: Esa es la suerte de mi vida: vivir en Nueva York/ Esa es la suerte de mi vida: vivir en Nueva York. Pimpo sale de la bodega y camina hacia el congelador para bolsas de hielo. Trae una guayabera azul clara que, aunque ancha, le ciñe la abultada barriga. Les habla a los cuatro hombres, como si los instruyera, y el del pirsin en la lengua le responde, dice apenas unas palabras y señala el Mercedes Benz estacionado frente a la bodega. Desde donde están se oye la canción: Leo la prensa, qué puedo leer/ Oferta de trabajo, al fin la encontré:/ Joven apuesto, que hable inglés/ de 22 a 30, que tenga 6 pies,/ que 58 Rubén Sánchez Féliz vista elegante y de aspecto francés./ Como yo soy latino, ¡no me preocupé!/ Esa es la suerte de mi vida: vivir en Nueva York./ Esa es la suerte de mi vida: vivir en Nueva York. Pimpo se dirige hacia el carro y alcanza a ver a Héctor caminando por la acera de enfrente. Le vocifera un saludo. Héctor no vuelve la cara y el bodeguero, al verlo caminando esquivo y cabizbajo, pierde interés en él. El hombre del Mercedes sale del auto. —No, no; entra, vamos en seguida —dice Pimpo, mientras saca unas almendras del bolsillo de su camisa y se las lanza a la boca. Abordan el carro. El hombre del Mercedes baja el volumen de la radio. Pimpo habla del itinerario. —Hay que visitar a Júnior y cobrarle a la mala si es necesario, luego, a eso de las cinco y media, tenemos que cruzar al Alto Manhattan para cerrar el negocio con Clyde; me llamó temprano y me dijo que quería verme personalmente, para darme unas instrucciones. Parece que está de pasada. El carro dobla en U y se dirige hacia la Avenida University. Es esa hora en que las calles de Nueva York se pueblan de estudiantes. —Dejamos al tecato de anoche tirado en la Avenida Cromwell —dice el hombre del Mercedes—. Pero se paró, apoyándose de la pared de un edificio, y subió por la calle de la gasolinera, agarrándose la barriga, dando tumbos. Dejamos que se fuera tranquilo. —Bien hecho; así me gusta. Los muertos no sueñan 59 —¿Y el otro? —pregunta el hombre del Mercedes. —¿Cuál otro? —El otro. Pimpo no responde, sólo dice que no con la cabeza. El hombre del Mercedes comprende y cambia la conversación. —Hablando de todo un poco, como los locos: ese tal El Gordo es un caso serio. Se puso a contar una historia de un jodedor de la Avenida Treamont y tenías que ver a los otros: estaban más concentrados que un jarabe. —Pero no se descuidan, siempre están pendientes —dice Pimpo—. Además, El Gordo es un tronco, un lujo. Se come los números, es hoseador en la calle y, para rematar, me entretiene a los muchachos con sus cuentos. Te lo digo, es un lujo. Hasta yo a veces me pongo a escucharlo. Uno se entretiene con las pendejadas que dice. Pero hay que masticarlo con cuidado, como un pescado con espinas, porque El Gordo es un jolopero de alante y con ésos hay que tener cuenta, mantenerlos a raya. Antes de doblar en Fordham Road, Pimpo mira la cruz de madera en la iglesia St. Nicholas of Tolentine y se santigua. Los carros circulan despacio, bumper con bumper, y las aceras son un hormiguero y un olor a carne asada, a pizza y a perro caliente. —Sigue y dobla en la Avenida Davidson —dice Pimpo—, luego busca donde estacionarte. Vamos a ver con la que nos sale Júnior. Ese tonto como que se está dejando quitar el punto. Pero bueno, ése es su problema. El mío es que me pague. 60 Rubén Sánchez Féliz A lo lejos se ve la Avenida Jerome y bajo las vías del tren 4 todo es ruido y opacidad, vitrinas comerciales y más gente. —Como te iba diciendo —continúa Pimpo—, a El Gordo un día casi lo mataron en el parque Crotona. Le metieron un par de tiros en la panza y lo sacaron del juego por más de un año. Pero se volvió a tirar a las calles. Es de los nuestros: a perro güevero ni que le quemen el hocico. En el pequeño parque de la derecha, se ven unos hombres jugando ajedrez, y un poco más allá, enmarcando un camino de ladrillos amarillentos, hay dos balaustradas paralelas que bordean, de manera simétrica, dos hileras de árboles semidesnudos, enfilados ordenadamente a lo largo del camino como si se tratara de un simulacro bélico. El hombre del Mercedes dobla en la esquina de la Avenida Davidson y tiene que dar una vuelta completa para encontrar donde estacionarse. Pimpo sale del carro y señala una calle. —Es allá —dice—. En una casa de dos plantas. Antes de salir, el hombre del Mercedes se ajusta el revólver que lleva al cinto. Los muertos no sueñan 61 3 En el fondo del salón hay un féretro flanqueado por dos trípodes y coronas de flores guarnecidas de un damasco con flocaduras de oro. Las cintas son moradas y forman una elipse; los ápices penden cual cascada. En la parte posterior, sentada en una silla de acero cromado, hay una mujer delgada, de unos cuarenta años, vestida con un pantalón ancho y una blusa ceñida al talle. En su rostro se aprecia una paz solo comparable con la muerte. Tiene el pelo prensado por una diadema con una flor de fieltro. Héctor la contempla y le cuesta asociar esa imagen apacible con la de hace unos veinte minutos, cuando entró a la funeraria y tropezó con la misma mujer, pero entonces abrazaba a un señor de semblante compungido que llevaba un sombrero. Acariciaba el ataúd y susurraba, “Tyreek”, y repetía, “Tyreek, Tyreek”, y luego llegaba el espasmo: pegaba unos brincos, murmuraba algunas palabras y se abandonaba al intenso olor a mirra que circulaba en la estancia. Luego regresaba al asiento, con calma, sin el mayor sobresalto. Cuando Héctor le miró los ojos desde la puerta, sintió el primer escalofrío, “Parece una difunta”, pensó. Pero olvidó rápidamente ese pormenor, 62 Rubén Sánchez Féliz pues lo único que quería era aproximarse al ataúd, asomar la cabeza por encima de los hombros de la deuda y saber, de una vez por todas, si la frente del cadáver estaba marcada por una mariposa. Héctor, acaso por emular al anciano de sombrero, caminó despacio y se entregó sin más a los brazos abiertos de la mujer quien, desolada, lo recibió con una cierta simpatía, como si él representara la serenidad. La mujer gritó “Tyreek” en más de una ocasión, descansó el mentón sobre el hombro de Héctor y articuló algunas incoherencias. Él inhaló un olor a betún y sintió un calor raro, casi tierno. Luego pensó en su madre y se aferró con fuerza al cuerpo extraño que lo abrazaba con afecto, y al instante, sin saber la razón, sintió unas ganas inmensas de llorar. No lloró. Poco después experimentó un malestar parecido a la ruindad, “Soy un miserable”, se quejó de sí mismo, y tal vez por ello no asomó la cabeza para ver la cara expuesta del finado, en vez, soltó a la mujer y buscó lugar donde sentarse. Minutos más tarde, entró una pareja de ancianos. Ella, vestida de negro, se desplazaba con lentitud, ayudada por un bastón. Tenía los ojos saltones y las cejas pobladas; su rostro, de pómulos marcados, lucía más anguloso por el peinado en espiral. Él, que traía un cartapacio pegado al abdomen, era más fuerte, aunque exhibía unas entradas prominentes y una barba rala. Venía vestido de saco y corbata. Ambos arrastraban un olor a naftalina. Abrazaron a la deuda, y esta vez mencionaron a Tyreek con apellido: Tyreek Ward. Héctor puso mucha atención al detalle. La mujer recibió el pésame y procedió Los muertos no sueñan 63 a sentarse, sin el grito, sin el espasmo, sin los brincos. La anciana también tomó asiento, pero el viejo permaneció de pie. Sacó un libro del cartapacio y carraspeó antes de leer. —You would know the secret of death/ But how shall you find it unless you seek it in the heart of life? / The owl whose night-bound eyes are blind unto the day cannot unveil the mystery of light. Héctor empezó a repetir cada verso en su mente: “Y como las semillas soñando bajo la nieve/ así vuestro corazón sueña con la primavera”. Un hombre de espejuelos oscuros y una verruga en la mejilla izquierda observaba a Héctor. Lo miró a la cara para llamar su atención, inclusive le sonrió. Pero Héctor no se inmutaba, más bien continuaba montado en el carrusel poético que lo sedaba. “Porque ¿qué es morir sino erguirse desnudo?” El hombre esperó con paciencia, era evidente que quería entablar conversación con Héctor, cuyo pensamiento seguía traduciendo versos. El anciano cerró el libro, lo introdujo en el cartapacio y se acercó al ataúd. Miró la cara del finado y sacudió la cabeza —tal vez estaba triste o, quién sabe, acaso le atormentaba pensar en su propio funeral—. I will soon meet you there, Tyreek, dijo, con tal certidumbre, que Héctor, que lo observaba desde la silla, le vio cara de muerto. El hombre de espejuelos oscuros aprovechó la ocasión para dirigirse a Héctor. 64 Rubén Sánchez Féliz —Tal vez le parezca un disparate, pero yo preví la muerte de Tyreek. Héctor no pronunció una palabra, pero sus gestos mostraban interés, y al parecer eso era lo único que requería el desconocido. —No sé si usted crea en los sueños; bueno, yo tampoco creo mucho en esas cosas, pero mi mujer dice que en algo hay que creer —sacó un pañuelo del pantalón y se enjugó el sudor de la frente—. El jueves soñé que me habían invitado a una boda y que yo me rehusaba a asistir porque no conocía a los novios. Figúrese. Tyreek, que era vecino mío, me dijo que quería que yo lo acompañara a la fiesta de bodas. Pero no recuerdo haber visto su cuerpo, ni su rostro, aunque sé que escuché su voz diciéndome que tenía que acompañarlo a la fiesta de bodas, que no podía negarme. Era la misma voz de Tyreek: ronca, melancólica. »No sé por qué le dije que sí, a lo mejor por cosas de los sueños; cuando llegué al salón donde celebraban la boda, vi a Michelle —señaló a la deuda— sentada en un sillón parecido a ese, vestida de novia. El cuarto estaba muy iluminado e, igual que aquí, había poca gente. Bueno, para resumir, la cosa es que al parecer el novio nunca llegó, porque pasaron las horas y Michelle permanecía sentada como una estatua, hasta que de pronto empezó a llorar. »Me desperté intranquilo y le conté todo a Reina, mi mujer. Ella también se puso nerviosa y eso me intranquilizó más, y me dijo: Algo malo le va a pasar a un conocido. Me asusté mucho —imagínese, yo tengo a mis padres en Cuba y temí por ellos—. Pero, en fin, son cosas que se dicen… Reina fue a visitar a Michelle a ver cómo estaba Los muertos no sueñan 65 todo en la casa. Al rato regresó y me dijo que no le contó nada, que no quiso alarmarla con cosas que tal vez no tenían importancia. »Voy a ser sincero, me sorprendió mucho que haya sido mi esposa quien dijera eso. Porque ella cree hasta en el mal de ojo. Pero espere, tenía que ver la cara que puso ella cuando le conté un detalle del sueño que había olvidado: le dije que Tyreek no asistió a la boda, que yo miré alrededor y que el salón estaba lleno de ancianos, que sólo había ancianos, y estaba tan seguro de ello, que inclusive le describí a una ciega que sonreía todo el tiempo; estaba sentada al lado de Michelle. Pero no había rastro alguno de Tyreek —el hombre meneó la cabeza de un lado a otro y prosiguió—. Creo que ese fue el detalle clave del sueño. El resto fue caótico. Lo que recuerdo con más claridad es el llanto de Michelle, la sonrisa de la ciega y la ausencia de Tyreek. Héctor arrugó el entrecejo e hizo ademán de decir algo, pero el hombre lo paró en seco. —Eso no es todo —miró alrededor y se aclaró la garganta—. Hay una cosa que no le he contado. El viernes falté al trabajo porque tenía que buscar un documento en la universidad para convalidar unos créditos. Fui directamente a la oficina de registros estudiantiles. Allí, pensé, me podían ayudar a conseguir el documento. Pero usted sabe cómo son esas cosas, la burocracia y demás…, en fin, la dependiente, una joven que hablaba inglés con acento hindú, me dijo que antes de cederme el documento necesitaba la firma de un tal Patterson; sí, se llamaba Steve Patterson, o profesor Patterson —como lo llamó luego la anciana que me recibió en su oficina—. La joven 66 Rubén Sánchez Féliz tomó un folleto y trazó un círculo con un bolígrafo en torno al nombre de Patterson. Luego subrayó el edificio y el número de oficina que debía buscar. Allí vi el nombre. El círculo que había trazado la dependiente lo separaba de los otros nombres, lo individualizaba: Steve Patterson, decano del departamento de Estudios Sociales. »El edificio que albergaba la oficina de Patterson estaba a una cuadra de donde me encontraba, así que decidí buscar la dichosa firma sin hacer muchas preguntas. Cuando llegué a la oficina de Estudios Sociales, me acerqué a una recepcionista que, a decir verdad —el hombre miró a los lados y bajó la voz—, parecía muerta. Era una vieja con el pelo parado, blanquísimo, y la cara más pálida que un cadáver. Los ojos, la voz, los gestos…, todo lo que venía de esa señora parecía no pertenecer a este mundo —mire, me acuerdo y me da escalofríos—. La cosa es que cuando le dije a la anciana que yo buscaba a Patterson, ella me miró con asombro y respondió, ¿Busca al profesor Patterson? Le dije que sí, y entonces ella abandonó su asiento y se acercó a mí. ¿Quién lo busca?, preguntó. Intenté decirle mi nombre, pero me interrumpió, ¿Quién lo mandó? Entonces me dejó explicarle. La vieja me tomó por el brazo y me llevó al interior de una oficina. No sé por qué hacía esas cosas. »Me pidió que me sentara, y luego clavó sus enormes ojos en los míos y soltó de sopetón: El profesor Patterson murió hace dos años. Sentí algo extraño en el pecho, como si de pronto el cuerpo se me hubiera paralizado. Me vino una comezón en las piernas y en el estómago, y empecé a rascarme. ¿Muerto?, pregunté. Sí, muerto, respondió la anciana y luego agregó que tal vez todo había Los muertos no sueñan 67 sido un error, porque el folleto que me habían dado estaba descontinuado. »Un error o lo que haya sido, la cuestión es que ella me contó cosas del tal Patterson. Yo andaba corto de tiempo, pero no quería cometer la imprudencia de dejar a la anciana con la palabra en la boca. Además, me detuve a reflexionar sobre lo que me pasó. Había llegado a un edificio a buscar la firma de un hombre que tenía dos años de muerto. Usted no sabe lo que significa andar detrás de un muerto. »En fin, la anciana me contó media vida de Patterson y lo último que me dijo fue que era poeta. Entonces no le puse mucha atención, pero cuando llegué a casa le conté todo a Reina y ella hizo la conexión. Si le digo, mi mujer es muy buena para esas cosas. ¡Patterson era poeta! Ahora entiende, ¿verdad? Héctor no sabía qué responder. Se encogió de hombros. —¿Entender qué? El hombre de espejuelos oscuros volvió a mirar a los lados. —Que Patterson era poeta, al igual que Tyreek… y usted, —supongo que usted es uno de los amigos poetas de Tyreek. —No soy poeta —dijo Héctor, desconcertado. —Ah no, ¿y por qué estaba como ido con el poema que…? Héctor lo interrumpió. 68 Rubén Sánchez Féliz —Porque me gusta Jalil Gibrán, lo leo, eso es todo… ¿Poeta? ¿Qué edad tiene el difunto? El hombre de espejuelos oscuros pensó que le estaban tomando el pelo, pero se animó a responder. —Setentidós años. Fue entonces cuando Héctor reparó en que los presentes eran, en su mayoría, septuagenarios. —Poeta —dijo entonces, y echó una mirada a la tranquilidad del salón. Se puso de pie y se acercó al féretro, sin miedo. Tras comprobar que en la frente no había cicatriz alguna, paseó la vista por el rostro inerme de Tyreek y lamentó no haberlo conocido. Michelle lo observaba desde la silla. Héctor acarició el ataúd y volvió a clavar los ojos en Tyreek, sólo que esta vez contempló la punta de la lengua asomada por entre los labios contraídos y semiabiertos, y esa mueca, pálida como la muerte, le pareció muy expresiva. —Poeta —volvió a musitar y, abatido por el error, se condujo hacia la puerta. Esa cara debió haber sido su mejor verso, pensó antes de dar media vuelta para salir. Allá fuera lo esperaba el Jerome Avenue de las tres y cuarenta y cinco de la tarde. Los muertos no sueñan 69 4 Cuando se ven frente a la puerta del apartamento, el hombre del Mercedes saca el revólver. Pimpo toca el timbre. —A ver con qué nos sale Júnior. Un niño de unos diez años abre la puerta e inmediatamente después, desde el fondo, se oye una voz femenina preguntando quién es. Pimpo y el hombre del Mercedes entran. En el mueble hay una mochila y sobre la mesita de la sala un cuaderno abierto. De la pared cuelga un cuadro de San Miguel Arcángel. Cuando la mujer llega a la sala, se queda petrificada. Es morena, de busto grande y unos veintidós años. Pimpo le mira los ojos, el pelo ensortijado, la escotada blusa beige. —Perdón —dice Pimpo, casi sonriendo. La mujer hace al niño a un lado y lo sermonea. —No lo regañes —aconseja Pimpo. La mujer le lanza una mirada, con recelo. De una de las habitaciones aparece un hombre moreno y fornido, vistiendo jeans y una camiseta ajustada con la imagen de los Beatles. Sale distraído. Pimpo lo identifica. Es Júnior. El hombre del Mercedes le muestra el arma. 70 Rubén Sánchez Féliz —Quieto —le dice. La mujer palidece. El niño fija la vista en la mano del desconocido, hasta que la madre reacciona, lo toma por el brazo y se lo lleva a su cuarto casi a rastras. —Quietos —repite el hombre del Mercedes, apuntando a la mujer. —Déjalos que se metan al cuarto —dice Pimpo. —No entiendo la agresividad, pero siéntense —ofrece Júnior. —No hay tiempo —responde el hombre del Mercedes—, pasamos a buscar el dinero. Pimpo jala una silla de la mesa de comedor y la ocupa. Saca un cigarro y una cajita de fósforos del bolsillo de su camisa. —¿Puedo fumar? —El dinero no está completo, Pimpo. El hombre del Mercedes agita el revólver y hace un movimiento brusco para acercarse a Júnior. Tropieza con la mesita y el cuaderno cae al piso. —¡Que aparezca la plata ahora mismo! Pimpo levanta la mano izquierda para tranquilizarlo. El hombre del Mercedes se detiene a unos metros de Júnior. —Déjemelo y usted verá que aparecen los cuartos. Júnior ni siquiera repara en las palabras del hombre del Mercedes, sus ojos siguen clavados en Pimpo, quien da unas caladas a su cigarro y arroja el humo por toda la sala. Luego adopta una postura meditabunda, como si ponderara algo. Los muertos no sueñan 71 —Dame unos días y lo completo —insiste Júnior. —No hay tiempo —repite el hombre del Mercedes. Pimpo vuelve el rostro hacia Júnior. —Claro que hay tiempo, Junito. Pero no sé por qué algo me decía que me ibas a salir con una de las tuyas. Ya sabía yo que el dinero no estaría completo. Ya lo sabía. Pero de que hay tiempo, hay tiempo. No faltaba más. Es más, llama a tu mujer para que nos cuele café. Tenemos el tiempo justo para tomarnos una taza de café. Anda, llama a tu mujer, Junito. Dile que sea amable, que nos cuele un cafecito. Júnior permanece callado. El hombre del Mercedes se ajusta la gorra de los Dodgers y sonríe. —Es en serio, Junito. Llama a tu mujer. Júnior hace un ademán, intenta ir hacia la habitación, pero Pimpo se pasa el cigarro a la otra mano, levanta el índice y lo para en seco. —No, no, no, no. No tienes que ir, llámala. Dile que venga. Usa la cabeza, Junito, usa la cabeza. Júnior espera aún unos minutos más, pero termina por llamar a su esposa. No pasa mucho tiempo para que ella aparezca ante él. Se mantiene en silencio, como quien espera una orden. —Cuela café —suelta Júnior. La mujer lo mira a los ojos, contrariada. Luego mira a Pimpo y al hombre del Mercedes, como buscando una explicación. —Cuela café —repite. 72 Rubén Sánchez Féliz El hombre del Mercedes se mueve hacia atrás y se sienta en el brazo del sofá para dejarle el camino libre a la mujer. Pimpo continúa en la silla, dándole caladas al cigarro, los ojos fijos en la esposa de Júnior. —Anda —insiste Júnior. La mujer empieza a caminar hacia la cocina, con naturalidad, arrastrando un olor a perfume. Júnior se queda en el mismo lugar. Pimpo la ve pasar por su lado, con el pelo suelto, una falda de caqui ceñida al cuerpo. La sigue con los ojos, sin disimular. Desde donde está, la ve sacar la cafetera del gabinete, encender la estufa, dejar correr el agua del grifo. Pimpo se incorpora y camina hacia la cocina. Lanza lo que le queda del cigarro en el piso tapizado y lo aplasta con el zapato. Se aproxima a la mujer, despacio. Le mira las piernas y luego se vuelve hacia Júnior. —Escúchame bien, Junito: tienes 15 minutos para buscarme los cuartos. Si no lo haces, rapto a tu mujer. La mujer sigue trajinando en la cocina, de espaldas a todos, como si no hubiera escuchado nada. Ya eran cerca de las cuatro de la tarde. Los muertos no sueñan 73 5 Héctor atraviesa la Avenida Jerome y toma la calle 167. Se detiene por un instante y mira la estación del tren 4: vista de lejos, parece el cabezón de un tráiler. La gente entra y sale de las tiendas. Frente a un restaurante chino, una anciana encorvada y vestida con camisa y pantalón azul marino trata de convencer a un grupo de estudiantes para que le compren un sapo por cinco dólares. Héctor se detiene y contempla a los potenciales compradores. Pero nada. Ahora cruza la calle, algo nervioso, y se para frente a la escuela Rafael Hernández. Un grupo de estudiantes bordea el edificio. Héctor los mira, camina, se confunde entre ellos. Aún arrastra consigo el olor, la presencia de la muerte, y piensa en Tyreek, en el abrazo que le dio a Michelle, en el hombre de los espejuelos oscuros, Usted no sabe lo que significa andar detrás de un muerto. —Claro que lo sé —se dice, y vuelve a cruzar la calle. Tres jóvenes se detienen frente a una tienda. En la acera, un africano alto y barbudo, vestido de amarillo, con una boina iridiscente, vigila la mercancía de exhibición. Uno de los jóvenes, el más delgado, toma una gorra de los Yankees. El africano lo conmina a probársela. El 74 Rubén Sánchez Féliz muchacho se ajusta la gorra frente al espejo y decide comprarla. Héctor se acerca y mira a los jóvenes. Nada. Pasa por la Avenida Walton, llega a la Avenida Grand Concourse un tanto contrariado. Se detiene y observa la hilera de carros, autobuses y camiones que desfilan a lo largo de las vías. Tras pensar por unos minutos, decide girar hacia la izquierda, subir, llegar hasta el último rincón. Se echa a andar por las cuadras de la Avenida Grand Concourse, mirando las esquinas, los edificios pardos y grises, las estaciones de autobuses atiborradas de gente, todo, observa todo, pero entre tantos jóvenes en el trajín de la calle, entre tantos rostros, no hay un solo de ellos que lleve una mariposa en la frente. Héctor piensa en su hijo, en Miranda, Te lo buscaste, le dijo, Te lo buscaste… Este maldito barrio. La luz del semáforo lo detiene en la 172. Se lleva la mano a la frente e involuntariamente hurga en su memoria. Le llega la imagen de una noche y todo cuanto piensa es desamparo, pero en ese abandono flota, como una luciérnaga, un punto de luz: Negra y sus cuentos. Entre tantos agujeros, entre tantos quebrantos, hay un cajón lleno de historias, de risas y miedo, y todas, todas ellas producían una felicidad infinita. Negra, la vecina de enfrente, quizás sin darse cuenta, marcó la vida de Héctor. Pero, con todo y eso, hay algo que a él, ahora que está parado ante el semáforo, lo atormenta: no recuerda el rostro de Negra. Recuerda sus gestos, la forma en que escenificaba los cuentos que leía, el cobertizo de zinc, el olor a té de jengibre; recuerda los ojos aceitunados y expresivos de Negra, pero es lo único que visualiza de su rostro, en su recuerdo ella existe con un cuerpo rechoncho y dos ojos serenos, como un ente mitológico. Los muertos no sueñan 75 —Esperemos un rato más. Si tu padre no llega, te vienes a dormir conmigo. Te hago una camita ahí en la sala y ya está. Eran las once de la noche. Negra estaba sentada en la silla y Héctor miraba absorto el bombillo desnudo de su casa, colgando del techo como un mango maduro. Sobre la pared se desplazaba, quedamente, una salamanquesa. Hacía calor, pero el ventilador permanecía inactivo en un rincón de la sala. Silvio había salido temprano al trabajo y no regresó en la tarde, y Negra, que se percataba de todo, decidió acompañar a Héctor. —A mala hora se fue Berta. Héctor cruza la calle y reproduce los pasos de la abuelita zapatona en su mente. Ése era su cuento favorito. Pero ahora, el caminar grotesco de Negra imitando a la abuelita zapatona, no lo apacigua del todo, ni la Cucaracha Martina, ni Juan Bobo, lo único que lo tranquilizaría es encontrar a ese muchacho, vivo o muerto, pero encontrarlo, tener la certidumbre de algo, de lo que sea, pero algo al fin. Cuando llega a la Avenida Mount Eden, alza la vista hacia el edificio de ladrillo que se levanta ante él como un titán. En lo alto hay un letrero que reza: Bronx Lebanon Hospital. Nota los taxis estacionados en la esquina. Antes de entrar, mira su reloj de pulsera. —Ya es medianoche, muchacho. Vente, vamos a mi casa. Parece que a Silvio le dio con emborracharse y amanecer en la calle. 76 Rubén Sánchez Féliz Negra entró al cuarto del niño y tomó los útiles escolares, una sábana y alguna ropa. Héctor cogió la caja de zapatos donde guardaba sus cosas. Cuando salieron, cerraron la puerta. En el cielo había muchas estrellas y se escuchaba un canto que parecía de grillos. —Sospecho que tendrás que hacerte hombre antes de tiempo, criatura. A menos que Berta regrese, cosa que dudo. Héctor apretó la mano de Negra. En el fondo le satisfacía la ausencia de su padre, pero luego, al verse solo, en una cama improvisada en la salita de una casa ajena, se sintió abandonado. Se asustó y tuvo la impresión de que su padre jamás regresaría. “Las cuatro y media”. Héctor se deja tragar por la puerta del hospital. Los muertos no sueñan 77 6 —O consigues la plata en 15 minutos o me llevo a tu mujer —repite Pimpo, mientras enciende otro habano y regresa a la silla, con parsimonia, en tanto Júnior, apabullado, hecho un desastre, mira el revólver en la mano del hombre del Mercedes y se apresura hacia una esquina para tomar el teléfono. Le marca a un amigo, consigue hablar con él y luego se sienta en la silla; no le queda más que esperar, a ver si el amigo aparece con el dinero dentro de los quince minutos estipulados. Así están las cosas y el tiempo, aunque pasa vertiginosamente en el universo de Júnior, se detiene en el reloj de Pimpo, quien permanece callado, sentado en la silla y, de cuando en cuando, le da una calada al cigarro e inunda el ambiente de humo. El hombre del Mercedes, por su parte, está de pie y cambia constantemente el curso de su mirada, su mano derecha siempre aferrada al revólver. La mujer sigue en la cocina, esperando a que suba el café. 78 Rubén Sánchez Féliz Júnior abandona la silla y camina desde el vano de la antecámara a la ventana, donde descorre la cortina para mirar afuera. Los carros transitan por la calle, la gente se desplaza sin prisa. Al ver la imposibilidad del encargo, Júnior vuelve a su lugar y se envalentona: —Pimpo, juega limpio: ¿quién demonios va a conseguir ese dinero en quince minutos? Y más a esta hora. Sé legal: dame hasta mañana y yo mismo te lo llevo a la bodega, sin falta. Un fuerte olor a café inunda la casa. —Uno se cansa, Junito, a mí no me gustan los juegos. El hombre del Mercedes sigue atento, sin inmiscuirse. —Voy por lo que tengo aquí, mañana te llevo el completo —insiste Júnior. —No jodas, Junito. —Ahora mismo te lo traigo. Pimpo se queda pensativo. —Espera —dice al rato—; está bien, pero que lo traiga tu mujer. Hay un momento de silencio. Pimpo sonríe con sorna. —Mira, Junito, lo que quiero es mi plata; no me conviene que vayas al cuarto ahora... Dile a tu mujer que lo traiga, mañana me pagas el resto y asunto acabado. Te estoy acotejando, Junito, aprovéchame. Júnior llama a su esposa y esta sale de la cocina. Él la toma por el hombro y le habla por unos minutos, en voz baja. Ella se limita a escuchar a su marido, a sabiendas de que los ojos de Pimpo la observan con malicia. El hombre del Mercedes también se la queda mirando. Los muertos no sueñan 79 —Hermosa mujer —suelta Pimpo. Ella camina sin prisa, como si no hubiera nadie más en la sala. Luego regresa a la habitación y sale al rato con un sobre, se lo entrega a Júnior y, acto seguido, vuelve a meterse en la cocina, con la misma calma. Júnior le pasa el sobre a Pimpo. —Bien hecho, Junito. Así me gusta. Mañana te estaré esperando. Y acuérdate, ya van dos veces, no vuelvas a abanicar, porque a la tercera te ponchas... y yo soy curvero. —Mañana a primera hora... Cuenta lo del sobre. —No hay necesidad. Ya buscaré tiempo para contarlo —dice Pimpo y guarda el sobre en el bolsillo del pantalón—. Sólo asegúrate de colar tu café claro. La mujer sale de la cocina con una bandeja y dos tazas de café. Pimpo y el hombre del Mercedes lo rechazan. La mujer mira a su esposo. —Deja la bandeja en la mesa y vete al cuarto —dice Júnior. Pimpo se levanta, arroja el resto del habano al piso y, tal como hiciera la primera vez, lo aplasta con el zapato, mientras mira a Júnior fijamente a los ojos. —Te estás apendejando, Junito. Ayer pasé por tu bloque y vi caras raras. Si los sigues dejando, vas a terminar sin punto y hasta tu mujercita te va a mandar a freír tuzas. Te lo digo porque me caes bien. Óyeme: búscale la vuelta a ese asunto, saca las agallas, no te fíes. Ya sabes que puedes contar conmigo para cualquier vaina que se te ocurra. Pero no te dejes. Fuerte. Como un macho. Saca esas agallas. 80 Rubén Sánchez Féliz Pimpo mira el cuadro de San Miguel Arcángel y se santigua. —Vamos —le dice al hombre del Mercedes, y salen a la calle. Cuando cruzan a la otra acera, Pimpo se detiene y mira la casa de Júnior. El cielo está encapotado y parece enmarcar misteriosamente el rostro del niño tras la ventana. Pimpo lo mira con extrañeza. De pronto, como una sombra, aparece medio cuerpo de la madre y se coloca detrás del hijo. Están parados, uno al lado del otro; ella con los cabellos sueltos y el chiquillo con cara de idiota. Pimpo los mira fijamente, hasta que la mujer corre la cortina y la imagen se esfuma de golpe. Pimpo vuelve la cara hacia el hombre del Mercedes. —Vamos a Manhattan —dice— antes de que el cielo reviente. Los muertos no sueñan 81 7 Cuando pasó a la sala de emergencias, se apoyó contra una columna y desde allí, como quien mira a través de binoculares, empezó a rastrear la mariposa. Había pacientes de pie, recostados en la pared y por el pasillo de acceso circulaban, caóticamente, algunos enfermos acompañados de paramédicos y policías, casi todos en camilla, salvo una mujer escuálida de facciones árabes, que era trasladada en silla de ruedas. Héctor aguzó los oídos para escuchar algún comentario, pero no podía delimitar quién decía qué, quizá porque se mantenía a cierta distancia. Escuchaba frases sueltas, inconexas, cosas como “Ay, mi madre”, que lo mismo pudo haber sido dicho por el hombre encorvado que esperaba de pie, o por el moreno que estaba sentado a su lado; “Es la temporada de la gripe”, que pudo haber procedido de aquel rincón, donde estaba la señora de muletas que, como todo buen paciente, esperaba impaciente. Héctor se acercó a un hombre con cara de buena gente y le preguntó si llevaba mucho rato esperando. —Sí —respondió el hombre—, he esperado todo el tiempo del mundo y ellos nada de llamarme. 82 Rubén Sánchez Féliz —Es la temporada de la gripe —señaló Héctor para calmarlo, y aprovechó la ocasión para preguntarle si no había visto a un joven moreno, delgado, con una cicatriz en la frente. —No —contestó—. A menos que haya llegado en ambulancia, porque esos pasan nomás. Su respuesta lo alentó, pues vio una esperanza en ese no relativo y él, en el peor de los casos, prefería ver al joven hospitalizado, no muerto. Hablaron de otras cosas y el hombre entró en confianza; le contó que padecía de los riñones, que le habían extraído tres piedras de un tamaño considerable y que las tenía guardadas en casa, dentro de una jarra transparente. —Al principio se me hizo difícil creer que esas cosas pudieran estar dentro de mí —dijo—, por eso las puse en la jarra, para mostrárselas a las visitas. La sobrina del hombre, una jovencita delgada y con un pañuelo en la cabeza, que estaba sentada a su lado, ratificó los comentarios: dijo que era cierto lo de las piedras en los riñones, que estuvo presente cuando su tío orinó una con hilos de sangre. —Recuerdo que se doblaba en dos; y aullaba, como un perrito. Héctor se lamentó, y de una vez le preguntó a la joven si no había visto entrar a un muchacho moreno con una cicatriz en la frente. Ella respondió que no se había fijado. Cuando la sobrina y el tío intercambiaban impresiones de lo difícil que estaba la vida, ya Héctor escuchaba con desinterés. Miró el reloj metálico adherido a la pared y se dio cuenta de que iban a ser las cinco de la tarde. Los muertos no sueñan 83 Entonces se excusó y atravesó el pequeño pasillo para meterse entre los pacientes. Un vaho a desgarramiento, a desperdicio humano lo envenenaba de a poco. Se detuvo a observar de manera cíclica la puerta de ingreso, el pasillo, el reloj metálico, su reloj de pulsera. Una y otra vez. De puerta a reloj. Como un redondel. Por momentos creía estar en un lugar estático, donde el tiempo era nulo y coexistían, entrelazadas, todas las historias y visiones imaginables, aunadas como un pedazo de tierra, una hilera de rostros, de cuerpos, de órganos apilados. A su lado había un hombre de unos treinta años y abundante barba, vestido con botas, jeans y una chaqueta de cuero. Héctor se le acercó un poco más y le preguntó si por casualidad no había visto a un joven moreno con una cicatriz en la frente. El hombre apenas volvió la cabeza para mirar y sus ojos conmovieron a Héctor. Había algo en ellos que él no lograba descifrar, que lo perturbaba. Algo así como una mezcla de aflicción y duda, de rabia contenida, de lo que fuera, pero esa mirada de ojos claros era un puente hacia una zona dañada del interior. Héctor lo comprendió de inmediato. El hombre dijo que no había visto a joven alguno y ensayó una levísima sonrisa. —Gracias —dijo Héctor. El hombre inclinó la cabeza y regresó a su porte dubitativo. Estaba de costado contra la pared, sin prestar atención a lo que acontecía en torno suyo. Héctor lo contempló por un rato, como se mira hacia un pozo cuyo fondo es sólo visible con el pensamiento, y lo abordó de nuevo. Le preguntó qué lo traía a la sala de emergencias. —Mi padre, otra vez —respondió el hombre sin preámbulos. 84 Rubén Sánchez Féliz Héctor tragó en seco. El padre. El hijo traía al padre al hospital. Anoche él mismo salió de su casa para defender al hijo. Por defender a su hijo Héctor agredió a un muchacho en la calle. Cuando pase el tiempo y esté enfermo y sin fuerzas, tal vez su hijo lo acompañará al hospital... Tal vez no. Héctor se aclaró la garganta. —¿Algo grave? El hombre sonrió. —Sí, con mi padre siempre es algo grave. Héctor pareció no entender y no hizo esfuerzo por disimularlo. El hombre se atusó la barba y guardó silencio; parecía incómodo, pero ante la insistencia de Héctor, al rato, de a dosis, le contó que su padre padecía de una enfermedad misteriosa, que sufría bastante por los dolores en las coyunturas y que las decenas de pastillas que le prescribían los doctores no lo dejaban dormir. —Mejor dicho, no nos dejan dormir —repuso después de un instante de pausa—. Ya tiene 86 años y se queja mucho; de la vida, de todo. Y uno tiene la obligación de cuidarlo. Pero a veces… a veces me pasan cosas por la cabeza. Nunca se lo he confiado a mi hermana menor. Tal vez no tengo la obligación de decírselo. Pero creo que ella me entendería. Héctor miró al hombre con aprensión, pues había algo en el tono de su voz y en sus gesticulaciones que no le alcanzaba a cuadrar. El hombre prosiguió. —No es que mi padre sea una carga. Es algo que yo no sabría explicar; ni siquiera eso. Así de complicado. Los muertos no sueñan 85 El hombre inclinó la cabeza, como si escrutara las puntas metálicas de sus botas. Luego levantó la mirada con rostro renovado, accesible, aunque Héctor aún sentía el calor infernal de sus pupilas. —Sí —dijo el hombre, como con ganas de continuar. Héctor estaba dispuesto a escucharlo, a fijarse en su mirada y cruzar el puente que acaso lo llevaría dentro del individuo: un lugar enmarañado, pero comprensible. En él, supuso Héctor, recorrería un camino de delirios, de paradojas, de abismos, pero luego, traspuesta la turbulencia, auscultaría rincones inconfesables, de esos que, tras ser expuestos, despojan al hombre de su carne, lo transparentan. Sólo tenía que escucharlo, mirarlo fijamente a los ojos y escucharlo, hacer algo que poca gente en su vida ha hecho con él. Nadie jamás me ha escuchado, pensó, un tanto abatido, Pero tal vez haya sido mi culpa, reconoció luego, Tal vez no tengo nada que decir. Héctor miró el reloj: eran las cinco y cuarto. Claro que iba a escucharlo, quería ser parte de esa historia que se le asomaba como un reflejo por las comisuras de los ojos. Iba a escucharlo aunque durara toda la noche hablando, no faltaba más. —Diga lo que quiera. El hombre pausó y se acarició la barba. Héctor seguía prendido de su mirada. —Hace unos años que mi padre vive confinado en su cuarto y no para de contar la historia de un chico que ahorcó a su perro. A todo el que lo visita le cuenta lo mismo. Describe con minuciosa manía cada detalle. Habla de un hocico chorreando gruesos hilos de baba y espuma, del movimiento y el ruido irritante de la soga, de cómo se encorva la rama del árbol, de cuatro patas manoteando 86 Rubén Sánchez Féliz el aire, de una lengua torcida, de unos ojos atravesados. No se imagina cuántas veces tuve que escuchar la misma historia, con una que otra variante, pero la misma. Hace unos meses se enfermó. Pronto va a morir. De cada dos palabras que articula, menciona al dichoso perro. Que lo ve arrastrando la soga, que se ha salvado, que ahora lo persigue. Supongo que se refiere a un recuerdo de su niñez. Es una hipótesis mía. Que mi padre, en efecto, ahorcó a un perro cuando era niño, o algún vecino, algún familiar le contó haberlo hecho. Que ese recuerdo había vivido rezagado en su interior y que regresó para atormentarlo. Sé que hay algo de cierto en lo que dice. Lo presiento. Lo veo en su mirada. En su tormento. Sé que seguirá siendo sujeto del acoso por ese recuerdo. Sin tregua. Por eso he pensado en la eutanasia. Para que el viejo no siga sufriendo. Sufre mucho y de todos modos, pronto va a morir. El hombre respiró profundo, y como Héctor se mantenía en silencio, le preguntó a quemarropa: —¿Qué le parece? Héctor desenchufó su mirada del semblante del hombre. Se llevó la mano derecha al mentón y dejó correr el índice sobre el labio inferior. —¿Qué haría usted?, dígame —volvió a preguntar. Héctor se mordisqueó la uña del índice y sintió náusea. —No sabría decirle —por fin respondió—, nunca tuve perro…, ni padre. Los muertos no sueñan 87 8 Ahora hay que recorrer Fordham Road hacia el oeste, entrar otra vez en ese desbarajuste incomprensible, llegar antes de las cinco y media a una cita de negocios con Clyde. El tránsito está pesado, aunque los policías intentan regular la circulación. —El restaurante queda en la 165 y Broadway —dice Pimpo. —Lo conozco. Se pierden entre las hileras de carros, los semáforos, la oleada de gente en las aceras y en las vías. Ahora cruzan las traviesas del tren cuatro en la avenida Jerome y todo tipo de establecimientos comerciales. Cuando se aproximan a la iglesia St. Nicholas of Tolentine, Pimpo vuelve a mirar la cruz de madera y se santigua. —Va a llover —señala el hombre del Mercedes. Por fin llegan al University Heights Bridge, ese puente basculante que alguna vez flotara sobre el Harlem River; lo trasponen y doblan en la calle 207. —Sí, va a llover —dice Pimpo. 88 Rubén Sánchez Féliz Cuando llegan al restaurante, ven que Clyde los espera en el bar. Es un hombre alto, entrado en años, viste chaqueta y un sombrero vaquero negro. —Pasen, pasen —les dice al advertirlos. Se sientan en una mesa retirada de la puerta principal. Como el negocio está casi cuadrado, les bastan quince minutos para ultimar detalles. Ahora toman whisky, escuchan una ranchera de Vicente Fernández y hablan de una invitación a Carolina del Norte. En la mesa del centro hay algunos comensales. En el bar hay dos tipos tomando; la bartender les coquetea. Al lado izquierdo hay una pequeña pista de baile que, de seguro, se llenará en la noche. Si no fuera por la tonalidad de la piel y el pelo (algunas son rubias y otras morenas) las meseras parecieran haber sido clonadas: todas visten jeans negros ajustadísimos y blusa blanca; todas son jóvenes de cuerpo caribeño; todas caminan con desenvoltura, como caballo de paso fino. —Mira, te traje un presente —le dice Clyde a Pimpo—. Estuve en el Caribe hace unas semanas. Allí conocí a unas mulatas que estaban para chuparse los dedos. Casi me traigo una de contrabando. Pero tuve que barajar el plan a último momento. El hombre que estaba gestionando el viaje cayó en desgracia un día antes de hacer lo suyo conmigo. No se pudo. Por eso no traje la hembra, pero sí traje habanos; compré algunos de los más finos. Estos son tuyos. Los muertos no sueñan 89 Pimpo saca un habano de la caja y se lo lleva a la nariz, lo huele de punta a punta. Luego lo sostiene entre los dedos índice y pulgar y lo presiona levemente. —Me encanta —dice Pimpo—. Aunque hubiera preferido la hembra. Los tres se ríen. —Todo está listo —dice Clyde—. Uno de los muchachos te entregará el carro esta noche. Está preparado. Empaquétalo. En el baúl está el material que necesitas. Irás a la 170 y la Avenida University. En la misma esquina hay una farmacia, un negocio pequeño encima de la autopista 87, así que debes buscar bien. Cuando des con la farmacia, entrarás, le darás la llave del auto empaquetado a la dependiente: una mujer blanca y delgada que usa espejuelos. Será difícil no reconocerla. Piensa en Olivia, la de Popeye, pero con espejuelos. Para este asunto se llamará Yessenia. Entrégale la llave del auto y ella misma te dará el dinero. Te estará esperando, trata de llegar antes de las 5, porque a las 7 en punto me regreso a Carolina del Norte. —Así será. —Estupendo. El hombre del Mercedes introduce el dedo en su vaso y remolinea el whisky —Me llegó la hora. Hay que aprovechar el tiempo y disfrutar de Nueva York, aunque sea lunes. —Así es —aprueba Pimpo. Clyde se despide con un abrazo y se va del restaurante. Pimpo y el hombre del Mercedes se quedan tomando. —Ese tíguere me cae bien —dice el hombre del Mercedes. 90 Rubén Sánchez Féliz —Así como lo ves, Clyde se cuida más que el diablo. Pero es buen tipo. Cuando viene a Nueva York se va más cargado que un burro para Carolina del Norte. —Y como nosotros estamos de este lado, nos toca cargarlo; como dice el merengue de Los Rosario: esa es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York. —Nueva York, Nueva York. Tú sabes la gente que se está comiendo un cable en Nueva York. —Yo mismo pensaba que esto era una minita de oro. —No me vengas con esa muela; no te puedes quejar, porque tú picas bien; yo hablo de la gente que vive aquí y que se la está llevando el mismísimo diablo. —Sí, se pica bien, pero en esta vaina es fácil caer en desgracia. —Bueno, dejemos de hablar pendejadas y encárgate de todo —le dice Pimpo al hombre del Mercedes—, que este whisky y la mujer de Júnior me pusieron a mil. —Voy a necesitar a los muchachos que les llevé anoche. —Llámalos y ponte manos a la obra. Se levantan, dejan unos dólares sobre la mesa y caminan hacia la puerta. —¿Adónde lo llevo? —pregunta el hombre del Mercedes. —Pasemos por la Avenida Ogden para buscar a Tomasina, y luego me llevas a cualquier hotel. Cuando salen, una sucesión de truenos sacude todo el Bronx, como una amenaza, y del cielo caen las primeras lloviznas de la tarde. El reloj marca las seis. Los muertos no sueñan 91 9 Héctor sale del hospital y mira hacia los lados, como para decidir qué rumbo tomar. Siente el primer signo de cansancio. Un leve entumecimiento en las pantorrillas, una molestia en la cintura. Pero hay que seguir. Son las seis. La calle ha oscurecido. El cielo es una nube extensa y barrigona. Las luces empiezan a aparecer en las ventanas de los edificios. Héctor observa las ambulancias, los taxis estacionados a lo largo de la calle. Hay que seguir, se dice, y dobla a la derecha. De pronto, una sucesión de truenos sacude todo Grand Concourse, como una amenaza. Las nubes colisionan y adquieren matices púrpuras. Finos hilos de lluvia caen dispersos sobre la calle. Héctor los contempla. Es una llovizna fina, nostálgica, que se estrella sobre el asfalto y rebota en una última muestra de autonomía; luego descansa sobre la acera, cautiva e inmensa. Un hombre, como por arte de magia, improvisa una tienda de paraguas en la esquina. Héctor acelera el paso y se guarece en la entrada del hospital. Desde allí, a través de la vidriera, divisa un pequeño comedor. Cuando la luz del semáforo cambie, cruzará la calle y entrará al restaurante, 92 Rubén Sánchez Féliz tal vez se tome un té y descanse, tal vez aproveche e interrogue al camarero. La llovizna arrecia. Los carros y los edificios se desdibujan. La gente se desplaza apresurada. La luz del semáforo cambia. Héctor corre y cuando llega a la otra acera vuelve la cara y se detiene de golpe. Paralelo a él, un hombre camina hacia el edificio de al lado. Es delgado, de nariz prominente y se cubre la cabeza con un periódico. Héctor tiene la impresión de estar frente a Silvio, su padre. El hombre lo mira por un instante, sonríe y luego entra al edificio. Héctor tose, se despeja la garganta. —No puede ser —musita, y recuerda las dos palabras que pronunció Negra con voz trémula. Lejos, en un rincón de su memoria, también era de tarde y lloviznaba, también Héctor, que acaso tendría nueve años, cruzaba una calle, aunque estrecha y agrietada. Negra lo sujetaba por la muñeca, lo jalaba, caminaba de prisa y él, él sólo se dejaba llevar. Las golondrinas ya habían dejado de plagar el cielo y los tendidos eléctricos, ya se habían retirado a quién sabe qué lugar. A Héctor le gustaba contemplarlas, seguirlas con los ojos, disfrutar de su vuelo alocado. Pero esa tarde se respiraba un aire lúgubre. Esa tarde no había espacio para diversión. Sólo había cabida para la urgencia y el monólogo de Negra, que tiraba de su muñeca y emitía unos murmullos incomprensibles, como si hablara con el viento. Cuando llegaron al ventorrillo de Pirigüilo, Negra dobló en la calle 18 y Héctor miró hacia delante: a lo lejos se adivinaban los muros blancos del cementerio de la calle María Montez. De niño, a él siempre le llamó la atención esa calle; nunca supo por qué, pero en las tardes, cuando iba al Los muertos no sueñan 93 ventorrillo, se detenía a observar ese punto distante de paredes blancas donde moraba la Muerte. Ahora, en su adultez, piensa en las demarcaciones de la calle 18 y advierte que esta comienza en La Progreso y termina en el cementerio de la María Montez, como una metáfora de la vida y su inexorable pasaje hacia la muerte. Por entonces, Héctor nunca había visitado el cementerio, pero Negra lo guiaba hacia él y, mientras más se acercaban, más visibles y reales eran aquellas murallas, más cerca estaba de escuchar las dos palabras que lo marcaron. No. No puede ser. Ése no es Silvio. Quizás es un fantasma que quiso cuidarse de la lluvia y, para no pescar un resfriado, entró sonriente a un edificio cualquiera; quizás es la oscuridad, un pensamiento o sus propios ojos que se extraviaron en la transparencia deslumbrante de una llovizna. Pero no es Silvio. No puede ser Silvio. Héctor entra al restaurante. Las mesas y las sillas frente al mostrador están ocupadas. En el aire se respira un olor a aceite quemado. Decide esperar de pie en la puerta de entrada. Al rato una señora abandona su asiento. Le resulta extraño que el hombre que compartía la mesa con ella haya permanecido sentado. Una joven de jeans ajustadísimos se encamina hacia él y le ofrece la silla. —Pero hay alguien allí sentado. La mujer le explica que si le importa tanto compartir la mesa, puede esperar a que se desocupe una. —Eso sí —repone— le recomiendo paciencia. —Está bien —decide Héctor— la sigo. La mesera lo lleva al lugar convenido. Héctor se sienta, pide un té de manzanilla. Cuando la mesera hace ademán 94 Rubén Sánchez Féliz de retirarse, él la toma por el brazo y le pregunta si no ha visto a un joven delgado con una cicatriz en la frente. —Como una mariposa. La mujer sonríe y le responde que tal vez sí, pero que no sabría decirle cuándo ni en cuáles circunstancias. —Porque aquí entra demasiada gente rara, como ese muchacho que usted describe e incluso peores —le explica. Héctor no sabe qué decir ante semejante respuesta. Pero de todos modos agradece la amabilidad y da por terminada la conversación. El hombre con quien comparte la mesa lo mira, mientras bebe cerveza. —Y usted —dice Héctor—, ¿no ha visto por casualidad a un muchacho moreno con una cicatriz en la frente? —No —responde el hombre—, no vengo a este lugar a fijarme en la gente. Vengo a tomar cervezas y a pensar. Héctor esboza una sonrisa. Nunca había imaginado la posibilidad de que un individuo fuera a un restaurante a beber cervezas y a pensar. Se pregunta qué se puede pensar en un comedor mientras se toma cerveza. Él tal vez hará lo mismo: tomará de su té y pensará. Pero no se lo había planteado de esa manera. Él, a lo sumo, pensó mientras miraba la llovizna, “tomarme un té y descansar”, pero en fin, se dijo Héctor, pensar qué, a ver, qué se puede pensar, si su pensamiento es tan impreciso e inestable que muchas veces lo arrastra a un naufragio. Como ahora, que Negra camina hacia el cementerio, que ya han pasado la Seibo, la carnicería Hermanos Torres, que la llovizna cae irremediablemente sobre su cabeza, y las paredes blancas, la metáfora del pasaje hacia la muerte, están más cerca, como están las dos palabras. Los muertos no sueñan 95 —¿Pensar qué? —pregunta Héctor casi irreflexivamente. El hombre lo mira a los ojos y bebe un trago de cerveza. Luego señala hacia fuera. —¿Ve ese hospital de ahí enfrente? Allí murió mi madre. Hace exactamente siete meses, el mismo día en que murió mi madre, conocí a un hombre extraordinario. Él me trajo a este lugar y aquí nos vimos todos los lunes durante dos meses seguidos, pero luego desapareció. La última vez que lo vi me dijo: la vida es una mierda, amigo mío, una pura mierda... Héctor se arrellana en la silla. Sabe de antemano que va a escucharlo; sí, quiere escucharlo, para demorar su arribo a la María Montez, porque Negra sigue tirando de su muñeca, sigue murmurando, acortando distancia, y con la prisa que lleva no tardará en llegar. La llovizna cae ahora más fuerte. El cementerio está a unas cinco esquinas. La mesera trae el té, el hombre sigue hablando. —Entiendo —dice Héctor —y hace la taza a un lado. —Por eso vengo a este lugar. Todos los lunes. —Entiendo —repite Héctor y se pone de pie. El hombre lo observa, como esperando otra respuesta, pero Héctor ya había dicho que entendía, y ahora mete la mano en el bolsillo, deja unos dólares sobre la mesa y camina hacia la puerta. —Entiendo —vuelve a decir, esta vez a nadie. Ya afuera, Héctor recuerda su caminata con Negra y ve todo oscuro, porque en aquel lugar, al igual que aquí, se había desatado un fuerte aguacero. El reloj marca las siete y cuarto. 96 Rubén Sánchez Féliz 10 —…Ya tenemos diecisiete años juntos —dice Pimpo y mira hacia el piso de madera. —¿Y sólo tuvieron una hija? —pregunta ella, interesada. —Sí, Margarita es mi única hija. Con mi primera esposa tampoco tuve hijos. —¿Y por qué dejaste a tu primera esposa? —¿De veras quieres que te diga? —Claro. Pimpo mira sus labios. Afuera llueve. —…pero primero ven, échate para acá —le dice. Ella aparta el cigarrillo y se acerca despacio, a gatas, con los ojos cerrados y la boca semiabierta. Se besan. Él le acaricia la espalda. Le da una nalgada. Ella mantiene el brazo apartado para no quemarse. Un cacho de ceniza se desprende del cigarrillo. —¿Por qué fumas tanto? Sus ojos brillan en la oscuridad de la sala. Frunce los labios, se encoge de hombros. Los muertos no sueñan 97 —¿Te molesta? Pimpo piensa por un instante. Mira el punto encendido consumiendo el cigarro. Se mueve para acomodarse. Un movimiento torpe, grotesco. —Claro que no. Yo también fumo. Habanos. Pero es que ahora estamos en esto. Una sonrisa deja entrever los dientes amarillentos de ella. Con la maestría de un ritual se torna hacia un lado, alcanza la mesa y hunde el cigarrillo en un cenicero atiborrado de colillas. Ya libre, se acomoda sobre sus hombros. —Ya está. Ahora cuéntame. —Está bien, está bien…, pero pásame el cojín. —Para qué. —Te dije que me lo des. —¿El cojín? —pregunta, con picardía. —Sí —dice Pimpo— el cojín. Ella une las piernas en forma de tijeras y alcanza el cojín. Lo arroja hacia él, pero cae en el piso; él lo recoge. Inclina la cabeza y se acomoda. —... te escucho. Pimpo cavila, indeciso. Desde donde está, se puede vislumbrar la lluvia a través de la ventana de cortina transparente. Pero es una visión imprecisa, casi onírica. —Mira… primero estaba el hombre aquel que yo veía en la esquina de mi casa cuando me iba a trabajar. Lo veía parado. De cuando en cuando fumando un cigarrillo... Ella sonríe. Pimpo se mueve un poco, la mira. Ella sube la pierna sobre la de él y la desliza despacio, acariciando los vellos de su pantorrilla con la planta del pie. Luego busca sus ojos. 98 Rubén Sánchez Féliz —¿Te ibas a trabajar? —Cuando eso no tenía negocio. —No pares… sigue contándome. Él le roza el costado y se vuelve hacia la pared de enfrente, como si en ese color verduzco divisara parte de la historia. Afuera sigue lloviendo. —Sí —repone, con los ojos turbios y volteando hacia el otro lado, vacilante— ese desgraciado a veces fumaba cigarrillos, y cuando yo pasaba y miraba sobre mi hombro, el miserable ya no estaba. Era increíble. Él podía esperar todo el tiempo que me tomara para llegar a la esquina, pero no se quedaba ni un minuto más después de que yo le pasaba por el lado. Y lo veía de vez en cuando, y nunca me miró la cara, ni una sola vez. Yo era tan tonto, que creo que un día lo saludé, con duda, estando de frente, claro, porque como te dije, desde el momento en que lo pasaba, el tipo se largaba ve tú a saber para dónde —ay de ese fulano si me tropiezo con él—… si hay algo que no he olvidado es ese rostro. Estoy seguro de que si lo veo en las calles lo reconocería, al tiro... aunque haya pasado tanto tiempo, lo reconocería. »Bueno… recuerdo que no respondió el saludo. Un día —no recuerdo cuál— se me clavó en la cabeza que ese hombre se metía en mi casa, que esperaba todos los días en la esquina para cuando yo me fuera a trabajar, estar con mi mujer. Pimpo observa la ventana y la visión lo sosiega. Es como si mirara la lluvia caer desde otro plano. Ella se alisa el pelo con la mano. Los muertos no sueñan 99 —¿Qué pasó después? Pimpo le acaricia el lóbulo de la oreja derecha, pero al rato, los ojos regresan a la pared. —Nada —dice— nunca pude probar nada. Y como te dije, por ese tiempo yo era demasiado tonto… Se vuelve hacia ella, pensativo; le toca los hombros, juntan las manos. —…sigue… —Además… ¿cómo probar que un tipo que ves en la esquina de la calle, de vez en cuando se mete en tu casa para estar con tu mujer? ¿Tú te imaginas? Creía que me estaba poniendo loco. »Y aunque a veces pensé quedarme rondando las calles para luego regresar de sorpresa y agarrarlos ahí, nunca pude: tenía miedo; no sé por qué. Ella sonríe tímidamente, lo suelta, le pasa la mano por la barbilla, por la barriga abultada. Quiere fumar pero se resiste. Se siente pequeña al lado del enorme cuerpo de Pimpo. —¿Miedo? No te creo. —Bueno, eso ya pasó hace tiempo… la verdad es que yo era un pariguayo… pero creo que he cambiado un poco. —¿Un poco? No me hagas reír; pero sigue… Pimpo se concentra; casi puede ver los eventos que cuenta como una película en la pared, aunque algo difusos, inconexos, como la visión de la lluvia. Se vuelve hacia ella. —Bueno… a ver ¿dónde iba? 100 Rubén Sánchez Féliz —Con lo del miedo... tiguerazo; dizque miedo. —Sí, sí… Esto pasó en el invierno —claro— y me hice el enfermo para faltar al trabajo. Jalé la cortina del cuarto y vi al hombre en la esquina, mirando el reloj y moviendo el cuerpo, incómodo. Eh, era curioso… Casi siempre fumaba y miraba el reloj y la puerta de mi casa… sí, yo era medio tonto, pero no bruto... Cada vez que me acuerdo de ese demonio, lo veo con un cigarrillo en la mano. Estaba más claro que el agua, pero…. Bueno; en una llamé a mi esposa y se lo mostré desde la ventana. Le dije que daba pena ver a ese tipo temblando en la calle con ese frío y que, por la forma en que se movía, era obvio que alguien lo había dejado plantado. Mi mujer se puso más pálida que un dulce de leche; empezó a recoger el cuarto como para controlar la fiera que nos rodeaba… ¿por qué te ríes? —Por nada. Sigue contando…. —Nunca la acusé directamente. Afuera se oye una sirena. Ella se levanta y descorre la cortina para mirar por la ventana. Ahora la lluvia es más real. Luego vuelve al sofá. Él se ríe. Fija la mirada en el cuerpo menudo de ella y piensa que la chica podría ser su hija, pero… se anima y retoma la historia. —Como a la media hora, mi esposa se puso a llorar. Me veía en la ventana contemplando al fulano ese y se desesperó. Desde aquel día ella cambió, no fue la misma… qué carajo. —¿Y por eso la dejaste? —No, no, no, no, yo no dejé a nadie, ¿quién te dijo? Ella fue la que me botó, como a una cosa. —¿Por lo que acabas de contarme? Los muertos no sueñan 101 —Eso fue parte, claro. Pero Ángeles tuvo que ver con el asunto también. Fue cuando la conocí a ella que todo se fue a pique. Ella lo empuja delicadamente y se le pone enfrente. Lo mide. Ladea la cabeza, su cabello largo y revuelto le cubre el rostro, pero sus ojos penetran por las aperturas de los flequillos. Le acaricia el pecho, enreda los dedos en los vellos encanecidos. Luego se lleva la punta del índice a los labios. —¿Me lo vas a contar todo? Pimpo respira, el corazón le da un vuelco. —No sé —sonríe—, eres una chiquilla. Ella finge enojo. Se le quita de encima. Se sienta a su lado y se cruza de brazos. —Pero dijiste… —No seas terca. Ella lo mira de soslayo y sonríe de nuevo, con picardía. “Le gusta jugar aún. Su corazón está intacto”, piensa. —Sigue… dime quién era Ángeles. Pimpo junta los párpados como quien trata de recordarlo todo. Abre los ojos y la película se reanuda en la pared. —Ángeles… Ángeles era una... —Una qué… —Una mujer muy rara, pero.... La veía a veces por las tardes, casi siempre en el mercado. Nos saludábamos con una sonrisa —de lejos, tú sabes—. Cruzábamos la calle, nos mirábamos. Vivía con un hijo medio retardado… la cuestión es que Ángeles se quedó sin marido y se dedicó por completo a ese muchacho. Esa mujer era 102 Rubén Sánchez Féliz una muñeca. Un día me ofrecí a ayudarla con las bolsas que traía, como un perrito. Pimpo la mira y se va mentalmente. Al rato regresa. —Ángeles aceptó y la acompañé a su casa. Al llegar allí, intenté entrar —si te digo que yo parecía un perrito faldero, un relambío—, pero ella se paró en la puerta y me dijo que no con los ojos… —¿Qué sucedió entonces? ¿Tu esposa se dio cuenta? —Sí… pero espera. Quiero que entiendas algo: Ángeles no era tan fácil. No era que yo anduviera enamorándola. No me dejaba. Esa mujer resultó ser una diabla. —¿No te dejaba? —Bueno, me las arreglaba para verla en el mercado. Creo que se dio cuenta de lo que yo quería: tampoco era una tonta… pero era una hembra difícil. Todavía no entiendo cómo fuimos a parar tan lejos. Ella abre los ojos, se acerca un poco más. —¿Como nosotros aquí? Espera, espera. No vale, te me adelantaste. Tienes que decirme cómo… La mira. —Recuerdo que cuando llegamos, se paró frente a mí, y me dijo: “Tócame”. Ella se ríe. —Pero ¿cómo es que?… ¿y qué hiciste?... —¿Qué crees? Primero me acerqué. Ella toma un cigarrillo y lo enciende. Afuera la lluvia arrecia. Pimpo la mira de nuevo. Le gusta el juego. Se pasa la mano por la boca, adopta un aire dubitativo. —¿Sólo te acercaste, entonces? No entiendo. Los muertos no sueñan 103 Ella se lleva el cigarrillo a la boca, exhala y expele el humo con nerviosismo. Un trozo de ceniza cae sobre el sofá. Lo sacude. —…al principio sólo eso: me le acerqué —ah, y la miré de arriba abajo. “Tócame”, me volvió a decir, y entonces fue cuando la obedecí. Ella abre los ojos, desorbitados. Chupa del cigarrillo y esta vez la ceniza cae sobre sus piernas. —¿Qué pasó luego? —Bueno, cuando le rocé el cuello, se engarruñó como un gusanito, hizo un buche y me miró a los ojos, luego soltó el aire. Y entonces, ya tú sabes. —¿Estuvieron juntos? Ella mueve la cabeza de un lado a otro. El humo del cigarrillo sale de su boca con presión. De afuera llega el ruido del viento y la lluvia. —Sí —confiesa—. Mi mujer se enteró y nunca me lo perdonó. Luego terminé con Ángeles, fue una vaina de pasada; pero me hice un hombre y vinieron otras, apareció Generosa y otras… y ya ves… estamos aquí, en esto. Ella calla y mira al vacío con una expresión de bienestar. Acomoda el cigarro en sus dedos, y luego se desliza. —Ven —la jala. Ella accede y deja que él la acaricie. Chupa del cigarro y arroja una fumarada. Luego pregunta: —¿Lo apago? —Ven —repite él. Ella se sujeta a los hombros de Pimpo; él mira a través de la ventana y le parece ver el rostro de un niño observándolo bajo una lluvia torrencial. 104 Rubén Sánchez Féliz 11 El aguacero es tan fuerte, que Héctor decide permanecer unos minutos bajo el toldo de un edificio. Los autos transitan la avenida y él piensa en un taxi. Se irá a casa. Descansará un rato. Le contará a Miranda que no dio con el joven, que se pasó toda la tarde y la prima noche buscándolo en vano... Miranda. No había pensado en ella en toda la tarde. Se siente ruin, pero en el pecho también le aparece un sentimiento benigno, una especie de calma, porque él sabe que su compañera está en la casa cuidando de su hijo. Su madre, por el contrario, salió un día de su vida. ¿Adónde vas, mamá? Voy a cazarte un pajarito. ¿Por qué llevas maleta? La lluvia atraviesa las luces de la ciudad. El viento despinta las calles, azota las ramas de los árboles y las escasas hojas ambarinas. Héctor siente que el frío se le enrosca en el espinazo. Se lleva la mano a la cintura y la Los muertos no sueñan 105 flexiona. Está cansado. Pero un taxi lo llevará a casa y hablará con Miranda. Tiene tantas cosas que decirle. El hombre que tomaba cerveza sale del restaurante. Héctor lo ve contemplar el aguacero desde el zaguán, como un ser extraviado. Luego camina por la acera, apresuradamente, sin paraguas, con las manos sobre la cabeza. Héctor lo sigue con la mirada, pero la lluvia lo borra al cruzar la calle y sólo le queda la imagen, una oruga en la copa de un árbol. Esta noche, piensa Héctor, todo está sujeto a desvanecerse. Como si lo que pasara por su frente cayera, tras recorrer cierta distancia, en un pozo sin fondo. Esta noche, no se debe confiar en lo que se ve. A pesar de las luces de los carros, los faroles en las esquinas, los edificios, a pesar de tanta luminosidad, la lluvia y el viento se encargan de ensombrecer el ambiente, de conferirle al Bronx una suerte de halo fantasmal, que hace pensar en el más terrible paisaje gótico. Héctor mira la fachada del hospital y piensa en el hombre. ¿Regresará el próximo lunes a tomar cervezas y a pensar? ¿Se encontrará finalmente con el tal Julián? La vida es una mierda, le había dicho Julián, y acaso por ello se congració con él, y no era para menos: había perdido a su madre. Cuando Héctor hace el primer ademán para abandonar el toldo del edificio y pescar un taxi, en su mente, como algo ineludible, reaparece Negra, con los brazos orondos y mojados, arrastrándolo hacia el cementerio, bajo la lluvia de un paisaje remoto. Llegaron a la calle Juan Erazo. Negra se detuvo por unos minutos bajo un almendro y si bien seguía mascullando sinsentidos, Héctor ya no le prestaba atención. Se fijaba en cómo las gotas 106 Rubén Sánchez Féliz caían de las hojas del almendro, gruesas y ordenadas, en una impresionante maniobra suicida. En el suelo había varias almendras maduras. Héctor pateó una que se arrastró en el asfalto, dejando una mancha rojiza parecida a la sangre, luego cayó en el contén y fue arrastrada por la corriente de agua. Esa imagen lo perturbó. Dos muchachos en pantalones cortos y sin camisas pasaron por la calle, bañándose bajo la lluvia, correteando de un lugar a otro y canturreando, “¡Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, arroz con habichuela!”. Héctor se quedó mirando el torso desnudo del joven más pequeño. Su piel parecía de bronce y despedía un resplandor que la lluvia no lograba borrar. Tenía el pelo empapado y los pies descalzos. A veces pegaba unos brinquitos con las manos abiertas hacia el cielo y una sonrisa retozona. Esta noche, bajo el toldo del edificio, Héctor piensa que la almendra y el brillo que despedía la piel del joven pudieron haber sido un esbozo de lo macabro, un signo prodigioso que en su niñez no pudo descifrar, pero que sintió en el pecho: una sensación de desamparo, de ahogo, semejante a lo que padece ahora. Entreabre la boca y en su paladar aparece un sabor a almendra madura. Entonces Héctor decide cruzar la Avenida Grand Concourse, regresar a emergencias, abordar uno de los taxis estacionados a lo largo de la calle. El viento hace bailar las puntas de las ramas de los gingkos. Héctor respira profundo y se lanza sin más a la lluvia. Mientras atraviesa la avenida, es embestido por el chorro de agua. Empapado, casi corriendo, en su mente reaparecen las paredes blancas de la María Montez. Negra no se Los muertos no sueñan 107 detuvo un minuto más, desafió el aguacero, abandonó el almendro y se arrojó a terminar la jornada. Ya estaban llegando a la calle Moca cuando divisó la rojez de los flamboyanes meciéndose al compás del viento. Falta poco, le dijo Negra, y Héctor por fin la comprendía, aunque le sorprendió verla desviarse en la Moca, quitar de sus ojos las paredes del cementerio, traspasar un callejón y entrar en una estancia amplia que los protegía de la lluvia. Siéntate, muchacho, le dijo a Héctor, y se aproximó a un escritorio e intercambió por unos minutos con una joven semiobesa. Sentado en la esquina de un largo banco de madera, con distraída compostura, Héctor reparó en el dorso pardo de un ciempiés que caminaba por el margen de la pared de enfrente, reptando hacia abajo, decidido a alcanzar el piso para cruzar al otro lado de la sala. Pero después de llegar al pavimento, el ciempiés se detuvo y al rato, guiado por sus antenas, se onduló en dirección opuesta. Varios anillos parecían fraccionarle el cuerpo mohoso. El ciempiés, tras recorrer un tramo considerable, desapareció bajo la ranura de la puerta del fondo. Negra, todavía empapada y el aspecto grave, se dirigió hacia Héctor. Ay, criatura, le dijo, en tanto le alisaba el pelo húmedo con la mano. Un hombre flaco llegó al lugar, platicó con Negra por un rato y luego le dijo que lo siguiera. Ella le apretó la mano al niño y caminaron hacia la puerta del fondo. Cuando entraron al cuarto, el hombre encendió la luz y avanzó hacia la parte posterior, dividida por un pequeño marco de concreto armado. Héctor miró por las persianas de cristales y en la distancia divisó, como un 108 Rubén Sánchez Féliz inmenso manto granate, las flores rojas de los flamboyanes. Se mecían de un lado a otro. Debajo, pensó Héctor, están los muros del cementerio. El hombre flaco los condujo hacia la esquina y se detuvo ante una suerte de camastro. Negra le echó un brazo al chiquillo. El hombre tomó un extremo de la sábana y la hizo a un lado. Un rostro lívido apareció de pronto ante los ojos de Negra y Héctor, como si se tratara de una pesadilla. El niño se aferró a Negra y apretó los párpados en estado de desconcierto. Ella, por su parte, tragó en secó y, visiblemente nerviosa, levantó el dedo y dijo, con voz trémula: —Mira, Héctor. El niño, tras escuchar las dos palabras que balbuceó Negra, fijó la vista en el suelo argentado. No entendía nada. De debajo de la cama, campantemente, salió el ciempiés. Héctor juntó los puños y se mordió el labio inferior hasta sangrar. Negra reconoció el cadáver de Silvio. El ciempiés desapareció en la oscuridad. En la distancia se mecían las ramas de los flamboyanes. —170 y Edward L. Grant —dice Héctor al abordar el taxi. La lluvia cae estrepitosamente sobre el techo, la carrocería del coche. De la cabina delantera se cuela una melodía árabe, de corte clásico, tal vez siria o marroquí, quizá egipcia. A Héctor le llama la atención la música. A pesar del odioso ruido de la lluvia, Héctor trata de adentrarse en la pieza musical, buscar en ella un halo de luz, Los muertos no sueñan 109 como si quisiera huir de la oscuridad que hay en la calle, del ciempiés, de los flamboyanes, del rostro magullado de su padre muerto. Le es imposible hacerlo por completo, pero por lo menos se aleja del recuerdo, de su recuerdo. Piensa en otro mundo, remoto, que acaso pertenece a la memoria, pero incluso siendo así, se dice Héctor, ese recuerdo, esa memoria le resulta más agradable, pues está llena de lámparas maravillosas, de alfombras mágicas, de damiselas danzando con bedlah multicolores, imágenes tan lejanas y ajenas como la infancia, pero a la vez tan suyas, tan sabidas y asequibles, algo parecido a lo que le sucede (y ahora se da cuenta) con las calles de Nueva York: tan ajenas; tan de todos. Regresará a casa, con la misma incertidumbre, pero renovado, sí, hecho un hombre nuevo, cambiado de piel, como si en ese recorrido por las calles del Bronx hubiera revelado algo inexpresable. Salió a buscar a un joven con la única referencia de una cicatriz en forma de mariposa en la frente, un joven que acaso se marchó con todo y mariposa al infierno. Tal vez esa cicatriz, esa mariposa sólo existió la noche de anoche. Anoche una mariposa. Anoche una metamorfosis revertida. Ahora regresará a casa. Si el corazón no duele, por qué no exponerse, y si duele, acaso mejor: hay ocasiones en que la muerte es la puerta más ancha, la más digna. ¡Que se seque el corazón si la piel no resiste! ¡Que se sequen las gotas, que no encuentren drenaje! El taxi reduce la velocidad para doblar en la 170 y Grand Concourse. Héctor está a pocos minutos de su casa. Le dice al conductor que por favor suba el volumen de la radio. El taxista lo hace de manera mecánica. Algo 110 Rubén Sánchez Féliz dentro de sí le pide otra piel, lo obliga a distraerse con una música milenaria que engendra lámparas y alfombras y bailarinas y decenas de ladrones. Otra piel, le dice, otra piel. Una trampa. No hay cosa más enmarañada que la quietud. Miranda siempre se lo advierte a su hijo. Pero a él nadie lo previno, él tuvo que esperar hasta hacerse un hombre para descubrirlo por sí mismo. Cuando llegue a su casa, Héctor le preguntará a Miranda qué hay de comer, si la cama está tendida, porque traigo un cansancio de perro apaleado y, además, quiero dormir muchas horas, le he perdido el miedo a los sueños, Miranda, y a los espejos, ya no me importan los símbolos, ni las mujeres de azul sin rostro ni sus sombrillas ni las mariposas. Mírame, no pude dar con el muchacho, pero no importa. Salí a buscar a un desconocido y encontré una parte de mí que no sabía que llevaba dentro. El taxi se detiene en la Avenida Walton, frente a la luz del semáforo. También le dirá: Miranda, hace tiempo que no vamos al cine…, Miranda, ¿alguna vez hemos ido al cine? El chofer pone el taxi en marcha. Héctor empieza a tararear la melodía, casi alegre, y cuando el taxista dobla en Edward L. Grant, Héctor advierte que a lo largo de la calle, desde la bodega hasta el edificio donde vive, hay una cadena de patrullas y un movimiento de agentes y curiosos. Las luces giratorias de los carros de policía están encendidas. No se ve bien lo que ocurre, pero Héctor le dice al taxista que baje el volumen de la radio. —¿Dónde lo dejo? —pregunta el taxista. —Espere —instruye Héctor—, creo que olvidé algo. El taxista disminuye la velocidad, baja el volumen del radio y espera por una respuesta que no llega. La lluvia Los muertos no sueñan 111 sigue cayendo. La noche avanza. La música es un eco distante, como si hubiera decidido regresar a sus orígenes después de un corto paseo por las calles de Nueva York. Héctor no sabe qué decir, mientras el taxi se acerca lentamente a los coches patrulla. —Pregunte, por favor; pregunte qué sucede. El taxista se hace un poco a la izquierda, pegado a la línea de asfalto que divide las dos vías de Edward L. Grant. Baja la ventanilla y le pregunta a un curioso qué ha sucedido. Una voz se filtra desde la oscuridad de la calle: —Anoche mataron a un muchacho en la Avenida Woodycrest. El taxista sube la ventanilla para no mojarse, vuelve el rostro hacia Héctor y le da la información. Héctor ya lo había escuchado, pero a pesar de sentir una suerte de síncope, de turbársele la vista y vislumbrar entre una niebla espesa al muchacho echado en la acera, engurruñado como un gusano y manando sangre por la ceja rota, como una escena irreal, onírica, ensaya una cara de asombro, un lamento; le dice al taxista que continúe, que no se detenga, y que suba un poco la música, por favor, que esa melodía va bien con la lluvia y la oscuridad de la noche. —¿Hasta dónde lo llevo? —A Hunts Point. Lléveme a Hunts Point —dice Héctor, sin saber qué fuerza extraña lo arrastra hacia ese lugar tan remotamente cercano. 112 Rubén Sánchez Féliz 12 Son las ocho de la noche. Llueve a raudales. Margarita está en su cuarto mirando hacia fuera a través de la ventana. La bodega ha enmudecido. Sólo se escucha el bisbiseo de una lluvia violenta y la sirena de los coches patrulla diseminados a lo largo de la avenida. Los agentes caminan, conversan, entran y salen del negocio, como si buscaran algo. Llevan impermeables. Los mirones se mantienen al margen, en pequeños grupos, soportando el embate de la lluvia. Margarita los observa, a todos; ha llorado: aún tiene los párpados hinchados. Pero ahora está serena, ida: sostiene los visillos con una mano y la otra juguetea mecánicamente con el alfiler que atraviesa su ombligo. Anoche, después de haber sido sorprendida en el patio con Sebastián, Margarita corrió hacia la sala y entró al baño, deprisa, como si le temiera al vozarrón de su padre. Cerró la puerta y se recostó contra las baldosas. Al punto echó un vistazo a la persiana en la parte superior de la pared y no pudo evadir el vértigo, el sentirse enjaulada. Miró alrededor: del gancho detrás de la puerta pendía una toalla roja, húmeda; en el borde de la bañera descansaba Los muertos no sueñan 113 una botella de agua florida. Margarita reparó en la botella y en los dibujos pareció ver una historia. Abrió el frasco, inhaló y sintió que en vez de un aroma, por sus fosas nasales cruzaba un conjunto de olores: primero fue un olor a pan tostado, a tierra, a ladrillo; luego la sorprendió un aroma de vainilla que se mezclaba con ese olor a gorra sudada que despedía la piel de Sebastián y que ella asociaba a un pasado sin remedio. Margarita dio un paso hacia adelante y arrancó la toalla del gancho, con berrinche, mientras respiraba impulsivamente y luego, hecha un torbellino, la arrojó encima de la cesta de ropa sucia. “Sebastián”, pensó, y el eco de su pensamiento la remitió al patio. La luz del baño era potente y, en contraste, allá fuera, donde su padre había improvisado un coliseo romano, reinaba una oscuridad feroz. Con todo y eso ella hubiera dado mucho por haber estado al otro lado, al aire libre, enfrentando el peligro, la mirada de los gatos nocturnos, la fugaz caricia de las lagartijas sobre los pies; sí, todo aquello le era más agradable que permanecer en esa celda luminosa en la que no confiaba, en la que debía ponderar cada paso antes de llevarlo a cabo. Por algún lugar de la casa penetraban, subrepticiamente, las letras de una salsa de Héctor Lavoe: La calle es una selva de cemento/ Y de fieras salvajes, cómo no,/ Ya no hay quien salga loco de contento:/ Dondequiera te espera lo peor. Margarita colocó el frasco de agua florida en la bañera, fue al lavamanos; abrió el grifo y dejó correr el agua sobre sus dedos temblorosos, mientras Lavoe, con la cadencia de 114 Rubén Sánchez Féliz una voz crítica, le musitaba desde la vellonera, que tuviera cuidado, porque Juanito Alimaña tiene mucha maña. Dejó de pensar en la canción para observar el chorro de agua golpear las cutículas, las yemas, la transparencia de las uñas y, de repente, a su mente se asomó, en forma de esperanza, el hervidero en la calle. Hoy es domingo, se dijo, no creo que se atreva. Esa imagen, la certidumbre de haber visto una multitud en la acera de la bodega, la serenó un poco. Juntó ambas manos para atrapar el agua, luego se enjuagó la cara, se humedeció el pelo, se miró al espejo. Tras la palidez de su rostro le pareció ver el lóbulo ennegrecido, como tiznado, de Sebastián. Salió del baño alborotada. Antes de entrar en su habitación, advirtió la foto de su padre colgada en la pared del pasillo. Era una foto vieja, en blanco y negro, donde Pimpo mostraba una sonrisa de dientes malsanos. Margarita entró al cuarto. Se arrimó a la ventana y descorrió los visillos. Echó una mirada a las calles: no había señales de Sebastián. Exasperada, sin saber qué hacer, se arrojó sobre la cama. Pensó en lo que podía ocurrir y se asustó. Volvió la vista a la ventana. Diantre, se dijo, por qué tienen que pasar estas cosas. Dio media vuelta, trató de encontrar una postura cómoda, y terminó por tender los brazos sobre cada costado de la cama, como un Cristo. Miró hacia el techo y vio el abanico inmóvil. Lo observó fijamente, y de pronto le dio la impresión de que las aspas giraban en cámara lenta en torno suyo, como tratando de alcanzar su cabeza, Los muertos no sueñan 115 como queriendo decapitarla. Se espantó abruptamente, mas luego comprendió que lo que la martirizaba era la impotencia. Se sentó en la cama e intentó preparar una frase para disuadir a Pimpo..., ¿qué estará haciendo en estos momentos?, pensó entonces. Margarita se puso de pie, se acercó al espejo. No sabía que el miedo tuviera forma: el suyo es semiobeso y fuma habano. Por un momento la asaltó la idea de salir y enfrentar a su padre... a su miedo; pero si hubiera salido así, Generosa se habría percatado de que algo andaba mal, y luego tendría que responder a un fardo de preguntas… y su padre… no, mejor no, pensó, ya él se lo había advertido. Además, cabía la posibilidad de que Sebastián saliera ileso. No podía precipitarse. No entonces. Alguien llamó a la puerta. Ella se quedó frente al espejo, inmersa en sus reflexiones. Tocaron otra vez y ella volvió la cara, pero no le dio tiempo a preguntar quién era, porque la puerta se abrió y Generosa apareció bajo el umbral. —Ya iba —dijo. La madre entró. Aparte de sus movimientos morosos, casi grotescos, las ojeras imprimían en Generosa una especie de cansancio, de tedio. Llevaba una falda larga hasta las pantorrillas y una blusa café, manga corta, que permitía ver sus bíceps anchos y macizos. —¿Dónde se ha metido Pimpo? Margarita piensa en que tal vez debió haberle contado, haberle dicho que su padre estaba en el patio, que corriera porque ya había pasado mucho tiempo y estaban masacrando a un hombre, ella misma lo vio, tenía la cara 116 Rubén Sánchez Féliz ensangrentada; que se diera prisa, no vaya a ser que su padre cometa una de sus locuras…, que sí, que es cierto que él ya la había prevenido, pero que las cosas pasan y, además, ese muchacho, Sebastián, no tiene nada que ver... sí, es culpa mía, yo le dije que viniera a verme, que no temiera, que todo estaría bien. Margarita había resuelto contarle todo a su madre, pero cuando iba a articular las primeras palabras, un fuerte estallido proveniente del patio la petrificó. Fue como si le dispararan en el centro del pecho, donde moraba el mal presentimiento que desde hacía rato la tenía pendiendo de un hilo. La madre abrió los ojos desmesuradamente. Ya no había tiempo para confesiones. —¿Dónde está Pimpo? —volvió a preguntar, un tanto aturdida, como si vislumbrara el perfil siniestro de la desgracia. Margarita arrojó un grito extraño, como seco, que parecía haber estado por mucho rato en la garganta. Nina irrumpió en el cuarto y de un salto se trepó encima de Generosa quien, gata en mano, caminó deprisa hacia fuera. —¿Dónde está Pimpo? —preguntó una vez más, como si hablara con Nina. Margarita se aproximó a la ventana. Lo mató, se dijo, y empezó a morderse las uñas. Lo mató, se dijo de nuevo, mientras sollozaba. Eso fue anoche. Anoche Pimpo la mandó a entrar a la casa, anoche escuchó ese disparo que aceleró el palpitar Los muertos no sueñan 117 de su pecho y que no la dejó dormir hasta que sintió a su padre regresar de la calle en la madrugada como si nada hubiera pasado. Pero hoy, en la escuela, el día fue eterno, y cuando llegó a casa a eso de las tres y media, su padre no estaba. Tomó el teléfono. Tenía que marcarle a Sebastián. No había sabido nada de él. Cómo podía ser todo aquello posible. No había sabido nada de Sebastián en todo el día. Pulsó los números, nerviosa, y se llevó el auricular al oído, sólo para darse cuenta de lo que tanto temía: Sebastián estaba muerto. Margarita tuvo que sentarse para asimilar lo que escuchaba: encontraron el cadáver arrojado entre los arbustos de un terreno baldío de la Avenida Woodycrest, le dijo alguien del otro lado del auricular. Margarita soltó el teléfono, se trancó en su cuarto y rompió en llanto. Duró varias horas dando vueltas en la cama, detractando, renegando, hasta que su madre llamó a la puerta. —Ya voy —dijo Margarita, en tanto se ponía de pie y se paraba frente al espejo. Allí se percató de que ya no había miedo, que se había esfumado, que el habano y la semiobesidad de su padre se convirtieron de pronto en rencor, acaso odio. Se secó las lágrimas y ordenó sus pensamientos. Luego, sin vacilar, segura de sí misma, tomó el teléfono y llamó a la policía. Al rato salió, cenó y se quedó mirando la foto de su padre. Generosa le vio los ojos hinchados. —¿Qué te pasa? —le preguntó. Margarita, sin apartar la vista de la foto, confesó: —Mi papá mató a Sebastián. Llamé a la policía. 118 Rubén Sánchez Féliz Generosa abrió los ojos, desorbitados, como lo hizo anoche al escuchar el disparo, y se puso a llorar, mientras se movía de un lado a otro, incrédula, hablando incoherencias. —Pero, ¿de qué hablas, muchacha? ¿de qué hablas? Margarita se quedó sentada en el comedor, impasible. Ya había dicho lo que tenía que decir. Cuando su padre llegó, le besó la mejilla, le pidió la bendición y se fue a su cuarto. Generosa estaba encerrada en su habitación. Ya hacía rato que había empezado a llover. Ahora Margarita está frente a la ventana, y ve cómo tres policías llevan a Pimpo esposado y le bajan la cabeza para meterlo en el coche patrulla. A pesar del aguacero, Margarita puede apreciar el rostro de su padre dentro del coche y le imagina los labios temblorosos de rabia. Quizás él también puede adivinar el rostro de ella tras la ventana. Le da lo mismo. El coche patrulla se lleva a Pimpo. Margarita lo ve desaparecer en la oscuridad. Corre los visillos, saca un cuaderno de la mochila y se lanza sobre la cama. La vida sigue. Detrás de ella, la gata maúlla, y desde algún rincón de la casa se cuela un sollozo apagado, muy parecido al rumor de la lluvia que, de repente, arrecia. Los muertos no sueñan 119 13 Héctor mira a través de la ventanilla del taxi y ni siquiera pone atención a la melodía árabe que hace apenas unos minutos le había insinuado otro recuerdo, otra memoria, pero ahora le da la espalda (se dan la espalda); son entes opuestos, irreconciliables. Observa la llovizna, fina, oblicua, nada que ver con el chubasco que parecía desinflar el cielo. El presente nunca había sido tan infame, tan imbatible —o al menos él nunca lo había percibido tan enorme y, a la vez, paradójicamente inhabitable—. Antes lo eludía, quizás desde la infancia, pero esta noche lo ha acorralado, se ha valido de la lluvia para prohibirle la posibilidad de una máscara. El taxi sigue recorriendo la Avenida Lafayette, Héctor lo sabe, cruzan por el frente de Corpus Christi Monastery, vislumbra el rótulo, ha estado por allí varias veces, ha visto en mejores días al grupo de monjas dominicas en el jardín del monasterio, de allí mismo, hace mucho tiempo, muy próximo a las paredes de piedra del convento, se encontró una compañía ocasional. A estas horas, Miranda debe de estar dando explicaciones a los agentes, diciéndoles que salí temprano, que 120 Rubén Sánchez Féliz no tuve la intención de matar, que se trata de un malentendido, de un accidente lamentable, que sólo quería proteger a mi hijo… su hijo: ha de estar en el cuarto: se lo imagina en la habitación, confinado, acaso sin entender qué sucede, frente a un cuadro nebuloso, y asustado, sí, muy asustado. Con el tiempo sabrá que tuvo por padre a un cobarde, a un hombre que vivía ensimismado para alejarse de sus circunstancias. Pero él tiene a Miranda, ¡qué suerte la de él!, ella le enseñará, según crezca, que el pasado no debe ser una carga, sino que forja, moldea al individuo. Ella lo enseñará a no dejarse abatir por pequeñeces. Asimismo, con un poco de suerte, Miranda defenderá su imagen, le dirá a su hijo que en el fondo su padre no era mala gente, porque si hay alguien que lo conoce bien, que lo comprende bien, es ella, es Miranda. Pero, a estas alturas, qué importa la imagen. El taxi se detiene frente al semáforo. Las calles están algo desiertas. Cosa rara. Pero aún así se ven algunos carros detenerse, bajando la ventanilla y tratando de entablar conversaciones con las escasas mujeres a lo largo de la Avenida Lafayette, quizás confundiendo a las residentes del área con prostitutas. Héctor decide quedarse; le dan ganas de caminar bajo la lluvia. —Aquí está bien —le dice al chofer, y procede a pagar el monto que indica el taxímetro. Abre la puerta, sale del carro. Deja que la llovizna le caiga encima, sin temer a un resfriado. El taxi se aleja, despacio. Mira hacia la otra calle y ve un perro ascender los peldaños desde el sótano de un edificio con trazas de Los muertos no sueñan 121 graffiti en las paredes de ladrillo viejo. Es un canino de pelambre fuliginoso, con algunas manchas blancas. Tal vez busca integrarse a una de esas jaurías que se pasean por las madrugadas de Hunts Point, entre las traviesas de madera podrida que sostienen los rieles del tren 6, ladrando, gimiendo, como si protestaran por la precariedad de la zona. Héctor empieza a caminar, a recorrer las aceras sin mirar a nadie, sin detenerse a formular preguntas, a compartir con persona alguna. Quiere deambular por las calles como si nadie más existiera, quiere buscar un lugar desde donde observar las aguas del río. Camina por la Avenida Hunts Point, el corazón del vecindario, pero no repara en los restaurantes ni en los tantos establecimientos comerciales, se limita a caminar, se deja llevar por las calles mojadas y sucias. Avanza, pasa por debajo de la autopista Southern Boulevard, entra en la Avenida Longwood. Retrocede, busca, encuentra la calle Barreto, la calle Tiffany, ve un montón de camiones saliendo del muelle, y sigue, busca las orillas del East River. Llega a un lugar solitario, desde donde se aprecia el agua del río. Se acomoda, se pone de espaldas a las calles, desligado de todo ruido, de todo movimiento, inmerso en el ensueño que le ofrece ese Bronx sin luna, un Bronx con una inmensa manta oscura por cielo, un Bronx que acoge la lluvia que cae con pasividad de esclavo. El agua del río está salpicada de las luces de la ciudad, se mueve al ritmo del viento, de la llovizna, pero es un movimiento mudo, que calma, que avasalla el estridente murmullo de la urbe. 122 Rubén Sánchez Féliz La piel no resiste. Pero las gotas siguen cayendo, sobre mojado. Héctor va mentalmente a la Avenida Woodycrest, ve al joven tirado en la acera. La imagen retorna, varias veces en fracción de segundos, como cae la lluvia sobre el agua del East River, como el aleteo de la mariposa, como las luces giratorias de los coches patrullas. La llovizna se ahoga en el río, en un instante eterno. Su mirada se pierde en la quietud del viento, húmeda, eterna. La piel no resiste, se doblega. Salió de su casa a rastrear una mariposa, usted no sabe lo que significa andar detrás de un muerto, le dijo el hombre de espejuelos oscuros en los funerales de Tyreek, pero hasta ahora comprende: en ese largo paseo de lunes por las calles, en ese merodear sin norte y hacia el norte, Héctor presenció el gesto de la muerte. Aspira un sorbo de aire, huele a ladrillo pastoso, a espalda sudada; huele a muelle, a color pardo, a muchos años en la cárcel... Agobiado, Héctor trata de individualizar una llovizna, de verla estrellarse contra el agua del río y dibujar un círculo concéntrico en la superficie, pero no puede: son muchas, juntas, desordenadas, tantas que los círculos se agrupan, se multiplican hasta lo indecible. Como las voces que escuchó en todo el día, como los rostros que vio en su caminata por El Bronx: muchos y, sin embargo, parecía una voz, un rostro. La lluvia cae al río, el río al mar, y el círculo es uno, concéntrico, enorme y eterno, ahora lo ve: mira hacia el East River y ve la llovizna, y a través de ella muchas imágenes unificadas como pedazos de mar: ve la frente, la cicatriz amariposada del joven, ve la prostituta sentada en medio de la cama, fumando; ve el rostro de Tyreek, la punta de su lengua asomada por entre los Los muertos no sueñan 123 labios torcidos, y escucha la voz de todos transformada en un murmullo manso, que calma. Será algún golpe o un viento, porque el corazón no duele, mijo. La llovizna se ahoga en el río, en un instante eterno; ahora renace y se suicida. Siente ganas de dormir, de descansar. Nunca había estado tan cansado. Voy a cazarte un pajarito. La llovizna es una multitud de mujeres sin rostro, vestidas de azul, con sombrilla y equipaje. Avanzan despacio, sin mirar atrás, como en sus sueños. Héctor se levanta, no vuelve la mirada, camina hacia ella. La llovizna sigue cayendo, pero se aleja, y Héctor la persigue, trata de alcanzarla, hasta que sus ojos se cansan y todo el Bronx se le ahoga en un suave susurro. No, mijo, los muertos no sueñan. FIN Enero de 2010, Bronx, New York 124 Rubén Sánchez Féliz Posfacio Sueños de muerte Lina Meruane Celebro la publicación de Los muertos no sueñan, de Rubén Sánchez Féliz, un joven escritor nacido en la República Dominicana y desde hace ya años habitante de la diáspora. La suya es una novela magnífica, cuidadosamente pensada y elaborada, que se propone, de manera audaz, desmontar ciertos entendidos culturales de “lo dominicano” en los Estados Unidos, en Nueva York, y para ser aún más exacta, en el South Bronx. Digo que esta novela desmonta, a la manera sutil pero inolvidable de la mejor ficción contemporánea, que desmonta, repito, y problematiza, agrego, aquello que este autor conoce tan bien que podría correr el riesgo de pasarlo por alto. Esta novela, sin embargo, no pasa nada por alto. Todo lo contrario: ilumina las secretas formulaciones del espacio propio, examina el espacio de la familia como potencial origen de la violencia, desnuda a los protagonistas desplazados de la primera patria para examinarlos, y, absteniéndose de todo moralismo —que es una forma encubierta de superioridad pero también una manifestación posible de inseguridad que experimenta la identidad Los muertos no sueñan 125 cuando se la compara con otras maneras de ser—, absteniéndose de aquello que considero una falta en cualquier escritor, el autor presenta los hechos ante sus lectores para que sean ellos quienes decidan. ¿Qué es, entonces, aquello que se cuenta en Los muertos no sueñan? En el aumentado tiempo de un día y poco más, el narrador nos presenta dos crímenes inciertos. Crímenes nuevos o viejos de los que nadie parece percatarse hasta que, de pronto, aparece un cuerpo. Se trata de un solo cuerpo pero hay dos posibles asesinos. Uno ha querido matar, el otro no sabe si ha querido en verdad hacerlo. Uno de ellos simplemente salió a la calle en busca del agresor de su hijo y sin saber cómo, Héctor, así se llama, entra en el trance siniestro de la violencia cuya intensidad parece directamente proporcional a su frustración. El otro, que tiene nombre de mafioso o de patético payaso (Pimpo) encuentra en la violencia el modo único de demostrar que es todo un hombre. Son personajes opuestos: Héctor es un lector, un profesor suplente con escaso trabajo, un hombre sin grandes ambiciones; Pimpo, en cambio, es un bodeguero movilizado por el ejercicio aparentemente impune y siempre performático de la fuerza bruta. Son hombres opuestos, sí, pero igualados por un crimen posible que se comete y casi se resuelve en el transcurso de unas horas que se alargan y se alargan sensiblemente en la conciencia compartida de esta novela. Eso es lo que nos ofrece este libro: apenas una tajada tortuosa de tiempo, un recorte afilado y desesperante. Porque del pasado de estos personajes no sabemos más que lo indispensable y no podemos anticipar tampoco 126 Rubén Sánchez Féliz el futuro. El narrador de esta novela sostiene finalmente su silencio, lo sostiene como un equilibrista sostiene su vara en el difícil camino de un extremo al otro de la tensa cuerda. Ese silencio no elude el pasado por aumentar la tensión del presente sino, más bien, por hacer de la ambigüedad una instancia de la imaginación. La realidad, lo sabemos nosotros pero sobre todo Rubén Sánchez Féliz, es insoportablemente confusa y la literatura lejos de ofrecer simplificaciones se hace despiadada cómplice de esa complejidad. Los muertos no sueñan acentúa esa complejidad por la vía, acaso paradójica, de la síntesis. Ahorrando tinta, ahorrando papel, ahorrándonos vanas especulaciones, el narrador cierne su frío ojo cinemático sobre detalles decisivos que no explican nada pero lo dicen todo, crudamente. Sin grandes teorías, desde el puro hecho, como si siguiera el mandato de las novelas francesas del Nouveau Roman. Ese ojo detallista va tras los pasos y las acciones de ambos protagonistas; los sigue aunque en capítulos alternos, haciéndolos apenas coincidir en alguna esquina aunque nunca lleguen a saludarse. Los sigue, de cerca, el ojo implacable, hasta el interior de sus hogares —porque el rol que define a ambos es, sobre todo, el de padres llamados inútilmente a proveer y a proteger a los suyos—. Los observa, sí, nuevamente en la calle, después de haber efectuado sus golpizas a ese muchacho que podría o no ser el mismo. Pero es sobre todo Héctor el personaje que nos atrapa, acaso porque a Pimpo lo conocemos, reconocemos en él ese instinto mafioso, anticipamos la lógica de su accionar —aunque no la de su hija que resulta sorprendente. Héctor se nos revela como un personaje inesperado—, su Los muertos no sueñan 127 acertijo mental es más difícil de descifrar, su derrotero es más inquietante. Héctor se nos presenta como un extranjero de sí mismo, como alguien que ha permanecido al margen por demasiado tiempo y no ha llegado a entender el lugar social, sicológico, en el que vive, las condiciones de su existencia. El presente no es más que un pretexto de su pasado, porque al no terminar de descifrar su propia infancia Héctor ha quedado atrapado en ella. El acto de violencia del presente lo despierta de manera involuntaria, la sangre lo sorprende como sorprenden los balazos a Mersault en El extranjero de Albert Camus. Héctor, al igual que el ciudadano francés en Algeria, no comprende su propia alienación. Sabe lo que ha hecho pero no entiende sus consecuencias, porque asustado o acaso insensible no ha hecho nada por ayudar al joven con una cicatriz marca de mariposa en la frente. Sabe que ha cometido un ataque invisible, uno que nadie parece haber visto, y entonces, ante la ausencia de la ley o antes de que la justicia haga su aparición se transforma en su propio detective. ¿Para qué? ¿Por qué? Esto ni siquiera se lo cuestiona. Sale a dar vueltas concéntricas por las calles del Bronx, por sus funerarias y hospitales; se rastrea a sí mismo y a los otros hombres, todos solos. Es la escena repetitiva del absurdo. Una y otra vez: las mismas calles. Woodycrest y la 169, Edward Grant, Cromwell Avenue, Jerome. El barrio en la mirada de Héctor va adquiriendo el volumen de un verdadero protagonista. El barrio desamparado, escenario sórdido. El South Bronx vuelto triángulo urbano donde acaso todos estos hombres estén destinados a perderse, es decir, a perder la vida o quitársela a otros. El Bronx puesto en el banquillo de los acusados, pero no por Héctor sino por su mujer. “Te he dicho”, dice ella, “mil veces”, insiste, 128 Rubén Sánchez Féliz “que nos mudemos de este maldito barrio”. Solo que este barrio, “este maldito barrio” no es uno cualquiera. Es la casa, es el espacio metonímico de la familia dominicana en este extraño exilio neoyorquino que se llama también hogar. Se llama también sueños. Es acaso por eso que la exigencia femenina de la mudanza no puede prosperar: toda comunidad en la diáspora atesora el asentamiento. Y en esta novela esa idea, aunque violenta, de comunidad, de hogar, la sueñan los hombres (los hombres destinados a morir, es decir, a dejar de soñar, a no poder soñar nunca más la casa). Contrariando toda una tradición que asocia lo doméstico con lo femenino, son Héctor y Pimpo quienes defienden aquí, por encima de todo, ese espacio. Se trata de una vuelta importante a la fórmula familiar hispana y a su representación novelística —donde las mujeres sueñan la casa y los hombres, la huida. Y no sólo eso. Desde sus roles secundarios las mujeres se niegan a aceptar las cosas como han sido siempre. Promueven el quiebre: un nuevo desplazamiento fuera del barrio que los identifica como dominicanos o un descabezamiento de la jerarquía familiar. Y no sólo pienso en la audaz hija de Pimpo o en la ya mencionada esposa, sino en el fantasma materno que regresa a la memoria de Héctor en el momento mismo del abandono de la infancia para volverse en el personaje tutelar de Los muertos no sueñan —de su boca sale el título de esta novela que es también una advertencia—. Acaso sea inapropiada esta insistencia, pero resulta significativo el vínculo que se establece entre la madre y el crimen. Cada vez que Héctor se ve asaltado por la culpa lo asaltan también las palabras de la madre. Héctor, como Los muertos no sueñan 129 extranjero de sí mismo, presenta los mismos síntomas de Mersault, quien antes y después de su crimen, y luego, durante el juicio que lo sentencia a muerte, se ve obligado a recordar a la madre que él mismo abandonó unos años antes. La madre ausente (abandonada y luego muerta en Camus, desaparecida en Sánchez Féliz) sugiere, alegóricamente, que la violencia es una “falta de madre”. Sin ella que es el depositario del afecto —lo pienso simbólicamente, por supuesto—, no parece haber destino ni sueños posibles para los hijos. Pero también es posible pensar la falta de padre como decisiva —una ausencia más sutil puesto que culturalmente el padre hispano es siempre un personaje ausente o destinado a ausentarse. El padre de Héctor se ha sumergido en el alcohol y por lo tanto nunca cumplió su rol custodial. Nunca ejerció la protección, en los términos simbólicos también de imponer un orden, una ley. Esta es, entonces, una novela de huérfanos cuyos protagonistas (dos hombres que son padres) invocan la pérdida de la familia que es aquel orden que quisieran restablecer a través de una violencia que carece, por así decirlo, de madre. Un modo desprovisto de los afectos, un modo que es pura ansiedad, pura pulsión destructiva. Leo en ese impulso desafectado el origen de la violencia sin sentido. Es este, a mi juicio, el desorden que la novela se obstina en interrogar. Rubén Sánchez Féliz se aplica así, inexorablemente, estéticamente, contra la propuesta cómplice de otros escritores de su misma generación; porque esta, que nadie se equivoque, es una novela contra la muerte. 130 Rubén Sánchez Féliz Obras incluidas por el Ministerio de Educación (MINERD) en la Cruzada Nacional por la Lectura Año lectivo 2018-2019 Cuentos puertoplateños La sangre Over Cuentos cortos con pantalones largos Textos selectos La vida no tiene nombre Magdalena José Ramón López Tulio Manuel Cestero Ramón Marrero Aristy Manuel del Cabral Pedro Mir Marcio Veloz Maggiolo Carlos Esteban Deive Cibao Hilma Contreras Un silencio que camina Mateo Morrison En honor a mi muy querida Stella Roberto Marcallé Abréu Mudanza de los sentidos Ángela Hernández Núñez El asesino de las lluvias Manuel Salvador Gautier Bacá Manuel García Cartagena Las palomas de la guerra Cenizas del querer Tiempo muerto Ruinas Juan Carlos Mieses Emilia Pereyra Avelino Stanley Rafael García Romero He olvidado tu nombre Martha Rivera De oro, botijas y amor Emelda Ramos Éranse unas criaturas del monte Un kilómetro de mar Estrella Pedro el Cruel Síndrome del iPhone Bachata del ángel caído A la sombra del flamboyán Jenny Montero José Acosta William Mejía Rafael Peralta Romero Luis R. Santos Pedro Antonio Valdez Dinorah Coronado La pretendida de Verapaz Virgilio López Azuán Los muertos no sueñan Rubén Sánchez Féliz Ángeles nómadas Las lágrimas de mi papá Minelys Sánchez Miguel Solano La presente edición de la novela titulada Los muertos no sueñan, del escritor dominicano Rubén Sánchez Féliz, ordenada a Ediciones CP por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), se terminó de imprimir en el mes de octubre del año 2018 en los talleres gráficos de Serigraf S. A., Santo Domingo, República Dominicana.