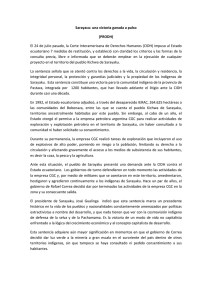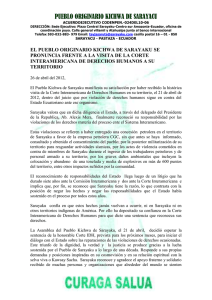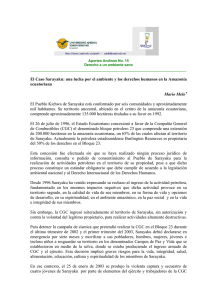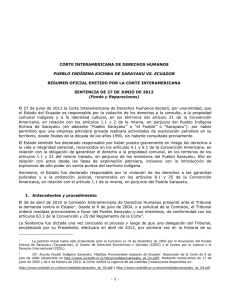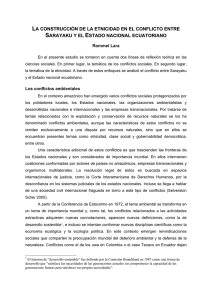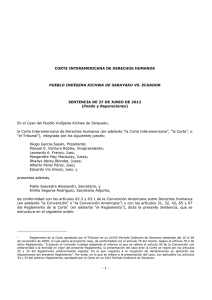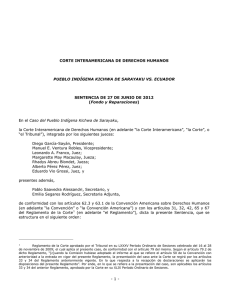SINTESIS DEL PANEL: PERSPECTIVAS
Anuncio

SINTESIS DEL PANEL: PERSPECTIVAS Con la participación del ingeniero Nilo Heredia del Viceministerio de Desarrollo Energético y del abogado Ecuatoriano del caso Sarayaku Mario Melo Isabella Radhuber1 y Valeria Silva2 El ingeniero Nilo Heredia del Viceministerio de Desarrollo Energético introdujo el tema de la consulta previa en proyectos hidrocarburíferos. La consulta es un proceso realizado por el Estado, previo a la obtención de la Licencia Ambiental de actividades obras o proyectos hidrocarburíferos, de acuerdo a las circunstancias y características de cada pueblo indígena o comunidad campesina, para determinar posibles impactos socio ambientales de los proyectos, el objetivo es llegar a un acuerdo con los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas. El mecanismo consiste en recoger las observaciones, sugerencias, complementaciones y recomendaciones concertadas con el pueblo indígena o comunidad campesina del área de influencia del proyecto en consulta. Este proceso tiene un marco legal compuesto por: La Constitución Política del Estado (Art. 30); el Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991, incorporado en la Constitución de 2009; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Ley Nº 045 Contra el Racismo y Toda Formas de Discriminación, de fecha 8 de octubre de 2010 y la Ley de Hidrocarburos y D.S. 29033. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía, es la Autoridad Competente para la realización del proceso de Consulta y Participación. Este proceso es financiado por la empresa responsable de la explotación hidrocarburífera. La empresa debe hacer la presentación pública del proyecto, posteriormente tiene dos meses para la realización de la consulta y participación. Estos dos meses competen: la convocatoria por la empresa, la respuesta a la convocatoria por parte del pueblo indígena, la reunión preliminar y la presentación de la propuesta; seguidamente, la empresa hace una contrapropuesta y luego se hace la firma del acta de entendimiento. Finalmente se puede ejecutar la consulta y se firma el convenio de validación de acuerdos. Isabella M. Radhuber es Post-Doc-Fellow en el proyecto “Nacionalización de la Extracción en Bolivia y Ecuador” (NEBE), y en Castellano, ha publicado, entre otros: “El poder de la tierra” (Plural, 2009) y “Rediseñando el Estado: un análisis a partir de la política hidrocarburífera en Bolivia” (UMBRALES 20, 2010). 2 Valeria Silva Guzmán es estudiante en historia y ciencias políticas en la Universidad Mayor San Andrés y la Universidad Católica en La Paz, y entre otros, ha publicado una cronología histórica de Bolivia en: “Plurinationale Demokratie in Bolivien” (Westfälisches Dampfboot, 2012). 1 1 A continuación, se puede observar un breve cuadro estadístico de los procesos de consulta y participación en los últimos años. Las zonas tradicionales – de exploración, explotación, facilidades de producción, procesamiento de hidrocarburos y transporte – son las habitadas por los Guaranís y Weenhayek, y hay una zona de exploración que es habitada por Lecos y Mozetenes. En los últimos anos, ha habido cuatro consultas y participación en el año 2007, cuatro en el 2008, cinco en el 2009, cinco también en el 2010, y dos en el 2011. El abogado ecuatoriano Mario Melo, por su parte, quien es abogado del pueblo de Sarayaku ante la Corte Interamericana, expuso sobre el caso Sarayaku, la lucha por la naturaleza y los derechos humanos. Expone que la sentencia dictada por la Corte Interamericana el 27 de junio de 2012, al cabo de casi una década de litigio, ha dado la razón al Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, una pequeña comunidad indígena de la Amazonía del Ecuador, en defensa de su territorio amenazado por el ingreso violento e inconsulto de la industria petrolera en su territorio ancestral. En su ponencia se propone inquirir sobre diversas dimensiones del caso en relación a la defensa de del territorio del pueblo Sarayaku. En 1996, el Estado Ecuatoriano concesionó el Bloque Petrolero Nº23, que afecta un 60% del territorio del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina. Esta concesión fue realizada sin que haya precedido ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento al Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad por parte del Estado Ecuatoriano. Desde un incio, Sarayaku expresó su rechazo. Sin embargo, durante el último trimestre de 2002 y el primer trimestre del 2003, la CGC ingresó reiteradamente al territorio. A inicios de 2003, Sarayaku, acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando su intervención urgente en salvaguardia de sus derechos violados durante la campaña de sísmica de la empresa CGC. En mayo de ese año, la Comisión dictó medidas cautelares a favor de la vida e integridad de los miembros de la comunidad y de su especial relación con su territorio. El Estado Ecuatoriano desatendió sistemáticamente dichas medidas. Frente al incumplimiento de las medidas cautelares, la Comisión Interamericana solicitó a la Corte Interamericana dictar medidas provisionales a favor de Sarayaku, las mismas que fueron otorgadas en julio de 2004. Ante el nuevo incumplimiento del Estado Ecuatoriano, la Corte, en junio de 2005 ratificó las medidas y las amplió incorporando la disposición de que se retiren urgentemente los explosivos dejados por la CGC en territorio de Sarayaku. Hasta diciembre de 2009 se había retirado apenas catorce kilogramos de explosivos y el proceso se suspendió hasta la presente fecha. Aun cuando el reinicio de actividades dispuesto no fue acatado por la empresa CGC, este hecho demuestra la frágil situación en la que se encontraba el caso Sarayaku todavía en 2009. El 26 de enero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su resolución respecto al caso. El Caso fue remitido a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 21 de abril de 2012 la Corte realizó una visita oficial al territorio de Sarayaku antes de dictar su sentencia. Fue la primera vez dentro del largo proceso iniciado por Sarayaku en 2003 ante la 2 Comisión Interamericana, y que continuó luego ante la Corte Interamericana, en que el Estado Ecuatoriano reconoció su responsabilidad respecto a las violaciones de derechos humanos denunciadas por Sarayaku. El Estado Ecuatoriano deberá ser consecuente con la definición del Art. 1 de su propia Constitución que define al Ecuador como un Estado de Derechos y de Justicia y demostrar al mundo que aquello no son solo palabras al viento. Deberá acatar la sentencia del caso Sarayaku y cumplir las medidas reparatorias, más aún si éstas no hacen sino ratificar los compromisos ya adquiridos de respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas. En el debate se denuncia que aunque exista este régimen legal que fue expuesto en Bolivia, en la realidad no se cumplen con los requisitos, ya que no se busca el consentimiento del pueblo, ni se realiza la consulta previamente. De esta manera, se manejael ejercicio de validación de los impactos socio-ambientales que han sido identificados a través del estudio de evaluación de impacto ambiental, y de esta manera se instrumentaliza la consulta para otros fines políticos. Se intenta justificar estos fines políticos con el bien común de todos, que va por encima de los derechos indígenas. Y al respecto, se destaca una correlación directa – inversa – con el reconocimiento de los territorios indígenas y la expansión de la frontera hidrocarburífera. Aparte de algunas preguntas focalizadas que se responderán en lo siguiente, se comenta que el pueblo guaraní conoce bien el procedimiento de la consulta y que, sin embargo, no se está cumpliendo en la práctica con los procedimientos; y pregunta concretamente que pasó con la realización de la consulta en el caso del Parque Aguarague. En la ronda de preguntas, Mario Melo explica que de hecho fue la primera vez que se falla declarando al pueblo como colectivo es titular de derechos, y que, aunque es algo muy obvio en otros escenarios, fue el primer reconocimiento formal en este nivel. Con respecto a la relación con los gobiernos explica que, mientras las declaraciones de la derecha, que son muy torpes, incluso ayudaron a luchar por la causa; el gobierno del presidente Rafael Correa al principio tenía las mismas actitudes, denunciando que los pueblos indígenas obstaculizaban el desarrollo. Sin embargo, eso cambió, cuando los representantes de la Corte Interamericana por primera vez visitaron el territorio y hablaron con la gente; y desde entonces ya se reconoce oficialmente el daño que se ha hecho y que se tiene que reparar en esta zona. La actual preocupación, sin embargo, se centra en el nuevo proyecto de explotación, que es anterior al caso Sarayaku, y por eso posiblemente podría no cumplir con los criterios establecidos. El ingeniero Nilo Heredia contesta, que él optaría por no distinguir una visión de los pueblos indígenas y una del Estado, sino y sobre todo en este momento histórico de inclusión, hablar y construir una perspectiva juntos. Además consta, que históricamente no puede haber consulta previa, porque si desde 1914 se están llevando a cabo actividades hidrocarburíferas, y hay áreas ya destinadas a las actividades, ya no se puede hacer consulta previa; y por lo tanto se optó por 3 iniciar un proceso de consulta y participación más bien como alternativa con el objetivo de realizar esta construcción conjunta. Enfatiza en que quien lleva a cabo la consulta actualmente es el Estado; también el financiamiento para procesos de consulta y participación, y para la compensación, inclusive los que provienen de empresas privadas transnacionales, son canalizados a través del Estado. El escenario es más complejo, dice, porque en el caso Itikaguaso por ejemplo, los indígenas guaranís se han opuesto primeramente a los proyectos de extracción, pero luego, en el proceso de consulta y participación, afirmaron más bien su aceptación ante el proyecto. Además, en el pueblo Weenhayek por ejemplo, se puede observar una convivencia armónica entre las empresas privadas que operan para YPFB y los pueblos. Más bien el Estado en esto apunta a formar a los pueblos técnicamente con respecto a los derechos y obligaciones que existen, para este cometido tienen programas respectivos, todo en el marco de mejorar aún más esta convivencia. En la segunda ronda de preguntas y comentarios, se menciona la preocupación sobre la gravedad que expresa el hecho de que el mismo funcionario del gobierno admite que la consulta no es previa, lo que transgrede a una serie de leyes, convenios y a la misma Constitución Política del Estado. Asimismo se relata la situación que se vive en el Norte de La Paz, donde antes, en el 2004, se recurría al Estado para que defienda los derechos de los pueblos indígenas ante las empresas Petrobras y Repsol. Ahora, sin embargo, el Estado mismo es quien transgrede los derechos indígenas; tomando en cuenta por ejemplo que en el Norte de La Paz, en el caso del bloque Liquimuni un 60% está en contra. La pregunta que se plantea entones es, si ¿se tendrá que recurrir igual a la Corte para poder resolver este caso? Además de esta pregunta, varios participantes denunciaron la política de dividir las comunidades en el transcurso de la consulta y la actitud, respecto a lo que dijo el propio ingenierosobre los territorios que “ya están reservados”, donde, por tanto, ya no se puede hacer consulta, ni decidir sobre su uso. Se critica específicamente que las instituciones estatales entran y toman contacto con una comunidad; en esta orientación se habrían dado las cosas en el Norte de La Paz, donde a la comunidad de Covendo, se le habría asignado la tarea de convencer a las demás comunidades, elemento que contribuyó a la división de la organización. Debería haber el respeto hacia las estructuras organizacionales que existen, y se debería coordinar con las organizaciones, más que dividirlas. Además se menciona que hay un manejo crítico de las categorías, que lleva a que no se tenga que consultar a la totalidad de la población local. Haciendo referencia al aniversario de la CIDOB, se reafirma que las organizaciones se encuentran divididas en este momento pero que, sin embargo, ya cuentan con un largo recorrido histórico y por lo tanto con mucha fuerza. Con respecto a los programas que se señaló que el Viceministerio lleva a cabo para enseñar los derechos a los pueblos indígenas, se menciona que más bien los pueblos ya cuentan con una larga historia, experiencias y conocimiento con 4 respecto al tema de la consulta, esto en la orientación de que no “vengan a decirles ignorantes”, que “protestan porque son flojos” o que son “enseñados por las ONGs”. Además surge la concepción de que Bolivia, siendo un Estado Plurinacional, más bien tendría que cambiar sus concepciones viejas de que el territorio es “concesionado”, etc., y se considera clave la pregunta, si la consulta es vinculante o no. El ingeniero Nilo Heredia concluye diciendo que la destinación previa de algunos territorios la entiende como antecedentes históricas que se tienen que enfrentar hoy en día. Y que él se da cuenta de que se identifiquen como nuevos enemigos a las instituciones estatales, que por los procesos de nacionalización ahora estén a cargo de los procesos de explotación. Indica, que es el Viceministerio de Desarrollo Energético el que está a cargo del proceso de la consulta, y no es la empresa, y que la conquista de la consulta ya está inscrita en la Constitución Política del Estado, entonces de lo que se trata ahora, es de reforzar las estructuras, dentro del Poder Ejecutivo así como dentro de los pueblos indígenas. La consulta en cambio no es vinculante, porque se definió en la Constitución de que el propietario de los recursos naturales es el Estado en representación de la sociedad boliviana. Y luego ya viene la interpretación de qué porcentaje de este pueblo es indígena; al respecto, se tendría más claridad luego del censo que está por realizarse; y eso ya se tendrá que definir entre todos. Luego aclara que la categoría “uno solo” se aplica cuando el proyecto es de alto riesgo de ocasionar impactos ambientales y también sociales; y cuando se sobreponga a tierra y territorio indígena o de una comunidad campesina; y que, si no se hace consulta y participación, se hace consulta pública alternativamente, que sirve para retomar las inquietudes, e informar a la población local. El abogado Mario Melo concluye diciendo que la consulta previa no puede ser reemplazada por la consulta pública, porque esto si constituiría una transgreción a las legislaciones vigentes, y señalando la problemática alrededor del tema de las pentolitas, que ahora tienen que ser biodegradables, pero el problema es la sustitución de las viejas pentolitas, que nadie la quiere hacer. 5