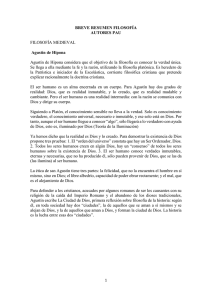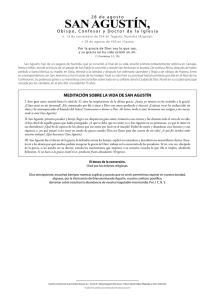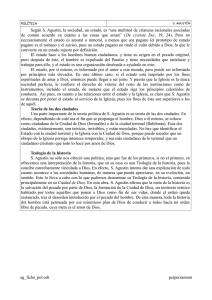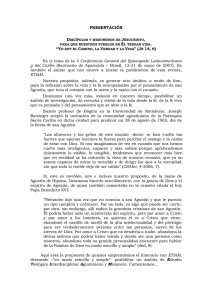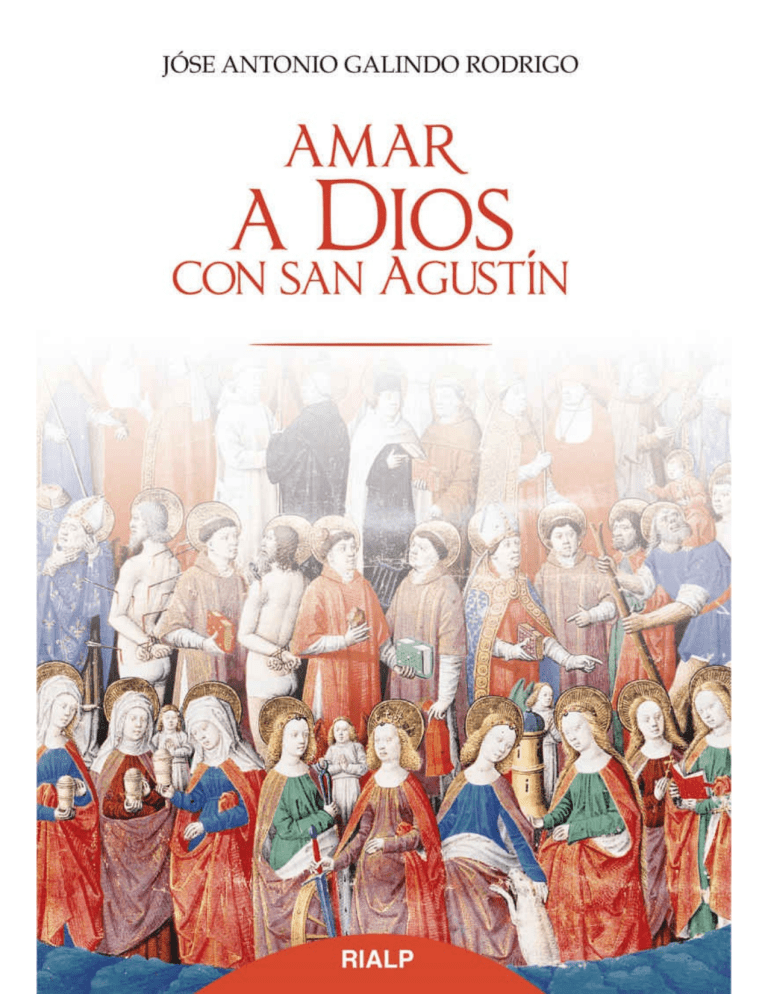
JOSÉ ANTONIO GALINDO RODRIGO, OAR AMAR A DIOS CON SAN AGUSTÍN EDICIONES RIALP, S. A. MADRID 2 © 2015 by JOSÉ ANTONIO GALINDO RODRIGO, OAR © 2015 by EDICIONES RIALP, S. A. Alcalá 290 - 28027 Madrid (www.rialp.com) Realización ePub: produccioneditorial.com ISBN: 978-84-321-4503-2 No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 3 Excepto algunas pequeñas variantes, en la traducción de los textos de san Agustín se ha utilizado la versión de Obras Completas de San Agustín de la BAC. 4 ÍNDICE PORTADA PORTADA INTERIOR CRÉDITOS DEDICATORIA ABREVIATURAS INTRODUCCIÓN:LA TEOLOGÍA ESPIRITUAL DE SAN AGUSTÍN 1.PRIMER GRADO DE ASCESIS: LA LUCHA CONTRA EL MAL El pecado contra la creación de Dios Qué es el mal moral o pecado Malas consecuencias del pecado El pecado no es un medio válido para alcanzar la felicidad La lucha contra el pecado Formas y duración de esta lucha La falsa paz La ayuda del Espíritu Santo Resultado de esta lucha en el tiempo y en la eternidad 2. SEGUNDO GRADO DE ASCESIS: DESDE LA DISPERSIÓN Y DIVISIÓN DEL CORAZÓN A LA INTERIORIDAD Y UNIFICACIÓN INTERIOR La dispersión La división del propio ser El peligro de la tibieza en la vida cristiana La llamada de Dios La interioridad La sinceridad El desorden y el orden en el amor 3. TERCER GRADO DE ASCESIS: LA VIRTUD DE LA HUMILDAD El trabajo ascético con nosotros mismos En qué consiste la virtud de la humildad La maldad de la soberbia 5 La bondad de la humildad La humildad de Cristo en su encarnación La humildad de Cristo en su vida mortal Aplicación de la virtud de la humildad a la vida cristiana 4. CUARTO GRADO DE ASCESIS: INTENCIONES Y MOTIVACIONES EN LA VIDA CRISTIANA Ascesis corporal y ascesis espiritual-personal Las intenciones y las motivaciones Las diferentes calidades de las intenciones y motivaciones Derivaciones y consecuencias Dios nos pide sobre todo el corazón 5. LA GRACIA DE DIOS: I. GRACIA ACTUAL El Dios de la gracia como luz para la inteligencia humana La fe como luz y confianza debidas a Cristo El Dios de la gracia como bien para el ser humano La vuelta a la casa del Padre con la ayuda de la gracia La verdadera libertad, un precioso regalo de la gracia de Dios La auténtica finalidad de la libertad es hacer libremente el bien 6. LA GRACIA DE DIOS: II. GRACIA INCREADA O ESTADO DE GRACIA El Dios de la gracia diviniza al ser humano Divinización del hombre y humanización de Dios El Dios de la gracia, presente personalmente en el justo Relaciones personales de las divinas personas y el ser humano en gracia 7. LA ORACIÓN Lo que es la oración Cristo presente en la oración Necesidad de la oración Las condiciones de la oración bien hecha El modo de hacer la oración Lo que hemos de pedir en la oración Las formas de la oración Acción de gracias Oración de alabanza Oración de júbilo Otra forma de oración: la meditación La contemplación 8. EL AMOR CRISTIANO. I: CARIDAD TEOLOGAL O PARA CON DIOS Lo que es el amor 6 Importancia del amor cristiano o caridad El amor a Dios Del temor al amor Amor desinteresado al bien, a Dios El amor a Dios y a las criaturas Por qué hemos de amar a Dios Amar a Dios con san Agustín 9. EL AMOR CRISTIANO. II: CARIDAD FRATERNA O PARA CON EL PRÓJIMO Las pautas del amor al prójimo El máximo exponente del amor Unión entre el amor a Dios y el amor al prójimo El amor fraterno, camino para llegar al amor de Dios El amor a los enemigos El cristianismo no es un masoquismo. El verdadero amor a los enemigos Solidaridad con el necesitado La convivencia humana y cristiana La vida religiosa en comunidad 10. LA UNIÓN CON DIOS El largo proceso hasta la unión con Dios. Primer paso: descubrir la desemejanza con Dios Las bases para llegar a la unión con Dios La purificación y ordenación del amor San Agustín, un enamorado de Dios. La unión con Dios La unión con Dios y la vida de gracia Otra descripción de la unión con Dios en el amor 11. LOS TÍTULOS SALVÍFICOS DE CRISTO: MEDIADOR, REDENTOR, MAESTRO, CAMINO Y MÉDICO Cristo, Mediador Cómo es Cristo Mediador Cristo, Redentor Victoria de Cristo sobre el diablo y contra todos los pecados de la humanidad Cristo, Maestro interior Cristo, Maestro universal de toda la humanidad Cristo, Camino Cristo, Médico espiritual 12. SEGUIMIENTO E IMITACIÓN DE CRISTO Imitación de Cristo en la virtud de la humildad El seguimiento de Cristo en la Pasión La imitación de Cristo en la lucha contra los vicios y pecados 7 Cómo ha de ser el seguimiento e imitación de Cristo por medio de la caridad Las virtudes naturales 13. EL CRISTO TOTAL. LA IGLESIA Qué es y cuáles son las características del Cristo total Las condiciones para ser miembros del Cristo total y participar en la vida del Espíritu Santo Consecuencias de la realidad del Cristo total El Cristo total hace oración a Dios durante todos los tiempos El Cristo total está ya en la gloria Identificación de Cristo con los miembros de su Cuerpo Oración de la Iglesia por sí misma 14. LA EUCARISTÍA La presencia real de Cristo en la eucaristía La eucaristía como sacrificio La eucaristía, alimento del cristiano que peregrina hacia la patria, hacia Dios Íntima unión entre Cristo eucaristía y Cristo místico que es la Iglesia La eucaristía, suma y culminación de la vida y valores cristianos Actitudes en la recepción del Sacramento En la eucaristía se manifiestan el poder y el amor divinos en toda su grandeza La inconmensurable hermosura espiritual de Cristo 15. LA SANTA VIRGEN MARÍA, MADRE DE CRISTO, MADRE DE LA IGLESIA Y MODELO DE SANTIDAD Al lado de Cristo, nuestro único Redentor, está su Madre, la Virgen María La elección de María como Madre del Salvador Hasta dónde llega la santidad de María La virginidad de María Maternidad divina María y la Iglesia La santidad de María en relación con su maternidad divina María fue Madre de Cristo al aceptar la voluntad de Dios. Los fieles, imitando a María, también pueden ser madres espirituales de Cristo María, en todo su ser, es una obra admirable en grado sumo de la gracia de Dios 16. LOS PEREGRINOS HACIA LA PATRIA: LA VIDA ETERNA El amor a las criaturas y el amor al Creador Qué es el cielo. Por el deseo podemos anticipar nuestra estancia en el cielo La esperanza de la vida eterna, componente de la vida cristiana Las contrariedades de la vida La virtud de la esperanza La seguridad de la esperanza cristiana 8 Actitud ante la muerte Cómo será la felicidad en la vida eterna En qué consistirá la vida eterna Esperanza de la vida eterna y compromiso cristiano 9 ABREVIATURAS Conf. Confessiones (Confesiones) C. ep. pelag. Contra duas epistulas pelagionorum (Réplica a las dos cartas de los pelagianos) C. Faustum Contra Faustum manichaeum (Réplica a Fausto, el maniqueo) C. Iul. o. imp. Contra Iulianum opus imperfectum (Réplica a Juliano, obra inacabada) C. Max. Contra Maximinum arianum (Réplica a Maximino, arriano) C. ser. ar. Contra sermonem arianorum (Réplica al sermón de los arrianos) De an. orig. De anima et eius origine (Naturaleza y origen del alma) De bono con. De bono coniugali (La bondad del matrimonio) De b. vid. De bono viduitatis (La bondad de la viudez) De civ. Dei De civitate Dei (La ciudad de Dios) De cor. et gr. De correptione et gratia (La corrección y la gracia) De d. anim. De duabus animabus contra manichaeos (Las dos almas, contra los maniqueos) De div. quaest. De diversis quaestionibus 83 (Ochenta y tres cuestiones diversas) De doc. christ. De doctrina christiana (La doctrina cristiana) De g. ad lit. De genesi ad litteram (Comentario literal al Génesis) 10 De gr. Chr. De gratia Christi (La gracia de Cristo) De g. c. man. De genesi contra manichaeos (Comentario al Génesis en réplica a los maniqueos) De gr. et lib. arb. De gratia et libero arbitrio (La gracia y el libre albedrío) De g. Pel. De gestis Pelagii (Las actas del proceso a Pelagio) De lib. arb. De libero arbitrio (El libre albedrío) De mor. eccl. cat. De moribus ecclesiae catholicae et de moribus manichaeoron (Las costumbres de la Iglesia católica y las de los maniqueos) De nat. et gr. De natura et gratia (La naturaleza y la gracia) De op. mon. De opere monachorom (El trabajo de los monjes) De ord. De ordine (El orden) De pec. mer. De peccatorum meritis et remissione (Los méritos y el perdón de los pecados) De quant. an. De quantitate animae (La dimensión del alma) De quaest. Simpl. De diversis questionibus ad Simplicianum (Cuestiones diversas a Simpliciano) De s. virg. De sancta virginitate (La santa virginidad) De s. Dom. De sermone Domini in monte (El sermón de la montaña) De sp. et lit. De spiritu et littera (El espíritu y la letra) De Trin. De Trinitate (La Trinidad) De ut. cred. De utilitate credendi (La utilidad de creer) De ut. ieiun. De utilitate ieiunii (La utilidad del ayuno) De v. rel. De vera religione (La verdadera religión) Enchir. Enchiridion sive de fide, spe et caritate (Manual de la fe, la esperanza y la caridad) En. in ps. Enarrationes in psalmos (Comentarios espirituales a los salmos) 11 Ep. Epistula (Carta) In Io. ep. Epistulam ad parthos Iohannis tractatus (Tratado sobre la primera Carta de san Juan) In Io. ev. In Iohannis evangelium tractatus (Tratados sobre el Evangelio de san Juan) Reg. Regula ad servos Dei (Regla a los siervos de Dios) S. Sermo (Sermón) Ss. Sermones (Sermones) Sol. Soliloquia (Soliloquios) * Las abreviaturas listadas son de las obras de san Agustín citadas en este libro Nota bene. Todas las citas de los textos agustinianos de este libro han sido debidamente verificadas con la ayuda del agustinólogo José Anoz Gutiérrez, oar. 12 INTRODUCCIÓN: LA TEOLOGÍA ESPIRITUAL DE SAN AGUSTÍN I Se ha dicho con razón que san Agustín es un autor de todos los tiempos, pero a mí me parece que es sobre todo para nuestros tiempos. En efecto, los férreos sistemas de exponer y probar propios de la Escolástica y aun de la Neoescolástica han desaparecido. Desde el existencialismo, el acercamiento de los intelectuales a la realidad misma del ser humano ha sido mayor que nunca, hasta que ha aparecido esa especie de estertor agónico filosófico llamado neopositivismo, que es un sistema de pensar amputado en sí mismo. San Agustín, con su modo de pensar situado en la realidad existencial del ser humano, comprometido con la vida y los problemas más hondos de la humanidad, se nos muestra especialmente atractivo para el hombre de hoy. Al Obispo de Hipona, no solo le encanta analizar las cuestiones que más implican e interesan al ser humano, sino es que, además, lo hace de la manera más directa, sin ningún sistema básico o auxiliar previos. Por eso, su lenguaje es lo menos técnico posible y lo más directo posible respecto de la realidad misma. Lo que a él le importa es la verdad, sobre todo acerca de los temas que afectan y no pueden menos de afectar de la manera más profunda a la humanidad de todos los tiempos, esto es, el tema de Dios y el tema del hombre. Y es por todo eso que san Agustín, ha sido denominado por Harnack como «el primer hombre moderno». Pero, curiosamente, este pensador y escritor tan mínimamente técnico desde el punto de visto filosófico y aun teológico, utiliza, en alguna medida, una cierta técnica relacionada con la retórica, pues no en vano él era un retórico. Sirviéndose de la misma y gracias sobre todo a su inventiva inagotable, revela y magnifica la importancia de las realidades de la vida cristiana, con tales giros y contrastes de palabras e ideas, que nos ayudan a descubrir la inigualable belleza del cristianismo, que está siempre unida a su esplendorosa verdad. Y esto, lejos de hacer sus escritos más difíciles, los hace más luminosos y, por consiguiente, más captables en su verdad para el lector. Lo cual es así por la conexión misteriosa existente entre la verdad y la belleza, por un lado, y la que se da también entre todas las dimensiones interiores del ser humano, por otro. Añadido y unido a esto, se ha de observar que en las obras de san Agustín, además de filosofía y teología, suele haber también plasmada una intensa poesía espiritual, que recoge mejor que nada su rica personalidad al servicio de la admirable hondura y la sublime elevación del cristianismo. Por eso dice F. Van Der Meer que, «san Agustín, sin haber escrito un 13 solo verso, es el más grande poeta de la Antigüedad cristiana». San Agustín es el Padre de la Iglesia más influyente, desde los tiempos en que se escribió su obra hasta hoy. En ocasiones, se han organizado debates en derredor de su figura, puesto que, a lo largo de los tiempos, muchos herejes lo quisieron tener de su parte, apoyándose en sus obras más polémicas, las dedicadas a rebatir los errores de su tiempo. Quizá por eso, muy probablemente, lo mejor de san Agustín sean sus obras no tan polémicas, las plenamente expositivas del pensamiento cristiano. En todo caso, conviene recordar que san Agustín, por ser obispo y porque vivió alrededor del siglo V, no escribe con orden académico, lo cual, siendo autor de una inmensa obra, hace notablemente dificultoso el encontrar y organizar sus textos. Pero, a pesar de todo, es el autor más citado por el Concilio Vaticano II y por el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso es algo definitivo respecto de su valía y de su actualidad. II Este libro está escrito para todos los cristianos —religiosos, laicos, sacerdotes— que tengan un mínimo de interés por las cosas de Dios y un mínimo de formación religiosa. Y es un libro de espiritualidad. No es de filosofía ni de teología dogmática, sino de teología espiritual. Es precisamente en nuestros tiempos cuando, después de haber citado a san Agustín hasta la saciedad como filósofo y, sobre todo, como teólogo dogmático, se le está citando cada vez más como un admirable exponente de la espiritualidad cristiana. Ya santa Teresa obtuvo, según dice ella misma, grandes bienes con la lectura de las Confesiones; pero esto, obviamente, no fue por la filosofía y teología que en esta obra agustiniana se contienen, sino por sus grandes valores espirituales; por la acertada y profunda descripción de las rutas que conducen a Dios, contenidas en esta obra. Y quizá al lector esto no le sorprenda demasiado, pero pienso que sí se podrá sorprender si le digo que en cierta medida se podría decir lo mismo del tratado De Trinitate y De civitate Dei, pues en estas obras también hay espiritualidad. Pero mucho más se debe decir, en este sentido, de los Comentarios al Evangelio y a la Primera Carta de san Juan, de las Enarraciones a los salmos y de sus Sermones, además de algunas de sus cartas, entre otras, 109, 118, 130, 210, y 211. De esas obras, sobre todo, pero también de otras muchas, como puede ver el lector en la larga lista de las abreviaturas de sus libros citados, se han obtenido los numerosos textos (más de quinientos) en que se basa este libro. Lo que destaca en la espiritualidad de san Agustín es la centralidad cristiana de sus temas: la caridad en sus dos dimensiones como inseparables (hacia Dios y hacia el prójimo), lo cual justifica el título de nuestro libro, la oración y la gracia. Pero, ¡atención!, todo ello sobre la base de la humildad y desde una actitud en la vida marcada por la interioridad. Por eso, san Agustín es un autor de teología espiritual, que es válido para todos los tiempos. También para el nuestro, pero, hablando con sinceridad, por amor a la verdad, sus escritos contienen serias advertencias a la mentalidad de los cristianos de hoy. En efecto, me atrevo a llamar la atención diciendo que en la pastoral y en la espiritualidad de nuestro tiempo se le presta mucha atención a la caridad, y también, bastante, a la oración; pero no se le da a la humildad la importancia básica para 14 la vida cristiana que san Agustín le otorga con abundantes y sólidos apoyos bíblicos. Esta virtud es en gran medida ignorada por la mentalidad de los cristianos de nuestro tiempo; tanto por parte de los agentes de pastoral, como por los propiamente dedicados a la espiritualidad. Veamos, por ejemplo, lo que dice Agustín, después de haber contemplado con admiración las grandes construcciones arquitectónicas romanas de Cartago, de Roma y de otros sitios: «La humildad es el único cimiento con suficiente profundidad como para sostener el alto edificio de la caridad» (S. 69, 4). ¿De qué nos sirve intentar tantas y tantas veces elevar dentro de nosotros el más alto edificio de la vida cristiana, que es la caridad, si nos olvidamos de su único cimiento válido y consistente que es la humildad? No puedo menos de recordar que esta insistencia de san Agustín en la humildad coincide con numerosas advertencias del papa Francisco a los fieles en general y, sobre todo, a los eclesiásticos. Otra advertencia: Para el Doctor de la gracia, es esta del todo necesaria para iniciar, proseguir y acabar todas y cada una de nuestras acciones buenas por pequeñas que sean. Pero, ¿se recuerda a los fieles con la debida pertinencia y frecuencia esta verdad fundamental de la vida cristiana? Pienso que no. Pienso que, aunque la doctrina católica (de los concilios, doctrina pontificia y de la teología) es irreprochable, como no puede ser de otra manera, sin embargo, en la pastoral y en la espiritualidad de nuestro tiempo, me atrevo a afirmar que se da un cierto pelagianismo práctico, porque no se menciona la gracia cuando se la debería mencionar. No se la niega, ¡faltaría más!, pero se la nombra muy pocas veces, y se proponen los sistemas, medios y modos adecuados para vivir la vida cristiana sin contar, sino solo de un modo eventual, con la gracia. Se propone y explica la vivencia y práctica de la vida cristiana como si dependiesen solamente del ser humano. San Agustín opina frontalmente lo contrario: «Luego, sea poco, sea mucho, no se puede hacer sin Aquel sin el cual no se puede hacer nada» (In Io. ev. 81, 3). Y añade el Doctor de la gracia: «Si no me mantengo en Él (en Dios), tampoco podré mantenerme en mí» (Conf. 7, 11, 17). Otra enmienda que en la vida y doctrina de san Agustín se contrapone a la mentalidad y a la manera de vivir la propia humanidad por parte de los hombres de hoy es un valor muy propio de san Agustín, esto es, la interioridad. Los cristianos de nuestro mundo, de nuestro tiempo, en general, también conocen y viven poco la interioridad. Porque el hombre posmoderno está volcado más que nunca hacia todo lo exterior, en múltiples formas y en todas las vertientes de su vida, cualquiera que sea. El hombre actual, incluso el cristiano, es, en notable medida, un ignorante de sí mismo. Ojalá que todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo pudieran leer, sobre todo los cristianos, con atención y provecho este precioso texto y otros muchos del teólogo, poeta y psicólogo que es san Agustín: «Volved al corazón. ¿Qué es eso de ir lejos de vosotros y desaparecer de vuestra vista? ¿Qué es eso de ir por caminos de soledad y vida errante y vagabunda? Volved. ¿Adónde? Al Señor, dices. Es pronto todavía. Vuelve primero a tu corazón: como en un destierro andas errante fuera de ti. ¿Te ignoras a ti mismo y vas en busca de quien te creó? Vuelve, vuelve al corazón» (In Io. ev. 18, 10). Para terminar, no puedo menos de mencionar el contraste tan fuerte que se observa 15 entre san Agustín y los cristianos de nuestro tiempo respecto a la escatología. Tenemos, por ejemplo, estos dos breves textos, en los que con su acostumbrada forma poética nos dice san Agustín: «Usamos de este mundo como si no usáramos, para llegar a quien hizo el mundo y permanecer en Él gozando de su eternidad» (S. 157, 5). Porque lo razonable es, «poner en la tierra lo terreno y arriba el corazón» (In Io. ev. 18, 6). El Concilio Vaticano II nos dice: «Los cristianos, en su peregrinación hacia la ciudad celeste, deben buscar y gustar las cosas de arriba (cf. Col 3, 1-2); esto no disminuye, sino que más bien aumenta la importancia de su tarea de trabajar juntamente con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano» (Gaudium et spes 57). Hasta se podría admitir que el Obispo de Hipona valora demasiado poco los bienes de este mundo y su edificación cristiana, como nos recomendó el Vaticano II, y se vuelca con todo su corazón en el amor y espera de los bienes eternos más allá de esta vida. Pero quizá, nosotros, volcándonos en sentido contrario, nos olvidamos de la otra vida y nos centramos casi únicamente en esta con el motivo o la excusa de seguir la mencionada doctrina del concilio, cayendo en una posición opuesta a la de esos textos de san Agustín, pero mucho menos evangélico-cristiana que la suya, por ser debida, al menos en parte, a nuestro apego exagerado y desordenado a los bienes de este mundo[1]. Querido lector, espero que sientas curiosidad, mejor, un fuerte y sano deseo de leer lo que a lo largo de varias páginas dice san Agustín sobre la vida eterna, en las que equilibra en parte lo dicho en esos breves textos. Te aseguro que son páginas preciosas; es el tema más hermoso del libro. Pero, más o menos, del mismo nivel son todos los otros temas, transidos y apoyados por textos del más grande de los Padres de la Iglesia, de quien dice Benedicto XVI en su Carta Apostólica Porta fidei: «Sus numerosos escritos, en los que explica la importancia de creer y la verdad de la fe, permanecen aún hoy como un patrimonio de riqueza sin igual, consintiendo todavía a tantas personas que buscan a Dios encontrar el sendero justo para acceder a la “puerta de la fe”» (nº 7). Permítame el lector aplicar también esta calificación del Papa emérito a los escritos espirituales del mismo san Agustín. [1] Sobre este tema cf. José Antonio Galindo Rodrigo, La secularización y la escatología, en Vida Nueva, 2014, nº 2. 888, 23-30. 16 1. PRIMER GRADO DE ASCESIS: LA LUCHA CONTRA EL MAL El pecado contra la creación de Dios Dios, que nos ha creado, ha querido que le tengamos a Él como fin. No ha querido que sea nuestro fin cualquier otra cosa por valiosa que sea; sino que nada menos que Él mismo ha querido ser el fin hacia el cual tienda todo nuestro ser. Esto es debido a que Dios nos ha creado a nosotros que somos seres finitos, para Él que es un ser infinito. Lo cual lleva consigo que no estamos en este mundo para gozar de los bienes de este mundo, aunque tampoco para meramente sufrir. De una y otra cosa tendremos, sin duda, experiencia, pero la verdad es que hemos venido a esta vida mortal para hacer libremente el bien[1], parecernos así a Dios, que es el sumo bien, compendio de todos los bienes en sumo grado[2], y merecer estar algún día con Él para poseerle eternamente en la vida bienaventurada. De esa manera se cumplirá el designio o plan de Dios respecto de nosotros, esto es, tenerle a Él como fin[3]. Como consecuencia de todo lo anterior, el ser humano no podrá alcanzar la felicidad plena si no es con la posesión de Dios. Hasta que a Él no le poseamos no seremos plenamente felices. Todo este se condensa en la célebre sentencia de san Agustín: «Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti»[4]. El plan de Dios es que las cosas de este mundo, que, en un grado u otro son todas buenas, sirvieran al ser humano como de recuerdo de su poder, bondad y belleza, todo ello en un grado infinito. Asimismo, Dios quería también que nos sirviéramos de las criaturas para satisfacer nuestras necesidades. Pero el ser humano, en vez de darle gracias a Dios por esta predilección que ha tenido para con él, cometió y sigue cometiendo la locura y la ingratitud de dejar al Creador, a quien le debe todo y que contiene todos los más grandes y duraderos bienes, y de entregar su corazón a los pequeños y pasajeros bienes que tienen las criaturas, a las que además no les debe nada o muy poco en comparación de lo que le debe a Dios. Esta locura, esta ingratitud, esta maldad es el pecado. Qué es el mal moral o pecado 17 1. ¿Qué es el mal moral? Últimamente hay entre los autores cierta resistencia a definir el mal moral. La definición clásica de san Agustín (factum vel dictum vel concupitum aliquid contra aeternam legem: «Todo dicho, hecho o deseo contra la ley eterna»[5]) parece que, aun siendo verdadera y precisa, no es ya punto de partida de las explicaciones de lo que es el mal moral o pecado para los creyentes. Pienso que otra definición agustiniana, con menos apariencia jurídica y menos fondo naturalista, más personalista y radical en cuanto que nos descubre la entraña vital del mal moral, podría ser más aceptable teniendo en cuenta las orientaciones de la ética y de la moral actuales. El mal moral o pecado se podría definir, según eso, como aversio a Deo et conversio ad creaturas («Apartarse —con la voluntad— de Dios y convertirse —entregarse— a las criaturas»[6]). Dentro de nuestra tradición religiosa, y la mentalidad sociocultural en gran parte derivada de ella, me parece que es una definición del mal moral bastante acertada, válida incluso para nuestro tiempo. Cuando Pablo dice que la avaricia es una idolatría (cf. Col 3, 5; Ef 5, 5) me parece que nos está indicando lo que en un sentido radical es ese pecado y cualquier otro pecado: una orientación, una opción y un amor desproporcionados y desordenados hacia los bienes creados, que entran en conflicto con lo que a Dios se debe, e implican una conversión hacia las criaturas con desprecio del Creador. Esto en el fondo es sustituir a Dios, a quien únicamente hemos de adorar, por la adoración de los bienes creados[7]; eso nos hace ver que estaría dentro de la noción del mal, también agustiniana, como privación de un bien debido[8], puesto que los humanos hemos de adorar al Creador y no a las criaturas. Seguramente que en el hecho pecaminoso se da con más fuerza la conversio a las criaturas que la aversio respecto de Dios; aquella se da explícitamente y esta solo implícitamente. Salvo muy raras ocasiones, esto es uno de los atenuantes del mal cometido por el ser humano. El pecado, por consiguiente, supone introducir el desorden en la creación que Dios nos regaló. Poner arriba en nuestro corazón las criaturas, que deben estar abajo, esto es, a nuestros pies, para que nos sirvamos de ellas conforme al orden establecido por el Creador; y, al contrario, poner abajo, lejos del corazón, a Dios, que debe estar en lo más alto de nuestro aprecio y amor[9]. Este es el tremendo desorden, disparate y desbarajuste que contiene el pecado. Malas consecuencias del pecado Todos los pecados le disgustan a Dios, no solo porque van en contra de su santidad, sino también porque causan perjuicio al ser humano. Dios nos quiere tanto que le disgusta que nos hagamos daño. Y el pecado siempre nos hace daño. Más o menos, de una manera u otra, el pecado siempre es nocivo para cualquiera que lo comete[10]. El pecado aleja a la persona de Dios y de todo bien[11]. Y, por todo eso, Dios nos ha prohibido ciertas acciones y actitudes, porque son nocivas para nosotros. El pecado deteriora, estropea, descompone nuestro ser haciéndolo débil para resistir al mal, y lo priva de las fuerzas interiores que necesita para hacer el bien[12]. Los vicios 18 hacen al pecador un esclavo. Por eso dice el Hiponense: «Un hombre bueno, incluso cuando es esclavo, es libre. Un hombre malo, incluso aunque sea rey, es esclavo; no de los hombres, sino, lo que es peor, de tantos dueños cuantos vicios tiene»[13]. El vicio lo lleva a una determinada manera de conducta en contra de lo que más le conviene. Cuando el pecado llega a ser vicio, este se apodera de la voluntad de la persona de tal modo que no hace lo que él quiere, sino lo que le manda e impone su vicio. Aunque presuma de ser un hombre libre, por más que viva en democracia y diga que en su vida hace lo que le da la gana, es en realidad un pobre y miserable esclavo de su vicio. El pecador no vive en paz consigo mismo[14]. Nunca faltará en su interior el desasosiego, cierta amargura, cierta intranquilidad de ánimo, así como una división en su corazón, a causa de haberse apartado de Dios, que es la perfecta unidad[15]. Estas personas, que quizá se crean grandes y que aparentan serlo, por dentro son unos pobres hombres; el pecado los empequeñece bajo la perspectiva moral y psicológica; lejos de la auténtica realización de su persona, por dentro son como un compendio y suma de la infelicidad[16]. Muchos más males nos trae el pecado. Para ver que esto es así no hace falta sino asomarnos a lo que ocurre en todo el mundo, y veremos la enorme cantidad de males y sufrimientos que vienen a los humanos a causa de los pecados de otros seres humanos: «Y de este desacierto del libre albedrío, se originó una serie de desventuras que, desde un principio viciado, como corrompido de raíz, el género humano arrastraría a todos en concatenación de miserias hasta el abismo de la muerte segunda»[17], esto es, la condenación eterna. En efecto: El pecado mortal enemista a la persona con Dios[18], y si no se arrepiente puede acabar alejada de Él para siempre, en espantosa soledad y en el más absoluto desamor, deseando con todo su ser y durante toda la eternidad al mismo Dios del que se sentirá rechazado a causa de su maldad. Es lo que llamamos el infierno[19]. Todo ello nos lleva a la conclusión de que el pecado es el mayor mal del ser humano porque le priva, entre otros, del mayor bien que es Dios[20]. Pero, además, al ser humano le va mal lejos de Dios[21], como se puede comprobar constantemente a nivel individual y social. El pecado no es un medio válido para alcanzar la felicidad Lo extraño, lo absurdo es que todos los pecados cometidos por los humanos se cometen con el fin de alcanzar la felicidad. Y hay que reconocer que incurrir en un pecado, satisfacer una pasión, provoca un cierto placer; pero es un placer pasajero y, sobre todo, que deja un cierto poso de amargura, de tristeza en el corazón al ir «en busca de semillas de dolores a cual más estériles»[22]. El ser humano jamás alcanzará por ese camino la felicidad, que es algo más consistente y que tiene más contenido que un mero placer. La felicidad, escribe san Agustín es «tener todo lo que se desea y no desear nada malo»[23]. Aunque tengamos todo lo que deseamos si esto es algo malo, no seremos felices. Y esta afirmación está muy clara, porque, como ya hemos dicho antes, Dios nos 19 ha creado para Él. Por consiguiente, si entregamos nuestro corazón a algo malo, contrario, por tanto, a Dios, no nos dará la felicidad por mucho que lo hayamos deseado e intentado, por mucho que satisfaga nuestras pasiones. La felicidad plena solo la puede dar Dios[24], que es el sumo bien[25]. Lo peor que se puede señalar sobre esta pretendida felicidad es que no puede ser duradera: no hay verdadera felicidad si no es para siempre, dice san Agustín[26]. Ningún placer por grande que sea nos puede hacer felices sabiendo —como sabemos— que se va a acabar. La muerte termina con todo. La muerte, esa terrible realidad, que la sociedad actual intenta convertir en un tema tabú, del que nunca se debería hablar, está ahí, nos guste o no[27]. Esta vida es una carrera hacia la muerte, que puede ser más o menos temprana, o que ha de pasar antes por la penosa vejez. Los años cumplidos no son una suma sino una resta; no se añaden a los anteriores, sino que, desaparecidos, nos van restando de lo que nos queda antes de llegar al final[28]. La lucha contra el pecado Por tanto, este mal tan grande que es el pecado hay que combatirlo con todas nuestras fuerzas. Para ser buen cristiano, se necesita una lucha fuerte y continua contra el pecado; y esta es una lucha dura, a veces, muy dura. Pero no es una lucha contra otros, y tampoco es una mera lucha contra el diablo, sino más bien contra nosotros mismos, contra el mal que hay en nosotros mismos[29]. Porque la tragedia del hombre es la de una continua guerra en su corazón, «de sí mismo contra sí mismo»[30]; de las tendencias malas que hay en nosotros contra las buenas. Formas y duración de esta lucha «Ahora que la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne[31], lucha en nosotros la muerte, y no hacemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos que no hubiera en absoluto apetencias desordenadas, y no podemos lograrlo. Queramos o no, las tenemos; nos provocan blanda y amorosamente, nos halagan, nos aguijonean, nos malean, se rebelan. Se las reprime, mas sin extinguirlas. ¿Hasta cuándo durará esta codicia de la carne contra el espíritu y del espíritu contra la carne?»[32]. Mientras vivimos, así tiene que ser. ¿Qué queréis?, ¿que no haya ni sombra de malas tendencias en vosotros? Pero esto no se puede conseguir. Continuad, pues, la guerra y esperad el triunfo: «Es el de ahora tiempo de luchar»[33]. Como se ve en estos textos tan significativos, son diversas las pasiones o malas inclinaciones que nos tientan. Hay algunas pasiones que nos provocan blanda y amorosamente, como la pereza, que nos inclina siempre a querer dejar para después lo que tenemos obligación de hacer ahora, y la sensualidad, que nos apega excesivamente a todo lo que nos agrada, como la comida, la bebida y el plácido descanso, y que nos pueden llevar a apartarnos del amor que le debemos a Dios, a nosotros y al prójimo; otras nos halagan, como la vanidad, que busca el aplauso de los demás; o nos aguijonean, como la lujuria, que solicita nuestra colaboración para conseguir el placer 20 sexual; otras, contienen una cierta rebeldía, como la soberbia, el orgullo, que hace de cada uno de nosotros un ídolo al que todo el mundo tiene que adorar, o la ira que a nadie deja en paz en nuestro entorno familiar o social. También hay un tipo de maldad muy especial, que consiste en la tendencia que tenemos a acomodar nuestra manera de pensar a nuestra conducta, acallando la voz de la conciencia para evitar así sus acusaciones. Es hoy en día muy frecuente en temas como el de los negocios sucios a causa de la codicia, el aborto o la violación del pacto conyugal, etc. En todos estos casos puede suceder que cuando no se vive como se piensa se acaba pensando según se vive. Poco a poco, la persona, que antes estaba convencida de que alguna de esas conductas era mala, va acomodando su manera de pensar a su manera de actuar; a fuerza de practicar el mal, se llega a ver lo que es pecaminoso, primero como no tan malo, después como no malo, hasta llegar a verlo incluso como bueno. Las protestas de la conciencia, que siguen resonando en el fondo del alma, se las procura acallar con diversas excusas: todo el mundo lo hace, no es para tanto, la Iglesia está anticuada y muy atrasada, etc. Esto es muy peligroso, porque entonces no hay ninguna o poca oposición dentro del sujeto frente al mal o un determinado mal. Debido a ello se cometen los pecados en una serie frecuente y continua, que solo Dios sabe hasta dónde puede llegar. Ninguna de estas pasiones se puede dominar sin controlar los sentidos y la imaginación, que son como puertas a través de las cuales entran los estímulos que excitan las malas inclinaciones. Ese control es un trabajo ascético del todo necesario, sin el cual todos los otros medios empleados en la lucha contra el mal resultan inútiles e ineficaces. Respecto de la duración de esta lucha, el Doctor de la gracia no puede ser más claro: mientras dura esta vida terrena ha de durar la lucha contra el mal[34]. La falsa paz Cada ser humano es un mundo distinto, y, mientras hay algunos metidos en esa lucha hasta el cuello, quizá alguno piense que no hay ninguna guerra dentro de sí. Pero si en nosotros nada hay que resista a los malos deseos, si no hay guerra en el ser humano, puede ser debido a que se ha pactado una paz vergonzosa con las malas inclinaciones. Entonces hay paz en el ser humano, pero es una paz falsa. Hay paz porque se cede a todo o casi todo lo que piden las malas tendencias, porque se ha producido una entrega con armas y bagajes al enemigo[35]. Pero «mejor es la guerra, nos advierte san Agustín, con la esperanza de la vida eterna, que el cautiverio sin libertad. (…). Mas, aunque —o que Dios no permita— no esperáramos tan gran bien, deberíamos siempre preferir el combate, aunque sea duro, a ceder al dominio de los vicios sin resistencia»[36]. La ayuda del Espíritu Santo Lo primero que se ha de advertir es que la misericordia de Dios no consistirá en que no tengamos tentaciones, sino en que, porque Él es fiel, no permitirá que seamos 21 tentados por encima de nuestras fuerzas (1 Cor 10, 13)[37]. Pero ante la dureza y persistencia con que a veces se vive esta lucha interior puede producirse la tentación del desaliento. San Agustín nos dice que no estamos solos en esa lucha, pues tenemos una gran ayuda: «Es el Espíritu de Dios quien pelea en ti contra ti, contra lo que hay en ti contrario a ti. Porque tú no quisiste sostenerte firme junto al Señor, y caíste y te rompiste; te rompiste como vaso cuando desde la mano se nos cae al suelo. Y como estás hecho pedazos, tú mismo eres contrario a ti mismo; estás enfrentado contigo mismo. No haya en ti nada contrario a ti, y te mantendrás entero. (...). Fue tu Redentor el que te dio el Espíritu con que has de mortificar los siniestros de la carne. (…). No son hijos de Dios si no son conducidos por el Espíritu de Dios. Pero si son conducidos por el Espíritu de Dios, luchan, porque tienen en Él un refuerzo soberano. Dios, en efecto, no está de mirón cuando luchamos»[38]. Resultado de esta lucha en el tiempo y en la eternidad En esta vida hemos de tratar de conseguir la mayor santidad posible, que nunca será perfecta, con nuestro esfuerzo y con la gracia de Dios: «Aquí (en este mundo) la justicia consiste en que Dios mande al hombre obediente; el alma, al cuerpo, y la razón, a los vicios, aunque se rebelen, o venciéndolos o resistiéndolos; y la justicia también consiste en que se pida a Dios la gracia del mérito, el perdón de los pecados y se le den gracias por los bienes recibidos»[39]. Para al final se vislumbra, a la luz de la fe, la paz plena y perfecta: «Cuando hayamos ya andado el camino y arribado a la patria misma, ¿qué cosa podrá haber más alegre para nosotros y qué cosa podrá haber más feliz? No habrá paz ni tranquilidad mayores; no experimentará jamás ya el hombre rebeldía alguna»[40]. Concluyamos diciendo que la lucha contra el mal que hay en nosotros es el primer grado de ascesis; es decir, el primer medio o instrumento que se ha de poner en práctica para ser buenos cristianos. Es duro, trabajoso y poco atractivo, pero es del todo necesario. Es el primer peldaño de la escalera con la que se asciende hasta la santidad. [1] Cf. De gr. et lib. arb. 1, 1-2, 4; De lib. arb. 2, 1-8. [2] Cf. Conf. 1, 3, 3-4; 12, 16, 23; De nat. boni 1; 12-13. [3] Cf. De civ. Dei 22, 30, 1; En. in ps. 85, 24. [4] Conf. 1, 1, 1. [5] C. Faustum 22, 27. 22 [6] Cf. De lib. arb. 2, 19, 53; De div. q. ad Simp. 1, 2, 18. [7] Se cite o no a san Agustín, esta visión sigue estando de actualidad, por ejemplo, cf. D. LAFRANCONI, «Pecado», en F. COMPAGNONI, G. PIANA, S. PRIVITERA, M. VIDAL (Dirs.), Nuevo Diccionario de Teología Moral, Madrid 1992, 1353-1361. [8] Cf. Conf. 3, 7, 12; En. in ps. 11, 13. [9] Cf. De lib. arb. 2, 19, 53; De div. quaest. 30. [10] Cf. De civ. Dei 14, 13, 1. [11] Cf. Conf. 13, 8, 9. [12] Cf. De civ. Dei 14, 15, 2. [13] Id. 4, 3. [14] Cf. Conf. 1, 12, 19. [15] Id. 2, 1, 1. [16] Id. 2, 2, 2-4; 11, 29, 39. [17] De civ. Dei 14, 13, 1. [18] Cf. Ss. 47, 7; 71, 19. [19] Cf. S. 29 A, 3. [20] Cf. De div. quaet. Simpl. 1, 2, 18; S. 293, 7. [21] Cf. Conf. 13, 8, 9. [22] Id. 2, 2, 2. [23] De Trin. 13, 5, 8. [24] Cf. De civ. Dei 4, 25; 9, 17. [25] Cf. De mor. eccl. cat. 1, 8, 13. [26] Cf. De Trin. 13, 8, 11; 20, 25. [27] Cf. S. 97, 2. [28] Cf. De civ. Dei 13, 10. [29] En. in ps. 143, 5. [30] Conf. 8, 11, 27. [31] La carne y el espíritu, según la terminología paulina, significan las tendencias malas y las buenas, respectivamente. Unas y otras pueden ser espirituales y corporales. [32] S. 128, 11. [33] Id. [34] Cf. S. 128, 11. [35] Cf. S. 30, 4. [36] De civ. Dei 21, 15. [37] Cf. S. 46, 12. [38] S. 128, 9. [39] De civ. Dei 19, 27. [40] In Io. ev. 34, 10. 23 2. SEGUNDO GRADO DE ASCESIS: DESDE LA DISPERSIÓN Y DIVISIÓN DEL CORAZÓN A LA INTERIORIDAD Y UNIFICACIÓN INTERIOR La dispersión Las malas consecuencias que acarrea el pecado no acaban en lo que hemos dicho antes. Es útil que consideremos algunas otras, como la dispersión del alma y la división del corazón, que san Agustín juzga como muy negativas. La persona que no ama a Dios ni a los hermanos, suele ser también una persona volcada totalmente hacia las cosas y acontecimientos exteriores. Ni quiere ni apenas puede entrar dentro de sí mismo para reflexionar sobre la orientación moral y religiosa de su vida. No quiere, porque le da miedo, encontrarse consigo mismo y ver cómo tiene su casa interior, toda desmoronada, sin orden ni concierto, esclavo su corazón de los vicios y sin los valores morales que dan sentido a la existencia y realizan a la persona. Casi no puede volverse sobre sí mismo porque, absorbido por las cosas materiales, externas a él, ha perdido casi la capacidad de hacerlo porque nunca lo ha hecho, porque sus facultades están oxidadas, inhábiles, por falta de ejercicio en este campo de la vida interior. Hay tantos grados de dispersión o disipación como grados en el alejamiento de Dios. El más extremo y grave es el que describe san Agustín refiriéndose a la situación que él mismo padeció antes de su conversión: (...) «me agitaba, y derramaba, y esparcía, y hervía con mis fornicaciones, y Tú callabas, oh tardo gozo mío»[1]. Y en otro pasaje dice: «De esa manera llega el hombre a verse disipado en los asuntos y negocios temporales; sus pensamientos, que son las entrañas íntimas del alma, se ven despedazados por tumultuosos y tensos conflictos de encontrados afectos, y toda su vida interior convertida en un espantoso desorden y destrucción»[2]. La causa de todo esto viene de los afectos desordenados; se debe a que el corazón está apegado demasiado a las cosas materiales y temporales. Ya que estas cosas mundanas tan ambicionadas, resultan ser una sombra fugitiva, una vanidad, un mundo que fluye con la arrebatadora corriente del tiempo, y engañan al ser humano, cautivándole con sus miserias y sus falaces deleites, porque ni satisfacen ni permanecen, sino que atormentan; el mismo amor con que se las ha amado se convierte en suplicio para el amante[3]. 24 Hay otro grado de dispersión no tan grave; es el que padece la mayor parte de los seres humanos, aunque no sean malos; incluso los santos padecen este grado de dispersión en ocasiones, aunque ellos procuran centrarse en Dios todo lo más que se puede en esta vida mortal. En efecto, «la existencia cotidiana se ve aturdida por todos lados con el ruido de muchas cosas. Cosas, de ordinario, insignificantes y despreciables, con las que es tentada todos los días nuestra curiosidad y en las que caemos de continuo»[4]. «Por los sentidos, se filtra la variedad multiforme de las hermosuras corporales y con un tumulto de afectos efímeros arrancan a la persona humana de la unidad de Dios. Con un tumulto de afectos efímeros: de aquí se origina una abundancia trabajosa y, por así decirlo, una copiosa penuria, ya que son muchas las cosas que atraen nuestra atención, pero que nos empobrecen en los valores morales; y esto sucede mientras la persona corre en pos de esto y de lo otro y de lo de más allá, y todo se le escurre de las manos»[5]. La dispersión incapacita o hace difícil al ser humano la consideración y valoración de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Debilita o anula la percepción de los grandes valores de la vida; disminuye la sensibilidad para advertir la gravedad del pecado como ofensa a Dios, así como para valorar la grandeza y belleza de la vida de gracia en amistad con Él. En las personas corrientemente religiosas y aun piadosas, la dispersión, que no será tan grave, impide o dificulta el crecimiento de la vida cristiana, que se debe obtener por los medios que se utilizan en el trabajo de alcanzar ese crecimiento, tales como la eucaristía, la oración, la meditación, la lectura espiritual y recepción de los otros sacramentos, etc. En los consagrados a Dios, además de estas malas consecuencias, la dispersión suele provocar un defecto muy pernicioso y bastante frecuente, esto es, el activismo, que consiste en desarrollar una gran actividad, en hacer muchas cosas, mayormente buenas, pero no por Dios, lo cual provoca la sequedad del alma y el empobrecimiento paulatino de la vida cristiana y religiosa. La división del propio ser Otra perspectiva, causa y a la vez compañera de la dispersión, es la división del propio ser. Esta división proviene de los múltiples y encontrados afectos desordenados que padece el pecador por sus graves pecados, y aun la persona que no es mala, pero que está muy lejos de una auténtica vida cristiana. Por eso escribe san Agustín, refiriéndose a sí mismo: «Que Tú, Señor, me seas dulce, dulzura sin engaño, dichosa y eterna dulzura, y me recojas de la dispersión en que anduve dividido en fragmentos cuando, alejado de ti, uno, me desvanecí en el mundo de la multiplicidad»[6]. Esto es debido a que los afectos tiran de la persona en diferentes direcciones, que son las distintas tendencias o apetitos que la dominan. Esto hace que esté fragmentada por dentro, que no goce de armonía y tranquilidad en su interior; su corazón dividido sufre una penosa situación que, además, supone un alejamiento o desemejanza con Dios, que tiene y es la perfecta armonía, el orden mismo y la consumada unidad[7]. El peligro de la tibieza en la vida cristiana 25 Es necesaria la lucha contra esta dispersión del alma y división del corazón, que tanto daño nos hace, que son efecto del pecado y caldo de cultivo del pecado. Pero hay otro enemigo de la vida cristiana, que pasa más desapercibido, y es la tibieza o, lo que es peor, el abandono progresivo de la vida cristiana en algunos casos o de la vida espiritual en otros. San Agustín nos alerta contra este insidioso enemigo de nosotros mismos: «Avanzad, hermanos míos; examinaos continuamente sin engañaros, sin adularos ni pasaros la mano. Nadie hay contigo en tu interior ante el que te avergüences o te jactes. Allí hay alguien, pero a ese le agrada la humildad; sea Él quien te ponga a prueba. Pero hazlo también tú mismo. Que te desagrade siempre lo que eres si quieres llegar a lo que aún no eres, pues donde encontraste agrado, allí te detuviste. Cuando digas: “es suficiente”, entonces pereciste. Añade siempre algo, camina continuamente, avanza sin parar; no te detengas en el camino, no retrocedas, no te desvíes. En resumen: quien no avanza, está detenido; quien vuelve al lugar de donde había partido, retrocede»[8]. La llamada de Dios Desde la situación de pecado, de dispersión del alma y de división del propio ser, de la informidad de la tibieza, Dios te llama a la conversión, a la interioridad, al encuentro contigo mismo, a la unificación de tu ser, de tu persona, a un mayor fervor en tu vida cristiana. Es un segundo grado de ascesis en continuidad con el anterior. La llamada consiste en una invitación de Dios al ser humano para la realización de la santidad en su propio ser; santidad que es la conformidad con la imagen divina que Dios nos imprimió en nuestro interior al crearnos. No es el hombre quien se llama a sí mismo, por más que sienta dentro de sí un deseo de volver a Dios; no es suficiente cualquier estímulo exterior: unas palabras, un libro, un acontecimiento; aunque a veces todo esto juegue un papel muy importante, y sea, a su vez, gracia divina. Es Dios quien llama con una voz que ilumina, mueve y atrae[9]. Esta voz ha sonado constantemente en el corazón del ser humano durante la dispersión y división del corazón, pero no ha podido ser escuchada, porque el oído íntimo del alma no estaba en condiciones de escucharla[10]. Y es que esa voz de Dios no puede captarse cuando se escucha el estruendo de las cosas proveniente del exterior. Por eso, es preciso crear dentro de nosotros una zona de silencio controlando los sentidos y la imaginación. La interioridad «Tú eres, Señor, tú que estás presente en nosotros, y nos has creado, tú eres el que llamas»[11]. Pero «el ruido de las imágenes corporales aturdía con frecuencia los oídos de mi corazón, que procuraba yo aplicar, oh dulce verdad, a tu interior melodía, deseando oír tu voz y estar en ti (...); pero, no podía, porque las voces de mi error me arrebataban hacia fuera y con el peso de mi soberbia caía de nuevo en el abismo»[12]. Nuestras malas tendencias o nuestros errores nos arrebatan hacia fuera de nosotros mismos y, con el peso de nuestros afectos desordenados, caemos de nuevo en la dispersión del alma y en la división del corazón. 26 Pero una y otra vez oímos la voz de Dios que nos llama: «Volved al corazón. ¿Qué es eso de ir lejos de vosotros y desaparecer de vuestra vista? ¿Qué es eso de ir por caminos de soledad y vida errante y vagabunda? Volved. ¿Adónde? Al Señor, dices. Es pronto todavía. Vuelve primero a tu corazón: como en un destierro andas errante fuera de ti. ¿Te ignoras a ti mismo y vas en busca de quien te creó? Vuelve, vuelve al corazón»[13]. Seguramente que nos habrá sorprendido en esta llamada de Dios que el itinerario hacia Él tenga antes que pasar por el corazón. Este aparente rodeo es una característica de la espiritualidad de san Agustín: hay que buscar y encontrarse con Dios dentro del hombre interior. Son tres los pasos fundamentales que hay que dar para llegar hasta Dios: 1º) superar la dispersión padecida a causa de las cosas exteriores y mudables; 2º) por la vía de la interioridad encontrarse consigo mismo; 3º) desde la interioridad a la trascendencia, al Dios inmutable: «No quieras, pues, derramarte fuera, entra dentro de ti, porque en el interior del hombre habita la verdad; y si hallares que tu naturaleza es mudable, sube con el pensamiento más allá de ti mismo, hasta el Dios inmutable»[14]. Examinemos con más detenimiento el camino de la interioridad partiendo del hecho de que el corazón humano ama continuamente unas cosas y otras, como abeja de flor en flor, tratando de encontrar la dulzura, la felicidad de la vida, que, en definitiva, nada ni nadie puede darle sino Dios. Para ser de veras feliz hay que encontrar a Dios. Pero, ¿cuál es el camino correcto que nos ha de llevar hasta Él? Si se reflexiona un poco, enseguida se advierte que las cosas exteriores, aunque muchas de ellas sean bellas, son deleznables; al ser materiales, su semejanza con Dios, que es espíritu puro, es muy reducida, y la presencia de Dios en ellas, aunque es innegable, no será tan intensa como la que se da en otros seres superiores, por ejemplo, en el alma humana, que sí es espiritual. Aunque las cosas que componen la creación sean reflejo de las perfecciones de Dios y sirven, según san Agustín[15], para llegar Él, no son sin embargo el mejor camino, según afirma el mismo san Agustín[16]. El salto directo hasta Dios es entonces demasiado alto, por eso enseña que, dejando de lado las cosas exteriores y materiales, hay que entrar primero en el interior de uno mismo, desde el cual, como si fuera una escalera, se puede más fácilmente subir hasta el Señor. El encuentro consigo mismo facilita el encuentro con Dios. Nuestra alma, creada a imagen y semejanza de Dios, posee un parecido mucho mayor con Él que el que tienen las cosas materiales, por hermosas y buenas que sean. La presencia de Dios en nosotros es mucho más intensa, aunque a la vez esté velada y escondida a los ojos orgullosos y frívolos. Pero, por eso, hay que apercibirse de esa presencia, hay que saber encontrarla y no hacer de nosotros el final del recorrido. Muchos, como algunos pensadores y filósofos, se quedaron ahí, no pasaron de su interior y no encontraron a Dios, quizá porque ni siquiera lo buscaban, deseosos como estaban de su propia gloria y no de la del Señor. Por tanto, para llegar a Dios has de ir también más allá de ti mismo. Se ha de intentar, con la mente impulsada por el deseo de Dios, pasar sobre uno mismo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿Hacia dónde? La respuesta nos la da san Agustín: «Tú, Señor, estás dentro de mí, más interior que lo más íntimo de mí mismo, y más elevado que lo más alto de mí mismo»[17]. 27 La sinceridad No hay que apresurarse demasiado, y antes de pasar adelante y hacia arriba, hacia la unión con Dios, hay que detenerse para ver antes si en el alma, si en el corazón, están las cosas como deben estar, porque, de lo contrario, habrá grandes dificultades para encontrarnos con Él. Y esto lo hemos de hacer con toda sinceridad. No con el fin masoquista de fustigarse inútil y cruelmente, sino con el afán de sanear las más profundas disposiciones y deseos para encontrarse con Dios dentro del propio ser. No es bueno el masoquismo, pero tampoco lo es engañarse a sí mismo no reconociendo los propios fallos y defectos. A Dios nada se le puede ocultar. Pero nada hemos de temer de Él si acudimos a Él con humildad y confianza: «Si tratamos de cambiar nuestro corazón hagámoslo delante de Él. (...) Escondes tu corazón a los hombres; escóndeselo a Dios, si puedes. ¿Cómo se lo esconderás a Aquel de quien dijo el salmista: ¿Adónde iré lejos de tu espíritu y adónde huiré de tu rostro? (Sal 139 [138], 7). Buscaba a donde huir para evadirse del juicio de Dios y no lo encontraba. ¿Dónde no está Dios? Si subo al cielo, allí está; si desciendo al infierno, está presente (Sal 139 [138], 8). ¿Adónde has de ir, adónde huirás si intentas escapar de Él? ¿Quieres oír un consejo? Si quieres huir de Él vete a Él. Vete hacia Él confesando, no ocultándote de Él. No puedes ocultarte, pero sí confesar. Dile: Tú eres mi refugio (Sal 32 [31], 7); así fortalecerá en ti el amor, que es lo único que conduce a la vida»[18]. El reconocimiento, pues, de los propios pecados, grandes o pequeños, es el primer paso que se ha de dar para que la persona sea saneada de ellos y se disponga a la unión con Dios. Como nos enseña el Evangelio, «Cristo está dispuesto a perdonar, pero a quienes reconocen sus pecados, no a los que se defienden y se excusan a sí mismos y se jactan de su virtud y se creen algo, siendo nada. Y el que anda en su amor y en su misericordia, libre ya de aquellos pecados graves y mortales, como crímenes, hurtos, adulterios, fornicaciones, robos, odios y venganzas graves, no por eso deja de reconocer con sinceridad los pecados pequeños, como son los de la lengua, las impaciencias, los enfados, las envidias o la falta de moderación en cosas lícitas, ya que muchos pecados pequeños, cuando se descuidan, matan»[19]. El desorden y el orden en el amor Los afectos desordenados, que son la causa de muchos pecados graves y leves, y que tiran de nuestro corazón en distintas direcciones, hacen que en él no haya armonía, unidad y paz. Tu corazón estará ordenado y pacificado si todos sus afectos están unificados alrededor de un centro de amor que debe ser Dios. Dice san Agustín: «Menos te ama, Señor, aquel que ama muchas cosas y no las ama por ti»[20]. No es, pues, malo que se amen muchas cosas con tal de que se amen por Dios. A las personas (también a las cosas), hay que amarlas como un regalo de Dios. Se las ama por Dios queriendo para ellas lo que la voluntad divina quiere, deseando para ellas el mayor bien que se les puede desear: el bien sumo que es Dios. No precisamente los bienes de este mundo, sino Dios. 28 Una situación muy mala es el de la persona que tiene grandes afectos desordenados que luchan entre sí para ocupar el centro de su corazón; en esta persona no puede haber unidad sino desgarro y división en su interior. Uno de ellos es el del libertino del sexo, que se entrega a los placeres carnales en cualquier ocasión que se le presenta. Este vive vacío porque en esa conducta no hay ni puede haber amor, y el ser humano sin amor vive vacío por dentro. Otro caso es el del que tiene un gran afecto desordenado a su propia imagen social, a su fama; a este tal le será muy difícil el amor a Dios. Otro caso, frecuente por desgracia, es el del casado que ¿quiere? a su cónyuge y más aún a sus hijos, pero tiene amores con otra persona. Desde el punto de vista psicológico, posiblemente sea este el caso que más hondamente puede lacerar al alma y corazón humanos. Pero, cristianamente hablando, ¿no será peor que todos esos casos el de aquel que tiene el corazón, lleno de egoísmo, conquistado y ocupado por el afán de las riquezas? ¿Y no será el más malo de todos el corazón en el que anida el rencor, el odio, la fría decisión de hacer daño, quién sabe si de matar? Por amar exageradamente los bienes temporales vienen los grandes traumas cuando esos bienes nos son arrebatados. Cuando aquellas cosas, en que se había puesto un afecto tan grande y desproporcionado para su escaso valor desaparecen, vienen las crisis personales, las decepciones llenas de amargura. Todas estas cosas que hemos mencionado, unas más, otras menos, dificultan el encuentro con Dios en el interior del ser humano. Se necesita un gran trabajo ascético, esto es, decir que no a muchas cosas apetecibles, para que no se amen más de lo que se merecen, para que no se ame más lo que debe ser amado menos, para que no se amen más que a Dios. Se necesita, pues, un gran esfuerzo ascético, de purificación de todos los amores, para que no se desordenen, y así se puedan centrar en Dios directa o indirectamente amando por Dios todo lo que se ama. Porque «estamos invitados a no amar lo que no puede amarse sin malas consecuencias ni turbación. Así lograremos un maravilloso dominio sobre las cosas. Así ya no seremos unos posesos de las cosas, sino poseedores de ellas. Mi yugo, dice el Señor, es suave (Mt 11, 30). Quien se somete a Él, tiene sumisas todas las cosas»[21]. Es el señorío que ejercen los santos sobre los bienes de este mundo, incluso sobre los acontecimientos, buenos o malos: todo lo tienen bajo sus pies, nada les subyuga, lo dominan todo, si bien ellos se someten gustosamente al señorío de Dios. Si se está liberado de todas esas esclavitudes, entonces el corazón habrá alcanzado un cierto grado de unificación. Si se aman las cosas según la voluntad de Dios, que se refleja en el valor que a cada una de ellas les ha dado y, sobre todo, en sus mandamientos, entonces, no solo agrada a Dios, sino que, además, la vida interior estará unificada, centrada en Él. En cuyo caso, la unificación de la interioridad sintonizará fácilmente con Dios, que es la perfectísima unidad[22]. En una sublime oración san Agustín suplica a Dios: «Porque Tú eres el único, el sumo y verdadero bien. Que no me aparte más de ti hasta que, recogiéndome, cuanto soy, de esta dispersión y deformidad, me conformes y me confirmes eternamente, ¡oh Dios mío, misericordia mía!»[23]. 29 Esa unificación del interior es un camino regio, volvemos a insistir, el que mejor conduce a la unión con el Creador. Aunque quizá pueda parecer extraño, para llegar a la unión con Dios el camino más recto es el que hace el rodeo de pasar de la manera debida por el interior de uno mismo. Allí, más interior que lo más íntimo del ser humano, está el Señor. Pero, para descubrirlo y encontrarse con Él, es necesario tener dominadas las pasiones, purificar el corazón de los amores desordenados y centrar todo el amor en Él. La lucha para cambiar la dispersión del alma por la actitud de la interioridad, la tibieza por el fervor, y la división del corazón por su unificación, es el segundo grado de ascesis, el cual es necesario para vencer el mal, para adelantar en la vida cristiana, en la vida espiritual hacia la unión con Dios, hacia la santidad. [1] Conf. 2, 2, 2. [2] Id. 11, 29, 39. [3] Cf. De v. rel. 20, 40. [4] Conf. 10, 35, 57. [5] De v. rel. 21, 41. [6] Conf. 2, 1, 1. [7] Cf. De v. rel. 55, 113. [8] S. 169, 18. [9] Cf. Conf. 12, 11, 11-13. [10] Id. 4, 15, 27. [11] Id. 9, 8, 18. [12] Id. 4, 15, 27. [13] In Io. ev. 18, 10. [14] De v. rel. 39, 72. [15] «Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas (los sentidos) de mi carne: ¡Decidme algo de mi Dios, ya que vosotras no lo sois; decidme algo de Él! Y exclamaron todas con grande voz: ¡Él nos ha hecho! Mi pregunta era mi mirada, y su respuesta, su belleza» (Conf. 10, 6, 9). [16] Cf. De v. rel. 39, 72. [17] Conf. 3, 6, 11. [18] In Io. ep. 6, 3. [19] Cf. In Io. ev. 12, 14. [20] Conf. 10, 29, 40. [21] De v. rel. 35, 65. [22] Cf. De v. rel. 55, 113. [23] Conf. 12, 16, 23. 30 3. TERCER GRADO DE ASCESIS: LA VIRTUD DE LA HUMILDAD El trabajo ascético con nosotros mismos La ascesis que hasta este momento hemos puesto en práctica ha intentado despegar el corazón, el alma, de los afectos desordenados a las cosas, para llegar al recogimiento interior, al encuentro consigo mismo y a la unificación del corazón, preparando ya el encuentro con Dios. Nuestra tarea consiste ahora en un trabajo ascético más delicado y más difícil todavía: el de superar la egolatría, la adoración de nosotros mismos, y despegarnos del afecto desordenado a nuestro propio yo para centrarlo únicamente en Dios, mediante la humildad, en primer lugar, y, en segundo y definitivo lugar, mediante la elevación de las intenciones de nuestras acciones en nuestra vida diaria. En qué consiste la virtud de la humildad El Hijo de Dios hecho hombre y nacido en un pesebre, dentro de una familia pobre, que trabajó con sus manos, que llevó siempre una vida sencilla, que lavó los pies a sus discípulos en la noche de su despedida, y que murió desnudo en una cruz, nos enseñó de esa manera tan intensa una virtud desconocida hasta entonces por la humanidad, que no se encuentra en ningún libro de los paganos; es la virtud de la humildad[1]. El mismo Cristo nos mandó practicar esta virtud diciendo: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón (Mt 11, 29). No es, pues, extraño que san Agustín dé tanta importancia a la virtud de la humildad. Y, sin embargo, esta virtud no está de actualidad en la pastoral actual. Rara vez se predica de la misma y en muy raras ocasiones se escribe sobre la humildad en los libros actuales de espiritualidad. Al contrario, san Agustín, con fortísimos apoyos bíblicos y teológicos, dice que esta virtud es algo fundamental en la vida cristiana. En efecto, dice que «si la humildad no precede, acompaña y sigue todas nuestras buenas acciones, poniéndola delante para que la miremos, y junto a nosotros para que nos unamos a ella, y sobre nosotros para que nos sirva de freno, todo queda arruinado por obra de la soberbia»[2]. ¿Qué es la humildad? Por lo menos es muy fácil saber quién no es humilde: el que se cree más que los demás, el que se alaba a sí mismo, el que piensa ser 31 y quiere ser el primero en todo, sobresaliendo por encima de los demás. Entonces, ¿tenemos que creer de nosotros que somos muy malos cuando no lo somos tanto?; ¿tenemos que tener mala opinión de nosotros y despreciarnos? No. No se te manda que seas menos de lo que eres, sino piensa de ti la verdad, lo que efectivamente eres; ni más ni menos[3]. En consecuencia, dice san Agustín que «la humildad responde de la verdad, y la verdad, de la humildad»[4]. Y, pasados unos siglos, nos dirá santa Teresa algo muy parecido, esto es, que la «humildad consiste en andar en verdad»[5]. Dentro de la auténtica noción de la virtud cristiana de la humildad cabe perfectamente la autoestima, que tanto pondera la psicología actual como valiosa y necesaria para alcanzar el equilibrio y la madurez personales. Saber que eres persona te debe producir una gran autoestima, puesto que debido a ello eres imagen y semejanza de Dios Trinidad. La humildad solo está en contra de cualquier mentira sobre nosotros mismos. La humildad, insisto, no se opone a la autoestima que te debes a ti mismo como a imagen y semejanza de Dios que eres por ser persona, sino a la mentira que te lleva a pensar y actuar como si el ser persona y demás cualidades no lo hubieras recibido todo de Dios[6]. Eso es la soberbia. Todo lo que tenemos, originariamente, lo hemos recibido de Dios. Lo mismo que el riachuelo en el que no fluiría su agua corriente si no la recibiera de su fuente, así nosotros hemos de ser conscientes de que nuestro ser ni siquiera existiría si no lo hubiéramos recibido de Dios. Tampoco se opone la humildad al reconocimiento de los avances, realizaciones y superaciones en la virtud o cualquier otra cosa valiosa que hayas conseguido con tu esfuerzo y utilizando las facultades y cualidades que se contienen en tu naturaleza humana. Sí se opone a la humildad la afirmación de ti mismo como la causa única o principal de todo ello, y, sobre todo, las victorias sobre el mal y la consecución de las virtudes con que obtenemos la salvación[7]. Eso, como dice el Doctor de la gracia, no solo no sería humildad sino pura herejía pelagiana. Hemos de tener muy claro que todas esas cosas buenas nos vienen, originaria y principalmente, de Dios. La humildad también se opone al no reconocimiento de tus defectos, errores y pecados. Eso de negarlos en tu fuero interno o en tu relación con los demás no es humildad sino soberbia, vanidad, amor propio. La autoestima ha de tener un fundamento verdadero y duradero, se debe apoyar en la verdad. Una autoestima constructiva y realizadora de la persona reconoce las propias faltas y defectos como primer paso necesario para corregirlos y fundamentar una auténtica y sólida autoestima, desde la convicción que el cristiano debe tener de que sus fallos o sus aspectos negativos morales solo se corrigen con la ayuda de la gracia de Dios, lo mismo que, según hemos dicho, la adquisición de las virtudes, la perfección y la salvación[8]. Pero, aun reconociendo todo esto, nuestra autoestima ha de ser grande, muy grande, ya que somos personas que, además de poseer todas las cualidades naturales regaladas por Dios, poseemos también los dones sobrenaturales adquiridos por Cristo y recibidos por medio del Espíritu Santo. Y estos dones son una propiedad nuestra tanto más segura cuanto más confiamos en la fidelidad de Dios, que nunca se desdice de la donación de los mismos. Más seguros están en sus manos de generoso y fiel dispensador que si lo 32 estuvieran en las mías de interesado poseedor[9]. De donde nace una autoestima de la mejor calidad. Porque no hay mejor autoestima que la que nace de saberse amados de Dios. La maldad de la soberbia La relación tan estrecha que tiene la humildad con la verdad, que es similar, aunque contraria, a la que tiene la soberbia con la mentira sobre nosotros mismos, hace que estas dos actitudes, la humildad y la soberbia, tengan efectos tan contrapuestos: «La humildad es propia de los que de veras son grandes; la soberbia, en cambio, es la falsa grandeza de los que en realidad son poca cosa; cuando la soberbia se adueña del alma, levantándola, la derriba; inflándola, la vacía; y extendiéndola, la disipa y la hace desvanecerse. El humilde no puede hacer daño a nadie; pero el soberbio no puede menos de estar causando daño y haciendo sufrir a los demás»[10]. «La soberbia contiene una gran malicia, la primera de todas, el principio, el origen y la causa de todos los pecados»[11]. Y añade profundamente: «La soberbia arrojó a los ángeles del cielo e hizo al diablo»[12]. Es decir, que el diablo es un ángel pero con soberbia; este pecado fue lo que le convirtió de ángel en diablo. De ahí le viene la envidia a los seres humanos, que si son humildes permanecen junto a Dios y son amigos de Dios[13]. Lo malo fue que el diablo transmitió la soberbia a los primeros seres humanos y, después, a todos los hombres malos[14]. Todos los seres son buenos por creación de Dios, pero a causa de la soberbia se instala el mal en el diablo y en los hombres, constituyendo en ellos en cierto modo una segunda naturaleza, que ya no es tan buena, que es amiga de la mentira, que no quiere reconocer lo que de verdad le debe a Dios[15]. Comentando el texto bíblico, el principio de todo pecado es la soberbia (Eclo 10, 13), dice san Agustín, la soberbia es la causa de la mala voluntad[16]; «es el manantial de todas las enfermedades (del alma) porque la soberbia es el manantial de todos los pecados»[17]; origen del odio y de la resistencia a la verdad[18], madre de todas las herejías[19] y la primera apostasía[20]: «Cura la soberbia y ya no existirá iniquidad alguna»[21]. La soberbia es el único pecado que tiene la capacidad perversa de introducirse en las acciones buenas y privarlas de su rectitud y de su mérito[22]. Es lo que ocurre cuando hacemos el bien por vanidad, para que nos vean. Por eso es la enfermedad y muerte del bien[23]; de manera parecida a como un gusano pudre y malea una manzana, así la vanidad deteriora y hace malas las buenas acciones. Por último y como resumen, la soberbia es «el gran mal del alma humana»[24]. Dicho lo anterior, es obvio que la soberbia no le gusta nada a Dios, porque siendo Él la misma verdad no puede menos que detestar la soberbia, que es un amasijo de mentiras. Por eso, «es el obstáculo principal para la unión con Dios»[25], porque nos aparta de Él[26]. En efecto, dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios (Prov. 3, 34; Sant. 4, 6; 1 Pe 5, 5). Especialmente es el Espíritu Santo el que, dicho con lenguaje humano, se siente muy molesto ante los soberbios, y los rechaza[27]; lo cual tiene para 33 ellos unas consecuencias muy negativas, porque el Espíritu Santo es la persona de la Santísima Trinidad que distribuye a los seres humanos todas las gracias y todos los dones divinos provenientes de la redención realizada por Cristo[28]. Debido a ello, el soberbio no recibe las gracias que necesita para ser bueno, y, por consiguiente, cada vez se aparta más y más de Dios por las tinieblas de la maldad. La bondad de la humildad Nos ha dicho antes san Agustín que todos los pecados tienen su base en la soberbia; pues bien, de manera semejante, pero opuesta, todas nuestras buenas acciones han de ser precedidas, acompañadas y seguidas por la humildad para que sean auténticas[29]. La humildad hace que el estado de la vida cristiana considerado por Agustín como inferior (el matrimonio) sea valorado más que el conceptuado por él como superior (la virginidad consagrada) si en esta anida la soberbia[30]. «Es mejor, dice en otro lugar, una casada humilde que una virgen soberbia»[31]. Pero, sobre todo, es importante notar que la virtud que tiene su apoyo y su cimiento en la humildad es la caridad, que, a su vez, es la sustancia de la vida cristiana. En efecto, «la morada de la caridad es la humildad»[32], la que le da cobijo, por lo que cuando falta la humildad la caridad se queda a la intemperie y expuesta a todos los peligros[33]. Más todavía: la humildad es el único cimiento con suficiente profundidad como para sostener el alto edificio de la caridad[34]. Debido a ello, la humildad siempre va en compañía de la caridad, de tal manera que «no puede faltar la humildad donde arde la caridad»[35]. Y esto lo sabemos por experiencia: el soberbio está continuamente faltando a la caridad, haciendo sufrir a los demás con diversas maneras de desprecios, inventándose o aumentado los defectos de los otros y disimulando y/o justificando los propios, negando las virtudes ajenas e inventándose las que serían propias. El humilde, sin embargo, aprecia a las personas, tiene en cuenta sus méritos, no niega sus propios fallos, la da la razón al que la tiene y reconoce sus propios errores; por eso el humilde, al contrario que el soberbio, siempre está en paz con todo el mundo[36]. Las tensiones y la falta de paz que hay dentro de los grupos humanos, comenzando por los matrimonios y las familias, se debe muchas veces a la soberbia o a alguna derivación suya, como el exagerado amor propio, la vanidad o el orgullo. No hay cosa que favorezca tanto la paz como la alabanza de los méritos de los otros o el manifestar que es el otro el que tiene razón, así como el humilde reconocimiento de nuestros fallos y de nuestros errores. La influencia benéfica de la humildad es muy grande en todos los grupos humanos[37]. Así como la soberbia nos aleja de Dios, la humildad nos acerca a Él[38]. La espiritualidad, el camino hacia la santidad, nos es imposible sin esta cercanía de Dios que nos facilita y proporciona la humildad, debido a que nos abre el corazón para que pueda entrar el Señor[39]. Por eso, Dios se vuelca hacia el humilde: ofrece su perdón de una manera especial a quien no confía en sus méritos ni espera de su fortaleza la salvación, sino que anhela la gracia de Cristo, el Salvador[40], tal y como nos enseñó con la parábola del publicano en el Evangelio (cf. Lc 18, 10-14). Dicho de otra manera: Dios aun «siendo tan alto se deja sin embargo alcanzar y tocar por los humildes»[41]. Y 34 así dice Jesús: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los humildes (Mt 11, 25). No es ninguna sorpresa que el Espíritu Santo tenga alguna relación especialmente positiva con la humildad. Desde luego que sí: al Espíritu Santo lo atraemos por la humildad, así como lo alejamos por la soberbia: «Es como agua que busca un corazón humilde, cual lugar cóncavo donde detenerse; en cambio, ante la altivez de la soberbia, como altura de una colina, rechazada, cae en cascada. Por eso se dijo: Dios resiste a los soberbios y, en cambio, a los humildes les da su gracia (Prov. 3, 34; Sant. 4, 6; 1 Pe 5, 5). ¿Qué significa les da su gracia? Les da el Espíritu Santo. Llena a los humildes, porque en ellos encuentra capacidad para recibirlo»[42]. El agua, esto es, el Espíritu Santo, se detiene en la hondonada del valle, en el humilde, y allí produce toda clase de flores y frutos, esto es, actos buenos y virtudes. La humildad de Cristo en su encarnación Hemos visto que la soberbia es muy mala; lo preocupante pero correcto es que debemos reconocer que la humildad se nos hace muy difícil. Es muy fuerte la tendencia que tenemos a la soberbia, el orgullo, el amor propio y la vanidad. Pero Jesús, que trajo la virtud de la humildad a este mundo, nos la enseñó de palabra y de obra. Los ejemplos de humildad que nos dio el Señor nos dejan anonadados. Lo primero que hay que considerar es que siendo Dios se hizo hombre: «Él, que era el excelso, se hizo humilde para que los humildes se hicieran excelsos»[43]. Se debilitó por nosotros tomando nuestra carne, la carne del género humano, (...) se hizo participante de nuestra flaqueza (...) el que era igual al Padre, se hizo débil como tú, como yo, con todas las servidumbres y limitaciones de cualquier ser humano[44]. «Cristo es, por eso mismo, el autor de la humildad, cortador del tumor de la soberbia, Dios médico, que se hizo hombre siendo Dios, para que el ser humano se reconociese lo que de verdad es: hombre»[45]. Nada menos pero nada más. En el fondo, el motivo por el que Cristo se hizo como uno de nosotros, es para restaurar el orden creado, destruido por los pecados de los primeros seres humanos, incitados por el diablo desde su soberbia, y de todos sus descendientes, los cuales todos tienen su raíz en esa misma soberbia. En efecto, todos los pecados vienen a ser un intento por parte del hombre de ser como un dios (seréis como dioses, Gn 3, 5), esto es, de vivir emancipado de cualquier poder y orden, como si fuera totalmente autónomo y autosuficiente, y no tuviera que rendir cuentas a nadie, lo cual vendría a ser una especie de soberbia ontológica. Pero esta tremenda soberbia es destruida por su antítesis, por su contrario, que es la humildad de Cristo en el misterio de su encarnación, ya que Él, al revés, siendo Dios se hizo hombre («el inmortal asumió la mortalidad»[46]), lo cual vendría a ser una humildad ontológica: «Tú siendo hombre, quisiste hacerte Dios para tu perdición; Él siendo Dios, quiso ser hombre, para salvarte a ti que habías perecido. Tanto te oprimía la soberbia humana que solo la humildad divina te podía levantar»[47]. Y tenemos esta misma doctrina expuesta de un modo más dramático: «Por la soberbia caímos llegando a esta mortalidad que padecemos; y aunque 35 la soberbia nos hirió, la humildad de Cristo nos salvó. Por eso vino humilde Dios, para curar al ser humano de la inmensa herida de la soberbia. Vino porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1, 14)»[48]. Las consecuencias humillantes de la encarnación para el Hijo de Dios fueron un motivo de escándalo para los judíos y una locura para los paganos de aquellos tiempos. A nosotros nos deja asombrados que Dios naciera de una mujer, que tuviera hambre y sed, que tuviera que comer, que se cansara y necesitara del descanso y del sueño, que Él, siendo la Palabra, el Verbo eterno, hablara con palabras humanas, que fuera crucificado, muriera y tuviera que ser sepultado. Tanta humildad, nos llena de admiración y nos deja atónitos. Pero todo eso tiene un sentido, tiene como finalidad enseñarnos la virtud de la humildad para que entremos por el camino de la salvación: «La grandeza invisible del Señor Jesucristo se ha convertido en visible humildad. Su grandeza no tiene fecha porque Él es eterno, pero su debilidad aceptó tenerla porque quiso como hombre nacer en la historia que mide los tiempos. Donde hay humildad, allí hay debilidad; pero la debilidad de Dios es fortaleza para los humildes. Su excelsitud creó el mundo y su humilde debilidad venció al mundo. (...) Muchos despreciaron la humildad de Cristo, pero por eso no llegaron hasta su divinidad. Quienes, en cambio, lo adoraron humilde, lo encontraron excelso»[49] en su infinita y divina grandeza. San Agustín insiste mucho en esta doctrina debido a que en su tiempo mucha gente culta, si bien llena de soberbia, no creía en Cristo porque no aceptaba la idea de un Dios que se hace hombre, padece y muere. La humildad de Cristo en su vida mortal Después de que el Hijo de Dios realizó ese grandísimo acto de humildad de hacerse hombre, siguió también en su vida mortal dándonos ejemplos sublimes de esta virtud, esto es, de la humildad como actitud moral, derivación y complemento de la ontológica. San Agustín otorga a la humildad como virtud moral una importancia decisiva y fundamental para la vida cristiana. Le dedica, además de innumerables pasajes, varios sermones, algunas cartas y la segunda parte de su obra De sancta virginitate. En esta obra, en un determinado capítulo, recorre los momentos más nítidos y sobresalientes en que Jesús se muestra como ejemplo y modelo de esta virtud, y que culminan en el hecho sorprendente del lavatorio de los pies a los discípulos en su última cena antes de padecer por nosotros: «¡Cuán prácticamente nos recomendó la humildad!»[50]. El hecho de que hiciera esto en el último momento de su vida fue «para que retuvieran los apóstoles en la memoria con el mayor esmero lo que veían ser la última voluntad del Maestro modelo»[51]. La frase de Jesús en que dice: No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado (Jn 6, 38), la traduce así san Agustín: «Yo he venido humilde, yo he venido a enseñar la humildad, y yo soy el maestro de la humildad. El que se llega a mí, se incorpora a mí; el que se llega a mí, se hace humilde, y el que se adhiere a mí, será humilde, porque no hace su voluntad sino la de Dios»[52]. Y en otro lugar insiste en lo 36 mismo: «Maestro de humildad es Cristo, que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2, 8)»[53]. San Agustín tenía gran admiración por la virginidad consagrada al Señor. Según él, ese estado, en cuanto tal, era el más perfecto que había en la Iglesia, pero no tiene ningún inconveniente en decir, según ya anotamos, «que es mejor una casada humilde que una virgen soberbia»[54]. Y es que le preocupaba el posible orgullo de los consagrados a Dios suscitado por los muchos dones por ellos poseídos aunque fueran recibidos. Por eso amonesta a las vírgenes poniendo al descubierto magistralmente las actitudes más sutiles y recónditas del alma humana respecto de la virtud de la humildad y su vicio contrario que es la soberbia, ambas en relación con la caridad y, más aún, con Cristo en su humildad y con el poder de su gracia: «¡Oh vírgenes de Dios!, seguid al Cordero donde quiera que vaya (cf. Ap 14, 4). Pero antes venid y aprended de Él que es manso y humilde de corazón (Mt 11, 29). Si amáis, venid humildemente al humilde y no os apartéis de Él, no sea que os hundáis. (...) Seguid adelante por el camino de la cumbre de vuestro excelso estado con el pie seguro de la humildad. Él exalta a los que le siguen humildemente, ya que no se desdeñó bajar hasta los que yacían en el abismo. Confiadle la guarda de sus dones y guardad para Él vuestra fortaleza. El mal que no cometéis porque Él os guarda, estimadlo como si os lo hubiera perdonado. Así no juzgaréis que os ha perdonado poco para amarle poco, ni despreciaréis con ruinosa jactancia a los publicanos que golpean sus pechos (cf. Lc 18, 9-14). Desconfiad de vuestras probadas fuerzas para que no os envanezcáis porque habéis podido soportar algo. Y orad por las que todavía no habéis experimentado, no sea que seáis tentadas por encima de lo que podéis soportar. Pensad que algunos son ocultamente mejores que vosotras aunque exteriormente por vuestro estado les seáis superiores. Cuando benignamente creéis en los bienes de otros que tal vez os son desconocidos, no se amenguan en su comparación los vuestros manifiestos, sino que se reafirman con el amor. Y las virtudes que todavía os faltan, tanto más fácilmente os serán otorgadas cuanto con más humildad las hayáis deseado»[55]. Esta humildad de Cristo como virtud moral, dice san Agustín, es increíble; tan difícil de creer como los grandes misterios[56]. Y esa humildad tan grande está en proporción del deseo tan intenso que tenía el Señor de que no fuéramos soberbios, de que aprendiéramos a ser humildes. La motivación de la humildad como imitación de Cristo no puede ser más y mejor encarecida que lo que hace san Agustín en este texto: «Aquel a quien el Padre entregó todas las cosas, y a quien nadie conoce sino el Padre; aquel que es el único que conoce al Padre junto con quien Él tenga a bien revelárselo (cf. Mt 11, 2527), no ha dicho “aprended de mí a construir el mundo y a resucitar a los muertos”, sino que soy manso y humilde de corazón (Mt 11, 29). ¡Oh salvadora doctrina! ¡Oh Maestro y Señor de los mortales a quienes la muerte ha sido aplicada y transfundida con el licor del orgullo! No nos quisiste enseñar sino lo que eras Tú mismo, ni has querido mandarnos sino lo que antes habías Tú practicado. Te veo, ¡Oh buen Jesús!, con los ojos de la fe que me has abierto, clamando y diciendo, como en una oración, a todo el género humano: Venid a mí y aprended de mí (Mt 1, 28-29). ¿Qué?, te suplico, ¡Oh Hijo de Dios!, por 37 quien han sido hechas todas las cosas, e Hijo del hombre, que has sido hecho entre todas las cosas, ¿qué es lo que vamos a aprender de ti para venir a ti? Que soy manso y humilde de corazón, dices. ¿A esto se han reducido los tesoros de la sabiduría y de la ciencia escondidos en Ti? (Col 2, 3). ¿A que vengamos a aprender como una cosa grande de ti que eres manso y humilde de corazón? ¿Tan excelsa cosa es ser pequeño, que, si Tú no nos la enseñaras, siendo tan excelso, no sería posible aprenderla? De seguro. No podrá encontrar de otra suerte su paz el alma sino es reabsorbiendo esa inquieta hinchazón, por la que se antojaba grande a sí misma mientras para ti estaba todavía enferma»[57]. Aplicación de la virtud de la humildad a la vida cristiana Por consiguiente, «Cristo nuestro Señor es puerta baja»[58], y el que en la vida vaya con la cabeza demasiado alta no podrá entrar por esa puerta de salvación que es Cristo[59]. Él es también «camino humilde»[60], y el que quiera seguir en la vida caminos de grandeza, de lucimiento y de sobresalir por encima de todos, no encontrará ese camino de salvación que es Cristo. Esto nos obliga, pues, a transitar en nuestra vida por el camino de la humildad porque Cristo fue humilde en sumo grado, siendo así medicina contra la enfermedad de nuestra soberbia[61]. Si somos pecadores hemos de ser humildes por nuestros pecados, y si somos santos también debemos ser humildes, porque los santos «cuanto más elevados son, tanto más se humillan en todas las cosas a fin de encontrar gracia delante de Dios»[62]. «No confían en sus méritos ni esperan de su fortaleza la salvación, sino que anhelan la gracia de su Salvador debido a su indigencia»[63]. Porque saben muy bien que todo lo han recibido de Él; también saben que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes (Prov 3, 34; Sant 4, 6; 1 Pe 5, 5). ¿Y qué puede hacer de bueno un ser humano, por muy santo que sea, si no recibe la gracia de Dios? Nada, absolutamente nada. El modelo de humildad para los que se creen buenos, sea esto o no verdad, no son los pecadores que no pueden menos de reconocer su indignidad y su miseria, sino el Rey del cielo, el Creador de todas las cosas, «el más hermoso entre los hijos de los hombres; el despreciado por los hijos de los hombres a favor de los hijos de los hombres; aquel que, siendo dominador de los ángeles inmortales, no se ha desdeñado de venir a servir a los hombres mortales. No lo hizo a Él humilde la miseria, sino la caridad»[64]. El que aparentemente tiene menos pecados tiene que estar más atento para no caer en la soberbia. Porque la medida de la humildad le ha sido tasada a cada uno por la medida de su santidad; cuanto más arriba se está, tanto más peligrosa es la soberbia[65]. Y los santos, cuanto mayor elevación alcanzan, tanto más se humillan, para, siguiendo la sentencia de la Escritura (Prov 3, 34; Sant 4, 6; 1 Pe 5, 5) hallar gracia delante de Dios[66], y alcanzar así la santidad porque «nuestra perfección es la humildad»[67]. En conclusión: la humildad es una virtud del todo imprescindible para la vida cristiana, esto es, para evitar los pecados, practicar las virtudes y recibir la gracia de Dios, necesaria para una y otra cosa, todo lo cual nos conduce a la salvación[68]. 38 Si vivimos según la virtud de la humildad, habremos puesto en práctica el tercer grado de ascesis, que nos permite superar la egolatría, la adoración de nosotros mismos, recibir la gracia de Dios necesaria para toda virtud, como acabamos de decir, y poder así adorar y amar a Dios como Él solo se merece y unirnos a Él como paso previo a la salvación eterna en la otra vida. [1] Cf. En. in ps. 31, 2, 18. [2] Ep. 118, 3, 22. [3] Cf. S. 137, 4. [4] S. 183, 4. [5] Moradas VI, 10, 7. [6] Cf. Conf. 7, 11, 17. [7] Cf. De sp. et lit. 6, 9. [8] Cf. En. in ps. 130, 14; De sp. et lit. 16, 28. [9] Cf. Conf. 1, 20, 31. [10] S. 353, 1. [11] S. 340 A, 1. [12] Id. [13] Cf. S. 230 A, 1-2. [14] Id. [15] Cf. De g. ad lit.11, 13, 17-16, 21. [16] Cf. De civ. Dei 14, 13, 1. [17] In Io. ev. 25, 16. [18] Cf. En. in ps. 35, 10. [19] Cf. S. 346 B, 3. [20] Cf. En. in ps. 57, 18. [21] In Io. ev. 25, 16. [22] Cf. Ep. 118, 3, 22; Reg. 2; De nat. et gr. 32, 36. [23] Cf. S. 340 A, 1; In Io. ev. 25, 16. [24] S. 51, 4. [25] De Trin. 13, 17, 22. [26] Cf. Id. 4, 1, 2. [27] Cf. Ss. 72 A, 2; 270, 6. [28] Cf. De Trin. 15, 19, 34. [29] Cf. Ep. 118, 3, 22. [30] Cf. S. 354, 4. [31] En. in ps. 75, 16. [32] De s. virg. 51, 52. [33] Cf. Id. [34] Cf. S. 69, 4. [35] De s. virg. 53, 54. [36] Cf. S. 353, 1. 39 [37] Cf. En. in ps. 54, 11. [38] Cf. Ss. 69, 2-3; 70 A, 1-3. [39] Cf. En. in ps. 38, 18. [40] Cf. Id. 71, 15. [41] Id. 74, 2. [42] S. 270, 6. [43] In Io. ev. 21, 7; cf. Id. 25, 16. [44] Cf. En. in ps. 58, 1, 10. [45] S. 77, 11. [46] S. 23 A, 3. [47] S. 188, 3. [48] En. in ps. 35, 17. [49] S. 198 B. [50] De s. virg. 32, 32. [51] Id. [52] In Io. ev. 25, 16. [53] Id. 51, 3; cf. De civ. Dei 14, 13, 1. [54] En. in ps. 75, 16. [55] De s. virg. 52, 53. [56] Cf. S. 341 A, 1. [57] De s. virg. 35, 35. [58] In Io. ev. 45, 5. [59] Id. [60] S. 142, 2. [61] Cf. S. 123, 1. [62] De s. virg. 50, 51. [63] En. in ps. 71, 15. [64] Id. 37, 38. [65] Cf. Id. 50, 51. [66] Cf. Id. [67] En. in ps. 130, 14. [68] Cf. S. 216, 4. 40 4. CUARTO GRADO DE ASCESIS: INTENCIONES Y MOTIVACIONES EN LA VIDA CRISTIANA Orientar y elevar las intenciones y motivaciones de todo lo bueno que hacemos es imprescindible para avanzar en la vida cristiana, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en la santidad. Ascesis corporal y ascesis espiritual-personal Se puede observar que todos los grados de ascesis que estamos proponiendo tienen carácter espiritual-personal. La ascesis corporal es secundaria. No es que esta sea mala, sino que tiene un valor relativo: depende de los tiempos y de las personas. En nuestro tiempo se hace menos penitencia corporal, por ejemplo, que en el siglo XVI, pero puede haber ahora personas tan santas como las que hubo en aquel siglo. Y esto nos sorprenderá menos si tenemos en cuenta que la misma santa Teresa relativiza las penitencias corporales al someter su práctica a la salud como un bien superior[1]. Es de notar que san Juan Bautista hizo más penitencia corporal que el Señor, lo cual es sin duda significativo. Si san Agustín hubiera hecho tantas penitencias corporales como san Pedro de Alcántara no hubiera podido escribir tantos libros como escribió para el bien de la Iglesia, ni tampoco hubiera sido un buen pastor solícito y atento a las necesidades que como cristianos y seres humanos tenían sus fieles. Y, aunque había sido un gran pecador y lloró mucho sus pecados, no fue un grandísimo penitente corporalmente hablando, sino que llevó una vida moderada, aunque dentro de la austeridad y de la parquedad. Tenía prohibida la murmuración en el refectorio bajo pena de expulsión del mismo con un escrito que había mandado poner en la pared, pero no tenía prohibida la carne cuando tenía huéspedes en la mesa, ni tampoco el vino. Ahí está retratada, al menos en parte, la espiritualidad de san Agustín: la máxima importancia la tiene la caridad para con Dios y para con el prójimo, así como los medios que hacen posible y nos facilitan esa caridad, sobre todo la humildad. Todo lo demás es secundario. Pues bien, entre los medios que ayudan directamente a vivir la caridad están los que comprenden la ascesis espiritual-personal, según vimos al inicio de este libro. También 41 hemos meditado sobre la lucha contra el mal que hay dentro de nosotros, así como en el esfuerzo para interiorizar y unificar nuestra vida interior y en la humildad que nos desprende del idolillo que hacemos de nuestro yo. Ahora, siguiendo esta misma línea, hemos de conseguir con la gracia divina que las intenciones y motivaciones de nuestra conducta sean rectas y sobrenaturales, es decir, que todo lo bueno que hacemos lo hagamos por Dios y para Dios. No solamente, pues, no hemos de adorar el ídolo de nuestro propio yo, sino que en todo nuestro ser y vida, hemos de adorar y amar a Dios. Esto supone el olvido completo de nosotros mismos, supone la muerte del egoísmo, que, junto con la soberbia, es la raíz de todos los vicios, pecados y defectos. Las intenciones y las motivaciones Pero, ¿qué es eso de las intenciones y motivaciones? Intención es el fin inmediato de una acción. Ejemplos: salgo de casa con el fin de pasear, o de ir a visitar a un amigo, o de ir a la iglesia, o de ir al trabajo. La motivación es algo más hondo: es lo que nos mueve a obrar con una determinada intención, lo que pretendo conseguir. Ejemplos: salgo de casa para pasear; esta es mi intención; pero lo que me mueve a pasear y lo que pretendo conseguir con el paseo puede ser la salud corporal, o el descanso mental, o la curiosidad, etc.: estas son las motivaciones. Salgo de casa para visitar a un amigo: esta es la intención; pero lo que me mueve a visitar a un amigo y lo que pretendo conseguir con esa visita puede ser darle una alegría a ese amigo, o pasar yo un buen rato, u obtener de él algún favor, etc.: estas son las motivaciones. Salgo de casa para ir a la iglesia: esta es la intención; pero lo que me mueve a ir a la iglesia y lo que pretendo conseguir con esa ida a la iglesia puede ser la participación en la eucaristía, o alabar y recordar a Cristo, o participar en la vida de fe de la Iglesia, o fortalecer mi vida cristiana, o cumplir el precepto dominical, o seguir mi costumbre de siempre, o que me vean otras personas, o fingir que soy un buen cristiano, etc.: estas son las motivaciones. Salgo de casa para ir al trabajo: esta es la intención; pero lo que me mueve a ir al trabajo y lo que pretendo conseguir con ese trabajo es ganarme el sustento para mí y/o para mi familia, o glorificar a Dios, o contribuir al desarrollo económico, o hacerme rico acumulando dinero: estas son las motivaciones. Las diferentes calidades de las intenciones y motivaciones Hay intenciones y motivaciones malas, buenas-naturales y buenas-sobrenaturales. La mala intención o motivación arruina la bondad objetiva de una acción, es decir, si tú haces una cosa buena pero con mala intención o motivación, entonces, en definitiva, obras mal; pero la buena intención y motivación que se pueda tener en una acción de por sí mala, no la hace buena a esta. Todo esto quiere decir que para hacer el bien se necesita más que para hacer el mal. Y es que hacer el bien es subir, crecer por dentro, mientras que hacer el mal es ir hacia abajo, disminuir por dentro; ir hacia la nada[2]. Aquello requiere más y esto requiere menos condiciones. Espontáneamente los seres humanos hacemos muchas cosas buenas con intenciones y 42 motivaciones en las que nos buscamos a nosotros mismos; es decir, que hacemos el bien (yendo de más inmoralidad a menos inmoralidad hasta la bondad natural), por vanidad, para que nos admiren y alaben, por autosatisfacción personal, para que nos quieran, etc. Otras veces hacemos el bien con intenciones y motivaciones meramente buenasnaturales, es decir, humanas, tales como ayudar a otras personas, por dar alegría o remediar la tristeza de otros, para que las cosas vayan bien, para no quedar mal, por el cumplimiento del deber, por evitar el disgusto de quien nos quiere, por solidaridad, por filantropía, etc. Pero todo esto último, se puede hacer además por amor a Dios y al prójimo con todas sus posibles variantes. Entonces se viven las motivaciones buenassobrenaturales apoyadas en la virtud teologal de la fe. San Agustín no hace esas divisiones tal y como las hemos expuesto, pero veamos cómo en sus escritos está la sustancia de esta doctrina expuesta de un modo magistral y con sus luminosos y encendidos acentos que tanto impacto causan en el lector. Dice el santo: «El motivo por el cual se hace una obra buena, no ha de ser el agradar a los hombres; porque así también puede fingirse el bien ante ellos, los cuales, por cuanto no pueden ver el corazón alaban también las acciones falsas. Los que hacen esto, es decir, los que simulan bondad, son de corazón doble. No tiene, pues, corazón puro, esto es, sencillo, sino aquel que pasando sobre las alabanzas humanas al vivir bien, busca solamente agradar a Dios, que es único en penetrar la conciencia. Lo que procede de la conciencia pura y sencilla es tanto más plausible cuanto el hombre menos apetece las alabanzas humanas»[3]. Después de decir lo anterior sobre la motivación nos expone ahora su doctrina sobre la intención pero mezclada, en cuanto al sentido, con lo que también concierne a la motivación: «La intención recta, que es la luz del alma, consiste en el buen fin con que se obra: la intención con que se obra es la luz de nuestra alma; porque ella nos revela que hacemos con buen fin nuestras obras, pues la luz todo lo aclara (Ef 5, 13). (…) Mas si yo obro con mala intención, la misma luz viene a ser tinieblas. En efecto, se llama luz porque cada uno sabe con qué espíritu obra, incluso cuando obra con espíritu malo[4]; pero la luz viene a ser tinieblas cuando la intención no es simple ni dirigida a lo sobrenatural, sino que se inclina a las cosas inferiores y con doblez de corazón produce como una especie de oscuridad»[5]. Y desarrollando ese mismo pensamiento dice lo siguiente: «¿Buscas en tu vida alabanzas? Si las de Dios, haces bien; si las tuyas, obras mal; te detienes a mitad de camino[6]. Pero he aquí que eres amado, eres alabado; no te congratules cuando eres alabado; gloríate en el Señor cantando: Mi alma se gloría en el Señor (Sal 34 [33], 3; Lc 1, 47). ¿Predicas un buen sermón y es alabado tu sermón? No lo sea como tuyo; en ti no está el fin. Si en ti pones el fin, terminaste; pero no terminarás perfeccionándote, sino consumiéndote. Luego no sea alabado como originado de ti, como tuyo. (…) Cuando todas tus cosas sean alabadas en Dios, no ha de temerse que perezca tu alabanza, porque Dios no perece[7]. Luego pasa más allá de las alabanzas humanas»[8]. El buen cristiano, sobre todo el santo, hace continuamente el bien con intenciones y motivaciones buenas-sobrenaturales. Es decir, hace el bien por Dios y para Dios: por 43 amor o como acción de gracias a Él, para darle gloria, para cumplir su voluntad, para que sea Dios más conocido y amado, para extender el Reino de Cristo, etc. Esto nos pone de manifiesto que el ser humano en esta vida tiene que librar dos grandes guerras, que se componen de muchas batallas: 1ª) hacer el bien contra el mal; 2ª) hacer el bien por y para Dios contra nuestro egoísmo y contra esa derivación de la soberbia que es la vanidad. Ganar la primera guerra lleva consigo el estar a buenas con Dios, vivir en su gracia aun con muchos pecados veniales y defectos, sin llegar a una intimidad con Él; en esta situación se pierden muchos posibles méritos. El ganar la segunda guerra supone tener una gran amistad con Dios, practicar las virtudes en grado muy notable, tener una gran intimidad con Él, hacer acopio de muchos méritos aun sin intentarlo; así se llega a la otra vida con las manos llenas. Cuando esta segunda guerra se gana de una manera completa se llega a la santidad. Derivaciones y consecuencias No se ha de tener en cuenta tanto lo que hacemos cuanto la intención y el motivo con que lo hacemos. La intención y motivación de diferentes calidades es lo que valora a las obras y hace también que tengan más o menos mérito delante de Dios[9]. Más todavía: frecuentemente los buenos y los tibios, incluso los malos, hacen y padecen las mismas cosas. De aquí se sigue que no sean tanto las acciones ni los sufrimientos los que valoran y distinguen a unos y a otros, sino el motivo por el que obraron y sufrieron. Porque no hace al mártir la muerte violenta que padece, sino el motivo por el que la padece, es decir, por Cristo[10]. Puede haber dos señoras amas de casa, que han hecho en el conjunto de sus vidas más o menos lo mismo. Pero cuánta y cuál será la diferencia de aceptación por parte de Dios si una ha tenido malas intenciones y motivaciones y la otra las ha tenido buenas. Incluso habrá mucha diferencia si una las ha tenido habitualmente solo buenas-naturales y la otra ha llegado con frecuencia a las buenas-sobrenaturales. Pues, haciendo más o menos lo mismo, puede haber entre ellas tanta diferencia como la que existe entre una mala persona y otra buena; o bien, entre una persona corriente y normalita y una santa. Idéntica observación se puede hacer con respecto a dos empresarios, dos sacerdotes, dos religiosos, dos trabajadores, aun haciendo casi lo mismo unos son buenos, incluso santos, y otros son tibios y hasta malos. Y exactamente igual cabría decir de dos hombres que trabajan juntos en una misma fábrica o en una misma oficina, ganando el mismo sueldo, y los dos casados y con el mismo número de hijos. ¡Cuánta distancia moral y cristiana puede haber entre ellos según la apreciación de Dios! Y debido, sobre todo, precisamente a la diferente calidad moral y cristiana de sus intenciones y de sus motivaciones. Tus obras, pues, sean puras y agradables a los ojos de Dios, y lo serán siempre que procedan y vayan acompañadas de la sencillez de corazón. No te detengas, por tanto, solamente en lo que haces, sino atiende muy de veras a la intención y motivo que mueven tus acciones[11]. Sé sincero contigo mismo, no pienses en el relumbrón exterior 44 de tus acciones cuanto en la intención y motivaciones sobrenaturales que solo pueden surgir del interior del corazón atraído por el amor y la gracia de Dios. En consecuencia, «se nos invita a entrar en el interior dejando las exterioridades que se ofrecen a las miradas humanas. Entra en tu conciencia y pregúntala. Tienes intención de hacer el bien, pero, ¿qué es lo que te mueve a hacer ese bien? No atiendas a lo que se manifiesta fuera, sino a la raíz que está dentro de la tierra. ¿Se halla enraizado el egoísmo? Pueden tener tus acciones cara o apariencia de buenas obras, pero no pueden agradar a Dios, porque por dentro no son en realidad buenas obras sino malas. ¿Se halla enraizada la caridad? Entonces, estate seguro: de ahí no puede proceder nada malo sino todo bueno»[12]. Hemos de intentar, por tanto, con la ayuda de la gracia divina, que nuestras acciones tengan siempre como motivación la caridad, el amor a Dios y al prójimo. La caridad es la perfección de todas nuestras obras. Hacia esa alta cumbre hemos de tender con la ayuda de la gracia de Dios, Allí está la culminación de nuestra vida cristiana; nos hemos de esforzar continuamente por alcanzarla y cuando lleguemos a ella, hasta ser en nosotros una realidad habitual, habremos alcanzado la santidad. No te atasques en el camino, es decir, en las intenciones y motivaciones humanas y naturales; trata de vivir siempre tu vida cristiana por amor, solo por amor, que hace posible tu unión con Dios. Para mí unirme a Dios es bueno, dice el salmo (Sal 72, 28). Te uniste a Dios, terminaste el camino, llegaste a la antesala de la Patria, o estás ya en la Patria, en la vida bienaventurada, pues no harás allí otra cosa distinta de lo que es amar[13]. Por eso, aquí, ya en esta vida, «ama, y haz lo que quieras[14]. Si callas, clamas, corriges, perdonas; calla, clama, corrige, perdona movido por la caridad. Dentro está la raíz de la caridad; no puede brotar de ella mal alguno»[15]. La caridad puede llegar a discernir, a distinguir, los hechos buenos de los malos aunque sean muy parecidos y semejantes. Veamos el siguiente, luminoso y apasionado texto de san Agustín: «Ved que el Padre entregó a Cristo; Judas también lo entregó. ¿Acaso no aparece ser un hecho semejante? Judas es traidor. ¿Luego también lo es el Padre? Lejos, dices, de pensar tal cosa. Pero atiende, no lo digo yo, dice san Pablo que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros (Rm 8, 32). El Padre lo entregó, y Él también se entregó, pues dice el mismo apóstol: El que me amó, se entregó a sí mismo por mí (Gal 2, 20). Si el Padre entregó al Hijo, y el Hijo se entregó a sí mismo, Judas ¿qué hizo? Se hizo entrega por el Padre, se hizo por el Hijo, por Judas idéntica cosa se hizo; pero ¿qué distinción hay en que el Padre entrega al Hijo, el Hijo se entrega a sí mismo, y Judas, el discípulo, entrega a su Maestro? Que el Padre y el Hijo entregan por amor, y Judas por perfidia. Veis que no se ha de tener tanto en cuenta lo que hace el ser humano, sino la intención y voluntad con que lo hace. El mismo hecho ejecutan Dios Padre y Judas; al Padre le alabamos, a Judas le detestamos. ¿Por qué alabamos al Padre y detestamos a Judas? Alabamos el amor, detestamos la iniquidad. ¡Cuánto bien reportó al género humano la entrega de Cristo! ¿Acaso pensó Judas en esto al entregarle? Dios pensó en la salvación por la que fuimos redimidos. Judas atendió al precio por el que vendió al Señor. El Hijo pensó en el precio que dio por nosotros; Judas 45 en el que recibió al venderle. La intención diversa hizo diversos los actos. Siendo uno y el mismo acto, al medirle por las intenciones, vemos que uno de ellos debe ser amado, el otro condenado; uno ensalzado, el otro detestado. ¡Tanto vale la caridad! Ved que ella sola discierne, que ella sola distingue los hechos buenos de los malos»[16]. Dios nos pide sobre todo el corazón Querido hermano, querida hermana, enseña el obispo de Hipona, «Dios nos pide sobre todo el corazón; no te pide tanto tus obras cuanto el corazón. Busca el corazón, mira el corazón, es testigo en el interior; es amor que persuade, ayuda y corona; es suficiente que le ofrezcas la voluntad»[17]. No te angusties con la preocupación de hacer muchas buenas obras; porque con frecuencia no podrás; no te angusties tampoco con la obsesión de hacer obras muy grandes y muy importantes, porque casi con toda seguridad que tampoco podrás. Solamente has de tener un cuidado y una voluntad, esto es, la de hacerlo todo por Dios y para Dios, por amor a Él, solo por amor a Él. Que los otros amores no se interfieran en el amor a Dios, sino que sean ordenados y conducidos a este amor: «Porque menos te ama, Señor, quien ama algo contigo y no lo ama por ti»[18]. Es tal la importancia que Dios da a la buena voluntad que ponemos en hacerlo todo por Él, que ni siquiera le importa demasiado que nuestras obras sean perfectas o estén del todo concluidas. Acaso no se llega a realizar lo que se intentaba con buena voluntad, pero el Señor ve esa buena intención y nos anota esa obra en el libro de la vida como completamente ejecutada y acabada[19]. Como buen Padre que es, nuestros garabatos bien intencionados, hechos con amor a Él, los considera como si fueran obras maestras; y así, como a tales, nos da el premio. Demasiado sabe Él de nuestra debilidad, de nuestra frágil naturaleza; demasiado sabe el Señor que el ser humano es siempre en realidad un niño, que siempre tiene que estar aprendiendo, por su incapacidad de hacer grandes cosas y de hacerlas perfectamente bien. Un puente, una carretera, una comida, una plática, un escrito, una celebración, una conversación, la asistencia a un enfermo, un acto de solidaridad, una palabra de cariño, todo lo hacemos de un modo imperfecto, en el mejor de los casos. Es típico lo que nos sucede con la oración o en la celebración de un sacramento: la imaginación, la loca de la casa que decía santa Teresa[20], nos lleva a pensar con facilidad en cualquier cosa menos en lo que estamos haciendo. Pero si hemos puesto los medios y tenemos la buena intención de estar con Dios o encontrarnos con Cristo, y procuramos con buena voluntad que así sea, el Señor nos la considera como una oración bien hecha y como un sacramento bien celebrado. Es esta precisamente la gran lección de santa Teresa de Lisieux, proclamada doctora de la Iglesia en 1997: «Que el Señor quiere y espera de nosotros solo nuestro amor: Jesús, dice la santa, no pide grandes obras, sino solamente abandono y confianza en Él, agradecimiento y amor a Él. He aquí todo lo que Jesús exige de nosotros. No tiene necesidad alguna de nuestras obras, sino solamente de nuestro amor»[21]. Efectivamente, cualesquiera obras que podamos hacer, Él, si quiere, las podría llevar a término sin nosotros; pero el amor, nuestro amor, solamente se lo podemos dar cada uno 46 de nosotros. El amor, como es algo tan personal, solamente cada uno se lo puede dar. Cualesquiera obras buenas, de beneficencia en general, de ayuda a los necesitados, o a los afectados por las más temidas enfermedades, cualesquiera obras de ilustración de la fe o predicaciones o de asistencia en hospitales, orfanatos o asilos de ancianos, todo lo puede hacer Dios por medio de otros y sin nosotros, pero lo que nadie le puede dar es mi amor si yo no se lo doy. Otras personas le podrán dar su amor pero no el mío. Y no pensemos que esto para Dios es igual, es decir, que un amor puede ser sustituido por otro; no pensemos que a Él le da lo mismo, porque el amor de cada persona es único e intransferible. Preguntemos a una madre a ver si la ausencia o el desamor de un hijo puede ser sustituida y ser compensada por la presencia o el amor de los otros hijos. Nos dirá que no, que siempre tiene clavada en el corazón la ausencia o el desamor de aquel otro hijo. Pues bien, Dios que es nuestro Padre siente lo mismo: el amor del hijo que no le ama ese es el que echa en falta, y, ante Él, no puede ser sustituido por el amor de otro. ¿No es verdad que una madre, o un padre, es eso precisamente lo que más aprecian de cada uno de sus hijos, esto es, el amor? Pues lo mismo, pero más intensamente, hace Dios. Esto es consolador, pues solo con querer, con buena voluntad, poniendo en nuestras obras de cada día amor, hacemos continuamente algo que Dios aprecia como único y muy valioso para su corazón de Padre. Esto quiere decir que puede llegar a ser más santa, más agradable a Dios, una persona que no ha hecho en toda su vida sino cosas sencillas, sin importancia, pero con mucho amor, que otra que ha hecho cosas muy importantes dentro y para la Iglesia, como puede ser un gran predicador, pero que en ellas no ha puesto tanto amor como la otra. La primera será una perfecta desconocida para la gente, pero no para Dios, la segunda será muy famosa pero si no ha tenido tanto amor como la otra no estará tan arriba en el reino de los cielos, porque al final, nos dice san Juan de la Cruz, «seremos examinados sobre el amor»[22]. Esta actitud, esta manera de vivir la vida cristiana nos libera de ciertas tensiones psicológicas que nos vienen de la obsesión de hacer muchas obras buenas, muy grandes e importantes, y de hacerlas muy bien hechas, así como de ciertos escrúpulos que nos pueden venir de la inquietante pregunta sobre si podríamos haber hecho más obras buenas, de mirar nuestras relaciones con Dios como dependiendo de la calidad y cantidad de nuestras buenas obras y no del amor que con la gracia de Dios hemos puestos en ellas, y del amor con que Él siempre nos regala. En todo caso, nos liberaremos de preocupaciones, escrúpulos y tensiones si, además de poner el mayor amor a Dios en nuestras acciones, tenemos en cuenta que el Señor siempre nos ama; y aunque nuestras buenas acciones fallan con facilidad porque están afectadas por nuestra imperfección y debilidad, el amor de Dios no falla porque depende de su bondad inagotable e infinita. Es muy importante que impregne todo nuestro ser la convicción de la gratuidad del amor de Dios para con nosotros que san Agustín nos enseña, esto es, que Dios no nos ama por nuestra bondad, sino por la suya. Si nos amara Dios por nuestra pobre bondad estaríamos perdidos, pero como nos ama por la suya, estamos siempre salvados, siempre que queramos: «Nosotros hemos llegado a amar porque hemos sido 47 amados. Don es enteramente de Dios el amarle. Él, que amó sin haber sido amado, lo concedió para ser amado»[23]. Así es como el hacer todo por amor a Dios, sin preocuparnos demasiado de lo demás, es fuente de alegría, de paz y de progreso en la vida espiritual. También de tranquilidad y serenidad, puesto que aunque los resultados de nuestros trabajos no tengan, según la opinión de los humanos, el resultado apetecido y esperado, estaremos satisfechos y en paz si los hemos hecho por Dios. Los fracasos entonces no perturbarán nuestro ánimo, puesto que nuestro deseo y voluntad se han cumplido, esto es, el haberlo hecho todo por Dios y para Dios. Así es como alcanzaremos el cuarto grado de ascesis, orientando, elevando y centrando las intenciones y las motivaciones de las actividades diarias por amor hacia Dios, hasta Dios y en Dios. [1] Cf. Camino de perfección, 15, 3. [2] Cf. De civ. Dei 14, 13, 1. [3] De s. Dom. 2, 1, 1. [4] Es la función de la conciencia moral. [5] De s. Dom. 2, 13, 46. El último párrafo de este texto describe la intención moralmente mala. [6] No llegas al fin que es tener a Dios como motivo y centro de tu vida. [7] No pereciendo Dios, a quien en este caso van dirigidas las alabanzas, tampoco perecen estas, a diferencia de las dirigidas al ser humano, que perecen con él. [8] In Io. ep. 10, 5. [9] Cf. Id. 7, 7. [10] Cf. Ep. 93, 2, 6. [11] Cf. De s. Dom. 2, 13, 45. [12] In Io. ep. 8, 9. [13] Cf. Id. 10, 5. [14] Id. 7, 8. Esta célebre sentencia de san Agustín contiene el auténtico imperativo categórico moral cristiano, que se diferencia del aristotélico, del estoico, del sartriano y, del más famoso de ellos, el kantiano: «Obra de tal manera que tu conducta pueda servir de modelo a toda la humanidad». Este no deja de contener un cierto matiz de soberbia. [15] Id. [16] Id. 7, 7. [17] En. in ps. 134, 11. [18] Conf. 10, 29, 40. [19] Cf. S. 18, 5. [20] Santa Teresa de Jesús, Vida, 17, 7. [21] Santa Teresa de Lisieux, Carta del 13 de septiembre de 1896 a Sor María del Sagrado Corazón. [22] San Juan de la Cruz, Dichos de Luz y Amor, 59. [23] In Io. ev. 102, 5. 48 5. LA GRACIA DE DIOS: I. GRACIA ACTUAL Hasta ahora se han expuesto los elementos ascéticos de la vida espiritual, es decir, sus cimientos, la base e instrumentos de la misma. Ahora vamos a exponer lo que es propiamente esa vida espiritual, que estudia la teología espiritual, y siempre bajo la guía de san Agustín. Pues bien, ninguno de los medios ascéticos antes expuestos, así como tampoco los valores cristianos que tienen que convertirse en vida en nosotros, se pueden poner en práctica si no es con la ayuda de la gracia de Dios. San Agustín, el Doctor de la gracia, abunda en este dato fundamental de la vida cristiana. El Dios de la gracia como luz para la inteligencia humana La gracia a que nos vamos a referir ahora es la gracia actual, es decir, la ayuda interior que Dios nos da para superar el mal y hacer el bien. Tiene diversas variantes, según la forma de esa ayuda y según las facultades humanas a las que positivamente afecta. La gracia, en primer lugar, es como una luz que ilumina la inteligencia. A Dios nadie le ha visto jamás (Jn 1, 18). Nadie puede ver a Dios sin morir (cf. Ex 33, 20), porque en esta vida no se dan las condiciones necesarias para poder ver a Dios; por otro lado, la inteligencia humana, ella sola, no es capaz de conocer directamente a Dios. Pero si no conocemos a Dios más que de una manera tan escasa, difícil e indirecta como permite la pequeña inteligencia humana, entonces estamos en una situación bastante desgraciada, puesto que en el conocimiento y el amor del sumo bien que es Dios está nuestra felicidad y salvación[1]. Pero Dios se compadeció de los humanos, y, además de profetas y grandes hombres religiosos, envió, esto sí que es estupendo, a su mismo Hijo para enseñarnos cómo es Él. Por eso el cristiano conoce a Dios por medio del Hijo, que nos ha contado con suficiente claridad y con parábolas muy hermosas cómo es Dios. Los filósofos se habían estrujado la cabeza para averiguar cosas de Dios; pocas son las que acertadamente averiguaron; pero vino Jesús, el Hijo de Dios, que ha visto y que ve a Dios, y nos ha dicho cómo es Dios. Así tenemos información sobre Dios que proviene de una fuente que no puede ser más directa: el mismo Hijo de Dios que también es Dios. El contenido de sus enseñanzas se transmiten por medio de la fe, que es un regalo que nos hace el Señor. Para darnos 49 este don, «la Verdad misma, Dios, el Hijo de Dios, tomando la naturaleza humana sin perder nada de Dios, fundó y estableció la fe, a fin de que el ser humano tuviera en el Hombre-Dios un camino hacia el Dios del hombre»[2]. ¡Cuánto debemos admirar esta sabiduría del Señor y cuánto le debemos agradecer esta bondad! Pero, ¡atención!, aún hay más dificultades que tienen su origen en la mala conducta del ser humano: esta comunicación del Hijo de Dios no podrá llegar hasta nuestra mente si no se superan los inconvenientes que provienen del debilitamiento del conocimiento humano causado por el pecado[3]. El pecado ha hecho a la mente humana menos apta para conocer las verdades referentes a Dios que para otras cosas. Cada ser humano es muy complicado, pero no deja de llamar la atención el hecho de que algunas personas muy inteligentes para las cosas y ciencias humanas sean bastante torpes para conocer las referentes a Dios. Eso es efecto del pecado personal o de la mentalidad de la sociedad que se ha ido enrareciendo por el ambiente generalizado de inmoralidad y por el fenómeno de la secularización. Y es que el pecado entenebrece y debilita el ojo interior humano que es la inteligencia, y entonces ve o conoce las verdades de Dios con más dificultad y con más probabilidad de caer en el error. ¡Pobre humanidad! Pero este problema también lo soluciona Cristo dándonos las gracias interiores, que, como si fueran luces espirituales, iluminan nuestra mente para que, lo que Cristo nos ha revelado sobre Dios por medio de la fe, llegue hasta dentro de nuestra inteligencia, y así conozcamos a Dios, obtengamos las consecuencias convenientes en nuestra vida de personas humanas, hagamos el bien y alcancemos la vida bienaventurada. Para darnos estas gracias interiores iluminativas Cristo se hizo nuestro Maestro, nuestro Maestro interior: «Los maestros humanos dan ciertas ayudas y amonestaciones externas a los discípulos para que aprendan. Pero el que enseña dentro de los corazones tiene su cátedra en el cielo. Por eso dice en el Evangelio: Pero vosotros no os dejéis llamar maestros, porque uno es vuestro Maestro, Cristo (Mt 23, 8). Os hable Él interiormente, ya que ningún hombre está allí; pues, aunque alguno esté a tu lado, nadie está en tu corazón. Que no haya nadie en tu corazón, sino Cristo el Señor. Su unción esté en el corazón para que no se halle sediento en la soledad y sin fuentes por las que sea regado. Luego el Maestro interior es quien enseña, Cristo es el que instruye, su inspiración enseña. Donde falta su instrucción y su unción inútilmente suenan las palabras al exterior de cualquier predicador»[4]. Esta enseñanza de Cristo en forma de iluminación, que realiza en su nombre el Espíritu Santo, se da continuamente. En cualquier momento del día nos viene un buen pensamiento, una luz a la inteligencia, que nos hace ver lo razonable y conveniente que es el bien, lo bueno que es Dios, la bondad y sabiduría de su Hijo y otras cosas referentes a la verdad de la fe cristiana y a la bondad de Dios. Pues bien, eso es obra del Maestro interior; a nosotros nos puede parecer que es cosa nuestra, pero no, es obra del Maestro interior que es Cristo. También sucede que ciertas verdades de la fe, que las hemos oído muchas veces, cobran de pronto en nuestra mente una fuerza de convicción, un brillo especial, como si fuera un chispazo de luz espiritual, que hasta ese momento nunca habíamos percibido; por eso, hasta entonces nunca nos habíamos dado cuenta de lo 50 hermosa, buena y convincente que era y es una determinada verdad del cristianismo. Pues bien, también eso es obra del Señor, que es nuestro Maestro interior. Son las gracias en forma de iluminación de cada una de nuestras inteligencias, que nos regala Cristo con mucha frecuencia; esto, si no hay demasiado ruido en nuestro interior, puede ocurrir varias veces en un solo día. ¿Le damos gracias al Señor por tanta bondad y generosidad para con nosotros? ¡Cuántos seres humanos están muy necesitados de estas iluminaciones!, pero sus ojos interiores no están dispuestos para recibirlas. Y unos, mucho, y otros, mucho más, todos estamos necesitados de las luces interiores que nos da la gracia de Dios. Todos estamos acechados por ofuscaciones de la mente, que la oscurecen y que nos pueden llevar a formar juicios y a tomar decisiones equivocadas y perjudiciales para nuestra vida humana y cristiana. Más todavía: en bastantes ocasiones, en ciertas situaciones complicadas, no sabemos qué es lo que nos conviene, cuál es la opción y el camino que hemos de seguir para nuestro mayor bien. Otras veces, sí que lo sabemos, porque nos lo dice la voz de la conciencia, pero obcecados por una seductora pasión, tomamos caminos en la vida que nos alejan de Dios; a veces, hacemos daño a otras personas, y siempre nos hacemos mucho daño a nosotros mismos. Por eso, querida hermana, querido hermano en Cristo, te aconsejo que digas muchas veces conmigo esta hermosa oración de san Agustín: «¡Oh Verdad, Cristo, luz de mi corazón, que no me hablen mis tinieblas!»[5]. Y es que todos llevamos tinieblas dentro: el egoísmo, la soberbia, la vanidad, la envidia, la lujuria, el rencor, la desmesurada valoración y el excesivo apego a los bienes de este mundo, la poca estima y poco afecto a las cosas de Dios y a los bienes espirituales y eternos, así como la incomprensión y torcida interpretación de las palabras y acciones del prójimo, toman carta de naturaleza con facilidad en nuestra mente y en todo nuestro ser, afectado por el pecado original y por nuestros pecados personales. Todo eso son tinieblas, contra las cuales volvemos a decir: «¡Oh Verdad, Cristo, luz de mi corazón, que no me hablen mis tinieblas!» Conviene no olvidar nunca para no ser desagradecidos al Señor que, tanto la fe como esas gracias iluminativas que disipan nuestras tinieblas, son un don gratuito de Dios, que Él nos da única y exclusivamente por su bondad, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo: «Porque el ser humano es tierra, y a la tierra ha de volver (Gn 3, 19). El hombre debe presumir de Dios, y esperar por tanto, ayuda de Él, no de sí mismo. Mas la tierra no se llueve a sí misma ni se ilumina a sí misma. Como la tierra, pues, espera del cielo la humedad y la luz, así el ser humano debe esperar del cielo la misericordia, la luz y la verdad»[6]. La fe como luz y confianza debidas a Cristo Cuando la persona humana acepta la luz de la verdad, que es Cristo, se produce en ella la realidad sobrenatural de la fe. Y la fe se compone de afirmaciones que nuestra mente acoge como verdades porque se consideran como provenientes de Dios. Tiene, pues, la fe una dimensión cognoscitiva perteneciente a la inteligencia. Pero tiene otro aspecto 51 muy importante, que hemos olvidado bastante, y es el de la confianza en Cristo, que surge de la voluntad y del corazón: «Importa mucho distinguir entre creer en la existencia de Cristo y creer en Cristo. La existencia de Cristo también la creyeron los demonios, y, con todo eso, los demonios no creyeron en Cristo. Cree, pues, en Cristo quien espera en Cristo y ama a Cristo. Porque, si uno tiene fe sin esperanza y sin amor, cree que hay Cristo, pero no cree en Cristo. Ahora bien, si alguien cree en Cristo, Cristo viene a él y en cierto modo se une a él, y queda hecho miembro suyo, lo cual no es posible si a la fe no se le unen la esperanza y la caridad»[7]. Así que, hermano, hermana, no solo has de creer todas las verdades que la fe te enseña; hace falta algo más, y por cierto muy importante; hace falta que tengas una total confianza en el Señor. No solo has de creer lo que Él nos ha revelado, sino que también has de confiar en su bondad amorosa, en su salvación, en su providencia y cuidado, esmerado y delicado, que tiene y tendrá para contigo a lo largo de toda tu vida: «Porque la fe en Cristo consiste en creer que Él justifica al impío; es creer que Él es el Mediador, sin el cual no nos reconciliamos con Dios; es creer que Él es el Salvador, que vino a buscar y a salvar lo que había perecido (cf. Lc 19, 10); es creer en el que dijo: Sin Mí nada podéis hacer (Jn 15, 5)»[8]. Todo lo que Dios nos ha revelado por Cristo es verdad; pero la fe implica también una experiencia interior afectiva: «Hemos sido alabados porque no vimos y creímos en Él sin haberlo visto[9]. Pues a Cristo también los judíos lo vieron. No es gran cosa ver a Cristo con los ojos de la carne; lo grande es creer y confiar en Cristo con los ojos del corazón»[10]. Pero, ¿es que el corazón tiene ojos? Los ojos del corazón son la confianza plena en el Señor, que no solamente cree lo que nos revela sino que también vive con la absoluta confianza de que nos ama. Tú confía en que el Señor cuida de ti, porque te ama; y te ama, no con amor dividido y disminuido porque ama a todos, no; te ama a ti como si solo a ti te amase, como si solo tú ocuparas el cariño de su corazón de Padre. Fuera, pues, lejos de ti esos miedos, quizá angustias, sobre lo que será de ti: si te verás abandonado y olvidado, si te sucederán malas cosas, tales como enfermedades, accidentes, desgracias tuyas o de tu familia. Si tuvieras plena confianza en el Señor, nada de todo esto te debería preocupar. Porque aunque llegaran a suceder, con la ayuda de su gracia poderosa todo lo podrás superar y de todo podrás obtener muchos bienes. No un tipo de bienes que son los que aprecia el mundo, sino otras clases de bienes muy superiores, que son los que aprecia Dios. Pobrecitos, los seres humanos, quisiéramos controlar los sucesos imprevistos para evitar que nos acontezca algo malo; pero frente a lo pasado, que ya es irremediable, y lo presente, que apenas lo podemos controlar, a lo que más miedo tenemos es al futuro, porque nada o casi nada podemos hacer para prevenir los acontecimientos que nos pueden hacer daño, mucho daño, incluso el tremendo daño de la muerte. Pero tú, no temas, di con el salmo: En tus manos, (Señor) están mis azares (Sal 31[30], 16). Tú no puedes controlar los acontecimientos futuros, que para ti suceden por azar y escapan a tu previsión y control, pero Él, el Señor, sí los puede controlar. Para su inteligencia y poder no existe el azar, ni el fatalismo, ni el hado; si confías en su bondad, en el amor que a ti te tiene, tampoco deben existir para ti. Apartemos, pues, el azar y los oscuros y malos 52 presagios de nuestra mente; fuera todo eso y confiemos en el poder, la inteligencia y el amor de nuestro Padre, Dios. El Dios de la gracia como bien para el ser humano La persona humana es un permanente e insaciable hambriento del bien. En el bien encontramos la felicidad, que es lo que más deseamos. Y para que esta felicidad sea perfecta necesitamos la posesión de Dios, que es la suma y culminación de todos los bienes. Si esto no lo conseguimos se produce en nuestro interior una soterrada, triste y honda insatisfacción, según el célebre pensamiento de san Agustín: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti»[11]. La energía con que el ser humano tiende hacia el bien, y que le acompaña siempre, lo mismo que su deseo de felicidad, es el amor, que proviene de la voluntad y de los sentimientos. Y es que el amor es a modo de la gravedad del alma. Cualquier opción que tome la persona, siempre es llevada por un amor, sea bueno o malo: «Mi peso es mi amor; él me lleva doquiera soy llevado»[12]. Así, pues, el amor puede ser moral o inmoral, ordenado o desordenado. El santo vive las virtudes movido por el amor a Dios y a los hermanos. Por el contrario, al codicioso lo arrastra el amor al dinero, a las riquezas; al lujurioso lo arrastra el amor al placer sexual; al egoísta, el amor de sí mismo, etc. Así que hay amores buenos y amores malos, o lo que es lo mismo, amores ordenados y amores desordenados. Los malos se condensan en el egoísmo, y los buenos o rectos, en el amor cristiano o caridad[13]. Pero, para amar ordenadamente se necesita que el alma, el corazón, donde radica el amor, tenga salud espiritual, de la cual carece el ser humano abandonado a sus reducidas fuerzas espirituales y malas inclinaciones. Si no recurrimos a Dios, ¡con cuánta facilidad caemos en los pecados y en los vicios!; no tanto en los que son contrarios a nuestro modo de ser, pero sí en los que nos son afines. Quiero decir, por ejemplo, que el de temperamento colérico suele ser trabajador y responsable, pero cae fácilmente en la ira y en la impaciencia; el flemático, al contrario, difícilmente se enfada, pero suele ser perezoso y no demasiado responsable. El egoísta suele ser buen administrador de sus bienes y hasta puede que ahorrador, pero es impasible y cruel ante las necesidades del prójimo. Hay personas muy inclinadas al placer sexual y les es difícil mantenerse castos, pero hay otras más frías en este aspecto a los que les cuesta menos; el rencoroso no suele tomar la iniciativa ofendiendo a los demás, pero si recibe alguna ofensa tiene el corazón muy duro para perdonar. Pues bien, necesitamos la gracia de Dios, pero no mucha para portarnos bien frente a los pecados y vicios que no van con nuestro temperamento y carácter; pero necesitamos mucha gracia de Dios para vencer las tentaciones que nos impulsan a las actitudes y acciones malas que sintonizan con nuestro modo de ser. Si entonces no estamos unidos a Dios para que nos dé con su gracia una especial fuerza interior, nos desmoronamos, nos caemos, nos hundimos; hasta como seres humanos nos vamos deteriorando, ya que «si no me mantengo en Él (en Dios), tampoco podré mantenerme en mí»[14]. Por eso, en toda la inmensa tarea de vencer los vicios y practicar las virtudes «no te manda Dios 53 cosas imposibles, pero al imponer un precepto te manda que hagas lo que puedas y pidas lo que no puedas»[15]. Es lo que todo cristiano debe hacer continuamente. Siempre que sientas una fuerte tentación hacia el mal, siempre que te sientas sin fuerzas para hacer el bien al que te urge tu conciencia, con la boca cerrada y el corazón abierto, en seguida, dile a Jesús con total sinceridad y con todo tu ser: Señor, Jesús, Dios mío, ayúdame, corre, corre, ven en mi auxilio (cf. Sal 70 [69], 2). Y de inmediato sentirás la ayuda de su gracia, te lo garantizo; mejor, te lo garantiza Él. De inmediato sentirás que el atractivo de la tentación ha disminuido, que, al contrario, el atractivo de la virtud ha aumentado y que ahora te parece más hermosa, más digna de ser puesta en práctica. Sentías la tentación como una fuerza invencible frente a la que nada podías hacer, pero has invocado al Señor y, de pronto, así, rápidamente, la situación cambia por completo: ya te sientes fuerte contra el mal, te sientes con fuerza para practicar la virtud, incluso, por ejemplo, te sientes capaz de perdonar a tus enemigos, lo cual se te hacía un imposible, o te sientes con ánimo para desechar una tentación contra la castidad, que parecía como una ola gigantesca que te iba a tragar y arrastrar. La gracia de Cristo puede más que cualquier tentación y más que nadie, incluyendo al diablo. San Agustín, que tan intensamente lo había experimentado en su vida, nos dice que la gracia de Dios es omnipotente. Prueba, y verás que es así. Es curioso: nosotros solitos, con nuestra libertad, podemos hacer el mal, cometer toda clase pecados y de caer en toda clase de vicios, pero para vencer el mal y las tentaciones, para hacer el bien, para practicar las virtudes necesitamos de la ayuda de la gracia de Dios. El mismo Cristo nos dice que sin Él nada podemos hacer (cf. Jn 15, 5).Y comenta san Agustín: «Luego, sea poco, sea mucho, no se puede hacer sin Aquel sin el cual no se puede hacer nada»[16]. Pues bien, esto es debido a que hacer el mal conlleva el ir la persona hacia abajo, hacia su degradación, incluso hacia la nada[17]; por eso es tan fácil. Pero hacer el bien es ir hacia arriba, es crecer por dentro, es crecer en nuestro ser personal. Esto es muy difícil, imposible para nosotros, porque es como una creación añadida a lo que éramos antes. Por tanto, necesitamos del que nos dio el ser, de Dios, para crecer en el ser, en nuestro ser de personas cristianas[18]. La vuelta a la casa del Padre con la ayuda de la gracia Para iniciar el camino de vuelta a Dios es preciso que se haga patente al hombre lo monstruoso de su enfermedad cuando es pecador, cuando sus amores son desordenados, que se dé cuenta de lo mal que le va lejos de Dios; que comprenda que tiene necesidad de Cristo, no solo en cuanto Maestro, sino también como ayudador; para que no le domine ya la iniquidad y sea sanado de ella acogiéndose al socorro de la divina misericordia, para que así, donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia (Rom 5, 20), no por los méritos del pecador, que no los tiene, sino por los auxilios del ayudador, de Cristo, que sí tiene méritos infinitos[19]. Así, pues, la gracia ayuda a la voluntad humana para que quiera el bien; más aún: cambia el corazón humano para que ame el bien que antes le repugnaba o se le hacía 54 muy difícil de practicar[20]. La gracia de Cristo capacita a la persona para hacer el bien, renovando su interior y grabando en él la justicia, la amistad con Dios, que había sido destruida por el pecado[21]. En efecto, «por la gracia nos viene la curación del alma de las heridas del pecado; por la curación del alma, la libertad del albedrío; por el libre albedrío el amor de la justicia, y por el amor de la justicia, el cumplimiento de la ley de Dios»[22]. Esta prodigiosa transformación la realiza el «Espíritu Santo por cuya gracia somos justificados, y cuya fuerza espiritual hace que nos deleite la abstención del pecado, en lo cual consiste la perfecta libertad frente al mal; del mismo modo que sin este Espíritu Santo deleita el pecado, que engendra esclavitud»[23]. Así, pues, la gracia, entre otras cosas, es un deleite que Dios pone en la voluntad y en el sentimiento para que el ser humano pueda saborear la dulzura del bien, como dice san Agustín: «Luego la gracia es una bendición de dulzura, que hace que nos deleite, deseemos y amemos lo que Dios nos ha mandado»[24]. La gracia divina no nos obliga, no nos violenta desde fuera de nuestra libertad para hacernos cumplir los mandamientos. Dios respeta siempre la libertad que Él nos dio. Dios con su gracia actúa desde dentro de nuestro ser y en conformidad con las leyes internas de la libre voluntad que ha sido creada por Él para la verdadera felicidad, que se encuentra en el sumo bien que es Él, su Creador. Ese es el camino escondido y misterioso que Dios sigue para poner alegría y atractivo en la misma acción y cosas que en otra situación vital nos producían contrariedad y rechazo. He aquí la explicación magistral que sobre este punto nos da el Obispo de Hipona: «Pues si al poeta le plugo decir a cada cual le arrastra su propio deleite [25]; no la necesidad y la fuerza, sino el deleite; no la obligación, sino el gusto, ¿con cuánta más razón debemos decir nosotros que es atraído a Cristo el que se deleita con la verdad, el que se recrea con la verdadera felicidad, el que se complace con la justicia, el que pone sus delicias en la vida eterna, porque todo esto junto es Cristo?»[26]. La suave y fuerte influencia de la gracia cambia a las personas cambiando sus corazones. Entonces es cuando se dan esos milagros asombrosos de la gracia que son las conversiones de algunos grandes santos. Con pasión y hondura siente y describe la suya san Agustín: «Oh qué dulce fue para mí carecer de las dulzuras de aquellas bagatelas, las cuales cuanto más temía antes perderlas, tanto más gustaba ahora de dejarlas. Porque tú las arrojabas de mí, ¡oh verdadera y suma dulzura!, tú las arrojabas, y en su lugar entrabas tú, más dulce que todo deleite, aunque no a la carne ni a la sangre; más claro que toda luz, pero al mismo tiempo más interior que todo secreto; más sublime que todos los honores, aunque no para los que se subliman sobre sí. Libre estaba ya mi alma de los devoradores cuidados del ambicionar, adquirir y revolcarse en el cieno de los placeres y rascarse la sarna de sus apetitos carnales, mientras que ya me gozaba en conversar contigo, ¡oh Dios y Señor mío!, mi claridad, mi riqueza y mi salvación»[27]. Cuando estamos apegados a un determinado vicio no nos imaginamos que pudiera llegar un momento en que la gracia de Dios sustituya el gusto de esa mala afición por un gozo muy superior encontrado en la virtud contraria a ese vicio. Esta es la prodigiosa y 55 admirable metamorfosis realizada por la gracia de Dios. Déjate cambiar por la gracia de Dios, no resistas, no te opongas a su acción. En vez de poner obstáculos a la misma, corresponde con generosidad a su benéfico influjo. Di que sí al Señor en todo lo bueno que interiormente te sugiera; llevado por la gracia como por una brisa suave pero fuerte, llegarás a ser el cristiano que el Señor quiere de ti, alcanzarás la santidad. Por falta de gracia no dejarás de ser santo, sino por tu falta de generosidad. Si es verdad que sin la gracia de Dios no podemos vencer el mal y hacer el bien, también es cierto que es necesaria nuestra colaboración. Nos lo dice también san Agustín: «Quien te hizo sin ti no te justificará sin ti; luego te hizo sin tú saberlo, pero no te justifica sin tú quererlo»[28]. Porque «la justicia de Dios puede existir sin tu voluntad, pero no puede existir en ti al margen de tu voluntad»[29]. La verdadera libertad, un precioso regalo de la gracia de Dios Hay una dimensión del profundo cambio realizado por la gracia en el ser humano, que san Agustín descubre, aprecia y describe para todos los tiempos, incluidos, y de un modo especial, los nuestros. Me refiero a su visión sobre la auténtica libertad del ser humano, de la cual tiene un concepto muy rico y muy profundo. En gran parte se contrapone a la pobre idea de libertad que se tiene y que se vive por parte de la sociedad actual. El hombre está dotado de una capacidad natural de elección, que los filósofos llaman libertad física, y que san Agustín suele llamar libre albedrío. Muchas personas de nuestro tiempo usan de esa natural capacidad de elección para vivir una libertad que consiste casi exclusivamente en la ejercida en el ámbito político (¡estamos en democracia!), en hacer lo que a uno le apetece, en actuar de un modo independiente y no estar sujeto a nadie. Es la libertad común a todo ser humano, que, así vivida, es abusiva en algún sentido y reducida a su mínima expresión en otro[30]. A esta libertad, cuando no se ejerce conforme a los valores morales y la persona vive así dominada por el mal moral o pecado, la llama san Agustín simple libertas minor (= libertad menor); como si intentara hacer frente a la mentalidad actual que tanto magnifica esa forma de libertad. Para el pensador africano hay otra clase o, mejor, otro grado superior de libertad, esto es, la que él llama libertas maior (=libertad mayor), que es la verdadera libertad[31]. De esta dice que es la «gran libertad»[32] que, cuando llega a un notable desarrollo, lleva consigo «la verdadera libertad consistente en la alegría del bien obrar»[33]; lo cual es un don de la gracia de Dios[34]. No se da en el hombre cautivo por el pecado[35]. Es una libertad no exterior, sino interior. Construye a la persona humana desde y por dentro. Del libre albedrío o libertad física, dice que se basta para obrar el mal, pero que es débil, incapaz e insuficiente para hacer el bien[36]; que «sus fuerzas fueron grandes en el momento de la creación del hombre, mas se perdieron por el pecado»[37]; que, a pesar de todo, es un don natural de Dios al hombre en virtud de su creación[38]; y que, aunque se debilita, no se pierde por el mal uso que de ese libre albedrío se hace a causa del pecado[39]. La libertas minor es la libertad meramente externa, que coincide con una esclavitud 56 interior respecto de las negatividades morales, esto es, el pecado; lo cual impide el verdadero desarrollo del ser personal. En efecto, estas personas, que viven según «la libertad menor», puede que sean grandes por fuera, en la opinión de las gentes, incluso en algunas cosas de por sí valiosas, como la ciencia o el arte, pero son enanas por dentro debido a su raquitismo moral: egoísmo, injusticia, soberbia, lujuria, etc. En resumen: es una libertad meramente externa. Construye a la persona humana solo por fuera; le da figura pero no ser. Esto expuesto, podemos comprender las frases paradójicas, impactantes, que san Agustín dice de la libertad, y que tienen, sin duda, un sentido profundo de verdad. Bien entendido, habría que decir que, para el Obispo de Hipona, el que es esclavo (de Dios) es libre, y el que es libre (de Dios) es esclavo. El que es meramente libre según la libertad física, esto es, el que hace mal uso de la libertad en el ámbito moral y desemboca en la «libertad menor», es esclavo del pecado y libre del bien[40]. A la inversa, si gozamos de la libertad grande, que es la verdadera, seremos siervos del bien y libres de la esclavitud del pecado[41]. Porque «junto al Señor es libertad la esclavitud. En donde no sirve la necesidad, sino el amor, es libre la esclavitud»[42]. Por eso dirá en otro lugar que «la ley de la libertad es la ley de la caridad»[43]. Eso es debido a que el amor de Dios al ser humano y de este a Dios es el origen y fuente de esa maravillosa libertad[44]. En resumen: la primera era una libertad esclava; la segunda, es una esclavitud libre. En consecuencia: «solo el justo, es decir, el hombre bueno, es libre»[45]. Ahora podemos entender bien a san Agustín cuando dice que «un hombre bueno, incluso cuando es esclavo, es libre. Un hombre malo, incluso aunque sea rey, es esclavo; no de los hombres, sino, lo que es peor, de tantos dueños cuantos vicios tiene»[46]. El primero, padece una esclavitud exterior, periférica, pero goza de una libertad interior, en cuanto que no es esclavo de las malas costumbres y vive según la verdad y la realidad de una vida auténtica y como corresponde a su condición de criatura racional de Dios[47]. El segundo, goza de una libertad externa, pero es un pobre hombre. Porque, zarandeado por sus pasiones, que lo llevan muchas veces a hacer lo que menos le conviene, y que lo dominan hasta convertirlo en un guiñapo, vive instalado en la mentira de una vida que no conduce sino a la amargura de su fracaso existencial: aquello a lo que ha entregado todas sus energías, proyectos e ilusiones, se disipa, a causa de la voracidad del tiempo, en el vacío de la nada. La auténtica finalidad de la libertad es hacer libremente el bien La verdadera libertad, pues, no consiste en hacer lo que nos apetece, sino en hacer lo que tenemos que hacer porque libre y responsablemente lo queremos así[48]. Es la responsabilidad en libertad, en la que con nuestros actos libres hacemos el bien, lo que lleva consigo la realización de nuestro ser personal. También podemos entender ahora este otro pensamiento del santo: «Una cosa es estar en la ley (de Dios), y otra, bajo la ley; el que está en la ley, obra según ella; el que está bajo la ley, es forzado a obrar por ella. Por tanto, aquel es libre, y este, un esclavo»[49]. 57 Cuando se asumen y viven los valores indicados (no contenidos) por las normas morales, estas no pesan sobre la persona, sino que la liberan de sus negatividades, y le dan fuerza para construir la realización personal propia y ajena. Es lo que llaman algunos pensadores actuales, filósofos y teólogos, la libertad para [50]. Es la que capacita para la entrega generosa a los demás, llevando a cabo ciertos ideales, valores y bienes en favor de las otras personas, así como de la sociedad. Una persona así es auténticamente persona, es persona genuinamente adulta, es una persona que ha alcanzado su madurez. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, también paradójicamente, nos dice el Hiponense que «la libre voluntad será más libre cuanta más sana. Y tanto más sana cuanto más subordinada a la misericordia y gracia divinas»[51]. Para el hombre actual es muy difícil de entender y, sobre todo, de aceptar esto. Pero la lógica de san Agustín es inapelable: Dios ha dado al ser humano la voluntad para que haga libremente el bien[52]; por tanto, cuanto más y con mayor facilidad hace el bien, que es su finalidad natural, tanto más fuerte, más robusta, es decir, más sana, es la libre voluntad[53]. Y en ese caso su libertad será más grande, puesto que estará libre de las esclavitudes y obstáculos que le impiden o dificultan realizar su fin natural. Ahora bien, esto es lo mismo que hacer la voluntad de Dios, esto es, subordinarse a Dios; por eso, al aumentar su subordinación a la voluntad divina, más y mejor manifiesta su robusta salud; ya que obtiene su objetivo de una manera cada vez más perfecta y eficaz; lo cual es debido a que, a la vez que aumenta la suave y constructiva influencia de Dios en ella, va disminuyendo la destructiva del mal moral o pecado en todas sus dimensiones y consecuencias. Podríamos decir esto mismo esquemáticamente: voluntad que hace el bien = voluntad sana = voluntad libre = voluntad subordinada a Dios = verdadera libertad y felicidad. Esto último, repetimos, es lo que más difícilmente acepta el hombre moderno. No se advierte que la voluntad subordinada a Dios es precisamente lo único que permite la más auténtica libertad, que conduce a la realización y madurez personal en la paz, la serenidad, incluso, la alegría, la felicidad posible en este mundo. Viene a ser la quietud del alma, siquiera relativa, es decir, la que se puede alcanzar en este mundo[54]. Puesto que así se libera la persona de toda servidumbre ajena a sí misma; porque así se da una identificación entre el plano del hacer [55] y lo que la persona humana es en el plano más profundo de su ser: una criatura de Dios hecha para Él. Cuando se da esa identificación entre su hacer y ese su ser más profundo, entonces la persona no se limita a tener o hacer cosas, sino que alcanza a ser con su libertad lo que es por naturaleza: persona. En esto consiste la madurez personal. La otra alternativa que tenemos en la vida es vivir la mera «libertad menor», que viene a ser el libertinaje, más o menos acentuado, que evita la servidumbre con respecto a Dios; pero cae en la esclavitud del mal moral o pecado; que no conduce, en definitiva, a nada, sino a la frustración personal en la amargura, la intranquilidad y el hastío. Viene a ser la inquietud y vaciedad del alma, más o menos intensa. Todo lo dicho en este apartado se condensa en la célebre sentencia agustiniana: «Nos hiciste, Señor, para Ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en Ti»[56]. 58 Pero no seríamos fieles al pensamiento de san Agustín si no advirtiéramos encarecidamente que la verdadera libertad (libertas maior), no está al alcance de las solas fuerzas de la voluntad humana. Esta, como repite tantas veces el Doctor de la Gracia, necesita de la ayuda de Dios para ser realmente libre, para alcanzar y vivir esa magnífica libertad que nos ha descrito[57]. Lo resume en este texto, que cita un pasaje de san Juan en el que se inspira toda la doctrina expuesta: «Lo que fue perdido por propio vicio (la libertad) solo puede ser devuelto por aquel que pudo darlo. Por lo que dice la Verdad: Si, pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres (Jn 8, 36). Es lo mismo que decir que si os da la salvación entonces verdaderamente seréis salvados. Por consiguiente, es Libertador en cuanto Salvador»[58]. [1] Cf. De civ. Dei 11, 2. [2] Id. 11, 2. [3] Cf. Id. [4] In Io. ep. 3, 13. [5] Conf. 12, 10, 10. [6] En. in ps. 46, 13. [7] S. 144, 2. [8] In Io. ev. 53, 10. [9] Le dice Jesús (a Tomás): Has creído porque me has visto. Dichosos los que aun no viendo crean (Jn 20, 29). [10] S. 263, 3. Esta fe en Cristo difiere sustancialmente de «la justificación por la fe» propia de Lutero. Aquí no ha de faltar la colaboración humana en la lucha contra el pecado y en el esfuerzo necesario para hacer el bien: «Quien te hizo sin ti no te justificará sin ti; luego te hizo sin tú saberlo, pero no te justifica sin tú quererlo» (S. 169, 13). Si del ámbito teológico-dogmático pasamos al teológico-espiritual, que en san Agustín es perfectamente procedente con mucha frecuencia, ese «creer y confiar en Cristo con los ojos del corazón» es en gran parte equivalente a la conocida jaculatoria «Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío», o a las que se derivan de la devoción actual a la Divina Misericordia del Salvador. [11] Conf. 1, 1, 1. [12] Id. 13, 9, 10. [13] Ahí tenemos otra de las claves del misterio del hombre: su amor, bueno o malo es lo que da sentido a su existencia, y la causa de su felicidad o infelicidad, aquí, en este mundo, y allá, en el otro. [14] Conf. 7, 11, 17. [15] De nat. et gr. 43, 50. [16] Cf. In Io. ev. 81, 3. [17] Cf. De civ. Dei 14, 13, 1. [18] Cf. S. 26, 1-15. [19] Cf. De sp. et lit. 6, 9. [20] Cf. De pec. mer. 2, 19, 33. [21] Cf. De sp. et lit. 27, 47. [22] Id. 30, 52. [23] Id. 16, 28. 59 [24] C. ep. pelag. 2, 9, 21. [25] Virgilio, Égloga, 2. [26] In Io. ev. 26, 4. [27] Conf. 9, 1, 1. [28] S. 169, 13. [29] Id. [30] Es abusiva porque la libertad, no es para hacer lo que nos apetece, sino para hacer el bien libremente (cf. De gr. et lib. arb. 1, 1-2, 4; De lib. arb. 2, 1-8). Decimos que es reductiva en otro sentido, porque hay otros campos, el moral y de la persona interior, en los que se debe realizar y vivir también la libertad. [31] Advertimos que cuando san Agustín condensa su pensamiento, lo cual es frecuente, puede dar la impresión engañosa de que identifica «libre albedrío» con «libertas minor». Por otro lado, también hay que notar que cuando el Hiponense habla simplemente de «libertad» se refiere con más frecuencia a la «libertas maior», aunque, a veces, el contexto nos puede indicar que está hablando de lo que suele llamar «libre albedrío». [32] De cor. et gr. 12, 37. [33] Ench. 30. Cf. también Id. 31-32; In Io. ev. 41, 10. [34] Cf. De cor. et gr. 12, 35. [35] Cf. In Io. ev. 41, 8. [36] Cf. De cor. et gr. 11, 31; C. Iul. o. imp. 3, 108. [37] S. 131, 6. [38] Cf. C. Iul. o. imp. 5, 56; 5, 57; 6, 8; 6, 12. [39] Cf. C. ep. pelag. 1, 2, 5. [40] C. Iul. o. imp. 1, 82. [41] Cf. In Io. ev. 41, 8. [42] En. in ps. 99, 7. [43] Ep. 167, 6, 19. [44] Cf. En. in ps. 99, 7 [45] S. 161, 9. [46] De civ. Dei 4, 3. [47] Cf. De lib. arb. 2, 143. [48] Cf. De gr. et lib. arb. 1, 1-2, 4; De lib. arb. 2, 1-8. [49] En. in ps. 1, 2. [50] Esta libertad para viene a ser la «libertas maior» de san Agustín, y se contrapone a la libertad de que viene a consistir en el libre albedrío del mismo san Agustín. La primera es una capacidad, ya efectiva, para la entrega y la solidaridad. La segunda es una mera exención de imposiciones exteriores; es solo un punto de partida, que puede desembocar en la libertas maior o en la libertas minor. [51] Ep. 157, 2, 8. [52] Cf. De gr. et lib. arb. 1, 1-2, 4; De lib. arb. 2, 1-8. [53] Es lo mismo que con razón decimos al hablar del cualquier órgano del cuerpo o de cualquier facultad espiritual del hombre interior. [54] Decimos «relativa» porque la libertad solamente alcanza su plenitud y perfección en la otra vida. Lo dice muy bien san Agustín: «En este mundo se alcanza solamente en parte la libertad y en parte se padece todavía la servidumbre. Aún no es total, aún no es pura, aún no es plena la libertad, porque todavía no es la eternidad. En efecto, en parte padecemos la debilidad, en parte hemos recibido la libertad» (In Io. ev. 41, 10). [55] Como nos ha enseñado Marcel, en el ser humano podemos distinguir tres dimensiones diferentes que, en una graduación desde un área más periférica y de menor importancia hasta otra de mayor profundidad e importancia son: el «tener», el «hacer» y el «ser». El «ser» de la persona es lo que otorga a esta su definitivo y justo valor. Y si quisiéramos definir en esta misma área de los valores al ser de cada persona, diríamos con san Agustín: «Lo que amas eres» (In Io. ev. 2, 14): el ser de la persona es definido y valorado por la clase y el grado de su amor. [56] Conf. 1, 1, 1. Descripción del que sigue el camino opuesto a Dios: «Tenemos diversas clases de felicidades humanas, y cada uno se llama infeliz cuando se le quita lo que ama. Amando los hombres diversas cosas, cuando a alguno le parece que posee lo que ama, se juzga feliz. Pero es verdaderamente feliz no porque tiene lo que ama, sino porque ama lo que debe ser amado. Pues muchos son más miserables teniendo lo que aman que si careciesen de ello. Amando cosas dañinas son desgraciados; poseyéndolas son todavía más desventurados» (En. in ps. 26, 2, 7). [57] Cf. De civ. Dei 14, 2, 1; In. Io. ev. 41, 10, etc. 60 [58] De civ. Dei 14, 11, 1. 61 6. LA GRACIA DE DIOS: II. GRACIA INCREADA O ESTADO DE GRACIA Desde la presencia y por la acción de la gracia actual es ascendido el ser humano a esa realidad cuasi-divina que es el estado de gracia . San Agustín, obligado por las circunstancias históricas (herejías pelagiana y semipelagiana) escribe muchísimo más sobre la gracia que ilumina, sana, libera, fortalece y ayuda a los seres humanos para vencer el mal y hacer el bien, esto es, la gracia actual. No obstante, los diferentes aspectos de la gracia increada, como hoy se dice, o estado de gracia (divinización, inhabitación de la Trinidad, filiación divina…) forman parte breve pero rica de su doctrina acerca de la gracia. El Dios de la gracia diviniza al ser humano Siguiendo a los Padres griegos, san Agustín enseña la divinización del ser humano por Dios. Unas veces con fórmulas concisas aunque indicativas del origen y de la naturaleza de esa divinización: «Los hombres no son dioses por naturaleza; pero se hacen dioses participando del único que es verdadero Dios»[1]. Otras veces sus expresiones son paradójicas, y nos muestran la íntima relación existente entre la encarnación del Verbo y la divinización del ser humano: «Para hacer dioses a los que eran hombres, se hizo hombre el que era Dios»[2]. La divinización de la naturaleza humana, en conjunto y en general, por la encarnación del Hijo de Dios, no llega a ser y a realizarse de una manera viva en cada persona, si esta no se transforma de algún modo misterioso en Dios por el amor: «Poseed más bien el amor de Dios, para que, así como Dios es eterno, del mismo modo también vosotros permanezcáis eternamente; porque cada uno es tal cual es su amor. ¿Amas la tierra? Serás tierra. ¿Amas a Dios? ¿Diré que serás Dios? No me atrevo a decirlo como cosa mía; oigamos a la Escritura: Yo dije: todos sois dioses e hijos del Altísimo (Sal 82 [81], 6)»[3]. De una manera parecida a como los afectos terrenos hacen al hombre tierra, porque a la tierra se circunscribe y en alguna forma a ella se parece al entregarle lo más hondo de su ser, así, pero más, cuando el ser humano ama a Dios se diviniza en el fondo del corazón de su ser personal. 62 En otras ocasiones pone de relieve la íntima unión entre los diversos aspectos de la gracia increada: «Es manifiesto que llamó dioses a los hombres a los cuales elevó a tan alta dignidad por medio de su gracia, no nacidos de su sustancia. Solo justifica Aquel que es justo por sí mismo, no por otro; y diviniza Aquel que por sí mismo y no por participación de otro es Dios. El que justifica es el mismo que deifica, porque justificando constituye a los hombres en hijos de Dios, pues les dio poder para hacerse hijos de Dios (Jn 1, 12). Fuimos hechos hijos de Dios y fuimos hechos dioses; pero esto es por gracia del adoptante, no en virtud de la generación como el Hijo. Solo hay un único Hijo de Dios y con el Padre un solo Dios, el Señor y Salvador nuestro Jesucristo»[4]. Es admirable este texto por su riqueza teológico-espiritual. Incluye una toma de posición contra el panteísmo de ciertos místicos, aunque enseña una deificación superior a una mera semejanza de Dios por imitación moral; puesto que estamos ante una participación de la naturaleza divina. Es de notar también la estructurada conexión que en este pasaje se establece entre las tres dimensiones del estado de gracia: la justificación, la divinización y la filiación divina. Es importante asimismo la precisa designación de Dios como el único que puede justificar, divinizar y hacer hijos de Dios a los hombres, lo cual es determinante para discernir la naturaleza divina de las personas que intervienen en la historia de la salvación; por lo que se puede concluir la divinidad de cualquier sujeto que aparezca en la Escritura justificando, divinizando o haciendo hijos de Dios a los seres humanos: «Si por la palabra de Dios son dioses los hombres, si son dioses por participación, ¿no será Dios aquel de quien participan?»[5]. Divinización del hombre y humanización de Dios Para san Agustín, la divinización del hombre se hace posible por la humanización de Dios. Este principio teológico es transformado por el Hiponense en un principio moral, o mejor, espiritual: «El que era el excelso se hizo humilde para que los humildes se hicieran excelsos»[6]. Es, con más concreción, el camino de la humildad: «Él nos enseñó el camino de la humildad, bajando para ascender después; visitando a los que yacían en el abismo y elevando a los que querían unirse a Él»[7]. La humillación del Hijo de Dios al hacerse hombre por nuestro bien, es un ejemplo aleccionador que genera una actitud espiritual fundamental para nuestra vida cristiana, y que nos permite elevarnos espiritualmente hacia la perfección de Cristo: «¿Quieres alcanzar la grandeza de Dios? Consigue primero la humildad de Dios. Procura ser humilde por tu provecho, porque Dios se dignó humillarse por tu bien, no por el suyo. Comprende, pues, la humildad de Cristo, aprende a ser humilde, no te engrías. Confiesa tu enfermedad espiritual, póstrate con paciencia ante el médico. Cuando logras humillarte con Él, entonces te elevas con Él»[8]. El Dios de la gracia, presente personalmente en el justo Me refiero a la inhabitación de la divina Trinidad en la persona en estado de gracia. Es 63 una presencia personal de cada una de las divinas personas, que se constituyen así como don sumamente precioso para el justo. San Agustín tiene una manera de ver esta realidad, original y profunda. Es una teoría transida de vida espiritual. La inhabitación implica una relación entre Dios y el hombre justo. Esta relación no puede suponer cambio real en Dios, porque «Dios permanece en sí mismo en su eterna estabilidad, íntegro en todas y cada una de las cosas»[9]. Además, hay que distinguir entre la presencia natural de la divinidad que es universal de la inhabitación sobrenatural de la Trinidad que se da solamente en algunos seres humanos[10]. Si hemos, pues, de distinguir la singular presencia de la divina Trinidad en el hombre justificado en virtud de la inhabitación de la misma Trinidad frente a la que se da en todos los seres y en aquellos seres humanos que no están en gracia, hemos de admitir una modificación en los justos que no se da en los demás. Esta modificación o transformación es el amor: «Comienza a amar y serás perfeccionado. ¿Comenzaste a amar? Dios comenzó a morar en ti, para que morando más perfectamente, te haga perfecto»[11]. Y en otro pasaje: «Dirija (el hombre) la mirada a su conciencia, y allí verá a Dios. Si no tiene caridad, Dios no mora allí, si mora en él la caridad, también habitará Dios en él. Quiere quizá verle sentado en el cielo, tenga caridad y en él habitará como en el cielo»[12]. Cuán lejos está san Agustín de una visión estática, espacial e inoperante de la inhabitación trinitaria nos lo pone de relieve este precioso texto en el que la presencia de la Trinidad en el justo se nos manifiesta dinámica e impregnada de vida personalespiritual: «En los justos tendrán su morada el Padre y el Hijo juntamente con el Espíritu Santo; dentro de ellos morará Dios como en su templo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a nosotros cuando nosotros vamos a ellos; vienen prestando ayuda, vamos prestando obediencia; vienen iluminando, vamos contemplando (su bondad y grandeza); vienen dando, vamos recibiendo; de modo que para nosotros su visión no sea externa, sino interna, y su permanencia en nosotros no sea transitoria, sino eterna»[13]. La diferente capacidad que de Dios tienen los seres humanos hace diversa en intensidad la inhabitación de la Trinidad en ellos: «Aquellos en quienes habita le contienen unos más o menos según sus diferentes capacidades cuando Dios los ha constituido su templo amadísimo por la gracia de su bondad»[14]. Lo cual no quiere decir que el ser humano abarque a Dios, sino al revés: «Habitas en Dios para que seas contenido»[15]. Es muy difícil hacernos una idea de cómo es la presencia de la divina Trinidad en el ser humano en estado de gracia, como lo es también el estado de bienaventuranza en el cielo, pero una y otra tienen su parecido, y la primera es el comienzo de la segunda. San Agustín nos aconseja que cuando pensemos en la inhabitación de la Trinidad «pensemos en la unidad y congregación de los santos, y principalmente en los cielos, donde se dice que Dios habita de un modo especial porque allí se realiza a la perfección la divina voluntad por la obediencia de aquellos en quienes habita»[16]. Hemos de dejar, pues, la imaginación a un lado para intentar conocer una y otra presencia de Dios en nosotros. El 64 cielo no es un lugar, es Dios plenamente manifestado. La presencia de la Trinidad no es material-corporal sino espiritual, y consiste en el amor entre cada una de las tres divinas personas y cada uno de nosotros. Relaciones personales de las divinas personas y el ser humano en gracia a) Hijos de Dios Padre Son abundantes los pasajes agustinianos en que se nos habla, sin especificar más, sobre nuestra condición de hijos de Dios. El amor de compasión y de misericordia es la razón que le ha impulsado a hacernos hijos suyos: «Por vosotros se hizo el Verbo carne; por vosotros, quien era el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre a fin de que los hijos del hombre fuéramos hechos hijos de Dios. ¡Lo que era Él y lo que se ha hecho! ¡Lo que erais vosotros y lo que habéis sido hechos! Era Él el Hijo de Dios y se hizo hijo del hombre. Erais vosotros hijos del hombre, y fuisteis hechos hijos de Dios. Tomó de nosotros nuestros males para comunicarnos sus bienes»[17]. Con frecuencia, san Agustín personaliza más nuestra filiación divina considerándonos hijos de Dios Padre. En un pensamiento impregnado de unción espiritual, aunque de una manera implícita nos enseña esta filiación estrictamente personal: «No te extrañe, ¡oh hombre!, ser hijo de Dios por la gracia, no te sorprenda tu nacimiento de Dios a semejanza de su Verbo. Es el mismo Verbo quien consintió nacer primero del hombre con el fin de cerciorarte más de tu divino nacimiento»[18]. ¿A quién debemos ese don incomparable?: «El Hijo de Dios nos hizo hijos adoptivos de su Padre y quiso que por gracia tuviésemos el mismo Padre que Él tenía por naturaleza»[19]. Tenemos ahora un pasaje lleno de humanidad, de ternura y de inigualable bondad por parte del Padre y del Hijo: «A su mismo Hijo único, por Él engendrado y por quien todo lo creó, envió a este mundo, para que no fuese solo, sino que tuviera otros hermanos por adopción. No nacemos nosotros de Dios como el Unigénito. Hemos sido adoptados por su gracia. Vino el Unigénito a desligar los vínculos de los pecados, que nos tenían aherrojados, que eran el obstáculo que impedía nuestra adopción. Es el mismo Unigénito quien rompe las cadenas de quienes quiere que sean hermanos suyos y coherederos»[20]. Dios Padre ejerce amorosamente su paternidad respecto de cada uno de los seres humanos, y tan grande y delicado es ese amor que, en la teología actual, para significar mejor ese amor, se habla de Dios como nuestra Madre. Nos podríamos preguntar sobre la finalidad que quería obtener el Espíritu Santo enviando a la Iglesia un papa, Juan Pablo I, solamente para un mes. Hay quien piensa que fue con la finalidad de desvelarnos que Dios es nuestra Madre lo mismo que es nuestro Padre, y resaltar de esa manera la ternura y delicadeza del amor que Dios nos tiene y cuya imitación más perfecta se da en las madres humanas. En efecto, el papa Juan Pablo I, en el Ángelus del día 10 de septiembre de 1978, sorprendió a toda la cristiandad con estas palabras: «Dios es Padre, más aún, es Madre. No quiere nuestro mal, solo quiere hacernos bien. Si, por desgracia, uno está enfermo, posee título mayor para ser amado de la Madre»[21]. Y ante 65 la interrogación posterior, casi recriminatoria, de los cardenales sobre dichas palabras en que había dicho que Dios era Madre, Juan Pablo I les contestó de forma terminante e inapelable: «Lo dice san Agustín». En efecto, el Obispo de Hipona, entre muchos textos en que llama a Dios Padre, escribe uno que dice así: «Porque mi padre y mi madre me abandonaron (Sal 27 [26], 10). Se hizo niño ante Dios, a quien consideró como su padre, a quien consideró como su madre. Es Padre porque crea, llama, manda y gobierna; es Madre porque abriga, alimenta, amamanta y conserva»[22]. Sin embargo, en ningún lugar de la Biblia se denomina a Dios como Madre. No nos ha de sorprender, puesto que la Palabra de Dios, que tiene como autor principal al Espíritu Santo, tiene también como autor a un ser humano, que está inmerso en sus coordenadas culturales y humanas. Por eso, es impensable que a Dios se le pudiera llamar Madre en aquellos tiempos en que se compuso la Biblia. No obstante, hay un pasaje en el Antiguo Testamento en el que se contiene de una manera velada la verdad que contiene el llamar a Dios también Madre. Dice el Señor por el profeta Isaías: ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré (Is 49, 15). Este texto sorprendente nos permite lo que, por otro lado, nos dice un razonamiento no demasiado complicado, esto es, que objetivamente, hay suficientes razones para llamar a Dios Madre, puesto que todo lo bueno y admirable que se da en la maternidad humana tiene su origen en Dios. b) Hermanos del Hijo Nuestras relaciones personales de carácter familiar se extienden también al Hijo, que se nos da como hermano, según san Agustín: «Quien llama al Padre de Cristo Padre nuestro, ¿no llama precisamente por eso a Cristo nuestro hermano?»[23]. Y nos presenta esta misma maravillosa realidad, fundamentada en la bondad de Cristo haciendo así florecer la consiguiente confianza en el Padre y en el Hijo: «Quiso ser (Cristo) nuestro hermano, y esto es lo que se declara en nosotros cuando decimos a Dios Padre nuestro. El que llama Padre nuestro a Dios, llama a Cristo hermano. Luego quien tiene a Dios por Padre y a Cristo por hermano, no tema cuando de cualquier manera nos viene la prueba y/o el sufrimiento»[24]. De estas verdades teológicas (filiación y fraternidad divinas del justo) obtiene san Agustín una magnífica aplicación a la convivencia humana y cristiana basadas en la humildad y en la caridad: «Nuestra oración empieza diciendo Padre nuestro que estás en el cielo. Hemos hallado un Padre en el cielo, veamos cuál ha de ser nuestra vida en la tierra. El vivir de quien encuentra un Padre de tal excelencia ha de ser digno de llagar a su herencia. Todos sin distinción decimos Padre nuestro. ¡Cuánta bondad! Lo dice el emperador y lo dice el mendigo; lo dice el esclavo y lo dice su señor; todos dicen a la vez: Padre nuestro, que estás en el cielo, reconociéndose como hermanos, pues tienen un mismo Padre. No considere el señor indigno de su persona el tener como hermano a su siervo, a quien ha querido tener por hermano Cristo el Señor»[25]. – Diversas relaciones del cristiano con Cristo 66 Establecido queda cuál es la relación del cristiano con la segunda persona de la divina Trinidad, con el Hijo: somos hermanos del Hijo de Dios. Pero nuestra relación con el Hijo de Dios encarnado, con Cristo, es mucho más rica y variada. Con Cristo se dan todas las relaciones personales positivas que podamos pensar: amigo, compañero de tribulación, padre, hijo, esposo…y todos los títulos, que más adelante contemplaremos, y que se refieren, de una manera u otra, a su función y puesto cumbre en la historia de la salvación. Además, cada cristiano establece con Cristo la relación personal que corresponde a su manera propia de vivir la vida cristiana, la vida de gracia. Partiendo del dato de que en el Apocalipsis se denomina a Cristo como esposo de la Iglesia, es del todo pertinente que, sobre todo las vírgenes consagradas a Dios con corazón indiviso, establezcan y vivan con Cristo una relación esponsal. Los varones consagrados a Dios también establecen con Cristo esa relación (así lo dice de sí mismo san Juan de la Cruz, que considera a Cristo como su esposo), pero se da con más propiedad esa relación en las vírgenes consagradas[26], dado que estas tienen psicología femenina y Cristo, en cuanto hombre, la tiene masculina. Todas estas relaciones personales con Cristo suscitan una diversidad y riqueza de vivencias con relación al Señor que cada cual ha de vivir lo más intensamente posible según su estado y condición. Algunas de ellas las consideraremos con detenimiento más adelante con palabras del mismo san Agustín. c) El Espíritu Santo y la persona humana en gracia No es fácil perfilar las relaciones del ser humano en estado de gracia con el Espíritu Santo. Tampoco lo fue para san Agustín. Sin embargo, una idea fundamental predomina en el pensamiento agustiniano sobre el tema. Para el Hiponense, el Espíritu Santo es el don por antonomasia de Dios a los hombres. «El don de Dios es el Espíritu Santo»[27]. Con más precisión y profundidad: «Don es el Espíritu Santo desde la eternidad; donación en el tiempo»[28]. Esto es, don en la eternidad, sin tiempo, entre el Padre y el Hijo, don que se activa con y en el tiempo (que se hace presente, que transcurre hacia el pasado y que es expectante cuando todavía es futuro) a favor de la Iglesia, de los fieles y de la humanidad[29]. El don es una realidad que implica amor, y por este es valorado el don; por eso, para san Agustín, el Espíritu Santo viene a ser el amor personificado de Dios. El amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo: «Si entre los dones de Dios ninguno más excelente que el amor, y el Espíritu Santo es el don más exquisito de Dios, ¿qué hay más consecuente que el que procede de Dios y es Dios sea también amor? Y si el amor con que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre es constitutivo de la comunión inefable de ambos, ¿qué hay más conveniente que llamar propiamente amor al que es Espíritu común de los dos?»[30]. Y situándose san Agustín en la vida real de la Iglesia y de los cristianos escribe: «Nadie, pues, puede pronunciar con provecho el nombre del Señor Jesús con la mente, con la palabra, con la obra, con el corazón, con la boca, con los hechos, sino por el Espíritu Santo (Tit 1, 16)»[31]. Esto quiere decir que todas las gracias y dones vienen del 67 Espíritu Santo: «Por eso, ambos, el Profeta y el Apóstol hablaron de dones, porque el Don, que es el Espíritu Santo, distribuye en común a todos los miembros de Cristo multitud de dones, que se hacen propios de cada uno. No es que cada uno los posea todos, sino que unos reciben unos y otros reciben otros, aunque cada uno tiene el Don, es decir, el Espíritu Santo, del que todos los bienes promanan»[32]. En efecto, el Espíritu Santo, además de ser el origen de todos los dones que reciben los humanos en estado de gracia, es un don Él mismo muy singular para el justo. Lo dice así san Agustín: «El Espíritu de Dios habita en el alma y, a través del alma, en el cuerpo, para que también nuestros cuerpos sean templos del Espíritu Santo, don que nos otorga Dios»[33]. Más aún: El Espíritu Santo establece la comunión entre nosotros y con las otras dos divinas personas: «Así, lo que es común al Padre y al Hijo (el Espíritu Santo), quisieron que estableciera la comunión entre nosotros y con ellos. Por ese Don nos recogen en la unidad, pues ambos (el Padre y el Hijo) tienen esa unidad, esto es, el Espíritu Santo, Dios y Don de Dios. Mediante el Espíritu Santo nos reconciliamos con la divinidad y gozamos de ella»[34]. El Espíritu Santo está activamente presente en la vida de los cristianos porque es a modo del alma de la Iglesia de la que estos son miembros: «Lo que es nuestro espíritu o nuestra alma respecto a nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo respecto a los miembros de Cristo, al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. El Espíritu Santo obra en la Iglesia lo mismo que el alma en todos los órganos del cuerpo»[35]. El Espíritu, por tanto, hace que la Iglesia no muera, que no desaparezca en los avatares de la historia. El Espíritu Santo evita que se quede reducida a un simple cuerpo jerárquico y jurídico, sino que la convierte en un cuerpo viviente, dotado de un principio vital interno, que la hace capaz de un ilimitado desarrollo por medio de dones, carismas y energía espiritual, según una vida sobrenatural común a todos sus miembros, que están unidos a su Cabeza que es Cristo. El Espíritu Santo, recordamos, por fin, nos da al Padre y al Hijo y se nos da a sí mismo. Nuestra gratitud y amor para Él debe ser continua e intensamente agradecida. Con Él hemos de mantener un diálogo permanente, sobre todo de súplica fervorosa cuando vamos a hacer o decir cualquier cosa que tenga incidencia, aunque sea la más mínima, en la vida cristiana. Una oración frecuente al Espíritu Santo debería ser esta: «Oh Espíritu Santo, ilumíname y ayúdame para hacer y decir lo que tú quieres que yo haga y que yo diga a esta persona o a esta comunidad en este momento, complicado o no, en esta situación difícil o no tanto, que se me presenta». Estemos seguros de que el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a iluminar, si queremos de verdad cumplir la voluntad de Dios. 68 [1] En. in ps. 118, 16, 1. [2] S. 192, 1. [3] In Io. ep. 2, 14. [4] En. in ps. 49, 2: [5] In Io. ev. 48, 9. [6] In Io. ev. 21, 7. [7] S. 340 A, 4. [8] S. 117, 17. [9] Ep. 187, 6, 19. [10] Cf. Id. 187, 5, 16. [11] In Io. ep. 8, 12. [12] En. in ps. 149, 4. [13] In Io. ev. 76, 4. [14] Ep. 187, 6, 19. [15] In Io. ep. 8, 14. [16] Ep. 187, 13, 41. [17] S. 121, 5. [18] In Io. ev. 2, 15. [19] Id. 75, 1. [20] Id. 2, 13. [21] Ecclesia, 1903 (1978), 6. [22] En. in ps. 26, 2, 18. [23] In Io. ev. 21, 3. [24] En. in ps. 48, 1, 8. [25] S. 58, 2. [26] Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza, Barcelona 1994, 35; Vita consecrata, nº 34. [27] In Io. ev. 15, 12. [28] De Trin. 5, 16, 17. [29] Para la noción metafísica de san Agustín sobre la duración que llamamos tiempo, cf. Conf. 11, 14, 17-3141. [30] De Trin. 15, 19, 37. [31] S. 74, 2. [32] De Trin. 15, 19, 34. [33] S. 161, 6. [34] S. 71, 18. [35] Ss. 267, 4; 268, 2. 69 7. LA ORACIÓN Lo que es la oración La gracia necesaria para alcanzar todos los valores de la vida cristiana se obtiene por medio de la oración y de los sacramentos, especialmente la eucaristía. San Agustín, que enseñó a orar a todo el Occidente cristiano, nos pone de manifiesto la universal necesidad de la oración: «Dios no manda cosas imposibles; pero al imponer un precepto te amonesta que hagas lo que está a tu alcance y pidas lo que no puedes»[1]. Esta frase del santo resume la relación entre gracia y oración. Ciertamente que Dios sabe muy bien todo lo que necesitamos, pero sabiamente ha querido que muchas cosas, sobre todo las referentes a la vida cristiana, se las pidamos para incentivar en nosotros el deseo de las mismas y, una vez preparados para recibirlas, dárnoslas en el momento oportuno y con mucho cariño. La necesidad de la oración de petición surge de nuestra condición de criaturas y de hijos de Dios; y no porque Dios sabe lo que necesitamos va a quedar anulada la conducta, el modo de proceder, que corresponde a una criatura y a un hijo de Dios con respecto a Él, y es esto precisamente lo que pone en práctica la oración de petición[2]. Pero, ¿qué es la oración? «Tu oración es tu conversación con Dios»[3]. Conversar con Dios, del cual sabemos que es tan poderoso, que habita en nosotros y que nos ama tanto, debe ser una ocupación frecuente y agradable para el cristiano. Servirnos de la Biblia para la oración es un consejo que nos da san Agustín: «Cuando lees las Escrituras, Dios te habla a ti; cuando tú oras, hablas con Dios»[4]. La lectura de la Biblia que nos interpela e ilumina, es como si Dios nos estuviera hablando; nuestra respuesta ha de ser por medio de la oración: meditando lo que Dios nos dice, aplicándolo a nuestra vida, pidiéndole su ayuda, dándole gracias, alabándole, bendiciéndole con el amor y la adoración, prometiéndole que con su gracia cumpliremos su voluntad y de ella viviremos. Cristo presente en la oración Nosotros los cristianos nunca debemos olvidar a Cristo como necesario mediador ante Dios en nuestra oración. Él, en efecto, intercede por nosotros como nuestro sacerdote 70 ante el Padre. Pero también ruega en nosotros; es decir, que como Él está unido a nosotros por ser la Cabeza de la Iglesia, cuando nosotros rogamos a Dios, también Él lo está haciendo con nosotros. Qué estupendo es esto; porque así nuestras oraciones se potencian con la suya, sobre todo en la eucaristía. Por último, también es rogado por nosotros como nuestro Dios que es en realidad, y esto nos es muy favorable porque el mismo que está rogando por nosotros y con nosotros es el mismo que acoge y recibe nuestras oraciones[5]. Esto es una consecuencia de que Dios, el Hijo de Dios, se haya hecho hombre, de lo cual nunca le daremos gracias en la medida y grado debidos. Necesidad de la oración En tiempos pasados se discutió sobre si la oración era o no obligatoria; hoy en día hemos de estar todos de acuerdo en que la oración es necesaria. Lo que ocurre es que el ambiente de nuestros tiempos no es el más propicio para la oración. Es la falta o debilidad de la fe; la preferencia que tenemos por mil asuntos y trabajos que consideramos más urgentes o más apetecibles, que el hacer oración. La oración ciertamente tiene sus dificultades: las distracciones, la sequedad, la pereza. Estas nos pueden llevar a abandonar la oración. Pero toda la Escritura está llena de pasajes que nos dicen que la oración es necesaria. Dice san Agustín: «Si no me mantengo en Él, en Dios, tampoco podré mantenerme en mí»[6]. Si no nos apoyamos en el Señor, incluso como seres humanos, fácilmente nos desmoronamos, nos deterioramos, sobre todo si nos referimos a la vida espiritual y sobrenatural. Es necesaria la oración para no hundirnos en nuestras pasiones o defectos, es necesaria como vehículo de nuestras relaciones con Dios, que como a hijos suyos nos corresponden, es necesaria para asimilar y transformar en vida los incontables e inagotables valores del Evangelio, es necesaria para vivir la comunión de corazones con nuestros hermanos los cristianos y todos los demás seres humanos. Las condiciones de la oración bien hecha Cuando pido algo a Dios y Él, al parecer, no me escucha, es que nuestra oración no ha sido bien hecha. Cuando nuestra oración no es escuchada se debe a que somos malos, o a que pedimos cosas malas o inconvenientes, o porque hacemos mal la oración. Ciertamente que Dios siempre escucha nuestra oración; pero ocurre con cierta frecuencia que después de pedirle a Dios que nos conceda la gracia de evitar un defecto o la adquisición de alguna virtud, nos metemos en las ocasiones de caer en ese defecto o no ponemos los medios necesarios para alcanzar esa virtud. Y eso es una contradicción. Le podemos pedir a Dios, por ejemplo, que nos conceda el don de su amor, pero si después fácilmente cometemos pecados, aunque no sean graves, y no ponemos esmero en la caridad fraterna, una oración así, si bien Dios podría escucharla, normalmente no lo hace, porque con la vida le decimos que no nos conceda lo que le pedimos con la boca; y es que Él, siempre, para todo, tiene más en cuenta la vida que las palabras. Por eso se puede decir que no nos escucha porque somos malos. 71 Otras veces ocurre que Dios no nos escucha porque le pedimos cosas que no son buenas o que Él sabe que no nos convienen. Entonces tampoco hace lo que le pedimos porque nos quiere demasiado. Es el ejemplo tan conocido del niño pequeño que le pide a su madre un cuchillo; la madre, por supuesto, no se lo dará. Nosotros, con frecuencia, somos como niños ante Dios: no sabemos lo que nos conviene y por eso le pedimos, a veces porfiadamente, lo que Él nunca nos dará porque no nos conviene. Dios actúa como una buena madre con su hijo. Pero san Agustín profundiza más: «Por amor niega lo que, si faltase el amor, concedería. Por tanto, escucha a todos los suyos en cuanto se refiere a la salvación eterna, y no los escucha en cuanto se relaciona con la ambición personal»[7]. En ocasiones también sucede que no hacemos bien la oración. Sigamos en esto los consejos que daba san Agustín a Proba, una dama de la alta nobleza del Imperio Romano: «Ora con esperanza, ora con fe y amor, ora con perseverancia y paciencia, ora como viuda de Cristo»[8]. Para que la oración esté bien hecha hacen falta las condiciones que desde niños aprendimos en el catecismo: humildad, confianza y perseverancia. La humildad: «Los que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo a ser mansos y humildes de corazón (cf. Mt 11, 29) más progresan meditando y orando que leyendo y escuchando»[9]. «Casi no hay página en los libros santos en que no se muestre que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes (Prov 3, 34; Sant 4, 6; 1 Pe 5, 5)»[10]. Confianza: La confianza debe ser la que se merece Dios, nuestro Padre. Porque «sincero prometedor es Dios y fiel cumplidor de sus promesas: a ti solo se te pide que le exijas piadosamente; aunque pequeñuelo, aunque débil, exige de Dios misericordia. ¿No ves a los corderitos, cuando maman, cómo golpean con sus cabecitas las ubres de sus madres para saciarse de leche?»[11]. Así debemos hacer nosotros con Dios: Exigirle con toda confianza que cumpla su promesa de escucharnos cuando le pedimos en la oración: «Antes de pedir nada, hemos recibido el don inmenso de poder decir a Dios: Padre nuestro. ¿Qué podrá negar ya a los hijos habiéndoles otorgado antes el que fuesen hijos?»[12]. «La perseverancia hace falta para obtener lo que pedimos, encontrar lo que buscamos y hacer que nos abra el Señor cuando llamamos»[13]. «Si ya llamaste a su puerta y no recibiste nada, sigue llamando, ya que está deseando dar. Difiere darte lo que quiere darte para que más apetezcas lo diferido; que suele no apreciarse lo aprisa concedido»[14]. «¿Pediste y no se te concedió lo que solicitabas? Cree que si te hubiera convenido te lo hubiese dado el Padre»[15]. «No hemos de dudar lo más mínimo de que lo más conveniente para nosotros es lo que acaece según la voluntad de Dios y no según la nuestra»[16]. El modo de hacer la oración No hace falta hablar mucho en la oración, porque esta se hace no con las palabras sino con el corazón. «Hablar mucho en la oración es como tratar un asunto necesario y 72 urgente con palabras superfluas. En cambio, orar prolongadamente, durante mucho tiempo, es llamar con corazón perseverante y lleno de amor a la puerta de Aquel que nos escucha. Porque, con frecuencia, la finalidad de la oración se logra más con lágrimas y gemidos que con palabras y expresiones verbales»[17]. Tanto dura nuestra oración cuanto duran no las palabras sino los afectos. Incluso podemos y debemos orar aun cuando estemos haciendo otras cosas. «No en vano dijo el Apóstol: Orad sin cesar (1 Tes 5, 17). (…) ¿Acaso podemos estar continuamente de rodillas o tener las manos levantadas? (…). Si decimos que oramos así, creo que no podemos hacer esto sin interrupción. Hay una clase de oración interior y continua, que es el deseo, el amor. Hicieres lo que hicieres, en cualquier clase de trabajo en que estés ocupado, si permanece en ti el deseo y el amor de Dios, de la vida eterna, sin interrupción oras. Si no quieres cortar tu oración, no interrumpas tu amor a Dios, no interrumpas el deseo de la vida eterna. Tu continuo deseo, tu continuo amor es la voz continua del alma. Callas si dejas de amar. (…) El frío de la caridad es el silencio del corazón; el ardor de la caridad es el clamor del corazón. Si siempre permanece en ti la caridad, siempre clamas, siempre oras»[18]. Pero para que el ardor de la caridad no se enfríe, en determinados momentos del día nos hemos de olvidar de nuestras preocupaciones y quehaceres, que en cierto modo entibian nuestro amor, y nos hemos de dedicar a la tarea de orar. De este modo con las luces y el calor de la oración, nos animamos a nosotros mismos a tender hacia el bien que deseamos y no se enfría el amor a Dios y a los hermanos. Lo que hemos de pedir en la oración A Dios le podemos pedir todo. Toda clase de bienes: temporales, eternos, materiales, espirituales, referentes a nosotros, a nuestra familia, a toda la Iglesia, a todo el mundo. Hacen bien los padres en pedir a Dios por sus hijos, o los abuelos por sus nietos: para que realicen bien y con éxito los estudios, encuentren trabajo, un buen matrimonio, para que, en definitiva, les vaya bien en esta vida temporal; pero no deben olvidar el pedir al Señor con más empeño todavía su bien espiritual, es decir, que sean buenos cristianos y que les vaya bien en la vida eterna. San Agustín nos abre nuevas perspectivas: «Pidamos con seguridad a Dios, nos dice, dos cosas: en este mundo la buena y recta conducta, y en el otro mundo, la vida eterna. Las demás cosas no sabemos si nos convienen o no»[19]. «Aprended a pedir el bien bonífico, por así decir, esto es, el bien que hace buenos. Si poseéis bienes de los que usan bien los buenos, pedid el bien teniendo el cual seáis buenos. La buena voluntad os hace buenos. Los bienes terrenos son ciertamente bienes, pero no precisamente hacen a los hombres buenos»[20]. Por eso la bondad y sus derivaciones son el mayor bien que le podemos pedir a Dios. Por tanto, lo que más hemos de pedir a Dios es el don incomparable de su amor. El amor de Dios y el amor del prójimo por Él. En ocasiones Dios acompaña el don de su amor con una dulzura, con un deleite sobrehumanos, que pueden tener su culminación en los estados místicos. Pero, aun sin esto, el amor de Dios puede ser tan grande, tan fuerte, 73 que nos capacite para despreciar por Él todos los otros deleites y estar en disposición de soportar por Él toda clase de sufrimientos[21]. Si tuviéramos amor a Dios, si viviéramos intensamente el amor a Dios seríamos santos. Por eso es que san Agustín vuelve a insistir una y otra vez que pidamos al Señor ese valioso don, el más valioso de todos: «¿Qué cosa mejor que Dios se me puede dar? Dios me ama. Te ama ciertamente Dios. … Y diciéndote Dios por boca de su Hijo: pide lo que quieras (Mt 7, 7), ¿qué le vas a pedir? Agudiza tu mente, saca a relucir tu avaricia, alarga y ensancha cuanto puedas tu deseo; no te lo dice cualquiera, sino Dios omnipotente: pide lo que quieras. (…) Dilata tu deseo hasta el cielo: pide que sea tuyo el sol, la luna y las estrellas. (...) Con todo, nada encontrarás más estimable, nada hallarás más excelente que el Creador que hizo todas esas cosas. (...) Si pides otra cosa distinta de Él, en cierto modo le desprecias y te perjudicas a ti mismo al anteponer a Él lo que hizo Él, puesto que desea darse a sí mismo a ti el que todo lo creó»[22]. He aquí una bella oración de san Agustín para pedir el amor de Dios: «Entrégate a mí, Dios mío, restitúyete a mí. Mira, yo te amo. Si aún es poco, haz que te ame más intensamente»[23]. Las formas de la oración Hasta ahora hemos hablado de la oración de petición, pero hay otras clases de oración. Con frecuencia ocurre que los cristianos somos tan egoístas que constantemente estamos pidiéndole cosas a Dios, no su amor —que esto siempre es bueno— sino aquellas cosas en que se ceba nuestro egoísmo, es decir, los bienes temporales y materiales. Nuestra conversación con Dios, que eso es la oración, ha de tener también otros contenidos. Acción de gracias Por ejemplo, debemos dar gracias a Dios; ya que hay muchos motivos para ello: «¡Cuán grandiosas son tus obras, Señor; todas las cosas las hiciste con sabiduría (Sal 104 [103], 24). Son tuyas; tú las has creado. ¡Gracias te sean dadas! Pero sobre todas las cosas nos hiciste a nosotros. ¡Gracias también! Somos tu imagen y tu semejanza. ¡Gracias! Hemos pecado y fuimos buscados por ti. ¡Gracias! Te hemos abandonado, pero tú no nos abandonaste. ¡Gracias! Para que no nos olvidásemos de tu divinidad y en consecuencia te perdiéramos, tú tomaste nuestra humanidad. ¡Gracias te sean dadas! ¿Cuándo, Señor, hemos de darte gracias? Siempre»[24]. La actitud de fervorosa acción de gracias es frecuente en san Agustín: «Gracias a ti, dulzura mía, gloria mía, esperanza mía y Dios mío. Gracias a ti por tus gracias y tus dones. Guárdamelos Tú para mí y, con ellos, guárdame a mí. Así se perfeccionarán y aumentarán los dones que me diste. Y yo estaré contigo, pues para que estuviera contigo me los diste»[25]. Oración de alabanza También hemos de alabarle y bendecirle: «Me inundo de inefable dulzura cuando oigo: Bueno es el Señor; y, considerando todas las cosas y examinando las que veo 74 fuera, puesto que de Él son todas, aunque me agraden, me vuelvo hacia Aquel por quien existen para entender que el Señor es bueno, y por eso merece mi alabanza y bendición. Y cuando me adentro en Él en cuanto puedo, le encuentro más dentro que yo, y superior a mí, porque de tal modo es bueno el Señor, que no necesita de las cosas para ser bueno. … ¡Cuán bueno es Aquel por el cual todas las cosas son buenas! No encontrarás en absoluto ningún bien que no sea bien si no es por Él. Así como es propio del bien hacer cosas buenas, así también le es propio ser bien. … Luego alabad y bendecid al Señor, porque es bueno (Sal 135 [134], 3)»[26].Y prosigue san Agustín en su alabanza a Dios: «Os exhorto, hermanos, a que alabéis a Dios. (...) Pero alabad íntegramente; es decir, no solo alabe a Dios la lengua y la voz, sino también vuestra conciencia, vuestra vida y vuestros hechos. En efecto, ahora alabamos cuando nos hallamos congregados en la iglesia; pero, cuando cada uno va a su casa, parece que deja ya de alabar a Dios. No dejes de vivir bien y siempre alabarás al Señor. Dejas de alabar a Dios cuando te apartas de la justicia y de aquello que a Él le agrada. Pero, si no te apartas de la vida recta, aunque calle tu lengua, alaba tu vida, y el oído de Dios está atento a tu corazón»[27]. Y tenemos, por último, un texto de alabanza impregnado de gratitud: «Llénese mi boca de alabanza cantando un himno a tu gloria, a tu magnificencia todo el día, dice el salmo (Sal 71 [70], 8). ¿Qué significa todo el día? Sin interrupción. En la prosperidad, porque me consuelas; en la adversidad, porque me corriges; antes de existir, porque me creaste; después, porque me diste la salud espiritual. Cuando pequé, porque me perdonaste; cuando me arrepentí, porque me ayudaste; habiendo perseverado, porque me coronarás. Así, pues, llenaré mi boca de tu alabanza cantando un himno a tu gloria, a tu magnificencia todo el día»[28]. Oración de júbilo Debe sernos dulce en extremo y debe alegrarnos aquello del salmo: Aclamad justos al Señor (Sal 33 [32], 1). Esta alegría y esta dulzura pueden llegar a tal intensidad, que ya no sepamos decir con palabras lo que sentimos. Y esto también es oración, es la oración que san Agustín llama de júbilo: «Júbilo es un grito que se lanza para significar que el corazón se halla todo embargado por un sentimiento que no cabe en la expresión verbal. ¿Y a quién se ha de dirigir este júbilo sino a Dios que es el inefable? Es inefable aquel a quien no puedes dar a conocer, y si no puedes darle a conocer y no debes callar, ¿qué resta sino que te regocijes, para que se alegre el corazón sin palabras y no tenga límites de sílabas la amplitud del gozo?»[29]. Esto es lo que hacemos en Pascua los cristianos por la alegría de la resurrección del Señor con el canto del aleluya, que es una palabra que no significa nada, pero que nos sirve para cantar con cada una de sus vocales la alegría de las grandezas del Señor resucitado. Otra forma de oración: la meditación La meditación es una clase de oración moderna que también san Agustín, de una forma general, nos recomienda. Porque el ser humano debe atesorar en su corazón las 75 palabras provechosas que lee u oye: la lectura de la Biblia o de algún santo, un sermón, una conversación buena. Pero no se ha de conformar con oír esas palabras edificantes, sino que no ha de ser perezoso para volver a pensar en ellas, y cuando las escucha sea semejante al que se alimenta; y cuando vuelve a traer a la memoria lo que oyó y con sabrosa consideración lo repiensa una y otra vez, se haga semejante a los rumiantes, que vuelven a alimentarse varias veces después de haber comido[30]. Y lo dice de una manera más gráfica todavía: «Cada uno recuerde como pueda lo que oyó. Ofreceos mutuamente este alimento en la conversación; rumiad lo que comisteis no vaya a parar a las vísceras de vuestro olvido»[31]. Lo que nos recomienda, pues, el santo, es la lectura meditada, sobre todo de la Biblia, y que a lo largo del día no se olvide, sino que nuestra mente por medio de la memoria vuelva a pensar una y otra vez en lo que leyó u oyó desde la mañana. La contemplación San Agustín ve simbolizada en María la hermana de Marta, la oración llamada de contemplación, así como en esta ve el símbolo de la vida activa. Comentando la conocida escena del Evangelio en que Marta se afanaba preparando un banquete al Señor mientras su hermana sentada a sus pies le escuchaba, dice san Agustín: «¿Qué era, pues, lo que deleitaba a María? ¿Qué comía, qué bebía con las fauces avidísimas de su corazón? La justicia, la verdad. Escuchaba la verdad, y en ella se deleitaba y suspiraba por la verdad. Sentía hambre de la verdad y la comía; sed de la verdad y la bebía; ella reparaba sus fuerzas sin que disminuyera lo que la alimentaba»[32]. Eso es la contemplación. En ocasiones habla san Agustín de la oración contemplativa como vivencia suya propia, la cual está impregnada de un sentimiento de amor a Dios en un grado tal que vendría a ser ya una experiencia mística no traducible a las palabras: a) «Contempla, mira, pregunta por el autor interrogando a las cosas que han sido hechas. Si eres desemejante, serás rechazado; si semejante, te alegrarás. Cuando, siendo semejante, comiences a acercarte y a percibir perfectamente a Dios tanto cuanto en ti crezca la caridad, puesto que Dios es caridad, percibirás algo de lo que decías y no decías[33]. Pues antes que percibieras, pensabas que dabas a conocer perfectamente a Dios; pero comienzas a percibirle y adviertes que no puedes expresar lo que sientes»[34]. b) «Algunas veces me introduces, Señor, en un afecto muy fuera de lo normal, dentro de mí mismo, y me llevas a una dulzura que no sé definir, que si se completase en mí, no sé ya qué será la otra vida»[35]. San Agustín nos describe una singular experiencia suya junto a su madre, santa Mónica, en el conocido como éxtasis de Ostia, unos días antes de la muerte de esta. Tenemos aquí como tema a Dios y la vida eterna, y en su relato y descripción, que nos ha dejado en las Confesiones, se da una simbiosis de pensamiento filosófico-teológico, a la vez que el recuerdo de una vivencia de oración contemplativa cercana al éxtasis, con 76 una ida al más allá existente en la eternidad, en el silencio lleno de gozo, sin tiempo ni espacio, en plenitud de vida. (…) Sigamos sus palabras intentando vivirlas también nosotros: «Conversábamos, pues, solos los dos, con gran dulzura. Olvidándonos de lo pasado y proyectándonos hacia las realidades que teníamos delante (cf. Flp 3, 10), buscábamos juntos, en presencia de la verdad que eres Tú, cuál sería la vida eterna de los santos, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni nunca alcanzó a entender la mente del hombre (1 Cor 2, 9). Abríamos con avidez la boca del corazón al elevado caudal de tu fuente, de la fuente de la vida que hay en ti, para que, esponjados por ella según nuestra capacidad, pudiéramos en cierto modo imaginarnos una realidad tan maravillosa. Y cuando nuestra reflexión llegó a la conclusión de que, frente al gozo de aquella vida, el placer de los sentidos carnales, por grande que sea y aunque esté revestido del máximo brillo corporal, no tiene punto de comparación y ni siquiera es digno de que se le mencione, tras elevarnos con el afecto amoroso más ardiente hacia Dios mismo (…). Mientras hablábamos y suspirábamos por la vida eterna, llegamos a tocarla un poquito con todo el ímpetu de nuestro corazón, y suspirando, dejamos allí cautivas las primicias del espíritu. Y decíamos: si hubiera alguien para quien todo callara en su totalidad (...). Y si, dicho esto, todas las cosas se quedaran calladas al aplicar el oído hacia aquel que las creó, para que hable Él solo, no por conducto de ellas, sino por sí mismo, de modo que oyésemos su palabra no articulada por lengua carnal, sino que le oyéramos a Él mismo en directo y sin intermediarios. Si, por último, este estado se prolongase y fueran difuminándose todas las otras visiones de rango inferior, y esta sola arrebatase, absorbiese y zambullese a su contemplador en los gozos más íntimos, de modo que la vida eterna se pareciera a aquel momento de intuición que nos hace suspirar, (…) ¿no sería esto el entra en el gozo de tu Señor? (Mt 25, 21)»[36]. Terminamos ya resumiendo: con la oración de petición se obtiene la gracia, con las otras clases de oración nos mantenemos cerca de Dios de quien nos vienen la salud espiritual y la salvación, que conllevan continuas gracias. La oración es tan necesaria al cristiano como al ser humano el aire que respira, porque no hay vida cristiana sin oración. [1] De nat. et gr. 43, 50. [2] La oración de petición ha sido puesta en cuestión actualmente por algunos teólogos. Para refrendar la validez y decisiva importancia en la vida cristiana de la oración de petición, cf. José Antonio Galindo Rodrigo, «Análisis crítico de las razones descalificatorias de la oración de petición», en Revista Agustiniana, 54 (2013) 33-64. [3] En. in ps. 85, 7. 77 [4] Id. [5] Cf. Id. 85, 1. [6] Conf. 7, 11, 17. [7] S. 61 A, 4. [8] Ep. 130, 16, 29. [9] Id. 147, 1. [10] De doc. christ. 3, 33. [11] En. in ps. 39, 2. [12] Cf. De s. Dom. 2, 4, 16. [13] De s. Dom. 2, 21, 73. [14] S. 105, 3. [15] S. 80, 7. [16] Ep. 130, 14, 26. [17] Id. 10, 20. Es razonable pensar que al escribir estas palabras san Agustín tuviera presentes las oraciones y lágrimas de su madre santa Mónica pidiendo a Dios su conversión. [18] En. in ps. 37, 14; cf. S. 80, 7. Es total el predominio de la caridad en todas las dimensiones de la espiritualidad agustiniana. [19] S. 154, A, 6. [20] S. 105 A, 2. [21] Cf. En. in ps. 118, 17, 2. [22] Id. 34, 1, 12. [23] Conf. 13, 8, 9. [24] S. 16 A, 6. [25] Conf. 1, 20, 31. [26] En. in ps. 134, 4. [27] Id. 148, 2. [28] Id. 70, 1, 10. [29] Id. 32, 2, 1, 8. Cf. Id. 99, 4. [30] Id. 46, 1. [31] Id. 103, 4, 19. [32] Cf. S. 179, 5. [33] Decir o explicar lo que se siente en un encuentro místico con Dios no es posible; las palabras que se puedan decir al respecto no dicen lo que es esa realidad inefable. [34] En. in ps. 99, 6. [35] Conf. 10, 40, 65. [36] Id. 9, 10, 23-25. 78 8. EL AMOR CRISTIANO. I: CARIDAD TEOLOGAL O PARA CON DIOS Lo que es el amor El amor es algo connatural al ser humano; nadie puede vivir sin amar: lo que sea y de la manera que sea, pero nadie puede vivir sin amar. Por eso nos dice san Agustín: «¿Os digo acaso que no améis? ¡Dios me libre! Si no amáis nada, seréis perezosos, dignos de ser aborrecidos, miserables, estaríais muertos. Amad, pues; pero ¡cuidad bien lo que amáis!»[1]. Asimilada esta sabia advertencia del santo, entendemos su distinción entre amor bueno y amor malo; o como dice él, amor ordenado que es la caridad, y amor desordenado que es la codicia, el egoísmo[2]. El primero se atiene a la jerarquía de los valores, y el segundo no; o dicho con más sencillez, el primero cumple y vive la voluntad de Dios concretada en los diez mandamientos y el segundo hace precisamente lo contrario. Definición filosófico-teológica de uno y otro: «Caridad es el movimiento del alma que tiende a gozar de Dios por Él mismo, y de nosotros y del prójimo por Dios. Y llamo egoísmo al movimiento del alma que arrastra al hombre al goce de sí mismo y del prójimo y cualquier otra cosa corpórea no por Dios»[3]. Según san Agustín, el amor es «el peso del alma»; como su centro de gravedad hacia donde se inclina toda la persona en su conducta: si el amor es malo, hacia el mal va todo el ser humano; y si el amor es bueno, hacia el bien se inclina ese mismo ser humano[4]. Por eso nos dice el Obispo de Hipona que el amor define a las personas: «cada uno es tal cual es su amor»[5], es decir, si amas algo malo o tienes cualquier pasión desordenada como la avaricia, la lujuria, la soberbia, entonces eres mala persona ante Dios y con alguna característica en alguna forma asimilable al vicio que causa esa maldad; si, por el contrario, amas el bien, si amas a Dios, a los prójimos, sobre todo a los más débiles, entonces eres buena persona y buen cristiano ante Dios, y en alguna forma quedas definido ante Dios por ese amor. Así, pues, donde haya amor verdadero habrá cristianismo; donde no lo haya, tampoco existirá este. Lo cual quiere decir que si lo que nos mueve en la vida es el amor ordenado, entonces somos cristianos; si no es así, vivimos como paganos. Otra cosa muy propia del amor es que mitiga el trabajo de cualquier cosa que estemos 79 haciendo: «En lo que se ama, o no se trabaja o se ama el trabajo»[6]. Por tanto, cuanto mayor es el amor, menor es el trabajo. Importancia del amor cristiano o caridad El mejor elogio del amor es este: Dios es amor (1 Jn 4, 8. 16): «Si nada se dijese en alabanza del amor en todas las páginas de esta Epístola, si nada en absoluto se dijese en toda la Escritura, y solamente oyésemos por boca del Espíritu de Dios: Dios es amor, nada más deberíamos buscar»[7]. En efecto, el amor ordenado o caridad es la más grande de todas las virtudes según nos lo enseña la Escritura, sobre todo san Juan, así como san Pablo en su maravilloso cántico al amor de la Primera Carta a los Corintios. San Agustín, inspirándose en esta doctrina bíblica, nos dice que la caridad distingue a los hijos del reino eterno de los hijos de la perdición; tiene más peso que todas las virtudes, carismas y milagros juntos. Quien posee la caridad lo posee todo; a quienes les falta, todos los demás bienes, por grandes que sean, no les sirven de nada, porque en definitiva a nadie pueden conducir a la vida eterna. Así se explica la sentencia extraña y difícil de entender del mismo Cristo cuando al explicar la parábola de los talentos dice que al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará (Mt 13, 12; 25, 14-30), porque, comenta san Agustín, que el que no tiene representa al que carece de caridad, y por consiguiente lo que tiene de otro tipo de valores, se le quita, es decir, no se le tiene en cuenta o como si no lo tuviera[8]. Por esa misma razón, el vestido de bodas de que carecía aquel convidado al banquete que un gran Señor celebró por las nupcias de su hijo, simboliza la caridad. Debido a ello, dice el Hiponense, es expulsado a las tinieblas exteriores, esto es, no es admitido en el banquete de la vida eterna, el cielo, y arrojado al estado de perdición, el infierno (cf. Mt 22, 1-14)[9]. Dice más san Agustín sobre el amor ordenado o caridad. Este amor, enseña, tiene la cualidad admirable de disminuirse cuanto menos se da la persona y de aumentarse cuanto más se da y a más personas se da[10]. Es la esterilidad del egoísmo y la fecundidad del amor cristiano; el primero hace a las personas tristes, secas y duras; el segundo da alegría, dulzura y comprensión hacia los demás, así como más belleza y bondad de la propia persona ante Dios. No ha de sorprender, pues, que el amor ordenado o caridad sea más valioso que el conocimiento: «¡Gran hombre este! —dice alguien—; bueno y grande. —¿Por qué?, pregunto. —Sabe muchas cosas. —Pregunto por lo que ama, no por lo que sabe»[11]. Este amor auténtico y verdadero que es la caridad tiene también otra cualidad de la máxima importancia, esto es, la omnivalencia dentro de todo el ámbito de la conducta cristiana: «Ama y haz lo que quieras; si callas, clamas, corriges, perdonas; calla, clama, corrige, perdona movido por el amor. Dentro está la raíz del amor; no puede brotar del amor mal alguno»[12]. Si de veras amas, todo lo que hagas movido por ese amor será bueno, y todo lo que hagas de bueno estará movido por ese amor, lo adviertas o no. Esa omnivalencia del amor auténtico consiste, pues, en que su presencia ordena y valora cualquier manera de ser y de actuar del ser humano; lo cual es debido a su condición de 80 sustancia de la vida, tanto humana como cristiana. Por eso, el amor debe impregnar todas las actitudes y acciones del cristiano. Toda nuestra conducta de seres humanos y de cristianos (trabajo, relaciones personales, diversiones, proyectos de vida, etc.) debe estar motivada por el amor ordenado o caridad, y debe tender a modelar e instaurar en nosotros con la gracia de Dios (por medio de la oración, los sacramentos, la asistencia a la Iglesia, etc.) esta suma virtud, que es la sustancia de la vida cristiana: la caridad. Y quizá quien me esté leyendo se pregunte: ¿Hasta dónde ha de llegar mi amor? ¿Dónde está el límite del amor? Es una pregunta interesante porque todas las virtudes tienen un límite señalado por la prudencia para que no degeneren en vicios; por eso se dice desde la filosofía más antigua que «en el medio está la virtud»: la justicia si no se modera puede degenerar en venganza y/o crueldad hasta hacer de alguien un justiciero, esto es, el que desea tener la ocasión de castigar porque goza castigando; la fortaleza sin moderación desemboca en temeridad, la prudencia en cobardía, la templanza en el odio a los bienes corporales, la humildad puede llegar a la pérdida de la autoestima que como criaturas e hijos de Dios nos merecemos y debemos; en fin, con todas las virtudes pasa esto. ¿Con todas? Sí, con todas, excepto con la caridad. Así nos lo enseña san Agustín: «La medida del amor es no tener medida»[13]. Por mucho que amemos nunca será demasiado; y siempre podremos amar más, del mismo modo que siempre podremos ser más santos. No es fácil señalar el límite bajo el cual el amor ya no es suficiente para mantenernos en la vida de gracia, en amistad con Dios; pero lo que nunca podremos es señalar el límite a la caridad en la vida cristiana. O quizá sí habrá un límite, pero más allá del cual ya no será esta vida sino la otra, la vida eterna, donde el grado de amor a Dios y a los hermanos es imposible vivirlo en este mundo. El amor a Dios Jesús en el Evangelio nos dice que el amor a Dios es el mandamiento principal y primero (Mt 22, 38). También nos dice cómo ha de ser nuestro amor a Dios: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente (Lc 10, 27). Lo primero que tenemos que hacer para llegar a ese amor es cumplir la voluntad de Dios enseñada por Cristo: Si me amáis guardaréis mis mandamientos (Jn 14, 15). Y en otro lugar: No todo el que me diga «Señor, Señor», entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial (Mt 7, 21). Del temor al amor Deberíamos preguntarnos con sinceridad sobre el puesto que ocupa Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. San Agustín se lo plantea de este modo: «Por tu ternura, Señor, te pido me digas: ¿Qué eres Tú para mí? Dile a mi alma, yo soy tu salvación (Sal 34, 3). (….) Correré tras esta voz y me asiré a Ti. No me ocultes tu rostro (Sal 143, 7). Muera yo para que no muera, con tal de veros»[14]. Para san Agustín, está claro: Dios es el centro más hondo de su corazón, más valioso para él que su propia vida y que su propio ser. Pero, lamentablemente, hay personas que 81 todavía viven su cristianismo con temor, con temor a Dios. Por eso mismo, si no cometen ciertos pecados es por temor a los castigos de Dios, bien sea en esta vida o en la otra. La vida cristiana de estas personas no es que sea mala, pero es mediocre, de escasa entidad, de poco agrado de Dios. San Agustín nos exhorta a que vayamos superando y desalojando de nuestra alma el temor y dejemos que entre la caridad, el verdadero amor. Porque «cuando la caridad entra, el temor comienza a salir. Cuanto más dentro esté ella, tanto menor será el temor. Cuando ella esté totalmente dentro, no habrá temor alguno, porque la caridad perfecta expulsa fuera el temor. Entra, pues, la caridad y expulsa el temor. Pero no entra sola sin compañía; lleva consigo su propio temor; es ella quien lo introduce; pero se trata de un temor que dura por siempre. Es servil el temor por el que temes arder con el diablo; es filial aquel por el que temes desagradar a Dios. (...) El que tiene el temor servil no ama la justicia ni cualquier otra virtud, sino que teme al castigo. (…) En cambio, la persona buena, que es libre —pues solo el justo es libre de la esclavitud del pecado—, se complace en la misma justicia, y aunque tenga oportunidad de pecar sin testigos, teme a Dios que es siempre testigo. Pero aunque pudiera escuchar que Dios le dice: “Si pecas te voy a ver, pero no te condenaré, aunque sí me desagradarás”, él, no queriendo desagradar a su Padre, y no por miedo al juez, teme, pero no el ser condenado, ni ser castigado o atormentado, sino poner triste a su Padre, desagradar al Padre que le ama. Si él mismo ama y siente que el Señor le ama, no hace lo que desagrada a quien le ama a él»[15]. Y en otro lugar completa san Agustín su pensamiento explicando este amor verdadero: «Por tanto, si mi palabra ha encontrado en vuestros corazones una chispa de amor desinteresado a Dios, alimentadla; para agrandarla. Invocadle con la súplica, con la humildad, con el dolor de la penitencia, con el amor de la justicia, con las buenas obras, el llanto sincero, la vida irreprochable. Soplad sobre esa chispa de amor bueno que existe en vosotros y avivadla; cuando haya crecido y se haya convertido en una llama grande y hermosa, consumirá el heno de todos vuestros deseos desordenados»[16]. Amor desinteresado al bien, a Dios Vivir con gozo y gustosamente en conformidad con los deseos de Dios supone la liberación de la voluntad para el bien, y nos ayuda a ser buenos, no por interés o por miedo, sino atraídos por la excelencia y dignidad del bien o de las virtudes. Escribe san Agustín: «Suave eres, Señor, y en tu suavidad enséñame tu justicia (Sal 119 [118], 68); esto es, de tal modo que no me vea forzado a estar servilmente bajo la ley por temor al castigo, sino que me deleite de estar abrazado a la ley por la libre caridad. Pues libremente cumple el precepto quien de grado lo cumple»[17]. San Agustín personaliza más esta relación liberadora y desinteresada con el mismo Dios a quien se teme desagradar como a un Padre. En un texto ya antes registrado dice que «si él mismo ama y siente que el Señor le ama, no hace lo que desagrada a quien le ama a él»[18]. Pero, ¿podemos amar a Dios desinteresadamente, sin buscar el premio? Es una cuestión muchas veces planteada entre los teólogos de la vida espiritual. El deseo 82 de la vida eterna como premio, tan acendrado por cierto en san Agustín, sería un desmentido a ese supuesto amor desinteresado. Sin embargo, en numerosos textos el Obispo de Hipona nos exhorta a amar a Dios gratuitamente, no para recibir el galardón[19]. La solución está en la identificación del premio (la vida eterna) con el ser que se ama (Dios), no interesando lo primero cuanto amando lo segundo. Por eso dice profundamente el santo: «De ninguna forma se buscaría recompensa del que se ama gratis, si la recompensa no fuera el mismo a quien se ama»[20]. Entonces se dará en tu persona esa transformación asombrosa operada por la gracia de Dios con tu colaboración, en la que se da el gran cambio desde el pecado, desde un amor egoísta de sí mismo contra Dios, hasta un amor desinteresado de Dios con olvido de sí mismo. Y en esto precisamente consiste la belleza del alma: Porque «cuanto crece en ti el amor, tanto aumenta la hermosura; porque la misma caridad es la hermosura del alma»[21]. El amor a Dios y a las criaturas Lo que en este tema le interesa sobre todo a san Agustín es inculcar a sus fieles el amor que se debe a Dios frente al que se ha de dar a las criaturas. El ser humano, espontáneamente, ama a las criaturas, porque estas tienen cualidades de bondad, de belleza y de utilidad que naturalmente nos atraen, y que nos inducen a gozar de ellas intentando encontrar así la felicidad. Pero san Agustín nos dice que el amor en el que el ser humano intenta encontrar el gozo y la felicidad es un querer muy valioso y hay que reservarlo para Dios, y así dice, recordamos, que la caridad es «el movimiento del ánimo que tiende a gozar de Dios por Él mismo y de nosotros y del prójimo por Dios»[22]. El ser humano, pues, no puede menos de amar, la cuestión está en qué es lo que se ha de amar. Supuesto que todo lo creado por Dios es bueno, el problema no está tanto, matizando lo anterior, en qué hay que amar sino en el modo, orden y preferencia en que se deben amar todas las cosas. San Agustín distingue entre lo que se quiere por sí mismo y lo que se quiere como medio utilizado para conseguir otra cosa. Lo primero se quiere de veras, lo segundo lo queremos de otro modo muy inferior; únicamente como algo útil que sirve para alcanzar lo primero, por lo que una vez conseguido esto, aquello ya no importa, se desecha. Centramos nuestro amor en lo que queremos por sí mismo, y en esto mismo intentamos encontrar la alegría, el gozo del corazón y la felicidad. Pues bien, las cosas las debemos querer únicamente como medios para alcanzar otros bienes superiores; por eso las hemos de utilizar[23], pero no gozarnos en ellas poniendo en las mismas el centro de nuestro amor como si fueran lo más querido de nuestro corazón[24]. A Dios le debemos amar de esta última manera. Él debe ser nuestra alegría, nuestro gozo y paz, en definitiva, nuestra felicidad: «La criatura o es igual o inferior a nosotros. De la inferior se ha de usar para Dios; de la igual[25] hemos de disfrutar, pero en Dios. No te complazcas en ti mismo, sino en aquel que te hizo; y lo mismo has de practicar con aquel a quien amas como te amas a ti. Gocemos, pues, de nosotros mismos y de los hermanos, pero en el Señor»[26]. Pero los seres humanos somos tan ingratos que, con cierta frecuencia, cuando las 83 cosas nos van bien, nos olvidamos de Dios, de quien lo hemos recibido todo, y nos entregamos, frenéticos, al goce de los bienes de este mundo. Pero, cuando las cosas nos van mal, sobre todo en situaciones límite que nadie puede solucionar, entonces nos acordamos de Dios, intentamos servirnos de Él para resolver nuestros problemas. Esta es la postura de los que tienen su corazón puesto en las criaturas e intentan utilizar, más o menos conscientemente, a Dios. Quizá no sea tan grave esto último cuanto lo anterior; puesto que Dios, Padre bondadoso, siempre escucha nuestras súplicas y siempre se compadece de nosotros cuando sufrimos, aunque esto no quiere decir que se vaya a dejar utilizar y vaya a hacer precisamente lo que le pedimos si no es conveniente. Más grave es, decimos, idolatrar las cosas según el dictado despótico que nos imponen nuestras malas pasiones, tales como el egoísmo, la soberbia, la lujuria, la avaricia, etc.; o dicho de otra manera, el dinero, nuestras posesiones como el piso, el chalet, el coche, alhajas o joyas, el prestigio social, los placeres de la carne, etc. Y he dicho idolatrar porque en esos casos ponemos a determinadas cosas un altar en nuestro corazón en vez de Dios a quien únicamente se ha de adorar. Sabemos que nada fuera de Dios nos puede dar la felicidad, sin embargo, una y otra vez incidimos en el mismo engaño. Hemos de tomar, pues, la determinación de amar solamente al Señor, de buscar solamente en él la alegría, la paz y la felicidad de todo nuestro ser. Si las cosas nos van bien agradezcamos, alabemos y bendigamos al Señor y digámosle: ¡Oh Dios mío, tú solo eres mi Dios! (Sal 63 [62], 2).Y si las cosas nos van mal, no le pidamos ante todo que nos quite los sufrimientos, sino que nos ayude a sobrellevarlos con paciencia y superar así las contrariedades del tipo que sean para que obtengamos el mayor provecho para nuestra vida cristiana. Entonces es el momento de decirle: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza (Sal 18 [17], 2). Siendo peregrinos que nos dirigimos a Dios en esta vida mortal, si queremos llegar a la patria donde seremos bienaventurados, hemos de usar de este mundo, mas sin gozarnos de él, a fin de que por medio de las cosas creadas contemplemos las invisibles de Dios, y de esa manera, por medio de las cosas temporales consigamos las espirituales y eternas. Por qué hemos de amar a Dios «El Señor es bueno (Sal 135 [134], 3). Pero es bueno no como son buenas todas las cosas que hizo, pues Dios hizo todas las cosas sobremanera buenas (Gen 1, 31). No solo buenas, sino muy buenas. Hizo el cielo, y la tierra, y todas las cosas buenas que en ellos se contienen, y las hizo sobremanera buenas. Si creó buenas todas las cosas, ¿cuál será la bondad del que las creó? Por tanto, no encontrarás nada mejor que puedas decir de Él sino que el Señor es bueno. Todas las cosas buenas las hizo Él; pero Él es el bien no hecho por nadie. Él es bueno por su propio bien, no por participación de otro bien. Él es el bien porque de Él mismo mana el bien. (…) ¿Queréis saber cuán particularmente es bueno? Al ser interrogado el Señor Jesús, dijo: Uno solo es el bueno, Dios (Mt 19, 17). No quiero pasar aprisa y como por encima de tan singular bondad, pero no tengo capacidad para ponderarla suficientemente. Temo que, si no lo intento, seré un ingrato; 84 pero si intento explicarla temo que me abrume la fatiga de alabar esa inmensa bondad de Dios. Soy, pues, hermanos, el que alaba y ama a Dios, pero no lo suficiente. (…) Me apruebe Él el haberlo querido y me perdone Él el no haberlo conseguido»[27]. Alabad al Señor, porque es bueno; cantad salmos a su nombre porque es suave (Sal 135 [134], 3). Quizá sería bueno y no suave si no te diese el poder de gustarle, de saborearle. Pero se ofreció de tal manera a los hombres, que para enviarles pan del cielo entregó a su Hijo, igual a Él, que es lo mismo que Él, para hacerse hombre y ser llevado a la muerte en provecho de todos los seres humanos, a fin de que por la humanidad que tiene en común contigo gustes de la divinidad que no tiene en común contigo, que tú no eres. Lejos de tus posibilidades estaba el gustar de la bondad y suavidad de Dios, porque se hallaban distantes y demasiado altas, y tú demasiado bajo y yaciendo en el abismo. Pero en medio de esta inmensa separación envió al Mediador. Tú, hombre, no podías llegar a Dios; entonces Dios se hizo hombre, y de este modo se hizo el Mediador de los hombres, el hombre Cristo Jesús, para que por ese hombre te acerques a Dios. (…) Él es el Mediador; y así Dios se hizo suave. ¿Qué cosa más suave que el pan de los ángeles? ¿Cómo no ha de ser suave el Señor siendo así que el hombre come el pan de los ángeles? Porque del mismo pan se alimentan los hombres que los ángeles. La verdad absoluta, la bondad infinita, la belleza arrebatadora, la sabiduría y la fortaleza sin medida de Dios constituyen el alimento de los ángeles y del espíritu de los hombres. (…) Para que el hombre, pues, comiese el pan de los ángeles, el Creador de los ángeles se hizo hombre. Luego, con amor alabad al Señor, porque es bueno; con amor cantad salmos a su nombre porque es suave[28]. «Los que estáis en la casa del Señor, alabad el nombre del Señor (Sal 135, 1-2). Sed agradecidos, amadle; estabais fuera, y ahora estáis dentro. ¿Os parece poco estar en donde debe ser alabado el que os levantó de la postración y os hizo estar en su casa y conocerle y amarle? ¿No se ha de pensar que fuimos creados? ¿No se ha de recordar en dónde yacíamos y de dónde fuimos recogidos? Ningún pecador buscaba al Señor, y Él buscó a los que no le buscaban, y hallándolos los levantó, y levantados los llamó, y llamados los introdujo y los hizo estar en su casa. Todo el que piensa estas cosas y no es desagradecido, se anonada por completo a sí mismo ante el amor de su Señor, por quien le fueron dados tantos dones; y como no tiene nada con qué pagarle por tantos beneficios, únicamente le resta, no recompensarle porque no puede, sino darle gracias y amarle»[29]. Por consiguiente, «entraré en mi estancia secreta, en mi alma, donde pueda cantarte canciones de amor mezcladas con gemidos inenarrables (...) hacia Ti (...) que eres el único, verdadero y soberano Bien»[30]. Amar a Dios con san Agustín Decíamos al principio del tema que la primera forma del amor cristiano consiste en cumplir la voluntad de Dios manifestada en sus mandamientos. Y si la voluntad de Dios se cumple perfectamente se llega a la santidad. No hace falta más. Pero con cierta 85 frecuencia el amor a Dios se llega a sentir como una vivencia llena de dulzura que abarca a toda la persona. Y aunque esto parece depender mucho del temperamento de cada uno, se puede decir que estamos ante los regalos de Dios que a veces nos da para animarnos a proseguir el duro camino de nuestra santificación, y que a veces nos quita, para probarnos y centrar nuestro amor en Él y no en sus consuelos. En ocasiones así lo vivieron muchos santos. Pero otros santos, como santa Teresa de Lisieux, sobre todo en el último año de su vida, no gozaron de esas dulzuras y gozos espirituales, aunque siempre cumplieron con perfección la voluntad de Dios, que es en lo que consiste la santidad. ¡Qué gran don es el amor a Dios! ¡Qué grande, qué poderoso es el amor a Dios! Con este amor como motor se ponen en práctica de la mejor manera las diversas clases de ascesis, y se ora del modo más fervoroso para conseguir la gracia divina, con lo que se llega rápidamente a la santidad. Pero el amor a Dios es algo tan grande que está absolutamente por encima de nuestra capacidad. No se consigue mucho haciendo propósito de amar a Dios, incluso el más firme. Esto no sirve de nada, si Dios no nos hace ese gran regalo. Pero es un regalo que Dios lo da a quien quiere y cuando quiere. Pero, según san Agustín, lo da con toda seguridad a quien ama al prójimo, a quien ama a los hermanos. Primero, porque amando al prójimo te harás merecedor de que Él te regale el don de su amor[31]. Segundo, porque el amor al prójimo limpia y potencia los ojos interiores del alma para que puedas ver lo digno de ser amado que es Dios[32]. Pero otro medio más hemos de poner para conseguir el amor de Dios. En efecto, cuando hablábamos de la oración decíamos que hemos de pedírselo con mucha frecuencia. Si amas a los hermanos y se lo pides a Dios continuamente, Él, con toda seguridad, te hará el regalo más grande que es el de su amor. Y amándole intensamente, se transformará por completo y en poco tiempo tu vida espiritual hasta llegar a una vida cristiana de alto nivel. Bebamos, pues, hermanos míos, esta caridad en la abundante fuente misma de donde brota; acerquémonos a ella, apaguemos nuestra sed en ella; que la caridad, pues, te engendre, te nutra, te fortalezca, te lleve a la perfección. Por eso acabamos este tema haciendo con san Agustín estas encendidas súplicas: «Entrégate a mí, Dios mío, restitúyete a mí. Mira, yo te amo. Si aún es poco, haz que te ame más intensamente»[33]. «¡Oh amor que siempre ardes y nunca te extingues! ¡Caridad, Dios mío, enciéndeme!»[34]. [1] En. in ps. 31, 2, 5. 86 [2] Cf. Id. 9, 15. [3] De doc. christ. 3, 10, 16. [4] Cf. Conf. 13, 9, 10. [5] In Io. ep. 2, 14. [6] De b. vid. 21, 26; cf. In Io. ev. 48, 1; In Io. ep. 9, 1. [7] In Io. ep. 7, 4; cf. Id. 9, 1. [8] Cf. En. in ps. 146, 10. [9] Cf. S. 90, 6. [10] Cf. Ep. 192, 1. [11] S. 313 A, 2. [12] In Io. ep. 7, 8. [13] S. Dolbeau, 11, 9. [14] Conf. 1, 5, 5. [15] S. 161, 9. [16] S. 178, 11. [17] De gr. Chr. 13, 14. [18] S. 161, 9. [19] Cf. En. in ps. 118, 11, 6; 134, 11; 72, 34; 55, 17; 53, 10; S. 334, 3; In Io. ep. 9, 10; etc. [20] S. 340, 1. [21] In Io. ep. 9, 9. [22] De doc. christ. 3, 10, 16. [23] En latín uti (hacer uso de). [24] En latín frui (gozar de). [25] Los otros seres humanos. [26] De Trin. 9, 8, 13. [27] En. in ps. 134, 3. [28] Cf. Id. 134, 5. [29] Id. 134, 2. [30] Conf. 12, 16, 23. [31] Cf. In Io. ev. 17, 8. [32] Cf. Id. [33] Conf. 13, 8, 9. [34] Id. 10, 29, 40. 87 9. EL AMOR CRISTIANO. II: CARIDAD FRATERNA O PARA CON EL PRÓJIMO Cuando le preguntaron a Jesús los fariseos sobre cuál es el mayor mandamiento de la Ley, les contestó: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le preguntaron por uno, por el mayor, y Jesús les contestó con dos, es decir, que ese mandamiento mayor tiene, debe tener, a su lado otro semejante: el amor al prójimo. Las pautas del amor al prójimo Sabedores de que no todo amor es ordenado o recto, ¿cómo hemos de amar a los hermanos? Interrogado Jesús sobre los preceptos que han de regular la vida, no se limitó a uno solo, sabiendo, como sabía, que una cosa es Dios y otra el hombre, y que la diferencia entre ellos es tanta cuanta hay entre el Creador y la criatura, hecha a su imagen. Por eso, proclama un segundo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así, pues, la regla fundamental es amar al prójimo como a nosotros mismos, como nos mandó el Señor. Pero, entonces hemos de preguntarnos aún: ¿cómo nos hemos de amar a nosotros mismos? San Agustín nos lo aclara: «No es posible que quien ama a Dios no se ame a sí mismo. Y diré más: solo sabe amarse saludablemente a sí mismo quien ama a Dios más que a sí mismo. (…) Y lo que haces contigo lo has de hacer igualmente con el prójimo, esto es, que también él ame con perfecto amor a Dios. Pues no le amarás como a ti mismo si no te esfuerzas por llevarlo al mismo Bien al que tú aspiras. Porque Él es el único Bien que no se reduce para los que juntamente contigo aspiran a poseerlo»[1]. De este segundo precepto surgen los deberes de la sociedad humana, en los que es difícil no faltar. Lo primero que hemos de procurar es ser benevolentes, es decir, no recurrir a la maldad o al engaño contra ninguna persona y hacer el mayor bien que podamos. En efecto, ¿qué hay más cercano a un ser humano que otro ser humano? Y, ¿de qué otra cosa está Dios más cerca que del hombre que es imagen suya?[2]. A nadie debes excluir de este gozo común de Dios a que todos hemos sido convocados. Cualquiera que sea tu relación o situación con una persona, esa debe ser tu 88 postura: has de amar con ese fin a los que te caen simpáticos y a los que no. Es prácticamente imposible amar con el mismo afecto, con el mismo sentimiento, a todas las personas que a nosotros mismos o que a nuestros familiares y amigos; pero, con la ayuda de la gracia, que hemos de pedir para ello, sí que podemos desear sinceramente, con la voluntad, los mismos bienes a los otros que a uno mismo. Nuestro amor a Dios, nuestro deseo de una vida cristiana auténtica, nuestra esperanza de la vida eterna, debe tener como consecuencia el deseo verdadero de que todos los demás seres humanos, conocidos y desconocidos, amigos y enemigos, gocen de lo mismo. Y esto debe concretarse en la oración, que puede y debe abarcar al mundo entero. Para con las personas que se relacionan con nosotros o las que están a nuestro alcance de algún modo, debe notarse el amor cristiano también con ayudas generosas, si están necesitadas de cualquier forma que sea, y con el trato amable para con las que no tienen ninguna necesidad. Pero, ¿quién no tiene necesidad de afecto y de un trato atento y cariñoso? Pero todo esto únicamente lo podremos hacer con la ayuda de Dios[3]. Al final de su vida Jesús perfeccionó su doctrina sobre el amor fraterno con la fórmula del mandamiento nuevo, en la que el modelo de nuestro amor al prójimo se eleva a mucha más altura que el amarle como a uno mismo. El modelo que nos propone es de la máxima altura posible, puesto que ese modelo que nos propone es el amor que Él mismo nos tiene. Y así lo comenta san Agustín: «El amor cristiano es distinto del mundano y de aquel amor con que se aman los humanos como humanos[4]. Para hacer notar esta diferencia dijo el Señor: Amaos unos a otros como yo os he amado (Jn 15, 22). ¿Y para qué nos ama Cristo a nosotros, sino para que podamos reinar con Él? Con este mismo fin amémonos unos a otros, para que nuestro amor sea diferente del de aquellos que no se aman con este fin, porque ni siquiera se aman»[5]. Y así, de ese modo, el mandamiento nuevo nos hará criaturas nuevas ante Dios[6]. Así, pues, «hemos de amar a todos los hermanos: o porque son buenos o para que sean buenos»[7]. ¿Qué cosa más procedente, fácil y agradable que amar a las personas que son buenas? Pero a las que no lo son, también las debemos amar, no con indiferencia respecto de su maldad, sino para que se hagan buenas. Siempre el amor cristiano busca el verdadero bien del prójimo. Nuestro amor mutuo ha de ser tal, que procuremos por todos los medios a nuestro alcance, siempre respetando la libertad de las personas, como hace Dios, atraernos mutuamente por la solicitud del amor, para tener a Dios entre nosotros, como el tesoro común de todos. «Es este un bien de tal naturaleza, que no disminuye con el número de los que juntos contigo tiende a Él»[8]. El máximo exponente del amor El máximo exponente del amor al prójimo es imitar el modelo del amor de Cristo, que dio la vida por todos: «La plenitud del amor que nos debemos unos a otros, nos dice san Agustín, la definió el Señor, diciendo: Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos (Jn 15, 13). Y como antes había dicho: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado (Jn 15, 12), añadiendo ahora estas palabras 89 que habéis escuchado: Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, se obtiene la conclusión que obtuvo el mismo evangelista san Juan en su Primera Carta, diciendo que, así como Cristo dio su vida por nosotros, así nosotros debemos dar la nuestra por los hermanos (1 Jn 3, 16), amándonos unos a otros como nos amó Él, que llegó hasta dar su vida por nosotros»[9]. El dar la vida de una manera exacta como hizo el Señor muriendo de forma violenta y cruel por toda la humanidad, está claro que Dios no lo espera de nosotros, ni tampoco nos lo va a pedir porque no tenemos la capacidad de morir por todos. ¿Entonces, de ninguna manera podemos dar la vida por los hermanos? Das la vida por los hermanos cuando la entregas con generosidad, con cariño y al servicio de aquellas personas con las que tienes una obligación especial; das la vida por los hermanos si das al necesitado una parte del dinero que tú te has ganado honradamente con el trabajo que desgasta tu vida; das tu vida por los hermanos si, aun exponiéndote a críticas y malquerencias, aportas tu testimonio en favor del calumniado o injustamente tratado; das tu vida por los hermanos cuando das tu tiempo para ocuparte de hacer el bien, de cualquier forma que sea, a los demás; das tu vida por los hermanos si te das como persona, es decir, tu compañía, tu aliento, tu consuelo, etc., en favor de quienes los necesitan; das tu vida por los hermanos cuando gastas tu persona, esto es, tus capacidades, conocimientos, habilidades en favor de los demás a través de la parroquia u organización eclesial a que perteneces; das tu vida por los hermanos si perteneces a cualquier grupo de voluntarios, que emplean su tiempo, esfuerzo y dedicación en remediar las necesidades de los más pobres o débiles. Y seguramente que, si estás atento a las enseñanzas y a las inspiraciones del Maestro interior, se te ocurrirá la manera particular que Él te pide de dar tu vida por los hermanos[10]. Unión entre el amor a Dios y el amor al prójimo Los dos preceptos del amor que componen la única virtud de la caridad, aunque sean distintos, no deben nunca separarse: «Nadie se excuse o exima de tener un amor porque ya tiene el otro»[11]. El que intente amar a Dios sin amar al hermano, ni amará a Dios ni amará al hermano; y el que intente amar al hermano sin amar a Dios, será un humanista, un filántropo, pero no será un cristiano. Así como si intentamos excusarnos de amar al prójimo, a cualquier prójimo, porque ya amamos a Dios, ponemos en práctica una farsa, una comedia; del mismo modo, si pretendemos amar al prójimo desentendiéndonos de Dios, caeremos en un mero humanismo, que priva al cristianismo de lo más genuino y sustancial: Cristo Jesús y su salvación. El amor que le debemos a Dios es absoluto, es decir, en cualquier situación y por encima de todo; y este amor debe estar impregnado de adoración, acción de gracias, bendición y alabanza hacia el Ser que nos ha creado y hacia la Trinidad divina que nos ha creado y salvado por medio de Cristo. Al prójimo no se le puede amar así; al prójimo le debes amar de otra manera, como a ti mismo y como nos amó el Señor. Pero no has de olvidar que si odias al hermano no amas a Dios, por despreciar el mandamiento del 90 Señor. Y así como cuando amas a los miembros de Cristo amas a Cristo, si no amas a los miembros de esa Cabeza, tampoco amas a esa Cabeza que es Cristo[12]. San Agustín, siguiendo a san Juan, nos enseña que quien ama al hermano ama también a Dios y con el mismo amor que es Dios; que el amor al hermano es una de las formas principales de amar a Dios[13]. No cabe mayor exaltación del amor fraterno que su íntima unión con el amor a Dios. Por eso, nos exhorta el santo: «Pensad siempre, absolutamente, que se debe amar a Dios y al prójimo: a Dios, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y al prójimo como a sí mismo (Dt 6, 5; Mt 22, 37). Esto es lo que hay que pensar siempre, y meditar siempre, y recordar siempre, y practicar siempre, y cumplir siempre. El amor a Dios es lo primero que se manda, y el amor al prójimo lo primero que se debe practicar»[14]. El amor fraterno, camino para llegar al amor de Dios Esta última idea, muy propia de san Agustín, esto es, el amor fraterno como el mejor camino para llegar al amor de Dios nos la expone así en otro pasaje: «Una sola es la caridad y dos los preceptos; uno solo es el Espíritu Santo y dos sus donaciones. No fue dada una cosa antes y después otra; porque no es una la caridad que ama al prójimo y otra la que ama a Dios. No es pues otra caridad. Amamos a Dios con la misma caridad con la que amamos al prójimo. Mas como una cosa es Dios y otra el prójimo, aunque sean amados con una misma caridad, no por eso lo amado es una sola cosa. Aunque se nos encarece en primer lugar el amor a Dios, por ser mayor, y luego el amor al prójimo, se comienza por el segundo para llegar al primero»[15]. Debido a ello, no existe peldaño más seguro para alcanzar el amor de Dios que el amor para con nuestros prójimos. Esto es así porque amando al prójimo te harás merecedor de que Él te regale el don de su amor. Además, el amor al prójimo limpia y potencia los ojos interiores del alma para que puedas ver lo digno de ser amado que es Dios: Escribe san Agustín: «Porque el que te impone el amor en estos dos preceptos, no te iba a recomendar primero el amor al prójimo y después el amor a Dios, sino el amor de Dios primero y el amor del prójimo después: mas tú, que todavía no ves a Dios, amando al prójimo te harás merecedor de verle a Él. El amor al prójimo limpia los ojos para ver a Dios, como lo dice claramente Juan: Si no amas al prójimo, que estás viendo, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? (1 Jn 4, 20)»[16]. El amor a los enemigos Parece, pues, que la clave de todo está en el amor fraterno. Pero en la práctica del amor fraterno se da con cierta frecuencia una situación muy complicada, muy difícil; es la que se presenta cuando, por mandato del Señor, debemos amar a los malos e, incluso, a nuestros enemigos. Este mandamiento del amor fraterno se nos hace casi imposible; parece que se nos manda amar el mal, lo cual no es posible para la naturaleza humana, que está hecha para amar el bien, en última instancia, a Dios. Esta contradicción la resuelve san Agustín distinguiendo entre la persona y su maldad, para decirnos que 91 debemos amar al pecador y odiar su pecado. El problema se agudiza cuando el malvado o cualquier otra persona perpetra algún mal, alguna injusticia, contra nosotros. En este caso todas nuestras defensas negativas (el amor propio, el egoísmo, la ira, etc.) se rebelan y nos inducen a tomar una postura agresiva y vengativa contra el enemigo. Entonces ocurre lo que dice san Agustín con su peculiar estilo directo y personal: «Se ofende a Dios, y te callas; se te ofende a ti, y, en cambio, pones el grito en las nubes»[17]. Este contraste descubre el escaso amor a Dios y el excesivo y desordenado con que nos idolatramos a nosotros mismos. Pero, aun prescindiendo de esto último, es de notar la situación complicada de tener que amar a una persona que odia a otra persona, que es la nuestra, a quien debemos amar pero a la que, sobre todo, amamos con exceso y de un modo egoísta. Por todo ello se nos hace muy difícil, por no decir imposible, el amar a los que nos ofenden o nos hacen daño, sobre todo si es injustamente. Aquí tiene aplicación aquello del santo: «No manda Dios cosas imposibles; pero al imponer un precepto te amonesta que hagas lo que puedas y que pidas lo que no puedes»[18]. Cuando se te ofende, en vez de dejarte llevar de la ira y de la sed de venganza, en vez de darle vueltas y vueltas a los detalles y agravantes de la ofensa que te han hecho, pídele al Señor enseguida, de todo corazón, con toda tu alma, que te ayude a vencer esas furiosas tentaciones de ira, esos incontrolables deseos de venganza. La gracia de Dios es lo único que puede cambiar este nuestro corazón estrecho y rencoroso en otro ancho y suave, parecido al de Cristo, que, clavado en la cruz, exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen (Lc 23, 34). No solo perdona, sino que también excusa a sus asesinos ante su Padre. Me perdona a mí, te perdona a ti, nos perdona a todos, puesto que todos pusimos en Él nuestras manos pecadoras. Nos perdona a todos para que también nosotros tengamos fuerza interior con su gracia para perdonar. Sin embargo, no sería tan difícil, si en vez de considerar al enemigo bajo la perspectiva que alarma tanto a nuestro amor propio, lo viéramos bajo el aspecto de un hermano enfermo que ha de ser curado de su maldad, para que no sea visto como enemigo sino como hermano. Y así dice san Agustín: «Si al amar a tu enemigo le deseas que sea tu hermano, amándole, amas a tu hermano. Pues no amas en él lo que es, sino lo que quieres que sea»[19]. Si el médico amase al enfermo como enfermo, preferiría que no se curase jamás. Pero como le ama como sano, se apresura a restablecerle la salud[20]. Tú puedes ser como un médico para con tu enemigo rezando por él, devolviéndole bien por mal, y en vez de alimentar tu rencor recordando los grandes males que te ha hecho, ponte a pensar en la nueva situación cuando él, arrepentido de su maldad, se porte bien contigo y se haga merecedor hasta de tu amistad. Me dices, «eso es imposible». Te responde Jesús: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios lo puede todo (Mc 10, 27). El cristianismo no es un masoquismo. El verdadero amor a los enemigos Pero el ser humano es muy complicado y cada uno de nosotros somos un mundo 92 diferente. Hay personas, y entre ellas ha habido santos, que con la mejor voluntad deseaban y pedían a Dios el ser odiados o el ser despreciados por Él. Esta actitud, objetivamente virtuosa sin duda en estos santos, tiene el peligro de derivar hacia un masoquismo, es decir, hacia una complacencia patológica en el propio sufrimiento y en el desprecio por parte de los demás. San Agustín, gran santo pero también gran teólogo, no estaría de acuerdo con esta postura, la cual implica el desentenderse del bien auténtico del prójimo; puesto que si tú eres despreciado u odiado hay alguien entonces que está ofendiendo a Dios en tu persona. «La caridad, dice el Obispo de Hipona, procura, con todas sus fuerzas, recibir lo que da, aun de aquellos a quienes devolvió bien por mal. Porque deseamos que se haga amigo aquel enemigo a quien con veracidad amamos. No le amamos si no le queremos bueno, y no será bueno si no pierde el mal de la enemistad»[21]. De ahí proviene la gran importancia que tiene el hacer oración de un modo especial por nuestro enemigo, por el que nos hace mal, como nos enseña Jesús en el Evangelio (cf. Mt 5, 43-48). Así le ayudamos a que sea bueno, e incluso que acabe siendo nuestro amigo. El verdadero amor a Dios y a los hermanos suscita en nosotros el deseo de que todos siempre sean buenos y le amen. San Agustín abunda en esta doctrina y la expone con admirable ingenio y precisión. Meditemos estos tres excelentes textos: a) «Sea para ti la Sagrada Escritura como un espejo. Este espejo tiene un resplandor que ni miente, ni adula, ni ama a unas personas con exclusión de otras. Eres hermoso, hermoso te ves allí; eres feo, feo te ves allí. Pero si te acercas siendo feo, y como tal allí te ves, no acuses al espejo. Vuelve a tu interior; el espejo no te engaña; no te engañes a ti mismo. Júzgate, entristécete de tu fealdad, para que al marchar y alejarte triste, corregida la fealdad, puedas retornar hermoso. Pero, aunque te juzgues a ti mismo sin adulación, juzga al prójimo con amor[22]. Para juzgar tienes ahí lo que tú ves. Puede acontecer que veas algo malo con que te manches; puede suceder que el mismo prójimo tuyo te confiese su mal y declare al amigo lo que había encubierto al enemigo. Juzga lo que ves. Lo que no ves, déjalo a Dios. Cuando juzgas, ama al hombre, odia al vicio[23]. No ames el vicio por el hombre ni odies al hombre por el vicio»[24]. b) «Si escuchas a tu prójimo como te escuchas a ti mismo, de seguro que perseguirás los pecados y no al pecador. Pero alguno, quizá apartado del temor de Dios, es contumaz en no corregir sus pecados, entonces has de intentar perseguir, corregir y trabajar por arrancar esa contumacia de su corazón para salvar al ser humano condenando al pecado. Aquí aparecen dos nombres: hombre y pecador. Dios hizo al hombre, y el mismo hombre se hizo a sí mismo pecador. Perezca aquello que hizo el hombre y sea salvado aquello que hizo Dios»[25]. c) «Hemos de tener compasión del hombre, detestando su crimen o su torpeza: cuanto más nos desagrada el vicio, tanto menos queremos que perezca el vicioso sin enmienda. Cosa fácil e inclinación natural es odiar a los malos, porque son malos; raro es y piadoso el amarlos porque son seres humanos; de modo que en un mismo ser humano has de condenar la culpa y aprobar la naturaleza y, por eso, es justo que odies la culpa porque afea a esa naturaleza que amas»[26]. 93 Como final de este tema tenemos este profundo texto del santo en que ingeniosamente obtiene el sentido espiritual de un pasaje de los Salmos para explicar la doctrina evangélica: «Los odiaba con odio perfecto (Sal 138, 22). ¿Qué quiere decir con odio perfecto? Que odiaba en ellos sus iniquidades y que amaba tu criatura, Señor. El odiar con odio perfecto consiste, profundizando más, en no odiar a los hombres por sus vicios y en no amar a los vicios por los hombres»[27]. No odiar a los hombres por sus vicios, esto es, amar al pecador y odiar el pecado[28], distinguiendo entre el hombre que como criatura de Dios es bueno, y el vicio que sí es malo, para amar al primero y odiar al segundo. No amar a los vicios por los hombres, es decir, no hacer el mal por la influencia negativa de otros seres humanos. Cuando por simpatía o afecto a una persona se transige o acepta el mal que esa persona hace, incluso, se le imita en sus malas acciones; cuando por miedo a otras personas, que amenazan o hacen chantaje, se hace el mal que no se debiera hacer, entonces se aman los vicios por los hombres. Esta conducta anticristiana es muy frecuente en la sociedad actual, sobre todo entre los jóvenes, cuando con tanta facilidad y tan poca personalidad, se imitan las malas acciones de los demás. Solidaridad con el necesitado Como fundamento necesario de la caridad fraterna está la justicia, a la que se opone, como es obvio, la injusticia, que suele tener como causa la avaricia, que es una «inmundicia del corazón»[29]. Este vicio es insaciable, por eso, es seguro que con ese vicio nuestro corazón se apegará a las riquezas, y acabemos cometiendo injusticias o desentendiéndonos de los que pasan necesidad. Es sobremanera importante la actitud interior —positiva o negativa— respecto de los bienes materiales. Por eso, el pobre que es avaricioso no está cerca del Reino de Dios; sin embargo, sí lo está el rico generoso y de buen corazón[30]. A pesar de todo, san Agustín tiene una concepción muy exigente de lo que hoy diríamos justicia social, y, siguiendo a san Juan Crisóstomo, llega a decir que «las cosas superfluas de los ricos son las necesarias de los pobres. Se poseen bienes ajenos cuando se poseen bienes superfluos»[31]. Esto no es fácil de aplicar a una sociedad tan distinta como la nuestra respecto de la suya. Pero algunas consecuencias importantes se deberían derivar, siendo distintas según los casos. Sin duda que un cristiano rico deberá, además de pagar religiosamente sus impuestos, atender a los pobres por lo menos a través de las admirables instituciones que existen dentro de la Iglesia, tales como Caritas. Siguiendo la exposición de la doctrina agustiniana sobre este tema nos dice que la motivación sobrenatural de la caridad con todas sus exigencias está en la identificación que el mismo Cristo hace de sí mismo con el necesitado (Mt 25, 31ss): Cristo está en los pobres[32]. «Das a Cristo cuando das a un necesitado»[33]. Porque según el mencionado texto evangélico, la caridad abre las puertas de la salvación y el egoísmo las cierra. Por eso, escribe san Agustín: «Cuán grande merecimiento es haber alimentado a Cristo, y qué gran crimen es el haberse desentendido de Cristo hambriento»[34]. Por eso, dice en 94 determinados sermones cuaresmales (207, 208, 209) que, sin la caridad para con el necesitado, la misericordia y el amor fraterno, de nada sirven la oración, el ayuno y el resto de las buenas obras. La convivencia humana y cristiana El fundamento de la convivencia humana es siempre el amor. El amor egoísta, con base en la soberbia, en el caso de una convivencia conflictiva, y el amor auténtico, con base en la humildad, en el caso de una convivencia buena, amistosa, cristiana. Aquí está la explicación en la mayoría de los casos de por qué unos matrimonios se llevan mal y otros se llevan bien; y lo mismo habría que decir de las comunidades religiosas. La unidad entre las personas, que tiene su origen en el amor es, pues, el constitutivo de la comunidad; de lo contrario, tendremos una turbamulta, es decir, una multitud turbada, no una comunidad[35]. Cuando en la vida en común no se vive la caridad de Cristo suele aparecer el odio, la envidia, el mal humor, trato áspero y sin comprensión ni amabilidad; pero lo más frecuente es la murmuración. San Agustín era muy sensible e implacable respecto de esta viciosa costumbre: «Los murmuradores, dice, se describen con exactitud en cierto lugar de la Escritura: Las entrañas del fatuo son como la rueda de un carro (Eclo 33, 5). (…) Quiere decir que aunque vaya cargado solo de paja, cruje. La rueda del carro no puede menos de chirriar. Así hay algunos hermanos: haya o no haya motivo, siempre andan protestando y murmurando de todo y de los demás; solo habitan en unión en cuanto al cuerpo»[36]. A la unidad entre las personas no se opone la diversidad, que es armoniosa y enriquecedora cuando no hay envidia, cuando existe el amor. Por eso, nos debemos alegrar de los bienes y dones de los demás como si fueran nuestros. Rechazar a los otros por no ser iguales que nosotros, en cualquier aspecto, por lo menos es señal de inmadurez[37]. Nos propone san Agustín a continuación unas sabias normas de conducta dirigidas a una comunidad femenina: «Rivalizad en las oraciones con una santa y concorde emulación; puesto que no rivalizáis unas contra otras, sino todas contra el diablo, enemigo natural de todos los santos… Cada una de vosotras haga lo que pudiere. Lo que una no puede hacer lo hace por medio de la otra, si ama en esta lo que hace y ella no puede hacerlo. Por lo tanto, la que menos puede no impida a la que puede más, ni esta exija a la que puede menos. Porque todas debéis vuestra conciencia a Dios. En cambio, a ninguna de vosotras os debéis nada, sino la mutua caridad (Rom 13, 8)»[38]. Y tenemos otro texto: «Si amas, algo tienes; porque, si amas la unidad, cualquiera que tenga algo en ella, lo tiene también para ti. Haz que se vaya de ti la envidia, y todo lo mío es tuyo. Haga yo que desaparezca de mí la envidia, y es mío todo lo tuyo. La palidez (envidia) divide, y la salud (la caridad) une»[39]. El agudo análisis que hace san Agustín del contraste entre la caridad y el egoísmo nos puede servir de pauta de conducta. Dice, pues, el gran Padre de la Iglesia: «El primero de estos amores es santo, el otro es inmundo; el uno social, el otro privado; uno busca la utilidad común para conseguir la celestial compañía; el otro encauza, por el arrogante 95 deseo de dominar, el bien común en propio provecho; el uno está sometido a Dios, el otro en pugna con él; el uno tranquilo, el otro alborotado; el uno pacífico, el otro sedicioso; el uno prefiere la verdad a las alabanzas de los que yerran, el otro está ávido de cualquier clase de honores; el uno benevolente, el otro envidioso; el uno desea para el prójimo lo que quiere para sí, el otro ansía someter al prójimo a sí; el uno gobierna para utilidad del mismo prójimo, el otro lo gobierna para su propio provecho»[40] . Uno de los deberes más necesarios y a la vez más difíciles de la vida de comunidad es el de la corrección fraterna, que se ha de ejercer con caridad y humildad: «El amor que obliga a reprender, continúa imperturbable aun cuando el reprendido pague con el odio. Pero si el que corrige quiere devolver mal por mal y hace enfurecer al reprendido, el reprensor no era digno de reprender sino de ser reprendido. Obrad de tal manera que no haya entre vosotros indignaciones o, si las hay, se extingan al momento con una inmediata paz. Tened mayor empeño en poneros de acuerdo que en corregiros[41]. Porque como el vinagre contamina el vaso si dura en él, así la cólera contamina el corazón si dura hasta el día siguiente»[42]. La verdadera caridad soporta los defectos de los hermanos, lo cual no es nada fácil. San Agustín argumenta al respecto: «Si porque progresas (en la virtud) no quieres soportar a nadie, en esto mismo demuestras que no progresas. Atienda vuestra caridad: Soportaos unos a otros, dice el Apóstol, con caridad, cuidando de conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz (Ef 4, 1-3). ¿No tienes nada que tenga que soportarte el otro? Me maravillo de que así sea. Pero, supongámoslo. Entonces eres más fuerte para soportar a los demás, cuando nada tienes que te tengan que soportar. No tienes que ser soportado, pues, soporta tú a ellos. “No puedo”, dices. Luego tienes algo en ti que te soportan los demás: tu intolerancia»[43]. Una regla de oro que debería primar en toda comunidad es la de «anteponer las cosas comunes a las propias, no las propias a las comunes»[44], frente al egoísmo que intenta por encima de todo satisfacer los propios deseos e intereses[45]. Al egoísta le cuesta mucho darse cuenta de que se enriquece a sí mismo al darse a los demás[46]. La paz, que se define como «la tranquilidad del orden»[47], es un ideal muy anhelado, y es la consecuencia de una sociedad en la que no se hace mal a nadie y se busca el bien de todos[48]. La vida religiosa en comunidad Lo que distingue a una comunidad religiosa de cualquier otra sociedad es el fin inmediato, los medios y el bien supremo, esto es, Dios como fin último, que se pretende conseguir para todas las personas que la componen. San Agustín indica esto con claridad en su Regla: «Lo primero por lo que os habéis congregado en la comunidad es para que habitéis unidos en la casa, y tengáis una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios»[49]. Antes de ese pasaje ha señalado la motivación de esta comunidad tan singular: el amor a Dios y al prójimo[50]. Acerca de esta comunidad religiosa tiene san Agustín luminosos pensamientos en 96 todas sus obras. En una auténtica comunidad, gracias al amor, suceden cosas tan hermosas como las siguientes: «La caridad, que difundió Dios entre los hombres, hizo de muchos corazones uno y de muchas almas una sola alma»[51]. «En realidad tu alma no es solo tuya, sino de todos los hermanos, como sus almas son también tuyas; mejor dicho, sus almas juntamente con la tuya no son varias almas sino una sola, la única de Cristo»[52]. Son perfectos aquellos que saben vivir en unión; cumplen la ley de Cristo los que habitan unidos; por la concordia fraterna entra Cristo, que es nuestra Cabeza, en la comunidad, a fin de que esta se una a Él[53]. «La sociedad religiosa (imitación de la celestial) es la que goza de Dios y sus miembros gozan los unos de los otros en Dios»[54]. «Si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, guardad la caridad, amad la verdad, desead la unidad, para que lleguéis a la eternidad»[55]. Pero la comunidad, tal y como la concibe san Agustín, no se encierra en sí misma, no termina en sí misma, sino que se proyecta al exterior, hacia toda la Iglesia y hacia toda la humanidad. Es una comunidad esencialmente apostólica. El amor, como no podía ser de otro modo, es la motivación del apostolado. El amor, según el Obispo de Hipona, tiende por naturaleza a expandirse, a difundirse (amor difusivo), es decir, a dar a los hermanos, a los demás, todos los bienes, principalmente el máximo bien: Dios. El amor le llevó a san Agustín de la suavitas veritatis[56] (=suavidad de la verdad) a la neccesitas caritatis [57](=necesidad de la caridad), esto es, al apostolado, allí donde más útil fuera para el servicio de Dios, y, consiguientemente, de la Iglesia[58]. Por eso, la comunidad, según san Agustín, tiene en cuenta las necesidades de la Iglesia y está a su servicio. [1] De mor. eccl. cat. 1, 26, 48-49. [2] Cf. Id. 1, 26, 50, donde san Agustín enriquece lo que estamos comentando. [3] Cf. Id. 1, 26, 51. [4] Esto es lo que llamamos hoy en día filantropía. [5] In Io. ev. 83, 3. [6] Cf. S. 350, 1. [7] De Trin. 8, 6, 9. [8] De mor. eccl. cat. 1, 26, 49. [9] In Io. ev. 84, 1. [10] Cf. De mor. eccl. cat. 1, 27, 52-28, 55. 97 [11] In Io. ep. 10, 3. [12] Cf. Id. [13] Cf. Id. 9, 10. [14] In Io. ev. 17, 8. [15] S. 265, 9. [16] In Io. ev. 17, 8. Cf. De Trin. 8, 8, 12. [17] S. 90, 9. [18] De nat. et gr. 43, 50. [19] In Io. ep. 8, 10. [20] Cf. S. 49, 6. [21] Ep. 192, 1. [22] Juzgarse a sí mismo con verdad, sin excusas; pero juzgar siempre al prójimo con verdad pero con amor, sin juzgar su interior, que no conocemos. [23] Si es cierta la maldad del prójimo, ámale a él odiando a la vez su vicio. [24] S. 49, 5. [25] S. 13, 8. [26] Ep. 153, 1, 3. [27] En. in ps. 138, 28. [28] Cf. Ss. 22, 7; 19, 1; 49, 7; 105 A, 2; 279, 11. [29] S. 177, 3. [30] Cf. S. 346 A, 6. [31] En. in ps. 147, 12; cf. Ss. 39, 6; 61, 12. [32] Cf. S. 113 B, 4. [33] S. 113 B, 4 [34] S. 389, 6. [35] Cf. S. 103, 4. [36] En. in ps. 132, 12. Como ya dijimos antes, san Agustín mandó poner en la pared del comedor un letrero contra la murmuración, que decía: El que es amigo de roer con sus palabras las vidas de los ausentes no es digno de sentarse en esta mesa (Vita Augustini a Possidio scripta: Vida de Agustín escrita por Posidio, 22, 6). [37] Cf. Ep. 54, 4, 5. [38] Id. 130, 31. Es uno de esos textos agustinianos que valen por muchas pláticas. Analizando: la caridad, contra la pereza, hace lo que puede en bien de la comunidad; la caridad, contra la envidia, se alegra de que el hermano pueda y haga lo que uno no puede o no sabe hacer; la caridad, por fin, contra la soberbia, no exige al hermano que haga lo que no puede o no sabe hacer aunque uno sí lo pueda o sepa hacerlo. Así es como reina la caridad en la comunidad. [39] In Io. ev. 32, 8. [40] De g. ad lit. 11, 15, 20. [41] Sabia sentencia de san Agustín contra el pernicioso espíritu de contradicción, hijo de la soberbia, que tiene la mala costumbre de reprender y contradecir todo o casi todo de lo que los otros hermanos hacen o dicen, con lo cual se crea una situación de continua tensión, perjudicial a la paz y a la concordia de la comunidad. [42] Ep. 210, 2. [43] En. in ps. 99, 9. [44] Reg. 5, 2. [45] Cf. De civ. Dei 18, 2, 1. [46] Cf. De op. mon. 16, 17; S. 88, 16. [47] De civ. Dei 19, 13, 1. [48] Id. 19, 14. [49] Reg. 1, 2. [50] Cf. Reg. proem. ; cf. En. in ps. 132, 1-2. [51] In Io. ev. 18, 4. [52] Ep. 243, 4. El simbolismo del cuerpo que usa san Pablo lo cambia aquí san Agustín por el del alma, menos patente, pero quizá más verdadero. [53] Cf. En. in ps. 132, 9. [54] De civ. Dei 19, 13, 1. La caridad, según san Agustín, ha de emanar de la voluntad racional, pero ha de ser también humana y entrañable, con sentimiento, todo lo cual es lo que produce el gozo. [55] S. 267, 4. 98 [56] Ep. 193, 4, 13. [57] Id. [58] Cf. De op. mon. 29, 37; De civ. Dei 19, 19. Lo más suave y agradable para san Agustín era la dedicación al estudio de la verdad cristiana en las Escrituras. Pero el Señor le llamó, bajo el impulso de la caridad, a ocuparse de las necesidades de los hermanos, de todos, de la Iglesia. 99 10. LA UNIÓN CON DIOS Se considera la unión con Dios como la cumbre de la vida espiritual en la vida cristiana. Hacia ella tienden los anhelos y los esfuerzos de los cristianos verdaderamente espirituales. Es lo más grande pero es también lo más difícil de conseguir. Es un don de Dios, que en su más alto grado solo da a muy pocos. La unión con Dios es un largo proceso que suele durar toda una vida. Es siempre una historia llena de bondades de Dios y de infidelidades del ser humano que, paulatinamente, va correspondiendo a la gracia con más y más fidelidad hasta llegar a la entrega total al Señor. La unión con Dios abarca toda la vida cristiana y toda su espiritualidad. No se refiere solo a un aspecto de estas sino a su totalidad. El largo proceso hasta la unión con Dios. Primer paso: descubrir la desemejanza con Dios Este largo camino comienza desde muy lejos de Dios, al menos en el caso de Agustín. Comienza en la región de la desemejanza, esto es, desde una vida moralmente negativa, con sus actitudes egoístas, vicios, preocupación de las cosas mundanas y despreocupación de Dios. Agustín en un momento dado de su vida, cuando va iniciando los primeros pasos hacia su conversión, recibió la gracia que le hizo ver la inmensa distancia que de la bondad y hermosura de Dios le separaba la maldad y fealdad de sus pecados. Y eso le causó un estremecimiento compuesto del deseo de Dios y del horror hacia sí mismo: «Me estremecí, dice, de amor y de horror, porque advertí que me hallaba en la región de la desemejanza, y como si oyera tu voz en lo alto: “Manjar soy de grandes: crece y me comerás. Ni tú me mudarás en ti como al manjar de tu carne, sino tú te mudarás en mí»[1]. Crecer y comer a Dios significa aquí progresar en la vida moral: la amabilidad, la generosidad, el amor a la verdad, la honradez, la limpieza de corazón, la bondad; el amor a Dios y al prójimo, en suma. Entonces nos acercamos a Dios en cuanto nos parecemos a Él; entonces crecemos como personas, por dentro, y nos transformamos en Él; porque, en vez de alimentar nuestra vida de pequeños valores, de cosas medio vacías y de poca sustancia, nos alimentamos de Dios al vivir de su verdad, de su bondad y de su belleza, cumpliendo su voluntad. Pero, ¡cuánto hace falta todavía para llegar a este maravilloso 100 estado que es la unión con Dios! Vamos a verlo. Las bases para llegar a la unión con Dios Para llegar a esa cumbre es preciso hacer acopio de todos los medios, de todos los grados y aspectos de la vida cristiana. Por consiguiente, nos hemos de servir como medios de todo lo que hasta ahora hemos dicho en las páginas anteriores, pero de una manera especial de los cuatro grados de ascesis. Hace falta, por supuesto, la ascesis de la lucha contra el mal que hay en nosotros y en la sociedad en que vivimos para cumplir la voluntad de Dios. Se necesita también superar la dispersión del alma y la división del corazón, intensificando la vida interior y su unificación, que nos permita conocer mejor a Dios y amarle. Pero ese laborioso proceso necesita asimismo de la ascesis que lleva consigo la humildad, que es del todo necesaria para amar a los hermanos y a Dios; y para que el Espíritu Santo, que se lleva mal con la soberbia y muy bien con la humildad, nos regale todos los dones constitutivos de la unión con Dios. También es imprescindible el purificar las intenciones y elevar las motivaciones de nuestra vida cristiana para hacer todo por Dios y para Dios. La oración es del todo necesaria, porque pone en función la gracia divina, sin la cual no podemos dar ni un solo paso en la vida espiritual. Y aquí estamos tocando el núcleo de la teología y de la espiritualidad agustinianas. Y si la práctica del amor fraterno agrada tanto a Dios que nos premia con el mejor regalo que es el de su amor, sucede lo mismo en cuanto a la unión con Él, que se realiza sin duda en el amor. Este, entendido sobre todo como cumplimiento de la voluntad de Dios, incluso en un grado heroico, también es algo fundamental sin lo cual la unión con Dios es solamente una ficción elaborada por la imaginación o una necia autosugestión. Para seguir un orden en el proceso de la vida espiritual hacia la santidad había que hablar de algo tan básico como es la ascesis que intensifica la vida interior y la unidad del corazón, pero no era suficiente para emprender la inmensa tarea de intentar llegar a la unión con Dios, que necesita de todos los elementos de la vida cristiana. Por eso, interrumpimos antes el proceso y lo retomamos ahora recordando sus secuencias y vivencias más importantes con las variantes que la inagotable creatividad agustiniana nos permite y nos regala. La purificación y ordenación del amor Está, pues, muy claro que para llegar a la unión con Dios hay que recorrer un largo camino con varias etapas. Se comienza este dilatado recorrido lamentando la desemejanza o lejanía respecto de Dios, a la que acompaña la vaciedad y fragmentación interior, a lo que debe seguir el deseo de superar esa situación negativa para llegar a la maravillosa unidad divina. Pero solo la ayuda de Dios, que se consigue como ya hemos dicho en la oración, nos puede sacar de esta situación tan lastimosa: «Recógeme, Dios mío, de la dispersión en que anduvo dividido mi corazón en tantos trozos como objetos diferentes ha amado, mientras he estado separado de ti, que eres la eterna y soberana unidad»[2]. 101 Si nos apartamos de Dios nos deformamos, nos hacemos feos. Si la caridad es la belleza del alma, su ausencia deja el alma fea, es decir, sin armonía, sin unidad, en desorden, con tendencias negativas y conflictivas frente a las positivas, y en continua lucha y tensión entre sí. Pero Dios no quiere abandonarnos en la región de la desemejanza, esto es, lejos de Él en la fealdad, sin forma, sin belleza. Ya que Él nos quiere ayudar para llegar a Él, «que es el principio adonde hemos de retornar, el modelo que hemos de seguir y la gracia que nos salva: el único Dios por quien fuimos creados, y semejanza suya, que nos vuelve a la unidad, y paz que nos mantiene interiormente en concordia»[3]. Estos pasos hacia la unidad y la paz en nuestro interior y hacia la unión con Dios, solo se pueden dar con la fuerza del amor, que nos va regalando el Señor, en la medida que, por la ascesis, eliminamos los obstáculos que se oponen a la acción de su gracia, al ritmo de la oración con que se lo pedimos, según la generosidad con que amamos a los hermanos, y nuestra fidelidad a Él en todos los aspectos de la vida. El amor a Dios es lo que mueve toda nuestra vida cristiana y lo que hace desear intensamente la unión con Él: «El amor santo eleva a las cosas superiores e inflama al alma con deseos de lo eterno, de las cosas que no pasan ni mueren»[4]. Pero el amor, para que sea santo, necesita purificarse y ordenarse. Veamos cómo. «Por la continencia, dice san Agustín, somos recogidos y reducidos a la unidad de la que nos habíamos apartado derramándonos en muchas cosas. Porque menos te ama, Señor, quien ama algo contigo y no lo ama por ti»[5]. El corazón impuro, esto es, entregado a la lujuria, está atrozmente descuartizado en tantos trozos cuantos amantes tiene o desea tener, padeciendo el castigo de no conocer nunca el verdadero amor; sin embargo, el corazón de una esposa y de un esposo cristianos está centrado y unificado en el amor de Dios, del cónyuge y de los hijos, por eso es un corazón puro, es decir, simple, no dividido o fragmentado, sino con capacidad de vivir el amor verdadero hacia Dios. En esa misma línea, según el pensamiento de san Agustín, conectando con la doctrina de san Pablo, el célibe por el reino de los cielos, tiene su corazón más centrado y unificado todavía en el amor exclusivo de Dios y de todos los hermanos por Él. Pero la regla universal que nos ayuda a discernir y valorar estas situaciones la ha formulado también san Agustín: «Menos te ama, Señor, quien ama algo contigo y no lo ama por ti», nos ha dicho. Hemos de amar todas las cosas que amamos por Dios, y a las personas hemos de amarlas para que con nosotros amen también a Dios. De nuestro corazón brota ahora espontáneamente la súplica al Señor con san Agustín: «¡Oh amor, que siempre ardes y que nunca te apagas! ¡Caridad, Dios mío, enciéndeme! Mandas la continencia, ¿no? Pues da lo que mandas y manda lo que quieras»[6]. El verdadero amor es el que quema los vicios, purifica el corazón y nos capacita para vivir la virtud de la castidad, aunque siempre, necesariamente, con la ayuda de la gracia de Dios. Y en otro pasaje suplica nuestro santo a Dios: «No me apartes más de ti, hasta que recogiendo todo mi ser de la dispersión y deformidad, me conformes y me confirmes eternamente, ¡oh Dios mío, misericordia mía!»[7]. Le pedimos al Señor que nos conforme, esto es, que nos dé forma o belleza espiritual, acompañada de la paz y unidad 102 en nuestro ser interior, en virtud de la cual todos sus afectos han de tener un centro, el de la caridad con sus dos dimensiones: el amor a Dios y el amor a los hermanos. Le pedimos también que nos confirme, esto es, que nos capacite para superar nuestra fragilidad e inestabilidad, que nos dé solidez y consistencia en el estado de gracia, que es el más hermoso, positivo y valioso que cabe para nuestra persona, junto a Él, hasta llegar a su eternidad. Dios escucha esas oraciones y nos concede ese estado interior en que, además de lo dicho antes, nos sentimos felices de haber abandonado por la gracia los amores desordenados, que nos deterioran y destruyen, y de haber centrado el amor de nuestro corazón en Él, según nos dice en este texto que ya hemos citado antes con más extensión: «Oh qué dulce fue para mí carecer de las dulzuras de aquellas bagatelas de mis malas pasiones, las cuales cuanto temía perderlas antes de mi conversión, tanto gustaba ahora de haberlas dejado»[8]. San Agustín, un enamorado de Dios. La unión con Dios Dios reparte sus dones según le place y sin dejar de pensar en el bien de cada uno y en el bien de toda la Iglesia y de toda la humanidad. Dios le dio a san Agustín, como a pocos santos, un amor apasionado, encendido a Él; mucho más vehemente que el de la persona más enamorada. Hemos dicho antes, sin embargo, que el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios por amor a Él, es la santidad, y aunque no haya ni éxtasis ni fogosos y dulces sentimientos en el amor a Dios, se da entonces una unión perfecta con Él. Pero, en ocasiones, el Señor quiere regalar a sus santos, que cumplen su voluntad, la simultánea vivencia de las dulzuras inefables junto a esa unión con Él. Así lo hizo con san Agustín; por eso la Iglesia lo representa con el corazón en la mano ardiendo en llamas de amor a Dios. Nos atenemos, pues, a la descripción que el santo nos hace de esta unión en el amor, de la cual ya nos ha dado preciosos adelantos, y que refleja sin duda lo que él experimentó. Procuremos seguirle en la medida que podamos. Capacitémonos con la gracia de Dios para ello, poniendo en práctica todos los medios que ya hemos comentado. Intentemos, pues, decir con san Agustín: «Entraré, Señor, en mi estancia secreta, en mi alma, donde pueda cantarte canciones de amor mezcladas con gemidos inenarrables (...) hacia ti (...) que eres el único, verdadero y soberano Bien»[9]. Esto solo lo puede decir sintiéndolo un enamorado de Dios. San Agustín fue sin duda un enamorado de Dios. Lo seguimos comprobando a continuación: «Algunas veces me introduces, Señor — prosigue el santo—, en un afecto muy fuera de lo normal, dentro de mí mismo, y me llevas a una dulzura que no sé definir, que si se completase en mí, no sé qué será ya la otra vida»[10]. Esa dulzura tan extraordinaria, que más tarde se llamará éxtasis místico, es inefable, no se puede describir con palabras; si se intensificara sacaría al alma del cuerpo y de este mundo introduciéndola en la vida eterna. Ese gozo sublime, vinculado al amor que es Dios, es, como decimos, inefable: hay posibilidad de referirse a él pero no se sabe decir en qué consiste, se intenta pero no se acierta a explicarlo. Es una realidad 103 sobrehumana, en cierto grado divina, porque en ella Dios quiere hacerse presente en el ser humano de un modo especialmente intenso. «Y tú, consuelo mío, Señor y Padre mío, eres eterno; en tanto que yo me he disipado en los tiempos, cuyo orden ignoro, y mis pensamientos —las entrañas de mi alma— son despedazados por las tumultuosas variedades de infinidad de cosas, hasta que, purificado y derretido en el fuego de tu amor, sea fundido en ti»[11]. Es un texto que se podría considerar como un resumen de todo el proceso que estamos describiendo, desde el comienzo hasta el final, y que recorrió san Agustín en los caminos de su vida espiritual. Desde una situación en que su alma y corazón estaban divididos y estragados, hasta su purificación y ordenamiento armónico y en paz junto a Dios; desde la región de la desemejanza y la lejanía de este mismo Dios, hasta una unión tan íntima y apasionada con Él en el amor, que se asemeja a la unión de dos metales derretidos y fundidos en el fuego. Pero tenemos un pasaje más sublime todavía: «¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y ved que tú estabas dentro de mí, y yo por fuera te buscaba, y deforme, feo, como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que Tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, ni siquiera existirían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera; brillaste, resplandeciste y curaste mi ceguera; exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti; gusté de ti, y siento hambre y sed; me tocaste, y me abrasé en tu paz»[12]. Es la descripción magistral por antonomasia del encuentro del hombre con Dios; la más hermosa y profunda explicación condensada de la propia vida de san Agustín, como pecador y como santo, aplicable a las almas de todos los tiempos, que desde la lejanía y región de la desemejanza buscaron y buscan a Dios con ardor, con pasión, y lo encontraron y lo encuentran. Comienza con un sentido lamento que nos encarece al máximo el amor de Agustín a Dios como belleza eterna. Esculpidos quedan como con luminoso e indeleble fuego los contrastes entre Dios dentro y buscado fuera, entre la fealdad propia y la belleza de la creación, entre Dios presente y Agustín ausente, entre la inconsistencia de las cosas creadas y la consistencia y poder de su Creador. A continuación nos hace la descripción más profunda y hermosa de la llamada de la gracia de Dios y su respuesta en su conversión y transformación. Todos, tú y yo, nos sentimos fuertemente interpelados por el mensaje resplandeciente que este sublime pasaje lleva consigo: el absurdo y la ingratitud del pecado, que conlleva la lejanía de Dios, frente a lo hermoso, justo, razonable, maravilloso, excelente y gozoso que es amar a Dios. Estamos ante la unión con Dios tal y como se dio en san Agustín. Todos los medios, grados, aspectos y elementos de la vida cristiana han hecho posible esta preciosa y sublime realidad. Tiene como componente esencial el cumplimiento fácil y perfecto de la voluntad de Dios por amor; y esto se complementa, por regalo del Señor, con la vibración en sintonía de la dimensión emocional del ser humano. Ese mundo complejo, casi indescifrable, de los sentimientos, que no está bajo el dominio de nuestro querer, es puesto por Dios en la misma onda vivencial que la voluntad, que el núcleo de la persona, que ama intensamente a Dios, y al entrar en contacto con Él, se siente el maravilloso 104 gozo que debe acompañar al hecho de experimentar, de alguna manera y en alguna medida, a quien es el Bien sumo, la Verdad misma, la Belleza infinita, el Amor en persona, que nos ama y que nos está amando. Esta experiencia es como una anticipación de la plena y total felicidad de que gozaremos con la visión y posesión de Dios en la vida eterna. Pero el amor, menos aún el amor a Dios, nunca se cansa, nunca se sacia de amar. San Agustín ama intensamente a Dios, pero todavía no le basta, sino que quiere amarle más aún; siempre más y más: «¡Oh amor que siempre ardes y nunca te extingues! ¡Caridad, Dios mío, enciéndeme!»[13]. «Entrégate a mí, Dios mío, restitúyete a mí»[14].«Mira, yo te amo. Si aún es poco, haz que te ame más intensamente»[15]. La unión con Dios y la vida de gracia Quizá nos parezca esta unión con Dios como algo del todo inalcanzable, solo para los santos, no para nosotros. Ciertamente que esa forma, altura e intensidad de la unión con Dios, tal como la vivió san Agustín, es para muy pocos. Sin embargo, hay otra forma de unión con Dios, quizá de otro nivel, que no es ajena a la teología espiritual de san Agustín. Me refiero a la unión que implica la relación con Dios del cristiano en gracia. Así, por ejemplo, la participación de la naturaleza divina, que es una dimensión de la gracia santificante, habitual o fundamental y de lo cual ya hablamos al hablar del estado de gracia: amar a Dios es participar del ser de Dios. También podemos considerar la relación interpersonal con las tres divinas personas, que inhabitan en nosotros por la gracia, lo cual es también una forma de unión con Dios y de lo cual ya también hablamos al hablar de ese mismo estado de gracia. Pregunto: ¿Conversamos a diario, con frecuencia, con las tres divinas personas que inhabitan en nuestro ser? Esta sería otra forma de unión con Dios. Más aún: todos los títulos de Cristo ofrecen, cada uno según el aspecto diferente de la historia de la salvación que significan, un cauce de relación especial con Él, que pueden contener una fuerte vivencia personal. Otra descripción de la unión con Dios en el amor Pero san Agustín, como ya hemos visto, vivió, al menos en algunos momentos de su vida, otra forma y otro grado de unión con Dios, quizá el mismo o parecido que el que nos quiere dar el Señor a nosotros si ponemos los medios adecuados, mejor dicho, si quitamos los obstáculos provenientes de nuestras deficiencias ascéticas, de la impermeabilidad a la gracia acompañada de una oración deficiente, así como la falta de generosidad en el amor a los hermanos. Todo esto pueden ser actitudes con las que no le dejamos al Señor hacer la obra que había pensado para nosotros. Si nos pusiéramos generosamente en sus manos quizá podríamos vivir y sentir con san Agustín lo que viene a continuación. Exclama, pues, el santo: «Te amo, Señor; tengo de ello conciencia no dudosa sino cierta y segura. Has herido mi corazón con tu palabra, y te he amado. (…) Pero, ¿qué es lo que amo cuando yo te 105 amo, Señor? No belleza de cuerpo ni hermosura de tiempo, no blancura de luz, tan amable a estos ojos terrenos; no dulces melodías de toda clase de cantilenas, no fragancia de flores, de ungüentos y de aromas; no manjares ni mieles, no miembros gratos a los abrazos de la carne: nada de esto amo cuando amo a mi Dios. Y, sin embargo, amo cierta luz, y cierta voz, y cierta fragancia, y cierto manjar, y cierto abrazo del hombre mío interior, donde resplandece ante mi alma lo que no cabe en el espacio, y donde suena lo que no arrebata el tiempo, y donde huele lo que no esparce el viento, y donde se saborea lo que la voracidad no consume, y se adhiere lo que la saciedad no desecha. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios»[16]. El amor a Dios que vivió san Agustín es a modo de una experiencia sensible porque se siente en el propio ser y con una intensidad muy grande; pero es suprasensible porque tiene unas características que lo sitúan por encima de todo lo que conocemos o experimentamos en este mundo; es algo que se coloca en la esfera de lo divino, por eso es inefable, indescriptible. Pero si san Agustín ha intentado describir tal realidad que no puede ser descrita del todo, permita el lector que yo no intente en vano mejorar lo que él nos ha dicho. Procuremos elevarnos con la ayuda de la gracia a tan alto e intenso amor; tratemos de saborear, de paladear con toda el alma, con todo el corazón, lo que nos dice el santo describiendo su experiencia de Dios. [1] Conf. 7, 10, 16. Se puede aplicar este pasaje a la eucaristía, pero en realidad san Agustín piensa aquí en el inicio y en el crecimiento interior de la vida cristiana, en el comienzo y en el progreso del conocimiento y del amor de Dios. [2] Id. 2, 1, 1. [3] De v. rel. 55, 113. [4] En. in ps. 121, 1. [5] Conf. 10, 29, 40. [6] Id. 10, 29, 40. [7] Id. 12, 16, 23. [8] Id. 9, 1, 1. [9] Id. 12, 16, 23. [10] Id. 10, 40, 65. [11] Id. 11, 29, 39. [12] Id. 10, 27, 38. [13] Id. 10, 29, 40. [14] El pecado, comenzando por el original, nos había robado el tesoro que es nuestro Dios. Ahora le pedimos a este mismo Dios que con su gracia haga que nos sea restituido ese tesoro que es Él dándosenos por medio del amor. 106 [15] Conf. 13, 8, 9. [16] Id. 10, 6, 8. 107 11. LOS TÍTULOS SALVÍFICOS DE CRISTO: MEDIADOR, REDENTOR, MAESTRO, CAMINO Y MÉDICO Cristo, Mediador Después de todo lo anterior, sea alto, mediano o bajo el nivel de nuestra vida cristiana, siempre hemos de procurar vivirla, para evitar peligrosas desviaciones y falsos espiritualismos, en relación con Cristo. Se puede dar una especie de falso espiritualismo consistente en un misticismo cristianamente equivocado, que pretendiera vivir la vida cristiana en y con Dios pero sin Cristo, en unas alturas místicas, que pretenciosamente estarían por encima de la humanidad del Señor. Los grandes santos cristianos, entre otros san Agustín y santa Teresa de Jesús, nunca dejaron de lado en su vida espiritual, aun la más alta, a Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre en las entrañas purísimas de la Virgen María. La necesidad que tenemos de Cristo, Dios y hombre, la enseña así san Agustín: «Por ti Dios se hizo hombre. Estarías muerto para la eternidad si él no hubiera nacido en el tiempo. Nunca te podrías liberar de la carne de pecado si Él no hubiese tomado la semejanza de la carne de pecado. Una miseria inacabable te dominaría si no hubiera tenido lugar esta misericordia. No hubieses revivido si Él no se hubiese asociado a tu muerte. Hubieses desfallecido si Él no te hubiese socorrido. Hubieses perecido si Él no hubiese venido»[1]. Ciertos sabios no tuvieron esto en cuenta: buscaron en Cristo la divinidad y desecharon su humanidad; pero al pasar por alto esta, como consecuencia, no alcanzaron aquella. Son, ciertamente, sabios y prudentes, pero según este mundo, no según el que hizo el mundo. Mientras tanto, los humildes poseen la humildad de Dios, su humanidad, y llegan también así a su divinidad[2]. Cómo es Cristo Mediador Veamos primero la dimensión ontológica de esta mediación. Para ser Mediador era necesario que se hiciera el Hijo de Dios lo que no era, esto es, hombre; y para que nos fuese dado llegar a Dios, era necesario que no dejase de ser lo que era, esto es, Dios. «¿No veis cuán sobre nosotros está Dios y cuán debajo de Dios estamos nosotros, ya que nos separa de Él una inmensidad y, sobre todo, la gran sima de la culpa? Dios continúa 108 siendo lo que es; mas una naturaleza humana se une a Él de forma que no constituye con Él sino una misma persona en Jesucristo. No es lo que podría decirse un semidiós, mitad Dios y mitad hombre; es a la vez totalmente Dios y hombre totalmente; Dios libertador y hombre Mediador; para que por Él en cuanto hombre vayamos a Él en cuanto Dios, y no a otro ni por otro; antes, por medio de lo que somos en Él, su humanidad, vayamos al autor de nuestro ser»[3]. Ahora nos describe san Agustín la dimensión moral de su mediación al ver en Jesús la fortaleza, esto es, su divinidad, y ver también su flaqueza, su debilidad, es decir, su humanidad: «La fortaleza de Cristo te creó y la flaqueza de Cristo te recreó cuando te redimió. La fortaleza de Cristo hizo que lo que no existía existiese, y la flaqueza de Cristo hizo que lo que existía no pereciese. Su fortaleza nos creó y por medio de su debilidad nos buscó»[4]. Cristo puede hacer de Mediador porque no está meramente en el extremo de Dios ni tampoco está meramente en el extremo de los hombres. «Mas era necesario que el Mediador entre Dios y los hombres tuviese algo de común con Dios y algo de común con los hombres. No fuese que, siendo semejante en ambos extremos a los hombres[5], estuviese alejado de Dios, o, semejante en ambos a Dios, estuviese alejado de los hombres, y así no pudiera ser Mediador»[6]. Cristo es Mediador porque es mortal con los hombres y justo con Dios: «Mas el verdadero Mediador, a quien por tu secreta misericordia, Señor, revelaste a los humildes y lo enviaste para que con su ejemplo aprendiesen hasta la misma humildad; aquel Mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, apareció entre los pecadores mortales, siendo Él justo e inmortal. Se hizo mortal con los hombres, era justo con Dios, para que, pues el estipendio de la justicia es la vida y la paz, por medio de la justicia unida a Dios, fuese destruida la muerte en los impíos justificados; muerte que se dignó tener en común con ellos»[7]. Cristo, por último, es Mediador para nuestra naturaleza pecadora: «Éramos hombres, pero no éramos justos. En su encarnación, Cristo tomó una naturaleza humana; pero era justa, no pecadora: esta es la mediación que nos tendió la mano a los caídos y prisioneros. Esta es la semilla dispuesta por los ángeles, en cuyos edictos se daba la Ley, que mandaba rendir culto al Dios uno y prometía venidero este Mediador»[8]. Cristo, Redentor Al hablar de Cristo Redentor, queremos exhortar al lector a que medite muchas veces y detenidamente en la Pasión del Señor. No hay cosa tan saludable, dice san Agustín, como pensar cada día lo que padeció por nosotros el Hijo de Dios. En ninguna cosa hallé, dice el santo, tan eficaz remedio como en esto para vencer al pecado, progresar en la virtud y aumentar la caridad[9]. Así condensa san Agustín su pensamiento al respecto: «¡Oh Cristo, Hijo de Dios, que si no hubieses querido no hubieses padecido: muéstranos el fruto de tu Pasión!»[10]. 109 Victoria de Cristo sobre el diablo y contra todos los pecados de la humanidad La sangre de Cristo ha sido dada en nuestro favor como precio, y así somos libres de nuestros pecados. De este modo, el diablo ya no puede arrastrarnos, envueltos en las redes del pecado, al abismo de la perdición, porque Cristo, exento de culpa, nos redimió con su sangre voluntariamente derramada. En efecto, con su sangre fue redimido todo el género humano; porque la sangre de Cristo tiene sobradamente peso para salvar al mundo, porque Él es el Creador del mundo. La preciosa muerte de los mártires, en la que siguieron a Cristo, fue comprada con el precio de la muerte del Señor: «Nos hemos dirigido al Señor nuestro Dios con las palabras del salmo: La muerte de sus santos es preciosa a los ojos del Señor (Sal 115, 15). La muerte de los santos mártires es preciosa porque su precio es la sangre de su Señor. Él, en efecto, sufrió su pasión pensando en quiénes la iban a sufrir después de Él. Cristo fue delante, y le siguieron muchos. El camino era muy áspero, pero lo hizo suave Él al pasar antes que los demás. Como Él fue delante, los otros no temieron seguirle. Murió Él, y esto llenó de terror a sus discípulos. Resucitó, y les quitó el temor otorgándoles el amor. Cuando Cristo murió, se asustaron los discípulos y pensaron que había perecido. Ved la gracia de Dios en Él cuando le siguieron. El ladrón creyó en Él precisamente cuando los discípulos temblaron de miedo. Mirad: estaba clavado con Él en la cruz un ladrón, y de tal manera creyó en Él que llegó a decir: Señor, piensa en mí cuando llegues a tu reino (Lc 23, 42). ¿Quién le instruía sino quien pendía a su lado? Estaba clavado a su vera, pero habitaba en su corazón»[11]. La universalidad del perdón que nos obtiene Cristo se refiere a todos los pecados por muy grandes que sean. Incluso perdonó a los que le habían llevado a la muerte y a muchos de ellos los convirtió con su gracia, como se nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles. Me dirijo ahora, exclama el santo, a los que matasteis a Cristo, no para condenaros, sino para deciros que incluso a vosotros, asesinos de Cristo, se os perdonan los pecados: «También ese tan enorme de haber dado muerte a Cristo. ¿Pudisteis realizar acción más criminal que dar muerte a vuestro Creador, hecho criatura por vosotros? ¿Qué cosa más grave puede hacer un enfermo que dar muerte al médico? Pues, también este pecado se os perdona; todos se os perdonan. Llenos de crueldad, derramasteis la sangre inocente de Cristo; creed y bebed ahora (en la eucaristía) la sangre que cruelmente derramasteis»[12]. Solo Cristo ha llegado en su amor hasta dar la vida por los impíos: «No éramos buenos; se compadeció de nosotros y envió a su único Hijo para que muriese, no por los buenos, sino por los malos[13]; no por los justos, sino por los impíos. He aquí que Cristo murió por los impíos. ¿Cómo sigue? Apenas hay quien muera por un justo: pero, efectivamente, quizá alguien se atreva a morir por una persona de bien (Rom 5, 6-7). Tal vez se encuentre alguien que esté dispuesto a morir por una persona buena. Mas por una persona injusta, impía, inicua, ¿quién iba a querer morir, sino solamente Cristo, justo hasta el punto de santificar a los injustos? Por lo tanto, hermanos, no poseíamos ninguna obra buena; todas eran malas. Pero aun siendo tales las obras de los hombres, por su misericordia no los abandonó y, siendo merecedores de pena, Él, en lugar del castigo que 110 merecían, otorgó la gracia que desmerecían»[14]. En efecto, es asombroso, pero, aquellos judíos, si creían en quien habían matado, podían recibir el perdón por tan grande crimen (…) Por ellos dijo Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen (Lc 23, 34). Ellos daban muerte al médico, y el médico hacía de su sangre una medicina para curar a sus asesinos. ¡Grande misericordia y gloria! ¿Qué no se les iba a perdonar, si se les perdonaba hasta el haber dado muerte a Cristo? Por tanto, amadísimos, nadie debe dudar de que en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la penitencia se perdonan todos los pecados[15]. Nos gloriamos en la cruz de Cristo: «Quien nos amó tanto que, sin tener pecado, sufrió lo que los pecadores habíamos merecido por el pecado, ¿cómo, una vez justos, no va a darnos lo prometido el mismo que nos ha justificado? ¿Cómo no va a cumplir su promesa de dar el galardón a los santos quien promete sinceramente, quien sin cometer maldad alguna sufrió el castigo que merecían los malvados? Llenos de entusiasmo, confesemos, o más bien profesemos, hermanos, que Cristo fue crucificado por nosotros; digámoslo llenos de gozo, no de temor, gloriándonos, no avergonzándonos. Así lo vio el apóstol Pablo, y lo recomendó como título de gloria. Muchas cosas grandiosas y divinas tenía el Apóstol para mencionar a propósito de Cristo; no obstante, no dijo que se gloriaba en las maravillas obradas por Él, que, siendo Dios junto al Padre, creó el mundo, y, siendo hombre como nosotros, dio órdenes al mundo; sino: Lejos de mí el gloriarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo (Gal 6, 14)»[16]. Jesús, Hijo de Dios y de María, que has dado tu sangre, tu vida, por mí, compadécete de mí y sálvame. Cristo, Maestro interior Único es el Maestro de todos y única es también la escuela de la que somos todos condiscípulos. El único Maestro es Cristo y la única escuela es su Iglesia. Ya al hablar de la gracia como luz para la inteligencia humana nos referíamos al Maestro interior, que, por medio del Espíritu Santo, nos enseña para que conozcamos y valoremos las cosas de Dios y la práctica de la vida cristiana. Es tan importante su enseñanza, que si ella nos falta, de nada nos sirven ni predicaciones, ni lecturas, ni meditaciones, ni ninguna clase de medios humanos que pudiéramos poner[17]. Por eso, san Agustín insiste a sus fieles: «Todos nosotros tenemos por Maestro interior a Cristo. En todo lo que, por defecto de vuestra inteligencia o de mi palabra, no podáis comprender, dirigid la mirada de vuestro corazón a Aquel que me enseña a mí lo que digo y os lo distribuye a vosotros como Él se digna»[18]. Por tanto, no es el predicador el protagonista de la predicación, sino el Señor: «Luego el Maestro interior es quien enseña; Cristo enseña, su inspiración enseña. Donde no están su inspiración ni su unción, vanamente suenan en el exterior las palabras»[19]. Puesto que Cristo enseña en el silencio del corazón: «Volved a vuestro interior, y si sois fieles, allí encontraréis a Cristo. Es Él quien os habla allí. Yo grito, pero Él enseña en el silencio más que yo hablando. Yo hablo mediante el sonido de mi palabra; Él habla interiormente infundiendo pensamientos de temor[20]. Grabe Él, pues, en vuestro interior las palabras 111 que me atreví a deciros: Vivid bien para no morir mal. Puesto que hay fe en vuestro corazón y, en consecuencia, habita Cristo en él, Él os enseñará lo que yo deseo proclamar»[21]. Este hecho lo tiene san Agustín tan claro que en el aniversario de su ordenación episcopal solía decir a los fieles: «Lo que yo os doy en mi predicación no viene de mí; viene de Aquel de quien lo recibo yo también. Si os diere de lo mío no recibiríais sino mentiras»[22]. Nadie, ni siquiera san Agustín, es el maestro de los fieles en la verdad; el único Maestro es Cristo, que enseña al que predica y que ilumina interiormente al que escucha la predicación. Si alguno de los agentes humanos de la predicación se interfiere, entonces esta no produce ningún fruto espiritual. Cuando todo va como debe ir, entonces, dice el santo, Cristo, el Hijo de Dios y de María, ejerce su enseñanza por medio del predicador humano. Por eso, no nos ha de sorprender que san Agustín pida a sus fieles con frecuencia sus oraciones para cumplir ese ministerio tan importante que es hablarles en nombre de Cristo. Es lo mismo que exige del predicador, el cual tiene que ser, dice, «más hombre de oración que orador»[23]; antes que hablar a los hombres de Dios, ha de hablar a Dios de él mismo y de los hombres[24]. Sin duda que las homilías en nuestras iglesias mejorarían en contenido evangélico y en frutos de vida cristiana, si tanto el celebrante como los fieles convirtieran la predicación ante todo en un asunto de oración. Cristo, Maestro universal de toda la humanidad Cristo es Maestro desde su nacimiento eterno del Padre: «¿Cuál es, pues, la doctrina del Padre, sino el Verbo del Padre? Cristo mismo es doctrina del Padre si es Verbo del Padre. Es imposible que la palabra no sea de nadie, sino que tiene que ser de alguien, y dijo que Él es su doctrina y que no es su doctrina[25], porque es el Verbo del Padre. ¿Qué cosa es tan tuya como tú mismo? ¿Y qué cosa tan no tuya como tú si lo que eres es de alguien?»[26]. Ser el Verbo del Padre es lo mismo que ser la misma Verdad que abarca todas las verdades. Pues bien, siendo el Verbo eterno del Padre es también la doctrina verdadera y divina para todas las inteligencias creadas —angélicas y humanas—; por consiguiente, es el maestro universal para toda la humanidad: «El Verbo de Dios, Hijo de Dios y al mismo tiempo Virtud y Sabiduría de Dios. (…) En el tiempo más oportuno y que ya había dispuesto antes de los siglos, vino como Maestro y ayuda de los seres humanos, para que alcanzasen la eterna salvación. Maestro para confirmar con su autoridad, en la carne con que se presentaba, todas las verdades útiles que dijeron, no solo los profetas, que siempre dijeron la verdad, sino también los filósofos y los mismos poetas y cualesquiera otros letrados, que, como todos saben, mezclaron muchas cosas verdaderas con las falsas. Y eso lo hizo en beneficio de aquellos que no las pueden ver y discernir en la verdad interior. Él, antes de asumir al hombre, era la Verdad para todos los que pudieran participar de ella. Pero se sirvió sobre todo del ejemplo y cercanía de su encarnación, a fin de hacer más asequibles sus enseñanzas y mejor persuadirnos de ellas»[27]. 112 Cuando escribe esto san Agustín, las enseñanzas de Cristo eran negadas por los paganos cultos que todavía quedaban en el Imperio Romano. Pero hoy en día estas mismas enseñanzas de Cristo son negadas por muchos neopaganos cultos de nuestro tiempo. Con la enorme fuerza difusora de los medios actuales de comunicación, se propagan consignas y normas de conducta cuyos valores son contrarios a los del Evangelio de Cristo. La condición de este como Maestro es más discutida que nunca; pero las teorías, los valores y los proyectos de sociedad humana, que los neopaganos nos proponen, lastrados además por el relativismo, hace tiempo que está demostrada su falsedad, su vaciedad y su inoperancia para conseguir la auténtica felicidad humana, de cada persona y de la humanidad en su conjunto, sobre todo a medio y a largo plazo. Si nos ponemos a pensar en las doctrinas morales de Cristo vemos que son muy exigentes, pero contribuyen grandemente a mejorar la persona humana y la sociedad; porque no halagan los instintos y el egoísmo ni favorecen la frivolidad, sino que interpelan y hacen aflorar lo mejor que cada ser humano lleva dentro, incluso sin él mismo conocerlo. Lo que nos proponen los neopaganos es la satisfacción momentánea de los instintos, de la soberbia o de la avaricia, una felicidad efímera a corto plazo, y la degradación, tristeza, amargura y frustración de la vida durante la mayor parte de la duración de la misma y de toda la eterna. Y una vez que se han extendido estas maléficas doctrinas y conductas, se cumple aquella perspicaz, profunda pero doliente sentencia de san Agustín, que se ha de aplicar a toda la humanidad aun en esta vida, en este mundo: «Solo sé, Señor, que me va mal lejos de ti, y no solo fuera de mí, sino incluso en mí mismo. Y que toda abundancia que no es mi Dios es miseria»[28]. En todo caso, y para terminar este apartado de Cristo Maestro, bueno será que nos preguntemos si en nuestra vida, en la práctica, no solo en teoría, hacemos caso de las enseñanzas de Cristo. O, si atendemos quizá a aquellas con que nos bombardea, por medio de algunos medios de comunicación, la extrema secularización, que nos cierra la visión hacia la trascendencia. Quizá estamos dejándonos arrastrar por el omnipresente relativismo, que no nos permite tener ninguna verdad como segura. He aquí los viciados fundamentos de gran parte de la sociedad en que vivimos. Cristo o el mundo paganizado. ¿Cuál es nuestra opción? Cristo, Camino A san Agustín le tocó conocer la ansiedad, incluso la angustia, con que algunos paganos buscaban sin éxito el camino para llegar a Dios, es decir, los mediadores, las creencias y la manera de comportarse para relacionarse positivamente con Dios. De estos sentimientos se hace eco el santo, puesto que también él vivió como pagano en esa dramática situación, con estas palabras: «No permitías ya que las olas de mi razonamiento me apartasen de aquella fe por la cual creía que existes, que tu sustancia es inconmutable, que tienes providencia de los hombres, que has de juzgarlos a todos, y que has puesto el camino de la salud humana, en orden a aquella vida, que ha de sobrevenir después de la muerte, en Cristo, tu Hijo y Señor nuestro, y en las Santas Escrituras, que recomiendan la autoridad de tu Iglesia Católica»[29]. Las olas del razonamiento es el 113 simbolismo que utiliza san Agustín para señalar el terrible peligro que acechó a su portentosa inteligencia, pero que es también el gran peligro de las personas muy inteligentes que, conscientes de su capacidad, pueden caer en la pretensión de absolutizar su propia inteligencia, siempre limitada. Todos debemos aprender, también los muy inteligentes, que el camino es Cristo humilde. Andando sobre las huellas de Cristo humilde, llegaremos a la cumbre; si no tenemos en menos sus humillaciones, llegaremos a la cima, donde seremos inexpugnables frente a las tentaciones de la soberbia, y así permaneceremos siempre en el verdadero camino, que es Cristo[30]. Pero el temor a caer en la soberbia no nos ha de hacer abandonar la búsqueda y el abrazo de la verdad. Con ilusión y constancia pero sin egolatría busquemos la verdad. Cristo nos propone un camino entre esos dos extremos aunque con un matiz diferente, pues es el camino medio entre los extremos de la desesperación y de la presunción: «Estas divinas lecciones nos levantan el corazón, para que la desesperanza no nos deprima, pero al mismo tiempo nos advierten con severidad para que no nos lleve el viento de la soberbia. Dificultoso, por demás, había de sernos seguir el camino medio, verdadero y derecho, como si dijéramos entre la izquierda de la desesperación y la derecha de la presunción, si Cristo no dijese: Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14, 6). O en palabras semejantes: “¿Por dónde quieres ir? Yo soy el camino. ¿Adónde quieres ir? Yo soy la verdad. ¿Dónde quieres quedarte? Yo soy la vida”. Vayamos, pues, tranquilamente por este camino; mas ¡cuidado con las asechanzas a la vera del camino!»[31]. En nuestros tiempos ocurre no solo que hay muchas personas que ignoran el camino que conduce a Dios, sino que a bastantes seres humanos les es indiferente, no les importa nada o muy poco. Tratan de encontrar otras alternativas, que, curiosamente, coinciden con las que los paganos del tiempo de san Agustín fueron viendo poco a poco que no conducían a ninguna parte. Hoy en día, también en este tema, se da un cierto neopaganismo, que nos propone como alternativas al cristianismo la increencia o la indiferencia con respecto a Dios y la negación de Cristo como Hijo de Dios y hombre. Pero, ¿a dónde conduce todo esto? Al sinsentido de la vida, a la desesperanza, al hundimiento de los pilares que sostienen la conducta recta; porque para muchos, aunque no debiera ser así, «si Dios no existe entonces todo está permitido». Probablemente no haya en el mundo una sociedad tan inmoral, tan degradada humanamente, como la de Rusia, que ha sido estragada por 70 años de ateísmo oficial impuesto desde un poder dictatorial. Pero, por otros caminos, las sociedades occidentales, capitalistas, coincidiendo con las comunistas del pasado en la negación de Dios y de Cristo, confundiendo la libertad con el libertinaje, están llegando a la misma degradación, como lo han denunciando varias veces Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Pase lo que pase, cambiemos lo que cambiemos, aunque progresemos hasta lo nunca imaginado ni soñado, siempre se mantendrá la verdad de la célebre sentencia de san Agustín: «Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti»[32]. O bien, resumiendo una sentencia ya antes citada: «Nos va mal lejos de Dios»[33]. 114 Mientras tanto, y me gusta ponerlo de relieve, somos muchos los seres humanos que agradecemos a Dios el que haya enviado a su Hijo, no solo para enseñarnos el camino, sino, más todavía, para ser Él mismo nuestro camino. Cristo, el mismo que se hizo hombre, quiso hacerse nuestro camino en cuanto hombre para que tengamos por dónde ir hasta llegar a Él, que es nuestra herencia, en cuanto Dios[34]. No obstante, se puede conocer a Cristo-Camino y, sin embargo, no caminar por Él, ya que se trata de andar por un camino no de piedra o de asfalto, sino hecho de afectos, y en nosotros mismos tenemos los obstáculos en forma precisamente de afectos desordenados que nos impiden ese caminar. Pero Cristo nos ayuda a eliminarlos con su gracia obtenida a costa de su sangre, haciéndose así camino por donde transitáramos con toda comodidad hacia la salvación. ¿Qué cosa pudo hacer con más generosidad, bondad y diligencia? [35]. Pero, precisamente la falta de ánimo y de opción por Cristo en nosotros, que eliminen las actitudes desordenadas, es lo que san Agustín intenta remediar con este luminoso texto: «Yo soy, dice Jesús, el camino. ¿A dónde lleva este camino? Yo soy también la verdad y la vida. Dice primero por dónde has de ir y luego a dónde has de ir. Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14, 6). En el seno del Padre está la verdad y la vida: vestido de nuestra carne, se hace camino. No se te dice: suda trabajando en la búsqueda del camino por el que llegues a la verdad y a la vida; no se te dice eso. Levántate, perezoso: el camino mismo ha venido a tu encuentro y te despertó del sueño a ti que estabas dormido: levántate y anda»[36]. Cristo, Médico espiritual La verdad de nuestra condición de ser unos enfermos y heridos por nuestros pecados nos ha de llevar a decir con san Agustín: «No escondo mis heridas; tú Jesús, eres el médico, yo, el enfermo; tú eres misericordioso, y yo, necesitado de misericordia»[37].Y esto no es nada sorprendente puesto que la humanidad es un gran enfermo espiritual: «Yace en todo el orbe de la tierra el gran enfermo. Para sanarlo vino el médico omnipotente. Se humilló hasta tomar carne mortal; como quien dice, bajó al lecho del enfermo, da los preceptos que procuran la salud, y es despreciado; pero quienes le escuchan son liberados»[38]. San Agustín pone de relieve, ante todo, la misericordia de Dios, que se personifica en Cristo, y que, por medio de Él, actúa en forma y grados que jamás pudiera sospechar la mente humana. Son muy hermosos los textos agustinianos referidos a la adúltera sorprendida en flagrante adulterio, que nos narra el Evangelio de Juan (Jn 8, 3-11): «Habiéndose alejado los fariseos, quedó solamente la mujer pecadora frente al Salvador. Quedó la enferma con el Médico. Quedó la miseria con la misericordia[39]. Y mirando a la mujer dijo: ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor, respondió ella. Pero continuaba preocupada. Los pecadores no se atrevieron a condenarla; no se atrevieron a lapidar a la pecadora aquellos que se encontraron a sí mismos pecadores. Pero la mujer seguía estando en peligro grave, ya que permanecía aquel juez que estaba sin pecado. ¿Nadie te 115 condenó?, dijo. Y ella respondió: Nadie, Señor, y si tú no me condenas, estaré ya segura. Ante esta preocupación de la mujer, responde el Señor con voz conmovedora: Ni yo te condenaré (Jn 8, 3-11). Ni yo, aunque esté sin pecado, te condenaré: A ellos les impidió su propia conciencia el condenarte; a mí me mueve la misericordia a perdonarte»[40]. Y tenemos también este otro pasaje que compite en hermosura espiritual con el anterior: «Mas ellos se miran a sí mismos y, con su fuga, confesándose reos, dejan sola a aquella mujer con su gran pecado en presencia de aquel que no tenía pecado. Y como le había oído ella decir: El que esté sin pecado, que tire contra ella la piedra el primero, temía ser castigada por aquel que no tenía pecado[41]. Mas el que había alejado de sí a sus enemigos con las palabras de la justicia, clava en ella los ojos de la misericordia, y le pregunta: ¿Nadie te ha condenado? Contesta ella: Nadie, Señor. Y él: Ni yo te condenaré; yo mismo, de quien tal vez temiste ser castigada, porque no hallaste en mí pecado alguno, ni yo mismo te condenaré. Señor, ¿qué es esto? ¿Favoreces tú los pecados? Es claro que no es así. Mira lo que sigue: Vete, y en adelante no peques más (Jn 8, 10-11). Luego el Señor dio sentencia de condenación, pero no contra el ser humano, sino contra el pecado»[42]. La causa de la venida de Cristo a este mundo fue nuestra debilidad frente al pecado y la enfermedad espiritual que es su consecuencia: «En efecto, tu flaqueza espiritual te asediaba rigurosa y sin remedio, y esto hizo que viniese a ti un Médico tan excelente. Porque, si tu enfermedad fuese tal que, a lo menos, pudieras ir por tus pies al médico, aún se podría decir que no era tan grave; mas como tú no pudiste ir a Él, vino Él a ti y a todos; y vino enseñándonos la humildad, por donde volvamos a la vida, porque la soberbia era obstáculo invencible para ello; ya que ella había sido la causa de haberse apartado de la verdadera vida el corazón humano levantado contra Dios. (...) Porque ahora la propia miseria tiene amaestrada al alma sobre una verdad, que los placeres de este mundo le habían hecho olvidar, esto es, de cuán malo, ¡ay!, es alejarse de Dios, presumiendo de sí, y cuán bueno es adherirse al Señor, sintiendo humildemente de sí»[43]. Ahora, en la etapa actual de la historia de la salvación, Jesús, el Salvador, te atrajo a su Iglesia donde se te proporcionan los medios para caminar hacia Dios y llegar hasta Él: «Porque todos nosotros yacíamos heridos en el camino, y pasando el buen Samaritano por allí, se compadeció, nos curó las heridas, nos levantó y sentó en su humanidad para curarnos; y después nos llevó al mesón de su Iglesia, poniéndonos al cuidado del hostelero, es decir, de los apóstoles, entregando dos denarios —el amor de Dios y el amor al prójimo— porque en ellos se resume la doctrina de la Ley y de los Profetas»[44]. Pero quizá me digas que llevas mucho tiempo siendo cristiano y perteneciendo a la Iglesia y, aun con todo, sigues con tus defectos, pecados y debilidades de siempre. Sin embargo, san Agustín te argumenta: sanarás de todas tus enfermedades espirituales. — Pero es que son muy grandes y pertinaces, le dices. —Pues mayor y más fuerte es el médico. Para el médico omnipotente no hay enfermedad incurable; únicamente hace falta que te pongas en sus manos; déjate curar por Él. Por eso, con toda sinceridad hemos 116 de decir al Señor: No escondo mis heridas; tú, Jesús, eres el médico, yo, el enfermo; tú eres misericordioso, y yo, necesitado de misericordia[45]. [1] S. 185, 1. [2] Cf. S. 184, 1. [3] S. 293, 7; cf. De civ. Dei 11, 2. [4] In Io. ev. 15, 6. [5] Los extremos que considera san Agustín son, por un lado, el de la mortalidad y el pecado; por otro, el de la inmortalidad y ausencia de pecado. Cristo es Mediador porque es mortal pero sin pecado. [6] Conf. 10, 42, 67. [7] Id. 10, 43, 68. [8] De civ. Dei 10, 24. [9] Cf. En. in ps. 21, 2, 1-2, 23. [10] Id. 21, 2, 23. [11] S. 328, 1. [12] S. 229 E, 2. [13] Se sobreentiende que, debido al pecado original, todos los humanos eran pecadores. [14] S. 23 A, 2. [15] Cf. S. 229 E, 2. [16] S. 218 C, 2. [17] Cf. In Io. ep. 3, 13. [18] In Io. ev. 20, 3. [19] In Io. ep. 3, 13; cf. De doc. crhist. 4, 15, 32. [20] El tema de este pasaje es el temor de Dios, lo que no es óbice para que en otros textos nos hable del amor, y del amor que expulsa el temor, como ya hemos visto antes. [21] S. 102, 2. [22] S. 101, 4. [23] De doc. christ. 4, 15, 32. [24] Cf. De cat. rud. 13, 18. [25] Se refiere al texto: Mi doctrina no es doctrina mía, sino de aquel que me envió (Jn 7, 16). [26] In Io. ev. 29, 3. [27] Ep. 137, 3, 12. [28] Conf. 13, 8, 9. [29] Id. 7, 7, 11. [30] Cf. S. 142, 2. [31] S. 142, 1. [32] Conf. 1, 1, 1. [33] Id. 13, 8, 9. [34] Cf. De doc christ. 1, 34, 38; In Io. ev. 34, 9. [35] Cf. De doc. christ. 1, 17, 16. [36] In Io. ev. 34, 9. [37] Conf. 10, 28, 39. Y entonces la humildad, en el reconocimiento de nuestros pecados, suscita la acción curativa del Médico misericordioso. 117 [38] S. 87, 13; cf. Ss. 346 A, 8; 80, 4. Ha habido algunos teólogos que han acusado a san Agustín de ser pesimista por textos como este, que profusamente se encuentran en sus escritos. Sin embargo, no hace falta ser teólogo para que, con un juicio imparcial, percatarse de que el mal, en todas sus variantes y en un grado muy profundo y muy severo, está extendido por toda la humanidad a lo largo y ancho de todo el planeta. Por otro lado, hay que evitar el dar una visión parcial del pensamiento agustiniano, puesto que al lado de los enfermos morales en los que él insiste tanto está siempre el Médico omnipotente, que hace tornarse en positiva la visión que parecía negativa. [39] Tanto «miseria» como «misericordia» provienen de la misma raíz lingüística, lo que sirve a san Agustín para enfatizar el encuentro de la pecadora con el Señor, de donde proviene el perdón de su pecado. [40] S. 13, 5. [41] De su interpelación el que esté libre de pecado, que tire contra ella la piedra el primero, se puede deducir que el que así hablaba no tenía pecado, porque, de lo contrario, neciamente, quedaría acusado por su propia interpelación. [42] In Io. ev. 33, 6. [43] S. 142, 2. [44] En. in ps. 125, 15. [45] Cf. Id. 102, 5. 118 12. SEGUIMIENTO E IMITACIÓN DE CRISTO La imitación y seguimiento de Cristo es la respuesta nuestra al amor suyo que nos interpela, manifestado en su condición de Mediador, Redentor, Maestro, Camino y Médico espiritual. Nuestra respuesta consiste en aceptar sus enseñanzas de Maestro, seguirle como Camino, confiar en Él como Médico espiritual y amarle como nuestro Mediador y Redentor. Para nosotros Cristo ha de ser principio, fin y centro de nuestra vida de cristianos. Para san Agustín, no hay distinción entre el seguimiento de Cristo y su imitación: «Sigue al Señor. ¿Qué significa esto? Imita al Señor»[1]. Hemos de seguirle en la entrega a los demás por la caridad, y hemos de imitarle en la perfección de sus virtudes en la santidad. De tal manera han de ir ambas actitudes juntas que hemos de seguir a Cristo imitándole, y hemos de imitarle siguiéndole. Así es como piensa san Agustín, como vemos a continuación: «Mas puesto que este Dios se dignó ser también hombre, lo que hizo en cuanto Dios escúchalo para recrearte, y lo que hizo en cuanto hombre, óyelo para imitarle»[2]. Imitación de Cristo en la virtud de la humildad Nuestro Señor Jesucristo, según san Agustín, quiere de un modo especial que le sigamos, que le imitemos en la práctica de una determinada virtud que es la humildad. Escribe el Obispo de Hipona: «¿Qué dijo el Señor? Yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí (Mt 11, 28-29). ¿Qué, Señor, qué hemos de aprender de ti? Sabemos que eres el Verbo en el principio, Verbo en Dios y Dios Verbo. Sabemos que fueron creadas por ti todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Qué aprendemos de ti? ¿A suspender el cielo, a consolidar la tierra, a extender el mar, a difundir el aire, a distribuir todos los elementos apropiados a los animales, a ordenar los siglos, a gobernar los tiempos? ¿Qué aprendemos de ti? ¿Acaso quieres que aprendamos esas mismas cosas que hiciste en la tierra? ¿Quieres enseñarnos eso? ¿Aprendemos de ti a curar a los leprosos, a arrojar los demonios, a cortar la fiebre, a mandar en el mar y en sus olas, a resucitar muertos? No es eso, dice. Entonces, ¿qué? Que soy manso y humilde de corazón. ¡Avergüénzate ante Dios, soberbia humana! El Verbo de Dios dice; lo dice Dios, lo dice el Unigénito, lo dice el Altísimo: Aprended de mí, que soy manso y humilde 119 de corazón (Mt 11, 29)»[3]. El seguimiento de Cristo en la Pasión «A decir verdad siempre tienes delante a quién seguir; el Señor, dándote el Evangelio, te dio un modelo, y en el Evangelio está contigo»[4]. Y, sin embargo, se nos hace muy duro seguir a Cristo. Nos ha precedido en las tribulaciones, en las angustias, en los dolores, en todo. Esto mismo hubiera sido imposible de soportar sin otros horizontes. Pero después de que Él pasó, ya no es tan difícil ese camino[5]. Cierto que no nos dio una explicación de por qué sufre tanto la humanidad, de por qué padecen los inocentes, pero nos enseñó cómo hay que sobrellevar el sufrimiento de un modo positivo, es decir, constructivo de nuestro ser humano y cristiano, con la ayuda de su gracia. Es consolador, en efecto, el que Cristo nos haya precedido en todos los padecimientos. Por el contrario, «nada me hubiera servido de provecho, Señor, si tu Hijo lo hubiera mandado de palabra y no hubiera ido delante con el ejemplo»[6]. En su Pasión Jesús sufrió incluso el abandono de Dios: ¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado? (Mc 15, 34). Que esto lo dijera el Hijo de Dios es tan estremecedor que san Agustín interpretó que debía referirse al abandono que en ocasiones sienten los miembros de su Cuerpo que es la Iglesia. Sin embargo, hoy en día, bajo la influencia de san Juan de la Cruz, los exegetas opinan que Jesús se sintió realmente abandonado de Dios, quien lo permitió para que incluso en ciertas tremendas situaciones de la vida consideremos que Jesús, nuestro Modelo, también pasó por ellas. En todo caso, pase lo que pase, siempre hemos de confiar en Dios. Digamos, pues, con san Agustín: «Pequeñuelo soy, mas vive siempre mi Padre y tengo en Él mi mejor protector. Él es el mismo que me engendró[7] y me defiende, y Tú eres todos mis bienes, Tú, Omnipotente, que estás conmigo aun desde antes de que yo estuviera contigo»[8]. La imitación de Cristo en la lucha contra los vicios y pecados En el contraste entre las malas pasiones y la vida moralmente perfecta de Cristo aprendemos cuál debe ser la conducta del cristiano. Lo explica así el Doctor de la gracia: «Los pueblos apetecían con pernicioso afán las riquezas; eran como satélites de los placeres: Él quiso ser pobre. Codiciaban los honores y mandos: Él no permitió que lo hicieran rey. Apreciaban como un tesoro la descendencia carnal: Él no buscó ni matrimonio ni hijos. Con grandísima soberbia esquivaban los ultrajes: Él soportó toda clase de ellos. Tenían por insoportable el padecer injusticias; pues, ¿qué mayor injusticia que ser condenado el justo, el inocente? Execraban de los dolores corporales: Él fue flagelado y atormentado. Temían morir: Él fue condenado a muerte. Consideraban la cruz como ignominioso género de muerte: Él fue crucificado. Con su desprendimiento hizo relativo el valor de las cosas, cuya avidez es causa de nuestra mala vida. (...) Ningún pecado puede cometerse sino por apetecer las cosas que él aborreció o evitar las que Él sufrió»[9]. Por eso, Cristo es el perfecto modelo de nuestra vida de cristianos. Consiguientemente, Cristo es el modelo perfecto en la victoria sobre las tentaciones: 120 «¿Atiendes a que Cristo fue tentado y no atiendes a que venció? Reconócete en Él tentado y en Él también vencedor. Podía haber impedido que el diablo se le acercase, pero si no hubiera sido tentado, tampoco hubiera podido enseñarte a vencer cuando lo fueras tú»[10]. Recordemos siempre, constantemente: no podremos imitar a Cristo en la lucha diaria contra el mal si no es con la ayuda de su gracia, que hemos de pedirle de veras y desde el fondo de nuestro corazón, sobre todo en los momentos de la tentación. Cómo ha de ser el seguimiento e imitación de Cristo por medio de la caridad Duro y pesado parece el precepto del Señor, según el cual quien quiera seguirle ha de negarse a sí mismo. En ciertas ocasiones el yugo de Cristo se nos hace muy áspero y su carga muy pesada. Parece que el mal, a veces bajo capa de bien, nos engaña y nos atrae con una fuerza irresistible. Y, sin embargo, Jesús dice: Mi yugo es suave y mi carga ligera (Mt 11, 30): «¿Qué significa ligera? ¿Que pesa, pero menos que las demás? ¿Que el peso de la avaricia, por ejemplo, es mayor que el de la justicia? No quiero ahora que lo entiendas así. Esta carga no es un peso para quien está cargado, sino alas para quien va a volar. En efecto, las aves llevan el peso de sus alas. ¿Qué decir? Lo llevan y son llevadas por ese peso. Ellas lo llevan en la tierra, y son llevadas por sus alas en el aire. (...) Carga, pues, con las plumas de la paz; recibe las alas de la caridad. Esta es la carga; así se cumple la ley de Cristo»[11]. Poniendo en práctica los dos preceptos de la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo, ese yugo ya no es tan áspero y esa carga ya no es tan pesada, y así es posible seguir a Cristo porque la caridad nos eleva hacia Él. La situación mejora mucho si nuestro amor a Dios, a Cristo, es intenso; si llegamos a estar enamorados del Señor, entonces seguirle a Él no solo no es duro, sino que es suave y placentero: «Porque no hay padecimiento, por cruel y atroz que sea, que no lo haga llevadero y casi nulo el amor. Y si esto es así, ¿no ha de ser verdad mucho más cierta que la caridad, tratándose de la felicidad verdadera, vuelve fácil lo que una pasión humana facilita en gran manera? Ya ves por qué es suave aquel yugo y la carga ligera. Si es difícil para los pocos que la eligen, es fácil para todos los que la aman. El salmista dice: Por amor a las palabras de tus labios he seguido los caminos duros (Sal 16, 4). Pero estos caminos que son duros para los esforzados, son suaves para los enamorados»[12]. Para cualquier persona, por fuerte que sea su voluntad, será muy difícil seguir a Cristo si no le ama, pero será fácil para aquella que le ama aunque no tenga esa fuerza de voluntad. El amor hace que sea ligero lo que los preceptos del Señor tienen de pesado. Sabemos de lo que es capaz de hacer el amor, en consecuencia: «Si los hombres son tales cuales son sus amores, de ninguna otra cosa debe uno preocuparse tanto en la vida cuanto de elegir lo que ha de amar. Siendo esto así, ¿de qué te extrañas de que aquel que ama a Cristo y quiere seguirlo, por fuerza del mismo amor se niegue a sí mismo?»[13]. Por eso dice san Agustín a Dios: «Haciendo tú lo que quieres, Señor, tú me das y me darás el seguirte de buen grado»[14]. Pero no solo esto, sino que tú has de intentar que otros también sigan a Cristo; eso, 121 decíamos, es lo que procura la auténtica caridad fraterna. Con ese fin entre otros, te has de proponer seguir e imitar a Cristo en todas las virtudes, en las naturales y en las sobrenaturales. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad (con su dama de compañía que es la humildad), la oración en todas sus formas y clases, la recepción de los sacramentos, todo ello viene a constituir la culminación de la vida cristiana. Las virtudes naturales Sin embargo, todo ese maravilloso edificio espiritual y sobrenatural debe ir precedido y acompañado por la vivencia y práctica de las llamadas virtudes naturales o humanas: justicia, honradez, sinceridad, amabilidad, sencillez, lealtad, nobleza, rectitud moral, amor a la verdad, etc. De estas virtudes también Jesucristo nuestro Señor fue un modelo perfecto. Lo vemos en los evangelios; y hasta se podría decir que el practicarlas por su parte fue una de las causas que lo llevaron a la muerte. Esas virtudes son necesarias como base para que el edificio de la vida cristiana se sostenga y, además, sea un testimonio creíble para los que no son cristianos o no son cristianos practicantes. Y, en el caso de faltar esas virtudes, ese edificio no se puede sostener, porque los pecados contra las mismas también disgustan a Dios, nos alejan de él y nos privan de sus gracias. Y una vez que las gracias disminuyen, a corto o a medio plazo, todo el edificio espiritual de esa persona acaba resquebrajándose y hundiéndose. Y ese testimonio no puede ser creíble, porque las personas no creyentes lo único que son capaces de valorar son las virtudes humanas o naturales. Precisamente los fallos contra esas virtudes cometidos por personas cristianas y practicantes es para ellos un antitestimonio, que los aleja más y más de Dios. Por eso nos ha enseñado el Concilio Vaticano II que el mal ejemplo de los creyentes es una de las causas de que haya aumentado el agnosticismo y el ateísmo[15]. Tú, cristiano practicante, tienes que conseguir con la ayuda de la gracia que tu conducta sea intachable ante los demás, glorificando a Dios con tu vida; de tal manera que la gente se pregunte: ¿a qué será debido que esa persona tiene una forma de actuar siempre tan recta? ¿Por qué será que siempre está al lado de la justicia y de la verdad, que siempre está dispuesta a colaborar y comprender, que siempre se comporta con nobleza, amabilidad, sencillez, honradez y sinceridad? Algún día descubrirán que tú eres cristiano, cristiano practicante, que, para ti, Dios y nuestro Señor Jesucristo son lo más importante en tu vida. Ese es el mejor testimonio que puedes dar de Dios y de Cristo. Así, no solo tú seguirás a Jesucristo, sino que otros lo harán también debido a tu auténtico seguimiento y testimonio. ¿Piensas quizá que es demasiado? Cristo dio la vida por ti. Dice san Agustín: «Poned atención y comparad estos tres testigos entre sí: uno que cree en Cristo y tímidamente apenas susurra a Cristo; otro que cree en Cristo y lo proclama públicamente; un tercero que cree en él y está dispuesto hasta a morir por confesarlo. El primero es tan débil que lo vence la vergüenza, no ya el temor; el segundo se atreve ya a dar la cara, pero no hasta derramar la sangre; el tercero lo da todo, de forma que nada le queda ya. Cumple, pues, lo que está escrito: Lucha por la verdad 122 hasta la muerte (Eclo 4, 28)»[16]. Hagamos examen sobre hasta dónde estamos dispuestos a dar testimonio de Cristo en la forma y grado que nos corresponde. En cualquier caso, nunca hemos de olvidar que testimoniar a Cristo como se debe no es posible sin la gracia de Dios, que recibimos en los sacramentos y en la oración, sobre todo la de petición, para vencer el mal y obrar el bien. [1] S. 142, 14. [2] S. 164, 7. [3] S. 70 A, 1. [4] S. 142, 14. [5] Cf. En. in ps. 59, 10. [6] Conf. 10, 4, 6. [7] Espiritualmente nos engendra el Padre por los méritos de Cristo y la acción del Espíritu Santo, constituyéndonos hijos suyos, aunque adoptivos, en el ámbito de la gracia. [8] Conf. 10, 4, 6. [9] De v. rel. 16, 31. [10] En. in ps. 60, 3. [11] S. 164, 7. Los dos preceptos de la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo, son como alas que nos permiten volar hacia Dios, esto es, nos capacitan para el cumplimiento sincero de la ley de Cristo. [12] S. 70, 3. El amor suple y tiene más eficacia que la más fuerte determinación de cualquier voluntad, porque hace suave y llevadero el esfuerzo o sacrificio por grande que sea en la consecución de su objetivo, que es cumplir y vivir lo que Dios, desde su amor, quiere de nosotros. [13] S. 96, 1. [14] Conf. 10, 35, 56. [15] Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 19. [16] S. 286, 1. 123 13. EL CRISTO TOTAL. LA IGLESIA Qué es y cuáles son las características del Cristo total La doctrina de san Agustín sobre el Cristo total ha merecido la atención y comentario de muchos e importantes autores, y es de una riqueza teológico-espiritual que no podemos dejar de recordar y aprovechar para edificar más y mejor nuestra vida cristiana. ¿Qué es el Cristo total?: «A su carne se une la Iglesia y se hace el Cristo total, la Cabeza y el Cuerpo»[1]. Y «no está Cristo en la Cabeza y no en el Cuerpo, sino que Cristo todo está en la Cabeza y en el Cuerpo»[2]. San Agustín nos descubre la tercera dimensión de Cristo: «La primera de ellas, anterior a la asunción de la carne, la posee en cuanto Dios y en referencia a la divinidad, igual y coeterna a la del Padre. La segunda se refiere al momento en que ha asumido ya la carne, en cuanto se lee y se entiende que el mismo que es Dios es hombre y el mismo que es hombre es Dios, según una cierta propiedad de su excelsitud, por la que no se equipara a los restantes hombres, sino que es Mediador y Cabeza de la Iglesia. La tercera dimensión es lo que en cierta manera denominamos Cristo total, en la plenitud de su Iglesia, es decir, Cabeza y Cuerpo, según la plenitud de cierto varón perfecto, de quien somos miembros cada uno en particular»[3]. Por consiguiente, Cristo y la Iglesia son un solo hombre en plenitud: «Haced penitencia, porque se acercó el reino de los cielos (Mt 3, 2). Luego oigamos ya lo que ora la Cabeza y el Cuerpo, el esposo y la esposa, Cristo y la Iglesia, ambos uno. El Verbo y la carne no son uno en cuanto que son dos naturalezas; el Padre y el Verbo sí son una unidad en su naturaleza; Cristo y la Iglesia son una unidad en cuanto son un hombre perfecto en su plenitud»[4]. Y llegamos a lo más valioso y consolador, esto es, que somos Cristo mismo, porque somos miembros de su Cuerpo: «¿Os dais cuenta, hermanos, comprendéis lo que Dios nos ha hecho? Es para que os llenéis de admiración y de alegría. Se nos ha hecho llegar a ser Cristo mismo[5]. Porque si Él es la Cabeza y nosotros somos los miembros, todo el hombre es Él y nosotros (…) Luego la plenitud de Cristo o todo el Cristo es la Cabeza y los miembros»[6]. Las condiciones para ser miembros del Cristo total y participar en la vida del 124 Espíritu Santo 1) El Espíritu Santo es el alma de este Cuerpo de Cristo que es la Iglesia: «Lo que respecto al organismo humano es el alma, lo es el Espíritu Santo respecto al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. El Espíritu hace en toda la Iglesia lo que hace el alma en todos los miembros de un mismo cuerpo. Mas ved de qué debéis guardaros, qué tenéis que cumplir y qué habéis de temer. (...) El hombre cristiano es católico mientras vive en el cuerpo; el hacerse hereje equivale a ser amputado, y el alma no sigue a un miembro amputado. Por tanto, si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, conservad la caridad, amad la verdad y desead la unidad para llegar a la eternidad. Amén»[7]. 2) Amamos al Espíritu Santo si amamos a la Iglesia, a sus miembros: «Poseemos, sin duda, el Espíritu Santo si amamos a la Iglesia. Se la ama, si se permanece en su unidad y caridad. El mismo Apóstol, después de hablar de los diferentes dones que se distribuyen en los distintos seres humanos, como funciones de cada uno de los miembros, añade: Voy a mostraros todavía un camino mucho más excelente, y comienza a hablar de la caridad»[8]. 3) La salud o salvación de los miembros del Cuerpo, insiste, está en la unidad y en la caridad, lo que conduce a la gloria celeste: «Vuestra fe no ignora, carísimos hermanos, y sabemos que lo habéis aprendido del Maestro, que desde el cielo nos enseña y en quien habéis colocado vosotros la esperanza, cómo nuestro Señor Jesucristo, que ya padeció por nosotros y resucitó, es Cabeza de la Iglesia, y la Iglesia, Cuerpo suyo; y que la salud de este Cuerpo es la unión de sus miembros y la trabazón de la caridad. Si se resfría la caridad, sobreviene, aun perteneciendo uno al Cuerpo de Cristo, la enfermedad. Cierto es, sin embargo, que aquel que ha exaltado a nuestra Cabeza puede sanar a sus miembros, siempre a condición de no llevar la impiedad a términos de haber de amputarlos, sino de permanecer adheridos al Cuerpo hasta lograr la salud. Porque, mientras permanece un miembro cualquiera en la unidad orgánica, queda la esperanza de salvarle; una vez amputado, no hay remedio que lo sane. Siendo Él, pues, Cabeza de la Iglesia y siendo la Iglesia su Cuerpo, el Cristo total es el conjunto de la Cabeza y del Cuerpo. Él ya resucitó; por tanto, ya tenemos la Cabeza en el cielo, donde aboga por nosotros. Esa nuestra Cabeza sin pecado y sin muerte está ya propiciando a Dios por nuestros pecados, para que también nosotros, resucitados al fin y transformados, sigamos a la Cabeza a la gloria celeste»[9]. Consecuencias de la realidad del Cristo total El mismo amor que el Padre tiene al Hijo se extiende hasta nosotros: «Mas, ¿cómo la dilección que el Padre tiene al Hijo está en nosotros, sino porque somos miembros suyos y en Él somos amados cuando Él es amado totalmente, esto es, como Cabeza y Cuerpo?»[10]. Por el mismo motivo, si amamos a los hermanos también amamos al Hijo y al Padre: «Los hijos de Dios son el Cuerpo del único Hijo de Dios, y, siendo Él la Cabeza y vosotros los miembros, solo hay un Hijo de Dios. Luego quien ama a los hijos de Dios 125 ama al Hijo de Dios, y quien ama al Hijo ama al Padre. Nadie puede amar al Padre si no ama al Hijo, y el que ama al Hijo ama también a los hijos de Dios. ¿A qué hijos de Dios? A los miembros del Hijo de Dios. Amando se hace él mismo miembro y entra por el amor a formar parte de la trabazón del Cuerpo de Cristo, y será un Cristo amándose a sí mismo. Cuando mutuamente se aman los miembros, el Cuerpo se ama a sí mismo»[11]. Y así tenemos un hermoso y espiritual motivo, además de una clara perspectiva, de cómo el amor a los hermanos es también un amor a Cristo y a Dios. E insiste san Agustín en la misma idea aunque de otra forma: «¿No amas a Cristo amando al hermano? ¿Cómo no ha de ser así, si amas a los miembros de Cristo? Pues mira, cuando amas a Cristo, amas al Hijo de Dios; cuando amas al Hijo de Dios, amas también al Padre. El amor es indivisible»[12]. Y, en consecuencia, se da una maravillosa comunicación de los bienes y méritos espirituales. Así escribe el obispo Agustín a los religiosos que están en el monasterio: «Cuando pienso en ese sosiego que tenéis en Cristo, también yo reposo en vuestra caridad, aunque me debato en duros y múltiples trabajos. Somos un solo Cuerpo bajo una Cabeza, para que vosotros seáis activos en mí y yo en vosotros contemplativo»[13]. El Cristo total hace oración a Dios durante todos los tiempos Así lo enseña san Agustín en una grandiosa y conmovedora visión de la historia de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, en un texto transido de teología y de poesía espiritual: «Señor, apiádate de mí porque todo el día clamé a ti (Sal 86 [85], 3), no un día solo. Por todo el día entiende el salmista todo el tiempo, sin cesar. Desde que el Cuerpo de Cristo gime en las angustias hasta el fin del mundo, en el cual dejarán de existir estas tribulaciones, gime el hombre y clama a Dios; y cada uno de nosotros clama proporcionalmente en todo este Cuerpo. Tú clamaste en tus días, los cuales ya pasaron; te sucede otro y también clama en sus propios días; tú en los tuyos, este en los suyos, aquel en los de él. El Cuerpo de Cristo clama en todo tiempo, ya en los miembros que van pasando como en los que vienen sucediendo. Un solo hombre se extiende hasta el fin del mundo; pues claman los idénticos miembros de Cristo: algunos ya descansan en Él; otros claman actualmente, y otros clamarán cuando nosotros hayamos muerto; y después de ellos seguirán otros clamando. Aquí atiende el salmista a la voz de todo el Cuerpo de Cristo que dice: Clamé a ti todo el día. Nuestra Cabeza, estando ya a la derecha del Padre, intercede por nosotros; recibe a unos miembros, a otros los castiga, a otros los purifica, a otros los consuela, a otros los forma, a otros los llama, a otros los restablece, a otros los corrige y, por fin, a otros los reintegra»[14]. El Cristo total está ya en la gloria En alguna forma misteriosa estamos ya en la gloria gracias a Cristo: «El mismo Señor nuestro Jesucristo afirmó: Nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo (Jn 3, 13). Esto parece como si solo lo hubiese dicho de sí mismo. Puesto que solo sube el que únicamente descendió. ¿Los demás han de quedar 126 abajo? ¿Qué deben hacer los demás? Unirse a su Cuerpo para que haya un solo Cristo que descendió y que subió. Descendió como Cabeza, como cuerpo subió en el Cuerpo, pues se vistió de la Iglesia, que se presenta a sí misma sin mancha ni arruga (Ef 5, 27). Luego Él solo subió. Pero también nosotros, cuando de tal modo estamos en Él, que somos sus miembros en Él, pues entonces es uno con nosotros; y de tal manera es uno, que siempre es uno. La unidad nos entrelaza al uno; y así únicamente no suben con Él los que no quieren ser uno con Él»[15]. Identificación de Cristo con los miembros de su Cuerpo Esta identificación se da especialmente con los más pobres, con los más necesitados de una u otra forma: «Ponderad hermanos a dónde llega el amor de nuestra Cabeza. Aunque ya en el cielo, sigue padeciendo aquí mientras padece la Iglesia. Aquí tiene Cristo hambre, aquí tiene sed, y está desnudo, y carece de hogar, y está enfermo y encarcelado. Cuanto padece su Cuerpo, Él mismo ha dicho que lo padece Él. Y, al fin, apartando ese su Cuerpo a la derecha y poniendo a la izquierda a los que ahora lo pisan[16], les dirá a los de la mano derecha: Venid benditos de mi Padre, a recibir el reino que os está preparado desde el principio del mundo. Y esto, ¿por qué? Porque tuve hambre, y me disteis de comer; y continuará así, cual si Él en persona hubiera recibido la merced (Mt 25, 34-40)»[17]. Oración de la Iglesia por sí misma Este es el tiempo de la plegaria. Tiempo en el que hay que trabajar por borrar esas manchas que se dan necesariamente en el seno de la Iglesia. Este es el tiempo de la corrección y del perdón. El tiempo de una continua purificación[18]. «La Iglesia reza también: Perdona nuestras ofensas, y tiene, por consiguiente, manchas y arrugas (cf. Ef 5, 27). Mas esta confesión estira las arrugas y lava las manchas. La Iglesia persiste en la oración, para obtener, confesándolas, la purificación de sus manchas. En tanto viva en este mundo así hay que proceder»[19]. El contenido de este texto es lo que inspiró y constituyó la consigna de san Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II. [1] In Io. ep. 1, 2. [2] In Io. ev. 28, 1. Dice san Pablo: Él es también la Cabeza del Cuerpo, de la Iglesia (Col 1, 18). Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante 127 su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo (1 Cor 12, 12-13). Lo que añade san Agustín a san Pablo es que no solo es Cristo la Cabeza de este Cuerpo místico, sino que también el Cuerpo es Cristo, de lo cual el Hiponense deduce el enaltecimiento de Cristo y de su Iglesia en grado máximo y las derivaciones más positivas espiritualmente para la Iglesia que somos cada uno de nosotros. [3] S. 341, 1. [4] En. in ps. 101, 1, 2. Místicamente hablando Cristo y la Iglesia constituyen una unidad. [5] Así se entiende que en el juicio final Jesucristo se identifica con los «hermanos más pequeños» (Mt 25, 40 y 45) cuando se identifica con los necesitados. [6] In Io. ev. 21, 8. [7] S. 267, 4. En todas las frases de este o parecido contenido, san Agustín está refiriéndose a los cismáticos de su tiempo, que voluntariamente estaban fuera de la Iglesia cuando voluntariamente podrían estar dentro de ella. No se refiere san Agustín a la complicada cuestión de cuál era la situación de los que, lejos del mundo romanocristiano, estaban fuera de la Iglesia sin conocer a la Iglesia. En esta cuestión, el Doctor de la gracia tiene algunas intuiciones que adelantan la posición del Vaticano II y de la teología actual. Cf. J. RATZINGER, El nuevo Pueblo de Dios, Barcelona 1972, 383. [8] In Io. ev. 32, 8. [9] S. 137, 1. [10] In Io. ev. 111, 6. [11] In Io. ep. 10, 3. [12] Id. [13] Ep. 48, 1. [14] En. in ps. 85, 5. Todas estas últimas cosas las hace Cristo con los miembros de su Cuerpo que aún están en el mundo. «Reintegra» a los que se habían apartado de la unidad de la Iglesia. [15] Id. 122, 1. [16] Los malos maltratan a Cristo en los necesitados de cualquier ayuda. [17] S. 137, 2. [18] Cf. De g. Pel. 12, 28. [19] S. 181, 7. La Iglesia es santa, pero también es pecadora. 128 14. LA EUCARISTÍA La presencia real de Cristo en la eucaristía Es reconfortante el registrar la presencia real de Cristo en la eucaristía en la doctrina del teólogo más grande que ha tenido la Iglesia, al menos en los primeros siglos: «Ese pan que veis en el altar, santificado por la palabra de Dios[1], es el cuerpo de Cristo. El cáliz, o, mejor dicho, lo que él contiene, santificado por la palabra de Dios es la sangre de Cristo. Con estas cosas quiso el Señor recomendarnos su cuerpo y su sangre, que derramó para perdón de nuestros pecados. Si los recibís bien, vosotros sois lo mismo que recibís»[2]. Y siguiendo la Tradición, nos dice san Agustín, de la manera más clara, que el sacramento de la eucaristía se confecciona por medio de la palabra: «Y a partir de aquí asistíais a lo que se realiza mediante las plegarias sagradas que vais a escuchar para que se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo por efecto de la palabra. En efecto, si quitas la palabra, no hay más que pan y vino; añade las palabras, y ya son otra cosa. ¿Y qué cosa son? El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo; suprime la palabra, y solo es pan y vino; añade la palabra y será hecho sacramento. Por eso decís amén. Decir amén es dar asentimiento a lo que se dice. Amen quiere decir, en latín, es verdad»[3]. Como consecuencia, hemos de adorar la carne y la sangre de Cristo que se nos dan como alimento en la eucaristía. El razonamiento de san Agustín, con apoyo bíblico, no puede ser más ingenioso: «Adorad el escabel de sus pies (Sal 99 [98], 5). Investigo cuál sea el escabel de sus pies, y me dice la Escritura: La tierra es el escabel de sus pies (Is 66, 1). Vacilando, me dirijo a Cristo, porque a Él lo busco aquí, y encuentro de qué modo se adora sin impiedad la tierra, de qué modo se adora sin impiedad el escabel de sus pies. Él tomó la tierra de la tierra al tomar la carne de la Virgen María; y como anduvo por el mundo en aquella carne, y nos la dio a comer para nuestra salud, y nadie come esta carne sin antes adorarla, se halló el modo de adorar el escabel de los pies del Señor, no solo sin pecar adorándole, sino pecando no adorándole»[4]. La eucaristía como sacrificio La eucaristía como sacrificio tiene su origen en la muerte de Cristo en la cruz: «Cristo 129 nuestro Señor, que ofreció en el sacrificio de su pasión lo que recibió de nosotros[5], hecho príncipe de los sacerdotes para siempre, dio el mandato de sacrificar lo que veis, su cuerpo y sangre. Pues, traspasado por la lanza su cuerpo derramó agua y sangre, con que perdonó nuestros pecados. (...) Por eso acercaos con temor y temblor a la participación de este altar. Reconoced en el pan lo mismo que estuvo pendiente en la cruz, reconoced en el cáliz lo que brotó de su costado. Porque todos aquellos antiguos sacrificios del pueblo de Dios con su múltiple variedad, solamente figuraban a este que había de venir»[6]. Más todavía: La eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo: «¿He dicho “ofrecer sacrificios a los mártires”? No. He dicho “ofrecer sacrificios a Dios en las memorias de los mártires”. Cosa que hacemos con la máxima frecuencia mediante aquel rito con el que Él mandó que se los ofreciesen, en la revelación del Nuevo Testamento. Rito que pertenece a aquel culto, llamado latría, que se debe al único Dios. (...) Este sacrificio de carne y sangre lo prefiguraban antes de la venida de Cristo las víctimas que mantenían una cierta semejanza; halló su cumplimiento en la misma verdad de la pasión de Cristo y se celebra después de la ascensión de Cristo por el sacramento que es su memorial»[7]. Más aún: La eucaristía es el sacrificio en que damos gracias a Dios: «Ciertamente, si el término “piedad” lo interpretamos conforme a la etimología latina, podría traducirse por el culto de Dios, el cual consiste principalmente en que el alma no le sea desagradecida. Por eso también en aquel que es sumamente verdadero y singular sacrificio, el del altar, se nos exhorta a dar gracias a Dios nuestro Señor»[8]. La eucaristía, alimento del cristiano que peregrina hacia la patria, hacia Dios En las Confesiones aparece Cristo, que es el rescate de la humanidad, siendo también alimento y bebida para esa comunidad cristiana en que san Agustín vivía: «De no haberse hecho carne tu Verbo y habitado entre nosotros (Jn 1, 14), Señor, con razón hubiéramos podido juzgarle apartado de la naturaleza humana y desesperar de nosotros. (...) He aquí, Señor, que ya arrojo en ti mi cuidado, a fin de que viva y pueda considerar las maravillas de tu ley (Sal 54, 23). Tú conoces mi ignorancia y mi flaqueza: enséñame y sáname. Aquel, tu Unigénito en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia (Col 2, 3) me redimió con su sangre. No me calumnien los soberbios (Sal 119 [118], 122), porque pienso en mi rescate[9], y lo como y bebo y distribuyo, y, pobre, deseo saciarme de Él en compañía de aquellos que lo comen y son saciados. Y alabarán al Señor los que le buscan (Sal 22 [21], 27)»[10]. Este alimento eucarístico da la vida eterna: «Pueden, sí, tener los hombres la vida temporal sin este pan; mas es imposible que tengan la vida eterna. Luego quien no come su carne ni bebe su sangre no tiene en sí mismo la vida; pero sí quien come su carne y bebe su sangre tiene en sí mismo la vida, y a una y a otra les corresponde el calificativo de eterna[11]. (...) Con este alimento y bebida, es decir, con el cuerpo y la sangre del Señor, no sucede así[12]; pues quien no lo toma no tiene vida, y quien lo toma tiene vida, y vida eterna. Este manjar y esta bebida significan la unidad social entre el cuerpo 130 y sus miembros, que es la Iglesia santa, con sus predestinados, y llamados, y justificados, y santos ya glorificados, y con los fieles»[13]. Mientras llega la vida eterna este pan alimenta a los peregrinos: «Este pan vivo es el que nos alimenta en el camino, en nuestra peregrinación, y que después nos saciará plenamente cuando lleguemos a nuestra patria. Ahora somos alimentados con él para conservarnos, para no desfallecer. Pero es necesario que tengamos hambre de él hasta que seamos saciados»[14]. Cristo es vida para nosotros en la eucaristía: «Según hemos oído al leérsenos el santo evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos exhortó a comer su carne y a beber su sangre, prometiéndonos la vida eterna»[15]. La eucaristía es el alimento que satisface la piedad del alma, y es el mismo que alimenta a los ángeles: «Hay ciertamente una comida terrena, natural, con la que alimentamos la flaqueza y necesidad de nuestro cuerpo. Pero también hay otra comida celestial que satisface la piedad del alma. El alimento terreno tiene su vida propia, y también el celestial tiene la suya. El uno sostiene la vida de los hombres, el otro la de los ángeles»[16]. En la eucaristía se apaga el hambre y la sed de ser inmortales e incorruptibles: «Porque mi carne, dice, es una verdadera comida, y mi sangre es una verdadera bebida (Jn 6, 55). Lo que buscan los hombres con la comida y bebida es apagar su hambre y su sed; mas esto no lo logra en realidad de verdad sino este alimento y esta bebida, que a los que los toman hace inmortales e incorruptibles, que así componen la sociedad misma de los santos, donde existe una paz y unidad plenas y perfectas. Por lo cual, ciertamente, como lo vieron ya antes que nosotros algunos hombres de Dios, nos dejó nuestro Señor Jesucristo su cuerpo y su sangre bajo realidades que de muchas se hace una sola. Porque, en efecto, una de esas realidades se hace de muchos granos de trigo, y la otra, de muchos granos de uva»[17]. Íntima unión entre Cristo eucaristía y Cristo místico que es la Iglesia Clara y fundamental es la relación entre la eucaristía y el cuerpo místico: «Tal como lo veis, es aún pan y vino; cuando llegue la santificación[18], el pan será el cuerpo de Cristo, y el vino, su sangre. El nombre y la gracia de Cristo hacen que se siga viendo lo mismo que se veía antes y que, sin embargo, no tenga el mismo valor que antes. Antes, si se lo comía, saciaba el vientre; si se lo come ahora, edifica la mente[19]. (...) Sean los que sean los panes que se colocan hoy en los altares de Cristo en todo el orbe de la tierra, es un único pan. ¿Pero qué es este único pan? Lo expuso con la máxima brevedad el Apóstol: Siendo muchos, formamos un único cuerpo (1 Cor 10, 17). Este pan es el cuerpo de Cristo, del que dice san Pablo dirigiéndose a la Iglesia: Vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo (cf. 1 Cor 12, 27). Lo que recibís, eso sois por la gracia que os ha redimido; cuando respondéis amén, lo rubricáis personalmente. Esto que veis es el sacramento de la unidad»[20]. La eucaristía, suma y culminación de la vida y valores cristianos He aquí lo más grande, lo mejor, lo más sublime que se puede decir de la eucaristía. 131 Lo tenemos en un texto que confirma lo dicho en el texto anterior: «Los fieles conocen el cuerpo de Cristo si no desdeñan ser el cuerpo de Cristo. Que lleguen a ser el cuerpo de Cristo si quieren vivir del Espíritu de Cristo. Del Espíritu de Cristo solamente vive el cuerpo de Cristo. (...) ¿Quieres, pues, tú recibir la vida del Espíritu de Cristo? Incorpórate al cuerpo de Cristo. ¿Por ventura vive mi cuerpo de tu espíritu? Mi cuerpo vive de mi espíritu, y tu cuerpo vive de tu espíritu. El mismo cuerpo de Cristo no puede vivir sino del Espíritu de Cristo. De aquí que el apóstol Pablo nos hable de este pan, diciendo: Somos muchos, un solo pan, un solo cuerpo (1 Cor 10, 17). ¡Oh sacramento de piedad, oh signo de unidad, oh vínculo de caridad! El que quiera vivir ya sabe dónde tiene su vida y de dónde le viene. Que se acerque, que crea, que se incorpore a este cuerpo, para que tenga participación de su vida»[21]. Actitudes en la recepción del Sacramento Pobreza espiritual y amor: a) «Vais a acercaros a la mesa del poderoso señor; bien sabéis los fieles a qué mesa vais a acercaros; recordad lo que dice la Escritura: Cuando te acerques a la mesa del poderoso, sábete que conviene que tú prepares otra igual (Prov 23, 1). ¿Cuál es la mesa del poderoso a la que os acercáis? Aquella en la que Él se ofrece a sí mismo, no una mesa con alimentos preparados según el arte culinario; Cristo te muestra su mesa, es decir, a sí mismo. Acércate a esa mesa y sáciate. Sé pobre, y quedarás saciado»[22]. b) «Siendo pobre, te acercaste para saciarte tú. ¿Con qué prepararás tú una mesa igual? Pide al mismo que te invitó para tener qué darle de comer. Si él no te lo da, nada tendrás para ofrecerle. ¿Tienes ya siquiera un poco de amor? No has de atribuírtelo a ti mismo: ¿Qué tienes que no hayas recibido? (1 Cor 4, 7). ¿Tienes ya un poco de amor? Pídele que te lo aumente, que te lo perfeccione hasta que llegues a aquella mesa mayor que la cual no hay otra en esta vida: Nadie tiene mayor amor que quien entrega su vida por sus amigos (Jn 15, 13). Te acercaste siendo pobre y vuelves rico; mejor, no vuelves, pues solo serás rico permaneciendo en Él»[23]. 2) Humildad y compromiso: «Cuando te acerques a la mesa del poderoso, observa cuidadosamente los alimentos que te sirven y mete la mano en ellos, sábete que conviene que tú prepares otros semejantes (Prov 32, 1. 2). Y ¿cuál es esta mesa del rico sino aquella en que se toma el cuerpo y la sangre de aquel que dio su vida por nosotros? Y ¿qué significa sentarse a esta mesa sino acercarse con humildad? Y ¿qué se entiende por observar y considerar los alimentos servidos sino pensar dignamente de tan alto favor? Y ¿qué otra cosa es meter la mano para darse cuenta de la obligación de preparar otros semejantes, sino lo que ya dije antes: que así como Cristo dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar la nuestra por los hermanos? (cf. 1 Jn 3, 16)»[24]. 3) Limpieza de corazón o estado de gracia: «Finalmente explica ya (Jesús) cómo se hace esto que dice y qué es comer su cuerpo y beber su sangre. Quien come mi carne y bebe mi sangre, está en mí y yo en él ( Jn 6, 56). Comer aquel manjar y beber aquella bebida es lo mismo que permanecer en Cristo, y tener a Jesucristo, que permanece en sí mismo. Y por eso, quien no permanece en Cristo y en quien Cristo no permanece es 1) 132 indudable que no come ni bebe espiritualmente su cuerpo y su sangre, aunque materialmente y visiblemente toque con sus dientes el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo; sino antes, por el contrario, come y bebe para su perdición el sacramento de realidad tan augusta, ya que, impuro y todo, se atreve a acercarse a los sacramentos de Cristo, que nadie puede dignamente recibir sino los limpios, de quienes dice: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios (Mt 5, 8)»[25]. 4) «Ya dijimos hermanos lo que nos recomienda el Señor, cuando comemos su carne y bebemos su sangre, a saber: que permanezcamos en Él y que Él permanezca en nosotros (cf. Jn 6, 56). Moramos en él cuando somos miembros suyos, y él mora en nosotros cuando somos templo suyo. La unidad nos junta para que podamos ser sus miembros; y la unidad es realizada por la caridad»[26]. 5) Hambre de Cristo: «Este pan del hombre interior busca hambre, ciertamente; por eso habla así en otro lugar: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados (Mt 5, 6). Y Pablo, el apóstol, dice que nuestra justicia es Cristo (cf. 1 Cor 1, 30). Y por eso, el que tiene hambre de este pan tiene que tener hambre también de la justicia, de la justicia que descendió del cielo, de la justicia que da Dios, no de la justicia que se apropia el hombre como obra suya»[27]. 6) Comer a Cristo con el corazón: «Este es, pues, el pan que descendió del cielo para que, si alguien lo comiere, no muera (Jn 6, 50). Pero esto se dice de la virtud del sacramento, no del sacramento visible; del que lo come interiormente, no solo exteriormente; del que lo come con el corazón, no del que lo tritura con los dientes»[28]. En la eucaristía se manifiestan el poder y el amor divinos en toda su grandeza Cristo conocía nuestra debilidad y nuestras grandes dificultades para vivir según la esperanza cristiana; en gran parte por eso instituyó la eucaristía. El asombroso prodigio de poder y de amor divinos en el que consiste este sacramento nos lo describe magistralmente san Agustín, uniendo teología y poesía espiritual, de este modo: «Invitó el Señor a sus siervos y se les dio a sí mismo en comida. ¿Quién se atreverá a comer a su Señor? Y, sin embargo, dice: El que me come a Mí, vive por Mí (Jn 6, 57). Cuando se come a Cristo se come la vida. Ni se le da muerte para ser comido, sino que Él da vida a los muertos. Cuando es comido da fuerzas sin que Él desfallezca. Por tanto, hermanos, no temamos comer este pan por miedo de que se acabe y no encontremos después qué tomar. Sea comido Cristo; comido vive, puesto que muerto resucitó. Ni siquiera lo partimos en trozos cuando lo comemos. Y, ciertamente, así acontece en el sacramento; saben los fieles cómo comen la carne de Cristo: cada uno recibe su parte, razón por la que a esa gracia llamamos “partes”. Se le come en porciones, y permanece todo entero; en el sacramento se le come en porciones, y permanece todo entero en el cielo y todo entero en tu corazón. En efecto, todo Él estaba junto al Padre cuando vino a la Virgen; la llenó a esta y no se retiró de Él. Vino a tomar carne para que los hombres lo comiesen, y continuaba íntegro junto al Padre para apacentar a los ángeles[29]. Porque debéis saber, hermanos, que cuando Cristo se hizo hombre, pan de ángeles comió el hombre (Sal 78 133 [77], 25). ¿Cómo, de qué modo, por qué méritos, por qué dignidad había de comer el Pan de los ángeles el hombre si el Creador de los ángeles no se hubiera hecho hombre? Alimentémonos, pues, seguros: no se acaba nuestro alimento; alimentémonos para que no acabemos por desfallecimiento»[30]. La inconmensurable hermosura espiritual de Cristo Como final de todas estas meditaciones sobre Jesucristo nuestro Señor, hacemos notar una cualidad suya que san Agustín señala y comenta con cierta frecuencia. Me refiero a la hermosura, obviamente espiritual, de Cristo, el Hijo de Dios y de María. En efecto, la vida del Hijo de Dios en este mundo nos pone de manifiesto su hermosura espiritual, como si esta fuese un compendio de las acciones y actitudes de su sacratísima humanidad, unida a su divinidad, a favor de todos nosotros. La revelación bíblica, y sobre todo las Cartas de san Pablo, ponen de manifiesto esta hermosura. Y los títulos, que hemos atribuido a Cristo, Mediador, Redentor, Maestro, Camino y Médico espiritual de la humanidad, siguiendo la revelación del Nuevo Testamento, y que hemos comentado sirviéndonos de las explicaciones teológicas de san Agustín, concretan esta belleza espiritual inconmensurable. Esa belleza espiritual nos deslumbra al considerar su cercanía tan grande con la humanidad que llega hasta identificarse con nosotros según la doctrina agustiniana del Cristo total; y nos deja atónitos si consideramos que, para que los humanos, en correspondencia, nos identifiquemos con Él, se nos da como alimento en la eucaristía. No es posible cantar tanta belleza en un solo texto; pero es reconfortante saborear lo que el Doctor de la gracia dice sobre esa belleza en el siguiente pasaje: «Le vimos, y no tenía forma ni hermosura (Is 53, 2). Si consideras en ello la piedad por la cual fue afeado así, también verás que es hermoso. (…) Para nosotros los creyentes en todas partes se presenta Cristo hermoso. Hermoso siendo Dios, Verbo en Dios, hermoso en el seno de la Virgen, donde no perdió la divinidad y tomó la humanidad, hermoso nacido niño el Verbo, porque, aun siendo pequeñito, mamando, siendo llevado en brazos, hablaron (de Él) los cielos, le tributaron alabanzas los ángeles, la estrella dirigió a los Magos, fue adorado en el pesebre y en todo tiempo fue alimento (espiritual) de los pacíficos (Mt 2, 1; Lc 2, 8.14). Luego es hermoso en el cielo y es hermoso en la tierra; hermoso en el seno, hermoso en los brazos de sus padres, hermoso en los milagros, hermoso en los azotes; hermoso invitando a la vida, hermoso no preocupándose de la muerte; hermoso dando la vida, hermoso tomándola; hermoso en la cruz, hermoso en el sepulcro y hermoso en el cielo. Oíd entendiendo el cántico, y su flaqueza no aparte de vuestros ojos el esplendor de su hermosura»[31]. 134 [1] La celebración de la eucaristía era diaria en Hipona, como lo muestran claramente varios textos de los sermones; por ejemplo, 56, 10; 57, 7; 112 A; 334, 3. Pero el mismo Agustín dice en la Carta 54, 2 que las costumbres variaban de una iglesia a otra. (Nota tomada de Pío de Luis, Obras Completas de san Agustín, BAC, Madrid MCMLXXXIII, XXIV, 285). [2] S. 227. Pero san Agustín siempre es original. En efecto, enseña que somos cuerpo místico del Cristo total (Cabeza y Cuerpo) y recibimos el Cuerpo sacramentado de Cristo, por lo que está clara una cierta identificación entre uno y otro. [3] S. 229, 3. [4] En. in ps. 98, 9. [5] La (su) humanidad. [6] S. 228 B, 2. [7] C. Faustum 20, 21. [8] De sp. et lit. 11, 18. [9] Cristo es mi rescate o mi redención. A continuación viene la descripción de lo que hace el sacerdote en la celebración de la eucaristía. [10] Conf. 10, 43, 70. Algunos conocedores superficiales de las Confesiones de san Agustín pensaban que no había en esta obra tan representativa del santo nada referente a la eucaristía. Pues bien, he aquí un claro desmentido en que se nos enseña en esta obra emblemática que Cristo eucaristía es quien daba vida a la comunidad en que vivía san Agustín como cristiano, como monje y como obispo. [11] La vida que da este alimento es eterna, en el caso de que sea recibido dignamente; y esa misma vida eterna es la que deja de dar este alimento en el caso en que no se reciba o se reciba mal. [12] No sucede como con el alimento material, el cual permite la muerte. [13] In Io. ev. 26, 15. Característica de la doctrina eucarística de san Agustín es la vinculación que establece entre Cristo en el sacramento y la Iglesia; en este texto, no solo con la Iglesia en este mundo, sino también con la Iglesia gloriosa en el otro. [14] En. in ps. 139, 17. La actitud en que más insiste san Agustín con que se ha de recibir a Cristo eucarístico es el hambre, hambre de Él. [15] S. 132, 1. [16] De ut. ieiun. 2, 2. [17] In Io. ev. 26, 17. Estaríamos ante la explicación de por qué se necesita esta comida celestial para tener vida eterna: el hombre, de natural, no tiene capacidad de la vida eterna, de Dios; pues bien, esta comida celestial se la da. [18] Esto es, la consagración. [19] Para san Agustín, en esta ocasión como en muchas otras, «mente» es igual a alma o espíritu. [20] S. 229 A, 1. Según san Agustín, se da una identificación espiritual y misteriosa entre Cristo sacramentado y Cristo místico, más precisamente con el Cuerpo del Cristo total, que es la Iglesia. Más aún: Cristo en la eucaristía crea la Iglesia, creando su unidad. Después de muchos siglos de silencio, el Concilio Vaticano II ha venido a enseñar esta misma doctrina: cfr. LG 3; 26. Algunas inteligencias, privadas de la amplia y profunda visión agustiniana, han tomado de aquí pie para decir que san Agustín negaba la presencia real de Cristo en la eucaristía. Hay que afirmar lo uno y lo otro: la presencia real de Cristo en el sacramento y la identificación espiritual de este con el Cuerpo del Cristo total, realidad mística; una y otra están avaladas por numerosos textos. Y esa misma es la doctrina de san Pablo, que también afirma ambas cosas. Esto lo vemos con claridad si nos fijamos en lo que dice el versículo anterior de su texto citado en primer lugar: El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión del cuerpo de Cristo? (1 Cor 10, 16). [21] In Io. ev. 26, 13. [22] S. 332, 2. [23] S. 332, 3. [24] In Io. ev. 84, 1. [25] Id. 26, 18. San Agustín describe el estado de gracia como la mutua permanencia entre Cristo y cada uno de nosotros; pues bien, el que carece de ese estado de gracia, aunque se acerque a comulgar, no recibe para su salvación a Cristo, sino para su condenación. [26] Id. 27, 6. [27] Id. 26, 1. El hambre de Cristo en la comunión ha de estar acompañado del hambre de santidad. [28] Id. 26, 12. San Agustín enfatiza lo importante que es la preparación y las actitudes pertinentes para recibir a Cristo en la eucaristía. No tanto vale el ex opere operato, sino el ex opere operantis, en conformidad con la teología actual y un tanto en contra de la de siglos pasados. 135 [29] Los ángeles se alimentan con un inmenso gozo de la verdad absoluta, de la bondad total y suma, de la belleza infinita, que es Dios. Decir que el hombre come pan de ángeles no es una hipérbole, ni una metáfora, sino una realidad, puesto que en la eucaristía nos alimentamos del mismo alimento que los ángeles. [30] S. 132 A, 1. [31] En. in ps. 44, 3. 136 15. LA SANTA VIRGEN MARÍA, MADRE DE CRISTO, MADRE DE LA IGLESIA Y MODELO DE SANTIDAD Al lado de Cristo, nuestro único Redentor, está su Madre, la Virgen María «Cristo es nuestro único Salvador; pues nadie, fuera de él, es nuestro Salvador; y nuestro único Redentor; pues, nadie, fuera de él, es nuestro Redentor; no a precio de oro o plata, sino a costa de su sangre»[1]. Entonces, ¿cuál es el puesto de María en la historia de la salvación? En resumen: María es Madre de Cristo y, como nos explica san Agustín, es también Madre de la Iglesia. Esta es, no solo la doctrina agustiniana, sino también la que enseña el Concilio Vaticano II y la encíclica Redemptoris Mater de Juan Pablo II, que llama a María intercesora y mediadora. Como Madre de la Iglesia, intercede ante su Hijo por nosotros y es mediadora entre Él y nosotros, obteniéndonos una multitud inmensa de gracias. Solo Dios tiene poder para redimir a los humanos del pecado[2], pero el poder de intercesión y de mediación de María ante su Hijo es tan grande que no se le puede poner medida. Este es, en resumen, el puesto de María en la historia de la salvación. La elección de María como Madre del Salvador La elección de la santa Virgen María[3]: «El Verbo, que desde siempre la había conocido, la reconoce entonces como Madre suya, al predestinarla; y, antes de que Él mismo como Dios crease a aquella de la cual sería creado Él como hombre, ya la conoce como Madre suya. (…) El mismo Señor es Señor de María e Hijo de María»[4]. En consecuencia, el plan para salvar a la humanidad preparado por el Hijo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, incluye a María: «Nuestro Señor Jesucristo, que existía junto al Padre, antes de nacer la Madre, no solo eligió la virgen de quien había de nacer, sino también el día en que había de hacerlo»[5]. Hasta dónde llega la santidad de María Dentro del plan de la salvación de la humanidad está como parte principal la santificación de la carne de María: «Pues lo que (el Hijo de Dios) de nosotros tomó, o lo 137 purificó antes de tomarlo, o lo purificó en el momento mismo de tomarlo. Para este fin creó a la Virgen, a la que había de elegir para que le diese el ser en su seno, y ella no concibió por la ley de la carne de pecado (cf. Rm 8, 3), o por la concupiscencia carnal, sino mereciendo por su piedad y por su fe que el santo germen se formase en sus entrañas»[6]. Consiguientemente, nada hay más limpio de pecado que el seno de María, que concibió a Cristo al margen del pecado original: «¿Y qué hay más limpio de pecado que el seno de María, cuya carne, aunque viene de la propagación del pecado, sin embargo, no concibió de la propagación del pecado, de modo que aquella ley que, implantada en los miembros del cuerpo de muerte, repugna a la ley del espíritu, no contaminase el mismo cuerpo de Cristo?»[7]. Más aún: María es santa desde su nacimiento. Por eso dirá el Doctor de la gracia: «Yo no entrego a María al diablo por la condición de su nacimiento, precisamente por eso, porque la misma condición de su nacimiento está resuelta por la gracia del renacimiento»[8]. Y como culminación de esta santidad de María tenemos el célebre texto en que con bastante probabilidad se puede decir que san Agustín enseña la inmaculada concepción de la Virgen María sin pecado original: «Exceptuando, por tanto, a la santa Virgen María, sobre la cual, por el honor debido a nuestro Señor, no quiero tener ninguna discusión cuando se trata de pecados; porque sabemos que para vencer al pecado por todos sus flancos le fue dada más gracia a aquella que mereció concebir y alumbrar al que consta que no tuvo pecado alguno; repito: exceptuando a esta Virgen, si pudiésemos reunir y preguntar a todos aquellos santos y santas, cuando vivían aquí, si estaban sin pecado, ¿qué pensamos que iban a responder? (...) Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros (1 Jn 1, 8-9)»[9]. Esta doctrina agustiniana pone de relieve hasta qué punto odia Dios el pecado y, al contrario, cuánto ama la bondad, la santidad de sus criaturas. La virginidad de María En las palabras con que María interpela al ángel Gabriel se sobrentiende que María ha hecho voto de virginidad: «¿Cómo será eso, porque no conozco varón? (Lc 1, 14). Ciertamente no lo habría dicho, si antes no hubiera consagrado a Dios su virginidad»[10]. Es admirable el don que Dios otorgó a María: «La integridad virginal tiene algo de participación angélica; es ascensión a la incorruptibilidad perpetua en la carne corruptible»[11]. Y sigue san Agustín: «Reconoced el propósito de la Virgen, (...) era consciente de su voto. (...) No puso en duda la omnipotencia de Dios. ¿Cómo sucederá eso?, se refería al modo, sin que incluyese duda alguna sobre la omnipotencia de Dios. (…) Dime pues el modo. (...) Eres virgen, María, eres santa, has hecho un voto; pero es muy grande lo que has merecido; mejor, lo que has recibido»[12]. Y este voto de virginidad lo hizo María, no por obligación, sino por elección de amor a Dios: «María consagró su virginidad a Dios aun antes de saber que había de concebir a Cristo, para servir de ejemplo a las futuras santas vírgenes y para que no estimaran que solo debía permanecer virgen la que hubiera merecido concebir sin el carnal concúbito. 138 Imitó así la vida celeste en el cuerpo mortal por medio del voto, sin estar obligada; lo hizo por elección de amor y no por obligación de servidumbre. Por ello, Cristo al nacer de una virgen prefirió aprobar a imponer la santa virginidad a una virgen que, aun antes de saber quién había de nacer de ella, había ya determinado permanecer virgen. Y así quiso que fuese libre la virginidad hasta en la mujer en la que Él tomó forma de siervo»[13]. Desde su virginidad ya consagrada, María concibió virginalmente a Jesús por obra del Espíritu Santo: «El Hijo único, que es igual al Padre, (...) nació del Espíritu Santo y de la santa Virgen María, sobre la que actuó no un marido humano, sino el Espíritu Santo, quien fecundó a la casta, y la dejó intacta. Así se revistió de carne Cristo, el Señor; así se hizo hombre quien hizo al hombre, asumiendo lo que no era sin perder lo que era. Porque el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros (Jn 1, 14)»[14]. San Agustín enseña con toda claridad que la Virgen María fue también siempre virgen después de haber dado a luz a Jesús, y esto lo enseña apoyándose en la cultura y costumbres propias de los personajes de la Biblia y en una ingeniosa alegoría espiritual: «Los parientes de la Virgen María se llamaban hermanos del Señor. En efecto, era costumbre en las Escrituras dar el nombre de hermanos a todos los que estaban unidos entre sí por los vínculos de consanguinidad o de parentesco, contrariamente a nuestra costumbre y a nuestra manera de hablar. Porque ¿quién llama hermanos al tío y al hijo de la hermana? La Escritura, sin embargo, llama hermanos a los que tienen ese parentesco. Y así Abrahán y Lot se llaman hermanos, siendo Abrahán tío de Lot; y Labán y Jacob lo mismo, siendo Labán tío paterno de Jacob. Luego, cuando oís hablar de los hermanos del Señor, pensad en los vínculos del parentesco que les une a María, no en que tuviera algún nuevo hijo. Porque, como en el sepulcro donde fue colocado el cuerpo del Señor, no fue ni antes ni después enterrado cuerpo alguno, así el vientre de la Virgen ni antes ni después de la concepción del Señor concibió nada mortal»[15]. De esta virginidad de María deduce san Agustín la dignidad de las vírgenes consagradas a Dios, que también pueden ser madres en el orden espiritual: «No tienen, pues, motivo para contristarse las vírgenes de Dios porque al guardar la virginidad no pueden ser madres según la carne. Solamente la virginidad ha podido dar a luz dignamente a quien no tuvo igual en su nacimiento. Pero este alumbramiento de la santa Virgen es el honor de todas las santas vírgenes. También ellas son, con María, madres de Cristo si es que hacen la voluntad de su Padre»[16]. Maternidad divina El envío del Hijo de Dios al mundo consiste en que nació de mujer en el tiempo el que por su naturaleza era el eterno Hijo del Padre: «Si no se hizo hijo del hombre el que es Hijo de Dios, ¿cómo envió Dios a su Hijo nacido de mujer? (Ga 4, 4). Término este con el que en la lengua hebrea no se niega la honra virginal, sino que solo se indica el sexo femenino. ¿Quién, pues, fue enviado por el Padre sino el Hijo unigénito de Dios? ¿Cómo entonces nació de mujer, si no fue enviado, hecho hijo del hombre, el que era, junto al Padre, Hijo de Dios? Nació del Padre sin tiempo; de la madre, en el día de hoy 139 (Navidad). Eligió para ser hecho este día que Él había creado, del mismo modo que nació de la Madre que Él creó. Pues ese mismo día a partir del cual comienzan a crecer los días, simboliza la obra de Cristo, por quien nuestro hombre interior se renueva de día en día. Para el Creador eterno la fecha del nacimiento en el tiempo creado debía ser aquella que se adecuase a la criatura temporal»[17]. El mismo (la misma persona) que es Hijo del Padre en cuanto a su divinidad lo es también de María en su humanidad. Pues al poner de relieve san Agustín la unidad de persona (la del Hijo) en Cristo, indirectamente afirma que esa misma persona, el Hijo, tiene relación filial con respecto a María: «El mismo que es Dios es hombre y el mismo que es hombre es Dios, sin que se confundan las naturalezas, pero en la unidad de una sola persona. Finalmente, el que como Hijo de Dios es coeterno al que lo ha engendrado, existiendo en el Padre desde siempre, Él mismo comenzó a ser hijo del hombre naciendo de la Virgen. De esta manera, a la divinidad del Hijo se añadió la humanidad; a pesar de lo cual no se ha formado una cuaternidad de personas, sino que se mantiene la trinidad (divina)»[18]. Cristo, el Hijo de Dio y Dios, que no es hijo del Espíritu Santo, es, sin embargo, hijo de María: «Cristo no es Hijo del Espíritu Santo. Cuando se dice esto y se afirma que nació del Espíritu Santo y de la santa Virgen María, habiendo nacido del uno y de la otra, es difícil explicarlo. No obstante, podemos afirmar, sin ningún género de duda, que nació del Espíritu Santo, no como padre, pero sí de la Virgen como madre»[19]. Es el Hijo de Dios el nacido de esa madre humana que es María: «Llámese Hijo de Dios a aquel santo que ha de nacer de madre humana, pero sin padre humano, puesto que fue conveniente que se hiciese hijo del hombre el que de forma admirable nació de Dios Padre sin madre alguna»[20]. María y la Iglesia Cristo tomó la carne de María para ser Cabeza y Esposo de la Iglesia: «Él es el más hermoso de los hijos de los hombres (Sal 45 (44), 3). Hijo de santa María, Esposo de la santa Iglesia, a la que hizo semejante a su Madre. En efecto, para nosotros la hizo madre y para sí la conservó virgen. A ella se refiere el Apóstol: Os he unido con un solo varón para presentaros a Cristo como una virgen casta (2 Cor 11, 2). Refiriéndose a ella, dice también que nuestra madre no es la esclava, sino la libre, la abandonada que tiene más hijos que la casada (cf. Ga 4, 26-27). También la Iglesia, como María, goza de perenne integridad virginal y de incorrupta fecundidad. Lo que María mereció tener en la carne, la Iglesia lo conservó en el espíritu; pero con una diferencia: María dio a luz a uno solo; la Iglesia alumbra a muchos, que han de ser congregados en la unidad por aquel único (Jesús)»[21]. María es el miembro más eminente de la Iglesia: «María fue santa, María fue dichosa, pero más importante es la Iglesia que la misma Virgen María. ¿En qué sentido? En cuanto que María es parte de la Iglesia, un miembro santo, un miembro excelente, un miembro supereminente, pero un miembro de la totalidad del Cuerpo. Si es parte del 140 Cuerpo entero, más es el Cuerpo que uno de sus miembros. El Señor es Cabeza y el Cristo total es Cabeza y Cuerpo. ¿Qué diré? Tenemos una Cabeza divina, tenemos a Dios como Cabeza»[22]. Que la Virgen María es modelo y tipo de la Iglesia se nos enseña por medio de unas admirables ideas de teología espiritual, dignas de ser meditadas detenidamente: «Comenzamos, pues, nuestro trabajo. Ayúdenos Cristo, el Hijo de la Virgen, esposo de las vírgenes, nacido corporalmente de un seno virginal y unido espiritualmente en virginal desposorio. Siendo también la Iglesia universal virgen desposada con un solo varón, que es Cristo, como dice el Apóstol (cf. 2 Co 11, 2), ¿cuán dignos de honor no han de ser sus miembros, que guardan en su carne lo que toda ella guarda en su fe? La Iglesia imita a la Madre de su Esposo y Señor; porque la Iglesia también es virgen y madre. Pues, si no es virgen, ¿por qué celamos su virginidad? Y, si no es madre, ¿a qué hijos hablamos? María dio a luz corporalmente a la Cabeza de este Cuerpo; la Iglesia da a luz espiritualmente a los miembros de esa Cabeza. Ni en una ni en otra la virginidad ha impedido la fecundidad; ni en una ni en otra la fecundidad ha ajado la virginidad»[23]. Santa María, colabora en la nueva generación de los fieles de los que por eso mismo es Madre: «María, por tanto, haciendo la voluntad de Dios, es solo Madre de Cristo corporalmente, pero espiritualmente es también madre y hermana. Por lo cual solamente esta mujer es madre y virgen, no solo en el espíritu, sino también en el cuerpo. No es madre según el espíritu de nuestra Cabeza, el Salvador, de quien más bien es espiritualmente hija, porque también ella está entre los que creyeron en él y que son llamados con razón hijos del Esposo; pero ciertamente María es Madre de sus miembros, que somos nosotros, porque cooperó con su caridad para que nacieran en la Iglesia los fieles, miembros de aquella Cabeza, de la que efectivamente es Madre según el cuerpo»[24]. La santidad de María en relación con su maternidad divina San Agustín ensalza tanto la santidad de María que llega a valorarla, en algún sentido, incluso por encima de su maternidad divina: «Bienaventurado el vientre que te llevó (Lc 11, 27). Y el Señor, para que no se buscase la felicidad en la carne, ¿qué respondió? Mejor: Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen (Lc 11, 28). Por eso era bienaventurada María, porque oyó la palabra de Dios y la guardó. María guardó mejor la verdad en la mente que la carne en su seno. Porque Cristo es la Verdad; Cristo es carne. La Verdad-Cristo estaba en la mente de María; la carne-Cristo en el vientre de María. Más es lo que está en la mente que lo que es llevado en el vientre»[25]. Hacer la voluntad de Dios es lo más valioso en el ser y hacer de toda criatura, y eso es lo que en primer lugar ensalza san Agustín en María pero, en segundo lugar, afirma que María es un excelso modelo en el cumplimiento de esa voluntad de Dios. Por eso, aunque parezca que Jesús desdeña a su Madre, en realidad la ensalza: a) «¿Quien es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano a sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, y quien hiciere la voluntad de mi 141 Padre, que está en el cielo, es mi hermano, mi hermana y mi madre (Mt 12, 48-50). (...) Oigan las madres para que con su afecto carnal no impidan las buenas obras de sus hijos. Y si pretenden impedirlo y presionan a los que obran de ese modo, para retrasar al menos lo que no pueden impedir, sean desdeñadas por sus hijos; me atrevo a decir desdeñadas, desdeñadas por piedad. Si fue desdeñada la Virgen María, ¿cómo pretenderá encolerizarse la mujer, casada o viuda, con un hijo suyo que se apresta a realizar la buena obra y por eso desdeña a su madre que se interpone? (...) Cristo el Señor no condenó el afecto materno, sino que con su propio ejemplo magnífico mostró cómo se deja a una madre por la obra de Dios. Era doctor hablando, pero también doctor desdeñando; por eso se dignó desdeñar a la madre, para enseñarte que por la obra de Dios has de desdeñar incluso a los padres»[26]. b) «¿Acaso no hacía la voluntad del Padre la Virgen María, que en la fe creyó, en la fe concibió, elegida para que de ella nos naciera la salvación entre los hombres, creada por Cristo antes de que Cristo fuese en ella creado? Hizo sin duda Santa María la voluntad del Padre; por eso, más importante es para María ser discípula de Cristo que haber sido Madre de Cristo»[27]. Aunque de un modo implícito, Jesús, en el pasaje antes registrado, ensalza sobremanera a su Madre. Lo enseña así el gran Padre de la Iglesia: «Esto es lo que ensalza el Señor: que hizo la voluntad de su Padre, no que su carne engendró la carne del Hijo de Dios (...), que es como si dijera: Y mi Madre, a quien proclamáis dichosa, lo es precisamente por su observancia de la palabra de Dios, no porque se haya hecho en ella carne el Verbo de Dios, y haya habitado entre nosotros, sino más bien porque fue custodio del mismo Verbo de Dios, que la creó a ella, y en ella se encarnó»[28]. Para san Agustín, María es ejemplo y modelo de una de las virtudes que él más aprecia, esto es, la humildad: «Ante todo, hermanos, no hay que pasar por alto, pensando en la instrucción de las mujeres, nuestras hermanas, la santa modestia de la Virgen María. Había dado a luz a Cristo; un ángel se había acercado a ella y le había comunicado: He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande y recibirá el sobrenombre de Hijo del Altísimo (Lc 1, 31-32). Aunque había merecido alumbrar al Hijo del Altísimo, era muy humilde; ni siquiera se antepuso al marido en el modo de hablar. No dice: “Yo y tu padre”, sino Tu padre y yo (Lc 2, 48). No tuvo en cuenta la dignidad de su seno, sino la jerarquía conyugal»[29]. María fue Madre de Cristo al aceptar la voluntad de Dios. Los fieles, imitando a María, también pueden ser madres espirituales de Cristo Pero, María, a pesar de su humildad, aceptó la voluntad de Dios, lo cual es la suma de todas las virtudes: «Creamos, pues, en Jesucristo, nuestro Señor, nacido del Espíritu Santo y de la Virgen María. Pues también la misma bienaventurada María concibió creyendo a quien alumbró creyendo. Después de habérsele prometido el hijo, preguntó cómo podía suceder eso, puesto que no conocía varón. (…) El ángel le dio la respuesta: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 142 eso, lo que nazca de ti será santo y será llamado Hijo de Dios (Lc 1, 35). Tras estas palabras del ángel, ella, llena de fe y habiendo concebido a Cristo antes en su mente que en su seno, dijo: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra (Lc 1, 38). Cúmplase, dijo, el que una virgen conciba sin semen de varón; nazca del Espíritu Santo y de una mujer virgen aquel en quien renacerá del Espíritu Santo la Iglesia, virgen también»[30]. En consecuencia, el Obispo de Hipona recomienda a sus fieles la imitación de María en su vida cristiana, siendo madres de Cristo como lo fue ella: «Su Madre lo llevó en su seno, llevémosle nosotros en el corazón; la Virgen quedó grávida por la encarnación de Cristo, queden grávidos nuestros pechos por la fe en Cristo; ella alumbró al Salvador, alumbremos nosotros alabanzas (a Dios). No seamos estériles, sean nuestras almas fecundas para Dios»[31]. Y la recomendación de san Agustín a sus fieles en la imitación de la santa Virgen María llega hasta el extremo de exhortarles a ser también madres de Cristo de una forma espiritual, como fruto de su trabajo apostólico: «El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre (Mt 12, 50). (…) Entiendo que somos hermanos de Cristo, que hermanas de Cristo son las mujeres santas y fieles. ¿Pero cómo podremos entender eso de madres de Cristo? Sí, me atrevo a decir que somos madres de Cristo. Si dije que vosotros eráis hermanos de Cristo, ¿no me iba a atrever a decir que sois su madre? Ea, carísimos, mirad cómo la Iglesia es esposa de Cristo, lo que es manifiesto. Y aunque sea más difícil de entender, sin embargo, es verdad que es madre de Cristo. La virgen María se adelantó como tipo de la Iglesia. (…) Por lo tanto, los miembros de Cristo den a luz en la mente, como María dio a luz a Cristo en el vientre, sin dejar de ser virgen, y de ese modo seréis madres de Cristo. No es para vosotros cosa extraña, no es cosa desproporcionada, ni cosa que repugne: fuisteis hijos, sed también madres. Cuando fuisteis bautizados, entonces nacisteis los hijos de la madre, miembros de Cristo. Traed ahora al lavatorio del bautismo a los que podáis; de ese modo, como fuisteis hijos cuando nacisteis, así ahora, conduciendo a los que van a nacer, podéis ser madres de Cristo»[32]. María, en todo su ser, es una obra admirable en grado sumo de la gracia de Dios Pero todo lo bueno tiene su origen en Dios. En efecto la santidad de María en todas sus virtudes tiene su causa principal en la inmensidad de gracia que Dios derramó sobre ella. Lo pone de relieve el Doctor de la gracia de la forma más hermosa, original y convincente: «¿Qué eres tú que vas a dar a luz? ¿Cómo lo has merecido? ¿De quién lo recibiste? ¿Cómo va a formarse en ti quien te hizo a ti? ¿De dónde, repito, te ha llegado tan gran bien? Eres virgen, eres santa, has hecho un voto; pero es muy grande lo que has merecido; mejor, lo que has recibido. ¿Cómo lo has merecido? Se forma en ti quien te hizo; se hace en ti aquel por quien fuiste hecha tú; más aún, aquel por quien fue hecho el cielo y la tierra, por quien fueron hechas todas las cosas. En ti, el Verbo se hace carne recibiendo la carne, pero sin perder la divinidad. E incluso el Verbo se junta y se une con la carne, y tu seno es el tálamo de tan gran matrimonio, esto es, la unión del Verbo y de 143 la carne; de él procede el mismo esposo como de su lecho nupcial (Sal 19 [18], 6). Al ser concebido te encontró virgen, y, una vez nacido, te deja virgen. Te otorga la fecundidad sin privarte de la integridad. ¿De dónde te ha venido? ¿Quizá parezca insolente al interrogar así a la Virgen y pulsar casi inoportunamente con estas mis palabras a sus castos oídos. Mas veo que la Virgen, llena de rubor, me responde y me alecciona: “¿Me preguntas de dónde me ha venido todo esto? Me ruborizo al responderte acerca de mi bien; escucha el saludo del ángel y reconoce en mí tu salvación. Cree a quien yo he creído. Me preguntas de dónde me ha venido esto. Que el ángel te dé la respuesta”. Dime ángel, ¿de dónde le ha venido tal gracia a María? “Ya lo dije cuando la saludé: Salve, llena de gracia” (Lc 1, 28)»[33]. [1] S. 213, 3. [2] El pecado es una ofensa a Dios, que solo Él puede perdonar. El sacerdote perdona en «el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo». [3] La santa Virgen María es el nombre con que san Agustín suele llamar a la Madre del Señor. [4] In Io. ev. 8, 9. [5] S. 190, 1. [6] De pec. mer. 2, 24, 38. [7] De g. ad lit. 10, 18, 32. [8] C. Iul. o. imp. 4, 122. Ya en este texto consideran algunos autores que san Agustín insinúa la inmaculada concepción de la Virgen María. [9] De nat. et gr. 36, 42. ¿Enseñó san Agustín la inmaculada concepción de María? El problema está en si san Agustín al decir «cuando se trata de pecados» se está refiriendo también al pecado original. A favor tenemos, entre otras, esta razón: la causa de que entre los santos de los que habla después no haya ninguno libre de pecado personal es, según san Agustín, la enfermedad contraída a causa del pecado original. Así, pues, si a María no se le puede atribuir ningún pecado personal es debido a que no padece esta enfermedad, y eso es lo que parece que quiere decir cuando habla de que «le fue dada más gracia». En todo caso, «el honor debido a nuestro Señor», ¿quedaría a salvo si María hubiera contraído el pecado original? Según el modo de pensar de san Agustín, que le atribuye a ese pecado una malicia incluso mayor de lo que la teología ha pensado en siglos posteriores, no parece que ese honor del Señor hubiera quedado a salvo. [10] De s. virg. 4, 4. [11] Id. 13, 12. [12] S. 291, 5-6. [13] De s. virg. 4, 4. [14] S. 213, 3. [15] In Io. ev. 28, 3. [16] De s. virg. 5, 5. [17] S. 186, 3. [18] S. 186, 1. María es madre de la humanidad de Jesús cuyo sujeto personal es el Hijo eterno de Dios Padre, Dios como el Padre. María es, por tanto, Madre del Hijo de Dios, que es Dios; es decir, es Madre de Dios. Sobre estas bases bíblicas y filosófico-teológicas de san Agustín se proclama la maternidad divina de María en el 144 Concilio de Éfeso (a. 431). Un año antes había muerto san Agustín (Cf. In Io. ev. 27, 4; 78, 3; 99, 1). [19] Enchir. 38, 12. Los conocimientos genéticos de hoy día nos permiten entender esto mejor: La aportación genética masculina en la formación del cuerpo de Jesús es creación del Espíritu Santo, no es emanación de su ser, como ocurre en los padres (varones) humanos. Lo que sí está claro para san Agustín es que, con términos modernos, la aportación genética femenina de María en la formación de la humanidad de Jesús, cuya única persona es divina, es igual a la de las madres humanas respecto de sus hijos. [20] S. 215, 4. [21] S. 195, 2. El modelo que toma san Agustín para ensalzar a la Iglesia es María, la que más alabanzas merece de todos los seres meramente creados. [22] S. 72 A, 7). San Agustín ve a María, igual que el Vaticano II, dependiente de su Hijo y dentro de la Iglesia (cf. Lumen gentium 8, 52-69). [23] De s. virg. 2, 2. [24] Id. 5, 5-6, 6. Se habla aquí claramente de María como Madre de la Iglesia, como la proclamó Pablo VI al acabar el Concilio Vaticano II, apoyándose, entre otros, en este texto de san Agustín. Después de la maternidad divina es la mayor gloria de María. [25] S. 72 A, 7. [26] S. 72 A, 3. [27] S. 72 A, 7. En la realidad, el ser discípula de Cristo y Madre de Cristo son dos cosas inseparables en María; pero, conceptualmente, en el mismo contenido de ser discípula de su Hijo está incluida su salvación y plenitud de su felicidad, acompañada de la correspondiente gloria de Dios, lo cual, conceptualmente, no se incluye en la maternidad divina. [28] In Io. ev. 10, 3. [29] S. 51, 18. [30] S. 215, 4. [31] S. 189, 3. [32] S. 72, A, 8. Estamos ante una hermosa concreción de la motivación del trabajo apostólico. [33] S. 291, 6. 145 16 LOS PEREGRINOS HACIA LA PATRIA: LA VIDA ETERNA El amor a las criaturas y el amor al Creador Los seres humanos nos encontramos en este mundo, en esta vida, avanzando sin cesar hacia el fin de la misma. Los cristianos conocemos por la fe y aguardamos por la esperanza otra vida muy superior a esta con Dios para siempre; pero mientras tanto, los bienes de este mundo solicitan el afecto de nuestro corazón a la vez que Dios nos pide nuestro amor por encima de todas las cosas. Pues bien, «Dios no te prohíbe amar estas cosas, sino amarlas poniendo en ellas tu felicidad; valóralas y alábalas de modo que ames al Creador. Si un esposo hiciese a su esposa un anillo, y esta, recibido el anillo, le amase más que al esposo, que le hizo el regalo, ¿acaso no sería considerada su alma adúltera a causa de este don del esposo, aunque amase lo que le dio el esposo? (...) Si amas estas cosas, aunque las hizo Dios, y abandonas al Creador, amando al mundo más que a Él, ¿no habrá de considerarse tu amor como adulterino?»[1]. Lo razonable es, «poner en la tierra lo terreno y arriba el corazón»[2]. Es aleccionadora la comparación, descrita por san Agustín, entre los humanos que viven entregados a los bienes y placeres de este mundo y nosotros los cristianos que usamos de este mundo teniendo el corazón en Dios y su eternidad: «Os burláis de nosotros porque esperamos bienes eternos que no vemos, mientras vosotros, esclavos de bienes aparentes y temporales, desconocéis qué os traerá el día de mañana. Con frecuencia esperáis un día bueno, y se os presenta malo; y ni aun en el caso de que fuera bueno podéis impedirle que huya. Os burláis de nosotros porque esperamos bienes eternos, que cuando lleguen no pasarán, puesto que en realidad no vienen, sino que permanecen por siempre; somos nosotros quienes llegamos a ellos si yendo por el camino del Señor caminamos dejando al lado todas estas cosas pasajeras. Vosotros no cesáis ni un momento de esperar los bienes temporales, a pesar de que tan frecuentemente fallan vuestras esperanzas; continuamente os inflama el deseo de que lleguen, cuando han llegado os corrompen y, cuando han pasado, os atormentan. ¿No son estos los bienes que deseados enardecen, poseídos se envilecen y perdidos se desvanecen? También nosotros nos servimos de ellos por necesidad de nuestra 146 peregrinación, pero no ponemos en ellos nuestro gozo, para no ser arrasados cuando ellos se desmoronen. Usamos de este mundo como si no usáramos, para llegar a quien hizo el mundo y permanecer en Él gozando de su eternidad»[3]. Qué es el cielo. Por el deseo podemos anticipar nuestra estancia en el cielo El cielo no es un lugar, sino que el cielo es Dios. También es correcto decir que el cielo es el estado en que los bienaventurados gozan de Dios: «Hay cielos en los cuales habita Dios por la visión, viéndole cara a cara. Estos son todos los santos, todos los santos ángeles, todos los santos tronos, las virtudes, las potestades, las dominaciones, la Jerusalén celeste hacia la cual peregrinando gemimos y deseándola oramos; en esta habita Dios. A esta elevó la fe al justo, a esta subió deseándola con el afecto; y este mismo deseo hace destilar al alma las inmundicias de los pecados y purificarla de toda mancha para hacerse también ella misma cielo; porque elevó los ojos a aquel que habita en el cielo (cf. Sal 123 [122], 1)»[4]. La esperanza de la vida eterna, componente de la vida cristiana El deseo de Dios La inmensa mayoría de los cristianos no tienen ninguna prisa ni mayor deseo de llegar a estar con Dios en la vida eterna. Y esto no por su entrega al bien de los demás ni por el afán de mejorar la sociedad en que vivimos, lo cual sería muy positivo cristianamente hablando, sino porque están muy apegados a este mundo, a esta vida con todo lo que contiene; y esto sin duda que es muy humano, pero no tan cristiano. Los santos, porque aman mucho a Dios, piensan y sienten de un modo bastante distinto. San Agustín, cuya entrega en favor de los hermanos necesitados en cualquier sentido, fue admirable y heroica, sin embargo, por ser un enamorado de Dios, vive anhelante de gozar de su presencia y sufre porque aún no se halla en aquella patria adonde siente prisa y deseo vehemente de llegar. Y nos advierte que aquel que ama mucho esta vida señal es de que ama poco la patria celestial. Nos dice: «El cuerpo peregrina por lugares, el alma por afectos. Si amas la tierra, te alejas de Dios peregrinando; si amas a Dios, subes a Dios. Nos ejercitamos en el amor de Dios y del prójimo para que volvamos al amor. Si caemos en la tierra, nos marchitamos y pudrimos»[5]. Pero, según lo dicho, si amamos la patria, nuestro corazón desea intensamente llegar a ella, porque ahí nos acontece lo más grande que nos puede acontecer, esto es, la posesión de Dios[6]. En medio de la multiplicidad de ocupaciones de este mundo, hay una sola cosa a la que debemos tender, y es al abrazo eterno de nuestro Padre Dios. Digo tender, porque somos todavía peregrinos, no residentes; estamos aún en camino, no en la patria definitiva; hacia ella tiende nuestro deseo, pero no disfrutamos aún de su posesión. Sin embargo, dice san Agustín, no cejemos en nuestro esfuerzo, no dejemos de tender hacia ella, porque solo así podremos un día llegar a ese término. Pero con frecuencia la tristeza inunda nuestro ser, sobre todo cuando estamos 147 atribulados por el motivo que sea, o cuando sentimos, por motivos de enfermedad o vejez, que se nos escapa la vida, la única vida que conocemos y a la que estamos tan apegados. Pero esto no es cristiano, es contrario a la virtud teologal de la esperanza, y también contra la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, y al amor que les debemos. En esto nos está contagiando el fenómeno de la secularización de que estamos rodeados. Contra esta actitud negativa san Agustín da por descontado que los cristianos vivimos cantando movidos por el amor y el deseo de Dios. «¿Qué cantan —dice— los miembros del cuerpo de Cristo que es la Iglesia? Aman, y amando cantan; cantan deseando la vida eterna. Algunas veces cantan en la tribulación, otras cantan con regocijo, cuando cantan con esperanza. Nuestra tribulación tiene lugar en el mundo actual, nuestra esperanza se encamina al siglo futuro: Si la esperanza del siglo futuro no nos consolase en la tribulación del presente, pereceríamos. Luego todavía, hermanos, no poseemos nuestro gozo en la realidad, pero sí ya en esperanza. Nuestra esperanza es tan firme como si ya fuese realidad, pues, no cabe la duda porque el que la promete es la misma Verdad»[7]. La falta de fe robusta que fundamente la esperanza hace que con frecuencia la ruda presencia del sufrimiento se imponga a la seguridad de la esperanza. Es cierto que humanamente hablando tenemos muchos motivos para estar tristes, pero la esperanza de la vida eterna nos consuela en la tribulación del presente; la bondad de Dios y el amor de su Hijo, que nos esperan al final de esta vida, nos deben dar ánimo y alegría. Las contrariedades de la vida Se nos hace difícil de aceptar, pero las mismas contrariedades de la vida, que son muchas y a veces muy fuertes, nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida cristiana. Sobre todo si vivimos de cara a Dios y de espaldas al mundo; aunque padezcamos alguna aflicción, esta será entonces como un viento áspero, pero próspero. Con trabajo, es verdad, pero nos conduce presto, presto nos lleva hacia Dios[8]. El deseo de Dios nos ayuda a superar los sufrimientos de este mundo, y contribuye a mejorar nuestra vida cristiana: «¡Oh si el corazón suspirase por aquella vida y gloria inefables! ¡Oh si llorásemos con gemidos nuestra peregrinación, si no amásemos el mundo, si continuamente con alma pura suspirásemos por Aquel que nos ha llamado! El deseo es el seno del corazón; le poseeremos si dilatamos el deseo cuanto nos fuere posible»[9]. Así habla y siente el enamorado de Dios. La virtud de la esperanza Pero para vivir así es indispensable la virtud de la esperanza. «La virtud teologal de la esperanza es de necesidad al peregrino: ella endulza el caminar, pues el viajero que se halla fatigado en el camino sobrelleva su fatiga en espera de llegar al término. Quítale al caminante la esperanza de llegar, y al punto se quebrantan sus fuerzas para andar»[10]. Hemos, pues, de cultivar esta virtud teologal. Al Señor se la hemos de pedir con insistencia. Y recordemos que la Iglesia invoca a María, Madre de Jesús y Madre nuestra, con el título de Nuestra Señora de la Esperanza. Ella esperó amorosamente 148 confiada a su Hijo cuando iba a venir a este mundo; ella quiere que al final de nuestras vidas esperemos también con amor y confianza la venida de su Hijo que viene a nuestro encuentro. Acudamos a la intercesión de María, nuestra Madre, para que su Hijo nos aumente la virtud de la esperanza. Pensando en el aumento de la población de la llamada tercera edad y el neopaganismo y/o la secularización que nos invaden, se podría decir que es la virtud más necesaria en el siglo XXI. La más necesaria para los seres humanos de nuestra sociedad desesperanzada. Pero junto a la virtud de la esperanza tiene que estar como alma de la misma la virtud de la caridad, que tiene hambre de Dios: «Que cada uno de vosotros, hermanos míos, mire a su interior, se juzgue y examine sus obras, sus buenas obras; considere las que hace por amor, no esperando retribución alguna temporal, sino la promesa y el rostro de Dios. Nada de lo que Dios te prometió vale algo separado de Él mismo. ¿Qué es la tierra entera? ¿Qué la inmensidad del mar? ¿Qué todo el cielo? ¿Qué son todos los astros, el sol, la luna? ¿Qué el ejército de los ángeles? Yo tengo sed del Creador de todas las cosas: tengo hambre de Él, y a Él solo digo: En ti está la fuente de la vida (Sal 36 (35), 10). Él me dice: Yo soy el pan que descendió del cielo (Jn 6, 32-33. 41). Que mi peregrinación esté impregnada de hambre y sed de ti para que me sacie con tu presencia»[11]. La seguridad de la esperanza cristiana El problema está en que nuestra fe es débil. Quizá no estemos convencidos del todo de que hay otra vida, no estamos seguros de que habrá resurrección de los muertos. Puede ser una de las causas de que nos apeguemos a este mundo y a esta vida; y también puede ser la causa de que le tengamos miedo a la muerte y al más allá. ¿Dónde está nuestra fe y confianza en Cristo, el Señor? Y, sin embargo, Él nos ha dicho que después de esta vida hay otra mucho mejor; nos ha prometido que después de esta vida nos acogerá en la casa de su Padre (cf. Jn 14, 2), y nos ha garantizado la resurrección de nuestros cuerpos en su momento (cf. Jn 5, 29; 11, 24-25), de modo parecido a como resucitó el suyo también en su momento. Y esta enseñanza, y esta promesa, y esta garantía son palabra de Dios, no palabra de un ser humano, un hombre o una mujer, sino palabra de un Dios, palabra de Dios. ¿Qué más queremos? Nuestra esperanza, dice san Agustín, es tan firme como si ya fuese realidad, puesto que nos lo ha prometido la misma Verdad, que ni puede engañarse ni engañar[12]. Y añade otra razón clarividente para convencernos de que hay otra vida, la vida eterna: «Nunca hubiera hecho Dios tantas y tales cosas por nosotros si con la muerte del cuerpo se terminara también la vida del alma»[13]. Veamos: el Señor Jesús, el Hijo de Dios, dio la vida libremente por nosotros y lo hizo por amor (cf. Jn 10, 17-18; 15, 13); y lo hizo padeciendo toda clase de grandísimos males morales y físicos; incluso los terribles tormentos que llegaron al paroxismo del dolor más agudo y espantoso en la crucifixión. Lo revela y anticipa así el Señor: Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el 149 que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna (Jn 3, 14-16). Pues bien, no tendría sentido y sería el mayor disparate, la más estúpida e irracional necedad, el más grande de los absurdos, si todo eso lo hizo y padeció para otorgarnos los efímeros, inestables e inciertos bienes de esta breve vida, mezclados con tantos sufrimientos y males de todas clases. Es, por tanto, razonable pensar que hay otra vida, la eterna, la que Él mismo nos promete en ese pasaje, y en la cual sí podremos gozar de unos bienes que, por su duración y calidad, estén en proporción con la inmensidad del amor que el Hijo de Dios nos demostró al entregarse libremente a tan terrible muerte y con tanto amor por nosotros. Y sobre la resurrección nos enseña también san Agustín: «Cuando se dice que Dios ha de resucitar a los muertos, no se dice, a mi juicio, ningún absurdo, porque se habla de Dios, no del hombre. Será algo grandioso, realmente increíble; pero no dejes de creerlo; mira quién lo realiza. La fe dice que te resucitará el mismo que te creó. No existías, y existes. Ya hecho, ¿no volverás a la existencia? Lejos de ti el no creerlo. Portento mayor hizo Dios cuando hizo lo que no existía; sin embargo, hizo lo que no existía. ¿Van, pues, a no creer que restaure lo que ya existía los mismos a quienes hizo ser lo que no eran? ¿Así correspondemos a Dios los que no éramos y fuimos hechos? ¿Vamos a corresponderle pensando que no puede resucitar lo que antes creó? ¿Este pago le da su criatura? ¡Conque te hice hombre, te dice Dios; conque te hice hombre antes de que tuvieras ser alguno, para que no me creas si te digo que volverás a ser lo que fuiste, tú que pudiste ser lo que no eras!»[14]. ¡Cuánta incredulidad respecto del poder de Dios! ¡Cuánta desconfianza para con su bondad! Y, sin embargo, la omnipotencia, la bondad y la fidelidad divinas constituyen en sí mismas una garantía plena, total. Actitud ante la muerte Todo lo dicho ha de tener como consecuencia una actitud positiva ante la muerte. Atendiendo a todo lo que llevamos expuesto, la esperanza y la confianza en Dios, no el miedo, ha de inundar todo nuestro ser ante la muerte. Se ha de considerar como un piadoso engaño, pero engaño al fin, el ocultar a las personas muy enfermas o muy ancianas el próximo final de su existencia terrena. Lo que hay que hacer es infundirles ánimo, avivar su fe, robustecer su esperanza y encender su caridad, exhortándoles a confiar en el cumplimiento de las grandes promesas que nos ha hecho el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo. A este propósito recordemos y tomemos como modelo las palabras que santa Mónica dijo a sus hijos antes de morir lejos de su patria: «Enterrad mi cuerpo en cualquier parte, ni os preocupe más su cuidado; solamente os ruego que os acordéis de mí ante el altar del Señor dondequiera que estéis. (…) Nada hay lejos para Dios, ni hay que temer que ignore al fin del mundo el lugar donde estoy para resucitarme»[15]. Tenemos aquí un ejemplo de una fe y esperanza maduras y plenamente cristianas, de las que se obtienen, en el momento cumbre de esta vida, todas las consecuencias y certidumbres acerca de la otra vida, la eterna. 150 Cómo será la felicidad en la vida eterna Vamos ahora a describir, con la ayuda de san Agustín, la vida eterna. Y lo primero que nos dice el Padre de la Iglesia, en la forma literaria más hermosa, es que pasaremos de las obras de misericordia aquí practicadas a la plenitud del amor allí recibido: «Marta y María eran dos hermanas, unidas no solo por su parentesco de sangre, sino también por sus sentimientos de piedad; ambas estaban estrechamente unidas al Señor, ambas le servían durante su vida mortal en este mundo. Marta le recibió en su casa como suele recibirse a los peregrinos. La sierva recibe al Señor, la enferma al Salvador, la criatura al Creador»[16]. Pero mientras Marta estaba ocupada para preparar el banquete material, María ya estaba gozando del banquete espiritual escuchando, sentada a los pies del Señor, su palabra: «Por lo demás, tú, Marta —dicho sea con tu venia, y bendita seas por tus buenos servicios—, buscas el descanso como recompensa de tu trabajo. Ahora estás ocupada en los mil detalles de tu servicio, quieres alimentar unos cuerpos que son mortales, aunque ciertamente de santos; pero ¿por ventura, cuando llegues a la patria celestial, hallarás peregrinos a quienes hospedar, hambrientos con quienes partir tu pan, sedientos a quienes dar de beber, enfermos a quienes visitar, litigantes a quienes poner en paz, muertos a quienes enterrar? Todo esto allí ya no existirá; allí solo habrá lo que María ha elegido: allí seremos nosotros alimentados, no tendremos que alimentar a los demás. Por esto, allí alcanzará su plenitud y perfección lo que aquí ha elegido María, la que recogía las migajas de la mesa opulenta de la palabra del Señor. ¿Quieres saber lo que allí ocurrirá? Dice el mismo Señor, refiriéndose a sus siervos: Os aseguro que los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo (Lc 12, 37)»[17]. Tenemos otro texto magnífico, similar al anterior pero con otros matices y más completo: «Cuando desaparezca, dice el santo, nuestro llanto, todos a una, formando un solo pueblo, una sola patria, seremos consolados, millares de millares con los ángeles, que cantan a Dios, con los coros de las celestes potestades, que moran en la única ciudad de los vivientes. ¿Quién gime allí, quién solloza, quién trabaja, quién siente necesidad, quién muere, quién se apiada, quién parte el pan con el hambriento allí en donde todos se sacian con el pan de la justicia? Allí nadie te dirá: “recibe al peregrino”, pues no habrá ninguno, ya que todos viven en su patria; nadie dirá: “reconcilia a tus amigos reñidos entre sí”, pues todos gozarán en paz eterna del rostro de Dios. Nadie te dirá: “visita al enfermo”, porque la inmortalidad es la salud permanente. Nadie te dirá: “entierra a los muertos”, pues todos gozarán de vida sempiterna. Desaparecerán las obras de misericordia, porque allí no habrá miseria. ¿Qué haremos allí? ¿Qué haremos? Cesarán estas obras de misericordia, repito, porque no habrá miseria. (…) ¿Por ventura tendrán lugar allí las obras imprescindibles que se dan aquí de sembrar, de arar, de cocer, de moler y de tejer? Ninguna de ellas, porque no existirá necesidad. Por tanto, no habrá obras de misericordia, porque desapareció la miseria, y donde no hay necesidad tampoco habrá los trabajos que ahora nos ocupan para mantener la vida corporal. ¿Qué habrá allí? ¿Qué ocupación será la nuestra? ¿Qué actividad ejerceremos? ¿Quizá ninguna, porque habrá descanso? ¿Nos sentaremos, nos paralizaremos, no haremos nada? Si se enfría nuestro amor, se entumece nuestra acción. El amor que descansa en el rostro de Dios, a 151 quien ahora deseamos y por quien ahora suspiramos, cuando lleguemos a Él ¿de qué modo nos encenderá? ¿De qué modo nos iluminará cuando hayamos llegado a Él, por quien ahora, no habiéndole visto, suspiramos? ¿Cómo nos cambiará? ¿Qué hará de nosotros? ¿Qué haremos, hermanos? Nos lo diga el salmo: Bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Por qué? Porque te alabarán por los siglos de los siglos (Sal 84 [83], 5)»[18]. Pero, y el cuerpo, ¿qué pasará con nuestro cuerpo? Una vez acontecida la resurrección, nuestro cuerpo también tendrá su gozo a la vez que el alma. Y esto no tiene poca importancia, puesto que san Agustín dice que el alma no se sentirá completa hasta que se una a ella el cuerpo hacia el cual tiende por inclinación natural, ya que ambos constituyen un solo ser humano[19]. Por tanto, «amadísimos, allí serán muchos los miembros del cuerpo que carecerán de función, pero a ninguno ha de faltar su parte de hermosura. Nada indecoroso habrá allí; la paz será total, nada habrá que desentone, nada que cause horror, nada que ofenda a la vista; Dios será alabado en todo. En efecto, si aun ahora, en medio de esta debilidad de la carne y el débil actuar de los miembros, es tan grande la hermosura de los cuerpos que arrastra a los lujuriosos e incita a investigar a los estudiosos e incluso a los curiosos, que hallan en el cuerpo su propio orden interior, advirtiendo que no es uno el artífice de los mismos y otro el de los cielos, sino que es uno solo el Creador de las cosas de aquí abajo y de las de arriba, ¡cuánto más allí, donde no habrá pasión ninguna, ninguna corrupción, ninguna maldad deformadora, ninguna necesidad que cause fatiga, sino una eternidad sin fin, la hermosa verdad y la suma felicidad!»[20]. Teología y poesía espiritual se funden en estos textos agustinianos que nos dan suficiente «material» para largas contemplaciones en las que hemos de avivar nuestro deseo de ver a Dios, de la vida eterna. En qué consistirá la vida eterna «Pero mi dirás: “¿Qué voy a hacer allí? Si no voy a usar de los miembros de mi cuerpo, ¿qué voy a hacer?” ¿Te parece que es poco el estar, ver, amar y alabar a Dios?»[21]. «Esta será nuestra actividad: la alabanza de Dios. Amas y alabas. Dejarás de alabar si dejares de amar. Pero no cesarás de amar, porque es tal Aquel a quien has de ver, que no te causará cansancio. Te saciará y no te saciará. (…) ¿Qué diré? Lo que puede decirse apenas puede pensarse. Que te sacia y no te sacia, porque ambas cosas encuentro en la Escritura»[22]. E insiste en una idea similar para significar la plena felicidad: «Entonces, cuando veamos aquel rostro que vence cualquier afecto desordenado, ya no pecaremos, ni de obra ni de deseo. Es tan dulce, hermanos míos, tan hermoso, que, después de haberle visto, ninguna otra cosa puede deleitar. Habrá una saciedad insaciable, pero sin molestia alguna. Estaremos siempre hambrientos y siempre saciados»[23]. La paradójica coincidencia entre un Dios que nos sacia completamente y del que constantemente estaremos deseosos y hambrientos, es lo que corresponde a un Dios que es infinito, por 152 lo que nos llena sin consumirse nunca. Debido a ello el ser recipiente por ser finito estará lleno pero sin poder agotar nunca al ser infinito que le otorga la plenitud. El ser infinito, Dios, estará siempre suscitando en el bienaventurado una total saciedad a la vez que una novedad gozosa. En la vida bienaventurada tendremos, por consiguiente, todos los bienes juntos: «Allí habrá verdadera paz, y nadie padecerá ninguna cosa adversa, ni de sí mismo ni de otro alguno. El premio de la virtud será el Dador de esa misma virtud, y a los que la tuvieren se prometió darse a sí mismo, sin que pueda haber cosa mejor ni mayor. Lo dijo por el profeta: Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo (Lev 26, 12). Que es como decir: Yo seré su hartura, yo seré todo lo que los hombres pueden honestamente desear: la vida y la salud, el sustento y la riqueza, la gloria y la honra, la paz y todo bien. Y del mismo modo se entiende lo que dice el Apóstol: Dios será todo en todas las cosas (1 Cor 15, 28). Él será el fin de nuestros deseos, pues le veremos sin fin, le amaremos sin fastidio, y le alabaremos sin cansancio. Este oficio, este afecto, este acto será, sin duda, la misma vida eterna»[24]. «Allí desaparecerá el gemido y el dolor. Allí no hay oración de petición, sino de alabanza; aleluya; amén; voz concorde con los ángeles; allí habrá contemplación sin descanso, y amor sin tedio»[25]. En resumen, en síntesis: «Allí descansaremos y contemplaremos, contemplaremos y amaremos, amaremos y alabaremos a Dios: en esto consistirá el fin sin fin»[26]. Esperanza de la vida eterna y compromiso cristiano El compendio de este tema para el día de hoy, para esta vida temporal hacia la vida eterna, podría significarse así: la mano en el arado y la mirada en el cielo; ni una ni otra deben faltar en la vida cristiana. San Agustín nos lo enseña en una primera exhortación: «Luego si esta dulzura ha de ser inefable y sempiterna, ahora, ¿qué pide Dios de nosotros, hermanos? La fe no fingida, la firme esperanza y la ardiente caridad, y que ande el ser humano por el camino que Dios le ordenó, y que soporte las tentaciones y acepte su consuelo»[27]. Y, para terminar, tenemos el enlace magistral que hace san Agustín entre la vida del cristiano bienaventurado en el otro mundo y la del cristiano que peregrina ejerciendo con esfuerzo pero con esperanza las virtudes todavía en este mundo hacia la patria: «¡Feliz el Aleluya que allí entonaremos! ¡En paz y sin enemigo alguno! Allí ni habrá enemigo ni perecerá ningún amigo. Se alaba a Dios aquí y allí, pero aquí los que tienen preocupaciones, allí los que están seguros; aquí quienes han de morir, allí quienes vivirán por siempre; aquí en esperanza, allí en realidad; aquí los que están en camino, allí los que están en la patria. Ahora, por tanto, hermanos míos, cantemos el Aleluya pero como solaz en el trabajo, no como deleite del descanso. Canta como suelen cantar los viandantes; canta, pero camina; consuela con el canto tu trabajo, no ames la pereza: canta y camina. ¿Qué significa “camina”? Avanza, avanza en el bien. Según el Apóstol, hay algunos que avanzan para peor. Tú, si avanzas, caminas, pero avanza en el bien, en la recta fe, en las buenas costumbres: canta y camina. No te salgas del camino, no te vuelvas atrás, no te quedes parado»[28], avanza en el seguimiento de Cristo. 153 Después de estas prodigiosas descripciones bíblicas y filosófico-teológicas, transidas de tan elevada espiritualidad cristiana, acerca de la vida bienaventurada, que el Señor nos ha regalado por medio de san Agustín, y que le agradecemos con todo nuestro ser, ¡silencio ya! Sobran las palabras. [1] In Io. ep. 2, 11. [2] In Io. ev. 18, 6. [3] S. 157, 5. [4] En. in ps. 122, 4. [5] Id. 119, 8. [6] Cf. Id. 85, 11; 121, 3; 123, 2. [7] Id. 123, 2. [8] Cf. Id. 125, 2. [9] In Io. ev. 40, 10. [10] S. 158, 8. [11] S. 158, 7. El hambre y sed de Dios se sacia de momento en la eucaristía; de un modo pleno en la vida eterna, donde está la fuente de toda vida. [12] Cf. En. in ps. 123, 2. [13] Conf. 6, 11, 19. [14] S. 127, 15. [15] Conf. 9, 11, 27. 28. [16] S. 103, 2. [17] S. 103, 6. [18] En. in ps. 85, 24. [19] Cf. MATEO SECO, L. F.: «La Escatología», en OROZ RETA, J.; GALINDO RODRIGO, J. A. (Dirs.): El pensamiento de san Agustín para el hombre de hoy, vol. II: Teología Dogmática, Valencia 2005, 974-983. [20] S. 243, 7. De la manera más resuelta, en este y en otros pasajes, san Agustín incorpora plenamente al cuerpo a la felicidad del ser humano en la vida eterna. Por varios detalles se puede colegir, en contra de lo que se suele decir, la gran admiración que tenía san Agustín por el cuerpo humano, criatura maravillosa de Dios. En este punto y en muchos otros, el platónico san Agustín es antiplatónico, por ser bíblico. [21] S. 243, 8. [22] En. in ps. 85, 24. [23] S. 170, 9. [24] De civ. Dei 22, 30, 1. [25] En. in ps. 85, 11. [26] De civ. Dei 22, 30, 5. [27] En. in ps. 85, 24. El consuelo en este mundo siempre está precedido por un sufrimiento. [28] S. 256, 3. 154 Índice PORTADA INTERIOR CRÉDITOS DEDICATORIA ÍNDICE ABREVIATURAS INTRODUCCIÓN:LA TEOLOGÍA ESPIRITUAL DE SAN AGUSTÍN 1.PRIMER GRADO DE ASCESIS: LA LUCHA CONTRA EL MAL El pecado contra la creación de Dios Qué es el mal moral o pecado Malas consecuencias del pecado El pecado no es un medio válido para alcanzar la felicidad La lucha contra el pecado Formas y duración de esta lucha La falsa paz La ayuda del Espíritu Santo Resultado de esta lucha en el tiempo y en la eternidad 2. SEGUNDO GRADO DE ASCESIS: DESDE LA DISPERSIÓN Y DIVISIÓN DEL CORAZÓN A LA INTERIORIDAD Y UNIFICACIÓN INTERIOR La dispersión La división del propio ser El peligro de la tibieza en la vida cristiana La llamada de Dios La interioridad La sinceridad El desorden y el orden en el amor 3. TERCER GRADO DE ASCESIS: LA VIRTUD DE LA HUMILDAD El trabajo ascético con nosotros mismos En qué consiste la virtud de la humildad 155 2 3 4 5 10 13 17 17 17 18 19 20 20 21 21 22 24 24 25 25 26 26 28 28 31 31 31 La maldad de la soberbia La bondad de la humildad La humildad de Cristo en su encarnación La humildad de Cristo en su vida mortal Aplicación de la virtud de la humildad a la vida cristiana 4. CUARTO GRADO DE ASCESIS: INTENCIONES Y MOTIVACIONES EN LA VIDA CRISTIANA 33 34 35 36 38 41 Ascesis corporal y ascesis espiritual-personal Las intenciones y las motivaciones Las diferentes calidades de las intenciones y motivaciones Derivaciones y consecuencias Dios nos pide sobre todo el corazón 41 42 42 44 46 5. LA GRACIA DE DIOS: I. GRACIA ACTUAL 49 El Dios de la gracia como luz para la inteligencia humana La fe como luz y confianza debidas a Cristo El Dios de la gracia como bien para el ser humano La vuelta a la casa del Padre con la ayuda de la gracia La verdadera libertad, un precioso regalo de la gracia de Dios La auténtica finalidad de la libertad es hacer libremente el bien 6. LA GRACIA DE DIOS: II. GRACIA INCREADA O ESTADO DE GRACIA El Dios de la gracia diviniza al ser humano Divinización del hombre y humanización de Dios El Dios de la gracia, presente personalmente en el justo Relaciones personales de las divinas personas y el ser humano en gracia 7. LA ORACIÓN 49 51 53 54 56 57 62 62 63 63 65 70 Lo que es la oración Cristo presente en la oración Necesidad de la oración Las condiciones de la oración bien hecha El modo de hacer la oración Lo que hemos de pedir en la oración Las formas de la oración Acción de gracias Oración de alabanza 156 70 70 71 71 72 73 74 74 74 Oración de júbilo Otra forma de oración: la meditación La contemplación 75 75 76 8. EL AMOR CRISTIANO. I: CARIDAD TEOLOGAL O PARA CON DIOS Lo que es el amor Importancia del amor cristiano o caridad El amor a Dios Del temor al amor Amor desinteresado al bien, a Dios El amor a Dios y a las criaturas Por qué hemos de amar a Dios Amar a Dios con san Agustín 9. EL AMOR CRISTIANO. II: CARIDAD FRATERNA O PARA CON EL PRÓJIMO Las pautas del amor al prójimo El máximo exponente del amor Unión entre el amor a Dios y el amor al prójimo El amor fraterno, camino para llegar al amor de Dios El amor a los enemigos El cristianismo no es un masoquismo. El verdadero amor a los enemigos Solidaridad con el necesitado La convivencia humana y cristiana La vida religiosa en comunidad 10. LA UNIÓN CON DIOS 79 79 80 81 81 82 83 84 85 88 88 89 90 91 91 92 94 95 96 100 El largo proceso hasta la unión con Dios. Primer paso: descubrir la desemejanza con Dios Las bases para llegar a la unión con Dios La purificación y ordenación del amor San Agustín, un enamorado de Dios. La unión con Dios La unión con Dios y la vida de gracia Otra descripción de la unión con Dios en el amor 11. LOS TÍTULOS SALVÍFICOS DE CRISTO: MEDIADOR, REDENTOR, MAESTRO, CAMINO Y MÉDICO Cristo, Mediador 100 101 101 103 105 105 108 108 157 Cómo es Cristo Mediador Cristo, Redentor Victoria de Cristo sobre el diablo y contra todos los pecados de la humanidad Cristo, Maestro interior Cristo, Maestro universal de toda la humanidad Cristo, Camino Cristo, Médico espiritual 12. SEGUIMIENTO E IMITACIÓN DE CRISTO Imitación de Cristo en la virtud de la humildad El seguimiento de Cristo en la Pasión La imitación de Cristo en la lucha contra los vicios y pecados Cómo ha de ser el seguimiento e imitación de Cristo por medio de la caridad Las virtudes naturales 13. EL CRISTO TOTAL. LA IGLESIA Qué es y cuáles son las características del Cristo total Las condiciones para ser miembros del Cristo total y participar en la vida del Espíritu Santo Consecuencias de la realidad del Cristo total El Cristo total hace oración a Dios durante todos los tiempos El Cristo total está ya en la gloria Identificación de Cristo con los miembros de su Cuerpo Oración de la Iglesia por sí misma 14. LA EUCARISTÍA 108 109 110 111 112 113 115 119 119 120 120 121 122 124 124 124 125 126 126 127 127 129 La presencia real de Cristo en la eucaristía La eucaristía como sacrificio La eucaristía, alimento del cristiano que peregrina hacia la patria, hacia Dios Íntima unión entre Cristo eucaristía y Cristo místico que es la Iglesia La eucaristía, suma y culminación de la vida y valores cristianos Actitudes en la recepción del Sacramento En la eucaristía se manifiestan el poder y el amor divinos en toda su grandeza La inconmensurable hermosura espiritual de Cristo 15. LA SANTA VIRGEN MARÍA, MADRE DE CRISTO, MADRE DE LA IGLESIA Y MODELO DE SANTIDAD Al lado de Cristo, nuestro único Redentor, está su Madre, la Virgen María La elección de María como Madre del Salvador 158 129 129 130 131 131 132 133 134 137 137 137 Hasta dónde llega la santidad de María La virginidad de María Maternidad divina María y la Iglesia La santidad de María en relación con su maternidad divina María fue Madre de Cristo al aceptar la voluntad de Dios. Los fieles, imitando a María, también pueden ser madres espirituales de Cristo María, en todo su ser, es una obra admirable en grado sumo de la gracia de Dios 16. LOS PEREGRINOS HACIA LA PATRIA: LA VIDA ETERNA El amor a las criaturas y el amor al Creador Qué es el cielo. Por el deseo podemos anticipar nuestra estancia en el cielo La esperanza de la vida eterna, componente de la vida cristiana Las contrariedades de la vida La virtud de la esperanza La seguridad de la esperanza cristiana Actitud ante la muerte Cómo será la felicidad en la vida eterna En qué consistirá la vida eterna Esperanza de la vida eterna y compromiso cristiano 159 137 138 139 140 141 142 143 146 146 147 147 148 148 149 150 151 152 153