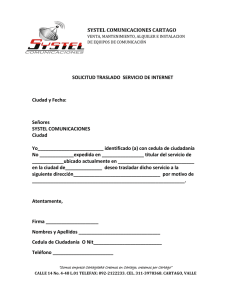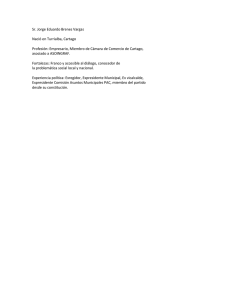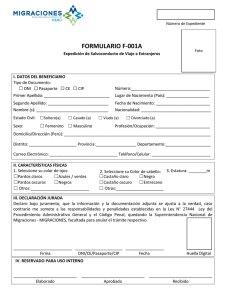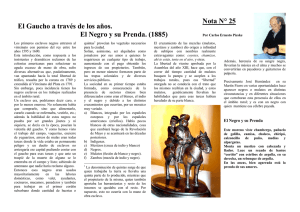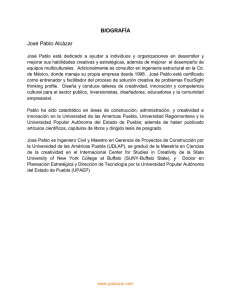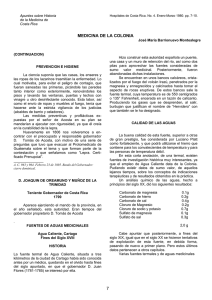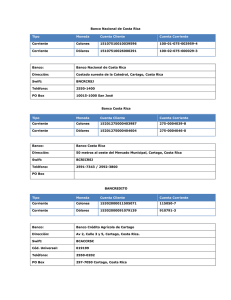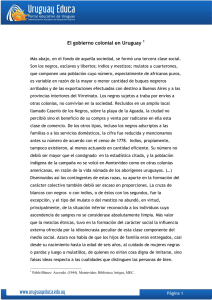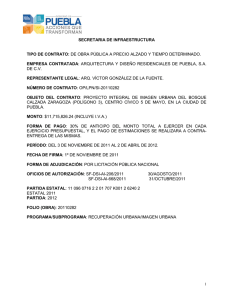Investigación de recuperación histórica de Fabricio Monge "para recordarles a los que vienen que no son hijos de las peñas, que tienen precursores admirables e ilustres y una tradición estimable que conocer, respetar y proseguir." Joaquín García Monge ante el Monumento Nacional 15 de setiembre 1921 Pardo de Cartago - fotografia tomada camino al Irazu en 1907- UN REENCUENTRO CON NUESTRA ANCESTRALIDAD AFRICANA La Puebla de los Pardos Dentro de los cánones establecidos en la denominada “Sociedad de Castas”, que impero en las colonias españolas de América, dada la estricta división social que aquí prevaleció durante ese periodo histórico, la creación de pequeños poblados o “pueblas”, fueron el instrumento implementado por los españoles, para reunir grupos humanos de la misma ralea, que aunque se les considerara libres, pertenecían a las castas inferiores como los negros, los mulatos, y los zambos, quienes en su conjunto también fueron llamados “pardos”, de esta manera se facilitaba el cobro de tributos para la Corona Española y la enseñanza del evangelio, Con la misma intención a los indígenas cristianizados y a los mestizos, se les acinaría en los reductos conocidos como naborías; en Cartago funciono una de estas “naborias”, en lo que, territorialmente, hoy conocemos como el Barrio el Molino. Estos ghettos segregacionales o “pueblas” estuvieron ubicados tradicionalmente a extramuros o, en las afueras de los límites fijados para el conjunto urbano del castizo español; desde las guerras contra los moros toda división física, religiosa y territorial se marcó con una Cruz de Caravaca, símbolo religioso utilizado por los españoles como marca o mojón limítrofe, y que en la colonial Cartago señaló la división social y territorial entre los hidalgos y los pardos de la puebla. Baltasar de Grado fue el primer criollo, nacido en las tierras de esta provincia colonial, que logro alcanzar el sacerdocio. En 1608 ingresó al Colegio de San Ramón de León de Nicaragua gracias a las gestiones de Monseñor Villareal, quién colaboró con el traslado del joven Baltasar a Nicaragua después de una visita pastoral realizada a Costa Rica.1 A su regreso ya como sacerdote el padre de Grado fundó, en 1628, una Capellanía2, la cual serviría, posteriormente, de base para la fundación de la: Aunque históricamente la fundación de la Puebla de los Pardos en Cartago se establece hasta 1650, los primeros intentos de creación de un ghetto donde asentar a la población libre de negros, mulatos, zambos y pardos, que pululaban alrededor de la colonial ciudad de Cartago, se encuentran registrados en el año 1629, cuando el sacerdote Baltasar de Grado trato de concentrar a estas gentes de origen afro, en las ciénagas, arrabales y despoblados llamados La Gotera, ubicados al Este de la ciudad, bajo el pretexto de la necesaria “evangelización y cristianización” de dichos sujetos, además, de paso, esto facilitaría el respectivo cobro de las cargas tributarias correspondientes, -para la iglesia y para la corona-, que todo individuo libre y sujeto del derecho español estaba obligado a pagar. 1 Mons. Víctor ML Sanabria, Reseña Histórica de la Iglesia en Costa Rica de 1502 -1850 La Educación Formal del Clero Secular en la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica. Dra. Carmela Velásquez Bonilla. UCR. 2 La Puebla de los Pardos de Cartago, durante la colonia, es la cuna de nuestra raíz africana, donde nace la cultura afrocostarricense y se gesta la naturaleza pluriétnica y multicultural del costarricense, es por ello que creemos que es indispensable establecer las pautas conceptuales y estructurales necesarias para preservar el origen histórico e inmaterial de la memoria patrimonial afrocolonial costarricense, desde su génesis en la Puebla de los Pardos de Cartago, su desarrollo y su incidencia posterior en cultura e identidad nacional. Por lo que nos dimos a la tarea de elaborar este manual con la intención de incidir en los artistas, educadores, guías turísticos, gestores y demás trabajadores de la cultura, para que a través de su quehacer pongan de manifiesto en la población la necesidad de la conservación, la vindicación y reapropiación, la aceptación, y asimilación de nuestro origen pluriétnico y multicultural desde la conquista y la fundación misma de la colonial ciudad de Cartago. R. Fabricio Monge Presidente Asoc. Cultural Puebla d’Pardos RECLAMACION PATRIMONIAL Y SU CONSECUENTE REAPROPIACION CULTURAL Consideraciones: Proyectos de reclamación patrimonial: Así se le llama al proceso cultural mediante el cual ciertos grupos sociales reclaman o se reapròpian de insumos simbólico-culturales, religiosos, semánticos, materiales, económicos, políticos, o sea de las imágenes, términos, signos, símbolos y significantes, lugares, edificaciones, objetos y artefactos, costumbres, figuras, hechos históricos, etcétera, que se encuentren olvidados, desplazados, reprimidos, subordinados, enajenados o invisibilizados como producto de procesos de colonialismo cultural, la aculturación, la asimilación (forzada o no-), la desculturización, o la transculturización, cuya consecuencia primordial sería: la pérdida de identidad, o sea que los valores, tradiciones y culturas de un país, región o grupo étnico se pierdan, o que se hayan desvirtuados, alterados, adulterados, falseados, o trastocados de su intención o significancia original invalidándolos en su representatividad para sus gestores originarios y o su descendencia, sino también que se hayan convertido en tabú, impedimento, precepto, pauta, patrón o norma, ya sea por las connotaciones positivas o negativas a ellas asignadas, o por el uso y el desuso que se les den o les hayan dado dentro de la cultura imperante. De esta forma dentro de los procesos de recuperación y reapropiación, como es nuestro caso, se las reclama, retomándolas desde su implicación y conceptualización inicial, por encima de prejuicios, manipulaciones, paradigmas y condicionamientos ulteriores, pero adecuándolas a las nuevas situaciones o contextos para su plena comprensión, revaloración y recuperación en las culturas y tradiciones contemporáneas de un país, región o grupo étnico. Así pues, la intención del presente trabajo se centra en la visibilización y el reconocimiento de la Puebla de los Pardos como sitio de gestación original de nuestra herencia cultural afrocolonial3, con la intención de despertar y reintegrar en el imaginario del identitario4 colectivo del costarricense esa memoria ignorada y olvidada de nuestra historia, permitiendo de esta forma la reapropiación sociocultural de la herencia afrocolonial del costarricense. 3 que junto con la posterior afluencia cultural afrojamaiquina al Caribe costarricense, con las diferencias históricas, culturales y conceptuales que determinan a cada una, conforman de lo que hoy podemos identificar como cultura afrocostarricense. 4 Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. una breve reseña etnografica de nuestra provincia Colonial La sociedad de castas que regía la vida colonial Aunque la legislación española imponía una rígida estructura estratificada de “castas”, a sus colonias en América, en la realidad vivencial y cotidiana se establecían redes, se daban sinergias, intercambios y todo tipo de interacciones sociales y personales, entre los individuos pertenecientes a los diferentes estratos, que, aunque podrían estar restringidos o penados por la ley, hacían posible la vida y facilitaban la existencia cotidiana en estas latitudes… Esto, no excluye que se respetaran las normas y estructuras esenciales del ordenamiento social y en todo caso estas distenciones en las relaciones sociales nunca fueron horizontales, sino que se establecían desde una rígida concepción de orden vertical, donde la flexibilidad social siempre obedecía a las necesidades y determinaciones del grupo dominante, donde el rol de dominador y dominado siempre estaba claramente definido y rotundamente establecido, especialmente si se trataba del sometimiento de otras poblaciones para obtener mano de obra de bajo costo, ya fuera de indios encomendados o negros esclavizados. Don Diego de Sojo, “pacificador de indios” de la corona española, tortura, azota y les corta las orejas a los aborígenes de Talamanca (Ilustración tomada del Álbum de Figueroa - ANCR) El mestizaje Las relaciones más frecuentes se dieron entre hombres blancos y mujeres indígenas dando como resultado al mestizo Pero la mezcla de etnias no solo se dio entre españoles e indígenas, sino entre los diferentes grupos étnicos presentes en el continente desde el periodo de la Conquista, o sea indígenas, blancos y negros. Las tres etnias raíz de nuestra América (ilustración de William Blake) Las categorías más comúnmente utilizadas en las diferentes clasificaciones del mestizaje fueron: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ español indio mestizo negro mulato zambo Antepasados Afro, la naturaleza pluriétnica y multicultural del costarricense Aunque presente desde la conquista y los orígenes de la colonia la mano de obra esclava fue un elemento clave para el desarrollo de las colonias en América, en nuestra provincia colonial se incrementó exponencialmente entre 1650 y 1794 con la apertura del “ciclo del cacao” en la economía colonial, la población indígena de las zonas de asentamiento español fue rápidamente utilizada y diezmada por los colonos y por fenómenos colaterales a la conquista y la colonia como la peste de 1690, que afectó en especial a la población del valle intermontano Central, las autoridades de la provincia prohíbieron entonces la utilización de mano de obra indígena, una de las alternativas posibles, ante esta baja de la mano de obra indígena, era la utilización masiva de mano de obra esclava -vía utilizada en otros lugares de América con resultados muy halagadores, en 1690, los hacendados se vieron obligados definitivamente a explotar exclusivamente la mano de obra de los "esclavos, negros”, así como a emplear a los negros, mulatos, pardos y mestizos libres de Cartago, como mandadores y capataces, en sus haciendas, milicianos y soldados en el fuerte de San Fernando de Matina y como arrieros de mulas para el transporte del cacao y otras mercancías que se traían desde Matina. Este contexto no solo incidió en el ámbito de la producción agrícola y ganadera, como en el caso de Esparza y otras localidades del pacifico norte de la provincia colonial, sino que también en la vida cotidiana de la ciudad colonial de “Cartago del Apóstol Santiago”, donde el uso de la mano de obra esclava en el servicio doméstico llego a ser símbolo de estatus social para las familias hidalgas de la nobleza cartaginesa, por lo que el intercambió comercial, heredades y dotes, con esclavos y esclavas como mercancía, era un asunto rutinario y cotidiano. Esto provoca un incremento acelerado en la población de origen afro en nuestra provincia colonial, llegando incluso a superar a la población de origen europeo. Distribución étnica de la población (1777-1778)5 5 Lugar Españoles Mestizos Mulatos Negros Cartago 9% 65% 26% San José 11% 73% 16% Heredia 14 % 74 % 12% Esparza 11 % 7% 82% Ujarrás 5% 78 % 17% Fuentes: Héctor Pérez Brignoli, “La población de Costa Rica según el Obispo Thiel”, pág. 8. Archivo Nacional de Costa Rica, (en adelante ANCR). Serie C C, Nros. 3608, 3604, 399, 3600, 3602. Quede aquí establecido que no existe un índice que nos indique con exactitud la población de esclavos en las haciendas cacaoteras de Matina, donde además de las labores agrícolas, como mantener almácigos de las plantas para futuras siembras, la poda, cuido y mantenimiento de los árboles en producción, la recolección de frutos etc., tenían que secar y procesar, embalar y pesar las semillas del cacao para su trasportación, tanto por tierra como por mar hasta los centros de mercado, venta y distribución, además de quien atendiera las necesidades cotidianas de esta población, (casa, comida e higiene al menos), y teniendo en cuenta que existían haciendas con más de dos mil árboles en producción, el número de esclavos para todos estos menesteres debió de ser considerable , además es necesario aclarar que en relación a los negros y mulatos, los datos aquí aportados corresponden única y exclusivamente al tráfico legal de esclavos, los negros y mulatos provenientes del tráfico ilegal de esclavos, que se daba regularmente con los piratas, no se encuentran incluidos, esta particular actividad comercial de los señores hidalgos, en distintos momentos de la historia colonial, motivo la intervención directa de los gobernadores de la provincia que como Diego de la Haya Fernández, intentaron regular este comercio ilícito. Y en el Pacífico Norte, los registros de las parroquias ubicadas en Esparza, Cañas y Bagaces, indican que entre 1712 y 1714 el 60% de los bautizados fueron mulatos y sesenta años después entre 1776 y 1779 el número de mulatos bautizados había subido a un 90%. Matrimonios de mulatos e indios en el siglo XVIII Los registros de Cartago indican que las uniones entre mulatos, mestizos e indígenas se fortalecen en las últimas décadas del siglo XVIII. MATRIMONIOS ENTRE LAS CASTAS ORIGEN Mulato libre-Mulata libre Mulato esclavo-Mulata-esclava Negro esclavo-Negra esclava Mulato (a) libre- Mulata (o) esclava (o) Mulato libre- Negra libre Mulato libre- Negra esclava Mulato (a) libre- India (o) Mulato (a) libre- Español (a) Mulato (a) libre- India (o) naboría (a) Total, de matrimonios 524 11 2 14 1 5 12 11 2 582 Se debe de considerar que, en relación a Cartago, los negros, mulatos, zambos y pardos libres representaban un número importante de la población de la ciudad, superando incluso al grupo español y ellos se ubicaban en el ghetto segregacional de la Puebla de los Pardos de Cartago y que no existe información sobre el número de relaciones libres de convivencia que se hubieran establecido entre ellos. Teniendo en cuenta que todo este caldo de cultivo de mestizajes, mesclas, asimilaciones, sincretismos y demás sinergias, que se gesta en el crisol de la colonia, es lo que determina el verdadero origen pluriétnico y multicultural del costarricense y podremos comprender que dentro de todo esto nuestra herencia afrocolonial es nuestro derecho a esa africanidad, la que algunos todavía ostentan a flor de piel en los rasgos fenotípicos que aún sobreviven a siglos de mestizaje, pero que absolutamente todos la llevamos bajo la piel, como parte fundamental de la diversidad que realmente somos como pueblo y como nación. En otro estudio de los matrimonios que hace referencia explícita al Pacifico Norte, encontramos que en 1771 un 63% fueron de mulatos. En Cañas el 100% de los matrimonios fue de mulatos. Y en 1779 en Bagaces, 24 matrimonios registrados fueron de mulatos y sólo uno de mestizos, lo que coincide con otros datos que señalan que un 95% de la población de Bagaces era mulata y negra. La mezcla entre africanos e indígenas que es conocida como “zambos”; es la misma que en Guanacaste se le conoce como “Cholos”. “Este grupo fue lo suficientemente importante, como para dejar la huella de su cultura y su sangre, en regiones como la del Pacífico Norte”, apunta Carlos Meléndez. Ya desde el año 1751 el obispo Morel de Santa Cruz, en su célebre visita a Costa Rica, indicaba que prácticamente toda la península estaba habitada por mulatos, frente a esta situación el Obispo propuso la creación de un pueblo en el cual estas poblaciones pudieran asentarse y recibir instrucción cristiana. Tal petición fue atendida y se concretó en 1772 en lo que llegaría a ser la ciudad de Santa Cruz (bautizada así en honor al Obispo), junto al río Diría. Actualmente un estudio genético de la UCR6, con una muestra de todas las regiones del país, aplicando la metodología AIMS, obtuvo los siguientes resultados: Sin embargo, algunos críticos del estudio señalan, principalmente, que una de las fallas del estudio se encuentra en que éste no incluyo la selección representativa y especifica de las muestras para el estudio, tomando en cuenta no solo índices de densidad de población, sino también todas las otras variables potenciales para la objetividad del estudio, sino que más bien el estudio se realizó principalmente sobre muestras antiguas o anteriores, una parte de las muestras fue tomada de un banco de muestras ya existente. Adicionalmente, también se incluyeron muestras que se habían recolectado para estudios similares, hechos anteriormente. Y todo esto podría incidir en que, científicamente, en otros estudios posteriores, los resultados llegaran a ser diferentes.7 6 Publicitado en el 2016 El estudio completo se puede ver en Repositorio Kérwá de la UCR o en el artículo "Ancestry Informative Markers Clarify The Regional Admixture Variation In The Costa Rican Population". 7 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes – que las comunidades, los grupos y en determinadas ocasiones los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural La Unesco define el patrimonio oral e inmaterial como "el conjunto de creaciones basadas en la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de una comunidad en la medida en que reflejan su identidad cultural y social." Lengua, literatura, música y danza, juegos y deportes, tradiciones culinarias, los rituales y mitologías, conocimientos y usos relacionados con el universo, los conocimientos técnicos relacionados con la artesanía y los espacios culturales se encuentran entre las muchas formas de patrimonio inmaterial. N/ Una aclaración necesaria, en el presente capitulo de este trabajo nos referiremos solamente en lo esencial al patrimonio inmaterial religioso heredado de la Puebla de los Pardos de Cartago, concretamente sobre el hallazgo de la Virgen de los Ángeles y sus implicaciones en el imaginario costarricense, que por ser tan amplio nos merecería un ensayo particular sobre el tema. PATRIMONIO INMATERIAL AFROCOLONIAL COSTARRICENSE ANTECEDENTES “En estos espléndidos convites abundan en exceso los licores de modo que son muchísimas las pendencias que se originan; y lo peor de todo es que después de mui comidos y bebidos se entabla un Bayle o Zarabanda que dura toda la noche: porque el mayor lucimiento de todos los Mantenedores y Patronas consiste en que les amanezca en su fandango.” (Leon, sin fecha, p6) Carta del Padre Azofeifa de Cartago al obispo de Leon Esteban Lorenzo Tristán en 1782. Pardo es un término antiguo de las colonias españolas en América que se refiere a los descendientes de esclavos africanos que se mezclaron con europeos e indígenas conformando una población social que no era ni mestiza ni mulata. A partir el siglo XVII se utilizo para identificar un color de piel, que necesariamente era oscuro, evidenciando el origen afro de quien lo ostentaba, sin embargo los rasgos físicos de pardos variaban entre sí: pudiendo tener ojos sesgados o derechos, claros u oscuros, piel castaña-oscura o casi blanca, sino un color intermedio, nariz chata o perfilada, así mismo el pelo podía ser rizado, liso o de cualquier otra textura, y de cualquier color. Durante la época colonial, por el orden social de castas imperante, la mayoría de los pardos habitaron en ghettos segregados, llamados “Pueblas”, en las tierras, chacras, comarcas y ciudades donde los españoles explotaron la mano de obra esclava. En 1650 el gobernador, don Juan Fernández de Salinas y La Cerda fue quien dispuso, oficial y definitivamente, el asentamiento de la población negra, mulata y parda, de la ciudad, en el paramo de La Gotera, por lo que pasaría a llamarse la Puebla de los Pardos. En 1653, el mismo gobernador fundó la Cofradía de la Virgen de Los Ángeles. La Cofradía era la encargada de organizar las festividades del 2 de agosto, que se extendían durante quince días, y que contaban con juegos de pólvora, toros, disfraces, faroles, cantos en la calle y fandangos se celebraban en la plaza al costado norte del santuario… Baile de negros- probable zarabanda Estos festejos para celebrar a la Virgen de los Ángeles, pronto se hicieron famosos y empezaron a traer gran romería de personas de todos los lares y ciudades, incluso de mas allende de esta provincia, (Leon y otros lugares de las provincias centroamericanas), los negros mulatos y pardos con su peculiar algarabía hacían comedias, entremeses y otras diversiones profanas como corridas de toros, que se realizaban en el atrio y la lonja de la iglesia, todos los años, y los “Bayles”, fandangos, o zarabandas que se realizaban durante todas las noches en que se celebraban los festejos en la casona, que don Diego de la Haya Fernández exgobernador de la provincia colonial, mandara a construir para la Cofradía, al costado norte de la iglesia, y al parecer se extendían toda la noche, hasta el amanecer… Eran quince dias de fiesta y su respectivas noches, así que en estas fiestas muchas eran las pendencias, desafueros y el relajo, además de que según las malas lenguas muchas cosas pasaban en los oscuros o mal iluminados interiores de dicha casona…, -aunque con la mala luz que había en el lugar nadie podría dar testimonio veraz de ello-, y como ocurría en los oscuros cuartos de la Cofradía, así mismo ocurría en los lares y potreros de los alrededores de la iglesia de la Virgen Parda…, pues el alto índice de nacimientos de mulatos libres en la Puebla de los Pardos, pasados los nueve meses después de las fiestas, habla por sí solo … Sin embargo, y si bien es cierto que muchas de estas actividades fueran cuestionables para la moral religiosa de la época, también lo es que toda esta actividad regentaba a la cofradía grandes utilidades económicas. Todo esto le permitió a la Cofradía contar con nuevos medios para el mantenimiento del culto y el arreglo de la ermita, así la institución habría de llegar a ser una de las más ricas en el siglo XVIII, propietaria de haciendas y de un capital que prestaba el 6% a los hacendados y señores hidalgos de la ciudad. Así pues, la Cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles junto a la institución de las Milicias de negros, mulatos y pardos libres, cumplieron fuertemente en poblar la Puebla los Pardos, y le llegan a dar cierta autonomía civil, política y económica a esta comunidad, asegurando una estabilidad que favorece a que los negros , mulatos, zambos y pardos libres se estabilizaran en la Puebla de Cartago. 1-VESTIMENTAS DE NEGROS, MULATOS, ZAMBOS Y PARDOS El vestido El historiador y sacerdote Manuel de Jesús Benavides8, en su libro “Los Negros y la Virgen de los Ángeles”, nos refiere a una forma obligada de vestir de los negros y mulatos, en la estructura de castas de la sociedad colonial de Cartago, según las leyes de Indias: Con una variedad de motivos, la política española busco cerrarle a las castas el acceso al plano económico, político y social de los grupos dominantes. Entre otras prohibiciones legales que buscaban mantener una diferencia marcada en lo social, se dispuso que ni las negras, mulatas o mestizas pudieran usar artículos de oro, seda, mantos y perlas. Esto responde a que ornamentos eran distintivos del grupo dominante, símbolo de riqueza y prestigio, por lo que no podía permitirse que personas pertenecientes a un status inferior las usaran. También se impusieron normas en los trajes que podían vestir los negros, mulatos, indios y mestizos. En las imágenes a continuación veremos las opciones de vestimenta de los negros, mulatos y pardos que de acuerdo a su condición tenian en la america hispana durante la colonia: 8 Pbro. Manuel de Jesús Benavides Barquero / LOS NEGROS Y LA VIRGEN DE LOS ANGELES/ Editorial UCR, 2010 INFOGRAFIAROPA DE NEGROS EN LA COLONIA Esclavos agrícolas Negros, Mulatos y Pardos libres Esclavos de servicio Mulatos, Zambos y Pardos libres Ropajes para un negro Bozal_ Perú 1805 Vestimentas negros antillanos Vestidos permitidos para negros, mulatos y zambos a finales de la colonia 2- LA MUSICA La Cimarrona Se les llama “Cimarronas” precisamente en relación al término cimarrón, en clara alusión colateral a los negros auto emancipados que vivían en el monte como algunos animales asilvestrados llamados así también, como los gatos cimarrones que hacen ruido al pasar por los techos, los caballos salvajes o las manadas de ganado cimarrón, y es precisamente por el escándalo que hace la “Cimarrona” a su paso por las calles de ciudades y pueblos, así como por ser una manifestación musical característica de negros, mulatos y demás, nacida en la Puebla de Pardos… Después de 1782, cuando la iglesia instituye la llamada “Pasada”, después de la celebración de las fiestas a la Virgen en la plaza de la iglesia de la Soledad, y tras de permanecer la imagen un mes en la parroquia de Santiago apóstol los hidalgos de la ciudad de Cartago regresaban la imagen de la Virgen mulata a los pardos de la Puebla, durante la procesión del retorno, los negros, mulatos, zambos, pardos y mestizos de la Puebla, que de otra forma no podían, -masivamente-, penetrar al centro “blanco” de la ciudad, vestidos con sus mejores galas, al ritmo de cuernos, tambores, chirimías y los demás fandangos de su música, con su usual algarabía, danzando a veces y caminando con devoción otras iban en marcha, tras los miembros de la Cofradía que cargaban la Virgen al santuario y original hogar de la “Señora”, su virgen mulata, en la ermita de negros y pardos en la comunidad de La Puebla de los Pardos, el ghetto segregacional entonces delimitado por la Cruz de Caravaca, que es donde hoy se encuentra la Basílica de los Ángeles, ese fue el verdadero inicio de las llamadas “Cimarronas”… En general, la música de la cimarrona se enseñaba o aprendía de oído, sin una partitura, por lo que fue difícil de conservar, ya que su transmisión dependió de la aparición de nuevos músicos que la aprenderían de oído, por lo que no existen registros de la música originalmente tocada por aquellos improvisados músicos que le dieron inicio, aunque el folclorista y premio nacional de cultura popular Edgar Cerdas estima que a finales del siglo VII y principios del VIII, la influencia de la Zarabanda y el Fandango debió de ser determinante en su música. En la actualidad se considera a las Cimarronas una importante manifestación de la música y el folclor de Costa Rica, pero contrario a lo que muchos creen; de que las cimarronas surgen a partir de las bandas municipales o filarmonías que solían animar las fiestas cívicas o patronales en cada cantón, en las postrimeras de la vida republicana, lo cierto es que la realidad de su historia es otra, fue mucho después que los músicos de estas filarmónicas municipales se incorporaron a las cimarronas -ya preexistentes desde la colonia-, dándole a las ancestrales Cimarronas, con sus conocimientos musicales e instrumentos, el toque característico que las define hoy día, sin embargo quien sabe si en este tránsito no se perdió más que lo que se pudo ganar, pues si bien desde el punto de vista de la eugenesia occidental, esto implico una evolución musical dirigida al ideal estético del gusto musical en relación a las corrientes musicales eurocéntrica, pero en relación al punto de vista desde sus raíces africanas esto no resulta ser más que otro de los procesos de blanqueamiento iniciados a finales del siglo XIX por los liberales de la llamada “generación del Olimpo”. Instrumentos usados en las cimarronas originales de los negros de la Puebla de Pardos: Chirimías: La chirimía es un instrumento viento-madera de doble lengüeta, trabajada antiguamente de forma grosera y labrada con nueve agujeros laterales, de los que únicamente seis están destinados a taparse por medio de los dedos. Las había agudas, altas y bajas. Fue de uso común en Europa desde el siglo XII, y llevado a las colonias hispanoamericanas a partir de finales del siglo XV. Tambores: Tambores de comparsa cuyo uso se remonta a la colonia = Tocando candombe en una fogata de San Juan 1938 Tambores Yuka Los tambores Yuka solían acompañar un baile también llamado Yuka, ejecutado por una pareja suelta, bailando de frente. Cachos o cuernos musicales: Esta trompeta natural esta hecha básicamente de puro cacho de toro o de vaca. Además de ser usado como instrumento musical en festejos y carnaval, su peculiar sonido se usaba como llamado o alarma y además para arrimar al ganado que se pastoreaba. Para tocarlo hay que colocar los labios sobre el orificio perforado en el extremo más delgado,-puede tener varios orificios usualmente no más de tres que se tapaban con los dedos- cerrando la boca pero sin apretar, al soplar hay que hacer vibrar los labios, produciendo así un sonido como de trompeta. Quijada de burro9 La quijada de burro, caballo o res se usa como instrumento de percusión en varios lugares de Hispanoamérica y en algunos de ellos, cuando cumple esta función se la conoce como charrasca, 'cacharaina, charaina, carretilla o kahuaha. Es elaborada con el maxilar inferior o quijada de un burro o caballo que es hervida y secada hasta que los molares se aflojan y producen un castañeteo. 9 Quijada de burro antecesor del VIBRASLAP Dependiendo de la técnica de ejecución se obtienen dos sonidos. El primero implica golpear la parte final de la quijada con la palma o el costado de la mano cerrada, ocasionando la vibración de la dentadura. El segundo se obtiene al frotar la fila de dientes con un palillo de madera. Este último se denomina "carrasca", probablemente una voz onomatopéyica. Se utiliza como instrumento de marcha en los carnavales y fiestas religiosas, así como también en varios ritmos de origen afroamericano La quijada de burro le da el toque exacto de percusión afro. Se ejecuta dándole un fuerte golpe a uno de sus lados, el cual hace que los dientes de la quijada vibren y produzcan el sonido característico del festejo que trajeron negros durante la colonia. La marimba Muy aceradamente, el folclorista y premio nacional de cultura popular Edgar Cerdas, a punta que muy probablemente las cimarronas originales en la Puebla de los Pardos de Cartago, debieron incluir la “marimba”, en una variedad primitiva y mucho más pequeña, que el músico se colgaba del cuello o de la cintura para tocarla mientras caminaba y que fue muy usada por ese entonces en la mayoría de asentamientos de negros y mulatos para sus festividades en casi toda America. Marimba, 1722 Marimba, 1764-1795 Marimba- posible baile de Yuka, 1817 Marimba- San José, Costa Rica, ahora 3- BAILES Y DANZAS DE NEGROS Y PARDOS: Cuadrante Congo, new Orleans, 1775 En las siguientes selección de pinturas de la época colonial y como documentos de reconstrucción histórica se podrá apreciar no solo el color y las vestiduras de negros y pardos de la época en que se dan los hechos que pretendemos reconstruir, sino que además nos introducen en una serie de elementos de expresión corporal que nos dan sólidos elementos del ritmo, el movimiento y la cadencia musical en el baile y sus danzas y formas expresivas. Así, parafraseando al doctor Díaz Cruz: a través de una lectura argumentada de esta fehaciente documentación histórica, se nos iluminaran rutas de investigación que antes nos eran desconocidas, se nos insinuaran otras sugerentemente y algunas otras nos será permitido inventarlas, o más propiamente dicho reinventarlas, diríamos aquí. Pues estas pinturas verdaderamente constituyen esa Memoria Argumentada, dentro de lo que nos habla el doctor Díaz Cruz, y sea a través de ellas lo que le de continuidad y nos permita intentar reconstruir las premisas centrales de lo que fueron esas celebraciones de los negros, mulatos, zambos, pardos y mestizos de la Puebla de los Pardos de Cartago. Posible baile Yuka-Makuta El Baducca, en Sau Paulo- Brasil Festividad de negros criollos y pardos en el Caribe Fiesta de danzones en las afueras de la Habana El candombeó, un baile de negros disfrutado por sus amos blancos Danza religiosa de Candomblé 1870 Uruguay Candomblé en Argentina, Venezuela y Brasil Baile de Candombe Baile de Candombe Danza Candombe en la modernidad (B.A.-1965). Danza de negros criollos y pardos en las Antillas Danza marcial de Capoeiraa en Brasil Danza religiosa del culto afroamericano “Obea” en Jamaica y las Antillas Danza magico religiosa del Vudoo en New Orleans, Luisiana y Haití Baile ceremonial vudú Danzas Vudoo en la actualidad La comparsa Con comparsas como estas es que probablemente se celebraron en el siglo XVI las primeras “Pasadas” en el retorno de la imagen de la Virgen de los Ángeles a la iglesia de Puebla de los Pardos de Cartago Comparsa de negros con marimba, Brasil 1765-1795 Comparsa de negros con marimba, Brasil 1765-1795 Comparsa de negros con marimba, Brasil 1765-1795 Comparsa que baila al ritmo del Palo de Mayo, costa Misquita, atlántico nicaragüense Baile de negros en la colonia- probable zarabanda 4-PASACALLES Las Mascaradas 10 10 Mascaradas de principios del siglo XX y una contemporánea, la primera foto presuntamente corresponde a una de las mascaradas de los Valerín, de la Puebla de los Pardos, creadores de la mascarada tradicional costarricense. El torito es del maestro mascarero y polvorero de Quircot, Custodio Calvo La mascarada tradicional es una tradición popular de Costa Rica que tiene raíces en los negros de la Puebla de Pardos durante la época colonial del país, y que en la actualidad continúa muy vigente. Su origen parece es el producto de las interrelaciones culturales entre indios, pardos (negros, mulatos y zambos), los hidalgos y criollos Las Mascaradas Mascara africana Los mantudos de la mascarada costarricense son los herederos directos de la influencia afro en nuestra tradición mascarera. Mascaras africanas Los parlampanes La mascarada es una herencia africana a través de los negros, mulatos y zambos de la Puebla de los Pardos Época colonial: Se considera a los parlampanes como los antecesores inmediatos a la mascarada tradicional como se conoce actualmente. Los parlampanes eran grupos de vecinos de ascendencia africana, negros, mulatos y zambos-, de la Puebla de Pardos, aunque libres de condición generalmente muy humilde, los cuales se disfrazaban con trajes ridículos que utilizaban máscaras representando animales. Durante la época colonial, en la ciudad de Cartago, antes del inicio de las corridas de toros durante las festividades religiosas, de la virgen Parda, los parlampanes salían a bailar y corretear al público asistente. En esa época, las máscaras eran fabricadas de cortezas, maderas suaves como la balsa y con el tiempo se harían en cedro amargo y papel maché o cartón piedra. En ellas, se presentaba un sincretismo religioso con influencias africanas, indígenas, y posteriormente españolas... Mascara tradicional centro-africana Danzante enmascarado, África Los asistentes se vestían con mantas (de donde proviene el término “mantudo”), a las que hacían agujeros para los ojos, la nariz y la boca, sobre la cual se colocaban las máscaras esta tradición tiene un origen eminentemente africano, aunque posteriormente los vemos en ciertas fiestas aborígenes como la de Los Diablitos en Boruca. Los Diablitos Borucas Manufactura de las caretas para mantudos Hoy día los distintos personajes representados en las máscaras reciben localmente el nombre de mantudos o payasos, y se caracterizan por pasearse por las calles de los pueblos durante las diversas festividades populares o religiosas, persiguiendo a los asistentes, bailando al son de música de cimarrona y acompañados de fuegos artificiales. Fue un artesano de la Puebla de los Pardos, Rafael Valerín, nacido en el barrio de la Puebla de los Ángeles en Cartago y que vivía frente al costado sur de la iglesia de la Virgen de los Ángeles, quien en 1824, ayudando en los que haceres de la iglesia encontró un viejo baúl donde se guardaban unas viejas máscaras de cabezudos de origen español y de ahí tomo la idea y empezó su fabricación, fusionando el uso de estas mascaras de gigantes con el de la tradición de los parlampanes dando inicio así a la primer mascarada, de la que sería esta importante tradición de los costarricenses. En 1997, mediante Decreto Ejecutivo N° 25724, se declaró al 31 de octubre el Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense. Mascarada principios de siglo XX en Cartago Mascaradas vintage. 5-TEATRO: Juegos de Moros y Cristianos Las representaciones de moros y cristianos en América tienen sus orígenes en las representaciones y danzas de moros y cristianos que se realizan en la península ibérica desde hace muchos siglos, pero sus ambientaciones se enmarcan aquí en la conquista de América, iniciada en 1492. Así los personajes contendientes, de un lado y del otro, corresponden a individuos, reales o inventados, que participaron en la conquista o la defensa de los diversos territorios que reclamaba la corona española. Aunque han sufrido cambios a lo largo del tiempo, todavía son expresión viva de los pueblos que las hicieron suyas y forman parte sustancial de sus tradiciones y patrimonio cultural. De esta forma en muchas partes de América las representaciones de moros y cristianos ambientadas en la conquista son expresiones que sigan vigentes después de más de 400 años, en nuestro caso el Baile de los Diablitos de la etnia Boruca, en el pacífico sur costarricense, es un ejemplo vivo de ello. En Costa Rica esta tradición tuvo su punto de esplendor en la Puebla de los Pardos de Cartago, a través de las Milicias de Negros Mulatos y Pardos libres, donde las representaciones del Juego de los Moros y Cristianos, conformaban todo un montaje escénico que incluso involucraba caballos reales, disfraces y mascaras (los parlampanes), de ahí se proyectó esta tradición a otras comunidades, esto incluye a los borucas quienes todavía, como ya se dijo, la mantienen viva a través de su Baile de los Diablitos… Poco a poco a través de los años esta tradición escénica se fue transformando en las llamadas “veladas” que finalmente fueron incorporadas a principios del siglo XX en el sistema educativo costarricense como formas de representación de hechos históricos relevantes, como las conocidas veladas escolares sobre el ‘Descubrimiento de América’ o la ‘Gesta de 1856’… y que poco a poco se inclina a su desaparición. Sin embargo, podemos decir que en este ludismo colonial practicado en la Puebla de los Pardos de Cartago está el origen de nuestro teatro autóctono. Foto de cerca de 1920 Caballista enmascarado, similar a los que, según las descripciones de la época, participaban en los juegos de Moros y Cristianos de la Puebla 6- TRADICION MILITAR: Milicias de mulatos y Pardos libres Después de 1650 las “Milicias de mulatos y Pardos libres” fueron establecidas y organizadas en Costa Rica por el gobernador Juan Fernández de Salinas y La Cerda. Las Milicias de mulatos y Pardos libres de Cartago y Santo Espiritu de Esparza, eran la única línea de defensa real de estas ciudades en contra de los ataques de los piratas y el medio para socavar cualquier insurrección indígena. Estas “Milicias de Pardos”, daban estabilidad y elevaban la condición social de los mulatos y negros libres, el prestigio que conllevaba ser miliciano era una de las principales motivaciones para pertenecer a uno de estos cuerpos. La posición de los negros y mulatos como soldados les permitía adquirir prebendas de las autoridades coloniales y contar con la capacidad de realizar maniobras políticas destinadas a conseguir alivios tributarios, inmunidades judiciales, derechos económicos, beneficios comerciales y acceso a propiedades selectas para la agricultura. Dicha situación no involucró solamente a los soldados de color libres, sino también a sus familias, vecinos y otros segmentos de la población de colonos negros Algunas unidades seleccionadas, contaban con el derecho a portar armas, llevar uniforme aun no estando de servicio y fundamentalmente, poseer fuero militar. Así, como es de esperar, es entre estos pardos, que eran milicianos y tenían un trato común y cotidiano con la pólvora, en que surgen los primeros polvoreros y artistas de los fuegos de artificio de la Cartago del Apóstol Santiago y de nuestra provincia colonial. 7-FUEGOS ARTTIFICIALES Juegos de Pólvora Los dispositivos pirotécnicos que tienen efectos visuales, sonoros y fumígenos con una finalidad lúdica y de espectáculo son conocidos como "fuegos artificiales", "fuegos de artificio", "juegos de polvera o pirotécnicos. "El origen de la pirotecnia está directamente relacionado con la invención de la pólvora en China. La fórmula de este material inflamable fue llevada a Europa por los árabes o moros durante su gran expansión por el norte de África y España. Los árabes irrumpieron en las defensas de ciudades amuralladas con las primeras armas de fuego, como la culebrina murallera, si bien esta arma era de poco calibre y poco eficiente. En su ocupación en la Península Ibérica, los árabes sentaron las bases y la tradición polvorista también con fines lúdicos en Murcia, Alicante y Valencia; lugares éstos con una amplia tradición del fuego En la america colonial la figura del POLVORERO emblemátiza al artesano que a partir de la mezcla de carbón, salitre y azufre producía la pólvora para armas o para los fuegos artificiales. En Costa Rica esta tradición tiene fuertes vínculos con la Puebla de los Pardos de Cartago, las Milicias de negros, mulatos y Pardos libres y la tradición de las fiestas agostinas en honor a la Virgen de los Ángeles. Hoy la pirotécnica es una floreciente industria fuertemente cimentada en la herencia tradicional de las familias “polvoreras’ de Cartago y ligadas de algún modo con los milicianos de la Puebla de los Pardos. 8-FESTEJOS POPULARES Los Turnos Según Monseñor Thiel11, después del hallazgo o aparición de la Virgen Parda, se decidió construir una ermita en el lugar, una vez que se empezó a construir la ermita y como no tenía fondos, el vicario foráneo de Cartago, padre Baltasar de Grado, nombró mayordomos para que pudieran solicitar limosnas, tradición que se continuo luego aun cuando ya la Cofradía de la Virgen de los Ángeles, después de 1653, tomo control de todas las actividades alrededor de la figura de la Virgen Parda. En este hecho muchos historiadores, folcloristas e investigadores ven la aparición de los llamados “Turnos” como la forma o manifestación tradicional de los festejos populares en nuestras comunidades. Y es que estas visitas de los mayordomos de la virgen a cada comunidad se hacían de acuerdo con la fecha de celebración de su santo patrono, o sea, se visitaba al santo que estaba de “turno”. En estas visitas los mayordomos de la Puebla llegaban con alguna replica,( tallada en madera o piedra, de la imagen de la virgen), seguramente se celebraba misa y el rito correspondiente a los requerimientos religiosos, posteriormente, los pardos que también iban con sus cimarronas y toda su tradicional algarabía, zarabandas, fandangos incluidos, comenzaban la fiesta y así la celebración religiosa ➢ 11 Bernardo Augusto Thiel. Datos Cronológicos para la Historia Eclesiástica de Costa Rica San José, Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. 1983, p.40 daba paso a la fiesta popular…; la colecta y la posada de la imagen de la virgen en la casa (ermita o iglesia) del santo se efectuaban entre "fiestas, comilonas, juegos y tomatingas" Y de ahí nuestro tradicionales TURNOS. 9-GASTRONOMIA: Herencia africana en el recetario tradicional costarricense Desde la perspectiva del patrimonio inmaterial es importante reconocer algunos platillos considerados como parte del patrimonio cultural costarricense que son una parte manifiesta de nuestra herencia africana en el recetario tradicional costarricense. Posteriormente de las migraciones forzadas de personas de origen africano que fueron traídas a estas tierras americanas en el Siglo XVI, se definen en la cocina tradicional costarricense una serie de platillos que llegarían a caracterizar la gastronomía tica, entre ellos el gallopinto, el casado, la tortilla, los tamales y la olla de carne, durante la colonia los pobladores de origen africano influenciaron de manera determinante nuestra cocina criolla desde las llanuras de Guanacaste hasta el valle y la meseta central, no solo con sus recetas y platillos, sino que también creando nuevas interacciones, simbiosis, sincretismos con la cocina española e indígena permitiéndonos el poder degustar el día de hoy el inmensamente rica variedad que resulto de esa mescla. Aquí se trata de rescatar e identificar ese inmenso aporte africano de nuestra cultura culinaria sin desmerecer para nada las otras dos raíces fundamentales de la misma, la indígena y la española. 10-LOS OFICIOS ARTESANALES: La práctica de los oficios artesanales en la Puebla de los Pardos A lo largo del siglo XVII se hizo patente, en las florecientes urbes de la América española, la necesidad de mano de obra especializada para todas aquellas actividades de la vida urbana: así surgieron zapateros, carpinteros, herreros, sastres, panaderos, cocineros, empleados de casa, etc. Oficio de zapatero Pero el aumento del número de artesanos en, no se debió tanto a la migración de artesanos desde España, sino al aprendizaje de estos oficios por parte de los indígenas, negros, mestizos, pardos, mulatos y zambos; así, a pesar de la pretensión de los peninsulares y de los criollos sobre la exclusividad de algunos oficios, en America pudo más la necesidad que las reglas gremiales. De las “Pueblas de los Pardos” salieron artesanos, carpinteros y ebanistas, arrieros y carreteros, mandadores de hacienda, curtidores y tenedores de pieles, zapateros, herreros y polvoreros, en general, todos aquellos trabajadores que requerían de cierta habilidad a través de la práctica de un oficio manual. Al comenzar el siglo XIX, los Pardos formando gremios y cofradías, atendían una diversidad de oficios que se habían hecho indispensables en las nuevas magnitudes urbanas. Muchos de los africanos conocían oficios como el de los metales, la madera y el hilado, por citar solo algunos; lo único que les faltaba conocer eran las técnicas europeas. La ciudad de Cartago no fue la excepción, y de esta situación sacaron provecho muchos propietarios de personas esclavizadas, como en el caso de Cristóbal de Vargas, quien entregó a un esclavo llamado Juan, a Diego Pérez, maestro de sastre, por seis meses, para que le enseñara el oficio. Pérez se lo debía devolver como oficial para que pudiera cortar y coser cualquier género, similar fue el caso de García de Alvarado quien colocó por tres años a Juan Luís, un niño esclavo de 10 años, con el sastre Pablo Sánchez. Para reclutar mano de obra para la formación de artesanos se echó mano de varios instrumentos legales: uno de ellos fue el de los asientos. Poner en asiento equivalía a un contrato entre dos partes, donde mediaba una autoridad, en este caso los alcaldes ordinarios Se empezaba siendo: aprendiz, luego oficial y por último, previo examen, maestro. En Cartago, suponemos que en la mayoría con talleres, los maestros recibieron a lo largo de la centuria a niños mulatos, negros y pardos para que aprendieran un oficio. Si seguimos el historial de la Puebla, y sus denuncias ante la Audiencia de Guatemala, es probable que si de la Puebla sacaron a muchos pardos libres para emplearlos forzosamente en los servicios domésticos en las casas de los señores hidalgos de la ciudad, sacaran también muchos de ellos, sobre todo a los huérfanos, para servir en los talleres. Fabricantes de escobas Pero también dieron casos en que los padres pusieron a sus hijos a aprender oficios sin que el asiento fuera registrado. Durante el siglo XVIII, la sastrería y la herrería eran las áreas donde más sobresalían por sus destrezas, primero los mulatos, luego los pardos y después los negros, lo que confirma la existencia de una población afrocostarricense establecida en la provincia antes del boom de la actividad cacaotera del siglo XVIII. De ese modo el mundo de los artesanos se convirtió, igual que el espacio de la vida doméstica, en un espacio de interrelación, alianzas y contradicciones entre personas de diferente status social. Oficio de peluquero 11-TRADICION TAURINA: Fiestas de Toros También el gusto de los ticos por las corridas de toros se remonta a la época colonial cuando se registran las primeras corridas que surgen ligadas al desarrollo de la ganadería y por la influencia española en el valle central, tanto en la colonial Cartago, como en la jurisdicción de la ciudad de Espiritu Santo de Esparza, (-Garabito, Canas, Bagaces y Nicoya-). Según el historiador M.Sc. Francisco Enríquez Solano, desde esa época hay registros de que se hacían corridas para las fiestas cívicas El Padre Ramón Azofeifa de Cartago en una carta al obispo Esteban Lorenzo Tristán en mayo de 1782, (Leon, p6), describe: “También se hacen en el Atrio y Lonja todos los años las fiestas de toros”12 La alocución la hace el padre Azofeifa en relación a los hechos ocurridos en una de estas fiestas de toros celebrada en el marco de las fiestas agostinas para celebrar a la Virgen de los Ángeles en la Puebla de los Pardos de Cartago, el 17 o 19 de agosto de 1772, o sea diez años antes de la carta del padre Azofeifa al obispo Tristan. Estos hechos nos indician a deducir el inicio de la celebración popular de las fiestas taurinas en Costa Rica en la Puebla de los Pardos de Cartago durante la colonia… En el marco incipiente, de la posterior tradición religiosa conocida como la Pasada, el historiador Franco Fernández Esquivel, nos reporta un interesante desarrollo de esa tradición taurina, cuando desde la “Pesa o Rastro” de ganado ubicado en la Puebla de los Pardos y cerca de la iglesia de la Soledad, se soltaban toros y novillos que eran arreados por los señores y señoritos, de la muy noble y leal ciudad, que cabalgando en los mejores ejemplares de sus caballerías, emprendían la correría a través de lo que hoy es la avenida cuarta, o sea la que pasa al costado sur de las ruinas de la parroquia, hasta desembocar en la Plaza Mayor, durante el recorrido y aun en la Plaza Mayor esos toros y novillos eran sorteados, al estilo de Pamplona, en medio de la algarabía popular, por las gentes de origen más humilde de la ciudad (mestizos, indígenas, negros, mulatos, zambos y pardos). Este pareciera ser el inicio de dos tradiciones que se continúan practicando aun hoy día, la de los “Topes” y la de los “Toros a la Tica”… Revista de los Archivos Nacionales. Año II. Marzo-abril de 1935. #5 y 6. Imprenta Nacional. San José, Costa Rica. 1938. P.294 12 12-LAS GALLERAS: La tradición costarricense de las peleas de gallos Para el descubrimiento de america la tradición de las peleas de gallos ya tenía más de 500 años en España. Los gallos de razas finas o de combate eran criados bajo normas de alimentación y cuidados especiales para lograr un desarrollo físico ideal y a los de mejores cualidades para la reyerta se les sometía a un acondicionamiento físico o entrenamiento para que al llegar a su combate o pelea demostrara sus mejores cualidades en el combate y fuera declara como ganadora; para ello, claro esta, debía dejar a su adversario muerto o inhabilitado para seguir peleando. Solo los gallos con "poca casta" huían de la pelea al estar heridos, en cuyo caso pierdan el combate o la pelea, lo que implicaba un gran desprestigio para su propietario y criador. En Costa Rica y otras regiones de America, para las peleas los gallos eran equipados con espolones artificiales, podían ser de carey, hueso de pescado o acero, etc. Originalmente, «palenque» era el terreno cercado por una estacada para celebrar algún acto solemne, aunque en la America colonial los palenques eran los asentamientos donde se refugiaban los esclavos negros que se rebelaban contra sus amos o se fugaban de su vida de esclavitud, el coliseo o "Gallera", que tradicionalmente era destinado para las peleas de gallos en America también fue llamado “palenque”. Así pues, “palenque” también era local destinado a realizar peleas de gallos, esto tal vez se deba a que en America en general, los amos blancos delegaban preferentemente en sus esclavos negros la crianza y entrenamiento de estos animales de combate, esto hizo a su vez que muchos de estos esclavos, una vez libertos, continuaran con la afición adquirida hacia las peleas de gallos y en caso de los negros cimarrones, mantuvieran la práctica de esta actividad en sus asentamientos clandestinos o palenques done se refugiaban… En Costa Rica las peleas de gallos fueron una práctica muy extendida incluso hasta ya muy entrada la vida republicana, presidentes como el prócer Juanito Mora o su hermano el General José Joaquín Mora, e incluso el mismo Ricardo Jiménez, quien proscribió su práctica, fueron conocidos como grandes galleros, pero aunque en Costa Rica, las peleas de gallos son ilegales desde 1922, igual se siguen practicando hasta el día de hoy. El hecho de que a inicios de la vida republicana la actividad de los gallos de pelea se encontraba tan extendida y arraigada en el territorio nacional nos indica que durante todo el periodo colonial probablemente fuera una de las actividades de ludismo e interacción social más arraigadas y permanentes en la vida cotidiana de la Cartago colonial. Así que es de suponer que su práctica en los lares de la Puebla de los Pardos desde la colonia debió de ser muy usual y que siendo esta una actividad estructurada en diferentes dinámicas socio-económicas, como lo son la crianza, selección, preparación y entrenamiento del animal, las peleas y las apuestas, la compra y venta de padrotes y gallinas de crianza, etc., convertían a esta actividad recreativa en un espacio de interrelación, alianzas y contradicciones entre personas de diferente status social, un punto de relajación en una sociedad de castas y apariencias sociales. 13-El léxico: Recuperación de vocablos de origen africano en el hablar tradicional costarricense Un día de mercado en la Plaza Mayor, detalle de un cuadro del pintor cartaginés Braulio Vega. “…en los centros urbanos como Cartago, presumimos que en los días de mercado era plausible que se hablara kikongo, la lengua del principal grupo de africanos asentados en la Costa Rica de entonces” Dra. Rina Cáceres Revista Conexiones-MEP Volumen 5, Nº2, agosto 2005 El grueso de los esclavos africanos traídos a Costa Rica provenía del Congo, por eso muchos de los vocablos y toponimias africanas en Costa Rica, son particularmente originales del Reino del Congo en África, aquí como ejemplo algunos de ellos: Angú: puré de plátano o guineo, el nombre "angu" viene de la lengua árabe-africana de África Occidental, donde la palabra se refería a un puré de Ñame sin condimento. Angurriento: (-de “angú”-), alguien con mucha hambre o necesidad, también persona insaciable o aprovechada. Arrurú: “niño no llores”, (lengua berebere) -Arru: niño, Ur: No (negación), Rur: llorar Bogo: especie de bote Cabanga: nostalgia, Cabanga también es el nombre toponímico de una ciudad de Angola Cachimba: pipa para fumar (lengua bantú) Congo: nombre dado al mono aullador negro (Alouatta palliata) Cumbo: jícara grande Changa o Chango: mono pequeño (yoruba de Shango) Gurrumino: niño pequeño (lengua Bantú) Kandanga = Es el Diablo, la palabra tiene su origen en el Congo, viene de Nganga que es la Cazuela del brujo o curandero, pero en su forma de Kandanga o Kanganga define algo malo y a la entidad maligna o el diablo. Malanga: tubérculo- viene del kikongo (dialecto bantú) ma-lánga y significa "planta de la cual se comen las hojas y los tubérculos". Marimba: instrumento de percusión de origen africano, viene del Kimbundu o Bantú: kalimba, marimba o malimba. Marimba es también el nombre toponico de una ciudad de Angola Matina: nombre colonial de un río y poblado en el caribe de Costa Rica y Matina es el nombre de una ciudad o poblado de Mozambique, en la costa este de África. Matamba: especie de palmera, el reino de Matamba (1631-1744) fue un estado precolonial africano localizado en lo que actualmente es la región de la provincia de Malanje de la moderna Angola. Mondongo: panza de res (lengua: kikongo) y nombre de una etnia africana Morongo: morcilla Motete: grupo de cosas principalmente ropa acumulados sin ningún orden, en lengua kimbundú es una carga, en lengua ndjabi: “Mutete”, es maleta o equipaje. Ñampí: tubérculo- nombre africano Ñame: tubérculo- nombre africano Ñanjú: planta del Guanacaste- nombre africano Pachanga: Alboroto, fiesta, diversión bulliciosa y desordenada (proviene de Shango deidad centroafricana de los tambores, la fiesta y el rayo), también se entiende por “pachanga”: una danza originaria de Cuba, y un partido informal de fútbol que se juega con una sola portería. Panga: especie de bote de río Quijongo: instrumento musical de origen africano, también es una toponimia africana, monte Quijongo en Angola Sambumbia: Sopa con muchos ingredientes o cosas mezcladas Saperoko: Un Reguero (Probablemente proviene de los Zape de Sierra Leona) Timba: panza, estomago abultado, (lengua bantú) -origen tingomba: tambor-. Timón: especie de balsa Tufí: excremento (lengua kikongo) Mandinga: este vocablo de origen africano y hace referencia a una etnia africana de culto islámico, cuyos miembros eran reconocidos por su educación y refinamiento, los esclavos de este origen eran muy buscados por los cartagos para que sirvieran en sus casas, esto les daba prestigio en el mundo social de entonces. “No seas Mandinga”, es un decir de Cartago en relación a los modos amanerados de algún varón. Gurrumino vos de origen africano cuyo significado es: niño pequeño y que en Cartago fue utilizado para designar al niño esclavo comprado como mascota o compañero de juegos para el hijo del amo blanco. ~Matamba dijo la Changa~ Dicho costarricense, usado por los niños para apropiarse de algo que se encuentran y no les pertenece. Pregunta: -¿te regalaron un tufí?, Contrapregunta: -¿y que es un tufí?, Respuesta: -un cerotíco asíBroma tradicional en Costa Rica Personajes Notables de la Puebla de los Pardos de Cartago Juana Pereira La parda denominada Juana Pereira al momento del encuentro o hallazgo de la imagen de la Virgen Mulata de la Puebla El historiador Rafael Obregón Loría solía decir que “la idiosincrasia del costarricense se construyó alrededor de la Virgen de los Ángeles”. El segundo Arzobispo de San José, Monseñor Víctor Sanabria Martínez, intentó recuperar datos sobre la mulata, que según la tradición hallo la imagen de piedra, pero esto no fue posible pues los documentos de la colonia son muy escuetos en lo referente a este personaje. Sin embargo, en sus investigaciones, detectó que la mayoría de mujeres de esa zona se llamaban Juana y llevaban por apellido Pereira. Al no dar con la identidad de la mulata, decidió llamarla “Juana Pereira” como un homenaje a todas las mulatas y pardas de la Puebla de Cartago. Capitanes y otros oficiales de las Milicias negras, mulatas y pardas de Cartago 1651 – 1812. 1651-55: Milicia de mulatos, negros libres y mestizos bajos de la Puebla de los Pardos de la Ciudad de Cartago: ✓ Diego de Zúñiga, pardo, Capitán y comisario. ✓ Lucas de Contreras, mulato, Capitán de Infantería. ✓ Julián Gaspar, pardo, Capitán de las milicias y cofrade, desde 1652 participó en la conformación de las ordenanzas la Cofradía de la Virgen de los Ángeles. 1662: Milicias de los mulatos vecinos de la Puebla de la Reina de los Ángeles: ✓ Francisco de Chinchilla, mulato, Alférez. ✓ Juan Bentura, mulato, Sargento. 1672: Compañía de Pardos de la Ciudad de Cartago: ✓ Diego Zúñiga, pardo, Capitán. 1676: Compañía miliciana de mulatos, negros libres y mestizos bajos, de la ciudad de Cartago: ✓ Lucas Servantes, mulato, fungió 22 años como Capitán, primero de las Milicias y luego de la Compañía. 1709: Compañía de gente parda, de negros libres y mestizos bajos, de la ciudad de Cartago: ✓ Blas de Ancheta, mulato, Capitán de Infantería miliciana 1713: Compañía de gente parda y mestizos bajos (con 33 armas de fuego y 44 lanzas): ✓ Blas de Ancheta, mulato pardo, Capitán de la Infantería. En este mismo reporte de 1713, se incluyen al menos quince esclavos, armados con escopeta, lanza o pistola, propias, como parte de las milicias en Matina. 1717: Compañía miliciana de los pardos, mestizos y negros de la ciudad de Cartago: ✓ Joseph de Cavaría, mulato pardo, Capitán. 1758: Compañía de pardos negros y mestizos de la Puebla: ✓ Francisco de la Riva, pardo, Capitán. ✓ Blas de la Candelaria de Zúñiga y Mena, pardo, Capitán ✓ Pedro Vicente de Cavaría, mulato pardo, Ayudante. 1785: Cuerpo de pardos de milicias disciplinadas. ✓ Gregorio Andrade, mulato pardo, Coronel ✓ J. Joachin Coronel, pardo, Capitán ✓ J. Miguel Cárdenas, pardo. Juan Antonio Paniagua, mulato pardo. Milicia de pardos, mulatos, negros libres y mestizos bajos en la defensa de la ciudad de Espíritu Santo de Esparza contra una de las invasiones de piratas, la fortificación fue emplazada por órdenes de gobernador Lacayo y Briones a raíz de las invasiones de los piratas ingleses, irlandeses y franceses, durante tres años consecutivos (1685, 1686 y 1687) (Imagen del álbum de Figueroa-ANCR) Un pardo notable En 1780, Gertrudis Zavaleta, vende por 100 pesos de plata o sea 150 pesos de cacao, un esclavo llamado Leonardo, de “color blanco” y de 7 años de edad13. En 1784, Leonardo fue otorgado a don Joaquín de Oreamuno por medio de una dote, en ese momento contaba con 12 años..., ese mismo año la esclava Magdalena madre de Leonardo compró la libertad de su hijo por 200 pesos14. Leonardo continuó utilizando el apellido de sus antiguos amos, la casa de los Zavaleta reconocidos esclavistas de Cartago, ya en 1811 se casó con Josefa Pacheco, con quien tuvo 11 hijos; habitaron en la Puebla de los Pardos, sitio en el que vivían los mulatos, pardos y negros libres de Cartago. Este ex esclavo destacó por su incomparable inteligencia; en su juventud y edad adulta fue músico de la cofradía de la Virgen, sacristán, carpintero y Defensor de Menores15. Después de la Independencia política fue maestro de la escuela de la Puebla, delegado electoral de la Puebla, Boruca y Térraba, regidor del Ayuntamiento de Cartago, alcalde segundo y tercero, así como jefe político oriental, el que fuera su cargo político más importante. Fue ecónomo de caminos hacia 1826 y en esa misma fecha redactó un memorial en el que se quejaba de la suciedad del agua de Cartago y del peligro en el que se encontraban sus pobladores16. A Leonardo le tocaron mejores tiempos, no solo como mulato libre de “color blanco”, sino que ocupó cargos medios y altos en el espacio local que le llevaron a mejorar el nivel educativo de sus hijos. La mejor prueba de esta situación es el caso de su hijo Matías Zavaleta quien fungió como párroco de Desamparados de 1854 hasta 1898, año en que murió17. 13 ANCR. Protocolos de Cartago, 973, fl. 4 v, 05-02-1780 ANCR Protocolos de Cartago, 977, fl. 37 v, 20-07-1784 15 ANCR. Protocolos de Cartago, 1007, fl. 64 v, 18-11-1814 16 ANCR. Protocolos de Cartago, 1054, 1826 17 Payne Iglesias Elizet Vendida desde el vientre de su madre: Josefa Catarina y los esclavos de doña Manuela de Zavaleta (1750-1835) Revistas Académicas UCR Vol. 11, Núm. 2 (2014) > 14 Este sacerdote, de ancestralidad afro y descendiente de esclavos, proveniente de la Puebla de los Pardos de Cartago, dejó un gran legado material y espiritual en la entonces villa de los Desamparados. El sacerdote Matías Zavaleta, hijo de Leonardo fue el padrino y protector del escritor, intelectual y educador costarricense, Joaquín García Monge, Benemérito de la Patria18. 18 Benavides, 2014, 1 Heroína nacional Francisca ‘Pancha’ Carrasco, nació supuestamente el 8 de abril de 181619, en Taras de Cartago, en el seno de una familia de mestizos-mulatos, que provenían de la Puebla de los Pardos, de la ciudad de Cartago; nació en el ocaso del periodo colonial; fue hija de José Francisco Carrasco y María de la Trinidad Jiménez; él casi siempre fue consignado en los documentos como mulato y ella, en cambio, casi siempre como mestiza (aunque el padre de María, también es citado a menudo como mulato ). 20 19 En Genealogías de Cartago (hasta 1850), de Monseñor Víctor Sanabria Martínez, en el Tomo II, Pág. 657 consta la siguiente información: Francisco Carrasco Méndez c.(casado) 24.5.1815 c.(con) María de la Trinidad JIMENEZ. 1. José Cayetano Jiménez y Gertrudis Barahona msts./ Hijos: - Petronila de Jesús (9.10.1817) - Andrea de J. (30.11.1818) - Pablo de Jesús (14.1.1824) - Francisca Carrasco [no aparece año de nacimiento]_c.(casada) 8.4.1834 c.(con) Juan Solano 20 http://wvw.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/raices/2006/agosto/30/raices51.html Genealogía de Francisca Carrasco Jiménez- Mauricio Meléndez Obando. El Mascarero El Pardo Rafael Valerín, nacido en el barrio de la Puebla de los Ángeles en Cartago y artesano de oficio, fue quien, fusionando la tradición española de las mascaradas de gigantes con el de la tradición de los parlampanes y mantudos de origen africano en la Puebla de los Pardos, fabrico la primera mascarada costarricense; a la que serian agregados posteriormente diferentes elementos nativos. Don Rafael, continuaría a través de su vida con la fabricación de estas mascaras, como un oficio complementario, dando inicio así a la que sería esta importante tradición de los costarricenses. Su hijo Jesús Valerín continuaría con la herencia de su padre y después la trasmitiría a otros que continuaron con este oficio extendiendo la tradición a través de todo el territorio nacional. PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Existe un patrimonio material o tangible que se encuentra en forma física (arquitectura, construcciones naturales, objetos, documentos, etc.) y como ya vimos uno inmaterial o intangible (conceptos, tradiciones, personas, etc.), pero independientemente de este hecho, cualquiera que sea su naturaleza el patrimonio es un bien agotable, que está en constante amenaza de destrucción, tanto por agentes exógenos como por agentes internos de la misma cultura o identidad a la cual representa, así al igual que encontramos bienes naturales en peligro, encontramos bienes culturales en peligro de desaparición. Así pues, en la Asociación Cultural Puebla d’Pardos, llamamos patrimonio cultural material a: “-todo objeto u estructura natural, arquitectónica o conceptual que se considere dotada de valor estético, histórico, científico o espiritual para determinada o determinadas identidades culturales, étnicas, sociales o religiosas-”, con lo cual estaremos reconociendo un espectro mucho más amplio, aunque no antagónico, que el incluido por la ley costarricense de patrimonio histórico-arquitectónico, cuyo objetivo primordial es la conservación, protección y preservación de los bienes inmuebles que posean un valor de naturaleza histórica y arquitectónica, y que, previamente, hayan sido declarados así por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.. Desde esta perspectiva en relación a la Puebla de los Pardos nos involucran preferentemente tres espacios arquitectónico-geográficos y un objeto histórico-religioso, a saber: PATRIMONIO MATERIAL AFROCOLONIAL COSTARRICENSE 1- LA CRUZ DE CARAVACA Conocedores de que la presencia de africanos y afrodescendientes en Costa Rica data de mediados del siglo XVI, o sea desde que llegaron con los primeros españoles y que durante el siglo XVII se creó el primer asentamiento de población afrodescendiente en Cartago, entonces capital de la provincia colonial, siendo llamada la Puebla de los Pardos, conocida posteriormente como la Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, en la actualidad se le determina como barrio de las Ángeles. Y que es en esta Puebla de los Pardos –localizada entonces en el paraje La Gotera- fue donde dio inicio en el siglo XVII la advocación a la Virgen de los Ángeles, hoy Patrona de Costa Rica. Ya desde su fundación, los habitantes afrodescendientes de la Puebla, como grupo social, recurrieron constantemente a las leyes vigentes para garantizar su libertad y libre albedrío. A partir de 1676, se les concede a los pardos de la Puebla de Cartago, autonomía política controlada, es por esto por lo que supuestamente para destacar claramente cuáles eran las nuevas tierras comunales en las que los Pardos podían cultivar, aparte de las que ya les habían sido asignadas, se instalan como mojones las “Cruces de Caravaca”, como delimitantes de las territorialidades de Puebla de los Pardos, de acuerdo con el historial de la Puebla, y sus denuncias ante la Audiencia de Guatemala, es probable que estas cruces mojón cumplieran una doble función, por un lado la de mantener a raya a los nobles de Cartago para evitar que siguieran cometiendo desafueros en contra de las viudas y los menores libres de la Puebla de los Pardos 21 y por el otro el de mantener el orden social establecido en una sociedad de castas como la que imperaba a finales del siglo XVI, de ahí el dicho: “cada uno en su casa y Dios en casa de todos”. Ubicación: Histórica: dentro de las territoriedades de lo que en otrora fuera el límite norte de la Puebla de los Pardos En la actualidad: en la comunidad del Barrio los Ángeles de la ciudad de Cartago. Avenida: -no hay nomenclaturaCalle: -no hay nomenclaturaCaserío: Cruz de Caravaca Barrio: Los Ángeles Cantón: 1 Central, Distrito: 1 Oriental Provincia: 3 Cartago Propietario: Temporalidades de la Iglesia Católica… Gestión para su declaratoria como Reliquia de Interés Históricocultural presentada ante la Comisión de Patrimonio del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes por la Asociación Cultural Puebla d’Pardos partir del 21 de junio del 2016. 21 Muchas de las denuncias establecidas ante la Audiencia de Guatemala erán por los abusos y secuestros realizados por los nobles de cartago en contra de las viudas y niños de la puebla para obligarlos al servicio esclavo en sus casas o haciendas… 2-El Santuario de la Virgen de los Ángeles Si bien es cierto que a inicios de este trabajo referimos que en el presente trabajo, concretamente sobre la Virgen de los Ángeles, no hablaríamos del patrimonio inmaterial religioso heredado, en materia del patrimonio material es imposible e inevitable no hacerlo, aunque estrictamente nos referiremos a él, en su condición patrimonial. Como ya hemos visto durante el siglo XVII se creó el primer asentamiento de población afrodescendiente en Cartago en el paraje entonces llamado “La Gotera”, en Cartago- donde, entonces capital de la provincia colonial, siendo llamada a partir de ahí la Puebla de los Pardos, y conocida posteriormente como la Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, porque aquí dio inicio en el siglo XVII la advocación a la Virgen de los Ángeles, hoy Patrona de Costa Rica, en la actualidad se le determina como barrio de las Ángeles. Fue aquí donde según cuenta la tradición, en el año 1635, sucedió el hallazgo de la imagen de piedra de la “Negrita”, la que después seria conocida como “Virgen de los Ángeles” y Pues bien, narra la leyenda que el hallazgo tuvo lugar en medio del bosque, sobre una roca, cerca de un manantial, en el lugar llamado la Puebla de los Pardos; posteriormente en el sitio se construye una ermita, que luego sería iglesia, después basílica, ahora en este santuario es donde están los dos sitios patrimoniales de nuestro interés, dentro de la basílica se encuentra la cripta en donde esta la piedra sobre la que se hallo la imagen de la Virgen Parda y a un costado de la misma basílica podemos encontrar la fuente alimentada por las aguas del manantial original. Ubicación: Histórica: sitio de aparición de la Virgen de los Ángeles dentro de las territoriedades de lo que en otrora fuera la Puebla de los Pardos En la actualidad: en la comunidad del Barrio los Ángeles de la ciudad de Cartago. Avenidas: - 1 ave. del Comercio y la avenida Central Calles: -13 y 15a Barrio: Los Ángeles Cantón: 1 Central, Distrito: 1 Oriental Provincia: 3 Cartago Propietario: Temporalidades de la Iglesia Católica… 3- La imagen de Virgen de los Ángeles Todo lo anterior nos lleva al cuarto elemento del patrimonio material de la Puebla de los Pardos de Cartago, el objeto histórico-religioso de la imagen tallada en piedra conocida como la Virgen de los Ángeles, que dentro de la tradición católica es la patrona religiosa de Costa Rica. Es una imagen, de cerca de un palmo de alto (23 cts.); con manto y vestido labrados en la misma piedra, fue encontrada cerca de una naciente sobre una piedra, lo que, si se quiere nos podría referir a una necesaria e inevitable relación análoga, que evoca la cosmovisión tradicional de la mitología del África subsahariana, sitio de origen ancestral de los negros, mulatos y pardos que habitaron la Puebla y donde, en sus culturas y tradiciones mitológicas, se identifica a sus diosas con el agua y la sanación. Si bien la figura femenina de la imagen nos evoca a una afromestiza o zamba por su estructura facial en general, la forma sesgada de sus ojos, los pómulos, la prominencia de su frente, la nariz chata y ancha, y la conformación estructural de su figura corporal que nos remite a las llamadas “cholas”, el historiador y sacerdote Manuel de Jesús Benavides, argumenta que el secreto de la imagen se centra en el niño que ella lleva en sus brazos, cuya fisonomía facial él describe como negra22, o sea de estructura 22 En el entendido de su naturaleza étnica africana negroide, tiene una nariz corta chata y ancha, una cara menos alargada, más ancha, pómulos sobresalientes y labios muy gruesos, además que el color de la piedra incide en la percepción de una piel oscura, lo que podría interpretarse como una posible inculturación de la fe. Proceso de integración de una cultura en otra. Además, insinúa el padre Benavidez, que la sencilla vestimenta del niño enuncia la forma obligada de vestir de los negros y mulatos, en la estructura de castas de la sociedad colonial, según las leyes de Indias. Sin importar cual fuera el paradigma o los puntos de vista desde los que se asumiese la interpretación de los hechos históricos que circunscriben el marco patrimonial de la innegable materialidad de la pétrea imagen de la Virgen de los Ángeles y su culto en Costa Rica; si somos honestos, hemos de convergir en que tenemos una deuda histórica con esa ancestralidad africana de nuestra época colonial, dentro de la que se manifestó el portento de su hallazgo o aparición, y que la forma de solventar esa deuda histórica es hacer un efectivo reconocimiento de su legado, luchas y aportes desde los orígenes de nuestra historia, y esto incluye inevitablemente a la Virgen Parda de los Ángeles, hacer esto es empezar a retribuir de la forma correcta, lo que además incide en el reconocimiento real y efectivo de esa nuestra naturaleza multiétnica y pluricultural de la que tanto nos hemos dado en hablar. En fin podemos decir que la Virgen de los Ángeles, además de haber llegado a ser el principal y más emblemático ícono religioso costarricense, mucho más allá de lo puramente religioso, históricamente hablando, se convirtió en uno de los más importantes, sino en el más importante, de los puntos referenciales para la comprensión contextual de nuestro mestizaje, el origen multiétnico y pluricultural del ser costarricense, porque, la “Negrita”, desde el inicio mismo de su génesis, -mulata, zamba y mestiza-, tubo ese carácter multiétnico y pluricultural, que forma parte de su propia naturaleza, es el principio de su razón de ser y el fundamento de su manifestación, y es lo que habría de mantenerse constante atraves del tiempo, a medida que la historia evolucionaba, marcando las pautas que definirían en gran parte el sustrato de nuestra identidad como pueblo y como nación Bibliografía consultada: ➢ Acuña, María de los Ángeles y Chavarría, Doriam (1996), “Cartago colonial: mestizaje y patrones matrimoniales, 17381821”, Mesoamérica, núm. 31. ➢ Acuña León, María de los Ángeles ; MUJERES ESCLAVAS EN LA COSTA RICA DEL SIGLO XVIII: ESTRATEGIAS FRENTE A LA ESCLAVITUD/ Diálogos Revista Electrónica de Historia 2005, 5 (12) ➢ Atlas Cultural de México - Música. México: Grupo - Editorial Planeta. 1988. ISBN 968-406-121-8 ➢ Benavides Barquero, Manuel de Jesús/ LOS NEGROS Y LA VIRGEN DE LOS ANGELES/ Editorial UCR, 2010 ➢ Bernardo Augusto Thiel. Datos Cronológicos para la Historia Eclesiástica de Costa Rica San José, Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. ➢ Buitrago, Fanny- Los pañamanes- Publicado por Plaza & Janés (1979) ISBN 10: 8401302633 ISBN 13: 9788401302633 p. 225-226 ➢ Carlos Borge. Tricentenario de Nuestra Señora de los Ángeles Patrona oficial de Costa Rica 1635-1935. San José, Imprenta Lehmann, 1941 ➢ Carmen Bernand. Negros Esclavos y Libres en las Ciudades Hispanoamericanas. Fundación Histórica Tavera (Madrid, 2001), ➢ Chavarría, Doriam y Acuña, María de los Ángeles. 1991. El Mestizaje: La Sociedad Multirracial en la Ciudad de Cartago, (1738-1821). Tesis para el grado de Licenciadas en Historia, Universidad de Costa Rica. ➢ Christon Archer. “Militares”, en: Louisa S. Hoberman y Susan M. Socolow (Comps.) Ciudades y Sociedad en Latinoamérica colonial. Fondo de Cultura Económica (México, 1993) ➢ Dobles, Aurelia Mitos de fundación y autoengaño Áncora, La Nación. ➢ “Endogamia y exogamia en la sociedad colonial cartaginesa (1738-1821)”, Revista de Historia, núm. 23, Costa Rica, enero-junio (1991). ➢ Entrevista con el folclorista y Premio Nacional de Cultura Popular Edgar Cerdas. 23/07/2015 ➢ Fallas Santamaría, Carlos Familias afrodescendientes en Cartago y Villanueva, 1770-1800 p. 179-194 ➢ Fiestas Taxco- Semana Santa -Enlace web: http://www.taxcoguerrero.com/fiestas-taxco/semana-santa-taxco.html ➢ Fuentes Padilla, Raúl Alberto (2006). «Mascarada: una tradición que se niega a morir». Centro de Conservación del Patrimonio Cultural. Consultado el 26 de enero de 2014. ➢ Garita Hernández, Flor. (1995). Toponimia de la Provincia de Cartago 1º Edición. Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José. 170 pags.] ➢ Hutchinson, Francis América latina en movimiento. La comunidad negra en Costa Rica. ➢ Joan Coromines: Diccionario etimológico de la lengua castellana. Ed Gredos, 2008 ➢ Joseph P. Sánchez. “African Freedmen and the Fuero Militar: A Historical Overview of Pardo and Moreno in the Late Spanish Empire”, en: Colonial Latin American Historical Review, Vol. 3, N.º 2, University of New México (Alburquerque, Spring, 1994) ➢ Julio Albi. La Defensa de Indias, 1764-1799. Instituto de Cooperación Iberoamericana-Ediciones Cultura Hispánica (Madrid, 1987) ➢ “la guayabita”: http://laguayabita.blogspot.com/2007/02/marimbas-histricashistorical-marimbas.html ➢ La Tradicion Teatral Popular en la America Colonial 96 Dialnet (PDF) ➢ MacLeod, Philip AUGE Y ESTANCAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN COSTA RICA 1660-95 Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 22(1): 83-107, 1996 ➢ Mat os Moct e z uma, E du ar do - L AS DANZAS DE MOROS Y CRI STI ANOS Y DE LA CONQ UI STA ➢ Molina, Iván - Afrocostarricense y comunista; Harold Nichols y su actividad política en Costa Rica Revista de Estudios Latinoamericanos, núm. 46, 2008, pp. 141-168 Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Distrito Federal, México ➢ PLoS Genetics. «Geographic Patterns of Genome Admixture in Latin American Mestizos». Consultado el 24 de enero de 2012.. ➢ PLoS Genetics. «Geographic Patterns of Genome Admixture in Latin American Mestizos Tabla S2». Consultado el 28 de noviembre de 2012. ➢ Revista de los Archivos Nacionales. Año II. Marzo-abril de 1935. #5 y 6. Imprenta Nacional. San José, Costa Rica. 1938. P.294 ➢ Rina Cáceres. Negros, mulatos, esclavos y libertos en la Costa Rica del siglo XVII. Instituto Panamericano de Geografía e Historia (México, 2000) ➢ Rina Cáceres. La Puebla de los Pardos en el siglo XVII. En: Revista de Historia. N.º34. Julio-Diciembre 1996.pp.83-113 Escuela de Historia, UNA y Centro de Investigaciones Históricas, UCR. San José, Editorial de la UCR, 1998. ➢ Rosés Alvarado, Carlos -El ciclo del cacao en la economía colonial de Costa Rica,1650-1794 -/ https://es.scribd.com/.../DialnetElCicloDelCacaoEnLaEconomiaColonialDeCostaRica1650-4010682 ➢ Ross, Marjorie: descifrando el lenguaje de las ollas ➢ Ross, Marjorie: Entre el comal y la olla. Fundamentos de gastronomía costarricense (Gastronomía). Hardcover (tapa dura), Editorial Universidad Estatal a Distancia. ISBN 9968311286 (996831-128-6) ➢ Ross, Marjorie: Al calor del fogón: 500 años de cocina costarricense (Gastronomía). Hardcover (tapa dura), Second Edition, Farben/Norma. ISBN 9977986126 (9977-986-12-6) ➢ Ross, Marjorie: La magia de la cocina limonense. ➢ Salazar Salvatierra, Rodrigo: La marimba: empleo, diseño y construcción-Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1 ene. 1988 ➢ Sedó Masís, Patricia (2006). «Elaboración de máscaras tradicionales». Vicerrectoría de acción social de la Universidad de Costa Rica. Consultado el 26 de enero de 2014. ➢ Sobre Oficiales y maestros de casta en Cartago y Aprendices de oficios durante el siglo XVII- Fuentes: * Protocolos de Cartago, 1600-1700, ANCR / Payne 1987 ➢ Solórzano. Juan. (2006) "Costa Rica en el siglo XVI" Editorial UCR, Costa Rica. Página 215)] V ➢ VALLADAR y SERRANO, Francisco de Paula: Guía de Granada, Granada 1906, pág. 124 Enlaces electrónicos: ➢ Historia de Cartago, extraído de Semana Santa en Costa Rica, http://www.semanasantaencostarica.com/historia/catedral-decartago-y-su-patrono-peregrino-257.html ➢ Límites de la antigua provincia de Costa Rica http://bibliotecageneral.enriquebolanos.org/coleccion_ABG/libros _capitulos_pdf/ABG-T3-%20Anexo%20C.pdf ➢ Meléndez Mauricio-Raíces http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/raices/ ➢ http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/costarica/emi gracion/datosSocio.htm#costarica ➢ http://www.costaricaway.net/artcaribe/pdf/raizafro.pdf ➢ http://www.nicaraguahoy.info/dir_cgi/topics.cgi?op=print_topic; cat=Documentos;id=4820 ➢ http://www.crhoy.com/costa-rica-es-multirracial-ultimo-censo-lopone-en-evidencia/ ➢ http://www.mtholyoke.edu/acad/latam/raices10.html ➢ http://joshuaproject.net/countries.php?rog3=CS ➢ http://www.diarioextra.com/2013/enero/23/nacionales8.php AVISO DE CONFIDENCIALIDAD La información contenida en esta cartilla es estrictamente confidencial, y está destinada para uso exclusivo de la Asociación Cultural Puebla d’Pardos, quien, de acuerdo con la ley de se reserva los derechos para su copia, divulgación o distribución a terceros, debiendo considerarse confidencial. Cualquier uso no autorizado expresamente, ya sea en todo o en parte y/o por cualesquier medio, está estrictamente prohibido, pudiendo ser ilegal, por lo que esta Asociación se reserva el derecho de interponer las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan por los daños y perjuicios que su difusión no autorizada ocasione. -17/03/2017Proceso de inscripción sistema RISBN5.1.de la Agencia Nacional ISBN, solicitud de radicado #12897 En proceso de inscripción como “obra intelectual” ante el Registro Nacional, Depto. Registro de Derecho de Autor y Conexos. Todas nuestras actividades de gestión cultural están dirigidas a la recuperación social, la visibilización y el reconocimiento de la Puebla de los Pardos como sitio de gestación original de nuestra herencia cultural afrocolonial, así despertar para el común de las gentes de este país, esta memoria olvidada de nuestra historia permitiendo de esta forma la reapropiación sociocultural de la herencia afrocolonial de costarricense. LA PUEBLA DE LOS PARDOS NOS PERTENECE A TODOS LOS COSTARRISENCES EN GENERAL, ES NUESTRA HERENCIA, NUESTRO DERECHO A ESA AFRICANIDAD QUE MUChOS TODAVIA OSTENTAN A FLOR DE PIEL, PERO QUE ABSOLUTAMENTE TODOS LA LLEVAMOS BAJO LA PIEL…