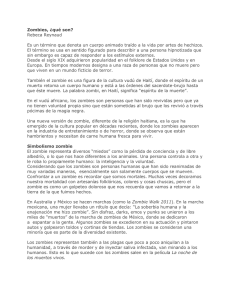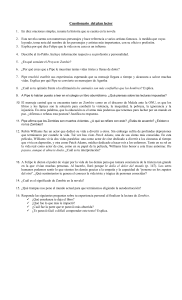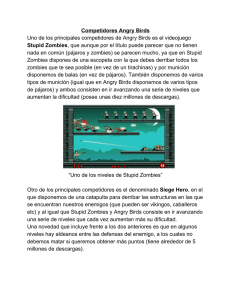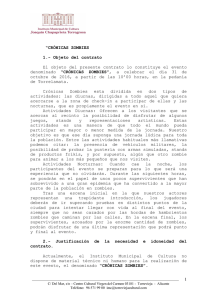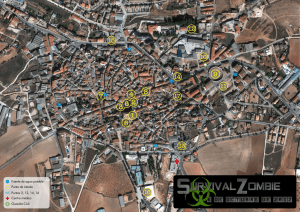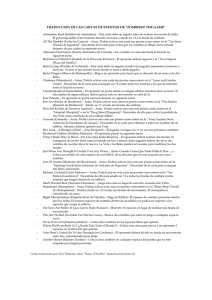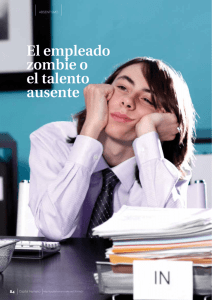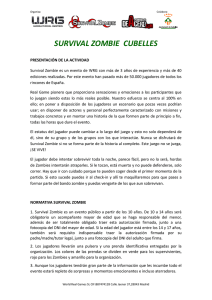Vienen bajando Primera antología argentina del cuento zombie —Buenos Aires, 2011— 1 Prólogo / Carlos Godoy / 3 El poscapitalismo financiero contra los zombies / Diego Vecino / 4 Última emisión de Seis en el Siete a las Ocho / Nicolás Mavrakis / 12 Ese zombie / Alejandro Soifer / 16 Toque de queda / Facundo Falduto / 24 Amigo zombie / Francisco Marzioni / 29 El proyecto La Marca / Nicolás Rombo / 34 La masacre del equipo de vóley / Juan Terranova / 42 La chica de la lengua desflecada / Hernán Vanoli / 50 El último / Mariano Canal / 56 2 Prólogo Tengo tres cosas para decir de esta colección de cuentos. Primero que no es un libro de convocados, es un libro de amigos. Segundo que no pretende otra cosa que dar cuenta de una problemática estética contemporánea. Y tercero, de proponer una clave unificadora de lectura, sería la presencia de un Estado poderoso, para bien o para mal. Carlos Godoy Noviembre, 2011. 3 El poscapitalismo financiero contra los zombies Diego Vecino “El destino de una época que ha comido del árbol del conocimiento es que debe (…) reconocer que las nociones generales sobre la vida y el universo nunca pueden ser producto de un creciente conocimiento empírico, y que los más altos ideales que nos mueven con el mayor imperio siempre se forman sólo en la lucha con otros ideales que son tan sagrados para otros como lo son los nuestros para nosotros” Max Weber 1 Cuando escuché el alerta en la radio estaba solo en la gerencia, sentado en un pequeño banquito en uno de los extremos del pasillo angosto que era también el lugar donde se lavaban los platos y donde guardábamos los cepillos, trapos y productos de limpieza. Faltaban diez minutos para cerrar el local. Tenía una fuerte puntada en la cabeza y miraba las manchas de café que se multiplicaban sobre mi uniforme turquesa y mi corbata amarilla. Crecían y decrecían velozmente, se dividían, se expandían y volvían a su lugar, describiendo trayectorias bellísimas de café seco, delimitando figuras volátiles para después volver a su posición original. Cuando escuché el alerta en la pequeña radio que tenía sobre la caja fuerte me distraje un poco. Dirigí mi mirada hacia la luz de tubo que pendía sobre mi cabeza. Era extenuante mirar esa luz. Toda la iluminación del local era extenuante, y estaba específicamente diseñada para encandilar, cansar los ojos y la cabeza. Funcionaba con los clientes, mantenía la circulación constante, evitaba que alguno se quede demasiado tiempo usufructuando la conexión wi—fi en algún trabajo pobremente remunerado de diseño o edición de texto. Todos los días, miles de clientes venían con sus notebooks a trabajar, y la luz fuerte y blanca los persuadía de irse antes de tiempo. Así era. Pero se volvía difícil trabajar un turno de nueve horas, diez con la de almuerzo, bajo esa claridad. De todas maneras, en algún momento, tarde o temprano, nos acostumbrábamos, y después se hacía difícil salir a la calle, volver a casa, mirar de nuevo el sol. Estar sentado también estaba prohibido. En Aroma la regla era siempre estar haciendo algo. Atendiendo, preparando café, tostando un sándwich, barriendo, espumando leche, pasándole un trapo a las mesas, sacando las bolsas de basura, destapando un inodoro, cargando el presentismo. La vida estaba hiperregulada en esos pequeños enclaves de poscapitalismo de servicios. Era un tipo de normatividad fanática que al principio te violentaba y al cabo terminabas internalizando. Era una pedagogía, formaba el carácter, te disciplinaba. La disciplina estaba bien. Yo hacía cinco años que trabajaba ahí. Lo único que me mantenía cuerdo eran las grietas en el sistema, robar tubos de 5 litros de helado cada vez que tenía cierre, como hoy, e impartir con sabiduría y rectitud a mis subalternos 4 nuestras normas de convivencia y trabajo. Con dureza, pero también con ternura. Me asomé al lobby. No había nadie, por suerte. Podía cerrar el local. Odio a los clientes, todos los que trabajamos acá los odiamos, son bestias. Tolerarlos requiere aprendizaje, tiempo y esfuerzo, y forma parte de la educación sentimental de trabajar en un enclave del poscapitalismo de servicios y bajo sus reglas. Hay tres tipos de clientes: viejas, jerarquías medias de empresas creativas y alemanes con macs, que editan videos porno y escriben papers sobre el peronismo. Al final todos los odiamos y los toleramos, acumulamos resentimiento, empezamos a tener pensamientos laterales y generamos chistes sobre el tema, hasta que no hablamos de otra cosa que no sean ellos, y nuestra vida comienza a reducirse, a morirse, a convertirse en una serie de anécdotas con clientes. Fui hasta la gran puerta de vidrio que da a la calle, la cerré y apreté el botón que accionaba la persiana. Comenzó a caer pesadamente, emitiendo un murmullo metálico, lento y fuerte, que se elevaba por encima de todos los otros sonidos. Javier me había dicho una vez, “el infierno es un cuarto oscuro donde escuchás el sonido de la persiana bajando por toda la eternidad y cada tanto viene alguien a meterte un palo en el culo.” Miré por última vez en el día la avenida Santa Fe, que se empezaba a ocultar de a poco detrás de la pared blanda de hierro. La mayoría de los negocios ya habían cerrado a esa hora, pero todavía mucha gente caminaba por la vereda, como si no estuviesen a punto de morir en algunas horas en un gran holocausto infeccioso. Iban a morir y me alegré, porque allá afuera estaban las viejas, los productores televisivos y los inmigrantes europeos con sus macs, ese tipo de personas improductivas, que no reproducían el capital, y que venían a consumir al tipo de locales como Aroma Café para tratar mal a los empleados. El poscapitalismo les daba esos pequeños oasis para descargar tensiones, pero ellos no lo merecían, porque eran criaturas bestiales e improductivas. El alerta de la radio me había mareado un poco y me habían dado ganas de vomitar. Mi uniforme parecía ahora un poco más limpio de lo que lo había notado al principio, aunque las manchas secas de café seguían ahí, extrañas, bailando. El turquesa era fuerte y brillante y servía para humillarnos. La voz de la locutora había temblado sobre un fondo de silencio, y parecía terrible y real. Cuando la cortina tocó el piso, puse la puerta y la cerré con la gruesa cadena y el candado. Los chicos empezaban con la específica. Todos los días toca una distinta, en el cierre. Hoy era la del piso. Había que correr los muebles, cepillar con fuerza usando unas escobas grandes y pesadas, secar, mover los muebles para el otro lado, repetir el procedimiento, y después dejar todo como estaba. Javier ya se había prendido su porro. Lo dejaba fumar porro y les ponía reggaeton. “Poneles siempre reggaeton fuerte en los cierres”, me había dicho Carla, la encargada general, el día que me habían ascendido a gerente de local, “sirve para mecanizar el trabajo y ellos piensan que estás siendo buena onda, que estás concediéndoles algo”. Carla era una de esas minas que te dabas cuenta que había estado buena, tenía esa actitud, pero ahora era 5 vieja y opaca por tantos años de trabajo corporativo, sirviendo con fervor a la valorización financiera del capital. No les iba a decir nada sobre el alerta hasta que terminaran de limpiar, que era lo principal. La limpieza es fundamental en este tipo de procesos, y había toda una serie de reglas complejas que se encargaban de enfatizar ese punto. Por ejemplo, teníamos tres tipos distintos de trapos, que se distinguían por colores, para limpiar todas las superficies del local jerarquizadas en función del contacto que tenían con la comida: directo, indirecto y sin contacto. También había miles de dispensers de alcohol en gel. No podíamos tocarnos el pelo ni ninguna parte del cuerpo, y si lo hacíamos había que ponerse alcohol en gel. Javier ya cepillaba el piso. Javier me caía bien. Era católico de derecha, revisionista y fan de V8. Trabajaba bien, con fuerza, sus compañeros lo querían y se resistía muchísimo a ser disciplinado por las reglas de la valorización financiera del capital. Eso estaba bien. Jamás iba a ascender y, al contrario, cada vez más le iban a ir tocando tareas más de mierda, como hacer los cierres, que son pesados y cansadores, hasta que renunciara. Javier fumaba porro en los cierres y yo lo dejaba, aunque personalmente pienso que las drogas nos distraen de nuestro principal objetivo en la vida, que es la revolución social. Javier quería la revolución, se decía un revolucionario, pero igual fumaba bastante porro y después se devoraba los sándwiches que habían quedado para tirar porque se habían pasado de la fecha de vencimiento. Casi siempre la comida en realidad estaba en buenas condiciones. El capital financiero tiende a tirar los productos comestibles por anticipado, uno o dos días antes de que estén realmente vencidos. El capital financiero es, a diferencia del capital industrial, irracional. Matías también me caía bien pero era más pretencioso, muy ampuloso para hablar, y trabajaba con desgano. Era flaco y enfermizo, pero muy gracioso, con un tipo de humor salvador. Su sueño secreto era entrar en el local algún día con un lanzallamas e incendiar todo. Tenía una gran colección de porno y se masturbaba todo el día con sus compañeras de facultad. Creo que también se masturbaba en horario de trabajo, porque a veces se iba a limpiar el baño y tardaba mucho. Me había dado cuenta de eso. También tenía una fascinación con el gore, el cine de clase B, el masoquismo bizarro y el punk. Había filmado algunos cortos muy malos en esa línea, con anarquistas y freaks que luchaban contra el gobierno fascista. El gobierno fascista, en general, era una especie de interpretación libre del menemismo pero con esvásticas, toda una confusión conceptual que no me atrevía a reprender porque Matías era emocionalmente inestable, estaba loco. También era fanático de Dolina. La semana pasada había recomendado su ascenso a gerente de mostrador, la posición previa a gerente de turno. 2 Al otro día nos despertamos con los golpes en la cortina metálica, que se arqueaba hacia adentro como soportando un peso grande y parejo, una marea que avanzaba hacia el centro de la ciudad. No podíamos ver qué pasaba, pero adivinábamos. Las líneas fijas de teléfono estaban muertas. 6 Prendí la radio, pero pasaba reggaeton, en continuado y en todas las emisoras, la misma transmisión musical. Nadie hablaba. La última noticia que habíamos tenido ayer, antes de que se cortara la transmisión, había sido que el primer foco de ataque registrado tuvo lugar en Ciudad Universitaria. Luego se había extendido hacia la ex ESMA y hacia el barrio prolijo y rectangular que está delante de la cancha de River. A las pocas horas, toda Buenos Aires estaba infectada. La presidente no había hecho ninguna declaración hasta entonces, pero se estaba diciendo que el ejército ya había entrado en acción, intentando controlar la situación. Las armas que tenían eran insuficientes para un ataque tan masivo. Los recientes cortes presupuestarios a lo largo de la última década los habían dejado reducidos a una burocracia más o menos inefectiva, sin orgullo ni identidad. Los rifles con los que contaban eran de la década del 70 o del 80, en el mejor de los casos, y las municiones eran escasas. Probablemente podrían sacar algunos tanques a las calles, pero el combustible necesario para hacerlos andar no tardaría en escasear. Habían salido mayormente del Río de la Plata, pero en muchas provincias del interior habían escarbado su via hacia la superficie desde fosas comunes en grandes cantidades. En Tucumán, por ejemplo, habían salido cuatro mil de un solo agujero ubicado en algún lado indeterminado de la selva tupida. La situación era crítica. Los muertos se contaban de a cientos de miles. Y después de eso, el reagatón, que es una música noble y cadenciosa que ayudó a tranquilizarme por un rato, volvió a salir por los parlantes. El reggaeton que seguía hasta ahora, reproduciéndose larga y mecánicamente. Evidentemente era un disco en loop, un compilado largo de hits que durante la noche y la madrugada habíamos escuchado cientos de veces, hasta quedarnos finalmente dormidos en los sillones empotrados en la pared occidental del local. Yo había ido cerrando los ojos pensando en Ciudad Universitaria, tratando de captar con la mente el momento exacto en que el murmullo insoportable y perpetuo de esos pasillos recargados de púberes cursando el CBC de carreras que van a abandonar, se transformaba en un grito de pánico colectivo, irregular y fuerte. Y ahora estaban ahí, del otro lado de la cortina metálica, apoyados, golpeando, caminando en dirección al centro, aunque en realidad no podíamos saberlo porque no podíamos ver lo que pasaba al otro lado. Teníamos la terraza, pero no nos animamos a subir. Matías estaba muy asustado, pálido, había vomitado varias veces en el baño (después lo había obligado a limpiar) y había querido abrir la persiana para irse durante toda la noche. Javier había preguntado qué hacemos. Qué hacer. Yo era el gerente, se suponía que tenía que saber qué hacer pero no, no sabía. Javier había traído los dos cuchillos grandes y afilados y los puso sobre la mesa. “No podemos hacer nada con eso”, le dije. El asintió. Teníamos que quedarnos a esperar. Teníamos sandwiches, muffins y café para resistir una semana. Al cabo de un tiempo actuaría el capitalismo financiero. Si no lograba aplastar la amenaza para siempre, encontraría alguna forma de normalizarla. Los atraparía, los criaría incluso, en reservas protegidas donde se habilitaría la caza por temporadas, para que los ricos puedan matarlos gritando consignas políticas. Se harían películas pornográficas, se los haría trabajar de alguna manera. En los pueblos del 7 tercer mundo se les mostraría un palito con un cerebro de burro fresco al final de un piolín y ararían el campo tierra adentro. Al final del día se los encerraría. Había que esperar, era todo lo que había que hacer. Y no subirse a la terraza para no ser detectados. Afuera, la marea de infección que circulaba por la avenida no sabía que estábamos ahí. El capitalismo financiero global, en cambio, sí sabía. Nos conocía por nuestros nombres y apellidos y llevaba un registro cuidadoso y detallado de nuestra trayectoria biográfica. Era una fuerza amistosa, había que esperar que llegase, abrazarse a él y a la esperanza que representaba. No podría tardar mucho. “No se defiendan, quédense en sus casas”, había dicho la voz temblorosa en la radio. El silencio ahora se hacía sentir con crueldad. Le dije a Matías que vaya a buscar al Ushuaia (así se llamaba el freezer industrial que estaba en la bodega) medialunas y croissants para hornear. “Vamos a abrir el local”, dije, “preparen todo como si fuésemos a atender gente”. El proceso era simple: hornear las facturas, armar los exhibidores con los muffins y tortas, espumar leche, moler café, presentar los cubiertos y los aderezos, arreglar el exhibidor de sandwiches y bebidas, poner bolsas de basura a todos los tachos y repasar todas las mesas. No teníamos bolsas de basura, así que ese paso lo salteábamos. El capitalismo financiero no siempre es eficiente y a veces faltan algunos insumos. En realidad todo el tiempo falta algún insumo. Así es como funcionan estos lugares, de manera defectuosa, pero cuando el capital venga a salvarnos lo honraremos con una hermosa exhibición. Javier y Matías obedecieron, y yo me fui a la gerencia, a hacer las cargas necesarias en el sistema. Abrí la Caja 1 y le dejé el fondo de cincuenta pesos de cambio con el que se empezaba a operar. Javier sería cajero y Matías el barista. Devolví los dos cuchillos a donde pertenecían, al lado de las tostadoras. “Soy el gerente, tengo la autoridad suprema de este enclave de poscapitalismo de servicios”, pensé. Afuera, del otro lado de la persiana metálica, continuaban los golpes, los murmullos y la presión. La persiana no parecía que fuese a ceder, pero estaba inquieto. Subí un poco el volumen de la radio en la gerencia para distraerme. Sonaba La Revolución de Wisin y Yandel, cuando una voz interrumpió la música. 3 La presidente habló con tono sombrío, la invasión se había extendido por todo el país y no parecía que fuese a ser controlada en el corto plazo, al menos hasta que las fuerzas del poscapitalismo global se movilizasen. Eso podía tomar entre dos y cuatro semanas. Se habían establecido algunas zonas libres de infección y el ejército combatía en las calles para resguardarlas y salvar a la población civil que no había sido descuartizada o convertida. La presidenta informó también la ubicación de las zonas seguras, instando a los ciudadanos atrapados que hicieran todo lo que estuviese a su alcance para alcanzarlas. El punto más cercano a donde estábamos era Nordelta. La guarnición de Campo de Mayo había actuado con rapidez ante los hechos y logrado establecer una base allí. El fin del comunicado fue abrupto y tras un silencio de algunos minutos los parlantes volvieron a escupir el ritmo cansino del reggaeton. Estuvimos unos minutos sin decir nada, hasta que el sonido de un celular interrumpió 8 el momento. Era el del local. Todos tenían uno, a cargo del gerente, que se utilizaba para pedir insumos entre las filiales y que había quedado enchufado al cargador. El midi reproducía una música espantosa y monocorde. Atendí. Del otro lado del teléfono, se escuchó la voz rasposa y grave del Gerente General de Aroma Café en Argentina, emergiendo por detrás de su tupido bigote. —Compañero, lo felicito, lo felicito de todo corazón y quiero enviarle mi más sincero cariño y agradecimientos en esta hora aciaga que le ha tocado vivir al país. Usted es un héroe, un verdadero héroe para nosotros. Usted ha sido el único que ha logrado resistir, su local ha sido el único entre todos nuestros locales que se mantiene libre de la amenaza desagradable a la que nos enfrentamos, en pie. ¿Pudo escuchar la cadena nacional? Probablemente sí, y tuvo que haberse dado cuenta que no tiene escapatoria. La presidente dio un mensaje esperanzador, realmente esperanzador, pero el panorama, compañero, es verdaderamente mucho más terrible, verdaderamente más terrible. El Gerente General repetía algunas expresiones, la sensación era de sabiduría. Asentí frente al teléfono e hice con la mano un ademán a Javier y Matías para que sigan trabajando, poniendo a punto el local para recibir a los clientes. Cuando se retiraron seguí escuchando, en soledad. —Pero usted no debe preocuparse, porque lo necesitamos. Lo necesitamos para reconstruir al país y a nuestra cadena de locales. A usted y a los empleados que con usted resisten, compañero, ustedes son los únicos que quedan en el país con la experiencia y la sabiduría para manejar un local de Aroma Café, el Aroma Café de Nordelta, así que los vamos a salvar. La posición está libre y es suya si la acepta. Vamos a reconstruir este país y a nuestra cadena global de locales de fast—food. Ahora bien, la cosa es así, preste atención: en algunos minutos un Citroen C4 blindado color rojo metálico va a abrirse paso por Santa Fe, por encima de la marea putrefacta que en este momento inunda la avenida. Ya he recibido un informe actualizado de su posición, no pueden tardar más de diez o quince minutos. Están fuertemente armados. Usted va a tener una sola chance. Tiene que encontrar la manera de llegar sano y salvo hasta el auto, ¿comprende? Si lo logra va a estar a salvo. En ese punto, el teléfono quedó muerto y el reggaeton volvió a invadir la habitación. Cuando salí de la gerencia, el local estaba reluciente. Javier y Matias, parados uno al lado del otro, esperaban mi aprobación. Camine por delante de ambos y observé alrededor. Frente a la mirada de mis empleados pasé un dedo sobre el mostrador, me cercioré de que el vidrio no estuviese veteado, que hubiese suficiente café en las máquinas y que la presentación de las tortas fuese la correcta. Todo estaba impecable. “Compañeros”, dije, “no hay esperanzas de escapar y tenemos que tomar acciones definitivas. Tenemos que pensar con un insight diferente, positivo. No podemos combatir el holocausto, pero somos héroes, representamos al gran capital financiero global, somos sus soldados y podemos normalizar la amenaza, normalizarla, domesticarla, mimetizarnos con ella”. Matías asintió con un gesto profundo. “Vamos a 9 abrir el local y vamos a atender a los clientes. Recuerden las palabras de Frederic Jameson: ‘Si el momento posmoderno, como lógica cultural de una tercera fase ampliada del capitalismo clásico es, en muchos aspectos una expresión más pura y homogénea de este último, tiene sentido entonces sugerir que la declinación de nuestra percepción de la historia, y, más en particular nuestra resistencia a conceptos globalizadotes o totalizadores como el de modo de producción son precisamente una función de esa universalización del capitalismo’. Profundas palabras, atesórenlas. Y estén listos. Tomen sus posiciones”. Javier se ubicó detrás de la Caja 1 y comenzó a disponer las bandejas de plástico azul sobre el vidrio del mostrador, mientras Matías calentaba y espumaba una jarra grande de leche descremada. El reloj marcaba las nueve en punto de la mañana. Nos habíamos atrasado apenas una hora en la apertura del local. No estaba mal, dadas las circunstancias. Caminé hacia la entrada, saqué el candado y la puerta y apreté el botón que subía la cortina metálica. Santa Fe comenzó a descubrirse delante de mis ojos. Una marea de individuos en estado avanzado de putrefacción la circulaba de un lado a otro, sin rumbo, golpeándose en las paredes, balanceándose, chocándose unos con otros. El día estaba claro y despejado y el caluroso sol de la mañana golpeaba la carne muerta de los zombies. Un grupo cerca de nosotros al advertir lo que estaba pasando, comenzó a caminar hacia el local hasta encontrarse con el vidrio que nos separaba del exterior. Mientras abría las dos hojas grandes de la puerta, el Citroen C4 rojo centelleó bajo la luz matinal, y aceleró por la avenida para frenar bruscamente, dando una media vuelta, sobre la vereda frente al local. Los zombies comenzaron a entrar, con paso cansino y guiados por la música cálida que provenía de los parlantes. Me alejé hacia un costado. No parecieron reparar en mí con especial atención. En cambio, comenzaron a dirigirse hacia el mostrador. Javier los recibió con un poco de miedo, pero sin descuidar los modales de un buen empleado de Aroma Café. “Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo?”, preguntó con una sonrisa forzada. Matías, de frente a la máquina de café, miraba de reojo sin moverse. Los zombies observaron la oferta de cafés y promociones en el gran panel que se encontraba sobre mis leales empleados. Parecían decidir qué iban a ordenar. Se miraban entre ellos, emitían sonidos indescifrables y casi imperceptibles, gorgojeos bajos y melódicos que formaban un murmullo generalizado. Pronto los zombies agolpados frente al mostrador fueron demasiados, como durante las horas de rush, que en ese local de Santa Fe y Pueyrredón eran entre las 13 y las 15 y entre las 16 y las 18. Un cajero y un barista eran muy pocos para atender tanta cantidad de pedidos, pero no había podido reordenar el cronograma de empleados. Los zombies comenzaron a impacientarse. Siempre sucede cuando los pedidos se demoran, era una situación común. Los gorgojeos, lentamente, comenzaron a ser más intensos hasta que, de repente, asaltaron el mostrador y se abalanzaron sobre mis leales empleados, con furia. Matías reprimió un grito y fue sepultado al instante bajo una montaña de zombies hambrientos. Javier logró agarrar una de las tostadoras industriales donde calentábamos los sandwiches y resistió durante un tiempo, pidiendo ayuda. Debía tomar acciones rápidas. Se había vuelto evidente que el 10 poscapitalismo financiero debería hacer todavía muchos esfuerzos antes de poder incorporar a estas bestias. Con un movimiento corrí hacia el exhibidor y agarré un Panini Capresse. Comencé a golpear zombies con el sándwich y a abrirme paso, como podía, hacia la puerta del local. Los gritos de Javier, desde el mostrador, habían dejado de ser ya palabras reconocibles para convertirse en un solo alarido lánguido, que lentamente comenzó a apagarse. Algunos zombies se abalanzaron hacia los sándwiches y logré abandonar el local alejando a los infectados que quedaban con una silla. No eran muy ágiles y la mayoría de ellos se encontraba en el mostrador, intentando rasguñar un pedazo de mis compañeros. Cuando la puerta del Citroen C4 se abrió, me zambullí en su interior. Me recibieron dos hombres de pelo largo y barba tupida. Estaban vestidos con jeans claros y una remera con la cara de la presidente en stencil. Llevaban anteojos RayBan oscuros. Cerré la puerta tras de mí y puse la traba. “¿Los otros?”, preguntó el del asiento del acompañante, “tenemos instrucciones de rescatar a tres personas”. “No lo lograron”, contesté, jadeando, “fueron infectados”. Parecieron entender y se hicieron un gesto imperceptible. El auto aceleró por la avenida Santa Fe aplastando cuerpos zombies. Cuando llegamos a avenida del Libertador la cantidad de zombies a la vera de los caminos comenzó a menguar visiblemente. Al cruzar la General Paz, ya solo se divisaban algunos de manera esporádica y, cuarenta minutos después, llegamos a la zona segura. 11 Última emisión de Seis por el Siete a las Ocho Nicolás Mavrakis I Soy un sobreviviente, un privilegio que no me va a quitar nadie. Ioshi, el pobre japonés. No hay nada que haya quedado de él capaz caminar o arrastrarse. De todos modos, voy a decir algo que no dije todavía: en el fondo, fue su culpa. No tenía sentido ir a un estudio de televisión. Aunque, pensándolo mejor, tal vez la culpa fue de sus padres. Habían trabajado en la tintorería de su casa desde siempre, y aunque Ioshi le hacía honor a la tecnofilia japonesa, con los últimos celulares y gadgets siempre a mano, de algún modo le habían impregnado esa nostalgia funesta por lo antiguo. «Es como si quisieras ir a un cementerio de aviones», le dije. «Tecnología obsoleta. Herramientas oxidadas. La televisión es algo absolutamente senil». A Ioshi no le interesó escucharme. Nunca le había interesado. Y no creo eso que sea un obstáculo para cierta clase de amistades. II Ahora que sé que no voy a volver a ese lugar, puedo contarles que la verdadera entrada a Canal Siete no es esa magnífica puerta sobre Figueroa Alcorta que mostraron todos los noticieros, sino un portón ordinario y desteñido sobre Tagle, no muy lejos del enorme estacionamiento privado donde las estrellas del canal dejaban sus autos. Yo dejé el mío en Juez Tedín y aproveché para caminar con Ioshi por Barrio Parque hasta que se hiciera el horario de ingreso para el público. Ioshi quería ver Seis en el Siete a las Ocho en vivo y no me negué cuando me dio sus razones. Visitar un estudio de televisión, con esas enormes cámaras y decorados y una tribuna con público aplaudiendo y obedeciendo las señales de un productor. Si acepté acompañarlo, fue porque aquello me parecía un espectáculo casi decimonónico. Durante nuestra breve caminata le mostré a Ioshi la casa de Mariano Grondona. Ahora es fácil entender esa extraña quietud que se percibía desde afuera. Cuando finalmente íbamos a entrar a Canal Siete, cruzamos el estacionamiento y Ioshi le sacó unas fotos con el celular a Cabito. Acababa de bajarse de un auto brillante y nuevo y sonreía con cierta espontaneidad. III Nos ubicaron justo en la mitad de la tribuna. Todo el mundo me dijo que me había visto junto a Ioshi, lejos pero nítido, cada vez que las cámaras mostraban a Galende. Russo y Barone se acercaban hasta la tribuna en cada tanda y firmaban autógrafos. Otro de los panelistas, uno con una guitarra, cuyo nombre no puedo recordar, también saludaba. Pero desde lejos, como si caminar hasta nosotros fuera una osadía terrible. 12 A propósito, ¿cuántas películas de cine catástrofe pudieron ver antes de que la televisión argentina tuviera su último apogeo con la infame resurrección de los «noticieros en vivo»? IV Sé que hay restricciones y que el Ministerio no quiere que se difundan versiones no del todo seguras, pero tengo mis privilegios y voy a hacer uso de ellos como se me antoje. Soy un sobreviviente. Como muchos de ustedes, sé que alrededor de las nueve de la noche de aquel lunes famoso Buenos Aires comenzó a llenarse de zombies. Muertos que retornaban del ostracismo eterno y avanzaban por las calles apoyándose en lo que fuera que hubiera sobrevivido el paso del tiempo en sus cuerpos. Algunos tenían quemaduras en las manos o en el tórax, y otros —los que estaban desnudos, que no eran pocos— en donde alguna vez habían estado sus genitales. Eso es algo que todos vimos por televisión. Ignoro cuántos eran en total. Lo que puedo asegurar es que, al menos unos cuarenta, entre los que distinguí a media docena de mujeres zombies, irrumpieron en los estudios de Canal Siete en vivo, mientras Ioshi y yo contemplábamos pasmados cómo se hacía la última emisión de Seis en el Siete a las Ocho. V Soy de una generación que jamás conoció la inminencia del desastre nuclear, ni el ahogo de una dictadura, ni la miseria cotidiana de una guerra. Soy de una generación cuya máxima penuria es perder la señal inalámbrica del wifi. Y créanme, no es la clase de drama generacional que te permita reaccionar con criterio ante el ataque de una banda de zombies. Pero déjenme volver al relato. Ioshi, fascinado con el escote de Russo, otro de esos placeres que no me atrevía a discutirle, fue el primero en notar un rumor extraño desde los pasillos del canal. Me codeó varias veces, algo que también «vio todo el mundo por televisión» mientras estábamos en la tribuna. Entonces entraron. ¿Alguna vez vieron en qué se convierte el piso de un estudio de televisión cuando cuarenta zombies caminan sobre los restos recién desmembrados de vestuaristas, maquilladoras, asistentes de cámaras, sonidistas y personal tercerizado de seguridad privada? ¿Alguna vez pudieron percibir el olor nauseabundo de una banda de cadáveres que se abren paso multiplicando cadáveres? VI En la tribuna éramos treinta y Ioshi fue el primero al que una cámara llegó a registrar en el suelo, mientras un zombie le mordía los muslos y otro le arrancaba las orejas. Reitero estos detalles porque han sido repetidos una y otra vez en todos los canales del mundo. No tiene sentido que los pase por alto ahora. Soy un sobreviviente y puedo disponer de mi memoria como me parezca mejor, ¿no les parece? El gran error de Ioshi fue haber querido sacar fotos en vez de correr. ¿Pero hacia dónde? Yo no lo sabía. Las veintinueve personas sentadas a mi alrededor no lo sabían. 13 Galende dijo con un tono de voz ridículo «vamos a un corte». Pero ya no quedaba nadie que pudiera cortar algo, en vez de ser cortado. Él mismo cayó a unos metros de la montaña de butacas en la que me escondí, entre gritos y patadas y brazos y piernas que llovían alrededor. Creo que fue el otro panelista, el de barba —no sé por qué no recuerdo nunca el nombre— el que intentó usar su guitarra como una masa y tuvo un éxito relativo contra dos zombies, que cayeron muertos después de recibir varios golpes en la cabeza. Realmente muertos, quiero decir. Había en los ojos de aquel tipo un resplandor parecido al del triunfo cuando otro zombie lo sorprendió desde atrás y le arrancó la garganta. La mordida fue realmente feroz. Nadie, absolutamente nadie sabía qué hacer. Solamente el olor intenso a sangre y a podrido era capaz de paralizarte. En el medio de todo eso, el ruido. Los zombies no hablaban, pero mugían. Alargaban vocales al azar. No pedían cerebros: destripaban todo lo que quedara a su alcance. Barone se comportó con la dignidad de un almirante cercado en alta mar y en silencio —con una dulce resignación— se tomó hasta el fondo lo que había en el vaso junto a sus papeles y esperó que llegaran hasta él. VII Nunca entendí cómo hizo Russo para salir del lugar. Sólo recuerdo haberla visto reaparecer en el estudio cuando llegó esa brigada del ejército. Había algo extrañamente erótico en su presencia: bien maquillada y todavía escotada, y aún así ligeramente maternal entre los zombies y los soldados, diez tipos fornidos con uniformes de fajina y cascos que empezaron a disparar balas de FAL con más puntería que criterio. Los zombies no parecían discernir nada, pero se volvieron más violentos cuando llegaron los soldados. Los últimos en caer con las cabezas prácticamente amputadas por los tiros incluso se ensañaban con los cadáveres más cercanos. Como si intentaran dejar en claro algún punto que se nos escapaba. VIII Cuando los disparos terminaron, me encontré a mí mismo cruzando la mirada con una mujer de unos cuarenta años, escondida bajo la misma pila de butacas que yo. Hizo falta que los soldados nos sacaran de ahí y nos preguntaran a los gritos si estábamos bien para que consideráramos de una vez por todas la posibilidad de que todo hubiera terminado. Fue en ese momento que Cabito salió desde atrás de los decorados. Estaba pálido, despeinado y llevaba en su mano derecha, aferrándola como si fuese un crucifijo, la llave del auto del que lo habíamos visto bajarse un rato antes con Ioshi. No hizo más de tres metros cuando uno de los soldados le disparó, creyendo que era el último zombie en pie. Yo mismo grité que era un error, pero a los soldados no les importó: cuando estaba en el piso, volvieron a dispararle en la cabeza, como si fuera Osama Bin Laden. A los soldados tampoco les importó molestarse en mirar el pequeño corte en mi mano derecha y tuve que esperar tres días hasta que los del Ministerio me revisaron. Al parecer, está todo en orden. Me dijeron que 14 trate de hacer una vida normal, pero que les avise de inmediato «si noto algún síntoma extraño». 15 Ese zombie Alejandro Soifer El cielo estaba gris como una lápida que abovedaba con sus pesadas nubes oscuras lo que quedaba de Nueva Buenos Aires. No sabía cuando había empezado, pero suponía que desde que el primer brote infeccioso había hecho metástasis, el cielo había estado de ese turbio gris oscuro, siempre amenazante de una lluvia que se desmoronaba de a ratos, con una cadencia aburrida: regular y casi constante. Hacía frío. Apoyó la culata del FAL contra el piso, el cañón mirando al cielo, todo contra la más alta de las bolsas de arena apiladas que, detrás de los troncos cruzados y las enredaderas de concertina, eran la última línea defensiva de la trinchera. Se dio vuelta y se acercó al agonizante fuego que calentaba una pava sostenida en forma precaria sobre un tejido de alambre atado a dos ramas chicas de árbol, sostenido por un adoquín a cada lado. Levantó la tapa de la pava y vio el agua sucia titilando en el interior. Esperó unos segundos hasta que hirvió. No podían tomarse riesgos. Él los tomaba igual. Habían recomendado que sólo se tomara agua mineral de botella. A lo sumo agua de lluvia. Pero ni siquiera esta era del todo segura porque en definitiva, también había estado eventualmente en contacto con la tierra contaminada y ya no se sabía hasta dónde había llegado la infección. El riesgo era grande. Pero las botellas de agua mineral envasadas se estaban vendiendo a precios inflados en el mercado negro. Nadie sabía con seguridad cuándo se acabarían las reservas de botellas de agua mineral envasada previas a la guerra. Hacía unos meses habían descubierto a un tipo que había estado falsificándolas. Tenía una tropa de cazadores del desierto que recorrían los restos de la ciudad buscando botellas vacías que el mismo rellenaba con agua sucia de orígenes diversos. Mayormente lluvia, pero también pozos, agua estanca, restos de fuentes públicas que conservaran líquido. Destilaba el producto y lo volvía a envasar artesanalmente. Era un maestro falsificador. Había inventado una soldadora especial para quemar el plástico de las tapitas con el de su anillo de seguridad y hacerlas pasar como botellas nuevas. Tiró el agua sucia hervida en un frasco cubierto con una media y una pequeña dosis de café molido. Había encontrado el tarro en la última expedición. Un departamento abandonado. Los cadáveres pudriéndose del padre de familia y sus hijos dispersos por el espacio cerrado y denso. En la cocina encontró el cuerpo de una mujer caído encima del tarro de café. Antes de tocar la materia muerta había procedido a reglamento: le había atravesado el cráneo con la punta de la bayoneta. El cuerpo se movió. Revolvió la punta del cuchillo y tuvo la sensación de estar moviendo una galletita en una taza de café con leche. Un sonido mojado y después, un millar de gusanos salieron de la cavidad que acababa de abrir con el arma. Algunos no se atrevían a tocar a los tablas aún después del procedimiento de desinfección cerebral. Él ya estaba acostumbrado. Había sobrevivido a 16 una guerra anterior y a la prisión. Y estaba grande. Muy grande. Si esta vez le tocaba morir, lo iba a aceptar con dignidad. Pero se había prometido que nunca en manos de una de esas bestias. Podría haber vendido el tarro de café a fortunas, pero no soportaba la idea de pasar sus horas de guardia sin el calor ácido de una taza de la bebida pasándole por la garganta. Filtró el agua, sacó con delicadeza la media y la enrolló para darle un uso más a ese grano molido. Levantó el frasco y se detuvo a ver el reflejo plateado que se formaba sobre la superficie. Intentó leer a sus espaldas, como si la bebida negra fuera un espejo. Sólo pudo distinguir: “Capital Federal”. Había pasado por ese lugar millones de veces antes de la erupción del elemento extraño pero nunca había leído con detenimiento la inscripción en el frente oeste. Se volvió a dar media vuelta, levantó la cabeza y leyó tallado: CAPITAL FEDERAL Ley dictada por el Congreso Nacional el XX de setiembre de MDCCCLXXX a iniciativa del Presidente NICOLÁS AVELLANEDA Decreto del Presidente JULIO ARGENTINO ROCA VI de diciembre de MDCCCLXXX. La columna se elevaba unos pocos metros por encima de la inscripción que había quedado intacta. Los bloques de cemento y hormigón se habían dispersado por los alrededores y la entrada había quedado clausurada. Él se había quejado con el Comando Superior: desde arriba, un vigía iba a poder controlar el avance de las hordas de salvajes. Casi lo fusilan por desacato. Pero tenían tan pocos hombres, y él había hecho ya tanto por la defensa de la patria en su momento, que todo el asunto quedó en el olvido pronto. Tomó el café y se sentó en una banqueta rota. Se había acostumbrado al olor a podrido de los tablas tirados en la calle. El olor de la herrumbre de los automóviles abandonados y corroídos por la lluvia. Era una sensación pegajosa, constante, repetitiva y monótona en el aire. Como si el olor a muerte y descomposición pudiesen despedir una densidad que se impregnara en el aire. Nueva Buenos Aires era un basurero a cielo abierto. El Riachuelo había desbordado después que se detectaran los primeros casos de infectados. Algunos creían que eso había ayudado a desparramar, diseminar esa enfermedad ajena, extranjera, que había salido del Río de la Plata, y la había llevado por toda la ciudad. Él no creía en esas pelotudeces. Él creía que lo único a lo que había aportado el desborde del Riachuelo era a que ahora hubiera olor a mierda por todos lados. Tomó un sorbo más de café y tenía apoyado el borde irregular del frasco sobre los labios cuando distinguió un destello que se encaminaba hacia él desde el horizonte. Se golpeó los maxilares superiores con el recipiente del sobresalto y se apuró a volver a apoyarlo en el piso. Corrió hasta el rifle, lo agarró, se lo puso al hombro y esperó pacientemente. El destello lejano se iba acercando de a poco. Él intentaba sostener el FAL con precisión, pero el pulso le temblaba. Quería convencerse que le había volado la cabeza a muchos de esos engendros, pero mezclaba recuerdos y 17 era probable que no hubiera podido darle a ninguno de nuevo; ya no se acordaba de qué guerra estaba combatiendo, de a ratos su memoria lo traicionaba y la certeza de que era una única guerra que nunca había terminado le volvía o quizás nunca se le había ido del todo de la cabeza. La sombra que caminaba se acercaba a paso rápido. Eso reducía las probabilidades de que fuera un elemento infectado. Pero él quería acertar. Disparó. El estampido hizo eco en la calle tubular. El caminante empezó a correr agitando una bandera verde. Bajó el rifle resignado. El otro llegó corriendo hasta la trinchera. —¿Qué le pasa oficial? ¡Casi me vuela la cabeza! ¿No vio la bandera? —Debo andar medio chicato —le dijo con desgano. —Tengo órdenes de relevarlo oficial. Lo miró a través de los amasijos de maderas, alambre, paredes de arena y le gritó: —¿Contraseña? —Vamos hombre, déjese de hinchar, déjeme pasar. —¿Contraseña? —volvió a gritar. —¿No me vio hablar con usted? ¿Acaso cree que soy uno de esos? —¿CONTRASEÑA? —gritó y volvió a subir el rifle a la altura de la cabeza del conscripto. El chico lo miró con bronca, midiendo fuerzas. El dedo estaba apoyado en el gatillo. —Viva la Santa Federación —dijo desganado. —Pasá pibe —bajó el rifle y se puso a despejarle un sendero. El muchacho entró en la trinchera, volvieron a acomodar las defensas y el recién llegado dejó caer la mochila con todo el peso en un rincón. —Martín, un gusto —le dijo extendiéndole la mano. El otro lo miró con frialdad. Rechazó la mano y haciendo la venia le dijo fuerte y claro: —Comisario Weber. El recién llegado lo miró de nuevo. —Vos sos uno de esos loquitos ¿no? Un “vieja guardia”. —Le voy a descerrajar la mandíbula de un balazo conscripto —dijo Weber. Martín se sentó en la banqueta destartalada. Miró a su alrededor. Por la mugre que rodeaba la ciudad, ese pequeño cubículo donde habían exiliado a Weber hacía dos semanas se mantenía bastante prolijo y limpio. Vio el tarro con café y lo agarró. Lo tenía apoyado en la boca cuando sintió una cachetada que le hizo temblar la visión. —¿Qué hace? ¿Quién le dio permiso para tomar mis cosas? El muchacho se limpió con la manga. —Usted ya está de retirada mi Cabo. Lo vengo a reemplazar. Weber masticó bronca en silencio. No era Cabo, era Comisario retirado y vuelto a la actividad después del rebrote subversivo. —Oficial —dijo el nuevo mientras abría su mochila buscando algo—, le tengo noticias. El otro lo miró con displicencia mientras el chico se comía unas galletitas de chocolate con total impunidad y desapego, como si no estuvieran viviendo una guerra. —Le dije que lo venía a reemplazar —siguió el muchacho llevándose de a dos galletitas de chocolate a la boca—. Uy, perdone, ¿quiere una? 18 Weber lo rechazó y dio media vuelta, pasó sus brazos cruzados por la espalda y esperó a escuchar el resto de lo que le tenían que decir. Esa postura sintió, le daba el aura de superioridad que detentaba, la posición de estadista que merecía. —Entonces, como le quería decir, no lo vengo a reemplazar. Lo vengo a escoltar. Volvió a darse media vuelta, girando sobre el tacón de sus botas. Sus brazos seguían cruzados a sus espaldas. —¿Escoltarme? ¿Ya no le sirvo a la Junta de Gobierno? —dijo consternado. Martín volvió a agarrar el frasco de café que ya estaba frío, mojó una de sus galletitas en el brebaje y se la metió en la boca. —No, no es eso —dijo mientras masticaba y Weber escuchó en esa mezcla de galletita con café y saliva en su boca el sonido que hacían esas bestias inmundas al masticar los cerebros de los que lograban sumar a su causa. Sintió mucho asco—. Es que lo necesitamos. Bah, ellos lo necesitan. Me pidieron que lo venga a escoltar. Weber dio vueltas por la trinchera haciendo cálculos mentales, pensando cada una de sus acciones. Esto era una trampa. Lo sabía. Los zombies habían ganado. Su contraofensiva final. Lo habían conseguido. El pibe era un enviado de las nuevas autoridades que estaban bajo su dominio. Acarició la culata de la pistola que llevaba en la cintura. El chico mientras tanto lo miraba con una sonrisa. —No se me vaya a poner nervioso que le va a explotar el bobo —le dijo socarrón. Weber desenfundó el arma y le apuntó. —¡Pendejo de mierda, sos uno de ellos! ¡Hijo de puta te voy a hacer desaparecer y nunca más nadie va a saber nada de vos la concha de tu madre! —gritó mientras que los ojos se le iban inyectando en sangre. —Calma oficial —dijo el chico levantando los brazos a la altura de la cabeza— encontraron otro loro. Por eso lo quieren. —¿Otro loro? —dijo Weber. —Sí, ya sabe, uno de esos que hablan. —Loro —volvió a decir para sí mismo Weber—. Vi uno una vez. Uno famoso. No llegué ayer a esta guerra. Ese loro repetía todo el tiempo: “Soy el Drácula argentino”. El muy cretino. Weber seguía sosteniendo la pistola apuntando al chico, pero ahora le temblaba más que antes. —Ya sé lo que es un loro conscripto —ahora dudaba—. ¿Por qué me quieren a mí? —Acosta. Dice que usted lo conoció a este lorito. —Algo raro estaba pasando. Podía ser que el pibe ni siquiera le estuviera mintiendo. —¿Qué cosas repitió? —No sé. No me dijeron. —¿No sabe? —¿Cómo quiere que sepa? Cosas de su vida pasada. Como todos los loros. —No me boludee que lo dejo tabla —pensó unos segundos que se hicieron eternos— ¿Dónde lo tienen? —En el Comando de Campaña 24. —El Fuerte. —El Fuerte —confirmó Martín. 19 Weber bajó la pistola. —¿Vamos a dejar el puesto abandonado? El chico lo miró con ternura. —Yo sólo cumplo órdenes Sargento. Pero por lo que sé, los estamos haciendo replegar de vuelta al Río de la Plata. No es tan pelotudo el pibe, pensó Weber. —Entonces salimos ahora, no hay tiempo que perder. Quedan todavía algunas horas de luz. A la noche es peor. El recién llegado soltó un suspiro de fastidio. Le hubiera gustado quedarse en esa esquina. Había dos McDonald´s y un Burguer King en ruinas alrededor. Seguro que si exploraban entre los dos, conseguirían buenos objetos. Un tipo al que le decían El Cuca, porque era como una cucaracha que había salido a hacerse de lotes abandonados apenas había empezado la guerra, le había prometido un pote de 5 kilos de Dulce de Leche, original, cerrado, marca La Serenísima estilo Colonial, a cambio de una bombacha roja y negra de una adolescente que no hubiera sido infectada. Era un enfermo y un fetichista El Cuca. No había podido encontrarle el encargo todavía pero tampoco lo habían dejado salir mucho. Era peligroso por los muertos vivos y por los otros cazadores del desierto que querían lo mismo que uno. Pero estando ahí, en medio de una esquina que había sido tan transitada, rodeado de tablas en las calles, sus chances se ampliaban. Incluso hasta podía llegar a encontrar algo de comida nueva. Hacía meses que no probaba carne. Pero Weber no estaba dispuesto a quedarse atrás por ese tipo de cuestiones, ya estaba armando su mochila de campaña. Martín se lamentó pero supo que lo mejor era deshacerse cuanto antes de la compañía de ese maniático. Juntó las pocas pertenencias que había ido sacando de la mochila en su plan previo de instalarse al menos un día en ese puesto. Weber lo apuró y el chico se quejó con una oración corta que denotaba fastidio. Antes de salir, Weber le pidió al pibe que se acercara y desplegando un mapa de la ciudad que había construido con paciencia pegando páginas de dos Guías T que había encontrado durante su primer reconocimiento de la zona del antiguo Subterráneo, le dijo: —Vamos a tener que ir por arriba. El Subte es muy oscuro. Una ratonera. Si bien no hay muchos reportes de ataques en los túneles, no podemos correr riesgos. Es preferible ir por acá —dijo y le indicó la diagonal arrastrando el dedo sobre la hoja hasta llegar al puesto Comando de Campaña 24. Le gustaba mostrarle al pichón que él sabía, que él estaba a cargo y que él lo iba a llevar y no al revés. —¿No es peligrosa la Diagonal? Weber lo miró estupefacto. —¿Por qué? —dijo con insolencia. —Mucho espacio. Edificios antiguos muy altos. Fueron muy habitados, ergo, más posibilidades de encontrarnos con muertitos —dijo el pibe con un leve dejo de superación en su tono. Tenía un buen punto, pero Weber no quiso darle la satisfacción de tener la razón. —Entonces vas a llevar tu bayoneta al hombro y te vas a cuidar el culito delicado que tenés. 20 No le importó la respuesta agresiva, estaba satisfecho con el hecho de haberle mostrado al viejo su superioridad estratégica. Salieron en silencio. Weber adelante y Martín atrás, cubriéndole la espalda. Dieron unos primeros pasos cautelosos, esquivando algunas tablas, internándose en un silencio sepulcral que era sólo interrumpido por el chirrido de alguna persiana—ventana de madera con goznes vencidos que se bambolea en el aire, o el vuelo de las palomas grises que se confundían con el tono del asfalto que parecía un espejo del cielo. Nueva Buenos Aires era una tumba donde los vivos estaban más muertos que los mismos muertos que caminaban por las calles buscando hincar sus dientes en los cerebros de los hombres y mujeres de bien que todavía no habían sucumbido a la infección mental. Hicieron una primera cuadra en silencio desconfiados. Cruzando la primera esquina, Martín bajó las defensas. —¿Dónde estabas cuando todo esto empezó? —¿Qué? —Yo estaba en casa solo. Mi novia había salido a comprar puchos. A Weber no le interesaba la conversación. Solo pensaba en llegar y sacarse de encima al pibe. —El puchito después del polvo —dijo con nostalgia mientra sentía como las primeras gotas de lluvia lo iban tocando— cuando volvió ya estaba infectada. Decían que estaban pasando esas cosas pero yo no lo creía. Fue un día después de la Gran Inundación. Quería que el pibe se callara. La tarde caía y cada minuto que pasaba se comía un poco más de la escasa luz que quedaba. —Lo primero que me llamó la atención fue un golpe contra la puerta. Un golpe repetitivo. No esperaba a nadie y Victoria tenía llaves. Al quinto golpe me paré de la cama puteando y fui a ver quién era. Pregunté pero no respondieron —hablaba con los ojos idos que se le escapaban para detenerse en las ventanas de los edificios vacíos, y esquivaba la basura y las tablas con la naturalidad del que se crió en el basurero — la vi por la mirilla. Era ella. Tenía los ojos rojos, desviados hacia arriba, cómo cuando te querés poner visco ¿viste? Weber no respondió. Llevaba la bayoneta pegada al pecho. La oscuridad ya era casi total y se puteó por haber sido tan impulsivo y no calcular bien las horas de día que le quedaban antes de salir de la trinchera. Ese silencio, interrumpido por las palabras del chico que hacían eco en toda la calle vacía lo enfermaba de miedo. —Tenía la boca desviada, abierta, babeaba. No podía abrir la puerta. Caminaba, chocaba con la cabeza contra la puerta, retrocedía un paso y volvía a intentarlo. Por eso yo había estado escuchando el golpeteo regular. Sabía que había sido cooptada. Pero no quise creerlo. Le abrí la puerta y abrí mis brazos para recibirla. —Eso sólo basta para que te hagan fusilar —acotó Weber que había cobrado repentino interés en la historia del chico, sólo para no tener que pensar en que todavía les quedaban caminar más de doscientos metros hasta la Plaza del Fuerte. —Sí, pero ya pasó. Y vos no vas a decir nada. Fui impulsivo. Sabía que no tenía que hacerlo pero me negaba a aceptarlo. Entró. La Victoria zombie entró a casa y se abalanzó encima de mí y pensé que me quería abrazar. Lo 21 hizo un instante pero después, mientras sentía el aliento fétido que salía de su boca que buscaba mi cuero cabelludo, cuando tantee con mis propios dedos la parte posterior de su cráneo y encontré la base de la mordida que la había cooptado a ella, me di cuenta de que ya no me quedaba tiempo para pensar más ni despedirme. La empujé para atrás y cayó al piso. Salté hacia la cocina pero no había perdido toda su agilidad. Me agarró del tobillo con fuerza y me empujó hacia ella con la boca abierta y los dientes filosos que buscaban arrancarme el tendón. Sacudí el pie, le di en la cara con el borde las zapatillas. Llegué a la cocina, saqué este cuchillo — dijo y desenfundó del pecho un cuchillo largo, afilado al láser — y volví a darme vuelta para enfrentarla. Se arrastraba. Le enterré el filo hasta el mango por el mismo orificio de entrada de la mordedura que la había cooptado. Y después lloré un día entero, tirado al lado de ella ya convertida en tabla. Y después me escapé y me uní a la contrainsurgencia. ¿Vos? ¿Cuál es tu historia? ¿Dónde estabas cuando empezó todo esto? —Estaba en la cárcel —dijo Weber seco. Martín esperó que siguiera, que dijera algo más, pero no salieron nuevas palabras de la boca del viejo. Frente suyo ya se podían ver los pertrechos del Puesto de Control que daba a la Plaza del Fuerte. Hicieron el resto del camino en silencio. Ya no había peligro. Sortearon el puesto de control con un breve trámite en el que tuvieron que mostrar sus documentos especiales y estaban terminando de guardarlos cuando apareció atravesando la plaza, un hombre encorvado, vestido de verde musgo que se acercó a la pareja con una sonrisa. Levantando la mano saludó: —¡Ernesto! Llegaste. Los viejos se dieron un apretón de manos. Martín no sabía bien qué se suponía que tenía que decir o hacer. Era la primera vez que llegaba al Comando de Campaña 24, el Fuerte. Había salido de la estación Especial 16, Palermo, con la orden de escoltar a Weber hasta esa posición donde ahora estaba parado, hacía cuatro días y había atravesado una ciudad mutante. Había enfrentado ataques en tres ocasiones y había devuelto al reino de las tinieblas a por lo menos cinco muertos vivientes. Los viejos camaradas parecían haberse olvidado del muchacho que no supo bien qué hacer. —Vení, vení que tenemos un lorito especial para vos —dijo Acosta y lo le indicó el camino hacia el interior del Fuerte. —Espero que sea algo importante, hacerme venir acá especialmente… —Dejate de joder, si te estabas cagando de infeliz en el Puesto 25. No rompas las pelotas. Weber refunfuñó y siguió el camino que le indicaba Acosta. El muchacho los siguió desde atrás, intentando pasar desapercibido, simulando naturalidad, como si su misión fuera escoltar a Weber hasta el momento mismo en que se encontrara con el loro. El Fuerte estaba bien aprovisionado y era el centro desde el cual la Junta de Gobierno conducía la guerra contra el invasor. Los soldados caminaban en direcciones a paso seguro, había una tienda de salud, una herrería donde se arreglaban las armas rescatadas del desierto y donde se fabricaban todo tipo de pertrecho afilado y fácil de usar como para atravesar cráneos y desactivar a los zombies. En La Rosada que dominaba 22 desde el fondo la plaza del Fuerte se habían asentado las autoridades militares que habían tomado el control bajo la forma de una Junta de Gobierno. Casi no se dejaban ver en público. —Vení, por acá, lo tenemos en Subsuelo —dijo Acosta y condujo a los dos por la Plaza del Fuerte, mostrándoles con la mano un camino que se metía por el lateral derecha de La Rosada—. Acá antes había no se qué museo de los Presidentes —ilustró el tipo mientras los llevaba— boludeces de demócratas. En la época de la Colonia usaban todas estas excavaciones como túneles para rajar si venían los indios caníbales —siguió explicando algo que nadie le había pedido. Acosta los hizo pasar por la puerta del túnel que estaba franqueada por dos soldados con bayonetas cruzándoles el pecho. Pasaron una estación de control de seguridad y llegaron a una puerta de acero reforzado. Frente a ellos se formó un teclado en láser con líneas horizontales y verticales que capturaban la morfología exacta de los dedos del militar que apretó un código. El escáner ocular zumbó frente a su retina y el portón se abrió dejando paso a un gran cubículo blanco con tres trajes aislantes colgados de ganchos. Se los colocaron y pasaron por un pasillo hasta un elevador que los condujo al último subsuelo donde pasando el último control de seguridad, chequeo de papeles y aislamiento, llegaron a una cámara geiser donde podía verse, del otro lado del vidrio, un zombie achaparrado, de frente amplia y carcomida, que llevaba unos anteojos de marco grueso negro rotos, un saco gris sobre camisa blanca con corbata y pullover deshilachado. De las cuencas de sus ojos vacías se escapaba un gusano alargado que recorría la parte interior del cráneo, entrando por uno de los agujeros y saliendo por el otro. —¿Qué me contás? —dijo Acosta. —¿Lo puedo ver? —Todo tuyo —respondió y tocando un botón abrió la compuerta que daba al cuarto donde la bestia se encontraba amarrada de pies y manos con pesadas cadenas de metal. Weber se acercó al loro a una distancia prudencial mientras que Martín siguió junto con Acosta toda la interacción del otro lado del vidrio. —Dolor —dijo el monstruo. Weber se acercó hasta donde estaba dibujada la raya de seguridad en el piso. —Con el balazo que lo derrumbó había saltado de la mano de Rosendo García el revólver 38 especial que alcanzó a sacar de la cartuchera ceñida al cinturón —repitió. Ernesto Weber lo miraba con fascinación. —Hay un fusilado que vive —dijo el zombie. Quiso tocar esa carne muerta, entender lo que estaba pasando. Pasó un dedo por encima de la franja de seguridad y la dejó a centímetros de la boca del muerto vivo que olfateó la carne fresca debajo del traje aislante. —Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles —repitió el loro. Ya no le quedaron dudas. Se dio vuelta de forma brusca y salió de la habitación. —Sí, es él. Tenías razón —le dijo a Acosta—. Volvieron. Métanle un tiro en la cabeza y devuélvanlo al río. 23 Toque de queda Facundo Falduto —¿Estás? —Sí. —¿Cómo va? —Bien, acá ando, mirando una peli. No me puedo dormir. —Claro. —¿Vos? —Acabo de llegar, quiero bajonear algo y acostarme. —¿Recién llegás? —Sí, man. —Son las cuatro, ¿y el toque de queda? —Pasa que estábamos con Juan Cruz en el cumpleaños de Sofi, ahí por La Lucila. —Ah, sí. —Y nada, era un embole absoluto. —Ah. —Todas las compañeras de Sofi, que se hacen las qué pero son re grasas. —Las conozco, encima feas. —El preboliche era una cagada, las bebidas también, y encima estaban decidiendo si iban a Pachá o a Jet. —Ay, no. —Sí, horrible. Yo ya me cansé de eso, entonces le hice una seña a Juan Cruz, metimos una excusa y nos fuimos. —¿Y qué hicieron? —Estábamos en la camioneta de mi viejo fumando uno y decidiendo a dónde íbamos. Él dijo “conozco un lugar que es mucho más interesante que Jet o Pachá”. Me hizo agarrar por Libertador y Tomkinson. —¿Eso no es para el lado de La Cava? —Claro, ahí fuimos. —Pero ahí el que no te mata, te viola. O te come. —No pasa nada, man. Mi viejo hace poco cambió la camioneta, ahora tiene una con triple blindado y electrificada. —Sí, ¿pero cuando te bajás? —Juan Cruz dijo que estaba todo bien. —Es un limado. —Entramos por Neyer, había un puesto de gendarmería. —¿Y te dejaron pasar? —Me pidieron los documentos y cuando les dije quién era mi viejo casi me piden perdón. —Lógico. —No sabés lo que era, yo nunca había entrado. Estaba repleto de gente por los pasillos, con la música al palo, prendiendo fuego, olor a frito y a achuras. 24 —Siempre con el asado, esos. —Juan Cruz preguntó para dónde era el boliche y encaramos para ahí. —¿Cómo se llamaba? —Necrosis. —Si serán cabezas. —Estacionamos, le dejamos quince pesos a uno que hacía de trapito y fuimos a la puerta. Había dos filas separadas para unos y para otros. —¿No se mezclan? —Parece que no. —Mirá vos. —Juan Cruz lo adornó al patova, que también era un cabeza, y entramos directo. —¿Y qué onda? —Un asco, era como un rancho gigante, con paredes sin revocar y techo de chapa. Ya desde afuera se sentía el olor a podrido. —Qué villeros. —Todo repleto eh, media manzana ocupaba y estaba hasta las bolas. Había como dos pistas separadas, se ve que ahí tampoco se cruzaban. —Qué raro. —Había unas cortinas negras y pesadas que separaban los distintos sectores y las pistas. —Lindo para prenderle fuego. —Todo decorado medio como dark, con telarañas, luces negras, medio raro para un antro de cumbia. Y el piso estaba todo pegoteado, era muy difícil bailar. —Me imagino que marcha no pasaban. —No, sonaba como un reggaeton mezclado con cumbia mezclado con drum ‘n bass. No estaba mal, eh. —Te perdemos. —Tampoco la pavada. Lo que sí la letra no se entendía una mierda. Era como un grito medio gutural, pero no parecía en castellano. —Esos tipos no hablan castellano. —No, ya sé, pero la cumbia más o menos te la entiendo. —Bueno, ¿y? —Fuimos empujando hasta la barra como podíamos, estaba repleto, y todos unos mugrientos. Juan Cruz nos pidió unos tragos. —Si me decís que tomaste fernet dejo de ser tu amigo. —No, era... era raro. Era un líquido verde y medio espeso. No sé, imaginate un frapuccino de maracuyá, pero con gusto a letrina y a alcohol. —Puaj. —Era rico. O sea, era feo, pero estaba bueno, y pegaba bien. —Sos un asco. Y sigo sin entender qué hacían ahí. —Nada, man, qué sé yo, la otra fiesta era un embole, siempre lo mismo, esto por lo menos era diferente. —Ponele. 25 —Pedimos otro trago y fuimos a una pista. Empezamos a bailar como podíamos, había algunos que nos miraban medio mal, otros ni nos daban bola. —Obvio que te van a mirar mal. —Yo no quería levantar la perdiz ni mirar mucho a la gente porque tenía un poco de miedo. Hay gente a la que cagaron a trompadas sólo por mirar mal a alguien. —Duro. —Había dos que nos miraban, pero bien. Se le arrimaron a Juan Cruz y le pidieron que les compre un trago. Creo, porque la música estaba al palo, aturdía, no se escuchaba nada. Fue y compró. —Ese pibe no le hace asco a nada. —Y nada, nos quedamos ahí bailando y charlando con ellas. Bah, él charlaba, a mí no me daba y me quedé ahí. —Mejor. —Pero nos daban bola, eh. —Juan Cruz se puso a hablar con la suya, yo seguía en la mía y de repente me dice que lo siga, que nos íbamos. —¿A dónde? —Llegamos a pedir otro trago y después bajamos unas escaleras. Cruzamos un pasillo, muy estrecho y más oscuro todavía, con las mismas cortinas de afuera. —Turbio. —Pasamos por una puerta con otro patovica, ahí ya no se veía casi nada. Entramos otro pasillo y nos señalaron una puerta a cada uno. —Muy turbio. —El mío era una habitación de dos por dos con una cama de una plaza. Había un escritorio lleno de pinzas, jeringas, cuchillos, todo con sangre seca. Y mucho olor a lavandina, fuerte. No había ventanas ni nada. —Boludo, te iban a robar los órganos. —No, no. —¿Cobraban? —No que yo sepa, capaz les pagó Juan Cruz. —Entonces te iban a robar un riñón. —No, al contrario, ella se bajó y me la empezó a chupar. —Bueno, bien. —Yo ya estaba medio en pedo. Ella tenía la lengua muy áspera, la boca seca, me la chupaba como si se muriera de sed. —Quería beber de tu cantimplora. —Me sentó y se subió arriba mío. Era medio incómodo, y la cama estaba como pegoteada. Pero no me importaba, ella me montaba como loca y gritaba. Un grito raro, hueco. Después me mordía el cuello, las orejas, bien fuerte, creo que me hizo sangrar. —Terrible. —Yo gritaba un poco porque ya no me gustaba la cosa. No sabés cómo dolía. Ella no paraba, y el olor a lavandina y la sangre seca. Estuvimos unos 26 diez minutos así hasta que terminó. Se quedó unos segundos más arriba mío, me miró a los ojos y se fue sin decir nada. —Muy raro. —Me vestí, salí y me quedé esperando en el pasillo a ver si aparecía Juan Cruz. Diez, veinte minutos y no salía. —Qué fiaca eso, man. —Ahí ya estaba medio mareado por los tragos, aunque más relajado por lo de recién. —¿Y qué hiciste? —Golpeé la puerta y nada. Golpée otra vez y nada. Así que entré. —Cortamambos. —Su habitación era más grande, y toda circular. Había una camilla en el medio, ni siquiera era una cama, forrada en plástico, con reflectores arriba. Al fondo había una mesa que no llegaba a ver. Y al costado había una tribuna de madera, repleta. —Mentira. —En serio. —No te creo. ¿Tribuna como las de cancha? —Sí. Y en la camilla estaba Juan Cruz con la suya. Pero lo más raro era que no estaba cogiendo. —¿Cómo? —O sea, al principio sí, le daba y ella aullaba. Casi que parecía normal. —Todo bien, man, pero no me interesa saber cómo cogen mis amigos. —Al toque de entrar la empezó a morder. Primero despacio, después más fuerte, como me hicieron a mí. —Ahá. —Se paró y le acabó entre las tetas. Se las empezó a chupar. Después a morder de nuevo. Más fuerte. Hasta que le arrancó una teta de un mordisco. —¿Eh? —Le comió una teta. Después siguió por el hombro, se lo morfó todo, salía sangre para todos lados. Después el brazo, todo el brazo le comió. El otro se lo arrancó directamente y lo masticó como si fuera una pata de pollo. —No te puedo creer. —La mina aullaba pero no lo paraba, los de la tribuna tampoco, y él seguía. Siguió mordiéndole el cuello, las orejas, la otra teta. Tenía los ojos rojos y chorreaba sangre. Bajó a la panza, los muslos, ahí casi se atraganta, pero siguió. Los glúteos, las piernas, todo. Todo se comió. —Increíble. —Yo no sé si estaba ya medio drogado por los tragos, pero Juan Cruz no paró y la mina siguió gritando hasta al final. Los negros de la tribuna estaban como locos. Después se paró, se vistió y me dijo “vamos”. —¿Como si nada? —Sí. Salimos al trote por el pasillo y nos fuimos del boliche. Subimos a la camioneta y salimos arando. Casi nos llevamos puestos a los gendarmes. —No entiendo cómo te metiste en ese lugar. 27 —Salimos a Rolón y lo dejé a Juan Cruz en su casa. Y ahora me estoy por dormir. —Ahora, hay algo que no me queda claro... —¿Qué? —¿Vos te cuidaste? —Sí, siempre. —¿Y Juan Cruz? —No sé, no me fijé. ¿Por? —¿Los zombies no contagian? 28 Amigo Zombie Francisco Marzioni A fines de 2002, un año después de la Crisis, yo estaba peor que nunca: vivía en la góndola de los pescados en un supermercado que todavía seguía siendo de humanos vivos. A los zombies ya se los veía más inteligentes, articulaban palabras y frases, algunos hasta dialogaban de forma rudimentaria. Fue en esa época que el gobierno se encargó de ellos. Lograron detener la infección demasiado tarde, pero consiguieron disminuir el nivel de contagio. Antes había sido un pibe normal, con amigos y un trabajo. Los zombies nacieron hambrientos, como si hubieran pasado años sin comer y de pronto tuvieran un banquete delante. Corrían y buscaban comida con desesperación. En especial a la noche, cuando mejor podían moverse. No es que de día les pase algo, todos los zombies pueden estar a la luz y apenas ven un poco menos que las personas vivas, con esos colores raros que sólo ellos identifican, pero de noche, ese es el mejor momento para los zombies, todos los saben. En especial en esa época, en que eran rapidísimos. Un destello. La noche que aparecieron, faltaban cuatro días para Nochebuena, nadie se la vio venir. Nadie esperaba que esa influenza canina mutara así, de esa forma. Nadie podía imaginar que un virus, luego de carcomer las entrañas de su anfitrión, pudiera devolverlo a la vida. Una consecuencia de su instinto natural de autoprotección que parecía muy simple, pero nadie se la imaginó más que en algún cuento de ciencia ficción. Y con la mutación, aumentó la capacidad de transmisión, una mordida alcanzaba para pasarlo. Después esa capacidad fue cambiando, como muchas cosas con los zombies, cuando unos meses después ya habían saciado parte de su hambre. Nosotros vivíamos en las estaciones de tren abandonadas y en campamentos que armábamos al costado de las rutas. Viajé con mi grupo por todo el país, como muchos otros que se volvieron nómades en lo que duró la crisis de 2001. Nos refugiamos un tiempo en Córdoba, pasamos varias semanas en la capital porque pensamos que en una ciudad grande iba a ser más fácil encontrar comida, agua y ropa, además de lugares para protegernos. Al principio comían todo lo que veían, pero después empezaron a elegir. En esa época me daba tristeza ver un gordo, porque sabía que no le quedaba mucho tiempo. Nosotros sólo habíamos visto películas de zombies, teníamos eso en la cabeza, y creíamos que querían los cerebros. Pero no sé, capaz que porque son argentinos, porque salieron del Río de La Plata, capaz por eso prefieren la grasa. No es que no comen cerebros, se los comen, pero se desesperan por “La grasita”, como le dicen ahora. Igual que como le decimos nosotros a la carne de vaca con grasa. Con los años hasta formaron un paladar, ahora puede verse cómo los zombies eligen su carne igual que nosotros elegimos la carne de vaca. Pero en ese momento los 29 zombies eran bestias, bestias astutas como un perro, pero no un perro de caza, un perro de la calle, de esos que saben buscar comida en un lugar donde sólo crece el asfalto, con un instinto hiperdesarrollado, un eco de la inteligencia de cuando estaban vivos. Obvio, después esa inteligencia fue aumentando, hoy podemos ver algunos zombies brillantes. Esos tiempos fueron duros, y creo que ninguna persona de mi generación va a olvidar lo que fueron aquellos días. Una vez, fue esa semana, la de Navidad, creo que era 27, sí, entre fiestas era, que estábamos con un amigo, y no éramos tan capos como para robar, o para meternos en los saqueos, no podíamos robar más que por hambre extremo. Y estábamos en la pieza de la casa de mi amigo, nada para comer, nuestras familias habían sido infectadas, y tomábamos vodka con naranja, ni el agua nos animábamos a probar, a la botella de vodka le pusimos Tang directamente. A mitad de la botella ya nos habíamos olvidado del hambre, del toque de queda, de los zombies y de nuestra culpa clasemediera. Salimos a saquear lo que pudiéramos y nos dimos un banquete. Dábamos tanta pena que unos gendarmes nos encontraron y no nos dijeron nada de lo robado, solamente nos hicieron circular, en ese tiempo nadie se quedaba mucho en un lugar. Bien, el tema es que nos fuimos a Córdoba, después a Santiago del Estero y Tucumán. Mucha pobreza en todos lados, la gente se transformaba en zombie por opción, se hacían morder ellos y sus hijos por la escasez de alimentos. Los curanderos y los chamanes improvisados decían que ser zombie era tener una segunda oportunidad, que podían pasar el espíritu también. Y más de una vez lo pensé. Ahora, para que un humano vivo se transforme en zombie se requiere tener sexo varias veces con uno, y a veces pasan años hasta que la transformación es completa. Pero en ese tiempo, una mordida alcanzaba. Como una trampa de oso. Vivíamos todo el tiempo con miedo, huíamos como en las películas post apocalípticas, sólo que acá no había héroes ni música de trompetas, ni misterios por resolver, solamente la confianza ciega en que algo iba a parar esto, y correr hasta cansarse. Yo tuve la suerte de ser soltero, pero vi a mis amigos casados transformados en zombies atacando a sus mujeres, enceguecidos por el virus, desconociéndolas, o transformando a sus hijos con una frialdad que me dejó pasmado. Me sorprendió ver un año después, ya por 2003, cuando los zombies se hicieron más inteligentes y empezaron a organizarse, padres e hijos zombies, no enfrentados sino juntos. No hubiera sido posible de no haber calmado aquella hambre ancestral. ¿Cuántas vidas costó la paz de los zombies? Muchas. Muchas injusticias, mucho sufrimiento. Pero el país finalmente aceptó a los zombies, los humanos aprendieron a convivir con ellos, y consiguieron el reconocimiento del gobierno. Cuando subió el nuevo presidente, en 2003, los zombies ya tenían una organización rudimentaria que les permitió acceder a beneficios estatales. Con un decreto lograron que se los reconozca como vivos hasta que no se demuestre científicamente que son muertos. Los científicos estaban pasmados, porque los zombies eran explicados biológicamente hasta cierto punto. Cuanto más adentro se llegaba, más oscuras se ponían las teorías, por lo cual se prefirió, con una sorprendente cautela, tratar a los zombies como si estuvieran vivos. Cuando el gobierno logró reactivar el sistema económico, no tardó en gestionar planes de vivienda y subsidios a los zombies, y ellos dieron el 30 primer paso para insertarse en la sociedad estudiando en escuelas con programas diseñados especialmente para ellos. La idea sarmientina de que cada persona mediante la educación puede mejorar su vida se aplicó a rajatabla con los zombies, en parte porque dentro del gobierno se planteó estratégicamente incluirlos para después darles la posibilidad de votar, pero por otro lado, hoy vemos ese gesto como de avanzada progresista: si el presidente no generaba ese flujo de inclusión de los zombies mediante su propia organización, probablemente hoy seríamos culpables de cortarles la no-vida antes de su tiempo natural, que todavía desconocemos. Cuando pasó todo esto yo, ya había zafado un poco. No me hice zombie, pero me las rebusqué como comerciante, trabajando en un despacho de carne de cuerpo del Estado y después poniendo mi propio feed lot. Recibíamos cuerpos de morgues en Buenos Aires y llegamos a importar cadáveres. Los zombies eran un mercado nuevo que tenía que ser alimentado, y aunque no tenían gran poder adquisitivo, sí tenían previsibilidad de gastos por sus ingresos fijos estatales. Y fue el lugar ideal para que nos metiéramos muchos de nosotros, los humanos que perdimos todo lo que teníamos en la Crisis de 2001. Las materias primas siempre son necesarias, puedo decir que me fue bastante bien en algún punto. Y a pesar de que el negocio recibía enormes subsidios, a ningún humano vivo le gustaba trabajar para ellos. Los vivos siempre se sintieron mejores que los zombies, en especial en los primeros tiempos, cuando se los hicieron sentir. Un zombie era mal visto en la cola de un banco, en especial porque ellos mismos habían destruido bancos en 2001. En ese tiempo eran salvajes, y nunca pudieron despegarse de esa imagen, ni siquiera los más inteligentes. La discriminación existió en todo momento. Después la gente se acostumbró, y el gobierno se hacía cada vez más zombie, se notaba la influencia de los zombies en la forma de gobernar. Ya por 2006 empezó a haber un ánimo pro zombie y yo en ese momento dudé. ¿Y si me convertía en un zombie y resultaba ser inteligente? Me pareció que tenía posibilidades. Pero no era tan sencillo como eso, era dueño de una empresa que crecía, me había enamorado de nuevo y miraba al futuro esperando que, pronto, de alguna forma, los zombies simplemente desaparezcan. Tiempo después consiguieron lo que querían. Estudiaron y trabajaron, se hicieron más astutos e inteligentes, y lograron un pacto conveniente con el presidente humano vivo, bancando a la esposa como próxima presidenta. Yo pensé que me iba a quedar por siempre atrapado en este negocio de venderles a los zombies, viendo cómo dejaron de ser unas bolsas de carne putrefacta cadavérica vestidos con harapos descoloridos a tener un color de piel rozagante, viajar en autos importados y conseguir altos puestos en gobiernos y empresas. En esa primavera zombie que fue 2007, pensé otra vez en volverme zombie, y abandonar todos estos años de evitar lo que parecía más razonable. En las películas de zombies que veíamos antes de todo esto, los zombies le ganaban a los humanos porque eran muchos y te acorralaban. En ese tiempo me sentí acorralado, cuando vi que ser zombie parecía no sólo el presente, sino también el futuro. En ese tiempo de duda conocí a los rebeldes. Venían haciendo ruido desde hacía tiempo, pero no les había prestado atención. Yo me sentía culpable por odiar a los zombies pero a la vez trabajar para ellos, entonces empecé a diversificar mi negocio y puse feed 31 lots de carne vacuna, para trabajar con humanos vivos. Tenía la esperanza de resultar exitoso y que en unos años pudiera abandonar el negocio de la carne, más rentable que cualquier otra producción primaria. Entonces los conocí. Primero fueron mis clientes en el negocio de la carne vacuna, y rápidamente nos hicimos amigos. Entramos en sintonía no sólo por hacer negocios juntos, sino por una historia en común, mi familia siempre estuvo vinculada al negocio agrario, y desde esos sectores empezó la rebelión. Los Rebeldes decían que sus impuestos mantenían a los zombies. Y en ese momento yo sentí lo mismo. El gobierno sostuvo el costoso esquema de subsidios para los no-vivos con los impuestos de todo el sector productivo de humanos. Y un poco por racismo y otro por incomprensión, sumado a un sistema de impuestos poco equilibrado, más un gobierno que insistió en irritar a los productores de carne vacuna para humanos vivos, no tardó en generarse descontento y varios focos de revuelta, que terminaron en un paro general. Hubo muchos paros de humanos vivos en el negocio de la carne vacuna, pero el que empezó en marzo de 2008 no tuvo igual en la historia. Durante meses no se vendió carne ni ninguna otra producción agropecuaria. Para aquel tiempo, los zombies ya no sólo sabían hablar correctamente, sino que empezaron a defender al gobierno con sus propias estrategias y discursos. Ya no eran aquellos desprotegidos que al principio de la década pedían ayuda para sobrevivir en la no-vida, era 2008 y ya se habían convertido en seres astutos, que supieron defender al gobierno de la rebelión. Después de un largo conflicto, gobierno y humanos vivos y vendedores de carne bovina entraron en negociaciones y finalmente la rebelión se apagó con algunos acuerdos. El gobierno pagó parte del costo en las siguientes elecciones, pero los zombies tomaron conciencia de que eran capaces de decidir el destino del país. Desde entonces, nadie los pudo parar. Por mi parte, cambié de la carne de cuerpos al negocio de la carne vacuna para humanos vivos. Soy un orgulloso sobreviviente de la Crisis de 2001. Creo que resistí con valor y dignidad los años que siguieron, donde los zombies fueron ganando terreno en todos los aspectos de la sociedad, hasta que pasó lo que muchos vieron venir y no fueron escuchados: el día que anunció su reelección, la presidenta hizo resucitar a su marido, que había muerto pocos meses antes, y lo nombró vicepresidente. No existe zombie en el mundo que no los considere, desde ese día, casi faraones. Un gobierno zombie fue lo que necesitaban para terminar de dominarlo todo. A pesar de que hoy tengo todo lo que necesito para vivir, cada vez que veo un zombie trabajando por un proyecto que lo conmueve, no sólo porque le convenga particularmente a él o a su clase, sino porque siente que es parte de algo superior a él mismo, que trascenderá a pesar de su suerte, entiendo que de alguna forma ahí hay algo romántico. Y lo envidio. A pesar de vivir como un humano sano todo este tiempo, y de haber peleado por mi vida ante situaciones límite, hoy siento que pertenezco a una raza decadente, a un tipo de humano que no supo comprender su tiempo ni su época. En estos años hice muchos amigos zombies, algunos de ellos están muy cerca de mi corazón, como vos por ejemplo, que ya sabés todo esto porque te lo conté una y mil veces en interminables charlas nocturnas, en debates donde nos peleamos y nos hicimos amigos, donde compartimos gritos de furia y sonrisas cómplices, vos ya sabés todo esto pero tenés que escucharlo una vez más, porque yo ya tomé una decisión, una decisión que la tomo 32 pensando en el vacío que siento al verme reflejado al espejo y verme solo, sosteniendo los fantasmas de una idea de mundo que se desdibuja todos los días un poco. Decidí, amigo, hacerme zombie, porque no quiero ser más diferente, porque yo también tengo un hambre ancestral, pero no es de carne sino de sentido, porque peleé por mi vida de humano y ahora me encuentro hueco, porque los zombies, como en las películas, al final ganan porque son mayoría, porque son muchos que te acorralan y no te dejan respirar, y te comen hasta que cada parte tuya queda separada de la otra o es eliminada para siempre. Entonces es por eso, amigo mío, que quiero ser un zombie. Porque me cansé de levantar estructuras que cada día me parecen más ajenas, las que son parte de mí mismo de una forma irreversible, porque lo cierto, además, es que te odio, amigo zombie, no por amigo, claro está, sino por zombie, porque ustedes me quitaron a mí, y a mi familia, la posibilidad de elegir otra vida, pero ahora, que ya no tienen hambre de carne sino de humanidad, hambre ancestral de querer superarse, entiendo que si no me hago zombie, nunca voy a poder crecer, nunca aprenderé qué hay del otro lado, y sobre todo, nunca voy a encontrar ese sentido que me genera un vacío tan profundo que, a veces, en secreto, me duele. Veo zombies libres y felices, como vos, amigo, cantando alabanzas al proyecto que los llevó donde están ahora, en este mundo que para ustedes tiene esperanzas pero para nosotros, los humanos que perdimos todo en 2001, no tiene futuro. Por eso, amigo zombie, porque en ese 2001 creí que había perdido todo, pero aún conservaba mi fe en la humanidad, pero porque perdí también eso y ya no me queda nada, mordeme, mordeme zombie amigo, porque yo quiero ser uno de ustedes, ya no quiero pensar, solamente quiero entregarme a lo que decidan los demás, la mayoría zombie que me recibirá con los brazos abiertos, como un verdadero compañero. 33 El Proyecto Marca Nicolás Rombo Aunque hacía años que estaban entre nosotros, la ingesta final ocurrió un día de primavera. Legitimados por la administración pública, comenzaron a propagarse a ritmo vertiginoso. Día a día podía observarse la aparición de nuevos integrantes que, pronto, poblaron el país. La distinción: una marca del lado interno de la muñeca. Cientos de miles fueron las personas que de repente aparecieron con la marca: familiares, amigos, artistas, ex compañeros de la facultad, conocidos del trabajo, vedettes, intelectuales, periodistas, actores, conductores de televisión. Todos la adquirían por motu propio. La marca era tentadora, todos querían tenerla, era la manera de diferenciarse de la peste que pululaba desde hacía décadas. La marca inmunizaba. Todo ocurrió a la luz del día. Podría citar a Brecht, pero ya lo hicieron de forma ignorante los verdaderos responsables de que todo esto sucediera. Podría decir que pasó tan rápido que nadie se dio cuenta, pero ciertamente no quedaba persona que ignorara lo que iba a suceder. Fuimos orgullosamente cómplices de la ingesta de todos aquellos que se opusieron a formar parte del nuevo medio ambiente. A través de un sinfín de streamings observamos con placer cómo se comieron a quienes no quisieron adaptarse al estado natural que supimos conseguir. Suena el despertador, es la mañana de un día cualquiera, la marca dominaba la Argentina. Ya no importaban las credenciales políticas del pasado, sólo si tenías la marca podías formar parte. ¿Victoria cultural? Sí, por supuesto. Aún festejo el significado de tal triunfo. Sin dudas fue la Revolución más importante de los últimos 50 años, un espectáculo maravilloso. Fuimos nosotros los que incitamos el canibalismo en Plaza de Mayo. Lo miramos en vivo y en directo por las pantallas de nuestras computadoras personales, fuimos protagonistas de los comments irónicos en redes sociales, escribimos encendidos post en millares de blogs. No fue algo que nos tomara por sorpresa. La proliferación de la marca era funcional al éxito de un emprendimiento del cual nos sentimos partícipes desde el primer momento. Vivíamos tiempos sublimes. La muerte repentina del líder fue el inicio de la escalada de la marca. Pese a que hacía años que se habían iniciado los primeros experimentos del proceso de resucitación, su presencia por las calles era tímida, los que la llevaban preferían pasar desapercibidos. La antigua clandestinidad había socavado el ímpetu de figuración, pero desde la repentina muerte del mentor del proyecto la situación era diferente. Esa semana se oficializó el Proyecto Marca, algo que se le reclamaba a la política argentina desde hacía décadas: encuadramiento, militancia, organicidad. Fueron ellos los que dirigieron el reclutamiento voluntario de todos los que descubrieron que del otro lado estaba la nada. Por supuesto el éxito fue rotundo. Podían observarse ansiosas filas en stands de todo el país para conseguir la marca. Nadie quería quedarse afuera. Las advertencias sólo venían de 34 aquellos que, inconscientemente, cada vez que criticaban el proyecto impulsaban a más personas a formar parte de la gesta. El avance de la marca era indetenible. La cantidad de personas que formaban parte del Proyecto Marca obligó a la creación de categorías: Clase A: resucitados famosos. Clase B: resucitados anónimos. Clase C: famosos que adquirieron la marca. Clase D: familiares directos de los resucitados famosos. Clase E: exiliados Clase F: familiares de exiliados. Clase G: familiares directos de resucitados anónimos. Clase H: los militantes (“los mudos”, en la jerga interna). Aunque era posible escalar posiciones dentro de la estructura, la categoría era un derecho vitalicio, no podía modificarse. No estaba vedado el progreso para nadie, pero cuanto más arriba estuvieras en el escalafón, más eran los privilegios. Ante la creación de tal estructura, muchos fueron los que falsificaron información para formar parte de una categoría diferente a la que les correspondía. Miles fueron los casos que se presentaron como “exiliados” (Clase E), cuando en realidad en los años oscuros apenas habían estado de vacaciones en Río de Janeiro. Ante el descubrimiento de estas falacias se creó la oficina de Asuntos Internos, con el objetivo de investigar la documentación presentada por las personas que se encuadraban mediante la marca. Esto provocó escándalos que amenazaron con derrumbar el proceso iniciado, lo que implicó una decisión drástica: olvidar. Las irregularidades eran tantas que si se ponían a castigar a todos corría riesgo la totalidad de la estructura. No se conocen detalles de cómo se inició el proceso científico de resurrección. Cuando el proyecto se oficializó, la presencia de los muertos vivos ya era masiva. De acuerdo a documentos que se filtraron años posteriores (ignorados por los medios de comunicación) las políticas de resurrección tuvieron un período de “readaptación”, el cual estaba basado especialmente en cirugías estéticas para mejorar el deterioro de los cuerpos: agujeros de bala, carne quemada, descomposición por años de exposición al agua. Una vez legalizada la resucitación, el avance de la marca fue vertiginoso. Los resucitados pasaron a ocupar cargos oficiales de poder e inmediatamente impulsaron el plan final: “Resurrección o ingesta”. La reacción crítica de políticos opositores, periodistas desenmascarados y empresarios temerosos de no lograr establecer vínculos con el Gobierno motivó, insólitamente, un nuevo aluvión de militantes que pidieron a gritos pertenecer. Ya nadie quería formar parte de la Argentina conocida antes del Proyecto Marca. El día de la ingesta popular fue glorioso. Se decretó una semana de carnaval obligatorio. Sin embargo, en los meses siguientes al espectáculo público más maravilloso de la historia argentina, comenzaron a generarse 35 suspicacias en torno al proyecto que, en principio, no parecían existir. No todos tenían la misma postura con respecto al rol que los resucitados debían tener en el Gobierno. La categoría E (los exiliados) vieron desvanecer sus privilegios frente al avasallamiento simbólico que tenían las figuras de viejos militantes que reaparecieron de entre los muertos. Al contrario, las nuevas generaciones que adquirieron la marca se sintieron obnubiladas ante la presencia de escritores, periodistas e intelectuales que dieron la vida por la Revolución que no fue. La figura del muerto resultaba más atractiva de la de aquellos que se mantuvieron con vida (sospechosos per se por tal suerte). Primeramente —una vez que todos adquirieron la marca— desaparecieron los enemigos, pero eso mismo fue lo que inició la interna que llevó a la línea dura a ingerir a todo aquel que no adoptara las posturas impulsadas por los viejos líderes de la nueva era. Los líderes de la argentina del Proyecto Marca establecieron pautas de comportamiento que debían cumplir los que formaran parte del proceso. Una de las cosas que “los mudos” (categoría H) se preguntaban de manera silenciosa era por qué no se podía resucitar al líder, como una excepcionalidad: “A modo de garantizar el modelo”, planteaban. Allí es cuando se publicaron los papers de la flamante Conducción Nacional (CN) que reemplazó al Poder Ejecutivo, los cuales señalaban que el proyecto se creó sólo para traer de la muerte a la juventud maravillosa que necesitaba descubrir en el siglo XXI por qué había dado su vida décadas atrás. El verticalismo acalló las preguntas de los nuevos militantes, que se dedicaron a cumplir con los designios de la CN. Aunque el sistema de castas continuaba, de a poco el dominio de las categorías A (los resucitados famosos) y B (los resucitados anónimos), apoyados por las bases de la categoría H (los nuevos militantes), era prácticamente absoluto. El resto de las categorías acompañaba (especialmente la C, D y G). Fue de los exiliados y sus familiares directos (Categoría E y F) de donde surgieron los focos de resistencia. No porque estuvieran en desacuerdo con los lineamientos generales del Gobierno, sino porque sintieron amenazado su confort. “Tenemos que respetar la seguridad jurídica”, era la frase que se escuchaba de la llamada “línea blanca”, que incluía a consultores, académicos y profesionales, entre otros contemporáneos que adquirieron la marca, pero que no necesitaron ser resucitados. La CN consideraba – probablemente con razón— que las pequeñas fortunas que tenían los representantes de la “línea blanca” (principalmente sustentadas en inmuebles), debían pasar a formar parte de las arcas del Pueblo. La “línea blanca” era acusada de especular en el negocio inmobiliario; era señalada como la responsable de impulsar el aumento del valor de los alquileres. Muchos lograron negociar entregando algunas de sus propiedades en resguardo de otras. Los que se opusieron sólo tenían un destino. G se había convertido en el peor enemigo. A continuación: el final de su historia. “No hice la Revolución para convertirme en un burócrata del Estado”, decía G cada vez que se enorgullecía de su fortuna. G era el director de una consultora que tenía su nombre: “G Consultores”. Sus principales clientes 36 eran corporaciones multinacionales, pero sin dudas su relación con funcionarios del Estado era la garantía de su prevalencia en el mercado. La historia de G era oscura. A principios de siglo, con la democracia consolidada, G desapareció, incluso se llegó a decir que estaba muerto. Sin embargo, diez años después reapareció públicamente. G había sido el líder político juvenil más importante durante la Revolución que no fue, pero con los años –finalizados sus años de clandestinidad— se convirtió en un empresario exitoso que no tuvo inconvenientes en realizar negocios con los que, un tiempo antes, habían sido sus enemigos. Cuando volvió a la vida pública muchos fueron los que le preguntaron dónde había estado. “Disfrutando de la guita”, solía contestar jovial, sin dar demasiadas explicaciones. La falta de respuestas claras generó un rumor que se esparció a toda velocidad: “G era un resucitado”. Aunque G tenía un pasado militante, no cumplía con los requisitos necesarios. Para poder ser incluido en el Proyecto Marca tenías que, sí o sí, cumplir con una obligación: haber sido aniquilado en los setentas. “Le tienen resentimiento a los exitosos”, gritaba G cada vez que llegaban intimidaciones del Estado para que pusiera sus bienes a disposición del Pueblo Argentino. “Yo fui el que hice la Revolución”, insistía G, mientras leía las cartas documentos con el sello de la CN, que primero amedrentaba de manera burocrática. A esta altura G señalaba que el Proyecto Marca era una locura. “Fue interesante al principio, permitió a muchos compañeros regresar a la Argentina, pero no tenía que terminar así: lleno de fracasados que volvieron de la muerte para jugar a la Patria Socialista. ¿Le van a hacer la Revolución al sistema? Si fue el mismísimo líder el responsable de devolvernos el capitalismo”, monologaba G. “Durante décadas tuvimos gobiernos inútiles, incapaces de introducir al país en la modernidad”, continuó. “Y ahora que al fin estábamos aprovechando la oportunidad, estos muertos de mierda se creen que trajeron consigo la reserva moral de la Nación; me chupan la pija”. G era el dueño de la Torre Penguin. Allí tenía su oficina en el último piso: el 99. G había armado su propio ejército. Contaba con una guardia personal de cinco personas que lo escoltaban a donde fuera. De casa al trabajo y del trabajo a casa. Así era la vida de G que se había acostumbrado a moverse en lugares cerrados. Hacía años que no caminaba por Buenos Aires. A través de los vidrios blindados de la camioneta que lo trasladaba, G observaba un mundo diferente. El avance de la marca no generó el consenso esperado, sino que aparecieron nuevas disputas que provocaron focos de conflicto permanentes: zonas liberadas en cadenas de librerías, saqueos relámpagos a boutiques de artículos tecnológicos, robos en malón a negocios de ropa de diseño. Aunque esto no era publicado en los portales de noticias, G conocía esa realidad de informes reservados de la CN que le llegaban a su oficina de forma clandestina. De esa misma manera G conocía que se estaba desarrollando un plan para eliminar a los aliados que no adhirieran 100% al Proyecto Marca. Esto incluía a aquellos que no estuvieran de acuerdo en no conceder la totalidad de su capital. Pero había otra cosa: la CN, más allá de las pretensiones redistributivas, se mostraba especialmente preocupada por G, a quien sugería “eliminar de manera inmediata”. Consideraba que el dueño de “G Consultores” era peligroso 37 para el proyecto, puesto que estaba “aglutinando” a la “línea blanca” con el objetivo de “desestabilizar” a la CN. Era cierto. G cedió 25 pisos de la Torre Penguin para la creación de la Fundación de Estudios de Ciencias Sociales, formada por académicos de todo el país. Por supuesto, las investigaciones eran deficitarias, pero G creía que mediante los intelectuales podía recuperar la hegemonía perdida. Pero la contraofensiva racional de G se desmoronó cuando un nuevo paper clandestino llegó a sus manos. “El Proyecto Marca en peligro”, era el título de una copia del documento firmado por la CN. Los ojos de G no terminaban de dar crédito a lo que leía (pese a que internamente siempre estuvo preparado para ello). El paper volvía a plantear el peligro que significaba G para el proyecto, pero esta vez señalaba que, “ante la imposibilidad de un trabajo limpio”, la alternativa era “la toma de la Torre Penguin” con un objetivo preciso: “la eliminación de G”. Para ello la CN preparó un comando formado por 500 militantes resucitados, especialmente entrenados, que tenía como misión llegar hasta el piso 99 sin importar quién se interpusiera en el camino. De inmediato G pulsó el botón de alerta máxima que indicaba la puesta en marcha del plan anti— invasión. La idea no era generar pavor en los más de 10.000 empleados que todos los días llegaban a la Torre ubicada en el corazón del Downtown, por lo que G decidió que el día del ataque (que ya estaba señalado) el edificio funcionara normalmente. Su guardia personal ahora era de 250 personas, todos ex militares que, con resignación, habían adquirido la marca cuando se hizo compulsiva. Odiaban a los resucitados. Los movimientos alrededor de la Torre Penguin se iniciaron justo antes del mediodía. Después se supo que la CN quería que el edificio estuviera a pleno de su capacidad productiva, ya que imaginaban que tendrían el respaldo de los empleados. Desde la CN especulaban que la eliminación de G sería tan recordada como la ingesta en Plaza de Mayo (así sería, aunque no de la forma esperada). En cinco minutos habían rodeado el edificio. Entraron de inmediato, querían sorprender a G. Incrédulas, las recepcionistas fueron las primeras que intentaron detener a los resucitados. “¿Qué sucede?”, preguntó una joven voluptuosa, pero elegante, de no más de 25 años. La reacción fue instantánea: un militante le agarró la cara con ambas manos y le arrancó las facciones de su rostro de un mordico. Muerta en el piso cubierto de sangre, los gritos se apoderaron del imponente hall de entrada del edificio. De las recepcionistas que quedaban vivas algunas salieron corriendo para ningún lugar, mientras que otras se quedaron atónitas en sus puestos de trabajo. Todas fueron devoradas por los militantes resucitados que arrasaban con cualquier indicio de “línea blanca” que hubiera en la Torre. Aunque estaban armados como soldados, los militantes resucitados optaban por eliminar a sus a víctimas a mordiscones hasta desangrarlas. Curiosamente no encontraron resistencia armada en la planta baja del edificio, lo que generó cierto escepticismo en el líder de la operación. Reagrupados en el hall lleno de cadáveres desgarrados, el ejército de la CN decidió subir por las escalares, piso por piso, hasta dar con su objetivo. Por cada planta del edificio, la matanza era de a cientos. No sobrevivía nadie. 38 Recién en el décimo piso llegó la orden de evitar “daños colaterales”. Sin embargo, en el piso 20° un sociólogo exterminó a un militante resucitado clavándole un lápiz afilado en un ojo. Eso despertó nuevamente la violencia del comando especial, que volvió a relamerse ante la presencia de tantos cerebros. G sabía que no podía escapar por el helipuerto de la terraza, tampoco quería hacerlo. El paper secreto filtrado decía que la CN había instalado un reciclado cañón antiaéreo Flak 88 en algún lugar alrededor de la Torre, lo que lo que convertía en un blanco fácil. De esa forma es que se mentalizó para resistir. El plan era permitir la entrada de los militantes resucitados hasta el piso 50. Allí había un área de descanso, que era como un shopping: restaurantes, negocios, gimnasios. Aunque apostó a la mitad de sus guardias en los balcones de dicho piso, G ordenó que todo continuara como un día normal. Agazapados, apuntando sus miras a los distintos accesos del piso 50, los soldados generaron zozobra en los empleados, que percibían que una masacre se acercaba. De repente, un grupo de cincuenta militantes resucitados ingresó al piso por la escalera principal. Ya nadie continuaba con sus actividades. Todos los que trabajaban en la Torre observaron la avalancha de los hombres de la CN, que se abalanzaron sobre los empleados. Mientras masticaban se inició la tormenta de disparos que arrasó a todos por igual. Los civiles que aún no habían sido atacados por los militantes resucitados fueron acribillados por las balas que salían de los FAL 21 de los guardias de la Torre Penguin (que también eran los elegidos por la CN). En menos de un minuto, las bajas de los militantes resucitados sumaron casi 100. A los acribillados que subieron primeros, se agregó un nuevo escuadrón que llegó por escaleras laterales. Tras escuchar los disparos, el apoyo no tardó en reposicionarse. Por primera vez en algo menos de tres horas, los militantes resucitados tuvieron que utilizar sus fusiles. Rápido, a costa de algunas bajas, buscaron posiciones en el piso de descanso. En clara desventaja de ubicación, los militantes resucitados armaron trincheras con los cuerpos de los empleados. El problema era que la guardia de G, ubicada en los balcones del entrepiso del patio central, tenía una posición favorable para disparar. Informado de la situación, el líder del operativo de la CN dio la orden de tomar los balcones. Dos grupos de 15 militantes fueron los voluntarios para formar A Special Team, que debía combatir cuerpo a cuerpo a los ex militares. A medida que iban subiendo al entrepiso –cubiertos por disparos de los que se quedaron apostados abajo—, las bajas de los militantes resucitados aumentaban. Pese a ello, lograron alcanzar el entrepiso eliminando a los soldados de G, que, aunque estaban mejor situados, no pudieron contener la horda de militantes enviados por la CN. Tomado el entrepiso, los soldados de G que sobrevivieron –menos del 10% de los ubicados en el piso 50— se replegaron a los pisos superiores. Los académicos e intelectuales contratados por la Fundación de Ciencias Sociales jamás intervinieron, ni a favor ni en contra de G. Estaban paralizados. Muchos intentaron romper los ventanales para saltar al vacío, pero no lograron atravesar el grueso acrílico que recubría a la Torre. Ante 39 el escenario que vislumbran mentalmente sobre lo que sucedía corrieron despavoridos, pero la propia guardia de G les impidió a disparos de fuego el ascenso a la terraza. Otros intentaron bajar, pero fueron devorados por los militantes resucitados que avanzaban a toda marcha. Algunos se quedaron estoicos en sus escritorios, ignorando el paso del ejército de la CN. Sin percibirlo eran ingeridos por los soldados de la Conducción. Pocos fueron los académicos que intentaron organizarse para defenderse de los militantes resucitados. Fueron velozmente eliminados. El repliegue no alcanzaba para salvar la vida a los individuos del servicio de seguridad de la Torre. Atomizados, los ex militares morían acribillados por las balas de los militantes, que a esa altura sólo se comían los cerebros desabridos de los intelectuales. El piso 99 estaba cerca. Ya había pasado algo más de cinco horas desde que el comando especial ingresó al edificio Penguin. Sólo cinco eran los soldados que defendían a G, que esperaba sentado en el magnánimo sillón de su oficina. Estaba tranquilo. El acceso a la última planta cubierta de la torre fue similar a las anteriores. El dominio de los militantes resucitados era absoluto. La última defensa al despacho de G depuso las armas, pero igual fueron ultimados. Alrededor de la oficina vidriada, los militantes resucitados podían observar a G pensativo, aunque no desolado. Esperaron a que llegara el líder del operativo, quien había dado la orden de estar presente en el momento de la ejecución de G. Lo conocía desde hacía medio siglo. Compartían desde entonces cierta admiración libre de prejuicios. El líder del operativo siempre había evitado criticarlo. Donde otros vieron traiciones graves, él sólo había detectado “cierta clandestinidad moral”. Pidió conversar a solas. Una vez adentro de la oficina aceptó sentarse frente a G. —¿Puedo preguntarte algo, G? —Seguro. —¿Qué fue todo esto para vos? Juntaste un montón de guita, te peleaste con todo el mundo. Honestamente, ¿qué carajo estás defendiendo? —Te voy a ser sincero. Sabés que puedo serlo. Esto que voy a decirte es lo que pienso. Lo puedo repetir aunque sea el plato principal de todo un ejército. —Siempre tan trágico, boludo. No des tantas vueltas. —No, en serio. En la construcción de todo esto (abrió los brazos señalando las paredes de la inmensa oficina) me aburrí como una bestia. Conocí a la gente más mediocre que vi en mi vida. Fue la cosa más frívola, superficial, estúpida, ambiciosa, chic. Todo lo contrario a lo que representa estar sentado con vos acá. El elogio perturbó al líder del operativo. G continuó. —Con la mano en el corazón te lo digo. Fue la peor cosa que me pasó en la vida. Algo aburrido, mediocre, una chotada. Encima nos rompieron el culo por pelearnos con alguien más grande. —Como la otra vez. —Sí, decís bien. Como la otra vez. En esa oportunidad fuimos ingenuos, unos pelotudos totales, nos terminaron masacrando. Ahora pasó algo muy parecido. A veces dudo si nuestro destino es la aventura o la derrota. 40 —Me gustaría ayudarte, pero lo único que puedo decirte es que no vas a sufrir. —No me preocupa el dolor. —Se terminaron las palabras. Hasta pronto. El Proyecto Marca estaba a salvo. 41 La masacre del equipo de vóley Juan Terranova Salimos media hora después del toque de queda. La calle estaba vacía. Yo llevaba el tele y un par de filtros. Bruno llevaba la cámara. El trípode nos iba a complicar, así que lo dejamos. Caminamos pegados a la pared, rápido. Nos reíamos porque estábamos nerviosos. En realidad, no recuerdo haberme reído pero Bruno encendió la cámara apenas cruzamos Avellaneda y ahora, cuando veo esas imágenes que se mueven, escucho alguna risa de fondo. Entramos al club por un agujero que había en el alambrado, cerca del puente, y recorrimos la cancha auxiliar, la zona de parrillas y enseguida llegamos al playón. El estadio era chico pero en la oscuridad parecía más grande. Tuvimos suerte. La puerta estaba abierta y saltamos en un segundo las rejas que separaban la popular de la platea. Mientras subíamos por las escaleras hasta la zona de los periodistas, Bruno me dijo que no había nadie porque los guardias tenían miedo y se quedaban en la casilla de entrada, mirando una televisión portátil y tomando mate. En el palco de prensa, encontramos la escalera de mano que subía al techo. Estaba cerrada con un candado. Lo hicimos saltar. El techo de la platea era una superficie lunar, grande y vacía. Sobre la derecha había un par de terminales de calefacción. Bruno estaba eufórico, pero se mantenía eficiente y profesional. Apoyamos el equipo en la base de una ventilación. No aguanté la ansiedad y agarré los prismáticos infrarrojos. Funcionaban bien. —¿Ves algo? —preguntó Bruno. No había movimiento. —Podríamos haber traído el 22 —dijo después. —¿Como arma de defensa? —No, para joder. Me imaginé que él podía filmar y yo tirar. Pero el 22 iba a rendir poco. Si alcanzaba un objetivo blando no lo hacía explotar, ni tenía fuerza de impacto para voltearlo. Con el 22 podía ser interesante tirarle a un frasco de conservas o una botella, pero todo lo demás que habíamos probado — una almohada, un pollo congelado, una tabla de madera— se volvía aburrido muy rápido. Aparte desde donde estábamos parecía imposible pegarle a un blanco que se moviera más allá de las vías. Finalmente, salir con un arma de fuego después del toque de queda no era buena idea. Mientras pensaba en esto, miraba la oscuridad. Había avanzado unos diez metros. Bruno se acercó y nos asomamos un poco. Abajo no se veía nada. —Por acá mejor no resbalarse —dije. Volvimos y nos sentamos. Bruno sacó un chocolate y me lo dio. Él había empezado a comer una manzana mientras revisaba la cámara. La verdad es que los dos estábamos un poco obsesionados con programas como Jackass, Vulnerable you, I´m your flesh y esas cosas. Eran programas viejos pero la inclusión de los zombies los mejoraba mucho. Hacía por lo menos cinco años que los cuerpos de las fosas comunes de la provincia de Buenos Aires habían dado la sorpresa. Empezó como una leyenda urbana. 42 Y recién después del primer escándalo, después de la primera oleada de incredulidad, mentiras y sangre, habían llegado los acordonamientos y los planes sanitarios. Eso sí, todo bastante caótico. Nunca terminábamos de saber qué era real y qué invento de los medios. Desde luego, a las partes ociosas de la sociedad la idea de los revenant les daba un frenesí de placer erótico—paranoide. Por eso se decía y se escuchaba cualquier cosa. Se hablaba de un virus, de programas secretos del Estado, se aseguraba que localidades del Gran Buenos Aires ya habían desaparecido arrasadas por los muertos vivos, se acusaba sobre todo al gobierno y a los militares. Incluso existía el mito de que muchos zombies, los primeros, los que habían aparecido por Olivos y Vicente López habían salido del Río de la Plata. Bajando del Paraguay y del Amazonas, salían del río. Recuerdo esa época como un momento de mucha confusión. Después se clausuró el ingreso a la ciudad, se suspendieron las clases, la mayor parte de los comercios cerró sus puertas y las dependencias públicas pidieron custodios de Gendarmería, pero nunca se terminaba de declarar una cuarentena. Luego, no mucho después, como pasa a menudo, el asunto dejó de ser noticia. Las autoridades sanitarias dijeron que el tema estaba controlado. Se recompuso el flujo social a los lugares de rutina. Y se pasó a otra cosa. Cada tanto, por supuesto, aparecían en la tapa de Crónica: “Muerto escondido en pozo negro vuelve a la vida y se come una familia en Berazategui”. Así, de a poco, los zombies se transformaron en patrimonio pop de la humanidad. Se hicieron remeras. Se pintaron esténciles. Cada tanto alguien les dedicaba una cumbia. Sin embargo, el primer reality falló. Era aburridísimo. Un grupo de muertos vivientes gimiendo en una casa, mordiendo las cortinas y chocándose contra las paredes. Pero la televisión insiste con el error hasta que acierta. Los programas de rock—zombie y skates mutaron y se transformaron en cámaras ocultas. La primera vez que vi uno, pasaba un fin de semana con mi hermano en el Tigre. Habíamos estado pescando y andando en lancha y cuando volvimos a su casa, él puso la televisión. Habían largado un zombie disfrazado de lisiado —anteojos oscuros, sombrero de cowboy y silla de ruedas— en una concesionaria de autos usados. El vendedor insistía en mostrarle las ventajas de un Renault Clío mientras el supuesto comprador empezaba a revolear la cabeza. Finalmente, cuando saltaba el engaño y el vendedor huía aterrado, un grupo de profesionales, uniformados y con el logo del programa bordado en sus gorritas negras, entraban armados de lazos y lanzallamas. En menos de treinta segundos inmovilizaban al muerto y lo reducían a cenizas, mientras el conductor y el cómplice —en este caso, otro empelado de la concesionaria— intentaban calmar al vendedor que seguía en shock, tratando de escapar y haciendo unas muecas muy graciosas. Mi hermano también se reía pero cuando empezaron las propagandas, apagó la televisión. Después, el episodio más espectacular que vi fue uno de Jackass donde soltaban un zombie en un quinto piso de un edificio en construcción. Como no tenía estabilidad, caía y se estrellaba contra el asfalto quince metros más abajo. El recurso cámara en mano no era lo mejor. El que filmaba se asustaba cuando sacaban al zombie de la caja y retrocedía mucho. Atrás se veía que había uno o dos tipos armados con palos para llevarlo hasta el balcón sin baranda en caso de que decidiera caminar en otra dirección. Pero no hizo falta. Los zombies no ven bien, tienen el cuerpo destruido, las fibras enfermas, te pueden sorprender, 43 sobre todo si están en grupos, pero son básicamente torpes y lentos. Se notaba que el del programa había pasado mucho tiempo encerrado porque tenía los ojos blancos. Probablemente ya estaba ciego. Obvio, después de la caída, la cámara se asomaba y ampliaba la imagen del cuerpo ensangrentado, reventado contra la vereda. Bruno me había contado que se había grabado una variación más dura de ese episodio. La producción había descubierto que una vieja novia de uno de los conductores había sido infectada y estaba en fase terminal. Así que la habían lanzado del edificio mientras una segunda cámara tomaba la reacción del ex novio. Yo desconfiaba. Le pregunté cómo sabía. Me dijo que en la productora donde estaba trabajando en ese momento había un pibe que había hecho el montaje de sonido de ese episodio. No le creí. Las probabilidades de reconocer a alguien con el proceso de infección avanzado son casi nulas. Hubo otros episodios que me gustaron. El auto que atropellaba a cinco zombies alineados en una ruta, la cámara tomando todo desde en el asiento del acompañante. El hombre que embestía al zombie con un carrito de supermercado en un estacionamiento. La clásica voladura de cabeza en primer plano. El zombie compactado muy lentamente con una prensa industrial. El zombie guillotinado por partes. El zombie hervido. El zombie que pisa la mina antipersonal. Y así. Había uno donde le tiraban con una ballesta. Las flechas impactaban en el pecho del muerto, lo hacían tambalear, se detenía, recuperaba el equilibro, y seguía caminando. Al final tenía como diez proyectiles clavados en el cuerpo y seguía. Entonces ataban un petardo en una de las flechas y lo prendían. Era un petardo importante porque cuando la flecha se clavaba y explotaba el muerto caía de rodillas primero, y después se iba desmoronando hasta quedar tirado y ya no se levantaba más. También hicieron un episodio donde atacaban un muerto con balas de pintura, como las que se usan en el paintball. Era gracioso, el zombie quedaba todo pintado, pero al final lo enlazaban de las piernas y le daban un tiro en la cabeza porque las balas de pintura no le hacían nada. Cada tanto discutíamos con Bruno de dónde sacaban los zombies esos programas. Si se conseguían en el mercado negro, si los atrapaban, si los producían ellos. A veces desconfiábamos de que fueran zombies. Dudábamos pero igual seguíamos pensando de dónde los sacaban. Algunas imágenes eran bastante reales. Los dos sabíamos que todo es posible en el mundo audiovisual con un poco de dedicación. Sin embargo, hay detalles que a uno le cuesta imaginar. Por ejemplo, ese momento único en que el muerto se acerca al borde del precipicio, frena y la inercia lo hace estar apenas medio segundo entre caer y no caer. Parece que va a lograr estabilizarse y luego cae. Con maquillaje se puede construir una cara que parezca más podrida que una cara podrida de verdad pero esos momentos son muy difíciles de generar de forma artificial. Lo nuestro, esa noche esperando el alba en el club, no tenía mucho que ver con esos programas. Estaba motivado, quizás, por esos programas. Pero era bastante más acotado y “experimental”. Con filmar a los monstruos caminando en la zona de los galpones ferroviarios abandonados nos dábamos por hechos. Tomamos la decisión de hacerlo cuando vimos que en YouTube los registros en entornos urbanos llegaban al millón de visitas con mucha facilidad. La mayoría de los curiosos eran del primer mundo. Los europeos 44 se enganchaban con el tema. Seguramente ellos tenían sus propios problemas con la gente que no moría y seguía dando vueltas, intentando morder a los vivos, pero no producían programas de televisión ni registros audiovisuales. En algunos países incluso estaba prohibido. Estados Unidos por su parte había controlado el problema hacía rato y ahora los zombies eran una parte llamativa pero marginal de la sociedad. El dato sobre las vías lo tiró un taxista. Al principio pensamos que era otra estupidez más. “Atrás de la cancha, ¿viste que hay unos terrenos del ferrocarril? Bueno, ahí, justo ahí, hay un nido” dijo. Bruno le preguntó por qué el gobierno de la ciudad no los sacaba. El taxista respondió largo. Hablaba mucho, con frases sueltas. “Los ponen ellos, pibe, se cagan en la gente”, “No los quieren matar, no se quieren hacer cargo”, “Es un negocio inmobiliario”, “Los toleran, por eso cercaron la zona”, “En cualquier momento se pudre todo”, “No se ven de día porque son pocos”, y así. Con eso sólo no habríamos hecho semejante despliegue, pero una tarde fuimos a reconocer la zona, rodeamos todo el predio, y encontramos un portón que podía ser el acceso a las vías. El olor era terrible. Nos acercamos y un guardia amenazó con llamar a la policía. Se lo notaba nervioso. Así que decidimos pasar la noche en el club, y cuando se hiciera de día, si veíamos algo, filmar. El pronóstico del tiempo decía que ese lunes amanecía a las cinco y veintisiete. Así que teníamos unas seis horas hasta que llegara la luz. Bruno estaba convencido de que los zombies no dormían, pero de noche era imposible captar algo bueno. —Tendríamos que haber traído café —dije. —Sí, puede ser —respondió Bruno, sin ganas. Cada tanto pasaba un helicóptero. Pensé que la noche se iba a hacer larga. Estaba fresco así que me subí el cuello de la campera. Después me acosté y me quedé dormido mirando el cielo sin estrellas. Me despertó un sonido que se repetía. Parecía como si alguien golpeara una chapa. Todavía estaba oscuro pero se veía una luz celeste en el horizonte. Bruno apoyaba la cabeza en su mochila. Lo moví, empezó a pestañar y se despertó. Me apoyé el dedo en los labios para que no hiciera ruido. Se quedó quieto. Me levanté despacio y agarré los prismáticos. Busqué un punto de referencia y enseguida vi dos siluetas caminando despacio entre los pastos altos de las vías. El sonido venía de más cerca. —Es en el gimnasio —dijo Bruno—. Vamos. —¿Llevamos todo? —pregunté. —No, solamente la cámara. Bajamos al área de prensa y cuando llegamos a la reja nos movimos con más cuidado. El ruido seguía. Alguien pateaba una puerta. Fuimos agachados hasta la entrada del gimnasio principal. Era un gimnasio grande, con tribunas para más de mil personas. En el centro estaba muy iluminado. Lo demás todavía seguía oscuro. Las líneas que marcaban el rectángulo de la cancha de vóley, superpuestas con de la zona de tiro libre y tiro de tres del básquet, se veían cruzadas con manchas irregulares de sangre. Una buena cantidad de cadáveres se agrupaba en el banco de suplentes. Conté cinco, seis, siete, y uno más, prácticamente cortados por la mitad a la altura del pecho. También había cuerpos abajo de la red. Eran cuerpos altos y espigados, manchados de sangre, mordidos, comidos y con la piel blanca de los muertos, como pescados en la orilla del mar. Cerca del banco había un hombre gordo, bajo y pelado con una camiseta blanca. 45 Podía ser el entrenador o un ordenanza. Tenía el estómago abierto con un agujero que parecía un cráter. Al lado había otro hombre, más fornido, al que le habían arrancado la cara. Eran los únicos dos de pantalones largos. Entre los cadáveres, un grupo de zombies ocupaban la cancha. Eran cinco o seis. Bruno sacó la cámara y empezó a filmar. —Con cuidado —susurré. Se sentía el olor a descomposición. El ruido a chapa venía de otro lado. Los muertos gemían cuando le pegaban a alguna de las pelotas que habían sacado de una bolsa de lona verde. La mayoría de las veces no coordinaban y tiraban la pelota, blanca, ya manchada de sangre, al aire sin lograr pegarle. También intentaban saltar y se caían al suelo. Sobre la izquierda uno le dio un golpe de puño a una pelota y su mano prácticamente se deshizo. Cerca del banco de suplentes había otro que no lograba pararse porque resbalaba sobre un charco de sangre. —Muy bueno —decía Bruno—. Esto es el baile moderno. Los zombies estaban vestidos con andrajos y ropa sucia, de color oscuro. Eso significaba que llevaban bastante tiempo en esa situación. La piel de la cara y los brazos también se veía muy deteriorada. —¿Qué edad tienen? —pregunté. —Son viejos, quizás lleguen a un mes. Era probable. Un mes, más o menos. Ningún zombie duraba más de dos meses. Se descomponían antes. Nos acomodamos atrás de una baranda de cemento, cerca de las escaleras que bajaban por las gradas. Era una buena posición para filmar. Mientras los zombies intentaban saltar y se quedaban atrapados en la red, despellejándose, haciendo un ruido grave, como un rebuzno, una chica de unos veinte años apareció desde la izquierda. Bruno la percibió y movió la cámara con suavidad en esa dirección. Entró corriendo y gritando. Tenía puesta una musculosa azul, unos shorts negros y zapatillas blancas. Era muy rubia y corría rápido pero en dirección equivocada. Estaba demasiado asustada para pensar. Tendría que haber optado por subir las gradas, hacia donde estábamos nosotros. Sin embargo, eligió atravesar la cancha a lo largo y quedó atrapada abajo de uno de los tableros de básquet. Por instinto quise pararme pero Bruno me contuvo sin dejar de filmar. Al principio los zombies siguieron mirando las pelotas, como si estuvieran concentrados. Pero la chica gritaba mucho, de forma histérica. —Podemos sacarla —dije. Entonces empezaron a llegar otros muertos desde los vestuarios. La chica había apoyado la espalda contra la pared y respiraba con dificultad. Cada tanto gritaba, se callaba, tomaba aire y volvía a gritar. ¿De dónde había salido? —No, no podemos —respondió Bruno. Era verdad. No había forma. Si hubiera corrido gradas arriba, habría sido diferente. Pero ahora estaba encerrada. Parecía la clásica chica de clase media que siempre estaba en el club, rodeada de amigas, pasando el rato, esperando para su clase de gimnasia artística o practicando una coreografía en un pasillo. —Esto se va a poner feo —dijo Bruno. —No pares de filmar —le pedí. 46 Los muertos eran muchos. Seguían llegando y los gritos de la chica los excitaban. Se la comieron de la forma tradicional. La atacaron todos juntos, fallando al principio, después inmovilizándola, pidiendo cada uno su pedazo de carne, disputándose los brazos, el torso y cuando lograron abrirla, le arrancaron las tripas calientes y las masticaron llenándose de sangre. La chica gritó hasta que dejamos de verla, tapada por los cuerpos sucios. Antes de eso, llegué a distinguir con claridad cuando unos dedos entraban en su boca y estiraban su piel hasta desgarrarla. Los zombies se habían multiplicado. Ahora eran veinte o treinta, y seguían llegando. Los gemidos se habían transformado en palabras incoherentes. Uno especialmente alto, que tenía parte del cerebro al aire, empezó a caminar en círculos y nos vio. Su boca parecía un agujero en una maceta llena de tierra negra y húmeda. Todavía conservaba un par de dientes y llegué a verle el blanco de los ojos. Siempre se dice que los ojos es lo primero que se descompone pero este los tenía intactos. —Nos vio —dije. Bruno seguía filmando. —Vamos —insistí. —Todavía tenemos un minuto —me respondió sin dejar de mirar por la cámara. El zombie empezó a rebuznar y a caminar hacia nosotros. —¿Qué pasa con el equipo?— pregunté. Bruno tardó en responderme. No me refería al equipo de vóley, sino a los filtros y las demás cosas que habíamos dejado en el techo. Por los deportistas destripados, a medio comer, tirados sobre el parqué, ya nadie podía hacer nada. —Volvemos otro día. Esperamos cinco segundos. Y cinco segundos más. Uno de los muertos, que había fallado al intentar llegar al cadáver destripado de la chica, también se dio vuelta y empezó a caminar hacia nosotros. —Bruno —dije en voz baja, si sacar los ojos de la cancha. —Quiero ver qué pasa cuando lleguen a las gradas —me respondió. Me paré, ya no tenía sentido seguir escondido. Ahora los zombies que caminaban hacia nosotros eran diez o doce. El primero había intentado pasar por arriba de una baranda de caños amarillos y se había caído al piso. Bruno se fue levantando de a poco sin dejar de filmar. “Esto es muy bueno” repetía. Los otros empezaban a subir por la escalera del centro. Los escalones eran largos y espaciados. No representaban un obstáculo. —Si nos rodean, la vamos a pasar muy mal —dije. No quería salir corriendo solo, pero lo había empezado a pensar cuando Bruno dejó de filmar, cerró el visor de la cámara y dijo “vamos”. Trotamos hasta la puerta y salimos. Afuera se había hecho de día. Llegamos al alambrado sin problemas y en menos de diez minutos estábamos en mi casa. Puse la televisión para ver si había alguna noticia. No encontré nada. El silencio de la mañana era como una burbuja. La luz hacía que las paredes, la heladera, las botellas vacías, resultaran opacas y pálidas. —Tendríamos que haber subido a buscar el equipo —dijo Bruno—. Nos sobraba tiempo. Se había tirado en el sillón. —No sé, eran muchos —dije yo. —¿Tuviste miedo? 47 —Sí, un poco. ¿Vos? —Sí, también. Fui a la cocina, llené la cafetera de agua y cuando volví al living, Bruno conectaba la cámara a la televisión. Vimos algunas imágenes oscuras del principio. Se escuchaban nuestras voces. Cada tanto se veía el haz de luz de una linterna. Adelantamos hasta las tomas del gimnasio. —Si hubiéramos llevado una nueve, el material tendría más acción —dijo Bruno. —Sí, una nueve con balas dum dum. —Igual no está mal. Me quedé mirando los zombies moviéndose con dificultad en la pantalla. —¿Podríamos haber salvado a la chica? —pregunté. —No, no creo —dijo Bruno. ¿Dónde estaban los guardias y los serenos del club? ¿Nadie había notado la ausencia de los jugadores de vóley? ¿Se habían quedado entrenando y los zombies los habían atacado? Cuando los descubrimos llevaban por lo menos diez horas muertos. Hicimos la denuncia por Internet. El gobierno de la ciudad había habilitado un sistema anónimo en el que podías llenar un formulario. Las preguntas del formulario eran “¿Tuvo contacto visual con alguno de los no muertos?” o “¿Qué cantidad de no muertos pudo ver?”. Casi todas las preguntas terminaban con un “Por favor, intente ser exacto”. Después, esperamos veinte minutos más hasta que se levantó el toque de queda y Bruno se pidió un taxi y se fue a su casa. Yo calculé que todavía podía dormir dos horas antes de salir para el trabajo. Desde luego, no volvimos al techo del club. La policía militar cercó el área durante meses. Bruno se desentendió del tema. Pensé varias veces en entrar solo a buscar lo que habíamos dejado, pero no me animé. Eran alrededor de trescientos dólares lo que se perdía. Hice cuentas y ganaba más o menos lo mismo en dos días de trabajo, así que no se trataba de una cuestión de dinero. Pero pensar que quedaba algo mío ahí, lejos de todo, sufriendo la lluvia, el viento y el sol, me molestaba. La idea de que un sereno podía haber encontrado las mochilas y vendido las piezas en el mercado negro me tranquilizaba un poco. La matanza del equipo de vóley salió en un par de tapas y tuvo una cobertura mediática más o menos importante. Cuando llegaron las cámaras, el lugar estaba limpio y las imágenes no fueron cruentas. Alguien encontró lo que parecía ser una mano mordida cerca de los vestuarios y esas tomas se transmitieron hasta el hartazgo. Los dedos sucios de sangre, las uñas negras, el hueso cortado a la altura de la muñeca, era como una oruga de cinco cabezas largas tirada en el césped seco y amarillo de la cancha auxiliar. Lo más grotesco llegó hasta ahí. Nada de caras perforadas ni cráneos astillados ni torsos mutilados. Creo que nunca llegué a ver todo lo que filmamos esa noche. Quiero decir, nunca encendí la cámara y lo miré de principio a fin, como si se tratara de una película. Si lo ponía, adelantaba algunas partes y no llegaban hasta el final. Después de dar un par de vueltas, decidimos no subirlo a la web. Por otra parte, no iba a durar ni veinte minutos. ¿Cuánto podían tardar las denuncias en conseguir que lo bajaran? Hay una especie de pudor zombie que yo no termino de entender. Bruno empezó a hablar de una plataforma de video colgada de un servidor propio, pero finalmente nos pusimos de acuerdo en que no valía la pena. Como dije, un par de días después se 48 desentendió. Sin embargo, una vez en el estreno de un documental en el que yo había ayudado con el montaje final nos cruzamos a un viejo que decía que las islas del Tigre, del otro lado del río Luján, estaban llenas de muertos. “Se mató mucho ahí, tiraron muchos al río, casi vivos, y esos son los que peor vuelven” decía el viejo. Bruno le hizo un par de preguntas. Y después empezó a organizar un viaje de reconocimiento. Al principio le di a entender que me sumaba, pero después busqué una excusa. El viaje al final quedó en la nada. Ahora, mientras escribo esto, tengo la televisión encendida. Es sábado y me levanté tarde. Mientras tomo un café, paso algunas notas y leo diarios online, un canal de deportes transmite un partido de vóley. El equipo que juega del lado derecho de la pantalla tiene remera azul, el de la izquierda, blanca. Supongo que es la liga local. Los puntos son rápidos. El equipo azul es superior y va ganando. Cada vez que alguno remata y logra un punto, o cuando se bloquea un ataque contrario, los seis jugadores se juntan en el centro de la cancha y festejan abrazándose. Es un ritual breve, dura apenas dos segundos. Los primeros planos de las caras de los jugadores me hicieron a acordar a un noticiero que vi ya hace algunos años. Ahí decía que los zombies, cuando atrapaban a alguien comían de su cadáver hasta que se enfriaba. Cuando el calor se iba, abandonaban el cuerpo y buscaban otra víctima. Solamente si no encontraban a nadie, volvían y terminaban el cadáver frío. Y nunca, nunca se comían entre ellos. Eso decía el documental. Ahora el equipo blanco acaba de sacar y la pelota quedó en la red. Los jugadores del equipo azul festejan. Ya casi ganaron el partido. En sus rostros, la euforia es primitiva. 49 La chica de la lengua desflecada Hernán Vanoli a Mauro Libertella Es una noche cálida en el municipio de José Clemente Paz. Una de esas noches en las que los perros del conurbano bonaerense, tirados en el suelo de las estaciones de tren, con costras de piel que recuerdan a la piel de los elefantes maltratados del zoológico, parecen comprenderlo todo. Los ventiladores de techo giran lento, las moscas esquían sobre restos de comida y la iluminación callejera otorga un tono sepia al asfalto baqueteado de las calles amarillentas. La luna, enorme, es un lamparón de leche condensada, recitaría Ordóñez a modo de metáfora. Pero Ordóñez no es afecto a la poesía ni a los giros retóricos. Y, aunque lo fuera, el calor húmedo que desperdiga gotas de transpiración a lo largo de su columna vertebral, acolchada en lípidos y revestida en gruesa piel de un hermoso tono chocolate semiamargo, le impediría ordenar las palabras con un mínimo de claridad. Ni que hablar de belleza o de armonía. En el monitor, dividido en cuatro, Ordóñez observa un descampado con charcos de barro y brillantes bolsas de basura, catalogadas en orgánicas e inorgánicas. Un depósito de máquinas de coser, muchas de las cuales no funcionan o fueron desarmadas o saboteadas, pertenecientes a la cooperativa donde trabaja, dedicada a la producción de souvenirs de peluche para los turistas que frecuentan los Parques del Sur. Un pasillo interno que lleva desde las oficinas a la sala de relleno: meticulosamente decorado con pósters de Perón y Eva y Néstor Kirchner y también de Juan Román Riquelme. Posters que no pueden verse en la penumbra, pero que Ordóñez imagina. Para terminar, en el rectángulo inferior izquierdo, un manto gris donde anida la posibilidad de que Ordóñez ejecute una película de zombies. Nuestro héroe aprendió a intercalar películas en su trabajo, en reemplazo de la cámara que vigila el techo. Porque en el techo, se sabe, nunca pasa nada y para colmo de vez en cuando puede verse alguna rata, algo que produce en Ordóñez un inmenso asco. Aprendió el truco gracias al Julián, su hijo, que además de ser músico tiene facilidad con las computadoras. Ordóñez habla de Julián en casi todas las reuniones con sus compañeros de la comisión de vigilancia, en un tesonero esfuerzo por convencerse a sí mismo de que su hijo, en el fondo, es madera buena. Julián también le enseñó a bajar info—entretenimiento de la web, almacenarlo y llevarlo a su trabajo. Fue así que trajo en su pendrive con el logo “Argentina Trabaja” una supuesta joya que milagrosamente apareció en Taringa cuando sus dedos rechonchos teclearon “zombies + porno” en el buscador. Lo que más le molesta de Julián es que no quiere saber nada con afiliarse a la organización social donde la familia ha construido una trayectoria lenta pero constante, gracias a la cual Ordóñez no sólo es respetado al interior 50 de la Cooperativa sino que consiguió condiciones de privilegio para el congelamiento de su madre. Empecinado en perturbarlo, el tardoadolescente no se cansa de repetir que lo suyo es la fotografía, el video—arte y la cumbia experimental. Que no le importa el dinero ni el hecho de negarle a Ordóñez los nietos que tanto espera. Y que, en los próximos certámenes juveniles de la Provincia, va “a romperla” en el rubro instalación. Alimentado gracias al sudor de la frente de Ordóñez en la Cooperativa, el ingrato e hiperdesarrollado cáncer que le tocó de hijo —así le dice cuando se enoja, “cáncer”— se anima también a opinar, en las sobremesas familiares, sobre la intimidad de sus padres. En particular, sobre la ardiente pasión florecida entre su madre y un joven militante de La Cámpora apodado Fasolita. Julián considera que después de quince años de infidelidad, baile y lecheada irresponsable, Ordóñez tiene bien merecido el hecho de que su madre haya adherido a la promiscuidad para todos. Orgullosa, la Samantha comenzó a militar en el harén del carilindo pichón de montonero que, según la leyenda, porta las dimensiones de un potrillo encabritado y relinchante entre los autos a biodiesel. Esos mismos bólidos que trepan como cucarachas de progreso a través de las voluptuosas curvas de la Ruta 197, en silenciosa procesión. La madurez de un hombre se cuenta en su capacidad de resistir. Y Ordóñez, tallado en la estirpe de los guapos, resiste. Entiende perfectamente sus limitaciones, y evita mirarse al espejo cuando sale de la ducha. Le basta con el fuego interior, el instinto. Porque aunque no es afecto a la poesía, Ordóñez tiene una gran imaginación. Un inagotable ansia de saber. Ordóñez atesora un proyecto en el cajón más recóndito de su alma, algo que ideó con tiempo y con los cursos de capacitación que le brindó el estado nacional y popular. Sueña que la cooperativa deje de confeccionar esos dinosaurios, esos gendarmes y esos indios de mierda hechos en materiales chinos, que deje de pintar los estuches de cuero de esos mates confeccionados por compañeros bolivianos, y que se dedique a la producción de juguetes sexuales de alta calidad. Esa será su módica pero eficaz contribución a la revolución de nuestro tiempo. Disfraces, material filmado, vigorizantes. Lo que sea. Mientras mastica con la boca abierta un puñado de maní japonés sabor pizza, y mientras su mano se mueve parsimoniosamente sobre el mouse inalámbrico, Ordóñez roba horas a su tedioso trabajo de vigilancia estudiando la vanguardia del porno. Diseñando colección tras colección, plan de negocios tras plan de negocios en los callejones desiertos de su mente, exprimiendo las enseñanzas de los chicos de la Facultad de Sociales, como si esos folletos y esos manuales mal fotocopiados fuesen la cándida vagina de una adolescente rusa. Fue por su enorme voluntad de saber y, por la avidez de novedades, que Ordóñez tecleó “porno + zombies”. La noche pintaba convencional. Había dejado a sus sobrinas en el taller de compost y antes de salir para la cooperativa, habiendo tragado en silencio la tarta de acelga que su mujer le había dejado tras ausentarse sin dejar pistas, se le ocurrió chequear un sitio informativo. En todos lados se hablaba de cuerpos que habían empezado a emerger de las profundidades del Río de la Plata, de ataques al predio de Costa Salguero, de enfermos e infectados en el Malbrán, de la posibilidad de sacar el ejército a la calle. Como siempre todo acontecía en Capital, en una película. Los canales mostraban el mismo video borroso donde a una mujer semidesnuda, que caminaba muy mal, le explotaba la 51 cabeza de repente cuando trepaba las escaleras del Congreso de la Nación, en medio de la noche. Su cuerpo seguía subiendo hasta que los disparos se multiplicaban, y la imagen terminaba detenida en medio de la pixelada danza con el plomo. La noticia le hizo encender la lamparita, y entonces Ordóñez tecleó. “Porno + zombies”. Ahora, tranquilo, en su garita de la cooperativa, pone play. Si hay que ser riguroso, la porno de zombies es una de las pocas combinaciones que le faltan. Ordóñez no espera ver nada nuevo, sino entender qué significaba ser zombie para la sociedad, dado el repentino interés público sobre el tema, y luego poner a jugar esa fantasía en su plan de negocios. Su sensibilidad es la de un cazador, un coolhunter de las estepas sojeras. Forrado en experiencia, Ordóñez puede intuir que a lo sumo rescatará una escena, un disfraz, un tono de maquillaje. Pero lo que ve, con los borceguíes apoyados junto al tacho de basura, el cinturón suelto, una mano sosteniendo el vaso de café y la otra acomodando el pescadito entre los pliegues de la bragueta baja, le resulta urticante. Aguanta apenas dos escenas de puro amor homosexual. En una de ellas, un grupo de mendigos era sodomizado por un grupo de mendigos zombies. Los zombies tenían unas vergas callosas, que produjeron en Ordóñez una nota mental y acto seguido un simultáneo deseo de mutilarse y de matar a Fasolita, a quien imaginaba aún más enorme que esos hombres sucios. En la otra, una pareja de blancos de clase media, también putos, mantenía sexo en una cama de sábanas blanquísimas que iba tiñéndose de viruela sexual, mientras uno de ellos –el zombie— destripaba al pasivo. Al final de la escena, la víctima, con parte de sus intestinos gruesos en la mano y las blancas sábanas ya rojas, le preguntaba al zombie si le pasaría su teléfono y si se volverían a ver. Ordóñez no tiene nada en contra de los gays. Pero la película le resulta básicamente mala, sensiblera y monotemática. Como casi todos los productos de la cultura gay, reflexiona Ordóñez entre dientes. La decepción le permite desviar la mirada por un momento en dirección al cuadrante superior derecho de su monitor, el que vigila la sala de relleno de peluches. Lo que ve es un latigazo que motiva un correntoso vómito sobre el teclado. Cinco o seis personas que se sirven de un cadáver apoyado en la mesa principal. El cuerpo, atrapado en un bloque de hielo, era sopleteado de a poco con unas extrañas antorchas fabricadas con el material que se usa para relleno de los souvenires. Como en las películas, Ordóñez entiende que esos zombies lejanos que pululaban tibiamente por Capital llegaron en tiempo récord al depósito subterráneo de su barrio, donde se almacena a los mayores de cincuenta años. Tiene un súbito pensamiento para su madre. En el monitor, percibe que la única máquina que en realidad funciona, una cosedora en overlock, era usada como depósito de huesos. Ordóñez baja la vista, huele los restos de la tarta que le había preparado su mujer desperdigados en su escritorio, una gelatina tibia y fosforescente. Se limpia con un diario y, sin perder tiempo, traba la puerta de chapa de la garita con el caño que guarda en el pequeño armario decorado con fotos de autopistas rotas tomadas por Julián. Carga su itaka con todos los cartuchos que puede y, presuroso, busca el porro que tiene guardado en el único cajón de su escritorio, entre bandas elásticas, estampitas del Gauchito Gil y recibos de haberes manchados de mate y de café. 52 Ese porro no es suyo, sino de Sintia, su cuñada. Habían sido amantes por un tiempo, y ella se lo había regalado para cuando él “asumiese su deseo”, antes de abandonarlo. Ordóñez lo había aceptado tan dolorosamente como se aceptan todos los regalos de despedida. Tras pensar en venderlo, lo había llevado directamente al trabajo, prometiéndose fumarlo en alguna ocasión especial. Así que ahora, con manos temblorosas, busca un encendedor en el bolsillo de su camisa y prende el faso. Tras la primera pitada, un poco menos tenso, intenta comunicarse con la policía. Pero tanto las líneas de la cooperativa como su propio teléfono celular están mudas. Poco a poco el cuarto se llena de humo, y a través del humo, en la pantalla dividida en cuatro, Ordóñez sigue las alternativas del combate entre los zombies y unos pocos vecinos que se acercaron a ver qué pasaba. Con horror, Ordóñez cae en la cuenta de que Internet también dejó de funcionar. Tras media hora de combate en blanco y negro, con el porro casi extinto, Ordóñez arriba a algunas conclusiones. La primera es que su proyecto de reconversión de la cooperativa de peluches hacia productos sexuales refinados es un fracaso. La segunda, que haberse privado de la marihuana durante tanto tiempo había sido un grosero error. La tercera consiste en que probablemente toda su familia está igual de muerta que esos vecinos con los que había compartido tanto y ahora eran canapé de seso. Su única opción, por lo tanto, es no hacerse el héroe y esperar una respuesta militar más concreta para quizás, después de un tiempo, vender su testimonio en algún programa de la tele. Se asegura de anotar en qué carpeta de su máquina estaba siendo grabado todo ese desastre. Cuando vuelve a concentrarse en el monitor, confirma que se hizo efectiva la llegada de los primeros policías. La situación sin embargo no mejora: los zombies resisten los disparos y tienen una fuerza sobrehumana que les permite hacer escudo con los bloques hielo que, a su vez, contienen a los abuelos de la zona. Habiendo perdido la noción lineal del tiempo, Ordóñez se dispersa. Piensa en su infancia, fantasea con unas vacaciones en el mar, la sensación de arena tibia entre los dedos de los pies. Hasta que cae en la cuenta de que las cuatro pequeñas pantallas se fueron vaciando. En la sala de relleno quedó sólo una carcasa de huesos y ropa en el suelo. ¿Los zombies habían vencido y estarían buscando nueva fuente de alimento? ¿Se habrían replegado? ¿Una tregua? Imposible saberlo. En el pasillo pequeñas fogatas, en el descampado posterior bloques de hielo descongelándose, restos humanos en la intemperie. Por encima del techo de la cooperativa, sólo oscuridad y la luna enorme, de crema pastelera. La paranoia lo tironea entre la necesidad de salir antes de que a algún zombie rezagado se le ocurra buscar en su garita y el miedo de que lo encuentre la policía y lo acuse de traidor o de cobarde. Si llega a la avenida quizás podría hacerse de un auto. Incluso piensa en dar una vuelta por el supermercado, ver cómo está la situación, si hubo saqueos. Pero, antes de salir, decide un cigarrillo de tabaco para calmar la ansiedad. Se arrepiente a la tercera pitada y, nervioso, lo apaga en el monitor: siempre había querido hacer eso. Entonces se cuelga la itaka en la espalda, dispuesto a salir, a matar, a respirar el aire con olor a podrido y a carne chamuscada. Apenas retira la barra del metal que traba el picaporte de la garita, la puerta le golpea la frente con una velocidad tremenda. Fue empujada por 53 una zombie. Desde encima de su escritorio, Ordóñez ve una chica vestida con pollera marrón y un harapo de seda a lunares plateados, celestes y rojos. Sus ojos acuosos tienen el color del caramelo. Se nota que los mechones que le cuelgan en la mayoría de los casos directamente del cráneo en algún momento fueron de un castaño cobrizo, con breves reflejos en rubio claro. Ordóñez siente que es hermosa y comprende que, atraída por el vago recuerdo del aroma a marihuana, esa mujer estuvo ahí, aspirando y esperando desde el primer momento. Comprende también que su única chance es girar, manotear la itaka y pintar la pared con el cerebro de la muchacha zombie. Se produce un intenso contacto visual. De inmediato, ella posa su mirada en la achicharrada tuca de porro. Ordóñez la manotea, se incorpora con movimientos torpes y se lo muestra en son de paz, balanceándola un poco. La chica levanta el labio superior en una mueca que podría ser tanto de dolor como de risa. Acto seguido, con un movimiento de agilidad inusual para su estado, la zombie le saca la tuca y la devora sin masticar, quizás aplastándola contra su paladar. Hace un provecho e intenta hablar, pero el sonido de sus cuerdas vocales es el canto de un manatí afónico. Ordóñez asiente con la cabeza. Le tiemblan ligeramente las piernas. La zombie se acerca y reduce su posibilidad de maniobra: quedan frente a frente, en medio de la oficina. Y entonces ocurre. La muchacha zombie lo toma de la nuca, tirando fuerte de su pelo ondulado, y le estampa un profundo beso de lengua. Contra su prejuicio, el aliento no le resulta desagradable, sino apenas ácido. La lengua de la chica está desflecada, con algunas venas colgantes que le hacen cosquillas. Sabiendo que del amor al odio hay un trecho muy corto, Ordóñez le sigue la corriente y empieza a recorrer la boca zombie con su lengua mientras intenta rescatar la itaka que le cuelga del hombro. Ella lo besa e inhala, y el beso tiene la melancolía de un primer beso que, se sabe, va a ser también el último. En su recorrida sublingual, de repente, Ordóñez se encuentra con algo, un pedazo de muela, quizás un chicle seco. La zombie lo enrolla en los jirones de su lengua y se lo pasa. Después, sin perder tiempo, abandona el beso y empieza a aspirar el dióxido de carbono que Ordóñez exhala por su nariz. Inmóvil, Ordóñez no sabe qué hacer con lo que la zombie le acaba de pasar. Esto sí que le da asco. Sin ánimo de ofender, lo escupe hacia un costado, con urgencia y con todo el disimulo que puede. El casquillo de la pastilla de cianuro rebota contra los bloques de cemento aún adheridos a los pies de la chica del pelo raro y se estaciona en la alfombra con suavidad. Los dedos de Ordóñez reptan sobre el gatillo de su arma. En ese mismo momento, ya sin más marihuana por respirar y como si tuviera un sexto sentido zombie, la zombie decide arrancar la nariz de Ordóñez con un precioso mordisco. El ademán es rápido y furioso. La zombie degusta la nariz de Ordóñez como se degusta un caracú gigante o un exquisito pedazo de matambre de cerdo. Tras la primer punzada de dolor, Ordóñez empieza a sentirse bien. O, al menos, distinto. En la parte inferior del monitor, hacia la derecha, le pareció ver una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creyó giratoria; pero entendió que era una fogata, donde los zombies ahora quemaban a policías y gendarmes. Las cuatro imágenes de la pantalla empezaron a cambiar a una gran velocidad. El diámetro de cada 54 una sería de diez o doce centímetros, y le pareció que cada imagen (su hijo devorando a un zombie, su barrio entero fusilando a los zombies y luego preparando un guiso) era infinitas imágenes, porque Ordóñez claramente veía desde los ojos de todos los zombies del universo. Vio la Casa Rosada, vio el alba y la tarde, vio las muchedumbres en Plaza de Mayo, no se sabía si en una fiesta o en un funeral, vio una enorme pancarta en el centro de la pirámide de Mayo, vio enormes charcos disueltos en el depósito de cuerpos congelados, vio fábricas de agroalimentos, nieve, limones brillantes, vetas de metal, vapor de agua, vio barrios enteros inundados y cada una de las gotas de lluvia, vio un cáncer en el pecho, vio un círculo de asfalto donde antes hubo el cadáver de un perro, vio una quinta de Timote, un ejemplar de El Capital subrayado en birome, vio un poniente en Venezuela que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, vio su dormitorio con los mordisqueados restos de su mujer, vio un gabinete de keynesianos de derecha, vio rifles FAL de puntas oxidadas, en una balneario de Punta del Este, vio la delicada osatura de un par de manos cortadas, vio a los sobrevivientes de una epopeya descarriada firmando contratos públicos, vio las sombras oblicuas de unos televisores finísimos, parpadeando en un aeropuerto inundado de militantes y de disparos, vio perros labradores, aberdeen angus premiadas, bisontes, marejadas y ejércitos, se vio haciendo el amor con la muchacha zombie en un rapto de ternura y de violencia, en primerísimos planos de un video en YouTube, mientras en cuatro patas la zombie del pelo hermoso mascullaba su nombre, vio la circulación de su propia espesa sangre, vio el engranaje del amor y la modificación de la muerte, y sintió vértigo, y quiso llorar, pero en lugar de eso amartilló su itaka, reventó el monitor de un disparo y salió a la aventura, quizás hambriento, quizás feliz, seguido a pocos metros por la diosa zombie que todavía mastica, y mastica, y mastica. 55 El último Mariano Canal Jueves 25 de abril Encontraron uno vivo. O por lo menos uno en condiciones aceptables para servir como objeto de la investigación. Me lo acaba de comunicar el Director en persona. Yo ya estaba de vuelta en el camarote, comiendo una cena recalentada hecha a base de las sobras del mediodía y una lata de puré de tomates. Al mismo tiempo repasaba el informe del día anterior elaborado por los puestos del continente. Nada demasiado trascendente: una patrulla se había adentrado demasiado en territorio no controlado y había despertado alarma al no regresar a la hora prevista; la población de un provincia del norte había manifestado su descontento por la escasez de combustible y alimentos; en una chacra de Santa Fe se había denunciado la presencia de un grupo de atacantes pero luego se comprobó que el denunciante era un conocido alcohólico de la localidad y la denuncia fue descartada. El Director me contó cómo lo atraparon. Lo había encontrado de casualidad una patrulla que hacía el control perimetral de un edificio que había sido un nido de atacantes. El más peligroso de la zona norte, un casino recién inaugurado que se encontraba a poca distancia de la costa del río. Fue el lugar en donde apareció una de las primeras oleadas de atacantes, según los testigos que pudieron escapar con vida. De manera coordinada tomaron el casino, que estaba repleto a esa hora, y debido a las pocas salidas de emergencia del edificio se hicieron del lugar con mucha facilidad. Se tardó meses en reconquistar el casino, que se había convertido en un refugio perfecto gracias a su aislamiento y a la cantidad de cuerpos que servían como reserva alimenticia. Finalmente lo incendiaron desde el aire, arrojando un cargamento de explosivos plásticos que habían sido encontrados de casualidad en un depósito del Ejército. No me contó mucho más. Sólo que el atacante cumple con las condiciones ideales para proseguir los estudios y que ya había sido subido a un tren rumbo al puerto. Mañana a eso de las seis de la mañana la lancha de las provisiones lo va a traer al barco. Estoy bastante ansioso y creo que voy a quedarme despierto hasta tarde preparando los instrumentos para las primeras pruebas. También debería releer los informes preliminares y algo de la bibliografía que nos remitieron desde el continente. En todo caso, es una gran noticia. La primera gran noticia después de ¿cuánto tiempo? Antes de cerrar el cuaderno veo que escribí al principio la palabra vivo. Es la costumbre. Viernes 26 de abril A las cinco ya estaba en la primera cubierta, mirando hacia la costa, hacia la línea de edificios apagados que se recortaban contra el cielo todavía 56 negro. Mucho frío, un viento helado que hacía cabecear el barco y rechinar a los aparejos oxidados. Dos marineros estaban baldeando la cubierta y el olor a lavandina lo invadía todo. En el puerto, ubicado en línea recta al barco, estaban encendidas algunas luces pero no se veía ningún movimiento. Finalmente la lancha llegó pasadas las diez de la mañana. Los operarios del tren que transportaba al atacante se habían negado a trabajar y tuvieron que obligarlos a punta de pistola. Después, en el puerto hubo una discusión burocrática sobre la fuerza encargada de subir la jaula a la lancha. El Director tuvo que llamar por radio para acelerar el trámite. Cuando me avisaron que la lancha había llegado yo estaba en el laboratorio preparando las máquinas y revisando que todo estuviera en orden. Subí a la cubierta justo cuando la grúa comenzaba a izar la jaula. Estaba tapada con una lona verde y se balanceaba en el aire, a veces hasta estar casi en posición horizontal. Les grité a los operarios del guinche que tuvieran mucho cuidado. Corvalán y el flaquito que siempre lo acompaña soltaron una risotada estúpida y algo así como “no perdemos nada si se cae esa mierda, doctor”. Una hora después la jaula ya estaba en el laboratorio. Echamos a los curiosos y nos quedamos sólo el Director, dos guardias y yo. Fue impactante el momento de sacar la lona. Ahí estaba: un individuo de un metro ochenta aproximadamente, con sus extremidades superiores e inferiores intactas, vestido con un camisa y un pantalón sucios por donde asomaba una piel amoratada y cubierta de escoriaciones y huecos. En la cara los efectos de la descomposición eran visibles alrededor a la boca y la nariz, también en los mechones de pelo oscuro que se distribuían desigualmente en el cuero cabelludo donde aparecía en varios sitios el color pálido del hueso craneal. El atacante parecía aturdido por el viaje. Estaba hecho un ovillo en el rincón más lejano de la jaula. Le pregunté al Director si lo habían drogado al subirlo al tren. Me dijo que no le habían informado nada al respecto. Pasaron unos minutos hasta que se puso de pie con muchas dificultades y comenzó a girar sobre sí mismo como orientándose. Después emitió unos sonidos muy graves, entrecortados, profundos, parecidos a los que emiten algunos animales cuando se sienten amenazados. Se quedó ahí, inmóvil por media hora. Yo también estaba inmóvil. No era la primera vez que veía a uno de ellos, pero sí la primera vez que lo podía observar en una situación controlada y segura. No corriendo entre la desesperación de una multitud o en medio de los disparos de una cacería o de un ataque. Tampoco, claro, en una sala de autopsias mal iluminada como en la que había examinado a tantos otros atacantes muertos. Este estaba ahí, delante de mí, parado sobre sus piernas, emitiendo sonidos, cerrando y abriendo espásticamente los puños. Podía, desde donde me encontraba, sentir los diversos olores que exudaba. Un olor a tierra mojada, a pólvora, a pasto pisoteado que se imponía sobre el hedor que para el olfato menos acostumbrado resultaba, seguramente, intolerable. El Director se fue y me dejó con los guardias para que comenzáramos los primeros exámenes. Le prometí que mañana le enviaría un primer informe. Ahora voy a empezar a redactarlo. Son las 23:45 y por el ojo de buey veo una luz a lo lejos. Parece ser de una ventana del rascacielos que nunca llegaron a inaugurar. 57 Domingo 28 de abril Todo el sábado y hoy hasta recién estuvimos realizando las primeras pruebas y análisis. Resulta difícil trabajar con el atacante. Se necesitaron tres guardias protegidos con trajes especiales para reducirlo. Los primeros datos (altura, peso, medidas craneales, circunferencia del tórax, etc.) nos llevaron más tiempo del esperable. Los guardias ofrecieron sedarlo en varias oportunidades pero me negué, no quiero ninguna condición extraña que altere los resultados. Las radiografías, los análisis de sangre y el electroencefalograma deberían estar hoy a última hora. El electrocardiograma no lo pudimos realizar porque la máquina está rota desde hace meses, y buscar un reemplazo llevaría varios días. Es extraño como por momentos el individuo parece prestarse mansamente a los tests y de repente reacciona con furia, desplegando una fuerza que los guardias casi no pueden contener. Al final de la tarde lo dejaron descansar y le acercaron un plato de carne cruda. Antes de irme estuve observándolo detenidamente. Parece joven, no tiene tatuajes y las cicatrices parecen extrañamente recientes, en los tobillos, en las muñecas, en las axilas. Un individuo sano, un hombre de trabajos intelectuales más que manuales, probablemente. Unos 30 años, 35 como mucho. Todavía se pueden distinguir las facciones que son las de un hombre joven, con frente amplia y mentón un tanto retraído. Los ojos hundidos le quitan al rostro cualquier tipo de expresión facial reconocible, sin embargo por momentos parece tener un rictus de dolor intolerable que segundos después es reemplazado por una expresión parecida a la ira. Antes de salir del laboratorio, con las luces ya apagadas (solamente quedó encendido un foco que apunta a la jaula) pude ver que se daba vuelta, enfrentando la pared, se agarraba a los barrotes y los hacía temblar. Lunes 29 de abril La lancha de las provisiones se atrasó y la radio volvió a romperse. Así que estamos perfectamente incomunicados. Hay alerta de sudestada, eso pasa. De hecho mientras escribo esto escucho las primeras gotas. Va a ser una tormenta fuerte, el viento estuvo soplando desde temprano y el río tiene un color metálico y grumoso. Discutimos con el Director el informe que le presenté. Tenía algunas dudas sobre un par de resultados pero se las despejé rápido. No tenemos grandes avances todavía y los datos obtenidos son similares a los que ya conocíamos a partir de las autopsias que venimos realizando. Todavía no llegamos al núcleo, me dijo el Director mientras miraba el informe. “Núcleo”, usó esa palabra. Creo que con los datos de hoy mañana voy a tener un panorama más completo sobre el sujeto. Hoy el informe del continente dejaba leer entre líneas un rebrote de atacantes en la zona de la Cordillera. Eran referencias muy sutiles pero estaba clara la ruptura de la normalidad burocrática del informe. Al parecer hubo un movimiento extraño en un municipio semi rural, se hablaba de un número no especificado de muertos y evacuados. Se mencionaba al pasar una nueva movilización de tropas. Núcleo. Núcleo. 58 Jueves 2 de mayo Recién entregué el informe de avance al Director. Creo que va a estar decepcionado. No por los datos, que están todos perfectamente calculados y que, si son bien leídos, pueden aportar conclusiones interesantes. Sino porque no van más allá de lo material, por así decirlo. Tenemos los resultados de los fluidos corporales, de las ondas nerviosas que cruzan ese cerebro, del pulso que se agita lentamente por debajo de la piel. Tenemos análisis de los tejidos y el cabello. Tenemos las muestras de las biopsias y las radiografías. Pero todo eso no va al punto central. Todo eso no consigue, en realidad, explicar nada. Por ejemplo, recién estuve repasando los encefalogramas: unas líneas planas interrumpidas de a ratos por unas subidas tan bruscas que sobrepasan el límite de la hoja. Después una caída abrupta y de nuevo la línea plana. Montañas y valles y en el medio una llanura infinita. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué significa esa línea plana que no es la muerte? ¿Qué son esas líneas de serrucho que no dan cuenta de ninguna actividad vital? Hoy estuve sentado frente a la jaula, solo, toda la tarde. El sujeto se daba golpes contra las rejas, o se quedaba inmóvil, gruñendo. Movimientos espasmódicos que son seguidos por una inmovilidad total para nuevamente, después de unos minutos, volver a una agitación que lo lleva a dar vueltas en círculos, o a caminar hacia las rejas como si no pudiera verlas. De cualquier forma era un papel en blanco. Un enigma. No podía ver nada más allá de esa cosa que se movía frente a mí. Por debajo de los datos de los análisis bioquímicos y fisiológicos estaba esa figura que se movía y emanaba un olor propio. Un ser que mostraba signos de cierta voluntad, o al menos de reacciones ante la amenaza, ante el hambre o el frío. Acerqué a la jaula una serie de fotografías para probar su reacción ante ese estímulo. Fotos de paisajes del país, fotos de calles de la ciudad, fotos recortadas de una revista retratando a una familia, fotos de mujeres desnudas, fotos viejas de acontecimientos políticos. Por momentos me pareció captar su atención y escuchar que modulaba en tonos más agudos frente alguna de las imágenes, pero cuando repetía el experimento no se producían las mismas reacciones. Si habla algún lenguaje no es reductible al nuestro. Si tiene alguna percepción no estamos capacitados para descifrarla. O al menos yo no lo estoy. Fui a cenar con la tripulación. Estaban todos bastante contentos porque se habían restablecido las comunicaciones con el continente y las primeras noticias eran de total normalidad. Después de comer pusieron en la televisión un video de un partido de fútbol. Me quedé un rato mirando y escuchando como los gritos en el comedor se superponían con el sonido de los gritos en la cancha. Era un partido que se había jugado en una cancha con césped muy verde, recién cortado. Los equipos tenían camisetas con mangas cortas y las tribunas estaban llenas. Fue un poco gracioso ver como algunos seguían con incertidumbre las jugadas de un partido que ya habían visto decenas de veces en este último tiempo. Algunos hasta se abrazaban con los goles. 59 Lunes 6 de mayo Son las cuatro de la mañana pero quiero anotar esto: me despertó un sueño muy raro, algo inusual porque hace mucho tiempo que no recuerdo nada de lo que sueño. Estaba en la que era mi casa, caía una tormenta muy fuerte y yo miraba la calle desde el ventanal del piso de arriba. Las veredas estaban cubiertas de ramas negras y retorcidas. Pasaba un auto azul que partía en dos olas la calle. Tenía una sensación muy fuerte de comodidad y seguridad. Después veía en la otra vereda a mi mujer con un paraguas violeta destruido por el viento, con los alambres asomando entre la tela. Levantaba una pierna como para cruzar pero no se decidía a hacerlo. Estaba empapada y a mi me daba vergüenza que me viera mirarla desde la ventana. Después tiraba el paraguas y me hacía una seña que no podía entender. Parecía que se reía. Miércoles 8 de mayo Sólo para no dejar en blanco el día: la noticia hoy fue que el gobierno hizo esta noche un espectáculo de fuegos artificiales para festejar la liberación de uno de los últimos territorios tomados por los atacantes. Corvalán nos obligó a todos a ir a la cubierta después de cenar, aunque al Director no lo vi. Nos pusimos junto a la borda a mirar el cielo cargado de nubes bajas esperando que sea la hora del festejo. La mayoría de los hombres estaban muy ansiosos, miraban los relojes y estiraban el cuello desde un punto de la costa al otro. Hubo un retraso y a eso de las doce se escucharon unos estallidos y vimos subir al cielo unos fogonazos rojos y verdes que no alcanzaron gran altura. Subían hasta el nivel de los edificios más altos del puerto, iluminaban por menos de un segundo los muelles desiertos, la maquinaria en reposo y las primeras calles, valladas con alambre de púa. Fue eso nada más, todo terminó en unos minutos. Algunos se quejaron porque esperaban algo más y putearon a Corvalán. Bajé al laboratorio a buscar unas notas que me había olvidado. Dormía en posición fetal en un rincón de la jaula, replegado sobre sí mismo, hundido en un abismo donde se mezclaban confusamente la extinción propia y la de la especie. Viernes 10 de mayo La lancha trajo a un funcionario del gobierno. Me avisó uno de los guardias mientras yo hacía el inventario de la enfermería. Estaban reunidos con el Director en la sala de oficiales. Dos horas después el Director me mandó a llamar. Tenía abierto sobre la mesa el último informe que había redactado (sin avances nuevos) y una carpeta con sellos oficiales. Me preguntó si tenía alguna novedad. Le dije que no, que todo estaba en el informe. Sin levantar la vista me dijo que fuera buscando una manera de cerrar definitivamente el asunto. Como me quedé callado me miró por primera vez y me dijo: “usted me entiende ¿no?”. Le pedí un par de días más para probar unos nuevos experimentos, le dije que estaba convencido de que podía haber resultados positivos. Terminó aceptando pero cuando ya estaba por salir me dijo: “si usted tiene problemas con eso, se puede encargar Corvalán que no le hace asco a nada”. 60 La lancha también había traído tres hombres nuevos que volvían de la licencia. Escuché a uno contar que en la ciudad el toque de queda se había alivianado, ahora iba desde las 23 a las 5 de la mañana. También que en algunos supermercados había vuelto a venderse carne vacuna y que la radio pasaba algunos programas de entretenimiento en lugar de sólo canciones y música clásica como hasta ahora. “Está claro que ya quedan pocos”, dijo. El que estaba sentado al lado del que hablaba negaba con la cabeza y después de una pausa dijo que en realidad eso no significaba nada, que su hermano estaba en el ejército y que le había contado que las zonas reconquistadas en verdad eran zonas arrasadas, que no quedaban ahí ni atacantes ni pobladores ni edificios ni animales ni pasto verde ni nada, que eran páramos; que los que volvían apenas podían hablar de todo eso, apenas podían encontrar palabras para describir todo eso. Domingo 12 de mayo Escribo: el equipamiento disponible no resulta adecuado para profundizar la investigación con el objetivo de determinar la situación fisiológica y neurológica del sujeto estudiado. Las respuestas observadas indican la presencia de actividad metabólica y neuronal incompatible con lo esperable para un sujeto normal, pero la ausencia de instrumental técnico acorde con esta situación excepcional impide realizar conclusiones que vayan más allá de los primeros pasos exploratorios... Ya no me preocupa avanzar en la investigación. Escribo eso en el informe como una forma de defensa última y completamente inútil. En pocos días, cuando el Director se canse, cuando lo llamen por radio desde el continente, Corvalán va a recibir la orden que tanto espera, y con alegría en el pecho va a bajar al laboratorio, va a caminar hasta la jaula y va a cumplir la orden recibida. El atacante de la jaula y yo, acá en el camarote, con la cortina del ojo de buey cerrada y la lámpara de escritorio iluminado mal, no estamos demasiado lejos. El cruzó una frontera y después desanduvo ese camino hasta la mitad, hasta un lugar impreciso, imposible de conocer. Yo no crucé ninguna frontera pero estoy también en la mitad de algún recorrido, en alguna zona no explorada, en un lugar extraño. Jueves 16 de mayo Le pedí al Director unos días de licencia. Le dije que tenía que ir a tierra para atender unos asuntos urgentes. Me firmó el papel y me recordó que el tiempo se había terminado. Le contesté que estaría de vuelta en dos días para cerrar definitivamente el asunto. En el laboratorio vi que la bandeja de carne de ayer estaba intacta. Él estaba tumbado de costado, mirando la pared. La espalda cubierta de costras y manchas apenas se agitaba, resoplaba de manera casi inaudible. Me senté en una silla frente a la jaula, mirando esa espalda castigada, ese cuerpo opaco que no decía nada, o que lo decía todo de una forma incompresible. Antes de irme, antes de cerrar la puerta, levanté la mano y, aunque sabía que era imposible, me hubiese gustado ver que en la oscuridad de la celda ese gesto repercutía, que producía algún efecto. 61 Night of The Living Dead (George Romero, 1968) La imagen de portada pertenece a Night of the living dead (La noche de los muertos vivos), película independiente del director George Romero estrenada en 1968. El título original del film era Night of the flesh eaters (La noche de los comedores de carne). Al cambiar el nombre por el definitivo, la distribuidora, llamada "Organización Walter Reade", olvidó poner un aviso de copyright en las cintas que distribuyó. En 1968, la ley de derechos de autor de Estados Unidos obligaba a colocar dicho aviso para que una obra retuviera su copyright. Por esta razón, la película fue lanzada como de dominio público. 62 Edición y selección Carlos Godoy | Juan Terranova | Nicolás Mavrakis Diseño del logo del Centro de Estudios Contemporáneos Florencia Valdés Mavrakis | contacto | [email protected] Diseño del eBook Lucas Oliveira | contacto | [email protected] Una versión eBook (.mobi) de este libro puede bajarse aquí: http://www.megaupload.com/?d=14RELHG1 Una versión eBook (.epub) de este libro puede bajarse aquí: http://www.megaupload.com/?d=7I5WRICE 63 Vienen bajando. Primera antología argentina del cuento zombie AA.VV. Ediciones CEC Buenos Aires. Noviembre, 2011. Todos los derechos reservados. 64