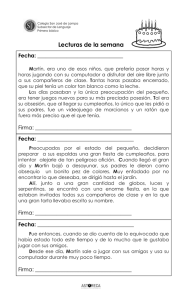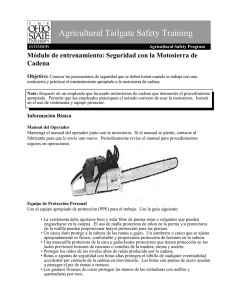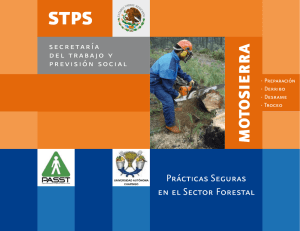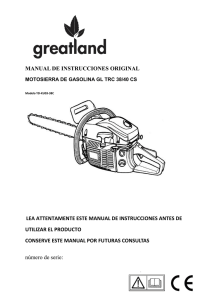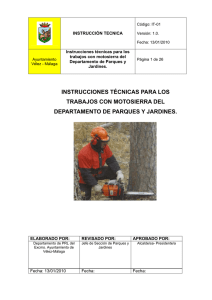Documentos Una crónica de la pobreza en tiempos de influenza
Anuncio

Documentos Una crónica de la pobreza en tiempos de influenza Gabriela Sánchez López* (Nota publicada por La Jornada de Morelos, Correo del Sur, No. 13, 10 de mayo 2009) Se dirigía Don Crescencio esa mañana seca de abril a su parcela, justo por el calor, iba como manda el calendario agrícola a hacer la roza y tumbar el monte para dar mano a la siembra y esperar, preparado, la lluvia. Cargaba su itacate con tortilla cocida y salsa, llevaba montado a su cintura curtida el machete y el pañuelo que lo han acompañado desde que era un niño en esos mismos campos. Viajaba al igual que yo, en una pasajera colectiva de esas que abundan sobre la carretera federal que cruza la Costa Chica de Oaxaca a la altura de Jamiltepec. Fue pasando el puente del “Salto del tigre” cuando fuimos detenidos por un convoy militar. Interrogaron parcialmente al chofer. Cuando dos soldados jóvenes se acercaron a las redilas de la parte trasera, nos observaron fijamente y peguntaron por la motosierra que venía sobre los tablones frente a los pies del viejo Crescencio, un jornalero que cobra $400 pesos al día (cuando hay quién se los pague) como peón motosierrista en la faena de rozar y preparar a milpa (método agrícola que consiste en talar los tallos y enramadas que crecen sobre la milpa y dar paso al fuego para sembrar sobre la tierra abonada por ceniza y minerales). Pobre como es la economía campesina, esa mañana haría trabajo de mano vuelta con su compadre, es decir, prestaría su trabajo desmontando con la motosierra a cambio de sembrar en las milpas del compadre, pues Crescencio no tiene tierra propia. La vendió con una cabeza de vaca, para que su hijo pagara el coyote en su paso a Estados Unidos. Desde entonces renta la tierra y en otras ocasiones (como ésta), la obtiene a cambio de su trabajo de desmonte. Ahí mismo le pidieron al campesino que bajara y dijera a dónde se dirigía, cuántas hectáreas tenía, para qué era esa motosierra, preguntas todas hechas por dos sujetos al mismo tiempo, acariciando temerarios sus armas y observando detenidamente cada detalle de la nerviosa conducta del campesino, un anciano mixteco. Cuando el hombre contestó que era suya, le pidieron su “factura” y él no supo que contestar. El miedo y el absurdo lo dejaron sin palabras. El hombre explicó titubeante que él no la había comprado, que fueron sus hijos, pero que era como suya. A mí apenas me alcanzaron las palabras para preguntar a los jóvenes militares si estaban seguros de desconocer el método de la roza, ese par de chamacos soldados de denotado origen indígena y con un seguro pasado campesino no muy lejano. Era imposible creer que no conocieran el método de la roza, pero al igual que el campesino, ellos preparaban el terreno para un robo en despoblado. Amablemente me ofrecí a explicarles en qué consiste el método de la roza y algunos hombres se apresuraron a ayudarme en una explicación torpe que sus años de experiencia harían clara y sencilla, pero el miedo a perder sus propias pertenencias los hizo replegarse en el silencio. Aun así los militares se fueron con la motosierra y dos machetes de otros jornaleros que viajaban en el mismo carro. Le dijeron al campesino que fuera a las “oficinas” con la factura para devolvérsela, que no habría problema. Mientras nos alejábamos al paso de la pasajera, veía arder los campos y el humo de la roza acender negro sobre los montes, como presagio del cinismo y la ironía que pululan en el México, que sí, puede ser cada vez más pobre. Como bien dicen lo viejos, cuando uno mira al diablo ya se le sigue apareciendo. Las historias de saqueo comenzaron a emerger. Los pobladores de La Boquilla y Mechoacán, así como muchas otras comunidades de la Costa Chica fueron victimas del pillaje de Estado a río revuelto. Los allanamientos y saqueos de las comunidades a las que hago referencia, se ubican en la Costa Chica, una región donde la mayoría de las localidades son rurales (menos de 2,500 habitantes) y con altos índices de rezago social y marginación, habitadas por mixtecos, chatinos y afromexicanos. Jamiltepec es también uno de los primeros municipios de expulsión de migrantes con destino a los Estados Unidos. Con los militares, que llegaron con una orden Federal bajo el pretexto de buscar armas y combatir el narcotráfico, llegó el estornudo contagioso, el miedo de perderlo todo a la rapiña y el robo. Según esta gente, el botín incluye joyas y dinero. Se llevan principalmente el oro, que dicho sea de paso, no es solamente una joya en estas tierras, sino una moneda de cambio en situaciones de necesidad y emergencia para las familias afectadas, una forma de acumular su riqueza. En estos hogares rara vez se tiene el capital para abrir una cuenta de banco, por lo que resulta común acumular los centavos en algún rincón del ropero. Ese dinero, el “guardadito” también se lo llevan. Si no se sabe explicar de dónde llegaron los bienes mencionados, no hay cómo detenerlos en la contienda de la “lucha contra el narco”. Peor aun, si no está uno en casa, ellos traen órdenes de entrar como sea, por esas puertas débiles de cartón, de lámina, de madera, de sábana fresca siempre abierta, por las que a veces de plano no existen. Así las cosas, la gente espera con miedo la venida de los militares que van como en una estrategia de choque, intimidando en una ruta sin sentido aparente, volando como mariposas, por esta región de Oaxaca. Ignoro si esto ocurra en otros lugares del Estado: La explicación formal del ejército es que son órdenes del Presidente para el combate al narcotráfico. Al mismo tiempo, en las ciudades, como queda claro al encender el televisor, la gente lleva la boca cubierta para evitar los contagios de influenza, el pánico social que se trasmite por los medios no deja tregua para otro tipo de información, aunque en el México profundo la inquietud al prender el televisor sea saber si se dice algo sobre los saqueos en nombre de las cruzadas del narcotráfico, que afectan directamente la vida de estas familias. Ayer escuché al presidente hablar de las medidas de prevención de la influenza, de lavarse las manos constantemente. Así parece que lo hace el gobierno ante estos acontecimientos secretos. Las medidas de prevención que se difunden por los medios, al menos en esta región poblada por mixtecos y afromexicanos que ganan menos 50 pesos al día, dan para hablar y para reír. Los cubre bocas están agotados en las farmacias locales que tenían antes de la epidemia provisiones mínimas. Apenas el día 20 de abril tenían un precio de dos pesos por pieza y ahora se venden hasta en diez; en los mejores casos algunos consiguieron siete por doce pesos. Los medicamentos de los que se habla en la televisión aquí no se conocen. Las familias indígenas y afromexicanas hacen sus cuentas y prefieren comprar maíz que gastar 120 pesos en 12 cubrebocas para cada miembro del clan (pues en promedio es el número de habitantes en familias extensas, comunes en esta región). La gente sigue viviendo el día a día, como siempre, como hace siglos, nadie hará compras de pánico, porque aquí pasar hambres y enfermedad es la crisis de siempre. No es mi afán contradecir las indicaciones básicas y vitales de salud pública, pero hay que ver las cosas en su contexto, y aquí nadie tiene miedo de morir por un resfriado: “si nos quisieran matar mocosos ya nos hubiéramos muerto hace rato -decía una madre de familia- a nosotros lo que quieren es matarnos de pobreza” comentario que surge con motivo de los saqueos. Un hombre mixteco que comía tacos en el centro de Jamiltepec, mientras veíamos la televisión, lo dijo con claridad de borrachera: “Lo que quieren es que nos contágiemos de miedo ¿Quieren ver quién tiene más miedo, si nosotros (el pueblo) o el gobierno? A nosotros no nos falta tortilla, somos hijos del maíz, pero esos no tienen madre… Deja ver si un día sin comer para las familias de los señores del gobierno no los pone a chillar de tristeza (como farsa hacía el ademán de que temblaba). Así ni quien lleve miedo por la mentada gripa esa. Al menos el chupacabras estaba más feo”. Es el pillaje de Estado a río revuelto. Hasta esta noche de calurosa primavera, el México profundo seguirá saludándose con las manos, unidos en un abrazo que los hace cómplices de la misma pandemia, la de la falta de oportunidades, la solidaridad de las redes sociales para hacer frente a la desgracia de tener poco y sepa Dios por cuánto tiempo. Viven sin miedo a lo que puede pasar, porque aquí todo pasa sin advertencia, no hay alertas de la OMS que puedan indicar cuántos muertos vienen a causa de la desigualdad social. Al que se ve con tapabocas (taparrabo) aquí le dicen: “ya se contagió de la mentira”. “A mí no me van a tapar la boca”, decía un hombre la mañana del convoy militar, a pesar de que guardó silencio. “Quieren que no háblemos, ese presidente va tener que oír un día, porque de todos modos no tengo dinero para la chingadera esa (tapabocas)”. Aquí, el pueblo no tiene miedo de la enfermedad y la muerte. Tiene miedo y rabia, como Crescencio, enfermo de coraje por ver que se llevan su motosierra, y que ese día, un día más, no llevará el dinero que gana como peón de una tierra ajena. Nadie duda que exista un virus, aclaro, así como nadie duda que mañana será un día mas difícil que ayer, porque aquí sobrevivir es una quiniela para la que ningún gobierno vacuna. Por eso, cuando uno estornuda, da rete harta risa, la “influencia esa” y cuando se prenden las noticias se espera, como si se prendiera una vela, que hablen de las verdaderas epidemias que sí cobran vidas y sueños: la injusticia y la pobreza. Antropóloga, Egresada de la X Generación de la Maestría en Ciencias Sociales, del Área de Salud y Sociedad de El Colegio de Sonora, actualmente trabaja en CIESAS Occidente, Jamiltepec, [email protected]