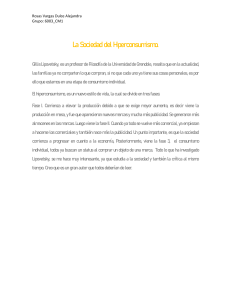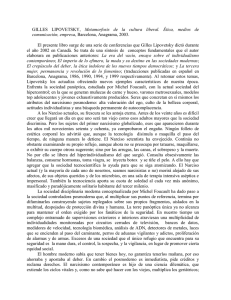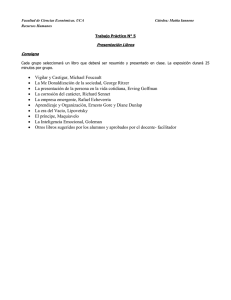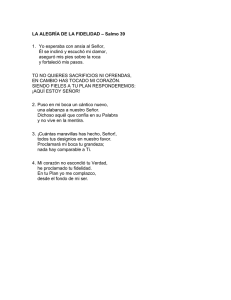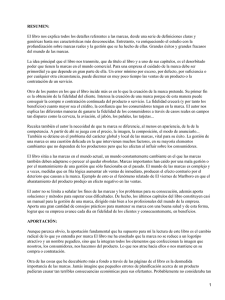Sociología ¿De qué manera los roles sociales han perpetuado una idea de fidelidad a lo largo de la historia? ¿Cómo se ha visto transformada y qué consecuencias acarreó? Durante el transcurso de la historia las normas sociales han vinculado a las mujeres con una idea de fidelidad, mientras que, al mismo tiempo, disocian a los hombres de esta preocupación. De manera flagrante, los roles sociales permanecen asignados. La mujer no es concebida como un ser autónomo, con intereses y pensamientos propios. Es, más bien, reconocida como alguien dependiente, sentimental y económicamente. Por lo tanto su labor se limita a la pasividad, a la espera de un clímax. En cambio, el hombre inclina la balanza de su lado debido a su sola presencia, a su seguridad, determinación y mesura. Según lo que dictaban las normas, una mujer debía esperar en la casa a resguardar el lecho; además, debía estimular el orden y la decencia. Este enclaustramiento resultaba contraproducente. Ante el silencio del marido, incapaz de expresar su sentir, y la necesidad de comunicarse de las mujeres, las tensiones proliferaron en las sociedades. Los medios masivos esparcían estos estereotipos aislando aún más cada esfera. Los cuestionamientos acompañaron desde siempre estas posiciones, sin embargo, a partir de la década de los sesenta del siglo pasado, tales roles se volvieron insostenibles y, en consecuencia, también la idea de fidelidad con la que se les asocia. La coyuntura fue inevitable. En la década de los sesentas, la coyuntura adquirió mayor resonancia. El movimiento social de las mujeres, continuación de otros tantos, no enfrentaba en solitario un sistema moral y político impuesto, fue complemento de otros que exigían similar atención y reflexión. “La exclusividad amorosa y la fidelidad se ponen en entredicho en cuanto valores burgueses”, apunta Lipovetsky acerca de este periodo. Como resultado, uno a uno, los bastiones morales perdieron legitimidad y se desecharon. Las mujeres no solo conquistaron independencia económica y personal, sino también “adquirieron el derecho de […] llevar una vida sexual fuera del matrimonio, de hacer el amor sin la obsesión de ‘quedarse embarazadas’, de experimentar placer sin avergonzarse por ello, de amar a otra mujer” (Lipovetsky, 2007, 24). Para los hombres también resultó significativo que las relaciones dieran un giro. En el contexto actual, heredero de esas transformaciones, donde hay disponibles soluciones legales, y donde la comunicación se hizo aparentemente más abierta y estrecha entre las parejas, la infidelidad solo puede explicarse por la existencia y permanencia de discursos y esquemas rígidos que se interiorizan por los procesos de socialización. Los mismos discursos mutaron y se adaptaron. Así lo constatan los reclamos emitidos en las redes sociales. Ser infiel resultó más sencillo; las condenas morales, en ciertas regiones, bajaron de tono; en otras, recobraron fuerza. La monogamia, a partir de ese periodo, inició su gradual ocaso. El aumento en los divorcios reflejó la inconformidad y las restricciones que vivían las parejas. No obstante, entre las razones más comunes que explican una infidelidad se encuentran características pertenecientes a esos viejos roles. Lipovetsky es claro en este punto afirmando que a pesar de estos cambios “el amor no se vive, ni se habla de él, de manera idéntica en unos y en otras. Se trata sin duda de normas sociales, no de un hecho que tenga sus raíces en la constitución genética de los sexos” (Ibídem, 33). Estos discursos siguen teniendo un impacto más que considerable en los actores renuentes a la transformación moral. Lipovetsky, G., (2007). La tercera mujer. Barcelona, España: Anagrama.