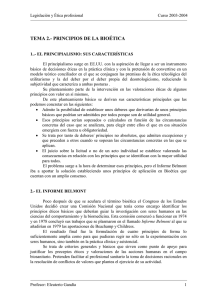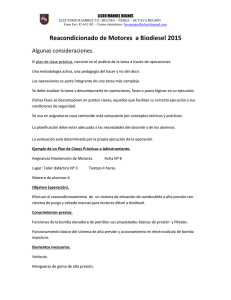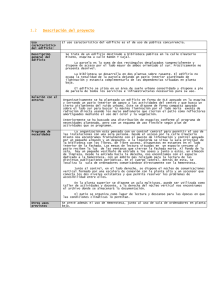Capula - Juegos Bancarios 2015
Anuncio
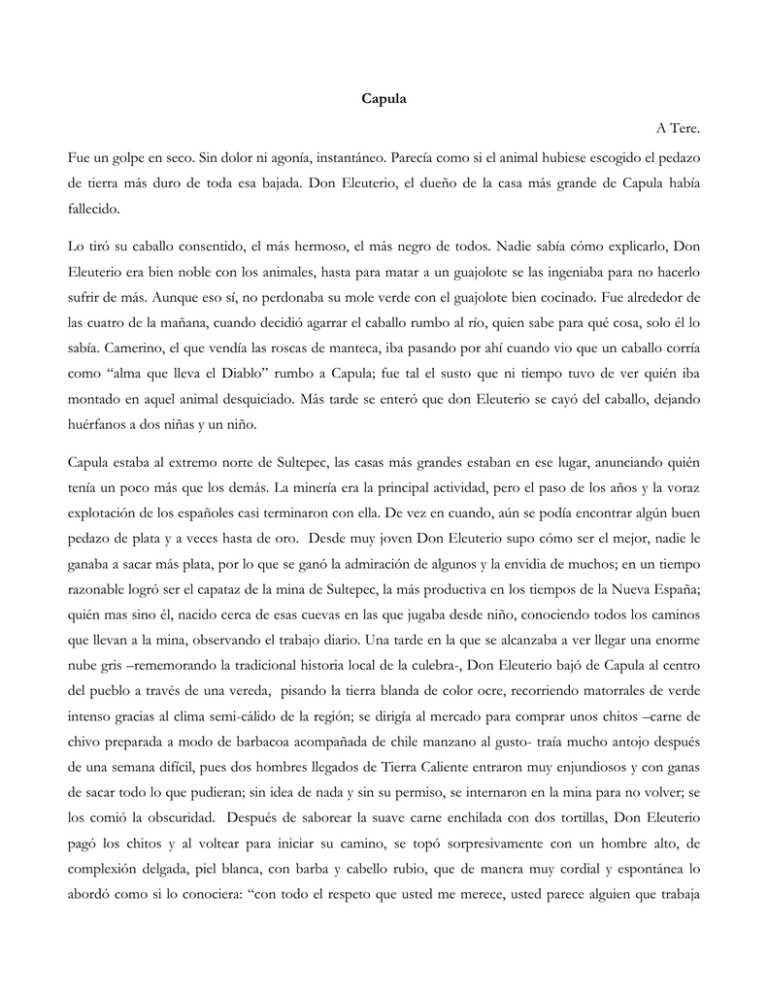
Capula A Tere. Fue un golpe en seco. Sin dolor ni agonía, instantáneo. Parecía como si el animal hubiese escogido el pedazo de tierra más duro de toda esa bajada. Don Eleuterio, el dueño de la casa más grande de Capula había fallecido. Lo tiró su caballo consentido, el más hermoso, el más negro de todos. Nadie sabía cómo explicarlo, Don Eleuterio era bien noble con los animales, hasta para matar a un guajolote se las ingeniaba para no hacerlo sufrir de más. Aunque eso sí, no perdonaba su mole verde con el guajolote bien cocinado. Fue alrededor de las cuatro de la mañana, cuando decidió agarrar el caballo rumbo al río, quien sabe para qué cosa, solo él lo sabía. Camerino, el que vendía las roscas de manteca, iba pasando por ahí cuando vio que un caballo corría como “alma que lleva el Diablo” rumbo a Capula; fue tal el susto que ni tiempo tuvo de ver quién iba montado en aquel animal desquiciado. Más tarde se enteró que don Eleuterio se cayó del caballo, dejando huérfanos a dos niñas y un niño. Capula estaba al extremo norte de Sultepec, las casas más grandes estaban en ese lugar, anunciando quién tenía un poco más que los demás. La minería era la principal actividad, pero el paso de los años y la voraz explotación de los españoles casi terminaron con ella. De vez en cuando, aún se podía encontrar algún buen pedazo de plata y a veces hasta de oro. Desde muy joven Don Eleuterio supo cómo ser el mejor, nadie le ganaba a sacar más plata, por lo que se ganó la admiración de algunos y la envidia de muchos; en un tiempo razonable logró ser el capataz de la mina de Sultepec, la más productiva en los tiempos de la Nueva España; quién mas sino él, nacido cerca de esas cuevas en las que jugaba desde niño, conociendo todos los caminos que llevan a la mina, observando el trabajo diario. Una tarde en la que se alcanzaba a ver llegar una enorme nube gris –rememorando la tradicional historia local de la culebra-, Don Eleuterio bajó de Capula al centro del pueblo a través de una vereda, pisando la tierra blanda de color ocre, recorriendo matorrales de verde intenso gracias al clima semi-cálido de la región; se dirigía al mercado para comprar unos chitos –carne de chivo preparada a modo de barbacoa acompañada de chile manzano al gusto- traía mucho antojo después de una semana difícil, pues dos hombres llegados de Tierra Caliente entraron muy enjundiosos y con ganas de sacar todo lo que pudieran; sin idea de nada y sin su permiso, se internaron en la mina para no volver; se los comió la obscuridad. Después de saborear la suave carne enchilada con dos tortillas, Don Eleuterio pagó los chitos y al voltear para iniciar su camino, se topó sorpresivamente con un hombre alto, de complexión delgada, piel blanca, con barba y cabello rubio, que de manera muy cordial y espontánea lo abordó como si lo conociera: “con todo el respeto que usted me merece, usted parece alguien que trabaja muy duro escarbando entre paredes huecas sin fin”. Sin más, como un acto reflejo respondió orgulloso: no se crea, sí hay que buscarle mucho, pero también se halla mucho todavía -dijo Don Eleuterio- quien era esa clase de hombre forjado con la dureza del trabajo de campo, donde se necesita más que necesidad para convivir a diario con la oscuridad y peligro de un trabajo mal remunerado como lo es la minería. Aquel hombre rubio que salió de la nada frente a Don Eleuterio, parecía ser uno más de muchos alemanes otrora radicados en la región, que habían llegado solo para explotar las minas; aunque posteriormente y ante la cada vez más escaza producción, de a poco se fueron retirando de Sultepec. Pero el individuo aquel se mostraba de cierta manera aguardando por Don Eleuterio; se había estado paseando largo rato en las calles empedradas cercanas al edificio del hospital. La gente lo volteaba a ver indiscretamente, murmurando sobre él, pero al mismo tiempo le empezaron a tener mucho miedo, porque los días que estuvo en Sultepec, iba vestido de negro, con unas botas de piel de víbora verde y lo más raro en un tipo de su origen, con un sombrero de charro. De inmediato la gente lo relacionó…y es que se dice que de vez en cuando alrededor de las doce de la noche, del cementerio surge un charro negro con espuelas lanzando chispas, montando un caballo pinto de la mitad del lomo a las patas traseras y negro de la otra mitad a la cabeza; su peculiar sudor de sangre olía a pasto quemado y la exagerada espuma que salía de su hocico, parecía asustar más que el propio jinete. El charro era el Diablo, decían. Quienes llegaron a ver aquel galope cuentan que tras dejar el cementerio, el jinete bajaba estrepitosamente el trote al encontrarse con la capilla de Capula, la misma en la que se persignaban a diario los mineros para pedir protección y un nuevo regreso. La capilla de adobe era solo un pequeño cuarto, con un altar de madera y un Cristo en el centro, sin puertas para que nunca esté cerrada al paso de la gente y se pueda iluminar con la gracia de Dios. Eso lo sabía el Diablo, por eso cuentan que antes de continuar su camino hacia el río, rodeaba por atrás la capilla a fin de evitar pasar de frente al altar. Retomaba el paso y hacía lo mismo con las otras dos capillas, la de los Barriales y la de los Benumea. Eso no era problema, el problema era que ese camino además de pasar por las tres capillas, tenía como final la iglesia de la Santa Veracruz, ahí el charro negro es donde realmente veía la suya. ¿Qué lo trae por acá señor? parece venir de muy lejos -preguntó don Eleuterio- con cierta confianza e ignorando en principio el temor que infundía, después de todo ningún foráneo le había dicho lo trabajador que era. Ando aquí y allá, me gusta mirar a la gente, saber lo que hace, cómo lo hace, en fin, me encanta enterarme cómo arregla sus problemas y el precio que paga por ello…de hecho me dedico a eso, a ayudar a esa clase de gente. Respondió el hombre sajón con un gesto serio y firme, pero con una leve curva en la línea que hacían la unión de sus labios delgados y tierrosos, como recordando el placer gozado en cada ayuda otorgada. “Me encantaría poder ayudarlo” -lanzó de botepronto la propuesta- ¿Ayudarme? ¿en qué señor? -preguntó Don Eleuterio- Después de una brevísima pausa, pero densa, el alemán con una risilla involuntaria le respondió: Oh no se sorprenda mi señor, solo como una cortesía se me ocurría pensar en ofrecerle mi ayuda…en lo que sea, ya en estos lugares me han pedido varias ayudas. Lo último se lo dijo con un tono mucho más sutil pero persuasivo, despertando de inmediato los sentidos de Don Eleuterio y al mismo tiempo poniéndolo en alerta, porque aunque era un hombre sereno, sintió como si ese señor lo anduviera vigilando desde antes; le comenzó a dar un escozor primero en los brazos, luego en la entrepierna, hasta que todo el cuerpo se convirtió en una gran roncha; empezó a pensar en varias cosas, pero sobre todo e intempestivamente pensó en Margarita, su actual mujer. Tome usted -le indicó el alemán- que sin más sacó de su pantalón seis monedas acuñadas en plata, con el grabado de un rostro adusto y una mirada inquietante, tal cual si estuviera mirando directo a los ojos de quien la observara. Esas monedas le causaron escalofríos a Don Eleuterio quien sin despedirse le dijo “No señor de ninguna manera”, y decidió retomar el paso para alejarse de inmediato. En su trayecto de regreso, Don Eleuterio alcanzó a escuchar el vuelo de las campanas anunciando la misa de siete, se santiguó, solo como intentando tranquilizarse de la breve entrevista que lo alteró. Aún así no pudo evitar pensar en su pasado, en lo bueno y lo malo. Después, a la mitad del camino para llegar a su casa en Capula, su andar era lento, solo caminaba por inercia, sus pensamientos lo tenían muy confundido, aunque principalmente estaba como resumiendo su vida junto a su esposa Margarita, cuya relación era muy diferente a cualquier otro tipo de conquista, era la historia de una mujer con una madurez inédita en medio de las tradicionales estampas de mujer de pueblo. Llevaba casado con ella ocho años, el mismo tiempo que también ocupaba en sus amoríos con varias mujeres del pueblo, pues se sabía bien que Don Eleuterio era muy enamorado; con su primera mujer tuvo muchos problemas, porque era bien celosa, hasta el día que murió de forma por demás misteriosa. Recordó que muchas veces a Margarita le iban con el chisme de que lo veían quién sabe con quién y quién sabe dónde, pero ella lo resolvía diciéndoles a todos: “señores, guarden bien a sus gallinas que mi gallo anda suelto”. A Don Eleuterio no le fue fácil estar junto a ella, inclusive teniendo a su favor que sus familias tenían amistad desde siempre; anteriormente Margarita estuvo comprometida, sin embargo ese matrimonio nunca existiría. Pues fue una tarde de domingo cuando Margarita visitó la iglesia de la Santa Veracruz, para pedir entre otras cosas, que si ese hombre –su prometido- era el bueno para casarse, que se lo hiciera saber, o que simplemente se lo quitara del camino. Tres semanas después, cuando Conrado se dirigía a la iglesia a pedir misa de casamiento, al cruzar el río fue arrastrado por una extraña corriente que se lo llevó como si el agua tuviera brazos cual si cargaran un bulto. No fue enterrado, no se encontró rastro de él. Margarita fue avisada de lo ocurrido, por lo que regresaría a la Santa Veracruz para pedir por el eterno descanso del alma de Conrado y a dar gracias por el mensaje recibido. Un año después se casaría con Don Eleuterio, un domingo en misa de cinco de la mañana a petición de ella, pues a sus cuarenta años sentía que estaba demasiado grande para ejercer el sacramento del matrimonio; no hubo mucha bulla después de la misa, pero el sencillo y precioso vestido de seda color gris, acompañado de un reboso negro, iluminaron por sí solos sus ojos aceitunados y el altar de la iglesia. Don Eleuterio por fin llegó a su casa, donde Margarita lo esperaba para preparar la cena; sus hijos se encontraban dormidos, habían jugado en el patio toda la tarde. Ella le recordó que hace siete años nació muerto el niño de su primer y único embarazo; dirigió la vista hacia la fotografía en blanco y negro donde Eleuterio está retratado con el niño amortajado a los pies del altar previo a su entierro. Le encendieron su veladora y rezaron un Padre Nuestro. Nuevamente Don Eleuterio se perdió en sus pensamientos, tomó la jarra de barro para enjuagarse las manos y frotarlas fuertemente, escurriendo la tierra entre sus dedos; aquel niño volvió a su mente, sería el único hijo que hubiera logrado tener con Margarita, pero no fue así. Recordó que habían pasado los meses sin ningún aviso de nada extraño, ambos estaban tranquilos respecto a lo que ocurriera con la criatura, después de todo un embarazo a los cuarenta y un años y solo con los cuidados caseros, era de esperarse cualquier cosa. Terminaron la cena, pero Don Eleuterio seguía meditabundo y salió al patio para encontrar algo de aire frío que le calmara la ansiedad que tenía. Todo había sido culpa de aquel señor que se encontró por la tarde, recordó. Inclinó la mirada hacia el cielo lleno de estrellas, y se le vino la imagen del charro negro que ahora sí, relacionó con el hombre güero. Después de una pausa, salió de la casa, y aunque sigiloso, los perros de las otras casas comenzaron a ladrar demasiado fuerte. Llegó a la capilla de Capula y se paró debajo del marco de la entrada, mirando de frente la cruz como ofreciendo una reverencia. Como cualquier señor de pueblo, tenía arraigada la religiosidad, sin embargo no se demoraba en las iglesias; pero en ese momento algo lo orilló a estar frente a frente con El Santísimo, tal vez buscando un pretexto para quedarse allí a resumir todos los pasajes que recordó durante la tarde. No había reparado en que llevaba un buen rato, cuando la serenidad de la noche y el ruido de los grillos, fueron interrumpidos por el crujir de hojas secas cual si fueran pasos alrededor de la capilla; eran pisadas de un andar semi-lento, pero quien fuera, no se mostraba ante los ojos de Don Eleuterio, que incrédulo y sin inmutarse volteó la mirada de regreso al altar; no pasaron más de cinco segundos cuando cayeron, una a una, seis monedas a la entrada de la capilla. Eso sí le abrió los ojos a Don Eleuterio, quien solo percibió la mano que lanzaba las monedas y dijo “Quién anda ahí”. Nadie le respondió y decidió incorporarse, para caminar a observar las monedas tiradas; eran las mismas que le había ofrecido el alemán. Sin tiempo de verse sorprendido por tener otra vez las monedas, a unos metros de la entrada apareció la silueta de un hombre cubierto por un sarape; estaba inmóvil, parecía como un dibujo pintado sobre la pared. ¿Te conozco?- preguntó Don Eleuterio-, reclamando la identidad del tipo que lo interrumpía. Sin decir nada, la silueta mostró de a poco su rostro que fue iluminándose con el claro de luna; era el mismo hombre de la tarde, pero sin sombrero. Don Eleuterio no sabía qué hacer, todo era muy extraño para ser una simple visita en una capilla. De pronto se escuchó el relincho salvaje y desesperado de un caballo, proveniente del panteón. Es el Diablo, -habló la silueta convertida en persona-. Eleuterio, toma estas monedas, tres para ti y tres para que las avientes en el río, nos ayudarán a los dos, debes hacerlo –volvió a decir la persona- La piel blanca de aquel sajón comenzó a percudirse, tomando un tono moreno, la barba se desvanecía y el cabello se le alació. Don Eleuterio pensó en un mal sueño, pero al mismo tiempo sabía que era verdad lo que pasaba, aunque la transformación de aquel señor de seguro sí era un mareo, pensó. Rápido toma las monedas, agarra un caballo y vete al río. Es la noche del charro negro, le toca pasar hoy. Si te ve aquí, te va a llevar como a mí - le advirtió nuevamenteNo soy quien ves, yo soy del otro pueblo que está pasando el río, solo que un día lo cruce en la hora y día equivocados; soy Conrado. Al decirlo, Don Eleuterio calmó sus inquietudes, pero al mismo tiempo se comenzó a alterar porque recordó quién fue Conrado. Entonces haz andado desde siempre por acá vigilando a Margarita, -gritó molesto Don Eleuterio-; no lo sé, solo sé que estoy aquí y ahora para decirte que el charro viene por ti, porque dice que le debes varias. Que desde que eres capataz, no le permites llevarse más vidas, porque cuidas a tus trabajadores, como si fueran tus propios hijos; los hombres que se perdieron ayer, los tomó él porque se habían ido sin tu permiso; que a pesar de tus amoríos, Margarita te sigue adorando y que el niño que no se les logró, no fue suficiente para que cayeras. Toma estas monedas, son del material de tu trabajo, de plata y te protegerán del charro siempre, solo sigue cuidando a Margarita como yo lo hubiera hecho; pero solo te pido un favor, avienta estas otras al río y me podré ir a descansar en paz como Dios manda, -le rogó el alma de Conrado-Don Eleuterio lo hizo, fue por su caballo negro para bajar al río, a toda prisa; el charro ya había sorteado las tres capillas y estaba a punto de llegar a la Santa Veracruz donde se retrasó. Don Eleuterio logró llegar antes al río, tiró las monedas que le encargaron y del río salió un bulto, era Conrado. Igual llegó el charro negro a la otra orilla del río, Don Eleuterio ni se movió, tranquilo lo observó sin percibir realmente el rostro tapado por el enorme sombrero; ambos concedieron respeto mutuo, el charro lo advirtió y simplemente se marchó con su caballo por encima del río. No hizo por Don Eleuterio; entonces ¿por qué Conrado le dijo eso? Aunque el cuerpo salió a flote para ser enterrado “como Dios manda” y el favor cumplido, realmente Don Eleuterio no tenía cuentas pendientes con el charro. Tomó otra vez el camino de regreso, imaginó al fuereño o quien quiera que haya sido, entrando a la casa para ver a Margarita y a sus hijos. Golpeó al caballo a más no poder para apresurarse, él tan noble con los animales, pero la desesperación lo acabó y al caballo también, que desbocado no se detuvo y justamente pasando la capilla de Capula, el animal se detuvo para alzarse majestuoso, pero tirando a Don Eleuterio quien nunca más se levantó. Margarita había tomado un rosario desde que su esposo salió por la noche, y no dejó de rezar ni un solo momento, hasta que le avisaron que Don Eleuterio se cayó del caballo. Desde entonces no se ha vuelto a ver al charro negro atemorizando el camino de Capula.