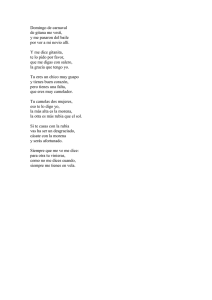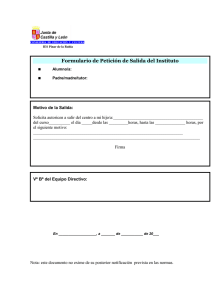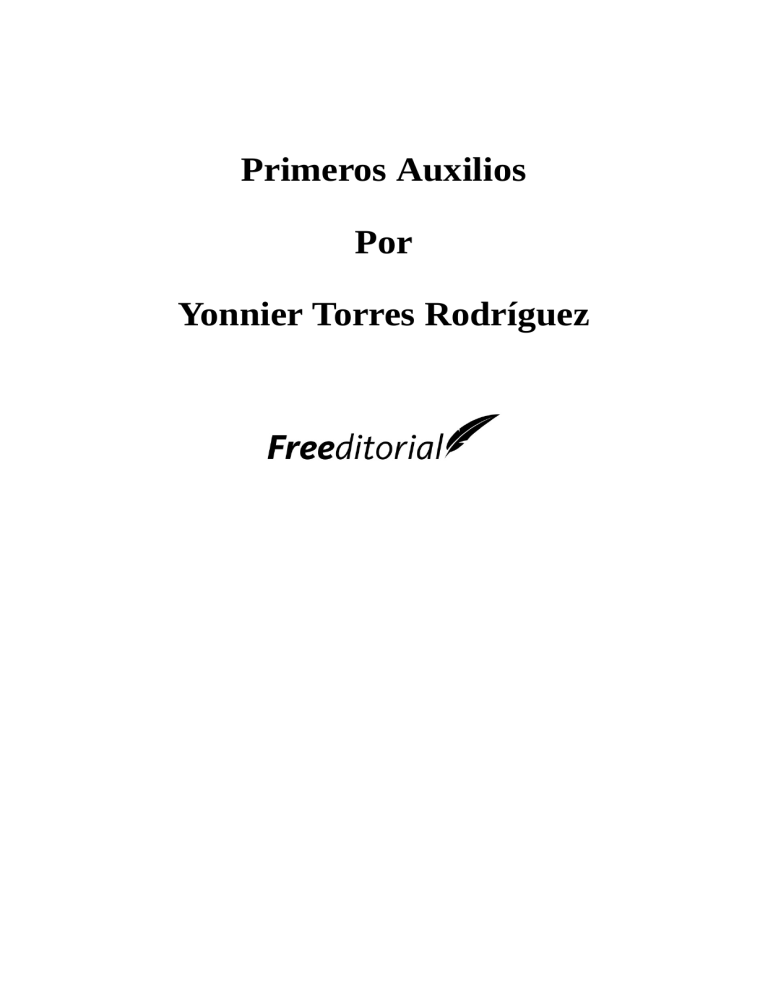
Primeros Auxilios Por Yonnier Torres Rodríguez 1. SALIDA DE EMERGENCIA. Cada día amanece más temprano, dijo la rubia con el tono de quien descubre algo extraordinario. El chico de la gorra asintió y ambos miraron las primeras nubes blancas que se dibujaban entre las ramas de la mata de almendras. Era una mañana tranquila con sabor a desgano y ausencia, como suelen ser las mañanas en Jacksonville, un pueblo olvidado por Dios. El viento leve traía un olor a tierra mojada y a hojas de tamarindo, lo cual, definitivamente, no debió haber sido una buena señal. Desde lejos llegaban como en un susurro los ladridos de un perro y las órdenes de mando de un hombre que conducía una carreta tirada por bueyes. La estación estaba prácticamente desierta. Un mendigo organizaba cartones en la esquina menos calurosa de la sala de espera. Pretendía dormir en posición fetal, como duermen los inocentes. La luz tímida de a poco cubría una parte del suelo y filtraba líneas de polvo que caían del techo, en diagonal, eternizando la modorra. Un dependiente, al amparo de las rejas en la ventanilla y bajo el foco de luz, leía la prensa, o hacía como que leía la prensa, mientras yo insistía en saber el horario de salida del próximo tren a Puerto Esperanza. El tipo dobló la página de deportes, puso el periódico sobre sus piernas y sin separar los ojos del récord de carreras limpias del chico Steve, tercer bate en el equipo de Arizona, me dijo que sobre las diez de la mañana debería estar saliendo. No supe de momento si se refería al tren, o al chico Steve. En cualquiera de los dos casos lo único que me quedaba por hacer era esperar. El mendigo se acercó y extendió su mano derecha, tenía la izquierda cortaba bajo la base del codo. Recordé por un momento los armadillos del zoológico, sus tristes miradas cuando extienden las patas para que los chicos les echen golosinas a la jaula, su talento innato para persuadir. Le dije que no tenía dinero. Un mendigo debería esforzarse en el acto de pedir limosna, no extender la mano de modo mecánico, apoyarla con una mirada o quizás un par de palabras: pudiera decir que perdió la mano en la guerra; que de niño la trabó en la rueda de un molino; que se la cortaron por robar una barra de pan, que había sido cuestión de la mano o la muerte por inanición; que nació con ese defecto y ha tenido que llevar a cuestas una vida inútil; o que un oso se la arrancó de una mordida, mientras él intentaba salvar a una niña que jugaba con descuido entre las rocas del río, aunque los osos, generalmente, les teman a las niñas que juegan en el río. Salí afuera, saqué del bolsillo de mi camisa una cajetilla de cigarros, prendí uno y miré a los grandes almacenes donde duermen las locomotoras. El mendigo regresó a sus cartones, a la posición fetal. El dependiente, al periódico. La rubia se acercó, me pidió un cigarro, le ofrecí fuego y sonrió como solo sabría sonreír una rubia. Luego me dijo que ella también iba a Puerto Esperanza, que allí tomaría un barco hacia Argelia donde recibiría clases de Primeros Auxilios, me dijo que uno de sus sueños era ser enfermera. —¿Te gustaría vivir en Argelia? — le pregunté. —No sé— me dijo— nunca he estado allí. De todas formas, cualquier sitio es mejor que éste. Asentí levemente y le di una chupada corta al cigarro. La chica tenía toda la razón. Jacksonville es un pueblo detestable donde no hay costas, ni planes de desarrollo, ni sitios de diversión, donde la gente se sienta en el portal los domingos en la tarde para respirar el aire de agua, que calma un poco, pero solo un poco, los males respiratorios y la tristeza. —Un pueblo sin costas no es buen sitio para vivir —afirmó ella. —Pero Argelia debe ser un país muy raro— le dije— nunca salen noticias de Argelia en la televisión, ¿allí se habla inglés? —No sé— dijo la rubia— tampoco me importa, yo siempre he sido buena para los idiomas. Además, Primeros Auxilios son Primeros Auxilios en cualquier lugar del mundo, solo deberé aprender algunas palabras claves: “mantente despierto, mírame a los ojos, no te vas a morir, aguanta un minuto, enseguida llega la ambulancia”. Si el país me gusta podría quedarme después de que culmine el curso, si no me gusta seguiré hacia otro lugar, eso es lo bueno de estudiar Primeros Auxilios, son necesarios en todas partes. Dudé si esas serían frases de Primeros Auxilios, pero asentí nuevamente y tiré la colilla a los rieles del tren. Saqué otro cigarro de la caja. —Usted fuma mucho— me dijo. —Es la mejor forma de esperar y sostener la paciencia, ¿sabe usted a qué hora sale el tren? —Creo que a las diez de la mañana, pero no lo podría asegurar, los trenes suelen atrasarse. —Algo parecido me dijo el dependiente. —¿Cuál dependiente? — preguntó. —El de la ventanilla. Caminamos adentro, tras las rejas y bajo el foco no había nadie. —Debe haberse ido— le dije. —Hace tiempo que aquí no quedan trabajadores, todos se fueron— dijo la rubia— este no es un buen sitio para vivir— y regresó afuera. Un pájaro azul voló desde los contenedores hasta la mata de almendras, la chica lo siguió con la mirada y me dijo que a esa hora la mata de almendras se llenaba de pájaros. Miré el reloj de pulsera, apenas eran las ocho y treinta. —Si tan solo hubiera algún sitio donde tomar café— le dije. —Antes venía una viejita con un termo, vendía café y galleticas de chocolate. Pero hace mucho que no la veo, debe haber muerto. Cuando dejas de ver a alguien es porque murió o se fue a un sitio mejor. —¿Has viajado otras veces a Puerto Esperanza? —Hace un mes que voy todos los miércoles, la lista para embarcar hacia Argelia es larga, el barco solo zarpa un día de la semana. No he tenido suerte, pero estoy segura de que esta vez llegará mi turno. —Qué raro, no sabía que tanta gente quería irse a Argelia. —Ya le digo— repitió la rubia— cualquier lugar es mejor que éste. Asentí otra vez y pensé que debía haber escogido, desde el principio, los miércoles para viajar. Sin dudas los lunes eran días funestos, solo montaban al tren vendedores de queso y trigo, tipos con cara de mafiosos, que ni siquiera hablan entre ellos. —¿A dónde va el chico de la gorra? — le pregunté. —Aún no se decide, yo le dije que en Puerto Esperanza salen barcos hacia todas partes, a Cádiz, Santo Domingo, Belice, Puerto Rico o Canadá. A Canadá el viaje es largo, pero imagino que vale la pena. El chico está hecho un lío, es muy callado, a duras penas pude hablar un rato con él— bajó la voz y acercó sus labios a mí oído — a lo mejor huye de algo, o de alguien. Pude sentir su aliento cálido en mi oreja, no hay nada que me motive más que el aliento cálido de una rubia. —A fin de cuentas, todos huimos de algo o de alguien. — dije— De todas formas, no es prudente hablar mucho con él, quizás sea un asesino, un psicópata, un loco. La rubia sintió escalofríos, se estremeció un poco y me tomó del brazo. —O quizás no. — dijo— Parece un buen chico. —Ésos son los peores— aseguré. Volví a mirar hacia los almacenes. Las puertas estaban cerradas. Nada indicaba que un tren estuviera por salir. La rubia llevaba un abrigo de piel y unas botas altas que la cubrían hasta las rodillas. Junto al banco descansaba una pequeña maleta donde cabría justo lo necesario para viajar a Argelia. En el otro extremo del banco el chico de la gorra se mantenía impasible, fijaba la vista al suelo y a ratos tanteaba su bolsa, como si intentara proteger el contenido que llevaba dentro. Mientras conversábamos, una docena de pájaros azules habían salido de los almacenes y formaban filas en las ramas del árbol. Era una escena extraordinaria y la rubia, aún aferrada a uno de mis brazos, no dejaba de mirar hacia arriba. —¿Cuánto tiempo dura el curso? — le pregunté. —¿Cuál curso? —El de Primeros Auxilios —Tres meses— respondió sin separar la vista de los pájaros. A mí en realidad tanto pájaro azul me comenzaba a aburrir y le propuse que nos sentáramos en el banco junto al chico de la gorra. Al oírnos caminar hacia el banco el chico separó la vista del suelo, hizo espacio y se caló aún más la gorra que le tapaba la parte superior de las orejas. El banco no era cómodo, estaba formado por varios tablones de madera y no tenía espaldar, pero era el único de todo el andén. En otros tiempos la estación debió haber sido un sitio concurrido, poseía ese extraño hálito de los lugares que alguna vez fueron habitados. “Hay huellas que el tiempo no es capaz de borrar como mismo hay cosas de las que no se pueden huir”, pensé. Por un momento quise decir la frase en voz alta, pero luego creí prudente no hacerlo; el chico de la gorra podría tomarlo como algo personal, podría sacar de su bolsa una navaja, un cuchillo, o peor aún, un revólver. Nunca se sabe lo que es capaz de tener un sicópata en su bolsa. En una de las paredes de la estación estaba marcado el lugar donde en algún momento existió un mural de trayectorias y horarios. En el suelo quedaban restos de vigas que sostuvieron bancos o barandas metálicas para la orientación y el control de los pasajeros. De lo alto colgaba un reloj que había dejado de funcionar y el cartel desvencijado aún se sostenía, a pesar de la fuerza del viento que lo hacía chirriar como si se tratara de un cachorro apaleado. Jacksonville se conectaba al este con Villenate, una villa famosa por sus buenas tierras para el cultivo de la zanahoria y el tamarindo, un lugar ocupado, en su mayor parte, por emigrantes jamaiquinos con profundos conocimientos en temas de agronomía, y escasos intereses sociales. Al norte limitaba con Yosemite, un pueblo de pastoreo y carreras de autos con tres comunidades de emigrantes establecidas en exacta proporción: irlandeses, polacos y turcos, aunque los cargos del gobierno municipal los llevaran los norteamericanos. Al sur estaba Longline, la zona de montañas que marca las fronteras, quizás el sitio más desolado, donde se entra, la mayoría de las veces, para no salir. Al oeste el límite era Puerto Esperanza, la salida de emergencia, el único sitio atractivo de los alrededores. El ferrocarril conectaba todos los pueblos, pero con el tiempo se fueron averiando las vías, la gente perdió el interés por regresar y ahora solo queda un tren, que sale dos veces por semana y para colmo, se retrasa. Durante un rato me sentí incómodo al estar sentado entre el chico y la rubia. Los tres permanecíamos en silencio. Cada cual miraba a un sitio distinto: La rubia a la mata de almendras. El chico al suelo. Yo clavé la vista en los almacenes creyendo que de tanto mirarlos se abrirían para darle paso a la locomotora y salir a tiempo de ese lugar y, sobre todo, de esa incómoda situación. Contra todos los pronósticos el chico fue el primero en hablar, dijo que era probable que el tren no saliera. —Hay días en que falla. Cuando el maquinista se enferma, o cuando se queda dormido por haber tomado mucho la noche anterior o cuando hay ferias en Puerto Esperanza y decide quedarse por allá. —Eso es inconcebible— le dije— el maquinista debe poseer algo parecido a un sentido de la responsabilidad; no se puede quedar por ahí, como si nadie necesitara del tren. —No lo podría culpar— dijo el chico— las Ferias en Puerto Esperanza son extraordinarias. —¿Has viajado antes? —No— respondió un poco ofuscado— he oído a la gente hablar. —La Feria en Puerto Esperanza comienza mañana— dijo la rubia después de haber visto como la última escuadra de pájaros azules abandonaba la mata de almendras y tomaba rumbo oeste. — Anoche no se pudo haber emborrachado porque el único bar del pueblo estuvo desierto, yo vivo enfrente y desde mi ventana se puede ver todo. Quizás lo único que extrañe de este pueblo sea mi ventana. Un rato después se abrieron las puertas del almacén y una locomotora muy pequeña para un sitio tan grande se trasladó despacio hasta el andén. El chico de la gorra sonrió por primera vez en toda la mañana, cargó su bulto y lo volvió a tantear para asegurarse de que aún estaba dentro su contenido. La rubia saludó con mucho entusiasmo al maquinista, como solo una rubia sabría saludar y como quien regresa a una idea anterior, me preguntó: —Por cierto ¿usted de qué huye? —De todo— le dije y subí al tren. 2. LOS CUATRO COSTADOS. El vagón tenía dos hileras de asientos dobles. Escogí la fila izquierda, me calé la gorra y miré durante un rato hacia afuera a través de la ventana de cristal. El paisaje era aburrido, pero clavar la vista en un punto siempre me produce una sensación parecida a la tranquilidad. Así dejo de pensar en mis desgracias, olvido el miedo y me invento historias donde siempre, de modo invariable, salgo ganando. La mayoría de las veces me invento que estoy en un balneario, cerca de la costa, con piscina, palmeras y una barra de madera pulida. Le pido al barman una cerveza, luego otra y otra. El tipo es solícito, le doy propina, me cuenta anécdotas sobre personajes famosos que han visitado el hotel: duques, archiduques, marqueses, actrices, presidentes, cantantes y funcionarios públicos. Una chica trigueña, de pelo lacio y largo me mira desde su tumbona. Alguien que da propina y escucha con paciencia a un barman, por lo general, suele parecer atractivo. El barman se acerca a la chica y le dice algo, ella me vuelve a mirar y sonríe o hace como que sonríe, cuando llevo varias cervezas mis sentidos suelen obstruirse. Se acerca, hablamos de cosas banales, digo algo sobre el tiempo, andamos por las superficies, entre una sonrisa y la otra me dice: cobro a cincuenta la hora. Le indico con un gesto de la mano que no hay apuro, que tengo dinero, tiempo de sobra y una vista maravillosa hacia las palmeras y la piscina. Media hora después subimos a mi habitación, pido servicio y el mismo barman trae una botella, dos copas y un cubito con hielo. Mira a la chica, le guiña un ojo y después de la propina se retira haciendo una reverencia, o algo parecido a una reverencia. Cerré los ojos, el sol les sacaba destellos a las vías del tren, la claridad me molestaba y aparté la vista del paisaje. Con el viento cálido que entraba a través de la ventana regresó el miedo y toqué mi bolsa por los cuatro costados, si tenemos en cuenta que toda bolsa debe tener cuatro costados. El contenido estaba intacto, ni siquiera se notaba el olor, sonreí, o creo recordar que sonreí, por lo general soy de sonrisa difícil. A pesar de que el vagón estaba vacío, el tipo de la camisa a cuadros y la mujer se habían sentado juntos en la hilera de la derecha. Durante un rato traté de intuir cuál de los dos había tomado la decisión de compartir el asiento. El hombre de la camisa parecía un tipo reservado. La mujer no paraba de hablar, incluso aplaudía a raticos, sin dudas debía estar muy emocionada y no la culpo, asistir a un curso debe ser algo extraordinario. Desde mi posición se podía ver el terreno yerto y las montañas recortando el horizonte, una vista bastante fea, si se mira bien. Desde la posición de ellos solo se podía ver la estación, que también carecía de atractivos, sin embargo, el tipo miraba con insistencia al banco donde nos habíamos sentado durante buena parte de la mañana, miraba como alguien que ha dejado algo, algo que así, a simple vista, no se podría encontrar. El maquinista se paró en la puerta y dijo que el viaje a Puerto Esperanza costaba diez pesos. Andaba vestido de uniforme, de un color azul pálido, con la camisa por fuera, la corbata deshilachada y la boina, que más bien parecía de soldado y no de maquinista, de medio lado y a punto de caer al suelo. Busqué en mi bolsa y saqué un billete arrugado, el hombre lo revisó a la luz que entraba a través de una claraboya en el techo. Me miró de reojo, como si estuviera a punto de hacerme un favor que le fuera a pesar en la conciencia, y luego se echó el billete en el bolsillo. La mujer sacó una cartera, reunió algunas monedas y dijo que le faltaban justo cincuenta centavos, que no debió haberse comprado esas botas tan caras, pero no le quedaba otra opción. —A Puerto Esperanza no se puede ir con zapatos viejos— dijo— hay que conservar la buena presencia, para un curso de Primeros Auxilios eso es fundamental. A la primera entrevista fui con unas sandalias muy comunes, quizás por eso me pusieron casi al final de la lista, esa gente se fija en todo, no se les escapa nada y tienen buen olfato para identificar a las enfermeras que serían capaces de revivir a alguien. Yo no tengo experiencia, pero estas botas impresionan a cualquiera, dígame usted— y miró al maquinista— imagínese que está en Argelia, hay un conflicto militar: tanques, hombres, bombas, coches-bombas y un supermercado; generalmente en todos los lugares donde hay conflictos de este tipo debe haber un supermercado para que las señoras y los niños puedan esconderse, entre los pasillos de la carne enlatada y el detergente, por ejemplo, ese sería un lugar perfecto para refugiarse, pero usted no llegó a tiempo al supermercado porque quería cerrar el capó del auto, ah, olvidé decirle que debe imaginar que tiene un auto de uso, muy malo, un Impala del cincuenta y cuatro, por ejemplo, ya para esos carros no hay piezas de repuesto, son muy viejos, nadie los querría usar, pero usted sí, porque es muy pobre, en Argelia la mayoría de las personas deben ser pobres, o porque es rico pero le gusta hacerse pasar por pobre, eso no es lo importante, lo importante es que usted quiere cerrar el capó del auto y está atascado, entonces explota una bomba y un fragmento de lo que sea con lo que estuviera hecha la bomba, o de algo que explotó como consecuencia de la bomba, digamos que una viga, o un poste, o un cristal de una motocicleta, lo cual sería poco probable porque en Argelia supongo que no hayan muchas motocicletas, pero en cualquier caso, ¿qué mejor lugar para parquear una motocicleta que a las puertas de un supermercado?, entonces el cristal se la clava en el pecho y le sale sangre, mucha sangre, la gente corre hacia el supermercado, el dueño cierra las puertas para que más nadie pueda entrar, porque siempre hay un sinvergüenza que aprovecha cualquier oportunidad para robarse cosas, no sé, papel sanitario por ejemplo, o manzanas, o desodorante, que en Argelia debe hacer mucha falta, porque imagínese, donde hace tanto calor uno siempre tiene que andar con desodorante, entonces el dueño cierra la puerta, usted se queda en el suelo y suelta sangre, mucha sangre y una viejita le pide de favor al dueño que la deje entrar, que le van a dar un tiro y el hombre le dice: señora, que no son tiros, son bombas, pero es que nunca se sabe, primero es una bomba, luego son los tiros, después los cañones o los aviones, como en “El Diario de Ana Frank”, ¿usted leyó “El Diario de Ana Frank”?, bueno, no importa, el caso es que hay muchas bombas y la niña se esconde en un sótano, y escribe: querido diario, o querida muñeca, no recuerdo, el asunto es que usted se desangra ahí, con un vidrio clavado en el pecho, y ¿qué le gustaría más?, ¿qué viniera a socorrerlo cualquiera, o una chica como yo, de pelo rubio, abrigo de piel y botas caras?, la imagen que uno logra captar antes de morir es muy importante. —Diez pesos— dijo el hombre mientras con un pañuelo mugriento se secaba el sudor del cuello. El tipo de la camisa a cuadros puso el dinero que faltaba y ella le sonrió, mientras le tomaba la mano. —¿No cree usted que tengo la razón? — preguntó la mujer. —Claro— dijo el tipo— la imagen que uno logra captar antes de morir es muy importante. El maquinista dijo que llegarían dentro de cuatro horas. Regresó a su puesto, sonó el silbato, quizás para darle al ambiente un grado mayor de realismo y el tren comenzó a avanzar. Recosté la cabeza al asiento y traté de dormir, pero el sonido del tren no me servía de arrullo. Busqué por los cuatro costados del vagón un punto fijo hacía el cual podría mirar; teniendo en cuenta que todo vagón debe tener cuatro costados; al final me decidí por la puerta: La chica de piel trigueña se toma el trago de un tirón y me pide que suba a la cama, se saca el traje de baño y avanza hasta la cabecera que simula un corazón partido al medio por una flecha roja, se recuesta y abre las piernas; yo subo despacio, primero un pie, luego el otro y no puedo hacer más… La mujer rubia, que durante un rato estuvo callada, me preguntó si ya había decidido el destino de mi viaje. —Argelia es un lugar muy bueno— dijo— pero no te lo recomiendo, la lista de espera es larga, pero podrías ir a Zaragoza, o a Buenos Aires, siempre me ha gustado ese nombre: BUENOS AIRES. El tipo de la camisa roja dijo que no todos los que van a Puerto Esperanza desean montarse en un barco, hay muchos que toman otro tren hasta el sur de la Florida, dicen que allá el verano es maravilloso. La mujer no está de acuerdo, el sur de la Florida debe ser un lugar terrible, nunca ha oído hablar de tal sitio, allí no deben ofrecer cursos ni posibilidades de superación, de todos los lugares que aún no conoce el mejor debe ser Argelia. —Aún no lo sé— les dije con el ánimo de terminar la disputa. Me comenzaba a doler la cabeza y no traía aspirinas, hacía meses que había dejado de traer aspirinas, si supiera que tendría unos compañeros de viajes tan pedantes hubiera cambiado los miércoles por los lunes. —Ni siquiera he decidido si llegaré a Puerto Esperanza— dije luego— quizás me quede en Villenate, siempre me ha gustado el cultivo de zanahorias, allí las tierras son agradecidas, podría hacerme con un terreno, una casa… — y una mujer trigueña que me pida: súbete a la cama, pensé. —Pero Villenate queda al este— dijo el tipo de la camisa a cuadros— Puerto Esperanza al oeste, vas en dirección contraria. —No importa. Podría bajarme en la próxima parada, en Philiptown, por ejemplo. —Ese lugar ya no existe— dijo el hombre, quien al parecer era ducho en cuestiones geográficas— hace un año trasladaron a las personas a Puerto Esperanza, convirtieron todo el pueblo en una zona bananera para una empresa brasileña. —Qué suerte— dijo la mujer. —Qué suerte— repitió el hombre. —La próxima parada debe ser en Homeland. Me mantuve callado, pero ellos volvieron a la carga. —¿Cuál es tu historia? — preguntó la mujer en voz baja y desviando un poco la vista, como quien pide la hora. —No tengo ninguna— dije. —Todos tenemos una— afirmó el hombre. —Podríamos entretenernos un rato, faltan como tres horas de viaje. —Que comience ella— propuse con toda intención; la mujer hablaba mucho, creí que su historia duraría todo el viaje y con la llegada a Puerta Esperanza se olvidarían de la mía. 3. VIVIR EN UN PUEBLO SIN COSTAS. Crucé las piernas y acaricié, creo que con disimulo, la superficie de mi abrigo de piel. Acariciar un abrigo de piel siempre me produce una sensación parecida a la tranquilidad, que se transforma, de a poco, en la confianza necesaria para inventarme una historia que a los demás les parezca interesante, genuina o al menos atractiva. No hay nada peor que carecer de una historia, tal desdicha solo es comparable con vivir en un pueblo sin costas. No hay nada peor que haber nacido en una tierra de cultivadores de tamarindo y zanahorias, haber malgastado la infancia entre surcos, tierra roja y polvo seco; ese polvo seco que del aire pasa a los pulmones, de los pulmones al esternón y allí se queda clavado, para el tormento de las noches de verano, para recordarte, con cada estornudo, con cada arranque de tos, que naciste en Villenate, un pueblo sin costas, un pueblo olvidado por Dios. Miré al hombre y al chico, les dije, en principio, que mi historia era común, una como otra cualquiera. Me gusta crear expectativas bajas para luego, en el vuelo de mi inventiva, superarlas con facilidad. Ellos se acomodaron para escucharme. El hombre se acercó un poco más, lo volví a tomar del brazo, no hay nada que me guste más que tomar a un hombre del brazo. El chico fijó la vista en un punto intermedio entre su asiento y el nuestro. Allí clavó los ojos, dispuesto a concentrarse en cada una de mis palabras. Miré mis botas antes de comenzar a hablar, me hubiera gustado decirles que no hay otra prenda que me satisfaga más que un par de botas, pero eso no venía al caso y sería muy complicado mezclarlo con mi historia, al menos necesitaría de mucha imaginación. Además, sobre un tren, cuando ya es casi mediodía y en las vísperas de un viaje magnífico hacia Argelia, no debo malgastar mis habilidades creativas. —¿Dónde naciste? — preguntó el hombre— por ahí debemos empezar. —Nací en Málaga— le dije y esbocé una sonrisa nostálgica, si es que tal cosa existe— pero allí viví solo hasta los cinco años, recuerdo una casa amplia con patio circular y una fuente donde dos peces pequeños no paraban de verter agua sobre la boca de un pez mayor—. Traté de hacer un gesto con las manos que simulara la imagen de la fuente, pero desistí enseguida, nunca he sido buena simulando escenarios. —La casa tenía seis habitaciones, tres cuartos de baño, una sala repleta de muebles de madera barnizada y un retrato muy grande del abuelo con su traje de coronel, su sable a la cintura y su mirada de patriarca reprimido, de tristeza infinita. Recuerdo que de niña no paraba de correr de una habitación a la otra, todas se conectaban mediante puertas internas, para mi corta edad aquello era parecido a un laberinto. Jugaba con mi madre a las escondidas, no tuve hermanos, pasaba horas en un escondite hasta que mi madre caminaba al centro del patio para gritar que se había terminado el juego y solo entonces yo salía del sitio más insólito. En eso de esconderme siempre he sido buena. —Málaga debe ser una ciudad preciosa— dijo el hombre— suena muy bien: MÁLAGA. —Sí, era muy bella— le dije y volví a esbozar una sonrisa nostálgica, acción en la cual ya me estaba especializando. El chico no pronunciaba palabra, estaba atento a mi historia, o al menos eso me parecía. —La casa de Málaga era de los abuelos maternos y a mi padre no le gustaba vivir allí. Decía que aquello no le pertenecía, que lo veían como un agregado, como un hombre sin éxito, sin futuro. Mi padre fue siempre un tipo emprendedor, pero no tuvo mucha suerte en la vida. Los negocios le salían mal. Si era contratado como dependiente, cajero o contador, lo despedían al mes. Hablaba con los clientes sobre Voltaire, Baudelaire o Víctor Hugo. Para un cliente no hay nada peor que oír hablar sobre tipos que no conoce. Él le metió a mi madre ideas revolucionarias en la cabeza, ideas de progreso, lucha de clases y libertad. Por eso recogieron todas sus cosas y vinieron a Jacksonville a fundar una empresa farmacéutica, éste era un pueblo en ciernes, algo parecido a la tierra prometida. Dibujaron un negocio magnífico, las pastillas y los medicamentos son necesarios en todas partes, nunca faltan los enfermos, sobre todo en verano, cuando arrecia el sol, cambian las temperaturas y el calor se torna insoportable. —¿Entonces tu vocación por la enfermería es una herencia de familia? — preguntó el hombre. —Quizás— le respondí— yo me eduqué entre frascos de medicinas y gente enferma que hacía colas en el establecimiento. Se levantaban de madrugada para comprar las pastillas que eran capaces de provocar el sueño en las noches más tormentosas. A las personas de Jacksonville, desde siempre, les ha costado mucho trabajo dormir—. El hombre asintió, el chico también y es probable que hasta el maquinista lo hubiera hecho. Desde mi posición no lo podía ver, pero mis historias suelen ser seductoras, incluso para un simple maquinista. —Mis padres arruinaron mi infancia. Nunca debimos salir de Málaga— afirmé con tono categórico. — Hicieron el equipaje y vinimos en un barco, tengo vagos recuerdos del viaje, a veces sueño con un mástil bien alto, que se pierde entre las nubes, con las risas estentóreas de los marineros y la infinita superficie del mar; creo que atracamos en Puerto Esperanza, y de allí hasta acá en un tren parecido a éste. —Resulta extraño que una niña de cinco años puede recordar tantas cosas — dijo el hombre. Le solté el brazo en señal de enfado por su desconfianza, pero luego se lo volví a tomar. —Mi madre me contaba muchos cuentos antes de dormir, me hablaba del viaje, del sonido del mar y la vida que habíamos dejado atrás, definitivamente en Málaga hubiera sido una mujer feliz. Pero bueno, el asunto es que la empresa farmacéutica era solo una tapadera, mis padres en realidad eran agentes de la seguridad. Murieron como víctimas de un coche-bomba a las puertas del supermercado. —¿Cuál supermercado? —Aquel que estaba en la carretera central. El chico separó la vista del suelo. El maquinista dejó por un momento su puesto frente a los andamiajes herrumbrosos de la locomotora y se asomó a la puerta del vagón. Ocupó uno de los asientos de la fila izquierda, simuló tomarse un descanso y mirar el paisaje a través de la ventana, paisaje que por demás, era bastante aburrido, pero estoy segura que atendía a mis palabras. No lo culpo, mis historias suelen ser fascinantes. Tardé unos segundos en continuar. Acaricié mi abrigo de piel, miré mis botas y pregunté si alguien tenía agua. —Espera un momento— dijo el maquinista. Buscó un manojo de llaves para abrir un baúl que permanecía escondido bajo el primero de los asientos, sacó de su interior un refresco enlatado y me preguntó si necesitaba un vaso. Le dije que así estaba bien. El refresco no estaba frío, pero agradecí el líquido suave por mi garganta y les dediqué una sonrisa a los tres, como si me hubieran salvado del calor abrasador de varias lenguas de fuego. —Yo era un poco más grande— dije— tendría unos diez años. Mi madre me gritó que corriera dentro justo unos segundos antes de morir. Me escondí entre el pasillo de las confituras y el de los refrescos enlatados, tenía tanto miedo que no me atrevía a salir. La policía se llevó preso al dueño del establecimiento, registraron cada rincón pero yo estaba bien escondida, les recuerdo que en eso de esconderme suelo ser muy buena. Allí estuve como tres días, a base de refrescos y de chocolates, hasta que el dueño regresó y en uno de sus descuidos me escabullí hacia afuera. —Es una historia muy rara— dijo el hombre— nunca pude imaginar que en Jacksonville vivían agentes de seguridad, incluso nunca oí hablar de una empresa farmacéutica, mucho menos de un supermercado. —Quizás eras muy niño— le respondí— la mente funciona de un modo asombroso, como un filtro, algunas cosas se recuerdan, otras no. —En realidad vine a este pueblo hace poco tiempo. Lo extraño es que nunca nos hayamos visto, en un pueblo tan pequeño todos se conocen. —Después de la muerte de mis padres anduve vagando de un lugar a otro, hasta que me instalé en un apartamento del centro de Yosemite, aún era una chiquilla, debía tener unos trece años, pero estaba muy bien formada. Me contrataron para que trabajara en las carreras de autos. Al principio repartía botellas de agua y sándwiches entre el público y los competidores, pero cuando se percataron de estas bellas piernas— y señalé, con un poco de recato, más bien muy poco, la porción de piel entre mis botas y el largo abrigo — me colocaron en el punto de arrancada, prácticamente desnuda, con una banderita roja entre las manos. —Suena divertido— dijo el maquinista—. Yo nunca he conducido un auto, seguro que en las carreras se apostaba mucho dinero. —Mucho— afirmé— sobre todo los sábados en la noche, iban montones de personas y se traficaba de todo, por eso el gobierno puso vigilancia y se arruinó el negocio. Yo ganaba bastante, de un día para otro se acabaron las carreras y perdí el trabajo. Entonces regresé a Jacksonville, desde que supe lo del curso de Primeros Auxilios decidí dejar esto para siempre. —Pues debiste haberte quedado— dijo el hombre— hace un par de años desmantelaron Yosemite, a los pobladores les dieron casas en Puerto Esperanza y convirtieron el pueblo en un viñedo gigante de unos empresarios italianos. —Qué suerte— dije en un suspiro mezclado con melancolía y desesperanza, si es que tal cosa existe. —Qué suerte— repitieron el hombre, el chico y el maquinista, quien miró hacia la curva en las vías del tren, anunció que dentro de unos minutos llegarían una estación intermedia y que debía hacer una parada de aproximadamente diez minutos. Se frotó la barriga y dijo: —Tengo que encontrar un baño, estos dolores de estómago me están matando. 4. UN NEGOCIO RENTABLE El tren detuvo la marcha justo frente a la estación. El lugar estaba prácticamente desierto. Los pueblos del interior, como sus estaciones, siempre me han parecido lugares deshabitados, lugares idénticos. Sitios que han sobrevivido al paso del tiempo como esas pinturas antiguas que emergen de la pared cuando caen las finas capas de cal. Una señora permanecía sentada sobre el único banco en todo el andén. Tomó una maleta de madera, les dijo algo a los niños que estaban dormidos sobre sus piernas y subió al vagón. El maquinista saltó al suelo, dijo que regresaba enseguida y fue corriendo a buscar un baño. La rubia me pidió que bajáramos a estirar un poco las piernas. —Quizás encontremos un sitio donde tomar café— dijo. Le pregunté al chico si quería acompañarnos, pero se negó con un gesto de la cabeza y tanteó nuevamente su bolsa para comprobar que el contenido seguía dentro. Intentamos preguntarle a la señora, antes de bajar las escalerillas del tren, si sabía de algún sitio cercano donde podríamos tomar una taza de café, o quizás comer unas tostadas con mantequilla, o al menos hacernos con un par de cervezas o refrescos enlatados; pero la mujer estaba muy ocupada buscando algo dentro de su maleta de madera, mientras los niños, ya despiertos, comenzaban a correr de un lado al otro y competían para ver quién era capaz de saltar del vagón a la locomotora sin coger impulso y sin mirar hacia abajo. —Espera un momento— le dije a la rubia y fui hasta la ventanilla donde comúnmente se venden los boletos. El dependiente, sin quitar los ojos de la página de deportes, me dijo que el chico Steve había roto el récord de carreras impulsadas y solo después, que no existía ningún establecimiento cerca. —Antes venía una viejita a vender café y galletas de chocolate, pero hace más de un mes que no la veo. —Quizás murió— le dije. —Debe haberse ido— respondió el dependiente—. Vender café y galletas de chocolate no es un negocio rentable, al menos no en esta zona. En Puerto Esperanza hay más gente, allí podría hacerse rica. —¿Y usted por qué no se ha ido? — le pregunté— ¿Acaso atender la ventanilla de una estación es un buen negocio? El dependiente cerró el periódico, lo puso sobre sus piernas y me dijo: —Ya estoy acostumbrado, no sé hacer otra cosa, cada cual nace para un oficio, todo depende del mes en que nazcas, de las estrellas o del signo zodiacal, no sé, lo mío es atender esta ventanilla. Creí por un momento que el tipo podría tener razón, quizás yo nací para estudiar ciencias empresariales, quizás nací para hacer este trabajo; como nació la rubia para ser enfermera de Primeros Auxilios, el chico para delincuente o cualquier otra cosa que sea, el maquinista, ya dicho sea de paso, para maquinista y el mendigo que se acomodaba sobre unos sacos en el rincón, para mendigo. A éste traté de darle la espalda, pero ya se acercaba con la mecánica acción de extender su brazo derecho. Era muy parecido al de la primera estación, en realidad todos los mendigos se parecen, o al menos comparten elementos comunes. Miré su rostro buscando un juicio de valoración, o algo parecido a un juicio de valoración, un gesto que me diera a entender si debía darle o no una limosna. El tipo en realidad no se esforzaba en pedir, busqué en mi bolsillo y le dije: —Lo siento, no tengo monedas. Él ni siquiera cambió de expresión, regresó a los sacos y se acostó en el suelo, imagino que ya debería estar acostumbrado. Las personas de un pueblo del interior, por lo general, no suelen ofrecer limosna fuera del área restringida de la Iglesia. Un poco molesto regresé al andén, le dije a la rubia que el dependiente no supo decirme y que tendríamos que seguir de viaje con el estómago vacío. —¿Cuál dependiente? — preguntó. —El que atiende la ventanilla. Ella miró hacia dentro. —Allí no hay nadie— dijo. —Quizás se haya ido, atender una ventanilla, después de leer la página de deportes, debe ser bastante aburrido—. Saqué mi cajetilla de cigarros, tomé uno y le ofrecí el último a la rubia. —Lo primero que tengo que hacer cuando llegue a Puerto Esperanza es comprar una caja de cigarros. —Por cierto, no me has dicho a dónde vas a viajar— preguntó la rubia. —¿Acaso debo viajar hacia algún sitio? —La mayoría de las personas que llegan a Puerto Esperanza pretenden montarse en un barco. —Ya lo has dicho, la mayoría. Hay determinados conceptos que no tomas en cuenta, existen las raíces, la identidad, el sentido de pertenencia. —Ésas son cosas del pasado— dijo la rubia—. Ahora a nadie le importa, lo único que interesa es irse a algún lugar donde puedas vivir cómodamente. —Ese lugar no existe. —Claro que sí— replicó la rubia— Argelia, por ejemplo, o Málaga o Buenos Aires, allí se podría montar un negocio rentable. Si yo fuera tú, me iría a Buenos Aires. —Aún no ha llegado el turno de contar mi historia. Debemos forzar al chico, la suya debe ser bien interesante. En sus ojos se ve que huye de algo fuerte. —Eso me lo dejas a mí, soy muy buena con el poder de convencimiento. Pero al menos dime qué harás en Puerto Esperanza, ¿tienes algún negocio?, tú rostro te delata, posees una mezcla de traficante con empresario. —Ambas cosas son muy parecidas, digamos que voy por un asunto de negocios y dejémoslo ahí, por el momento. En el interior del vagón la mujer aún seguía empeñada en buscar algo dentro de su maleta. Revolvía el contenido, sacaba algunas cosas y las volvía a guardar. Los niños se habían quedado colgados de una de las ventanas, discutían sobre el paisaje y la velocidad de las zorras cuando corren por las praderas. Recordé cómo me gustaba viajar en tren cuando era niño, hacer un conteo a través del cristal, contaba las vacas blancas, las negras, las manchadas, y sentí un poco de pena por esos muchachos, que no hallaban en qué entretenerse. El chico de la gorra estaba sumamente preocupado, algo le pasaba a su bolsa, había comenzado a gotear y el líquido que caía al suelo formaba un pequeño surco, que impulsado por el movimiento del tren, atravesaba la hilera de asientos. El maquinista se acercó a la señora para decirle que el viaje hasta Puerto Esperanza le costaría cinco pesos. —Es que no encuentro mi monedero— dijo la señora— estoy segura de que lo guardé en la maleta. —Pues búsquelo bien, yo no llevo a nadie de gratis— dijo el maquinista y regresó a su puesto en la locomotora. La rubia ofreció su ayuda, entre ella y la señora colocaron todos los objetos de la maleta sobre uno de los asientos. Desde mi posición pude ver varias cosas que para un viaje hacia Puerto Esperanza eran totalmente innecesarias pero, sin embargo, serían muy útiles cuando uno quiere pasar un curso de Primeros Auxilios en Argelia. La rubia, al parecer, también se dio cuenta y le preguntó a la señora si tenía intenciones de convertirse en enfermera. Ella le dijo que no, iba a Puerto Esperanza para matricular a sus hijos en el Colegio Militar. —¡Son tan chicos! — exclamó dijo la rubia— la vida militar es muy fuerte. —Yo no los puedo mantener— explicó la señora con la voz compungida— cualquier sitio es mejor que ése— y señaló la estación que ya comenzaba a alejarse volviéndose cada vez más pequeña. —Por esa parte tienes razón, quizás el Colegio los convierta en hombres de bien y puedan viajar a muchos países en esos barcos de la Armada. —Estoy convencida— dijo la mujer— para mis niños quiero lo mejor, la necesidad de viajar es inevitable. Cuando la maleta finalmente quedó vacía se dieron cuenta de que el monedero no estaba en ninguna parte. La mujer se llevó las manos a la cabeza. —¡¿Cómo pude ser tan tonta?! Seguro que lo dejé sobre la mesa antes de salir. Es que alistar a dos niños para un viaje como éste es muy difícil, tuve que preparar muchas cosas, hacerles el desayuno, recoger las sábanas, dejar todo fregado, para colmo soy madre soltera, tengo que hacerlo todo yo. —¿No tienes marido? — preguntó la rubia. —Soy viuda. Mi marido era militar, un agente de la seguridad. Murió como víctima de un coche-bomba en el antiguo supermercado de Jacksonville. La rubia sintió pena por la mujer, ella sabía lo que era perder a personas queridas en conflictos armados y le dijo que le ayudaría a convencer al maquinista: —Quizás el tipo no sea tan bruto y te permita viajar si prometes pagarle luego, algún otro día. Caminaron hacia la locomotora y regresaron al rato con la impotencia marcada en el rostro. —El maquinista quiere dejarla en el medio del descampado, en cuanto cruce la próxima curva— dijo la rubia mirándome directamente a los ojos. Si hay algo a lo que no puedo hacer resistencia es a la mirada directa de una rubia. Le dije que no se preocupara, yo le daría los cinco pesos. Ambas me dieron un beso, uno en cada mejilla. Me sentí como una especie de héroe y comemierda al mismo tiempo. Una sensación extraña, que a partir de ese día, he comenzado a sentir con mayor frecuencia. Mientras el conflicto se mantuvo presente, nadie, ni siquiera el maquinista, se había percatado de las gotas que aún bajaban de la bolsa del chico y recorrían diametralmente el vagón. Solo los niños, durante unos minutos, jugaron a intuir qué rumbo tomaría el surco, uno apostó por la izquierda, otro por la derecha, pero luego en una confusión de direcciones, no supieron cuál de los dos había ganado. —Algo cae de tu bolsa— le dije al chico en voz baja. —Eso no es tu problema— me respondió y trató de tapar el sitio desde el cual caía la gota, pero esta resbaló por su mano y continuó su camino hacia el suelo. —Tienes una deuda pendiente— le dijo la rubia mientras acariciaba una vez más su abrigo de piel. Ya conté mi historia, ahora es el turno de que nos cuentes la tuya. Dicho esto se acomodó a mi lado, me tomó del brazo y se dispuso a escuchar con atención. 5. TRÁFICO Me gusta viajar. No lo niego. Incluso a veces sueño que voy en un avión a toda velocidad, en uno de esos aviones que salen en las revistas, cruzo las nubes, o navego en un barco sobre la superficie encabritada de las olas; pero esa gente tenía la capacidad de sacarme de quicio, hasta me daban ganas de tirarme por la ventana del tren. Querían que les contara, pero no les dije la verdad, se me podría haber echado a perder el negocio. Me calé la gorra con fuerza y fijé la vista al suelo. Al par de ojos acusadores se sumaban los de la señora y sus dos hijos, que de modo extraordinario habían dejado de jugar solo para atenderme. —¿Cómo te llamas? — preguntó uno de ellos. No le respondí. Si hay algo peor que responder preguntas, es precisamente responder las preguntas de un niño. —Vengan acá, — dijo la madre y los acomodó sobre sus piernas— dejen al chico tranquilo. Debe estar cansado, un viaje en tren es agotador. Yo sentí alivio por un momento, pero solo por un momento. —Sigamos las estrategias del juego— dijo el hombre de la camisa a cuadros, debes comenzar por el lugar donde naciste. —Nací en La Habana— dije sin levantar la vista del suelo — a los cinco años mis padres me enviaron en un barco hacia Puerto Esperanza. —¿Al Colegio Militar? — preguntó la señora y de modo intuitivo abrazó a sus hijos. —No, en La Habana se comentaba que los niños serían adoctrinados, convertidos en latas de carne, o qué sé yo. Ellos creyeron que me estaban salvando, pero en realidad, me jodieron la vida. Me incliné un poco en el espaldar del asiento y con disimulo corrí el bolso hasta la ventana; quizás con el viento las gotas tomaran otra dirección, cayeran hacia las líneas o simplemente se dividieran en millones de partículas para perderse en el aire; pero de modo invariable continuó el goteo y el temor de que me fueran a descubrir crecía junto con la línea que el líquido dibujaba en el suelo. —Si te hubieran dejado en la Habana, tu suerte habría sido otra— dijo el hombre. —Pobrecito— comentó la señora— lo podrían haber convertido en una lata de carne, o peor aún, lo podrían haber adoctrinado. —No me refiero a eso. Aunque, de cualquier modo, todos practicamos alguna que otra doctrina. —Dios nos libre— dijo en voz baja la señora. —Lo que quiero decir es que el chico, de quedarse en su ciudad natal, estaría viviendo ahora en un cómodo apartamento de Puerto Esperanza. La Habana fue desmantelada hace dos años. Se convirtió en un balneario de retiro para militares, presidentes y ministros. Todos los habitantes fueron trasladados. A cada familia se le entregó un apartamento en un edificio de doce plantas. —Qué suerte— dijo la mujer. —Qué mala suerte la mía— dije—. Lo cierto es que entré a un orfanato y una pareja me tomó en adopción. Me llevaron a vivir a Longline, la zona de las montañas. —Dicen que esa zona es peligrosa— exclamó la rubia un poco asustada. Apretó la mano del hombre y éste le dijo algo al oído que no logré escuchar, pero debieron ser un par de palabras atrevidas, porque la mujer se ruborizó y le regaló una sonrisa. —Mis padres adoptivos tenían una cabaña perfecta frente a un lago— continué—. Tres habitaciones en la planta alta, ventanas que miraban a todas partes y una alacena enorme, repleta de verduras en conserva y refrescos enlatados. No hay nada que me guste más que los refrescos enlatados. —A mí también— dijo la mujer— desde que pasé tres días oculta en el supermercado, me he vuelto adicta a los refrescos. —La planta baja era amplia. Mi sitio preferido era el portal con sus mecedoras y su silencio. En la sala, recostados a la pared, descansaban tres fusiles. A veces se acercaba algún oso, una serpiente o una pantera y había que dispararles con precisión. —No sabía que en las montañas existieran panteras— dijo de pronto el maquinista que había dejado su puesto en la locomotora para oír esta parte de la historia. Me torné prudente y miré hacia la ventana con la vana ilusión de que todos harían lo mismo, si el maquinista descubría los surcos líquidos en el suelo sería capaz de echarme del tren, como intentó hacer un poco más tarde. Pero de momento yo contaba la historia. —En la montaña hay de todo— dije— águilas, escorpiones, perros jíbaros, hienas, leopardos, liebres, zorras y rinocerontes. De todo. Aprendí a tirar con el fusil, maté a dos o tres bichos que trataron de quitarnos el sueño. Por las mañanas recibía clases de parte de mi madre adoptiva, por la tarde pescaba con mi padre en el lago y en las noches hacíamos turnos de vigilancia para proteger la cabaña. —Me parece una forma de vida excelente— dijo el hombre—. No hay nada como la tranquilidad del campo, la ausencia de grandes pretensiones, el viento de agua, el silencio. —A medida que fui creciendo las cosas se comenzaron a complicar. Una noche descubrí a mi madre en un rincón del cuarto, espiaba mientras yo me cambiaba de ropa para dormir y se tocaba con mucha insistencia debajo del vestido. Mi padre no tardó en descubrirlo, le pegó un tiro en medio del pecho, me amarró a una silla, con el fusil sobre las piernas y fue a Villenate a buscar a la policía para acusarme del asesinato de mi madre. —Qué cosa tan terrible— dijo la señora. Los niños estaban muy atentos, al parecer mi vida les resultaba interesante y creí, en ese momento, que no había nada peor que un niño interesado en una historia. Me harían preguntas eternamente y había algunas que no sería capaz de responder. Durante el intermezzo, mientras tomaba aire e hilvanaba ideas para continuar la historia, el maquinista desvió sus ojos de la ventana al suelo y descubrió las líneas líquidas que ya atravesaba en varios sentidos el vagón. —¡¿Esto qué es?!— gritó mientras caminaba hacia mi sitio. —¡¿Cómo te atreves a ensuciar de esta forma el tren?! Ahora mismo te bajas de aquí. Miré afuera, no había nada en medio del descampado, kilómetros de tierra seca y un sol implacable. Quise explicarle que el líquido no era peligroso, que yo lo podría limpiar si me alcanzaba algún paño y un poco de agua, pero ya el maquinista aplicaba los frenos y regresaba al vagón. El hombre de la camisa a cuadros también miró hacia fuera y dijo: —Aquí no lo puede dejar, aún faltan muchos kilómetros para Puerto Esperanza. Además, él ya pagó su pasaje. —Pues le devuelvo el dinero — dijo el tipo y me tiró a la cara el billete arrugado de diez pesos. Tomé mi bolsa mojada y me puse de pie. —Espera— dijo la señora— yo te voy a ayudar a limpiar, en un minuto dejamos esto como nuevo. La rubia también se brindó, colgó su abrigo de piel en el espaldar del asiento para que no se fuera a ensuciar y entre los tres comenzamos a borrar las líneas líquidas del suelo, sin embargo, la bolsa seguía goteando. El maquinista desde la puerta del vagón comprobaba la calidad de nuestro trabajo. —Tendrás que sacar lo que llevas dentro de tu equipaje y colgarlo al fondo para que suelte lo que gotea de una vez— dijo la mujer. Me hubiera gustado hacer resistencia, pero ella tenía razón. Abrí el bulto, saqué las bolsas de yogurt que se descongelaban con prisa y las colgué al fondo, en un saliente de hierro para que terminaran de gotear sobre las vías del tren. —Ya saben cuál es mi negocio— dije en voz baja— en Puerto Esperanza el yogurt se vende a buen precio, incluso a mejor precio que el café y las galletas de chocolate. Les pido, por favor, que no digan nada, vender yogurt es ilegal, me podrían llevar preso. —Despreocúpate— dijo la señora. Todos asintieron menos el maquinista, que tomaba su billete arrugado del suelo y comprobaba nuevamente la calidad de la limpieza. —¿Qué pasó después? — preguntó uno de los niños. Mi teoría de las preguntas infinitas comenzaba a comprobarse. —No recuerdo dónde dejé la historia. —Tu papá fue al pueblo para buscar a la policía— dijo el otro niño— para que te metieran preso porque mataste a tu mamá. —No fue el quién la mató— dijo la señora—. Deja de mirar hacia afuera y atiende a la historia. Me tomé un minuto, había perdido completamente la concentración. —Mi padre adoptivo regresó solo, Villenate había sido desmantelado, lo convirtieron en una zona azucarera y les dieron casa a los habitantes en Puerto Esperanza. —Qué suerte— dijo la mujer. —Qué suerte— repitieron el hombre, la señora, e incluso los dos niños. —Yo había logrado quitarme las amarras, le disparé en cuanto entró a la cabaña y eché los dos cuerpos al lago. Luego vine a Jacksonville y desde entonces me he dedicado al tráfico. —¿Nunca te atraparon? — me preguntó el hombre. —No, nadie se acuerda de mis padres adoptivos. Una vez me preguntaron, yo dije que un oso se los había comido, que yo me salvé porque estaba dentro del lago y los osos le tienen miedo al agua. —Pero los osos no le tienen miedo al agua— dijo el maquinista. —Los de la montaña sí. —Yo me refería al tráfico— dijo el hombre— ¿nunca te han atrapado? —No— le respondí—. Soy muy prudente, las bolsas casi nunca se descongelan. Clavé la vista al suelo, traté de olvidarme de mi historia, de mis compañeros de viaje y de las preguntas que los niños me hacían. Al parecer se habían quedado con muchas dudas. 6. TALLARINES DE ARROZ FRITO —Estamos llegando a Puerto Esperanza— anunció el maquinista. Vimos la curva a través de la ventana y los primeros contornos de la estación. Sonó el silbato del tren. La mujer les dijo a sus niños que se estuvieran quietos. Les sacudió un poco la ropa. —Mira cómo se han puesto de sucios, tanto juego y tanto juego, en la Academia aprenderán lo que es la disciplina— y su voz, en esta última frase, ya no fue la misma. El chico recogió sus bolsas de yogurt. Hizo un conteo en voz alta. —Por suerte no perdí ninguna — dijo y se colgó el bulto en la espalda. Le solté la mano al hombre para acariciar mi abrigo de piel. Comprobé el brillo de mis botas y me cercioré de bajar con el pie derecho. Dos hombres pequeños e idénticos llegaron corriendo desde el interior de la estación y se ofrecieron a cargarnos el equipaje. Empujaban unas carretillas y constantemente se secaban el sudor de la frente con un pañuelo de cuadros rojos. Ninguno de nosotros traía tanto equipaje como para necesitar ayuda y los hombres regresaron adentro un poco decepcionados. La estación estaba llena de personas, pero al parecer ninguno tenía intenciones de viajar. Todos andaban sin maletas, leían la prensa sobre los bancos del andén o fumaban con las piernas cruzadas y los ojos clavados a los árboles que, de seguro, dentro de un rato se llenarían de pájaros azules. De momento todos nos quedamos de pie, sin saber qué rumbo tomar o de qué modo despedirnos, como esperando que alguien dijera una frase concluyente, o al menos un gesto, algo que decidiera el camino a seguir. La pizarra de rutas y horarios estaba cubierta de papeles donde se anunciaba algo. Los niños compitieron para ver quien leía mejor. Uno de ellos se paró en puntas de pies y dijo: Gran Feria en Puerto Esperanza Música ininterrumpida durante 24 Horas Las mejores orquestas se presentarán en la Plaza Mayor Los más modernos aparatos de diversiones estarán colocados en el Parque Central No se quede en casa Disfrute de la Feria Una vez al año no hace daño Nota: Los viajes en barco a Cádiz, Barcelona, Canadá, Argelia y Buenos Aires serán pospuestos. Del mismo modo la Academia Militar y el Colegio Santo Tomás recesarán su proceso de matrícula durante todo el día. El otro niño, al parecer, creyó que la lectura de su hermano sería insuperable y dejó de jugar; a fin de cuentas, leer bien no era algo tan importante. Yo me lamenté un poco como hizo el resto, menos el hombre, que mantuvo la compostura y anunció que eso era de esperar. —Desde el comienzo del viaje sabíamos que habría Feria en Puerto Esperanza, lo que podemos hacer es buscar un lugar donde vendan café, galletas de chocolate o tostadas con mantequilla, o al menos cerveza y refrescos enlatados; ya está pasada la hora de almuerzo y tengo un hambre terrible. —Yo me encargo— dije y caminé al interior de la estación. En la ventanilla un hombre leía el periódico. Casi sin mirarme me dijo que el chico Steve, del equipo de Arizona, había roto el récord de carreras impulsadas en el campeonato, que desfilaría en una de las carrozas de la Feria y que dos cuadras abajo vendían los mejores tallarines de arroz frito que podríamos comer jamás. El hombre estuvo de acuerdo, dijo que nos invitaba a todos, menos al maquinista, quien ya se había ido a tomar cerveza. En un principio el chico de la gorra se negó, pero al rato lo convencimos, de todas formas, ¿quién querría comprar yogurt en medio de la Feria? En la puerta del restaurant nos atendió un tipo de gabardina azul, un azul muy parecido al que llevan los pájaros justo en el pecho. Indicó una mesa para seis. —Disfruten la comida— nos dijo— y no dejen de visitar la Feria. El salón estaba repleto. Los camareros se movían con agilidad. Llevaban y traían notas, bandejas y pedidos. La puerta que separaba al salón de la cocina hacía un ruido molesto cada vez que alguien la cruzaba. El barman, sobre la barra, encendía la licuadora a cada rato y controlaba el estéreo, desde el cual la voz de Tracy Chapman, entre el ruido y el chasquear de los dedos en los clientes, llegaba casi como un susurro. El hombre sacó su billetera, hizo un rápido conteo y dijo que podíamos pedir lo que quisiéramos, que aún le quedaba dinero suficiente. La carta era amplia, incluía entrantes, bebidas, platos principales, platos fuertes, postres y sugerencias del Chef. Para beber el hombre pidió cerveza y los demás pedimos refrescos enlatados. —Una cerveza negra— dijo— cinco refrescos y tallarines para todos, me dijeron que aquí hacen los mejores. —Así es, señor— dijo el tipo de la gabardina y sentí algo parecido al orgullo, aunque no tuviera ningún sentido de pertenencia con el restaurant y mucho menos con los tallarines de arroz frito. La mujer les advirtió a los niños que si no se comían los tallarines no podrían pedir el postre. El chico se quitó la gorra por primera vez en todo el viaje y la colgó en el asiento. Nunca creí que su pelo sería rubio, como el mío. Quise decir algo al respecto, pero luego decidí que no sería prudente. Para alguien tan tímido, quitarse la gorra, ya era casi un acto de fe. Aunque dentro del restaurant hacía un poco de calor no me atreví a quitarme el abrigo de piel, solo lo desabotoné un poco en el área del escote. Le pregunté a la mujer qué haría una vez que los niños se matricularan en la Academia. —Me gustaría quedarme aquí — respondió—, así podré verlos con frecuencia. Aunque necesitaría buscar un empleo, los alquileres deben ser altos. —Puedes vender café o galletas de chocolate, he oído decir que ese negocio es rentable. —En ese caso necesitaría un puesto fijo, algo así como un portal, esas cosas creo que también se alquilan. —Si yo fuera usted— dijo el hombre— regresaría al pueblo, puede ser que dentro de poco lo desmantelen para convertirlo en un naranjal gigante o en una zona de pastoreo, puede ser que le den un apartamento. —Ojalá su boca sea santa— dijo la mujer y siguió con la vista al camarero que ya traía una bandeja repleta. 7. GUIRNALDAS. Pedí la cuenta. Saqué la billetera del bolsillo y la puse sobre la mesa. Los niños miraron los rótulos en el cuero y debatieron un par de suposiciones sobre el significado de las letras. A los demás pareció no interesarles. A fin de cuentas, lo importante de una billetera, por muy simbólica que sea su cubierta, es lo que lleva dentro. —Espero que no haya costado mucho— dijo la señora. —Solo lo justo. — le respondí — Los tallarines estaban magníficos. Puse sobre la bandejita plástica dos billetes de cien y le dije al camarero que se quedara con el vuelto. —Hay alguien que aún no ha contado su historia— dijo la rubia mientras me tomaba nuevamente del brazo. —Ya tendremos tiempo— respondí— lo importante ahora es buscar un lugar donde quedarnos esta noche. No podemos dormir en la calle. —Por mí no se preocupe— dijo la señora— ya le he causado demasiadas molestias. Puedo ir hasta un parque, no sería la primera vez que paso una noche en vela. Cuando mis niños tienen sueño son capaces de dormir en cualquier sitio, por incómodo que sea. Mañana bien temprano los llevo para la Academia, serán los primeros en matricularse. —No intente discutir, usted vendrá con nosotros, ¿o acaso nos cree capaces de dejarla dormir en un parque? Ésta podría ser la última noche que pase con sus hijos por un buen tiempo. No quiero asustarla, pero debe saber que la vida militar es dura, aunque sean muy chicos estarán internados, es algo así como una estrategia educativa para que aprendan a ser independientes. —¿Usted cree que los manden a la guerra? —No lo podría saber, cada día hay más conflictos, cada día son más jóvenes los soldados. —Si yo fuera usted— dijo la rubia— les enseñaría cómo esconderse en un supermercado en caso de que se encuentren ante la presencia de un cochebomba, eso es infalible. La señora asintió levemente. —Siempre que yo vengo a Puerto Esperanza— dijo el chico de la gorra— me quedo en la pensión de la señora Blanchet, es barata y nunca está llena. Queda cerca de aquí, podemos ir caminando. En realidad, a cualquier sitio de Puerto Esperanza se puede ir caminando, quise decir, pero me contuve, al parecer el chico había perdido una gran porción de su timidez. Caminamos despacio, las calles estaban adornadas con guirnaldas, cadenetas, grandes carteles que anunciaban los horarios y lugares donde tocarían las orquestas y las calles principales del desfile. Los niños quisieron tomarse una foto con una gallina gigante que repartía propaganda para las rebajas de las bandejas de pollo en el supermercado central, pero ninguno de nosotros traía una cámara. Luego compitieron para ver quien saltaba más alto y le tocaba el pico, ninguno de los dos pudo lograrlo, la gallina en realidad era bien alta. Los kioscos de ventas se alineaban sobre los portales, la gente iba de uno a otro comparando la buena cara de las hamburguesas y la cantidad de jamón que traían los sándwiches. Los vendedores pregonaban sus productos, de una calidad, según ellos, excepcional. Después de unas cuantas cuadras el chico dijo: —Es allí— y nos señaló un amplio portal cubierto de puestos de chicharrones y malta embotellada. La pensión de la señora Blanchet era un edifico de tres plantas con doce habitaciones, de la cuales once ya estaban cubiertas; quedaba una en la planta baja, muy cerca del sótano, que solo contaba con dos camas estrechas, un baño y una pequeña ventana sobre la ducha. —Estoy a tope— dijo la señora Blanchet— a la Feria vienen muchos turistas, sobre todo este año, se comenta que el chico Steve desfilará en el bloque deportivo. —¿Conoce otro lugar donde podamos quedarnos? — le pregunté. —Haré un par de llamadas, esperen un momento. Nos acomodamos sobre los butacones de la sala. Varios turistas bajaban las escaleras, traían un sombrero ancho y un traje deportivo con el número del chico Steve en la espalda, sin dudas el desfile sería uno de los mayores atractivos de la Feria. Los vendedores del portal asediaban a todos los que entraban o salían de la pensión. Colocaban las botellas de malta tan cerca del cliente que uno podía sentir la frialdad del cristal y el olor espeso de la bebida. La señora Blanchet marcó varios números, o hizo como que marcó varios números, pero todos los sitios estaban repletos. —Y eso que aún es temprano— dijo— cuando lleguen los trenes de la noche mucha gente tendrá que dormir en la calle. —Lo que podemos hacer— sugerí— es unir las dos camas. No estaremos cómodos, pero es la única solución. De momento dejemos el equipaje, dentro de un rato comenzará a tocar la primera orquesta. 8. PAPEL DE LIJA Desde un principio la idea de recorrer la Feria no me gustó. Ellos estaban entusiasmados. Los entiendo; la Feria, para la mayoría de las personas, suele ser algo extraordinario. Por lo que a mí respecta nunca me ha gustado la música bailable, pero la música de banda… eso ya es otra cosa. De niño disfruté de una banda que acompañaba a un circo maltrecho, tan maltrecho como la propia banda y como los pueblos por los que andaban de gira. Yo no les había prestado atención a los payasos, ni a los leones, ni siquiera a los malabaristas; me había quedado colgado del sonido de la trompeta e incluso le había dicho a mi padre que de grande quería ser trompetista. Él me miró con sorna y me dijo que en su familia nunca habían existido vagos, ni músicos, ni borrachos, que yo cultivaría zanahorias, como él, como su padre, su abuelo y su bisabuelo, que fue quien trajo ese cultivo desde Asia. En ese momento había bajado la cabeza, clavando la vista en el suelo, y apoyado por la sombra que dibujaba mi gorra de niño, había imaginado cómo sería tocar en una banda mientras los leones saltaban a través del aro de fuego, o mientras la chica del traje de baño verde caminaba sobre la cuerda floja con una vara fina de madera muy larga que movía a un lado y al otro. Y es más, cuando mi padre se entretuvo conversando con sus amigos a la salida, caminé hasta el fondo de la carpa, me colé entre las piernas de los payasos, de los forzudos con sus martillos gigantes y me paré de frente al trompetista. El hombre encendía un cigarro con calma y miraba al horizonte. Yo le dije que de grande quería ser trompetista, quería ser como él. Me miró durante unos segundos y luego dijo: —Mantente alejado de esto— señaló la trompeta— no va a traerte nada bueno. ¿Acaso no quieres ser deportista, o aviador, o cosmonauta, o soldado, o mejor aún, cazador, como todos los niños normales? —No. — le dije— Mi padre quiere que siembre zanahorias, yo quiero ser trompetista. ¿Usted podría enseñarme? —No tengo tiempo, salimos dentro de un par de horas. Pero, aunque lo tuviera, tampoco te enseñaría. —¿Hacia dónde van? — le pregunté. —A otro pueblo tan sucio como éste. Bajé la cabeza y me vi cultivando zanahorias toda la vida. Él debió haber notado mi decepción, no hay nada más triste, ni más notable, que la decepción de un niño. Bajó del muro donde estaba trepado y me dijo: —Si quieres aprender de verdad, tienes que irte. En este sitio no hay futuro. Aquí todo es polvo y tierra seca. A mí me enseñaron a tocar la trompeta en Cádiz, quizás allí encuentres a alguien. Quizás cuando tengas mi edad seas como Miles Davis o Paul Whiteman. Yo no conocía a Miles Davis, mucho menos a Paul Whiteman, pero sus nombres sonaban tan bien que; estuve convencido, a mi corta edad, de que eran los mejores trompetistas de circo del mundo. Le dije a la mujer rubia y luego al resto, que daría una vuelta por las zonas donde no llegara la algarabía de la Feria, allí de seguro podría vender las bolsas de yogurt. Con mi bulto al hombro caminé un montón de cuadras. Vender bolsas de yogurt nunca ha sido fácil, pero era la única vía para independizarme de mi padre, irme a otro pueblo y reunir el dinero suficiente para viajar a Cádiz. Debía cuidarme de los inspectores, de la policía, de los otros vendedores con sus demarcaciones territoriales y sus puntos fijos, de los traficantes de leche en polvo y chocolate, de esos perros callejeros que no te dejan avanzar cuando sienten el olor rancio de las bolsas e incluso de los propios clientes. El peligro es como el oxígeno, está ahí, aunque no lo puedas ver, decía siempre mi tutor de tráfico y contrabando. Lo conocí una mañana de suerte en el tren a Puerto Esperanza. Yo traficaba aguacates, aspirinas y berenjenas por unos precios irrisorios que apenas me alcanzaban para sustentarme. Fue él quien me reveló la fórmula del yogurt, me habló del tráfico alto, de ese que me abriría las puertas de Cádiz y de mi sueño de ser trompetista. Las calles de la zona sur de Puerto Esperanza, esa tarde de Feria, como era de suponer, estaban desiertas. Toqué a las puertas, incluso tuve el desatino momentáneo de pregonar; pero no pude vender ni una sola bolsa de yogurt. En otros tiempos las hubiera vendido todas en la primera cuadra, pero eso es lo malo de los negocios de tráfico y contrabando: dependen de las circunstancias. Quizás las aspirinas en tiempos de Feria se vendan mejor, no hay nada como un par de aspirinas para aliviar la resaca. Regresé despacio por las calles menos transitadas y tuve que detenerme un par de veces a descansar. A pesar de que ya caía la tarde el calor era insoportable. Abrí una de las bolsas y me la tomé hasta el fondo. El sabor rancio bajó por mi garganta como lenguas de fuego. A la pensión llegué antes que los demás. Los vendedores de malta embotellada y chicharrones se habían mudado a la Plaza Central. Pensé por un momento que vender cosas en la feria sería más rentable y menos peligroso que traficar productos ilegales desde Jacksonville, siempre con el peligro de que te descubran o se descongelen las bolsas, siempre con el temor a los perros callejeros. La señora Blanchet estaba acodada sobre la barra de madera en la recepción, miraba hacia la pared y poseía el rostro teatral de quien cuestiona algo de modo serio. Mantenía abierto el libro de huéspedes y movía el lapicero de un dedo hacia el otro, gesto que también denotaba una profunda cavilación. Al notar mi presencia me llamó con un gesto de la mano. Señaló con el lapicero un nombre en el libro de huéspedes y dijo: —Este tipo, el que vino con ustedes, se ha hospedado en este mismo lugar durante los últimos cuatro meses. Siempre una noche, la misma noche. Llega un día y se va al otro. ¿No te parece extraño? —Muy extraño— respondí— me pareció entender que nunca había estado en Puerto Esperanza y que no conocía esta pensión. —Pues sí que la conoce y hay algo más extraño aún, siempre viene con varios acompañantes y es él quien paga todos los gastos. Me detuve un rato a pensar en el asunto, pero solo un rato. A fin de cuentas, un tipo amable y con recursos puede darse determinados lujos, compartir su dinero puede ser algo así como una costumbre, quizás un vicio, o un modo de mantener su conciencia limpia. —Usted no se preocupe, — le dije a la señora Blanchet— mientras pague el dinero de la habitación no tiene de qué quejarse. —No me quejo, solo me gusta armar historias a partir del comportamiento de los huéspedes. Aquí me aburro. Recuerde que mientras ustedes están allá afuera disfrutando del desfile y las orquestas, yo estoy acá dentro, atada a esta barra y a este libro. —Hay empleos que conllevan un determinado nivel de sacrificio— le dije —. No me puede negar que gana usted un buen dinero con esto de la pensión. Incluso podría contratar a alguien para que se encargue de recibir a los huéspedes. —Sería un gasto excesivo, ya he contratado a dos chicas que hacen la limpieza y cambian las sábanas. Cada vez que hay una falla eléctrica o un trabajo de reparación, los técnicos me cobran un ojo de la cara. Además, si desatiendo la recepción no tendría cómo armar las historias. Por ejemplo, usted se ha hospedado aquí durante las últimas tres semanas. Al igual que su amigo, llega un día y se va al otro. Siempre trae una bolsa llena y se va con la bolsa vacía. A partir de esos pilares le he creado toda una historia. —No estoy interesado en escucharla. — le dije ya con ganas de irme a dormir— Deben ser, estoy seguro, puras sandeces. —Al menos oiga una parte, ya verá lo buena que soy en esto de fabular. Digamos que usted huye de algo o de alguien… —Eso no es relevante, la mayoría de las personas que viajan, no importa si a un lugar lejano o cercano, huyen de algo o de alguien. —Espere, para la huida final y esto es lo que hace peculiar su historia, necesita dinero… —Es otra inferencia redundante, por supuesto que para viajar hace falta dinero, digamos que un viaje en tren, por ejemplo, que es lo más barato, cuesta diez pesos. Así que en barco costaría unos cincuenta pesos. No es cuestión de un día reunir esa cantidad de dinero. Claro, si el viaje consiste en asistir a un curso, es probable que la institución page los gastos y el pasaje salga gratis. —¿A un curso? — preguntó la señora Blanchet. —Sí, en el extranjero ofrecen muchos cursos, de Agronomía, Bioquímica, Ciencias Empresariales y Primeros Auxilios. —En ese caso, es probable que usted pretenda asistir a un curso, digamos que de Agronomía, pero no… eso echaría por tierra toda la historia que he inventado. —No soporto la Agronomía, señora, lo mío es la música, quiero aprender a tocar la trompeta. Para eso no existen cursos. —Pues mejor— dijo— así necesita los cincuenta pesos, por eso se ha dedicado al tráfico de leche en polvo. He oído decir que es un buen negocio. Pero a usted se le da mal, siempre gasta el dinero en cosas sin importancia: dulces de chocolate, discos de Paul Whiteman, revistas de autos deportivos o calendarios con fotos de los jugadores de pelota del equipo de Arizona; siempre tiene que regresar al punto de inicio, incluso es probable que le deba dinero a los acreedores o peor aún, a la mafia, he oído decir que la mafia ha tomado bajo su mando el tráfico de las bolsas de yogurt y el chocolate, cada año su manto se extiende, ahorita intentarán hacerse con las pensiones y me veré en problemas. —Como lo suponía— le dije a la señora Blanchet— sus historias son puras sandeces. No me interesan los dulces de chocolate, tampoco las revistas de autos deportivos y mucho menos los calendarios con fotos de los jugadores de pelota del equipo de Arizona. Es cierto que me dedico a la venta, en eso lleva la razón, pero no de leche en polvo, sino de aspirinas y berenjenas. No le debo nada a nadie. —¿Tendrá por ahí alguna aspirina? A ratos me dan unos dolores de cabeza terribles. —Lo siento, las he vendido todas. —No importa, ya encontraré por ahí algún traficante de medicamentos. En esta época del año vienen muchos, no hay nada como un par de aspirinas para la resaca. ¿Sabe?, a mí me gustaría asistir a uno de esos cursos de Ciencias Empresariales, sería muy útil para mi negocio, podría montar una cadena de pensiones, hospedar a cientos de personas en días de Feria, colocar objetos de lujo en los cuartos para turistas… Acá viene mucha gente, esto es un pueblo con costa, un pueblo atractivo— y acariciando mi hombro con la punta de sus dedos, me dijo: —pero no tengo a quien colocar en la recepción, ¿querría usted tomar este empleo?, digamos que… por quince pesos mensuales— y acercó su rostro a mi cara. No hay nada que me guste más que sentir el rostro de una mujer junto a mi cara, ese calor intenso que desprenden las mejillas, ese estado de embriaguez que me produce el aliento y la respiración. Me separé con cautela y le dije: —Mañana salgo para Cádiz. —¿Ya ha reunido los cincuenta pesos? —Casi—. Miré mi bulto aún lleno de bolsas de yogurt. —¿Cuánto le falta? —Cinco pesos con veinte centavos. —¿Sabe? Ser dueña de una pensión es un trabajo duro y sobre todo muy solitario. A veces me tomo un par de cervezas o compro una botella de ron para despejar la mente y olvidar las penas, incluso juego a las cartas con unos viejos que alquilan el tercer cuarto del segundo piso. Pero eso no es suficiente, yo aún soy joven, mire… Subió las manos y dio media vuelta para que apreciara las duras carnes que se dibujaban bajo el vestido. —Es cierto— le dije— para su edad, se podría considerar una mujer atractiva. —¿Qué edad cree usted que tengo? —¿Unos cuarenta y cinco? —Solo cuarenta. Ya le digo, el trabajo en la pensión es duro, me provoca mucho estrés, desgasta la piel, pero no la carne. Y esa vez se tocó los senos, sin un ápice de recato, presionando uno contra el otro. Me quité la gorra y la coloqué en el espaldar del butacón que quedaba a mi espalda. Creo que también dejé el bulto en el suelo y batí un poco la camisa para procurarme algo de aire. A pesar del ventilador, que colgado del techo movía sus aspas con desgano, el calor dentro de la pensión era intenso. —No he tenido suerte en las cuestiones del amor— continuó hablando—. Mi madre siempre decía que a los hombres de Puerto Esperanza no les gustan las mujeres que trabajan, o sea, las mujeres independientes. —¿Usted no se ha casado? — le pregunté. —Solo una vez, pero mi esposo murió dos años después de la boda. Fue víctima de un coche-bomba que explotó cerca de un supermercado en Jacksonville. Era inspector, les andaba siguiendo la pista a unos traficantes de yogurt. A veces creo que fueron ellos quienes pusieron la bomba. Yo tragué en seco y con el pie izquierdo separé un poco mi bulto de su área de visión. —¿Cómo puede estar tan segura? Casi siempre los que ponen esas bombas son terroristas, grupos étnicos en conflictos o estudiantes indignados. Quizás si su marido se hubiera escondido dentro del establecimiento, estuviera acá con usted y la podría ayudar en este asunto del negocio. —Lo dudo, solo a mí se me ocurre casarme con un inspector, siempre terminan baleados, los traficantes son tipos duros, quitan de su camino al que se ponga delante. Recordé las lecciones de mi tutor de contrabando, cuando me decía: lo que mucho vale, caro se paga. —Yo podría darle los cinco pesos con veinte centavos que le faltan, o quizás seis pesos, y así podría comprarse unos sándwiches en el barco, o quizás un refresco enlatado. El viaje hacia Cádiz debe ser largo. Solo tiene que ser bueno conmigo— y me acarició el pelo, mientras pasaba su lengua, como papel de lija, por una de mis orejas. 9. PASTEL DE ARÁNDANOS. Por primera vez en el día decidí quitarme el abrigo. En las calles de Puerto Esperanza el calor era terrible. Los puestos de ventas con sus pequeños fogones le sumaban vapor a la noche. La gente se agolpaba junto a la acera para esperar, desde la primera línea, el desfile que comenzaría justo después de que terminara de tocar la orquesta. Varios reflectores iluminaban a unos muchachos que, apostados sobre los techos, armaban los parapetos de los fuegos artificiales. Si hay algo que me gusta, además de los refrescos enlatados, de tomar la mano de un hombre, de mi abrigo de piel y de mis botas, son los fuegos artificiales. Cuando celebraron el primer aniversario de la fundación de Jacksonville, el espectáculo lumínico cubrió todo el pedazo de cielo que lograba ver desde la ventana de mi cuarto. Yo era muy niña, sin embargo, conservo ese recuerdo con claridad. Desde entonces el cielo iluminado me provoca una extraña sensación, mezcla de alegría, nostalgia y resentimiento. Durante varios años esperé con delirio la nueva fiesta de la fundación, pero nunca más volvieron a celebrarla. Poco a poco se borraron del calendario todas las fechas festivas. Desde unos altavoces que habían colocado en la carretera central llegaban los anuncios publicitarios del chocolate, el jugo de tamarindo, la cerveza y los mejores tallarines de arroz frito de Puerto Esperanza. A ratos anunciaban el orden del desfile y el precio de los tickets para la rifa. —Yo siempre he tenido mucha suerte— le dije al hombre—. De niña, antes de que mis padres murieran, ganaba todas las rifas en las fiestas de navidad, en los cumpleaños y en las ventas de jardín. Casi siempre rifaban una muñeca, un oso de peluche o un trenecito eléctrico. Tenía mi cuarto lleno de juguetes. —Yo no podría decir lo mismo— dijo la señora—. Nunca he tenido suerte para nada en la vida. Ni siquiera para algo tan común como una rifa. —Pero tiene usted dos hijos maravillosos— dijo el hombre y miró a los niños, que no dejaban de tirarle piedras a un perro callejero que habían acorralado en la esquina de un portal. —En Yosemite— dije— después de las carreras de autos, las chicas concursábamos bajo los focos de luz. Teníamos que modelar como en las revistas y quitarnos poco a poco la ropa. A la mejor le daban una botella de vino o un vestido, y si la competencia era trimestral al premio le incorporaban una caja de refrescos enlatados. Yo solo perdí una vez, cuando llegó una chica asiática de no se sabe dónde y paseó frente a todos su perfecto cuerpo desnudo. —Probemos suerte esta noche— propuso el hombre. No supe de momento si hablaba del modelaje o de la rifa. Sacó de su bolsillo un peso con cincuenta centavos. —Nos alcanza para las tres rifas: el pato asado, la caja de cerveza y el boleto para dos personas a Buenos Aires. ¿Cuál número escogemos? —¡El quince! — grité entusiasmada—. Eso no puede fallar— y con el dinero en la mano fui casi corriendo a los portales donde se vendían los números. —Justo a las doce de la noche darán los resultados— dije a mi regreso— aún faltan dos horas— e hice un gesto de impaciencia, o al menos lo que yo entiendo por un gesto de impaciencia. —Pues esperemos— dijo el hombre— alguien me ha dicho que los patos asados de Puerto Esperanza son los mejores. —Se me hace la boca agua— dijo la señora— del almuerzo hace ya un buen rato. Caminamos alrededor del Parque Central comparando la buena cara de los perros calientes y la cantidad de jamón que en cada puesto le echaban al pan. Después de un par de vueltas nos decidimos por unas pizzas de atún, que sería inútil negarlo, son las mejores que he comido en mi vida. El dependiente nos atendió con una amabilidad exagerada, nos extendió la sal e incluso nos hizo un descuento de veinte centavos para la pizza de los niños, que son, según él, el futuro del mundo. De seguro la venta de esa noche le iba mal. La mayoría de los turistas deben estar cansados de comer pizzas de atún en sus países de origen. Sin embargo, las filas en los puestos para jugos de tamarindo eran largas. —Los turistas son gente tan extraña— dijo la señora— no sé qué le ven al jugo de tamarindo. —Lo mismo que nosotros al pastel de arándanos— dijo el hombre— ¿Lo ha probado usted alguna vez? —Nunca, pero suena maravilloso: PASTEL DE ARÁNDANOS. —Por eso mismo, las cosas que suenan bien y nunca las hemos probado, nos llaman más la atención. Me detuve a pensar en cuántas cosas no había probado y maldije el lugar donde nací. Quizás en Argelia vendan pastel de arándanos, quizás mi consulta para Primeros Auxilios esté en un octavo piso desde el cual tenga una vista maravillosa de toda la ciudad y me pare en el balcón cada atardecer con una botella de vino, una copa o simplemente un refresco enlatado, un vaso de cristal y la voz de Tracy Chapman desde el estéreo en la sala; aunque no estoy segura si para los Primeros Auxilios se necesite una consulta. Solo falta una noche, pensé, mañana de seguro llega mi turno. Después de las pizzas fuimos a por refrescos y helados. La heladería estaba prácticamente desierta. Solo dos mesas permanecían ocupadas por unas chicas vestidas como camareras, pero que más bien parecían prostitutas. Tomaban el helado con calma, saboreando cada cucharada, le pasaban los labios al metal como si no existiera sensación más gratificadora. Quise decir que los turistas deben estar aburridos de comer helados en sus países de origen, pero el hombre se me adelantó, en lo de hacer comentarios perspicaces era realmente bueno. Luego dijo que las chicas disfrazadas seguro esperaban la hora del desfile para conducir al bloque de gastronomía. —Seguro— dije y les miré las piernas a las mujeres. Con unas piernas como ésas no hubiera necesitado mi abrigo de piel, ni siquiera mis botas. La dependienta se acercó para decirnos que de los cuatro sabores descritos en la tablilla solo quedaban dos y que los niños no debían subir los pies sobre la mesa, tampoco correr y mucho menos arrastrar los asientos de un sitio al otro. —¿Cuáles sabores tienen? — preguntó el hombre. —Tiramisú y Maracuyá. —Nunca he oído hablar de tales sabores— dijo la señora—. ¿Cuáles fueron los que se terminaron? —Kiwi y Lúcuma. —Da igual— dijo el hombre— traiga para todos. Luego veremos si nos gusta o no. Sin dudas los helados eran magníficos, Puerto Esperanza se estaba convirtiendo poco a poco, en mi lugar preferido. De regreso a la carretera central los niños quisieron subir a todos los aparatos de diversión. El hombre sacó de su bolsillo varias monedas y les dijo que disfrutaran la noche. —Una vez que entren a la Academia militar no tendrán nada de esto— y miró a la madre, quizás con un poco de lástima. Yo también hice lo mismo, aunque no supe a ciencia cierta si sentía lástima por ella, o por los niños. A fin de cuentas, en la Academia tendrían tres comidas al día, un sitio donde dormir, una carrera y un futuro. Tras un poco de suerte el pueblo de la mujer sería desmantelado, ocuparía un apartamento en la zona sur y podría ver a sus hijos con frecuencia. Por los altavoces se anunciaba que después de la rifa comenzaría el desfile. El primer bloque sería el gastronómico, luego el portuario, le seguiría la industria básica, las unidades porcinas, los trabajadores de los medios, el sector ferroviario y, por último: el equipo deportivo de Arizona encabezado por el chico Steve. La gente ardía de emoción y se pegaba cada vez más a la línea divisoria en los límites de la acera. Una cadena de policías se instaló justo en la calle para velar por la seguridad de los miembros del desfile. La orquesta en la Plaza dejó de tocar y el comentarista anunció que comenzaría la rifa. Los reflectores iluminaron un balcón de un edificio de cinco plantas. El comentarista vestido de traje y corbata, mostraba, o hacía como que mostraba porque desde la calle apenas se veía, tres sombreros de copa, repletos de papelitos blancos. —Nuestra Reina de Belleza— dijo el comentarista— escogerá a los ganadores. En sus manos está la suerte de todos. Hasta el momento no sabía que en Puerto Esperanza seleccionaran una Reina de Belleza, luego supe que lo hacían cada año y que la chica era elegida de entre los miembros del desfile. Sentí un poco de envidia por las putas vestidas de camareras. Si hay algo que me gustaría ser, además de enfermera de Primeros Auxilios, es Reina de Belleza. Una joven asiática completamente desnuda y muy parecida a quien me podría haber ganado en los concursos de modelaje después de las carreras de autos en Yosemite, introdujo su blanquísima mano en el primer sombrero y extrajo un papel. El comentarista lo desdobló y dijo: —¡El ganador del pato asado es el número 15! Yo grité, aplaudí y salté de alegría. Los niños también lo hicieron, aunque no sabían exactamente por qué, pero para un niño: gritar, aplaudir y saltar, son cosas divertidas. La asiática, inclinando sus pechos hasta la parte más fuerte del reflector, revolvió el contenido del segundo sombrero. El comentarista gritó: —¡Esto es sorprendente, el ganador de la caja de cerveza es el número 15! Mi alegría no tenía fin, abracé al hombre, a la señora, incluso a los niños que ya habían dejado de saltar y se divertían haciendo canastas con pedazos de chicharrones sobre un cesto de basura. El comentarista puso el tercer sombrero en el suelo, la chica se inclinó mostrándole a toda la audiencia sus perfectas nalgas blancas y sacó el último número de la noche. El tipo, entre las risas y la algarabía del público, le dio unas palmaditas a la Reina de Belleza y gritó: —¡Esto es increíble, el ganador del pasaje para dos personas a Buenos Aires es el número 15! Ya para el tercer premio no me puse tan contenta, una se acostumbra a la buena suerte. Además, para qué hubiera yo querido un pasaje a Buenos Aires, si allá no ofertaban cursos de Primeros Auxilios. El hombre y la señora me ayudaron a recoger los regalos. La chica desnuda me dijo ¡Felicidades!, con un raro acento, imagino que asiático. El comentarista, muy aturdido, me dijo que nunca había pasado algo como eso: —Sin dudas es usted una mujer con buena suerte. La caja de cerveza lleva un plus, — y me señaló la desnudez de la Reina de Belleza — pero no sé si usted estaría interesada. —Por supuesto que no— le dije. —El pato es inmenso, ella podría venir a comer con nosotros— sugirió el hombre— a fin de cuentas, es toda una celebridad. ¿Alguna de ustedes ha compartido la mesa con una Reina? Negué con un gesto de la cabeza, la señora hizo lo mismo y también los niños, a quienes imitar los gestos de los adultos les divertía. —Aunque les advierto— dijo el comentarista— ella come mucho y solo habla japonés. —No importa— dijo el hombre— nosotros no tenemos tanta hambre y uno con señales siempre se entiende. Decidimos llevarlo todo para la posada. Alquilamos el servicio de los dos tipos pequeños e idénticos que se habían cansado de esperar en vano por pasajeros con equipajes en la estación. Uno de ellos, con una agilidad que nunca imaginé que llegaría a tener, se echó al hombro la caja de cervezas, el otro cargó la bandeja. Con tales premios renunciamos por completo a ver el desfile. Al final a ninguno de los tres nos importaba el récord de carreras limpias del chico Steve. La asiática miró el delicioso pato sobre la bandeja, tomó al hombre de la mano y sonrió. Yo lo tomé de la otra, por muy Reina que fuera, yo había visto al hombre primero. 10. MI VIDA SEGÚN LA SEÑORA BLANCHET. De regreso, el camino hacia la posada me pareció más corto. Llevar de la mano a dos mujeres no tiene comparación, sobre todo si una de ellas es Reina de Belleza y va completamente desnuda. En el trayecto nos encontramos con varios grupos de personas que iban tarde para el desfile y nadie pareció prestarnos atención. Al parecer un pato asado, una caja de cerveza y un hombre que tiene la suerte de llevar a dos mujeres, no resulta llamativo. Los enanos dejaron la carga en la puerta y extendieron las manos. Le coloqué un peso a cada uno y se fueron corriendo a la carretera central. —Lo mejor será poner todo en el comedor— dije y me acerqué a la carpeta para llamar a la señora Blanchet. Presioné el timbre varias veces. —¿Dónde se habrá metido? — preguntó la rubia sin dejar de sostener mi brazo—. La recepción de una posada nunca puede permanecer desatendida. La puerta del comedor debe estar cerrada. Crucé por encima de la barra y agarré el manojo de llaves. Todas eran iguales, no traían ni siquiera una chapilla con las indicaciones. Pasé de una a la otra buscando la más mínima diferencia. La señora acostó a los niños en el sofá y les dijo que debían dormirse: —Esta cena es para adultos, ya ustedes tuvieron diversión por un buen rato. Mañana será un día largo y deben estar listos. Oír hablar a la señora con sus hijos me recordaba mucho a mi madre. Ella nunca me hubiera enviado a una Academia Militar, quería que yo fuera abogado, médico o ingeniero, nunca me imaginó en una profesión como ésta. Con mi padre las cosas resultaron distintas, él solo le prestaba atención al equipo deportivo de Arizona, a su jardín y la calidad de sus aspersores. Me eduqué casi a sus espaldas, y sin él darse por enterado, me convertí de a poco en lo que ahora soy. —Quizás en el libro de huéspedes aparezca una descripción sobre el orden de las llaves, al menos si yo fuera carpetera, así lo haría— dijo la rubia. Abrí el libro y hojeé las primeras páginas, pero no decía nada acerca de las llaves. Miré el listado de nombres y apellidos. La forma de archivar de la señora Blanchet era muy extraña, casi macabra. Cada nombre estaba presillado a una hoja donde aparecía descrita algo así como una biografía o una historia de vida. No recuerdo haber dado ningún otro dato que no fuera mi nombre, sin embargo, mi biografía era larga, se llevaba dos cuartillas y media, y como quien mira sin querer, me pareció que era intensa. —Esto es fantástico— dijo la rubia— podremos enterarnos de los secretos que guarda cada cual. Me sacó el libro de las manos y comenzó a revisarlo con entusiasmo. La asiática también le prestó mucha atención, aunque no entiendo por qué, si es que solo sabía hablar japonés. —No me parece prudente. Además, esas historias tienen que ser inventadas— dije. —Quizás la carpetera tenga poderes psíquicos, yo siempre he creído en esas cosas. —Pues leamos una de las biografías para que te des cuenta de que eso es pura ficción. Ella comenzó a hojear: —Turista, turista, turista, estas son muy aburridas, aquí está la de la señora con sus niños. —¿Qué puede saber esa mujer de mí? — dijo la señora un poco molesta— ¿Qué puede saber ella de alguien? —Leamos— dijo la rubia, y le hizo un gesto a la Reina de Belleza para que se alejara un poco, al parecer le molestaba que una chica desnuda permaneciera tan cerca. — Una mujer que viaja con dos hijos pequeños y sin marido hasta Puerto Esperanza, sin dudas, está huyendo de algo o de alguien… Eso no tiene nada que ver, todos huimos de algo o de alguien, ¿no es cierto? — preguntó dirigiendo sus ojos hacia mí. —Claro— le dije— por supuesto. —Quizás huye de su marido porque le pegaba a ella o a los niños, o quizás mató a su marido con un hacha y huye de la policía. Las personas de los pueblos del interior casi siempre matan con un hacha. Luego pudo haberlo enterrado en el patio o en el jardín. Todas las casas en los pueblos del interior tienen jardín. Pero un buen día un perro callejero (en todos los pueblos del interior hay perros callejeros) desenterró al muerto y la mujer cargó a sus hijos y partió en el primer tren. Casi siempre en los pueblos del interior hay un primer tren… —¡Eso no es cierto! — gritó la mujer y luego bajó con prudencia la voz para no despertar a los niños— Esa mujer es una fresca, mi marido murió como consecuencia de la explosión de un coche-bomba a las puertas de un supermercado, a mis niños nadie los maltrata y mañana comenzarán a estudiar en la Academia Militar. —No se preocupe, nosotros le creemos— dije—. La señora Blanchet seguro se siente muy sola e inventa estas historias para entretenerse, mejor cerremos el libro y olvidemos que existe. Si la molestamos puede echarnos de aquí y terminaremos durmiendo en la calle. Miré a la rubia, como se deben mirar a las rubias y ella obedeció. Regresó el libro a su lugar y se puso de nuevo el abrigo de piel. El calor aún era terrible, pero quizás creyó que un abrigo sobre sus hombros le daría temple. —Tratemos de probar las llaves en la cerradura del comedor— propuse. Caminé hasta la puerta, la asiática presionó el timbre varias veces y la carpetera salió del cuarto del fondo toda despeinada y gritando: —¡¿Qué hacen ustedes ahí?! —Señora Blanchet, qué bueno que apareció. — le dije con un claro acento de cordialidad— Necesitamos usar el comedor, hemos ganado varios premios, queremos celebrar. Por cierto, ¿ha visto usted al chico de la gorra? Negó con la cabeza y me dijo: —Éstas no son horas de usar los espacios comunes. —Es que el pato es inmenso, mire— y le señalé la bandeja que aún estaba en el suelo—. Además, tenemos mucha cerveza, usted podría celebrar con nosotros. En una noche de Feria nadie debe quedarse solo. La mujer titubeó un poco, pero solo un poco; para resistirse a un pato asado y a una cerveza hay que poseer convicciones bien fuertes. Entramos al comedor, unimos un par de mesas y provisto de un cuchillo comencé a cortar las porciones. —Alcánzame algunos platos— le pedí a la rubia. Ella fue hacia la alacena mientras la señora Blanchet le indicaba donde tomar la vajilla. La asiática comenzó a abrir las botellas con los dientes, lo hacía con gracia y agilidad como si abrir botellas fuera un gran placer; sin dudas ostentaba todos los méritos que debe poseer una verdadera Reina de Belleza. Al rato llegó el chico de la gorra, se sentó a la mesa y dijo: —Qué bien. Este pato se ve de maravilla, ¿dónde lo consiguieron? —. La mujer estaba por explicarle, cuando él la interrumpió para anunciar que pondría algo de su parte: — Es de mal gusto asistir a una cena con las manos vacías— y colocó sobre la mesa las bolsas de yogurt. Todos coincidieron en que lo dejarían para después, la cerveza resultaba mucho mejor. La asiática se dio cuenta de que no tenía nada que ofrecer que no fuera abrir las botellas con los dientes y mostrar su cuerpo desnudo. Se brindó para servir los platos, pero en esa tarea ya estaba la rubia; después dijo, en japonés, que podría dormir a los niños, o algo parecido a que podría dormir a los niños, pero estos ya estaban rendidos sobre el sofá del living; y no le quedó otra que bailar en el centro con una música imaginaria, como lo haría una perfecta Reina de Belleza. Cuando la rubia terminó de servir los platos se sentó a mi lado, me tomó del brazo y dijo que estaba muy nerviosa, solo faltaban horas para su viaje y aún desconfiaba un poco de sus cualidades como enfermera. —Todo va a salir bien— le dije, y tomé su mano en un gesto de apoyo. Viajar hasta un sitio tan raro como Argelia, sin nunca haber estado allí, debe ser bien difícil. Le conté al chico lo mucho que nos habíamos divertido en la Feria, la buena suerte de la rubia y el sabor espléndido de las pizzas de atún. Él se lamentó de no haber estado con nosotros, pero creo que su lamento no fue sincero. Se veía ligeramente feliz, aunque no había logrado vender ni uno sola bolsa de yogurt. En realidad, todos parecíamos felices y quedé convencido de que mi trabajo había culminado con éxito. La señora dijo que la fiesta le venía de maravilla: —Hace años que no tomo cerveza o como pato asado. En mi pueblo solo se crían gallinas y cerdos, alguna que otra vez aparece una codorniz o un conejo. Puerto Esperanza es un lugar maravilloso, ojalá desmantelen mi casa y me den un apartamento en la zona sur. —Brindemos por eso— propuse y todos levantamos nuestras cervezas; todos menos la asiática, que aún bailaba en el centro del comedor. —Hay alguien que aún no ha contado su historia— dijo la rubia y me miró con dureza, como solo una rubia sabría mirar. —Tú fuiste quien propuso el juego, ahora te corresponde terminarlo. —El juego es interminable. — le aclaré— Las historias se construyen a diario, hay incluso quienes las inventan. — y miré sin una gota de prudencia a la señora Blanchet. Ella pareció no darse por aludida. —Mi historia quizás no sea tan interesante como la de ustedes. No he sufrido grandes traumas en la niñez, a no ser la desatención de mi padre, lo cual no resulta grave pues mi madre valía por ambos. Nunca le he disparado a nadie en el pecho, no he matado osos ni serpientes, no he visto nunca una carrera de autos y no he vendido ningún producto ilegal. —De seguro tienes alguna anécdota guardada por ahí— dijo la rubia. — Empecemos por el principio. —Está bien— dije—. Nací en California y estudié Ciencias Empresariales en Berkeley. —…Ciencias empresariales…— dijo en medio de un suspiro la señora Blanchet— siempre quise estudiar esa carrera, me hubiera servido de mucho para mi negocio. —Aún está a tiempo— le dije— en muchos lugares ofrecen cursos, me han dicho que en Buenos Aires hay uno magnífico. A nosotros nos dieron un boleto para dos. Puede viajar con su marido. —Mi marido murió. —Lo siento. Usted es una mujer joven. Aún le quedan muchas cosas por hacer en la vida, no se debería quedar varada en Puerto Esperanza, por muchos beneficios que a simple vista presente este lugar. —Tiene razón, — me dijo— tengo que cambiar de sitio, ser una simple pensionista no es mi sueño, quisiera tener toda una cadena de posadas—. Sonrió por primera vez desde que había comenzado la fiesta y miró al chico de la gorra como solo una pensionista viuda sabría mirar. —¿Viajarías conmigo a Buenos Aires? — le preguntó. —Voy a Cádiz— dijo el chico— quiero ser como Miles Davis o Paul Whiteman. —¿Quiénes son esos? — preguntó la madre de los niños. —Los mejores trompetistas de circo en el mundo— respondió el chico y clavó la vista al suelo, pero el alcohol le restringía sus capacidades de concentración, levantó los ojos y se encontró de nuevo con la mirada de la señora Blanchet. —No sabíamos que te interesaba la música— le confesé— de todas formas, en Argentina hay muy buenos trompetistas. —Eso será en Argentina, no en Buenos Aires. —Buenos Aires es la capital de Argentina — le aclaré—. Allá han crecido importantes músicos como Alberto Lysy o Carlos Gardel. —No los conozco— dijo el chico. —¿Acaso conoces a Miles Davis o a Paul Whiteman? El chico negó con la cabeza. —Ese nombre suena tan bien, dijo la madre de los niños: BUENOS AIRES. —Si vas conmigo a Buenos Aires— le dijo la señora Blanchet— te podrás comprar una trompeta dorada. Yo tengo mis ahorros, tú tienes los cincuenta pesos, el viaje nos sale gratis—. Le tomó la mano. El chico quiso mirar hacia el suelo, pero no podía apartar la vista y dijo que sí. Creo que la rubia fue la primera en sonreír, luego la señora, y después la Reina de Belleza, aunque no supiera exactamente lo que estaba sucediendo. Yo también mostré señales de alegría, pero más que de alegría, de orgullo. —Nos vamos a empacar— dijo la señora Blanchet. Le extendí el billete y ella lo examinó con detenimiento. — Espera, — dijo— hay algo que no he tomado en cuenta, ¿quién se haría cargo de la pensión mientras yo esté en Argentina? Todos nos quedamos un rato en silencio, incluso la asiática dejó de bailar. —¿Usted podría hacerlo? — le preguntó la señora Blanchet a la madre de los niños— Cobraría quince pesos mensuales, podría vivir en el cuarto del fondo, yo le daría las indicaciones esenciales, llevar una posada no es tan difícil. —Podrías ver a tus hijos con frecuencia— dijo la rubia. La mujer estaba tan contenta que casi le da un abrazo a la señora Blanchet, pero se contuvo, la gente del interior suele ser un poco seca. La pensionista tomó al chico de una mano y a la mujer de la otra. —Vamos— les dijo— tenemos que ultimar los detalles. Me quedé solo en el comedor con la rubia y la Reina, aún quedaba la mitad del pato y varias botellas de cerveza. La asiática tomó un tenedor y comió en silencio, como suelen comer los asiáticos. —¿Y que hacía un licenciado en Ciencias Empresariales en un pueblo tan triste y sucio como Jacksonville? — me preguntó la rubia— ¿De qué huyes? —Aún no lo sé. — le dije— Vamos a la cama. Mañana será un día intenso. Tengo que viajar hasta el sur de la Florida. Van a convertir esto en un puerto totalmente industrial. Los barcos de pasajeros ya zarparon para no volver. Dentro de algunas horas comenzará el desmantelamiento. —¡¿Cómo es que no dijiste nada?! – preguntó la rubia con claros gestos de rabia y desilusión. — ¡¿Y mi curso en Argelia?! ¡¿Y el billete para Buenos Aires?! —Forman parte del juego. —¡¿De cuál juego?! —No te preocupes, en el sur de la Florida hay muchas posibilidades. En un pueblo con costas siempre hay muchas posibilidades. Después de la última cerveza la mujer me dijo algo en voz baja, algo parecido a que no debíamos perder el tiempo, a que cada día amanece más temprano. Llamé a la Reina de Belleza y nos fuimos los tres a la cama. No hay nada mejor que sentir el aliento cálido de una rubia, cuando te habla al oído. No hay nada mejor que sentir el aliento cálido, en la piel desnuda, de una Reina de Belleza.