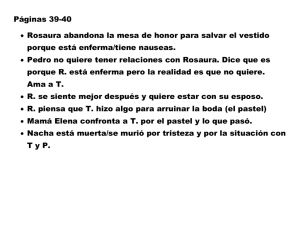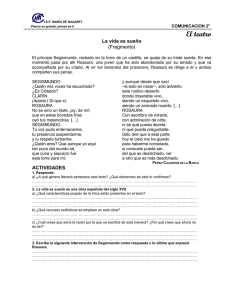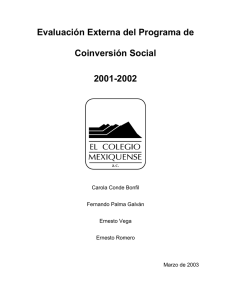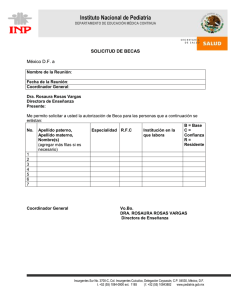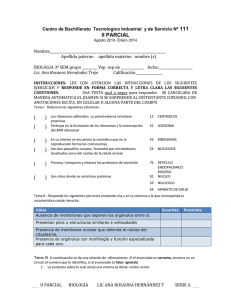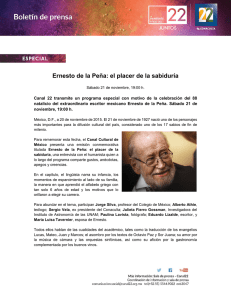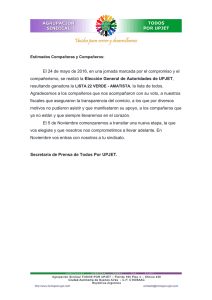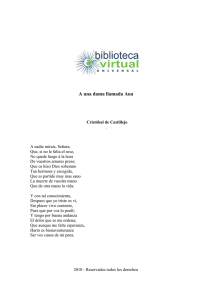Profesorado de Lengua y Literatura Laboratorio de escritura creativa. Espacio de cine y lecturas compartidas. Prof. Soraya Righetti 1 Índice Eje 1: Escritura creativa. La palabra poética Mentir para decir la verdad – Liliana Bodoc La casa de las palabras – Eduardo Galeano La palabra – Pablo Neruda El cartero de Neruda – Antonio Skármeta Explorando textos narrativos. Las escrituras del yo Entrevista a Tununa Mercado Entrevista a David Viñas Imre Kértezc (fragmento) Roland Barthes (fragmento) Escrituras del yo y géneros Diarios: Alejandra Pizarnick Autoficción: Graciela Cabal Poesía: Susy Schock Historia de vida: Elena Poniatowska Los géneros literarios como mundos posibles Piel de Judas – Juan José Panno Mil grullas – Elsa Bornemann Los ojos de Celina – Bernardo Kordon La soga – Silvina Ocampo Fiestita con animación – Ana María Shúa La fiesta ajena – Liliana Heker El almohadón de plumas – Horacio Quiroga Géneros en los márgenes Sueño de la mariposa – Chuang Ztu A la deriva – Horacio Quiroga Naturaleza muerta – Rubén Darío 2 La jerarquía estructuralista del relato Llovían cuerpos desnudos – Lázaro Covadlo Los pocillos – Mario Benedetti Los cuentos de Eva Luna (prólogo) – Isabel Allende Historias a Fernández – Ema Wolf La madre de Ernesto – Abelardo Castillo El cielo entre los durmientes – Humberto Constantini Eje N° 2 Leyendo poemas Poesía proletaria – Fernanda Laguna Cuento 117 – Ana María Shúa Matemos a las Barbies – Selva Almada La loba – Alfonsina Storni La higuera – Juana Ibarbourou Setenta balcones y ninguna flor – Baldomero Fernández Moreno Poema 20 – Pablo Neruda Cantan. Cantan – Juan Ramón Jiménez Un aplazado – Baldomero Fernández Moreno Pájaro herido – Juan Borghi La cuna – Baldomero Fernández Moreno Gente necesaria – Hamlet Lima Quintana Poema de la película: 10 cosas que odio de ti Sín título – Juan Gelman Ernesto Cardenal 3 La palabra poética Mentir para decir la verdad. Liliana Bodoc https://www.tedxriodelaplata.org/educacion/mentir-para-decir-verdad La casa de las palabras. Eduardo Galeano. A la casa de las palabras, soñó Helena Villagra, acudían los poetas. Las palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas: ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían, y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la casa de las palabras había una mesa de los colores. En las grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta: amarillo limón o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino… La palabra - Pablo Neruda …Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan… Me prosterno ante ellas… Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito… Amo tanto las palabras… Las inesperadas… Las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen… Vocablos amados… Brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío… Persigo algunas palabras… Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema… Las agarro al vuelo, cuando van zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas… Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto… Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola… Todo está en la palabra… Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen 4 sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces… Son antiquísimas y recientísimas… Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada… Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos… Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo… Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas… Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra… Pero a los bárbaros se les caían de la tierra de las barbas, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes… el idioma. Salimos perdiendo… Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro… Se lo llevaron todo y nos dejaron todo… Nos dejaron las palabras. El cartero de Neruda – Antonio Skármeta (fragmento) Neruda arremetió con su bolsillo y extrajo un billete del rubro «más que regular». El cartero dijo «gracias», no tan acongojado por la suma como por la inminente despedida. Esa misma tristeza pareció inmovilizarlo hasta un grado alarmante. El poeta, que se disponía a entrar, no pudo menos que interesarse por una inercia tan pronunciada. -¿Qué te pasa? -¿Don Pablo? -Te quedas ahí parado como un poste. Mario torció el cuello y buscó los ojos del poeta desde abajo: -¿Clavado como una lanza? No, quieto como torre de ajedrez. -¿Más tranquilo que gato de porcelana? Neruda soltó la manilla del portón, y se acarició la barbilla. -Mario Jiménez, aparte de Odas elementales tengo libros mucho mejores. Es indigno que me sometas a todo tipo de comparaciones y metáforas. -¿Don Pablo? -¡Metáforas, hombre! -¿Qué son esas cosas? 5 El poeta puso una mano sobre el hombro del muchacho. -Para aclarártelo más o menos imprecisamente, son modos de decir una cosa comparándola con otra. -Deme un ejemplo. Neruda miró su reloj y suspiró. -Bueno, cuando tú dices que el cielo está llorando. ¿Qué es lo que quieres decir? -¡Qué fácil! Que está lloviendo, pu’. -Bueno, eso es una metáfora. -Y ¿por qué, si es una cosa tan fácil, se llama tan complicado? –Porque los nombres no tienen nada que ver con la simplicidad o complicidad de las cosas. Según tu teoría, una cosa chica que vuela no debiera tener un nombre tan largo como mariposa. Piensa que elefante tiene la misma cantidad de letras que mariposa y es mucho más grande y no vuela –concluyó Neruda exhausto. Con un resto de ánimo, le indicó a Mario el rumbo hacia la caleta. Pero el cartero tuvo la prestancia de decir: -¡P’tas que me gustaría ser poeta! -¡Hombre! En Chile todos son poetas. Es más original que sigas siendo cartero. Por lo menos caminas mucho y no engordas. En Chile todos los poetas somos guatones. Neruda retomó la manilla de la puerta, y se disponía a entrar, cuando Mario mirando el vuelo de un pájaro invisible, dijo: -Es que si fuera poeta podría decir lo que quiero. -¿Y qué es lo que quieres decir? El cartero de Neruda -Bueno, ése es justamente el problema. Que como no soy poeta, no puedo decirlo. El vate se apretó las cejas sobre el tabique de la nariz. -¿Mario? -¿Don Pablo? -Voy a despedirme y a cerrar la puerta. -Sí, don Pablo. -Hasta mañana. -Hasta mañana. 6 Neruda detuvo la mirada sobre el resto de las cartas, y luego entreabrió el portón. El cartero estudiaba las nubes con los brazos cruzados sobre el pecho. Vino hasta su lado y le picoteó el hombro con un dedo. Sin deshacer su postura, el muchacho se lo quedó mirando. Volví a abrir, porque sospechaba que seguías aquí. -Es que me quedé pensando. Neruda apretó los dedos en el codo del cartero, y lo fue conduciendo con firmeza hacia el farol donde había estacionado la bicicleta. -¿Y para pensar te quedas sentado? Si quieres ser poeta, comienza por pensar caminando. ¿O eres como John Wayne, que no podía caminar y mascar chiclets al mismo tiempo? Ahora te vas a la caleta por la playa y, mientras observas el movimiento del mar, puedes ir inventando metáforas. -¡Deme un ejemplo! -Mira este poema: «Aquí en la Isla, el mar, y cuánto mar. Se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que no. Dice que sí, en azul, en espuma, en galope. Dice que no, que no. No puede estarse quieto. Me llamo mar, repite pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces con siete lenguas verdes, de siete tigres verdes, de siete perros verdes, de siete mares verdes, la recorre, la besa, la humedece, y se golpea el pecho repitiendo su nombre». -Hizo una pausa satisfecho-. ¿Qué te parece? -Raro. -«Raro.» ¡Qué crítico más severo que eres! -No, don Pablo. Raro no lo es el poema. Raro es como yo me sentía cuando usted recitaba el poema. -Querido Mario, a ver si te desenredas un poco, porque no puedo pasar toda la mañana disfrutando de tu charla. -¿Cómo se lo explicara? Cuando usted decía el poema, las palabras iban de acá pa’llá. -¡Como el mar, pues! -Sí, pues, se movían igual que el mar. -Eso es el ritmo. -Y me sentí raro, porque con tanto movimiento me marié. -Te mareaste. -¡Claro! Yo iba como un barco temblando en sus palabras. 7 Los párpados del poeta se despegaron lentamente. -«Como un barco temblando en mis palabras.» -¡Claro! -¿Sabes lo que has hecho, Mario? -¿Qué? -Una metáfora. -Pero no vale, porque me salió de pura casualidad, no más. -No hay imagen que no sea casual, hijo. Mario se llevó la mano al corazón, y quiso controlar un aleteo desaforado que le había subido hasta la lengua y que pugnaba por estallar entre sus dientes. Detuvo la caminata, y con un dedo impertinente manipulado a centímetros de la nariz de su emérito cliente, dijo: -Usted cree que todo el mundo, quiero decir todo el mundo, con el viento, los mares, los árboles, las montañas, el fuego, los animales, las casas, los desiertos, las lluvias... -... ahora ya puedes decir «etcétera». -... ¡los etcéteras! ¿Usted cree que el mundo entero es la metáfora de algo? Neruda abrió la boca, y su robusta barbilla pareció desprendérsele del rostro. -¿Es una huevada lo que le pregunté, don Pablo? -No, hombre, no. -Es que se le puso una cara tan rara. -No, lo que sucede es que me quedé pensando. Espantó de un manotazo un humo imaginario, se levantó los desfallecientes pantalones y, punzando con el índice el pecho del joven, dijo: -Mira, Mario. Vamos a hacer un trato. Yo ahora me voy a la cocina, me preparo una omelette de aspirinas para meditar tu pregunta, y mañana te doy mi opinión. -¿En serio, don Pablo? -Sí, hombre, sí. Hasta mañana. Volvió a su casa y, una vez junto al portón, se recostó en su madera y cruzó pacientemente los brazos. -¿No se va a entrar? -le gritó Mario. -Ah, no. Esta vez espero a que te vayas. El cartero apartó la bicicleta del farol, hizo sonar jubiloso su campanilla, y, con una sonrisa tan amplia que abarcaba poeta y contorno, dijo: 8 -Hasta luego, don Pablo. - Hasta luego, muchacho. Explorando textos narrativos - Escrituras del yo Escribir para decir quién soy A lo largo de nuestra vida, en distintas situaciones compartidas con amigos/as, con gente que recién conocemos, en el analista, en diarios íntimos o de viajes, en escrituras dispersas, en entrevistas o diálogos con otras personas, contamos acerca de nuestra vida, hablamos de nosotros/as mismos/as, presentamos una imagen posible de nuestra vida para dar cuenta de nuestro yo. Escribimos o hablamos para presentar una imagen de nosotros/as mismos/as, damos cuenta de nuestra trayectoria vital para contar quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el recorrido de nuestra identidad singular. Entrevista a Tununa Mercado Yo soy Tununa Mercado, nací en Córdoba, siempre digo el año porque es algo muy importante en relación con mi vida, fue en el año 1939 cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. A mediados de los 60 me vine a vivir a Buenos Aires, casada y con un primer hijo, y comencé a trabajar fundamentalmente con correcciones, traducciones, y gradualmente periodismo. Venía con estudios de Letras en Córdoba, y en 1966 tenía que volver a dar unas materias pero con el golpe de Onganía ya no pude. A Noé (por Jitrik), lo exoneraron en Córdoba y en Buenos Aires, y por un tiempo vivimos de nuestros trabajos free lance escribiendo notas y algunas traducciones. Después nos fuimos un tiempo a Francia, a él lo invitaron a dar clases a una universidad al este del país, y vivimos unos tres años. Volvimos a fines de los 60, yo empecé a trabajar en el diario La Opinión como periodista. En esa época no se necesitaba un título para trabajar de periodista, yo había estudiado letras y se suponía que tenía formación para escribir, y comencé a hacerlo en diferentes secciones del diario. En el 74 comenzaron las amenazas de la Triple A: a Noé le habían asignado un puesto temporal importante en México y nosotros íbamos a acompañarlo. Él viajó antes, yo me quedé sola con mis hijos y en ese momento nos amenazan; me sentí muy 9 atemorizada y nos fuimos mucho antes de lo previsto. Eso fue en octubre del 74 y regresamos en 1987, o sea que estuvimos trece años allá. En México todo ese tiempo yo viví del periodismo y de traducciones del francés, ya en Buenos Aires publiqué dos libros y seguí escribiendo artículos culturales sueltos, ya no como integrante de una redacción como había sucedido allá o antes acá en La Opinión. Bueno, eso sería una brevísima historia, que no incluye nada subjetivo ni ningún comentario de lo que significó para nosotros el exilio, la dictadura, los viajes, dejar un hijo en México (que se quedó), y toda la cuota de desencuentro con la Argentina, las dificultades del regreso, todo lo que vivió la gente que se tuvo que ir del país en esos años. En México hubo una vida muy intensa, desde el punto de vista cultural, de las relaciones, del conocimiento de la realidad mexicana… todo eso fue muy formativo y productivo, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Entrevista a David Viñas 1976 es el año de mi biblioteca perdida. Y mi biblioteca perdida está vinculada, en mi recuerdo, con algo que escuchaba como un coro presuntamente amistoso pero que estaba impregnado de elementos amenazadores. Se me decía, en 1976: ´Sos boleta, David´. La respuesta acelerada, aunque tratando de mantener cierto decoro, fue la de irse. Y los libros se perdieron. Pero esa biblioteca perdida fue la respuesta a ese coro que susurraba con diversas entonaciones y con distintos ritmos: ´Sos boleta, David´. En el revés de trama de la pérdida de esa biblioteca, yo prefería apelar a la frase de un considerable político nacido cerca de Moscú, que decía: frente al exilio, la palabra es un poco obscena, frente a la posibilidad de tener que irse del propio país, ironía y pocas valijas. En mis pocas valijas no entraba una biblioteca, así que fueron módicos los elementos con los cuales yo partí en el mes de julio del 76. Viñas, David. (2003) “Mi biblioteca perdida” en Invernizzi, Hernán y Gociol, Judith. Un golpe a los libros, Buenos Aires, Eudeba. Fragmento de Imre Kértezc 10 Descubrí que no escribo para buscar la alegría sino todo lo contrario: que por medio de la escritura busco el dolor, el dolor más intenso, casi insoportable, seguramente porque la verdad es dolor, y la respuesta a la pregunta sobre qué es el dolor, escribí, es muy sencilla: la verdad es lo que consume, escribí. Todo esto no podía comunicarle a mi mujer, claro está. Por otra parte, tampoco quería mentirle. Así pues, topamos con ciertas dificultades en el transcurso de nuestra convivencia, de nuestras conversaciones, sobre todo cuando se planteó el asunto de mi trabajo, pero más en particular cuando se plantearon los resultados que podían esperarse de mi trabajo, o sea, la escritura en cuanto literatura, la cuestión de gustar o no gustar, algo que me era del todo ajeno, del todo indiferente y carente de interés, la cuestión del sentido de mi trabajo, cuestiones todas que la mayoría de las veces desembocaban en el ámbito sucio, vergonzante, insultante y ultrajante del éxito o no-éxito. ¿Cómo podía explicar a mi mujer que mi bolígrafo era mi pala? ¿Qué sólo escribo porque tengo que escribir, porque me llaman cada día con un silbido para que hinque más hondo la pala, toque más sombríamente el violín, más dulcemente a la muerte? Kertész, Imre (2002) Kaddish por el hijo no nacido. Barcelona, Acantilado, pp. 104-105. Fragmento de Roland Barthes De niño, me aburría a menudo y mucho. Esto empezó visiblemente muy temprano, continuó toda mi vida, por rachas (cada vez más infrecuentes gracias, en verdad, a los amigos y al trabajo), y es algo que siempre se me notó. Es un aburrimiento aterrorizado que llega al desasosiego: así es el que siento en los coloquios, las conferencias, las veladas en el extranjero, las diversiones en grupo: en todas partes donde el aburrimiento es visible. ¿Será el aburrimiento mi histeria? Barthes, Roland (1992) Barthes por Barthes. Caracas: Monte Ávila. Escrituras del yo y géneros. Diarios: Alejandra Pizarnik 11 1955 21 de julio Despertar. Murmullo de pájaros. La ventana transmite una luminosidad tensa. Los pájaros continúan. Los siento enjaulados, por lo que me resulta desagradable su canto. Conversaciones con mi madre. Hallo buena voluntad. Le muestro las reproducciones de Gauguin y Van Gogh. Le gustan. Sonríe ante los pechos descubiertos de las tahitianas. Acepta al arte y a los artistas, pero siempre que se den en otro planeta. Es decir, que no admite la posibilidad de mi realización literaria. ¡No! Son caprichos, vuelcos juveniles que ya pasarán cuando la experiencia nos traiga la expresión serena. Observa ingenuamente que yo tendría que pensar más profundamente. (¡Madre! ¡Diste justo!) Le explico que aún no es posible. No acepta mis explicaciones. ´No hay médico capaz de ayudarte, si no comienzas tú primero.´ (¡Madre! ¡Imposible!) ¿Cómo podría vivir sin este cuadernillo? ¡Imposible imaginarlo! (…) Pizarnik, Alejandra (2003) Diarios. Buenos Aires: Lumen, p. 37. Autoficción: Graciela Cabal https://www.youtube.com/watch?v=JyO0AOh-htA&feature=player_embedded Poesía: Susy Schock Reivindico mi derecho a ser un monstruo. …Yo, pobre mortal, monstruo equidistante de todo ni varón ni mujer yo D.N.I: 20.598.061 ni XXI ni H2o yo primer hijo de la madre que después fui yo monstruo de mi deseo yo vieja alumna carne de cada una de mis de esta escuela de los suplicios pinceladas lienzo azul de mi cuerpo Amazona de mi deseo pintora de mi andar Yo, perra en celo de mi sueño rojo no quiero más títulos que cargar no quiero más cargos ni casilleros a Yo, reinvindico mi derecho a ser un donde encajar 12 ni el nombre justo que me reserve mas perra en mi cintura ninguna Ciencia y el pene erecto de las guarritas alondras Yo mariposa ajena a la modernidad y 7 lunares a la posmodernidad 77 lunares a la normalidad qué digo: 777 lunares de mi Oblicua endiablada señal de Crear Vizca Silvestre mi bella monstruosidad Artesanal mi ejercicio de inventora de ramera de las torcazas Poeta de la barbarie mi ser yo entre tanto parecido con el humus de mi cantar entre tanto domesticado con el arco iris de mi cantar entre tanto metido “de los pelos” en con mi aleteo: algo otro nuevo título que cargar Reinvindico: mi derecho a ser un baño: de ¿Damas? o ¿Caballeros? monstruo o nuevos rincones para inventar que otros sean lo Normal El Vaticano normal Yo: trans…pirada El Credo en dios y la virgísima mojada nauseabunda germen de la Normal aurora encantada y los pastores y los rebaños de lo la que no pide más permiso Normal y está rabiosa de luces mayas el Honorable Congreso de las leyes luces épicas de lo Normal luces parias el viejo Larrouse de lo Normal Menstruales Marlenes bizarras sin Biblias Yo solo llevo la prendas de mis sin tablas cerillas sin geografías el rostro de mi mirar sin nada el tacto de lo escuchado y el gesto solo mi derecho vital a ser un avispa del besar monstruo y tendré una teta obscena de la luna o como me llame 13 o como me salga hacer de mi mutar mi noble ejercicio como me pueda el deseo y la fuckin veranearme otoñarme invernarme: ganas las hormonas las ideas mi derecho a explorarme las cachas a reinventarme y todo el alma!!!!!!… amén. de "Poemario Trans Pirado" Historia de vida: Elena Poniatowska http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8486/5641 Los géneros literarios como construcción de mundos posibles. Piel de Judas – Juan José Panno Rajá pa’ dentro, rajá pa’ dentro te digo, que te voy a arrancar la cabeza, te miraste cómo tenés esas rodillas, desgraciumana, me vas a volver loca, vos querés que yo me vuelva loca, que me internen en un manicomio querés, decí, decí la verdad, callate la boca y andá a lavarte, mirá esas manos, vení para acá, mirate esos tobillos, aaaayyy, el soponcio, me agarra el soponcio, el hígado, ahora vas a ver cuando vuelva tu padre, porque con tu padre no jodés, claro, para eso está la señora, la sirvienta que te tiene que planchar la ropa, preparar la comida, y vos en lo único que pensás es en jugar a la pelota con esa manga de atorrantes, te voy a mataaaar, un día se me va a terminar la paciencia y te voy a pegar una paliza que no te vas a olvidar en tu vida, eso querés ¿no?, tiene razón la Pocha, a ustedes hay que tenerlos cortitos porque una les da el codo y se agarran todo el brazo, te dije media hora y mirá la hora que es, no me comés, no me hacés los deberes, y encima te pasás toda la tarde con esa pelota de porquería, noooo, pero ya vas a ver cuando venga tu padre, ¿sabés qué sos vos?, sos la piel de judas, la peste bubónica sos, callate la boca, chito, chito eh, andá a lavarte, vení para acá, ¿te viste las zapatillas?, no, qué te vas a mirar vos si lo único que te importa es jugar a la pelota con los desgraciados esos, meta pelota y pelota todo el día y a mí que me parta un rayo, ¿te vas a ir a lavar o no te vas a ir a lavar?, 14 ¡¡¡esas rodillas!!!, percudidas las tenés, per-cu-di-das, te vas a tener que lavar con acaroína, ayyy, tu hermano no era así, ah nooo, el Carlitos es una monada, nunca me llamaron del colegio para decirme nada, nunca una palabra de más, un niño prodigio el Carlitos, no como vos pedazo de bestia, machona de porquería, tendrías que haber sido varón vos, siempre lo dije. Mil grullas – Elsa Bornemann Naomi Watanabe y Toshiro Ueda creían que el mundo era nuevo. Como todos los chicos. Porque ellos eran nuevos en el mundo. También, como todos los chicos. Pero el mundo era ya muy viejo entonces, en el año 1945, y otra vez estaba en guerra. Naomi y Toshiro no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando. Desde que ambos recordaban, sus pequeñas vidas en la ciudad japonesa de Hiroshima se habían desarrollado del mismo modo: en un clima de sobresaltos, entre adultos callados y tristes, compartiendo con ellos los escasos granos de arroz que flotaban en la sopa diaria y el miedo que apretaba las reuniones familiares de cada anochecer en torno a la noticia de la radio, que hablaban de luchas y muerte por todas partes. Sin embargo, creían que el mundo era nuevo y esperaban ansiosos cada día para descubrirlo. ¡Ah... y también se estaban descubriendo uno al otro! Se contemplaban de reojo durante la caminata hacia la escuela, cuando suponían que sus miradas levantaban murallas y nadie más que ellos podían transitar ese imaginario senderito de ojos a ojos. Apenas si habían intercambiado algunas frases. El afecto de los dos no buscaba las palabras. Estaban tan acostumbrados al silencio... Pero Naomi sabía que quería a ese muchachito delgado, que más de una vez se quedaba sin almorzar por darle a ella la ración de batatas que había traído de su casa. —No tengo hambre —le mentía Toshiro, cuando veía que la niña apenas si tenía dos o tres galletitas para pasar el mediodía—. Te dejo mi vianda —y se iba a corretear con sus compañeros hasta la hora de regreso a las aulas, para que Naomi no tuviera vergüenza de devorar la ración. 15 Naomi... Poblaba el corazón de Toshiro. Se le anudaba en los sueños con sus largas trenzas negras. Le hacía tener ganas de crecer de golpe para poder casarse con ella. Pero ese futuro quedaba tan lejos aún... El futuro inmediato de aquella primavera de 1945 fue el verano, que llegó puntualmente el 21 de junio y anunció las vacaciones escolares. Y con la misma intensidad con que otras veces habían esperado sus soleadas mañanas, ese año los ensombreció a los dos: ni Naomi ni Toshiro deseaban que empezara. Su comienzo significaba que tendrían que dejar de verse durante un mes y medio inacabable. A pesar de que sus casas no quedaban demasiado lejos una de la otra, sus familias no se conocían. Ni siquiera tenían entonces la posibilidad de encontrarse en alguna visita. Había que esperar pacientemente la reanudación de las clases. Acabó junio, y Toshiro arrancó contento la hoja del almanaque... Se fue julio, y Naomi arrancó contenta la hoja del almanaque... Y aunque no lo supieran: ¡Por fin llegó agosto! —pensaron los dos al mismo tiempo. Fue justamente el primero de ese mes cuando Toshiro viajó, junto a sus padres, hacia la aldea de Miyashima. Iban a pasar una semana. Allí vivían los abuelos, dos ceramistas que veían apilarse vasijas en todos los rincones de su local. Ya no vendían nada. No obstante, sus manos viejas seguían modelando la arcilla con la misma dedicación de otras épocas. —Para cuando termine la guerra... —decía el abuelo—. Todo acaba algún día... —comentaba la abuela por lo bajo. Y Toshiro sentía que la paz debía de ser algo muy hermoso, porque los ojos de su madre parecían aclararse fugazmente cada vez que se referían al fin de la guerra, tal como a él se le aclaraban los suyos cuando recordaba a Naomi. ¿Y Naomi? El primero de agosto se despertó inquieta; acababa de soñar que caminaba sobre la nieve. Sola. Descalza. Ni casas ni árboles a su alrededor. Un desierto helado y ella atravesándolo. Abandonó el tatami, se deslizó de puntillas entre sus dormidos hermanos y abrió la ventana de la habitación. ¡Qué alivio! Una cálida madrugada le rozó las mejillas. Ella le devolvió un suspiro. El dos y el tres de agosto escribió, trabajosamente, sus primeros haikus: 16 Lento se apaga el verano. Enciendo lámpara y sonrisas. Pronto florecerán los crisantemos. Espera, Corazón. Después, achicó en rollitos ambos papeles y los guardó dentro de una cajita de laca en la que escondía sus pequeños tesoros de la curiosidad de sus hermanos. El cuatro y el cinco de agosto se lo pasó ayudando a su madre y a las tías ¡Era tanta la ropa para remendar! Sin embargo, esa tarea no le disgustaba. Naomi siempre sabía hallar el modo de convertir en un juego entretenido lo que acaso resultaba aburridísimo para otras chicas. Cuando cosía, por ejemplo, imaginaba que cada doscientas veintidós puntadas podía sujetar un deseo para que se cumpliese. La aguja iba y venía, laboriosa. Así, quedó en el pantalón de su hermano menor el ruego de que finalizara enseguida esa espantosa guerra, y en los puños de la camisa de su papá, el pedido de que Toshiro no la olvidara nunca... Y los dos deseos se cumplieron. Pero el mundo tenía sus propios planes... Ocho de la mañana del seis de agosto en el cielo de Hiroshima. Naomi se ajusta el obi de su kimono y recuerda a su amigo: —¿Qué estará haciendo ahora? "Ahora" Toshiro pesca en la isla mientras se pregunta: —¿Qué estará haciendo Naomi? En el mismo momento, un avión enemigo sobrevuela el cielo de Hiroshima. En el avión, hombres blancos que pulsan botones y la bomba atómica surca por primera vez un cielo. El cielo de Hiroshima. Un repentino resplandor ilumina extrañamente la ciudad. En ella, una mamá amamanta a su hijo por última vez. Dos viejos trenzan bambúes por última vez. Una docena de chicos canturrea: "Donguri-Koro Koro- Donguri Ko..." por última vez. Cientos de mujeres repiten sus gestos habituales por última vez. 17 Miles de hombres piensan en mañana por última vez. Naomi sale para hacer unos mandados. Silenciosa explota la bomba. Hierven, de repente, las aguas del río. Y medio millón de japoneses, medio millón de seres humanos, se desintegran esa mañana. Y con ellos desaparecen edificios, árboles, calles, animales, puentes y el pasado de Hiroshima. Ya ninguno de los sobrevivientes podrán volver a reflejarse en el mismo espejo, ni abrir nuevamente la puerta de su casa, ni retomar ningún camino querido. Nadie será ya quien era. Hiroshima arrasada por un hongo atómico. Hiroshima es el sol, ese seis de agosto de 1945. Un sol estallando. Recién en diciembre logró Toshiro averiguar dónde estaba Naomi. ¡Y que aún estaba viva, Dios! Ella y su familia, internados en el hospital ubicado en una localidad próxima a Hiroshima, como tantos otros cientos de miles que también habían sobrevivido al horror, aunque el horror estuviera ahora instalado dentro de ellos, en su misma sangre. Y hacia ese hospital marchó Toshiro una mañana. El invierno se insinuaba ya en el aire y el muchacho no sabía si era frío exterior o su pensamiento lo que le hacía tiritar. Naomi se hallaba en una cama situada junto a la ventana. De cara al techo. Ya no tenía sus trenzas. Apenas una tenue pelusita oscura. Sobre su mesa de luz, unas cuantas grullas de papel desparramadas. —Voy a morirme, Toshiro... —susurró. No bien su amigo se paró, en silencio, al lado de su cama—. Nunca llegaré a plegar las mil grullas que me hacen falta... Mil grullas... o "Semba-Tsuru", como se dice en japonés. Con el corazón encogido, Toshiro contó las que se hallaban dispersas sobre la mesita. Solo veinte. Después, las juntó cuidadosamente antes de guardarlas en un bolsillo de su chaqueta. —Te vas a curar, Naomi —le dijo entonces, pero su amiga no le oía ya: se había quedado dormida. El muchachito salió del hospital bebiéndose las lágrimas. 18 Ni la madre, ni el padre, ni los tíos de Toshiro (en cuya casa se encontraban temporariamente alojados) entendieron aquella noche el porqué de la misteriosa desaparición de casi todos los papeles que, hasta ese día, había habido allí. Hojas de diario, pedazos de papel para envolver, viejos cuadernos y hasta algunos libros parecían haberse esfumado mágicamente. Pero ya era tarde para preguntar. Todos los mayores se durmieron, sorprendidos. En la habitación que compartía con sus primos, Toshiro velaba entre las sombras. Esperó hasta que tuvo la certeza de que nadie más que él continuaba despierto. Entonces, se incorporó con sigilo y abrió el armario donde se solían acomodar las mantas. Mordiéndose la punta de la lengua, extrajo la pila de papeles que había recolectado en secreto y volvió a su lecho. La tijera la llevaba oculta entre sus ropas. Y así, en el silencio y la oscuridad de aquellas horas, Toshiro recortó primero novecientos ochenta cuadraditos y luego los plegó, uno por uno hasta completar las mil grullas que ansiaba Naomi, tras sumarles las que ella misma había hecho. Ya amanecía, el muchacho se encontraba pasando hilos a través de las siluetas de papel. Separó en grupos de diez las frágiles grullas del milagro y las aprestó para que imitaran el vuelo, suspendidas como estaban de un leve hilo de coser, una encima de la otra. Con los dedos paspados y el corazón temblando, Toshiro colocó las cien tiras dentro de su furoshiki y partió rumbo al hospital antes de que su familia se despertara. Por esa única vez, tomó sin pedir permiso la bicicleta de sus primos. No había tiempo que perder. Imposible recorrer a pie, como el día anterior, los kilómetros que lo separaban del hospital. La vida de Naomi dependía de esas grullas. —Prohibidas las visitas a esta hora —le dijo una enfermera, impidiéndole el acceso a la enorme sala en uno de cuyos extremos estaba la cama de su querida amiga. Toshiro insistió: —Solo quiero colgar estas grullas sobre su lecho, Por favor... Ningún gesto denunció la emoción de la enfermera cuando el chico le mostró las avecitas de papel. Con la misma aparentemente impasililidad con que momentos antes le había cerrado el paso, se hizo a un lado y le permitió que entrara: — Pero cinco minutos, ¿eh? 19 Naomi dormía. Tratando de no hacer el mínimo ruidito, Toshiro puso una silla sobre la mesa de luz y luego se subió. Tuvo que estirarse a más no poder para alcanzar el cielorraso. Pero lo alcanzó. Y en un rato estaban las mil grullas pendiendo del techo; los cien hilos entrelazados, firmemente sujetos con alfileres. Fue al bajarse de su improvisada escalera cuando advirtió que Naomi lo estaba observando. Tenía la cabecita echada hacia un lado y una sonrisa en los ojos. —Son hermosas, Tosí-can... Gracias... —Hay un millar. Son tuyas, Naomi. Tuyas —y el muchacho abandonó la sala sin darse vuelta. En la luminosidad del mediodía que ahora ocupaba todo el recinto, mil grullas empezaron a balancearse impulsadas por el viento que la enfermera también dejó colar, al entreabrir por unos instantes la ventana. Los ojos de Naomi seguían sonriendo. La niña murió al día siguiente. Un ángel a la intemperie frente a la impiedad de los adultos. ¿Cómo podían mil frágiles avecitas de papel vencer el horror instalado en su sangre? Febrero de 1976 Toshiro Ueda cumplió cuarenta y dos años y vive en Inglaterra. Se casó, tiene tres hijos y es gerente de sucursal de un banco establecido en Londres. Serio y poco comunicativo como es, ninguno de sus empleados se atreve a preguntarle por qué, entre el aluvión de papeles con importantes informes y mensajes telegráficos que habitualmente se juntan sobre su escritorio, siempre se encuentran algunas grullas de origami dispersas al azar. Grullas seguramente hechas por él, pero en algún momento en que nadie consigue sorprenderlo. Grullas desplegando alas en las que se descubren las cifras de las máquinas de calcular. Grullas surgidas de servilletas con impresos de los más sofisticados restaurantes... Grullas y más grullas. Y los empleados comentan, divertidos, que el gerente debe de creer en aquella superstición japonesa. 20 —Algún día completará las mil... —cuchicheaban entre risas— ¿Se animará entonces a colgarlas sobre su escritorio? Ninguno sospechaba, siquiera, la entrañable relación que esas grullas tienen con la perdida Hiroshima de su niñez. Con su perdido amor primero. Los ojos de Celina. Bernardo Kordon En la tarde blanca de calor, los ojos de Celina me parecieron dos pozos de agua fresca. No me retiré de su lado, como si en medio del algodonal quemado por el sol hubiese encontrado la sombra de un sauce. Pero mi madre opinó lo contrario: "Ella te buscó, la sinvergüenza”. Estas fueron sus palabras. Como siempre no me atreví a contradecirle, pero si mal no recuerdo fui yo quien se quedó al lado de Celina con ganas de mirarla a cada rato. Desde ese día la ayudé en la cosecha, y tampoco esto le pareció bien a mi madre, acostumbrada como estaba a los modos que nos enseñó en la familia. Es decir, trabajar duro y seguido, sin pensar en otra cosa. Y lo que ganábamos era para mamá, sin quedarnos con un solo peso. Siempre fue la vieja quien resolvió todos los gastos de la casa y de nosotros. Mi hermano se casó antes que yo, porque era el mayor y también porque la Roberta parecía trabajadora y callada como una mula. No se metió en las cosas de la familia y todo siguió como antes. Al poco tiempo ni nos acordábamos que había una extraña en la casa. En cambio con Celina fue diferente. Parecía delicada y no resultó muy buena para el trabajo. Por eso mi mamá le mandaba hacer los trabajos más pesados del campo, para ver si aprendía de una vez. Para peor a Celina se le ocurrió que como ya estábamos casados, podíamos hacer rancho aparte y quedarme con mi plata. Yo le dije que por nada del mundo le haría eso a mamá. Quiso la mala suerte que la vieja supiera la idea de Celina. La trató de loca y nunca la perdonó. A mí me dio mucha vergüenza que mi mujer pensara en forma distinta que todos nosotros. Y me dolió ver quejosa a mi madre. Me reprochó que yo mismo ya no trabajaba como antes, y era la pura verdad. Lo cierto es que pasaba mucho tiempo al lado de Celina. La pobre adelgazaba día a día, pero en cambio se le agrandaban los ojos. Y eso justamente me gustaba: sus ojos grandes. Nunca me cansé de mirárselos. Pasó otro año y eso empeoró. La Roberta trabajaba en el campo como una burra y tuvo su segundo hijo. Mamá parecía contenta, porque igual que ella, la Roberta 21 paría machitos para el trabajo. En cambio con Celina no tuvimos hijos, ni siquiera una nena. No me hacían falta, pero mi madre nos criticaba. Nunca me atreví a contradecirle, y menos cuando estaba enojada, como ocurrió esa vez que nos reunió a los dos hijos para decirnos que Celina debía dejar de joder en la casa y que de eso se encargaría ella. Después se quedó hablando con mi hermano y esto me dio mucha pena, porque ya no era como antes, cuando todo lo resolvíamos juntos. Ahora solamente se entendían mi madre y mi hermano. Al atardecer los vi partir en el sulky con una olla y una arpillera. Pensé que iban a buscar un yuyo o un gualicho en el monte para arreglar a Celina. No me atreví a preguntarle nada. Siempre me dio miedo ver enojada a mamá. Al día siguiente mi madre nos avisó que el domingo saldríamos de paseo al río. Jamás se mostró amiga de pasear los domingos o cualquier otro día, porque nunca faltó trabajo en casa o en el campo. Pero lo que más me extrañó fue que ordenó a Celina que viniese con nosotros, mientras Roberta debía quedarse a cuidar la casa y los chicos. Ese domingo me acordé de los tiempos viejos, cuando éramos muchachitos. Mi madre parecía alegre y más joven. Preparó la comida para el paseo y enganchó el caballo al sulky. Después nos llevó hasta el recodo del río. Era mediodía y hacía un calor de horno. Mi madre le dijo a Celina que fuese a enterrar la damajuana de vino en la arena húmeda. Le dio también la olla envuelta en arpillera: —Esto lo abrís en el río. Lavá bien los tomates que hay adentro para la ensalada. Quedamos solos y como siempre sin saber qué decirnos. De repente sentí un grito de Celina que me puso los pelos de punta. Después me llamó con un grito largo de animal perdido. Quise correr hacia allí, pero pensé en brujerías y me entró un gran miedo. Además mi madre me dijo que no me moviera de allí. Celina llegó tambaleándose como si ella sola hubiese chupado todo el vino que llevó a refrescar al río. No hizo otra cosa que mirarme muy adentro con esos ojos que tenía y cayó al suelo. Mi madre se agachó y miró cuidadosamente el cuerpo de Celina. Señaló: —Ahí abajo del codo. —Mismito allí picó la yarará —dijo mi hermano. Observaban con ojos de entendidos. Celina abrió los ojos y volvió a mirarme. —Una víbora —tartamudeó—. Había una víbora en la olla. 22 Miré a mi madre y entonces ella se puso un dedo en la frente para dar a entender que Celina estaba loca. Lo cierto es que no parecía en su sano juicio: le temblaba la voz y no terminaba las palabras, como un borracho de lengua de trapo. Quise apretarle el brazo para que no corriese el veneno, pero mi madre dijo que ya era demasiado tarde y no me atreví a contradecirle. Entonces dije que debíamos llevarla al pueblo en el sulky. Mi madre no me contestó. Apretaba los labios y comprendí que se estaba enojando. Celina volvió a abrir los ojos y buscó mi mirada. Trató de incorporarse. A todos se nos ocurrió que el veneno no era suficientemente fuerte. Entonces mi madre me agarró del brazo. —Eso se arregla de un solo modo —me dijo—. Vamos a hacerla correr. Mi hermano me ayudó a levantarla del suelo. Le dijimos que debía correr para sanarse. En verdad es difícil que alguien se cure en esta forma: al correr, el veneno resulta peor y más rápido. Pero no me atreví a discutirle a mamá y Celina no parecía comprender gran cosa. Solamente tenía ojos-¡qué ojos!- para mirarme, y me hacía sí con la cabeza porque ya no podía mover la lengua. Entonces subimos al sulky y comenzamos a andar de vuelta a casa. Celina apenas si podía mover las piernas, no sé si por el veneno o el miedo de morir. Se le agrandaban más los ojos y no me quitaba la mirada, como si fuera de mí no existiese otra cosa en el mundo. Yo iba en el sulky y le abría los brazos como cuando se enseña a andar a una criatura, y ella también me abría los brazos, tambaleándose como un borracho. De repente el veneno le llegó al corazón y cayó en la tierra como un pajarito. La velamos en casa y al día siguiente la enterramos en el campo. Mi madre fue al pueblo para informar sobre el accidente. La vida continuó parecida a siempre, hasta que una tarde llegó el comisario de Chañaral con dos milicos y nos llevaron al pueblo, y después a la cárcel de Resistencia. Dicen que fue la Roberta quien contó en el pueblo la historia de la víbora en la olla. ¡Y la creímos tan callada como una mula! Siempre se hizo la mosquita muerta y al final se quedó con la casa, el sulky y lo demás. Lo que sentimos de veras con mi hermano fue separamos de la vieja, cuando la llevaron para siempre a la cárcel de mujeres. Pero la verdad es que no me siento tan mal. En la penitenciaría se trabaja menos y se come mejor que en el campo. Solamente que quisiera olvidar alguna noche los ojos de Celina cuando corría detrás del sulky. 23 La Soga - Silvina Ocampo A Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos: subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga, la soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y, en definitiva, para cualquier cosa; sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año, de su vida de siete años, Antoñito había esperado que le dieran la soga; ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca colgada de un árbol, después un arnés para el caballo, después una liana para bajar de los árboles, después un salvavidas, después una horca para los reos, después un pasamano, finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia delante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba a los árboles, se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara; era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga, como quien llama a un perro, y la soga se le acercaba, a regañadientes, al principio, luego, poco a poco, obedientemente. Con tanta maestría Antoñito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía: “Toñito, no juegues con la soga.” La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde y, por último, un poco viscosa y desagradable, en mi opinión. El gato no se le acercaba y a veces, por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Habitualmente, Toñito la acariciaba antes de echarla al aire, como los discóbolos o lanzadores de jabalinas, ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos: sola, se hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia delante, para retorcerse mejor. Si alguien le pedía: –Toñito, préstame la soga. El muchacho invariablemente contestaba: –No. 24 A la soga ya le había salido una lengüita, en el sito de la cabeza, que era algo aplastada, con barba; su cola, deshilachada, parecía de dragón. Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Era buena. ¿Una soga, de qué se alimenta? ¡Hay tantas en el mundo! En los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes... Toñito decidió que era herbívora; le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre Prímula. Cuando lanzaba la soga, a cada movimiento, decía: “Prímula, vamos Prímula.” Y Prímula obedecía. Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo, entre las cobijas. Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Toñito, cuando lanzaba la soga. Aquella vez la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre y Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Toñito. Yo lo vi, tendido, con los ojos abiertos. La soga, con el flequillo despeinado, enroscada junto a él, lo velaba. Fiestita con animación – Ana María Shúa Las luces estaban apagadas y los altoparlantes funcionaban a todo volumen. -¡Todos a saltar en un pie! -gritaba atronadoramente una de las animadoras, disfrazada de ratón. Y los chicos, como autómatas enloquecidos, saltaban ferozmente en un pie. -Ahora, ¡todos en pareja para el concurso de baile! Cada vez que pare la música, uno abre las piernas y el otro tiene que pasar por abajo del puente. ¡Hay premios para los ganadores! Excitados por la potencia del sonido y por las luces estroboscópicas, los chicos obedecían, sin embargo, las consignas de las animadoras, moviéndose al ritmo pesado y monótono de la música en un frenesí colectivo. -Cómo se divierten, qué piolas que son. ¿Te acordás qué bobitos éramos nosotros a los siete años? -le preguntó, sonriente, el padre de la cumpleañera a la mamá de uno de los invitados, gritándole al oído para hacerse escuchar. -Y qué querés... Nosotros no teníamos televisión: tienen otro nivel de información -le contestó la señora, sin muchas esperanzas de que su 25 comentario fuera oído. No habían visto que Silvita, la homenajeada, se las había arreglado para atravesar la loca confusión y estaba hablando con otra de las animadoras, disfrazada de conejo. Se encendieron las luces. -Silvita quiere mostrarnos a todos un truco de magia -dijo Conejito-, ¡Va a hacer desaparecer a una persona! -¿A quién querés hacer desaparecer? -preguntó Ratón. -A mi hermanita -dijo Silvia, decidida, hablando por el micrófono. Carolina, una chiquita de cinco años, preciosa con su vestidito rosa, pasó al frente sin timidez. Era evidente que habían practicado el truco antes de la fiesta, porque dejó que su hermana la metiera debajo de la mesa y estirara el borde del mantel hasta hacerlo llegar al suelo, volcando un vaso de Coca Cola y amenazando con hacer caer todo lo demás. Conejito pidió un trapo y la mucama vino corriendo a limpiar el estropicio. -¡Abracadabra la puerta se abra y ya está! -dijo Silvita. Y cuando levantaron el mantel, Carolina ya no estaba debajo de la mesa. A los chicos el truco no los impresionó: estaban cansados y querían que se apagaran las velitas para comerse los adornos de azúcar de la torta. Pero los grandes quedaron sinceramente asombrados. Los padres de Silvia la miraban con orgullo. -Ahora hacela aparecer otra vez -dijo Ratón. -No sé cómo se hace -dijo Silvita-. El truco lo aprendí en la tele y en la parte de aparecer papi me cambió de canal porque quería ver el partido. Todos se rieron y Ratón se metió debajo de la mesa para sacar a Carolina. Pero Carolina no estaba. La buscaron en la cocina y en el baño de arriba, debajo de los sillones, detrás de la biblioteca. La buscaron metódicamente, revisando todo el piso de arriba, palmo a palmo, sin encontrarla. -¿Dónde está Carolina, Silvita? -preguntó la madre, un poco preocupada. -¡Desapareció! -dijo Silvia-. Y ahora quiero apagar las velitas. El muñequito de chocolate me lo como yo. El departamento era un dúplex. El papá de las nenas había estado parado cerca de la escalera durante todo el truco y nadie podría haber bajado por allí sin que él lo viera. Sin embargo, siguieron la búsqueda en el piso de abajo. 26 Pero Carolina no estaba. A las diez de la noche, cuando hacía ya mucho tiempo que se había ido el último invitado y todos los rincones de la casa habían sido revisados varias veces, dieron parte a la policía y empezaron a llamar a las comisarías y a los hospitales. --- -Qué tonta fui esa noche -les decía, muchos años después, la señora Silvia, a un grupo de amigas que habían venido para acompañarla en el velorio de su marido-. ¡Con lo bien que me vendría tener una hermana en este trance! -y se echó a llorar otra vez. El almohadón de plumas – Horacio Quiroga SU LUNA DE miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses —se habían casado en abril— vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura; pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso —frisos, columnas y estatuas de mármol— producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días; Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De 27 pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. —No sé —le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja—. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada.. . Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pesos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. —¡Jordán! ¡Jordán! —clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. —¡Soy yo, Alicia, soy yo! Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. 28 Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. —Pst... —se encogió de hombros desalentado su médico—. Es un caso serio... poco hay que hacer... —¡Sólo eso me faltaba! —resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. —¡Señor! —llamó a Jordán en voz baja—. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente Y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. —Parecen picaduras —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. —Levántelo a la luz —le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le 29 erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con la voz ronca. —Pesa mucho —articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos: —sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca —su trompa, mejor dicho— a las sienes de aquélla, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin dada su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. La fiesta ajena – Liliana Heker Nomás llegó, fue a la cocina a ver si estaba el mono. Estaba y eso la tranquilizó: no le hubiera gustado nada tener que darle la razón a su madre. ¿Monos en un cumpleaños?, le había dicho; ¡por favor! Vos sí que te creés todas las pavadas que te dicen. Estaba enojada pero no era por el mono, pensó la chica: era por el cumpleaños. –No me gusta que vayas –le había dicho–. Es una fiesta de ricos. –Los ricos también se van al cielo –dijo la chica, que aprendía religión en el colegio. –Qué cielo ni cielo –dijo la madre–. Lo que pasa es que a usted, m’hijita, le gusta cagar más arriba del culo. A la chica no le parecía nada bien la manera de hablar de su madre: ella tenía nueve años y era una de las mejores alumnas de su grado. 30 –Yo voy a ir porque estoy invitada –dijo–. Y estoy invitada porque Luciana es mi amiga. Y se acabó. –Ah, sí, tu amiga –dijo la madre. Hizo una pausa–. Oíme, Rosaura –dijo por fin– , esa no es tu amiga. ¿Sabés lo que sos vos para todos ellos? Sos la hija de la sirvienta, nada más. Rosaura parpadeó con energía: no iba a llorar. –Callate –gritó–. Qué vas a saber vos lo que es ser amiga. Ella iba casi todas las tardes a la casa de Luciana y preparaban juntas los deberes mientras su madre hacía la limpieza. Tomaban la leche en la cocina y se contaban secretos. A Rosaura le gustaba enormemente todo lo que había en esa casa. Y la gente también le gustaba. –Yo voy a ir porque va a ser la fiesta más hermosa del mundo, Luciana me lo dijo. Va a venir un mago y va a traer un mono y todo. La madre giró el cuerpo para mirarla bien y ampulosamente apoyó las manos en las caderas. –¿Monos en un cumpleaños? –dijo–. ¡Por favor! Vos sí que te creés todas las pavadas que te dicen. Rosaura se ofendió mucho. Además le parecía mal que su madre acusara a las personas de mentirosas simplemente porque eran ricas. Ella también quería ser rica, ¿qué?, si un día llegaba a vivir en un hermoso palacio, ¿su madre no la iba a querer tampoco a ella? Se sintió muy triste. Deseaba ir a esa fiesta más que nada en el mundo. –Si no voy me muero –murmuró, casi sin mover los labios. Y no estaba muy segura de que se hubiera oído, pero lo cierto es que la mañana de la fiesta descubrió que su madre le había almidonado el vestido de Navidad. Y a la tarde, después que le lavó la cabeza, le enjuagó el pelo con vinagre de manzanas para que le quedara bien brillante. Antes de salir Rosaura se miró en el espejo, con el vestido blanco y el pelo brillándole, y se vio lindísima. La señora Inés también pareció notarlo. Apenas la vio entrar, le dijo: –Qué linda estás hoy, Rosaura. Ella, con las manos, impartió un ligero balanceo a su pollera almidonada: entró a la fiesta con paso firme. Saludó a Luciana y le preguntó por el mono. Luciana puso cara de conspiradora; acercó su boca a la oreja de Rosaura. –Está en la cocina –le susurró en la oreja–. Pero no se lo digas a nadie porque es un secreto. 31 Rosaura quiso verificarlo. Sigilosamente entró en la cocina y lo vio. Estaba meditando en su jaula. Tan cómico que la chica se quedó un buen rato mirándolo y después, cada tanto, abandonaba a escondidas la fiesta e iba a verlo. Era la única que tenía permiso para entrar en la cocina, la señora Inés se lo había dicho: “Vos sí pero ningún otro, son muy revoltosos, capaz que rompen algo”. Rosaura, en cambio, no rompió nada. Ni siquiera tuvo problemas con la jarra de naranjada, cuando la llevó desde la cocina al comedor. La sostuvo con mucho cuidado y no volcó ni una gota. Eso que la señora Inés le había dicho: “¿Te parece que vas a poder con esa jarra tan grande?”. Y claro que iba a poder: no era de manteca, como otras. De manteca era la rubia del moño en la cabeza. Apenas la vio, la del moño le dijo: –¿Y vos quién sos? –Soy amiga de Luciana –dijo Rosaura. –No –dijo la del moño–, vos no sos amiga de Luciana porque yo soy la prima y conozco a todas sus amigas. Y a vos no te conozco. –Y a mí qué me importa –dijo Rosaura–, yo vengo todas las tardes con mi mamá y hacemos los deberes juntas. –¿Vos y tu mamá hacen los deberes juntas? –dijo la del moño, con una risita. –Yo y Luciana hacemos los deberes juntas –dijo Rosaura, muy seria. La del moño se encogió de hombros. –Eso no es ser amiga –dijo–. ¿Vas al colegio con ella? –No. –¿Y entonces, de dónde la conocés? –dijo la del moño, que empezaba a impacientarse. Rosaura se acordaba perfectamente de las palabras de su madre. Respiró hondo: –Soy la hija de la empleada –dijo. Su madre se lo había dicho bien claro: Si alguno te pregunta, vos le decís que sos la hija de la empleada, y listo. También le había dicho que tenía que agregar: y a mucha honra. Pero Rosaura pensó que nunca en su vida se iba a animar a decir algo así. –Qué empleada–dijo la del moño–. ¿Vende cosas en una tienda? –No –dijo Rosaura con rabia–, mi mamá no vende nada, para que sepas. –¿Y entonces cómo es empleada? –dijo la del moño. 32 Pero en ese momento se acercó la señora Inés haciendo shh shh, y le dijo a Rosaura si no la podía ayudar a servir las salchichitas, ella que conocía la casa mejor que nadie. –Viste –le dijo Rosaura a la del moño, y con disimulo le pateó un tobillo. Fuera de la del moño todos los chicos le encantaron. La que más le gustaba era Luciana, con su corona de oro; después los varones. Ella salió primera en la carrera de embolsados y en la mancha agachada nadie la pudo agarrar. Cuando los dividieron en equipos para jugar al delegado, todos los varones pedían a gritos que la pusieran en su equipo. A Rosaura le pareció que nunca en su vida había sido tan feliz. Pero faltaba lo mejor. Lo mejor vino después que Luciana apagó las velitas. Primero, la torta: la señora Inés le había pedido que la ayudara a servir la torta y Rosaura se divirtió muchísimo porque todos los chicos se le vinieron encima y le gritaban “a mí, a mí”. Rosaura se acordó de una historia donde había una reina que tenía derecho de vida y muerte sobre sus súbditos. Siempre le había gustado eso de tener derecho de vida y muerte. A Luciana y a los varones les dio los pedazos más grandes, y a la del moño una tajadita que daba lástima. Después de la torta llegó el mago. Era muy flaco y tenía una capa roja. Y era mago de verdad. Desanudaba pañuelos con un solo soplo y enhebraba argollas que no estaban cortadas por ninguna parte. Adivinaba las cartas y el mono era el ayudante. Era muy raro el mago: al mono lo llamaba socio. “A ver, socio, dé vuelta una carta”, le decía. “No se me escape, socio, que estamos en horario de trabajo”. La prueba final era la más emocionante. Un chico tenía que sostener al mono en brazos y el mago lo iba a hacer desaparecer. –¿Al chico? –gritaron todos. –¡Al mono! –gritó el mago. Rosaura pensó que ésta era la fiesta más divertida del mundo. El mago llamó a un gordito, pero el gordito se asustó enseguida y dejó caer al mono. El mago lo levantó con mucho cuidado, le dijo algo en secreto, y el mono hizo que sí con la cabeza. –No hay que ser tan timorato, compañero –le dijo el mago al gordito. –¿Qué es timorato? –dijo el gordito. El mago giró la cabeza hacia uno y otro lado, como para comprobar que no había espías. 33 –Cagón –dijo–. Vaya a sentarse, compañero. Después fue mirando, una por una, las caras de todos. A Rosaura le palpitaba el corazón. –A ver, la de los ojos de mora –dijo el mago. Y todos vieron cómo la señalaba a ella. No tuvo miedo. Ni con el mono en brazos, ni cuando el mago hizo desaparecer al mono, ni al final, cuando el mago hizo ondular su capa roja sobre la cabeza de Rosaura, dijo las palabras mágicas… y el mono apareció otra vez allí, lo más contento, entre sus brazos. Todos los chicos aplaudieron a rabiar. Y antes de que Rosaura volviera a su asiento, el mago le dijo: –Muchas gracias, señorita condesa. Eso le gustó tanto que un rato después, cuando su madre vino a buscarla, fue lo primero que le contó. –Yo lo ayudé al mago y el mago me dijo: “Muchas gracias, señorita condesa”. Fue bastante raro porque, hasta ese momento, Rosaura había creído que estaba enojada con su madre. Todo el tiempo había pensado que le iba a decir: “Viste que no era mentira lo del mono”. Pero no. Estaba contenta, así que le contó lo del mago. Su madre le dio un coscorrón y le dijo: –Mírenla a la condesa. Pero se veía que también estaba contenta. Y ahora estaban las dos en el hall porque un momento antes la señora Inés, muy sonriente, había dicho: “Espérenme un momentito”. Ahí la madre pareció preocupada. –¿Qué pasa? –le preguntó a Rosaura. –Y qué va a pasar –le dijo Rosaura–. Que fue a buscar los regalos para los que nos vamos. Le señaló al gordito y a una chica de trenzas, que también esperaban en el hall al lado de sus madres. Y le explicó cómo era el asunto de los regalos. Lo sabía bien porque había estado observando a los que se iban antes. Cuando se iba una chica, la señora Inés le regalaba una pulsera. Cuando se iba un chico, le regalaba un yo-yo. A Rosaura le gustaba más el yo-yo porque tenía chispas, pero eso no se lo contó a su madre. Capaz que le decía: “Y entonces, ¿por qué no le pedís el yo-yo, pedazo de sonsa?”. Era así su madre. Rosaura no tenía 34 ganas de explicarle que le daba vergüenza ser la única distinta. En cambio le dijo: –Yo fui la mejor de la fiesta. Y no habló más porque la señora Inés acababa de entrar en el hall con una bolsa celeste y una bolsa rosa. Primero se acercó al gordito, le dio un yo-yo que había sacado de la bolsa celeste, y el gordito se fue con su mamá. Después se acercó a la de trenzas, le dio una pulsera que había sacado de la bolsa rosa, y la de trenzas se fue con su mamá. Después se acercó a donde estaban ella y su madre. Tenía una sonrisa muy grande y eso le gustó a Rosaura. La señora Inés la miró, después miró a la madre, y dijo algo que a Rosaura la llenó de orgullo. Dijo: –Qué hija que se mandó, Herminia. Por un momento, Rosaura pensó que a ella le iba a hacer los dos regalos: la pulsera y el yo-yo. Cuando la señora Inés inició el ademán de buscar algo, ella también inició el movimiento de adelantar el brazo. Pero no llegó a completar ese movimiento. Porque la señora Inés no buscó nada en la bolsa celeste, ni buscó nada en la bolsa rosa. Buscó algo en su cartera. En su mano aparecieron dos billetes. –Esto te lo ganaste en buena ley–dijo, extendiendo la mano–. Gracias por todo, querida. Ahora Rosaura tenía los brazos muy rígidos, pegados al cuerpo, y sintió que la mano de su madre se apoyaba sobre su hombro. Instintivamente se apretó contra el cuerpo de su madre. Nada más. Salvo su mirada. Su mirada fría, fija en la cara de la señora Inés. La señora Inés, inmóvil, seguía con la mano extendida. Como si no se animara a retirarla. Como si la perturbación más leve pudiera desbaratar este delicado equilibrio. Géneros en los márgenes Sueño de la mariposa - Chuang Ztu Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu. 35 A la deriva - Horacio Quiroga El hombre pisó algo blanduzco, y en seguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse con un juramento vio una yaracacusú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral; pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre, y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas, y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente -Bueno; esto se pone feo murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentose en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río; pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito -de sangre esta vez- dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente dolorosas. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido de pecho. -¡Alves! -gritó con cuanta fuerza pudo; y prestó oído en vano. -¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, 36 cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de cien metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister Dougald, y al recibidor del obraje. ¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración… Al recibidor de maderas de mister Dougald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo… ¿Viernes? Sí, o jueves… El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. -Un jueves… Y cesó de respirar. Naturaleza muerta - Rubén Darío 37 He visto ayer por una ventana un tiesto lleno de lilas y de rosas pálidas, sobre un trípode. Por fondo tenía uno de esos cortinajes amarillos y opulentos, que hacen pensar en los mantos de los príncipes orientales. Las lilas recién cortadas resaltaban con su lindo color apacible, junto a los pétalos esponjados de las rosas té. Junto al tiesto, en una copa de laca ornada con ibis de oro incrustado, incitaban a la gula manzanas frescas, medio coloradas, con la pelusilla de la fruta nueva y la sabrosa carne hinchada que toca el deseo; peras doradas y apetitosas, que daban indicios de ser todas jugo, y como esperando el cuchillo de plata que debía rebanar la pulpa almibarada; y un ramillete de uvas negras, hasta con el polvillo ceniciento de los racimos acabados de arrancar de la viña. Acérqueme, vilo de cerca todo. Las lilas y las rosas eran de cera, las manzanas y las peras de mármol pintado, y las uvas de cristal. La jerarquía estructuralista del relato Llovían cuerpos desnudos- Lázaro Covadlo A Magdalena Saavedra Le había sacudido un bofetón a su mujer a eso de las tres de la tarde. O a las tres y media, o a las cuatro, más o menos. ¿Quién puede controlar la hora cuando está un poco pasado con la bebida y algo alterado y no se le ocurre nada mejor que pegarle a la esposa? En todo caso había sido después de comer, seguro. Una comida opulenta de pescados y mariscos y tal vez un litro y medio de vino blanco de una comarca de Cataluña. Pero antes había bebido dos vasos de whisky. ¿O fueron tres? Después del café dos copas de coñac. ¿O fueron tres? No bebas tanto, Marcelo, había dicho ella. No era la primera vez, hacía más de diez años que se lo repetía. No bebas tanto, Marcelo; no comas tanto, Marcelo. Después venía el sermón: tanta comida y tanta bebida, por fuerza debían ser nocivas para su salud física y mental. Yo soy médico y sé muy bien qué es bueno y qué es malo para la salud física y para la salud mental, ¿entendés, María del Carmen?, ¿entendés lo que te digo? El diálogo renacía a diario, sin variaciones, desde hacía diez años hasta la fecha. Parecían actores 38 en gira perpetua dedicados a representar en todas partes la misma pieza teatral. Él recordaba muy bien haber discutido sobre lo mismo en Mar Del Plata, en Villa Carlos Paz, en Punta Del Este, en el hotel de las Cataratas Del Iguazú. La última vez en Lisboa, el día anterior. El vuelo de Lisboa a Barcelona en un aparato de la TAP había transcurrido por un cielo sin nubes, pero fecundo en cuanto a lluvia de cuerpos. Todos caían desnudos, como de costumbre. Reconoció algunos, la mayoría de aquellas caras las tenía muy acopladas a su memoria visual. De otros recordaba más que nada ciertos detalles del cuerpo: las cicatrices de determinadas operaciones, una pelambrera de excepcional abundancia, ciertas peculiaridades muy notorias de los genitales. Cada uno poseía su propia singularidad. Nunca faltaban dos o tres a quienes una vez que el avión rebasaba los seis mil metros les daba por pegar la nariz a la ventanilla para mirarlo a los ojos. Pareciera que por un rato se resistían a dejarse caer: se pegaban al fuselaje como moscas a las paredes y no aflojaban hasta que el aparato tomaba más altura, sólo entonces desaparecían de su vista. Ese era el momento en el que él podía intentar relajarse –sin consentirlo del todo– y llamaba a la azafata para pedir el primer whisky. Como trataba de evitar que lo tomaran por loco hacía tiempo que había dejado de informar sobre la lluvia de cuerpos durante los vuelos, ya fueran éstos interprovinciales o internacionales. La primera vez que advirtió el fenómeno dio fuertes voces y se armó un tremendo alboroto en la cabina de pasajeros. Ocurrió en 1983, poco después de su alta en el Hospital Naval, donde había estado unos meses como paciente, en neuropsiquiatría. Él y María del Carmen viajaban a Mendoza con la excusa de visitar a la familia. Esa escapada era en realidad la primera de una serie de peregrinajes de intención terapéutica. Entonces aún no le habían dado el retiro -faltaba todavía un año para que dejara el Arma-, pero la superioridad tampoco le había designado un destino: lo consideraban un elemento psicológicamente inestable y por lo tanto fue relegado a una suerte de limbo hasta que decidieran qué hacer con él. Ese vuelo entre el Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires y El Potrerillo, en Mendoza, había resultado una excursión al centro mismo del infierno. Un infierno a gran altura, o no tanto: nada más rebasar los dos o tres mil metros comenzaron a llover cuerpos hasta hacer que el firmamento se oscureciera. Ya en el sur de la provincia de Córdoba el cielo cobró una consistencia sólida de 39 pieles y huesos humanos. Uno de aquellos hombres al parecer golpeó en su caída el alerón derecho provocando una fuerte sacudida en el aparato. ¡Hay que aterrizar, hay que aterrizar!, gritó Marcelo; ¡avisen al piloto que ellos están cayendo! ¡Díganle que aterrice cuanto antes! Tranquilícese, señor, estamos pasando una zona de tormenta, pero el comandante tiene todo bajo su control, dijo la azafata. ¡Calmate, querido, por lo que más quieras!, le rogó María del Carmen. Recordaba el tono de voz resignado, urgido y maternal con el que su esposa pretendió aplacarlo en aquel momento crítico. Con la misma apremiada paciencia, con idéntica sufrida dulzura, ella se empeñó en reconfortarlo cada vez que su obsesión volvía a brotar. No debió haberle pegado, se reprochó mientras contemplaba tras los ventanales de la habitación del decimosexto piso, en el hotel Princesa Sofía, el paisaje urbano surcado por la avenida Diagonal y más allá el Tibidabo con su iglesia en la cima. A tan baja altura nunca había observado que llovieran cuerpos desnudos. De todos modos ya estaba haciéndose de noche; jamás vio caer gente en la oscuridad, aunque sí entre la blancura gris de las nubes. Las tinieblas representan un descanso para la vista, se dijo. Miró la hora en la esfera de su reloj y se preguntó cuánto tiempo habría pasado desde que abofeteó a María del Carmen y ella abandonó el cuarto sin preocuparse por cerrar la puerta. Entonces pensó que no tardaría en volver, pero ya eran más de las siete y quién sabe dónde podría estar. Tal vez dando vueltas y más vueltas por los alrededores, igual que la última vez que a él se le fue la mano, en Mar Del Plata, y ella se pasó la tarde caminando entre la plaza Colón y las calles San Martín y Santa Fe y regresó al hotel cargada de compras –un montón de pulóveres innecesarios– cuyo importe total produjo un fuerte menoscabo en su economía de marino retirado. De cualquier manera no le afectaba demasiado que su esposa se resarciera de los malos tratos gastando dinero; algún día no muy lejano dejarían al fin de llover tantos cuerpos y pondría un consultorio en Buenos Aires y sería un médico próspero. Pero le inquietaba imaginarla deambulando por las calles inciertas, porque Mar Del Plata era una localidad familiar, pero Barcelona era una urbe desconocida y, aunque a través de esos ventanales todavía no viera caer a nadie, no por eso estaba tranquilo, sobre todo porque ya hacía mucho que ella había salido y pronto sería la hora de ir a cenar y otra vez tenía hambre. Lo que vos tenés es apetito, Marcelo, el hambre es otra 40 cosa, solía decirle María del Carmen. Dejame tranquilo, ¿querés?, si te digo que tengo hambre es que tengo hambre... ¡y no se hable más! Pero ella tenía razón, lo sabía. Desde que empezaron a llover cuerpos y más cuerpos no había dejado de atiborrarse de comida y alcohol, así que terminó poniéndose muy gordo y tuvo que cambiar todo su vestuario, lo que sumado a las compras de María del Carmen, las facturas del hotel, los billetes de avión y las abultadas cuentas de los restoranes hacía que se agrandaran sin cesar los agujeros de los bolsillos. Las herencias familiares de ambos permitían demorar el inevitable quebranto, pero tantos y tantos gastos los acercaban con buen ritmo al derrumbe final. Menos mal que algún día, mejor pronto que tarde, dejarían de llover los cuerpos y entonces se acabarían los viajes y él instalaría en Buenos Aires su consultorio de médico endocrinólogo –la especialidad a la que había pensado dedicarse antes de entrar en la Marina– y ganaría bastante dinero, lo que unido a la paga del retiro permitiría rehacer la fortuna matrimonial, pensó. Era cierto que habría salido más barato consentir que lo ingresaran en una buena clínica en la que acaso a fuerza de descanso, electroshocks y adecuados consejos, lograrían que cesara el diluvio de cuerpos, pero su colega y superior en el Arma, el capitán de fragata médico –psiquiatra– Leoncio Devalle, sugirió la alternativa de los viajes. Váyase de viaje, Publiani, hágame caso. Viaje mucho, suele ser la mejor cura. Llévela a su mujer, que es una buena compañera. Ya verá que en poco tiempo se convencerá de que cuando llueve sólo cae agua... como mucho, granizo. Buen tipo el doctor Devalle, lástima que no hubiera estado presente la primera vez, en ese vuelo entre Buenos Aires y Mendoza. Creyó volverse loco. Lo sujetaron entre cuatro y resultó que entre el pasaje se encontraba un colega de Rosario que casualmente llevaba consigo unas dosis de sedante inyectable. Pretendieron pincharlo y hasta llegaron a subirle la manga de la camisa, pero él la emprendió a patadas. ¡Soy el teniente de navío médico Marcelo Publiani, de la Armada Argentina, y a mí no me pincha nadie, carajo! ¡Calmate, mi vida, por favor, calmate!, le rogaba María del Carmen. La verdad es que estaba aterrorizado y llegó a creer que lo arrojarían de la nave para contribuir con la lluvia de cuerpos. No pudo dejar de relacionar la situación con aquellos vuelos a seiscientos metros de altura, cuando él mismo inyectaba sedantes a esos pobres diablos desnudos que unos minutos más tarde serían lanzados al Río de la Plata. 41 Por suerte no los veía caer: para evitar el espectáculo y a fin de no vulnerar el principio hipocrático de asistencia a los pacientes iba a esconderse en el retrete, pero los rostros de aquellos infelices se le habían pegado al recuerdo, y era muy extraño; nunca había sido buen fisonomista y algunos días hasta le costaba recordar la cara de su propia madre. Sin embargo esas caras eran inolvidables, algunas mostraban expresiones desesperadas, otras estaban habitadas por el pánico, otras veladas de fúnebre resignación. El tono sermoneante del cura sólo servía para tensar sus nervios más de lo que ya lo estaban: que ésta es una guerra al servicio de Dios y la Patria, que hay que tener coraje, que hay que saber separar el grano de la paja. Tampoco conseguía olvidarse de esa voz. ¡El cura! Sí, ya lo sé, doctor, le dijo a Devalle. Yo sé perfectamente que ellos ya no llueven desde el cielo. Me hago cargo de que son visiones mías; conozco muy bien la sintomatología alucinatoria, pero es un saber intelectual que no me consuela. Es que no logro sacármelos de la cabeza, créame. No puedo dejar de ver cómo caen, aun cuando entonces no los vi caer. ¿Sabe usted, doctor, lo que fue aquello? ¿Se imagina lo que significaba salir del retrete y comprobar que esos hombres, que un momento antes estaban tan vivos como ahora lo estamos usted y yo, a esas horas quizá serían alimento de los peces? El capitán de fragata médico Leoncio Devalle compuso un gesto severo llevándose el dedo índice a los labios, que previamente había juntado muy prietos. No, yo no sé nada ni quiero saberlo, afirmó con acento destemplado. No tengo la menor idea de qué me habla. Y se lo vuelvo a decir, no sé nada de nada. Olvídese de todo aquello, hágame el favor, y hágaselo a usted mismo, añadió suavizando la voz, y volvió a aconsejarle que viajara, que viajara mucho en compañía de su mujer, a menos que prefiriera internarse. A él le tocaba decidir. Estaba claro que prefería viajar; viajar mucho y en compañía de su esposa, como le había recomendado su colega y superior. Pero ¿por qué en avión, querido?, protestó María del Carmen. Ella argumentaba que lo mejor sería desplazarse por tierra, ir en tren o utilizar el coche, para que así él no se viera obligado a contemplar la inevitable caída de tantos cuerpos desnudos. No, tiene que ser por avión, porfió Marcelo. Seguiremos volando hasta que ellos se cansen de llover y yo pueda mirar tranquilo por la ventanilla. Entendelo, María del Carmen, no puedo pasarme la vida huyendo de la realidad. ¡Pero, Marcelo!, esos 42 cuerpos que ves caer no son la realidad real, son meros espejismos. ¡Ya lo sé, ya lo sé, María del Carmen!, le contestó con un suspiro de hastío; pero lo sé sólo intelectualmente. Tengo que convencerme... ¿cómo te diría? Tengo que convencerme con el espíritu. Ella no insistió: se dio cuenta de que, de hacerlo, acabaría recibiendo otra bofetada. Es que hasta ahora todos nuestros viajes fueron muy cortos, María del Carmen, le dijo Marcelo una semana antes de adquirir los billetes. Creía que había llegado el momento de saltar el charco: en el firmamento de Europa el panorama quizás sería más limpio. Nada más que nubes, cielo y sol, y al regreso los espejismos tal vez habrían desaparecido de su mirada. A poco de despegar del aeropuerto de Ezeiza comenzó el chaparrón. Se revolvió en el asiento, con el cinturón ajustado a su carnoso vientre, pero no por eso despegó los ojos de la ventanilla. María del Carmen notó su inquietud y lo vio abrir y cerrar los puños. En su interior agradeció que él evitara los comentarios, pero se hizo cargo de su desazón. Tomó las manos de su marido con su mano blanda, en cuyo anular señoreaban el solitario y la alianza. Marcelo tiene mucho aguante, se dijo. Él veía pasar los cuerpos y recordaba los apellidos de algunos: Ahí va Campos, el sindicalista; este es Gálvez, de quien decían que era trotskista; ese jovencito es Mileti: estudiante. Al aterrizar en Rio de Janeiro ya era de noche y había cesado el diluvio. La siguiente etapa fue tranquila, ya que el avión cruzó el Atlántico en la oscuridad. Cuando tomaron tierra, en Lisboa, el día anterior, comenzaba a amanecer. Antes Marcelo tuvo tiempo de contemplar de nuevo la caída de Campos y Mileti, aunque no vio a Gálvez y a los otros. Pero ellos no lo privaron de su visión en el vuelo de esa misma mañana, entre Lisboa y Barcelona. Estaban todos. Marcelo se preguntó porque caían tan lejos de las aguas del Río de la Plata, sobre el río Tajo, sobre Extremadura y Castilla. En las riberas del Ebro. Temió que seguirían cayendo por cualquier cielo que él atravesara, aunque diese la vuelta al mundo. A las diez de la mañana aterrizaron en el aeropuerto de Prat, veinte minutos más tarde llegaron al hotel, y ahora María del Carmen debía de andar dando vueltas por la ciudad, y todo por una simple bofetada. Pero ella tampoco tenía por qué ser tan quisquillosa. No sabía lo que era un verdadero castigo; no, su mujer no lo sabía. 43 Volvió a mirar la hora: ya eran casi las nueve. El hambre lo martirizaba. Decidió cenar solo, en el restaurante del piso decimonoveno. Antes de subir telefoneó a la recepción para solicitar que si volvía su esposa le hicieran saber dónde estaba él. Se sentó una mesa junto a la ventana. El maitre acudió de inmediato con la carta. Eligió pimientos rellenos de bacalao, escabeche de codorniz y costillas de corzo con cerezas. Para beber, un tinto de Navarra, con mucho cuerpo. De postre biscuit de frambuesa, y después del cuarto coñac pidió un helado de vainilla y chocolate, pero enseguida un fernet que le hizo emitir un eructo largo y cavernoso. En ese momento vio a Mileti con la nariz pegada al ventanal. Fue sólo un segundo, de inmediato esté continuó cayendo. Sin embargo alcanzó a observarle la cicatriz de la operación de apendicitis. No hay derecho, protestó, y menos a estas horas de la noche y a tan baja altura; no estamos a bordo de ningún avión. El camarero acudió solícito. ¿Decía señor? ¿Usted no vio un tipo que caía del cielo? El camarero inclinó la cabeza a la derecha, después sonrió. ¿Desea un café el señor? Pidió un whisky. Antes de que se lo trajeran tuvo tiempo de ver como caían los demás. Las cosas que han sucedido en aquella época no tienen por qué seguir repitiéndose, proclamó en voz muy alta. A fin de cuentas, cada uno de nosotros cumplió con su deber prestando la obediencia que se debía a la superioridad y a la Nación. El maitre se aproximó a la mesa para pedirle que se calmara, también le preguntó si deseaba ser acompañado hasta su cuarto. De vuelta en su habitación miró otra vez la hora. Eran casi las once de la noche y María del Carmen aún sin regresar. Estaba a punto de telefonear a la recepción, o a la policía, pero antes de que alcanzara a descolgar empezó un nuevo diluvio. Sufrió un duro sobresalto al descubrir que entre quienes caían se encontraba su esposa. Ella no caía desnuda: llevaba la misma ropa que cuando salió del hotel. Llamó a la policía. Después pidió que le subieran una botella de whisky y un paquete de cigarrillos. A las tres y media de la madrugada golpearon a la puerta. A las cuatro entró en el depósito de cadáveres acompañado de un oficial de policía y el secretario de un juez. La borrachera de las horas previas se había disipado, de modo que cuando el hombre de la bata blanca levantó la sábana que cubría el rostro de su mujer que yacía en la mesa de acero inoxidable, no tuvo dificultades 44 en reconocer las facciones de María del Carmen. Le dijeron que se había ahogado en el río Besos. Más tarde le dieron a entender que podía haberse suicidado arrojándose desde un punte. Firmó todos los papeles y bebió mucho café. A las diez de la mañana hizo llamar un taxi para que lo llevara hasta la orilla del Besos, todo para descubrir que se trataba de un riacho contaminado de espuma cuyo mezquino cauce separa las ciudades de Barcelona y Badalona. La habían pescado cerca de la desembocadura. Nada que ver con el Río de la Plata. En aquellas aguas nunca la hubieran encontrado. Con excepción de unos pocos que fueron a parar a la playa, la corriente se llevó a casi todos hacía el Atlántico. Se descubrió a sí mismo pensando de ese modo y juzgó que eran divagaciones estúpidas, pero no lograba impedir que hormiguearan en su cabeza. Pensó también que en tres o cuatro días, a lo sumo en una semana, habría completado las gestiones y volaría de regreso a Buenos Aires llevando consigo a María del Carmen en su ataúd. Y sin embargo, de eso estaba seguro, la vería caer junto a los demás. Esta vez desnuda. Ojalá que al menos a ella no le diera por aplastar su nariz contra la ventanilla. LOS POCILLOS – Mario Benedetti LOS POCILLOS ERAN seis: dos rojos, dos negros, dos verdes, y además importados, irrompibles, modernos. Habían llegado como regalo de Enriqueta, en el último cumpleaños de Mariana, y desde ese día el comentario de cajón había sido que podía combinarse la taza de un color con el platillo de otro. “Negro con rojo queda fenomenal”, había sido el consejo estético de Enriqueta. Pero Mariana, en un discreto rasgo de independencia, había decidido que cada pocillo sería usado con su plato del mismo color. “El café ya está pronto. ¿Lo sirvo?”, preguntó Mariana. La voz se dirigía al marido, pero los ojos estaban fijos en el cuñado. Este parpadeó y no dijo nada, pero José Claudio contestó: “Todavía no. Esperá un ratito. Antes quiero fumar un cigarrillo.” Ahora sí ella miró a José Claudio y pensó, por milésima vez, que aquellos ojos no parecían de ciego. La mano de José Claudio empezó a moverse, tanteando el sofá. “¿Qué buscás?”, preguntó ella. “El encendedor.” “A tu derecha.” La mano corrigió el rumbo y halló el encendedor. Con ese temblor que da el continuado afán de 45 búsqueda, el pulgar hizo girar varias veces la ruedita, pero la llama no apareció. A una distancia ya calculada, la mano izquierda trataba infructuosamente de registrar la aparición del calor. Entonces Alberto encendió un fósforo y vino en su ayuda. “¿Por qué no lo tirás?” dijo, con una sonrisa que, como toda sonrisa para ciegos, impregnaba también las modulaciones de la voz. “No lo tiro porque le tengo cariño. Es un regalo de Mariana.” Ella abrió apenas la boca y recorrió el labio inferior con la punta de la lengua. Un modo como cualquier otro de empezar a recordar. Fue en marzo de 1953, cuando él cumplió 35 años y todavía veía. Habían almorzado en casa de los padres de José Claudio, en Punta Gorda, habían comido arroz con mejillones, y después se habían ido a caminar por la playa. Él le había pasado un brazo por los hombros y ella se había sentido protegida, probablemente feliz o algo semejante. Habían regresado al apartamento y él la había besado lentamente, morosamente, como besaba antes. Habían inaugurado en encendedor con un cigarrillo que fumaron a medias. Ahora el encendedor ya no servía. Ella tenía poca confianza en los conglomerados simbólicos, pero, después de todo, ¿qué servía aún de aquella época? “Este mes tampoco fuiste al médico”, dijo Alberto. “No.” “¿Querés que te sea sincero?” “Claro.” “Me parece una idiotez de tu parte.” “¿Y para qué voy a ir? ¿Para oirle decir que tengo una salud de roble, que mi hígado funciona admirablemente, que mi corazón golpea con el ritmo debido, que mis intestinos son una maravilla? ¿Para eso querés que vaya? Estoy podrido de mi notable salud sin ojos.” En la época anterior a la ceguera, José Claudio nunca había sido un especialista en la exteriorización de sus emociones, pero Mariana no se ha olvidado de cómo era ese rostro antes de adquirir esta tensión, este resentimiento. Su matrimonio había tenido buenos momentos, eso no podía ni quería ocultarlo. Pero cuando estalló el infortunio, él se había negado a valorar su amparo, a refugiarse en ella. Todo su orgullo se concentró en un silencio terrible, testarudo, un silencio que seguía siendo tal, aún cuando se rodeara de 46 palabras. José Claudio había dejado de hablar de sí. “De todos modos debería ir”, apoyó Mariana. “Acordate de lo que siempre te decía Menéndez.” “Cómo no, que me acuerdo: Para Usted No Está Todo Perdido. Ah, y otra frase famosa: La Ciencia No Cree En Milagros. Yo tampoco creo en milagros.” “¿Y por qué no aferrarte a una esperanza? Es humano.” “¿De veras?” Habló por el costado del cigarrillo. Se había escondido en sí mismo. Pero Mariana no estaba hecha para asistir, simplemente para asistir, a un reconcentrado. Mariana reclamaba otra cosa. Una mujercita para ser exigida con mucho tacto, eso era. Con todo, había bastante margen para esa exigencia; ella era dúctil. Toda una calamidad que él no pudiese ver; pero esa no era la peor desgracia. La peor desgracia era que estuviese dispuesto a evitar, por todos los medios a su alcance, la ayuda de Mariana. El menospreciaba su protección. Y Mariana hubiera querido — sinceramente, cariñosamente, piadosamente— protegerlo. Bueno, eso era antes; ahora no. El cambio se había operado con lentitud. Primero fue un decaimiento de la ternura. El cuidado, la atención, el apoyo, que desde el comienzo estuvieron rodeados de un halo constante de cariño, ahora se habían vuelto mecánicos. Ella seguía siendo eficiente, de eso no cabía duda, pero no disfrutaba manteniéndose solícita. Después fue u temor horrible frente a la posibilidad de una discusión cualquiera. Él estaba agresivo, dispuesto siempre a herir, a decir lo más duro, a establecer su crueldad sin posible retroceso. Era increíble cómo hallaba a menudo, aún en las ocasiones menos propicias, la injuria refinadamente certera, la palabra que llegaba hasta el fondo, el comentario que marcaba a fuego. Y siempre desde lejos, desde muy atrás de su ceguera, como si ésta oficiara de muro de contención para el incómodo estupor de los otros. Alberto se levantó del sofá y se acercó al ventanal. “Que otoño desgraciado”, dijo, “¿Te fijaste?” La pregunta era para ella. “No”, respondió José Claudio. “Fijate vos por mí.” Alberto la miró. Durante el silencio, se sonrieron. Al margen de José Claudio, y sin embargo, a propósito de él. De pronto Mariana supo que se había puesto linda. Siempre que miraba a Alberto se ponía linda. El se lo había dicho por 47 primera vez la noche del 23 de abril del año pasado, hacía exactamente un año y ocho días: una noche en que José Claudio le había gritado cosas muy feas, y ella había llorado, desalentada, torpemente triste, durante horas y horas, es decir, hasta que había encontrado el hombro de Alberto y se había sentido comprendida y segura. ¿De dónde extraería Alberto esa capacidad para entender a la gente? Ella estaba con él, o simplemente lo miraba, y sabía de inmediato que él la estaba sacando del apuro. “Gracias”, había dicho entonces. Y todavía ahora la palabra llegaba a sus labios directamente desde su corazón, sin razonamientos intermediarios, sin usura. Su amor hacia Alberto había sido en sus comienzos gratitud, pero eso (que ella veía con toda nitidez) no alcanzaba a depreciarlo. Para ella, querer había sido siempre un poco agradecer y otro poco provocar la gratitud. A José Claudio, en los buenos tiempos, le había agradecido que él, tan brillante, tan lúcido, tan sagaz, se hubiera fijado en ella, tan insignificante. Había fallado en lo otro, en eso de provocar la gratitud, y había fallado tan luego en la ocasión más absurdamente favorable, es decir, cuando él parecía necesitarla más. A Alberto, en cambio, le agradecía el impulso inicial, la generosidad de ese primer socorro que la había salvado de su propio caos, y, sobre todo, ayudado a ser fuerte. Por su parte, ella había provocado su gratitud, claro que sí. Porque Alberto era un alma tranquila, un respetuoso de su hermano, un fanático del equilibrio, pero también, y en definitiva, un solitario. Durante años y años, Alberto y ella habían mantenido una relación superficialmente cariñosa, que se detenía con espontánea discreción en los umbrales del tuteo y sólo en contadas ocasiones dejaba entrever una solidaridad algo más profunda. Acaso Alberto envidiara un poco la aparente felicidad de su hermano, la buena suerte de haber dado con una mujer que él consideraba encantadora. En realidad, no hacía mucho que Mariana había obtenido a confesión de que la imperturbable soltería de Alberto se debía a que toda posible candidata era sometida a una imaginaria y desventajosa comparación. “Y ayer estuvo Trelles”, estaba diciendo José Claudio, “a hacerme la clásica visita adulona que el personal de la fábrica me consagra una vez por trimestre. Me imagino que lo echarán a la suerte y el que pierde se embroma y viene a verme.” “También puede ser que te aprecien”, dijo Alberto, “que conserven un buen 48 recuerdo del tiempo en que los dirigías, que realmente estén preocupados por tu salud. No siempre la gente es tan miserable como te parece de un tiempo a esta parte.” “Qué bien. Todos los días se aprende algo nuevo.” La sonrisa fue acompañada de un breve resoplido, destinado a inscribirse en otro nivel de ironía. Cuando Mariana había recurrido a Alberto en busca de protección, de consejo, de cariño, había tenido de inmediato la certidumbre de que a su vez estaba protegiendo a su protector, de que él se hallaba tan necesitado de amparo como ella misma, de que allí, todavía tensa de escrúpulos y quizás de pudor, había una razonable desesperación de la que ella comenzó a sentirse responsable. Por eso, justamente, había provocado su gratitud, por no decírselo con todas las letras, por simplemente dejar que él la envolviera en su ternura acumulada de tanto tiempo atrás, por sólo permitir que él ajustara a la imprevista realidad aquellas imágenes de ella misma que había hecho transcurrir, sin hacerse ilusiones, por el desfiladero de sus melancólicos insomnios. Pero la gratitud pronto fue desbordada. Como si todo hubiera estado dispuesto para la mutua revelación, como si sólo hubiera faltado que se miraran a los ojos para confrontar y compensar sus afanes, a los pocos días lo más importante estuvo dicho y los encuentros furtivos menudearon. Mariana sintió de pronto que su corazón se había ensanchado y que el mundo era nada más que eso: Alberto y ella. “Ahora sí podés calentar el café”, dijo José Claudio, y Mariana se inclinó sobre la mesita ratona para encender el mecherito. Por un momento se distrajo contemplando los pocillos. Sólo había traído tres, uno de cada color. Le gustaba verlos así, formando un triángulo. Después se echó hacia atrás en el sofá y su nuca encontró lo que esperaba: la mano cálida de Alberto, ya ahuecada para recibirla. Qué delicia, Dios mío. La mano empezó a moverse suavemente y los dedos largos, afilados, se introdujeron por entre el pelo. La primera vez que Alberto se había animado a hacerlo, Mariana se había sentido terriblemente inquieta, con los músculos anudados en una dolorosa contracción que le había impedido disfrutar de la caricia. Ahora no. Ahora estaba tranquila y podía disfrutar. Le parecía que la 49 ceguera de José Claudio era una especie de protección divina. Sentado frente a ellos, José Claudio respiraba normalmente, casi con beatitud. Con el tiempo, la caricia de Alberto se había convertido en una especie de rito y, ahora mismo, Mariana estaba en condiciones de aguardar el movimiento próximo y previsto. Como todas las tardes, la mano acarició el pescuezo, rozó apenas la oreja derecha, recorrió lentamente la mejilla y el mentón. Finalmente se detuvo sobre los labios entreabiertos. Entonces ella, como todas las tardes, besó silenciosamente aquella palma y cerró por un instante los ojos. Cuando los abrió, el rostro de José Claudio era el mismo. Ajeno, reservado, distante. Para ella, sin embargo, ese momento incluía siempre un poco de temor. Un temor que no tenía razón de ser, ya que en el ejercicio de esa caricia púdica, riesgosa, insolente, ambos habían llegado a una técnica tan perfecta como silenciosa. “No lo dejes hervir”, dijo José Claudio. La mano de Alberto se retiró y Mariana volvió a inclinarse sobre la mesita. Retiró el mechero, apagó la llamita con la tapa de vidrio, llenó los pocillos directamente desde la cafetera. Todos los días cambiaba la distribución de los colores. Hoy sería el verde para José Claudio, el negro para Alberto, el rojo para ella. Tomó el pocillo verde para alcanzárselo a su marido, pero antes de dejarlo en sus manos, se encontró con la extraña, apretada sonrisa. Se encontró además, con unas palabras que sonaban más o menos así: “No, querida. Hoy quiero tomar en el pocillo rojo.” LOS CUENTOS DE EVA LUNA (prólogo) - ISABEL ALLENDE El rey ordenó a su visir que cada noche le llevara una virgen y cuando la noche había transcurrido mandaba que la matasen. Así estuvo haciendo durante tres años y en la ciudad no había ya ninguna doncella que pudiera servir para los asaltos de este cabalgador. Pero el visir tenía una hija de gran hermosura llamada Scheherazade... y era muy elocuente y daba gusto oírla. (Las mil y una noches) Te quitabas la faja de la cintura, te arrancabas las sandalias, tirabas a un rincón tu amplia falda, de algodón, me parece, y te soltabas el nudo que te retenía el pelo en una cola. Tenías la piel erizada y te reías. Estábamos tan próximos 50 que no podíamos vernos, ambos absortos en ese rito urgente, envueltos en el calor y el olor que hacíamos juntos. Me abría paso por tus caminos, mis manos en tu cintura encabritada y las tuyas impacientes. Te deslizabas, me recorrías, me trepabas, me envolvías con tus piernas invencibles, me decías mil veces ven con los labios sobre los míos. En el instante final teníamos un atisbo de completa soledad, cada uno perdido en su quemante abismo, pero pronto resucitábamos desde el otro lado del fuego para descubrirnos abrazados en el desorden de los almohadones, bajo el mosquitero blanco. Yo te apartaba el cabello para mirarte a los ojos. A veces te sentabas a mi lado, con las piernas recogidas y tu chal de seda sobre un hombro, en el silencio de la noche que apenas comenzaba. Así te recuerdo, en calma. Tú piensas en palabras, para ti el lenguaje es un hilo inagotable que tejes como si la vida se hiciera al contarla. Yo pienso en imágenes congeladas en una fotografía. Sin embargo, ésta no está impresa en una placa, parece dibujada a plumilla, es un recuerdo minucioso y perfecto, de volúmenes suaves y colores cálidos, renacentista, como una intención captada sobre un papel granulado o una tela. Es un momento profético, es toda nuestra existencia, todo lo vivido y lo por vivir, todas las épocas simultáneas, sin principio ni fin. Desde cierta distancia yo miro ese dibujo, donde también estoy yo. Soy espectador y protagonista. Estoy en la penumbra, velado por la bruma de un cortinaje traslúcido. Sé que soy yo, pero yo soy también este que observa desde afuera. Conozco lo que siente el hombre pintado sobre esa cama revuelta, en una habitación de vigas oscuras y techos de catedral, donde la escena aparece como el fragmento de una ceremonia antigua. Estoy allí contigo y también aquí, solo, en otro tiempo de la conciencia. En el cuadro la pareja descansa después de hacer el amor, la piel de ambos brilla húmeda. El hombre tiene los ojos cerrados, una mano sobre su pecho y la otra sobre el muslo de ella, en íntima complicictad. Para mí esa visión es recurrente e inmutable, nada cambia, siempre es la misma sonrisa plácida del hombre, la misma languidez de la mujer, los mismos pliegues de las sábanas y rincones sombríos del cuarto, siempre la luz de la lámpara roza los senos y los pómulos de ella en el mismo ángulo y siempre el chal de seda y los cabellos oscuros caen con igual delicadeza. Cada vez que pienso en ti, así te veo, así nos veo, detenidos para siempre en ese lienzo, invulnerables al deterioro de la mala memoria. Puedo recrearme largamente en esa escena, hasta sentir que entro en el espacio del cuadro y ya 51 no soy el que observa, sino el hombre que yace junto a esa mujer. Entonces se rompe la simétrica quietud de la pintura y escucho nuestras voces muy cercanas. -Cuéntame un cuento -te digo. -¿Cómo lo quieres? -Cuéntame un cuento que no le hayas contado a nadie. ROLF CARLÉ. Historias a Fernández – Ema Wolf (ver aparte) La Intrusa - Jorge Luis Borges Dicen (lo cual es improbable) que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio de Cristián, el mayor, que falleció de muerte natural, hacia mil ochocientos noventa y tantos, en el partido de Morón. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien, en el decurso de esa larga noche perdida, entre mate y mate, y la repitió a Santiago Dabove, por quien la supe. Años después, volvieron a contármela en Turdera, donde había acontecido. La segunda versión, algo más prolija, confirmaba en suma la de Santiago, con las pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Lo haré con probidad, pero ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. En Turdera los llamaban los Nilsen. El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una gastada Biblia de tapas negras, con caracteres góticos; en las últimas páginas entrevió nombres y fechas manuscritas. Era el único libro que había en la casa. La azarosa crónica de los Nilsen, perdida como todo se perderá. El caserón, que ya no existe, era de ladrillo sin revocar; desde el zaguán se divisaban un patio de baldosa colorada y otro de tierra. Pocos, por lo demás, entraron ahí; los Nilsen defendían su soledad. En las habitaciones desmanteladas dormían en catres; sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de hojas corta, el atuendo rumboso de los sábados y el alcohol pendenciero. Sé que eran altos, de melena rojiza. Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirían hablar, andaban por la sangre de esos dos criollos. El barrio los temía a los Colorados; no es imposible que debieran alguna muerte. Hombro a hombro pelearon una 2 Una noche, al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el oscuro de Cristián atado al palenque En el patio, el mayor estaba esperándolo con sus mejores pilchas. La mujer iba y venía con el mate en la mano. Cristián le dijo a Eduardo: -Yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí la tenés a la Juliana; si la querés, usala. El 52 tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo; no sabía qué hacer. Cristián se levantó, se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa, montó a caballo y se fue al trote, sin apuro. Desde aquella noche la compartieron. Nadie sabrá los pormenores de esa sórdida unión, que ultrajaba las decencias del arrabal. El arreglo anduvo bien por unas semanas, pero no podía durar. Entre ellos, los hermanos no pronunciaban el nombre de Juliana, ni siquiera para llamarla, pero buscaban, y encontraban razones para no estar de acuerdo. Discutían la venta de unos cueros, pero lo que discutían era otra cosa. Cristián solía alzar la voz y Eduardo callaba. Sin saberlo, estaban celándose. En el duro suburbio, un hombre no decía, ni se decía, que una mujer pudiera importarle, más allá del deseo y la posesión, pero los dos estaban enamorados. Esto, de algún modo, los humillaba. Una tarde, en la plaza de Lomas, Eduardo se cruzó con Juan Iberra, que lo felicitó por ese primor que se había agenciado. Fue entonces, creo, que Eduardo lo injurió. Nadie, delante de él, iba a hacer burla de Cristián. La mujer atendía a los dos con sumisión bestial; pero no podía ocultar alguna preferencia por el menor, que no había rechazado la participación, pero que no la había dispuesto. Un día, le mandaron a la Juliana que sacara dos sillas al primer patio y que no apareciera por ahí, porque tenían que hablar. Ella esperaba un diálogo largo y se acostó a dormir la siesta, pero al rato la recordaron. Le hicieron llenar una bolsa con todo lo que tenía, sin olvidar el rosario de vidrio y la crucecita que le había dejado su madre. Sin explicarle nada la subieron a la carreta y emprendieron un silencioso y tedioso viaje. Había llovido; los caminos estaban muy pesados y serían las once de la noche cuando llegaron a Morón. Ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. El trato ya estaba hecho; Cristián cobró la suma y la dividió después con el otro. En Turdera, los Nilsen, perdidos hasta entonces en la mañana (que también era una rutina) de aquel monstruoso amor, quisieron reanudar su antigua vida de hombres entre hombres. Volvieron a las trucadas, al reñidero, a las juergas casuales. Acaso, alguna vez, se creyeron salvados, pero solían incurrir, cada cual por su lado, en injustificadas o harto justificadas ausencias. Poco antes de fin de año el menor dijo que tenía que hacer en la Capital. Cristián se fue a Morón; en el palenque de la casa que sabemos reconoció al overo de Eduardo. Entró; adentro estaba el otro, esperando turno. Parece que Cristián le dijo: -De seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano. Habló con la patrona, 53 sacó unas monedas del tirador y se la llevaron. La Juliana iba con Cristián; Eduardo espoleó al overo para no verlos. 3 Volvieron a lo que ya se ha dicho. La infame solución había fracasado; los dos habían cedido a la tentación de hacer trampa. Caín andaba por ahí, pero el cariño entre los Nilsen era muy grande ¡quién sabe qué rigores y qué peligros habían compartido!- y prefirieron desahogar su exasperación con ajenos. Con un desconocido, con los perros, con la Juliana, que habían traído la discordia. El mes de marzo estaba por concluir y el calor no cejaba. Un domingo (los domingos la gente suele recogerse temprano) Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristián uncía los bueyes. Cristián le dijo: -Vení, tenemos que dejar unos cueros en lo del Pardo; ya los cargué; aprovechemos la fresca. El comercio del Pardo quedaba, creo, más al Sur; tomaron por el Camino de las Tropas; después, por un desvío. El campo iba agrandándose con la noche. Orillaron un pajonal; Cristián tiró el cigarro que había encendido y dijo sin apuro: -A trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con su pilchas, ya no hará más perjuicios. Se abrazaron, casi llorando. Ahora los ataba otro círculo: la mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. La madre de Ernesto - Abelardo Castillo Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto (cómo había vuelto), nunca lo supe, pero el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala, y, en todo aquel verano, sólo volvimos a verlo una o dos veces. Costaba trabajo mirarlo de frente. Era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza — porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora: sucia— nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera puritano, no. A esa edad, y en un sitio como aquél, nadie es puritano. Pero justamente por eso, porque no lo éramos, porque no teníamos nada de puros o piadosos y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo el mundo, es que la idea tenía algo que turbaba. Cierta cosa inconfesable, cruel. Atractiva. Sobre todo, atractiva. Fue hace mucho. Todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que habían construido a la salida de la ciudad, sobre la ruta. El Alabama era una especie de restorán inofensivo, inofensivo de día, al menos, pero que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser rudimentario cuando al turco se le ocurrió agregar unos 54 cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer trajo. –¡No! –Sí. Una mujer. –¿De dónde la trajo? Julio asumió esa actitud misteriosa, que tan bien conocíamos –porque él tenía un particular virtuosismo de gestos, palabras, inflexiones que lo hacían raramente notorio, y envidiable, como a un módico Brummel de provincias–, y luego, en voz baja, preguntó: –¿Por dónde anda Ernesto? En el campo, dije yo. En los veranos Ernesto iba a pasar unas semanas a El Tala, y esto venía sucediendo desde que el padre, a causa de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso regresar al pueblo. Yo dije en el campo, y después pregunté: –¿Qué tiene que ver Ernesto? Julio sacó un cigarrillo. Sonreía. –¿Saben quién es la mujer que trajo el turco? Aníbal y yo nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto. Nadie habló. Se había ido hacía cuatro años, con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos: descocada, dijo esa vez mi abuela. Era una mujer linda. Morena y amplia: yo me acordaba. Y no debía de ser muy mayor, quién sabe si tendría cuarenta años. –Atorranta, ¿no? Hubo un silencio y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O, a lo mejor, ya la teníamos. –Si no fuera la madre... No dijo más que eso. Quién sabe. Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano sólo lo vimos una o dos veces (más tarde, según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos), y, las pocas veces que lo vimos, costaba trabajo mirarlo de frente. –Culpables de qué, che. Al fin de cuentas es una mujer de la vida, y hace tres meses que está en el Alabama. Y si esperamos que el turco traiga otra, nos vamos a morir de viejos. Después, él, Julio, agregaba que sólo era necesario conseguir un auto, ir, 55 pagar y después me cuentan, y que si no nos animábamos a acompañarlo se buscaba alguno que no fuera tan braguetón, y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso. –Pero es la madre. –La madre. ¿A qué llamás madre vos?: una chancha también pare chanchitos. –Y se los come. –Claro que se los come. ¿Y entonces? –Y eso qué tiene que ver. Ernesto se crió con nosotros. Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos; después me quedé pensando, y alguien, en voz alta, formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo: –Se acuerdan cómo era. Claro que nos acordábamos, hacía tres meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia; no tenía nada de maternal. –Y además ya fue medio pueblo. Los únicos somos nosotros. Nosotros: los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación, y también era una provocación que ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo –quién sabe– que, de haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado seriamente en ir. Quién sabe. Daba un poco de miedo decirlo, pero, en secreto, ayudábamos a Julio para que nos convenciera; porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso, era, tal vez, que se trataba de la madre de uno de nosotros. –No digas porquerías, querés —me dijo Aníbal. Una semana más tarde, Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el automóvil. Aníbal y yo lo esperábamos en el bulevar. –No se lo deben de haber prestado. –A lo mejor se echó atrás. Lo dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente. Sin embargo fue una especie de plegaria: a lo mejor se echó atrás. Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia: –No lo voy a esperar toda la noche; si dentro de diez minutos no viene, yo me voy. –¿Cómo será ahora? 56 –Quién... ¿la tipa? Estuvo a punto de decir: la madre. Se lo noté en la cara. Dijo la tipa. Diez minutos son largos, y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto, y ella, la mujer morena y amplia, nos preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche. La mujer morena. Amplia. –Esto es una asquerosidad, che. –Tenés miedo –dije yo. –Miedo no; otra cosa. Me encogí de hombros: –Por lo general, todas éstas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser. –No es lo mismo. A Ernesto lo conocemos. Dije que eso no era lo peor. Diez minutos. Lo peor era que ella nos conocía a nosotros, y que nos iba a mirar. Sí. No sé por qué, pero yo estaba convencido de una cosa: cuando ella nos mirase iba a pasar algo. Aníbal tenía cara de asustado ahora, y diez minutos son largos. Preguntó: –¿Y si nos echa? Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago: por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre. –Es Julio –dijimos a dúo. El auto tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente: el buscahuellas, el escape. Infundía ánimos. La botella que trajo también infundía ánimos. –Se la robé a mi viejo. Le brillaban los ojos. A Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. Tomamos por la Calle de los Paraísos, en dirección al paso a nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos, o, quizá, ahora me parecía que se los había visto brillar. Y se pintaba, se pintaba mucho. La boca, sobre todo. –Fumaba, ¿te acordás? Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal; lo que yo dije fue que sí, que me acordaba, y agregué que por algo se empieza. –¿Cuánto falta? –Diez minutos. Y los diez minutos volvieron a ser largos; pero ahora eran largos exactamente 57 al revés. No sé. Acaso era porque yo me acordaba, todos nos acordábamos, de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso, y era verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo, y nosotros nos habíamos codeado. Julio apretó el acelerador. –Al fin de cuentas, es un castigo –tu voz, Aníbal, no era convincente–: una venganza en nombre de Ernesto, para que no sea atorranta. –¡Qué castigo ni castigo! Alguien, creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas y Julio aceleró más. –¿Y si nos hace echar? –¡Estás mal de la cabeza vos! ¡En cuanto se haga la estrecha lo hablo al turco, o armo un escándalo que les cierran el boliche por desconsideración con la clientela! A esa hora no había mucha gente en el bar: algún viajante y dos o tres camioneros. Del pueblo, nadie. Y, vaya a saber por qué, esto último me hizo sentir audaz. Impune. Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador; Julio, mientras tanto, hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara, y por la cara desafiante que puso Aníbal me di cuenta de que él también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita: –Llevalos arriba. La rubiecita subiendo los escalones: me acuerdo de sus piernas. Y de cómo movía las caderas al subir. También me acuerdo de que le dije una indecencia, y que la chica me contestó con otra, cosa que (tal vez por el coñac que tomamos en el coche, o por la ginebra del mostrador) nos causó mucha gracia. Después estábamos en una sala pulcra, impersonal, casi recogida, en la que había una mesa pequeña: la salita de espera de un dentista. Pensé a ver si nos sacan una muela. Se lo dije a los otros: –A ver si nos sacan una muela. Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja. –Como en misa –dijo Julio, y a todos volvió a parecernos notablemente divertido; sin embargo, nada fue tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca y con una especie de resoplido, agregó: –¡Mirá si en una de ésas sale el cura de adentro! 58 Me dolía el estómago y tenía la garganta seca. De la risa, creo. Pero de pronto nos quedamos serios. El que estaba adentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho; tenía aspecto de cerdito. Un cerdito satisfecho. Señalando con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto: se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó: –¿Quién pasa? Nos miramos. Hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriese, que íbamos a estar solos, separados –eso: separados— delante de ella. Me encogí de hombros. –Qué sé yo. Cualquiera. Por la puerta a medio abrir se oía el ruido del agua saliendo de una canilla. Lavatorio. Después, un silencio y una luz que nos dio en la cara; la puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella. Nos quedamos mirándola, fascinados. El deshabillé entreabierto y la tarde de aquel verano, antes, cuando todavía era la madre de Ernesto y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. Sólo que la mujer era rubia ahora. Rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional; una sonrisa vagamente infame. —¿Bueno? Su voz, inesperada, me sobresaltó: era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La mujer volvió a sonreír y repitió "bueno", y era como una orden; una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por eso que, los tres juntos, nos pusimos de pie. Su deshabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido. –Voy yo –murmuró Julio, y se adelantó, resuelto. Alcanzó a dar dos pasos: nada más que dos. Porque ella entonces nos miró de lleno, y él, de golpe, se detuvo. Se detuvo quién sabe por qué: de miedo, o de vergüenza tal vez, o de asco. Y ahí se terminó todo. Porque ella nos miraba y yo sabía que, cuando nos mirase, iba a pasar algo. Los tres nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso; y al vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí. Porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión. Después 59 no. Después pareció haber entendido oscuramente algo, y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado algo a él, a Ernesto. Cerrándose el deshabillé lo dijo. El cielo entre los durmientes - Humberto Costantini Ni un alma por la calle. Como si el sol de la siesta cayendo a pique y después derramándose por todos lados, hubiera empujado a bichos y gente a quién sabe qué escondidos refugios, adonde el sol no puede penetrar, pero ante los cuales se queda montando guardia, rabioso y vigilante como un perro en acecho. Por la calle vamos Ernesto y yo. Hace cinco minutos, un silbido me arrancó de la sombra de la glicina y me mostró entre dos pilares de la balaustrada un rostro enrojecido y contento. No hubiera sido necesario que me dijera "¿salís?" con un grito breve y exacto como un pelotazo. Yo lo estaba esperando, o mejor dicho yo estaba esperando un pretexto cualquiera para dejar aquella modorra del patio adonde me llegaban ruidos lejanos e incitantes entreverados con el aleteo de algún mangangá. Por eso no le contesté nada y en seguida estuve con él en la puerta. Se sabe que saldríamos a caminar. Ernesto es así y nuestros doce años no soportan otras tratativas que ese "¿salís?" liso y directo viniendo de un mechón caído sobre los ojos, de una transpirada camiseta amarilla y de unas ganas de hacer muchas cosas que le brillan en la mirada. Un saludo "¿qué hacés?" y caminamos. El agua de la zanja, un agua barrosa, oscura, caliente, cubierta de protuberancias verdes como el lomo de un sapo, se agita por momentos a impulso de invisibles zambullidas o respira a través de unos globos lentos, pesados, que levantan nuevas ampollas en su pellejo y hacen un extraño ruido de glogloteo como si ya estuviera por soltar el hervor. Caminamos. La tierra quema en los pies y es lindo sentir ese mordisco cariñoso, de cachorro, con que la tierra nos juguetea por las pantorrillas. Pero más lindo es no sentir nada de eso, sino esas ganas locas de meterse en la tarde como en una selva. ¿No es cierto, Ernesto? Caminamos. Un aguacil grande y rojo viene a despedirnos, pasa zumbando a nuestro lado y siguiendo la línea de yuyos que bordea la zanja llega hasta el 60 puente de la esquina y vuelve volando a toda máquina amagando un encontrón. - ¡A que no lo agarrás! Caminamos. Las cuadras del barrio quedan atrás. Los paraísos se cambian en plátanos y después otra vez en paraísos. Flechillas, lenguas de vaca, huevitos de gallo. Esta es otra zanja, no la nuestra. ¿Habrá ranones por aquí? Caminamos. ¡Aquella montaña! ¡A saltarla! La sangre nos golpea en el pecho y en el rostro. La vida es una alegría retenida en los músculos y es ese olor a sol, a sudor y a piel caliente que viene de la ropa de Ernesto. Caminamos. Ernesto sabe de muchas cosas. De trabajos, de aventuras, de casas abandonadas y de extraños nombres de calles. Mientras caminamos me habla. Me cuenta un disparate y yo me río. Me río como un loco. Me río tanto que Ernesto se contagia de mi propia risa y empieza a reírse él también. Le salen lágrimas de los ojos, se aprieta el costado, no puede parar. Yo lo miro y me da más risa todavía verlo reír. Caminamos tambaleantes, empujándonos, atorándonos de risa. La risa se nos atropella en la boca, nos crece incontenible por todos lados, nos acompaña por cuadras y cuadras esa risa sin por qué, como si una bandada de gorriones enloquecidos nos estuviera siguiendo. La esquina. Otra cuadra. La risa. Ladridos detrás de un alambre. Otra cuadra. Magnolias, jardines, postes del teléfono. Otra cuadra. Las alpargatas de Ernesto levantando el polvo en las veredas. Otra cuadra. El cielo, la soledad de la siesta, el silbido de una urraca. Otra cuadra, otra cuadra... Apoyo de pronto mi mano en el hombro de Ernesto y señalo el terraplén del ferrocarril. -¡A ver quién llega primero! Salimos como balas. Una ametralladora de pasos y el crujido de los terrones resecos. Oigo el jadeo de Ernesto y apenas veo su camiseta amarilla pegada a mi costado. Me pongo enormemente contento cuando dejo de verla y cuando siento que el jadeo va quedando atrás. Apenas por un par de metros, pero llego primero arriba. Y desde arriba lo miro triunfante. Ernesto tiene la cara negra de tierra y un sudor barroso le forma ríos en la nuca y la espalda. Yo debo estar igual porque en la manga que me pasé por la frente queda una gran mancha negra y húmeda. A Ernesto se le ocurre caminar por la vía y vamos pisando los durmientes o haciendo equilibrio sobre los rieles. Lo más lindo son los puentes. Cuando allá abajo vemos la calle entre los durmientes deslizándose como un río. Algunos 61 son muy altos y hay que pisar bien para no caerse. Yo camino despacio, aparentando indiferencia, pero sintiendo en todo momento un ligero vértigo que me obliga a clavar la vista en mis pies, a calcular cada pisada, hipnotizado por ese lomo de tierra que se mueve sin cesar debajo mío. Ernesto, en cambio, se mueve con maravillosa soltura. Me habla, grita, se da vuelta, corre... Es imposible seguirlo. Anda por ese andamiaje de hierro, madera, viento y cielo como por el patio de su casa. No digo nada, pero pienso que estamos a mano con lo de la carrera. Llegamos a un puente de poca altura y como viene un tren decidimos verlo pasar desde abajo. Descendemos la pequeña cuesta y nos ubicamos a un costado del puente. Oímos el bramido del tren que se acerca y luego un ruido infernal que hace trepidar toda la tablazón. Las vías parecen curvarse bajo las ruedas. Un pandemonio de vapor, chispas, truenos y aullidos que nos sacude hasta las entrañas. La verdad, sentimos un poco de miedo y deseamos que venga otro tren para reivindicarnos. Las vías pasan a menos de tres metros sobre la calle. Con un buen salto es posible alcanzar los durmientes y colgarse de allí como de un pasamanos. La idea surge como una pedrada y casi de los dos a un tiempo. Quedarnos colgados cuando pase el tren. La tarde es un desierto de sol y tierra enardecida. El cascabeleo de algún lejano carro de lechero y el canto metálico de la cigarra no cortan el silencio, sino que lo hacen más denso aún, más expectante. Esperamos el rumor que nos anuncie la llegada de un tren. Los minutos transcurren lentos en el calor sofocante del reparo que forman las paredes del puente. Se mastica un yuyo o se sube de vez en cuando a mirar el reverbero distante de las vías. -A no soltarse, ¿eh? -No, a no soltarse. De pronto llega. Es apenas un murmullo perdido entre cien murmullos iguales, pero para nosotros imposible de confundir. Con cierta parsimonia nos preparamos. Frotamos las manos en la tierra, ensayamos un salto, otro salto. Subimos a verlo, ya está cerca. Tomamos posiciones. - ¡Cuando yo diga saltamos! 62 El silencio, avasallado ahora por aquel torrente que se agranda y se agranda. Nos miramos y miramos los durmientes allá arriba. -A no solt... - ¡Ahora! Me falla un salto. Al segundo estoy arriba balanceándome todavía por el impulso. Ernesto ya está allí, firmemente prendido. Me guiña el ojo. Quiere decir algo, pero no lo escucho porque un ruido ensordecedor me oculta sus palabras. -¿No quemará la locomotora?-. Ya viene. Allí está. Hierros, fuego, vapor y un ruido de pesadilla. No sabemos cómo fue. Cuando queremos acordarnos los dos estamos a diez metros del puente, mirando cómo los últimos vagones se deslizan haciendo oscilar las vías. La tarde se nos acuesta entera encima de los hombros. Nos acercamos al puente, cabizbajos, avergonzados. -¡Vos te soltaste primero! -¡Tenías una cara de miedo vos! Otra vez el silencio. La sierra sinfín de la cigarra nos chista y se ríe de nosotros. Estamos agitados, desfigurados por el calor y la excitación pasada. -Si vos te quedabas, yo me quedaba... -Yo también, si vos te quedabas, yo me quedaba. Nos tiramos al suelo para esperar otro tren. La tierra pegándose a la piel mojada. El reverbero de la calle o quizás las gruesas gotas de sudor que me empañan la vista. Ernesto hace garabatos con una ramita. Y el tiempo que se desliza silencioso sobre las vías como un tren infinito formado por el latido de nuestros corazones. La cigarra. Un gorrión con el pico entreabierto y las alas separadas. Los ladrillos del puente y allá a lo lejos una pared blanca que nos saluda como un pañuelo. -Un, dos, tres... (Antes de que cuente veinte aparece), cuatro, cinco... Silencio. Las voces de la siesta. Ahora sí. Es un tren este. El rumor lejano pero inconfundible. Nos ponemos de pie. Ninguno dice una palabra. El temor de soltarse y la decisión de permanecer hasta el fin. El contacto de la tierra caliente en las palmas de las manos. 63 -¡Cuando yo diga! El ruido que crece segundo a segundo. Ernesto se agazapa para saltar. ¡Ahora!, digo, y salto con todas mis fuerzas. El ennegrecido durmiente queda aprisionado entre mis manos. A un metro de mí, Ernesto se columpia en el suyo. El ruido ensordecedor. La cara roja de Ernesto entre sus dos brazos en alto. Su camiseta amarilla y su pelo caído sobre la frente. Terremoto de hierro, vapor y chispas. El ruido infernal. El puente que se hunde con el peso del tren. Un miedo espantoso. Pero estamos colgados todavía. Me doy cuenta de que estoy gritando a todo lo que doy. Ernesto también grita y patalea y me mira gritando y pataleando como un loco. El tren no termina nunca de pasar. Las ruedas a medio metro de las manos. Una montaña encima de mi cabeza. El calor, el ruido, Todavía no sé si voy a quedarme hasta que pase todo. Y grito para darme coraje y también porque es necesario gritar. Lo veo a Ernesto congestionado, enloquecido, con las venas del pescuezo hinchadas por los gritos y por el esfuerzo. Gotas de sudor se me meten en la boca. –No doy más, me quedo hasta que se quede Ernesto. –No doy más, me quedo hasta que se quede Cacho.. ¿Cuánto faltará todavía? La cara de Ernesto gesticulando y escupiendo sudor. Sus piernas tirándome patadas. ¿Cuánto faltará todavía? Grito y lo pateo para hacerlo bajar. ¿Cuándo faltará todavía? El ruido. La vibración del puente metiéndose hasta los tuétanos. ¿Cuánto faltará todavía? Los sesos a punto de estallar. Borrachera de ruido, calor, alaridos y miedo. ¿Cuánto faltará todavía? Algo dulce que nos acaricia los brazos. El tren que se aleja y el cielo azul a pedazos entre los durmientes. El silencio que crece de la tierra. El silbido lejano de la locomotora. Seguimos colgados y nos miramos sonriendo. La tarde canta en la voz de las cigarras. ¿Te acordás Ernesto, cómo cantaba? Eje N° 2 Leyendo poemas 64 Poesía proletaria- Fernanda Laguna Hoy he trabajado / desde las 9.00 a las 16.15. / Llegué al taller / levanté los mensajes, / hice llamados: / con una proveedora / y tres clientas / Susana, / Marta, / Silvia de parte de Fernando. // Luego a las 10:25 / salí para lo de Rosita / llevé en la moto / 5 bastidores, / el bolso con acrílicos y pinceles / y en la guantera 3 potes de 250 cc. // En lo de Rosita vendí / varios bastidores, / algunos pinceles, / acrílicos. // Luego charlamos un ratito, / me ofrecieron un café / que dije que no. / Hablamos hacerca de Nueva York / que allí hay mucha plata, / que es sucio / pero que no les dá vergüenza / que escribí, pinté y descancé. // Luego fuí hacia lo de Ana / que vive / en la calle Ortiz de Ocampo / Palermo Chico. // Bajé por Aráoz / que luego se une / con Salguero, / doblé en Libertador / hasta Ortiz de Ocampo. // Llegué y me atendió / la empleada / y me dijo: / -La señora ya viene. // Mientras esperaba / pensaba en que podía / vender mi cuerpo / (hacer sexo) / para ganar más dinero / y no tener que cargar / tanto peso. / De todas formas / pensé, / ahora también lo estoy vendiendo. Cuento 117 – Ana María Shúa Arriad el foque!, ordena el capitán. Arriad el foque!, repite el segundo. Orzad, a estribor!, grita el capitán. Orzad, a estribor!, repite el segundo. Cuidado con el baupres!, grita el capitán. El baupres!, repite el segundo. Abatid el palo de mesana!, grita el capitán. El palo de mesana!, repite el segundo. Entretanto la tormenta arrecia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta, desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio Matemos a las Barbies – Mal de Muñecas - Selva Almada No me gustan las Barbies /con sus tetitas paradas / y las nalgas / como dos gajitos de mandarina / que les salen por detrás. / No me gusta su pelo platinado / ni su deportivo rosa / ni el estirado de Ken. / (...) En Barbilandia todo es... / como 65 tú sabes / y no hay sitio para esas tontas movidas / llámense Bosnia, bloqueo o HIV. / Con tantos problemas / como acucian a los de Melrose Place / ellas no pueden con todo: / entiéndanlo... / Ya es bastante / enseñar a sus dueñas a ser muñecas / a entender / que por el mundo siempre es mejor / andar munidas de un buen par de tetas / a ser infelices puertas adentro / y a abrir las piernas / sólo llegado el momento.¨ ¨Ellas se ríen / no muerden el anzuelo. / Del brazo siguen paseando su histeria / conocen la regla: / hay que llegar virgen a la cama de Ken. / Terminan la noche / solas en sus cuartos / fumando cigarrillos importados / escribiendo en sus diarios / que un boy hispano / las hizo pecar / de raras cosquillitas ahí abajo. / (...) Las Barbies se avergüenzan de la idea progre de la fábrica / de echarles al mundo / una hermana paralítica y un cuñado gay. / Por suerte / primó el consumo sensato / del american way / y los borraron del mercado.¨ La loba - Alfonsina Storni. Yo soy como la loba. Y saben que las lobas vienen del Quebré con el rebaño matorral). Y me fui a la montaña ¡Pobrecitas y mansas ovejas del Fatigada del llano. rebaño! Yo tengo un hijo fruto del amor, de No temáis a la loba, ella no os hará amor sin ley, daño. Que no pude ser como las otras, Pero tampoco riáis, que sus dientes casta de buey son finos Con yugo al cuello; ¡libre se eleve ¡Y en el bosque aprendieron sus mi cabeza! manejos felinos! Yo quiero con mis manos apartar la No os robará la loba al pastor, no os maleza. inquietéis; Mirad cómo se ríen y cómo me Yo sé que alguien lo dijo y vosotras señalan lo creéis Porque lo digo así: (Las ovejitas Pero sin fundamento, que no sabe balan robar Porque ven que una loba ha entrado Esa loba; ¡sus dientes son armas de en el corral matar! 66 Ha entrado en el corral porque sí, Del rebaño. El sustento me lo gano porque gusta y es mío De ver cómo al llegar el rebaño se Donde quiera que sea, que yo tengo asusta, una mano Y cómo disimula con risas su temor Que sabe trabajar y un cerebro que Bosquejando en el gesto un extraño es sano. escozor… La que pueda seguirme que se Id si acaso podéis frente a frente a venga conmigo. la loba Pero yo estoy de pie, de frente al Y robadle el cachorro; no vayáis en enemigo, la boba La vida, y no temo su arrebato fatal Conjunción de un rebaño ni llevéis Porque tengo en la mano siempre un pastor… pronto un puñal. Id solas! ¡Fuerza a fuerza oponed el El hijo y después yo y después… ¡lo valor! que sea! Ovejitas, mostradme los dientes. Aquello que me llame más pronto a ¡Qué pequeños! la pelea. No podréis, pobrecitas, caminar sin A veces la ilusión de un capullo de los dueños amor Por la montaña abrupta, que si el Que yo sé malograr antes que se tigre os acecha haga flor. No sabréis defenderos, moriréis en Yo soy como la loba, la brecha. Quebré con el rebaño Yo soy como la loba. Ando sola y Y me fui a la montaña me río Fatigada del llano. La higuera – Juana de Ibarbourou Porque es áspera y fea, ciruelos redondos, porque todas sus ramas son grises, limoneros rectos yo le tengo piedad a la higuera. y naranjos de brotes lustrosos. En mi quinta hay cien árboles En las primaveras, bellos, todos ellos se cubren de flores 67 en torno a la higuera. Si ella escucha, si comprende el idioma en que Y la pobre parece tan triste hablo, con sus gajos torcidos que nunca ¡qué dulzura tan honda hará nido de apretados capullos se viste... en su alma sensible de árbol! Por eso, Y tal vez, a la noche, cada vez que yo paso a su lado, cuando el viento abanique su copa, digo, procurando embriagada de gozo le cuente: hacer dulce y alegre mi acento: «Es la higuera el más bello ¡Hoy a mí me dijeron hermosa! de los árboles todos del huerto». Setenta balcones y ninguna flor – Baldomero Fernández Moreno Setenta balcones hay en esta casa, ¿Ninguno desea ver tras los setenta balcones y ninguna flor. cristales ¿A sus habitantes, Señor, qué les una diminuta copia de jardín? pasa? ¿En la piedra blanca trepar los ¿Odian el perfume, odian el color? rosales, La piedra desnuda de tristeza en los hierros negros abrirse un agobia, jazmín? ¡Dan una tristeza los negros Si no aman las plantas no amarán el balcones! ave, ¿No hay en esta casa una niña no sabrán de música, de rimas, de novia? amor. ¿No hay algún poeta bobo de Nunca se oirá un beso, jamás se ilusiones? oirá un clave... ¡Setenta balcones y ninguna flor! Poema 20 – Pablo Neruda 68 PUEDO escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: "La noche está estrellada, y tiritan, azules, los astros, a lo lejos". El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oir la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca. Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 69 Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, y éstos sean los últimos versos que yo le escribo. Cantan. Cantan… Juan Ramón Jiménez Cantan. Cantan. ¿Dónde cantan los pájaros que cantan? Ha llovido. Aún las ramas están sin hojas nuevas. Cantan. Cantan los pájaros. ¿En dónde cantan los pájaros que cantan? No tengo pájaros en jaulas. No hay niños que los vendan. Cantan. El valle está muy lejos. Nada… Yo no sé dónde cantan los pájaros –cantan, cantan– los pájaros que cantan. UN APLAZADO – Baldomero Fernández Moreno Habla Friedt De pronto, como un breve latigazo, mi nombre, Friedt, estalló en el aula. Yo me puse de pie, y un poco trémulo avancé hacia la mesa, entre las bancas. Era el examen último del curso y al que tenía más miedo: la gramática. Hice girar resuelto el bolillero Las dieciséis bolillas del programa 70 resonaron en él lúgubremente y un eco levantaron en mi alma. Extraje dos: adverbio y sustantivo. Me dieron a elegir una de ambas y elegí la segunda. —¿Y qué es el nombre? díjome uno y me asestó las gafas. Sentí luego un sudor por todo el cuerpo, se me puso la boca seca, amarga, y comprendí, con un terror creciente que yo del nombre no sabía nada. Revolvía allá adentro, pero en vano, me quedé en absoluto sin palabras. Y empecé a ver la quinta en qué vivíamos: el camino de arena, cierta planta, el hermano pequeño, mi perrito, el té con leche, el dulce de naranja, ¡qué alegría jugar a aquellas horas! Y sonreía mientras recordaba. —¡Pero señor —rugió una voz terrible—, el nombre sustantivo, una pavada!— Tiré a la realidad: sobre la mesa los dedos de un señor tamborileaban, cabeceaba blandamente el otro, el tercero bebía de una taza. Hacía gran calor. Yo tengo una cara redonda, simple, colorada, los ojos grises y los labios gruesos, el pelo rubio, la sonrisa clara. Yo quería jugar, no dar examen darlo otro día, sí, por la mañana... Se me nubló la vista de repente, los profesores se me borroneaban, adquirió el bolillero proporciones 71 gigantescas, fantásticas, oí como entre sueños: Señor mío, puede sentarse... —Y me llené de lágrimas. Pájaro herido – Juan Burghi En la mañana azul de primavera, al pie del árbol donde hacía el nido, hallé un pequeño cimarrón herido por el golpe brutal de una gomera. Lo tomé entre mis manos. Sólo era un manojo de plumas desvaído, un ojo turbio de dolor transido y un pico abierto en ansiedad postrera. Lo contemplé angustiado... Hace un momento, nido, vuelo, canción, luz, sentimiento; vida plena y feliz tronchada en vano... Y en ese pajarillo moribundo vi todas las tragedias que en el mundo pueden herir a cada ser humano. LA CUNA – Baldomero Fernández Moreno Hoy no pudimos más, y envueltos del crepúsculo azul en la penumbra, nos fuimos por el pueblo lentamente a comprar una cuna. Y compramos de intento la más pobre, mimbre trenzado a la manera rústica, cuna de labradores y pastores… Hijo: la vida es dura. 72 Gente necesaria – Hamlet Lima Quintana Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con sólo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente, que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después, como si nada. Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria, pues sabe, que a la vuelta de la esquina, hay gente que es así, tan necesaria. 73 Poema de la película 10 cosas que odio de ti. Odio como me hablas y también tu aspecto. No soporto que lleves mi coche ni que me mires así. Aborrezco esas botas que llevas y que leas mi pensamiento. Me repugna tanto lo que siento que hasta me salen las rimas. Odio que me mientas y que tengas razón, Odio que alegres mi corazón, pero aún más que me hagas llorar. Odio no tenerte cerca y que no me hayas llamado. Pero sobre todo odio no poder odiarte, porque no te odio ni siquiera un poco, nada en absoluto. Sín título – Juan Gelman Te nombraré veces y veces. me acostaré con vos noche y día. Noches y días con vos. Me ensuciaré cogiendo con tu sombra. Te mostraré mi rabioso corazón. Te pisaré loco de furia. Te mataré los pedacitos. Te mataré una con Paco. Otro lo mato con Rodolfo. Con Haroldo te mato un pedacito más. Te mataré con mi hijo en la mano. Y con el hijo de mi hijo muertito. Voy a venir con Diana y te mataré. Voy a venir con José y te mataré. Te voy a matar derrota. 74 Nunca me faltará un rostro amado para matarte otra vez. Vivo o muerto un rostro amado hasta que mueras dolida como estás ya lo sé. Te voy a matar yo te voy a matar. Nacidos escritoras la red enque los llenan 90: estas de son vísceras las 75