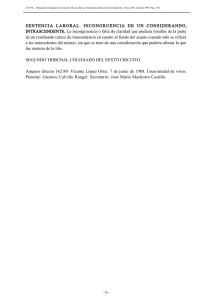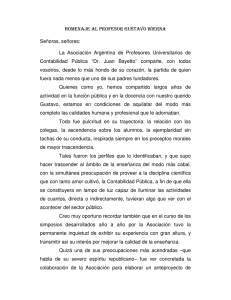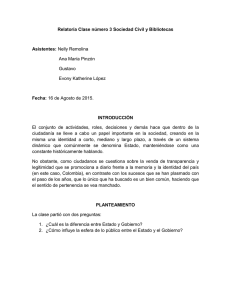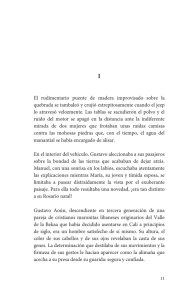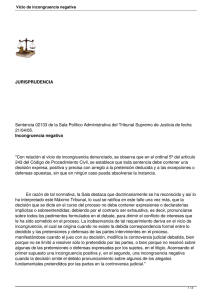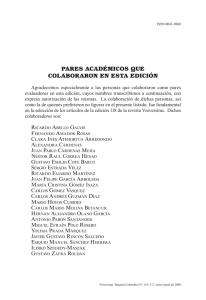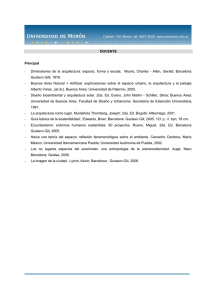Leer un fragmento del libro
Anuncio
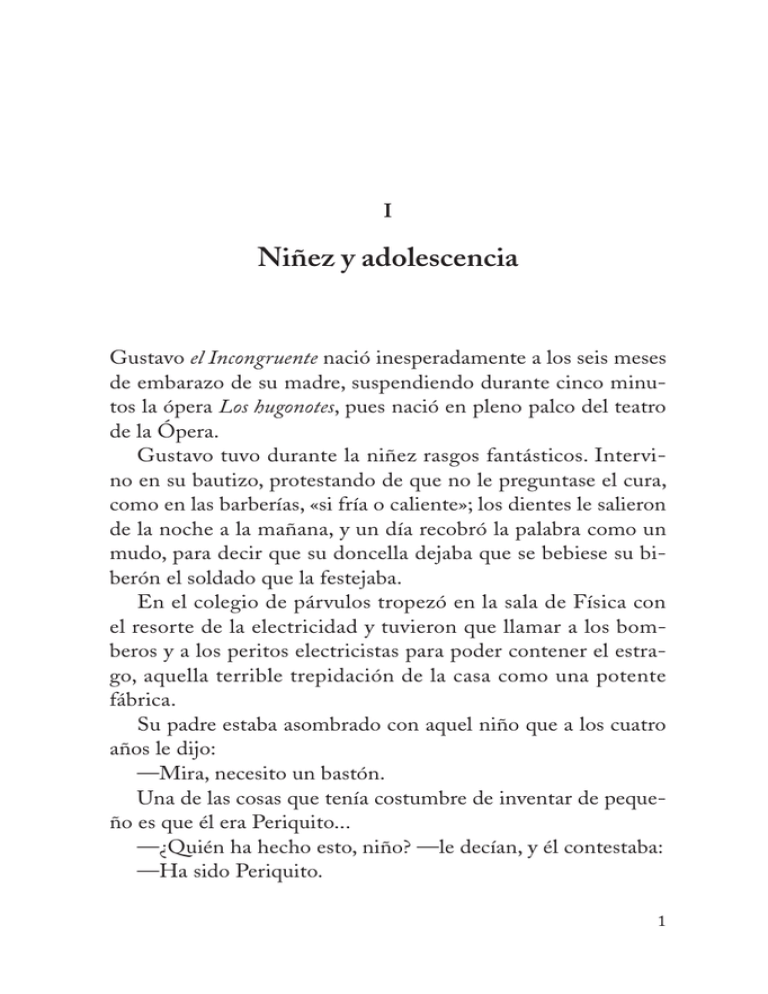
I Niñez y adolescencia Gustavo el Incongruente nació inesperadamente a los seis meses de embarazo de su madre, suspendiendo durante cinco minu­ tos la ópera Los hugonotes, pues nació en pleno palco del teatro de la Ópera. Gustavo tuvo durante la niñez rasgos fantásticos. Intervi­ no en su bautizo, protestando de que no le preguntase el cura, como en las barberías, «si fría o caliente»; los dientes le salieron de la noche a la mañana, y un día recobró la palabra como un mudo, para decir que su doncella dejaba que se bebiese su bi­ berón el soldado que la festejaba. En el colegio de párvulos tropezó en la sala de Física con el resorte de la electricidad y tuvieron que llamar a los bom­ beros y a los peritos electricistas para poder contener el estra­ go, aquella terrible trepidación de la casa como una potente fá­brica. Su padre estaba asombrado con aquel niño que a los cuatro años le dijo: —Mira, necesito un bastón. Una de las cosas que tenía costumbre de inventar de peque­ ño es que él era Periquito... —¿Quién ha hecho esto, niño? —le decían, y él contestaba: —Ha sido Periquito. 1 Muchas veces le regañaron por aquella doblez; pero él con­ fesaba, sin que le hiciesen dar su brazo a torcer, que había sido Periquito el que había roto tal cosa o se había comido tal otra. Él recordaba que cuando se puso a meditar, buscando en su fondo aquel Periquito, lo había encontrado agachado en su corazón. Era un verdadero niño, distinto a él, del que hubiera podido hacer el retrato cabal. Una vez, pasando por una fotografía, hubiera podido ase­ gurar que un niño ampliado y metido en un marco redondo y muy sobresaliente era Periquito. «Ésta no es una cosa que a mí se me haya ocurrido —pen­ saba Gustavo con berrinche de niño—. Periquito existe... Y, sobre todo, cuando estoy al balcón, en esos largos ratos que me paso asomado, tieso como un huso, está conmigo... Yo en una esquina y él en la otra.» Toda su niñez estuvo influida por Periquito, que mientras él estaba enfermo jugaba fuera de casa, se divertía en las otras habitaciones y le veía por un espejo revolver la caja de conchas. Reloj, un magnífico reloj cronométrico, lo tuvo desde los cinco años. Varias veces volvía del colegio con carteras llenas de billetes, que se encontraba por casualidad. Se encontró un niño envuelto en periódicos, que había sido abandonado con disimulo en la vía pública, y en una ocasión apagó la mecha de una bomba que si hubiese estallado habría matado a más de mil personas. Cursando los primeros cursos de la segunda enseñanza tuvo una acalorada discusión con el profesor de Psicología, Lógica y Ética porque le dijo de buenas a primeras: —Mire usted... No se empeñe... Yo no creo en esas cosas. Era Gustavo, por todos estos antecedentes, un caso agrava­ do del mal del siglo, de la incongruencia. Él había desmentido de tal modo todas las cosas, y suponía de tal modo que las unas 2 podían ser igual que las otras, que se le había descompuesto el destino y, en relación con él, todo desvariaba. Por decirlo así, era un disolvente de todas las leyes de la vida, que se rompían, se enredaban, se quedaban aisladas y desanudadas cuando él se interponía entre ellas. Hijo ya de un padre al que habían alcanzado las primeras nociones de incongruencia del mundo, se habían acrecentado en él, pues aunque es cierto que todo está hecho a base de in­ congruencias y ésa debe ser la mueca con que se debe mirar la vida, se corre el peligro, desligándolo todo demasiado, de que sus pocos deberes se corrompan y se debiliten. Todo lo que estaba en el mundo como un cabo suelto de rota continuidad; todo lo que andaba buscando un heredero, un compañero, un continuador, una aproximación, como la trompa del destino, como los sutiles tentáculos de esos anima­ les gelatinosos y transparentes que se mueven constantemente buscando al incongruente que por allí pase; todo eso tanteaba en el aire, buscándole a él, y por eso se le ceñía tanto cuando creía haberle encontrado. Parecía un chico que les había salido cojo. Su padre se le quedaba mirando muchas veces, buscando en él la anormali­ dad; pero no la encontraba. Encontraba un chico como ilumi­ nado por dentro, como lleno de una luz de malicia que le ha­ cía simpático. Era en el destino donde tenía el mal su Gustavo, y menos mal que nunca eran graves las consecuencias de la incongruen­ cia. La incongruencia que le perseguía a su Gustavo era más bien bromística, aunque a veces tuviese caracteres trágicos. Los caracteres trágicos eran como una amenaza más que nada. Él veía al joven con una valentía bien probada, acostumbra­ do ya a las cosas que había visto y esperando las nuevas. Cuando tardaba en volver del colegio, su madre se inquieta­ ba y su padre decía ya con una resignación espartana: 3 —Es que es así él... ¡Cuándo te convencerás de que no tie­ ne más remedio que ser así...! Apártale la comida. Gustavo aparecía a cenar a las doce de la noche, con su ca­ bás al brazo. Se había perdido no sabía dónde, y un profesor desconocido para él le había metido en una escuela iluminada con velas, donde le hizo pintar con tiza en el encerado quién sabe cuántas operaciones, resultando los números, como las ca­ laveras de los números, una danza de esqueletos inútil. Su padre estaba muy escamado con él, y sospechaba de to­ dos sus movimientos. Por eso, cuando acabó el bachillerato fue a ver su expediente y encontró que todos sus aprobados habían sido suspensos primero, aunque los había cobrado como sobresalientes. Sólo había una asignatura, quizá la más difícil de to­ das, en que había sacado matrícula de honor, porque tuvo la osadía de pedir examen de comparación con el profesor. En todos los momentos se definía el incongruente, y tan pronto le salía la única lección que no había repasado como la que mejor se sabía. Como las aventuras de un niño carecen de la seriedad emo­ cionante que tienen cuando son las de un hombre, paso de pri­ sa esta primera época de su vida, aunque podría descubrir los encuentros extraños con hombres que le cogían de la mano y le llevaban por la ciudad como si fuesen su papá, y otras cosas por el estilo. Después estudió abogacía, por estudiar algo, por si acaso, y le sucedieron muchas cosas incongruentes, aunque aún dotadas de esa trivialidad que tienen todas las cosas de la adolescencia. La incongruencia no tenía aún esa madurez y esa gravedad que había de tener después. Por eso hay que pasar por alto toda esa primera época. Su discurso del doctorado fue una de las cosas curiosas de esa época, pues el tema, que asustó a los jurisconsultos, fue: «El derecho que tiene todo el mundo a hacer lo que le da la gana». 4 Le rondaban ya por entonces las cosas serias que le habían de abrumar después, y entró en una ocasión en la casa de pasi­ llo interminable y soportó el ofrecimiento que de sus niñas le hizo aquella mamá. Gustavo, cada vez más dentro de su incongruencia, acep­ taba ya las cosas sospechosas que le ocurrían; y cuando por la chapa número 48 le dieron un gabán de pieles, lo aceptó y to­ dos encontraron que le estaba a la medida. Lo que le pasaba mucho al Incongruente es que cuando co­ gía un tenedor del cajón de los cubiertos se le convertía en cu­ chara, y viceversa. No era cosa de magia. Era cosa de la incongruencia. Lo que está más preparado para la incongruencia, lo que la acepta más, es eso: que uno crea haber cogido un tenedor y resulte una cuchara, o viceversa. El Incongruente sonreía cuando veía aquella sencilla pega material. De tal modo era incongruente, que no se curaba sino por los contrarios. Si el médico le recomendaba una medicina debía de estudiar en casa del boticario cuál era la contraria. —Tome morfina —le decía el doctor, y él tomaba cafeína. Una vez fue a ver a un especialista del estómago para que le observase una cosa en la garganta. —¿Pero no ha leído usted en mi balcón: «Especialista del estómago» en letras bien grandes? —Sí, señor, y por eso he venido, porque un especialista de mi mal me lo agravaría... Usted sólo puede aliviármelo. Había intentado tener almanaque; pero no le servía de na­ da, y, por el contrario, le equivocaba. Para saber la fecha, su mejor sistema era mandar comprar el periódico del día. Generalmente vivía los miércoles en los sá­ bados, y los domingos le sorprendían siempre con sus tiendas cerradas, necesitando alguna cosa. Hacía mucho tiempo que deseaba un jueves, darse cuenta 5 de que era jueves; poder ir a un sitio en que tenía que ser jueves para que le recibiesen, y no coincidía con un jueves nunca. Optó por preguntar a los transeúntes durante unos días «si era jueves», y como les vio mirarle como a un loco, no volvió a preguntarlo. Una vez fue a despedir a su padre, y en vez de ir a la esta­ ción del Norte, que es por donde se iba, se fue a la del Medio­ día, y no pudo despedirle. Gustavo veía ya la vida con tranquilidad, pues se hallaba conforme con su destino. ¡Qué le iba a hacer! Aceptaba el bastón que no era suyo, y sabía leer las cartas amorosas de mujeres a las que no había visto jamás. En los días de Pascua recibía todos los regalos que le envia­ ban gentes que se habían olvidado de enviar su tarjeta con el envío. Gustavo era, además, muy sutil en sus adivinaciones, y, por ejemplo, sabía y sonreía a los que llevaban la punta del dedo gordo fuera del calcetín porque la uña había roto el punto. Gustavo sonreía a solas mirando con compasión al que lle­ vaba roto y enmitonado el calcetín. El del dedo del pie fuera del calcetín, como llevaba eso muy oculto, lucía un gran aire de impunidad y exageraba su tipo honorable y su orgullo de hombre que va con los calcetines sin romper. Todo anunciaba ya en esa primera época de su vida lo que iba a ser la segunda; iba a los museos el día de su limpieza, cuando estaban cerrados, y ante algunos escaparates le sucedió que estando fisgándoles se derrumbó la luna en un fracaso es­ pantoso de cristales. Ni de la novela de esta misma época ni de la de después se pueden seguir con cierta cronología las peripecias. Tiene que ser una incongruencia la misma historia de su vida y la de la elección de capítulos. 6 Además, es que no se podría contar todas las incongruen­ cias de su vida. No; yo sólo intento escalonar unas cuantas, y que se le vea vivir y producirse, y se imagine el lector todo lo que pudo pasar en los otros días que no se reseñan. Baste decir, para darse idea de este ser incongruente, que cada día le trajo una nueva incongruencia y que se vio mez­ clado a todos los enredos imaginables. 7