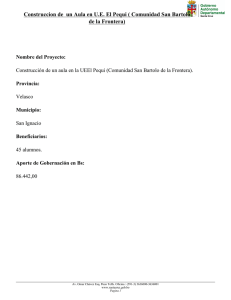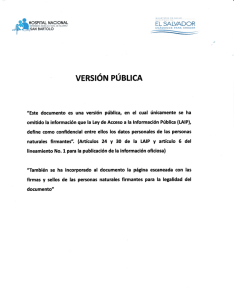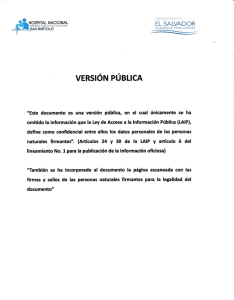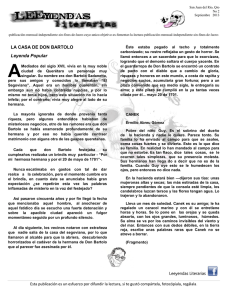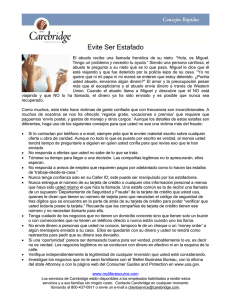Empieza a leer - ¿Serías capaz de quedarte por mí?
Anuncio

¿ S ER ÍA S CAPA Z
D E Q U EDA R TE POR MÍ?
Mig uel Vasserot
¿ S ER ÍA S CAPA Z
D E Q U EDA R TE POR MÍ?
{COLECCIÓN SÍSTOLE}
Primera edición, noviembre 2015
© Miguel Vasserot Vargas, 2015
© Esdrújula Ediciones, 2015
ESDRÚJULA EDICIONES
Calle Martín Bohórquez 23. Local 5, 18005 Granada
www.esdrujula.es
[email protected]
Edición a cargo de
Víctor Miguel Gallardo Barragán y Mariana Lozano Ortiz
Diseño de cubierta: Perroraro
http://www.perroraro.es/
Impresión: Safekat
«Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en el
Código Penal vigente del Estado Español, podrán ser castigados con penas
de multa y privación de libertad quienes reprodujeren o plagiaren, en todo
o en parte, una obra literaria, artística, o científica, fijada en cualquier
tipo de soporte sin la preceptiva autorización.»
Depósito legal : GR 1438-2015
ISBN : 978-84-16485-26-0
Impreso en España· Printed in Spain
Esta es una obra de ficción. Lo relatado, aunque se basa en
parte en hechos sucedidos en lugares y momentos concretos,
no pretende ser una descripción fidedigna ni de carácter
histórico. Los personajes que aparecen en ¿Serías capaz de
quedarte por mí? no están basados en nadie en concreto, sino
que en los diferentes tipos sociales presentes en la sociedad
española de su momento. Así, cualquier parecido con la
realidad es pura coincidencia.
Primera parte
Entonces
C apí t ulo 1
L a p la ya de lo s M u ertos
Haceos parte de mí
y yo os haré parte de Ángela.
CARLOS SEGURA DE FONtES
La Casa Grande huele a café húmedo y salitre. Y el mármol
del suelo, al secarse con el aire tibio, huele a limonada de san
Agustín, que es lo que se usa de abrillantador. La baranda de
la escalera es suave y lisa como una piedra de la playa. Por la
mañana, el jazmín se desliza muy temprano desde nuestro
jardín y, agitado por el viento, se abre debajo del piano y junto
a la estatua de madera de la entrada, allí donde nunca hay
polvo ni tierra, y no por casualidad: Justo lo amarra al suelo
de la entrada con continuos baldeos de agua del pozo salado,
que lleva con ajetreo en cubos de zinc y arroja delante de la
puerta. Justo sabe que es un trabajo interminable, pues el
suelo se mofa de él en cuanto termina, sequito y ardiente a la
espera de otro remojón inútil.
Si hace poniente en Hulleras, el caldo colorao de doña Rosa
llega volando hasta el salón azul, y si hace levante, el padre de
Bartolo no sale a faenar a la mar porque en mi pueblo el
levante solo trae mal fario. Bueno, el levante y la Vizconda, una
bizca que no se nombra por si acaso el mal de ojo con el que
dicen que nació se te contagia, por lo que la gente huye al verla,
avisando así a los demás de que la bicha ronda cerca.
{ 13 }
En esta casa solo huele a tabaco cuando nos visita mi tío
Serafín y las paredes se impregnan del humo de su pipa, y
entonces se me hace la boca agua pensando en sus caramelos,
lo mismo que cuando doña Rosa hace su chocolate denso y su
olor se pasea por todas las habitaciones y las calles donde
jugamos presumiendo de una autoridad contra la que es
imposible luchar, tanto que cuando esa crema negra nos reta
en duelo, mis amigos y yo entramos por la puerta de la cocina
para matarla por engreída con armas de harina frita. El jardín
está surcado por las rayuelas de mis primas, y en un socavón,
debajo de la mimosa que escupe amarillo los veranos, escon-
demos las piedras de pizarra con las que rayamos el suelo y
enfadamos a Justo, que borra los rayajos con agua al grito de
«Me cago en las niñas del demonio», ignorante de que yo, a sus
espaldas, hago la mariconada de retintar las rayuelas de mis
primas y salto a la pata coja como ellas. Allí, cerca del banco
de hierro, Críspula canta su vida y, si puedo, antes de irme a
la escuela abrazo su colada para meterme el olor a jabón en
los pulmones, y a veces la ayudo a tender las prendas que ella
ha reventado a golpetazos en la pila, sin preguntarles si les
duele, como castigándolas por haberse manchado, y a tortas
les quita la mala ocurrencia de tratarse con la mugre de mi
cuello. Y es que Críspula paga su mala leche con la suciedad
de la ropa, a la que llama mierdoña, yo no sé si refiriéndose a
alguien, pero si me ve, me echo a temblar, y al menor grito ya
estoy girando la rueda del pozo del aljibe para subir el agua
hasta el piso de arriba. Cualquier cosa que tenga hilos es de
la competencia de Críspula: lava, plancha y todo lo demás.
No es una labor fácil: en la Casa Grande hay un estricto con-
trol sobre el agua que suministran los aguadores, y ella es la
{ 14 }
responsable de catarla y decidir en qué cántaro se vierte cada
remesa. Si el agua llega del Rame o el Algarrobico se guarda
en los cántaros de beber, cada uno con su agua, y si es para
lavar se echa al bidón. Hay una cantarera con cuatro vasijas
en la cocina, y varios bidones y otros dos cántaros en la de la
entrada, esos siempre llenos con el agua del Rame, la única
que bebe mi abuelo, quien la distingue de cualquier otra solo
con olerla. Críspula también hace jarapas con los desechos de
su labor, y borda manteles y ajuares como las mismísimas
monjas de Santa teresa. De tanto embastar, remeter cueros y
hacer zurcidos y recosidos tiene los dedos comiditos de punza-
das, y culpa de ello a sus pecados en vez de a su cabezonería,
porque jamás consintió en ponerse un dedal. Críspula prepara
el trabajo de la casa con Ángela, y se lo apunta todo en un cua-
dernito que lleva colgado de la faltriquera. Es además la
custodia de todas las llaves de la Casa Grande, y vigila los
predios ajenos con mucho más celo que si fueran propios.
Si era sábado, a las cinco nos reuníamos todos en el salón
azul para escuchar el sosiego que arrancaba Ángela al piano.
Allí, los apellidados del pueblo tomaban café, hablaban de
sociedad, unían casaderas, discutían de política con el alcalde
y mecían sus vidas entre risas y buchitos edulcorados y
negros. Yo solo escuchaba a Ángela. A esa hora, Justo se aco-
modaba en el gran patio de luces de la entrada, apoyado
contra la estatua de la mujer de madera, a la que se oía el
alma si se le pegaba la oreja. Según Justo, eran las polillas de
la vejez, pero yo no me lo creía porque esa mujer me seguía
con la mirada al subir la escalera.
{ 15 }
Nadie se atrevía a interrumpir la procesión de silencio
que inspiraba el golpeteo de Ángela en las teclas bicolores.
Justo, en su sitio, vigilaba el trance musical con los ojos
cerrados mientras seguía los compases con la cabeza, y una
sonrisa boba y complacida conquistaba su rostro cuando el fa
sostenido ascendía a sol mayor; en ese momento, nuestro
mayordomo colaboraba de tal forma con la intérprete que, si
ella hubiera errado uno solo de sus acordes, Justo habría
perecido de asfixia y desilusión. Los sábados, ni un ser
viviente llamaba a la puerta a las cinco de la tarde, ningún
carruaje cruzaba la plaza del Castillo, ni siquiera el viento
osaba quebrar tanta armonía. En ese destello de atempora-
lidad, sentado bajo el piano, junto a mis primas, cruzaba
las piernas en el suelo y apoyaba la cara en las manos
entrelazadas, dejándome imitar por mi prima menor, mien-
tras examinaba cualquier detalle que la curiosidad me hiciera
interesante, lo que me permite revivirlo tal como entonces.
Mi tía Luisa, sentada en la butaca, se mecía ligeramente.
Me llamaban la atención sus orejas, cuyos lóbulos se habían
convertido, por la edad y el peso de la pedrería, en dos penín-
sulas sujetas por un hilo de carne que bailaban con los
movimientos de su cabeza. Mi tía Luisa era una señora con
suerte: la fortuna le había regalado un número de lotería
premiado, y un marido boticario por si acaso. Envejecía por
minutos y la piel se le separaba de los músculos como cera
derretida, formando pliegues en la frente y la papada, y el
agua se le acumulaba bajo los párpados en dos bolsas que
trasminaban la humedad de sus ojos hartitos de letanías. Su
marido custodiaba esos pellejos tras la butaca y, con sonoras
chupaditas, aspiraba tabaco de una pipa que tenía forma de
{ 16 }
cabeza de oso y que él acariciaba con mimo, como había hecho
antes con los cientos de pipas que entre sus manos morían en
carne viva. tenía mi tío Serafín los ojos pequeñitos y picantes,
dos alfileres que se nos clavaban cuando le reíamos las gracias
y admirábamos sus trucos de cartas. Su bigote nunca pin-
chaba, al contrario que el de la madre Consuelo del convento
de las teresitas, y su beso era calladito y sincero, envidioso de
los hijos varones que no había podido engendrar. Por eso, cien-
tos de primos de todos los ramales pululaban alrededor del
matrimonio en busca de herencias con olor a fórmula magis-
tral, y muchos de ellos se preparaban en la facultad de
Farmacia de Granada mientras soñaban con envolver frascos
repletos de jarabes mágicos y emplastos formulados en noches
de inspiración y guardados con celo en la caja fuerte de la
Casa Grande. Al despedirse, mi tío me regalaba, a escondidas
de su mujer, caramelos mentolados para que repartiera entre
las primas. El olor excitaba la nariz infalible de su esposa y la
predisponía al beso de despedida, con los puños apretados
para compensar el talante dadivoso del marido.
En las mecedoras de la ventana se sentaban mis tías Car-
mela y Constanza, que formaban el célibe dúo de casaderas de
la Casa Grande. Aunque yo sabía poco de amoríos y casorios,
intuía el fracaso de mi abuelo en emparejar a esas dos excén-
tricas sesentonas con algún miope necesitado de patrimonio
y sobrado de espíritu de sacrificio. Voluntad y dinero, desde
luego, no se escatimaban, y las dos vestían estupendos trajes
de recibir diseñados en Francia y confeccionados en Madrid
según los dictados de La Moda Elegante, que era dogma de
fe para aquellas urracas maniáticas enfrascadas siempre
en discusiones y rosarios. Rivalizaban ambas en opulencia,
{ 17 }
con amplios sombreros rematados con flores y vestidos de
mangas ampulosas y bordados de seda que se ajustaban en
puños repletos de pasamanería. Sus ostentosos collares de
rubíes hacían juego con el resto de las alhajas que se esforzaban en enseñar al agitar suavemente el abanico, despojado
de su función original pero fundamental para enviar unos
mensajes que nunca supe descifrar. Enfrente de ellas, para
avivar sus hormonas más femeninas, se apoyaba en el piano
un rico hacendado de Sevilla con el que mi abuelo negociaba
todos los meses. En vano, pues sus ojos se dejaban arrastrar
por la belleza mucho más natural que nacía del corazón
mismo del piano. Don Francisco Guzmán y Denterría hacía
caso omiso de los inútiles ofrecimientos de sus anfitrionas más
necesitadas, mientras hilaba el ambiente con el humo de un
habano en ascenso desde su bigote señorial.
Esa tarde, mi abuelo dispuso públicamente mi futuro.
—He estado hablando con don Francisco de la convenien-
cia de que Carlos se prepare el bachiller en los Salesianos de
Madrid para que después sea ingeniero. A don Felipe le ha
parecido muy bien; sé que cumplirás como buen Segura de
Fontes.
todos aplaudieron la disposición, y me llovieron alabanzas
y besucones lo mismo que si ya estuviera licenciado. El vicecón-
sul de Noruega, que también compartía nuestras meriendas,
abrazó efusivamente a mi abuelo, me pellizcó una mejilla y
concluyó con un par de sonoras palmadas en mi cara, en un
alarde de falsa confianza que me hizo retroceder. Había lle-
gado desde Murcia a cerrar tratos de ultramar con mi abuelo
y lo acompañaba, para evitar la burocracia de la administra-
ción central, el jefe de Consignaciones del puerto de Garrucha,
{ 18 }
quien por dos pesetas evitaba las largas esperas de los buques
a la guarda de los permisos correspondientes siempre a la vera
de don Antonio Muñoz, el juez municipal, que no se perdía
tampoco ni una de estas reuniones. Se decidió que era motivo
de un brindis, y en pie alzaron tazas y copitas de licor de anís
y aguardiente con azúcar. Ángela me buscó con la mirada y
me susurró: «te quiero», con una caricia. Finalmente mi
abuelo me dio un beso que me supo a sentencia: acusado de ser
nieto de don Carlos, juzgado por ser el único varón vivo de los
Segura de Fontes y condenado a carecer de opinión, se decidió
mi vida como se decide la comida de mañana, el color de un
pantalón o un libro para leer. Así sea.
Lo cierto es que a partir de entonces aparecía de vez en
cuando, y sin venir a cuento, un nuevo familiar en mi vida,
siempre obstinado en escudriñar extraños parecidos con otros
tantos parientes desconocidos que también querían despedirse
de mí. Por las noches, mi abuelo me examinaba de los libros
más horribles que pueda uno imaginar, que le llevaba su
amigo don Francisco de Madrid, y cuyos títulos me recordaban
los trabalenguas de tía Enriqueta, otra más. El último se
llamaba La técnica de la máquina de vapor de Watt aplicada
a la manufactura del esparto. Según mi abuelo, estas máqui-
nas harían que el negocio del esparto adquiriese fama en todo
el país, ganándoles la batalla a las fábricas que existían en
Águilas y en Cartagena y que eran la íntima envidia de mi
abuelo por su avanzada tecnología y prosperidad. Durante el
último año, mi casa era un hervidero de sastres y zapateros
que, desde Garrucha o Vera, acudían para hacerme una ropa
acorde con las nuevas condiciones climatológicas, curtidores
de piel de Alicante para los baúles e incluso un fotógrafo muy
{ 19 }
famoso de Almería que esperábamos impacientes desde hacía
unos días con toda la parafernalia preparada en el salón de
billar para la inmortal ocasión. El sillón negro del abuelo se
colocó en el centro con el frac nuevo a la espera de que llegara
el momento; para Ángela, un traje blanco de satén con encajes
en cuello y mangas, y para mí, unos odiosos pantalones bom-
bachos con una blusa beis. todo permanecía en el saloncito,
listo para cuando el retratista tuviera a bien inmortalizar por
fin la imagen familiar, y mientras tanto no paraba de jugar a
escondidas en cada suspiro. Juanica me dijo que conoció a uno
que no soportó la operación y se murió con el fogonazo, y a otro
en Vera que se quedó ciego. Según Josillo, te quedabas tan
debilitado que no podías hablar ni comer en tres días, y Mari-
quilla fue a comulgar el día en que la retrataron por si acaso,
aunque a ella no le pasó nada. Me quedaba el consuelo de
Ángela, cuyos retratos, que se contaban por cientos, reflejaban
el rostro de una mujer mucho más joven, aunque no más bella,
y desde luego no martirizada por el castigo de la instantánea,
lo que momentáneamente me tranquilizaba.
—Don Pedro, don Pedro…
todos nos volvimos ante los gritos de una de las sirvientas
de la casa, que entró bruscamente en el aula.
—Pero, niña, ¿qué pasa?, que aquí no se pueden dar gritos.
¡Fuera ahora mismo de mi clase! —Con la vara de las indulgencias le señaló de nuevo la puerta, pues estaba ya casi al
lado de su mesa.
—Me manda… don Carlos, que ha llegao… el ristratista
en la diligencia —soltó entre suspiros apneicos.
—¡Hombre, por fin está aquí!… Levántese, señorico Carlos,
que se va usted a retratar esta mañana.
{ 20 }
Arreciaron las miradas de envidia. Nadie en la clase tenía
un retrato. Cerré mi libreta y encajé la silla en el pupitre.
tampoco tenían ellos pupitres ni libretas encuadernadas. Por
la mañana, cada uno se sentaba en los bancos comunes y se
encargaba de conseguir su papel para la clase, excepción
hecha del hijo de don Sebastián Carretero Peña, cuya posición
social y económica era muy semejante a la mía y que tenía
hasta su propia cartilla de caligrafía moderna y un catecismo.
Al hijo de don Sebastián, el Sebastianico, lo apodábamos el
Palomo Cojo por cierta manera suya de andar como flotando
y de hablar entre algodones; además, su cuerpo delgado y
quebradizo lo convertía en el blanco perfecto de la inclemencia
de nuestra edad.
Había sido labor de Ángela conseguir que prácticamente
todos los niños del pueblo fuesen a la escuela, una tarea que
le costó no solo voluntad, sino también mucho dinero. Cuando
Ángela llegó de Almería, solo veinte chicos y no más de cinco
chicas visitaban regularmente a don Pedro, que tenía a su
cargo la escuela pública de niños de Hulleras, y otros tantos
dependiendo de la época de faena en el campo o la mar.
Ángela convenció a mi abuelo para que subiera el jornal a las
familias con niños escolarizados, cuyas clases pagaba ella
misma, pues la asignación anual del maestro nunca superaba
las penosas quinientas pesetas. No todo el mundo la entendió
y, desde luego, mi abuelo el que menos, pues pensaba que era
un derroche que no los beneficiaba ni a él ni a las familias
de sus trabajadores. A don Pedro lo pagaba el Ayuntamiento, pero además se lo recompensaba con una peseta a la
semana, que todos los que podían afrontar, salvo yo, entrega-
ban los lunes; en mi caso, él mismo se encargaba de cobrar sus
{ 21 }
prebendas los domingos cuando visitaba a mi abuelo para
ponerlo al día de mis adelantos, lo que le reportaba una grati-
ficación mayor y el valiosísimo agradecimiento de don Carlos.
En la misma clase coincidíamos niños de todas las edades,
desde los seis a los catorce años, y al fondo, en una aula mucho
menor, las pocas niñas a las que sus familias permitían asistir
a las explicaciones de doña Petra, la mujer de don Pedro, que
logró el concurso de maestra de la escuela de niñas cuando
Ángela convenció a la Junta Local de Protección a la Infancia
de Hulleras para que creara dicha plaza. Allí me juntaba con
Bartolo, con Josillo y con el Gordo, que casi siempre estaba
castigado con las niñas. Cuando mis amigos y yo nos peleábamos, ellos conjugaban con total desenvoltura todos los
tiempos del verbo señoritear, y en eso Bartolo era un auténtico
especialista. Aunque él sabía, y quizá los otros también, que
la envidia circulaba en ambas direcciones. Ninguno de los
juguetes que se apiñaban en el salón de los juegos era para mí
comparable a una tarde con Bartolo, Josillo y el Gordo. Ni la
noria de madera ni los soldados de plomo ni el tren a cuerda,
ni siquiera la gran cometa con su dragón pintado o el velero
de madera, podían competir con ellos. A los diez minutos ya
estaba yo aburrido de ver al tren mareando pasajeros y escapaba en busca de aventuras más reales, sin mentiras de
madera de por medio.
Al pasar junto a Bartolo me dijo en un susurro: «Adiós,
señoíco», y yo no pude evitar la tentación de devolverle la
ofensa fingiéndome víctima de una zancadilla suya que casi
me tira al suelo.
—Bartolo, ¿qué haces?
—¿Yo? Na…, don Pedro, qu’ha tropezao él solo.
{ 22 }
—Pero bueno, que no consiga yo que sepas multiplicar,
pase, pero que me quieras tomar por idiota, ¡ni lo sueñes!
Y entonces el maestro cogió al pobre Bartolo por las pati-
llas y lo puso en el rincón. Daba lástima verlo aguantándose
de las muñecas de don Pedro, danzando como una bailarina en puntas hasta la esquina. Una vez allí, se rascó su piel
maltrecha y enrojecida mientras se hincaba de rodillas
mirándome indignado e impotente. En el retrato, que me
hicieron un rato después, aún distingo en mis ojos la culpabilidad que justo entonces comenzó a cincelar en mi espíritu
una conciencia extraña a mi posición por nacimiento.
Aquel día de 1907 me acosté temprano. Al no poder con-
ciliar el sueño di mil vueltas al plan que habíamos preparado
entre todos, Bartolo a la cabeza, por supuesto, y recordé que
con tanto trajín no había dicho mis oraciones. Salí de la
cama y, de rodillas, cotorreé las plegarias de la noche; al ter-
minar, ya en la cama, recé verdaderamente: «Dios, te pido
por papá y por mamá, por Clarita, por el abuelo y por
Ángela, por Juanica, por Bartolo, Josillo, el Gordo y también
por mí…, porque tengo mucho miedo». Soplé el quinqué,
cerré los ojos y las olas me convencieron del inocuo placer
del sueño.
—¡Señoíco Carlos…! ¡Señoíco Carlos…! ¡Despierte!
Juanica tenía una ternura despiadada al despertarme,
mucho más eficaz que la de las demás sirvientas que, por respeto, no vociferaban mi nombre a los cuatro vientos. Juanica
comenzaba a romper mi sueño desde el fondo de la escalera,
con gritos afilados como cuchillas y cantos desafinados, pero
que en su potencia debían de ser la envidia de sopranos y
charlatanes. Esta vez no tuvo ningún problema para conseguir
{ 23 }
su objetivo; al primer grito suyo abrí los ojos, y al entrar Juanica ya estaba yo desnudándome.
—Mare del amor hermoso, ¿qué trama mi señoíco…? Cinco
años llevo en esta casa intentando despertalo, y hoy qu’es
viernes me se despierta solo.
—¿Está todavía mi abuelo?
—A mí, o me cuenta lo que trama o me callo la boca como
una muerta.
Abrió la ventana y el día vomitó su luz en el interior. Me
vestí yo solo para ganar tiempo: camisa blanca, pantalones
marrones bombachos, calcetines que escondí para no ponérme-
los, chaquetilla negra, una corbata oscura con detalles azul
pizarra y zapatos de cuero con doble suela, y salvo por un par
de botones cambiados tuve éxito en mi empeño. Juanica volvió
a entrar en la habitación, contrapesando su abultada vida con
la jofaina llena de agua, que vertió en el aguamanil sobre la
pastilla de jabón presta para arrancar de mi piel el olor a noche.
—Le traigo un mensaje d’ahí abajooo.
todas sus palabras se entremezclaban con los cánticos
agudos y destemplados de un repertorio que no había cam-
biado en tres años, desde que fue a Almería con Ángela para
ver a la gran Luisa Fernanda la de Faralaes en el teatro
Apolo. Ese día, para mi pesar y el de todo el pueblo, Juanica
descubrió la tonadilla:
Buen caballero, no me asuste y no provoque mi corazón,
que un buen mozuelo de tan alta estima no puede hablar si es
de amorrr.
Que las vecinas son muy cotiiillas y por un garbeo pueden decir
que se me vio en el oscuro parque con un galante hablar de
amorrr…
{ 24 }
A Juanica, que era gitana y oscura, le pesaba más el alma
que el cuerpo, lo que era mucho pesar. Las tetas se le compen-
saban con el culo y, gracias a ese equilibrio de la madre
naturaleza, Juanica podía andar. Por eso, al levantarse se
inclinaba para aprovechar el lastre, daba un pequeño brinco
y su cintura hacía de fulcro. De la misma manera, al sentarse,
Juanica no doblaba primero las rodillas como todo el mundo,
sino que se dejaba caer para atrás asustando a su propia
sombra con el descomunal encuentro. Sus dedos eran cortos y
rugosos como boniatos, y su cara, un mazapán de Navidad
repleto de salud. Vivía apegada a las cocinas, de las que se
surtía para saciar su hambre, y salvo para atendernos a
Ángela o a mí, canturreaba su vida entre las cacerolas.
—Venga, Juanica, abróchame bien la blusa y dime.
—Dice su agüelo que tie que ir a despedirse de sus tías, y
también del pare Liborio, y que no llegue tarde a comé que
hoy vienen las monjicas de Santa teresa y tamb…
En mi lucha contra la toalla que me secaba hasta el aliento
logré articular unas palabras.
—¡¡¡Déjate de mi abuelo y dime!!!
—to pa mí…, si despué se enteran de argo…, to pa mí…,
abajo están Bartolo y los otros esperándolo p’hacer novillos,
así que yo no sé na de na. ¡Ah!, y usté —sabía que odiaba
cuando me hablaba como a mi abuelo— ha desayunao pa tos,
incluía la señora, y yo lo dejé en la puerta de la escuela.
La besé, seguro del efecto atenazante que esos besos
tenían en ella, y la dejé haciendo sus cosas mientras desde
lejos oía de nuevo la tonadilla de siempre. Bajé los escalones
de tres en tres con la facilidad que la costumbre me había
enseñado; di la espalda a la estatua, por si acaso; esquivé
{ 25 }
criadas, a don Justo, muebles desplazados para limpiar y los
gatos de Ángela, y profundicé hacia las cocinas, en cuya
puerta me esperaban mis amigos. En el camino cogí dos bollos
de miel de los de doña Rosa. De puntillas pasé por detrás de
ella, de teresa y de María para evitar el seguro conflicto de
mi etéreo desayuno, una misión fácil incluso para un ejército,
pues un aura de risas, gritos y cuchicheos rodeaba a las tres
mujeres que, sentadas en sillas de anea, troceaban verdura a
la vez que balanceaban sus pesadas vidas torturando unos
asientos que en su lenta agonía emitían un quejido de roces
y crujidos. Salí al patio. Una mirada mezcla de alegría, complicidad e intriga se cruzó rápidamente entre nosotros. Por
supuesto, miré primero a Bartolo.
Cuánto quisiera saber explicar esa mirada. Imaginad los
ojos fuertes y sabios de los abuelos cuando cuentan increíbles
historias de piratas, o los de los niños al contemplar todo lo
que los rodea con sus cuellos erectos y sus cabezas inquietas
como las de las gallinas. Fijaos entonces en cómo sonríen a las
cosas al descubrir en su ignorancia lo que los mayores en su
necedad han dejado de valorar. Imaginad ojos de pasión, de
amor, de vida y calor; retened la mirada de quien está roto por
la tristeza pero es fuerte como el mar…; soñad con la mirada
de Dios y ni aun así podréis llegar a figuraros unos ojos azules
como aquellos. Bartolo era rubio de nacimiento y por contagio,
pues al blanco de su piel, disimulado con los dorados del
verano que le oscurecían el cuerpo y le enrojecían la nariz y
las mejillas, se unía el pajizo de sus cejas y sus cabellos, que
en cuanto despuntaba el verano, por finos que eran, no soportaban dos resoles sin chamuscarse, concediéndole un aspecto
de esparto inerte que casaba bien con el entorno pero no con
{ 26 }
la mugre, a diferencia de nuestros sencillos castaños. Nunca
le vi la nariz cubierta de piel, que se arrancaba a tiras nada
más secarse, dejándole los rasurados la marca de su manía
en una costra reincidente que duraba lo que tardaba el sol en
volver a secársela. Don Felipe nos había contado que tanto
rubio en Hulleras y tantos ojos verdes y azules no podían
deberse sino a un asentamiento de escandinavos allá por los
tiempos de Maricastaña; a eso o a un milagro de los de la
madre naturaleza, inexplicable como todo lo suyo. Fuera como
fuera, al rubio de Bartolo se unían el pelirrojo de Mariquilla
la Panocha, el negro gitano de Josillo y mi castaño, una varie-
dad de pelos y pieles que en nada favorecía al jugar a la olla.
Josillo sonrió al mirarme y Jesús, al que llamábamos el
Gordo, me arrebató los bollos de miel y de la misma se los
metió en la boca, acostumbrada por lo que se ve a bocados más
grandes, pues aún le quedó espacio para decir, entre migas
que saltaban al aire desde su garganta:
—O nof vamof ya o el Cafshimiro shale a buzcadno.
Llamábamos Casimiro a don Pedro porque era medio
tuerto de un ojo, que según él casi había perdido en África
luchando contra los moros del Rif, aunque todos en el pueblo
sabíamos, para su desgracia, que había sido cazando en turre
cuando era maestro allí.
—Gordo, eres asqueroso comiendo y así no vas a podé corré
—lo increpó Bartolo.
Antes de partir recogí de un recoveco, detrás de las canta-
reras de la cocina, una bolsa que me guardé cuidadosamente
en el cinturón y que oxidaba esperas. Estábamos en la parte
de atrás de la casa, por donde se entraba a las cocinas, a los
corrales y al establo, y como era viernes y había mercado,
{ 27 }
oíamos el trajín de viajantes y vendedores que ofrecían sus
productos al viento: cántaros y alfarerías de Mojácar; jarapas
de Níjar; telas traídas desde París para las señoras; lentes
para los miopes; turrones y dulces de azúcar de Águilas; uvas
y otras frutas de Ohanes; especias orientales y moras para la
matanza; sombreros y corbatas para los caballeros; medicinas
milagrosas que vociferaban los charlatanes para combatir
la tuberculosis, la ictericia, la lepra y las temibles fiebres
tifoideas, y así un sinfín de voces, regateos y troveros. No qui-
simos resistir la tentación y corrimos a la plaza en busca de
Doroteo el Cagapapas, que trapicheaba con todo lo prohibido
de este mundo a callandas de vistas ajenas pero a ojos de
quienes supieran hurgar en silencio. Con solo una mirada,
sin cruzar ni un suspiro, aquel gitano rechupado y negro, con
el sombrero calado hasta las cejas y en la boca cualquier cosa
que pudiera mordisquearse, te señalaba una caja o una
maleta donde infaliblemente te esperaba lo que buscabas.
A los anarquistas les llevaba propaganda con la que les envol-
vía tres arenques más secos que su cuerpo; a los noveles
casaderos y presumidos del fornique, unos polvos para que se
mantuvieran bien erguidos; a las viciosas del pueblo, aparatos
lascivos que traía desde la China, y más de una vez lo vi dán-
dole al padre Liborio un pan que vete tú a saber qué llevaba
dentro. Cuando nos vio llegar, nos ofreció unos dulces de Loja
a tres perras gordas, guardados en una caja con lazo y todo
que no dudamos en comprar y abrir bajo uno de los carros
que allí se apostaban, desnudando hilos de seda dulces para
descubrir el almíbar de lo prohibido en retratos de damas con
piernas y voluminosos pechos desnudos, retozando en difusas
posturas que intentábamos comprender haciendo girar el
{ 28 }
papel, a saber dónde puñetas estaba el abajo y el encima de
tanta carne al descubierto.
—¿tú crees que son de verdá? —me preguntó el Gordo con
sus pupilas fijas en los retratos.
—¡Qué blancas tienen las piernas!
—Correr…, que he visto a mi mare —gritó Josillo.
Atravesamos a todo meter la plaza y, cuando más orgu-
llosos estábamos de nuestra vil hazaña, la voz del padre
Liborio alcanzó bruscamente nuestros tímpanos al tiempo que
a Bartolo lo enganchaba por el cuello.
—¿Sabe tu abuelo que vas con estos golfos?
—¡Suélteme! ¡Suélteme!
—tú te vienes conmigo a tu casa, que voy a hablar con tus
padres y con el maestro escuela —gritó, y echó a andar con
Bartolo a rastras calle arriba—. Ah, y di a esos dos que se han
escondido que no los pille, que como los pille van a saber quién
manda aquí. ¡Calla ya, coño, que no te suelto!
—¡Déjelo, padre Liborio, que le hace daño!
—¡¡¡No!!! Este se viene conmigo. Di a tu abuelo que más
tarde iré a hablar con él y a cobrarle las misas de tus padres,
Dios los tenga en su gloria para siempre. Por Dios que a ti
te meto en cintura… ¡Calla! Dios, ayúdame a llevártelos a
tu mesa.
Como si del arcángel san Gabriel se tratara y nosotros fué-
ramos la serpiente del paraíso, nos apuntaba con su dedo de
fuego para calmar las iras divinas, acusándonos de sus propias
debilidades, castigándonos por no tener él ni una pizca de
aquello que a nosotros nos sobraba. Por eso, en los ojos del
padre Liborio se dibujaba la mirada de un juez resentido con
el mundo; su rostro era el verdugo de sus sentencias y oculto
{ 29 }
bajo su sotana quedaba un cuerpo vacío de espíritu. Nadie que-
ría al padre Liborio y en eso consistía la penitencia de su vida.
Parecía imposible que de una cabeza tan pequeña saliera tanto
grito, tres pelos en guerra naciendo de un garbanzo frito con
lentes era toda su existencia cuello arriba; hacia abajo, Dios le
había dado unas manos que para dar hostias eran una divini-
dad: las levantaba despacio y las bajaba fulminantes contra lo
que le viniera en gana. Un día lo vi golpear a un muchacho que
había dejado embarazada a una sin las debidas amonestacio-
nes; a gritos de «¡Condenado!» lo corrió por toda la plaza, hasta
que se pisó la sotana, cayó rodando y pidió entonces al pecador
que lo ayudara a levantarse, como si la caída hubiera sido un
lapsus en su interpretación del justiciero divino, y una vez en
pie prosiguió impertérrito con el hostierío.
Me acerqué cuando ya estaba de espaldas, le tiré de la
sotana y le rogué que tuviera caridad con Bartolo. El manotazo fue inmediato y caí al suelo.
—¡Déjelo, asqueroso hijo de puta!
No sé quién se asombró más, si el padre Liborio por la
ofensa o Bartolo al oír en mi boca palabras que resquebraja-
ban la aureola de perfección y saber estar propia de los
señoritos. El mundo se detuvo unos segundos para compade-
cerse de mí; el padre Liborio se volvió y sus ojos repletos de
ira me inmovilizaron; su barbilla se endureció; espumaba
saliva por las comisuras de los labios, y su boca, que daba la
perpetua impresión de no haber terminado de tragar su
último almuerzo, se abrió contra mí:
—¿Qué…? ¡Dios, repite eso!
Incuestionable la entereza de Bartolo, que en ese instante
se deshizo de la garra que le aprisionaba el cuello con un
{ 30 }
mordisco que, a juzgar por el berrido del padre Liborio, debió
de atravesarle la muñeca, de lo cual me alegro, para salir
corriendo y tener que retroceder enseguida unos metros a por
mí que, aún petrificado por el miedo, seguía ahí quieto como
sin vida.
—¡Venga, cipotón, que nos pilla!
—¡Os juro que os arrepentiréis, por Dios que sufriréis por
esto…, os lo juro, canallas, malnacidos…, hijos de la gran
puta, os quemaréis en el fuego del infierno!
Corriendo por la calle del castillo hacia la playa me lo
suponía con el puño amenazante, escupiendo más que
hablando y clamándole a un Dios que aquella mañana estaba
de nuestra parte. Lo habíamos jurado y el divino fue testigo,
«Que muramos el sábado si así ha de ser, pero el viernes iremos
a la playa de los Muertos y la Perdía nos hará hombres…»,
y firmamos con sangre como el canastero nos enseñó que se
debían sellar los juramentos, y dijimos amén para que allá en
lo alto se tuviera constancia de nuestro pacto. ¿Qué podíamos
temer entonces?, ¿qué nos importaba el padre Liborio? El Altísimo lo sabía y por eso nos ayudó.
Aceleramos la marcha al cruzar por la playa del Clavico.
Los varales estaban vacíos desde hacía horas, pero la playa
no. Los viejos zurcían redes que aguantaban entre los dedos
de pies y manos mientras, a toda velocidad, pasaban el hilo
con la maestría de la edad, sin acusar las dificultades de la
vejez. Otros liaban tabaco a la sombra de sus laúdes, en un
rito que no por rutinario dejaba de requerir su esmero, esforzándose día tras día, año tras año, en hacer pitillos perfectos
que después colgaban en sus labios durante horas, consumi-
dos más por el aire marino que por el de sus pulmones. Rudas
{ 31 }
señoras con manos curtidas escamaban los pescados de las
nasas entonando mal que bien cantos sencillos, las cabezas
cubiertas con pañuelos y los cuerpos voluminosos ceñidos con
telas claras y delantales cuajaditos de manchas. Siempre
alegres o por lo menos jocosas las mujeres que da esta tierra,
con sus ¿Sabéis qué m’ha pasao?, contadoras de historias con
los ojos deslenguados y el cuerpo locuaz. A considerable distancia estaban los hombres, que aunque más abundantes no
hacían ni la mitad de ruido. tras el Clavico quedaba la playa
de los Pedruscos, por la que se deja el pueblo camino de la
playa de los Muertos, a una media hora siguiendo el camino
de Mesa Roldán.
—¿Has traío eso? —me preguntó Bartolo.
—Seguro que era mentira —replicó el Gordo.
—¡Calla, coño! ¿L’has traío o no?
Aproveché la expectación general para sacar pecho y dar-
les más nobleza a mis actos, en silencio a la vez que extraía,
de entre el cinturón y el pantalón, una pistola de duelo con
empuñadura de marfil y doble cañón.
—¡¡¡Hotia!!!
—¡¡¡Coooño!!!
—¡¡¡Joooé!!!
—¿tie balas?
Sin perder la compostura del que actúa, fruncí el ceño para
lamentar tan fundamental falta. todos estaban boquiabiertos,
especialmente Josillo, al que encantaban las armas, y me
saqué del bolsillo tres balas como dedos de grandes y doradas
como los candelabros de la iglesia, que de tanto limpiarlas por
las noches no sé ni cómo conservaban aún su forma original.
Gritamos de emoción, Josillo tocaba el arma con la yema de
{ 32 }
los dedos, como acariciándola. Bartolo no perdió el tiempo y
se aseguró un puesto para uno de los tres disparos al grito de
«Yo prime», a la vez que sentía que el Gordo me abrazaba por
encima de la cintura sin dejarme respirar.
A los tres minutos todo estaba preparado. Un blanco for-
mado por dos troncos y una pita, que habían colocado Bartolo
y el Gordo, mientras Josillo y yo cargábamos la pistola tal
como me había enseñado mi abuelo en un arrebato de impostado espíritu castrense. «tienes que saber disparar bien por
si algún día los Carretero —me susurró lo de los Carretero—
quieren saber quiénes somos. Descendemos del gran duque
de Alba y Berbick, y por nuestras venas corre sangre noble y
valiente». Nos echamos a pajitas cuál de los cuatro no dispararía y le tocó a Josillo, que inútilmente trataba de negociar
el puesto con el Gordo. El regateo iba por un tambor de las
fiestas de moros y cristianos de San Antonio, el tirachinas
grande y la navaja de nácar. Bartolo cogió la pistola con las
dos manos, la cargó y se entregó al intento de fijar la mirilla
en el blanco sin conseguirlo; temblaba como un anciano sin
tiento y disparó destrozando la pita de lado a lado para luego
caer del retroceso.
—¡L’ha dao! ¡L’ha dao! —gritaba el Gordo, igualito que si
hubiera matado al capitán Nelson.
Cuando le tocó a él, los otros tres, conocedores de su tor-
peza, nos situamos a más de veinte metros del blanco,
tirándole chinillas mientras apuntaba. Dejamos de hacerlo
cuando se volvió para recriminárnoslo sin tener en cuenta
que nos encañonaba con la pistola.
—No ma cabreéi, que no disparo.
—No apuntes, idiota.
{ 33 }
Echamos a correr en todas direcciones.
—Si eh que no me dejái concentrame.
—¡Que no m’apunte, coño, que se te pue dispará, gorda
tísica! —le dijo inoportunamente Bartolo, que no podía
callarse una aunque en ello le fuera la vida.
—Gorda no, ¿eh?, ta dicho mil vece que gorda no —El sim-
plón del Gordo seguía apuntando a Bartolo con la pistola a la
vez que decía—: No sus acerquéi, que voy a dispará.
Quiso la suerte que al disparar se le cayera la pistola del
susto y golpeara contra una piedra, disparándose también
la bala que quedaba, que atravesó nuestras miradas y fue a
clavarse entre las piernas abiertas de Bartolo, quien sin
inmutarse la extrajo de la roca en la que se había incrustado
y dijo con retintín de madre cansada de regañar:
—Un día me matah, pero que sepah que yo te mato ante
por cabrón.
Seguimos nuestro camino entre risueños y pensativos:
una experiencia más se había calcado en nuestra vida con la
carbonilla de la emoción.
—¿Habrá hablao con tu agüelo? —me dijo Josillo.
—Con mi abuelo no porque no está, pero con el Palo sí.
El Palo era don Felipe, el contable de mi abuelo, gran
amigo de varillas, palos, ramas y demás utensilios cuyo
recuerdo basta para que se estremezcan las partes de mi
cuerpo con las que tuvieron estrecha relación. Don Felipe era
ingeniero de minas y trabajó muchos años en una empresa
minera de Bédar, hasta que esta quebró y mi abuelo lo con-
trató para que llevara en el pueblo las cuentas de sus
negocios. Estaban por supuesto el verdadero negocio familiar,
la fábrica de esparto de Hulleras; las más pequeñas de Baza
{ 34 }
y Motril y los espartales subastados anualmente de la mitad
de los pueblos de Almería, pero también la quincallería de la
plaza; la tahona de la calle del Agua; los locales arrendados
a Cipriano, el carpintero, y a don Enriquito Luque, que había
sacado las oposiciones de notario y ejercía en el pueblo desde
que murió su padre atragantado con el hueso de una acei-
tuna; el embarcadero de esparto y las fincas que lo proveían;
las acciones de las minas de Villaricos y Lucairena de las
torres, y el teatro de la Caridad. El teatro también, sí, el
inevitable broche de dispendio con el que el gran señor
cerraba el círculo de sus propiedades. El gusto que Ángela y
mi abuelo tenían por la zarzuela, el vodevil, la copla y la
música de cámara embotó en este caso el sentido empresarial
de mi abuelo y permitió que figuras como Isabelita la Cigarrera, el Gitano Velasco, la Compañía de teatro Calderón de
Murcia, el Cervantes de Málaga y Cartagena, el cuadro flamenco La trinidad de Sevilla e incluso, para la inauguración
tras el incendio de 1889, la Compañía Nacional de la Zar-
zuela vinieran a complacer los oídos del pueblo. La Casa
Grande no solo cubría los gastos de la vedette, la compañía o
la cantaora, sino también los trajes para la ocasión de todos
los que vivíamos en la casa, los fracs de mi abuelo, la ropa
nueva para las doncellas, el vestido de teatro de Ángela, el
encalado de las casas del pueblo, la limpieza de las calles y la
puesta a punto de atrezo y escenario, y entradas para todo el
pueblo el «día popular» en lo que suponía el mayor aconteci-
miento social de todo el año, coincidiendo con el cumpleaños
de Ángela y que duraba desde la llegada a la casa del Alga-
rrobico de los artistas e invitados hasta su marcha triunfal a
los dos o tres días, ocasión en la que el alcalde de Hulleras
{ 35 }
leía el discurso escrito por mi abuelo, que se lo entregaba
junto a un donativo para el Ayuntamiento. Don Felipe le
recordaba año tras año el agujero negro que el teatro de la
Caridad significaba para sus cuentas, pero nunca logró convencerlo de que lo cerrara.
también se encargaba el contable de darme clases de
física y mecánica para completar mi formación antes del
bachillerato. Era un hombre pequeño, con los hombros más
estrechos que la cintura, y usaba tirantes para aguantarse los
pantalones, lo que aún lo hacía más frágil. Le encantaba llevar
sombrero, los tenía a cientos, y saludaba respetuosamente a
las tres o cuatro damas que había en el pueblo con un estu-
diado ceremonial de inclinación y descubrimiento de cabeza.
En su mano derecha, como un apéndice más, llevaba un bas-
tón de cedro con sugestivas formas a veces de mujer, a veces
de animal. El bastón prácticamente no lo apoyaba, pero le ser-
vía para distinguir más su figura aburguesada de señorito
madrileño. En su cara, un bigote estilo Alfonso XIII, que para
eso era monárquico hasta la médula, y unos lentes que ocul-
taban dos lentejas negras. Era el hombre más inteligente que
he conocido nunca. Sabía de todo, te hablaba de países del otro
hemisferio con sus ciudades y religiones, a qué potencia per-
tenecían, y soñaba con irse a trabajar a las Filipinas, donde
aseguraba que España regeneraría un segundo imperio que
igualaría en poderío al del Rey Sol.
—Menudo cabrón s’ha traío tu agüelo de la capitá —dijo el
Gordo—. A mí m’ha dicho que si me ve contigo me da una
mascá d’esas.
—¿Y por qué vienes? —lo increpé a la espera de la res-
puesta de un valiente.
{ 36 }
—Porque si no voy contigo la mascá me la da mi mama,
qu’es más bestia y me ahostia y me quita la cena y…
—Gordo mierda, ¿y tú eres un amigo de verdad?
—Oye, sin ofendé, no ma llame gordo que yo estoy fuerte
ma que gordo. Ademá ante iba porque mi mama decía que tú
era güena compañía, pero a mí tambié me gusta. ¿Lo entiende?
Demasiado tiempo llevaba callado Josillo:
—Gordo, gordovaca, gordoculo y gordopelotah.
Al tiempo cogió su tirachinas y el Gordo, prevenido de
anteriores experiencias, comenzó a correr sacudiendo gelatinosamente su hermoso cuerpo en una total descoordinación.
Cuando el Gordo andaba era como si quisiera comprobar a
cada paso la firmeza de la tierra bajo sus pies, con la mirada
al frente y las manos colgando como apéndices inútiles que
se cruzaban con el penduleo del avance, pero sin el estímulo
del equilibrio.
—No ma ofenda, ca no m’he metío contigo, no ma ofenda.
—Corre, gorda sucia.
—t’he dicho que gorda, no. Ah, no me deh con eso, joputa,
asgraciao…
—¡Hasta la caseta der tío Emilio, gorda! ¡Corre!
Siempre que Josillo y el Gordo se peleaban, nosotros les
tirábamos piedras que nunca les daban, por fallar la puntería,
no por compasión, y quedamos retrasados. Caminamos calla-
dos, con la mirada fija en el suelo. El silencio nos acobardó. El
bramido del mar a unos metros se dejaba sentir como nunca,
lamiendo nuestro mutismo y haciéndose fuerte con él.
—¿Cuándo te vas?
En la manera de preguntar trasmitía Bartolo seguridad,
autoridad y cariño, una mezcla insólita en un chico de trece
{ 37 }
años. Siempre eran sus ojos los vencedores, mientras los
míos, avergonzados por la derrota, se arrastraban hasta el
suelo porque al contestar no sabrían transmitir esa dureza de
la que todo hombre desea gallardear.
—Mañana después del desayuno.
Hubo una pausa inmensa.
—¿Y qué voy a hacé yo?
Me avergonzó ser testigo y causa de su debilidad. Por
primera vez, sus ojos retrocedían. Echamos a correr hasta la
caseta del tío Emilio y, orgullosos como éramos, hicimos del
sudor el mejor aliado de nuestro llanto hasta que, angustiados
por tanto dolor, lloramos juntos, de espaldas, asumiendo des-
tinos, jurando por todos los santos que nadie llegaría a conocer
nuestra debilidad, pues de todos era sabido que un hombre
puede estar triste pero el llanto es patrimonio de la mujer.
En el camino hasta la playa de los Muertos, Josillo se apro-
visionó de un buen arsenal de piedras pequeñas y redondas,
la munición imprescindible para su arma. Íbamos mimetizándonos con el terreno: algas secas en la cabeza, caracolas en la
cintura y arena por toda la cara. Atajamos por las ramblas
resecas, angostas, esculpidas por las trombas de agua que dis-
curren a su antojo por los penachos embarrados repletos de
cañadas y gandules. Nos gustaba pisar la arcilla fina, sentirla
discurrir entre los dedos de los pies, fantaseando con la idea
de hundirnos hasta el cuello o incluso hasta la muerte, según
la época y el humor de cada duende, como contaban del charco
de los taráis. En esta tierra los árboles no crecen; se estrujan
contra la vida. Retorciéndose en ochos, las encinas y algarro-
bos escarban sus ramas a un palmo del suelo, como si Dios
hiciera girar sus troncos en un sentido para arrancarlos y la
{ 38 }
tierra en el contrario para hacer más difícil la poda divina.
Son árboles con cicatrices, pero no se quejan; no se muere un
palmito porque el viento le quiebre sus palmas ni una higuera
por perder la mitad de sus ramas de un guantazo de ponientá;
a la semana siguiente ya hay un llanto verde hirviéndose al
sol. Los enebros de aquí no tienen la altivez de los de la serranía. Crecen para abajo, arrastrando sus rebrotes para mofarse
de Elios. Cada azufaifo, cada espadaña, cada esparto o zarza-
mora, las pitas y las chumberas, los acebuches y los lentiscos
tienen caras con sus antojos en los troncos y sus sinsentíos en
las ramas, agujeros toscos y profundos en los cuerpos que un
día son tales y al siguiente se hacen costra, y cantan quiebros
en las ventoleras y humedecen por la noche las oquedades de
sus frutos que aprovechan para crecer con la luna.
Por fin, los Muertos. Una playa como una mujer a la que
se entra por un hueco de rocas y acantilados negros de lava.
El mar la penetra y le impone sus caprichos en las comisuras
por las que mete sus dedos; ella sucumbe un instante y al
siguiente es de nuevo virgen a la espera. Y es delicioso profa-
nar su virgo con las plantas descalzas de los pies y oír la furia
del amante maltratado.
Atravesamos la playa de punta a punta, hasta la gran roca
que se hinca junto a la orilla y da paso al más íntimo fondea-
dero de arena. Una sola barca y algunas nasas en la orilla.
Enfrente, en un hueco del acantilado, la casa de la Perdía.
Unos cuantos palos mal clavados entre grandes piedras formaban el límite de su propiedad, y era su casa un palacio de
palmito y barro, la casa de un cojo de vista, ni una línea recta
en tan poca fachada. La ventana debió de hacerla la Perdía
una tarde de cansancio después de segar porvenires entre los
{ 39 }
clientes, así le salió de torcida y recostada. La puerta la haría
para cuando el tiempo le resecara el agua de los huesos y la
comprimiera dejándola enana, y en cambio la chimenea era
tan grande y destartalada que parecía querer cobijar unos
días el humo de los pucheros antes de regalárselo al viento.
todo relucía de cal; hasta el corral contraía las pupilas de los
animales. Unas cuantas gallinas y un pavo se nos acercaron
con un tintineo de conchas. En la puerta, esta leyenda:
A mí me mataron mu niña y no lloré,
fui la condená por dejarme matá
y lloro ahora por habé vivío.
La Perdía
Leímos las letras infantiles acuchilladas en la puerta.
Volvimos a leerlas.
Bartolo llamó y nosotros permanecimos un metro por
detrás.
—¿Quién eh? Ya no trabajo, váyase er que sea.
—Soy Bartolo, el hijo del Rutas.
Le noté el falsete en la bravura impostada.
—¿Y qué?
Unos ojos grandes, negros y saltones flotando entre los
pliegues grasientos de su cara y las sombras de su chabola, y
unos pelos blancos escapados del pañuelo negro con que se
cubría; el vestido negro, y negruzco de abandono el delantal
blanco. Olía a sudor, a chimenea y a vejez.
—Hace un mes, el canastero habló con uhté. Pa eso…
hemos venío tos.
—¡Joío! Ya m’acuerdo, pasá, pasá, coño.
{ 40 }
Su solo diente penduleaba amarillento adelante y atrás
contra el fondo de la boca negra.
Me temblaban las piernas. Bartolo entró primero; después
yo, y por último Josillo y el Gordo, que cuando estaba nervioso
se pellizcaba obsesivo la entrepierna.
La penumbra espesa del interior nos desorientaba después
del resol del camino. tras la puerta, una jarapa evitaba el
paso de las moscas, aunque ahora pienso si no era quizá para
evitar que salieran. Desde la entrada se veían una mesa baja,
una pareja desigual de sillas de anea, la chimenea encendida
con un caldero y la puerta que daría al dormitorio. Un gato se
incorporó, nos miró y cruzó entre nuestras piernas con total
indiferencia hasta la salida. Olía a mar, a puchero, al romero
y al tomillo que colgaban de las paredes en manojos. Los moscos zumbaban por la habitación.
—¿Habí comío?
La Perdía no esperó respuesta: se dirigió hasta el puchero
sin necesidad de espantar las moscas, que se le apartaban por
respeto o puede que por asco.
—Sí. —Bartolo, Josillo y yo, a una.
—No. —El Gordo.
tres miradas fijas en él lo convencieron de que su estó-
mago estaba repleto.
—Güeno…, sí.
—Pue mejó, así me contái to mientra como yo.
Sonrió, y si se hubiera visto en un espejo no habría vuelto
a sonreír jamás.
Le di un codazo a Bartolo para que tomase la iniciativa
porque aún estábamos los cuatro pegados a la puerta. La
Perdía tomó el puchero y lo puso encima de la mesa, cogió una
{ 41 }
cuchara de madera como quien esgrime una espada y comenzó un espectáculo de gases y sorbidos, restos de comida
en las comisuras, salpicaduras en la barbilla. Al hablar sol-
taba perdigones de la boca a la mesa, delicia de las moscas que
también tomaban parte en el banquete.
—Etá güeno er joío puchero, ¿eh? ¿Querei probalo?
—No. —Esta vez sí, todos al unísono, incluido el anar-
quista hambriento.
—A ve, ¿quién habló con el canastero?
—Fui yo —contestó Bartolo como un resorte—. Me dijo que
ya era hora de que hablásemos con usté pa ser hombres.
Lo de ser hombres fue algo que discutimos muchas veces
tras hablar con el canastero; según él, todos los hombres sien-
ten un placer indescriptible cuando lo prueban, se le ponen a
uno los pelos de punta y es tanto lo que disfruta que no puede
sino repetirlo una y mil veces. Nada comparable, parecía ser,
con las manoseadas mañaneras que ya conocíamos. Para el
Gordo tendría que ser algo así como comerse todos los pasteles
que pudiese en San Antonio y en Navidad; para Josillo, no ir
nunca a clase de don Pedro; Bartolo, por clara influencia fami-
liar, establecía su comparación con el placer que le produciría
pescar al Abuelo, un mero enorme que merodeaba desde hacía
años por la isla grande y que todos deseaban atrapar. Mi
mayor placer, ingenuo de mí, consistiría en no tener que ir a
misa los domingos ni comer cocido; odiaba el cocido de los
lunes. Pero, con todo, lo más difícil de entender era el secreto
de la procreación. Dos semanas estuvimos los cuatro en el
campanario de la iglesia, cada uno en una esquina, esperando
para ganar la perra gorda que nos habíamos jugado al primero
que viera la cigüeña que traía al hermano de Josillo. Siempre
{ 42 }
recordaré las guardias que teníamos que hacer solos para que
el resto fuera a comer. Entonces te sentías el comandante de
una expedición a América en la torre vigía, siempre presto a
saludar al Antoñico. El padre Liborio nos animaba a subir al
campanario para darnos al sano ejercicio de otear ingenuida-
des. La cigüeña, qué mala suerte, llegó de noche y nadie se
ganó la perra gorda.
Cuando el abuelo disponía que se cruzara alguna de sus ye-
guas, Bartolo y yo nos escondíamos en las cuadras y asistíamos
al proceso con los ojos como platos y la saliva embobándonos las
dudas, sin lograr entender los comentarios de los empleados.
—¡Venga p’arriba!, ¡móntala!, ¡móntala!
—Cómo disfrutan los putos estos…
—¡Que la atraviesas, so bestia!
—La tie tan grande como el padre Liborio…
—Pero ¿tú has visto qué grande se le pone? —me dijo Bar-
tolo en una de aquellas ocasiones.
Asentí sin pestañear siquiera para no hacer ruido, la boca
entreabierta y el ánimo suspenso entre el asombro y el miedo.
¿No estaré quebrando alguna ley de esas del padre Liborio por
ver esto? ¿Lo estaré soñando? ¿Me tendré que confesar mañana?
—¿Le hace daño?
—No, a ella paece que le gusta.
—No, si digo a él.
—Ah, po no sé, tie que dolele un poco porque es una infla-
mación… Iguá que cuando te se inflama una muela que te se
pone gordo y te duele, o un tobillo, ademá mía cómo tambié
está rojo…, algo le tie que dolé. Seguro. E una inflamación,
porque eso no es normá, es como una pierna na menos…
—Claro…
{ 43 }
Incuestionable una explicación científica de tanta erudi-
ción y tan bien expuesta con datos y ejemplos.
—¿Qué hacéis ahí?
Bartolo se dio con la cabeza en una trilla de cebada.
—¿Os he asustado?
Era María Carretero, más conocida como Mariquilla la
Panocha, y como siempre nos deshicimos del mal agüero que
traía el color de su pelo escupiendo en el suelo y haciendo una
cruz con el escupitajo.
—¿Qué quies, Panocha? Aquí no pues está, esto es pa
hombres.
—Pues yo no veo a ninguno. Solo veo a dos niños.
—¡Y tú qué sabes! ¡Vete!
—Bueno, me voy, pero voy a decirle a tu abuelo que estáis
aquí mirando.
—¡Nooo! Quédate, si a Bartolo le gusta que te quedes.
—Si me dais un beso.
«Pero ¿a qué viene un beso ahora? Si tienes que chantajear
hazlo, pero con algo útil, con sentido. Exige un trompo, unas
canicas, un tirachinas, un secreto…, pero no un beso, ¡qué
recompensa es esa!». En el diccionario de la vida, a nuestra
edad, esa palabra era sinónimo de ventosa de tía Constanza,
arañazo de tía Luisa o leve roce de Ángela, y en ninguno de
esos grupos podía entrar un beso panochero. Miré a Bartolo,
que espiraba y subía el labio superior en un gesto de extrañeza y enseguida, virando hacia el asco, sacaba la punta de
la lengua. Para nosotros un beso no podía ser un premio, era
una idiotez, ni siquiera un castigo, salvo cuando había que
dárselo a la madre Consuelo del convento de Santa teresa,
que le pinchaba la cara más que un chumbo.
{ 44 }
—¿Quién de los dos? —pregunté.
—Me da igual —afirmó mientras se sentaba en el suelo
extendiendo su vestido con excesiva parsimonia.
El caso es que, ahora que lo pienso, Mariquilla la Panocha
no era nada fea; tenía un pelo precioso, la cara llena de pequi-
tas y la nariz chata, y siempre llevaba trajes blancos de
domingo que muy pronto empezaron a realzar sus madureces.
Recuerdo que le gustaba engancharse del brazo de los mozos
y decir que eran sus novios. A su hermano lo llevaba por la
calle de la amargura, él de criado fiel y ella de dama, siempre
gritándole y retándolo a valentías más osadas que las nuestras. Sebastianico y la Panocha salían en las fiestas de San
Antonio de jefe cristiano y princesa mora, y en Carnaval, la
Panocha se disfrazaba de sirena o de Cleopatra, y su hermano, de romano y también de Napoleón, para que se fuera
haciendo a presumir de armas y poderío.
—Pero es que…
—tengo una idea. —Bartolo subió el tono y yo callé—. tú
cierras los ojos y uno de los dos te pega la cara pa que le des
er beso, así no sabrás quién ha sío.
Panocha desconfió del plan de Bartolo, pero enseguida la
convencimos.
—Bueno —contestó más contenta que unas pascuas.
—Júrame que no abrirás los ojos.
—Lo juro, lo juro.
—Por tos tus muertos y por los muertos de tus muertos.
—Así era Bartolo.
—Sí, pero venga ya.
La Panocha cerró los ojos a la vez que ponía los morros en
posición de ataque. Yo me preguntaba cuál de los dos iba a ser
{ 45 }
el desgraciado que tendría que ofrecer su cara al pulpo cuando
Bartolo se bajó los pantalones y los calzones y fue acercando
el culo a la ventosa para recibir un beso aspirado en el
cachete, momento en que ella pretendió asegurarse durante
un rato el contacto de la supuesta mejilla y le asió las partes
nobles, en el exacto lugar donde debía estar la oreja. El tacto
extraño y nuestras risas contenidas volvieron a Panocha a la
realidad, abrió los ojos y respiró hondo oxigenando unas neu-
ronas que le ordenaban gritar desconsoladamente y apretar
la mano. El pobre Bartolo pasó de la risa al gemido de dolor
que le producía la presa, sin embargo yo carcajeaba.
—¡¡¡Carlos, coño, que me arranca to la bestia esta!!!
¡Suelta, Panocha, suelta! ¡Que’s mía, cabrona!
Cuando por fin Mariquilla la Panocha soltó a su prisio-
nero, en la cuadra competían los gritos de ambos y mis
carcajadas, corriendo los tres como alma que lleva el diablo de
los empleados de mi abuelo. Y hasta aquí nuestro conoci-
miento del sexo. Ser hombres tenía que ser algo distinto, tan
placentero como decían; había que descubrirlo antes de sepa-
rarnos… y la Perdía tenía el secreto. Ella, por supuesto, no
tardó en hacerse cargo.
—Y queréi haceros hombre tos a la vez, ¿no?
—Si puede ser, sí, pero si está ocupada volvemos otro día.
—Me traicionaron los nervios.
—¿tú quién ere? No ties cara de aquí.
—Soy el nieto de don Carlos.
—¡La mare que parió al canastero!
Dio un golpe en la mesa y se incorporó. Me miró de arriba
abajo, de derecha a izquierda, y al final soltó un «Ay» largo y
pausado que sonó a inconveniente.
{ 46 }
—Ven aquí que te vea, niño. Conque nieto de don Carlos.
ties su narí, pero aún no su porte. —Volvió a sentarse con
mi mano tiernamente entre las suyas; me la acariciaba y no
apartaba sus ojos de los míos—. Yo te di de mamá, niño, ¿a que
no lo sabías? Lo mesmo que a tu mare, mi Paquitica. Cómo se
enganchaba la niña a la teta, paecía que se iba a quedar sin
ella, m’acuerdo porque mi tomasa acababa su teta y tu mare
seguía dale que dale con el chupao hasta que tenía que apartala del doló. tú no te acordará de mí, pero tú has mamao de
mis tetah y aquí me ties. Menúo genio tenía tu mare, solo se
callaba cuando tu pare estaba elante, el don Hipólito. Cuando
nacite, tu agüelo dijo que su nieto no tendría nombre de
chiste, que la gente a su nieto no iba a llamarlo el Espasmo ni
el Asustao, y que o se llamaba como él o no se lo perdonaría, y
como te apadrinó, pues no quisieron hacerle er feo, y er murciano de tu pare se tuvo que contentá con elegí el nombre de
tu hermana Clara, que así se llamaba la agüela paterna,
penita de tos, que en paz descanse. Desgraciá es la vía que
hay que viví; le di de mamá hasta a tu tío Antón, el aventureo.
Cuando teníai frío yo os metía entre mis pechos y os ungía de
agua bendita pa alejá el mal de ojo, toas las noches os ponía
en er pecho el empaste santo hecho de arenque y pan bendito
pa asegurao la güena suerte. Lo joío era que aunque lo hiciese
flojito pa que no se enterase naide, los gatos os lamían na más
salí a la calle…, y tu agüelo siempre detrás, cogiéndome y
diciéndome que o me estaba quieta o me mandaba a la puta
calle. En esa época, me cago en la leche, a mí me gustaban los
marineros ingleses má que na en ete mundo; eran alto, con
bigote y olían a canela y ajonjolí…, los que venían a por
esparto, ya sabéi, tos pasaban por mi habitación, hasta gratis
{ 47 }
lo hacía con el capitán Estúa. Por eso no poía dormí en la Casa
Grande y me iba por las noches a la casa de la fábrica. tu
agüela me lo advirtió y ella sí que era como una bruja, to lo
sabía y lo que no sabía te lo asonsacaba como los curas, Dios
sabrá dónde andará.
—¿Por qué se fue de la casa?
—Mi niño, no preguntes, que me recuerdas a tu agüela.
Las desgracias no vienen nunca solas, y tu casa está tocá por
la desgracia. Cuéntame cosas de la señora Ángela; hace
tiempo que no sé d’ella…, es… como las muñecas de porcelana,
la joía se hace querer, con ese oló a rosas… ¿Qué coño hará ese
ángel con tu agüelo?
Se levantó de nuevo y cogió un frasco de una repisa, un
frasco de perfume con el cristal tallado y el tapón de oro igual
que los que otras veces había visto en la Casa Grande.
—Güele —me dijo, y percibí la fragancia de mi casa.
De pronto, volvió a la realidad de nuestra misión y pre-
guntó al resto por sus familias; de todos conocía perfectamente
al padre.
—Joío mundo este, sois tos igualicos que vuestros pares.
Déjame que te lea la mano —me dijo, y al acercarse me percaté
del olor que la costumbre me había hecho olvidar. Me cogió la
mano izquierda y escupió sobre ella; hice ademán de retirarla
pero la aprisionó—. tranquilo, tranquilo que no pasa na.
No pasaría nada para ella, pero a mí y a mi estómago no
nos tranquilizaba ver esa boca aspirando los restos del esputo
deshilachado entre las comisuras de unos labios suspendidos
en su cara cambiante. Movía sus arrugas con la facilidad con
que se mueve una mano; al fruncir el ceño, cientos de dedos
coincidían sobre sus sienes y tiraban de la desgastada piel
{ 48 }
para formar otros tantos pliegues que desembocaban en sus
cejas encabritadas hacia delante. ¿Cómo pude mamar yo de
esta cosa? Con la mano libre extendió el esputo y lo mezcló con
ceniza. Levantó sus grandes ojos e inmovilizó los míos.
—Ay, mi niño, no cantes a los ángeles hasta que los veas.
No to lo da la suerte y tú ties ángeles de la guarda que te protegerán en to, pero que no son del más allá. La luna llorará
por ti er día en que tú llorará con ella; recuerda ese día que no
to es realidá, que los sentíos engañan. Aquella que te supo
engañá podrá entonce ayudate; busca a esa falsante del placé
y recuerda que con ella tus ojos vieron lo que nunca hubo ante
ti y tus manos tocaron lo que en realidá no existía mientras
tu cuerpo engañao se entregaba a un placé que fue lo único de
verdá. ties la piel de miel y el espíritu de mar; aprende de
los que te precedieron y no permitas a los ángeles que se
cobren deudas que tú no ha contraío. Estás tocao por er deo e
Dios y naide pue contra ti, nacistes un veinticuatro iguar que
nuestro Señó y no hay enemigo que puea contigo. Eso sí, guár-
date de aquel que viene como Judas porque te besará como
besa una víbora y su veneno te irá dejando ciego de venganza,
pero tú no eres como él y preferirás salvá tu arma. No te dejes
convencé por más enviaos ni sabios, no hay más sabio que tú
mesmo y tus adentros, pregúntales a ellos por sus consejos,
¡ja! Mi niño, no te equivoques, que aún has de aprendé a viví.
El honor corre por tus venas, ties sangre de Segura de Fontes,
no hace farta leerte la mano pa sabelo, eres orgulloso como tos
ellos y eso te servirá. Solo hay un ángel que te será siempre
fiel; por su nombre lo conocerás aunque ya no esté contigo.
Recuerda, mi niño, que tu felicidá pue está muy lejos de donde
duermes ahora, fuera d’esas parés y d’esos negocios, pasarás
{ 49 }
postrao mucho tiempo, desearás la muerte entonce, pero
habrá de luchá contra ella, si logras salí d’ahí tendrá que
empezá de nuevo a viví, y nunca dudes d’ella, nunca, ¿m’has
oío?, nunca, por mucho que creas que t’ha fallao, recuérdalo:
nunca dudes d’ella. No me gusta ser agorera de malah providenciah, cómo lo siento, mi niño, tú nunca será felí, por mucho
que lo intentes no será felí; ella, sin sabelo, no lo permitirá.
Oímos un portazo y vimos como Josillo y el Gordo salían
despavoridos por la playa. A punto estuvimos Bartolo y yo de
seguirlos, pero la Perdía se puso manos a la obra.
Sacó de su armario trajes de caballero de dudosa proceden-
cia. Rejuvenecía por la emoción, la suya quizá aún mayor que
la nuestra.
—Elegí uno y ponérselo.
En media hora habíamos aprendido a fumar en pipas de
caña que llenaba de esa resina negra que usan los moros. La
Perdía nos dio también un licor de anís y miel que llamaba
revientapollas y se tomaba en vasos pequeños, rezando nosotros
para que no hiciese honor a su nombre.
—¡Brindemo! —gritó.
—¿Por qué?
—¿Por qué?, ¿por qué?, no sabe má que preguntá «por
qué» tol día, como tu agüela. Brindamo porque a mí me sale
er coño.
A Bartolo y a mí nos pareció un motivo estupendo.
—Si queréi ser hombre, tenéi que sabé brindá. Por esto,
por l’otro, por to. Ponéi la voz ronca y decí un brindi.
—Yo brindo por que todo me salga bien en la capital.
—Ojú qué mierda de brindi, ¡coño!, brinda por argo que
varga la pena, qu’estás bebiendo licó del mejó, hecho con mis
{ 50 }
manos. —Se me puso el licor cuesta arriba y el siguiente trago
me supo a rayos—. Hay que brindá por que se muera el cura
o por que le dé doló de muela al guardiaciví o…
Entendimos el mensaje. Bartolo se incorporó, estiró su
cuello escondido en el traje, miró a la Perdía, me miró a mí,
aspiró una calada profunda y dijo:
—Brindo por que al pare Liborio se le caiga la polla en
pedazo esta noche y por que los gusano se la coman y se mue-
ran del asco.
Juntamos los vasos y bebimos.
—te toca —me dijo Bartolo.
Me levanté y la habitación me daba vueltas. Me sentí feliz
dentro de aquella levita enorme, flotando entre nubes.
—Yo brindo por que la Perdía… —dudé un segundo— se lave.
Después de un momento de silencio espeso, Bartolo y yo nos
echamos a reír y la Perdía, lejos de ofenderse, sumó sus car-
cajadas a las nuestras al tiempo que repetía entre espasmos:
—El hijoputa quie que me lave…
Caía la tarde y la Perdía decidió que era el momento.
—S’está haciendo de noche, ¿quién e er primero? Ella ya
está aquí.
—¿Ella?, ¿qué ella? —Me sorprendió el deje alcohólico en
mi voz.
—¿Vosotro queréi ser hombre? Pue ahí etá quien us va a
enseñá, o a ver si te cre que estoy yo a mis año pa da clase.
—Pue venga…, amoh —dijo Bartolo.
—No, no, mi niño, eta batalla la tenéi que ganá solo. tú,
Bartolo, entra primero, y depué tú, que no te ties de pie. Yo voy
por la cena a mis trampas, que me s’está metiendo el hambre.
—¿Y qué tengo que hacé?
{ 51 }
—¡Calla, joío, que la boca no pue enseñá lo que er cuerpo
aprende sin decile na!
Salió la Perdía de la casa, y Bartolo me miró y sonrió:
—Jódete, que voy a ser hombre ante que tú.
La curiosidad de saber quién estaba dentro de esa habita-
ción me animó a incorporarme, pero las piernas no me
secundaron. Lo que aprendí de niño sin esfuerzo me parecía
ahora de una complejidad suprema. Me dejé caer en la butaca
de la Perdía y la butaca me rechazó, así que me arrastré hasta
el sillón de la esquina, que me acogió con benevolencia vomi-
tando polvo, y entonces todo un almacén de recuerdos
aletargados ascendió ante mí y, tras alcanzar su altura
máxima, comenzó su descenso serpenteante por los senderos
que trazaban las corrientes de aire y mi conciencia…
Era la primera vez que me sentaba a desayunar con mi
abuelo. La novedad hacía que mis sentidos captaran todo un
mundo del que solo iba a hacerme consciente unas horas más
tarde, cuando ni los restos de las palabras, por su naturaleza
volátil, quedan de testigos tras de sí en el aire. Era algo así
como las láminas de la catedral de Notre Dame de Manet que
Ángela puso en los cuartos de invitados: solo si sabes que lo
que estás viendo es lo mismo logras identificar punto por
punto un detalle que tan distinto te parece unas horas más
tarde, cuando la luz, el silencio y sobre todo el tiempo lo han
desfigurado. Mi abuelo, que nunca me había parecido gran
cosa, aparentaba diez centímetros más de altura y otros tan-
tos de ancho; cada movimiento suyo producía un estruendo, la
silla contra el suelo, la botella en la mesa; incluso el sorbeteo
{ 52 }
de las sopas de pan, azúcar, canela y leche que devoraba pare-
cía producirse en el interior de una gigantesca caracola. Cada
uno de estos sonidos me provocaba un repullo que yo trataba
de disimular bajando la cabeza, lo que me impedía prever el
siguiente movimiento. Por las noches, cuando sí acostumbrá-
bamos sentarnos todos juntos a la mesa, el agotamiento del
trabajo había mermado considerablemente su vigor, hasta el
punto de dejarse abatir más de una vez por el sueño en medio
de una cena. Sus movimientos se hacían más pausados, y yo
diría que se volvía más tonto con el cansancio y el vino, pues
se olvidaba hasta de hablar. Aquella mañana mi abuelo había
decidido que lo acompañara a trabajar, y la ceremonia, que
duraría todo el día, sería la de mi legitimación frente al pueblo
como heredero, no ya simple sucesor legal.
—Cuando hables —me decía mi abuelo—, hazlo con voz
fuerte, que todo el mundo sepa que eres un Segura de Fontes,
y come bien, que hasta la Fontica no volverás a probar bocado
y vas a necesitar energías.
—¿Da usté su permiso?
—Pasa, Roque, pasa —dijo mi abuelo haciendo aspavien-
tos con la mano, pero sin levantar la vista del desayuno.
—Mu güeno días tenga usté, don Carlos y compañía. Los…
los bracero ya han salío p’arriba. ¿Le espero o tiro con ellos?
—Espera.
—Lo que usté diga. Voy a preparale a la Negrita. ¿Al señoíco
le ensillo la Nevada?
—Sí, Roque, ve preparando todo, que hoy el niño tiene que
aprender el oficio de sus antepasados… ¿Ves este? Si tienes
un capataz como Roque, te puedes echar a dormir. Su padre
me sirvió hasta que se me murió, hace ya diez años. Este sabe
{ 53 }
todo lo que tiene que hacer, lo lleva en la sangre, nunca se
equivoca el cabrón. Sabe el día que va a llover por un callo del
pie, y en medio de un erial te encuentra agua con dos palos,
por eso le pago bien y lo dejo vivir en la casa de su padre…
Ahora que me tiene que dar un niño que aprenda de él, que
sus tres niñas no me sirven más que para la cocina.
Mientras aprendía vi a un hombre de pelo cano, más bajo
que en el primer boceto de la mañana, ojos pequeños e incisi-
vos, un gran bigote que le daba un toque distinguido y le
ensanchaba los mofletes enrojecidos, una barbilla redonda
en la que reconocí el mismo hoyuelo que adornaba la mía y
un cuello más ancho que el de la camisa en la que se enfundaba, a tono con el viejo frac negro con el que iba al campo
todas las mañanas.
—¿Unos dátiles con miel de los de doña Rosa? Que ya sabe
usted que son un manjar de dioses.
Justo era muy alto, tanto que siempre tropezaba con la
lámpara de brazos dorados del distribuidor, que yo veía a
leguas de mi cabeza. Alto y enjuto como don Quijote, jamás en
los años que lo conocí lo vi sin su uniforme de mayordomo,
siempre pulcro, con sus guantes de servir blancos, al cuidado
de cada detalle de la casa. Con frases cortas y certeras exami-
naba una a una a todas las sirvientas que salían de la cocina,
pues de puertas adentro era doña Rosa la única con potestad
para mandar. Normalmente, tampoco subía a los dormitorios;
su trabajo se centraba en salones, comedor, biblioteca, des-
pacho de mi abuelo, puerta principal y salitas. Ni siquiera
entraba en el oratorio pues, según me contó, una vez que
estaba arreglando el reclinatorio se le apareció un muerto y le
ordenó que fuera en penitencia a Caravaca, promesa que aún
{ 54 }
no había podido cumplir, de modo que no entraba por si acaso
se le pedían cuentas. Por lo bajini me decía: «Ahí no entro,
que la Moreneta es catalana y tiene más mala leche que ninguna otra virgen», y es que antes de ir a Caravaca tenía que
cumplir con su Moreneta, no fuera a ser que se le ofendiese.
Le encantaba el coñac de mi abuelo pero, cumplidor como era,
se tomaba sus copitas solo cuando el señor ya estaba enca-
mado, y entonces se metía en su habitación a cantar canciones
de amor. Justo había nacido en Barcelona, donde sirvió durante
muchos años a los marqueses de Castillo de torrente, a los que
les gustaba más hacerse llamar como sus antepasados, los
marqueses de Castell torrent. Por esos avatares de la vida, sus
señores se arruinaron estando de vacaciones en Cadaqués,
donde lo conocieron mis padres, que le ofrecieron ir a servir a
la Casa Grande con un sueldo de notario. A mi abuelo le
encantó la adquisición, por el prestigio de su acento más que
nada, y hacía ya diez años que Justo estaba con nosotros sin
conocérsele más falta que sus ebrios desentonos y algún que
otro equívoco con el profesor de tennis de mis primas.
Justo le abotonó el frac a mi abuelo y le sacudió las migas;
le ofreció su pitillera de plata recién surtida de cigarros liados
por alguna diestra sirvienta y nos acompañó a la puerta:
—Que tengan un buen día —dijo mientras aguantaba el
pomo y con la mano libre colocaba la escupidera, que cualquier sirvienta despistada había dejado unos centímetros por
detrás de su sitio. De mí ya se había despedido antes por el
pasillo, recordándome al oído las virtudes que en ese día se
esperaban de mí: «Ve, calla y aprende», y me metió en el bolsi-
llo los dátiles que habían sobrado del desayuno, lo que le
agradecí con un guiño.
{ 55 }
Durante el día más largo de mi vida, mi abuelo no dejó de
hablarme del esparto. Mezclaba palabras técnicas con otras
llanas; en ningún momento se detuvo a preguntarme si
entendía algo, y yo tampoco lo interrumpí. En la plaza del
pueblo, Roque recogió a unos diez braceros rezagados, a los
que se fueron uniendo los muchos que salían de los cortijos
por donde pasábamos, y cada uno saludaba a mi abuelo en
un ritual que inmediatamente después, al percatarse de mi
presencia, repetía ante mí.
—Güeno día les dé Dio.
—A sus pie, don Carlos.
—Aquí estoy pa servile.
—Pa lo que usté mande, don Carlos.
—Salú, don Carlos.
Ni un instante le aguantaban la mirada callada, y mi
abuelo los adelantaba lo mismo que a los mojones del
camino. Yo, mal aprendiz, los seguía con los ojos hasta que
se confundían con el resto, en un intento de retener sus
caras, absorto en la contemplación de sus manos abrasadas
por el sol, de sus dedos marcados por el cortante paso del
esparto y de las vejeces prematuras de los que habían pasado
por las balsas de cocción. Por el camino que sube hasta el
Morrón avanzaba un ejército de hombres, mujeres y niños,
muchos de los cuales no tenían más de ocho años. Cuando
mi abuelo arrojaba las colillas de sus cigarros, se abalanza-
ban sobre ellas los jornaleros en busca de una brizna con la
que entretener sus descansos. Mi abuelo no cesó de ordenar,
distribuir personas, organizar faenas y corregir defectos, a
base de gritos que Roque se encargaba de traducir a su
idioma brutal.
{ 56 }
—Roque, se me están cruzando y me están dejando calvas
alrededor de las lindes.
—Mu bien, don Carlo… ¡Imbécil, no ves que dejas carvas,
idiota, dile a tu pare que no sirves pa esto! ¡Me cago en la
leche! ¿Qué os han dao de mamá? Si no terminamos este
monte pa’l mediodía, no se come, ¡que’estoy hasta lo cojone de
gandule!
A cada grito del capataz yo me volvía más vulnerable, más
inútil, más inseguro. Y sin embargo a la hora de comer los vi
felices, orgullosos; habían terminado el monte en cinco horas
de trabajo extenuante. tras quitarse repletos de sudor los
zahones, con petos de lienzo blanco para evitar los dolorosos
pinchazos del esparto, colocaban con esmero sus dediles, sus
cogedores de fresno y los manojos de cuerdas trenzadas que
les habían sobrado en el suelo. Dejaban caer las manos contra
el barro para calmar las llagas, y a algunos los vi también ori-
nárselas; otros dormían a la sombra de cualquier algarrobo,
y el resto compartía el tabaco y las yescas. Las mujeres se
lavaban en el pozo la cara y el cuello, y repartían agua entre
los sedientos, hombres, mujeres y niños que descansaban en
las chozas habilitadas para que muchos pudieran pasar las
noches allí y guardaran los utensilios de las cuadrillas de
esparteros. No hay en el mundo campos tan mimados como
los del esparto; cada planta recibe el aliento de su bracero,
que se postra a sus pies para arrebatársela a la tierra con la
única ayuda de unos palillos, sin quebrarle una sola hoja, y
une después varias atochas en las manadas que van deposi-
tando sobre la tierra.
Me acerqué a un acarreador de esparto que estaba a
punto de salir hacía la fábrica con sus burros cargados para
{ 57 }
ofrecerle agua, y él me miró fijamente y escupió delante de
mi caballo. Entonces me hice cargo de toda la rabia que
llevaba dentro, no por lo que hacía, de lo que se sentía orgulloso, sino ante mi gesto hipócrita. Y supe que en lo sucesivo
no podría dejar de recordar el furor que aquellas pupilas me
destinaban.
todavía por la tarde, había mucho esparto en manojos
que debía apiñarse tras pisarlo en gavillas. Si se hacían fardos se cargaban en las bestias para llevarlo a la fábrica por la
rambla del Saltador, por donde también bajaban muchos
hombres con tres gavillas en la espalda atadas de la cabeza a
las nalgas como si fueran animales con su aparejo, así hasta
llegar a la fábrica y de ahí a los vapores ingleses, o bien
dejarlo para el enriado y cocción que se hacían cuando sobraban fardos para exportar. Camino del pueblo aún les
quedaban fuerzas a los esparteros para cantar mofándose de
los pescadores; sus voces volvieron a mí distintas esa tarde en
el sillón polvoriento de la Perdía, y pensé entonces que quizá
fuera que enganchaban sus gargantas a las estrofas para
poder seguir caminando:
Cantad, esparteros,
cantad orgullosos,
mirad cómo lloran los marineros,
mirad cómo buscan sus náufragos,
cómo envidian vuestros campos
sin olas y sin arrebatos.
Cantad, esparteros,
cantad orgullosos,
que vuestro campo os espera
de vuestra caricia dichoso.
{ 58 }
—Carlos, Carlos, coño, que te toca a ti, venga, entra.
La voz de Bartolo se abrió paso entre las de los braceros y
el tarareo de mi abuelo, su caballo junto al mío levantando el
polvo del camino.
—Es que me da miedo y me duele la cabeza y…
—Mu bien, yo ya lo soy. Vámono.
Era fino, Bartolo.
—Y… ¿duele?
—No, pero quema. ¡Entra ya, coño!
Dentro, la ventana estaba cubierta y una sola vela morte-
cina iluminaba apenas el dormitorio pintando de amarillo
pardo las siluetas de los muebles y la de una mujer que me
susurró que cerrara la puerta. Hay voces que carecen de tim-
bre porque son en sí pura resonancia y armonía; una voz, la
de aquella mujer, que me llegó como el celo de los ángeles,
calmada, insinuante, muy espaciosa; la sentía más que escucharla. Se deslizó hasta mí y me puso un dedo en la boca para
pedir silencio, y con ese gesto simple enamoró mi niñez, se
reveló diosa de mis dudas y dueña de mi voluntad. Aguantaba
yo aún el pomo de la puerta cuando ella tomó una de mis
manos y la reposó en su mejilla, devuelta así del mundo de las
sombras a la existencia incuestionable de su cuerpo. Me besó
uno a uno los dedos de esa mano, y el sonido de sus besos reto-
zaba entre aquellas cuatro paredes con ecos de ternura
maternal. Con las suyas retiró mi mano engarfiada del pomo
y mis yemas palparon sus pómulos suaves como los lomos de
los atunes al salir del mar. Guiadas por ella, mis manos des-
cendieron hasta sus pechos desnudos, obligándome a sentir el
aire que los levantaba y hundía al respirar. Cuando me soltó
no se deformaron ni un milímetro; seguían presumiendo de
{ 59 }
juventud. Me quitó la camisa, que me pareció tejida de
viento, y con la boca, con mil lenguas como dedos y mil dedos
como lenguas, me enseñó que toda mi piel era la mejor platea
de su antiguo oficio. Del sitio más insensible conseguía hacer
brotar un placer tan oculto y tan imposible de disimular que
todo mi cuerpo se estremecía y me iba haciendo infinito. Me
dejé desnudar como un recién nacido, callado y torpe, postrado en la certeza de que sería juzgado por ello. E instalado
en lo irremediable fui yo entonces quien buscó sus labios;
cerré los ojos buscando desesperadamente una boca con la
que compartir mi aliento. Me dejé enseñar el lenguaje del
amor en un juego de rocío y silencio; mis labios supieron
pelear en una batalla sin ganadores ni vencidos, sin más
armas que el amor ni otro campo que nuestros cuerpos, y aho-
gué mi miedo en su sudor y en su aliento, y en el agua de sus
entrañas alojé mi cuerpo crecido. Sentí que la vida se me esca-
paba entre sus gemidos, que me licuaba en el vaso de su
cuerpo y me dejaba beber muriendo, llorando, regando su
hondura negra y cálida, mojada y hambrienta con las gotas
del suspiro que ella, en un derroche de espasmos y contoneos,
supo arrancarme, haciéndome creer que retaba a la vida y me
vendía al demonio del deseo, convencido de que ninguna
muerte podría entonces ser más justa por placentera.
Hoy sé que si existe un Dios, no pudo enojarse, pues des-
pués jamás he vuelto a estar tan cerca de Él.
{ 60 }
C apí t ulo 2
Mi s ur
No puedo contar esta historia si no logro que imaginéis a su verda-
dero protagonista. No es una persona; es un reino de perfumes, de
sueños, de sabores, el miedo aquel y la valentía que embriagaba la casa.
Contagiaos en las noches de sal del murmullo, de los susurros de
bruma; sed tejedores de juicios y reconoced en sus manos las líneas que
ya intuís. Solo así descubriréis a Ángela.
CARLOS SEGURA DE FONtES
Uno llega a creer que podrá desprenderse de raigambres
impertinentes y demás lastres, y entonces los acontecimientos
demuestran lo poco que nos debemos a nuestra voluntad y lo
mucho que los hados deciden por nosotros. Me había jurado
mil veces ser el escribano de mis andanzas dejándole al azar
solo la parte divina de la que como mortales no podemos dis-
poner, no permitir que de nuevo fueran los ajenos a mi alma
los que marcaran el atajo del tiempo. Y en una de esas embos-
cadas del destino, agazapado en las marañas de la rutina,
apareció el telegrama que me obligaba a besar los pies del
amo del mañana y ser el fedatario de historias ajenas, que
bajo sus consignas hoy os revelo.
Querido Carlos: tu abuelo se muere. Regresa con urgen-
cia. Moisés te espera en Almería. Un beso.
ÁNGELA
{ 61 }