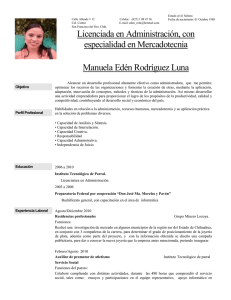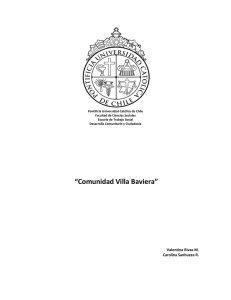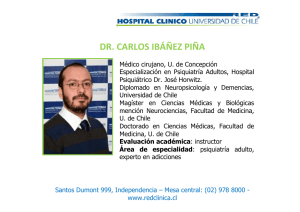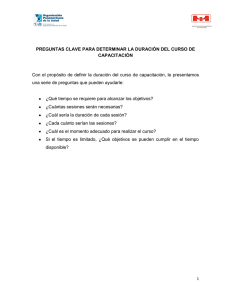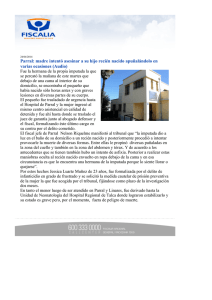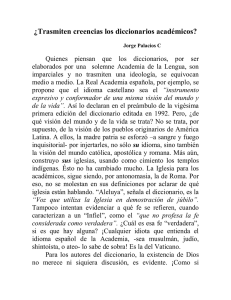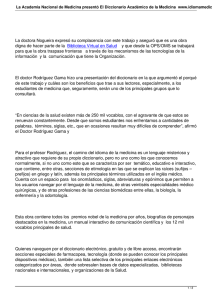Año 2010 – Volumen 1 - Sociedad Chilena de Historia de la Medicina
Anuncio

ANALES DE HISTORIA DE LA MEDICINA Publicación fundada en 1959 Órgano oficial de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina Correo electrónico: [email protected] FUNDADOR Enrique Laval Manrique DIRECTOR Julio Cárdenas Valenzuela EDITOR Ignacio Duarte García de Cortázar EDITORES ASOCIADOS COMITÉ EDITORIAL Claudia Chuaqui Farrú Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Medicina, Programa de Estudios Médicos Humanísticos – Chile Eduardo Cavieres Figueroa Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Instituto de Historia – Chile Patricio Hevia Rivas Ministerio de Salud de Chile, Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud. Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública de Chile – Chile Enrique Laval Román Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Medicina, Programa de Estudios Médicos Humanísticos – Chile Marcelo López Campillay Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Medicina, Programa de Estudios Médicos Humanísticos – Chile Eduardo Medina Cárdenas Ministerio de Salud de Chile. Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de Ciencias Históricas – Chile Nelson A. Vargas Catalán Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil – Chile Ricardo Cruz-Coke Madrid Instituto de Chile, Academia de Medicina – Chile Marcos Cueto Universidad Peruana Cayetano Heredia, Facultad de Salud Pública y Administración – Perú Paulo Elian Información y Patrimonio, Casa de Oswaldo Cruz – Brasil María Angélica Illanes Oliva Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Sociales – Chile Jorge Jiménez de la Jara Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Medicina, Departamento de Salud Pública – Chile Juan Eduardo Vargas Cariola Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de Historia – Chile Carlos Viesca Treviño Universidad Autónoma de México, Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina – México María Soledad Zárate Campos Universidad Alberto Hurtado, Facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de Historia – Chile Anales de Historia de la Medicina publica trabajos de investigación y documentos sobre Historia de la Medicina y disciplinas afines ANALES DE HISTORIA DE LA MEDICINA AÑO (VOL.) 20 n.º 1, mayo 2010 Agradecemos el apoyo de las siguientes instituciones: Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile Colegio Médico de Chile A.G. Anales de Historia de la Medicina (ISSN 0718-6606) es continuación de: Anales Chilenos de Historia de la Medicina (ISSN 0718-3380) 1959-1973. Volúmenes 1 al 15 Anales Chilenos de Historia de la Medicina (ISSN 0718-3380) 2006-2007. (An. chil. hist. med.) Volúmenes 16 y 17 Las opiniones expresadas en esta edición son de exclusiva responsabilidad de los autores de los artículos. Valor de la suscripción (2 números anuales): 15.000 pesos. © Sociedad Chilena de Historia de la Medicina Derechos reservados para todos los países Inscripción n.º 179.577 Código Internacional Revista ISSN 0718-6606 An. hist. med. e-mail: [email protected] Diseño y diagramación: Francisca Galilea R. Impresión: Salesianos Impresores S.A. Printed and made in Chile SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA DE LA MEDICINA Fundada el 4 de abril de 1955 Avda. Independencia 1027, Depto. de Morfología Santiago de Chile www.historiamedicina.cl Correo electrónico: [email protected] Directorio del periodo 2009-2012 Presidente Julio Cárdenas Vicepresidente Carlos Molina Secretario Sergio Zúñiga Tesorero Jaime Cerda Directores Yuri Carvajal Carmen Noziglia Felipe Zúñiga ANALES DE HISTORIA DE LA MEDICINA Año (Vol.) 20 n.º 1, mayo 2010 Índice ARTÍCULOS ORIGINALES Recuento histórico de la Enfermedad de Parkinson José Luis Calderón A.T., Gerardo Rivera-Silva L.R. 11 Aportes al nacimiento de la psiquiatría chilena de adultos bajo la influencia de la psiquiatría internacional Enrique Escobar M. 21 Salud y caridad en una villa de Chile central: génesis del hospital San José de Parral (1875-1885) Martín Lara O. 33 La tuberculosis en el diccionario de la real academia española Ignacio Duarte G., Claudia Chuaqui F. 51 DOCUMENTOS Respuestas a los cuestionarios enviados por Royal College of Physicians of London a los puertos de Valparaíso y Coquimbo, 1830 Traducido del inglés por María José Correa G. 65 BIBLIOGRAFÍA Juan González Araya: historia y vivencias del hospital san pablo de coquimbo Carlos Molina B. 73 CRÓNICA El profesor Dr. Bruno Günther Schaffeld Carmen Noziglia DN. 77 INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 83 Artículos Originales An. hist. med. 2010; 20: 11-20 Recuento histórico de la Enfermedad de Parkinson José Luis Calderón A.T.1 Gerardo Rivera-Silva L.R.2 La enfermedad de Parkinson es uno de los más complejos e interesantes padecimientos del sistema nervioso central. Es una enfermedad tan antigua como los orígenes del hombre mismo y, desde su descripción en 1817 por James Parkinson, su causa sigue siendo un misterio. Pero la investigación en esta área es intensa y los constantes hallazgos científicos ayudan a aclarar el panorama que la rodea. El presente artículo presenta una recopilación de los hechos que permitieron un mejor entendimiento de la enfermedad de Parkinson, que hoy en día sabemos se debe a la degeneración de neuronas productoras de dopamina localizadas en la substantia nigra pars compacta del mesencéfalo. Sin embargo, el trayecto para lograr dichas conclusiones es extenso y nos permite extraer información valiosa para intentar descifrar el camino a la cura de esta enfermedad, de la cual no contamos a la fecha. Palabras clave: enfermedad de Parkinson - parálisis agitante - evolución histórica - progreso científico - descubrimiento dopamina. Historical Recount of Parkinson’s Disease Parkinson’s disease is one of the most interesting and complex maladies of the central nervous system. It is a disease as old as the origin of man itself, and since its description in 1817 by James Parkinson the cause remains a mystery, but research in this field is intense and constant scientific breakthroughs help to clarify the surrounding panorama. The present article shows a compilation of facts that allowed a better understanding of the affection that nowadays we know that is due to death of dopamine producing neurons located in substantia nigra pars compacta of the mesencephalum. However, the pathway to construct such conclusions has been long and has permitted us to extract valuable information to try to elucidate the clue factor to cure the disease, which today is still incurable. Key words: Parkinson’s disease - paralysis agitans - historic evolution - scientific progress - dopamine discovery. Introducción La historia se define como la ciencia que tiene por objeto el estudio del pasado y cuya raíz etimológica griega puede interpretarse como “conocimiento adquirido por la investigación”. Marco Tulio Cicerón sentenció que la historia era la maestra de la vida; de tal manera, al ser la medicina la ciencia encargada de entender, explicar y cuidar la vida, es imperativo hacer un recuento histórico de los acontecimientos que asientan las actitudes médicas contemporáneas y que son fundamento del progreso científico. Pues como Salustio (historiador romano) dijo: Para las ocupaciones que se ejercitan con el ingenio, el recuerdo de los hechos del pasado ocupa un lugar destacado por su gran utilidad. 1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Médico Cirujano. Institute of Bionanotechnology in Medicine, Northwestern University, Chicago IL, USA. Correo elec2 trónico: [email protected] Médico Cirujano. Doctor en Neurociencias. Institute of Bionanotechnology in Medicine, Northwestern University, Chicago IL, USA. Laboratorio de Neurociencias y Biotecnología de la Universidad Panamericana, México D.F. México. Recibido el 18 de marzo de 2010. Aceptado el 5 de mayo de 2010. 12 El presente artículo presenta una recopilación de los hechos que permitieron un mejor entendimiento de la enfermedad de Parkinson, que hoy en día sabemos se debe a la degeneración de neuronas productoras de dopamina localizadas en la substantia nigra pars compacta del mesencéfalo. Sin embargo, el trayecto para lograr dichas conclusiones es extenso y nos permite extraer información valiosa para intentar descifrar el camino a la cura de la enfermedad. Registros en la edad antigua Hacia el año 4500 a. C. se tiene evidencia de las primeras descripciones y tratamientos médicos para la enfermedad de Parkinson. En la India practicaban un sistema médico llamado Ayurveda (sánscrito: “ciencia de la vida”) basado en los libros del Caraka Samhita y Susruta Samhita que se supone fueron inspirados por el dios Brahma para el cuidado del universo. En éstos y otros libros subsecuentes se encuentra asentado lo que parece ser la primera descripción formal de la enfermedad de Parkinson, a la que denominaron Kampavata (kampa: temblor, vata: enfermedad nerviosa). Los signos y síntomas que eran aplicables a esta enfermedad eran inclinación a no moverse (probable acinesia), sialorrea, amor a la soledad (probable depresión), somnolencia constante, palidez, ausencia de movimientos oculares (probable hipomimia), pravepana (temblor excesivo), stabdhagatratva (término para rigidez corporal) y cittanasa (término para demencia) (1). Para su tratamiento utilizaron a la leguminosa Mucuna pruriens, por ellos llamada atmagupta; que hoy en día se sabe contiene un 3% de L-Dopa en su composición y que a la fecha médicos naturistas utilizan para el tratamiento de la EP, otras enfermedades neurológicas y del deseo sexual (1). Los efectos tóxicos del atmagupta también se describieron en el Ayurveda e incluían dolor de cabeza, fatiga, temblor, síncope y sed. En el antiguo Egipto del siglo XVII a. C. se escribió un papiro dedicado a la cirugía descubierto por el arqueólogo Edwin Smith en 1862. Ahí se describen observaciones anatómicas, diagnósticos, tratamientos y pronósticos de heridas de batalla primordialmente. El papiro contiene además las primeras descripciones An. hist. med. 2010; 20: 11-20 de suturas craneales, meninges y la superficie cerebral. Es de resaltar que se observa el jeroglífico de un hombre que aparentemente está estremeciéndose o temblando; la figura probablemente hace alusión a errores quirúrgicos, sin embargo en uno de los casos se observa que podría referirse a una enfermedad que provocara temblor más que a una iatrogenia (2). El Huang Di Nei Jing Su Wen (canon de medicina interna del emperador amarillo) es el documento médico chino más antiguo que fue escrito hacia el año 500 a. C. Está compuesto de 2 tomos de 81 capítulos cada uno en un formato de preguntas y respuestas (entre Huang Di, el emperador, y LüBu Wei, su ministro), de autor desconocido (3). El Su Wen, que es el primer tomo del texto, contiene los fundamentos teóricos de la medicina china, diagnósticos y métodos de tratamiento para diversas enfermedades. Fue en ese libro donde se menciona a pacientes con parpadeo lento, temblor de manos y agitación de cabeza en personas de edad avanzada cuando se agotaba el Yin (principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción), que aparentemente es similar al síndrome motor que conocemos hoy día. Unas de las referencias, que dependen de la interpretación que se les asigne, se encuentran en la Biblia. En el capítulo 12 del libro del Eclesiastés se lee: “Cuando los guardianes de la casa tiemblen y los hombres fuertes se encorven”. Algunos sugieren que la frase ‘los guardianes de la casa’ se refiere a las manos (4) y ‘los hombres fuertes’ a los hombros (5); por lo que se entendería como temblor de manos y encorvamiento de hombros. De la misma manera, en el nuevo testamento se encuentra la siguiente frase: Hay una mujer que por 18 años ha sido atormentada por un espíritu....., encorvada e incapaz de levantarse (San Lucas 13:11), pudiendo hacer referencia al mal de Parkinson. se atribuye a Hipócrates de Cos, cerca del año 300 a. C., considerado el padre de la medicina, el escrito sobre el temblor de manos en personas que las mantenían quietas. En su libro de aforismos se lee lo siguiente: “Quibus in febre ardente tremores fiunt, delirium solvit” (Cuando los temblores ocurren en fiebre ar- J. L. Calderón A.T., G. Rivera-Silva L.R. / Recuento histórico de la Enfermedad de Parkinson diente, el delirio los resuelve) (6). Hoy se sabe que el temblor es de reposo y no de intención, como sucedería en trastornos cuyo origen no se debe al mal de Parkinson, sino más bien son de origen cerebeloso. Aproximadamente en el año 250 a. C. el anatomista y médico griego Erasístrato de Ceo, quien fue uno de los fundadores de la escuela de anatomía de Alejandría (7), describió por primera vez lo que ahora se conoce como episodios de “congelamiento” y “festinación” secundarios a bradicinesia y acinesia. Esto lo definió como parálisis paradójica que ocurre cuando una persona camina y repentinamente se detiene, pero que después de cierto tiempo puede hacerlo de nuevo. Lo anterior se apega a la clínica establecida de dichos eventos, donde el paciente inicia la marcha de manera lenta, acelera el paso, súbitamente se detiene por un periodo aproximado de 10 segundos y después reinicia el movimiento. En la Antigua Roma se escribió la enciclopedia De artibus en el año 25 a. C., que incluía De medicina octo libri, y que fue recolectada por Aurelio Cornelio Celso, de quien no se tiene evidencia de que haya sido médico. En esta compilación distingue el temblor fino involuntario (temblor de reposo) de las extremidades, para lo cual prescribía eméticos, diuréticos, dieta variada, caminatas, masajes con aceite de oliva, sangrías y restricción total de la actividad sexual. En estos libros no se encuentra registro sobre si dichos tratamientos eran en realidad efectivos (8). Fue en las postrimerías de la edad antigua cuando Galeno de Pérgamo, reconocido médico griego por su prolífica actividad literaria, en su libro De Tremore, Palpitatione, Convulsione, et Rigore describió los desórdenes de control motor, temblores de las manos y el origen de los estremecimientos de las extremidades (9). Mencionó que cuando los pacientes eran jóvenes el tratamiento de los temblores debía erradicar la causa proximal, pero hizo énfasis en que cuando el individuo era anciano el tratamiento del temblor era inservible. A su vez, relacionó el temblor en los ancianos con constipación, rigidez al acostarse y síntomas psiquiátricos 13 (alucinaciones y demencia), que apenas en estudios científicos de nuestra época comenzaron a relacionarse con la EP de manera formal. Época medieval El médico bizantino Pablo de Egina (625-690 d. C.), es reconocido por escribir la enciclopedia Epitome, Hypomnema o Memorandum, en siete volúmenes que compilaban todos los saberes de Cirugía, Medicina y Obstetricia conocidos en occidente (10). Este compendio fue utilizado durante mucho tiempo para la instrucción del arte médico en Bizancio, ya que no existía obra que compitiera con su integridad y exactitud. Fue en ese trabajo magistral donde destaca en su escrito la detallada mención del temblor, que asoció primariamente a la ingesta de alcohol y que posteriormente sería la base de la descripción de la parálisis agitante senil hecha por Mettler. Yahya Ibn Sarafyun o comúnmente conocido como Serapio el Anciano, fue un médico cristiano que se desempeñó en Damasco en la segunda mitad del siglo IX d. C. Contamos con dos obras que son de su autoría, una de ellas se llama Aphorismi Magni Momenti de Medicina Practica y la otra Therapeutica Methodus. El objeto de dichos escritos sirios era conjuntar las opiniones médicas griegas y árabes concernientes a las enfermedades y su tratamiento. Él recomendaba la aplicación de un ungüento para “gota, parálisis, aquellos que tienen temblor y dolor de los nervios”, hecho de 35 componentes diferentes, entre los que destacan mirra, pimienta e inclusive ranas. Se desconoce si el compuesto tenía efectos terapéuticos, pero se sabe que debía ser untado en la extremidad paralítica o rígida (11). Eventos relevantes en los siglos XVI-XVIII Leonardo da Vinci (1452-1519), el reconocido genio italiano que se desempeñó como artista, ingeniero y científico, tuvo además tiempo para el estudio de la anatomía y fisiología. Probablemente fue el primer personaje histórico en hablar de forma evidente sobre la enfermedad. Él mantenía un cuaderno secreto 14 An. hist. med. 2010; 20: 11-20 Fig. 1. El Buen Samaritano - Rembrandt. En el pórtico de entrada de la posada se observa a un hospedero en postura aparentemente parkinsónica. Fuente: Electrónica de dominio público. J. L. Calderón A.T., G. Rivera-Silva L.R. / Recuento histórico de la Enfermedad de Parkinson de apuntes y esquemas donde pormenorizó los síntomas de personas que coincidían con los de la EP. Allí escribió: usted observará…..a paralíticos quienes……mueven sus partes temblorosas, tales como su cabeza o manos sin el permiso del alma; siendo el alma que con todas sus fuerzas no logra impedir que éstas partes tiemblen (12). Inclusive al erudito literato inglés William Shakespeare (1564-1616), en la segunda parte de su obra Enrique VI, se le atribuye dar ejemplos de síntomas de la enfermedad de Parkinson. En esta obra teatral durante el diálogo entre Dick y Say, este último le explica a Dick que la parálisis agitante más que el miedo es la que le causa el temblor (ya que en la escena presenta temblor y agitación de manos y cabeza). Contemporáneo de Shakespeare fue también el médico y botánico John Gerard (1545-1611), quien viajó constantemente en barcos como cirujano a cargo; se dio tiempo para escribir un libro llamado Gerard’s Herbal (13), donde dice: 15 un posadero en que la postura de su cuerpo, manos y expresión facial denotan una forma típica parkinsónica (15). Antes de la aparición de James Parkinson en la historia, el doctor húngaro Ferentz Pápai Páriz (1649-1716) fue el primero en identificar y relacionar los 4 síntomas cardinales de la enfermedad: temblor, bradicinesia, rigidez muscular e inestabilidad postural. Lo anterior lo hizo en su libro Pax Corporis (fig. 2), que estaba escrito completamente en húngaro, razón por la cual pocas personas conocían dicho hallazgo y al que el tiempo se encargaría posteriormente de atribuir la primicia a Parkinson, sin embargo, de manera equivocada (16, 17). fortalezcan sus fuentes de energía, restauren de la salud a aquellos quienes sufren de la parálisis con plantas húmedas, ello retira el estremecimiento o el temblor de los miembros. También aseveró que la coliflor era útil en el tratamiento del temblor articular. Franciscus Sylvius (1614-1672), médico alemán fundador de la Escuela Iatroquímica de Medicina en Holanda, es reconocido por su obra Praxeos medicae idea nova (Nueva idea en la práctica de la medicina), donde hace referencia a estudios basándose en los diferentes tipos de temblores distinguiendo los tremor coactus (temblor de reposo) de los motus tremulous (temblores de intención); también investigó la estructura del cerebro humano, y una de las cisuras lleva su nombre (14). En el mismo país donde laboró Sylvius, el trascendente y renombrado pintor barroco Rembrandt, autor de obras como “La lección de anatomía del Dr. Tulp” o “Cristo en la tormenta en el lago de Galilea”, representó en uno de sus lienzos de título “El buen samaritano” (fig. 1) a Fig. 2. Pax Corporis - Ferentz. Escrito médico húngaro en donde se establece por primera vez la relación de los cuatro síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson. Fuente: Electrónica de dominio público. A inicios del siglo XVIII el psicólogo, filósofo, matemático y médico escocés George Cheyne (1671-1743), considerado el padre del vegetarianismo, fue un prolífico escritor en temas de salud variados, como nutrición, 16 An. hist. med. 2010; 20: 11-20 terapéutica, higiene y desórdenes nerviosos. En su libro The English Malady (18), específicamente en el duodécimo capítulo, detalló las características de un desorden nervioso en apariencia parkinsónico; lo definió de la siguiente manera: La parálisis es una enfermedad en la que el cuerpo o algunos de sus miembros pierden la habilidad de movimiento y algunas veces la capacidad sensitiva. Esta enfermedad nunca es aguda, frecuentemente insidiosa, y en personas ancianas, casi incurable; el paciente arrastra una vida miserable… se tambalea y tiembla, se vuelve una visión enferma; como si ya no fuera un hombre, sino un animal medio muerto. En efecto, el padecimiento es de inicio insidioso y crónico, únicamente agudo en casos de intoxicación. En 1763 el médico y botánico francés François Boissier de Sauvages de Lacroix (1706-1767) nos proveyó de una de las descripciones más claras de lo que podría ser el mal parkinsónico. Él habló de una condición a la que llamó “sclerotyrbe festinans”, en que la disminuida flexibilidad muscular originaba dificultades en el inicio de la marcha, había “palpitaciones” y temblores que desaparecían cuando el paciente realizaba algún movimiento (19). Todos estos síntomas los observó en personas de edad avanzada. John Hunter (1728-1793) fue un distinguido cirujano y anatomista escocés, que incluso llegó a ser el médico de cabecera del rey Jorge III de Inglaterra. En Londres, durante una de sus lecciones ofreció la descripción del célebre caso clínico de Lord “L”, que era muy similar al de la parálisis agitante. Dijo que las manos de Lord “L” estaban constantemente en movimiento y que nunca tenía sensación de ellas o el sentimiento de tenerlas cansadas. Mencionó que cuando dormía todas sus extremidades entraban a un estado de inmovilidad, pero que cuando despertaba en un corto tiempo comenzaban a moverse de nuevo. Ya que dicha cátedra se impartió en 1776, se sugiere que James Parkinson pudo haber sido uno de los asistentes, y, si así fue, esto pudo haber influido en el trabajo que lo hizo famoso hasta nuestros días (20). De James Parkinson a la dopamina James Parkinson nació el 11 de abril de 1755 en Londres (fig. 3) (21). Era hijo de John Parkinson, un cirujano y boticario que probablemente influyó en su elección de carrera profesional. Fue uno de los primeros estudiantes que entraron al London Hospital Medical College y probablemente coincidió con Richard Bright (1789-1858), Thomas Addison (1793-1860) y Thomas Hodgkin (1798-1866). Durante buena parte de su vida se dedicó a actividades de orden político y social, ya que contaba con una ideología radical y era ferviente partidario de la revolución francesa (22), lo que le causó muchos problemas, llegando incluso a colocarlo al borde de una inminente ejecución por parte de la monarquía inglesa. Fue autor de numerosos textos y comunicaciones, sin embargo el trabajo médico más conocido de Parkinson fue el Essay on the shaking palsy (23) publicado en 1817, en el que plasmaba 3 décadas de experiencia clínica y que nació de la observación de la enfermedad en un jardinero conocido por él. En este ensayo describe la enfermedad que denominó parálisis agitante. Parkinson reconoció que lo que describía eran “sugerencias precipitadas”, porque había utilizado hipótesis en lugar de una investigación metódica; admitía que no había hecho estudios anatómicos concienzudos. En el artículo, que consistía de 66 páginas divididas en 5 capítulos, dice que la enfermedad está caracterizada por: Movimientos involuntarios de carácter tembloroso, con disminución de la fuerza muscular que afectan a partes que están en reposo y que incluso provocan una tendencia a la inclinación del cuerpo hacia delante y a una forma de caminar a pasos cortos y rápidos. Los sentidos y el intelecto permanecen inalterados (24). De acuerdo a su teoría, la afección estaba localizada en la médula espinal alta, y para ello como tratamiento prescribió sangrías de la parte superior del cuerpo. Estableció que antes de que se conociera la causa verdadera de la enfermedad no se aconsejaba el uso de medicamentos, así mismo dijo que podía estar indicada la toma de mercurio, como sucedía en otras enfermedades destructivas. Sin embar- J. L. Calderón A.T., G. Rivera-Silva L.R. / Recuento histórico de la Enfermedad de Parkinson 17 Fig. 3. Retrato de James Parkinson. No se cuenta con retratos reales del Dr. Parkinson, sólo se hicieron retratos hablados. Fuente: Electrónica de dominio público. Fig. 4. Jean-Martin Charcot - Padre de la neurología. Charcot fue el encargado de dar crédito a Parkinson por la descripción de la parálisis agitante. Fuente: Electrónica de dominio público. go, sostuvo que una alimentación vigorosa y medicamentos tónicos no resultaban eficaces, ya que la enfermedad se basaba, según él, en una interrupción del fluido nervioso hacia las partes del organismo afectadas. Durante un periodo aproximado de 40 años el escrito permaneció prácticamente en el olvido, siendo sólo utilizado como referencia en los trabajos de Toulmouche (1833), Hall (1841), Romberg (1846) y Elliotson (1839). Este último dijo haber encontrado la primera cura para la enfermedad, ya que sugirió que varios pacientes jóvenes podían ser curados utilizando carbonato de hierro, con el que elaboraba una especie de cerveza que, al administrarla, “la enfermedad desaparecía instantánea y permanentemente”. Conforme avanzó el tiempo se descubrió que el hierro era un componente necesario y esencial para la elaboración de levodopa (25). A tal grado llegó el desconocimiento de James Parkinson, que en una sesión de la Academia de Medicina de París fue llamado “Patterson” en vez de Parkinson por el famoso Dr. German Sée, esto mientras discutían sobre la relación de la enfermedad reumática del corazón y la corea de Sydenham (26). El trabajo de Parkinson no fue reconocido sino hasta 1861 por Edme Felix Alfred Vulpian (1826-1897) y el considerado padre de la neurología Jean-Martin Charcot (1825-1893). Aunque el ensayo sobre la parálisis agitante es una obra completa, le hace falta la mención de dos síntomas cardinales de la enfermedad, como son la rigidez y los trastornos cognoscitivos, que fueron descritos por Charcot (fig. 4) (27) y Vulpian en su obra De la Paralysie Agitante. De la misma manera, agregaron a la lista de síntomas la facies hipomímica, varias formas de contracción de manos y pies y acatisia. Sugerían como tratamiento el uso de la hioscina (escopolamina) derivada de la planta Datura, que se utilizó hasta el descubrimiento de la levodopa. Con ello disminuía la cantidad de producción diaria de saliva y se dio cuenta que disminuía la sialorrea de los pacientes con EP; aunque no mejoraba del todo la sintomatología motora, sólo moderadamente el temblor. Durante una sesión clínica en 1867, cuando Charcot presentaba el caso de un paciente 18 An. hist. med. 2010; 20: 11-20 cuyo síntoma principal era la rigidez muscular pero con ausencia de temblor, fue cuando rechazó el uso del término “parálisis agitante” y sugirió que de ese momento en adelante se le llamara maladie de Parkinson (enfermedad de Parkinson) (28); aunque por los cánones que regían la época esta sugerencia tardó varios años para tomarse en cuenta. El médico turco Hulusi Behcet (18891948) recalcó que todos los síntomas de la enfermedad de Parkinson eran secundarios a la rigidez, siendo el temblor la única excepción. En lo anterior tenía razón si se toma en cuenta el origen neuroanatómico de la rigidez y bradicinesia dependiente del circuito de los ganglios basales modulado por dopamina (29). William Richard Gowers (1845-1915), neurólogo británico, en su Manual de Enfermedades del Sistema Nervioso plasma: En mi propia experiencia, el arsénico y la marihuana algunas veces combinadas con opio, son de mayor utilidad (30). Lo anterior es cierto si se tiene en cuenta que la activación de receptores opioides en las neuronas dopaminérgicas puede ayudar a aminorar la presentación sintomática. El mismo Gowers era partidario del galvanismo, esto es, la aplicación de estímulos eléctricos para aminorar los síntomas, aunque después de algún tiempo de uso la definió como inservible. Un recuento histórico sobre una enfermedad neurológica no podría estar completo sin la inclusión del médico español Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), prominente estudioso de la anatomía, morfología y fisiología del sistema nervioso que fue acreedor a un premio Nobel junto con Camillo Golgi (1843-1934) por su elogiable trabajo. Con sus descripciones anatómicas y elaboración de los principios básicos de la neurociencia ayudó a comprender mejor el entramado neuronal que compone a la substantia nigra, globus pallidus, putamen, caudatum y otros, a los que denominó ganglios basales y cuyo circuito está seriamente afectado por el déficit de dopamina (31). En la época de Cajal el patólogo alemán Friedrich Lewy (1885-1950) comenzó a realizar estudios postmortem de pacientes que habían padecido el mal de Parkinson; encontró que las neuronas contenidas en la substantia nigra pars compacta denotaban la presencia de una estructura redondeada que supuso podría ser un marcador patológico del padecimiento (32). A estos cuerpos extraños se les bautizó con el epónimo de “cuerpos de Lewy”, en honor a su descubridor, y años después con el advenimiento de los análisis químicos a nivel molecular se encontró que contenían proteínas como la ubiquitina o la alfa-sinucleína; empero no todos los pacientes con Parkinson los presentan. El hallazgo de degeneración de la susbtantia nigra lo describió también Constantin Nikolaevitch Tretriakoff (1892-1958) en 1919 (33) y lo consolidó Freeman en 1925, reportando que dichas neuronas perdían sus prolongaciones al núcleo lenticular. Dada la mejor comprensión de la fisiopatología de la enfermedad en esos años, consecuencia de los estudios neuroanatómicos, el cirujano Meyers (1942) intentó la división de las fibras palidófugas (asa lenticular y fascículo lenticular) con pobres resultados y alta mortalidad. Igualmente se intentó intervenciones como coagulación de la arteria coroidal anterior (Cooper, 1953) que ocasionaba infartos en el globo pálido, ablación de las áreas de proyección cortical (Bucy, 1948) logrando eliminar el temblor pero causando parálisis espástica, y piramidotomía (Putnam, 1950) aliviando sólo en ciertos grados el temblor, entre las cirugías más practicadas (34). Entrada la década de 1950 el científicomédico de origen sueco Arvid Carlsson (fig. 5) (35) identificó los cambios bioquímicos subyacentes de la enfermedad de Parkinson. Demostró que la dopamina era un neurotransmisor y no solamente un precursor de la norepinefrina, como se creía anteriormente. Así mismo, desarrolló un método por medio del cual se podían medir los niveles de monoaminas en el parénquima cerebral; utilizando esta técnica indujo síntomas parkinsonianos en ratas administrándoles reserpina (que causa un vaciamiento completo de dopamina); de esta manera demostró que los síntomas de la EP se debían a la ausencia de este neurotransmisor (36). Producto del referido hallazgo se hizo acreedor del premio Nobel en fisiología junto con Eric Kandel y Paul Greengard en el año 2000. A consecuencia del descubrimiento de que la dopamina estaba disminuida en el cerebro de J. L. Calderón A.T., G. Rivera-Silva L.R. / Recuento histórico de la Enfermedad de Parkinson 19 Conclusión Fig. 5. Arvid Carlsson - Descubridor de la dopamina. Carlsson descubrió que la dopamina era un neurotransmisor y lo publicó en 1956, motivo por el cual obtuvo el premio Nobel en fisiología en 2000. Fuente: Electrónica de dominio público. los pacientes parkinsonianos, el farmacólogo Oleh Hornikyewicz y el neurólogo Walther Birkmayer, de origen austriaco ambos, dedujeron que la administración de dopamina podría aliviar los síntomas, sin embargo se encontraron con que la barrera hematoencefálica impedía el paso de dopamina hacia el cerebro, por lo que diseñaron la levodopa, y haciendo las primeras pruebas en seres humanos se encontraron con resultados muy positivos (36). El estudio más serio al respecto fue llevado a cabo por el médico griego George C. Cotzias (1918-1977) en Estados Unidos, donde a mayor escala fue incrementando gradualmente las concentraciones de levodopa por vía oral hasta encontrar el efecto terapéutico deseado. Dicho estudio fue publicado en el año de 1968 (37). Posteriormente numerosos grupos de médicos comprobaron que el hallazgo y la administración de levodopa sigue siendo el tratamiento de primera elección y más efectivo a la fecha. A partir del descubrimiento de la dopamina, inició la revolución en el tratamiento de este trastorno de los ganglios basales con sede en las neuronas productoras de dopamina de la substantia nigra. Se comenzó el desarrollo de nuevos medicamentos como los agonistas dopaminérgicos, inhibidores de monoamino-oxidasa, inhibidores de catecol-O-metil-transferasa, anticolinérgicos, agonistas de N-metil-D-aspartato y antidepresivos tricíclicos, sólo por mencionar algunos con aplicación al padecimiento. A la fecha, aunque han demostrado reducir los efectos adversos y prolongar el periodo de ventana terapéutica, la enfermedad sigue con su curso progresivo e indetenible. Aproximadamente el 2-3% de la población mayor de 60 años está afectada y ello se convertirá en un problema de salud en años venideros, por lo que las estrategias actuales se enfocan al resurgimiento de técnicas quirúrgicas altamente específicas, uso de células madre, vacunas, biotecnología, bionanotecnología, factores de crecimiento y nuevos blancos farmacológicos que en su conjunto puedan promover la prevención, detención e inclusive la regeneración del tejido dañado. El mundo se encuentra expectante observando dichos avances, que si se prueba fructíferos, serán el colofón para la cura de una enfermedad que parece estar presente desde el origen de la humanidad. Referencias 1. Manyam BV. Paralysis Agitans and Levodopa in “Ayurveda”: Ancient Indian Medical Treatise. Mov Disord. 1990; 5(1): 47-48. 2. Breasted JH. The Edwin Smith Surgical Papyrus. The Classics of Medicine Library; Birmingham, Alabama 1984. 3. Unschuld PU. Huang Di Nei Jing Su Wen: Nature, Knowledge, Imagery in an Ancient Chinese Medical Text. J Alt and Comp Med. 2004; 10(1): 191-196. 4. Critchley M. Observations on Essential (Heredofamilial Tremor). Brain. 1949; 72: 113-139. 5. The Revised English Bible. Ecclesiastes 12:3. Oxford University Press; Oxford, Inglaterra 1989. 20 An. hist. med. 2010; 20: 11-20 6. Coar T. The Aphorisms of Hippocrates. The Classics of Medicine Library; Birmingham, Alabama 1982. 23. Parkinson J. An Essay on the Shaking Palsy. J Neuropsych Clin Neurosci. 2002; 14(2): 223-236. 7. Malaspina E. Historia de la Medicina en la Antigüedad. Gráficas los Morros; Caracas, Venezuela 2003. 24. Charcot JM. On Paralysis Agitans (lecture V). Lectures on the Diseases of the Nervous System. New Sydenham Society; Londres, Inglaterra 1877. 8. Underwood JW. The Eight Books of Medicine of A.C. Celsus. Simpkin and Marshal; Londres, Inglaterra 1833. 9. Kuhn CG. De Tremore, Palpitatione, Convulsione, et Rigore. Opera Omnia; Knobloch, Alemania 1824. 10. Campbell D. Arabian Medicine and its Influence on the Middle Ages. Vol. I. Taylor and Francis Group; Londres, Inglatera 2002. 11. Da Vinci L. Cuaderno de Notas. Editorial Edimat; Madrid, España 2003. 12. Navarrete L. Del Desarrollo de las Bibliotecas Médicas Parte I (Antigüedad al Siglo XVIII). Rev Med Clin Condes. 2008; 19(5): 617-623. 13. Johnson T. The Herball or Generall Historie of Plantes. Velluminous Press; Londres, Inglaterra 2008. 14. De la Boe SF. Opera Medica (Editio Altera Correctior & Emendatior). Danielem Elsevirium y Abrahamum Wolfgang; Amsterdam, Holanda 1690. 15. R e m b r a n d t . h t t p : / / w w w. g r a t i s d a t e . org/Imagenes-web/fr ver_imagen. asp?ID=1364&URL=http://www.christusrex. org/www2/art/images/rembrandt17.jpg 16. Szállási A. The publication Pax Corporis (Peace of the Body) is 300 years old (Páriz Pápai). Orv Hetil. 1990; 2,131(48): 2661-2663. 25. Erikson KM, Jones BC, Hess EJ, Zhang Q, Beard JL. Iron deficiency decreases dopamine D1 and D2 receptors in rat brain. Pharmacol Biochem Behav. 2000; 69(3-4): 409-18. 26. Brissaud E. Vingt-Deuxieme Lecon: Pathogenie et symptoms de la maladie de Parkinson. Merge H, ed. LeVons sur les maladies nerveuse (Salpetriere 1893-1894). Paris, Francia 1895. 27. Jean-Martin Charcot. http://vlp.mpiwg-berlin. mpg.de/vlpimages/images/img29931.jpg 28. Gowers WR. A Manual of Diseases of the Nervous System. Churchill; Londres, Inglaterra 1888. 29. De Long MR, Wichmann T. Circuits and circuit disorders of the basal ganglia. Arch Neurol 2007; 64: 20-24. 30. Förstl H. The Lewy Body Variant of Alzheimer’s Disease: Clinical, Pathophysiological and Conceptual Issues. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 1999; 249(Suppl. 3): 64-67. 31. Albin RL, Young AB, Penney JB. The functional anatomy of basal ganglia disorders. Trends Neurosci 1989; 12: 366-375. 32. Tretiakoff C. Contributions a L’etude de L’anatomie Pathologique du Locus Niger de Soemmering Avec Quelques Deductions Relatives a la Pathogenie des Troubles de Tonus Musculaire et de la Maladie de Parkinson. Tesis; París, Francia 1919. 17. Ferentz PP. Pax Corporis. http://www.omikk. bme.hu/tudtort/28/full/kepek-ttfejezet/80.420_ _k1_k.jpg 33. Oliver LC. Surgery in Parkinson’s Disease. Postgrad Med J. 1955; 31: 505-524. 18. Colburn G. The English Malady: Enabling and Disabling Fictions. Cambridge Scholars Publishing; Newcastle, Inglaterra 2008. 34. Carlsson A, Lindquist M, Magnusson T. 3, 4-Dihydroxyphenylalanine and 5-Hidroxytrypto­ phan as Reserpine Antagonists. Nature. 1957; 180: 1200. 19. Sauvages F. Nosologica Methodica Sistems Morborum Classes. Fratrum de Tournes; Amsterdam, Holanda 1768. 20. Currier RD. Did John Hunter Give James Parkinson an Idea? Arch Neurol. 1996; 53(4): 377-378. 21. James Parkinson. http://obatpropolis.files.wordpress.com/2009/09/jamesparkinson1.jpg 22. Pearce MJ. Aspects of the History of Parkinson’s Disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1989; 52: 6-10. 35. Arvid Carlsson. http://www.sulinet.hu/ eletestudomany/archiv/2000/0044/ideg/ images/1385-1.jpg 36. Hornykiewicz O. L-DOPA: From a Biologically Inactive Amino Acid to a Successful Therapeutic Agent. Amino Acids. 2002; 23: 65-70. 37. Cotzias G. L-DOPA for Parkinsonism. N Engl J Med. 1968; 278(11): 630. An. hist. med. 2010; 20: 21-32 Aportes al nacimiento de la psiquiatría chilena de adultos bajo la influencia de la psiquiatría internacional Enrique Escobar M.1 Este trabajo describe la influencia de la psiquiatría extranjera en el origen de la psiquiatría chilena. Durante la época prehispánica atiende a sus enfermos pobres con la medicina aborigen, mapuche principalmente, a través de los machis y los curanderos; con la llegada de los españoles las cosas se mantienen parecidas, si bien los enfermos ricos van a Perú a la Casa de Locos de San Andrés. La escuela española juega su mejor papel con Juan José López-Ibor en el siglo XX, mientras que es la presencia francesa la más importante durante el siglo XIX con personajes como Philippe Pinel, Jean Etiene Esquirol, Jean Martin Charcot y Pierre Janet. Sin embargo en el siglo XX, sobre todo en su primera mitad, predomina Alemania con Emil Kraepelin, Eugen Bleuler, Karl Schneider y otros. Hablando ahora de escuelas distinguimos la Antropológica Existencial con Ludwig Binswanger, Karl Jaspers, Eugen Minkoski, Hubert Tellenbach, etc.; la Psicoanalítica con Sigmund Freud, Sandor Ferenczi, Karl Abraham y otros seguidores; la Cognitivo-conductual con Hans Eysenck y Joseph Wolpe, Aaron Beck y Albert Ellis y otros. En la segunda mitad del siglo XX se desarrolla la Escuela Biológica que acerca la Psiquiatría a un modelo médico gracias a la introducción de terapias biológicas, como la electro-convulsiva y la farmacológica. Paralelamente se desarrolla la Psiquiatría Comunitaria como parte significativa de la reforma psiquiátrica. Se describe el influjo de estas distintas escuelas sobre la psiquiatría chilena. Palabras clave: Psiquiatría chilena - Influencia internacional. Contribution to the beginnings of adult chilean psychiatry under the influence of international psychiatry This article describes the influence of foreign psychiatry in the development of Chilean psychiatry. In pre-Hispanic times, mental diseases were treated with native methods by “machis” and medicineman. With the arrival of the Spanish conquerors, conditions remained quite the same; however, rich patients used to go to the madhouse “Casa de Locos de San Andrés” in Peru, founded at the end of the 16th century. The Spanish viewpoint reached its most important role in the 20th century, mostly due to the influence of Juan José López-Ibor. French influence dominated the 19th century with the ideas developed by Philippe Pinel, Jean Étienne Esquirol, Jean Martin Charcot and Pierre Janet. However, in the 20th century, and mainly during the first half, German influence was predominant with the contributions of Emil Kraepelin, Eugen Bleuler, Karl Schneider and others. Different schools developed at that time in Germany: the Existential Anthropologic school with Ludwig Binswanger, Karl Jaspers, Eugene Minkoski, Hubert Tellenbach, etc; the Psychoanalitic, with Sigmund Freud, Sandor Ferenczi, Kart Abraham and followers; the Conductual Cognitive, with Hans Eysenck, Joseph Wolpe, Aaron Beck, Albert Ellis and others. In the second half of the 20th century the Biological School approached psychiatry to a medical model with the introduction of biological therapies, like electro-convulsive therapy and pharmacology. At the same time, Communitary Psychiatry developed as an important element in the reformation of psychiatry. The influence exerted by these psychiatric orientations on the Chilean psychiatry is analyzed in this work. Key words: Psychiatry - Chile - foreign influence. 1 Médico Cirujano, especialista en Psiquiatría. Correo electrónico [email protected]. Recibido el 2 de marzo de 2010. Aceptado el 8 de agosto de 2010. 22 INTRODUCCIÓN Para emprender esta tarea, teniendo presente las dificultades que eran de prever, tomé la opción de tener como guía donde podría encontrar la influencia extranjera en Chile a la Historia de la Medicina Chilena del Dr. Ricardo Cruz-Coke (1). En fin de cuentas toda la psiquiatría inicial vino de fuera, si bien con orgullo podemos afirmar que en los últimos años existe, a no dudarlo, una psiquiatría autóctona, que refleja la maduración que ha alcanzado el pensamiento psiquiátrico nacional (2, 3, 4, 5, 6). He considerado la importancia de los médicos extranjeros sobre todo formando escuela, la participación de médicos chilenos que trajeron la influencia desde el exterior y de otros profesionales que también han participado de este proceso. Enfrentar la tarea que me he propuesto no deja de tener el riesgo de proceder en forma muy reduccionista, lo que en cierta medida es inevitable al menos para aquellos países que poca relevancia tuvieron. Por otra parte existe también el riesgo contrario de sobredimensionar la importancia de otros influyentes países por la propia formación del suscrito. Otro aspecto a considerar se refiere a que si bien la influencia de cada país o, mejor dicho, escuela, tiene su momento alto es corriente que luego sea suplantado por otro país o escuela. No obstante, eso es correcto para los primeros 150 años, pues los revolucionarios adelantos tecnológicos de la segunda mitad del siglo veinte hacen que actualmente las influencias se vean combinadas LA MEDICINA PRIMITIVA Antes de la llegada de los europeos Chile estaba poblado desde hace 10.000 años por diferentes pueblos: los aborígenes australes alacalufes, onas y yaganes, más hacia el centro los huilliches y luego los mapuches que incluso atravesaban la cordillera, y hacia el norte estaba el pueblo picunche y los diaguita. En general, los aborígenes vivían de la pesca, la caza y la agricultura dependiendo del sitio de residencia. Trabajaban el oro, la plata y el cobre pero no conocieron el bronce. An. hist. med. 2010; 20: 21-32 Su conocimiento de la medicina era muy rudimentario y sufrían las enfermedades infecciosas, traumáticas, etc. Los mapuches disponían de una experiencia empírica y utilizaban principalmente hierbas, sangría, cirugía y las aguas minerales. Cuando no había resultados se recurría a la medicina mágica, a los machis, utilizando el método curativo llamado machitún, donde posiblemente, entre otros, iban a dar los enfermos mentales (7). LA INFLUENCIA ESPAÑOLA Fue la combinación de la cultura primitiva de la población hispánica no letrada y la grecorromana transmitida por los árabes en el medio culto la que llegó a Chile. Los médicos formados en España venían imbuidos de la nueva medicina renacentista, y Cruz Coke no describe ningún médico que se interesara por los locos. Sin embargo hubo médicos españoles o nativos que intervinieron en la atención de enfermos posiblemente alterados que vivían en sus domicilios o deambulaban por las calles. Durante la época prehispánica se atiende a los enfermos pobres con la medicina aborigen, mapuche principalmente, a través de los machis y los curanderos; con la llegada de los españoles las cosas se mantienen parecidas, si bien los enfermos ricos van a Perú a la Casa de Locos de San Andrés. Naturalmente la influencia española se hace más patente con la iniciación de la psiquiatría asistencial, específicamente con la fundación de la Casa de Orates en 1852, a pesar de que en ella no trabajó ningún médico de esa nacionalidad. Sin embargo su intervención se mostró a través de la importancia que le dieron a la rehabilitación, como lo recalca Pallavicini (8). Interés especial merece la participación del informe del Dr. Benito García Fernández, natural español residente en Chile reconocido como perito frenólogo, evacuando informe sobre el famoso caso de La Endemoniada de Santiago, Carmen Marín. Ésta, que vivía en el Hospicio de Santiago, venía sufriendo ataques convulsivos desde los 12 años agregándose años después crisis de movimientos espasmódicos sin responder en castellano, pero entendiendo algunas palabras de francés, hablando en len- E. Escobar M. / Aportes al nacimiento de la psiquiatría chilena de adultos bajo la influencia de la psiquiatría... guas y en tercera persona expresando palabras soeces y contra Dios. Sin embargo, al recitar el evangelio de San Juan en cierta modalidad Carmen Marín se tranquilizaba y podía comunicarse naturalmente hasta que otro ataque le sobrevenía. Para algunos profesionales y la población era considerada poseída por el demonio. El Dr. García, dando muestra de una desenvoltura excepcional, va revisando 15 enfermedades con un fino y riguroso examen clínico y apoyándose en la bibliografía correspondiente las descarta todas, concluyendo que Carmen Marín no es una histérica, epiléptica, farsante. A su juicio se trataría de una enfermedad nueva cuyo pronóstico le parece malo. Descarto acá explayarme sobre otras opiniones comentadas en extenso en el libro citado de Roa, aunque no puedo dejar de mencionar al Dr. Manuel Carmona, quien afirmó, luego de un análisis clínico, rotundamente un origen histérico y sexual de la enfermedad de la Marín, adelantándose al Dr. Sigmund Freud, según el profesor Roa. Sin embargo fue la opinión del Dr. M. Carmona la que prevalece en último término en los expertos (9). En todo caso la influencia española durante el siglo XIX en comparación con la que se verá a continuación, fue decayendo y probablemente tiene que ver con la poca relevancia de la psiquiatría española del siglo XIX. Sin embargo el siglo XX tendría algunas sorpresas pues aparece en España una psiquiatría de influencia alemana con Emilio Kreapelin, Sigmund Freud y otros que permiten la aparición de un Emilio Mira y López, un Gonzalo Lafora y una María Cristina Sacristán, que desarrollan una psiquiatría apoyada en aquellas escuelas (10). Para Chile el más atractivo e influyente psiquiatra español fue el Profesor Juan José López Ibor, quien en su libro “Las Neurosis como Enfermedades del Ánimo” propone derechamente que la psicogénesis no explicaría completamente el problema de la angustia: postula la existencia de una angustia endógena que al igual que la melancolía necesita fármacos y psicoterapia. Su hipótesis se basó, como lo afirma repetidamente, en una observación y seguimiento de sus enfermos. Ciertamente que tal proposición no fue bien recibida, más por una cuestión de dignidad ofendida de parte de los psicoanalistas, hecho que el propio López Ibor pronosticó (11). 23 Sin embargo su influjo atravesó el charco Atlántico y tuvo bastantes adeptos en Chile. Más aún, actualmente está indicado utilizar ansiolíticos y antidepresivos en la clásica Timopatía ansiosa, como la bautizó López Ibor, actualmente diagnosticada como Trastorno de Ansiedad. Últimamente la psiquiatría comunitaria y de salud mental en su relación con la desinstitucionalización de los enfermos y la puesta en marcha de la psiquiatría en la comunidad ha tenido influencia con la presencia entre nosotros del Dr. Francisco Torres, quien honestamente después de años de experiencia reconoció que un proceso abrupto, radical al estilo de los italianos no es recomendable. En Chile se está de acuerdo con esa opinión, al menos siempre ha sido así en el sector donde tiene responsabilidad el Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz B.” LA INFLUENCIA IRLANDESA E INGLESA Con la excepción del irlandés que citamos más adelante la medicina irlandesa e inglesa poco tuvo que ver con la psiquiatría chilena. Al irlandés Guillermo Benham, primer residente de la Casa de Orates, aunque destacó por su aporte a los tratamientos de terapia moral, no se le renovó su contrato pues entró en conflicto con la administración. por incumplimiento de contrato (12). LA INFLUENCIA FRANCESA Comienza con la influencia del francés Dr. Lorenzo Sazié contratado por la Escuela de Medicina, lo que aprovechó la administración de la Casa de Orates para contratarlo después de dos años de inaugurada, por carencia de médicos. Lorenzo Sazié ayudado pronto por el chileno Dr. Ramón Elguero, proponen una clasificación clínica basada en los Drs. Philippe Pinel y Jean Etienne Esquirol —profesor y discípulo respectivamente— donde el concepto de la teoría de las pasiones está presente. Sin embargo, terapéuticamente fueron muy eclécticos. El Dr. Elguero publicó el primer trabajo científico epidemiológico sobre el hospital y es el primero que enseñó enfermedades nerviosas y mentales en la Casa de Orates (13). 24 Años después arriba a Santiago el Dr. Carlos Sazié, hijo de Lorenzo, quien estudió Medicina y Neuropsiquiatría en Europa. Fue el primer alienista chileno de la especialidad. Sucedió a Elguero como profesor de las enfermedades nerviosas y mentales, que enseñó en el H. San Juan de Dios, pues fue despedido de la Casa de Orates. Creó una Clínica privada que fue destruida durante la guerra civil de 1891 por su participación balmacedista. Fue Director de la Escuela de Medicina. Salió al exilio y aunque volvió, su rastro se pierde en el anonimato (14). Así llegamos al máximo exponente de la psiquiatría chilena del siglo XIX. Augusto Orrego Luco, neuropsiquiatra, especializado en París, discípulo de Jean Martin Charcot, cultor entre otros de Huglings Jakson, Constantin von Monakow y Sigmund Freud. Orrego Luco fue escritor, político y primer profesor de la Cátedra de Neurología y Psiquiatría de la Universidad de Chile (15). En realidad antes de Orrego enseñaron neuropsiquiatría R. Elguero y C. Sazié como profesores de la especialidad, pero en forma intermitente y sin el respaldo ni la continuidad de una Cátedra, la que se fundó con Augusto Orrego Luco. De gran prestigio popular —por sus aciertos se le llamaba el Mago de la Cañadilla— desgraciadamente se retiró de la Universidad en 1905 ofendido por un mal entendido con los estudiantes. Como tantos otros, Orrego se impresionó con la “teoría neurótica del cerebro” sobre la Histeria de Charcot, en realidad los enfermos vivían con epilépticos y sus síntomas eran copiados y, como ahora se sabe, eran “llamados” por sus ayudantes. Al final de su vida Charcot descubrió la farsa y consideró que debía buscarse otra explicación para la histeria (10). Pierre Janet, discípulo de Charcot, comanda nuestra atención pues fue el creador de la teoría psicasténica y antagonista del mismo Charcot por un lado y de Freud por otro. Janet concibió a la neurosis como una disminución de la tensión psicológica que permitía emerger, por así decirlo, complejos obsesivos, histéricos, fóbicos, etc. Para su tratamiento consideró la persuasión y la hipnosis que corregirían tal deficiencia y suspenderían los complejos. Eso hoy parece superado, pero sin duda la importancia radica en la implantación de la An. hist. med. 2010; 20: 21-32 hipnosis, ya conocida previamente, que hasta hoy tiene sus indicaciones. En Chile, si bien no conocemos su primer ejecutor, fue el mismo Orrego Luco quien la practicó. Punto más importante es que Freud hizo una estadía en la Salpêtrière y conoció también la teoría de Janet. Por su experiencia y la reflexión sobre esos aportes y naturalmente de otras lecturas empezaba a elaborar su primera teoría de la represión de impulsos sexuales, que, entre paréntesis, a Janet lo escandalizó y dijo unas palabras hirientes contra Freud que éste nunca le perdonó. Antes de terminar con los primeros médicos, los fundadores como dice el Dr. Eduardo Medina, quería ahondar en su aporte (16). Asistían al asilo no sólo para ingresar enfermos sino también para rehabilitar con la terapia moral, con el fin de que el paciente fuera recuperado lo más posible recurriendo a sus partes más sanas. Para eso se los educaba, se los estimulaba a efectuar trabajo manual y, en fin, se atendían los requerimientos del paciente con una actitud psicoterapéutica. Otro aporte de esta época se refiere a la concepción nosológica que se aprecia va variando desde Elguero con una propuesta simple en comparación con las aportadas por Orrego Luco (5). Mientras Elguero opta por la orientación clínica y no por las etiológicas, Orrego Luco con su método crítico clínico hace un análisis de orientación biológica más que psicógena. Orrego entre sus aportes introduce la Neurosis Mímica, en que el paciente simula —pero no fraudulentamente— una enfermedad somática, ya que con su constitución débil se deja llevar ante las dificultades de la vida e imita alguna morbilidad conocida por él sin una intención clara de engañar: en realidad se cree enfermo (17). Otro colega que ayudó a enriquecer la psiquiatría chilena con la influencia que recibió en su viaje a Europa fue Manuel Segundo Beca, quien publicó diversos trabajos sobre la actividad del hospital y la salud mental, dando origen a la costumbre de publicar anualmente las memorias de la Casa de Orates, que se editaron desde el 1891 hasta 1931 (18). Estamos terminando el siglo XIX y ahora averiguaremos la influencia alemana en el siglo XX. Antes hay que reconocer la pérdida de importancia de la Psiquiatría francesa por E. Escobar M. / Aportes al nacimiento de la psiquiatría chilena de adultos bajo la influencia de la psiquiatría... la progresiva inmersión de la cultura alemana en nuestro medio. En otras palabras, aparecen los Drs. Sigmund Freud, Karl Jaspers, Emil Kraepelin, Eugen Bleuler y otros. LA INFLUENCIA ALEMANA Probablemente su participación se deba a la intervención de diversos médicos que leyeron a los autores alemanes o disfrutaron de una beca estatal que les permitió conocer el estado de la psiquiatría alemana en la primeras décadas del siglo XX. Un colega que viajó a Europa y conoció la psiquiatría alemana fue el futuro profesor de la Universidad Católica de Chile, Francisco Beca, hijo del ya citado M. Beca, quien se formó con Oscar Fontecilla. Estando allá adhirió con más ahínco a la psiquiatría kraepeliniana, pero dando muestras de flexibilidad aceptó el método psicoanalítico —pero no su doctrina—, el que ejerció en Chile (18). A continuación nos parece importante citar al Profesor Agustín Téllez Meneses, quien viajó en varias oportunidades a Europa pudiendo conocer a Karl Bonhoeffer, Oswald Bumke, HansGerhard Creutzfeldt, y varios más, e informarse de la obra de Emil Kraepelin, Eugen Bleuler, Carl Schneider y otros. Su experiencia la manifestó principalmente en el libro “La Esquizofrenia” que ha sido recientemente reeditado. De su experiencia vale señalar su completo acuerdo con la premisa que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, tal como lo planteó por primera vez el Dr. Wilhelm Griesinger y lo siguieron numerosos profesores (19). Pero ahondemos un poco en qué se sentían seducidos los colegas que conocieron la obra de estos alemanes, que en realidad se venía utilizando desde la segunda década del siglo XX. Hablé de seducción ya que la genialidad de Kraepelin considerando el cuadro de estado y la evolución permitió distinguir procesos diferenciando su pronóstico incurable o mejorable como sucedía con la Demencia Precoz y la Psicosis Maníaco Depresiva, respectivamente. Su tratado de psiquiatría tuvo ocho ediciones y sólo en la sexta habló de Demencia Precoz. Como se sabe, Kraepelin tomó la Catatonia de Karl Kalhbaum, la Hebefrenia de Ewald 25 Hecker y la Psicosis Paranoide para constituir la Demencia precoz (10). Otro autor que dejó gran influjo en la psiquiatría chilena es Eugen Bleuler, quien se atrevió a refundir la demencia precoz integrando conceptos psicoanalíticos. Y nada menos que le cambió el nombre de acuerdo a su concecpción del splitting (dislocación) y en español “discordancia”, es decir, quiebre de la personalidad, y la llamó Esquizofrenia. A las formas clásicas agregó la esquizofrenia simple. Aunque podríamos hablar más de otros gigantes de esta corriente como son Kurt Schneider, Ernst Kretschmer y otros, razones de espacio nos obligan a seguir adelante. Llegado a este punto creo más apropiado continuar hablando de escuelas en lugar de nacionalidades. ESCUELA ANTROPOLÓGICA EXISTENCIAL Fundamentada en la metodología de Edmund Husserl y en la ontología existencial de Martin Heidegger que sustentaron la vasta obra de Ludwig Binswanger y Karl Jaspers. El primero busca un intento de reconstrucción y comprensión por el terapeuta, del mundo de la experiencia interior del enfermo mental; y el segundo en su indispensable libro de Psicopatología está más interesado en la comprensión del yo patológico con el mundo de las relaciones significativas que en la de las causas (20, 21). Pero además debo citar a otros representantes, como Eugene Minkowski, Viktor von Gebsattel, Roland Juhn y Hubert Tellenbach que han influido en nuestra psiquiatría (2, 21). A continuación citaré a los profesionales chilenos que más fueron influidos por esta escuela. Me referiré primero al papel jugado por el Dr. Armando Roa, quien alcanzó el cargo de profesor titular al renunciar el Prof. I. Matte en 1967. Sin embargo a consecuencia de la Reforma Universitaria de 1968 el Prof. Roa quedó a cargo sólo de la Clínica Psiquiátrica quedando responsables de otros centros otros profesores como jefes de grupos, los futuros departamentos. Para A. Roa fueron sus guías en este arte los ya citados fundadores del método 26 fenomenológico, pero él tuvo la habilidad de darle un cariz particular. En todo caso la influencia del Dr. Roa en la psiquiatría chilena ha sido magnífica con sus diversos aportes, especialmente su prolífica producción de libros y publicaciones fundados en el método fenomenológico, que manejaba en la entrevista clínica con pasmosa habilidad. En sus últimos años se dedicó a la bioética. Si bien tuvo una primera hornada de discípulos, éstos se dispersaron siéndole posteriormente difícil mantener una escuela, pues contó con escasos colaboradores directos. A continuación citaré al profesor Otto Dörr, quien después de una estadía en la Universidad de Concepción en la Cátedra de Psiquiatría del Dr. Prinz Alfred von Auersperg, de la escuela analítica existencial, voló becado a Alemania donde se fue perfeccionando en psiquiatría y filosofía. Optó por la orientación que estamos comentando y su mejor amigo y profesor fue el Dr. H. Tellenbach, quien fue una personalidad extraordinaria estudiando Filosofía y Medicina y luego psiquiatría. Entre otros aportes el Dr. H. Tellenbach “resucitó” la Melancolía, la llamada Depresión endógena, y configuró el tipo de personalidad que la caracteriza: el Tipo Melancólico (3). Volviendo al Prof. Dörr: en la orientación antropológica ha tenido una gran productividad y valga aquí destacar la descripción inicial del cuadro descrito como “Sobre una forma particular de perversión oral en la mujer joven: hiperfagia y vómito secundario (bulimia)” que le fue reconocido internacionalmente (3). Corresponde ahora citar al profesor Rafael Parada perfeccionado en Europa, donde es conocido. Al menos para mí no es posible identificarlo con una escuela determinada pues ha incursionado tanto en la antropología psiquiátrica como en el psicoanálisis especialmente en la escuela lacaniana. Como ejemplo de parte de sus aportes, disponemos del libro que porta gran parte de sus ensayos. Cabe agregar que en su carrera ha ocupado cargos en la Clínica Psiquiátrica, en el Hospital del Salvador como Jefe de Servicio y en el Instituto Psiquiátrico “Dr. J. Horwitz B.” como Director. Además pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Filosofía y Humanidades, Sede Oriente de la U. de Chile (4). An. hist. med. 2010; 20: 21-32 ESCUELA PSICOANALITICA El psicoanálisis fue creado por Sigmund Freud, quien nació en 1856, el mismo año que Emil Kraepelin. Dedicado a la neuropsiquiatría viajó a conocer a Charcot y quedó muy impresionado con las enfermas histéricas. Decidió continuar el estudio de las Neurosis. Al principio trabajó con el Dr. Josef Breuer, quien usaba el método catártico e hipnótico, pero Freud, incapaz de utilizar la hipnosis, pronto descubrió la asociación libre, la que lo llevó a postular su teoría de la represión y posteriormente el origen sexual de la enfermedad. Freud fue repelido, quedó solo y trabajó infatigablemente en forma independiente en su consulta particular. Sin embargo sus primeras publicaciones fueron escuchadas y empezó a recibir el apoyo de diversos psiquiatras: Sandor Ferenczi, Karl Abraham, Ernest Jones (su biógrafo), Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Eugen Bleuler y muchos otros. “El psicoanálisis se construyó en sus primeros aportes con la teoría de la represión y de la resistencia, el descubrimiento de la sexualidad infantil, la interpretación de los sueños y su aplicación a la investigación de los fenómenos inconscientes” (22). Veamos a continuación la llegada del psicoanálisis a Chile: En verdad el primer interesado chileno fue el Dr. Germán Greve, quien compartió la teoría sexual de Freud, a quien conoció en Alemania en 1893. Sin embargo no se le conocen esfuerzos para haber divulgado la doctrina, no obstante que se especializó en neurología y psiquiatría y tuvo correspondencia con el mismo Freud. Luego en 1925 vuelve de Europa Fernando Allende Navarro, donde se tituló de psicoanalista. El Dr. Allende revalidó en Chile sus estudios médicos graduándose con la tesis: “El Valor del Psicoanálisis en Policlínica”, posiblemente la contribución española más relevante para su época (23). Su trabajo fue juzgado con una actitud ramplona y descalificadora por el estamento académico y social, razón que lo llevó a dedicar su tiempo a la práctica privada, a la publicación de numerosas comunicaciones y al cultivo de la Historia. No obstante transmitió su conocimiento a prestigiosos profesionales como Ramon Claré, Francisco Beca Soto, Carlos Núñez, Ignacio Matte Blanco, todos académicos, y al sacerdote Abdón Cifuentes (23, 24). E. Escobar M. / Aportes al nacimiento de la psiquiatría chilena de adultos bajo la influencia de la psiquiatría... A continuación corresponde citar al Dr. Ignacio Matte Blanco, formado como psicoanalista en Londres, quien generó progresivamente un equipo de trabajo que, si bien hizo una extensa campaña de extensión y difusión del psicoanálisis, no excluyó a otras corrientes psiquiátricas como el conductismo, la psiquiatría social, la psiquiatría clásica, la parapsicología, etc. Tiempo después se formó la Asociación Psicoanalítica Chilena que luego fue reconocida por la Asociación Psicoanalítica Internacional cuando ya asumía como profesor de Psiquiatría de la Universidad de Chile en la Clínica Psiquiátrica Universitaria a fines de la década de 1940. Nombrar a sus colaboradores más cercanos tiene el riesgo de ser injusto con otros: Arturo Prat Echaurren, Ramón Ganzaraín, Carlos Whiting, E. Guzmán, Otto Kernberg, Hernán Davanzo, Mario Gomberoff, Luis Gomberoff, Fernando Oyarzún, Guido Solari, etc., varios de ellos profesores universitarios formaron sus propios grupos cuando el Dr. Matte abandonó el país en 1967 para radicarse en Italia donde siguió produciendo —especial importancia tiene su teoría bi-lógica de la mente— hasta el final de su vida (24, 25). El psicoanálisis en la persona de Hernán Davanzo y Ramón Florenzano en el Hospital Salvador y Mario Gomberoff en el Instituto Psiquiátrico han expandido el trabajo del líder Matte y estimulado a una serie de nuevos candidatos, algunos de los cuales ya están produciendo sus frutos. Cabe agregar que la calidad profesional del profesor Dr. M. Gomberoff demostrada, entre otras, por su habilidad didáctica, su calidad empática y su flexibilidad ante la postura oficial, lo ha llevado incluso a crear la formación de psicoanalistas fuera de la Asociación Psicoanalítica en la Universidad Andrés Bello. ESCUELA COGNITIVO CONDUCTUAL Sus orígenes se remontan a los trabajos de reflejos condicionados que le valieron la entrega del premio Nobel en 1904 al ruso Dr. Iván Pavlov (26). Posteriormente la escuela pavloviana siguió proponiendo que el medio ambiente es predominante en la aparición de los comportamientos anormales. Éste fue el fundamento de la teoría conductual que desarrollaron entre 1950 y 1970 investigadores 27 tanto en EE.UU. como Inglaterra, destacando Hans Eysenck y Joseph Wolpe en esta última con el tratamiento de desórdenes de ansiedad, mientras que en Norteamérica destacó Burrhus Frederic Skinner trabajando con pacientes hospitalizados psicóticos basándose en la teoría del condicionamiento operante. Sin embargo los resultados no eran como ellos hubieran querido (27, 28). Por eso aparecen en los años 1960 Aaron Beck y Albert Ellis con la revolucionaria teoría cognitiva: es decir, que son más patogenéticos los contenidos mentales, las cogniciones incorrectas que las alteraciones ambientales como proponían los conductistas. Con aquella teoría Beck tuvo éxito en el tratamiento de la depresión (29). En cuanto a Chile, si bien ya en los comienzos de los sesenta investigadoras como Teresa Pinto y María de los Ángeles Saavedra aplican el modelo conductual, la llegada del psicólogo Sergio Yuris a fines de los sesenta introduce la terapia cognitivo conductual. Yulis alcanzó el cargo de Director del Departamento de Psicología de la Universidad Católica y de profesor de psicoterapia de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile. Como es de esperar, la nueva escuela se desarrolla progresivamente, pero desgraciadamente la pérdida de la democracia en 1973 y los excesos siguientes echan por tierra el prometedor futuro. Sergio Yulis sale del país y muere tras un shock anestésico antes de volver a Chile años más tarde. En el ámbito psiquiátrico destacaron los aportes de Leonardo Muñoz y Sergio Peña y Lillo, quienes trabajaron el primero con Juan Marconi y el segundo con Ignacio Matte aplicando a diferentes problemas neuróticos y de personalidad la desensibilización sistemática con buenos resultados. También se trabajó en el Hospital Barros Luco con alcohólicos, depresivos y estimulación de lactantes (30, 31). Esta última fue impulsada por el Dr. Hernán Montenegro mediante el Programa de Estimulación psicosensorial temprana. También en el Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, de Putaendo, los Drs. Raúl Riquelme y Mario Quijada junto a su equipo a fines de los setenta aplicaron la técnica de economía de fichas. Otra aplicación de la terapia se aplicó en el Hospital Psiquiátrico de Puente Alto bajo 28 el empuje del psicólogo Luis Montesinos y su grupo mediante el procedimiento de la economía de fichas en la rehabilitación de pacientes internados (32). Por último cabe señalar que el Plan Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud contempla a la terapia cognitivo-conductual dentro de la atención de la Depresión. En todo caso es claro que a nivel psiquiátrico esta escuela no ha tenido el mismo desarrollo que en Psicología. ESCUELA BIOLÓGICA Se refiere a la introducción de los medicamentos en la psiquiatría y que le da su fundamento al modelo médico. Si bien en el siglo XIX se usaron algunas sustancias sedantes (bromuros, hidrato de cloral, luminal), antisifilíticos (sales de mercurio, yoduro de potasio), antimaníacos (opio, morfina) fue en el siglo XX cuando se desarrollaron los procedimientos terapéuticos que pasamos a describir. La primera, por iniciativa del Dr. Wagner von Jauregg fue la terapia de inoculación del Plasmodium falciparum, causante de la malaria, que provocó una mejoría de los paralíticos generales recientes, lo que le valió recibir el Premio Nobel en 1927. Ese tratamiento fue ineficaz para la esquizofrenia y la enfermedad afectiva. Esta terapia fue reemplazada por la penicilina introducida por John Mahoney en 1943. Posteriormente Manfred Sakel en 1934 describió la cura insulínica para los esquizofrénicos llevándolos al coma de beneficiosos efectos sobre todo para los brotes iniciales y catatónicos. Sin embargo el avance de las siguientes terapias la dejó atrás (10). En 1938 Ugo Cerletti y Lucio Bini informan del primer tratamiento de electroshock aplicado al hombre, que se extiende a diferentes patologías, siendo aun útil a los depresivos y catatónicos (10). En 1952 comienza la era de los psicofármacos con la aparición de la Clorpromazina introducida por Jean Delay y Pierre Deniker, que provoca una marcada disminución de las hospitalizaciones psiquiátricas. Le siguen luego otros derivados como las butirofenonas cuyo prototipo, el Haloperidol, fue introducido por Janssen en 1958. A fines de los sesenta Delay y Deniker introducen el primer neuroléptico An. hist. med. 2010; 20: 21-32 de depósito (medicamento de duración de más menos treinta días), el Decanoato de Flufenazina Pero el gran avance de los antipsicóticos es en la década de los noventa con la aparición de los antipsicóticos atípicos antecedida por la Cloxapina lanzada en 1965, e importada para Chile desde China en los noventa por el recordado colega Luis Hormazábal. Más adelante aparece la Risperidona en 1972 y la Olanzapina en 1977, que con los mismo beneficios no provocan los efectos laterales de los primeros y se usan tanto en la Esquizofrenia como en la Enfermedad Afectiva (33, 34). Han aparecido otros con mejores beneficios, incluso inyectables para atención de urgencia como la Ziprasidona intramuscular y oral. En cuanto a los antidepresivos, también aparecen en la década de los cincuenta los primeros Imao (Iproniazida e Izocarboxazida comercializados en 1960, y Tricíclicos (Imipramina, Amitriptilina y Clomipramina comercializados en los años 1970). Dados sus efectos colaterales con el tiempo han sido reemplazados por los antidepresivos de segunda generación (Fluoxetina Sertralina, etc.) comercializados en los años 1980 por sus beneficios y menores efectos tóxicos. Antes habían aparecido los tranquilizantes modernos, siendo el Clordiazepóxido en 1957, luego el Diazepam en 1963 y el Clonazepam que se sintetizó en 1957, las más conocidas Benzodiazepinas. Otro medicamento muy utilizado es el Litio introducido en 1949 por Cade para la enfermedad afectiva, sin perjuicio de que actualmente sean de segunda o tercera oportunidad, dependiendo del cuadro clínico (33, 34). En Chile la primera publicación sobre tratamiento malárico en paralíticos generales es del recordado profesor Dr. Hernán Alessandri en 1923 (35). En Santiago, de acuerdo con diversas publicaciones nacionales, se comenzó a usar penicilina en dos servicios del Manicomio en 1946 y 1947. En el Servicio A los Drs. Isaac Horvitz, José Horwitz y José Miguel Estay trataron a 12 pacientes con parálisis general de distinta gravedad, encontrando que 7 pacientes, todos del grupo de reciente evolución, mejoraron como para egresar (36). Concluyen que es conveniente combinar por el momento la terapia con paludismo y penicilina. Pronto se confirmaron los beneficios de esta última muy E. Escobar M. / Aportes al nacimiento de la psiquiatría chilena de adultos bajo la influencia de la psiquiatría... superiores a la malarioterapia y se comenzó a utilizar en el resto de los hospitales de acuerdo con la disponibilidad del antibiótico. En cuanto a la cura insulínica, la utilizó el Prof. Arturo Vivado en esquizofrénicos con esperanzadores resultados en 1937 y 1938 (37). En 1943 los Drs. Vivado y Morales San Martín informaron del uso de la terapia de electroshock en 75 enfermos con diversas enfermedades mentales, especialmente esquizofrenia y psicosis maníaco depresiva. En el 80 % de los esquizofrénicos agudos hubo mejoría total, sólo en el 22% de los crónicos y mejoró el 87% de los afectivos. Los colegas A. Vivado y Ruperto Murillo comunicaron en 1942 los primeros resultados del uso de apomorfina para producir un reflejo condicionado en alcohólicos. Recuerdan los fundamentos de los reflejos condicionados, describen detalladamente el método y sus resultados. Utilizando apomorfina como emético para crear reflejos condicionados en 15 pacientes bebedores, consiguieron la abstinencia en 10 enfermos (38). En cuanto al uso de neurolépticos los trabajos iniciales de Horwitz J. et al. y F. Beca et al. confirman los beneficios de la clorpromazina para diferentes cuadros clínicos (39, 40). En relación al uso de antidepresivos Agustín Téllez et al. publicaron en 1959 y 1960 dos trabajos sobre la indicación de iproniazida y tofranil respectivamente (41, 42). En Chile la introducción del Modecate (Decanoato de Flufenazina de depósito) fue en Temuco en 1973 debido a la iniciativa de Dr. Martín Cordero y equipo, revelando los positivos resultados para evitar las recaídas (43). Posteriormente Verónica Larach et al. trabajando con el mismo medicamento en la Clínica de Neurolépticos de Depósito del Instituto “Dr. José Horwitz B.” confirman las bondades clínicas del mismo así como sus ventajas costo-beneficio (44). Los antipsicóticos atípicos se están utilizando con gran ímpetu tanto como antipsicóticos como estabilizadores del ánimo (45). LA SALUD MENTAL Y LA PSIQUIATRÍA COMUNITARIA Ambos conceptos son parecidos, pues desde luego sus objetivos: “evitar la aparición de los trastornos mentales y acrecentar el estado de 29 bienestar subjetivo de la población” son iguales. Se distinguen en que en la psiquiatría comunitaria los recursos humanos son los convencionales de la psiquiatría, mientras que en el campo de la salud mental los recursos provienen del campo profesional general, la familia y otros agentes de la comunidad que, organizados, siguen las formativas elaboradas por los Estados que a su vez se conectan con las respectivas instituciones internacionales (46). Ambas instancias evolucionan en la segunda mitad del siglo XX, mientras la psiquiatría comunitaria mediante reformas psiquiátricas pretende terminar con los asilos e instalar, entre otros, los hogares protegidos. La salud mental reconociendo esos aspectos enfatiza más la implementación de los centros de salud mental para las tres formas de prevención. Desde el punto de vista histórico, la psiquiatría comunitaria se hace presente sobre todo después de la segunda guerra mundial en Francia e Inglaterra, y gracias al trabajo de Maxwell Jones en 1953 se expande a través de la OMS. Entre sus objetivos se recomienda la transformación de los asilos en Comunidades Terapéuticas, objetivo que se cumple parcialmente. Sin embargo en Italia el Dr. Franco Basaglia et al. logran leyes que terminan con los hospitales psiquiátricos y su reemplazo por cadenas de servicios comunitarios alternativos. Sin entrar en detalle, el proyecto tuvo éxitos y fracasos dependiendo del nivel de desarrollo socioeconómico de las regiones italianas. En España, en tanto, está la experiencia de Francisco Torres en la Comunidad de Andalucía, con controvertidos resultados como se señaló anteriormente. Particular resonancia generó el movimiento antipsiquiátrico británico liderado por los Drs. David Cooper y Ronald Laing, quienes plantearon derechamente la cuestión de la pérdida de los derechos humanos de los pacientes psicóticos, en el fondo un asunto de poder, cuya resolución, no obstante las injusticias a que eran sometidos los pacientes, no fue como ellos esperaban (10). En cuanto al desarrollo de la salud mental en EE.UU. y de acuerdo con E. Medina, ya a comienzos del siglo XX hubo iniciativas importantes. Una, la de Adolf Meyer, quien en 1909 promovió una red de salud mental en la comunidad utilizando recursos sanitarios sociales y policiales. La otra, de un ex paciente, el abo- 30 gado Clifford Brees, quien en 1905 publicó un libro relatando sus experiencia de internación y luego fundó una sociedad de higiene mental, iniciando el trabajo mental en la comunidad. Sin embargo acciones más trascendentes debieron esperar el paso y la experiencia en salud mental de las dos guerras mundiales. En efecto, en 1949 se fundó en EE.UU. el Instituto Nacional de Salud Mental y en 1961 se promulgó el Acta de Salud Mental del Presidente John F. Kennedy proponiendo la creación de los Centros de Salud Mental a cargo de profesionales de equipos básicos supervisados por especialistas y conectados con los hospitales generales o el Hospital Psiquiátrico, según correspondiera. Aunque son indudables los beneficios para la comunidad de pacientes mentales y sus familias, se citan acá los principales problemas, como la insatisfacción de algunos psiquiatras (celos profesionales), el proceso de la puerta giratoria de las readmisiones y, en fin, la aparición del paciente mental abandonado, situaciones que aún no han podido ser resueltas. El campo de la salud mental y la psiquiatría comunitaria en Chile comienza del mismo modo que en el extranjero a mediados del siglo pasado. En verdad, el desarrollo de la psiquiatría chilena muestra que desde la fundación de la Casa de Orates en 1852 sus protagonistas se interesaron por aspectos clínicos y salubristas de la salud mental que pueden conocerse mejor en otra parte (16). Acá nos detendremos en los hechos más recientes relacionados directamente con el tema que nos convoca. En efecto, en 1960 asume como Jefe de Salud Mental del Ministerio de Salud el Dr. Luis Custodio Muños, quien entrega el Primer Programa Nacional de Salud Mental y propone la fundación de Unidades de Higiene Mental en el territorio nacional sin descartar la participación de la comunidad (12). En fin, en los años de gobierno de los Presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende se propone un Programa Integral de Salud Mental que permite implementar los primeros servicios comunitarios en las Áreas Sur y Centro de Santiago y luego en algunas regiones, apoyándose en los planes de delegación y los centros de atención con seis modelos psicopatológicos, elaborados a partir del aporte de J. Marconi, M. Fliman et al. (47). Culminación de la efervescencia sociopolítica, en 1973 las fuerzas militares quiebran la An. hist. med. 2010; 20: 21-32 democracia amenazada y se instala una dictadura militar que, en el ámbito que nos ocupa, desmonta las acciones de salud mental y sólo permite un sistema de atención de psiquiatría comunitaria. Con la recuperación de la democracia en 1990 se instala un nuevo Departamento de Salud Mental que elabora sucesivos proyectos en esta área que se ejecuta durante los 20 años del gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, desarrollando el Plan de Salud Mental sustentado en el modelo de psiquiatría comunitaria y salud mental. Entre los de adultos conviene citar por su importancia el Programa del Primer Episodio Esquizofrénico, el Programa del Tratamiento con Personas con Depresión y el Programa contra el Abuso de Drogas. Un balance de 10 años de experiencia revela las dificultades y los logros, no obstante las limitaciones de recursos y la falta de un respaldo legal (48). Cabe señalar que los portadores de esas enfermedades están considerados dentro del Decreto Ley de Garantías Explícitas en Salud. Queremos terminar este trabajo haciendo notar que, si bien existen otras escuelas y técnicas, no las describimos aquí tanto por falta de espacio como por la menor influencia en la salud mental pública. REFERENCIAS 1. Cruz-Coke R. Historia de la Medicina Chilena Ed. Andrés Bello, Santiago Chile 1995. Ed. Zig-Zag Santiago Chile 1964. 2. Dörr O. Espacio y tiempo vividos. Editorial Universitaria, Santiago Chile 1996. 3. Dörr O. Psiquiatría antropológica. Editorial Universitaria Santiago Chile 1995. 4. Parada R. Patopsicología y Psicopatología en la Clínica Psiquiátrica. Editorial Mediterráneo Santiago Chile 2001. 5. Roa A. Consideraciones sobre la evolución de la psiquiatría chilena. Rev Med Chile 1972; 100: 1262-1272. 6. Ojeda C. Ignacio Matte Blanco, Armando Roa Rebolledo y Juan Marconi Tassara: tres creadores de la psiquiatría chilena. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2001; 39: 183-94. E. Escobar M. / Aportes al nacimiento de la psiquiatría chilena de adultos bajo la influencia de la psiquiatría... 31 7. Castedo L. Resumen de la Historia de Chile de Encina FA. Ed. Zig-Zag, Santiago Chile 1964. Salud Mental 2006; Año XXIII Nº 3 y 4: 125-128 Santiago Chile. 8. Pallavicini J. Influencia de España en la Psiquiatría Chilena. Rev Psiquiatría Clínica Chile 1981; vol XXX: 1-10. 24. Gomberoff M. Apuntes acerca de la historia del Psicoanálisis en Chile. Rev. Psiquiatría, 1990; Año VII, Nº 1: 379-388. 9. Roa A. Demonio y psiquiatría. Ed. Andrés Bello. Santiago 1974. 25. Casaula E, Coloma J, Jordán JF. Eds. Cuarenta años de Psicoanálisis Chile, Tomo 1, Ananké, Stgo. 1991. 10. Trillat E. Una Historia de la Psiquiatría en el Siglo XX págs. 319-330. En Postel J, y Quétel C. Nueva historia de la Psiquiatría. Ed. Fondo de Cultura Económica 2ª edición en español. México 2000. 11. López Ibor JJ. Las neurosis como enfermedades del ánimo. Ed. Gredos. Madrid, España 1966. 12. Medina E. Panorama histórico de la Salud Mental. págs. 41-82. En Mental Riquelme R. y Quijada M. Editores Psiquiatría y Salud. Soc Chil Salud Mental. Santiago, Chile 2007. 13. Escobar E. José Ramón Elguero del Campo (1819-1877) Nota histórica. Rev Med Chile 2000; 128: 131-132. 14. Orrego Luco A. Recuerdos de la Escuela Ed. Francisco de Aguirre. Santiago Chile 1976. 15. Roa A. Augusto Orrego Luco en la cultura y la medicina Chilena. Ed. Universitaria, Santiago, Chile 1991. 16. Medina E, Escobar E, Quijada M. De la Casa de Orates a Instituto Psiquiátrico. Antología de 150 años. Ed. Sociedad Chilena de Salud Mental. Santiago, Chile 2002. 17. Roa A. Psiquiatría. Ed. Universitaria. Santiago, Chile 1959. 18. Escobar E. Los Beca en la Psiquiatría Chilena. Rev Med Chile 2000; 178: 801-806. 19.Murillo G. El Profesor Agustín Téllez Meneses; reseña histórica y personalidad. Rev. de Psiquiatría, Santiago 1990;VII: 369-374. 20. May R, Ellenberger AE (eds) Existencia. Ed. Gredos 1967. 21. Jaspers K. Psicopatología general. Ed. Beta. Buenos Aires 1963. 22. Echegoyen H, Yampey N. Psicoanálisis, conceptos fundamentales: Freud y sus discípulos. En Enciclopedia Iberoamericana de Psiquiatria. Eds Vidal - Alarcón - Lolas tomo III 1995; 1234-1246 Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 23. Escobar E. Fernando Allende Navarro: Pionero del psicoanálisis chileno. Rev. Psiquiatría y 26. Ardila R. Conductismo.En Enciclopedia Iberoamericana de Psiquiatria Eds Vidal Alarcón - Lolas tomo II 1995; 276-281 Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 27. Wolman B. Teorías y sistemas contemporáneos en Psicología. Ed. Martinez Roca. Barcelona España 1968. 28. Bleichmar H. La Depresión: enfoque cognitivo. En Enciclopedia Iberoamericana de Psiquiatría Eds Vidal - Alarcón - Lolas tomo III 1995;1786 1787 Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 29. Dahab J, Rivadeneira C, Minici A. ¿Por qué terapia cognitivo conductual ? disponible en http://www. cognitivoconductual.org/articles/porqtcc.htm 14 de Diciembre 2009. 30. Muñoz L. Concepto conductual del síntoma fóbico. Acta Psiquiat y Psicol de Amer. Latin. 1975; 21,147-153, Buenos Aires. 31. Peña y Lillo S, Guilbert P. A propos de 37 cas de phobies traités par une technique combinée de decondicionnement. Encephale 1970; 1: 25-55 Paris. 32. Montesinos L. Informe final de la aplicación de un programa de economía de fichas en combinación con el esquema de delegación de funciones en la rehabilitación de pacientes crónicos. En Cuadernos de Salud Mental, Psiquiatría y Psicología. Santiago Facultad de Medicina, U de Chile, 1978. 33. Schatzberg A, Nemeroff C. Eds. The American Psychiatric Press Textbook of Psychopharmacology. Washington DC, American Psychiatric Press 1995. 34. Péron Mignan P. La era moderna de las terapias biológicas págs. 381-391. En Postel J, Quétel C. Nueva historia de la Psiquiatría. Ed. Fondo de Cultura Económica 2ª edición en español. México 2000. 35. Alessandri H. Tratamiento de la parálisis general por paludismo. Tesis de prueba 1923 en: Currículum Vitae. Rev Med Chile 1980; 108, 401-406. 32 An. hist. med. 2010; 20: 21-32 36. Horvitz I, Horwitz J, Estay JM. Tratamiento de la parálisis general con penicilina. Rev Chil Neuropsiq 1947; 1: 150-15. 43. Cordero M. et al. Experiencia con el uso de fenotiazina de depósito. Rev Chil Neuropsiquiat. 1973;12 Nª 1 y 2: 41-45. 37. Vivado A. Tratamiento de la esquizofrenia por el método de Sakel. Rev. de Psiquiatría y Disciplinas Conexas 1938; 3: 2-37-39. 44. Larach V, Osorio R. Evaluación de la relación costobeneficio del Programa Clínica de Neurolépticos de Depósito del Instituto Psiquiátrico “Dr. J. Horwitz B.”. Rev de Psiquiatría 1988; 5 (1): 2947 Santiago Chile. 38. Vivado A, Murillo R. Terapéutica del alcoholismo crónico por el método de los reflejos condicionado. Rev Psiquiat y Dis Conex. 1942;7,3 y 4: 73-80. 39.Beca F. et al. Nuevas terapias medicamentosas en psiquiatría. Rev Chil Neuropsiquiatría 1957; Vol 5: 49-57. 40.Horwitz J et al. Nuevas terapias medicamentosas en psiquiatría. Rev Chil Neuropsiquiatría 1957; Vol 5: 49-57. 41.Téllez A et al. El tratamiento de los estados depresivos con Iproniacida. Rev Med Chile 1959; (1) 430-438. 42. Téllez A, Brzovic J. El clorhidrato de N-dimetilamino propil-iminobencilo (Tofranil) en el tratamiento de la depresión en medicina. Rev Med Chile 1960; (2) 657-659. 45. Silva H. Antipsicóticos págs. 557-564 en Psiquiatría Clínica. Ed. Heerlein A. Ediciones Sonepsyn. Santiago, Chile 2000. 46. Thumala E. El campo de la salud mental pags. 19-40. En Psiquiatría y Salud Mental. Eds. Riquelme R. y Quijada M. Soc Chil Salud Mental. Santiago, Chile 2007. 47. Marconi J. La revolución cultural chilena en Programas de Salud Mental. Acta Psiquiat y Psicolog Amér Lat. 1973; 19,17-23. Buenos Aires, Argentina. 48. Minoletti A, Sacaría A. Plan Nacional de Salud Mental en Chile: 10 años de experiencia 2005 Rev Panam Salud Pública Public Health 18; 4/5: 346-358. An. hist. med. 2010; 20: 33-50 Salud y caridad en una villa de Chile central: génesis del hospital San José de Parral (1875-1885) Martín Lara O.1 Esta investigación tiene como propósito estudiar las dinámicas que permitieron la creación del hospital de Parral en el último cuarto del siglo XIX. En base a fuentes primarias inéditas, se estudian las demandas sociales que se generaron para la construcción y funcionamiento de dicho centro médico, como asimismo la llegada y establecimiento de algunos de los primeros hombres de salud en la ciudad. Finalmente, se concluye que la creación del hospital fue el resultado de la tensión entre prácticas y discursos de una conjugación de factores locales y externos. Palabras clave: Parral - caridad - salud - médicos - siglo XIX. Health and charity in a village of Central Chile: genesis of San José hospital in Parral (1875-1885) The purpose of this investigation is to study the steps that led to the creation of the hospital of Parral in the last quarter of the 19th century. Based on unpublished primary sources, the article analyses the social demands that generated the construction and operation of this health center, as well as the arrival at the hospital of some of the first physicians in the city. It is concluded that the creation of the hospital was the result of tension between discourses and practices, originated from a conjunction of local and external factors. Key words: Parral - charity - health - medical doctors - XIX century. Presentación El desarrollo de la historia regional y local ha tomado un vuelco inusitado en las últimas dos décadas. A los referentes como Fernando Campos Harriet, Gabriel Guarda OSB y Mateo Martinić, se ha sumado una nueva generación de historiadores como Juan Cáceres, Luis Carreño y Elías Pizarro quienes, desde diferentes ángulos, a partir de líneas como la historia social, económica y de las mentalidades, han sacado a flote la historia de regiones y localidades del país que, hasta hace muy poco tiempo, se caracterizaban por un “silencio historiográfico”. Pero la historia regional y local como categoría no se puede sostener por sí sola. Se debe enmarcar dentro de ciertas temáticas o “formas de hacer historia”, diría Walter Benjamin, que se transformen en punto de referencia o piedra angular de las investigaciones. El presente trabajo intentará articular dicha categoría con una temática aún poco desarrollada en nuestro país, como es la historia de la salud que, en otras latitudes, ha dado interesantes resultados (1). El escenario para este trabajo se centra en la ciudad de Parral entre 1875 y 1885. En base a lo anterior, en la presente investigación pretenderemos vislumbrar e interrelacionar dos grandes problemas a modo de objetivos centrales. El primero de ellos es analizar cómo en Parral se vivió en el último cuarto del siglo XIX la necesidad de contar con 1 Profesor Escuela de Historia y Geografía, Universidad Bernardo O’Higgins. Programa de Magíster en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: [email protected] Recibido el 15 de junio de 2010. Aceptado el 28 de agosto de 2010. 34 un hospital que apoyara las necesidades de una población cada vez más numerosa y propensa a contraer enfermedades como la viruela, tifus y otras epidemias que se esparcieron con gran facilidad por el centro del país. Y, en segundo lugar, cómo ante dichas necesidades la misma sociedad local reaccionó para lograr solucionar un problema que consideraron era de todos. Ciertas preguntas, a modo de hipótesis, nos permitieron construir este trabajo y generar directrices en torno a los principales problemas. Entre algunas de dichas interrogantes se cuentan: Una sociedad como la parralina ¿cómo enfrentó las epidemias que se venían propagando desde 1840? La medicina moderna, entendiendo por ello el servicio médico y farmacéutico; ¿llega a Parral en el instante en que se funda el hospital o fue antes? ¿Cuál fue el papel que le compitió al Estado y a los privados en la construcción de dicho centro? ¿La sociedad dirigente de Parral se vio imbuida por el pensamiento católico tradicional o por el positivismo liberal decimonónico para ayudar al desarrollo de las instituciones de salud en su ciudad? Éstas y otras interrogantes que se irán formulando en el transcurso de las siguientes líneas serán las principales directrices del estudio. La información utilizada para la construcción de este trabajo está sustentada principalmente en fuentes primarias, siendo algunas de ellas inéditas, como actas municipales e informes de gobierno e impresas, como diarios y revistas de la época. Estas fuentes están respaldadas y complementadas por literatura historiográfica, cuyos estudios son principalmente nacionales. Sobre la historia parralina no hay casi nada, salvo algunos estudios introductorios publicados por Jaime González en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia entre el 2004 y el corriente. Para el estudio de las personas tocaremos tangencialmente las ideas, doctrinas sociales y pensamiento económico de la época, pues creemos que, de un modo u otro, el liberalismo y la doctrina social de la Iglesia tuvieron algo que ver en el desarrollo y materialización de los hechos que presentaremos. La estructura del presente trabajo está compuesta de dos partes. En la primera se estudiarán las instituciones sanitarias y de salud de dicha localidad, haciendo énfasis en el estudio sobre las peticiones de los funcionarios An. hist. med. 2010; 20: 33-50 locales al gobierno central y las respuestas a través de omisiones y muchas veces de olvido que este último tuvo para con las autoridades y sociedad local. Asimismo, en dicha sección se analizarán algunos de los primeros hombres de salud que en Parral trabajaron; el rol que cumplieron y las redes sociales que generaron. En la segunda parte se expondrán ciertos discursos y representaciones que supuestamente motivaron la construcción del hospital. Finalmente, es necesario dejar claro, antes de comenzar, que el análisis del presente trabajo se remitirá sólo a las fuentes consultadas, de ahí que por razones de ausencia de ellos algunas partes puedan ser consideradas magras en relación con otras problemáticas mejor desarrolladas. Al ser nulo cualquier tipo de publicación sobre esta temática, reconocemos que todavía estamos pisando cautelosamente, lo que hace de este trabajo un estudio aproximativo y sujeto a revisión para futuras investigaciones monográficas. I. Las instituciones de salud (1875-1885) 1.1 Evolución y construcción de los primeros espacios físicos En Chile durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo un desarrollo y modernización del concepto de salud. Ya se habían dejado de lado las tradicionales formas de curar y sanar a los enfermos a la vieja usanza indígena y colonial la que se caracterizaba, como dice de modo sarcástico Vicuña Mackenna, por creer que “una manda era considerada mucho más eficaz que una receta; un relicario, un arbitrio muy superior al consejo de una junta. En realidad, el verdadero protomédico de Chile fue, en los primeros años, Nuestra Señora del Socorro, y medio siglo más tarde, cuando la descubrió un indio en una de las serranías de Coquimbo, Nuestra Señora de Andacollo” (2). Pero, como sabemos, también se caracterizaba por la utilización de ungüentos y hierbas medicinales, muy cotizadas por las comunidades indígenas y por algunos europeos avecindados en Chile, siendo los mapuche y alemanes los más diestros en su consumo. Siguiendo a autores como Porter y Knight, en el siglo XIX los cambios M. Lara O. / Salud y caridad en una villa de Chile central: génesis del hospital San José de Parral (1875-1885) se produjeron principalmente por los avances científicos, permitiendo la utilización de una cada vez mayor complejización de medicamentos fabricados en laboratorios (3) y también por la evolución de una ética liberal que, cargada por el pensamiento de superioridad y desarrollo de la sociedad mediante el constante conocimiento de la naturaleza, hicieron del área de la salud un espacio no sólo para el perfeccionamiento de la ciencia sino, más importante aún una prueba de que la mente humana podía alcanzar límites insospechados (4). Considerando dicha impronta progresista, la medicina por distintas causas, paulatinamente se había transformado en una carrera atractiva para los jóvenes que querían ingresar o continuar sus estudios en la Universidad de Chile. Una de las causas la tiene el Estado, pues muchos de los médicos empezaron posiblemente por necesidad y comodidad a cambiar de empleador produciéndose un viraje en el aspecto laboral; de un reducido número de pacientes particulares a una masiva afluencia de enfermos estatales, haciendo de ellos, como diría Vargas, médicos funcionarios (5). Uno de los detonantes que dicho autor señala sobre el fenómeno es que “da la impresión que las instituciones indicadas —sobre todo dispensarías y hospitales— le disminuyeron clientela a los médicos. Es difícil o casi imposible calcular la cantidad que importó esa disminución” (6). Pero completando la idea de Vargas, para muchos de los que entran en escena, fundamentalmente hijos de la clase media y que recién se estaban titulando, era una clara opción de un sueldo mensual y estable. Asimismo, Vargas asevera que el paso de libertad de profesión a ser empleado en esta época tiene una lógica histórica “El periodo escogido tiene una cierta lógica historiográfica; esto porque en la década de 1870 se perciben los primeros síntomas del retroceso que comenzó a experimentar el ejercicio liberal de la profesión, y porque da la impresión que en 1951 los médicos —gracias a la seguridad gremial que les dio el Colegio Médico, y económico que les proporcionó el Estatuto del Médico Funcionario— terminaron por aceptar la condición —valga la redundancia— de los médicos funcionarios” (7). Otra causa que hemos identificado se da de forma paralela a la anterior y se venía gestando dentro del área de la salud y más propiamen- 35 te de los médicos: su dedicación no sólo al ámbito laboral sino también al político. En no pocas ocasiones, algunos médicos alcanzaron puestos públicos que durante mucho tiempo fueron ocupados tradicionalmente por abogados. Alcaldías, subdelegaciones, diputaciones y senadurías fueron espacios de predilección política para los hombres de la salud. Esta situación, a nuestro parecer, permitió al menos en las representaciones sociales, desplazar lentamente la arcaica y pesimista noción que se tenía del médico a fines de la colonia y la primera mitad del siglo XIX, cuya figura era corporizada como un profesional que no podía alcanzar un mayor estatus económico y óptimo poder político. Esta imagen cambió significativamente en el último cuarto del siglo XIX, interesándose muchos profesionales de la salud por trabajar en su especialidad y paralelamente en el ámbito partidista (8). Un caso es lo que pasó, como lo veremos más adelante, con el doctor del hospital de Parral, Manuel Cañas Letelier, quien fue uno de los tantos médicos que trabajaron de manera paralela en hospitales y en partidos políticos, rompiendo así los tradicionales esquemas de cómo se miraba a la principal profesión de la salud durante la primera mitad del siglo XIX. La opción de trabajar en un pequeño pueblo como médico se veía mucho más atractiva si se podía hacer paralelamente una carrera política. La génesis de los centros hospitalarios o de atención médica en Parral se remonta aproximadamente a la segunda mitad del siglo XIX, siendo antes nula la probabilidad que algún lugar de atención para enfermos existiese, salvo que la parroquia o alguna congregación religiosa de paso supliera dicha carencia. Además, porque las enfermedades como se daban en el Chile tradicional, se controlaban en la misma casa, al resguardo de familiares y cercanos (9). Esta situación, con el aumento de las epidemias hacia la primera mitad del siglo XIX se tornó insostenible; el enfermo debía salir del hogar. Por ello se dan los primeros intentos del Estado, bajo el gobierno de José Joaquín Prieto, para dar solución al problema cuando “en 1832 se creó la Junta de Beneficencia y Salud Pública, organismo que funcionaría 120 años hasta la creación del Servicio Nacional de Salud. En aquel año se formó la Junta Directora de Hospitales de Santiago. En el medio siglo transcurrido de 1841 en adelante se modernizaron los hospi- 36 An. hist. med. 2010; 20: 33-50 tales coloniales y se construyó una vasta red hospitalaria” (10). Este esfuerzo estatal llegó a Parral sólo después de la primera mitad de la década de 1850, ya que ni Linares en 1856, que cumplía de cabecera provincial en esos años, tenía dispensarías, según un documento de la época, firmado por el Ministro del Interior Antonio Varas: Marzo de 1856 El Gobierno considera el establecimiento de dispensarías en los pueblos que carecen de Hospitales como una medida de gran conveniencia i el mejor medio de socorrer los enfermos pobres con asistencia de medios i medicinas. Está mui dispuesto a ayudar a la municipalidad de Linares para tan util institución. Antonio Varas (11). No sabemos precisamente en qué año fue instalado, pero ya en 1874 funcionaba en Parral una dispensaría que hacía el papel de hospital en dicha localidad o que Vargas llamaría una especie de policlínico (12). Desde los años fundacionales, la Villa Reina Luisa del Parral, o Parral, como comúnmente se le llamará, ya no era el pequeño villorrio que se conoció a fines del siglo XVIII, sino una ciudad que creció, llegando a contar con alrededor de 40 cuadras, teniendo como punto central la plaza de armas (13). La necesidad de un centro médico se tornaba indispensable. Hasta el momento, son cuatro los factores identificados que hicieron que algunos vecinos de esta ciudad, agrupados en la municipalidad, empiecen a demandar al gobierno central a partir de 1875 el reemplazo de la dispensaría por la construcción de un hospital. Los dos primeros de carácter funcional y necesario, referidos al número de habitantes y las enfermedades. Mientras que los otros dos, dentro de lo que llamaremos imagen y representación social, apuntan a cuando Parral fue convertida oficialmente en ciudad y con la llegada del ferrocarril. El primer punto a considerar fue el rápido crecimiento poblacional de esta ciudad que, según los cálculos del censo del 19 de abril de 1865, estaba compuesta por 22.217 habitantes (14), mientras que el censo presentado en oficio por el intendente de Linares a la cartera de Interior en 1875, bordeaba el departamento de Parral en 8.365 para la zona urbana y 25.005 para el espacio rural, dando un total de 33.370 (15). Este aumento demográfico hizo imperiosa la necesidad de contar con un espacio físico más amplio para resguardar a los enfermos que, en ese entonces, sólo estaban por un día o máximo dos en la dispensaría por falta de camas. En segundo lugar, desde 1840 en Chile central se venían propagando epidemias que estaban diezmando a la población, causando en algunas localidades estragos de mayor envergadura. Estas patologías con el correr de las décadas avanzaron a pasos agigantados, llegando a picos notables en el transcurso de la década de 1880 “debido a las endemias de viruela, tifus y tuberculosis, a las que se agregaron en la década de los 80 las epidemias de cólera” (16). Un par de años antes, en 1875, el alcalde de Parral refrenda lo que dice el médico Cruz-Coke, en las siguientes líneas que envía al intendente de Linares, cita en extenso: Parral, Marzo 31, 1875 Establecimientos de Beneficencia: La despensaría es servida regularmente con la asignación de trescientos pesos con que ausilia el Supremo Gobierno. Los pobres encuentran en este establecimiento gran parte de los ausilios que pudiera proporcionarles un hospital de que por falta de recursos carece desgraciadamente la población. La reciente aparición de la viruela empezando sus estragos, ha alarmado en gran manera a la población. Oportunamente i ántes que la epidemia propagase su funesto contagio la gobernación estableció un lazareto provisional, en el que se han asilado diez y siete personas, habiendo fallecido víctimas del flajelo tres de estos desgraciados. Convocados los vecinos más pudientes implorando la caridad pública, se nombró una comisión que debía atender i proveer a las necesidades del lazareto, suscribiéndose con donaciones de dinero o de artículos necesarios para el uso i consumo del establecimiento. Otras comisiones se designaron para obtener más suscripciones. Contando con estos recursos i con el ausilio de Doscientos pesos solicitados del Señor Ministro en oficio de M. Lara O. / Salud y caridad en una villa de Chile central: génesis del hospital San José de Parral (1875-1885) 20 del presente mes, creo se proveerá a las exigencias más apremiantes del lazareto. No poseyéndose edificio alguno que sirva de lazareto y que esté destinado a satisfacer esta imperiosa necesidad en épocas de epidemias, que están repitiéndose todos los años, ha surgido en los ánimos la idea de construir un edificio que sea en el porvenir un ausilio salvador en este conflicto. Contando con el ausilio del Supremo Gobierno y generoso desprendimiento del vecindario se posee ya un local espacioso y se acopian los materiales para construirse en la primavera próxima un edificio de cien metros de extensión Juan de la C. Varga (17). Es decir, hacia 1875 en Parral todavía no se construía un hospital, lo que indica que el alto número de enfermos ya no estaban al resguardo de sus familias en las casas como tradicionalmente se dio, sino probablemente asilados en la única dispensaría, lo que se agravó con la llegada de las nuevas epidemias, siendo la viruela una de las últimas en arribar a la villa. Un aspecto interesante de esta cita es cómo en 1875 se dio la imperiosa necesidad de contar con el hospital de cien metros de largo en la primavera próxima que, como veremos, no se terminó de construir sino diez años después. Siguiendo con los factores antes mencionados, en tercer lugar, a Parral se le nombró ciudad, dejando de ser una villa, tal como dice González: “En 1868 todos celebran, con alegría casi infantil, la designación de la villa con el rango de ciudad, título honorífico, fatuo e intrascendente, pero que trae cierta inefable satisfacción a los parralinos, aun cuando nada cambie en el quieto existir” (18). Pero lo que González olvida en su poética descripción, es que este hecho permitió que Parral pudiera optar, según los decretos de nombramientos de villas y ciudades, a poseer un hospital que era, en conjunto con el cuarto factor a desarrollar, una de las necesidades más imperiosas de este pueblo. En cuarto lugar, un hecho que ayudó a que esta ciudad pudiera optar a un hospital fue la llegada del ferrocarril, el que causó “un brillo notable en el quehacer lugareño y, quizás, el 37 que más profundamente marcó la historiografía de la zona. La fecha precisa en que el convoy llegó a la estación de Parral, aún en construcción, fue la mañana del 11 de febrero de 1875” (19). Este hecho abrió la posibilidad no sólo de comunicarse con el poderoso Santiago y sus vastos mercados de consumo, sino que también se enmarcaría dentro de la modernización y ejemplo de cultura que la línea férrea traía consigo, la que cargada de los ideales del liberalismo por hacer de cada persona, de cada comunidad y de cada pueblo un lugar apto y más cómodo para vivir, era también puerta permanente de la imagen que se quería tener y proyectar de Chile. Creemos, en definitiva, y planteamos de modo abierto a discusión, que estos cuatro factores: aumento poblacional; propagación y contagio de enfermedades; la nominación de ciudad y la llegada del ferrocarril, serán de un modo u otro los factores impulsores para que el gobierno, ante la insistencia casi semanal de los vecinos, tome la iniciativa de construir un hospital (20). Desde 1874 las quejas y demandas fueron en aumento. Algunos funcionarios locales escribían por la falta de recursos, incluso para comprar y pagar los medicamentos o drogas que se le debían al boticario, quien, como dice en el siguiente documento, los fiaba a favor de la clase menesterosa Linares Marzo 7 de 1874 El gobernador del Parral con fecha 5 del actual me dice lo que sigue: “Como en el presupuesto jeneral de gastos de la República del presente año no aparece partida especial por la cantidad de trescientos pesos que anualmente se conceden para el sostenimiento de la dispensaría establecida en este departamento, espero que U. S. se servirá solicitar el correspondiente decreto supremo para que la oficina pagadora respectiva haga como en años anteriores la entrega de dicha cantidad, que debía haberle dado desde el 1º de Enero ppdo. al boticario con quien se tienen contratadas las medicinas para el año corriente. Aprovecho la oportunidad de dirigir a Us. esta nota para hacer presente que los trescientos pesos asignados a esta dispensaría no alcanzan a llenar la necesidad del establecimiento, 38 An. hist. med. 2010; 20: 33-50 habiendo que estipular con el encargado de los medicamentos, un número determinado de enfermos que gozan del beneficio de ser asistidos dos días por semana, i aún así el boticario contratista, se ha comprometido a suministrar las medicinas, no porque divise un lucro en el contrato, sino más bien dominado de un espíritu caritativo a favor de la clase menesterosa. Siendo esto así, y ya que el Gobierno se ha servido establecer la dispensaría cuya asignación no permite que produzca el benéfico resultado, objeto de la instalación, sería conveniente que Ud. aprovechando las razones de la última parte de esta asignación, solicitara que la espresada asignación se aumente a quinientos pesos, con cuya cantidad no habrá inconveniente para que se asistan en la forma que esta dispuesto de dos días por semana, todos los enfermos que se presenten en solicitud de ausilio de la dispensaría” La transcribo para Ud. para su conocimiento i fines consiguientes. José D. Vela (21). Esta carta fue el inicio de las insistentes peticiones de la comunidad de Parral al gobierno central, las que se dan en un primer caso con los resultados y balances económicos de la dispensaría y lazareto. Pero a medida que la problemática se acrecentó, las demandas fueron decididamente girando hacia peticiones económicas para la construcción del hospital. Otro interesante documento es el que presentaremos y analizaremos a continuación, en donde se verá que para el año 1879 la atención de enfermos en la dispensaría, a causa de las epidemias, aumentó notablemente Linares Junio 2 de 1879 Según datos pedidos al S. Gobernador del Parral i oficial de Estadística de esta, la dispensaría de aquel departamento presta buenos i humanitarios servicios a un no escaso número de enfermos que por su indijencia son acreedores a este beneficio otorgado por el Supremo Gobierno. El decreto que creó este establecimiento impone al que suministra los medicamentos la obligación de despachar veinte recetas dos veces por semana. De modo que el año se debe despachar (1920) mil novecientas veinte recetas. En el pasado año de 1878 se asistió por esa dispensaría a mil novecientos cuarenta enfermos, o se despachó a mil novecientos cuarenta recetas que, valorizadas a 15 [ento] cada una, importaron al Fisco ($291) doscientas noventa i un pesos. Siendo la asignación de ($300) trescientos pesos quedó para este año un sobrante de ($9) nueve pesos. En posesión, pues, de los datos que se pidió en notas Nº 31 de 21 del ppdo. que contesto, Ud. resolverá lo que crea de justicia en la solicitud del Gobernador del Parral que le transcribe en su nota Nº 133. Dios [guarde] a Ud. Andrés de la Cruz (22). Este documento es muy interesante, pues es uno de los primeros registros de los muchos que hemos consultado, que señala la cantidad de enfermos que atendía el primer centro médico de Parral bajo subvención del Estado. Considerando un simple ejercicio probabilístico que nos permitiese acceder a comprender el rol que cumplió dicho centro en base al censo de 1875, arroja que del total de la población urbana que es la que contaba con mayor posibilidad de acceder a tratamiento inmediato, aproximadamente el 23,2% de la población asistió a dicho centro y, como el documento lo dice, recibiría también medicinas. Del mismo modo, podríamos tentativamente plantear, sin que se hayan repetido las visitas, que el mismo porcentaje o un rango cercano al 30% vivía bajo la extrema pobreza o indigencia. Lo que haría de Parral una ciudad tipo dentro del espectro de villas y ciudades del centro-sur de Chile. Lo que se venía anunciando desde 1875 se hizo manifiesto a comienzos de la década de los ‘80. Las pestes estaban dejando un gran número de muertos, principalmente en las épocas de sequía, que en la situación relativa del emplazamiento de Parral, el clima se caracteriza por ser mediterráneo concentrándose las altas temperaturas entre diciembre y marzo, beneficiando la propagación de las enfermedades. El 14 de febrero de 1881 el intendente de Linares, Andrés de la Cruz, transcribe la petición del gobernador del Departamento de Parral, quien le manifiesta sus preocupaciones: M. Lara O. / Salud y caridad en una villa de Chile central: génesis del hospital San José de Parral (1875-1885) Linares Febrero 14, 1881 El Gobernador del Parral con fecha 12 del actual, me dice lo que sigue: “Tengo el sentimiento de poner en conocimiento de Ud. que la peste viruela se ha desarrollado en esta ciudad de una manera alarmante; para ello las autoridades se han visto en la necesidad de habilitar para lazareto una de las salas del edificio del hospital para socorrer y curar a los varilosos, a fin de evitar que el contagio de los atacados no cunda por los habitantes de todo el departamento. La Municipalidad que no cuenta con recursos, ha tenido que invertir algunas cantidades en los diferentes gastos que demanda el lazareto, como igualmente algunas erogaciones que se han recogido en el vecindario, pero de un momento a otro se verán agotados estos fondos i no habrá como seguir asistiendo a los varilosos. Y a fin de estar siempre provisto i que los enfermos no tengan que sufrir me he resuelto a solicitar de US. se digne pedir al Supremo Gobierno ausilio con la suma de doscientos pesos, a fin de poder atender con ello los gastos que demanda el sostenimiento del lazareto que provisionalmente se ha formado en esta ciudad i adonde se asisten diez i ceis varilosos. La Gubernativa confía en Ud. poniendo de su parte su poderosa influencia consiga del Supremo Gobierno a la brevedad posible el ausilio que se solicita”. Esta Intendencia vista la importancia de las necesidades que se va a lle[g]ar con lo pedido en la solicitud preinserta, cree de su deber apoyarla en todas sus partes. Dios [guarde] a V. S. Andrés de la Cruz (23). El problema era de dónde sacar los recursos económicos para atender a los “varilosos” quienes hasta el momento iban en 16 enfermos, internados separadamente de los demás en los llamados lazaretos. Como dice la transcripción hecha por el intendente de la Cruz, los recursos municipales se estaban agotando rápidamente y había alta probabilidad que la caridad de los vecinos también. Este documento presenta una pista interesante, que dice relación con un hospital que ya existía en 1876. Sin embargo, según 39 nuevos documentos encontrados, este edificio no alcanzó a ser propiamente un hospital, sino un salón que conformaría posteriormente parte de aquél. Además, dicho espacio parcialmente prestó los servicios requeridos ya que por falta de recursos no quedó terminado, utilizándose aquella precaria instalación como dispensaría. Con todo, el principal problema seguía persistiendo; el Estado no apoyaba económicamente a este centro, según lo hace notar a continuación el siguiente documento En el Parral existe un hospital que comienza a abrir sus puertas i donde acuden también algunos varicolosos; pero lo que mui sensible, este establecimiento no goza de subvención alguna fiscal. Durante el año último existió ahí una dispensaría que prestó saludable auxilio a un gran número de infelices. Se asistieron en ella a mil cuatrocientos ochenta y uno personas de ambos sexos, cesó la subvención fiscal de trescientos pesos de que gozaba. Más, este establecimiento ha sido mandado suspender desde el primero de enero del presente año, haciéndose sentir inmediatamente la falta de beneficios de que prestaba (...) Andrés de la Cruz (24). Al final de las líneas el intendente expone la petición que hace el gobernador de Parral por la falta de recursos que ha causado el corte de suministro económico desde el gobierno central. Esto sucedió corriendo el mes de abril del año 1881; una crucial fecha para la historia de la salud de Parral, ya que es en dicho año cuando las autoridades agilizan y tornan de manera insistente la causa por el término de la construcción del hospital que hasta ese momento seguía incompleto. Un documento de gran importancia para ello es el emanado por el intendente de Linares, que como era tradición, era el puente e interlocutor con el ministerio del Interior Lináres, Noviembre 29 de 1881. El Gobernador del Parral, con fecha 21 del actual, me dice lo siguiente: “nº 226._ Existe en esta ciudad un edificio destinado para hospital que puede contener treinta enfermos, consultando su comodidad i demás condiciones hijiénicas. Es sensible, 40 An. hist. med. 2010; 20: 33-50 señor, que desde hace cinco años que se terminó no haya prestado servicio alguno por falta de fondos para manutención de los enfermos; i si el Supremo Gobierno no viene en su ausilio, proporcionándole una renta anual que pueda sostenerlo, creo que el edificio construido a tanto costo se deteriorá sin cumplir el objeto al que fue destinado. Para proveerlo en estado de servicio se necesita actualmente invertir tres mil pesos en muebles, camas, útiles de servicio, medicinas, instrumentos de cirugía i demás objetos que un establecimiento recién fundado, debe adquirir para atender debidamente a sus enfermos. A esto debe agregarse un gasto de mil pesos en pintura, chapas, vidrios i la reparación completa del techo que se halla en mal estado. Hai, pues, un gasto de cuatro mil pesos para instalar el hospital, cuya fuente única de recursos es el vecindario del departamento. Este mismo vecindario, animado del mejor espíritu, comprende la importancia i utilidad de una obra de esta clase, estando dispuesta a contribuir con sus erogaciones para llevar a efecto la reparación y adquisición de los útiles que ha menester. Pero ¿podría exijírsele el sostenimiento de treinta o cuarenta enfermos durante todo el año? Creo, señor, mui difícil obtener este resultado. Un donativo de cuatro mil pesos repartido en un departamento de corta población i en donde no abundan las grandes fortunas, es ya mui oneroso i no me parece prudente abusar de la jenerosidad de los vecinos con exijencias indebidas. No queda otro camino que ocurrir al Supremo Gobierno a fin de que subencione el establecimiento como a tantos otros de la República, con la cantidad suficiente para contener treinta enfermos. Según informes i datos que he obtenido de personas competentes, no puede presuponerse un consumo diario, o sea doscientos setenta pesos mensuales, lo que da un total anual de Tres Mil Doscientos Cuarenta Pesos (3, 240$). Esta cantidad que a primera vista parece excesiva, no lo es, si se tiene presente que la instalación de un establecimiento demanda mayores gastos, tanto por la adquisición de objetos, cuya necesidad se va sintiendo gradualmente, cuando por las dificultades económicas que son consiguientes al principio en su administración. Tengo convicción de que una vez funcionando el hospital recibirá donativos i legados que le permitan sostenerse con sus propios recursos, dejando de ser una carga para el fisco. En vista del laudable propósito que persigo i del reconocido celo de UD. para favorecer toda obra de utilidad en la provincia, espero que U. S. me prestara su valiosa cooperación para obtener del Supremo Gobierno la subvención de tres mil doscientos cuarenta pésos anuales, destinada al socorro i alivio de la clase menesterosa de este departamento. Lo transcribo a US. para su conocimiento i a fin de que si lo estima a bien, se sirva darle el curso correspondiente. Dios guarde a US. Ladislao José Valenzuela (25). Ésta es, sin duda, una carta decidora que puede ser un fiel reflejo de los procesos históricos que en materia de salud sucedían en muchas otras localidades de Chile. En primer lugar, la carta menciona que efectivamente se estaba construyendo un hospital en Parral desde 1876, pero también reafirma la idea que aquél no funcionó como correctamente debía a causa de falta de recursos. En segundo lugar, que a partir de la respuesta positiva del gobierno, éste tomó un rol activo y cada vez mayor en la dirección y administración de los hospitales, la que tiene sus orígenes en las juntas de Beneficencia, relegando a un segundo plano la caridad de las personas particulares que por beneficencia y a veces por proyección social cuidaban de estas instituciones. Finalmente, el gobernador manifiesta en las últimas líneas el objetivo central de la carta, que es la petición de dinero para la reparación y término definitivo del hospital, suma que ascendería a $3.240. Éste consideramos es el inicio de la segunda y definitiva etapa de la instalación del hospital de Parral. Entre la petición realizada el 29 de noviembre de 1881y la que veremos enseguida, fechada el 22 de marzo de 1882, no encontramos más documentos de solicitudes, ya que dos meses más tarde se aprueba el aporte para la materialización del hospital. En el transcurso M. Lara O. / Salud y caridad en una villa de Chile central: génesis del hospital San José de Parral (1875-1885) creemos que se efectuaron los preparativos y estudios, evidentemente mucho más concienzudos que las peticiones del gobernador, ya que recién el 22 de marzo, tras algunos errores de cálculos, se presenta definitivamente el presupuesto para la ejecución de las obras Santiago, Marzo 22 de 1882 Sr. Ministro Según ordenes verbales, recibidas del Ministerio de Us., encomendé al Injeniero don Patricio Huidobro la revisión del presupuesto para un Hospital en el Parral, que devuelvo a US. El expresado injeniero en nota 19 del presente, me dice lo que sigue: “Dando cumplimiento a lo dispuesto en su nota de fecha 13 del corriente Nº 138 en que el Sr. Ministro del Interior me ordena revisar el adjunto presupuesto de reparación i conclusión del Hospital de esta ciudad, paso a esponer a Ud. lo que convendría hacer sobre este particular, si se quiere habilitar un hospital. Ante todo, manifestaré a Ud. i al Supremo Gobierno que este departamento, a pesar de su numerosa población no tiene hospital. Lo que aquí se llama tal es un solo cuerpo de edificio, compuesto únicamente de cuatro salas que servirán para enfermos, sin ninguna de las otras oficinas necesarias a un establecimiento de esta clase, como son, oficinas, lavanderías, botica, piezas para servidumbres de ambos sexos, despensa, etc. El Injeniero autor del presupuesto adjunto ha olvidado algunos de estos detalles. El que suscribe de acuerdo con el Sr. Gobernador i el Intendente de la provincia ha creído preferible, cambiando el primer plan, agregar un patio edificado, que sirviendo de cierre contenga todas las oficinas nombradas i dividido por una muralla en dos pequeñas que correspondan respectivamente a las dos secciones en que se dividirá el hospital para uno y otro sexo. En esta virtud creo que el presupuesto del Injeniero Sr. Baeza debe modificarse como sigue: 1) Dos aleros de zinc de 1.80 m. De ancho para resguardar de las lluvias los costados Oriente y poniente 400$ 41 2) Reparación de enmaderación i tejados 200 3) Entablados de dos salones i reparación del actual 320 4) Edificio para cocina, dispensa i pieza de leña i carbón 400 5) Cocina i armazón para dispensa 150 6) Dos medias aguas para lavanderías 375 7) Dos puertas grandes de dos manos 120 8) Dos id. chicas de una mano 50 9) Vidrios i su colocación 100 10) Pintura i obra de mano 500 11) Embaldosado 400 12) Ventiladores 100 13) 25 ms. De muralla de adobe para dividir los patios 125 14) Piezas para sirvientes de ambos sexos 750 15) 80 ms. De acequias de cal i ladrillo para las lavanderías 100 $4.140. Asciende (S. E. u O) a cuatro mil ciento cuarenta pesos. Estos son los trabajos que juzgo indispensables para la habilitación del hospital. He procurado, conforme a las instrucciones de Ud. reducir en lo posible el presupuesto del Injeniero Sr. Baeza, i con todo, el mío escede el suyo en 1.120$, a causa de que dicho Sr. ha olvidado al hacer su presupuesto trabajos que son esenciales para la instalación de un establecimiento de la clase del que nos ocupa”. Aunque este presupuesto exede el anterior, por las razones que se espresan, i creo mui justas, creo que S.S debe acordar la cantidad que últimamente se indica; US. sin embargo, resolverá lo que juzgue conveniente. Dios guarde a Ud. Manuel [Gov] Fernández B.” (26). Este estudio-documento refleja las pésimas condiciones en que se encontraba el hospital de Parral que, como sabemos, quedó a mitad de camino desde el inicio de las obras datadas en 1876. Pero también denota su humilde estructura y capacidad si se compara, por ejemplo, con el hospital San Juan de Dios de Santiago, que poseía hacia 1865, 540 camas distribuidas en 42 An. hist. med. 2010; 20: 33-50 18 salas. Las aspiraciones del hospital de Parral eran ostensiblemente modestas (27). No sólo las dificultades de contar con un centro de atención fueron propias de la historia de la salud de esta ciudad, sino también de gente que se estableciera en la villa para trabajar en dicho rubro. D. Francisco Mesa Henríquez i D. Francisco Meza Fernández que acompaño en debida forma. Para poder continuar rejentando el establecimiento mencionado suplico se cirba elevar estos antecedentes al Ministerio competente con el objeto que me conceda la autorización que solicito. Es justicia Ramón de la R. Burgos. 1.2 Algunos hombres de salud HOJA SIGUIENTE: Como sabemos, los centros de salud requirieron una modernización no sólo en el aspecto físico, sino también del personal que en dichos centros tenían que trabajar. Pero en ciudades como Parral, al igual que la realidad de otras urbes, esto fue parcialmente así. Para ahondar en esta temática creemos necesario hacer una distinción entre los médicos y los funcionarios de salud. Hacia 1874 en Parral según la publicación de matriculas de gravas e industrias, existía sólo un profesional de la salud con residencia permanente, el médico Arturo Sanford, quien, nos atreveríamos a decir con cierta premura, fue el primer doctor de Parral. Y en la misma publicación se estipula que habían tres boticarios: Domingo Viviani, Ramón de la Rosa Burgos y Fernando Azócar (28). La matricula en la carrera de medicina recién en estos años estaba comenzado a tomar el impulso que la caracterizaría a principios del siglo XX, pero ¿qué pasaba con las carreras como química y farmacia? Esta pregunta nace a raíz de un documento de solicitud que el farmacéutico autodidacta Ramón Burgos eleva al gobierno para que lo autorice a trabajar con su botica en la ciudad de Parral, texto que presentamos a continuación: [P] G. Ramón de la R. Burgos de esta vecindad a N. [S] respetuosamente espongo: Que hace ya como dieciocho meses a que rejento como propietario un establecimiento de Botica i Droguería establecido en esta ciudad. Aunque no tengo el título de Farmacéutica poseo los conocimientos practicos indispensables adquiridos con una práctica como de ocho años en establecimientos de esta clase. Mi competencia i aptitudes están además comprobadas con los informes de los Doctores D. Eulojio Cortines, La Conclusión [P] G. Ramón de la Rosa Burgos, de esta vecindad, a US. respetuosamente digo: recientemente he comprado a D. Gabriel Valdés la botica i droguería que, con competente autorización tenía establecida, a esta ciudad. Por efecto de la venta, he cambiado el personal del rejente del establecimiento, deviendo ser el que suscribe el que lleva a despacho i representación de dicha botica, pero como no tengo el competente título de farmacéutico recibido, i como además, en esta ciudad no hai ninguno con dicho título, ofrezco desde luego presentes informes de mi competencia i aptitudes necesarias para ejercer el cargo, informes que, previo examen, puede darlo el Dºr en medicina delegado del Protomedicato de la Provincia de Ñuble D. Eulojio Cortines, i si fuere presiso otro facultativo más que US. tubiese a bien elegir. Los conocimientos necesarios para rejentar una botica, no estará demás decirlo, me los ha dado la practica de más de seis años que he desempeñado la profesión en la ciudad de Linares i departamento de Cauquenes, lo que también juztificaré con los informes que ofrezco, lo que suplico se sirva admitir, i evaluados, elevar los antecedentes donde corresponda para la resolución de su contenido. Es justicia. Que intentando se despacha la autorización que solicito, i con el fin de no sufrir perjuicios en mi negocio, se sirva US. autorizarme para su administración. [UT. Supra]. Ramón de la Rosa Burgos (29). Hemos utilizado el concepto de autodidacta ya que Burgos, como él mismo reconoce, no tiene el título de farmacéutico, pero que con los años de experiencia supo dominar dicha M. Lara O. / Salud y caridad en una villa de Chile central: génesis del hospital San José de Parral (1875-1885) materia. La formación en Chile para esta área fue muy limitada y en Parral como en muchas otras ciudades del mismo tamaño, es probable que quienes se encargaban de manejar las boticas y droguerías carecían de los estudios necesarios para administrarlos. Ante la falta de especialistas titulados, estos casos eran comúnmente aceptados y, como veremos por parte del gobierno, se encontraba casi en la obligación de aceptar las solicitudes de ejercicio de la disciplina sin contar con estudios oficiales. Como dice el citado documento, Ramón de la Rosa Burgos, ya antes de pedir la autorización, llevaba ocho años ejerciendo el oficio en su propia botica, la que supuestamente le daba muchas utilidades, motivo que le permitió incluso —según el segundo documento— comprar el negocio de otro boticario, el de don Gabriel Valdés, de reciente creación, pues no aparece inscrito en la matrícula de grabas e industrias publicado el 20 de junio de 1874 (30). Lo interesante de esta solicitud es que no venía sola, sino que la encontramos adjunta a la carta de un tal Agustín del Lobar, quien sugiere “por justicia” la autorización de patente, ya que a la pequeña ciudad le haría un beneficio, debido que hasta la fecha la única botica funcionando es la de Domingo Viviani, quien, por lo demás, también era un autodidacta Linares, agosto 28 de 1875 El gobernador del Parral con fecha 25 del actual, me dice lo que sigue: “Nº 111 Remito a Ud. para los fines consiguientes dos solicitudes presentadas a esta Guvernatura por don Ramón de la Rosa Burgos, Boticario establecido en esta ciudad. Considero como un deber de estricta justicia, recomendar la idoneidad i reconocida Competencia del Señor Burgos i hacer presente a la consideración de Us. la conveniencia que resulte a esta ciudad de este establecimiento, que a la vez que tiene un completo surtido, escluye del monopolio que podía existir quedando una sola botica, la del señor Don Domingo Viviani es lo que debo agregarse, que el rejente Señor Viviani no es farmacéutico titulado, sino como el solicitante tiene la experiencia adquirida prácticamente en su establecimiento. 43 Lo transcribo a Ud. para su conocimiento i fines consiguientes, adjuntando los documentos a que se refiere la nota inserta. Agustín del [Lobar] (31). En síntesis, en este último documento se confirma que en Parral hasta la fecha de estudio, no había ninguna botica y droguería que estuviese en manos de alguna persona que haya realizado cursos en Química y Farmacia o, por lo menos, que se haya recibido de algún programa de estudio. Las viejas formas de administrar medicamentos o para este caso “remedios”, convivía en esta ciudad con la medicina profesional y moderna practicada por los médicos en el último cuarto del siglo XIX. Sobre médicos ejerciendo la profesión en Parral sabemos muy poco. La información de la documentación encontrada nos proporciona algunos nombres tales como: Manuel Salas Lavaqui; Diego A. Bahamonde; Hermógenes Ilabaca y Manuel Cañas. Sólo del último tenemos más datos y, por tal situación, sobre este último nos referiremos a continuación. Lo primero que podemos decir de Manuel Cañas es que fue un médico típico de la segunda mitad del siglo XIX. Se recibió de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile el 23 de mayo de 1881 (32) a la edad de 34 años. Aun, sin salir de la universidad, estando en cuarto año de carrera, se desempeñó entre 1875 y 1882 como médico del hospital de Parral a petición del Protomedicato, según investigaciones de Armando de Ramón, lo que corroboraríamos según el hallazgo de un documento en que, de su puño y letra, pide a las autoridades permiso para ausentarse de sus labores por motivos de enfermedad Exmo. Señor. Manuel A. Cañas, médico de la ciudad del Parral, a V. E. respetuosamente espongo: que por motivos de salud se me ha dado un mes de licencia para separarme del destino que [acepio] para en este tiempo poder medicarme; pero a pesar de mis deseos vehementes por [volver] a aquel pueblo a prestar mis servicios profesionales, no me ha sido posible aun reponer mi salud quebrantada, por tanto he creído conveniente volver a recurrir a V. E. para suplicarle tenga a bien prorrogarme por dos meses más 44 An. hist. med. 2010; 20: 33-50 el permiso que ántes se me dio, para así, restablecerme completamente. Doy gracias Exmo. Señor. Manuel Antº Cañas (33). Pero la vida laboral de Manuel Cañas no se remitió sólo al servicio de la salud, sino también a una activa y prolífica vida política partidista. Benedicto Chuaqui afirma que “los médicos de la segunda mitad del siglo XIX destacaron también por su formación humanística, el cultivo de las letras y la actividad artística, rasgos que mantendrían muchos médicos chilenos. Los del siglo XIX eran muchas personas influyentes, diputados, senadores, ministros de Estado, altas autoridades universitarias” (34). El doctor Cañas se sumaría a colegas como Adolfo Murillo y Ramón Allende Padín, quienes tendrían a lo largo de su vida un destacado rol político. Cuando contaba con 29 años, siendo aún estudiante de medicina y trabajando en Parral, adhirió a la candidatura presidencial de Benjamín Vicuña Mackenna, la que se caracterizó según Alberto Edwards desde un año antes por hacer una amplia difusión de campañas en provincias (35), que, con alta probabilidad en Parral, el doctor-estudiante Cañas habría sido un acérrimo defensor. Fue diputado por el distrito de Linares, Parral y Loncomilla entre 1897 y 1900. Anterior a ello, como muchos médicos, fue un ferviente balmacedista durante la guerra civil de 1891, incluso estuvo en servicio activo durante la batalla de Placilla en calidad de médico ambulancia. Al respecto, Cruz-Coke señala que la gran cercanía que muchos médicos entablaron con el malogrado presidente Balmaceda se remontaría al año “1875, cuando el Presidente Errázuriz Zañartu, al reorganizar la Beneficencia, nombró una comisión formada por Balmaceda, Vicuña Mackenna y los profesores doctores José Joaquín Aguirre, Adolfo Murillo, Adolfo Valderrama y Ramón Allende Padín, para que fijara una nueva política nacional de atención médica y sanitaria. Cuando llegó al poder, durante el gobierno de Santa María, apoyó el proyecto de construcción de la nueva Escuela de Medicina y, cuando fue Presidente, ordenó que se terminaran rápidamente todas las obras hospitalarias y sanitarias inconclusas en todo el país. Culminó su apoyo a la medicina nacional con la inauguración de la Escuela de Medicina y la creación del Consejo Superior de Higiene” (36). Pero también Manuel Cañas cumplió con el desempeño de su profesión. El 12 de agosto de 1882 permutó su cargo en Parral para trabajar en el hospital San Vicente de Paul. Un año más tarde fue designado médico inspector de vacunas. En 1886 trabajó en el hospital de Quilpué coincidiendo su estadía con la propagación de la epidemia de cólera entre 1886 y 1887. Y trabajó en los hospitales de Los Andes e Isla de Maipo, volviendo por un breve lapso al hospital de Parral, donde sospechamos que era el titular. Por todas las dificultades, económicas y sociales, geográficas y políticas, Parral evidentemente no era un centro laboralmente atractivo para los hombres de salud. El caso de contar con un boticario amateur como fue Burgos y un médico, aún sin titularse, como lo fue Cañas, son pruebas de cómo el discurso científico sobre el progreso y avance de la sociedad a través de la salud tuvo muchas dificultades de llevarse a la práctica y asentarse definitivamente en el valle central de Chile. II. La beneficencia y caridad. Dos palabras en torno a la salud La caridad y beneficencia fueron conceptos muy utilizados en el transcurso del siglo XIX y principios del XX por parte de las personas que estaban ligadas a la salud. Sería conveniente acercarse un poco a la definición de cada una de ellas, para ver más adelante que estas palabras no se pueden aplicar de manera indistinta a nuestro problema de estudio. El concepto de caridad tiene su raíz del latín caritas, que quiere decir amor de Dios y del prójimo. El origen de este concepto está enmarcado dentro del paradigma cristiano que enaltece la acción del hombre en cuanto sea una ayuda al hermano necesitado. Beneficencia en cambio, según la edición 2006 de la Real Academia Española, significa prestación de ayuda gratuita y desinteresada a los necesitados, y, en cuanto a su segunda acepción, “conjunto de instituciones y servicios benéficos” (37). A simple vista, las dos palabras pueden sonar como sinónimos, pero en realidad no lo son, ya que la única palabra que las podría unir es “ayuda” y ésta se materializa —ahí radicaría la M. Lara O. / Salud y caridad en una villa de Chile central: génesis del hospital San José de Parral (1875-1885) diferencia entre las dos— en que la primera es de corte personal o individual, mientras que la segunda alude a lo colectivo y, más que eso, institucional. Sobre lo anterior, se puede entender la creación de diversas instituciones sociales como fue la estatal Junta de Beneficencia o las sociedades mutualistas de integración y ayuda, que varias colectividades extranjeras residentes en nuestro país establecieron. La caridad jugó un papel relevante en el desarrollo y construcción del hospital de Parral, pues fueron los vecinos quienes levantaron los primeros edificios del centro médico a través de donaciones y legados testamentarios, secundándolo el Estado que aportó la cantidad necesaria para su refacción y término. De esta forma, podemos descartar que el impulso de creación del hospital haya sido primordialmente por una idea liberal y progresista de los donantes. Esta situación lleva a reconsiderar, por lo menos para Chile central, la gran importancia que se le ha dado a las modernas, liberales y positivistas formas de ver el mundo, demostrando que las prácticas muchas veces van a contramano de los discursos. Pero ¿quiénes practicaban la caridad en Parral para la construcción del hospital? En la gran mayoría de las investigaciones históricas que hemos consultado se ha demostrado que quienes practicaban la ayuda a instituciones generalmente era un conjunto minoritario de personas que tenían una mayor solvencia económica o muy superior que el habitante promedio. Para este caso, estudiaremos algunas prácticas de caridad de vecinos de Parral que permitieron la construcción del hospital, cuyos móviles no sólo responderían a lo que ya conocemos como caridad, sino también iría de la mano con un cierto dejo de estatus y figuración social. Al entender la naturaleza histórica sobre la génesis del hospital, es sumamente necesario profundizar en la sociedad, sus redes, aspiraciones e imaginarios relativos al tema. Antes de comenzar con el estudio de estas personas, es necesario decir que fue un fenómeno muy común en el Chile de la segunda mitad del siglo XIX que sujetos colaborasen en instituciones sociales de beneficio colectivo. La caridad parralina descansaría —a modo de hipótesis— en dos factores, que de una u otra manera están interrelacionados: la consolida- 45 ción de las grandes fortunas y la influencia de la Iglesia Católica. El primero de ellos se fundamenta que en Chile durante este periodo se empiezan a consolidar las primeras grandes fortunas modernas, reunidas principalmente a través del comercio nacional e internacional; la banca; la minería, y en menor grado, los excedentes de la agricultura, las que permitirían no sólo acumular y gastar grandes fortunas, sino que también donarlas por filantropía o mero placer. Sergio Villalobos sostiene, en lo que él denomina burguesía chilena, la pervivencia de los viejos valores, en donde “los ejemplos de desinterés y de intenciones caritativas abundan: donaciones y creación de instituciones de beneficencia y piadosas, ollas para los pobres, trabajos a favor de los desvalidos y los afectados por tragedias colectivas, organización de las “misiones” estivales de las grandes haciendas, donde las señoras, sus hijas y los veraneantes ayudaban en las tareas religiosas y humanitarias, etc.” (38). En el caso de Parral, las fortunas eran mucho menores pero igual permitieron ayudar y colaborar en tal propósito. Al respecto, en 1879 el hospital ya contaba con algunas propiedades donadas por particulares. Un caso fue la entrega del fundo El Peral, que bajo administración de la Junta de Beneficencia local, permitía generar recursos a partir de su cultivo y arriendo, tal como dice la publicación de El Parralino. La junta de beneficencia en sesión de 20 del actual, acordó fijar el 30 de junio a la una de la tarde, para el remate del fundo Peral, de propiedad del Hospital de Hombres, situado en el departamento del Parral, bajo las condiciones siguientes: 5 años mínimo Se pagarían 1.500 pesos anuales por pagos vencidos. (lunes 23 de Junio de 1879) (39). Otro ejemplo de caridad es el que presta Antonio del Campo, ciudadano español avecindado en la villa, quien en vista de la necesidad de muchos vecinos, hizo un aporte que fue recibido de modo parcial, para no abusar, según el gobernador, de la generosidad de este extranjero: Este respetable comerciante después de haber contribuido como el que más para 46 An. hist. med. 2010; 20: 33-50 auxiliar el Lazareto, se ha presentado al señor Gobernador ofreciendo 200 pesos más para invertirlos en el mismo objeto; i el señor Gobernador no creyó que debía aceptar tan jeneroso ofrecimiento, pues todos los vecinos no podían ser indiferentes a los males de una epidemia i debían contribuir con su continjente para aliviar a la clase más desvalida de nuestra sociedad, dándole las más espresivas gracias por su jeneroso desprendimiento. Se aceptó 10 pesos solamente. Ejemplo como el que ha dado el señor Campos, debe ser imitado por todos los vecinos pudientes en la hora de la necesidad para combatir el terrible flajelo que nos amenaza. A nombre de la humanidad aflijida démosle las más espresivas gracias a este caballero (40). Todos estos ejemplos hacen pensar que la ayuda de los privados fue fundamental para sostener económicamente, al menos en los comienzos, al centro de salud. En este aspecto, el rol que les cupo a los generosos hombres y mujeres no se quedó sólo en dar dinero, sino muchas veces en estar a la cabeza de dichas instituciones, tal como afirma el médico Cruz-Coke cuando dice que “el gran progreso material de infraestructura de la medicina chilena en el siglo XIX se debe fundamentalmente a la generosa actividad de los benefactores de la plutocracia nacional que donaron gran parte de los fondos para construir hospitales, hospicios y orfanatos en todo el país. Se destacaron los nombres de doña Juana Ross de Edwards (1830-1913), que estableció en 1888 un fondo de 300.000 pesos para los hospitales de Valparaíso y al morir dejó una fortuna de 15 millones para obras de caridad de asistencia social y hospitalaria (…). Muchos de estos benefactores actuaban como administradores de los hospicios, hospitales y casas de huérfanos en las ciudades del país, sin cobrar sueldo y operando como filántropos, con gran autoridad y discrecionalidad frente a los médicos y las autoridades políticas. La gran mayoría eran parlamentarios de ideología liberal y disponían de grandes fortunas mineras y agrícolas” (41). En Parral, personas como Manuel Jordán, un conocido agricultor liberal, fue un ferviente promotor del centro médico. Hacia 1884, cuando ya se había terminado la obra gruesa, donó veinte camas; diez para la sala de hombres y las restantes para la sala de mujeres. En segundo lugar, distinguimos el discurso e influencia que la doctrina de la Iglesia Católica irradió en la sociedad parralina. Ricardo Krebs señala que la iglesia jugó un rol clave en la práctica de la caridad social, como consecuencia de los avances de la modernidad en el aspecto laboral, que repercutió de modo directo en los grupos de menores recursos. Ante esta problemática “el clero y el laicado católico tomaron conciencia de que las condiciones habían cambiado y de que las medidas caritativas tradicionales eran insuficientes. La solución del moderno problema social ya no era un asunto de caridad sino de justicia” (42). Pero esta evolución “moderna” de la iglesia aún convivía con las viejas formas de caridad desarrolladas en el Chile central. Muchas personas, especialmente las mujeres, eran atentas lectoras de textos de corte católico como el Manual de una mujer cristiana del Abate francés Chassay, traducido en 1859 por Enriqueta Pinto de Bulnes y que se difundió en todo el país, especialmente en las grandes ciudades, siendo un libro de consulta casi obligado para aquellas damas que buscaban nuevas formas de encontrar la felicidad y salvación de un mundo corrompido y alicaído por las tentaciones de la vida burguesa, como por ejemplo cuando dice: “que el mundo lo hemos dicho ya muchas veces, parece haberse dado la tarea de debilitar i derribar en los corazones la autoridad de las lecciones del Evanjelio; pero es raro que ataque de frente i sin preocupaciones la moral divina que el Salvador ha venido a traer a la tierra” (43). Pero frente a estas publicaciones de moda se encontraban las de corte institucional y periódicas como la Revista Católica, que llegaba a Parral sin mayor demora gracias a la reciente activación del ferrocarril entre Santiago y Chillán completado en 1874 (44). La Revista Católica fundada en 1842, fue una de las mayores influencias en la sociedad letrada y observante de la época. En ésta escribían feligreses, autoridades eclesiásticas, religiosas y sacerdotes. Por ejemplo, un sacerdote en 1872 plasmaba sus inquietudes ante la necesidad de contar con un lazareto en el barrio de Santa Ana: M. Lara O. / Salud y caridad en una villa de Chile central: génesis del hospital San José de Parral (1875-1885) Parroquia de Santa Ana.- Santiago, junio 15 de 1872.- Desde el momento en que por voluntad de mis venerables prelados me puse al frente de esta parroquia de Santa Ana, dos pensamientos principales me ocupan: el establecimiento de una casa en donde pudiera darse habitación, al menos a pobres viudas con hijas mujeres, para atender a aquellas en su orfandad i salvar a estas del peligro de la miseria, i un pequeño hospital para los enfermos de la parroquia, en donde la acción directa i personal del párroco fuese más eficaz en lo espiritual i temporal. Mi primer pensamiento ha sido ya llevado a cabo, i los pobres gozan de este beneficio, hoi más estensivo con la jenerosidad de US. i de la ilustre Municipalidad, que ha cedido para esos infelices el uso del agua potable. Más no he tenido el consuelo de contar con el hospital, a pesar de mis esfuerzos i deseos, los que son más vivos hoy en que una alarmante i horrible epidemia amenaza a la población. Con todo no desisto, i esperando llevar a término mi pensamiento, voi a indicar a la caridad de US. i de la ilustre Municipalidad el realizable pensamiento que he concebido (45). Este tipo de cartas y temáticas se multiplicaron con frecuencia en las siguientes publicaciones de la revista, las ideas que se escribían se propagaron por todo el país, llegando incluso a la sociedad parralina, en la que sospechamos se difundía, no tanto por la lectura (por el número de ejemplares) sino mayoritariamente por la lectura casi obligada que el párroco local difundía a sus feligreses en misa. Un artículo sobre la caridad y las calamidades morales de la beneficencia redactada en 1870 atestiguaría la orientación e influencia de ideas como éstas en la sociedad chilena y, en particular, en la parralina un par de años más tarde, estando en plena concordancia con lo expuesto por León XIII en la Encíclica Rerum Novarun de 1891: (...) Ambas eran bellas: tan semejantes entre sí, que las personas poco observadoras las confundían, i acaso no hubieran sabido distinguirlas. Sin embargo, marcadas con detenimiento se advertía que mediaban entre ellas bastantes diferencias, principalmente 47 en el aire, siendo tímido i modesto el de la una i arrogante i altivo el de la otra. Vestía la primera una larga túnica de humilde lana, más blanca que la nieve; de igual género i color era el prolongado manto que velaba sus gallardas formas, cubriendo también su graciosa cabeza, en la que no aparecía ni el menor adorno. La única insignia que ostentaba cual magnífica joya era una cruz de madera que oprimía con su diestro brazo i sostenía en su hombro. La segunda vestía de un modo enteramente distinto; su traje era de tisú de oro, su manto de escarlata forrado en piel de armiño, i en sus brazos, cuello i cabeza ostentaba las más deslumbrantes joyas. En las manos llevaba una trompeta de plata, con la cual solía anunciar su presencia por todas partes. El nombre de la primera era Caridad, el de la segunda Beneficencia. Ambas llegadas conducidas por la Verdad (46). En esta poética y eufemística forma, la Iglesia apuntaba a la caridad como una de las mejores y más hermosas formas en que el hombre cristiano podía ayudar. De la cita anterior se lee entrelíneas que la ayuda debe ser anónima, debe estar ausente de cualquier tipo de publicidad y, por sobre todo, que la ayuda no sea un interés para alcanzar otro fin material o intangible como el estatus. Pero ¿qué pasó en Parral, si todo lo que sabemos estaba publicado o cada cosa que hacía o donaba un vecino en particular, se publicaba en el diario? Consideraciones finales Se concluyeron las labores de construcción del hospital a mediados de 1885, siendo inaugurado pomposamente el sábado 28 de noviembre del mismo año, con presencia de más de 2.000 concurrentes según narra El Comercial. La festividad fue encabezada por el senador y diputado de la zona, acompañados por funcionarios de la provincia de Linares y el gobernador de Parral José Zuñiga con todos los miembros de la alcaldía. En la narración de la noticia se cuenta el paso a paso de la ceremonia: la bendición de las salas “San José” para varones y “Santa Rufina” para las mujeres por parte del párroco Benavente; los que sirvieron de padrinos del 48 An. hist. med. 2010; 20: 33-50 edificio; sendos discursos, como es tradicional, de todos aquellos figurines, entre otros. Se concluyó con un banquete en que había licores esquisitos, corderos i pavos asados, fiambres, conservas i frutas tropicales. Reinó la mas franca alegría. Brindaron los SS. José A. Zuñiga, José Arce, Elías Cordovéz, Natalio Espejo, un señor Cabezón, Antonio del Campo i otros que por el momento se nos escapan (47). Se inauguró el hospital con el nombre de San José, en honor a José M. Urrutia B. quien fue el caritativo vecino que, en 1872, donó el terreno del hospital y $1.000 para iniciar las obras. La construcción de los primeros espacios de salud en una villa como Parral en el transcurso del último cuarto del siglo XIX no se puede entender sin las dinámicas que al interior de ella se generaban en relación a las tensiones externas y coyunturales. La génesis del hospital de Parral fue el resultado de gestiones mutuas entre las autoridades y vecinos locales, quienes ante la imperiosa necesidad de contar con un centro de salud, no escatimaron esfuerzos para hacer llegar las demandas al gobierno central. Esta dinámica, enraizada en enfermedades cada vez más seguidas, discursos católicos que propugnaban la ayuda a los más desposeídos, activación de políticas sanitarias por parte del Estado, promoción local para la construcción de un hospital, entre otras, son conjuntamente los factores que permiten comprender por qué el hospital de Parral se demoró diez años en terminar de construirse. La puesta en marcha de este hospital hizo que arribaran no sólo camillas y mejores espacios físicos, sino también que se establecieran de forma definitiva los profesionales de la salud: los médicos. Éstos formaron un grupo minoritario dentro de la ciudadanía, no siendo más de dos o tres. Trajeron consigo las nuevas formas de sanar las enfermedades, con los adelantos y técnicas que adquirieron durante sus estudios en la Universidad de Chile. Pero estas formas de salud siguieron conviviendo en Parral con las tradicionales formas de sanar o apaciguar el dolor de los enfermos. Esto se evidencia con la labor de Ramón Burgos, Domingo Viviani y Fernando Azócar, quienes del mundo autodidacta se encargaron durante muchos años de mantener, sanar y curar las dolencias de los enfermos en lazaretos y dispensarías a través de las drogas, hierbas y algunos medicamentos que poseían en sus boticas. A lo largo de las líneas del presente trabajo hemos intentado esbozar la historia de una ciudad a partir del desarrollo e institucionalización de la salud pública durante la segunda parte del siglo XIX. Como dijimos en la parte introductoria, ésta es una investigación pionera sobre la ciudad, la que acompañada por los trabajos de González Colville empieza a formar las primeras impresiones de un pasado que hasta hace muy poco tiempo era desconocido. Agradecimientos El autor agradece las observaciones realizadas por Juan Eduardo Vargas y Rafael Gaune en la construcción de esta investigación. REFERENCIAS Y NOTAS 1. Diversas investigaciones en España e Inglaterra referidas a la historia de la salud han tomado a los hospitales como su objeto de estudio. Las posibilidades que otorgan dichos centros médicos en una perspectiva diacrónica sirven para entender y comprender tensiones localistas en que se vincula a la sociedad con sus tradiciones y la modernidad con sus discursos. Para más detalles, ver para el caso de España, el estudio de Benjamín Narbona, Historia del Santo Hospital General de Valencia (1512-1990), Valencia, Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, 2008. Otro interesante estudio es el realizado para el hospital St Mary’s de Londres, en que se estudia de forma detallada el rol que tuvo la sociedad londinense en su desarrollo y evolución histórica; Elizabeth Heaman, St Mary’s: the history of a London teaching hospital, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2003. 2. Vicuña Mackenna B. Médicos de antaño. Buenos Aires, Editorial Francisco de Aguirre, 1974, pág. 112. 3. Porter R. Scientific medicine in the nineteenthcentury, en R. Porter, The Greatest Benefit to Mankind: a medical history of humanity, London, Harper Collins, 1997. M. Lara O. / Salud y caridad en una villa de Chile central: génesis del hospital San José de Parral (1875-1885) 4. Knight D. The making of modern science: science, technology, medicine and modernity: 1789-1914, Cambridge, Polity, 2009, pág. 143. 5. Vargas JE. Los médicos, entre la clientela particular y los empleos del Estado, 1870-1951. Ars Medica, Vol. 7, N° 7. 6. Vargas JE. Los médicos, entre la clientela particular y los empleos del Estado, 1870-1951. Boletín de la Academia Chilena de la Historia. Año LXVIII, Nº 111, Santiago, 2002, pág. 145. 7. Ibíd., pág. 134. 8. Armando de Ramón en su Biografías de chilenos. Miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial 1876-1973, Vol. I-IV, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1999, da una lista de un sinnúmero de médicos que se dedicaron a la política durante el siglo XIX. 9. Sagredo R, Gazmuri C. Historia de la vida privada en Chile, T. II, Santiago, Editorial Taurus, 2007. 10. Chuaqui B. Breve historia de la medicina. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2001, pág. 159. 11. Archivo Nacional, Sección Ministerio del Interior, Vol. 684, fjs. 67. 12. Vargas, op. cit., pág. 144. 13. Rosenblitt J, Sanhueza MC (Recop.). Cartografía histórica de Chile. Santiago, Biblioteca Fundamentos de la construcción en Chile, Vol. 41, Cámara chilena de la construcción/Pontificia Universidad Católica de Chile/Biblioteca Nacional, 2010, pág. 140. 14. Periódico El Iris, Año I, Nº 9, Parral, 12 de noviembre de 1865. 15. Archivo Nacional, Sección Ministerio del Interior, Provincia de Linares, Vol. 684. 16. Cruz-Coke R. Historia de la medicina chilena. Santiago, Editorial Andrés Bello, 1995, pág. 431. 17. Archivo Nacional, Sección Ministerio de Interior, Provincia de Linares, Vol. 711. 18. González J. Neruda y el Maule. Centenario del natalicio de Pablo Neruda. Boletín de la Academia Chilena de la Historia Año LXIX, Nº 113, Santiago 2004, pág. 11. 19. González J. Tres ramales ferroviarios del Maule. Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Año LXXI, Nº 114, Santiago, 2005, pág. 66. 49 20. No por todo lo anterior tenemos que dejar de lado las particularidades nacionales de incentivo a la construcción de hospitales. Al respecto CruzCoke dice que un gran puntal fue la capacidad, interés y gestión de José Manuel Balmaceda Fernández, quien desde el gabinete de Santa María, fue un gran impulsor de construcción de centros médicos a nivel nacional. Cruz-Coke, op. cit., pág. 411. 21. Archivo Nacional, Sección Ministerio del Interior, Intendencia de Linares, Vol. 684. 22. Archivo Nacional, Sección Ministerio del Interior, Vol. 922. 23. Archivo Nacional, Sección Ministerio del Interior, Vol. 922. 24. Ibíd. 25. Archivo Nacional, Sección Ministerio del Interior, Vol. 922. 26. Archivo Nacional, Sección Ministerio del Interior, Vol. 922. 27. Rossi S. Historia del Hospital San Juan de Dios de Rancagua. Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia (inédito), Santiago, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2002, pág. 84. 28. Periódico La Unión, Año I, Nº 42, Parral, 20 de junio de 1874. 29. Archivo Nacional, Sección Ministerio del Interior, Intendencia de Linares, Vol. 684. 30. A menos que don Gabriel Valdés sólo haya sido el dueño, y el administrador en cambio sea Fernando Azócar. 31. Ibíd. 32. de Ramón, op. cit., Vol. I, pág. 229. 33. Archivo Nacional, Sección Ministerio del Interior, Beneficencia, Vol. 922. 34. Chuaqui B., op. cit., pág. 159. 35. Edwards A. La fronda aristocrática en Chile. Santiago, Editorial Universitaria, 11ª edición, 1989, pág. 156. 36. Cruz-Coke R., op. cit., pág. 411. 37. Real Academia Española. Diccionario esencial de la lengua española. Madrid, Espasa Calpe, 2006. 38. Villalobos S. Origen y ascenso de la burguesía chilena. Santiago, Editorial Universitaria, 1987, pág. 82. 50 39. Periódico El Parralino, Año I, Parral, domingo 29 de junio de 1879. 40. Ibíd., Año II, N° 18, 11 de abril de 1880. 41. Cruz-Coke R., op. cit., pág. 445. An. hist. med. 2010; 20: 33-50 44. Thomson I, Angerstein D. Historia del ferrocarril en Chile. Colección Sociedad y cultura XIV, Santiago, DIBAM-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2000, pág. 97. 42. Krebs R. La Iglesia de América Latina en el siglo XIX. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, pág. 294. 45. Olea E. Notas cambiadas con motivo de la fundación de un lazareto en la casa de San José. Revista Católica, Año XXIX, Nº 1206, 13 de julio de 1872. 43. Chassay F. Manual de una mujer cristiana. Santiago, Imprenta de la Sociedad, 1859, pág. 195. 46. Caridad y beneficencia. Revista Católica, Año XXVII, Nº 1100, Santiago, mayo 7 de 1870, pág. 515. 47. Periódico El Comercial, Año III, N° 87, Parral, sábado 28 de noviembre de 1885. An. hist. med. 2010; 20: 51-62 La tuberculosis en el diccionario de la real academia española Ignacio Duarte G.1, Claudia Chuaqui F.2 El objeto de este trabajo fue indagar la forma en que se incorporaron al idioma castellano no especializado algunos términos relacionados con la enfermedad que llamamos tuberculosis. Para ello se compararon las definiciones correspondientes en las 22 ediciones del Diccionario de la Academia Española publicadas desde 1870 a 2001. Al mismo tiempo se buscaron en la bibliografía disponible datos sobre el origen de las palabras y ejemplos de su uso en obras y documentos del ámbito médico. Las palabras consultadas se refieren a nombres aplicados a la enfermedad, como tisis, tabes, hética, consunción, tuberculosis y sus variantes; o bien, corresponden a algunas de sus manifestaciones características: caverna, hemoptisis, granulia, escrófula y el adjetivo caseoso. Se registró el momento en que los términos aparecieron en el diccionario y las posibles variaciones en ediciones sucesivas. Las definiciones y las modificaciones que las definiciones experimentaron en el tiempo reflejan algunas de las diversas concepciones teóricas que coexistieron en la medicina de los siglos XVIII y XIX, desde las observaciones clínicas y las ideas patogénicas humoralistas clásicas griegas, o a las que se agregan los hallazgos de la anatomía patológica, para culminar con el descubrimiento de la etiología bacteriana de la tuberculosis. Palabras clave: diccionario - tisis - tuberculosis - hemoptisis - escrófula. Tuberculosis in the dictionary of the real academia española The object of this work was to investigate the way some terms related to the disease we call tuberculosis were incorporated into non-specialized Spanish language. The pertinent definitions were selected in the twenty two editions of the Dictionary of the Spanish Academy published from 1870 to 2001. At the same time data on the origin of these words as well as examples of their use were searched in the available bibliography. Some of the words consulted refer to names applied to the disease, such as tisis, tabes, hética, consunción, tuberculosis and their variations. Other correspond to some of its characteristic manifestations: caverna, hemoptisis, granulia, escrófula and the adjective caseoso. The first time each word was mentioned in the Dictionary was registered, and also the possible variations of its meaning in the successive editions. The changes introduced in the definitions throughout the years reflect some of the different theoretical conceptions that coexisted in medicine of the 18th and 19th centuries, from clinical observations and classical Greek humoralist pathogenic ideas to the ones based on the findings of pathological anatomy, and finally on the discovery of the bacterial etiology of the disease. Key words: dictionary - phthisis - tuberculosis - hemoptysis - scrofula. 1 2 Médico cirujano. Programa de Estudios Médicos Humanísticos. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: [email protected] Licenciada en lenguas clásicas. Programa de Estudios Médicos Humanísticos. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: [email protected] Recibido el 2 de abril de 2010. Aceptado el 15 de julio de 2010. 52 INTRODUCCIÓN La enfermedad conocida actualmente con el nombre de tuberculosis ha sido designada con diversos nombres a través de la historia, de acuerdo con las interpretaciones que los médicos de cada época formulaban en base a sus observaciones y en el contexto de las teorías patogénicas imperantes. A partir de los tratados hipocráticos y durante muchos siglos, el nombre que prevaleció fue el de tisis. En los siglos XVII y XIX algunos médicos empezaron a efectuar de rutina exámenes post mórtem de sus enfermos fallecidos: encontraron lesiones que llamaron tubérculos. La palabra tubérculo, especialmente en su versión inglesa o francesa, quedó asociada a ciertas lesiones de la tisis pulmonar. En 1882 Robert Koch identificó el bacilo causante de la enfermedad. Mediante cultivo e inoculación experimental en animales probó que el germen se encontraba en muestras de lesiones de varios órganos de pacientes que padecían diversas formas de tuberculosis, algunas de las cuales constituían hasta esa fecha motivo de controversia en cuanto a si eran manifestaciones de la tisis o de otros males. A partir de esos hallazgos la tuberculosis, con todas sus manifestaciones patológicas, pasó a concebirse como una sola entidad nosológica producida por una causa bacteriana precisa y necesaria. En los años siguientes, la posibilidad de cultivar rutinariamente el bacilo obteniéndolo de muestras tomadas al enfermo, principalmente del esputo, posibilitó asegurar el diagnóstico de la enfermedad, puesto que evaluando solo los síntomas y los signos del examen físico, podían cometerse errores en algunos casos, confundiéndola con otras afecciones causantes de fiebre, enflaquecimiento progresivo, dificultad respiratoria o tos persistente. El objetivo de este trabajo ha sido indagar la forma en que se incorporaron en el idioma castellano común algunos términos usados en los tratados médicos y en la literatura como pertenecientes o relativos a la afección actualmente conocida como tuberculosis, y apreciar las eventuales modificaciones del significado de ellas en el transcurso del tiempo. Para ello se recurrió a la fuente lexicológica normativa de nuestro idioma, el Diccionario de la Academia Española. An. hist. med. 2010; 20: 51-62 Se consultaron las 22 versiones sucesivas de la obra (1-22) a partir de la publicada en 1780, hasta la última, impresa en 2001. Se revisaron tanto ejemplares disponibles en bibliotecas como versiones facsímiles en línea, para recoger definiciones atinentes a la enfermedad (23). Junto con la consulta al diccionario RAE, para cada palabra investigada se procuró obtener datos de su origen y ejemplos de su uso en obras o documentos del ámbito médico de fines del siglo XVIII y del siglo XIX. LA ACADEMIA Y EL DICCIONARIO La Real Academia Española fue fundada en 1713 y su constitución aprobada el año siguiente por el rey Felipe V. Su objetivo tradicional, representado en el lema “Limpia, fija y da esplendor,” fue superado formalmente en la reforma estatutaria de 1993, en que se puntualiza que la Institución tiene como misión principal velar por que los cambios que experimente la Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades de sus habitantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. En los decenios que siguieron a su fundación la Academia emprendió la tarea de publicar un diccionario en varios tomos, lo que no se logró en la forma planeada. Entonces, se decidió publicar un “Diccionario de la lengua castellana reducido a un tomo para su más fácil lectura” (2), cuya primera edición lleva la fecha de 1780. De acuerdo con sus objetivos, el Diccionario no puede acoger en cada edición los neologismos castellanizados que aparecen cada vez más velozmente en la jerga y en los escritos de las diversas disciplinas, particularmente las de orden científico y técnico. Por una parte, la Academia debe someter dichas palabras a un estudio minucioso, en el que presumiblemente desempeñan una labor importante —para el tema que trata este artículo— las comisiones académicas de Vocabulario científico y técnico y de Ciencias Humanas. Por otra parte la tarea que declara asumir la Academia en este campo consiste en I. Duarte G., C. Chuaqui F. / La tuberculosis en el diccionario de la real academia española registrar y definir adecuadamente los términos cuyo empleo rebasa los límites de la especialidad y se atestigua diariamente en la prensa o en la conversación culta (22). 53 Esta definición persiste hasta que en 1869 se cambia a: “consunción, demaciación gradual y lenta, originada de varias causas. Dícese especialmente de la pulmonar” (11). En 1884 se modifica nuevamente, apareciendo con dos acepciones: NOMBRES DE LA ENFERMEDAD Tísica El Diccionario RAE de 1780 (1) define el sustantivo tísica como una enfermedad causada por tener alguna llaga en los pulmones, o livianos, originada de humor acre y corrosivo, que ha caído a ellos, y causa al paciente tos, acompañada de calentura lenta, que le va atenuando y consumiendo poco a poco (24). En cuanto a la palabra tisis, dice que significa lo mismo que tísica. En las ediciones segunda, tercera y cuarta (2-4) la definición del sustantivo tísica que da la RAE persiste igual; pero en 1817 (5) se limita a decir solamente que equivale a tisis, y así se repite en todas las ediciones hasta la de 1992 (21), señalándose que corresponde a un uso antiguo. En 2001 no figura como entrada independiente (22). El padre Feijoo (1676-1764) transcribe una receta para tratar la Tísica: Tómese el esputo purulento del enfermo en un lienzo, el cual se colgará a recibir el humo en una chimenea, y a proporción que el esputo se fuere secando, se irá consumiendo el humor morboso … (25) Tisis Desde 1780 a 1817 la RAE (23) dice que tisis es lo mismo que tísica (1-5). En 1822 (6) la cambia a la misma definición que daba anteriormente al sustantivo tísica (ver apartado precedente), significado que es acortado en 1832: enfermedad causada por tener alguna llaga en los pulmones o livianos, y ocasiona al paciente tos, acompañada de calentura lenta que le va atenuando y consumiendo poco a poco (7). 1) enfermedad en que hay consunción gradual y lenta, fiebre héctica y ulceración en algún órgano. Se designa especialmente con este nombre la tuberculización pulmonar (12). En 1899 la primera parte sigue igual, y la segunda se simplifica a: tuberculosis pulmonar (13). El significado de esta decimotercera edición se mantiene textualmente en todas las versiones posteriores hasta la de 2001 inclusive (22). El adjetivo tísico en 1780 se explica como: “el que padece la enfermedad de tísica, o lo que toca, o pertenece a ella” (1). Se repite hasta que en 1837 se modifica a dos acepciones: “1) que padece de tisis; 2) perteneciente a la tisis” (8). Esta forma persiste en todas las ediciones posteriores hasta la de 2001 (22). La palabra tisis proviene del griego phthísis: consunción, deterioro, que a su vez deriva del verbo griego phthínein: descomponerse, podrirse; menguar, decrecer. Referido primero al tiempo, a la luna y a las estrellas. Luego, a las personas, a la vida y a las cosas (26). La palabra tisis aparece documentada en castellano ya en el siglo XIII (27). En la publicación en España en 1836 de un texto francés de patología (28), D. Mariano Delgras traduce lo siguiente: Bajo el nombre de tisis pulmonar se ha descrito la mayor parte de las afecciones crónicas del pulmón y aun de la pleura, hasta que la anatomía patológica ha enseñado que procediendo de este modo se confundían muchas afecciones diferentes. Los trabajos de Bayle, y principalmente de M. M. Broussais y Laennec, han aclarado sucesivamente este caos, y en el día se está generalmente de acuerdo en reservar la denominación tisis para los tubérculos desarrollados en los pulmones; y cuya presencia ocasiona la disolución de este órgano y la consunción del individuo. 54 An. hist. med. 2010; 20: 51-62 Tabes El Diccionario RAE solo recoge esta palabra en 1899 (13), con el significado médico de consunción, el que persiste hasta 1925 inclusive (15). En 1939 se agrega una segunda versión que es la más usada, correspondiente a la tabes dorsal, lesión sifilítica de los cordones posteriores de la médula espinal (16). Ambas acepciones se repiten en las ediciones de 1947 y 1956 (17, 18). En 1970 y hasta la última edición, tabes sigue con dos acepciones, pero la primera se modifica a “extenuación, enflaquecimiento, consunción” (19-22). La voz latina tabes fue empleada por los romanos como equivalente de tisis, con el significado de corrupción, putrefacción; descomposición; humor infecto, venenoso; contagio, epidemia, enfermedad que roe, que mina moralmente.(29). Deriva del verbo tabeo: licuarse, descomponerse, en sentido figurado: languidecer. El capítulo dedicado a la tisis por Aulo Cornelio Celso en el siglo I d.C. comienza así: Diutus saepe periculosius tabes eos male habet, quos invasit (Más prolongada y peligrosa es la tabes que sigue cuando [la enfermedad] a estos invade.) (30). La palabra tabes parece incorporada al castellano en el siglo XVIII (31). Antonio Pérez de Escobar en su libro sobre los contagios (1776) dice que por tisis o tísica, que los latinos llaman tabes en general, no se entiende otra cosa, que una disminución o diminuta nutrición de las carnes, o extenuación del todo, o parte del cuerpo (32). Hética El sustantivo hética designa en el Diccionario RAE de 1780 a una sudor nocturno y otros. Proviene de la sangre más acre y salada, continuada lentamente. Otros la llaman hetisía (1). La acepción persiste igual en 1783 y 1791 (2, 3); pero en la edición de 1803 se lee: “calentura lenta que va consumiendo el cuerpo y destruyendo las fuerzas” (4). Esta definición se mantiene en las seis ediciones siguientes de 1822 a 1869 (6-11). Desde 1884 no aparece más en su función de sustantivo (12). Héctico aparece en el diccionario RAE de 1884 (12) y hasta la fecha como sinónimo del adjetivo hético (22). Otro vocablo equivalente es el adjetivo ético que asoma en el Diccionario RAE con el significado médico de tísico en las ediciones desde 1837 a 1869 (8-11). Desde 1884 figura con el significado de tísico hasta la última edición (12-22). Las palabras hético, hética, héctico, héctica derivan del griego hekticós que significa habitual, en referencia a un estado febril habitual (33). Corominas menciona que héctico es una forma culta de hético (34). Con el título de Elementos de medicina práctica Bartolomé Piñera tradujo al castellano en 1799 la obra del afamado médico inglés William Cullen, First lines of the practice of physic. Incluye un párrafo titulado De las tabes o de la hética (35). En 1761 se construyó en el Hospital San Juan de Dios de Santiago “una sala especial para el aislamiento de éticos”; entre los diagnósticos de los enfermos fallecidos en 1864 en el mismo establecimiento se menciona como segunda causa la tisis (36). En 1766 una comisión designada por la Real Audiencia dictaminó que “la enfermedad héctica no es nueva en la ciudad (Santiago)”. En la estadística de los cuadros mórbidos más frecuentes de las enfermas atendidas en el Hospital San Francisco de Borja de Santiago de Chile en el periodo 1782-1789 figuraba en quinto lugar la calentura ética (37). Consunción enfermedad que consiste en la intemperie cálida y seca de todo el cuerpo, con varios síntomas, especialmente de calor externo en las partes extremas, con acedía del estómago después de la comida, flaqueza del cuerpo, Consunción en el Diccionario RAE de 1780 y 1783 figura con las siguientes dos acepciones: I. Duarte G., C. Chuaqui F. / La tuberculosis en el diccionario de la real academia española 1) enfermedad que consiste en disminuirse las carnes y la parte adiposa del cuerpo humano, quedándole solo al enfermo la piel y los huesos cuando se acerca su muerte; 2) atenuación, enflaquecimiento (1, 2). 55 La consunción es una destrucción o decadencia de todo el cuerpo por una úlcera, tubérculos, concreción de los pulmones, empiema, atrofia nerviosa o caquexia. Tuberculosis En 1791 persisten dos acepciones, la primera se simplifica y generaliza, sin referirse explícitamente ni a una afección ni al cuerpo: “el acto y efecto de consumir” (3). En 1822 la palabra atenuación se reemplaza por extenuación: con esta redacción la definición queda básicamente fija hasta 2001 inclusive, en que se entiende por “consunción: 1) La acción y efecto de consumir o consumirse. 2) Extenuación, enflaquecimiento” (6-22). El adjetivo consuntivo, que en la literatura médica se aplicaba muchas veces al enfermo de tisis, carece de connotación específicamente médica en todas las versiones del diccionario, definiéndoselo como lo “que tiene virtud de consumir”. La voz consunción viene del latín consumere: comer, ingerir; gastar, usar, destruir; tomar completamente, y se forma del prefijo con- (de cum), que viene del latín antiguo com: completamente más el verbo sumere: tomar; usar, consumir. En el siglo I a.C., Cicerón usa el término consumptio, pero no en el sentido médico. Se documenta en castellano en 1679 (31). En la edición de 1933 del Oxford English Dictionary el término consumption, en su cuarta acepción significa “emaciación del cuerpo por enfermedad; una enfermedad emaciante; ahora aplicado específicamente a la consunción pulmonar o tisis”. Registra su uso en 1398 por John Trevisa en una traducción al inglés de Propietatibus rerum de Bartholomaeus Anglicus. El Oxford Dictionary agrega que en 1620 el escrito Via recta de Tobías Venner incluye un apartado commended for those that have the pthisicke ot consumption of the lungs (38). La palabra se lee también en el título de un libro que Gideon Harvey publicó en 1666: Morbus Anglicus: or the anatomy of consumptions que contenía, entre otros, methods of curing all consumptions, coughs, and spitting of blood… (39). El empleo de la palabra consunción se lee en la traducción castellana efectuada por D. Mariano de S. y M. (sic) del libro Domestic medicine de William Buchan, cuya primera edición en inglés data de 1769 (40). Dice: La voz tuberculosis no aparece en el Diccionario RAE hasta las ediciones de 1884 y 1899 en que se define como tuberculización (12, 13). A su vez, en la entrada de tuberculización se refiere a una “enfermedad diatésica, casi siempre mortal, que consiste en el desarrollo de tubérculos en uno o varios órganos”. En 1914 y 1925 tuberculización significa enfermedad que consiste en el desarrollo de tubérculos en los tejidos u órganos, producida por un microbio llamado bacilo de Koch, o por productos derivados de éste (14, 15). En 1939 no aparece tuberculización y se define directamente el término tuberculosis como sigue: enfermedad del hombre y de muchas especies animales producida por el bacilo de Koch. Adopta formas muy diferentes según el órgano atacado, la intensidad de la afección, etc. Su lesión habitual es un pequeño nódulo, de estructura especial, llamado tubérculo (16). Se atribuye a Johann Lucas Schönlein haber sugerido en 1834 que se designara tuberculosis a la enfermedad, debido a la importancia que se daba al hallazgo en autopsias de las formaciones llamadas tubérculos (41,42). El término fue paulatinamente adoptado en la segunda mitad del mismo siglo. Así, en 1868 Jean Antoine Villemin publicó bajo el título Études sur la tuberculose sus experimentos en animales en que concluía que se trataba de un mal específico cuya causa era un agente inoculable (43). En Chile, Enrique de Zonorza (44) tituló en 1863 Profilaxis de la tuberculización pulmonar su tesis para optar al grado de licenciado en medicina. Por su parte, Manuel Cerda publicó en 1876 una reseña del libro de Lèbert Clinique des maladies de poitrine, en la que informaba 56 An. hist. med. 2010; 20: 51-62 que “el autor no admite tampoco el contagio de la tuberculosis” (45). El Anuario Estadístico de la República de Chile adoptó en 1895 la clasificación de las enfermedades, tomada de Virchow, en la que figuraba la entrada tuberculosis pulmonar. MANIFESTACIONES DE LA ENFERMEDAD Tubérculo No figura en las ediciones de la RAE de 1780 a 1817 (1-5). Aparece a partir de 1822: “cada uno de los pequeños abscesos que se hacen en la superficie del pulmón” (6). Este significado persiste en las ediciones posteriores hasta la de 1852 inclusive (10). En 1869 se modifica a: excrecencia morbosa, comúnmente redondeada, blanca amarillenta, dura al principio, y que suele reblandecerse y ulcerarse al fin (11). A partir de 1884 se define como producto morboso, de color ordinariamente blanco amarillento, redondeado, duro al principio en la época de evolución llamada de crudeza, y que adquiere en la de reblandecimiento el aspecto y consistencia de pus; la redacción se mantiene hasta la última edición (12-22). Término derivado del latín tubo, y ambos emparentados con tumor, de la raíz i.e. tum-e: hincharse (46). De ahí la palabra latina tuberculum, derivada de tuber: tumor, bulto (33). En 1680 Francisco de la Boe (Silvio) emplea la expresión latina tubercula minora vel maiora (tubérculos menores o mayores) para designar las lesiones pulmonares que él encontraba en autopsias (47). Según Corominas, la palabra tubérculo en castellano figura ya en 1747 (31). En un diccionario médico de 1823 en castellano, Manuel Hurtado de Mendoza dice que en anatomía patológica se da el nombre de tubérculo a una especie de producción o degeneración orgánica formada por una materia opaca, de un amarillo pálido, el cual, en estado de crudeza, tiene una consistencia análoga a la de la albúmina concreta (48). Caseoso El adjetivo caseoso no aparece en el Diccionario RAE hasta 1822 (6), en que figura sin acepción médica, refiriéndose a la parte de la leche de la cual se hace el queso. En la versión de 1970 agrega un significado que lo relaciona con la enfermedad que nos ocupa: dícese de una sustancia albuminoidea que se encuentra en algunas lesiones, principalmente en las tuberculosas, y que determina la degeneración de los tejidos en que tiene asiento (19). En 2001 se modifica a “Dicho de un tejido: que por necrosis, adquiere una consistencia semejante a la del queso” (22). La palabra caseoso deriva del latín caseus: queso (31). La comparación de un componente de las lesiones tuberculosas con el queso se lee en la obra de Mathew Baillie, quien a fines del siglo XVIII y principios del XIX describió en el pulmón de cadáveres de tísicos unas formaciones nodulares que al corte, consisten en una sustancia blanca lisa, de textura firme, y suelen contener en parte pus espeso como cuajo o requesón (curdly) (49). Por su parte, en 1819 René Laënnec describía en francés “masas más o menos voluminosas, de un amarillo pálido, opacas y de una densidad análoga a la de los quesos más firmes”. Agregaba que al reblandecerse la materia tomaba “consistencia de queso blando y friable”, estado en que suele parecerse al lactosuero “en el cual flotarían fragmentos de materia caseosa” (50). Hurtado de Mendoza parece basarse en Laënnec al explicar que la materia tuberculosa resultante del reblandecimiento de los tubérculos puede asumir dos formas: parecida a un pus espeso o bien separada en dos partes, una muy líquida, como suero, en el cual “nadasen fragmentos de materia caseosa” (48). I. Duarte G., C. Chuaqui F. / La tuberculosis en el diccionario de la real academia española Caverna En 1780 la RAE presenta la caverna como “el hoyo o profundidad que hacen las materias en las llagas y heridas” (1), que persiste hasta 1884 cuando se modifica a excavación que resulta en algunos tejidos orgánicos después de evacuada la materia tuberculosa, o de salir el pus de un absceso, y en algunas úlceras cuando ha habido pérdida de sustancia (12). A partir de 1914 la palabra excavación se reemplaza por hueco, persistiendo la misma definición hasta en la 22ª edición (14-22). La voz proviene del latín caverna: gruta, cueva; deriva de cavus: hueco y aparece en castellano en 1440 (31, 33). En el escrito de Celso (51) se menciona que en la tisis se encuentran úlceras en el pulmón, término que también se encuentra en las traducciones de autores posteriores, como en la obra de Morgagni (52) y en las descripciones de Bayle (53), que emplea los términos ulcère, ulcération, cavité. Laënnec en 1919 prefiere el término excavation, pero en algunos párrafos habla de caverne. Manuel José de Porto en su Manual de Anatomía Patológica de 1846, extractado de autores franceses, explica que una de las posibles evoluciones del tubérculo pulmonar es “reblandecerse y transformarse en una cavidad que se ha llamado vulgarmente caverna” (54). Hemoptisis El término no aparece en el Diccionario RAE hasta 1869 en que se define como hemorragia de la membrana mucosa pulmonar, caracterizada por la expectoración más o menos abundante de sangre (11). Esta explicación persiste en las sucesivas ediciones hasta que en 1992 y 2001 es sustituida por “expectoración de sangre proveniente de la tráquea, los bronquios y los pulmones” (21, 22). Se ha indicado que es un neologismo del siglo XVIII, derivado del griego haima: sangre, y ptyein: escupir (33). Sin embargo, el término 57 se ha usado en inglés tan temprano como 1646 por el médico inglés Sir Thomas Browne (55). La Cyclopaedia of practical medicine cita, entre otros, los siguientes escritos en que aparece dicha palabra: Alsarius-a-Cruce: De haemoptysi seu sanguinis sputo (1699) y Bigeon LF: Essai sur l’hémoptysie essentielle (1799) (56). En el siglo XIX se empleaba en castellano el término hemotisis, como se lee en un texto publicado por José de Gardoqui en 1835, en el apartado sobre Exhalación sanguínea de la membrana mucosa de los bronquios, hemotisis o broncorragia. Allí afirma que el sangramiento tiene su asiento en la membrana mucosa que se extiende desde la tráquea hasta las pequeñas ramificaciones bronquiales... El parénquima pulmonar es el gravemente afectado: en la mayor parte de los casos: existe efectivamente en su interior cierto número de tubérculos crudos o blandos, debiéndose considerar entonces la hemotisis como un síntoma de tisis pulmonar... La hemotisis no siempre es sintomática de aquel afecto pulmonar... puede existir por sí sola (57). Granulia Granulia se incluye por primera vez en el Diccionario RAE de 1984 con su significado de “tuberculosis miliar, ordinariamente aguda y grave” (20). En 1992 y 2001 aparece definida simplemente como “tuberculosis miliar” (21, 22). La voz granulia deriva del bajo latín granulum, de granum: grano, pepita o semilla vegetal, usada en castellano en sentido general, no médico, hacia 1250 (31). Georges Empis en 1865 aplicó la expresión granulie froide a la presentación aguda miliar para distinguir ese cuadro de las formas habituales de la tisis pulmonar. Al año siguiente, Antonio Bruzón publicó en la Habana un opúsculo titulado La granulia de Empis. Aunque su naturaleza tuberculosa pronto fue reconocida, el nombre de granulia persistió especialmente en Francia. Años después se acumuló información de distintas fuentes que indicaban que la granulia no necesariamente implicaba una muerte rápida (58). La pauta de 58 An. hist. med. 2010; 20: 51-62 clasificación de las enfermedades del Anuario Estadístico de la República de Chile de 1899 nombra la granulia entre las distintas formas del mal: “Tuberculosis. a) miliar, granulia; b) pulmonar (tisis); c) meníngea”. Escrófula En la RAE de 1780 no figura el término (1). En 1783 se entendía por escrófula la glándula o landrecilla dura, que se hace en el cuello o ingles: particularmente se dice del lamparón (2). En cuanto al vocablo landrecilla, es un diminutivo de landre que en el mismo año se definía como especie de seca, o tumor de la hechura y tamaño de una bellota, que se hace en los sobacos y en las ingles; y suele ser muy de ordinario dar a esta enfermedad en la garganta, y ahogar con brevedad al paciente. En la última edición landre tiene tres acepciones, las dos relativas a medicina son: 1) Tumefacción inflamatoria del tamaño de una bellota, de un ganglio linfático, generalmente del cuello, axilas e ingles; 3) antiguamente, peste bubónica (22). En las ediciones de 1791, 1803 y 1817 la palabra escrófula se definía como “lo mismo que lamparón” (3-5). A su vez, lamparón significaba tumor duro, que se hace en las glándulas conglomeradas del cuello, o de las que se llaman salivales, por la crasitud de la linfa, o de otros cuerpos, por un ácido allí estancado, el cual obstruye los túbulos de las referidas glándulas. En ediciones posteriores la definición se simplificó, de modo que en 1803 lamparón designaba a un “tumor duro que se forma por obstruirse las glándulas del cuello”, que se repite en forma similar hasta en la edición de 1837 (4-8); en 1843 se reduce a “tumor que se forma en las glándulas del cuello” (9). Desde 1884 se lee que es un vocablo médico que significa “escrófula en el cuello”, definición que permanece inalterada hasta 2001 (12-22). Volviendo al significado de escrófula, en el Diccionario RAE 1822 y hasta el de 1869 inclusive se hace simplemente sinónimo de lamparón (6-11). En 1884 la definición médica designa a un “tumor frío originado en la hinchazón, con tubérculos o sin ellos, de los ganglios linfáticos superficiales” (12-15). En la edición difundida en 1939 ésta se modifica a tumefacción fría de los ganglios linfáticos, principalmente cervicales, generalmente acompañada de un estado de debilidad general que predispone a las enfermedades infecciosas y sobre todo a la tuberculosis. Esta definición permanece prácticamente igual en 2001 (16-22). La palabra está tomada del latín tardío scrofula, diminutivo de scrofa: hembra del cerdo. Se relaciona así el aspecto del cuello abultado del paciente con la papada del cerdo. Según Corominas (34) la primera documentación en castellano se encuentra en la segunda mitad del siglo XVIII en el Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las 3 lenguas francesa, latina e italiana, de Terreros y Pando. En la versión castellana de 1843 del Diccionario de los diccionarios de medicina publicados en Europa, bajo el título de Escrófulas se explica que en el trayecto de los ganglios y vasos linfáticos aparecen tumores globulosos u ovales, movibles bajo la piel, que se multiplican más o menos y aumentan gradualmente de volumen...Permanecen indolentes durante algunos meses y aun años, enseguida van acompañados de calor, rubicundez, tumor local, movimiento febril...fluctuación, se adelgaza la piel, se ulcera y da salida...a una materia concreta de aspecto y consistencia de castaña o queso, o bien de un líquido sero-purulento cargado de copos albuminosos. En cuanto al pronóstico, se dice que es “con frecuencia fatal” (59). I. Duarte G., C. Chuaqui F. / La tuberculosis en el diccionario de la real academia española 59 SIGNIFICADO DE LOS NOMBRES INTERPRETACIONES PATOGÉNICAS La RAE recoge diversos nombres con que se ha designado a la enfermedad que nos ocupa: estos pueden dividirse en tres grupos: El primer grupo, formado por las palabras tisis, tabes y consunción, destaca el componente de enflaquecimiento, derivado de las observaciones de tipo principalmente clínico: así los médicos griegos emplearon la palabra phthisis para denotar la forma más avanzada e impresionante de la enfermedad que era la emaciación extrema, aunque conocían la sintomatología que acompañaba a la presencia de un compromiso pulmonar en muchos de esos casos (60). Celso reconoció que hay otras formas de enflaquecimiento asociadas más directamente con desnutrición, como se aprecia en su clasificación de la afección que denomina tabes: 1) La atrofia, en que el cuerpo no asimila los alimentos, lo que lo lleva al marasmo; 2) La caquexia, provocada por alimentos corrompidos que no aportan a la nutrición, sea a consecuencia de una enfermedad larga, sea que se ha consumido mucho tiempo alimentos insólitos o medicamentos perniciosos; 3) La tisis, que produce ulceraciones en los pulmones, fiebrecilla que cesa y reaparece, tos frecuente con esputos purulentos y a veces sanguinolentos (51). El segundo grupo de denominaciones de la enfermedad es el de las voces derivadas de hekticós, que resaltan el carácter de la manifestación febril. De igual modo, estimamos que ella podía observarse en pacientes con diferentes males: sin embargo, en el lenguaje corriente, hética y sus variaciones pasaron a ser sinónimo de la tisis pulmonar. El tercer grupo, formado por las expresiones tisis tuberculosa, tuberculización o tuberculosis se basa en el componente anatomopatológico macroscópico más llamativo para los médicos que practicaron autopsias en la época del Barroco, el Romanticismo y el Positivismo. El perfeccionamiento de los microscopios y de la técnica de procesamiento de los tejidos en la segunda mitad del siglo XIX posibilitó definir las características microscópicas del tubérculo, que en los diccionarios médicos actuales se define por su forma histopatológica: este detalle comprensiblemente no ha sido incluido en el diccionario de la RAE. En algunas definiciones de ediciones de la RAE correspondientes a fines del siglo XVIII y al curso del siglo XIX se advierten expresiones sin duda inspiradas en las doctrinas hipocráticas y galénicas sobre las propiedades de los humores y de los elementos: entre ellas las que implican un mecanismo patogénico de la enfermedad: “humor acre y corrosivo”, “intemperie cálida y seca, sangre más acre y salada” (60). Al referirse a la tuberculización a fines del siglo XIX como enfermedad diatésica la RAE introduce un concepto patogénico de difícil interpretación, puesto que el significado de la palabra diátesis ha sido objeto de distintos puntos de vista desde los tratados hipocráticos, siendo especial objeto de debate en los siglos XVIII y XIX (61). A modo de ejemplo, encontramos por una parte la siguiente definición: Debe entenderse por diátesis un estado morboso que parece ocupar la totalidad de la economía y reproducirse en distintos puntos con síntomas ligados entre sí por una forma semejante que revela una causa en todas partes idéntica (62). Por otra parte, en otras se concibe como el estado del cuerpo que lo hace adquirir ciertas enfermedades: esta explicación es similar al significado que se le atribuye actualmente La mención a la “época de evolución llamada de crudeza” de la lesión tuberculosa recuerda al concepto hipocrático del estado previo a la cocción del exceso de un humor por el calor innato del individuo, proceso que, según la teoría hipocrática, restablece el equilibrio de los humores y, por ende, la salud (63-65). Al tratar el adjetivo correspondiente al material que constituye el caseum, la definición de la RAE en 1970 lo considera una sustancia albuminoidea, y la interpreta como agente determinante de la degeneración de los tejidos; al contrario, en 2001 dicha materia pasa a reconocerse como resultado del proceso regresivo: la necrosis caseosa, concepto que figuraba en los textos de Anatomía Patológica en la primera mitad del siglo XX (66). En el caso de la definición de la escrófula o lamparón, es menester recordar que la inclusión de los ganglios linfáticos dentro del conjunto 60 de las glándulas, ya se encuentra en el Corpus Hippocraticum (67). La RAE conserva la denominación de glándulas hasta 1843 inclusive y sólo desde 1884 utiliza la palabra ganglios. En cuanto al mecanismo por el cual se produce la lesión de la obstrucción de dichas “glándulas”, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, la mención de un ácido estancado parece revelar la influencia de la corriente iatroquímica preconizada por Francisco de la Boe, Silvio, en el siglo XVII. En 1884 la RAE indica que la escrófula puede o no tener tubérculos: una relación entre la tuberculosis y la escrófula se había sospechado durante muchos años (68). Baillie comparó el aspecto de los tubérculos pulmonares reblandecidos con el de la lesión escrofulosa (49). En el siglo XIX se discutía sobre las causas de la escrófula y el papel que jugaban en su génesis la herencia, la constitución, factores ambientales, la consunción y la sífilis (42). En su trabajo de 1882, Koch encontró bacilos en las células gigantes de dos de tres ganglios escrofulosos examinados. Concluyó que la tuberculosis miliar, la neumonía caseosa, la bronquitis caseosa, la tuberculosis intestinal y ganglionar podían declararse idénticas. Agregaba que sus investigaciones sobre la escrofulosis y las artropatías fungosas no eran suficientemente numerosas para llegar a una decisión, pero estimaba que un gran número de ganglios escrofulosos y de las lesiones articulares eran verdaderas tuberculosis (69). Es muy posible que bajo el nombre de escrófula se haya diagnosticado en el pasado afecciones ganglionares del cuello u otros sitios, de naturaleza infecciosa diversa o bien neoplásica. CONCLUSIÓN Las palabras consultadas en el Diccionario de la Real Academia Española en general en sucesivas ediciones presentan modificaciones que siguen con algunos años de latencia la información proveniente de la experiencia médica. Se exceptúan los ejemplos de la definición de tubérculo, que permanece fija, sin relacionársela con la tisis, por más de 100 años hasta 2001 inclusive, y el significado del material caseoso, que durante unos 150 años tampoco An. hist. med. 2010; 20: 51-62 se asocia con dicha enfermedad, lo que vino a enmendarse en 1970. Las variaciones en el tiempo del texto de algunas definiciones reflejan diversas concepciones teóricas que coexistieron en la medicina de los siglos XVIII y XIX, desde las observaciones clínicas y las ideas patogénicas humoralistas clásicas griegas, a las consideraciones basadas en los hallazgos de la anatomía patológica, para culminar con el descubrimiento de la etiología bacteriana de la tuberculosis. REFERENCIAS 1. Academia Española. Diccionario de la lengua castellana. Reducido a un tomo para su más fácil lectura (corresponde a la 1ª edición). Por Dn. Joaquín Ibarra, Impresor de la Cámara de S. M. y de la Real Academia. Madrid 1780. 2. Academia Española. Diccionario de la lengua castellana. 2ª edición. Por Dn. Joaquín Ibarra, Impresor de la Cámara de S. M. y de la Real Academia. Madrid 1783. Edición facsímil en www.cervantesvirtual.com 3. Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, 3ª edición. Por la viuda de Dn. Joaquín Ibarra, Impresora de la Real Academia. Madrid 1791. 4. Real Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, 4ª edición. Por la viuda de Dn. Joaquín Ibarra, Impresora de la Real Academia. Madrid 1803. Edición facsímil en www.cervantesvirtual. com 5. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Castellana, 5ª edición. Imprenta Real. Madrid 1817. 6. Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, 6ª edición. Imprenta Nacional. Madrid 1822. 7. Academia Española. Diccionario de la Lengua Castellana, 7ª edición. Imprenta Real. Madrid 1832. 8. Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, 8ª edición. Imprenta Nacional. Madrid 1837. Edición facsímil en www.cervantesvirtual. com 9. Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, 9ª edición. Imprenta Nacional. Madrid 1843. Edición facsímil en www.cervantesvirtual. com I. Duarte G., C. Chuaqui F. / La tuberculosis en el diccionario de la real academia española 10. Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, 10ª edición. Imprenta Nacional. Madrid 1852. Edición facsímil en www.cervantesvirtual. com 11. Real Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, 11ª edición. Imprenta de Don Manuel Rivadeneira. Madrid 1869. 12. Real Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, 12ª edición. Imprenta de D. Gregorio Hernando. Madrid 1884. 13. Real Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, 13ª edición. Imprenta de los Sres. Hernando y Compañía. Madrid 1899. 61 25. Feijoo BJ. Cartas eruditas y curiosas. Tomo primero, Carta decimoséptima: De la medicina Transplantatoria, párrafo 15. Imprenta Real de la Gazeta. Madrid 1777. Versión digitalizada en Proyecto Filosofía en español. www.filosofia. org/bjf/bjfc117.ht. (Consultado el 7 de marzo de 2010). 26. Liddle HG, Scott R. A Greek English Lexikon. Clarendon Press. Oxford 1968. 27. Diccionario medico-biológico, histórico y etimológico. www.dicciomed.es (Consultado el 13 de febrero de 2010). 14. La Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, 14ª edición. Imprenta de los Sucesores de Hernando. Madrid 1914. 28. Roche LC, Sauson LI. Nuevos elementos de patología médico-quirúrgica, 3ª edición. Tomo III. Imprenta de Verges. Madrid 1836 (Google libros). 15. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 15ª edición. Real Academia Española. Madrid 1925. 29. Diccionario Latino-Español, Español-Latino. Blanquez T. Editorial Ramón Sopena S.A. Barcelona 1985. 16. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 16ª edición. Talleres Calpe. Madrid 1936/1939. En el texto del presente artículo se indica solo 1939, año de la difusión más amplia de esta edición. 30. Spencer WG (editor). Celsus. De Medicina. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. U. S. A. 1971. 17. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 17ª edición. Talleres Editorial Espasa-Calpe. Madrid 1947. Este volumen es una reimpresión del de 1939: trae al final un suplemento con algunas modificaciones, que no afectan a las palabras indagadas en este trabajo. 18. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 18ª edición. Real Academia Española. Madrid. 1956. 19. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 19ª edición. Real Academia Española. Madrid 1970. 31. Corominas J. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Editorial Gredos - Sala y Grijalbo Ltda. Madrid 1961. 32. Pérez de Escobar A. Historia de todos los contagios. Joachin Ibarra, Impresor. Madrid 1776 (Google libros). 33. Corripio F. Diccionario etimológico general de la lengua castellana. Editorial Bruguera S.A. Barcelona 1979. 34. Corominas J. Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Editorial Gredos. Madrid 1954. 35. Cullen W. Elementos de medicina práctica. Imprenta de Benito Cano. Madrid, 1791 (Google libros). 20. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 20ª edición. Real Academia Española. Madrid 1984. 36. Laval ME. Historia del Hospital San Juan de Dios de Santiago. Asociación Chilena de Asistencia Social. Santiago 1949. 21. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 21ª edición. Real Academia española. Madrid 1992. 37. Laval ME. Historia del Hospital San Francisco de Borja de Santiago de Chile 1872-1944. Texto escrito a máquina, sin fecha. 22. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 22ª edición. Real Academia Española. Madrid 2001. 38 The Oxford English Dictionary. Vol II, pág. 888. Clarendon Press, Oxford 1933. 23. En la exposición que sigue se designará “Diccionario RAE” o “la RAE” al referirse a esta obra. 24. En las citas insertas en el texto se usa ortografía castellana actual. 39. Harvey G. Morbus Anglicus: or the anatomy of consumptions. Nathael Brook. Londres 1666. Citado por Lawlor C. Consumption and literature. p 19. Palgrave Macmillan, New Cork 2006. 40. Buchan W. Medicina doméstica, 7ª edición, págs. 140-156. Librería de Garnier Hermanos. París 1890. 62 41. Dubos R, Dubos J. The white plague. capítulo 11: Treatment and natural resistance. New Brunswick, New Jersey; Rutgers University Press; 1996, págs. 139-153. 42. Lomax E. Hereditary or acquired disease? Early nineteenth century debates on the cause of infantile scrofula and tuberculosis. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 1977; XXXII (4): 356-374. An. hist. med. 2010; 20: 51-62 56. Forbes J, Tweedie A, Conolly J (Eds.): The cyclopaedia of practical medicine, Vol IV, Supplement, pág. 84. Sherwood, Gilbert, and Piper, and Baldwin and Craddock. Londres 1835. (Google libros). 57. De Gardoqui J. Tratado de enfermedades de los órganos que componen el aparato respiratorio. Tomo I, págs. 140-141. Librería de Feros. Cádiz 1835 (Google libros). 43. Villemin JA. Études sur la tuberculose. Ballière JB et fils. Paris 1868 (Google libros). 58. La granulie froide. BMJ 1934; 2 (3852): 815-816. (Sin mención de autor). 44. Phillips I. Suplemento a tesis de licenciados en medicina. An chil hist med 1966; VIII: 169-171. 59. Diccionario de los diccionarios de medicina publicados en Europa. Por una sociedad de médicos dirigida por el Dr. Fabre. Traducida y aumentada por varios profesores de la ciencia de curar, bajo la dirección del doctor D. Manuel Jiménez. Tomo IV, págs. 196-197. Imprenta Médica. Madrid 1843 (Google libros). 45. Cerda M. Revista extranjera. Rev Med Chile (1875-76):371. 46. De Silva GG. Breve diccionario etimológico de la lengua española. Fondo de Cultura Económica. México, 2001. 47. Deleboe F. Opera medica: De phthisi. pág. 526. de Tournes, Ginebra 1680. Citado por Parola. L. Della tubercolosi in genere e Della Tisi pulmonare in specie. pág 16. Tipografia di Giuseppe Favale e Comp. Turín 1849. 48. Hurtado de Mendoza M. Suplemento al diccionario de medicina y cirugía del profesor Antonio Ballano, Tomo III, segunda parte (S-Z). Imprenta de Brugada, Madrid 1823 (Google libros). 49. Baillie M. The morbid anatomy of some of the important parts of the human body. 4 Edición 1812. G.& W Nicol y J. Johnson & Co. Londres 1812. Edición facsímil de Kessinger Publishing’s Legacy Reprints, Withefish, Montana, USA 2007. 50. Laënnec RTH. De l’auscultation médiate ou traité du diagnostic des maladies des poumons et du coeur. Brosson JA, Chaudé JS Libraires. Paris 1819 (Google libros). 51. Celso AC. Los ocho libros de la medicina. Libro tercero, cap 22, 154-155. Barcelona: Editorial Iberia 1966. 52. Morgagni JB. The seats and causes of diseases investigated by anatomy. pág. 655. Hafner Publishing Co. New York 1960 53. Bayle GL. Recherches sur la phthisie pulmonaire. Gabon, libraire. Paris 1810 (Google libros). 54. de Porto MJ. Manual de Anatomía Patológica. Pág. 161. Imprenta y Litografía de la Sociedad de la revista Médica. Cádiz 1846 (Google libros). 55. Wain H. The story behind the word. Charles Tomas, Publisher. Springfield, Illinois 1958. 60. Tratados Hipocráticos. VI. Sobre las afecciones internas. Págs 204-218. Editorial Gredos. Madrid 1990. 61. Ackerknecht EH. Diathesis; the word and the concept in medical history. Bulletin for the History of Medicine 1982; 56:317-325. 62. Hardy A, Behier J. Tratado elemental de patología general y semeyologia. Introducción a la medicina interna. Tomo I, pág. 85. Imprenta de D. Ignacio Boix. Madrid 1846 (Google libros). 63. Laín Entralgo P. Historia Universal de la medicina. Tomo II, pág 97. Salvat Editores S.A. Barcelona 1972. 64. Chuaqui B. Breve historia de la medicina. Ediciones Universidad Católica de Chile. Pág 37. Santiago 2001. 65. Tratados Hipocráticos V. Epidemias I, N° 2, pág. 50. Editorial Gredos. Madrid 1989. 66. Ribbert H, Sternberg C. Tratado de patología general y anatomía patológica. 2ª edición. Editorial Labor S.A. Barcelona 1933. 67. Glands. Hippocrates, vol VIII, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, USA. 1995. 68. Diccionario de ciencias médicas. Por una sociedad de los más célebres profesores de Europa. Traducido al castellano por varios facultativos de esta Corte. Tomo XXXVI. Madrid 1826. 69. Koch R. The aetiology of tuberculosis Am Rev Tuberc 1932; 25: 285-323. (Die aetiologie der Tuberculose. Berliner klinische Wochenschrift 1882, abril, 221. Traducido por Finner B y Finner M.). DOCUMENTOS An. hist. med. 2010; 20: 65-69 Respuestas a los cuestionarios enviados por Royal College of Physicians of London a los puertos de Valparaíso y Coquimbo, 1830 Traducido del inglés por María José Correa G.1 PRESENTACIÓN La actual sede del edificio del Royal College of Physicians (1518) —una construcción proyectada por el arquitecto británico Denys Lasdun (19142001) en 1964— reúne en su biblioteca, archivo y museo una valiosa colección de historia de la medicina. Su biblioteca abarca siglos de saber y descubrimiento médico, con valiosas obras de Newton, Dee y Descartes. En el archivo y en la colección de manuscritos se encuentra documentación relacionada con la actividad laboral de los médicos asociados al Royal College, la cual abarca desde el siglo XVI hasta el presente. Reúne material tanto de la organización como de la práctica médica y ofrece un rico conjunto de cartas, retratos y documentos personales. La colección de manuscritos data del siglo XII y cuenta con valiosos tesoros que abordan temas de botánica y alquimia, entre otras áreas. Por último, cuenta con un pequeño museo formado por retratos de médicos pertenecientes a la organización y por una variedad de interesantes objetos e instrumentos relacionados con la práctica médica. Investigando en el archivo del Royal College of Physicians (1518) encontré dos interesantes documentos que dan cuenta del interés que comenzaba a gestarse en torno a la generación de patrones estadísticos, en este caso, vinculados a la salud y a las condiciones de vida de la población. Estos documentos corresponden a las respuestas dadas a un cuestionario sobre enfermedad y clima, entre otras, enviado por el Royal College a distintos lugares del mundo —entre ellos las ciudades de Coquimbo y Valparaíso— con el objetivo 1 de recabar información sobre estas zonas. El cuestionario, junto a las respuestas entregadas por el cónsul Matthew Carter en Coquimbo y por el cirujano Thomas Leighton en Valparaíso, se traducen a continuación. The Royal College of Physicians of London www.rcplondon.ac.uk/heritage TEXTO DE LOS DOCUMENTOS Cuestionario enviado por Royal College of Physicians of London 1. ¿Cuál es la población del lugar? 2. ¿Cuál es la proporción anual de muertes en la población? 3. ¿Hay algún ejemplo importante de longevidad entre los habitantes? 4. ¿Cuáles son las características, tez, color de pelo y estatura promedio de los nativos? 5. ¿Cuál es la temperatura media en los meses de verano e invierno? 6. ¿Dónde predominan los vientos y durante qué meses? 7. ¿Cuál es la naturaleza del suelo? 8. ¿Hay aguas minerales? Si las hay, ¿son salinas, ferruginosas, sulfurosas o de qué naturaleza? 9. ¿Cuáles son las substancias medicinales del país y cómo se preparan? 10. ¿Cuáles son las enfermedades predominantes? 11. ¿En cuál estación del año imperan las enfermedades y cuáles son éstas? Historiadora. Estudiante de doctorado, Wellcome Trust Centre for the History of Medicine, University College London. Correo electrónico: [email protected] 66 12. ¿Qué remedios utilizan los nativos para curar sus enfermedades? 14. ¿Tienen los nativos escritos o tradiciones médicas? 15. ¿Cuál es la dieta de los nativos? 16. ¿Practican la vacunación? De ser así, ¿dónde obtienen la linfa? Respuesta sobre la situación en Coquimbo “Replies to RCP Questionnaire re population, diseases, climate, etc. Reply from Coquimbo, Chile, signed by Matthew Carter, Consul. 1 Jan. 1830” Biblioteca del Royal College of Physicians de Londres Archives & Manuscripts Collections An. hist. med. 2010; 20: 65-69 Documento 3042, sin número de página o folio (fig. 1). 1. Alrededor de 10 mil almas. 2. Alrededor de 4 muertes en cada 100 personas, correspondientes aproximadamente a 400 muertes anuales. 3. Hay muy pocos ejemplos de longevidad entre los habitantes, pocos superan los 70 años de edad. 4. En general los nativos tienen características toscas, tez oscura, pelo negro y una estatura promedio de 5 pies y 6 pulgadas. 5. En los meses de verano la temperatura media del termómetro es alrededor de 70 Fahrenheit y en los meses de invierno es de aproximadamente 55. 6. Durante nueve meses del año los vientos predominan generalmente por el sur y Fig. 1. Fotografía del documento de Coquimbo. “Replies to RCP Questionnaire re population, diseases, climate, etc. Reply from Coquimbo, Chile, signed by Matthew Carter, Consul. 1 Jan. 1830”, Biblioteca del Royal College of Physicians de Londres, Archives & Manuscripts Collections, Documento 3042, sin número de página o folio, Royal College of Physicians of London. Respuestas a los cuestionarios enviados por Royal College of Physicians of London a los puertos... 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. suroeste; mientras que en los otros tres meses —junio, julio y agosto— los vientos predominan por el norte. Por la falta de agua el suelo es seco, árido y poco productivo; sin embargo en los lugares con irrigación es generalmente fértil y fecundo. Hay varias fuentes termales, pero se ha indicado que el agua es bastante insípida. Ver respuesta a pregunta 12 donde se enumeran las principales substancias médicas de la provincia. Estas substancias son usadas en su estado puro. Ellas no se someten a preparaciones especiales. Las enfermedades predominantes son disentería, fiebre tifoidea, reumatismo, consunción y escrófulas. La estación más problemática ocurre entre marzo y octubre, predominando la disentería y la fiebre tifoidea. Durante los otros meses imperan las fiebres inflamatorias. Los nativos emplean substancias vegetales indígenas como el centaurea minor, carduus benedictus, zarzaparilla, oxalis acetosella. Aquellos que practican la medicina no tienen cómo adquirir una educación médica pues no hay establecimiento de esa naturaleza en la provincia. Generalmente su conocimiento médico lo obtienen en Lima y luego vienen a practicar a esta provincia. Los nativos no tienen absolutamente ningún escrito o tradición sobre temas médicos. La dieta principal de los nativos de las clases más pobres consta de un tipo largo de poroto (llamado por ellos frijoles) el cual es hervido con carne o grasa de oveja. Las clases ricas comen una buena cantidad de carne, pero el plato de porotos mezclado con grasa está siempre sobre sus mesas. Practican la vacunación y la linfa es obtenida de Europa. Sin embargo hay escasez de ella. Sería muy deseable, si fuera posible, proveerles de tiempo en tiempo un suministro de linfa. Firmado por Matthew Carter Cónsul Coquimbo 67 Respuesta sobre la situación en Valparaíso “Replies to RCP Questionnaire re population, disease, climate etc. Reply from Valparaiso, South America. Signed by Thomas Leighton, surgeon. 1 Oct. 1830. Enclosure of Mr. Vice Consul White’s Dispatch No. 51 1 Nov 1830” Biblioteca del Royal College of Physicians de Londres Archives & Manuscripts Collections Documento 3053, sin número de página o folio (fig. 2). Valparaíso, 1 de octubre de 1830 1. Valparaíso tiene 22.000, de éstos alrededor de 2.000 son extranjeros, principalmente ingleses y franceses: la capital Santiago tiene cerca de 80.000. 2. Esto es difícil de establecer, pues no se mantiene un registro cierto de los que mueren en el hospital ni tampoco de los desconocidos. Por tanto, debe agregarse a los siguientes datos un 10 por ciento para acercarse a la verdad. Durante los últimos 12 meses, según el registro mantenido por el párroco, 120 cuerpos fueron enterrados en espacios públicos, 80 en los del Hospital y 20 en terreno de los ingleses, sumando 220: esto no considera las muertes por viruela. Ver nota sobre vacunación. 3. Conozco varias mujeres, particularmente en esta área, que sobrepasan los 100 años. Hay una que diariamente viene al pueblo desde una distancia de 2 leguas —montada en un asno y dirigiendo otros animales cargados con leña para fuego— que era joven para el gran terremoto de 1730. Pocos hombres llegan a la edad de 50, a pesar que el párroco me ha contado que en varias ocasiones ha casado a octogenarios con jóvenes de 13 y 14 años y que el otro día casó a un hombre de 100 con su bisnieta, pero a través de una investigación supe que la joven (edad 25) no era la bisnieta de aquel anciano, sino la nieta de su antigua señora con un marido anterior. 4. Los criollos que han mantenido su sangre pura no difieren en nada de los españo- 68 An. hist. med. 2010; 20: 65-69 Fig. 2. Fotografía del documento de Valparaíso. “Replies to RCP Questionnaire re population, disease, climate etc. Reply from Valparaiso, South America. Signed by Thomas Leighton, surgeon. 1 Oct. 1830. Enclosure of Mr. Vice Consul White’s Dispatch No. 51 1 Nov 1830”, Biblioteca del Royal College of Physicians de Londres, Archives & Manuscripts Collections Documento 3053, sin número de página o folio, Royal College of Physicians of London. les. Los indios o aborígenes son bajos y anchos, de una tez mate oliva, pelo y ojos negros, el primero grueso e hirsuto. Los indígenas en promedio no superan los 5 pies. Los mulatos y mestizos abundan y conforman en mayor o menor medida la raza predominante. 5. En Valparaíso la temperatura fluctúa aproximadamente entre 60 y 70 Fahrenheit a la sombra durante el verano y entre 45 a 62 durante el invierno. 6. En verano, eso es entre 8 y 9 meses, sopla desde el sur con poca variación, en invierno desde el norte con lluvia. 7. Alrededor de Valparaíso es arenoso y empinado, en los valles aluvial y muy fértil. 8. Las aguas minerales abundan en el interior, principalmente las sulfurosas. Las aguas termales son numerosas y muy apreciadas por los nativos para uso general y para los desórdenes cutáneos. En Cauquenes, en la parte baja de los Andes, se encuentra una a 180 Fahrenheit; del lado de Mendoza, a gran elevación hay un agua termal que deposita una gran cantidad de tierra o una sal casi indisoluble, de tinte rojo con una substancia ferruginosa que forma un puente natural sobre el lecho del río en el que se descarga. Este río pasa cerca de Mendoza entregándole agua al pueblo. La predominancia de bronchocele (1) es atribuida por muchos a la impregnación derivada de la vertiente señalada: quienes la sacan más arriba o quienes utilizan Respuestas a los cuestionarios enviados por Royal College of Physicians of London a los puertos... otra agua producida igualmente por medio de nieve derretida están libres de la condición, los que ya están enfermos encuentran pronto alivio. En el lado chileno se conoce comparativamente poco la enfermedad. 9. Los indígenas están familiarizados con el uso de muchas plantas que contienen virtudes medicinales, la mayoría con fuertes propiedades purgativas. Éstas son poco conocidas por los españoles. 10. 11. y 12. Las escrófulas en todas sus formas y en todas partes de Chile; 25 por ciento de las muertes son ocasionadas por tisis, la cual se cree infecciosa; una fiebre de verano llamada chavalongo y la disentería también provocan algunas veces gran mortalidad. Una epidemia de erisipela trajo una gran mortandad hace tres años; Cynanche Maligna (2) predomina en algunas oportunidades y hemos tenido algunos casos fatales de cólera. La sífilis está bien desarrollada, pero en forma suave y los nativos (criollos) usan sólo zarzaparrilla y cocción de madera —nada adicional—, el mercurio es aborrecido para todas las dolencias. La rabia es conocida, pero como parte de la tradición. Yo nunca he visto u oído de un caso real durante mis 11 años de residencia. El único mal peculiar a este país es la tumefacción de las glándulas inguinales, ciertos desórdenes venéreos acompañados, en la mayoría de los casos, con chancros muy difíciles de tratar. Los extranjeros también pueden ser afectados por este mal. 13. Los médicos son en su mayoría viejos españoles que han llegado en diferentes momentos con el ejército y unos pocos mulatos educados en Lima; tras la revolución se han instalado unos pocos médicos ingleses y franceses y tras importantes conflictos han sobrellevado el rechazo. La profesión no se considera honorable, y más aún, salvo donde abundan los extranjeros, no es más lucrativa que el comercio artesanal. 14. No. Entre los aborígenes: brujería, algunas leyendas y creencias sorprendentes y ridículas. 69 15. Bastante tosca, los vegetales y las legumbres acompañadas con carne se consumen en grandes cantidades. Un chileno de cualquiera denominación comerá, y come, como promedio, el doble que un europeo. Los vinos y los licores se consumen en poca cantidad, salvo en los pueblos y entre las clases más pobres. 16. Sí y es popular. La linfa fue comprada a España cerca de 18 años atrás. Yo siento que está muy deteriorada; cuando una pústula se produce, creo que entrega completa protección. Yo he inoculado entre 15 a 20 veces al mismo sujeto sin efecto, la consecuencia es que muchos no están vacunados. Por último, desde enero he tratado 505 pacientes por viruela de los cuales han muerto 180, ninguno de ellos había sido vacunado (al menos no se había producido una pústula). La producción de reportes estadísticos es muy difícil de producir con exactitud aquí. Las notas precedentes se relacionan casi enteramente con Valparaíso y hasta lo que mi propia experiencia me entrega, son confiables. Mis obligaciones y ambiciones profesionales me impiden dedicar mucho tiempo a temas que no son inmediatamente prácticos, pero estaré muy dispuesto a dirigir mis investigaciones a cualquier contenido sobre el cual el Royal College desee información. Valparaíso, 1 de octubre de 1830 Firmado por Thomas Leighton. Cirujano de Valparaíso NOTA 1. Bocio. Ver: Salvaneschi J, García J. El bocio endémico en la República Argentina. Antecedentes, extensión y magnitud de la endemia, antes y después del empleo de la sal enriquecida con yodo. Revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo 2009; 46 (1):48-57. 2. Cynanche maligna: angina pútrida. BIBLIOGRAFÍA An. hist. med. 2010; 20: 73-74 Juan González Araya: historia y vivencias del hospital san pablo de coquimbo Carlos Molina B. …Con amor para aquellos que me animan a seguir transitando por la senda de la investigación para ir en busca de lo perdido en el tiempo, logrando hacer presente el pasado gracias al relato de los hechos ocurridos y así reconstruir la, a veces, olvidada historia… Así nos habla, en su dedicatoria, Juan Alejandro González, acerca de su vocación por la investigación del pasado, para traerlo al presente y superar el olvido; de este modo nos habla este antiguo funcionario del Hospital de Coquimbo, curiosamente responsable de la Unidad de Inventario de ese establecimiento, cuando nos introduce en su obra de 500 páginas publicada por el Gobierno Regional de Coquimbo en 2009. Esta primera información, que parece asociar lo que significa y contiene un “inventario de un hospital”, con la memoria y con el recuerdo, nos traslada a las esencias de lo histórico. En la Introducción, el autor explica que su obra, más que un libro, es un documento histórico, especialmente para nosotros los funcionarios de este hermoso hospital San Pablo y para todos los coquimbanos. La fuerte emoción que transmite su escritura nos revela que el trabajo ha constituido, ciertamente, un esfuerzo enorme por recuperar la memoria de todos los que trabajaron en este hospital; ha significado para el autor cientos de horas de trabajo, de viajes dentro de la provincia de Coquimbo y fuera de ella; el autor ha recorrido decenas de los barrios porteños, buscando y encontrando antiguos funcionarios y sus familiares, recopilando sus testimonios, sus fotografías, haciéndolos recordar lo vivido, logrando que sus antiguas vivencias vuelvan a pasar por el corazón, para evocar y volver a sentir la cotidiana epopeya de la construcción de la salud pública, de la salud colectiva de los hombres de esas tierras. Al hojear y leer al azar algunas de sus páginas, en un primer esfuerzo para enterarme de la naturaleza de la obra y de los objetivos del autor, advierto que lo esencial parece ser lograr la construcción de un gran libro, lleno de recuerdos, de datos del hospital de Coquimbo, de sus personajes, de sus trabajadores, pero también de información acerca de la historia de la salud pública chilena. Me da la impresión de que, más allá de sus intenciones originales, el autor se fue introduciendo, tal vez sin haberlo dimensionado a cabalidad en su significado heurístico, en la construcción y elaboración de un conjunto de fuentes historiográficas, que compagina y ordena cronológicamente, con una especial referencia a las personas que han sido los protagonistas centrales de esta larguísima historia del Hospital de Coquimbo y a sus testimonios, que relevan la poderosa subjetividad de los trabajadores de la salud, de los protagonistas anónimos de la vida cotidiana del colectivo proceso de producción de la salud. Esta característica central del trabajo de González que, hundiéndose en el rigor de los documentos consultados, es capaz de extenderse a la subjetividad de los métodos orales y los testimonios, logrando yuxtaponer dos caudales de las fuentes del conocimiento histórico, me parece especialmente valiosa como una expresión intuitiva de la historia, arrancada de su gran pasión por el saber acerca del pasado. En esto consisten, exactamente, las complejas relaciones de la historia con la memoria, porque esta última parece no tratarse del pasado estudiado a la distancia, sino de un esfuerzo de evocación, como un acto del presente, que 74 rescata el pasado trayéndolo hasta hoy, con todas las cargas de la subjetividad. No obstante, el autor percibe en profundidad y lo señala, que su obra constituye “un libro de consulta y recuerdos”. El cuerpo narrativo y descriptivo del trabajo se despliega y organiza en catorce capítulos, de caracteres y extensiones variables que pretenden, desde un marco general de la historia de la salud pública chilena, dar un perfil desde los albores republicanos hasta la promulgación de la Ley de Autoridad Sanitaria del año 2004. En relación a la historia misma del Hospital San Pablo, la vista panorámica que nos ofrece va desde 1865 al 2008, mencionando de modo destacado la visita que el Presidente Balmaceda hace al Hospital en marzo de 1889. Describe y anota información, que adquiere carácter de fuente secundaria, respecto de todos y cada uno de los establecimientos de salud de la provincia de Coquimbo y a partir de la página 119 inicia el despliegue sobre la geografía humana de la historia hospitalaria y de la medicina provincial. De este modo, la obra avanza en la compleja y original tarea de crear y sistematizar nuevas fuentes, hasta hoy perdidas y/o desconocidas, que se pondrán al servicio de los próximos investigadores de nuestra historia sanitaria regional de Coquimbo. Desde mi punto de vista, en esto consiste el mayor mérito historiográfico de la obra reseñada. Tiene, todavía, rasgos de un texto preliminar, algo inconcluso, tal vez un poco An. hist. med. 2010; 20: 73-74 desordenado, abierto a nuevos aportes, reediciones y enriquecimientos, porque ha pretendido ser una obra colectiva a partir de un esfuerzo primigenio, original y notable del autor. ¿Y quién es Juan Alejandro González Araya? ¿De dónde salió este historiador nato, este trabajador de nuestra salud pública, que supo encontrar el cauce entre el Inventario y la Historia? Ingresó al Servicio de Salud Coquimbo el 4 de mayo de 1981 comenzando sus labores en el Servicio de Orientación Médico Estadístico (SOME). Porque se trata de un funcionario administrativo, sin ninguna formación historiográfica formal, pero nutrido de su fantasía y de su cultura coquimbana auténtica, llena de aventuras, de filibusteros, de emergencias colectivas. Lector infatigable y enamorado de la fotografía, heredó la pasión popular de Coquimbo por los relatos y la memoria colectiva. Nacido en el puerto de Coquimbo a fines de la década de los años cincuenta, desarrolló sus talentos literarios, participando en diversos concursos en los que ha obtenido diversas menciones y premios desde el año 2002 en adelante. Desde el año 1986 trabaja en la Unidad de Inventarios del Hospital. Esto último me parece casi fantástico: el historiador más audaz del Hospital de Coquimbo ha estado a cargo del patrimonio y de la memoria del Hospital de San Pablo desde hace ya más de 20 años. ¡Enhorabuena! CRÓNICA An. hist. med. 2010; 20: 77-80 El profesor Dr. Bruno Günther Schaffeld Carmen Noziglia DN. El martes 29 de diciembre de 2009 falleció a los 95 años de edad el doctor Bruno Günther Schaffeld tras una larga vida dedicada por completo a la ciencia y a la docencia. El doctor Günther había nacido en Osorno el 26 de marzo de 1914. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Alemán de esa ciudad entre 1921 y 1928, completando el segundo ciclo de Humanidades en el Liceo de Hombres de Osorno entre los años 1929 y 1931. Ingresó luego a la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, donde estudió los primeros cuatro años de la carrera (1932-1935). Durante 3º y 4º año de Medicina fue ayudante ad-honorem en el Instituto de Fisiología y Fisiopatología de la Facultad de Medicina, cuyo director era el doctor Alejandro Lipschütz. El doctor Lipschütz había nacido en Letonia, estudiado Medicina en las Universidades de Berlín, Zürich y Goettingen y había sido Profesor de numerosas universidades europeas de habla alemana. Organizó el Instituto de Fisiología y Fisiopatología como institución modelo llevando a la práctica el ideal universitario de Wilhelm von Humboldt, quien fuera rector de la Universidad de Berlín: unidad en cuanto a la investigación y a la docencia (1). Este ideal fue hecho propio por el doctor Günther y guió todo su quehacer universitario (2). Como en aquel tiempo la Universidad de Concepción no contaba con los estudios completos de Medicina, el doctor Günther se trasladó a Santiago en 1936 para continuar los cursos en la Universidad de Chile. Durante esos años fue ayudante ad-honorem del Instituto de Fisiología de la Universidad de Chile. Recibió el título de Médico Cirujano el 1º de septiembre de 1939; su tesis de grado versó sobre la Fisiopatología del Dolor. Una vez recibido fue contratado por la Universidad de Concepción para formar el equipo docente del Instituto de Fisiología, desempeñándose en las cátedras de Fisiología y de Fisiopatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Recibió formación de postítulo en el Instituto de Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (1943) —que dirigía el Profesor Dr. Bernardo Houssay—, en el Instituto de Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard (19501951) —bajo la dirección del Profesor doctor Eugene Landis, del que después fue colaborador—, y en Alemania a través de una Beca de Estudio del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en 1870 y en 1981. 78 En 1943, siendo becario en el Instituto del doctor Houssay —premio Nobel de Medicina en 1945—, se interesó por el metabolismo energético; en el Instituto de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires pudo leer los trabajos originales de numerosas publicaciones de su interés, tanto de autores europeos como norteamericanos, entre ellos Rubner, Bergmann y Benedict. Sus trabajos en esta área fueron publicados en el Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción. En la biblioteca de esta última Universidad tuvo acceso a un trabajo de René Lambert (matemático) y George Teissier (entomólogo) sobre la teoría de similitudes biológicas formulada en 1927, quienes introdujeron el análisis dimensional en las Ciencias Biológicas. El doctor Günther trabajó en esta temática a lo largo de toda su vida, abordándola con distinguidos matemáticos, físicos y bioquímicos chilenos, profesores de la Universidad de Concepción, Departamento de Ciencias de la Universidad de Chile en Valparaíso y Universidad de Chile —Campus Oriente—, lugares donde él fue Profesor Titular de Fisiología y Fisiopatología. Como resultado de este trabajo, cuyo punto de partida había sido el metabolismo energético, se obtuvo una ecuación general que permite calcular el exponente alométrico de todas las funciones biológicas; significa haber encontrado un principio general válido para todos los seres vivos, dentro del contexto real del organismo, en el que la suma de las partes es menos que el todo. El doctor Günther creó en la Universidad de Concepción la primera cátedra de Fisiopatología del país y en 1951 escribió el primer texto en español de dicha asignatura, Fisiología Humana. En 1963 publicó Patología Funcional, en conjunto con el doctor Jaime Talesnik y con la colaboración de numerosos autores chilenos y extranjeros. Es además autor de numerosas monografías relacionadas con el mismo ámbito, como Mecanismos de Regulación, Respiración, Función Renal, y textos sobre Bioestadística y Homeostasis. Escribió en alemán el capítulo “Análisis dimensional y teoría de similitudes biológicas” de la serie de textos de Fisiología Humana editada por los profesores Gauer, Kramer y Jung. Entre 1961 y 1965, mientras era Profesor de Fisiopatología en el Departamento de Ciencias de la Universidad de Chile en Valparaíso —a la An. hist. med. 2010; 20: 77-80 vez que Director de dicho establecimiento—, en conjunto con la investigadora Gabriela Díaz organizó un curso optativo de etimología griega para los alumnos de la carrera de Medicina. Ante la importancia de difundir esos conocimientos, tanto para una mejor comprensión del lenguaje médico como para proporcionar una herramienta a los investigadores que requirieran dar nombre a sus hallazgos, escribió Etimología Griega del Vocabulario Médico, coeditado con la profesora Díaz (Editorial Universitaria, 1979), con elementos de gramática y un diccionario de los términos biológicos más usuales en la práctica médica. El doctor Günther se interesó en la hemodinamia, centrándose en la etiopatogenia del shock hemorrágico experimental. Realizando un trabajo en perros en colaboración con el matemático de la Universidad de Concepción Dr. Raúl F. Jiménez con una metodología que registraba la presión y la velocidad de la sangre en la aorta, descubrió ondas lentas —no descritas anteriormente— que parecían corresponder al automatismo de la musculatura lisa de las paredes vasculares; esta hipótesis está en concordancia con la demostración de abundante musculatura lisa en la media de la aorta abdominal del perro hecha por el histólogo Dr. Rodolfo Paz de la Universidad de Concepción, lo que haría reconsiderar las características mecánicas de la aorta como reservorio elástico. Estas investigaciones dieron origen a siete publicaciones en diversas revistas científicas entre 1991 y 1995. Dirigió numerosas tesis de grado. Como ejemplo, se puede citar la del Bioquímico de la Universidad de Chile Profesor Dr. Enrique Morgado, Modelos analógicos de sistemas de control en Química y Biología, a quien como alumno en 1968 había interesado en la Fisiología integrativa y la investigación científica relacionada con la alometría. Desde esa época hasta 1966 publicaron en conjunto una serie de 18 trabajos de investigación científica sobre Teoría de modelos y compartimientos en Biología, Teoría de simulaciones biológicas en Fisiología comparada, Análisis Dimensional en ciencias fisiológicas, etc. (3) En cuanto a Ciencia Aplicada, en relación con la II Guerra Mundial en que se agotaron en Chile las reservas de digitalina para tratar a los enfermos con insuficiencia cardíaca congestiva, el Profesor de la Universidad de Concepción Crónica Dr. Francisco Hoffmann y su esposa la Dra. Lola Jacobi recolectaron hojas de Digitalis purpurea en los alrededores de Villarrica; se desecaron, se tituló su actividad biológica mediante bioensayo; luego se procesaron grandes cantidades de hojas de digital, las que eran remitidas al Instituto Bacteriológico de Chile —dirigido por el doctor Eugenio Suárez—, para su estandarización y posterior aplicación terapéutica. El doctor Günther estuvo a cargo del proyecto. En sus cátedras tanto de Fisiología como de Fisiopatología en las carreras biomédicas integraba trabajos prácticos de laboratorio. En colaboración con el doctor Fernando Vargas introdujo un curso teórico experimental de Fisiología Oral destinado a estudiantes de Odontología. Ante el posterior aumento del número de alumnos universitarios y los costos de este tipo de actividades, en 1996, junto al doctor Claus Behn, elaboró el texto Trabajos Prácticos en Fisiología Humana de Aplicación Clínica, basado en metodología de exploración funcional del hombre sano, con el fin que los alumnos adquirieran tanto la tecnología de laboratorio como criterios de evaluación estadística necesarios para el análisis clínico y los capacitara para realizar trabajos de investigación clínica. El doctor Günther contribuyó durante setenta años a la investigación científica a través de los institutos de investigación y docencia biomédica universitaria en los que participó o ayudó a formar. Primeramente lo hizo en el Instituto de Fisiología y Fisiopatología de la Universidad de Concepción, donde más tarde sucedió al doctor Alejandro Lipschütz. En 1959, bajo el Decanato del doctor Hernán Alessandri, fue encargado por la Universidad de Chile de formar los docentes para el proyecto que creó en Valparaíso el Departamento de Ciencias de Playa Ancha, del que fue su Vicepresidente Ejecutivo; ello le permitiría en 1961 dar inicio al Primer Año de Medicina de la Universidad de Chile Sede Valparaíso —que posteriormente pasaría a ser Universidad de Valparaíso. Luego, como Director del Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile Sede Oriente (19701971) y Profesor de Fisiología (1972-1975); y finalmente como Profesor de Fisiología del Instituto de Ciencias Médico-Biológicas de la 79 Universidad de Concepción (1975-1994), primer Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales de la Universidad de Concepción y Profesor ad honorem de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (1995). Fue miembro de numerosas sociedades científicas, entre las que destacan la Sociedad de Biología de Concepción, la Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärtze, la New York Academy of Sciences, el American Collage of Physicians, la Sociedad de Biología de Chile —de la que fue presidente entre 1967 y 1969 y que en 1884 lo nombró Miembro Honorario— y la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas —que en 1992 también lo hizo Miembro Honorario. Fue distinguido como Miembro Honorario de la Sociedad Médica de Concepción (1977), Socio Benemérito de la Sociedad de Biología de Concepción (1977) y Miembro de Número de la Academia de Medicina (Instituto de Chile) (1972). En Argentina fue nombrado Miembro Correspondiente Extranjero de la Sociedad Argentina de Biología (1946), Miembro Honorario de la Sociedad Argentina de Biología (1965) y Miembro Correspondiente Extranjero de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba (1977). En 1983 recibió un Diploma de Honor con motivo del sesquicentenario de la Medicina Chilena. Recuerda la creación el 19 de marzo de 1833 por el Presidente Prieto y el Ministro del Interior Joaquín Tocornal de la Escuela de Medicina, la que funcionó al interior del Instituto Nacional, aproximadamente diez años antes que se fundara la Universidad de Chile. También recibió el Premio Municipal de Ciencias en 1981, concedido por la Municipalidad de Concepción y el Premio Universidad Santo Tomás en 1993. Fue distinguido como Profesor Emérito de la Universidad de Valparaíso en 1985 y de la Universidad de Concepción en 1993, como Profesor Honorario de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso en 1994 y como Profesor ad honorem de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en 1995. Con motivo del aniversario de los 25 años del decreto que en 1981 transformó la sede porteña de la Universidad de Chile en Universidad de Valparaíso, la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso le 80 otorgó un Diploma de Honor. Asimismo esta Universidad dio su nombre a un edificio anexo a la Escuela de Medicina en calle Hontaneda, vecino al Parque El Litre, en el que funcionan los laboratorios. En el año 2003 se le dio el nombre del doctor Bruno Günther a un sector de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, en el que se inauguraron nuevos laboratorios de trabajos prácticos polivalentes para la práctica de la Fisiología y otras disciplinas afines. Fruto de esta dilatada trayectoria ligada a la investigación y a la docencia sobrepasó con creces el centenar de publicaciones científicas, escribió nueve textos de estudio y más de veinte artículos de divulgación científica. El doctor Günther promovió la investigación en Ciencias Biológicas y la integración de la investigación con la clínica teniendo An. hist. med. 2010; 20: 77-80 una influencia decisiva en el desarrollo de la investigación en nuestro país y en numerosas generaciones de profesionales del área de la salud. Por ello se le recordará como una eminencia de la medicina chilena. REFERENCIAS 1. Günther, Bruno: Conferencias Alejandro Lipschütz, Impreso en la Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales de la Universidad de Concepción, 1992. 2. Günther Schaffeld, Bruno: Curriculum Vitae. 3. Morgado A., Enrique: Investigación Científica realizada con Profesor Dr. Bruno Günther S., Departamento de Medicina Experimental, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES An. hist. med. 2010; 20: 83-85 En los Anales de Historia de la Medicina se publican trabajos sobre historia de la medicina y temas afines. Los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán sometidos a arbitraje por el Comité Editorial y por asesores ad hoc. Los trabajos deben enviarse directamente por correo electrónico a: [email protected]. El trabajo debe ser escrito en formato papel tamaño carta (21,5 x 27,5 cm), dejando un margen de a lo menos 3 cm en los 4 bordes, y un espacio y medio entre líneas. Todas las páginas deben ser numeradas en el ángulo superior derecho, empezando por la página del título. Las figuras que muestren imágenes (retratos, fotografías, radiografías, histología) deben incluirse en archivo separado. La revista recibe los siguientes tipos de artículos: • Artículos originales de investigación, que no hayan sido previamente publicados in extenso. • Documentos: transcripción de cartas, actas, conferencias, mapas o planos de interés histórico. • Reseñas bibliográficas. • Noticias de actualidad para la sección Crónica. ARTÍCULOS ORIGINALES Los artículos de investigación deben tener una extensión de 5 a 35 páginas en el formato indicado en el párrafo precedente. Página de título. La primera página del manuscrito debe contener: 1) El título del trabajo, conciso pero informativo, sobre el contenido central de la publicación. Ej.: Introducción del método de Lister en Chile. 2) El o los autores, identificándose con su nombre de pila, apellido paterno e inicial del materno; al término de cada nombre de autor debe identificarse con número de “superíndice”. 3) Nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones a las que perteneció dicho autor durante la ejecución del trabajo. 4) Nombre y dirección del autor con quien establecer correspondencia. Debe incluir la dirección de su correo electrónico. 5) Fuente de apoyo financiero, cuando corresponda. Usando los números señalados con superíndice, especifique el título profesional, grado universitario o calidad de alumno del(de los) autor(es). Cada una de las secciones siguientes debe iniciarse en nuevas páginas: Resumen. La segunda página debe contener un resumen, de no más de 250 palabras, que describa los propósitos del estudio, los principales puntos del desarrollo del tema y las conclusiones más importantes. Se recomienda a los autores que envíen su propia traducción del resumen al inglés, en página separada, con la respectiva traducción del título del trabajo. La revista hará dicha traducción para quienes no estén en condiciones de proporcionarla. Palabras clave: Al final del resumen deben escribirse entre tres y cinco palabras o expresiones clave que permitan la ulterior inclusión del artículo en índices de búsqueda. Cuerpo del artículo. El artículo debe indicar al principio el o los objetivos del trabajo. Al final, se indicará una breve conclusión relacionada con los objetivos planteados. Referencias y notas. El artículo debe indicar las referencias, numeradas en el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. Identifíquelas mediante numerales arábigos, colocados (entre paréntesis) al final de la frase o párrafo en que se las alude. Las referencias que sean citadas únicamente en las tablas o en las leyendas de las figuras deben numerarse en la secuencia que corresponda a la primera vez que se citen dichas tablas o figuras en el texto. En la lista de referencias su formato debe ser el siguiente: a) Para artículos en revistas. Apellido e inicial del nombre del o de los autores, en altas y bajas. Mencione todos los autores cuando sean seis o menos; si son siete o 84 An. hist. med. 2010; 20: 83-85 más, incluya los seis primeros y agregue “et al.”. Limite la puntuación a comas que separen a los autores entre sí. Sigue el título completo del artículo, en su idioma original, en cursiva, altas y bajas. Luego, el nombre de la revista en que apareció, abreviado según el estilo usado por el Index Medicus, año de publicación; volumen de la revista: página inicial y final del artículo. Ejemplo: Lev E, Ohry-Kossov K, Ohry A. Langerhans in the Middle East: more about the discoverer of the pancreatic islets. Vesalius 2003; 9:19-21. b) Para capítulos en libros. Ejemplo: Cruz-Coke R. Historia del Estado Benefactor Médico Social en Chile. En: Goic A, Cruz-Coke R, (eds.) Quintas Jornadas de Historia de la Medicina. Academia Chilena de Medicina, Instituto de Chile. Lom Editores. Santiago de Chile 2003. c) Para artículos en formato electrónico: citar autores, título del artículo, revista de origen si procede, tal como para su publicación en papel. Indicar a continuación el sitio electrónico donde se obtuvo la cita y la fecha en que se hizo la consulta. Ej. Vesalius A. The nature, use and diversity of bone. En: De humani corporis fabrica. Disponible en: http:vesalius.northwestern. edu/flash.html (consultado el 7 de junio de 2005). Referencias con notas. Las siguientes normas se aplican a trabajos en que alguna de las referencias incluya una nota, o que incluya notas sin referencia bibliográfica. Cada referencia con nota debe tener una numeración diferente, aunque esté tomada de un artículo u obra ya citada. Cada nota no acompañada de referencia se numerará correlativamente entre las referencias. Las referencias con notas y las notas sin referencia se listarán también al final del artículo y no al pie de la página. Ej.: 3. Becker H. K. “Coca Koller” Carl Koller’s discovery of cocaine anesthesia. Psychoanalyst Quart 1963; 32: 309-373. 4. La cocaína no tiene efecto sobre la piel intacta. 5. Becker, óp. cit., pág. 283. No se aceptarán trabajos con una lista bibliográfica final integrada por artículos o libros no referidos con numeración en el cuerpo del texto. No se aceptarán trabajos con referencias o notas al pie de página, excepto los datos de los autores en la página de título. Los autores son responsables de la exactitud de sus referencias. Tablas. Presente cada tabla en página aparte, separando sus celdas con doble espacio (1,5 líneas). Numere las tablas en orden consecutivo y asígneles un título que explique su contenido sin necesidad de buscarlo en el texto del manuscrito (título de tabla). Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales. Las columnas de datos deben separarse por espacios y no por líneas verticales. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la tabla. Use notas aclaratorias para todas las abreviaturas no estándares. Cite cada tabla en su orden consecutivo de mención en el texto del trabajo. Figuras. Denomine “figura” a cualquier ilustración que no sea tabla (ejemplos: gráficos, retratos, radiografías, etc.). Los gráficos, dibujados o diseñados computacionalmente, deben tener calidad profesional. Las letras, números, flechas o símbolos deben verse claros y nítidos y deben tener un tamaño suficiente como para seguir siendo legibles cuando la figura se reduzca de tamaño en la publicación. Sus títulos y leyendas no deben aparecer en la figura sino que se incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. Los símbolos, flechas o letras empleados en las fotografías con detalles topográficos deben tener un tamaño y contraste suficientes para distinguirlos de su entorno. Cite cada figura en el texto en orden consecutivo. Si una figura reproduce material ya publicado, indique su fuente de origen y adjunte en documento aparte copia del permiso escrito del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. La publicación de figuras en colores debe ser consultada con la Revista; su costo es fijado Instrucciones a los autores 85 por los impresores y deberá ser financiado por los autores. Leyendas para las figuras. Presente los títulos y leyendas de las figuras en una página separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o letra que haya empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones. DOCUMENTOS Y RECENSIONES Los documentos deben limitarse a la extensión original, agregando hasta 2 páginas de antecedentes y comentarios. Las recensiones (de libros) pueden tener una extensión de hasta 6 páginas. FORMALIZACIÓN DEL PROCESO DE PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO Una vez que el Comité Editorial haya comunicado la aceptación de un trabajo para ser publicado en los Anales, el autor responsable debe firmar una Declaración de Responsabilidad en los siguientes términos: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Título del manuscrito: ........................................................................................................................... 1) Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual del manuscrito, a la búsqueda y análisis de sus datos, por lo cual me hago públicamente responsable de él. 2) El artículo aprobado por el Comité Editorial para su publicación en los Anales de Historia de la Medicina es inédito. No ha sido enviado a otra revista, ni lo será en el futuro. 3) Material gráfico. Marque con un visto bueno la alternativa que corresponde, y marque con una X la alternativa que no corresponde: ■ El trabajo no incluye material gráfico tomado de otras publicaciones. ■ El trabajo incluye material gráfico tomado de otras publicaciones. Adjunto copia de la autorización del poseedor de los derechos para reproducir el material en los Anales de Historia de la Medicina. Nombre del autor:.................................................................................................................................. Firma del autor: . ................................................................................................................................... Teléfonos: .................................................................. FAX: ........................................................................... Correo electrónico: ................................................... Fecha: ........................................................................