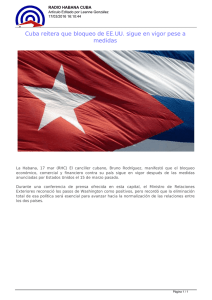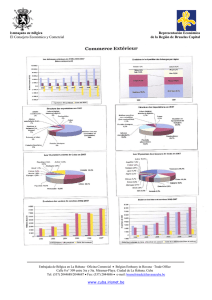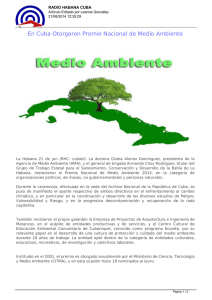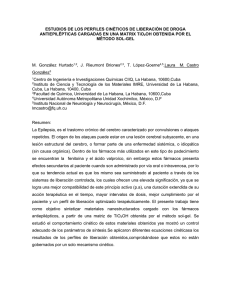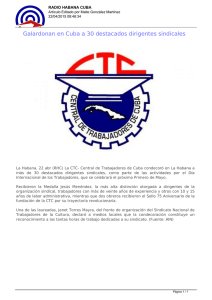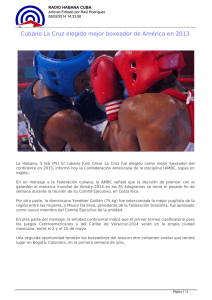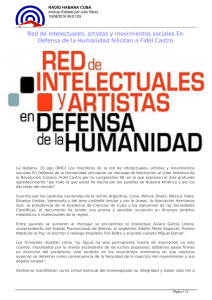personalidad y estrés en el personal sometido a un trabajo de
Anuncio

Rev Cubana Med Milit 2000;29(2):79-83 TRABAJOS ORIGINALES Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" PERSONALIDAD Y ESTRÉS EN EL PERSONAL SOMETIDO A UN TRABAJO DE TENSIÓN Y RIESGO My. Pedro Cabrera Daniel, 1 Tte. Cor. Eddy Simón Noriega, 2 Tte. Cor. Rafael Fernández de la Rosa, 3 My. Argelia Palazón Rodríguez 4 y My. Odorico Santodomingo Smith 4 RESUMEN Se realizó un estudio de algunos aspectos del estrés (la vulnerabilidad y los signos), las cualidades de la personalidad, el temperamento y las características tipológicas del sistema nervioso en un grupo de especialistas sometidos a un trabajo con tensión y de riesgo. Para la investigación se utilizó una batería de tests e instrumentos psicológicos compuesta por un cuestionario de signos de estrés, la prueba de cálculo numérico regresiva asociada con la frecuencia cardíaca, el inventario de la personalidad 16 PF de Cattell y los tests de Spielberger, vulnerabilidad, Eysenck y Kasan. Las conclusiones permitieron detectar el porcentaje de personas vulnerables al estrés y cuales presentan signos ligeros y severos de éste, además, el tipo de temperamento. Se identificaron las características tipológicas del sistema nervioso del personal vulnerable, así como la revelación de las cualidades de personalidad: la reserva, la timidez, la emotividad y la desconfianza. Descriptores DeCS: TEST DE ESFUERZO; TEMPERAMENTO; PSICOLOGIA MILITAR. En la vida contemporánea, el estrés está considerado como el factor causal de algunas enfermedades y coadyuvante o desencadenante en otras; aunque también es considerado imprescindible para el desempeño de ciertas actividades a desarrollar por el hombre, como eje movilizador de los recursos intrínsecos necesarios para ejecutar determinadas tareas. Lo anteriormente planteado es válido en el momento de considerar la promoción y profilaxis de la salud en personas cuya profesión es calificada de alto costo y riesgo. Está demostrado científicamente, Especialista en Psicología de la Salud. Profesor Auxiliar. Especialista de I Grado en Ginecología y Obstetricia. Instructor. 3 Especialista de I Grado de Medicina Interna. Instructor. 4 Especialista de I Grado en Ginecología y Obstetricia. 1 2 79 que el estrés ha sido el responsable de la afectación del nivel de la capacidad psíquica de trabajo de un elevado número de especialistas, deportistas y otros,1 lo cual repercutió directamente en el cumplimiento de sus misiones. El término estrés fue definido por primera vez desde el punto de vista médico por el destacado investigador Hans Seyle, en 1936; y lo definió como una respuesta biológica inespecífica, estereotipada mediante cambios en el sistema nervioso, endocrino e inmunológico, lo cual él denominó síndrome general de adaptación (citado por De Cordova).2 El término o su conceptualización ha sufrido notables modificaciones en todo este tiempo hasta el presente, incluso algunos autores vinculan al estrés con los síntomas ansiosos, al definirlo como una respuesta vivencial, fisiológica, conductual, cognitiva y acertiva, caracterizada por un estado de alerta, de activación generalizada.3-5 En el medio militar se habla de características específicas relacionadas con la profesión, y se señala la existencia del síndrome de Burnout.6,7 Además, ha tomado mucha fuerza el denominado estrés postraumático, a partir de las secuelas psicológicas que han dejado las recientes confrontaciones bélicas, en los profesionales involucrados en éstas.8,9 Todo lo anterior corrobora aun más, la necesidad de preparación de las tropas para el afrontamiento al estrés, lo que hace imprescindible el conocimiento de las particularidades individuales de los combatientes y del nivel de la capacidad de adaptación para el desempeño exitoso de sus labores profesionales. Sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, constituye un interés en el presente estudio definir el nivel de vulnerabilidad individual ante el estrés; establecer el perfil psicológico de las cualidades de personalidad y el temperamento, en con- 80 cordancia con el nivel de vulnerabilidad; y conocer las características tipológicas del sistema nervioso del personal estudiado. MÉTODOS El estudio se realiza en un grupo de especialistas categorizados como personal sometido a estrés laboral y riesgo que acudieron al Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". A las personas objeto de estudio se les aplicó: 1. Un cuestionario de signos de estrés, la prueba de cálculo numérico regresivo asociada con la frecuencia cardíaca, el inventario de la personalidad de Eysenck, el inventario de ansiedad rasgo estado (IDARE) y la escala de la personalidad 16 PF de Cattell (forma C), con el fin de determinar el nivel de los signos de estrés de los estudiados y las cualidades de la personalidad. 2. El test de determinación de vulnerabilidad ante el estrés. 3. El test de Kazan para determinar las características tipológicas del sistema nervioso. Los datos fueron procesados de forma automatizada (IBM compatible); el programa utilizado fue el Sistema de Ayuda a la Investigación Médica (SAIM), el que posibilitó obtener valores absolutos y relativos (porcentajes) y se aplicó la prueba chi cuadrado con el 95 % de confiabilidad (p≤0,05). RESULTADOS El 65,38 % de la población estudiada es vulnerable al estrés y sólo el 34, 62 % no lo es; el 77 y el 7,2 % de los sujetos analizados presentan signos ligeros y severos de estrés, los cuales constituyen el 84,2 % de la población estudiada (tabla 1). TABLA 1. La relación de la vulnerabilidad y los signos de estrés Vulnerabilidad al estrés Sí (%) No (%) Total (%) No signos de estrés Ligeros signos de estrés Severos signos de estrés 13,4 46 5,2 2,4 31 2 Total 65,38 34,62 15,8 77 7,2 p<0,05. Los temperamentos coléricos (51,47 %) y melancólicos (37,5 %) son significativamente vulnerables, a diferencia de los otros tipos de temperamento (tabla 2). TABLA 2. La relación del temperamento y la vulnerabilidad al estrés Temperamento Sanguíneo Flemático Colérico Melancólico Vulnerabilidad al estrés Sí (%) No (%) 15,03 51,47 37,5 29,7 43,06 26,59 11,39 p<0,05. Según las características tipológicas del sistema nervioso -sensibilidad, energía, resistencia para la carga prolongada y resistencia para una influencia intensiva-, en los profesionales vulnerables al estrés se establece un perfil y que si bien gozan de alta energía, son resistentes para la carga prolongada y para la influencia intensiva; su talón de Aquiles es la alta sensibilidad a los estímulos actuantes sobre ellos. Se realiza una caracterización sobre la base de las medias de los valores refe- rentes a las cualidades de la personalidad en el test 16 PF de Catell del grupo de sujetos vulnerables al estrés. Los rasgos más acentuados de este personal son: reservados, emotivos, tímidos, desconfiados, inseguros, dependientes y de poco control interno. DISCUSIÓN Los resultados expuestos alertan sobre la alta probabilidad que tienen la mayoría de estos profesionales de estresarse en el momento actual y por consiguiente de afectar su salud psíquica, lo que repercutiría directamente en su capacidad de trabajo. Es evidente que deben existir factores estresante análogos, actuando sobre los mencionados y que muchos de estos factores deben estar presentes en las condiciones de trabajo. Vila JA (Pesquisaje de morbilidad psiquiátrica en un grupo de oficiales), detectó el 35% de oficiales con sobrecarga laboral como causa de estado de tensión. Además, Gournas,10 encontró en su población que el 20,3% presentaba alteración del estado psíquico; algo similar le ocurrió a Fernández FA (Estudio clínico psiquiátrico en grupo de militares de una gran unidad. 1989) cuando halló que el 36% de los oficiales de su estudio tenían tal situación. Hay que tener en cuenta que este fenómeno del estrés adquiere tal fuerza entre los referidos especialistas, porque entre otras cosas, retener información sobre su estado de salud y de los problemas que aquejan, es una forma de comportamiento de los mencionados, con el fin de no ser posiblemente, tildados de débiles e incapaces por su colectivo. El suceso presentado con los tipos de temperamento avala los planteamientos teó- 81 ricos de Núñez,11 en cuanto a la caracterización de fuerza y movilidad del tipo de sistema nervioso. Boyce12 en su casuística encontró a los individuos melancólicos más vulnerables que los no melancólicos para padecer de enfermedades psíquicas. Algo semejante reveló Osorio PM (Trabajo y aprovechamiento del tiempo libre. Su influencia sobre la salud mental.1994). En cuanto a la tipología del sistema nervioso se considera que las 3 primeras características significadas son adquiridas y/o fortalecidas en el proceso de instrucción y posterior en las sesiones de preparación especializada, éste es el antídoto para estresarse menos y en menor grado que otras poblaciones. Del estrés nadie puede prescindir, es parte de nuestra vida (Bermúdez TA. Particularidades del autocontrol en el proceso de la actividad competitiva. Tesis presentada para optar por el grado científico de Doctor en Ciencias Psicológicas. Institutos de Medicina Deportiva. Ciudad de La Habana. 1983), la tarea es prepararnos para utilizarlo a nuestra conveniencia y que no afecte la salud, todo lo contrario, sino que la promocione. Izquierdo y Morejón (Estudio de un método de selección para el ingreso en unidades especiales) detectaron cualidades de la personalidad en militares psicópatas, que coinciden con nosotros en los referidos a la dependencia y al poco control interno cuando nos referimos al perfil de las cualidades de la personalidad; otros autores13-15 evidenciaron una relación significativa entre los desórdenes de la personalidad y diferentes enfermedades psíquicas. El estudio realizado permitió detectar la gran mayoría de profesionales sometidos a estrés y riesgo que son vulnerables al estrés y cuales son los que presentan signos severos y ligeros; además, que los especialistas de temperamentos coléricos y melancólicos son significativamente vulnerables a diferencia de los de temperamentos sanguíneo y flemático; que las características tipológicas del sistema nervioso que identifican a los referidos son: la alta energía, alta resistencia para la carga prolongada y para la influencia intensiva; pero su parte débil es la alta sensibilidad ante los estímulos que sobre ellos actúan. Así, las cualidades de la personalidad que lo identifican son: la reserva, la emotividad, la timidez y la desconfianza. Recomendamos tener en cuenta las consideraciones finales en el proceso de selección de candidatos para las especialidades objeto este estudio. SUMMARY A study of some stress aspects (vulnerability and signs), of personality qualities, temperament and typological characteristics of the nervous system was carried out in a group of specialists subjected to stressful and risky works. For this research study, we used a set of psychological tests and instruments made up of a stress sign questionnaire, the regressive numerical calculation test associated with heart frequency; Catells 16 PF personality inventory and Spielberger, vulnerability, Eysenck and Kasan tests. The conclusions allowed us to detect the percentage of persons vulnerable to stress and those who present light and severe stress signs and also to determine the kind of temperament. The typological features of the nervous system of the vulnerable personnel as well as personality qualities such as reservedness, timidity, emotionalism and distrust were identified. Subject headings: EXERCISE TEST; TEMPERAMENT; PSYCHOLOGY, MILITARY. 82 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Cabrera DP, Cuadriello DC. Sistema de evaluación de la capacidad de trabajo de buzos y hombres ranas. Rev Cubana Med Milit 1996;25(1):24-30. 2. Cordova A de, Hecht K. El problema del estrés en la medicina. Aspectos teóricos, experimentales y clínicos. La Habana: Editorial Científico-Técnica; 1998:61. 3. Rojas E. La ansiedad, cómo diagnosticar y superar el estrés. En: Temas de Hoy. Madrid: s.n. 1994:79. 4. Barriga S. La intervención psicosocial: el individuo y la comunidad, agentes de su propio bienestar. Barcelona: Editorial Hora; 1987:101. 5. Orlandini A. Psicología del estrés. Santiago de Cuba: Editorial Oriente; 1997:33. 6. Biondi B. Estrés. En: Tratado italiano de Psiquíatra. Milano: Masson; 1994:52. 7. Pacheri P. Tratado de Medicina Psicosomática. Florencia: Editorial USES; 1984:249. 8. Long N, Chamberlain K, Vincent C. Viet Nam was veterans with posttraumatic stress disorder. N S Med 1992;28:417-9. 9. Fuentes JC. Existe estrés en las Fuerzas Armadas. Rev Ejército 1995;57(672):47-51. 10. Gournas P. Psychological funtioning and psichiatric morbility in the erdeley uchan populetion in Grece. Eur Arch Psichistr Neurosci 1992;242(2-3):127-34. 11. Núñez VF, Jordán MA, Pradere EC, Ruiz GR, Goza JL, Neyra MI, et al. Psicología Médica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 1993; t1:23. 12. Boyce P. Specifity of interpersonal sensitivity to non melancholic depression. J Affect Disord 1993;27(2):15-2. 13. Gómez A. The influence of personality on sucidal behavior. Actas Luso Esp Neurol Psichiatr Cienc Afines 1998;20(6):250-6. 14. Suárez FA Personality disorder. Actas Luso Esp Neurol Psichiatric Cienc Afines 1998;20(6):214-5. 15. Buchert JN. Línea de tendencia en la evaluación de la personalidad: cómo será el nuevo siglo. Bol Psicol Apl 1995;43:22. Recibido: 2 de febrero del 2000. Aprobado: 3 de marzo del 2000. My. Pedro Cabrera Daniel. Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 83 Rev Cubana Med Milit 2000;29(2):-84-8 Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" ESTADO NUTRICIONAL EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO GRAVE Dr. Wilfredo Hernández Pedroso,1 Cap. Aliuska Rittoles Navarro,2 My. Javier Joanes Fiol 3 y Dr. Ramón García Hernández 4 RESUMEN El estrés presente en los pacientes quirúrgicos produce cambios en el estado nutricional que pueden influir en su evolución. Por esta razón, se estudiaron 50 pacientes quirúrgicos graves, ingresados en la Unidad de Terapia Intensiva del Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Se les realizaron pruebas antropométricas (mediciones del pliegue tricipital, circunferencia del brazo, peso y talla), bioquímicas (albúmica sérica y creatinina urinaria) e inmunológicas (conteo de linfocitos) al ingreso, a los 7 y 15 d de estadía. El 52 % tuvo un estado nutricional no satisfactorio a su ingreso y se agravó evolutivamente hasta el 64 %; la desnutrición mixta fue la más frecuente. De las pruebas realizadas tuvieron significación con el estado al egreso: la disminución del pliegue tricipital, la circunferencia muscular del brazo y la albúmina sérica. No se demostró una relación directa entre el estado nutricional y el estado al egreso. Descriptores DeCS: ESTADO NUTRICIONAL/fisiología; ESTRES PSICOLOGICO; CIRUGIA. El estrés o agresión puede desencadenar una respuesta metabólica caracterizada por un consumo energético elevado, la utilización de las reservas energéticas hísticas, depleción de las proteínas corporales y con ello de la masa celular, con el consiguiente deterioro de órganos y sistemas.1,2 Los pacientes, por diferentes razones, pueden estar sometidos a un período de ayuno que en un individuo sano y durante un tiempo corto sus consecuencias Especialista de II Grado en Medicina Interna. Profesor Asistente. Especialista de I Grado en Cirugía General. 3 Especialista de I Grado en Anestesiología. 4 Especialista de I Grado en Medicina Interna. 1 2 84 no son significativas, pero ante la presencia de una agresión, estas consecuencias se unen a las expresadas anteriormente, acentuándose el agotamiento de las reservas calóricas y protéicas con la consiguiente malnutrición. Si la malnutrición no es detectada tempranamente, puede comprometerse la función de inmunocompetencia, con disminución de ésta, retardo de la cicatrización y se favorece la presencia de complicaciones infecciosas; estas últimas crean un círculo vicioso de desnutrición, sepsis y malnutrición. Por esta razón es de gran interés la aplicación de un conjunto de técnicas agrupadas con el término de evaluación nutricional, con la que se reconoce el estado de nutrición del paciente para lo que se indica un programa adecuado y se establece un pronóstico. En el país, el estudio de estas técnicas en pacientes graves ha sido limitada, por lo que se decidió realizar esta investigación en pacientes quirúrgicos, donde se aplicaron las variaciones de un grupo de parámetros de evaluación nutricional y se relacionaron con la evolución de estos pacientes. MÉTODOS Se estudiaron 50 pacientes quirúrgicos graves que ingresaron consecutivamente en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos del Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" desde julio de 1994 hasta enero de 1997, con una estadía mayor de 15 d sin insuficiencia hepática o renal y en condiciones de ser sometidos a las técnicas de evaluación. Se evaluaron al ingreso, a los 7 y 15 d el índice Apache II, peso, talla, circunferencia braquial, pliegue tricipital, porcentaje del peso ideal, proteínas totales, albúmina sérica, conteo total de linfocitos, balance nitrogenado, índice creatinina/talla e índice de masa corporal. Se utilizaron las variables siguientes: edad, sexo, diagnóstico al ingreso, estadía, complicaciones y mortalidad. Las mediciones de creatinina y nitrógeno urinario fueron realizadas en orina de 24 h. Los valores de referencias de creatininuria para los hombres es de 23 mg/kg de peso corporal y para las mujeres de 18 mg/kg. Se consideró estado nutricional insatisfactorio cuando éste correspondía con: desnutrición proteica o kwashiorkor del adulto, marasmo o desnutrición calórico-proteica o las formas mixtas. Se relacionaron el estado nutricional y los resultados de las pruebas con el estado al egreso. Los datos fueron procesados en forma automatizada. Se obtuvieron valores absolutos y relativos (porcentajes), así como medidas de tendencia central (media y mediana) y de dispersión (desviación estándar de la media y la mediana). Se aplicaron pruebas de significación estadísticas (prueba de chi cuadrado, Q de porcentaje, de Stewer y t de Student) con el 95 % de confiabilidad (α=0,05). RESULTADOS La muestra estudiada estaba compuesta por 50 pacientes de los cuales el 88 % eran politraumatizados y de ellos el 75 % con trauma craneal; el 73 % correspondió al sexo masculino y la edad promedio fue de 32 a y un rango de edad entre 15 y 65 a. El valor medio del índice de Apache II fue de 19 y la estadía de los pacientes estudiados de 15,3 d. Las complicaciones sépticas más frecuentes fueron la bronconeumonía y la traqueobronquitis; las no sépticas más frecuentes, el distrés respiratorio y el íleo paralítico. Todos los parámetros antropométricos medidos mostraron una disminución progresiva de los valores medios iniciales, y fueron significativos el descenso del pliegue tricipital, la circunferencia braquial y la circunferencia muscular del brazo a los 15 d. El índice de masa corporal y el porcentaje de peso ideal disminuyeron; el porcentaje de pérdida de peso aumentó, pero no hubo en estos parámetros significación estadística. El índice creatinina-talla no tuvo variaciones significativas. La albúmina sérica presentó una disminución progresiva de sus 85 Media *p< 0,05 33,5 cm 33,5 32,5 31,5 30,5 29,5 28,5 27,5 26,5 25,5 24,5 23,5 23,0 22,5 21,5 21,5 20,5 19,5 Inicio 23,0 22,4 20,9 20,0 7d Vivos 38,5 38,0 37,1 37,0 23,1 22,4 gr/L 15 d Fallecidos Total Fuente: Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". FIG. 1. Evaluación de la circunferencia muscular del brazo. Media *p< 0,05 38,1 35,5 34 32,5 32,7 31,8 31,8 31 Inicio 7d Vivos 15 d Fallecidos valores y fue significativa la evaluación realizada a los 15 d. El conteo global de linfocitos presentó un aumento importante a los 15 d del ingreso. Los pacientes egresados vivos tuvieron cifras mayores de pliegue tricipital a los 15 d y los pacientes fallecidos presentaron las cifras menores de la circunferencia muscular del brazo que fue significativo (fig.1). También las cifras menores de índice de masa corporal se relacionaron con los pacientes fallecidos, aunque sin valor estadístico. El porcentaje de peso ideal evidenció mayor cifra en el grupo egresado vivo con 86 34,1 33,4 33,0 Total Fuente: Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". FIG. 2. Evaluación de la albúmina sérica. el 86,7 % y el porcentaje de pérdida de peso fue mayor a los 15 d en los pacientes fallecidos con 6,9 %, pero en ambos parámetros los resultados no fueron significativos. El índice creatinina-talla mostró mayores valores en el grupo de pacientes fallecidos, lo que puede presuponer un aumento del catabolismo proteico. La albúmina sérica presentó con valor estadístico, cifras menores a los 15 d en los pacientes fallecidos, con una cifra promedio de 31,8 % (fig. 2). La evolución del conteo de linfocitos y su relación con el estado al egreso, mostró disminución del conteo global a los 15 d en los pacientes fallecidos, pero no fue significativa. Según el estudio del estado nutricional, el mayor número de pacientes se relacionó con un estado insatisfactorio al ingreso y dentro de éstos fueron clasificados como una desnutrición mixta, que se incrementó evolutivamente y a los 15 d sin diferencia significativa entre los fallecidos y los sobrevivientes. DISCUSIÓN Para este estudio se seleccionaron aquellas pruebas que se realizaban en la cabecera del paciente y no costosas; se exploró el estado de la reserva grasa, la proteína somática y la visceral.3-5 Las mediciones antropométricas necesitan ser evaluadas considerando los errores relacionados con la recogida de la medición, el estado de la hidratación y lesiones focales entre otras.6,7 Para contrarrestar estas limitaciones se recomienda el uso de la bioimpedancia.8 En el resultado del estudio de la albúmina sérica se debe analizar que tiene una vida media muy larga lo que le disminuye sensibilidad, además influye en las cifras séricas el estado de hidratación y la función hepática. La desnutrición mixta es la forma más frecuente de desnutrición en el paciente grave y está relacionada con el déficit de ingreso y el hipercatabolismo. La falta de correlación del estado de egreso con el estado nutricional, indica que son varios los factores que influyen en la evolución del paciente grave y que no se comprendieron en el estudio. En esta serie hubo variaciones importantes de los parámetros estudiados compatibles con la reducción de las grasas y proteínas corporales, y fueron significativos el pliegue tricipital, circunferencia braquial, masa muscular del brazo y la albúmina sérica. Tuvo relación con el estado al egreso la masa muscular del brazo y la albúmina sérica con significación estadística. No hubo relación con el estado nutricional y la evolución de los pacientes. SUMMARY Stress in surgical patients brings about changes in their nutritional status that may affect their recovery. For this reason, 50 critical surgical patients admitted to the ICU of "Dr. Luis Díaz Soto" Higher Institute of Military Medicine were studied. Anthropometric (tricipital fold, arm circumference, weight and height), biochemical (serum albumin and urine creatinine) and immunological (lymphocyte count) tests were made at the time of admission and at 7 and 15 days of their stay at hospital. 52% of patients presented on admission an unsatisfactory nutritional status. Mixed malnutrition was the most frequent form. In the tests conducted, the decrease of tricipital fold, arm circumference and serum albumin were statistically significant on discharge from hospital. There was no direct relation between the nutritional status and the condition of patient on discharge. Subject headings: NUTRITIONAL STATUS/physiology; STRESS, PSYCHOLOGICAL; SURGERY. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Vázquez Mata G, Torres Ruiz JM, Pérez de la Cruz AJ, Torres Richol J, Ruiz Bailén M. Grandes síndromes en medicina intensiva. Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad; 1996:2115-261. 2. Villazón A. Nutrición enteral y parenteral. México, DF: Ediciones Interamericana; 1992:267-9. 3. Buttem M, Stramb M, Kraft K, Bittner R. Studies on nutritional status in general surgery patients by clinical anthropometrics and laboratory parameters. Nutrition 1996;12(6):405-10. 87 4. Larsson AI, Akerlind I, Permerth A, Hornoyist JO. The relation between nutritional state and quality of life in surgical patient. Gur J Surg 1994;160:329-34. 5. Lauvin R, Ruellan du Crehu I, Picot D, Hellegovarich R. Prognostic value of nutritional parameters in gastrectomy for cancer: a study of 203 cases. Bull Cancer (París) 1994;81(5):431-3. 6. Alted López G. Atención al paciente politraumatizado. Madrid: Ed Idepsa; 1992:24-6. 7. López Calbet JA, Armengol Ramos O, Chavurren Cabrero J, Donaldo García C. Una ecuación antropométrica para la determinación del porcentaje de grasa corporal en varones jóvenes de la población canaria. Med Clin (Barc) 1997;108:207-13. 8. Díaz ME, Fresneda D, González O. Influencia de indicadores indirectos de la composición corporal en el peso al nacer. Rev Cubana Aliment Nutr 1988;2(2):167-78. Recibido: 6 de enero del 2000. Aprobado: 17 de febrero del 2000. Dr. Wilfredo Hernández Pedroso. Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 88 Rev Cubana Med Milit 2000;29(2):89-97 Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas CONVERSIÓN DE UN FIJADOR CIRCULAR EN UN FIJADOR EXTERNO HÍBRIDO Dr. Sc. Alfredo Ceballos Mesa,1 Dr. Roberto Balmaseda Manent,2 Dr. Roberto Puente Rodríguez 3 y Dr. Mario Pedroso Canto 3 RESUMEN Se presentan los resultados de un fijador híbrido desarrollado en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), que parte de un fijador circular, según la filosofía de Ilizarov, pero elaborado con un material plástico de polipropileno. Su conversión en un fijador híbrido es posible, cortando el aro en forma de hemiaro y por el uso de horquillas que permiten el empleo de clavos roscados en diferentes planos y de alambres finos tensados. Se analizaron 44 pacientes con diferentes afecciones complejas. Los resultados fueron favorables. Se obtuvo la consolidación en todos los casos, siendo infrecuentes la pérdida de la configuración del aparato, y los problemas a nivel del trayecto de los alambres o clavos. El tiempo de consolidación fue variable, y dependió del cuadro patológico que dio origen a la intervención. Sin embargo, este tiempo fue parecido al obtenido, cuando se utilizaron fijadores similares. Estos hallazgos permiten concluir sobre la utilidad de este fijador, sencillo de aplicar y de costo más asequible a la economía del país. Descriptores DeCS: FIJADORES EXTERNOS; HUESOS/cirugía. Desde que Lambotte empleara en 1902 el primer fijador externo descrito, con la utilización de clavos roscados y tornillos para estabilizar la lesión ósea, hasta Hoffmann y posteriormente Vidal, los fijadores externos utilizados, generalmente se componían de un marco donde se combinaban los clavos roscados con los transfixiantes lisos de un diámetro entre 2 y 3,5 mm, siendo su buena tolerancia, por parte del paciente, una de sus princi- pales ventajas,1-12 aunque no garantizaban la adecuada estabilidad del foco lesional. En 1953, Ilizarov introduce en Kurgan (Rusia) el fijador externo circular que se une al hueso mediante alambres transfixiantes finos, semejantes al alambre de Kirschner y que se hace necesario tensarlos sobre su eje longitudinal para obtener la rigidez debida. Las principales ventajas del método de Ilizarov son la compresiondistracción, la fijación circular Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. Profesor Titular. Profesor Consultante. Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatología. 3 Especialista de I Grado en Ortopedia y Traumatología. 1 2 89 con carga inmediata del miembro operado4-6 y su dinamización. Sobre la base de estos principios se desarrollaron posteriormente diferentes diseños que constituyen los modernos aparatos de fijación externa. Es por ello, que han surgido los "fijadores híbridos", es decir aquellos que pueden trabajar tanto con alambres finos tensados como con clavos roscados gruesos, de gran utilidad en algunas zonas del cuerpo, al poder trabajar en una conformación lineal o circular.12-16 A partir de un fijador externo circular desarrollado en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas en 1986, y confeccionado en polipropileno, material radiotransparente, que trabaja con alambres finos y tensados siguiendo los principios de Ilizarov, la plasticidad de su mismo material permite su fácil transformación en fijador híbrido, lo que aumenta sus posibilidades terapéuticas.17,18 El objetivo de este trabajo ha sido analizar los resultados obtenidos por este fijador externo circular convertido híbrido en diferentes afecciones en las que aquel sería mal tolerado, pero que al mismo tiempo eran demasiado complejas para ser tratadas solamente con fijador externo monolateral o con uno circular. MÉTODOS A partir de 1986 se desarrolla en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas el fijador externo circular CIMEQ según la filosofía de Ilizarov. Las variaciones introducidas a este nuevo sistema fueron el material utilizado, polipropileno radiotransparente y de bajo peso, y el sistema de tensado de los alambres transfixiantes que es incluido en el propio aro, los conectores plásticos y los ejes de unión de duro aluminio. Los datos físico-mecánicos para evaluar las condiciones del fijador externo en el soporte de diferentes esfuerzos fueron comprobados en trabajos anteriores. La necesidad de utilizar clavos roscados no transfixiantes en algunas zonas del cuerpo como en la parte proximal del fémur o del húmero, añadió el nuevo concepto de "híbrido". Al estar el fijador externo circular realizado en prolipropileno, es posible cortar con una sierra oscilante el aro en formas de ¾ o hemiaros, sin que se pierdan las características de estabilidad, flexibilidad y rigidez del material. El empleo de los clavos roscados no transfixiantes es posible mediante el uso de hor- FIG. 1. Clavo roscado adaptado a una horquilla en U. 90 quillas de acero inoxidable AISI en forma de U, que en el extremo de sus ramas verticales lleva un orificio circular de diámetro 6 mm y que en su rama longitudinal lleva un tornillo que permite ajustarla a la cara plana del aro (fig.1). De este modo es posible convertir con gran facilidad, un sistema circular en un sistema "híbrido" con varios planos para la penetración de clavos roscados de 2,5 hasta 6 mm, similares a los utilizados por otros sistemas no transfixantes en zonas de metáfisis y alambres finos tensados en otras (fig.2). FIG. 2. Sistema híbrido para fractura de húmero. En este centro se ha aplicado fijación externa híbrida a 44 pacientes con afecciones complejas en los que se requería de la aplicación de fijación externa, pero un fijador externo circular iba a ser difícil de tolerar por parte del paciente (tabla1). TABLA 1. Afecciones y pacientes tratados (N=44) Afecciones N FÉMUR Fracturas extremidad proximal Fracturas diafisarias abiertas Pseudoartrosis infectadas Elongación femoral Total 7 4 8 3 22 TIBIA Elongación tibial distal Transportación ósea Total 4 6 10 PIE Corrección pie equino-varo Alargamiento pie Total 3 1 4 HÚMERO Fractura cuello humeral Fracturas diafisarias abiertas Pseudoartrosis Total 1 4 3 8 La técnica fue la habitual para este tipo de fijadores. El campo operatorio incluye las articulaciones vecinas que permiten algún grado de movilidad. El tamaño de los aros fueron los adecuados, de forma que no quedasen holgados para no provocar inestabilidad, ni muy ceñidos para evitar compresión sobre las partes blandas. Con cuidado de no arrugar la piel y tras precisar el lugar anatómico de la penetración, los alambres finos fueron introducidos bien de modo manual o con motor, en cuyo caso las revoluciones fueron aplicadas de modo intermitente para no generar problemas térmicos por la fricción alambre-hueso. Atravesada la segunda cortical, se detuvieron las rotaciones y se finalizó la transfixión del alambre a golpe de martillo, de forma que atravesase las partes blandas sin rotación, con el fin de reducir la incidencia de daño de éstas. 91 En los pliegues de flexión y segmentos proximales de los miembros. Los aros fueron cortados para favorecer la movilidad articular; para ello, con el aro ya fijado, es cortado con una sierra oscilante. Mediante el uso de las horquillas anteriormente citadas, se procedió a la penetración manual de los clavos roscados en diferentes planos en las metáfisis proximales de fémur y húmero. La corticotomía en transporte óseo o en elongaciones fue realizada según la técnica original de Ilizarov.10 No se emplearon injertos óseos en ninguno de los pacientes, y se aplicó antibioterapia en las fracturas abiertas y las pseudoartrosis infectadas, en dependencia del germen. El tratamiento posoperatorio es el habitual utilizado en la cirugía de fijación externa, en dependencia del tipo de afección. El área de contacto alambre o clavo roscado con la piel es cubierto con apósitos embebidos en soluciones antisépticas sostenidos por vendajes o aditamentos, como tapones de goma, para mantener la zona aséptica y también reducir la movilidad local, lo cual previene ulteriores complicaciones en el contacto clavo o alambre con las partes blandas. La carga del miembro operado fue permitida, e incluso estimulada a partir del 3er. o 4to. día. En los casos de alargamiento o transportación ósea, la distracción se inició a los 6 d, al ritmo de 0,25 mm cada 6 h es decir 1 mm cada 1 d.5,6 La rehabilitación, incluyendo la fisioterapia activa y pasiva fue una de las partes más importantes del tratamiento, de acuerdo con el protocolo seguido por el Departamento de Rehabilitación. Durante los primeros días, las áreas de contacto entre alambres y piel fueron curadas cada 3 d, pudiendo diferirse posteriormente, enseñando al 92 paciente su realización. En los casos en que se observó una reacción inflamatoria se intensificaron las curas con empleo de antibióticos, en dependencia del germen aislado existente en las heridas. En casos extremos de infección ósea se procedió a la extracción del alambre o clavo. En cada uno de los controles ambulatorios periódicos, además del estudio radiográfico para valorar el estado de la consolidación de hueso y la posible angulación de los fragmentos óseos, todas las tuercas de los ejes fueron reajustadas y se controló el estado de tensión de los alambres, la valoración del dolor, el trayecto de las agujas y la movilidad articular. La consolidación radiográfica fue clasificada como: grado 1, no existía presencia de regenerado óseo que rellenaba fragmentos; grado 2, existía presencia de regenerado que rellenaba el espacio entre los fragmentos óseos; grado 3, presencia de callo óseo que punteaba los fragmentos en menos de los 2/3 del espacio entre los fragmentos; grado 4, presencia de callo óseo que rellenaba todo el espacio entre los fragmentos; y grado 5, existencia de neocorticalización. El dolor durante el período de tratamiento fue clasificado mediante una escala verbal en relación con la tolerancia al aparato: nivel 1, dolor ligero e intermitente; nivel 2, dolor moderado y constante; nivel 3, dolor importante que requiere la extracción del alambre.19 El retiro del aparato se realizó cuando el hueso fue considerado lo bastante fuerte como para resistir las fuerzas fisiológicas sin protección, generalmente en el grado 4 de consolidación, entonces se reinició la fisioterapia activa con el fin de recuperar todo el arco de movimientos de las articulaciones vecinas y el incremento de la carga de peso. Los resultados finales fueron valorados de acuerdo con los criterios que se refieren en la tabla 2. TABLA 2. Criterios para evaluar los resultados finales Resultados Regular Criterios Bueno Consolidación Infección ósea Lesión neuro-vascular Desviación axial Movilidad rodilla Movilidad tobillo Dismetría Valoración subjetiva Sí No No <10 º >80 % >75 % < 3 cm Buena Sí No No 10-20 º 75-80 % 50-75 % 3-5 cm Regular Malo No Sí Sí >20 º <75 % <50 % >5 cm Mala Estos criterios fueron la obtención de consolidación ósea, osteítis, lesión neurovascular, deformidad axial, rigidez, acortamiento del miembro y satisfacción subjetiva del paciente.19 Los problemas del trayecto del alambre se clasificaron de acuerdo con Paley como: grado 1, inflamación de partes blandas; grado 2, infección de partes blandas; y grado 3, infección ósea.9 RESULTADOS La fijación externa "híbrida" fue utilizada en 44 pacientes de diferentes causas. Hubo 22 montajes en el fémur, de ellos 19 en secuelas de fracturas y 3 en alargamiento en pacientes en los que existía una displasia proximal del fémur. En los 7 casos de fracturas proximales del fémur, con edad media de 65 a (rango, 46-72 a) no se pudo emplear una fijación interna por la antigüedad del traumatismo (5 casos) y su complejidad. El montaje híbrido fue bien tolerado en comparación con pacientes que anteriormente habían sido tratados con fijación circular. La consolidación (grado 5) se obtuvo en todos los casos con un tiempo medio de consolidación de 3-5 meses (rango, 3-6 meses). No se observó ningún caso de pérdi- da de movilidad articular, y sólo hubo 2 pacientes con mala tolerancia al aparato (nivel 2). Hubo 2 casos con problemas en el trayecto del alambre del grado 2, y 1 caso del grado 1. De las fracturas diafisarias abiertas (4 casos) y las pseudoartrosis infectadas de fémur (8 casos) que fueron tratadas mediante fijación híbrida, también se obtuvo la consolidación en todos los casos, si bien el tiempo de curación fue mayor que los pacientes con fracturas proximales de férmur, con un tiempo medio de consolidación de 6 meses (rango, 4-8 meses). La edad media fue de 33 a (rango, 18-50 a). Se observó una pérdida del arco de movilidad de la rodilla de 40 % en 2 casos, por lo que se consideraron como resultados regulares. El aparato fue mal tolerado en 3 pacientes con nivel 1 y en 2 con nivel 2. Los mayores problemas en los diferentes grupos fueron con los alambres y clavos, probablemente por el mayor tiempo de aplicación del aparato. Hubo 4 casos de inflación grado 1 y 3 grado 2. No hubo ningún caso grado 3. Hubo 3 casos con edad media de 16 a (rango 16-20 a), en los que se practicó un alargamiento femoral; en todos ellos existía una displasia femoral proximal. El alargamiento medio obtenido fue 5,6 cm (rango, 4-7 cm) y el índice medio de alargamiento fue 1,2 meses/cm alargado (rango, 0,75-2 meses/cm). El resultado final fue bueno en los 3 casos, con un nivel 1 de dolor en 2 casos y 1 caso con nivel 2. No se observó ningún problema neuromuscular. Se observó rigidez articular, con pérdida de 20 º de flexión en 1 paciente. Hubo 1 caso con dificultades a nivel del trayecto del alambre (grado 2). En la tibia se trataron 4 alargamientos distales en los que fue necesario incluir el retropie para prevenir la aparición de un equinismo, y 6 transportes óseos en secuelas de osteomielitis tíbiales. 93 El alargamiento medio obtenido fue 5,4 cm, con un índice medio de alargamiento de 1,0 cm/mes de alargamiento (rango, 0,7-0,2 cm/mes). El resultado final fue bueno en todos los casos con un grado 5 de consolidación. Nivel de dolor 2, se observó en 1 caso. Hubo 1 caso de fractura supracondílea del fémur, tras un traumatismo de baja energía, que fue tratada de modo conservador. Hubo sólo 2 pacientes con dificultades de grado 1 en el trayecto de las agujas. En los 6 transportes óseos realizados en secuelas de osteomielitis, la edad media de los pacientes fue de 34 a (rango, 19-47 a). El tiempo medio del transporte óseo fue de 6 meses (rango, 5-7 meses). En todos los casos se obtuvo la consolidación sin necesidad de utilizar injertos óseos. En 4 casos fue necesario un ajuste del aparato. El transporte medio obtenido fue de 6 cm (rango, 4-8 cm). La tolerancia del aparato fue mala en 2 casos con nivel 1 y en 3 casos con nivel 2. Problemas con los alambres o clavo hubo en 3 pacientes de grado 1 y en 3 pacientes de grado 2. No hubo limitación de la movilidad articular. El edema residual del tobillo persistió en 3 casos. Se realizaron igualmente correcciones de pies equino-varos (3 pacientes) y 1 caso de alargamiento del pie. En los casos de corrección de pies equino-varos, la edad media fue de 11 a (rango, 10-14 a), y en ellos, una vez corregida la deformidad, el aparato se mantuvo 4 semanas más, y se aplicó posteriormente una ortesis de protección. Los resultados fueron buenos en todos los casos, siendo el aparato bien tolerado. En ningún paciente existía previamente, un desequilibrio muscular, como parálisis flácida o espástica. No hubo ningún caso con complicaciones vasculares, frecuentemente descritas por otros autores.19 94 Se trataron 8 pacientes con afecciones en miembro superior: fracturas abiertas diafisarias de húmero (4 casos), pseudoartrosis de húmero (3 casos) y fracturas de cuello de húmero (1 caso). En las fracturas recientes, con una edad media de 28 a (rango,17-45 a), la consolidación se obtuvo en un tiempo medio de 3,5 meses (media 3-5 meses), en todos los casos con una buena tolerancia al aparato y sin limitaciones de la movilidad. En los casos de pseudoartrosis, con una edad media de 42 a (rango, 38-58 a) se obtuvo la consolidación en todos los casos, tiempo medio de 8 meses (rango, 5-12 meses). Hubo 1 caso de mala tolerancia con nivel 1, y 2 con nivel 2. Problemas con los alambres o clavos hubo 1 caso de grado 1 y otro de grado 2. Se observó limitación del arco de movilidad del codo en 2 casos (75 %), considerados como resultados regulares. DISCUSIÓN Aunque se aceptan las ventajas de la fijación externa circular según las ideas propugnadas por Ilzarov, 5,6 su mala tolerancia por parte del paciente en algunas ocasiones, como por ejemplo durante su utilización en el húmero y fémur proximal, hizo que el fijador monolateral alcanzara una gran popularidad; sin embargo, éste por ser más inestable, no se puede indicar en algunos procesos complejos donde la fijación circular coadyuva a la estabilidad. El fijador híbrido intenta solucionar este problema y de este modo, nuevos diseños invaden el mundo ortopédico.12,13,15 Partiendo de nuestro fijador circular, realizado en polipropileno, material plástico, muy ligero, pero de gran rigidez y estabilidad, es posible convertirlo de una manera muy fácil en un fijador híbrido. FIG. 3. La radiotransparencia del fijador circular, así como su elaboración en material plástico permite una buena visualización del estado del callo óseo y la práctica de una tomografía axial computadorizada para evaluar mejor el estado de la fractura. Además, por el material plástico del fijador, existen numerosas ventajas añadidas, como son: su flexibilidad, su menor peso por unidad de superficie, la no aparición de fenómenos de corrosión y metalosis, ser radiotransparente, lo que garantiza una mayor facilidad en la interpretación de las imágenes radiográficas, e incluso, es conocido que es el único que permite observar el proceso de consolidación por tomografía líneal y tomografía axial computadorizada (TAC) (fig. 3). Al ser dieléctrico, se facilita la aplicación de corriente directa o campo electromagnético en el desarrollo e incremento de la osteogénesis. A pesar de las características del fijador externo anteriormente citadas, sus condiciones en el soporte de distintos esfuer- zos fueron analizadas mediante estudios experimentales en la Facultad de Ingeniería Mecánica del Instituto Superior Politécnico "José A. Echavarría" de La Habana (Cuba), y se observó cómo el aro plástico puede soportar una compresión axial de 100 kgf deformándose en 10 mm, y recuperando su forma cilíndrica al retirarse la carga. El aro con los alambres tensados soporta hasta 175 kgf de carga axial con un máximo de deformidad de 8,3 mm, y recupera su forma al ser liberado. 4 aros unidos a un foco lesional soporta un esfuerzo dinámico de 300 ciclos (45,75 Hz) durante 1½ h sin dañar sus estructuras . Aunque las afecciones de los casos tratados eran diferentes, se obtuvo la consolidación (neocorticalización) en todos los 95 casos, con un tiempo variable que dependió de aquellas. No obstante, no se observó ningún caso de rotura del alambre o del clavo por sobrecargas, y se mantuvieron frecuentemente los montajes estables durante todo el tiempo que duró la aplicación del aparato. En pocos casos se observó una reacción inflamatoria en el área de contacto clavo-piel y partes blandas, aunque en menor grado que en las series tratadas anteriormente con un fijador circular puro,17 y en ningún caso se produjo una osteomielitis residual por infección de los alambres o clavos. No se observaron aflojamientos ni movilidad de la unión clavo-aro por daño de la horquilla. No hubo complicaciones vasculo-nerviosas ni sídromes compartimentales. Aunque se produjo alguna pérdida del arco de movilidad articular, especialmente en rodilla y codo, fueron siempre en magnitudes menores de las referidas anteriormente,17 con mejor tolerancia al aparato por parte del paciente. Los hallazgos de este estudio permiten concluir, que aunque los resultados de esta serie son similares a los obtenidos con fijadores, con los mismos tiempos de consolidación y con los mismos problemas en el período de seguimiento, su simplicidad en la conversión del montaje circular a un híbrido, al requerir de menos componentes, hace que su aplicación sea de gran utilidad en pacientes con afecciones complejas donde se mezclan la inestabilidad con mal alineamiento en varios planos. SUMMARY This paper presents the results of a hybrid fixator developed in the Medical and Surgical Research Center (CIMEQ in Spanish), which is based on a circular fixator following Ilizarov philosophy but manufactured with polypropylene material. The conversion into a hybrid fixator was possible by cutting the ring in the form of a hemiring and by using forks allowing the use of threaded nails at different planes and of thin tensioned wires. Forty-four patients with a number of complex affections were examined. Results were satisfactory. Consolidation was achieved in all cases, being deformity of the devices configuration and problems in wires and nails infrequent. Time of consolidation varied depending on the pathological picture that led to the intervention. However; it was similar to that corresponding to other similar fixators. These findings showed the usefulness of this fixator that is easy-to-apply and less expensive for the country. Subject headings: EXTERNAL FIXATORS; BONE/surgery. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. García-Cimbrelo E, Olsen B, Ruiz-Yagüe M, Fernández-Baillo N, Munuera-Martínez L. Ilizarov technique. Results and difficulties. Clin Orthop 1992;283:116-23. 2. Hoffmann R. Osteotaxis. Acta Chir Scand 1954; 107:72. 3. ______. Le traitement transcutané des fractures ou osteotaxis. Rev Méd Suisse Rom 1954;4:206-19. 4. Ilizarov GA. The tension-stress effect on the genesis and growth of tissues: part I. The influence of stability of fixation and soft-tissue preservation. Clin Orthop 1989;238:249-81. 5. ______. The tension-effect on the genesis and growth of tissues: part II. The influence of the rate and frequency of distraction. Clin Orthop 1989;239:263-85. 6. ______. Clinical application of the tension-stress effect for limb lenghtening . Clin Orthop 1990;250:8-26. 7. Lambotte A. The operative treatment of fractures. Br Med J 1912;2:1530. 96 8. Paley D. Problems, obstacles, and complications of limb lengthening by the Ilizarov technique. Clin Orthop 1990;250:81-104. 9. Paley D, Tetsworth K. Percutaneous osteotomies. Osteotome and Gigli saw techniques. Orthop Clin North Am 1991;22:613-24. 10. Remiger AR, Neuer W, Miclau T. Simple technique in hybrid external fixation and its clinical use. J Bone Joint Surg 1997;79B(Suppl 2):166-7. 11. Hoffmann R. Closed osteosynthesis with special reference to war surgery. Acta Chir Scand 1942;86:235-66. 12. Vidal J. Treatment of articular fractures by ligamentotaxis with external fixation. En: Brooker AS, Edwards CC, eds. External fixation: current state of the art. Baltimore: Williams and Wilkins; 1979:75-81. 13. Alonso JE, Regazzoni P. The use of the Ilizarov concept with the AO/ASIF tubular fixateur in the treatment of segmental defects. Orthop Clin North Am 1990;21:655-65. 14. Behrens F. A primer of fixator devices and configurations. Clin Orthop 1989;241:5-14. 15. Catagni MA, Bolano L, Cattaneo R. Management of fibular hemimelia using the Ilizarov method. Orthop Clin North Am 1991;22:715-22. 16. Cattaneo R, Catagni M, Villa A, Benedetti GB, Argagni F. Fracturas y pseudoartrosis del miembro inferior. En: Ilizarov GA, ed. Osteosíntesis. Técnica de Ilizarov. Madrid : Ediciones Norma; 1990:167-88. 17. Ceballos Mesa A. Fijación externa de los huesos. La Habana: Editorial Científico-Técnica; 1983. 18. Connes H. Le fixateur externe d Hoffmann en double cadre. Paris: Gea; 1973. 19. Grant AD, Atar D, Lehman WB. The Ilizarov technique in correction of complex foot deformities. Clin Orthop 1992;280:94-103. Recibido: 3 de enero del 2000. Aprobado: 7 de febrero del 2000. Dr. Sc. Alfredo Ceballos Mesa. Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas. Ciudad de La Habana, Cuba. 97 Rev Cubana Med Milit 2000;29(2):98-102 Hospital Militar Central "Dr. Carlos J. Finlay" SOLUCIÓN PARA LA EPIDERMOFITOSIS DE LOS PIES EN INTEGRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS My. Leopoldina Falcón Lincheta,1 My. Ramón Daniel Simón, 2 Dra. Silvia Menéndez Cepero,3 Dra. Niurka Landa Díaz4 y Dra. Sonia Moya Duque 5 RESUMEN Se presenta un trabajo sobre el uso del aceite de girasol ozonizado (oleozón) en la epidermofitosis de los pies, cuyo objetivo principal fue el de generalizar el uso del oleozón en todos los militares que presentaban dicha afección atendidos en el Hospital Militar "Dr. Carlos J. Finlay" en 1998, procedentes de consulta externa, exámenes médicos de control de salud, comisiones médicas e ingresados. Se trataron 257 pacientes, y se curaron 227 enfermos (88,3 %). La respuesta según forma clínica más efectiva fue en la escamosa y macerada. No se presentaron efectos adversos. Se realiza una introducción que especifica las características del oleozón, se hace referencia a sus ventajas económicas y sociales. Descriptores DeCS: TIÑA/terapia; TIÑA DEL PIE/terapia; ACEITES VEGETALES/ /uso terapéutico. La epidermofitosis de los pies constituye una infección micótica de las capas superficiales de la piel producida por 2 especies de hongos: filamentosos y levaduriformes. Los hongos filamentosos o dermatofitos se dividen en los géneros: Microsporum, Tricophyton y Epidermophyton. En los hongos lavaduriformes se presenta el género Candida en todas sus variantes.1 La epidermofitosis de los pies es una afección muy corriente que suele presentarse en 3 formas clínicas diferentes: la escamosa, vesiculosa y macerada interdigital. En ocasiones estas formas se presentan imbricadas dando lugar a una forma mixta.2 Este síndrome clínico con frecuencia es resistente a los tratamientos y evoluciona en muchos casos con recidivas, lo que ocasiona limitaciones e invalidez en los Especialista de II Grado en Dermatología. Profesora Asistente. Investigadora Auxiliar. Doctor en Ciencias Médicas. Profesor Asistente. 3 Investigadora Titular. 4 Especialista de I Grado en Dermatología. 5 Especialista de II Grado en Microbiología. Instructora de Microbiología. 1 2 98 pacientes. Con el advenimiento de nuevas drogas antimicóticas, esta situación ha cambiado favorablemente, aunque el costo de la terapéutica se ha elevado. 3 Los derivados imidazólicos (sistémicos y tópicos) que son antimicóticos de amplio espectro y de reconocido uso internacional resultan muy caros, por tanto, la búsqueda de nuevos medicamentos para esta enfermedad aún se mantiene. 4 Desde fines de 1986 en el Laboratorio de Ozono del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) se vienen realizando diferentes investigaciones sobre las posibilidades terapéuticas del aceite ozonizado en diversas enfermedades por su acción antivírica, antibacteriana y antimicótica. El aceite ozonizado es una mezcla de gas con aceite. El gas de ozono se obtiene mediante descargas eléctricas a moléculas de oxígeno.5-9 Al ozonizar el aceite de oliva, se obtiene una serie de compuestos químicos (ozónidos y peróxidos) los cuales poseen un carácter germicida haciéndolo útil para el tratamiento de heridas infectadas, fístulas y otros procesos sépticos locales.10 Además, estos peróxidos desempeñan varias funciones en el organismo que incluyen: estimulación de varios sistemas enzimáticos de óxido-reducción, por lo que influyen posiblemente sobre el transporte de oxígeno a los tejidos y en la cadena respiratoria mitocondrial; bloqueo de los receptores virales y muerte de células infectadas por virus, así como un efecto sinérgico de reforzamiento de la capacidad fagocitaria.11,12 En el CNIC se realizó un estudio sobre la sustitución del aceite de oliva por el aceite de girasol. Ambos aceites fueron evaluados por su poder microbicida y se utilizó como modelo experimental el crecimiento de la especie de levadura Candida tropicalis. Se emplearon como controles los aceites sin ozonizar. Los resultados mostraron la factibilidad del empleo del aceite de girasol con ventajas sobre el aceite de oliva. Además se comprobó que los aceites sin ozonizar no producían inhibición del crecimiento de estas levaduras.13,14 El aceite de girasol ozonizado (oleozón), además de sus ventajas económicas ha pasado satisfactoriamente pruebas preclínicas de irritabilidad dérmica y oftálmica, estudios de toxicidad aguda, ensayos de mutagenicidad y teratogenicidad, los cuales garantizan la inocuidad de éste.15-17 También se realizaron estudios que demostraron la acción antibacteriana del oleozón.18 Se decidió realizar la generalización de la aplicación del aceite ozonizado en la epidermofitosis de los pies, basado en los resultados obtenidos en una investigación priorizada, en la que se comparó en 200 pacientes la efectividad del oleozón en relación con el nizoral en crema (medicamento por excelencia en la curación de esta entidad), donde se demostró la efectividad germicida del oleozón (75 %) sin diferencias significativas con el nizoral (81 %). Estos resultados propiciaron la aprobación de patentizar el oleozón para esta afección. MÉTODOS Se realizó una generalización del uso del oleozón con todos los pacientes que reunieron requisitos para el diagnóstico de epidermofitosis de los pies, de consulta externa de militares, salas de hospitalización y exámenes médicos de salud a oficiales, en el Hospital Militar "Dr. Carlos J. Finlay", así como todos los oficiales y soldados valorados por dermatología en las comisiones médicas de atención a tropas en el período de 1 a. 99 El criterio diagnóstico para la selección de los pacientes se basó en la presencia de lesiones cutáneas características de estas afecciones, como: presencia de vesículas, escamas, áreas maceradas y eritemas (según forma clínica). No se realizó estudios micológicos antes y después como en investigaciones anteriores por las dificultades económicas existentes y se consideró sólo la clínica para la inclusión. Recibieron la aplicación tópica del oleozón en pinceladas 2 veces al día (por la mañana al levantarse y después del baño por la tarde) durante un período de 6 semanas. Se le orientó que al aplicarse el producto se dieran un ligero masaje en las zonas afectadas, para garantizar la penetración de éste; se orientó además que el producto se mantuviera en refrigeración. Se tomaron como criterios de la evaluación de la eficacia los parámetros clínicos siguientes: TABLA 1. Generalización del tratamiento con oleozón en la epidermofitosis de los pies Procedencia No. de pacientes % Consulta externa Examen médico de control de salud a oficiales Comisión médica de atención a las tropas Ingresados 122 47,0 48 19,0 74 13 29 5,0 Total 257 100,0 En esta investigación predominó la forma clínica escamosa (tabla 2), con un total de 116 pacientes, seguida por la macerada interdigital con 77 pacientes, la mixta con 38 y la vesiculosa con 26. − Curado: desaparición de todas las le- TABLA 2. Distribución según forma clínica de los pacientes estudiados − Mejorado: desaparición de más del 50 % Forma clínica siones. − − de las áreas de la piel enferma. Igual: presencia de lesiones en las mismas áreas y con igual intensidad. Peor: aumento en la extensión y/o intensidad de las lesiones. Se utilizó como método estadístico la prueba no paramétrica exacta de Fisher. No. de pacientes % Escamosa Vesiculosa Macerada Mixta 116 26 77 38 45,0 10,0 30,0 15,0 Total 257 100,0 RESULTADOS Con el objetivo de generalizar el producto se logró que 257 pacientes que presentaban clínicamente epidermofitosis de los pies fueran tratados con oleozón. De ellos 122 por consulta externa, 13 ingresados en salas, 48 por exámenes médicos de salud a los oficiales y 74 mediante las comisiones médicas de atención a las tropas (tabla 1). 100 De acuerdo con la evolución del tratamiento con oleozón (tabla 3), se comprobó una curación de 227 pacientes que representa el 88,3 %, de mayor índice en la forma clínica escamosa con 107 enfermos libres de lesiones, seguida de la macerada interdigital con 70 pacientes, se mantuvieron igual 3 enfermos y 1 empeoró. TABLA 3. Evaluación del tratamiento con oleozón según forma clínica Forma clínica Curado No. % Mejorado No. % Igual No. % Peor No. % Total Escamosa Vesiculosa Macerada Mixta 107 20 70 30 92,2 76,9 90,0 78,9 9 4 6 7 7,8 15,4 7,8 18,4 2 1 7,7 2,7 1 - 1,3 - 116 26 77 38 Total 227 88,3 26 10,1 3 1,2 1 0,4 257 DISCUSIÓN El predominio de la forma clínica escamosa en la epidermofitosis de los pies que se reportó en el estudio, se corresponde con las estadísticas mundiales, donde se plantea que es la forma clínica más frecuente y ello también explica porqué el grupo de mejor respuesta. Resulta interesante el alto índice de curación en la forma macerada interdigital, ya que es reconocida su gran rebeldía a las distintas terapéuticas. En estudios realizados19 se ha demostrado que uno de los factores que influyen en cuanto a la resisten- cia terapéutica de esta variante, es debido a la presencia concomitante de bacterias y como se sabe el ozono tiene una amplia acción antibacteriana, que hace del oleozón una terapéutica ideal en la maceración. Las ventajas económicas y sociales de este antimicótico de producción nacional, bajo costo, tolerancia, ausencia de efectos secundarios, largo período de caducidad en refrigeración (hasta 10 a) lo convierten en una nueva opción de tratamiento que contribuye a una solución para mantener una completa disposición combativa en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y la no afectación laboral. SUMMARY The main objective of the present paper on the use of ozonized sunflower oil (oleozon) in the treatment of epidemophytosis was to generalize therapy with oleozon in military having such affection, who coming from outpatient service, health management medical exam service, medical commissions and inpatient service, had been seen in Dr Carlos J. Finlay Military Hospsital during 1998. Two hundred and fifty seven patients were treated of which 227 healed (88.3%). The most effective response to treatment was found in scaled and macerated clinical forms. No adverse effect was recorded. The introduction specifies the characteristics of oleozon, its economic and social advantages. Subject headings: TINEA/therapy; TINEA PEDIS/ therapy; PLANT OILS/ therapeutic use. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Stein JH. Medicina Interna. La Habana: 1987;t 2, vol 1:1429. (Edición Revolucionaria). 2. Robert SOB, MacKenzie DW. Mycology. En: Book A, Wilkinson Ebling FJ, eds. Textbook of Dermatology. Oxford. Blackcell Scientific; 1979:800-6. 101 3. Lamberg S. Manual de Dermatología práctica. La Habana: Editorial Científico-Técnica; 1988:163-4. 4. Martín A, Kobayashi G. Micosis superficiales: dermatofitos. En: Fitzpatrick TB, Eien A, Freedberg I, Auster A, eds. Dermatología en Medicina General. Barcelona: Editorial Médica Panamericana; 1997:2519-33. 5. Morris G, Menéndez S, Gómez M, Correa M, Pérez N, Fernández LA. Tratamiento con ozono en ginecología. Memorias del Primer Congreso Iberoamericano de Aplicaciones del Ozono. CNIC-CIMEQ. La Habana, Nov. 1990:24. (Edición Revolucionaria). 6. Falcón L, Menéndez S, Simón R, Garbayo E, Moya S, Abreu M. Aceite ozonizado en dermatología. Experiencia de 9 años. Rev CENIC Cienc Biol 1998;29(3):192-5. 7. Cajigas T de las, Menéndez S, Gómez M. El aceite ozonizado en las infecciones de la piel y su aplicación en el consultorio del médico de la familia. Memorias de la 1ra. Conferencia Nacional de aplicaciones del Ozono. CNIC, 9-10 diciembre, 1988. Rev CENIC Cienc Quím 1989;20(1, 2, 3):81. 8. Cajigas T de las, Menéndez S, Bastald V, Gómez M, Eng L. El aceite ozonizado y su eficacia en la epidermofitosis. Memorias de la 1ra. Conferencia Nacional de Aplicaciones del Ozono. Rev CENIC Cienc Quím 1989;20(1, 2, 3):81. 9. Falcón L,Grillo R, Lorenzo W, Gómez M, Menéndez S, Moya S. Tratamiento de la epidermofitosis con aceite ozonizado tópico. Memorias del 1er. Congreso Iberolatinoamericano de aplicaciones del ozono. CNIC-CIMEQ. La Habana, Nov. 1990:21. 10. Borrego L. Acción del aceite ozonizado sobre la cicatrización de heridas de piel en animales de experimentación. Rev CENIC Cienc Biol 1998;29(3):181-4. 11. Viebahn R. The biochemical processes underlining ozone therapy. OzoNachrichten 4, Heft, 1985. 12. Martínez L. Efecto histológico y bioquímico del oleozón en el modelo de la cola de ratón. Rev CENIC Cienc Biol 1997;28(1):31-4. 13. Rodríguez M, Guerra M, Molerio J, García M, Diaz W. Actividad antifúngica in vitro del oleozón pinceladas. Rev CENIC 1995;26 Esp:104. 14. Contreras R, Gómez M, Menéndez S. Efecto de la sustitución del aceite de oliva por el aceite de girasol, sobre la actividad antimicrobiana del aceite ozonizado. Memorias de la 1ra. Conferencia Nacional de aplicaciones del Ozono. CENIC, 9-10 dic. 1988. Rev CNIC Cienc Quím 1989;20 (1, 2, 3):(1-3). 15. Rodríguez MD, Menéndez S, Gómez M, García H, Eng L. Estudio teratogénico del aceite ozonizado. 1er Congreso Iberolatinoamericano de aplicaciones del ozono. CNIC-CIMEQ. La Habana, 1990:11. 16. Martínez G. Estudio de la toxicidad aguda dérmica del aceite ozonizado oleozón en ratas. Rev CENIC Cienc Biol 1997;28(1):35-8. 17. Fernández Y, Menéndez S, Gómez M. Evaluación mutagénica del aceite ozonizado administrado intragástricamente. Memorias de la 1ra. Conferencia Nacional de Aplicaciones del Ozono. CNIC, 9-10 dic. 1988. Rev CENIC Cienc Quím 1989;20(1, 2, 3):14-6. 18. Lezcano I, Molerio J, Gómez M, Contreras R, Roura G, Diaz W. Actividad in vitro del oleozón frente a agentes bacterianos en infecciones de la piel. Rev CENIC Cienc Biol 1998;29(3):206-8. 19. Daniel R, Moya S. Dermatofitos aislados de los espacios interdigitales de los pies sin lesiones clínicas. Rev Cubana Med Milit 1992;21(1):50-3. Recibido: 3 de enero del 2000. Aprobado: 29 de febrero del 2000. My. Leopoldina Falcón Lincheta. Avenida 42 No. 2819 entre 28 y 34, Reparto Kohly, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba. 102 Rev Cubana Med Milit 2000;29(2):103-8 Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" CONSUMO DE ALCOHOL Y RIESGO DE ALCOHOLISMO Cap. Juan Rolando Torres,1 Dra. Magaly Iglesias Duquesne 2 y Tte. Cor. Cruz Turró Mármol 3 RESUMEN Se realizó un estudio en 224 pacientes, que acudieron al Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto", con el propósito de conocer el consumo de alcohol y riesgo de alcoholismo. Se aplicó una encuesta epidemiológica y los cuestionarios de indicadores de diagnósticos y el cuestionario CAGE. Se procesaron los datos y se constató que el 45 % de las muestras estudiadas pertenecía al grupo de edad de 41-50 a, el 85,7 % de los hombres que ingirieron bebidas alcohólicas, así como el 3,1 % de las mujeres; además se observó que el 76,8 % de los hombres y el 2,0 % de las mujeres lo hacían por gusto personal, el 83,4 % eran bebedores sociales y el 11,1 % abstemios. La gastritis representó la principal alteración de salud en el 62,5, y el 34,3 % de los bebedores refirió sobrecarga laboral como situación psicotraumatizante. El 41,7 % no presentó deficultades socio-familiares. Descriptores DeCS: ALCOHOLISMO/psicología. El alcohol a causa de la diversidad de sus fuentes de obtención fue antes de la universalización del tabaco, el tóxico de mayor difusión y consumo mundial; sin embargo, no fue hasta 1849 en que Magnus Huss acuñó en Suecia el término de alcoholismo con la connotación de enfermedad.1 El alcoholismo ha sido definido por Jenillek como una enfermedad que incluye todo uso de bebidas que causen daño de cualquier tipo al individuo, a la sociedad o a ambos.2 Es actualmente la toxicomanía de mayor relevancia a nivel mundial por su prevalencia y repercusión biopsicosocial (Hurtado M. El tratamiento del alcoholismo: estudio comparativo de tres métodos. Tesis de grado. Hospital Psiquiátrico de La Habana,1988).3,4 El consumo de alcohol se vincula a nivel mundial con el 50 % de las muertes ocurridas en accidentes de tránsito y el 30 % de los homicidios, suicidios y arrestos policiales. Reduce en 12 a la expectativa de vida y determina el 30 % de las admisiones psiquiátricas y el 8 % de los ingresos por psicosis.5 En Cuba, el 45,2 % de la población consume bebidas alcohólicas con un índi- Especialista de I Grado en Psiquiatría. Doctora en Ciencias Médicas. Especialista de II Grado en Medicina Legal. Profesora Auxiliar. 3 Especialista de I Grado en Psiquiatría. Profesora Asistente. 1 2 103 ce de prevalencia del 6,6 % que la sitúa entre los países de más bajo índice en Latinoamerica; aunque en los últimos 15 a el consumo ha aumentado notablemente (MINSAP. Cuba Programa de prevención y control del alcoholismo y otros fármacos dependencia. La Habana,1997). Entre el 20 y el 25 % de las muertes por accidentes en Cuba están vinculadas a la ingestión de bebidas alcohólicas, además una 3ra. parte de los hechos delictivos y violentos están relacionados con el consumo de estas bebidas (MINSAP. Cuba Programa de prevención y control del alcoholismo y otros fármacos depedencia. La Habana, 1997). Teniendo en cuenta la importancia sobre el tema de alcoholismo, se decidió realizar este estudio con el propósito de determinar el comportamiento del consumo de alcohol y riesgo de alcoholismo en el personal que asistió a examen médico periódico en el Instituto Superior de Medicina Militar (ISMM) "Dr. Luis Díaz Soto", analizar el consumo de alcohol en relación con la edad de comienzo, causa y frecuencia; precisar modalidades de conducta con consumo de alcohol y alternativas de salud que se presentan; y analizar la existencia de situaciones psicotraumatizantes de índole laboral, familiar o social, relacionadas con el consumo de riesgo, el consumo dañino y la dependencia alcohólica. Todo lo anterior posibilitaría aplicar un programa de prevención con las adecuaciones pertinentes. Para la realización del estudio se aplicó una encuesta epidemiológica anónima a cada uno de los pacientes seleccionados, que consistía en los cuestionarios de indicadores de diagnóstico (CID) y CAGE. El criterio de valoración de las pruebas fue el siguiente: CID: 4 respuestas positivas indican alcoholismo. 3 respuestas positivas se consideran casos potenciales. CAGE: La respuesta afirmativa en 2 o más preguntas indican alcoholismo. Una vez tomados los datos primarios se recopiló la información en un modelo elaborado al efecto y los resultados fueron procesados mediante una calculadora. Se aplicó el análisis porcentual y la prueba de significación estadística (chi cuadrado) con el 95 % de confiabilidad (α = 0,05). Se confeccionaron tablas y gráficos para facilitar el análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones. RESULTADOS El grupo de edades de mayor significación fue de 41-50 a (45,5 %) con el 42,44 % correspondiente al sexo masculino y el 3,14 % al femenino. De forma decreciente le siguió el grupo de 31-40 a (25,8 %) y el de 51-60 a (18,3 %) (tabla 1). TABLA 1. Distribución y relación del grupo de edad y sexo Sexo MÉTODOS Grupo de edad Masculino No. % Se realizó el estudio en una muestra aleatoria de 224 pacientes que acudieron a examen médico de control de salud del ISMM "Dr. Luis Díaz Soto" en el período comprendido del 1ro de enero al 30 de junio de 1997. 21-30 31-40 41-50 51-60 Mayores de 60 16 53 95 38 4 7,1 23,6 42,4 16,9 1,7 3 5 7 3 - 1,3 2,2 3,1 1,3 - 2,2 8,4 58 25,8 102 45,5 41 18,3 4 1,7 206 91,9 18 8,1 224 104 Total Femenino No. % Total No. % 100 TABLA 2. Causas de la ingestión de alcohol por sexo Causas de la ingestión de alcohol Sexo Masculino No. % Femenino No. % Total No. Gusto personal Otras causas Para sedarse Aliviar algún malestar Para sentirse más capaz Por hábito Olvidar sus problemas 153 26 5 3 2 2 1 76,8 13,0 2,5 1,5 1,0 1,0 0,5 4 2 1 - 2,0 1,0 0,5 - 157 28 6 3 2 2 1 Total 192 96,4 7 3,0 199 % 78,8 14,0 3,0 1,5 1,0 1,0 0,5 100 TABLA 3. Modalidades de conducta ante el alcohol Conductas ante el alcohol Masculino No. % Sexo Femenino No. % Total No. 25 187 4 6 11,1 83,4 1,7 2,6 2 0,8 Abstinencia Consumo social Consumo de riesgo Consumo dañino Dependencia alcohólica 14 180 4 6 6,2 80,3 1,7 2,6 11 7 - 4,9 3,1 - 2 0,8 - - Total 206 91,9 18 La distribución por sexo en la ingestión de bebidas alcohólicas mostró predominió del sexo masculino con el 85,7 % en comparación con el 3,1 % en el sexo femenino. A los que no ingirieron correspondió el 6,2 % de los hombres y el 4,9 % de las mujeres para el 11,1 %. La edad de comienzo de la ingestión de alcohol fue la comprendida entre 16-20 a (66,3 %); continuaron por orden las edades entre 14-15 a (22,14 %) y 21-25 a (8,0 %). Entre las causas referidas de ingestión de alcohol se encontró que el 78,8 % de los pacientes lo hacían por gusto personal; el 76,8 % correspondió al sexo masculino y el 2,0 % al femenino, el 14,0 % por varias razones y el 3,0 % por aliviar algún malestar (tabla 2). 8,1 224 % 100 En la frecuencia de ingestión de alcohol se encontró un predominio de bebedores en fiestas y conmemoraciones, lo que representó el 65,3 %; a continuación siguieron los que ingerían los fines de semanas con el 26,1 %, y el 8,0 % refirió que bebían varias veces a la semana. En las modalidades de conducta ante el consumo de alcohol predominaron los comportamientos morales; de ellos, el consumo social presentó el 83,4 % con el 80,3 % del sexo masculino y el 3,1 % del sexo femenino (tabla 3). Los trastornos de salud que resultaron más significativos fueron la gastritis en el 62,5 % y la irritabilidad, el nerviosismo y el insomnio en el 25,0 % (tabla 4). 105 El 33,4 % refirieron sobrecarga de trabajo en relación con situaciones laborales, (tabla 5). Sobre la vida socio-familiar las respuestas demostraron que el 41,7 % negó presentar problemas y correspondieron el 66,6 % a consumo dañino y el 50,0 % a consumo de riesgo (tabla 6). En el nivel de instrucción según el sexo predominó el nivel superior en ambos sexos con el 59,3 %. El 32,3 % de los encuestados poseían el nivel medio superior. El 8,4 % presentaban un nivel medio. TABLA 4. Trastorno de salud en oficiales con consumo dañino y dependencia alcohólica Trastorno de salud Gastritis Irritabilidad Nerviosismo Insomnio Diarreas Hipertensión arterial Pérdida de líbido Eyaculación retardada Depresión Alteración de la memoria Cantidad % 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 62,5 25,0 25,0 25,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 TABLA 5. Situaciones psicotraumatizantes laborales Dificultades laborales Modalidades de conducta Consumo Dependencia dañino alcohólica No. % No. % Consumo de riesgo No. % Total No. % Sobrecarga laboral Otras causas Niega Poco tiempo para recreación Sin perspectiva o frustrado desarrollo Poca posibilidad de recreación Demora en el ascenso Desacuerdo con la organización del trabajo Malas relaciones con el jefe 3 1 75,0 25,0 4 1 - 66,6 16,7 - 2 - 100 - 4 3 3 1 33,4 25 25 8,3 - - 1 16,7 - - 1 8,3 - - - - - - - - - - - - - - - - Total 4 100 6 100 2 100 12 100 TABLA 6. Situaciones psicotraumatizantes socio-familiares Dificultades en la vida socio-familiar Modalidades de conducta Consumo de Consumo riesgo dañino No. % No. % Niega Otras causas Poca posibilidad de recreación Poco tiempo para recreación Padres enfermos Economía insuficiente Muerte de padres Lejanía de vivienda Carencia de vivienda 2 1 1 - Total 4 106 50,0 25,0 25,0 100 3 1 1 1 6 66,6 16,7 16,7 16,7 100 Dependencia alcohólica No. % Total No. % 41,7 25,0 16,7 8,3 8,3 - 2 - 100 - 5 3 2 1 1 - 2 100 12 100 DISCUSIÓN En los resultados expuestos con respecto a los grupos de edades existió una correspondencia con la estructura y organización del examen médico de control de salud que se realiza anualmente a personas mayores de 40 a y trienalmente a los menores de esta edad (MINFAR. Cuba. Manual de los Servicios Médicos de las FAR. La Habana, 1996. 47-8). Es notable los resultados que demuestran el nivel de instrucción alcanzado por los encuestados, y se puede explicar por la universalización de la enseñanza en Cuba, como una población global de un alto nivel escolar. El predominio de la ingestión de bebidas alcohólicas del sexo masculino estuvo relacionado con factores culturales y tradicionales existentes en la sociedad cubana. Estos hallazgos coinciden por lo planteado por Kaplan H 6 y Torres Galvis Y.7 Los resultados obtenidos en el trabajo coincidieron con Becoña E 8 y Harfond 9 acerca del inicio precoz de la ingestión de alcohol, aunque difieren de los obtenidos por Valdés E10 que informa como edad de comienzo entre 35 y 44 a. El informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)11 muestra que en los países latinoamericanos, una de las principales causas de ingestión de alcohol radica en las dificultades socio-económicas existentes. Los resultados hallados en el estudio realizado coincidieron con los encontrados por Valdés E10 con el predominio del grupo que ingirieron bebidas alcohólicas por gusto personal, en contraposición con los demás países de Latinoamérica según la OPS. En el estudio de la frecuencia de la ingestión de alcohol fue significativa la presencia de quienes ingieren bebidas alcohólicas en fiestas y conmemoraciones, lo que se relacionó con las modalidades de conducta antes el alcohol, con el predominio del grupo de bebedores sociales. En las modalidades de conducta se pudo inferir que el consumo de alcohol no constituyó un problema de salud en la población estudiada, pues el 94,5 % estuvo incluido en la categoría de abstinencia y consumo social. En Cuba, las cifras de prevalencia evidencian en estudios regionales el 20 % de dependencia alcohólica y el 5 % de consumidores abusivos.12 Al analizar los hallazgos en cuanto a las alteraciones de salud asociadas con el alcohol, éstos coinciden con los resultados de Leyva R13 y Cuevas J14 en estudios realizados con pacientes alcohólicos. Los resultados obtenidos con las situaciones psicotraumatizantes de índole laboral difieren de los hallazgos de Vila J (Factores traumatizantes en el examen médico. Tesis de grado. ISMM "Dr. Luis Díaz Soto". 1996). Las situaciones psicotraumatizantes de categoría socio-familiares encontradas en la investigación correspondieron con los hallazgos de la propia autora citada (Vila J). SUMMARY Two hundred and twenty-four patients seen at the Dr Luis Díaz Soto Higher Institute of Military Medicine were studied to find out alcohol consumption and alcoholism risks. An epidemiological survey together with diagnostic indicator and CAGE questionnaires were applied. Data were processed and it was confirmed that 45% of the studied sample was included in 41-50 years age group; that 85.7% of men and 3.1% of females consumed alcohol. It was also observed that 76.8% of men and 2.0% of women drank because they liked it whereas 83.4% were social drinkers and 11.1% teetotalers. Gastritis represented the main health disorder in 62.5% of patients and 34.3% of drinkers presented work overload as a psychotraumatizing situation. 41.7% had no social- family difficulties. Subject headings: ALCOHOLISM/psychology. 107 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Pérez A, Díaz E, González R. El alcohol y la dependencia. Rev Esp Drogodep 1995;20(1):41-7. 2. Bogoni M. El alcoholismo, enfermedad social. Madrid: Plaza y Jones; 1976:106-8. 3. González R. El alcoholismo en la apreciación del estudiante de medicina. Rev Hosp Psiquiátr La Habana 1982;23(1):29-36. 4. Grifflith E. Un enfoque más equilibrado sobre la toxicomonía. Correo UNESCO 1982;19(1):5. 5. González P. La prevalencia del alcoholismo. Rev Hosp Psiquiátr La Habana 1985;26(1):31-40. 6. Kaplon H, Sdok B. Sinopsis de psiquiatría. Ciencias de la conducta psiquiátrico clínico. 7 ed. Científico técnica. New York; 1995:396-424. 7. Torres de Galvis Y. Resultados del sistema de vigilancia epidemiológica sobre el uso indebido de sustancias psicoactivas. Medellin: VESPA; 1993:37-60. 8. Becoña E, Rodríguez A, Salazar Y. Drogodependencia II. Drogas legales. Santiago de Compostela: Universidad; 1995:250-5. 9. Harfod T, Porker S, Grant B. Family history alcohol use and dependence symtoms amoung young adults in the United States. Alcohol Clins Exp Rev 1992;16(2):1042-6. 10. Valdés E. Prevalencia del alcoholismo en un consultorio del médico de la familia. Rev Cubana Med Gen Integr 1994;10(4):344-50. 11. OPS. Abuso de drogas. Washington DC, 1992:10-22. (Publicación Científica; 522). 12. González R. El alcoholismo y su atención específica. La Habana. Editorial Ciencias Médicas; 1992:32-44. 13. Leyva R. Manifestaciones psicopatológicas y somáticas en alcohólicos primarios, secundarios y bebedor social. Rev Hosp Psiquiátr La Habana 1994;35(2):25-30. 14. Cuevas J, Hernández T, Rubio J. Estudios descriptivos de los pacientes alcohólicos ingresados en la Unidad de desintoxicación hospitalaria. Rev Esp Drogodep 1994;19(4):325-45. Recibido: 3 de enero del 2000. Aprobado: 9 de marzo del 2000. Cap. Juan Rolando Torres. Instituto Superior de Medicina Militar Dr. Luis Díaz Soto. Avenida Monumental. Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 108 Rev Cubana Med Milit 2000;29(2):109-13 Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" Laboratorio de Medicina Herbaria ALTERACIONES DEL MECANISMO DE LA FAGOCITOSIS EN EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO Lic. Adriana Sin Mayor,1 Dra. Edelis Castellanos Puerto,2 My. Mireida Rodríguez Acosta,3 Lic. Tatiana Vázquez González,4 Téc. Noralba Jonhston Dreke 5 y Téc. Ana Rojas Moya 5 RESUMEN Se realizó la evaluación fagocítica de neutrófilos polimorfonucleares en 22 pacientes politraumatizados y 22 individuos sanos en el Laboratorio de Inmunología del Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". A todos se les midió índice opsonofagocítico y se empleó levaduras opsonizadas las que se enfrentaron a leucocitos polimorfonucleares. El objetivo fue demostrar si existía diferencias significativas entre ambos. Se halló una disminución marcada de la función fagocítica en los pacientes con traumatismo en comparación con los individuos sanos y con los valores de referencia para esta prueba. Se evidenció que los traumas producen deterioro masivo y alteraciones de la actividad inmunológica. Descriptores DeCS: FAGOCITOSIS; HERIDAS Y LESIONES/inmunología. Los traumatismos son la principal causa de muerte durante las 4 primeras décadas de la vida.1 Después de un traumatismo o cirugía ocurren alteraciones inmunológicas, cuyas consecuencias clínicas consisten en una elevada susceptibilidad a la sepsis. Cuando esto ocurre parte del sistema inmune y la respuesta inflamatoria son estimulados de forma ex- cesiva e indiscriminada y algunas funciones dentro de la inmunidad mediada por células son dramáticamente paralizadas. Los neutrófilos polimorfonucleares desempeñan una función central en la defensa del huésped contra la infección.2 En los politraumatizados se producen alteraciones en la intersección, la interacción monocito-linfocito T, lo que se Licenciada en Ciencias Biológicas. Aspirante a Investigadora. Especialista de I Grado en Inmunología Clínica. 3 Especialista de I Grado en Inmunología Clínica. Instructora. 4 Licenciada de Bioquímica. 5 Técnica en Investigaciones Bioquímicas. 1 2 109 traduce en una profunda depresión de la función fagocítica. La destrucción hística masiva genera numerosos estímulos entre los que se encuentra la fagocitosis, lo que permite detectar defectos de la función fagocítica y diagnosticar trastornos funcionales que provocan infecciones recurrentes en el hombre.3 Por todo lo anteriormente expuesto se decidió realizar la evaluación del índice opsonofagocítico para determinar las diferencias entre los pacientes plitraumatizados y los individuos sanos y el grado de afectación de la respuesta celular. MÉTODOS Se estudiaron 22 pacientes politraumatizados procedentes de la Unidad de Cuidados Intermedios de Cirugía y 22 individuos sanos de uno y otro sexos, cuyas edades oscilaron entre 18 y 52 a. A ambos grupos se les midió el índice opsonofagocítico. Para este proceso se realizaron toma de muestras de sangre periférica heparinizada, que fueron diluidas con solución salina. Se colocaron sobre un gradiente Ficoll-Telebrix y se centrifugaron para obtener un concentrado de granulocitosis y hematíes, que se sometió a hemólisis con una solución isotónica helada de cloruro de amonio hasta la total destrucción de los hematíes. Se emplearon además levaduras (Candidas albicans) opsonizadas, ajustadas al igual que los neutrófilos a una concentración de 10 U/mL. Las levaduras opsonizadas fueron fagocitadas al enfrentarlas a una suspensión de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos durante 60 min en baño de María a 37 °C. Se realizaron lecturas a intervalos (t 0', t 15' y t 60').4 110 Los resultados se expresaron en porcentajes de Candidas albicans extracelulares (no fagocitadas) para el período de incubación y se consideró t 0' como el valor equivalente al 100 %. Los datos obtenidos fueron almacenados en computadora y se analizó la distribución de las variables. Se calcularon las medias y desviación estándar mediante el paquete estadístico MICROSTAT. Se aplicó la prueba t de Students para conocer si existían diferencias entre los grupos estudiados. Se trabajó con p < 0,05.5 RESULTADOS Los valores del índice opsonofagocítico de los pacientes politraumatizados en los tiempos 15' y 60' estuvieron por encima de las cifras establecidas como referencia (tabla 1). TABLA 1. Fagocitosis en pacientes politraumatizados t 15' X DE t 60' X DE 24 h 72 h 7d 60,281 15,156 63,631 12,514 56,154 12,197 60,281 15,156 63,631 12,514 56,154 12,197 Tabla 2. Fagocitosis en individuos sanos 24 h t 15' X DE t 60' X DE 72 h 7d 41,590 8,610 41,000 8,020 40,976 8,976 19,427 3,840 19,121 3,534 18,887 3,300 El análisis del comportamiento de los individuos sanos en cada tiempo se mantuvo dentro de los límites normales (tabla 2). A las 72 h en el paciente politraumatizado ocurrió un aumento de los valores en el eje de las X que se interpreta como una disminución de la capacidad fagocítica (figs. 1 y 2). Se observó que no hubo variación en el comportamiento de la fagocitosis en los individuos sanos en los tiempos establecidos. Por otra parte, al estudiar el comportamiento estadístico de ambos grupos mediante la prueba t de Students se encontró una diferencia significativa para p < 0,05 (tabla 3). TABLA 3. Comparación de la prueba t de Students entre ambos grupos t 24 h 72 h 7d 15' 60' 4,913854 5,888975 7,090000 10,338000 4,700000 7,050000 p < 0,05. 70 60 50 40 30 20 10 0 Grupo control Grupo politraumatizado % de fagocitos (media) 24 h 7d 72 h 72 h 24 h 7d FIG. 1. Porcentaje de fagocitosis en los grupos estudiados a los 15 min. 111 50 40 30 20 10 0 Grupo control Grupo politraumatizado % de fagocitos (media) 24 h 7d 72 h 72 h 24 h 7d FIG. 2. Porcentaje de fagocitosis en los grupos estudiados a los 60 min. DISCUSIÓN En el trabajo realizado se apreció una respuesta celular disminuida en los 3 tiempos como medida del retardo en el mecanismo de la fagocitosis en todos los pacientes, que es más relevante a las 72 h. Existen evidencias que sugieren que los neutrófilos liberados de la médula sirven como células efectoras en la patogenia del mecanismo opsonofagocítico.6 Se observó una diferencia significativa entre ambos grupos de pacientes, corroborada estadísticamente por la prueba t de Students que sugiere que existe una marcada disminución de la fagocitosis en pacientes politraumatizados. La literatura reporta un trabajo similar7 que define que los leucocitos polimor- 112 fo nucleares de pacientes lesionados presentan depresión de la capacidad de inhibir el crecimiento y desarrollo de las Candidas albicans en comparación con los donantes sanos. Otro hallazgo reportado muestra que las lesiones en adultos provocan empeoramiento de la actividad antifúngica de los leucocitos polimorfonucleares, y refieren en el propio estudio que esta actividad deprimida puede ser reconstituida con la adición de citosinas.8 Por todo lo expuesto se llega a la conclusión de que la máxima depresión de la fagocitosis aparece a las 72 h después de un trauma severo y estos provocan empeoramiento de la actividad antifúngica de los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. SUMMARY A phagocytic assessment of polymorphonuclear neutrophils were carried out in 22 multitrauma patients and 22 healthy subjects in the Immunology Laboratory of Dr Luis Díaz Soto Higher Institute of Military Medicine. Opsonophagocytic index was measured in all the participants in the study and opsonized yeasts were subjected to polymorphonuclear leukocytes. The objective of the evaluation was to prove whether there were significant differences between the groups. A marked reduction of phagocytic function was observed in trauma patients compared with healthy subjects and with the reference values. It was demonstrated that trauma produces massive deterioration and impaired immunological activity. Subject headings: PHAGOCYTOSIS; WOUNDS AND INJURIES/immunology. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Anuario estadístico. Salud en Cuba. La Habana: SERVIMPRESS; 1997:64-5. 2. Stites DP. Inmunología básica y clínica. 5 ed. La Habana: Editorial Científico-Técnica; 1985:358-78. (Edición Revolucionaria). 3. Abrahan J. Early neutrophil sequestration after injury: a pathogenic sequestration after for organ failure. J Trauma 1995;39(3):411-5. 4. Gómez Ardesus J, León Fajardo L, Casedo Pons D, Valdés Martínez E. Determinación del índice fagocítico mediante microesferas poliméricas. Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter 1991;7(2):122-5. 5. Thielmann K. Principios de metodología en bioquímica clínica. La Habana: Editorial Organismo; 1972:94-9. 6. Southwick FS, Stossel TP. Phagocytosis. En: Rose NR, Friedman H, Faley JL, eds. Manual of Clinical Laboratory Inmunology 3 ed. Washington D. C.: American Society for Microbiology; 1986:326-31. 7. Sweeney SF, Rosemorgy AS, Wei S. Impaired polymorphonuclear 2 leukocyte anticandidal function in injured adults with elevated candida antigen titers. Arch Surg 1993;128(1):40-6. 8. Lena M. Napolitano and Care Campell. Polymicrobial sepsis following trauma inhibits interleukin-10 secretion and linphocyte proliferation. J Trauma Injury Infect Crit Care 1995;39(1):104-5. Recibido: 22 de febrero del 2000. Aprobado: 19 de marzo del 2000. Lic. Adriana Sin Mayor. Instituto Superior de Medicina Militar Dr. Luis Díaz Soto. Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 113 Rev Cubana Med Milit 2000;29(2):114-7 Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" Laboratorio de Medicina Herbaria EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIULCEROSA DEL 2"-0-RAMNOSIL 4"-0-METIL-VITEXINA DE LAS HOJAS DE PIPER OSSANUM Lic. Marta Rosa Apecechea Coffigny,1 Ing. María Larionova,2 Dra. Sirced Salazar Rodríguez 3 y Dr. Gonzalo Abín Montalbán 4 RESUMEN Se estudió la actividad antiulcerosa de un flavonoide nuevo aislado de las hojas de Piper ossanum, mediante extracción con alcohol etílico al 70 %; posteriormente se purificó con acetato de etilo; luego fue separado por columna de poliamida y recristalizado. Esta solución de flavonoides se administró por vía oral a 10 ratas Wistar machos con peso entre 150 y 200 g. Se consideraron además un grupo control negativo (agua) y un grupo al cual se le suministró sucralfato, fármaco de reconocida acción antiulcerosa. Se empleó el modelo de estrés por inmovilización y frío para producir el daño gástrico. La solución de flavonoides mostró una evidente actividad antiulcerosa expresada por el índice de lesión y el porcentaje de inhibición de formación de lesiones. Se concluyó que este flavonoide actuó como un antiulceroso similar al sucralfato. Descriptores DeCS: ULCERA PEPTICA; FLAVONAS/uso terapéutico. Los flavonoides son compuestos fenólicos encontrados en muchas plantas, entre ellas el Piper ossanum conocido popularmente como Platanillo de Cuba y perteneciente a la familia de las Piperaceas.1,2 A esta especie que crece en Cuba, la Medicina Popular le ha atribuido propiedades diuréticas, hemostáticas, astringentes y antiulcerosa.3 Licenciada en Bioquímica. Investigadora Agregada. Ingeniera Química. Investigadora Agregada. 3 Especialista de I Grado en Anatomía Patológica. 4 Doctor en Medicina Veterinaria. Aspirante a Investigador. 1 2 114 Álvarez A (1994), valoró la actividad antiulcerosa de varias plantas medicinales utilizadas en Cuba popularmente con efecto favorable sobre el aparato gastrointestinal, y demostró que solamente 2 de ellas, incluyendo al Piper ossanum (decocción de hojas) presentó el efecto antiulceroso, mientras que las otras lesionaban o potenciaban el daño a la mucosa gástrica. Este resulta- do demostró aún más la importancia de comprobar científicamente el efecto farmacológico que se le atribuye a las plantas.4 Los flavonoides poseen efectos farmacológicos como antiinflamatorios, antimicrobiano, antialérgicos, antitrombóticos y antineoplásicos entre otros. 5 Es importante destacar la actividad antiulcerosa gástrica que presentan algunos flavonoides comprobada en animales de experimentación.6 El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antiulcerosa de un flavo-noides nuevo aislado de las hojas de Piper ossanum e identificado como 2"-0-ramnosil 4"-0-metil-vitexina en un modelo de estrés por inmovilización y frío.7 MÉTODOS Las hojas de Piper ossanum C. dc Trel se colectaron en un área anexa al Laboratorio de Fitoquímica del Instituto Superior de Medicina Militar (ISMM) "Dr. Luis Díaz Soto" (La Habana). La planta fue clasificada con el No. 220 en el herbario del Instituto Nacional de Investigaciones Tropicales "Alejandro Humbolt". Las hojas secas y molidas fueron desengrasadas y despigmentadas con n-hexano y cloroformo, después extraídas con alcohol al 70 %. El extracto etanólico concentrado se extrajo sucesivamente con acetato de etilo. El flavonoide fue separado por una columna de poliamida y purificado mediante repetidas precipitaciones con metanol (Hernández FG, Larionova M. Estudio fitoquímico del Piper ossanum C. dc Trel (Platanillo de Cuba). Trabajo de Diploma. Universidad de La Habana. Facultad Farmacia-Alimentos. Ciudad de La Habana, 1989). Se preparó una solución con el flavonoides a una concentración de 0,5 mg/mL en agua destilada, así como una solución de sucralfato (Urbal suspensión Merck) a una concentración de 200 mg/mL en agua destilada como control positivo por su reconocida actividad antiulcerosa. Se usaron ratas Wistar machos con peso entre 150 y 200 g procedentes de CENPALAB Para realizar el ensayo se hicieron 3 grupos de 10 ratas cada uno. Al primer grupo se le administró 2 mL de la solución de flavonoide, al segundo grupo agua, y al tercero 200 mg/mL de sucralfato, 2 veces al día y durante 5 d. Al tercer día del experimento las ratas se pusieron en ayuno con libre acceso al agua y posteriormente al cuarto día se ataron a una tabla por las patas y la cabeza para restringirles el movimiento, y se pusieron en un refrigerador a una temperatura entre 5 y 10 °C durante 2 h según modificación del método de Senay y Levine.7 El quinto día se repitió la misma operación, inmediatamente después del segundo período de estrés las ratas se anestesiaron profundamente y los estómagos se abrieron con tijera a lo largo de la curvatura mayor, después éstos se lavaron con agua destilada y se fijaron en placas para su inspección microscópica. El daño se expresó por el índice de lesión que se consideró como la sumatoria del área en milímetros cuadrados de las lesiones producidas en cada estómago, lo cual da un índice de área dañada. Se determinó el porcentaje de inhibición en la formación de lesiones por la fórmula siguiente: % de inhibición = 100 - tratados controles x 100 En cada grupo de animales se calculó la X ± DE y la evaluación de la significación estadística se realizó por la prueba t de Student para el índice de lesión y una prueba de proporciones para el porcentaje de inhibición. 115 Posteriormente los estómagos se fijaron en formol al 10 % separados por grupos con su identificación respectiva y sin previa información. Las muestras se procesaron por el método habitual y fueron coloreadas con hematoxilina-eosina. Las láminas fueron vistas en un microscopio OLIMPUS BH2. RESULTADOS En la tabla se puede apreciar que la 2" -0-ramnosil 4" -0-metil-vitexina y el sucralfato utilizado como control positivo y de reconocida acción antiulcerosa, disminuyeron de manera significativa (p<0,05) el índice de lesión con respecto al agua, en las ratas sometidas al estrés. Ambos compuestos mostraron afecto protector de la mucosa gástrica, lo cual es corroborado también con los resultados del porcentaje de inhibición expresado en la misma tabla. TABLA. Protección por 2-0-ramnosil 4-metil-vitexina y sucralfato frente al daño gástrico producido por estrés por inmovilización y frío Grupo N Agua Sulcralfato Flavonoide 10 10 10 p<0,05 vs agua. p<0,05 vs agua. ns p>0,05 vs sucralfato. * ** Índice de lesión (mm2) 4,95 0,38* 0,47** ns % de inhibición 0 97 95 ns DISCUSIÓN La solución de flavonoide a una concentración de 0,5 mg/mL y el sucralfato a una concentración de 200 mg/mL disminuyeron el índice de lesión de forma significativa con respecto al agua en las ratas sometidas al estrés experimental; entre ambas soluciones no se encontró diferencias significativas (p > 0,05). En relación con el porcentaje de inhibición de formación de lesiones, el grupo sometido al tratamiento con la solución de flavonoide se comportó de forma similar al sucralfato, este último de reconocida acción antiulcerosa por incremento en la producción de mucus.6 Cuando se comparó con el grupo agua hubo un 0 % de inhibición. Ambos compuestos mostraron un efecto citoprotector de la mucosa gástrica, aunque el modelo no permite definir si es por formación de un complejo con las proteínas del tejido del nicho ulceroso que protege frente a los factores agresivos, si es aumentando la síntesis y liberación de prostaglandinas en la mucosa gástrica estimulando la secreción de mucus y bicarbonato o sobre compuestos comunes a ambos procesos. Esta investigación es el primer informe de la acción farmacológica para este nuevo flavonoide, aunque la literatura refiere otros flavonoides con estas propiedades.8,9 Se concluyó que el flavonoide aislado de las hojas de Piper ossanum (2" -0-ramnosil 4"-0-metil-vitexina) actuó como un antiulceroso similar al sucralfato en el modelo experimental utilizado. SUMMARY A study was made on the antiulcer activity of a new flavonoid isolated from Piper ossanum leaves through extraction with ethyl alcohol, then purified with ethyl acetate, separated per polyamide column and re-crystallized. This flavonoid solution was orally administered to ten male Wistar rats weighing 150-200 mg. Also, a negative control group (water) and a group which was given sucralfato, a well-known anticulcer drug, were analyzed. 116 Immobilization and cold stress pattern were used to cause gastric damage. The flavonoid solution showed an obvious antiulcer action expressed by injure index and percentage of lesion formation inhibition. It was concluded that this flavonoid performed comparable to sucralfato as an antiulcer substance. Subject headings: PEPTIC ULCER; FLAVONES/therapeutic use. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Calle JA. Contribución al estudio de algunas especies de la familia Piperaceae. Rev Colomb Cienc Químicofarm 1983;4(1):47-57. 2. Achembach H, Calle JA, Maussa OO, Poveda GN. Phytochemical study of Piper aduncum L. Rev Mex Cienc Farm 1984;14(1):2-3. 3. Roig y Mesa JT. Plantas medicinales aromáticas o venenosas de Cuba. La Habana: Editorial Ciencia y Técnica; 1974: 4. Alvarez A, Larionova M. Valoración de la actividad antiulcerosa de varias plantas medicinales. Rev Cubana Farm 1994;28(2):138-41. 5. Havstein B. Flavonoids a class of natural products of high pharmacological potency. Biochem Pharmacol 1983;32(7):1141-8. 6. Alarcón de la Lastra C, López A, Motilva V. Gastroprotection and prostaglandin E2 generation in rats by flavonoids of Dittrichia viscosa. Planta Med 1993;59:497-501. 7. Senay C, Levine RJ. Sinergism betwen cold and restrain for by rapid production of stress ulcers in rats. Proc Exp Biol Med 1967;21(2):1124-221. 8. Villar A, Gasco MA, Alcaraz MJ. Antiinflamatory and antiulcer properties of hypolactin-8-glucoside, a novel plant flavonoid ed. J Pharma Pharmacol 1984;36:820-3. 9. Beil W, Birkholz C, Sewing KidFR. Effects of flavonoids in parietal cell acid secretion, gastric mucosal prostaglandin production and helicobacter pylori growth. Arzneim forsch/drug Ress 1995;45(1):12-4. Recibido: 10 de febrero del 2000. Aprobado: 11 de marzo del 2000. Lic. Marta Rosa Apecechea Coffigny. Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 117 Rev Cubana Med Milit 2000;29(2):118-26 TRABAJOS DE REVISIÓN Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" INJURIA PULMONAR AGUDA Tte. Cor. Fernando Fernández Reverón 1 RESUMEN La injuria pulmonar aguda es una respuesta del pulmón a múltiples estímulos sistémicos o locales, cuyo expectro abarca el edema pulmonar no cardiogénico y al síndrome de distrés respiratorio agudo. Su patogenia no está perfectamente aclarada y se señala que los macrófagos fijos del pulmón inician el proceso con liberación de citoquinas y activación de los sistemas de coagulación, complemento fibrinolítico kinina-kalikreinas, del metabolismo del ácido araquidónico y de agentes proteolíticos y oxidantes con producción de daño hístico. Se expone la evolución de los criterios diagnósticos establecidos y se señala que hasta la fecha, el tratamiento de la enfermedad de base y las medidas de sostén constituyen las alternativas terapéuticas efectivas. Descriptores DeCS: SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA/patología; SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA/diagnóstico; SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA/terapéutica. El término de injuria pulmonar aguda (IPA) es relativamente novedoso en la literatura médica, más bien se trata de un concepto que abarca al edema no cardiogénico y al síndrome respiratorio del adulto, hoy denominado "agudo" por consenso europeo-americano.1 Dado que las causas desencadenantes de este cuadro son muy variadas, puede considerarse de interés para varias especialidades médicas que incluyen a inter- 1 Profesor Consultante de Pediatría. 118 nistas, cirujanos, pediatras, obstetras, caumatólogos y otros; aunque por ser un proceso agudo y que amenaza la vida, adquiere mayor relevancia para los intensivistas. La IPA es la respuesta de origen inflamatoria del pulmón a diferentes estímulos; unos de origen sistémicos o extrapulmonares y otros locales o pulmonares2-4 (fig. 1). Locales Sistémicos Estímulos Respuesta inflamatoria aguda Injuria pulmonar FIG. 1. Mecanismos causales. CLASIFICACIÓN Atendiendo a la acción mantenida del estímulo más que a su severidad y a las alteraciones fisiopatológicas, la IPA puede clasificarse en 3 grados2 (tabla 1). En la forma ligera llamada también edema pulmonar no cardiogénico existe hipoxemia que responde a la oxigenoterapia y los trastornos de la adaptabilidad pulmonar (compliance). Lo más característico de esta fase es el trastorno de permeabilidad con la producción de cierto grado de edema pulmonar. La forma moderada que representa la fase inicial del síndrome de distrés respi- ratorio agudo, tiene un mayor grado de hipoxemia y de disminución de la adaptabilidad pulmonar. Ambas alteraciones fisiopatológicas responden a la ventilación mecánica con presión positiva al final de espiración (PEEP). El edema pulmonar es más intenso y hay disfunción metabólica de la célula endotelial vascular del pulmón. Esta célula, se estima que interviene en metabolismo de sustancias que dan lugar a la respuesta inmune normal y a una cicatrización adecuada. Las alteraciones funcionales de ésta durante la IPA, permite el inicio y desarrollo del síndrome de disfunción multiorgánica.5,6 En esta forma de IPA, la disfunción se extiende a las células epiteliales, los neumocitos tipo I y II y existe consolidación pulmonar. En la actualidad se considera que las lesiones pulmonares no son homogéneas con 1/3 del tejido pulmonar normal, otro 1/3 reclutables y el 1/3 restante funcionalmente irrecuperable. Esto quiere decir que sólo el 30 % del pulmón es capaz de funcionar normalmente, de ahí que haya recibido el sobrenombre de baby lung (pulmón de recién nacido) en la literatura inglesa, pues el pulmón es más pequeño que rígido.7 TABLA 1. Grado de alteraciones fisiopatológicas en la injuria pulmonar aguda Variables Ligera Moderada Severa Distensibilidad pulmonar (compliance) Hipoxemia Disminuida Disminuida (respuesta a la PEEP) Mayor respuesta a la PEEP Disfunción metabólica Muy disminuida (no respuesta a la PEEP) Severa (no respuesta a la PEEP) Disfunción metabólica Edema Disfunción metabólica Consolidación pulmonar Edema Disfunción metabólica Célula endotelial Intersticio Células epiteliales Ligera (respuesta al O 2) Aumento de la permeabilidad Edema 119 Plaquetas Sistemas de: Coagulación Complemento fibrinolítico Kininas Macrófagos Citoquinas Metabolitos del ácido araquidónico Neutrófilos Neumocitos tipo -I-II Célula endotelial Edema pulmonar Consolidación pulmonar Fibros is FIG. 2. Patogenia de la injuria pulmonar aguda. En la 3ra fase o etapa severa conocida como síndrome de distrés respiratorio agudo en fase tardía, las alteraciones fisiopatológicas son más intensas, la hipoxemia y los trastornos de la adaptabilidad pulmonar, ya no responden a la oxigenoterapia ni a la PEEP. El edema pulmonar es muy acentuado y la disfunción celular mucho más marcada, con un grado más extenso de consolidación pulmonar. PATOGENIA La patogenia de la IPA no está completamente aclarada a pesar de los intensos esfuerzos realizados para conocer los mecanismos que inician este proceso 3 (fig. 2). Recientemente se ha considerado que los macrófagos fijos del tejido pulmonar inician la respuesta inflamatoria con la producción y liberación del factor de necrosis tumoral (FNT) e interleuquina I (IL-I), activando los sistemas de coagulación, complemento fibrinolítico kinina-kalikreinas, y la peroxidación lipídica.8,9 Los productos de degradación del ácido 120 araquidónico (peroxidación lipídica) y los metabolitos de los sistemas activados, conjuntamente con las citoquinas actúan como agentes quimiotáxicos para los neutrófilos que son atrapados en la circulación pulmonar agregándose y adhiriéndose a través de las moléculas de adhesión (ICAM-I, ICAM-2, VCAM-1), la célula endotelial y junto a los macrófagos producen sustancias proteolíticas, radicales libres de O2 y citoquinas amplificando la respuesta y produciendo daño hístico, con la resultante final de edema, consolidación y fibrosis pulmonar.2-4,7-11 Trabajos más actuales han señalado que la interleuquina-8, una citoquina de vida media más prolongada que actúa como un superagente, desempeña una función muy importante como agente quimiotáxico y activador de los neutrófilos en la IPA. Esta citoquina se produce por acción del FNT y la IL-I.12 El hallazgo de microtrombos de plaquetas en pacientes fallecidos por distrés respiratorio agudo, ha permitido conocer que éstas al agregarse y adherirse en la circulación pulmonar, ejercen un efecto quimiotáxico sobre los neutrófilos y los fibroblastos, estimulando la producción de elastasa por las primeras, enzima proteolítica a la que se le atribuye una importante función en la patogénesis de la lesión pulmonar. El edema pulmonar es definido como la acumulación de cantidades anormales de líquido y solutos en el espacio extravascular de los pulmones. El movimiento de líquido del espacio vascular a los alveolos no es debido a una simple transferencia entre el espacio vascular y el alveolar, sino que participan los 4 comportamientos anatómicos del pulmón.13 Las alteraciones en los componentes de la ley o principio de Starling que rige el movimiento de los líquidos a través de las membranas,14 explica la fisiopatología del edema pulmonar en el caso de la IPA. Los trastornos de permeabilidad y del coeficiente de refracción de las proteínas dan lugar al libre movimiento de líquido y proteína al espacio intersticial, incrementando la presión coloidoosmótica de este compartimiento causando edema pulmonar no cardiogénico o de baja presión, que se diferencia del cardiogénico o de alta presión, porque en este último existe un aumento del gradiente de presión hidrostática como problema básico más que por trastornos de permeabilidad.14 Prewitt y otros15 demostraron experimentalmente las consecuencias del incremento del agua extravascular con la producción de efusión pleural y edema alveolar. El edema alveolar origina serios tr astornos de ventilación-perfusión (alveolos perfundidos pero no ventilados) con hipoxemia severa que se hace refractaria a la oxigenoterapia.16 CAUSAS DE INJURIA PULMONAR AGUDA La IPA se desarrolla como consecuencia de una gran variedad de insultos, enfermedades y factores de riesgo; entre las principales condiciones sistémicas o extrapulmonares se han señalado las siguientes:17,18 − Sepsis. − Politraumatismo. − Pancreatitis. − Intoxicaciones. − Quemaduras. − Transfusiones masivas. − Lesiones del sistema nervioso central. Las causas pulmonares más frecuentemente asociadas con IPA son:19,20 − Neumonía. − Contusión pulmonar. − Broncoaspiración. − Ahogamiento incompleto. − Asma bronquial. − Radiaciones. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS En 1967, Ashbugh18 describe un cuadro clínico de origen multivariado caracterizado por taquipnea de comienzo agudo, hipoxemia, disminución de la compliance y un infiltrado pulmonar difuso, y originalmente lo llamó síndrome de distrés respiratorio del adulto. Posteriormente con el advenimiento de la caterización pulmonar y el conocimiento más amplio de las condiciones clínicas que actuaban como factores predisponentes, se introdujeron a los anteriores 2 nuevos requerimientos:21,22 a) La presencia de un factor de riesgo. b) Presión de llenado de ventrículo izquierdo normal. Murray,23 en 1988 introdujo un puntaje que valoraba 4 variables en pacientes con algún factor de riesgo (este criterio diagnóstico recibió el nombre en inglés de lung injury score) (tablas 1 y 2). 121 TABLA 2. Puntaje para determinar la IPA (lung injury score) Radiología del tórax No consolidación Consolidación en un cuadrante Consolidación en 2 cuadrantes Consolidación en 3 cuadrantes Consolidación en 4 cuadrantes Valor 0 1 2 3 4 Hipoxemia PaO2 /FiO2 ≥ 300 PaO2 /FiO2 225-299 PaO2 /FiO2 175-224 PaO2/FiO2 100-174 PaO2/FiO 2<100 0 1 2 3 4 Relación volumen-presión Adaptabilidad pulmonar (compliance) (Paciente ventilado (mL/cm H2 O) ≥ 80 60-76 40-59 20-39 ≤19 0 1 2 3 4 Presión positiva al final de la expiración (PEEP) (paciente ventilado) (cm H2 0) ≤5 6-8 9-11 12-14 ≥ 15 0 1 2 3 4 Valor final No IPA IPA IPA severa (SDRA) 0 0,1-2,5 2,5 SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo, se obtiene dividiendo la suma agregada entre el número de variables utilizadas. Ha sido aplicado en varios estudios clínicos demostrando su utilidad diagnóstica.24,25 En 19941 se estableció por el consenso europeo-americano la definición diagnóstica siguiente: − Oxigenación: esta variable fue medida con la relación PaO 2FiO 2 (presión arterial de O2/fracción inspirada de O2) dándosele como diagnóstico la cifra de 122 − igual o menor que 200 independiente de los niveles de PEEP. Presión pulmonar en cuña: igual o menor que 18 mmHg (en los casos sin medición, la no existencia de evidencias clínicas de hipertensión en aurícula izquierda). En 1995, Moss y otros26 establecieron un nuevo criterio basado en los aspectos siguientes: − PaO 2/FiO2 igual menor que 175. − Infiltrado bilateral en Rx de tórax. Este mismo autor valoró en 111 pacientes con factores de riesgo conocido el lung injury score, el criterio del consenso europeo-americano y su propio criterio y concluye afirmando que las 3 definiciones eran capaces de identificar a pacientes con similares afecciones de base. TRATAMIENTO Hasta la fecha no existe tratamiento disponible para revertir directamente los trastornos de la permeabilidad vascular asociados con la IPA.27 Las medidas terapéuticas deben ir encaminadas a eliminar o minimizar los factores de riesgo junto a un tratamiento de sostén.2,4,14 Aunque no siempre la instauración de un tratamiento precoz puede mejorar el pronóstico, en algunos casos esa probabilidad se alcanza si se tiene en cuenta un elevado índice de sospecha para establecer un diagnóstico rápido. Es de suma importancia, además del tratamiento de la enfermedad de base, el establecimiento de medidas de sostén dirigidas a mantener el intercambio gaseoso, la perfusión orgánica, y el metabolismo aeróbico mientras se espera la resolución de la función respiratoria. SOPORTE VENTILATORIO La ventilación mecánica es pilar fundamental dentro del arsenal terapéutico para el tratamiento de la IPA. El objetivo fundamental es el mantenimiento del intercambio gaseoso con las mínimas complicaciones posibles. Los principios generales que actualmente se manejan para la estrategia de ventilación mecánica en la IPA son los siguientes:10,28 − Evitar la sobredistensión alveolar que − − − − parece ser el factor clave en la injuria inducida por el ventilador. Reducir el volumen de ventilación con la hipercapnia permisible. No super PEEP. La fisiopatología de la enfermedad de base varía con los diferentes estadios de ésta y con el tiempo. Se hace obligatorio una estrecha observación y monitorización continua para reajustar los parámetros ventilatorios tan pronto sea necesario. Disminuir los efectos invasivos de la ventilación mecánica, permitiendo respiraciones espontáneas suplementarias con ventilación asistida. En 1972, Hill y otros introducen la oxigenación extracorpórea en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda.29 Koloboro y otros, en 1976, ensayaron un nuevo tipo de respiración artificial, especialmente diseñado para la extracción de CO2 en pacientes hipercápnicos.30 Otras técnicas de más reciente incorporación en el manejo ventilatorio de la IPA no han demostrado diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes del grupo control (tratamiento convencional) y los pacientes sometidos a nuevas modalidades.10 TERAPIA POSTURAL Desde la publicación de Bryan, en 1974,31 quien señaló que la posición prona en pacientes con anestesia general permitía una mejor expansión de los alveolos situados en las zonas declives del pulmón, han aparecido diferentes trabajos en relación con la terapia postural en el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda.10 Por lo complicado de la aplicación, dicha terapia ha quedado limitada a centros especializados en este tipo de técnica.10,27,32 FLUIDOTERAPIA El manejo de los líquidos en la IPA es controvertido. Es necesario continuar los estudios sobre este aspecto antes de hacer recomendaciones definitivas.4,7,10 Existen 2 tendencias, la primera va dirigida a disminuir el aporte de líquidos e inclusive la utilización de diuréticos con el fin de mantener una presión capilar pulmonar (PCP) por debajo de 10 mmHg. La segunda trata de conseguir una PCP necesaria para mantener un gasto cardíaco adecuado y consecuentemente el transporte de O2.4,10 OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE O2 Cuando el consumo de O2 aumenta de forma primaria como en el ejercicio y la fiebre, la disponibilidad o transporte de O2 acompaña a dicho aumento. Cuando disminuye la disponibilidad como en la hipoxemia o la anemia, el organismo trata 123 de mantener su consumo de O2 constante aumentando progresivamente la extracción. Si prosigue la disminución de la disponibilidad llega un momento en que el consumo cae, puesto que la capacidad de extracción de O2 llega a su límite máximo; es el denominado punto crítico, donde empieza el metabolismo anaerobio. Sin embargo, al igual que en la sepsis y los traumatismos, en los pacientes con IPA, la curva no tiene meseta y el consumo depende en todo momento de la disponibilidad. Es la denominada dependencia patológica entre el consumo y la disponibilidad de O2.10,33 Para lograr una optimización del transporte es necesario desde el punto de vista terapéutico la expansión de volumen y la administración de drogas inotrópicas. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Un numeroso grupo de medicamentos han sido utilizados en el tratamiento de la IPA, entre los que se destacan las drogas antioxidantes; enzimas como superóxido-dismutasa y catalasa, y sustan- cias no enzimáticas como desferrioxamina, vitamina C, vitamina E, N-acetil-cisteína, prostaglandinas, ketoconazol, pentoxifilina y agentes antiinflamatorios no esteroideos.3,10,13,15 Los corticosteroides ampliamente usados en el manejo de la IPA, en la actualidad sólo están indicados en la fase tardía (fibrótica) de dicha afección. Otra alternativa terapéutica ha sido el surfactante exógeno. Los ensayos clínicos con su uso han sido escasos y controvertidos, y en pequeñas series se ha demostrado cierto beneficio, aunque permanecen sin determinar su valor de disminuir la mortalidad.17,13,27,34 Más recientemente la inhalación de óxido nítrico ha sido utilizada en el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo mejorando las alteraciones de la ventilación-perfusión, produciendo vasodilatación pulmonar y efectos antiproliferativos. Sin embargo, se necesitan investigaciones cuidadosamente controladas para determinar las indicaciones, dosis y resultados finales con su uso.13,27,35,36 SUMMARY Acute pulmonary injure is a response of lung to multiple systemic or local stimuli whose spectrum covers noncardiogenic pulmonary oedema and acute respiratory distress syndrome. Its pathogenesis is not perfectly clear yet and it is pointed out that fixed lung macrophages start a cytokine-release process and the activation of coagulation, the kinin-kallikrein fibrinolytic complement, the arachidonic acid metabolism and the proteolytic and oxidative agents causing hystic damage. The development of the set diagnosis criteria is set forth. It is stated that up to the present, the treatment of the basic disease and the support measures are the most effective therapeutic alternatives. Subject headings: RESPIRAROTY DISTRESS SYNDROME/pathology; RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME/diagnosis; RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME/therapy. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Artigas BG, Brigham K. Report of the American European Consensus Conference on Acute Respiratory Distress Syndrome. J Crit Care 1994;9:72-81. 2. Shapiro BA, Peruzzi WT. Changing practices in ventilator management; a review of literature and suggested correlations. Surgery 1995;117(2):121-33. 124 3. Sarnaik A, Lieb-Lai M. Adult respiratory distress syndrome in children. Pediatr Clin North Am 1994;41(2):337-63. 4. Demling RH. The modern version of adult respiratory distress syndrome. Ann Rev Med 1995;46:193-202. 5. Pinsky MR, Matuschzk CM. Multiple organ system failure: failure of host defense homeostasis. Crit Care Clin 1989;5:199-220. 6. Bone RC, Balkr, Slotman ctal. Adultrespiratory distress syndrome: sequence and importance of devolepment of multiple organ failure. Chest 1992;101:320-6. 7. Klaus LD, Konrad JF. Acute respiratory distress syndrome. Bailleres Clin Anaesthesiol 1996;10(1):181-205. 8. Welbourn CRB, Young Y. Endotoxin, septic shock and acute lung injury: neutrophils, macrophages and inflamatory mediators. Br J Surg 1992;79:998-1003. 9. Oliveira BO de, Oliveira MP de. Adult respiratory distress syndrome (ARDS). The pathophy siologic role of cathecolaminas interactions. Trauma 1988;28(2):246-53. 10. Buchardi H. New strategies in mechanical ventilation for acute lung injury. Eur Resp J 1996;9:1063-72. 11. Bearverly JH, Karew MJ. Activación de células endoteliates. Br Med J Latinoam 1998; sept.-oct.;193-240. 12. Donnelly SC, Strieter RM, Kunkel SL. Intertrukin-8 in development of adult respiratory distress syndrome in at risk patent group. Lancet 1993;341:643-7. 13. James CF, Jhon HA, David EN, Marck R. Acute respiratory distress syndrome. En: Text book of pediatrics intersive care. 3 ed. Willians and Wilkins; 1996:197-233. 14. Sharon MW, Jhon Y. Acute respiratory distress syndrome. Ann Pharmacother 1995;29:1002-9. 15. Premitt RM, Carthyj W LDH. Treatment of acute low pressure pulmonary edema in dogs. J Clin Invest 1981;67:409-18. 16. Dantz DR. Gas exchange in the adult respiratory distress syndrome. Clin Chest Med 1982;3:57-67. 17. Bersten AS. Acute lung injury in septic shock. Critical Care Clin 1989;5:49-79. 18. Ashbugh J, Petty T. Acute respiratory distress in adults. Lancet 1968;2:310-9. 19. Pepe PE, Porkin RT, Reus DH. Clinical predictors of the adult respiratory distress syndrome. Am J Surg 1982;144:124-30. 20. Freikker MJ, Lynch K, Pontoppidan H. The adult respiratory syndrome: A etiology, progression and survival. En: Artigas A, Lemaire F, Suter PM, Zapol eds. Adult respiratory distress syndrome. Edinburgh: Churchill Livingstone 1992:3-9. 21. Finenl MDA, Myerson PJ, Pagliaro JJ. Near drowning presenting the adult respiratory distress syndrome. Chest 1974;85:347-9. 22. Clauser FL, Smith WR. Pulmonary intersticial fibrosis following near drowning and exposure to short term high oxygen concentrations. Chest 1975;68:373-5. 23. Murray JF, Mattahay MA. An expanded definition of the adult respiratory distress syndrome. Am Rev Respir Dis 1988;138:720-3. 24. Lewandowski K, Metz J, Preib H. Incidence, severity, and mortality of acute respiratory failures in Berlin/ Germany: a prospective multicenter trial in 72 intensive care unit abstr. Am Rev Respir Dis 1993;147A:349-447. 25. McHugh LG, Milberg JA, Whit Comb ME. Recovery of Function in survivors of the acute respiratory distress syndrome. Am J Resp Crit Care Med 1994;150:90-4. 26. Marc M, Philip L, Goodman R, Marsha H, Barkin S, Ackenson L, et al. Establishing relative accuracy of three new definitrons of the adult respiratory distress syndrome. Crit Care Med 1995;23(10):1629-37. 27. Añon J, Elizalde V, Gómez Tello A, García De Lorenzo M. Perspectivas actuales en el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo. Rev Clin Esp 1995;195(10):693-700. 28. Steven AC. Advances in the management of respiratory failure. Advanced strategles for mechanical ventilation in severe acute respiratory failure. Asaid J 1996;42(3):204-6. 29. Hill JD, Orient TG, Murray JT. Prolonged extra-corporeal oxygenation for acute post-traumatic respiratory faillure (Shock-lung syndrome). N Engl J Med 1972;286:629-34. 30. Kolobow T, Gattinonil M, Tomlinson T, Bombino M, Persenti A. Miniatimetal the carbon dioxide membrane lung (CDML). A new concept. Trans Am Soc Artif Intern Organs 1977;23:17-21. 31. PH Juliet, PBJC. Ventilation en decubitus ventral lors du syndrome de distress respiratory Algu (SDRA). Schweiz Med Wochenschr 1996;126:879-92. 32. Gattinonil, Pelosi P, Viale G, Pistolesim. Body position changes redistribute lung computed tomography density in patients with acute respiratory failure. Anesthesiology 1991;74:15-23. 33. Calvo Rey C, Ruza Tarrio F, Bueno Campaña M, López Hence CIDJ. Tonometría gástrica en Pediatría: una nueva técnica de monitorización hemodinámica. An Esp Pediatr 1995;42:398-403. 34. Gary FN, Lovis AG, Andrew M, Paska N, Craft H, Curad D, et al. Surfactant replacement in the treatment 125 of sepsis-induced adult respiratory distress syndrome in pigs. Crit Care Med 1996; 24(6):1025-33. 35. David NC, Steven HA. Inhalational nitric oxide in pulmonary parenchy mal and vascular disease. J Lab Clin Med 1996;127:530-9. 36. López HCJ, Carrillo Álvarez A, Alcaraz Romero A. Óxido Nítrico. Alteraciones en patología humana y utilidad terapéutica en el tratamiento de la enfermedad pulmonar en la infancia. An Esp Pediatr 1994;41:293-308. Recibido: 3 de enero del 2000. Aprobado: 9 de febrero del 2000. Tte. Cor. Fernando Fernández Reverón. Instituto de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 126 Rev Cubana Med Milit 2000;29(2):127-33 Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" TRANSLOCACIÓN BACTERIANA EN EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO Tet. Cor. Ariel Lombardo Vaillant,1 My. Teresita Montero González 2 y Dr. Rafael Nodarse Hernández 3 RESUMEN El intestino ha llamado la atención de los investigadores como "motor" impulsor de la sepsis y del síndrome de disfunción múltiple de órganos en pacientes politraumatizados, quemados, con choque, entre otros. La translocación de bacterias y sus toxinas son las responsables del proceso que agrava la evolución de estos pacientes por cuanto propician la respuesta inflamatoria generalizada del huésped. Se realizó una exposición de los principales eventos fisiopatológicos que transcurren desencadenados por la ineficacia de la función de barrera del intestino. Se presentaron las pruebas utilizadas en clínica para medir la función de barrera y el estado de oxigenación del intestino y se describieron los medios diagnósticos microbiológicos actuales para determinar la translocación como la detección del ADN microbiano. Se expusieron criterios acerca de las medidas quirúrgicas enérgicas para prevenir y contrarrestar la translocación y otras como el soporte nutricional, la mejor perfusión y oxigenación al intestino y otras medidas, actualmente en controversia por su eficacia o en fase experimental. Se valoró la importancia que todo ello reviste en la práctica quirúrgica diaria. Descriptores DeCS: INSUFICIENCIA DE MULTIPLES ORGANOS; TRANSLOCACION BACTERIANA; TRAUMATISMO MULTIPLE. El manejo del paciente con lesiones agudas despierta interés tanto en el medio militar como civil por el alto nivel de violencia y por los accidentes el tránsito. En Cuba, en 1998, los traumatismos alcanzaron el 1er. lugar como causa de muerte en menores de 40 a y el 3ro. en mortalidad global, después de los fallecidos por enfermedades cardiovasculares (coronarias y cerebrales) y por el cáncer.1 El intestino y sus funciones ha llamado la atención de los investigadores como generador de sepsis y del síndrome de disfunción múltiple de órganos (SDMO) en pacientes politraumatizados y con choque hemorrágico. Cannon, en 1923, refería un factor tóxico intestinal como responsable de la irreversibilidad del choque;2 años más tarde se conoció que las endotoxinas de las bacterias gramnegativas eran las responsables de esta irreversibilidad. Especialista de I Grado en Cirugía General. Especialista de I Grado en Anatomía Patológica. 3 Especialista de I Grado en Microbiología. 1 2 127 Lillehei, en 1957, encuentra después de provocar estado de choque hemorrágico a perros, que mantener una adecuada perfusión del intestino puede prevenir la irreversibilidad del choque.3 El fallo de la función de barrera efectiva a los microorganismos intraluminares, que conduce al paso de bacterias entéricas y endotoxinas a través de la barrera mucosa a los ganglios linfáticos mesentéricos y los órganos distantes, es a lo que Wolchow llamó en 1966 translocación bacteriana (TB).4 Los estudios realizados en la década de los 60 fueron ignorados hasta la de los 70, donde se retoman y profundizan. El reconocimiento clínico de que el intestino puede ser el reservorio de las bacterias que causan sepsis sistémica en pacientes graves, llevó a Border a utilizar el término de "estado séptico intestinal".5 La TB se ha asociado con mortalidad y complicaciones sépticas en el modelo animal; la pregunta si es un evento fisiopatológico importante en las enfermedades del humano o un epifenómeno en el enfermo grave aún permanece. Sin duda la TB es un evento interesante, controversial que transcurre bajo diversas condiciones patológicas, por tanto es importante comprender su fisiopatología, significado clínico, enfocar su diagnóstico y terapéutica, por lo que este trabajo va encaminado a tratar este tema de actualidad. A (IgA) y la fibronectina de las células superficiales y la flora microbiana anaeróbica permiten una resistencia a la colonización, es decir, presencia de agentes biológicos sin provocar una respuesta en el huésped.7 Determinados factores causales (FC): el choque, la sepsis, las quemaduras, el politraumatismo y las intervenciones quirúrgicas extensas, entre otros, alteran la función del organismo que trata de mantener la homeostasis; en este afán se provoca una respuesta sucesiva de varios órganos y sistemas: un proceso inflamatorio autoagresivo generalizado cuya severidad determina una alta mortalidad, que afecta con frecuencia a personas en plena vida productiva.8 Los FC atraen la circulación de la sangre a órganos vitales y provoca una vasocontricción esplécnica,6,7 lo cual genera una isquemia de la mucosa, entre 5' y 10' bastan para que se altere la vitalidad de las puntas de las vellosidades intestinales. La persistencia del daño conlleva a la TB, favorecida por: MECANISMOS PATOGÉNICOS − El tracto gastrointestinal (TGI) realiza funciones de absorción selectiva de nutrientes, endocrinas, metabólicas, inmunológicas y de barrera entre el medio externo y el interno.6 Factores mecánicos como la integridad de las células de la mucosa intestinal, el mucus y el peristaltismo, humorales como la inmunoglobulina 128 − Alteraciones ecológicas por las varia- − ciones del pH y la disminución del peristaltismo, la dieta o alimentación parenteral y el uso prolongado de antibióticos que propician el sobrecrecimiento de bacterias patógenas. Alteraciones en la defensa del huésped con adherencias de bacterias a la empalizada de células de la mucosa y al mucus y la disfunción de la respuesta del tejido linfoide asociado a mucosa (MALT) que incluyen las placas de Peyer y las células linfoides de la lámina propia, así como la IgA secretora. Pérdida de la integridad anatómica y funcional de la mucosa desde cambios mínimos por la isquemia en las vellosidades intestinales hasta el infarto transmural, la importante acción de los mediadores y la poca disponibilidad de sustratos para el enterocito (glutamina) y el colonocito (ácidos grasos de cadena corta), cuya demanda se incrementa en el estrés. La malnutrición proteica predispone al daño más grave de la mucosa intestinal.6,9 La lesión anatómica de la mucosa no es requisito indispensable para el paso de bacterias y endotoxinas. Según estudios recientes se pudieran producir por mecanismos de internalización y transporte transmural por las mismas células fagocíticas.6 Posteriormente afecta al hígado interactuando con las células de Kupffer del sistema monocítico fagocitario (SMF) y si no se logran controlar los FC y la respuesta que estos desencadenan, estas bacterias y endotoxinas pasan al torrente circulatorio. Las endotoxinas son lipopolisacáridos (LPS) de la pared de las bacterias gramnegativas que interactúan con las células del SMF. Para esta relación necesitan unirse a receptores en las membranas, CD 14; esta unión se cataliza por proteínas ligadoras de LPS (LBP) que se producen en el hígado. El complejo LPS-LBP interactúa con una fracción del CD 14 y envía señales de transducción intracelular, y comienza así la liberación de mediadores, en la primera fase las citocinas factor de necrosis tumoral (TNF) alfa e interleucinas (IL) 1 beta que estimulan la respuesta inmune para liberar más citocinas como IL 8, 2, 6, 10, factor estimulador de las colonias granulocitos y monocitos (GMCSF), interferón (IFN) gamma, además de metabolitos del ácido araquidónico: prostaglandinas y leucotrienos sobre todo el B4, factor activador de las plaquetas (PAF), óxido nítrico (NO) y proteínas plasmáticas como el complemento y factores de la coagulación o enzimas liberadas por los neutrófilos, entre otros. El TGI es sensible a la hipoperfusión/ /reperfusión, su mucosa es rica en xantina oxidasa que genera especies reactivas del oxígeno (ERO), que con sus mecanismos conocidos de lesión en la membrana celular y de cambios intracelulares agrava el daño de la mucosa y de la barrera e incentiva la respuesta inflamatoria que se desencadena incluso desde que se produce el FC. La inflamación es una respuesta defensiva del huésped que aporta beneficios al organismo, pero en exceso, no modulada, provoca severas reacciones que pueden ser autodestructivas, que ya desde 1901 se le denominó "horror autotóxico" y es innegable la función de acelerador y reservorio del TGI en este proceso. MANIFESTACIONES CLÍNICAS En el laboratorio y en la clínica se han caracterizado 2 cuadros bien definidos en relación con el fracaso de la función de barrera del intestino, las bacteriemias sin un foco infeccioso demostrable ni clínica ni anatomopatológico, y en segundo lugar, los cuadros de sepsis abacteriémicas. Ambos pueden evolucionar al SDMO. Rush y otros,11 a las 2 h de inducir choque hemorrágico en ratas, obtuvieron hemocultivos positivos. El propio autor en pacientes politraumatizados en choque, obtuvo evidencias de bacteriemias sin foco primario de infección, que se acompañó de una elevada mortalidad y alta incidencia de SDMO. Kale y otros,12 en 36 pacientes con traumatismo cerrado de abdomen encontraron que se produjo TB correlacionada con la presencia de choque hemorrágico. 129 Los pacientes politraumatizados, aún en estadios precoces, tienen una depresión de la inmunidad celular y humoral de origen multifactorial, por lo que cuando aparecen sepsis las defensas antibacterianas se encuentran debilitadas y mueren en ocasiones más con sepsis, que a causa de ella.7 Se ha considerado que ni las bacterias ni las endotoxinas necesitan alcanzar, para inducir o contribuir a un estado inflamatorio sistémico, el eje portal, sino la pérdida de función de barrera puede desencadenar una respuesta inflamatoria intestinal local y conducir a la subsecuente liberación de citocinas del MALT, es decir, que el intestino puede ser considerado un órgano generador de citocinas.13 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS En la actualidad se cuenta con 2 pruebas diagnósticas para valorar la función de barrera del intestino y el estado de oxigenación en el territorio esplácnico: las pruebas de permeabilidad intestinal con sustancias hidrofílicas y la medición del pH intramural (phi) de la mucosa gástrica. Medida de la permeabilidad intestinal: El método consiste en la administración por vía enteral de sustancias no tóxicas y mínimamente metabolizables que se excretan sin cambios en la orina. La cantidad eliminada en la orina refleja la absorción y el grado de alteración de la permeabilidad intestinal. El más utilizado es la prueba de la lactulosa/manitol. En condiciones normales la lactulosa, al contrario que el manitol, no se absorbe por vía enteral, por lo que un aumento en sus niveles urinarios expresaría un incremento en la permeabilidad intestinal. La absorción intestinal de lactulosa se produce a través de la vía paracelular, mientras que el manitol es por vía transcelular. La uti- 130 lización de esta prueba en pacientes politraumatizados graves es limitada. Determinación del phi de la mucosa gástrica: El phi de la mucosa gástrica nos va a permitir no sólo monitorear el estado de la oxigenación hística en un territorio clave en el desarrollo del SDMO, sino también valora la efectividad de la terapéutica. La determinación del phi permite detectar de forma precoz, la presencia de isquemia en el TGI. Para la medida del PCO2 intramural gástrico, se utiliza un catéter que combina una sonda de aspiración gástrica estándar con un tonómetro. El tonómetro es un balón de silicona altamente permeable al CO2 difundido desde la mucosa. Los valores del phi son del mismo orden en el resto del intestino. Su fiabilidad se ve afectada si se produce administración de anti-H2. El phi refleja la existencia de una situación de choque oculto o compensado, en la que existe una anormal dependencia del consumo de oxígeno con respecto al transporte que afecta al TGI. El intestino es el primer órgano afectado en el choque oculto y el último en recuperarse tras la resucitación.6 El prevenir e incluso poder revertir mediante el tratamiento la acidosis intramucosal, sería una forma de actuar sobre etapas precoces de la secuencia patogénica del SDMO: la hipoxia hística y la pérdida de la función de barrera. Por medio de la microbiología existen medios para determinar la integridad de la barrera y diagnosticar TB. La determinación bacteriológica de gérmenes entéricos traslocados a los ganglios linfáticos mesentéricos, bazo, hígado y sangre se realiza mediante cultivos de éstos, la muestra de sangre se obtiene de la vena porta, así como de venas periféricas. Es posible también tomar muestra de la secreción peritoneal mediante un hisopo, siendo más eficaz el cultivo de tejidos de los ganglios ileales. Las bacterias que más se aíslan en casos de TB son los bacilos gramnegativos entéricos dentro de los que se destacan Escherichia coli y Flebsiella, pueden aislarse bacterias intestinales grampositivas como el enterococo y bacterias anaerobias.12 En cuanto a la demostración de traslocación de los productos bacterianos existen métodos para demostrar la presencia en sangre de endotoxinas, de anticuerpos antiendotoxinas y otras toxinas, así como la detección del DNA microbiano;14 para esto último se utilizan técnicas avanzadas como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar el material genético microbiano.15 La incidencia de TB observada puede ser menor que la real debido a que las técnicas clásicas de cultivo miden sólo las bacterias viables que escapan a los mecanismos normales de defensa. Mejores resultados brindan la medida de productos bacterianos ya señalada y el uso del microscopio electrónico. ESTRATEGIA TERAPÉUTICA El conocimiento de los mecanismos implicados en la TB, permiten enfocar opciones terapéuticas para preservar la función de barrera intestinal. Border y otros5 establecieron que la cirugía en pacientes traumatizados mejora la supervivencia pues reduce la incidencia de fallo orgánico y sepsis asociada con la disfunción intestinal. Por medio del debridamiento de los tejidos necróticos, que previene el desarrollo de seromas y hematomas, el cirujano retira el medio en el cual las bacterias crecen, lo que mejora la distribución de los factores defensivos antibacterianos del huésped hacia los sitios de lesión. La reintervención encaminada a drenar abs- cesos y controlar fugas intestinales eleva las defensas del huésped mediante la reducción de los niveles circulantes de varios factores supresores como IL 1, TNF y PgE2 y se limita el período de estrés. La cirugía precoz previene el desarrollo del círculo vicioso del fallo intestinal con escape de bacterias o endotoxinas del intestino, que empeora aún más la función intestinal. El empleo de "terapéuticas heroicas" como la reoperación planeada para la rápida descompresión del abdomen en pacientes traumatizados con aumento de la presión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal que agrava la hipoperfusión intestinal y hepática, es otra estrategia en manos del cirujano para evitar la TB.16 La descontaminación selectiva del TGI, es un proceder designado para suprimir selectivamente microorganismos potencialmente patógenos en la orofaringe y el TGI superior con antibióticos no absorvibles que dejan la relación anaerobios/aerobios (106/L) sin alteración. Su principio está basado en el concepto de resistencia a la colonización que impide la proliferación de bacterias gramnegativas. 11 Se pretende con ella disminuir la incidencia de infecciones nosocomiales del tracto respiratorio inferior, que es la causa principal de muerte en los pacientes en terapia intensiva. Grotz,17 no encontró beneficios clínicos con su empleo en pacientes politraumatizados, como los reportados por otros autores,7 en la reducción de neumonías nosocomiales, no logró reducir la incidencia de SDMO de un 25 %, por lo que desde el punto de vista riesgo-beneficio no hay argumentos legítimos que permitan implementar este proceder en pacientes en salas de terapia de manera rutinaria. El manejo nutricional en pacientes politraumatizados reviste especial interés. 131 La nutrición enteral precoz es más eficaz que la nutrición paraenteral para mantener la secreción de IgA, prevenir la atrofia de la mucosa y el sobrecrecimiento bacteriano,6 y mantener la función de barrera del intestino.17 En cuanto a la composición de la dieta, la glutamina y la fibra como generadora de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) constituyen sustratos indispensables para el enterocito y el colonocito. La fuente ideal de ácidos grasos poliinsaturados parece ser una mezcla de los procedentes de la serie omega-6 (aceite de coco), que en estudios experimentales puede abolir las respuestas metabólicas de las endotoxinas de E. coli, y de la serie omega-3 (aceite de pescado), que determina una menor producción de leucotrienos y prostanoides, de esencial importancia en pacientes sépticos y politraumatizados. Hay implicaciones terapéuticas relacionadas con la determinación del phi de la mucosa gástrica, pues en pacientes traumatizados severos la demanda de oxígeno en el territorio esplácnico está invariablemente aumentada por lo que se plantea garantizar una supranormalización del transporte de oxígeno a los tejidos, a base de la expansión del volumen plasmático, infusión de dobutamina y transfusión de hematíes. Los pacientes que se benefician en estas medidas son los que a su ingreso presentan un phi mayor de 7,35 y que sufren posteriormente una caída por debajo de este valor.6 No por conocidas resultan de menor importancia en el lesionado severo, supri- mir la ventilación mecánica lo más pronto posible, la corrección de fracturas que permiten la rápida movilización, la duración de la antibioticoterapia, el empleo de antiácidos y anti H2. Corregir y mantener la actividad motora del intestino, evitar fármacos como la epinefrina, asociada con la reducción significativa del phi y daño precoz de la mucosa, mientras se recomienda el uso de norepinefrina y la dopexamina que no lesionan la integridad intestinal. En pacientes politraumatizados se plantea una relación entre TB inducida por endotoxinas y aumento de la producción de óxido nítrico (NO), por lo que se ha usado la inhibición de la sintetaza del NO que logra disminuir el daño mucosal inducido por endotoxinas y la TB.18 En fase experimental se encuentran los vasodilatadores selectivos del territorio esplácnico, los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, los antioxidantes y scavengers de radicales libres, las hormonas tróficas de la mucosa como la hormona del crecimiento, productos para optimizar la respuesta inmune del intestino como factor estimulante del crecimiento epidérmico y la inhibición de la cascada del complemento, entre otros.6,18 Por su implicación en la fisiopatología del SDMO, el intestino no puede ser ignorado a pesar de que las manifestaciones clínicas de su disfunción sean poco evidentes y la exploración de su funcionamiento revista alta complejidad, lo que obliga a que su monitorización y las medidas de soporte sean del dominio de todo cirujano. SUMMARY The intestine has caught the attention of researchers since it acts as an engine for sepsis and multiple organ dysfunction syndrome in multiple trauma, burned, shocked patients, among others. Bacteria and toxin translocation is the responsible for the process that worsens the condition of these patients since bacteria and toxins encourage a generalized inflammatory response in the host. The main physiopathological events unleashed by the inefficient barrier function of the intestine were also discussed. Also the clinical tests used to measure barrier function and 132 the state of oxygenation in the intestine were presented and the current microbiologic diagnostic means to determine translocation such as microbial DNA detection were described. Criteria on energetic surgical measures to prevent and counteract translocation and others such as nutritional support, better perfusion and other measures which are currently under controversial discussions regarding their effectiveness or are on experimental phase were also presented. The importance of all these methods for daily surgical practice was assessed. Subject headings: MULTIPLE ORGAN FAILURE; BACTERIAL TRANSLSOCATION; MULTIPLE TRAUMA. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Anuario estadístico. Salud en Cuba. La Habana: SER VIMPRES; 1998:24. 2. Fink MP. Effect of critical illness on microbial translocation and gastrointestinal mucosa permeability. Semin Respir Infect 1994;9(4):216-60. 3. Lillehei RC. The intestinal factor in irreversible hemorrhagic shock. Surgery 1957;42:1043. 4. Moore FA, Moore EE, Poggetti RS, Read RA. Postinjury shock and early bacteriemia. A lethal combination. Arch Surg 1992;127:893-8. 5. Border JR, Hassett J, Ia Duca J. Gut origin septic states in blunt multiple trauma (ISS=40) in the ICU. Ann Surg 1987;206:427-46. 6. García-Quijada C, González GD. El fracaso de la función de barrera del intestino en el paciente crítico. Med Int 1993;17:235-43. 7. Nieuwenhuijzen G, Deitch E, Goris R. Infection in the gut and the development of the multiple organ dysfunction syndrome. Eur J Surg 1996;162:259-73. 8. Hurtado de Mendoza JE, Montero T, Walwin V, Alvarez R. Daño multiorgánico en autopsias realizadas en Cuba en 1994. Rev Cubana Med Milit 1997;26:19-26. 9. Deitch EA, Ma WJ, Ma L, Berg RD, Specian RD. Protein malnutrition predisponse to inflammatory included gut origin septic states. Ann Surg 1990;211(5):560-7. 10. Baue AE. Multiple organ failure, multiple organ dysfuntion syndrome and systemic inflamatory response syndrome. Why no magic bullets? Arch Surg 1997;132:703-7. 11. Rush BF, Kosiol JM, Smit SM, Machiedo GW. Ocurrence of bacteriemia during and after hemorrhagic shock. J Trauma 1988;28:10-6. 12. Kale IT, Kuso MA, Berkem A, Acar N. The presence of hemorrhagic shock increases the rate of bacterial translocation in blunt abdominal trauma. J Trauma 1998;44(1):171-4. 13. Deitch EA, Xu D, Franko I, Ayala A, Chaudry IH. Evidence favoring the role of the gut as a cytokinegenerating organ in rats subjected to hemorrhagic shock. Arch Surg 1994;1:141-6. 14. Botterschoen K. Plasma concentrations of endotoxin and anti-endotoxin antibodies in patients with multiple injuries. Eur J Surg 1996;162(11):853-60. 15. Kane TD, Aleander JW, Johannigman JA. The detection of microbial DNA in the blood: a sensitive method for diagnosing bacteriemia and/or bacterial translocation in surgical patients. Ann Surg 1998;227(1):1-9. 16. Ivatury RR, Simon RJ, Islam S. Intraabdominal hypertension, gastric mucosal ph and the abdominal compartment syndrome. J Trauma 1997;43:194. 17. Grotz M, Regel G, Bastian I, Weiman A, Neuhoff K, Stalp M, et al. The intestine as the central organ in the development of multiple organ failure after severe trauma pathophysyology and therapeutic approaches. Seutralbil-Chir 1998;123(3):205-17. 18. Mishima S, Xu D, Iu Q, Deitch EA. The relationships among nitric oxide production, bacterial translocation and intestinal injury after endotoxin challenge in vivo. J Trauma 1998;44:175-82. Recibido: 10 de febrero del 2000. Aprobado 15 de marzo del 2000. Tte. Cor. Ariel Lombardo Vaillant. Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 133 Rev Cubana Med Milit 2000;29(2):134-9 Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" VALOR CLÍNICO DE LOS ESTUDIOS ESPIROMÉTRICOS Tte. Cor. Arístides N. Dalcourt César 1 RESUMEN Se consultaron referencias históricas de los estudios espirométricos y se destacó el aporte dado por el británico Hutchinson, quien introdujo el primer equipo de medición. Se clasificaron los estudios espirométricos en generales y específicos. En el 1er. caso de acuerdo con el tipo de individuo a estudiar y con las especialidades médicas que generalmente indican estos procederes; y en los específicos, en relación con las técnicas especiales o complementarias que pueden asociarse con estos estudios. Se señalaron los requerimientos para las mediciones de la función pulmonar, principalmente los relativos a la cooperación del paciente y las características antropométricas para establecer los valores predictivos. Finalmente, se presentan las conclusiones diagnósticas de los trastornos de la función pulmonar. Descriptores DeCS: ESPIROMETRIA; NEUMOPATIAS; TEST DE FUNCION RESPIRATORIA. Es indudable que la medición de la función pulmonar reviste una importancia extraordinaria, por ser un pilar importante en el estudio de las enfermedades pulmonares y sus secuelas, en ocasiones irreversibles, lo que cobra gran valor en el establecimiento del pronóstico evolutivo. Bosquejo histórico de los estudios de función pulmonar La primera referencia que de estos estudios se tiene, data de 1667, en que Haske 1 Especialista de II Grado en Neumología. Profesor Auxiliar. 134 con el empleo de un sistema de fuelle doble abordó la tráquea de un perro, intentando conocer detalles de la mecánica respiratoria.1 A finales del siglo XIX, el británico Hutchinson introdujo el primer espirómetro, con el que recopiló datos de más de 2 000 sujetos. Fue este autor quien estableció, que el valor de la capacidad vital depende de la edad, la talla, el sexo, el peso corporal; y que declina considerablemente en las enfermedades pulmonares.2,3 Prosiguen los estudios y hacia 1927 Rohrer y Neegord perfilan las pruebas de la mecánica ventilatoria, por lo que se consideran pioneros en este campo. Hacia 1949, Tiffeneau relaciona volumen de aire espirado en la unidad de tiempo, conformando la espirometría dinámica. Ya por esa época, Hurtado y otros registran mediante una espirometría el comportamiento de la capacidad vital ante la inhalación de metacolina, dando comienzo a los estudios de hiperreactividad bronquial. Hacia 1952, Leathart y otros demostraron que la medición de la presión intraesofágica proporciona un valor aproximado al de la presión intrapleural.3 La evolución de los diferentes espirómetros desde el inicial de Hutchinson hasta los modernos computadorizados, ha significado una verdadera revolución en este campo, con peculiaridades de irreversibilidad. Exploración de la función pulmonar Estos estudios pueden considerarse medidores del movimiento en el tiempo y el espacio del aparato respiratorio, y se basan en logros de otras disciplinas como física, matemática, mecánica, química, entre otras.4 La espirometría, que es el proceder de exploración funcional más empleado, mide los volúmenes pulmonares y la velocidad del flujo aéreo espirado a partir de la capacidad vital en función del tiempo. En general, estos estudios nos ofrecen información sobre: − − − − Intensidad de la ventilación. Estado de la mecánica ventilatoria. Flujos máximos en una unidad de tiempo. Estimado del consumo de oxígeno por minuto. − Variaciones funcionales bajo la influen- cia de fármacos, y de carga de esfuerzos físicos. Cuando los galenos se enfrentan a estos estudios surgen algunas interrogantes: − − − − − ¿Por qué efectuar estos análisis? ¿Vale la pena su realización? ¿Qué investigaciones son más útiles? ¿Qué es lo normal?¿Cuándo se contraindican? ¿Existen factores de riesgo? Indicaciones generales de los estudios espirométricos I.En el estudio de individuos sanos que por las características de su actividad profesional o no, se requiere conocer el estado de los diferentes parámetros biológicos: Medicina Deportiva, Medicina Aeronáutica, Medicina Subacuática, Medicina Militar (estudios de aptitud y selección). II.En el estudio de personas sanas o supuestamente sanas con riesgo de enfermar por determinadas condiciones relacionadas con su profesión u oficio, ecológicas del lugar de residencia, principalmente: Medicina del Trabajo, Epidemiología, Higiene. III.En el estudio de personas con algún grado de dificultad respiratoria, que se indican por toda una serie de especialidades médicas donde se destacan: Neumología, Medicina Interna, Alergología, Pediatría, Cirugía, Anestesiología. IV. En la investigación científica estas pruebas pueden utilizarse en la medición de la respuesta broncodilatadora de fármacos específicos, en pruebas de 135 broncoprovocación y en el ensayo de medicamentos protectores de la broncoconstricción. En general, con estos estudios se puede conocer el comportamiento ventilatorio ante determinadas noxas, bien a consecuencia de alteraciones músculo-esqueléticas, parenquimatosas, bronquiales, con el empleo de maniobras no invasivas, de fácil y rápida ejecución; aplicables a adultos y niños no causan dolor y pueden repetirse a voluntad. Indicaciones específicas de los estudios espirométricos 1. Una indicación que pudiera llamarse especial, es la evaluación pulmonar prequirúrgica que tiene por objetivos: a) Identificar a la persona que presen ta un riesgo pulmonar preoperatorio. b) Permite establecer regímenes terapéuticos preoperatorio y posoperatorio. Resulta importante para establecer los pronósticos, y que todos los componentes reversibles sean tratados adecuadamente. Esto permite transformar a un candidato marginal en uno con riesgo aceptable. Si el volumen espiratorio forzado (VEF) es menor del 50 %, o hay signos de compromiso del flujo aéreo, entonces deben indicarse investigaciones adicionales. Si después de una preparación intensa el volumen espiratorio forzado al primer segundo (VEF1) es menor que 1 L, el riesgo puede calificarse de elevado. 5-8 2. Los estudios espirométricos bajo la influencia de una carga de esfuerzo físico son útiles para: 136 a) Evaluar la capacidad de trabajo de un individuo y los factores que limitan la tolerancia al ejercicio. b) Puede apoyar el diagnóstico de asma inducida por el ejercicio. c) Es inapreciable para determinar la necesidad de oxigenación suplementaria ambulatoria. d) Útil en el diagnóstico de disfunción en pacientes con enfermedad pulmonar y cardiovascular asociadas. 3. Pruebas con fármacos. Podemos dividirlas en 2 tipos de estudios: a) Pruebas de broncoprovocación. b) Pruebas de broncodilatación. La broncoprovocación resulta un estudio modelado, representativo de las relaciones del aparato respiratorio con el medio ambiente con la vía inhalada. Permiten detectar la existencia de algún grado de hiperreactividad bronquial, principalmente en los sospechosos de alergia respiratoria. Al igual que las pruebas de esfuerzo, requieren que el paciente a estudiar tenga unas pruebas funcionales respiratorias normales. La brondilatación se aplica a los que presentan un trastorno ventilatorio, principalmente bronquial obstructivo para medir la respuesta ante diferentes fármacos.9-13 4. Otros estudios que pueden realizarse utilizando la espirometría: a) Patrón ventilatorio durante el sueño, indicado en el síndrome de sleep apnea, útil para valorar la hipoxemia durante el sueño, principalmente cuando se requiere la indicación de oxigenoterapia complementaria. Requiere la realización de: patrón ventilatorio, oximetría, electroencefalografía. b) Estudios bajo diferentes concentraciones de gases o mezclas: helio, nitrógeno, oxígeno. − − − − − N2 wash out: lavado de nitrógeno. Isoflujo. Capacidad residual funcional. Volumen y capacidad de cierre. DLCO: Capacidad de difusión. El N2 wash out, el isoflujo y el volumen y capacidad de cierre son complementarios para el estudio más detallado de las alteraciones bronquiales obstructivas, principalmente en la enfermedad de vías aéreas periféricas. La capacidad residual funcional nos ayuda a calcular el volumen residual y la capacidad pulmonar total. DLCO estudia la capacidad de difusión a nivel de la membrana alveolo-capilar. Se complementa con los estudios gasométricos. c) Pletismografía corporal, que deter mina: − Volúmenes pulmonares, incluida la capacidad pulmonar total. − Resistencia de vías aéreas (raw). − Presiones máximas inspiratorias y espiratorias (PIM-PEM). Complementan el estudio de la función pulmonar otras técnicas como las isotópicas, que comprenden las gammagrafías de perfusión y las de ventilación/ /perfusión; y la gasometría arterial, que debe considerarse como parte integral de los estudios de función respiratoria.14-19 Requerimientos para la medición de la función pulmonar La cooperación del paciente es fundamental para la realización de las diferentes maniobras.19 Deben precisarse: edad, sexo, talla, peso corporal, para poder calcular los valores predictivos (valores predichos). Por ser estudios en los que se manejan gases, es importante precisar la temperatura ambiental y la presión atmosférica, para hacer los ajustes de acuerdo con las condiciones de éstas (BTPS).20-23 La posición del sujeto a estudiar es preferiblemente sentado cómodamente. Como mínimo se realizarán 3 mediciones de cada parámetro, escogiendo la de mejor valor. Conclusiones diagnósticas principales de los estudios espirométricos:15,16 1. Normal: los valores obtenidos están dentro de los llamados valores de referencia, y por encima del 80 % sobre el predictivo. 2. Trastorno ventilatorio restrictivo: existe disminución del volumen de aire que circula en vías aéreas y está dado por disminución en la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. 3. Trastorno ventilatorio bronquial obstructivo: existe disminución de los valores medidos en función del tiempo, o sea, los parámetros de flujo aéreo donde se destacan el VEF-1, la máxima velocidad de ventilación (MVV), y los valores del asa flujo-volumen (flujo pico y flujos instantáneos). 4. Trastorno ventilatorio mixto: combinación de los trastornos restrictivo y obstructivo (tabla). 137 TABLA. Resumen para el diagnóstico por espirometría Parámetro de función ventilatoria Capacidad vital (CV) Volumen espiratorio forzado 1 s (VEF-1) Índice CV/VEF Máxima velocidad de ventilación (MVV) Unidad Trastorno ventilatorio Normal Restrictivo Obstructivo Mixto L 80 % D N D L % 80 % 80 % D N D D D D L/min 80 % D D D Flujo pico L/s 4a5 N D D Flujo al 25 % final de la capacidad vital Vmax25 Flujo medio espiratorio forzado (FMEF) L/s 1 N D D L/s 80 % D D D N: normal; D: disminuido. Este resumen se propone como guía orientadora para el médico no especializado en la interpretación de estudios espirométricos. SUMMARY The historic references of the spirometric studies were reviewed and the contribution by Hutchison, a British scientist, who introduced the first measuring device, was underlined. Spirometric studies were classified as general and specific. The former is related to the type of subject to be studied and the medical specialties which generally prescribe such procedures and the latter consists of special supplementary techniques that may be linked to these studies. Requirements for measurements of lung function, basically patients cooperation and anthroprometric characteristics to set predictive values were also stated. Finally, the diagnosis conclusions of pulmonary function disorders were presented. Subject headings: SPIROMETRY; LUNG DISEASES; RESPIRATORY FUNCTION TESTS. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Middelton WS. Historia de la respiración. Clin Med Norteam 1989;3:8. 2. Diccionario Terminológico. 10 ed. Barcelona: Salvat; 1972:560. 3. Kovats J, Vargas G. Fundamentals of tests for respiratory mechanic in: pulmonary function tests and their clinical applications. Budapest: Academisi; 1979:129. 4. Clansed JL. Examen funcional pulmonar. En: Burdow M. Problemas clínicos en neumología 2 ed. Barcelona: Salvat; 1989:10-9. 5. Gennaro M, Richard K. Evaluación pulmonar preoperatoria. En: Burdow M. Problemas clínicos en neumología 2 ed. Barcelona: Salvat; 1989:42-5. 6. Alison B. Valoración pre-operatoria de la función pulmonar. Clín Pediatr Norteam 1979;3:641-54. 7. ATS. Lung function testing: selection of reference values and interpretative strategies. American Toraxic Society. 1991. 8. Becklake MR. Concepts of normality applied to the measurement of lung function. Am J Med 1986;80:1158-63. 9. Rodríguez Lastra J. La espirometría forzada y sus diferencias entre sexos. Rev Cubana Invest Biomed 1987;6(1):55-61. 138 10. Sanchis Aldas J. Normativa para la espirometría forzada. Barcelona: Ediciones Doyma; 1985. 11. Cuba. MINSAP. Programa de desarrollo de la Neumología hasta el año 2000. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 1987:13-7. 12. Joseph LA Jr. Utilidad clínica de las pruebas de función pulmonar. Clin Med Norteam 1979;2:355-76. 13. Álvarez Pérez J. Consideraciones teóricas sobre el proceso del diagnóstico médico. En: Problemas filosóficos en la medicina. La Habana: Editorial Ciencias Sociales; 1987:122-8. 14. Hutas Imre. Auxilio en espirometría. Budapest: Establecimientos Medicor; 1969:1-27. 15. Rodríguez Lastra J. Manual de espirometría. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 1985:2-9. 16. Segarra Obiol O. Valores de referencia (espirometría y difusión pulmonar) de la población española. En: Enfermedades broncopulmonares de origen ocupacional. La Habana: Editorial Científico Técnica; 1985:654-8. 17. Donald A, Mahler MD. The pulmonary function laboratory. Clin Chest Med 1989;10(2):123. 18. Wall MA. Lung function in North American Indian children. Am Rev Respir Dis 1982;125(2):158. 19. Bock GJ, Doyle CA. A longitudinal study of respiratory health in rural community. Am Rev Respir Dis 1982;125(4):375. 20. Joseph D, Zibrack MD. Diagnosis and treatment. Indications for pulmonary function testing. Ann Intern Med 1990;112:763-72. 21. Sierra Probenza E. Selección de lecturas de metodología de la investigación. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 1980:17-8. 22. Roca J, Sanchis J. Spirometric reference values from a Mediterranean population. Bull Eur Physiopathol Respir 1986;22:127-34. 23. David PJ. Evaluation of a new ambulatory Spirometer for measuring forced expiratory volume in one second and peak flow rate. Am Rev Respir Dis 1995;147:1245-50. Recibido: 4 de febrero del 2000. Aprobado: 2 de marzo del 2000. Tte. Cor. Arístides N. Dalcourt César. Instituto Superior de Medicina Militar Dr. Luis Díaz Soto. Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 139 Rev Cubana Med Milit 2000;29(2):140-4 PRESENTACIÓN DE CASOS Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" INTERFERÓN ALFA EN EL TRATAMIENTO DE LA CIRROSIS HEPÁTICA POR VIRUS C. PRESENTACIÓN DE 2 CASOS My. Mirtha Infante Velázquez,1 Cap. Corb. Silvia Franco Estrada,2 Dra. Marlén Pérez Lorenzo,2 My. Rebeca Winograd Lay1 y Tte. Cor. Enrique Arús Soler 3 RESUMEN Se presenta la evolución de 2 pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática causada por el virus de la hepatitis C, tratados con interferón alfa durante 9 y 12 meses. El tratamiento fue indicado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos enfermos y favorecer una progresión más lenta de la enfermedad. Ambos pacientes fueron incluidos dentro del grupo A de la clasificación de Child/Pugs. El tratamiento fue bien tolerado y no se presentaron elementos de descompensación clínica. Es necesario la observación por un período prolongado para evaluar la eficacia de este enfoque terapéutico. Descriptores DeCS: CIRROSIS HEPÁTICA/diagnóstico; VIRUS DE LA HEPATITIS SIMILAR AC. En la historia natural de la infección por el virus de la hepatits C (VHC) se reconoce el desarrollo de la cirrosis hepática (CH) y la aparición del carcinoma hepatocelular (CHC) como eventos tardíos.1 Aún en estas fases la enfermedad tiene muy poca expresividad clínica hasta que aparecen los síntomas y signos característicos de la hipertensión portal y la encefalopatía hepática.2 La cirrosis se desarrolla en cerca del 20 % de los pacientes de 10 a 20 a, después de haber adquirido la infección.3 Por su parte, la aparición del carcinoma ocurre en el 1 a 4 % de los casos.4 El tratamiento con interferón alfa en estos pacientes ha resultado ser un tema controversial. Muchos autores consideran a la cirrosis como un estadío final de la enfermedad, por lo que se oponen a una intervención terapéutica ante las pocas posibilidades de alcanzar una respuesta Especialista de I Grado en Gastroenterología. Especialista de I Grado en Gastroenterología. Instructora. Aspirante a Investigadora. 3 Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de II Grado en Gastroenterología. Profesor Consultante. 1 2 140 bioquímica sostenida. Los que se encuentran a favor del tratamiento sostienen los beneficios de reducir la actividad necroinflamatoria y en detener el deterioro funcional e histológico del hígado. Un panel de expertos del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos5 ha recomendado imponer tratamiento teniendo en cuenta situaciones clínicas definidas. Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados preliminares de la primera experiencia de los autores en la administración de interferón alfa a 2 enfermos con diagnóstico de cirrosis producida por el virus de la hepatitis C. CASOS CLÍNICOS Paciente 1: Sexo masculino, 37 a de edad, aparentemente sano, sin factor de riesgo conocido, con anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (anti-HVC) detectados en una donación de sangre. Como síntoma clínico fundamental presentó astenia. Paciente 2: Sexo masculino, 45 a de edad, marinero, bebedor habitual, sin antecedentes de exposiciones parenterales declaradas. Presenta episodio de ascitis que cedió al tratamiento con diuréticos. El diagnóstico de cirrosis en ambos se estableció por el aspecto laparoscópico del hígado.6 La presencia de hipertensión portal se determinó por ecografía, laparoscopia y endoscopia alta. El paciente 2 tenía várices esofágicas grado II según clasificación de Paquet.7 Para detectar los anticuerpos contra el virus VHC se empleó un sistema ELISA desarrollado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba8 (Bio-Screen anti-HVC, Heber Biotec, La Habana, Cuba). De acuerdo con los hallazgos clínicos y de laboratorio, ambos pacientes fueron incluidos en el grupo A de la clasificación de Child-Pugs. Se indicó tratamiento con interferón alfa 2b recombinante (Heberón alfa R, Heber Biotec, La Habana, Cuba). Los esquemas empleados fueron los siguientes: primer paciente: 5 x 106 UI por vía intramuscular (im), 3 veces por semana durante 12 meses. El segundo paciente recibió 3 x 106 UI, por vía im, 3 veces por semana por 12 meses. Se realizaron determinaciones mensuales de aminotransferasas, hemograma, leucograma y conteo de plaquetas para evidenciar los efectos secundarios del interferón. RESULTADOS En el caso 1 los valores de transaminasas disminuyeron pero nunca llegaron a la normalidad. Se mantienen de esta forma en el seguimiento postratamiento. Alrededor del 4to. mes con interferón, este enfermo experimentó una trombocitopenia ligera, sin repercusión clínica. Por tal motivo se disminuyó de manera transitoria la dosis a 3 millones de unidades (MU). En el enfermo tratado con 3 MU de interferón alfa se produjo normalización de las cifras de ALAT durante los 9 meses. Sin embargo, éstas volvieron a elevarse una vez finalizado el esquema de tratamiento, y mantuvo un carácter fluctuante como ocurría antes de recibir la terapéutica. Los parámetros hematológicos evaluados no sufrieron modificaciones significativas. Ninguno de los 2 enfermos presentó manifestaciones de descompensación clínica (ascitis, ictericia, encefalopatía o sangramiento digestivo) durante la terapéutica (tabla). Ambos han experimentado ganancia del peso corporal y desde el punto de vista psicológico ha mejorado su estado general con sensación de bienestar favorable. 141 TABLA. Evolución clínica y humoral Variables TGP TGO GGT F. alcalina Bilirrubina total Albúmina Hemoglobina Leucocitos Plaquetas Tiempo de protrombina Peso (kg) Ascitis Encefalopatía Inicial 139 214 44 163 23,4 29,6 131 6,6 164 2" 58 No No Paciente 1 6to. mes de tratamiento Después del tratamiento 30 44 31,9 122 20,7 41 135 5,0 10 3" 72,5 No No 114 135 42 199 29,7 35,4 141 5,8 152 2" 66 No No Inicial Paciente 2 6to. mes de tratamiento Post. IFN 132 194 79 246 16,0 31,3 132 7,3 193 2" 73,5 No No 53 65 52 138 17,6 38,4 140 6,9 188 3" 79 No No 87 104 61 169 18,3 39 149 7,5 205 3" 84 No No TGP/TGO/FA/GGT/:U/L; albúmina/hemoglobina: g/L; bilirrubina: µmol/L; leucocitos/plaquetas: x 109 L; tiempo de protrombina: segundos por encima del control. DISCUSIÓN El objetivo principal del tratamiento con interferón en enfermos con cirrosis hepática por virus C es modificar la historia natural de la enfermedad. Los efectos beneficiosos del tratamiento consisten en la disminución de la concentración sérica de las aminotransferasas y la mejoría de las lesiones inflamatorias en el hígado. De manera general las transaminasas vuelven a elevarse cuando el tratamiento finaliza al no alcanzarse la eliminación del virus. Sin embargo, la reducción de la necrosis y la inflamación hepáticas se considerarían beneficiosas en razón de interrumpir o retardar la progresión hacia los eventos tardíos (sangramiento digestivo, ascitis, encefalopatía).9 El interferón alfa también ejerce una acción antiproliferativa, 10 ya que es capaz de actuar sobre los mecanismos responsables de la aparición de fibrosis y provoca la reducción de ésta. También existen evidencias de que el tratamiento con interferón puede reducir el riesgo de desarrollar el 142 carcinoma hepatocelular. En un estudio multicéntrico desarrollado en unidades asistenciales de Italia y Argentina,11 se pudo comprobar que el tratamiento con interferón disminuye en 2 veces el riesgo de progresión al hepatocarcinoma en los pacientes tratados. Otros autores manifiestan hallazgos similares.12-14 Sin embargo, el mecanismo de acción del medicamento para disminuir el riesgo oncogénico cuando ya está establecida la cirrosis, es desconocido. La carcinogénesis hepática involucra a muchos factores que son particularmente activos en pacientes con hepatitis crónica de causa viral y cirrosis, en los cuales los hepatocitos se están dañando y regenerando continuamente.15 Todavía no se conoce si el VHC induce la transformación maligna de forma indirecta a partir de la propia enfermedad hepática crónica, o si también existe un efecto oncogénico directo. En un estudio controlado aleatorizado que empleó interferón linfoblastoide humano, Saito y otros16 concluyeron que su administración era efectiva y segura en pa- cientes con cirrosis. De manera general la droga suele ser bien tolerada, aunque es posible que se presente una citopenia inducida por el fármaco. Este aspecto no puede ser descuidado a la hora de seleccionar los candidatos a recibir tratamiento, debido a que en la cirrosis suele existir leucopenia y trombocitopenia debida al hiperesplenismo. Hay que recordar que el virus, además de hepatotropo, es linfotropo. El factor clave para una intervención terapéutica exitosa es la selección adecua- da del paciente. Deben ser tratados aquellos pacientes que no presenten ictericia, ascitis o encefalopatía, sangramiento por várices esofágicas y cuyos valores de leucocitos y plaquetas sean normales. No obstante estos resultados iniciales, es necesaria una observación por tiempo prolongado para evaluar los verdaderos efectos acerca de la evolución natural de esta afección. Pero nuestro criterio es favorable al indicar el tratamiento de acuerdo con los resultados globales obtenidos en estos pacientes. SUMMARY The evolution of two patients diagnosed with liver cirrhosis caused by hepatitis C virus and treated with interferon alpha for 9 and 12 months respectively was presented. The therapy was aimed at improving the quality of life of these patients and encouraging a slower progression of the disease. Both patients were included in Child/Pugs classification group A. The treatment was well-tolerated and no clinical decompensation signs were observed. It is necessary to make observations for a longer period of time to assess the effectiveness of this therapeutic approach. Subject headings: LIVER CIRRHOSIS/diagnosis; HEPATITIS-C LIKE VIRUSES. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Tremolada F, Casarin C, Alberti A, Drago C, Tagger A, Realdi G. Long term follow-up of non-A, non-B (type C) posttransfusión hepatitis. J Hepatol 1992;16:273-81. 2. Di Bisceglie AM, Hepatitis C (Seminar). Lancet 1998;351:351-5. 3. _____. Hepatitis C and hepatocellular carcinoma. Hepatology 1997;26:45-85. 4. Tong MJ, EI-Farra NS, Reikes AR, Co RL. Clinical outcomes after transfusion-associated hepatitis C. N Engl J Med 1995;332:1463-6. 5. National Institutes of Health Consensus Development Conference Panel Statement, management of hepatitis C. Hepatology 1997;26:25-105. 6. Llanio R, Beck K. Atlas en colores de laparoscopia. 3 ed. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 1991: 90-1,226-8. 7. Paquet KJ, Oberhammer E. Sclerotherapy of bleeding esophageal varices by means of endoscopy. Endoscopy 1978;10:7-12. 8. Padrón GJ, Lemus G, Sánchez G. Evaluación de un sistema para la detección de anticuerpos contra un antígeno sintético del core del virus de la hepatitis C y su prevalencia en donantes de sangre. Biotecnol Aplic 1994;11(2):165-70. 9. Davis GL. Interferon treatment of cirrhotic patients with chronic hepatitis C: a logical intervention. [Editorial]. Am J Gastroenterol 1994;89:658-60. 10. Ryff JC. Usefulness of interferon for treatment of hepatitis C. J Hepatol 1995;22:101-9. 11. International Interferon-alpha Hepatoellular Carcinoma study group. Effect of interferon-alpha on progression of cirrhosis to hepatocellular carcinoma: a retrospective cohort study. Lancet 1998;35:1535-9. 12. Nishigushi S, Kuroki T, Nakatami S. Randomized trial of effects of interferon-alpha on incidence of hepatocellular carcinoma in chronic active hepatitis C with cirrhosis. Lancet 1995;346:1051-5. 13. Koretz RL. Interferon and hepatocellular carcinoma. Lancet 1996;347:194. 14. Andreone P, Cursaro C, Gramenzi A, Trevisani F, Gasbarrini G, Bernardi M. Interferon and hepatocellular carcinoma [letter]. Lancet 1996;347:195. 143 15. Beasley RP. The major aetiology of hepatocellular carcinoma. Cancer 1988;61:1942-56. 16. Saito T, Shinzawa H, Kuboki M, Ishibashi M, Toya H, Okuyama Y, et al. A randomized, controlled trial of human lymphoblastoid interferon in patients with compensated type C cirrhosis. Am J Gastroenterol 1994;89:681-6. Recibido: 26 de febrero del 2000. Aprobado: 30 de marzo del 2000. My. Mirtha Infante Velázquez. Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 144 Rev Cubana Med Milit 2000;29(2):145-7 Hospital Militar Docente "Dr. Juaquín C. Duany" SUTURA PRIMARIA CON FIJACIÓN EXTRAPERITONEAL SUBAPONEURÓTICA EN LAS HERIDAS DE COLON Dr. Rolando Leyva Moreira 1 y Dr. Agustín Jiménez Carrazana 2 RESUMEN Dentro de las opciones que posee el cirujano ante una herida de colon, está la sutura primaria con las innegables ventajas en el orden físico, psíquico y económico, pero con el riesgo de graves complicaciones por dehiscencia de sutura. El método empleado que se describe sin mortalidad alguna en 8 pacientes, demuestra que la fijación extraperitoneal subaponeurótica es una alternativa útil e inocua en casos seleccionados. Descriptores DeCS: TECNICAS DE SUTURA/métodos; COLON/lesiones. Aunque se han empleado otras modalidades de sutura primaria del colon con fijación extraperitoneal (supra-aponeurótica extracutánea, supra-aponeurótica subcutánea y subaponeurótica) con mayor o menor éxito, se considera que la variante subaponeurótica que a continuación se describe es más funcional, comparable con la sutura intraperitoneal (con o sin colostomía) en este sentido, ya que no angula el asa ni la comprime al obviar el paso del intestino a través de un ojal músculo aponeurótico en la pared abdominal, y menos proclive, por lo tanto a complicaciones por dificultades en el tránsito.1-3 Si el paciente seleccionado cumple los requisitos de presentar una herida en la cara 1 2 antimesentérica, que pueda ser suturada fácilmente, sin necesidad de resección, en un segmento de colon que pueda ser movilizado sin tensión a la pared abdominal, se realiza esta en un plano extramucoso con puntos de colchonero. Se revisa exhaustivamente la cavidad para descartar otras lesiones asociadas ( lesiones múltiples de órganos, no poder movilizar la lesión, heridas avulsivas o que interesen la vascularización, más de 6-8 h de evolución y signos de peritonitis) que contraindicarían formalmente el método, al igual que la contaminación fecal evidente o la peritonitis. La fijación de la porción suturada del colon al peritoneo parietal, puede coincidir Especialista de I Grado en Cirugía General. Profesor Asistente. Especialista de II Grado en Cirugía General. Profesor Auxiliar. 145 con el sitio de penetración del agente vulnerante o no (fig.1). Si la respuesta es negativa se practica una incisión independiente que coincida con la proyección del colon movilizado sin tensión alguna, que en profundidad llegará al peritoneo parietal, donde éste se abrirá para rebasar los bordes de la herida colónica suturada (fig.2). A continuación (fig.3) se dan puntos en la aponeurosis que se dejen sin anudar y se ocluye la herida con una gasa vaselinada. La herida se revisa diariamente y si de los 5 a 7 d la línea de sutura está indemne se procede al cierre del plano músculo aponeurótico y de la piel y se deja un dren de hule de goma en el espacio subcutáneo, que será retirado de 48 a 72 h más tarde. FIG. 2. Sutura del peritoneo parietal a la seromuscular del colon alrededor de la herida suturada FIG. 3. Puntos al plano músculo aponeurótico de la pared abdominal que quedan sin anudar (Cierre primario diferido). FIG. 1. Fijación interna del colon con la herida suturada. 146 Esta técnica se utilizó en 8 pacientes durante el período 1993-1998: 2 lesiones accidentales del colon transverso durante operaciones electivas y 6 heridas por arma blanca en sigmoides. No se presentaron complicaciones posoperatorias. Se considera que una correcta selección de los pacientes es fundamental para evitar complicaciones. SUMMARY Among the options that a surgeon may opt for to manage a colon injure, there is primary suture which has undeniable physical, psychical and economic advantages but also the risk of developing serious complications from dehiscence. The method described in this paper, with no death in 8 cases, proved that subaponeurotic extraperitoneal fixation is a useful and harmless alternative in selected cases. Subject headings: SUTURE TECHNIQUES/methods; COLON/injuries. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Jurkovich GJ, Carrico CJ. Traumatismos. Tratamiento de las lesiones agudas. En: Sabiston DC, ed: Tratado de Patología Quirúrgica México, DF: Interamerica, McGraw-Hill; 1991;vol 1:294-340. 2. Soler Vaillant R. Traumatismos. Tercera parte. La Habana: Centro de Preparación para la Defensa; 1993:83-136. 3. Pérez Porra B. Experiencias con la sutura primaria en las resecciones por vólvulo del sigmoides. Rev Med Mil 1982;1(3):67-74. Recibido: 9 de marzo del 2000. Aprobado: 20 de marzo del 2000. Dr. Rolando Leyva Moreira. Calle I No. 86 entre 1ra. y 2da., Reparto Sueño, Santiago de Cuba, Cuba. 147 Rev Cubana Med Milit 2000;29(2):148-51 COMUNICACIÓN BREVE Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto" INDICADORES DE ATENCIÓN AL PACIENTE GRAVE EN EL CENTRO DE URGENCIA Tte. Cor.Ormandy Cubero Menéndez,1 Tte. Cor. Jaime Parellada Blanco 2 y Tte. Cor. Luis Morejón Téllez 3 RESUMEN Se destaca la importancia del control y evaluación de las actividades médicas relacionadas con la atención al paciente de urgencia y al paciente grave (crítico) y el trabajo hecho por la OPS y el Ministerio de Salud Pública de Cuba en relación con ello, así como la no existencia de un sistema de información estadística para esta actividad, proponiendo un conjunto de indicadores que permitan controlarla y evaluarla, actuando sobre la estructura, el proceso y el resultado final que obtiene entre los que se destacan: índice de ingresos en cuerpo de guardia, índice de mortalidad por áreas, índice de reingresos en las terapias, promedio de espera, relación de fallecidos en cuerpo de guardia/llegaron fallecidos al cuerpo de guardia, costos por egresos en las terapias, índice de satisfacción de los pacientes, familiares y trabajadores, etcétera. Descriptores DeCS: CUIDADOS CRITICOS; ATENCION AL PACIENTE; INDICADORES DE SALUD. Para el control y evaluación de la actividad hospitalaria existen un conjunto de indicadores que ayudan según la información que brinden y el aprovechamiento de esta información para la adopción de decisiones en un corte programado o no (mensual, semestre o anual), donde se mide en general el aprovechamiento de los recursos y la calidad del servicio prestado entre otros.1-7 Especialista de II Grado en Bioestadística. Profesor Auxiliar. Especialista de II Grado en Medicina Interna. Profesor Asistente. 3 Especialista de I Grado en Medicina Interna. Profesor Asistente. 1 2 148 Se proponen por la OPS8-10 diferentes estándar que permiten acreditar un hospital en América Latina y el Caribe y un grupo de indicadores que controlen y evalúen la actividad hospitalaria. Se incluyen entre los estándar (con sus respectivos indicadores) la organización de la atención médica, la atención de urgencias, las estadísticas, los cuidados al paciente en estado crítico, así como la calidad del servicio brindado. En Cuba a partir del triunfo de la revolución en 1959 es que la salud de la población se convierte en una de las tareas prioritarias del gobierno cubano y en uno de los principios fundamentales de nuestro sistema. Existe experiencia en la atención de urgencia y en la atención al paciente grave (crítico) y una red hospitalaria que cuenta con estos servicios donde se controlan y evalúan estas actividades. El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en 1993 emitió el programa de garantía de la calidad en la atención médica hospitalaria11,12 y en 1995 el manual de acreditación de hospitales polivalentes de la República de Cuba, que contienen un grupo de indicadores para medir el trabajo desarrollado en la atención al paciente grave (crítico) que no existía anteriormente, pues no se contemplaban en el Sistema de Información Estadística vigente. Motivado por la ausencia de un sistema de información estadístico para la atención al paciente grave se efectuó en 1995 el Primer Taller de Medicina de Urgencia en el Instituto Superior de Medicina Militar Dr. Luis Díaz Soto. En él se discutió una ponencia sobre un grupo de indicadores que miden la mencionada actividad y permitió su control y evaluación. Se comenzó con el perfeccionamiento hospitalario a recopilar indicadores en los hospitales militares para lograr una valoración,13 se ofreció una serie de indicadores que permiten conformar el sistema de información referente al paciente grave y así se recogen por los Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Se proponen 26 indicadores, agrupados en las 5 esferas siguientes: − Hospitalización. − Mortalidad. − Letalidad. − Atención al paciente. − Costos. Algunos de ellos recomendados por la OPS o por el MINSAP de Cuba y otros de nueva creación encaminados a medir la actividad de atención de urgencia y al paciente grave, tratando de mejorar la calidad de la asistencia que brindamos.14 Los indicadores son: − Promedio de casos vistos en cuerpo de guardia (por especialidad y total). − Índice de ingresos en cuerpo de guar− − − − − − − − − − − − dia (por especialidad y total). Índice de ingresos por áreas de observación en cuerpo de guardia. Mortalidad bruta de urgencia. Mortalidad neta de urgencia. Relación de fallecidos en cuerpo de guardia/llegaron fallecidos al cuerpo de guardia. Relación de fallecidos en cuerpo de guardia/fallecidos en el hospital. Relación de fallecidos en valor de terapia/fallecidos en el hospital. Índice de mortalidad por áreas (las áreas con cuerpo de guardia, salas de terapia y salas abiertas). Tasa de mortalidad bruta en sala de terapia. Índice de ingresos en las salas de terapia. Índice de reingresos en las salas de terapia. Tasas de letalidad por enfermedades y problemas fundamentales: IMA, AVE, traumatismos, asma bronquial, suicidios, sepsis, ventilados en los servicios de terapia, etcétera. Índice de RCP exitosa. 149 − Promedio de espera en servicios de urgencias. − Promedio de espera por exámenes com− − − − − − − plementarios (laboratorio y rayos X). Promedio de espera para ingresos. Índice de remisiones (a otras unidades). Índice de satisfacción de pacientes y familiares. Índice de satisfacción de trabajadores. Indicadores de aprovechamiento del recurso cama: índice ocupacional, promedio de estadía, índice rotación e índice evaluado de sustitución. Infección intrahospitalaria en las terapias. Costo/día-paciente en salas de terapia. − Costo/día-cama en salas de terapia. − Costo unitario en salas de terapia. − Costo por egreso en las salas de terapia. Intervienen en su cálculo los servicios de cuerpo de guardia, servicios de terapia, registros médicos y contabilidad y finanzas. En conclusión, estimamos que se ofrece un sistema de información estadístico que permite controlar y evaluar esta actividad en general y en particular la estructura, el proceso y el resultado a obtener, con la incorporación de un grupo de indicadores que facilita además su cumplimiento. SUMMARY This paper stressed the importance of the management and assessment of medical activities in emergent and critical patients care and the work carried out by PAHO and the Ministry of Public health in this regard. It also stated the lack of an statistical information system for this activity and thus proposed a number of indicators that will allow to control and evaluate such medical activities, acting upon the structure, process and final results. Some of these indicators are: admission rate at emergency services, mortality rate per area, re-admission rate in ICU and Intermediate Care Units, average waiting time, ratio of people who died in emergency rooms to people already dead when arriving at the emergency department, discharge costs in ICU, satisfaction index in patients, relatives and workers, etc. Subject headings: CRITICAL CARE; PATIENT CARE; HEALTH STATUS INDICATORS. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. MINSAP. Reglamento General de Hospitales. La Habana, Cuba, 1985. 2. MINFAR. Reglamento para Hospitales Militares. La Habana, Cuba, 1986. 3. Ríos E. Los indicadores hospitalarios de uso más frecuente y su utilización en la administración de las instrucciones de este tipo. ISCM Facultad de Salud Pública. Indicadores de Salud Pública. La Habana, 1987:33-46. 4. Ríos E. Estadísticas Hospitalarias. ISCM Facultad de Salud Pública. La Habana, 1987:93-109. 5. Ríos E. Indicadores que miden el aprovechamiento del recurso cama. ISCM Facultad de Salud Pública. La Habana, 1987;111-30. 6. Ríos E. Interpretación de los indicadores que miden la utilización de los camas hospitalarias. Rev Cubana Adm Salud 1978; 4(2):47-58. 7. MINSAP. Urgencia Médica en el Subsistema Hospitalario. Principios y conceptos. La Habana, Cuba, 1996:1-10. 8. Novaes H, Paganini J. Estándares e indicadores para la acreditación de hospitales en América Latina y el Caribe. Washington D.C.: OPS; 1994. 9. Gilmore C, Novaes H. Gerencia de calidad. Washington D.C.: OPS; 1996. 150 10. Burmester H. Reflexiones sobre los programas hospitalarios de garantía de la calidad. Rev Panam Salud Pública 1997;(2):149-54. 11. MINSAP. Manual de acreditación de hospitales polivalentes de la República de Cuba. La Habana, Cuba, 1993. 12. MINSAP. Programa de garantía de la calidad de la atención médica hospitalaria. La Habana, Cuba, 1993. 13. Cubero O, Sosa A, Parellada J. Indicadores de urgencia. 1er. Taller Medicina de Urgencia. ISMM. "Dr. Luis Díaz Soto". La Habana, 1995. 14. MINSAP. ODP 2000. La Habana, 1993. Recibido: 2 de febrero del 2000. Aprobado: 29 de febrero del 2000. Tte. Cor. Ormandy Cubero Menéndez. Instituto Superior de Medicina Militar "Dr. Luis Díaz Soto". Avenida Monumental, Habana del Este, CP 11700, Ciudad de La Habana, Cuba. 151