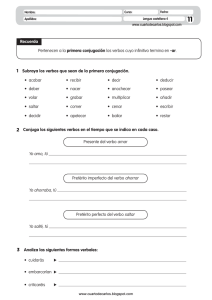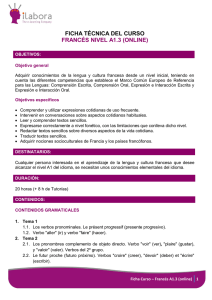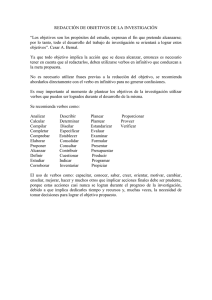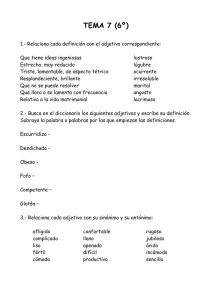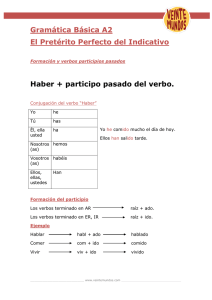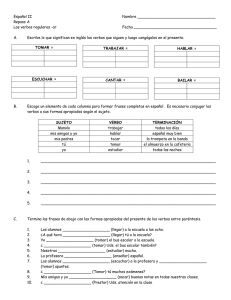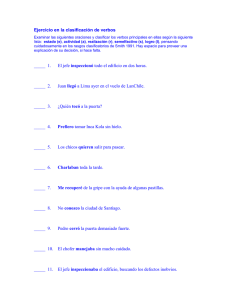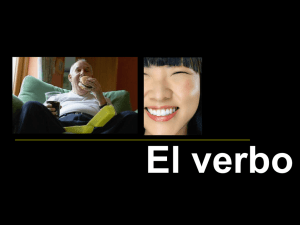Luis París - CONICET Mendoza
Anuncio

Capítulo 121: 979-985 Prominencia en la representación léxica del movimiento Luis París En Víctor M. Castel y Liliana Cubo de Severino, Editores (2010) La renovación de la palabra en el bicentenario de la Argentina. Los colores de la mirada lingüística. Mendoza: Editorial FFyL, UNCuyo. ISBN 978-950-774-193-7 La renovación de la palabra / 980 Prominencia en la representación léxica del movimiento Luis París Incihusa, Conicet Mendoza, Argentina [email protected] Resumen El Léxico es un componente de la Gramática altamente estructurado. Su organización semántica puede representarse por medio de una red jerárquica de abstracción decreciente cuyos nodos últimos resultan representaciones semánticas asociadas a lexemas individuales. Cada nodo de esa red es una representación semántica RS. La hipótesis que exploro aquí es que existe un orden que denomino Prominencia que impone una asimetría que prioriza cierta información por sobre otra al interior de toda RS en relación a un determinado nivel de estructuración. El factor determinante de la Prominencia es el “contraste estructural” (derivado de Clark 1990). Muestro aquí la operatividad de la Prominencia en cuatro niveles en relación a los Verbos de Movimiento: el nivel de clase donde contrastan las grandes clases de verbos, el nivel de subclase donde contrastan subclases de verbos, el nivel de lexemático donde contrastan lexemas entre sí y el nivel léxico donde la Prominencia ordena la información al interior de una RS léxica individual. Introducción Si necesitamos registrar la dinámica cambiante de las relaciones espaciales de un objeto con su entorno para comunicarla, el sistema léxico del español nos ofrece básicamente cinco opciones (París 2010). Cada una de ellas expresa la realización de un parámetro semántico como prominente al interior de la representación de una situación en la que un objeto se mueve. Contra la distinción Rappaport-Hovav y Levin (2010) de sólo dos clases al interior de los Verbos de Movimiento, mi propuesta identifica cinco alternativas léxicas que son las siguientes. a. El movimiento sin desplazamiento de un objeto que es interpretado como el entorno respecto del cual sus partes cambian de relación espacial (Verbos de Movimiento Intrínseco (de aquí en más, VMoI) como “vibrar”; “temblar”; “tiritar”; “flamear”; “ondear”; etc.). b. El traspaso de un Límite (categoría que incluye tanto Verbos de Traspaso como “cruzar”, “traspasar” como Verbos de Cambio Locativo (de aquí en más, VCL) como “entrar” y “salir”). c. Un proceso dinámico iterativo (Verbos de Medio de Desplazamiento (de aquí en más, VMeD) “correr”; “caminar”; “gatear”; “navegar”; “volar”; etc.). d. La dirección de un Trayecto (Verbos de Dirección de Desplazamiento (VDD) como “ir”; “ascender”; “volver”, “venir”; “subir”; etc.). e. La causa de b, c ó d (Verbos Causativos de Movimiento (VCM) como “llevar”; “traer”; “revolver”, “remover”; etc.) Es posible, por supuesto, enriquecer la descripción léxica del movimiento con una combinatoria al interior de una oración, típicamente con Frases Preposicionales (FPs); sin embargo, éste no es el foco de esta investigación que se recluye en lo puramente léxico. La hipótesis que defiendo aquí es que la información que constituye el significado de cada Verbo de Movimiento (VM) está estructurada de tal forma que sus componentes (participantes y relaciones) se alinean en una jerarquía de Prominencia. Mi propósito es determinar la naturaleza de la Prominencia, tanto como especificar los factores que la condicionan y describir sus efectos en el comportamiento combinatorio de, esencialmente, verbos que pertenecen a dos de las subclases mencionadas. El plan de trabajo es el siguiente. En la siguiente sección defiendo la tesis según la cual los VMs constituyen un frame, hecho que resulta esencial para explicar la Prominencia. Allí introduzco la noción de “contraste estructural” y de distintos niveles de contraste que se corresponden con distintos niveles de Prominencia. En la sección subsiguiente describo cómo opera la Prominencia en la definición de la clase VM y en las subclases VMeDs y VCLs, dentro de las cuales restrinjo mi análisis por cuestiones de espacio. Por último, en la Conclusión resumo los resultados de la investigación y sus efectos para la semántica léxica. El factor frame como condición de la Prominencia En París (2010) muestro que los VMs constituyen un frame léxico, en el sentido de un conjunto de unidades conceptualmente interrelacionadas que operan solidariamente para representar y comunicar un dominio unitario de la experiencia. Se trata, al mismo tiempo, de un andamiaje de relaciones y un mosaico de unidades. En parte, las relaciones entre esas unidades descansan en la aparición al interior de sus Representaciones Semánticas Léxicas (RSLs) de (algunas de) las siguientes categorías Castel y Cubo, Editores (2010) 981 / Prominencia en la representación léxica del movimiento semánticas: Tema; Manera/Medio; Trayecto (abierto, cerrado); Límite/Borde; Lugar; y Causa. Además, el frame VM incluye relaciones lógico-semánticas de subsunción y contraste. Este uso de la noción de frame se inspira en la propuesta original en Fillmore (1985) -retomado entre otros en Lehrer (1992) y en Goldberg (1995, 2010)- y que tiene similitudes relevantes con la noción de scripts introducida en Inteligencia Artificial en Shank y Abelson (1977). En su sentido original un frame es el marco conceptual presupuesto (por ejemplo, la situación comercial o la situación “comer en restaurante”) por el significado de cada miembro de un amplio conjunto de lexemas. Cada lexema selecciona y al mismo tiempo especifica segmentos del frame. En cuanto vínculos al interior de situaciones, las relaciones entre los constituyentes de ese marco conceptual son de diversos tipos y determinan diferentes roles. Por ejemplo, en el evento comercial el dinero tiene un rol; el objeto sobre el que se adquiere propiedad tiene otro rol; el vendedor y el comprador tienen sus roles. A su vez, ciertas características de esas relaciones pueden variar; por ejemplo, la Posesión es distinta en “comprar” que en “alquilar” si bien ambos verbos pertenecen al frame comercial; es así que los distintos verbos que participan del frame comercial se agrupan por ser variaciones en la instanciación de una situación genérica a la que subyace una misma lógica de acción, un segmento dinámico de la realidad en el que los participantes interactúan con arreglo a fin. En Goldberg (1995, 2010) la noción de frame oscila entre la referencia al background knowledge (tal como en Fillmore) y la referencia a la oposición entre ese conocimiento y el Profile, esto es, la porción de significado focalizada por una unidad lingüística y que contrasta con el resto del frame que, desde esta perspectiva, se denomina Base (Base). En Langacker (1990) la unidad lingüística donde se relacionan Base y Profile es una pieza léxica pero en Goldberg (2010) puede ser, además, una construcción. Mi uso de la categoría frame en relación, en particular, al frame VM, conserva el sentido básico de la definición en Fillmore (1985) y Fillmore y Atkins (1992) en el sentido de un conjunto de conceptos abstractos co-ocurrentes en un dominio cognitivo. Sin embargo, a diferencia de su propuesta, las unidades que representan distintas instancias del frame VM son significados léxicos y sólo excepcionalmente y en caso de clara evidencia para sostener su pertinencia gramatical en relación a un conjunto de verbos (París 2010), conceptos. Por otro lado, si bien la estructura de VM consiste esencialmente en la determinada por la “situación movimiento”, un conjunto de relaciones hipónimas/hiperónimas y de oposición semántica o contraste entretejen los significados léxicos entre sí en un sistema de interdependencias representables en una red jerárquica de herencia múltiple. El uso del concepto frame en Goldberg (2010) oscila entre background knowledge o Base y Profile (Langacker 1990). Profile es la porción que una unidad lingüística particular aísla de todo un frame (en el sentido fillmoreano de situación genérica). En otros términos, frame puede referirse al todo (Base) menos una parte (Profile) o puede referirse al todo propiamente dicho que incluye tanto a Base como Profile y, además, las relaciones de contraste entre ambas representaciones. Considero legítimo y, más aún, indispensable rescatar este último uso del concepto en cuanto registra el hecho de que las propiedades específicas de cada parte -tanto el contenido específico de la representación semántica léxica (RSL) como su estructura- y sus relaciones de oposición respecto del resto, son parte del frame. Sin embargo, dado que mi interés específico aquí se conecta directamente con las relaciones de contraste prefiero, en aras de la claridad, mantener frame sólo como un equivalente de Base. En mi propuesta, las relaciones de contraste son la motivación esencial de la Prominencia. La Prominencia denota el hecho de que las representaciones semánticas relevantes para la descripción del Léxico (de las cuales las RSLs son, aunque mayoritarias, sólo un subconjunto) contienen en su interior un conjunto ordenado jerárquicamente respecto de un parámetro. En mi teoría, la Prominencia es un efecto de una relación de ‘contraste estructural’ en un nivel determinado de organización del Léxico. El contraste es una relación comparativa de oposición entre dos elementos cuya versión mínima es la “diferencia” -dos representaciones contrastan simplemente porque son diferentes- y su versión máxima la total disimilitud. Ahora bien, el contraste relevante es el “estructural” en cuanto necesariamente conlleva que los dos elementos pertenecen a una misma región de la estructura del Léxico –específicamente, heredan información de un mismo nodo inmediatamente superior- y, por ende, comparten información semántica. Es definitiva, es un contraste entre similares. El contraste estructural es operativo en distintos niveles de organización del Léxico. En el nivel más general o primer nivel se da entre clases de verbos y remite a la distinción entre, por ejemplo, VM y Verbos de Contacto, Psicológicos, etc. Podemos denominarlo “contraste de clase”. En un segundo nivel, el “contraste de subclases” reporta la oposición entre subclases al interior de una clase. En un tercer nivel o “contraste lexemático”, se trata de la oposición entre lexemas de una misma subclase. Finalmente, en un cuarto nivel encontramos el “contraste léxico” que refiere a la oposición entre componentes al interior de una representación semántica léxica. Mi hipótesis es que la Prominencia es un aspecto fundamental de la organización semántica al interior del significado de cada ítem verbal y que, como tal, tiene efectos perceptibles en el comportamiento gramatical de las distintas subclases de los mismos. Esta hipótesis no es inocua. Durante décadas los semánticos hemos asumido que el significado léxico es describible en términos de Luis París La renovación de la palabra / 982 entrañamientos, es decir, de las proposiciones necesariamente verdaderas que inferimos a partir de la contribución semántica de un verbo a cualquier oración de la que forme parte (véase, entre otros, Dowty 1991). La Prominencia no es en sí misma un entrañamiento, ni siquiera tiene contenido descriptivo alguno. Es simplemente un orden específico establecido en relación a un parámetro y un contexto que organiza ciertos entrañamientos en una jerarquía. Por lo tanto, al introducirla complejizamos la tarea semántica al agregar a la descripción del contenido el establecimiento de un orden. Este añadido debe estar debidamente justificado pues, other things being equal, la parsimonia descriptiva es un precepto epistemológico inviolable. La Prominencia en los VM Las consecuencias de la Prominencia alcanzan incluso a la definición misma de la clase VM. Definir a los VMs como aquellos verbos que entrañan movimiento -o, lo que es equivalente, que denotan situaciones que contienen movimiento de cualquier tipo- nos lleva rápidamente a problemas insolubles. Existen innumerables verbos que denotan movimiento pero que, sin embargo, no se comportan gramaticalmente como miembros del conjunto VM. Algunos ejemplos son “cavar”; “extraer”; “golpear”; “llenar”; “vaciar”; “pasear”; “abandonar”; “tallar”; etc. Si tomamos el ejemplo de “cavar” notamos que si la proposición en (1) es verdadera, (2) es necesariamente verdadera; es decir, esta última es entrañada por la precedente. (1) Los investigadores cavaron una zanja en la plaza. (2) Cierta cantidad de materia (tierra) se movió de un lugar a otro. El movimiento es un entrañamiento del verbo, es decir, es un componente necesario de su contenido semántico ¿Es por ello un miembro de la clase VM? No. El participante en movimiento o Tema (aquí la tierra removida) no es un argumento sintáctico del verbo. Sí lo son el Agente (los investigadores) y el Paciente (la zanja), éste último es el resultado de un cambio de estado, específicamente, una creación tal que el objeto existe como resultado del evento descrito (el cavado). Este análisis superficial de la realización sintáctica del verbo alcanza para mostrar que la noción de Creación se impone sobre el movimiento respecto de la interfaz sintáctico-semántica. En relación a este parámetro, la presencia del movimiento es irrelevante. Necesitamos asumir, en consecuencia, que el Cambio de Estado y, en particular, la Creación, superan en Prominencia al movimiento en una jerarquía de entrañamientos. La codificación de contenidos en una representación semántica léxica (RSL) no es plana sino que aísla ciertos segmentos para realzarlos en desmedro de otros que permanecen relegados. Esta Prominencia no se circunscribe necesariamente a la interfaz sintácticosemántica. Por un lado, es presumible que el Paciente tenga una activación mayor que el Tema durante el procesamiento de (1) a la luz de las investigaciones en el Léxico Mental (entre otros, Koenig et al. 2002). Por otro lado, es imposible expresar el Tema en una oración con este verbo o, incluso, expresar algún modificador que tenga al Tema o el movimiento como argumento (por ejemplo, “#Cavó livianamente una zanja” o “#Cavó una zanja treinta kilos”). En consecuencia, un hablante que use el verbo “cavar” en una oración no lo hace nunca para hablar del movimiento de material sino de la creación de un (tipo de) objeto vacío. De hecho, la generalización fuerte de la Prominencia –que no exploro aquí por falta de espacio- es altamente plausible: el movimiento es un componente semántico relegado en Prominencia frente a todo verbo que contenga, además, cualquier otra noción semánticamente relevante (como, por ejemplo, “intencionalidad” en “pasear”). ¿Cuál es la motivación de este tipo de Prominencia? En mi interpretación, un contraste estructural en este nivel –el “contraste de clase”- juega, al menos, un rol explicativo fundamental. El movimiento es Prominente en la RSL de un verbo tal que define su clase por “contraste general” que determina que la descripción del movimiento distingue a los VMs de toda otra clase de verbos. Por el contrario, lo contrastivo –esto es, lo distintivo- en el verbo “cavar” es la creación de un objeto vacío, pero no el movimiento que queda relegado en la lexicalización de tales verbos. Puesto que pertenecer o no a una clase determina el comportamiento morfosintáctico de un verbo, concluyo que el sistema es sensible al efecto del “contraste de clase”, esto es, la Prominencia. Los Verbos de Medio de Desplazamiento o VMeD como “correr”; “caminar”; “gatear”; “trotar”; “conducir” o “manejar”; “navegar”; “nadar”; etc. son particularmente interesantes porque entrañan dos tipos de información aislables (París 2010): Medio de Desplazamiento y Trayecto. Por ejemplo, “caminar” entraña un patrón motor específico ejercido por el Tema y, al mismo tiempo, el desplazamiento del Tema a lo largo de un Trayecto. La conexión entre ambas es que el patrón motor es el Medio del desplazamiento en un Trayecto (París 2006b). Por Prominencia, podemos predecir que es esperable que alguno de estos tipos de información tiene que prevalecer por sobre el otro. La información diferencial de la subclase VMeD es Medio, puesto que es la única que los diferencia en contraste con el resto de las subclases de VMs, es el “contraste de subclase”. En particular, la subclase Verbos de Dirección de Desplazamiento o VDD (por ej. “ir”; “venir”; “subir”; “ascender”; etc.) contiene un Trayecto al que, además, especifica en dirección y/o orientación e, incluso, puede imponerle límites (Trayectos cerrados). Por el contrario, el Trayecto intrínseco de todo VMeD es necesariamente abierto. Castel y Cubo, Editores (2010) 983 / Prominencia en la representación léxica del movimiento La Prominencia en los VMeDs se caracteriza por priorizar Medio por sobre Trayecto pero manteniendo a éste todavía sintácticamente visible. Por ejemplo, el Trayecto puede recibir predicaciones no mediadas (“Pedro caminó dos cuadras”). Un caso particularmente fuerte de Prominencia lo representa la semántica de los Verbos de Traspaso como “traspasar”, “pasar”, “cruzar”, “entrar”, “salir”, “trasponer”, etc. que introducen un Límite como participante del evento. (3) El grupo traspasó/cruzó/traspuso la frontera Son todos Predicados télicos medidos por el traspaso de un Límite realizable como Objeto Directo, tal es el caso de (3). Ese Límite admite ser extendido en dos planos (esto es, adquirir superficie) y, en tal caso, el verbo “cruzar” permite la expresión del simple contacto con los Bordes (o extremos) de esa superficie, lectura que típicamente requiere, como en (5), algún adjunto (en itálica). (4) Juan cruzó Mendoza entera (de punta a punta). Si (3) y (4) son verdaderas, desde un punto de vista puramente conceptual hubo necesariamente Trayecto, es decir, un espacio linear direccionado por el que se desplazó gradualmente (en sentido espacio-temporal) el Tema (el grupo o Juan, respectivamente). Sin embargo, el Trayecto es invisible para cualquier predicación como se muestra en (5). (5) El grupo cruzó (*veinte metros) el río (*veinte metros). Los verbos “entrar” y “salir” son verbos de Cambio Locativo. El Límite es aquí un Borde, es decir, la línea que constituye el contorno de la extensión espacial de un objeto; éste, a su vez, funciona semánticamente como el Lugar donde se localiza el Tema. En la oración (6), “aula” expresa al Lugar, “alumnos” al Tema y la proposición establece que en un momento t0 el Tema no está en el Lugar y sí lo estuvo en t1. (6) Los alumnos entraron al aula. Llegar a localizarse en el Lugar implica necesariamente atravesar un Trayecto, por mínimo que éste sea. De hecho, el español no nos permite usar el verbo “entrar” o “salir” para describir Temas que se tele-transportan, como los humanos en ciencia ficción que súbitamente aparecen en una habitación. El Trayecto es un entrañamiento pero es invisible para modificarlo sintácticamente por medio de una Frase de Medida como en (7). (7) Pedro entró (?dos metros) en su casa. Incluso si se inserta un Trayecto por medio de un adjunto como en (9), éste no es parte del evento descrito por el verbo; es decir, Pedro entró (a algún lugar, inferimos una casa) y una vez que ese evento fue completado, recorrió el Trayecto hacia o hasta la cocina. (8) Pedro entró hacia/hasta la cocina. Otra pieza de evidencia nos la aporta la interpretación de Frases Preposicionales “por”. Con los verbos que contienen un Trayecto, las FP-por contienen una FN que lo denota (“fue a su casa por la avenida”; “caminó por el parque”). Estos verbos no permiten que la FN al interior de la FP denote un Trayecto; la única interpretación posible de (9) es que el Tema caminó sobre la ventana. (9) Pedro caminó por la ventana. Por el contrario, los verbos que focalizan un Límite o Borde, permiten expresarlo como la denotación de la FN dentro de la FP. En (10) es imposible interpretar a la ventana como Trayecto sino como (parte de un) Borde. (10) Pedro entró por la ventana. Uno de los argumentos más sólidos a favor de la ausencia de Trayecto nos lo proporciona la Incrementalidad. El razonamiento es el siguiente. Si el Trayecto estuviera lexicalizado, éste debería operar como participante Incremental (Dowty 1991), es decir, la entidad cuyo grado de afectación es directamente proporcional al desarrollo del evento. Por el contrario, estos verbos carecen de participante incremental en casi todos sus usos y, en aquellos en los que podría aceptarse la presencia de uno, ese participante es el Tema, no el Trayecto. Tal es el caso de (11), donde la afectación gradual de Pedro mide el desarrollo del evento; de hecho, el adverbio “lentamente” predica precisamente sobre tal afectación. (11) Pedro entró al/en agua lentamente. La carencia de Trayecto lexicalizado no implica, por otro lado, su ausencia conceptual. La única interpretación posible de (12) es que el evento denotado por “caminar” se superpone temporal y espacialmente al denotado por “entrar”. La relación semántica entre ellos es la de Medio (París 2006a) tal que “caminar” describe el Trayecto que va de no estar a estar en la oficina. Ese Trayecto se inserta naturalmente en “entrar” y esto es así porque está conceptualmente disponible, aunque no esté lexicalizado. De hecho, la confluencia de ambos eventos es tan simple que la sintaxis de la oración permite la expresión de las dos cláusulas en un mismo dominio sintáctico (París y Koenig 2003). (12) Pedro entró a la oficina caminando. Luis París La renovación de la palabra / 984 Por último, estos verbos son, en relación a su aspecto léxico, télicos no durativos, es decir, Logros. Presuponen un cambio que culmina en un resultado o estado final pero son, al mismo tiempo, temporalmente puntuales; representan un cambio instantáneo. En cuanto a su telicidad, ésta se evidencia en que no podemos continuar naturalmente (10) o (12) con “#?y siguió entrando”. En cuanto a su puntualidad, la oración (13) muestra la imposibilidad de modificar “entrar” mediante una frase temporal durativa. (13) #Pedro entró a su oficina durante una hora. Asumo que los datos que he presentado arriba son suficientes para justificar mi hipótesis de que verbos como “entrar” o “salir” -que pertenecen a la clase VCL- no lexicalizan un Trayecto (sólo conceptualmente presente). Con otros argumentos, esta tesis es defendida en Kita (1999) para los verbos equivalentes del Japonés y atacada – a mi juicio erróneamente- en Kawachi (2005). En términos de mi propuesta, podría decirse que Lugar (categoría que exige que su denotatum tenga un Borde) prima por sobre Trayecto en una jerarquía de Prominencia para la lexicalización. ¿Es una idiosincrasia de éstos verbos o responde a un patrón general? El hecho de que no existe en español un verbo que lexicalice Lugar y Trayecto al mismo tiempo sugiere la presencia de un patrón. Verbos como “poner”, “sacar”, “meter”, “introducir”, etc. lexicalizan Lugar pero no Trayecto. Por otro lado, verbos que lexicalizan Trayecto (incluso uno cerrado como “ir”, “venir”, “subir”, “bajar”) no pueden también hacerlo con Lugar. Se trata de verbos que permiten expresar localización pero no lo requieren (“Pedro fue a/hasta su casa” no entraña que se localizó en ella). Una formulación posible de la generalización es que “si un concepto contiene Tema, Trayecto y Lugar (posiblemente, entre otros roles de participantes), el significado léxico que lo represente no puede lexicalizar a Trayecto y Lugar”. Una pregunta relevante es ¿por qué Trayecto y Lugar no pueden combinarse en una misma RSL y sí lo pueden hacer Tema y Trayecto o Tema y Lugar? Es un hecho que todo VM entraña un Tema pero que la presencia de Trayecto o Lugar implica, respectivamente, una subclase distinta de VM, es decir, un subgrupo con un comportamiento morfosintáctico distinto. En consecuencia, la presencia de Trayecto o Lugar está cristalizada en el sistema lingüístico de maneras distintas y que, además, compiten entre sí. Esta divergencia es también conceptualmente justificable. La descripción del Trayecto alude al desplazamiento –un cambio gradual y dinámico en el espacio- mientras que la localización remite a un estado. Hasta aquí hemos analizado la Prominencia de nivel I y II, que se deriva respectivamente de los contrastes de nivel I y II, respectivamente, contraste de clase y subclase. Es posible ilustrar la Prominencia de nivel III (lexemático) mediante la exposición del contraste entre “salir” y “entrar”, verbos que pertenecen a la clase VCL y cuyo elemento prominente es el Lugar y la relación Localización. El nivel III de contraste enfrenta a ambos verbos y la información saliente resulta de la especificación de la Localización respecto del parámetro “afuera/adentro”. Los participantes son los mismos (Tema y Lugar), la relación es la misma (Localización), pero podríamos decir que especificada diferentemente en relación al rasgo [+/- adentro]; esto es “entrar” reporta un cambio locativo del Tema cuyo estado final es [+adentro] mientras que ese estado es en “salir” [+afuera]. La Prominencia IV nos lleva al interior de una RSL. Respecto del verbo “entrar” los elementos lexicalizados son el Tema y el Lugar (y la relación Localización presupuesta toda vez que ésta contiene necesariamente Tema y Lugar). Una posibilidad es que no exista una asimetría relativa a parámetro alguno entre esos “argumentos” al interior de la RSL de “entrar”. Otra posibilidad es que existan distintas asimetrías relativas, respectivamente, a distintos parámetros. Por ejemplo, realización sintáctica de esa RSL impone que el Tema se realice necesariamente como Sujeto y esto en virtud de una Regla general basada en el nivel de actividad (Dowty 1991; Van Valin y LaPolla 1997; Davis y Koenig 2000). Por otro lado, el argumento que no es Sujeto –típicamente realizable como OD pero aquí como oblicuo- es un elemento semánticamente más interno al verbo ya no sólo en un sentido estructural sino primariamente en un sentido semántico de mayor especificación y, por ende, dependencia. La especificación del Tema en “entrar” consiste en, precisamente, asignarle esa función semántica y, por ende, interpretar ese participante como un objeto localizado (en sentido estricto, cuya localización cambió). No existe referencia a ninguna propiedad intrínseca de ese objeto (“movible” no cuenta en cuanto son literalmente innumerables los objetos movibles). Para funcionar como Lugar, en cambio, se requiere, además de ser estático con respecto al Tema, tener un perímetro, algún tipo de cierre concebible como un Borde, elemento que –como hemos visto- es crucial para constatar la realización del evento denotado por “entrar”. En consecuencia, la Prominencia interpretada como “especificidad relativa” y medida mediante una comparación según la cantidad de entrañamientos, nos entrega a Lugar como el elemento Prominente al interior de la RSL de “entrar” y “salir”. La literatura en Semántica Léxica nos ha enseñado que existe un alto nivel de estructuración en las RSLs al nivel descriptivo de la estructura argumental. Una conclusión consensuada dice que, si la lengua contiene la asimetría Sujeto-Objeto(s) Directo(s), el argumento que se realice en tal posición será el más activo pero también el menos especificado por la semántica del verbo. Si esta generalización es correcta, podemos formular una asociación general a nivel puramente semántico que selecciona al argumento menos activo como el Prominente en el nivel IV. Castel y Cubo, Editores (2010) 985 / Prominencia en la representación léxica del movimiento Conclusiones La descripción del significado léxico nos impone añadir a la mera lista de entrañamientos un orden. Tanto en la organización del Léxico en cuanto componente de la Gramática como al interior de las RSLs asociadas a cada verbo opera una jerarquía que prioriza cierta información –entrañamientos relativos a relaciones y participantes- por sobre otra. He denominado a este fenómeno Prominencia y he mostrado aquí que, primero, opera en cuatro niveles distintos y, segundo, resulta –o es una función- de un contraste estructural que opera en distintos niveles de la organización del Léxico. Mi propuesta se resume en el siguiente esquema, donde el elemento prominente aparece abajo entre corchetes. NIVEL I NIVEL II Verbos de Movimiento {Prominente: Movimiento} VMeD {Prominente: Manera/Trayecto} NIVEL III “salir” {[¬ dentro]} NIVEL IV “entrar” {Lugar} Verbos de Contacto {Prominente: Contacto/Movimiento} VCL {Prominente: Cambio/Lugar} “entrar” {[+ dentro]} El fenómeno subyacente a la Prominencia es la presencia de un orden que establece una jerarquía de información respecto de diferentes parámetros. Quizás los más estudiados sean el orden pragmático impuesto por la selección de Tópico y Foco y la jerarquía impuesta en la proyección de argumentos semánticos en funciones sintácticas. Todos se asientan en el hecho de que al interior de una representación semántica cierta información es más saliente que otra respecto de un determinado parámetro. El fenómeno que he intentado elucidar aquí se circunscribe a una asimetría de información respecto del Léxico. En este sentido, la Prominencia abreva en los conceptos binarios opuestos de Base/Profile en Langacker (1990) y lexical foreground/background (Talmy 2000; París 2006a; 2005) y significa un intento de especificar cómo opera el fenómeno a través de los distintos niveles de organización del Léxico. Además, aquí he señalado y mostrado las condiciones sobre las que opera el factor determinante de la Prominencia, esto es, el contraste estructural (Clark 1990). Resta para una investigación futura el análisis de la relación entre “especificidad” y Prominencia, fenómenos distintos y de interacción variable. Referencias Clark, Eve (1990) “On the logic of Contrast”. Journal of Child Language 15 (2): 317-335. Davis, Anthony y Jean-Pierre Koenig (2000) Linking as constraints on word classes in a hierarchical lexicon. Language 76: 56-91. Dowty, David (1991) “Thematic Proto-roles and Argument Selection”. Language 67 (3): 547-619. Fillmore, Charles (1985). “Frames and the semantics of understanding”. En Quaderni di Semantica 6(2): 223-252. Fillmore, Charles y Beryl Atkins (1992) “The Semantics of Risk and its Neighbors”. En Lehrer et al (1992: 75-103) Goldberg, Adele (2010) “Verbs, Constructions and Semantic Frames”. En Doron y Sichel (2010: 39-58) Goldberg, Adele (1995) Constructions. Chicago: University of Chicago Press. von Heusinger, Klaus y Ken Turner, Eds. (2006) When Semantics Meets Pragmatics. Amsterdam: Elsevier. Kawachi, Kazuhiro (2005) “Japanese enter/exit verbs are motion verbs”. En Proceedings of the 40th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago. USA. Kita, Sotaro (1990) “Japanese Enter/Exit verbs without motion semantics”. Studies in Language 23(2):307-330. Koenig, Jean-Pierre, Gail Mauner y Breton Bienvenue (2002). “Class selectivity and the lexical encoding of participant information”. Brain and Language 81: 234-245. Langacker, Ronald (1990) Concept, image and symbol: the cognitive basis of grammar. Berlin: Mouton de Gruyter. Lehrer, Adrienne. (1992) “Names and Naming: Why we Need Fields and Frames”. En Lehrer et a. (1992: 123-143) Lehrer, Adrienne y Eva Feder Kittay (1992) Frames, Fields and Contrasts. New Jersey: Lawrence Earlbaum París, Luis (2010) “El movimiento como concepto estructurado”. En Actas del Primer Simposio de Lingüística Cognitiva (enviado para su publicación). París, Luis (2006a). “Implicating and Focusing on Underspecified Lexical Information”. En von Heusinger et al (2006): 421-444. París, Luis (2006b) “La codificación gramatical de eventos: MedioE”. En Signos 39 (61): 259-262. París, Luis (2005) “Prominencia léxica y selección de Foco”. En Actas del X Congreso de la SAL. Salta. Argentina. Rappaport Hovav, Malka y Beth Levin (2010). “Reflections on Manner/Result Complementarity”. En RappaportHovav et al (2010): 21-39. Rappaport-Hovav, Malka, Edit Doron y Ivy Sichel, Eds. (2010). Syntax, Lexical Semantics and Event Structures. Oxford: Oxford University Press. Shank, Robert. y Robert Abelson (1977). Scripts, Plans, Goals and Understanding. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. Talmy, Leonard. (2000). Toward a Cognitive Semantics. Cambridge, MA: MIT Press. Van Valin, Robert y LaPolla, R. (1997) Syntax: Structure, Meaning and Function. Cambridge: Cambridge University Press. Luis París