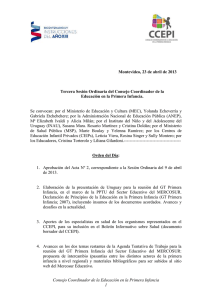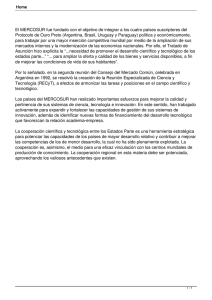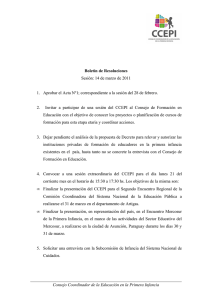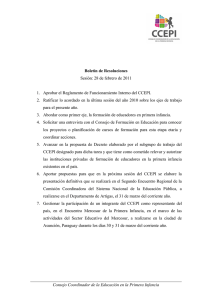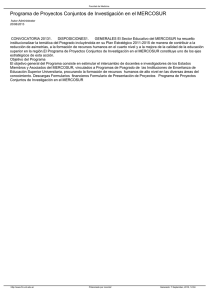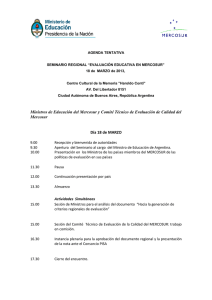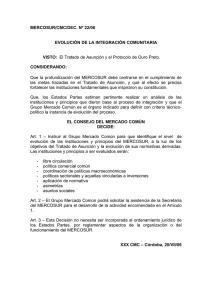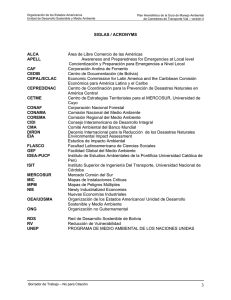CUADERNO LATINOAMERICAO-37-completo.vp:CorelVentura 7.0
Anuncio

Cuadernos Latinoamericanos Año 21, No. 37, enero-junio de 2010 (pp. 169 - 182) ISSN: 1315-4176. Dep. legal pp. 88.0099 Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos Dr. Gastón Parra Luzardo El papel protagónico de Brasil en la integración suramericana: utopía y conflicto Orlando Villalobos Finol* ________________________________________________Resumen El ensayo examina la presencia de Brasil en el mapamundi actual y particularmente su posición líder en el ámbito suramericano. Se hace un contraste entre el papel benefactor que asume al proponer y desarrollar iniciativas integradoras como Mercosur, Unasur y una organización regional latinoamericana, sin Estados Unidos ni Canadá, y el hecho contradictorio que significa el impetuoso avance de las corporaciones brasileñas, que afianzan la lógica capitalista de la máxima ganancia, sin reparar en daños. El trabajo muestra los dilemas que cabalgan en la América Latina de hoy, en la que intentan abrirse paso nuevas corrientes políticas, que buscan superar los factores perniciosos que generan la exclusión, la discriminación y la desigualdad social. Palabras clave: Brasil, Suramérica, integración, Mercosur. Recibido: 09-03-2010 · Aceptado: 11-05-2010 * Profesor e investigador de la Universidad del Zulia. 170 El papel protagónico de Brasil en la integración suramericana: utopía y conflicto 1. La influencia brasileña En la geopolítica actual se lucha por el dominio de las distintas áreas y emergen nuevos protagonistas. Estados Unidos está en el epicentro del sistema mundial. Rusia avanza en la reconquista de su antigua área de influencia, que perdió con la disolución de la URSS; China crece y se expande; India protege sus fronteras y busca ampliar su campo de acción; y en América Latina, Brasil levanta sus pretensiones de convertirse en una especie de subimperialismo. Los últimos cuatros países mencionados concentran un cuarto del territorio y cerca de un tercio del mapamundi. En este trabajo la atención se focaliza en lo que sucede en América Latina, región en la que se libra una lucha sorda e implacable por establecer áreas de influencia y de dominio. No hay novedad. La pugna por el control, por afianzar campos de dominación, ocurre entre Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos tradicionalmente ha dominado el área y considera que éste es su campo natural de influencia, su patio trasero. Aquí manda y desmanda. Quita y pone gobiernos, impone el Plan Colombia, adelanta los Tratados de Libre Comercio (TLC), en fin hace valer su condición hegemónica. “Desde que la doctrina Monroe de 1823 declaró a América Latina y el Caribe como su área de influencia estratégica, primero contra las potencias de España e Inglaterra, luego contra los países del eje y más tarde contra la Unión Soviética, las relaciones interamericanas se han caracterizado por un evidente desbalance de poder. En este sentido, el hemisferio ha sido testigo, en muchos momentos de su historia, del unilateralismo de la política exterior norteamericana” (Fuentes y Rojas, 2003: 67). Las pretensiones estadounidenses con George Bush y más recientemente con Barak Obama son una continuidad de esa tendencia histórica indicada en la cita. Está claro para los propósitos imperiales, hay que mantener a toda costa el control sobre el área. Pero como resultado de la competencia por los mercados, a ese predominio de USA ahora se le presenta la presencia y oposición de Brasil, con una diplomacia de poco ruido pero que busca marcar sus intereses. Cada uno, tanto USA como Brasil, buscan conformar áreas de influencia que se concreten en bloques regionales de poder o bloques geopolíticos, del mismo modo como se conforman otros bloques de poder a escala internacional. Estados Unidos a principios de los 2000 promovió el ALCA y en vista de que éste no pudo avanzar luego se ha concentrado en la promoción de los Trata- Orlando Villalobos Finol Cuadernos Latinoamericanos. Año 21, enero-junio de 2010 (pp. 169 - 182) 171 dos de Libre Comercio (TLC). Brasil, por su parte, intenta generar y consolidar un área de influencia, que se ve materializada en la creación y fortalecimiento de Mercosur, de Unasur y en una organización regional sin USA, ni Canadá. Cabe la observación de que se trata de una lucha por los mercados, una pugna intercapitalista. Obviamente, la situación de los países y sus pueblos no aparece reflejada. USA busca hacer sentir su poderío y mantener el aprovechamiento de los recursos de la región. Brasil intenta mantener un estándar de crecimiento y jugar el papel del subimperialismo del área. 1.1. Brasil: presencia y tamaño. Brasil es el país líder de la región, en América Latina y en Suramérica. Su importancia viene dada por distintas razones. Primero, su importancia geopolítica. Es un país amazónico, con más de 190 millones de habitantes; es el país con más territorio del subcontinente. Su superficie es de 8.514.877 kilómetros cuadrados, es decir, ocho veces el tamaño de Venezuela, seis veces el tamaño de Perú o Colombia, más de tres veces el de Argentina. Países suramericanos Países Superficie en km² Población (dens.)[1] Brasil 8.514.877 187,5 Argentina 2.791.446 40,6 Perú 1.285.220 26,3 Colombia 1.141.748 42,7 Bolivia 1.098.581 8,4 Venezuela 916.445 27,2 Chile 755.838 18,2 Paraguay 406.750 5,8 Ecuador 283.560 13,4 Guyana 214.970 0,69 Uruguay 176.220 3,3 (19) Surinam 163.270 0,43 (3) Fuente: Orlando Villalobos (elaboración propia). La población se calcula en millones. 172 El papel protagónico de Brasil en la integración suramericana: utopía y conflicto Segundo, tiene un peso económico notorio. Es la sexta economía del mundo. Un documento del Banco Mundial citado por el diario Tribuna Latina revela que Brasil responde por la mitad de la economía de América del sur (Tribuna Latina, 2009). El orden de las principales economías es el siguiente: 1. Estados Unidos está la cabeza de las economías mundiales; 2. China en el segundo sitio; 3. Japón en tercero; 4. Alemania en cuarto; 5. India en quinto; 6. Brasil comparte junto a Reino Unido, Francia, Rusia e Italia la sexta posición. Brasil tiene peso en el Fondo Monetario Internacional y le presta 10.000 millones de dólares, convirtiéndose por primera vez en acreedor de ese organismo y abandonando la condición de deudor (El Economista, 2009); logró los juegos olímpicos de 2016 y el Mundial de Fútbol para el 2014; y además obtuvo uno de los dos puestos no permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el bienio 2010-2011 (El País, 2009). Una nueva fortaleza de Brasil es su relativa reciente incorporación al mercado del petróleo. Hace 40 años, “en la década de los 70, Brasil aún importaba 80% del combustible. Su dependencia de las importaciones de crudo era tal que tras la primera crisis del petróleo de 1973, el gobierno militar promovió la fabricación de etanol a partir de la caña de azúcar como sustitutivo de la gasolina. Hoy, la mayoría de los carros funcionan con una mezcla de gasolina y 25% de etanol. 80% de los vehículos que se fabrican en el país ya admite esa composición” (Rodríguez, 2010). De aquella situación de debilidad energética petrolera ahora se encuentra con una circunstancia diametralmente opuesta. El 21 de abril de 2006, el presidente Lula anunció la autosuficiencia petrolera de Brasil. Un giro de 180 grados. Empezaban a disponer de dos millones de barriles diarios, debido a que se iniciaba la explotación de pre-sal, una formación geológica submarina donde parecen acumularse enormes reservas de petróleo y gas natural. Gómez Uzqueda (2010) explica que “Pre-sal son yacimientos de crudo hallados bajo el lecho marino del Atlántico frente a las costas de los estados de Rio de Janeiro, San Pablo y Espíritu Santo. Son yacimientos que están debajo de una gruesa capa de sal marina a profundidades de hasta más de 7.000 metros. Los campos están a más de 200 Km de la costa. Tupí -el primer bloque explorado- está a 290 Km de la costa de Río de Janeiro. Es una larga área de más de 112 millones de kilómetros cuadrados, apenas de los cuáles están explorando 12.000. Son reservorios no convencionales. Su explotación a escala será compleja en ingeniería”. Orlando Villalobos Finol Cuadernos Latinoamericanos. Año 21, enero-junio de 2010 (pp. 169 - 182) 173 1.2. Las claves brasileñas Si bien estos datos reflejan el posicionamiento geoeconómico del Estado brasileño todavía es necesario ponderar su liderazgo político en la región suramericana. En este sentido, es preciso anotar que influye y es el principal promotor de la creación de Mercosur, de Unasur, la Unión de Naciones Suramericanas, y de la idea ya en movimiento de crear una organización sin USA, ni Canadá. Todas estas formas vienen a constituir vías directas para integración de nuestros países, en distintos campos. Con frecuencia interviene en distintos conflictos que surgen en la región. Eso se vio en la decisión brasileña del uso de su embajada, por parte del presidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado. La acción constituyó un apoyo indirecto a la lucha de Zelaya y de la resistencia democrática hondureña. Desde el punto de vista geopolítico hay que considerar que Brasil tiene características propias que la distinguen del resto de América Latina. En primer lugar, la más obvia, el uso de la lengua portuguesa, a diferencia del resto de Latinoamérica donde predomina el castellano. En segundo lugar, reúne la unidad política, territorial, cultural y lingüística que heredó de su pasado de colonia de la corona portuguesa. Este dato es interesante para poder entender el Brasil actual y sus pretensiones de liderazgo. Los portugueses llegaron y asentaron su dominio. Los primeros que llegaron fueron Vasco de Gama, el 7 de julio de 1497 y Pedro Álvarez Cabral, el 9 de marzo de 1500 (Zweig, 1999). Al principio Portugal apenas se interesa por el nuevo territorio. “El Brasil, su nombre, no penetra en el pueblo (portugués), no ocupa su fantasía. Los geógrafos alemanes e italianos registran en sus mapas la línea de la costa con el nombre de Brasil o Terra dos papagaios, a la buena de Dios, pero la Tierra de Santa Cruz, ese país verde, vacío, no tiene nada que pudiera ejercer un atractivo sobre los marineros o los aventureros” (Zweig, 1999: 33). El proceso de conquista fue lento. Las nuevas tierras no ofrecían, en apariencia, ninguna ventaja por la cual desvelarse. “Ningún hombre de nobleza o posición, de fortuna y cultura, demuestra, pues, la menor inclinación para embarcarse con rumbo a aquellas playas solitarias, de modo que los que en los primeros años habitan el Brasil apenas si son algo más que unos cuantos marineros náufragos, unos cuantos aventureros y desertores de buques, que se han queda- 174 El papel protagónico de Brasil en la integración suramericana: utopía y conflicto do allá ya sea por casualidad, ya sea por indolencia, y que únicamente contribuyen a una rápida colonización engendrando un sinnúmero de mestizos, los llamados mamelucos” (Zweig, 1999: 37). Luego se quedaron y trajeron sus aportes y sus desgracias. Brasil heredó los aires europeos de los portugueses y también una sociedad esclavista y una población analfabeta. Al final de la colonia había 23 universidades en América española. Portugal nunca permitió la formación de universidades en su colonia. No había republicanos, no había ciudadanos (Murilo de Carvalho, 2004). De esa presencia de Portugal se deriva la segunda característica brasileña. En la América española se libró una guerra por la independencia. La independencia de Brasil fue pacífica, como resultado de los acuerdos entre los grupos dominantes. Fue un acuerdo entre las élites en donde el pueblo no estuvo presente. Sólo hubo escaramuzas. La independencia fue negociada, entre la corona portuguesa y la oligarquía brasileña. La independencia no fue el fruto de una lucha popular por la libertad, como sí puede definirse la lucha que en la América española libraron Antonio José de Sucre, Bolívar, Artigas y San Martín, entre otros. En Brasil prevaleció entre las clases dominantes el temor a que se produjera el levantamiento de los negros. Eso los condujo a pactos de palacio, para impedir cualquier posibilidad de una insurrección de inspiración popular y negra. En la América de habla española la guerra por la independencia dejó la consecuencia de la fragmentación. La estructura de divisiones en virreinatos, capitanías generales y formas administrativas de distinto tipo, y principalmente, las luchas intestinas entre los líderes y movimientos que participaron del esfuerzo por la independencia dejaron la herencia de la división. A diferencia de la América portuguesa, que se mantuvo reunida en una sola entidad, la América española se dividió en múltiples pedazos: 20 en total. Estos son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y Puerto Rico. Esto sin contar con las dependencias del Caribe, como Martinica y Grenada. La tercera característica, quizás similar a muchos países de América española, es que Brasil poco a poco viene saliendo de la larga noche de la dictadura militar y abre espacios para el ejercicio democrático. En Brasil, hubo dictadura militar entre 1964 y 1985. En ese lapso se cerró el campo para la participación ciudadana y para cualquier manifestación ciudadana. Fue un periodo de represión abierta. Orlando Villalobos Finol Cuadernos Latinoamericanos. Año 21, enero-junio de 2010 (pp. 169 - 182) 175 “Los instrumentos legales de represión fueron los “actos institucionales” editados por los presidente militares. El primero se introdujo el 9 de abril de 1964 por el general Castelo Branco. Por él se anularon por un periodo de diez años, los derechos políticos de gran número de líderes políticos, sindicales y militares. Muchos sindicatos sufrieron intervención, fueron cerrados los órganos de cúpula del movimiento obrero, como CGT y el PUA” (Murilo de Carvalho, 2004: 146). Está en la historia reciente y por tanto, debe ser mostrada. La represión alcanzó su punto culminante con el ascenso al gobierno del general Garrastazu Médici, en 1969. “Se introdujo una nueva ley de seguridad nacional, que incluía la pena de muerte por fusilamiento (…) Al comienzo de 1970 se introdujo la censura previa en periódicos, libros y otros medios de comunicación. Eso significaba que cualquier publicación o programa de radio y televisión tenía que ser sometido a los censores del gobierno antes de ser llevado al público. Periódicos, radios y televisoras fueron obligados a convivir con la presencia del censor” (Murilo de Carvalho, 2004: 148). Siendo esas las condiciones políticas, lógicamente se fue creando una cultura de nula participación ciudadana, de temor y de intimidación. Ese antecendente pesa todavía, es de suponerse. 2. Mercosur en la integración suramericana El Mercado Común del Sur (Mercosur) fue creado como una unión aduanera, el 26 de marzo de 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Luego se sumaron como asociados Chile y Bolivia; además, ha ido propiciando acuerdos bilaterales de complementariedad económica con Colombia, Ecuador y Venezuela, países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En este mercado común han prevalecido los intereses de los grupos económicos de los países afiliados. Esto se explica porque la motivación es básicamente económica para favorecer el intercambio comercial y en lugar distante queda la búsqueda de alternativas a los problemas sociales y políticos comunes de los países del sur. “Con el Mercosur se previó la libre circulación de bienes, servicios y factores entre los países; el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales, así como la armonización de sus legislaciones en 176 El papel protagónico de Brasil en la integración suramericana: utopía y conflicto las áreas pertinentes, con vistas a fortalecer la integración en entró en vigor oficialmente el 1º de enero de 1995” (Grasso Vecchio, 2009). ¿Qué ha pasado con este acuerdo que ya suma 18 años? ¿Qué tipo de evaluación puede hacerse? El balance luce favorable, aunque desde luego limitado, circunscrito casi únicamente al ámbito económico. En la versión de Grasso Vecchio ha habido: “1. Un aumento de la libre circulación, gracias a que se promovió el intercambio. 2. Mayor variedad de bienes en los países miembros y asociados. 3. Mayor competencia, lo cual produjo mayor oferta y calidad de bienes y servicios. 4. Reducción de los costos de transporte entre los estados miembros. 5. Aumento de las corrientes migratorias. 6. Mejora de las comunicaciones y mayor integración. Al respecto, cabe destacar que el comercio entre los países del Mercosur es cuatro veces más frecuente desde la creación de la organización” (Grasso Vecchio, 2009). Pese a que no siempre se mantienen objetivos comunes, de parte de los países que participan de Mercosur, lo cierto es que esta forma de integración ha podido sobrevivir. Pero caben muchas interrogantes. ¿Mercosur es un fin en si mismo? ¿De verdad hace aportes para la integración? ¿Se puede adelantar otro modelo de integración en la región, que supere las formas tradicionales que colocan lo económico por encima de cualquier otro propósito? La primera respuesta es que Mercosur está llamado a ser un instrumento, una forma, que permita el crecimiento social, económico y político de Suramérica. Esto significa, un instrumento para la formulación de políticas comunes, para hacer valer los intereses propios. Un punto de partida de esa pretensión, de convertirse en una referencia válida, lo constituye la declaración de los presidentes de Brasil y Argentina, que se conoce como “Consenso de Buenos Aires”, del 16 de octubre de 2003. Allí se definen nuevos desafíos como la consolidación de la democracia política, el combate a la pobreza y la desigualdad, el desempleo, el hambre, el analfabetismo y la enfermedad, lo que para algunos se constituyó en una respuesta al “Consenso de Washington” (Geneyro y Vásquez, 2006). En el documento se anota la idea de que “Mercosur no es sólo un bloque comercial sino que constituye un espacio catalizador de valores, tradiciones y futuro compartido. De tal modo, nuestros gobiernos se encuentran trabajando para fortalecerlo a través del perfeccionamiento de sus instituciones en los aspectos comerciales y políticos y de la incorporación de nuevos países”; “(...) destacamos que la integración suramericana debe ser promovida en el interés de todos, teniendo por objetivo la conformación de un modelo Orlando Villalobos Finol Cuadernos Latinoamericanos. Año 21, enero-junio de 2010 (pp. 169 - 182) 177 de desarrollo en el cual se asocien el crecimiento, la justicia social y la dignidad de los ciudadanos” (Consenso de Buenos Aires, 2003). También se añade se impulsará decididamente con “el proceso de integración regional la participación activa de la sociedad civil, fortaleciendo los órganos existentes, así como las iniciativas que contribuyan a la complementación, la asociatividad y el diálogo amplio y plural” (Consenso de Buenos Aires, 2003). Estas precisiones marchan en la dirección de una integración que va más allá de lo económico; se muestra una ambición que queda sintetizada en la idea de un modelo político diferente. Esta nueva orientación de Mercosur se explica por la nueva correlación de fuerzas o de corrientes que se ha evidenciado, en la última década, en los países suramericanos, como resultado de las victorias de los presidentes Lula Da Silva, en Brasil; Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después en Argentina; de Tabaré Vásquez y más recientemente de Pepe Mujica, en Uruguay; y de Hugo Chávez Frías en Venezuela. Esto es muy diferente a lo que ocurría antes. Cuando se constituyó Mercosur, a principios de los noventa, predominaban gobiernos conservadores que seguían la pauta fijada por el Consenso de Washington. Eran presidentes los conservadores Carlos Menem, en Argentina, y Fernando Color de Mello, en Brasil. “El diseño institucional del Mercosur es establecido en 1994 en un contexto político e ideológico regional que se refleja en la elección de un modelo de integración que relega el rol de la política (de los Estados nacionales y, por extensión, de cualquier construcción político-institucional regional) en cuanto a la orientación de sus resultados” (Geneyro y Vásquez, 2006: 3-4). En el nuevo contexto, Mercosur pudiera avanzar hacia una integración favorable para los países del Sur. Esta meta se pudiera lograr si se mantiene la decisión firme de concretar muchas de las propuestas que han surgido para crear un acuerdo que vaya más allá de lo económico y que incorpore una agenda social, política y cultural. 2.1. Venezuela en el Mercosur A este escenario de mercado común, Venezuela se ha venido incorporando paulatinamente. Desde 2005 propuso su incorporación plena. Pero ha habido muchas dificultades porque los factores de presión de las corrientes conservadoras o de derecha lo han impedido o retrasado, haciendo valer su fuerza o su veto en los congresos de los países miembros. Hasta la fecha ya ha sido aprobada esa incorporación en Argentina, Uruguay y en Brasil, en diciembre de 2009. Todavía está pendiente la decisión del Congreso de Para- 178 El papel protagónico de Brasil en la integración suramericana: utopía y conflicto guay, dominado por grupos conservadores. Así que es probable que sigan retrasando esa decisión. La incorporación de Venezuela al Mercosur favorece las políticas de integración de la región y le permite a los países del sur no ser simples seguidores o actores pasivos de lo que ocurre en el plano internacional. En un escenario internacional en el cual sobresalen los polos o centros de la economía norteamericana, la Comunidad Europea y los países asiáticos, todavía falta que los países del sur establezcan acuerdos mediante políticas concretas y planes comunes. 3. Brasil y sus pretensiones hegemónicas en la región El capitalismo brasileño se afana por asegurarse su área de influencia en sus vecinos del sur. De esa manera garantiza el dominio o control sobre su mercado exterior más inmediato y abre las puertas para su desarrollo industrial. Éste es un capitalismo bandeirante. Así se puede denominar tomando aquel antecedente de los grupos armados que a partir del siglo XVI partían del incipiente Sao Paulo en búsqueda de la conquista de nuevos territorios. Se les llamaba bandeirantes porque se agrupaban alrededor de “bandeiras” (banderas en portugués). Los grupos bandeirantes dominaban territorios, esclavizaban a los indígenas y los empleaban en actividades mineras y agrícolas. El término tiene diversas acepciones. Acá lo usamos en su versión despectiva, la que se usó en el pasado para denominarlos piratas de tierras. En la actualidad, el capitalismo brasileño ejecuta una estrategia de supremacía en Suramérica, apoyándose en las negociaciones y en el lobby. Se trata de lo que algunos definen como “hegemonía consensual” o concepto suave de hegemonía, es decir, “la creación de condiciones de avanzada que permitirían que una futura política aparezca como motivada por el propio interés de otros países… permitiría a Itamaratí enmascarar sus consistentes esfuerzos de estructurar las relaciones y organizaciones continentales en forma decisiva para los intereses brasileños” (Burges, 2008) La avanzada brasileña se concreta en el terreno económico y político. Al observarlo como desarrollo cronológico se puede tener una idea más clara de esas pretensiones hegemónicas. Desde Brasil primero, Orlando Villalobos Finol Cuadernos Latinoamericanos. Año 21, enero-junio de 2010 (pp. 169 - 182) 179 “surgió la propuesta de constituir el Área de Libre Comercio Sudamericana (ALCSA) durante el gobierno de Itamar Franco, en contraposición a la propuesta de formación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); el lanzamiento de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y, finalmente, la constitución en 2004, con Lula en la presidencia, de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), después denominada Unasur, uniendo al Mercosur con la Comunidad Andina.” (Soares de Lima, 2007). Vía Unasur y Mercosur, Brasil hace sentir su presencia e influencia. En estos escenarios hace propuestas y confirma su liderazgo. En 2008 propuso crear un Consejo de Seguridad Sudamericano, como reacción después de la incursión militar colombiana en territorio de Ecuador. De esta manera crea un espacio geopolítico distante de Estados Unidos e integrado bajo la influencia de Brasil. Como evidencia de esas tensiones puede decirse que, “la ampliación del Mercosur a Chile y a la Comunidad Andina fue la contraoferta brasileña a los TLC con EE.UU. y otros países extrarregionales en el marco de la contención regional a la potencia del norte. Igualmente, su reticencia frente al ALCA y la apuesta por resolver los temas del proteccionismo en el marco de la Ronda de Doha muestran la nueva postura de postguerra fría frente a los EE.UU” (Varas, 2009). Se crea un espacio propio de influencia y lo hace sentir frente a Estados Unidos, en los distintos acuerdos en los cuales negocia en nombre propio y de Suramérica. “En este contexto, la opción brasileña de desempeñar un papel global tiene altas posibilidades de realización y para ello debe subordinar a las contrapartes sudamericanas. En este sentido, su propuesta de crear un Consejo de Seguridad de Suramérica –que obviamente quedaría bajo su hegemonía– es consistente con su política de lograr superioridad en materia de seguridad convirtiéndose en una potencia militar. El reciente acuerdo de desarrollo de submarinos nucleares con ayuda de Francia así lo ilustra” (Varas, 2009). El capitalismo bandeirante que enarbola Brasil avanza en su propósito de ejercer el dominio en la región suramericana, facilitando la expansión del capital de las grandes corporaciones brasileñas: Petrobras, Vale Do Río, Brahma, tres grandes bancos: Banco Do Brasil, Itaú Unibanco y Bradesco, Parmalat, Odebrecht, empresa de ingeniería y construcción; Embraer, tercera ae- 180 El papel protagónico de Brasil en la integración suramericana: utopía y conflicto ronáutica detrás sólo de Boeing y Airbus; Marcopolo, especializada en la fabricación de carrocerías de autobuses de carretera, urbanos y microbuses; Multibras, productora de electrodomésticos y la mayor industria de línea blanca de América Latina; Friboi, primer frigorífico de carne vacuna del mundo; International Paper, una de las mayores empresas de papel y productos forestales del mundo. En Venezuela el capital brasileño ha abierto grandes surcos en la última década. En estos momentos, diversas empresas brasileñas tienen presencia relevante en el mercado venezolano; entre ellas destacan Brahma, Banco do Brasil, Parmalat Brasil (compradora del 42% de Indulac), Lorenz (en asociación con Palmaven y Manpa), Siderquímica y Construtel. Hay dos empresas que merecen comentarios aparte. La primera es Odebrecht, una corporación especializada en ingeniería y construcción que concentra un conjunto de obras públicas que sobresalen por sus dimensiones y por la inversión económica que requieren. En su página web, Odebrecht (2009) despliega que adelanta obras en: 1. Sistema vial II puente sobre el río Orinoco, 2. Sistema vial III puente sobre el río Orinoco, 3. Sistema de riego Diluvio-Palmar, 4. Sistema metro cable San Agustín del Sur, 5. Línea 5 Metro de Caracas, 6. Metro Los Teques, 7. Metro Línea 4, 8. Metro Línea 3, 9. Línea Caracas-Guarenas-Guatire, 10. Proyecto de reutilización de aguas servidas, 11. Planta de tratamiento El Chorrito, ubicada en los Altos Mirandinos, en el margen derecho del Río San Pedro, en Los Teques, 12. Terminal de embarque de crudos, en Jose, Puerto La Cruz, 13. Central hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma. Obsérvese como capitaliza una relación privilegiada con el Estado venezolano para adelantar sus actividades. La segunda empresa es Vale empresa minera asociada con el Estado en Venezuela, a través de Corpozulia, para explotar el carbón ubicado en la cuenca del río Socuy. Actúa por intermedio de Itabira Rio Doce Company Limited. Ha sido denunciada por el daño ecológico que originan sus actividades, particularmente en Zulia, porque desarrolla minas en los ríos Socuy, Maché y Cachirí, y en las cercanías de la represa Manuelote, que surte de agua a Maracaibo. 4. Escenario prospectivo Brasil tiende a afianzar su liderazgo en la región. Para Suramérica y para Venezuela el análisis de este dato genera resultados contradictorios. Orlando Villalobos Finol Cuadernos Latinoamericanos. Año 21, enero-junio de 2010 (pp. 169 - 182) 181 Por un lado, la presencia de Brasil sirve de antídoto ante las constantes arremetidas de las pretensiones norteamericanas que se siguen expresando en manifestaciones antidemocráticas: intervenciones abiertas y encubiertas, intervenciones militares descaradas, como acaba de suceder en Haití, en donde desembarcaron más de 16 mil marines, aprovechando el momento de conmoción y devastación generado por el sismo, con la finalidad de ocuparlo, y convertirlo físicamente en parte de su patio trasero; intervención subrepticia para quitar gobernantes y colocar agentes dóciles a sus intereses, como sucedió en Honduras con el “gobierno provisional” de Micheletti. Brasil se interpone en el camino de USA, hace valer la fuerza de su economía y de su influencia geopolítica. Pero al mismo tiempo, con Brasil avanzan los intereses de sus corporaciones, como Vale Do Río, Parmalat, Odebrecht y Petrobrás. Avanza el capitalismo bandeirante, con escudo brasileño. Estas son las contradicciones que atenazan a una América Latina que intenta abrirse paso, a partir del surgimiento de gobiernos de orientación popular o que intentan desarrollar políticas de integración y de inclusión social. Para que haya una integración verdadera tendrán que seguirse profundizando los procesos de transformación, de justicia y de redención social. Apenas se está comenzando y está por verse lo que viene en lo inmediato. Están en agenda nuevos procesos electorales y un conjunto de temas conflictivos que ponen a prueba a los gobiernos y a sus líderes. Referencias Bibliográficas “Brasil escala un puesto y es sexta economía del mundo” (2009). Diario Tribuna Latina. Disponible en http://www.tribunalatina.com/ es/viewer.php?IDN=7329. Consultado el 5.12.09. “Brasil compra 10.000 millones de dólares en bonos al FMI” (2009). Diario El Economista. Disponible en http://www.eleconomista.es/ flash/noticias/1590656/10/09/Brasil-compra- 10000-millones-de- dolares-en-bonos-alFMI.html. Consultado el 5.10.2009. “Brasil, elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU” (2009). Diario El País. Disponible en http://www.elpais.com/articulo/internacional/ Brasil/elegido/miembro/permanente/Consejo/Seguridad/ ONU/elpepuint/20091015elpepuint_11/Tes. Consultado 15.10.09. Burges, Sean W., “Consensual Hegemony: Theorizing Brazilian Foreign Policy after the Cold War”, International Relations, Vol. 22, No. 1, 65-84, 2008. 182 El papel protagónico de Brasil en la integración suramericana: utopía y conflicto “Consenso de Buenos Aires”. Disponible en http://www.resdal.org/ ultimos-documentos/ consenso-bsas.html. Consultado el 10.12.09. Fuentes, Claudio y Rojas, Francisco. “El patio trasero: Estados Unidos y América Latina posIrak”. Revista Nueva Sociedad Nº 185, junio de 2003. P. 64-82. Grasso Vecchio, José (2009). “Entrada al Mercosur”. Diario Ultimas Noticias. 20 de diciembre de 2009. p. 20. Geneyro, Rubén y Vásquez, Mariana (2006) “La ampliación de la agenda política y social para el Mercosur actual”. Revista Aldea Mundo, año 11, Nº 20. p. 7-18. Gómez Uzqueda, Boris (2008). “Conociendo a Pre-sal en Brasil”. Diario La Patria. Disponible en http://www.lapatriaenlinea.com/ index.php?nota=1218 consultado 12 de septiembre de 2009. Murilo de Carvalho, José (2004) Ciudadanía en Brasil. El largo camino. Cuba: Fondo Editorial Casa de las Américas. Odebrecht (2009) http://www.ve.odebrecht.com/ Consultado el 1.12.09. Rodríguez, Jesús (2010) “Brasil, El gigante despertó”. Diario El Nacional. 3 de enero de 2010. Suplemento Siete Días. Pág. 1-2. Soares de Lima, Maria Regina (2007) “Brasil en América Latina. Liderazgo regional en América del Sur”, Foreign Affairs en español, Octubre-Diciembre 2007. Varas, Augusto. “Brasil en Suramérica, de la indiferencia a la hegemonía”. Disponible en www.fride.org consultado el 22.11.09. Zweig, Stefan (1999). Brasil, país del futuro. Argentina: editorial Leviatán.