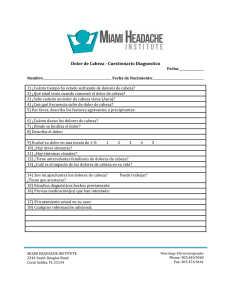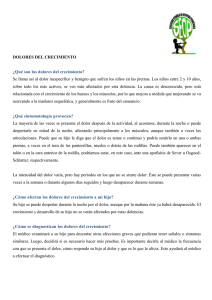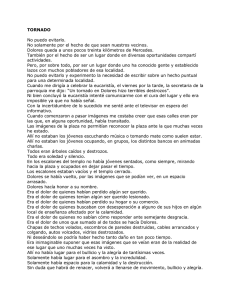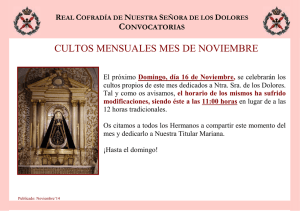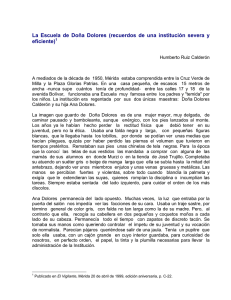historia del secreter - Universidad Católica de Salta
Anuncio
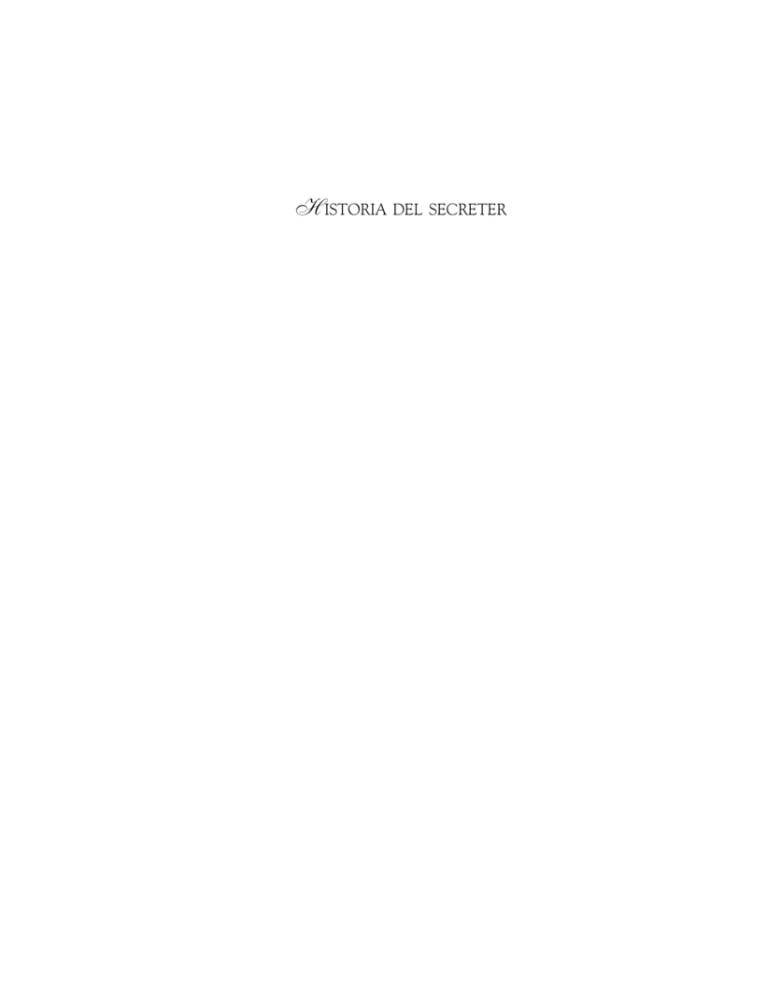
H ISTORIA DEL SECRETER UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA Autoridades Rector Dr. Alfredo Gustavo Puig Vicerrector Académico Dr. Gerardo Vides Almonacid Vicerrector Administrativo Ing. Manuel Cornejo Torino Secretaria General Prof. Constanza Diedrich COMISIÓN HOMENAJE SEGUNDO CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO Prof. Sup. Íride Rossi de Fiori Lic. Rosanna Caramella de Gamarra Prof. Helena Fiori Prof. Soledad Martínez de Lecuona Lic. Mariana Remaggi Ing. Ángel Martín Fiori Dra. Marta de la Cuesta Arq. Roque Gómez ZULEMA USANDIVARAS DE TORINO H ISTORIA DEL SECRETER EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA EDITORIAL BIBLIOTECA DE TEXTOS UNIVERSITARIOS SALTA-ARGENTINA Usandivaras de Torino, Zulema: Historia del secreter. - 2a ed. Salta: Universidad Católica de Salta. Eucasa; Biblioteca de Textos Universitarios, 2010. 112 p. ; 21x16 cm. (Colección homenaje a los 200 años de la Revolución de Mayo 1810 - 2010). ISBN 978-950-623-059-3 1. Narrativa Argentina. 2. Novela Histórica. I. Título CDD A863 Colección: Homenaje a los 200 años de la Revolución de Mayo Procesamiento y diseño de edición: Rosanna Caramella de Gamarra, Soledad Martínez de Lecuona. Cuidado de la edición: Helena Fiori Rossi, Soledad Martínez de Lecuona. Diseño de la tapa de la colección: D.G. José Contreras (sobre una idea original del equipo editorial). Colaboración: Daniel Tolaba, Alejandro Choque. Dibujo de tapa: Arq. Roque Gómez. 1a edición, B.T.U., 1999 Este libro no puede ser reproducido total o parcialmente, sin autorización escrita del editor. © 2009, por EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA - EUCASA Domicilio editorial: Pellegrini 790, A4402FYP Salta-Argentina Tel./fax: (54-387) 423 0654 Depósito Ley 11.723 ISBN 978-950-623-051-7 Impreso en Mundo Gráfico Impresiones «Colección Homenaje a los 200 años de la Revolución de Mayo, 1810-2010» El libro atesora para las generaciones futuras el testimonio de un momento. Con motivo de cumplirse los doscientos años de la Revolución de Mayo, la Biblioteca de Textos Universitarios (BTU), conjuntamente con la editorial de la Universidad Católica de Salta (EUCASA), adhieren a la conmemoración del acontecimiento histórico con esta Colección Homenaje, cuyo objetivo es presentar una biblioteca ecléctica de textos relacionados con este suceso. Con ello se busca acercar al lector una muestra representativa de escritos que reflejan el impacto de ese momento histórico que marca el inicio de nuestra patria, en una miscelánea de ensayo, historia, novela, poesía, facsímiles y primeras ediciones. El diseño de tapa, realizado por el Arq. Roque Gómez sobre una idea original del equipo editorial, conjuga la bandera argentina y la imagen de los cabildos de Salta y Buenos Aires como símbolos identificatorios de un pasado que se vincula con nuestro presente y nuestro porvenir. Agradecemos a Zulema Usandivaras de Torino autora de Historia del Secreter, y a su hija, Leonor Torino, por habernos permitido realizar la reedición de libro, en homenaje a los 200 años de la Revolución de Mayo. Tapa de 1a 1a edición. Biblioteca de Textos UniversitariosSalta- Argentina. 1999. Dibujo de tapa: Arq. Roque Gómez A los hombres y mujeres del Norte que forjaron la Patria en los albores del siglo XIX • Historia del secreter N uestra casa no tenía un desván propiamente dicho, pero había, como posiblemente hay aún en toda casa que más o menos tenga espacio para ello, un cuarto destinado a depósito de muebles en desuso y trastos viejos. No sé yo si mi madre no tenía cuidado de dejarlo con llave o si la llave estaba tan a mano como para que nosotros pudiéramos incursionar libremente por él; lo cierto es que ése era el lugar preferido para las tardes invernales y que allí pasamos las horas más gratas de la infancia. Fue en ese cuarto donde hallé los materiales con que compongo esta historia que voy a relatar. Los encontré por casualidad, dentro de una cómoda-escritorio que perteneciera a doña Manuela Arias de Ortiz, tía de mi madre. Doña Manuela Arias no dejó herederos directos, y sus sobrinos, que eran muchos, se adjudicaron por sorteo los muebles que pertenecieran a la casa solariega de la extinta, casa que había permanecido cerrada por mucho tiempo, mientras vivía su dueña en Buenos Aires. Su historia y la de sus hijos es tan triste y tan humana que bien mereciera ser relatada, pero lo que aquí me ocupa nada tiene que ver con ellos, que yo sepa. Lo que me hace pensar que, cuando adquirieron el mueble, ya venían en él estos papeles encerrados en el doble fondo del secreter, donde, con mi curiosidad de niña, fui a descubrirlos. • 11 • Zulema Usandivaras de Torino • Sentada al piano, Dolores se empeñaba en sacar un ejercicio. Ponía un dedo en do, hundía el otro en fa y luego apretaba un sostenido; avanzaba así, apenas, en el pentagrama y lo repetía de nuevo. Conseguía más rapidez en el movimiento, pero aún no salía. Tenía el cuerpo inclinado hacia adelante, la respiración contenida y el cuello estirado con los ojos fijos en el papel. Su actitud era risible, y Fernando sonrió al contemplarla así. La expresión era casi estúpida porque, ignorante de que era observada, y concentrada en su tarea, había perdido todo control de los músculos faciales, al extremo de que su labio superior había avanzado sobre el otro en forma tan desdichada como impropia de un ser racional. La risa del joven fue breve, no tardó en recordar a qué venía y, aunque aquella imagen más que la de una beldad fuese la de una boba, se estremeció, pensando que podría ser la última vez que la viera. Dolores se volvió sorprendida e incómoda. La turbaba la presencia de Fernando estando sola. No se sentía segura, pero, simulando ser dueña de sí misma, respondió al saludo con aparente aplomo. –Buenas tardes, Fernando. ¿Qué significa esta visita tan inesperada? Él la contempló arrebatada y adivinó que no estaba tranquila. Dueño de la situación, avanzó un poco y la tomó en sus brazos. La joven se debatió furiosa, pero al fin se dejó estrechar. Secretamente • 12 • • Historia del secreter estaba complacida, curiosa, experimentando una sensación dulce, nueva y extraña que le resultaba muy grata. Fernando dominó su pasión. Le dio al fin sólo un beso respetuoso en la frente y se dejó caer sobre el taburete del piano mientras ella permanecía de pie. –Dolores –le dijo–, vengo a despedirme, me voy; a nadie se lo he dicho, sólo a ti. –¿Te vas? ¿Y qué tiene de extraño? ¿Acaso no viajas siempre? Sin duda vas llevando alguna remesa de animales como lo sueles hacer. –No, Dolores, esta vez no me manda mi padre, pero me voy. Ven, escucha, voy a confiarte un secreto, creo que lo debes saber. La tomó de la mano, la hizo sentar a su lado y se lo contó todo, dando así alivio a su atribulado corazón, feliz de compartir con ella sus preocupaciones. Dolores lo escuchaba, incrédula al principio, temerosa luego y angustiada al fin. Entonces dijo: –¡Fernando! ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto? No, no puede ser. Tienes que desistir de esta idea. Yo te pido que… –y juntó casi las manos en actitud suplicante, mas advirtiendo que él la miraba sonriente aunque afectuoso y ya próximo a estallar de risa ante su tono dramático, reaccionó bruscamente y con tono imperioso ordenó: –Te ruego que te retires. No es correcto que sigamos platicando aquí cuando mamá no está en casa. En cuanto a ti, haz lo que te parezca. Me extrañan mucho tus ideas, aunque ahora nadie debe asustarse de nada. Pero no las comparto y no cuentes conmigo. Lamento lo que me has contado ya. –¡Dolores!, no lo tomes así. Si no me comprendes, al menos no te ofendas. ¡Me hubiera gustado tanto que pensáramos del mismo modo! Ahora sólo te pido que no hables de esto con nadie y en prueba de mi afecto, como un recuerdo, te ruego que aceptes mi anillo. • 13 • Esta es una muestra del libro. Las páginas 14 - 32 han sido eliminadas. • Historia del secreter a su hijo, considerando que nadie se percataría de su ausencia en medio de la algarabía general. –¡Madre! –le dijo éste–. Ha venido Dolores, apenas la alcancé a ver. Quisiera estar un momento con ella. ¿Me la puede traer? –¿A Dolores? ¿No fue ella quien denunció tus proyectos a tu padre? ¿Qué puedes esperar aún? –No importa, es una chiquilla bastante atolondrada. De todos modos, quiero verla. La amo, no me importa que su ligereza sea la culpa de mi encierro. Varias fueron las razones que cambiaron con doña Matilde y, al fin, ésta se avino a cumplir tan delicada misión. Antes de salir, la buena madre sacó de debajo del chal que llevaba puesto una cesta llena de los manjares que su hijo, prisionero, no podía saborear con los demás. Fernando se avalanzó a devorarlos, de puro goloso, ya que no pasaba hambre porque, a la frugal comida de don Victo, diariamente se sumaban los sabrosos platitos con que Manuela le solía regalar. Así, en aquel aposento desordenado y algo maloliente, barbudo y desgreñado, quedó esperando la llegada de la amada. Estaba tironeando con fruición del ala de un pavo cuyo jugo le engrasaba la mano, cuando ella apareció. La señora la había tomado de sorpresa sin especificarle para qué la necesitaba, diciéndole sólo que quería mostrarle una cosa, y así la apartó del grupo y la trajo consigo con la mayor facilidad. La joven, sin embargo, estaba consciente de que iba hacia Fernando o a algo que se relacionaba con él, y aceptó la invitación de la dueña de casa simulando curiosidad y completa ignorancia, escondiendo su confusión entre las ganas de verlo y la aprensión de encontrarse con él. Cuando doña Matilde abrió cautelosamente la puerta, el rostro pálido y macilento de Fernando, aún cruzado de cicatrices, se destacó a la luz. No importaba que en aquel momento hundiese los dientes • 33 • Zulema Usandivaras de Torino • con entusiasmo entre las tiernas carnes del ave; pese a ello su figura era la romántica imagen de un hombre que sufría o que, al menos, había soportado una gran conmoción interior. Dolores sintió que una ternura infinita la inundaba. –¡Fernando! ¡Fernando! –exclamó conmovida, avanzando como dispuesta a echarse en sus brazos; pero no lo hizo porque la presencia de la madre los cohibía a los dos. Se detuvo a algunos pasos, indagó en aquel rostro una señal de resentimiento. No había el menor rastro de rencor. Sólo pudo observar que, poco a poco, iba poniéndose radiante de felicidad–. ¿Por qué, Fernando, te hacen esto? ¿No te habrían podido retener de otra manera? ¿Es preciso que te traten así? –¿Retenerme, Dolores? ¿Cómo crees? ¿No has hecho algo por comprender? No sabes lo que es para mí la causa que he tomado. No, tú no comprendes el sentimiento que inflama mi pecho, ni sabes lo que son mis convicciones de hombre. Yo no puedo convencerte porque no sé convencer, pero si supieras todo lo que ahora me indigna y me subleva y las esperanzas que abrigo. Si supieras… pero no hay tiempo para decirte más. Si no hubieras sido tan precipitada quizá poco a poco hubieras aceptado mis ideas, porque si tú me quieres, creo que no te será tan difícil; ahora, si me he equivocado con respecto a tus sentimientos, te ruego que me lo digas, aunque me duela, para no volver más. –¡No volver más! ¿Es que piensas en marcharte aún? ¿Y tu padre te lo permitirá? –Aún cuando no me lo permita, te imaginarás que algún día tengo que salir de acá y sobre todo que no habrá llaves ni cadenas que valgan, cuando la hoguera se extienda más. –Pareces un profeta… Tienes un tono extraño. ¿Vas a hacerte predicador? Desdichadamente yo también te amo, y aquí me quedaré para vestir santos, mientras dure tu quijotada en pos de esa quimérica libertad. • 34 • • Historia del secreter Era el colmo de la dicha recibir esta declaración, aún cuando se la había hecho en medio de reproches. –Madre, con tu venia –dijo Fernando, y selló con un beso prolongado las palabras que acababa de escuchar. –Me quieres para hacerme sufrir, nada más –dijo ella compungida, tratando de ocultar su rubor–. Te marcharás a la guerra. Cuando vuelvas, si vuelves, serás el traidor. Tu padre no te perdonará nunca y mi abuelo no consentirá jamás en que sea tu mujer. Y yo, Fernando, quiero estar orgullosa de ti. Que no caiga sobre nosotros la mancha de una traición. –¿Traición? –el joven rió con amargura pensando cuán arraigada tenía las viejas ideas, pero calló. Ella tomó su silencio como un comienzo de aquiescencia y continuó: –Desiste, Fernando. Si te quedas, ya nada se opone a nuestra felicidad. ¡Qué equivocada está! –pensó Fernando–. ¡Cómo edificar la felicidad en un bienestar que se acaba, en una tranquilidad que no puede durar! Además, ¡si conociera los proyectos de don Carlos! En efecto, éste pretendía casar a su hijo con una viuda, la señora de López. Don Carlos López había sido el socio principal de la firma, y el señor García se veía obligado a entregar todos los años a la viuda cuantiosos intereses y una parte del capital, lo cual naturalmente le reportaba mucho sacrificio; por lo que esta boda podía ser muy buena solución, aparte de otras ventajas que reportaría. La sólida fortuna que heredaría la nieta de Álvarez a la muerte de su abuelo poco significaba, teniendo en cuenta tan buenas e inmediatas perspectivas. Todo lo consideró Fernando, pero comprendió que eran demasiados problemas para la cabeza de una niña caprichosa, aún encerrada en su torre de marfil. Calló por eso sus razones, tomóle ambas manos y, mientras se las apretaba cálidamente, dijo mirándola a los ojos: • 35 • Zulema Usandivaras de Torino • –Dolores, yo partiré. Cuando regrese, si tú me esperas, nos podremos casar. Quedaban como al principio, sin poder solucionar nada. En esto, la señora Matilde que vigilaba la puerta dio la voz de alarma. Las dos mujeres tuvieron apenas tiempo para retirarse y, ocultándose entre los pilares, dejaron el corredor. La joven volvió donde sus amigas con el corazón oprimido, estaba turbada, su desgano era grande y se mantuvo lejana durante la pantagruélica comida. Cuando empezaron a sonar las guitarras, los invitados fueron incorporándose al grupo que se había formado detrás de la casa. Allí los peones con sus familias, así como los pequeños arrendatarios y vecinos del campo, formaban animada reunión. Ya habían dado fin a la sopa de criadillas, los tamales, las empanadas y se habían cansado de tironear el «asao». Ahora se entregaban a la tarea de apagar la sed con las naranjas que se les habían repartido, sin que faltaran los que las suelen arrebatar. Algunos gauchos, ahítos de tintillo, bebían todavía, directamente de la botella, el vino que el gringo almacenero había traído de contrabando y, previo pago por supuesto, se ocupaba de hacer correr. Los bailarines, impacientes, se movían en el centro de la rueda, mientras se afinaban los instrumentos. A la voz de «¡aura!» de Julio Pimienta, más borracho y loco que una cabra, empezaron a danzar. Las mozas se destacaban en la mediavuelta, la vuelta entera y el giro final, pero había que verla en el sarandeo a doña Soila Castillo, que andaría por los ochenta, en plena juventud. Tenía un trapo negro atado a la cabeza y dos hojas verdes pegadas en los pómulos a la altura de los ojos (para aclarar la vista), la cara llena de arrugas, pero el cuerpo gallardo dentro de la bata roja y el vestido de bombasí floreado. Se movía con suma gracia y al cruzarse con su compañero, un pollo flaco como rata, se contoneaba como si estuviera en la mocedad. • 36 • • Historia del secreter Para los jugadores, estaba la taba; y tras los tabeadores, los de las apuestas, cuyo número era cada vez mayor. Al acercarse alguna dama que venía a curiosear, era de ver el apuro de los que arrojaban el hueso, cuando no salía de cara; sólo un tenso y elocuente silencio podía reemplazar el nombre que acostumbraban darle. Todavía, en el corral, había faena. Allí don Carlos estaba plantado al medio, secundado por su capataz. Se daba a la tarea de escoger los animales que iban para toro, indicando con ojo avezado cuáles se debían anovillar. Pero aún este trabajo era de rato en rato amenizado, y a la par que los pialadores descansaban un poco, los que marcaban cesaban en su constante ir y venir del fuego, para azuzar con gritos y pullas a los improvisados domadores que osaban montar a los terneros y a los cuales muy pocos podían dominar. Cuando surgía algún domador de verdad, como el ñato Alarcón, famoso, o Juan Vilte, se hacía en su torno respetuoso silencio, y los espectadores del baile abandonaban la pista para venir a presenciar este espectáculo pleno de emoción. Esta circunstancia fue la que aprovechó Fernando para escapar. Con la bendición de su madre y los votos de Manuela que le había abierto la puerta, arrebujado en un viejo poncho, avanzó tambaleándose como un ebrio, y, pasando a cierta distancia de los corrales, se internó por el campo hasta los matorrales, donde lo esperaba Martín con otros cinco gauchos. Le tenían reservado un peruano oscuro de puro paso. Antes de montar, el joven se persignó, aseguró la cincha, corrió hacia atrás los chifles con agua que le estorbaban en el apero, dio un último vistazo hacia atrás y, ágilmente, subió de un salto. Los jinetes se alejaron, no ya por el camino real, sino por oculta senda que sólo conocían otros seis paisanos que se les reunirían luego, y que no habían venido todavía por no despertar sospechas. A poco, sobre el camino, no quedaron ni los rastros de los que se alejaban en la inmensidad. • 37 • Zulema Usandivaras de Torino • M El regreso de La Hondonada lo hizo Dolores pensativa y cabizbaja. El coche la zarandeaba a uno y otro costado, arrancándola bruscamente de su abstracción en cada bache del camino. Su actitud no llamaba la atención de los demás pasajeros, porque ellos, cansados de la fiesta y el viaje, venían también callados. Ignoraba, sin embargo, la fuga de Fernando, y recién lo supo más tarde, cuando pasaron los días y la noticia trascendió por toda la ciudad, pese a los esfuerzos que hizo don Carlos para ocultarla. Al saberlo, experimentó dos sentimientos distintos. Despecho, porque su amor propio sufría al considerar que Fernando la abandonaba; y temor, porque pese a su lucha interior por no amarlo, comenzaba a estar enamorada, y la asustaban las vicisitudes de la situación. Le dolía que aquel día, en la estancia, Fernando no le hubiera dicho nada de su próxima huida; pero no podía dejar de reconocer que era merecedora de poca confianza después de la delación de que había sido autora, cuando él generosamente se le había confiado. El recuerdo de su rostro pálido, sereno, romántico, le asaltaba a menudo; y entonces no lo menospreciaba como traidor, sino que sentía admiración e inconfesado orgullo por su valor. M Para comprender mejor las actitudes y sentimientos, un tanto contradictorios que se han relatado aquí, es preciso tener en cuenta que, cuando estalló la Revolución en Buenos Aires, sólo la Intendencia de Salta respondió inmediatamente al movimiento de Mayo y, reunido su Cabildo, depuso al gobernador español Isasmendi, reco- • 38 • • Historia del secreter nociendo en su lugar a Chiclana y nombrando dos diputados a la Junta Central. De familias muy notables, como las de Moldes, Güemes, Gurruchaga y otras, salieron los primeros patriotas; pero también había una resistencia grande, sorda, fuerte, formada por los españoles más rancios, que se debatía sin claudicar y tenía sus esperanzas puestas en Lima y las fuerzas reales que de allí podían llegar. A este grupo pertenecían las familias que nos ocupan en esta historia y a ello obedece su manera de obrar. Permanecieron durante los años de la lucha de la Independencia como una sociedad aparte, dentro de otra sociedad; si bien, por concesiones espirituales, alianzas matrimoniales y hasta conveniencias económicas, poco a poco fueron ganados para la causa de la libertad. M Por la mañana se levantó temprano, vistió su austero traje de misa, se colocó la mantilla de encaje y salió enlazando entre sus manos el gran rosario de cuentas de nácar. La seguía con dificultad la mulata Rosario, quien no quería abandonar su porte digno de dama de compañía; más atrás venía un negrito motoso portando con dificultad el reclinatorio del ama. Dolores, con su porte de reina, avanzaba por la calle, correspondiendo con gentil sonrisa al saludo de los vecinos madrugadores, que se deshacían en reverencias ante la hermosa que pasaba. Así llegó hasta la iglesia y, tras santiguarse en el altar mayor, fue a postrarse ante la imagen del Cristo del Milagro. Allí, con toda la vehemencia de su alma y de su deseo, comenzó las palabras de la novena: «Herido vengo, médico divino, a buscar mi remedio en vuestra benigna misericordia…» y, mientras continuaba musitando los trozos • 39 • Zulema Usandivaras de Torino • que seguían, una confianza infinita se iba apoderando de su alma. Sabedora de que aquel Padre misericordioso no la podía abandonar; a Él le pidió lo que ni ella misma sabía que pedía: ¿luz, explicación, entendimiento?, porque su mente era un torbellino de ideas, sólo confusión. ¿Qué buscaba? ¿Qué quería? ¿Qué amaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo era el amor? Ella no lo sabía. Leía en las novelas, pero lo que leía en ellas eran palabras huecas, adjetivos; pero esas cosas no se sentían, sólo servían para decir. ¿Sería como el amor a Dios? ¿Cómo era su amor a Dios? No lo había pensado, pero tampoco le importaba. Ella sabía que existía, que la cuidaba, que la protegía, que la esperaba después de la muerte, que la perdonaría. Que podía confiar en Dios, que no la traicionaría, que no podía decepcionarla e iba a colmarla de dicha. Pero era una esperanza para después, no tenía premura en llegar a Él. Por el contrario, quería seguir en este Valle de Lágrimas, tenía miedo de la enfermedad final y de la oscuridad de la tumba, pero no creía que le fuese tan doloroso. No podía ser. La gente que decía que la vida era tan mala tenía que ser muy desagradecida. Acaso no hay en ella tantas cosas buenas y tantas cosas bellas. Claro, algunas personas sólo miran lo malo; pero cómo iba a ser malo ver todos los días esas mañanas radiantes de sol, en que las casas parecen tan blancas, los árboles tan verdes, muy rojos los tejados; el cielo límpido, uniéndose con los cerros azules, coronados de nieve, cubiertos por su velo de bruma, apenas tinto de rosa. La visión cotidiana de su tierra, enclavada en las montañas como esas ciudades en miniatura que se miran dentro de una bola de cristal. Esto solo, ya es bastante felicidad. Pero eso otro que ella indagaba… Para esto necesitaba de la ayuda del celestial Padre, que no conocía sino en imágenes, como no conoció tampoco al suyo propio sino en un cuadro y que sin embargo le era tan familiar. • 40 • Esta es una muestra del libro. Las páginas 41 - 49 han sido eliminadas. Zulema Usandivaras de Torino • A quí un fragmento del diario que encontré en el secreter. S Desde el patio de casa pude contemplar emocionada aquella manta que, aún tinta de sangre, se mostraba allá arriba como un símbolo bendito de nuestra libertad. Se hizo la luz en mi alma, comprendí la grandeza de la causa, me compenetré de sus ideales y en un minuto supe lo que vale pelear para que la tierra nuestra sea bien nuestra, y un día nuestros hijos y los hijos de esos hijos puedan hacerla muy próspera y grande para que, soberana, se yerga altiva en el concierto de los pueblos que por su individualidad e independencia se llaman naciones. Mi alma cayó entonces de rodillas y en muda plegaria di gracias a Dios, Nuestro Señor. La capitulación de Tristán tiene la grandeza épica de un poema inmortal y algún día un feliz poeta lo sabrá cantar. El vencido, soportando con estoicismo todo el peso del dolor de su derrota, entregó el sable con gesto digno y actitud marcial. Belgrano, con los brazos abiertos, lo estrechó afectuoso en un abrazo fraternal. Al día siguiente de la batalla, se mandó celebrar un oficio religioso por los vencedores y vencidos que habían perdido su vida combatiendo con lealtad. • 50 • • Historia del secreter Juntos salieron de la iglesia ambos soldados seguidos por su oficialidad y así entraron en la casa de Costas, donde se les había mandado invitar. Tras ellos entraron varias familias y pronto la reunión cobró aspecto de fiesta. Circularon las bandejas con pastas, empanadillas, turrones y confituras, mientras que en los vasos se escanseaba el mistela y saboreaban los sorbetes que, junto con el humeante caldo de gallina servido en taza de plata, iban suavizando los ánimos y haciendo el ambiente cordial. Mi abuelo había asistido por consideración a Tristán, pero permanecía apartado y cabizbajo en un rincón de la sala, sin poder dominar su disgusto interior. Estaba lívido, lividez que, en la severidad de su traje negro, resaltaba aún más. Yo estaba allí, muy tiesa, sentada en una silla observando la escena como si perteneciese a un mundo irreal y mis ojos buscaban, con avidez, la silueta que presentía que iba a encontrar. A ratos una horrible congoja me asaltaba y de nuevo la esperanza volvía a renacer. El corazón me dio un vuelco, las mejillas se me tiñeron de rubor. Allí estaba él, afirmado contra una columna, como si le costara tenerse en pie, la cara sin sangre surcada por una nueva gloriosa cicatriz, con los ojos brillantes, como afiebrados, todavía iluminados por la alegría del triunfo del día anterior. El general Belgrano, terminados los brindis, se acercó a Fernando; luego los vi departiendo con Tristán. Este último llamó por fin al abuelo y, aunque desde mi lugar resultaba imposible escuchar ni una palabra de la conversación, los gestos, no obstante mesurados como corresponde a personas de su condición, me permitieron adivinar el asunto que se discutía allí. Abuelo debió pasar momentos muy amargos y una violencia superior. En aquel breve instante hubo de hacerse muchas consideraciones para tomar tan feliz determinación. Mas el ejemplo de los jefes, enemigos en la víspera, que se abrazan apenas terminan de pelear; la magnanimidad del gesto de Belgrano mandando enterrar juntos a vencedores y vencidos a cuya memoria hace plantar una cruz; la • 51 • Zulema Usandivaras de Torino • piedad cristiana que han puesto en todos sus actos y esa ausencia de rencores que les permite comer juntos y reunir a la sociedad entera en una fiesta como aquélla, naturalmente obraron en el ánimo de mi abuelo y, claudicando a sus viejas razones, cedió. Belgrano tomó a Fernando por el brazo y lo trajo hasta mí. Luego, advirtiendo mi turbación, quiso ser breve y me dijo con voz afable que jamás olvidaré: –Señorita Álvarez, aquí le entrego sano y salvo al coronel García. Confundida, levanté la vista. Mis ojos se encontraron con los de Fernando y desde aquel momento, entregados a nuestros propios problemas que iban solucionándose tan bien, ya no supe nada de aquella tertulia memorable para la historia y para mí. W • 52 • • Historia del secreter A quel día, el de la victoria, la euforia no fue tan general, aunque lo más granado de la sociedad, precisamente la de más rancia estirpe española, asistió a la reunión de fraternidad en la casa de Costas, pero sólo por consideración a Tristán y, tal vez, por esa tan particular afición a las fiestas que siempre han tenido los vecinos salteños por su carácter sociable y comunicativo. Había en las familias españolas como un resentimiento no expresado abiertamente, obligados por la cortesía y también por cautela. No todos los enemigos de la revolución podrían emigrar al Alto Perú. Sus intereses aquí eran muy grandes y debían preservarlos. En cada familia había siempre, por lo menos, un hijo comprometido con la causa de la patria, y un padre o un abuelo con la del Rey. Mucho costó en la familia de Fernando aceptar su elección, pero no lo manifestaron públicamente. Más intransigente, quizá, parecía el abuelo de Dolores, quien veía, con gran pesar, la deserción de la nieta siguiendo los impulsos del novio. El ejército español se replegaría después del juramento de no volver a tomar las armas contra su generoso vencedor; pero el Ejército de la Patria debía continuar la persecución, hasta aniquilar la resistencia de las fuerzas que al mando de Goyeneche amenazaban desde el Alto Perú. Fernando, incorporado a las fuerzas de Belgrano, partiría en breve, después de una generosa licencia que se le otorgaba para la boda. • 53 • Zulema Usandivaras de Torino • Por lo tanto, el casamiento debía realizarse sin dilación, aunque con toda la pompa que correspondía a la posición social de los contrayentes. Con la premura del caso, apenas si hubo tiempo para las amonestaciones, y no era poca la dificultad para encontrar padrinos; las evasivas de los primeros elegidos no disimulaban la poca disposición a comprometerse con los transgresores. Pero, de ninguna manera, fue esto contrariedad insalvable ya que, obviando a los parientes más conspicuos y recalcitrantes, no fue difícil encontrar vecinos sin mayores prejuicios, como tampoco fue difícil hallar al sacerdote que bendeciría este enlace. En medio de la confusión y del descontento de don Benjamín, se dio comienzo a los preparativos de la fiesta. Había gran preocupación por los invitados. No se quería olvidar a nadie de uno u otro bando, según las preferencias del novio o las de los viejos, todavía intransigentes con el sesgo que habían tomado los acontecimientos. No eran suficientes los negritos que habitualmente, y con el consabido «Manda a decir mi amita…», servían de mandaderos en el vecindario; por otra parte, estos niños tampoco podrían llegar hasta las quintas en las que se habían refugiado los propietarios huyendo del fragor de la batalla y que permanecían todavía en ellas, a la espera de los nuevos acontecimientos que habrían de sobrevenir. Más difíciles aún eran las participaciones e invitaciones a los que se habían instalado allá lejos, en sus fincas ganaderas, en salvaguardia de sus vidas y hacienda. Había comenzado el padecimiento de los propietarios dispuestos a colaborar con uno u otro bando según su simpatía y compromiso, pero todos sufrían el arrebato de su ganado, particularmente mulas y caballos, aunque también les eran sustraídos los vacunos, indispensables para el sustento de las tropas. Se enviaron chasquis a caballo, no sólo a las quintas, sino también a Cerrillos, Chicoana y otras localidades más apartadas. Ni pensar en la estricta cortesía que obligaba a los progenitores • 54 • • Historia del secreter de los contrayentes, al padre en particular, a apersonarse en casa de los parientes de más edad o relevancia para informarlos de la boda y dejarles la formal invitación. En fin, una serie de cortesías se eludirían por falta de tiempo. No se pudieron encalar los muros del frente, ni de los patios, como es de rigor en un evento tan importante. Aunque hubo que darse tiempo para desempolvar las paredes, obviando las telarañas de los techos altos en la acertada suposición de que no serían advertidas en la penumbra de la distancia y la avidez de los contertulios por devorar los manjares expuestos en las bien tendidas mesas. Éstos, los manjares, eran preocupación primordial. Se comenzó con la reserva de pavos y lechones para que estuvieran en su punto de gordura, la que se forzaría con sobrealimentación hasta el momento de sacrificarlos; como así también a destilar los mistelas, y se hizo un buen acopio de quesos. Se seleccionaron vinos de la bodega propia y se dio comienzo al amasijo para las tapas de los alfajores que se rellenarían después con dulces de leche, cayote, o machacado de duraznos. Entre las dulzuras, quedaron ya listas las fuentes de plata en las que se armaba la famosa Pasta Real –manjar de los dioses– que se degusta en la Corte del Virrey, en Lima. En Salta, se acostumbraba agasajar con ella a los personajes importantes y se consumía en acontecimientos trascendentales como éste. Su elaboración, un tanto laboriosa, se compensaba con la tranquilidad de poder dejarla lista con relativa anticipación, protegida con su última capa de mazapán. Se puso a decantar la gelatina de patas, otra exquisitez que se destilaba lentamente a través del retazo de muselina sujeto por sus extremos a las cuatro patas de una mesa volcada, y que se recogía, cristalina y fragante a canela, en transparentes copas de amplio broquel. Todo esto demandaba un sinnúmero de expertos y ayudantas que se congregaban para trabajar para «La Dolorcita» quien, a más de linda y simpática, ahora tenía su aureola de novia, condición tan • 55 • Zulema Usandivaras de Torino • apreciada por estas mestizas sencillas, inocentemente amancebadas, cuando no violadas, obedientes víctimas de los caprichos de su hombre, siempre déspota, para demostrar la superioridad que le daba su condición de macho. Modalidad aceptada, indiscutida, resabio de una sociedad tribal, aún no asimilada totalmente a las costumbres de sus patrones españoles o criollos. Dolores no pertenecía a esta casta. Ella estaba en la cúspide de la pirámide social. Si bien la mujer de su estirpe era también dependiente, siempre, de un varón: padre, abuelo, marido o hermano, que asumiera la potestad en la familia. Sin derechos que ejercer era, sin embargo, considerada y respetada, colmada de alambicadas deferencias, al menos en público, ostentando con orgullo su condición de madre y de esposa. Dueña y señora de la casa, allí detentaba su poder en la preñez y la crianza de los hijos, y en la complicada administración de un servicio numeroso y cerril, al que debía dar instrucción religiosa a la par que iniciarlos en los rudimentos de escritura y aritmética, menester éste que le servía a sí misma para ampliar sus propios escasos conocimientos, adquiridos en un convento, trasmitidos por monjas casi tan ignorantes como ella; pero sus dotes naturales suplían estas falencias en la educación. Administraba la justicia doméstica dirimiendo rencillas y aplicando castigos, siempre –se suponía– con la anuencia del marido. Dolores no había entrado a analizar sus futuras responsabilidades. Vivía este momento en completa felicidad y tenía con el novio intrascendentes disputas que eran parte del juego del amor. Él, presintiendo su próxima partida, procuraba no preocuparla con el futuro y, en este presente venturoso, ansioso porque se consumara el matrimonio, iba con ella hasta la cocina para vigilar la marcha del banquete, como si la precipitada boda sólo dependiera de la marcha de la pastelería casera. Dolores hacía mucho que no pisaba este ámbito, en donde el fogón, siempre encendido, crepitaba quemando grandes trozos de • 56 • • Historia del secreter leña del monte próximo. Se entretenían viendo descargar la leña desde los burritos que llegaban por la mañana temprano, con la indispensable carga. Temprano, también, había llegado el teniente en pos de su novia. Ya tenían ciertas libertades, dada la inminencia de una unión bendecida por la iglesia. Deambulaban por la casa ocupándose de futilidades, aprovechando cualquier oportunidad para darse un «supuesto» casto beso. Las mañanas en la cocina eran muy agradables a esa hora todavía fresca, en el verano caluroso. Sentados junto a una artesa, recibían el mate de manos de una diligente negrita, que le soplaba la espuma antes de entregárselo, para hacerlo más apetecible, según su propia apreciación, y miraba a la pareja con disimulada picardía. Ellos intercambiaban el mate a cada chupada y lo alternaban con las tortas recién fritas. Observaban con curiosidad la aplicación y destreza de las servidoras, sus pintorescos vestidos y particular manera de moverse con los pies descalzos, casi todas, porque no se acostumbraban al calzado. Ellas, como los demás servidores y peones de cocina, también observaban a la pareja con disimulo; y las mujeres se enternecían con esa imagen de amor puro. –¡Bah, el amor! –mascullaba un viejo escéptico–. Y’an de ver. Y’an de ver… –¡Dolores!, ven a probarte el vestido –gritaba la madre, preocupada por la desaparición de los novios. –Ya vamos, mamita –respondía desde lejos la aludida. –¡Noo! –proseguía la misma voz– ven tú sola. Es de mal agüero que el novio vea el vestido cuando se lo prueban a la novia –siguió gritando, porque pensó que estaban lejos… Riéndose de las providencias de la madre, se separaron con otro rápido beso… intenso, como si la separación fuera para siempre. El vestido era el del casamiento de la madre, y quizá habría sido antes de la abuela: de encaje blanco, un blanco ya marfil por los años que llevaba guardado, aunque protegido de la luz y bien acondiciona- • 57 • Zulema Usandivaras de Torino • do, envuelto en varios pliegos de papel de seda, conservado dentro de su caja, también blanca, amarillenta; forrada en papel adamascado con cantos dorados y un, para alguien, nostálgico rótulo: «Vestido de boda». La madre suspiró hondo. Ella no se había casado con el elegido de su corazón, sino con el elegido por don Benjamín. Mucho mayor, le duró poco, pero lo sintió y lloró como se llora al amante esposo. Vistió de luto y regresó a la casa paterna para su reclusión de viuda. Don Benjamín intentó para ella un nuevo casamiento, pero Carmen, doña Carmen ahora, se negó formalmente. No tenía ningún buen recuerdo de su experiencia marital y prefería seguir en la respetable condición de madre piadosa, entregada al cuidado de su única hija, venerando la memoria del esposo, viviendo íntimamente el recuerdo de un romance frustrado por las conveniencias sociales y económicas, en su temprana juventud. Doña Carmen miraba con ternura a la hija, mientras las dos modistas le ajustaban el traje ciñendo su delicada cintura. Ella sí se casaba por amor, un amor apasionado que querían disfrutar pronto, amenazados por una inmediata y larga separación llena de vicisitudes. M La vanguardia del ejército auxiliar ya había partido. Marchaba hacia Jujuy, para internarse por la Quebrada de Humahuaca en persecución de las fuerzas que abandonaban precipitadamente esa ciudad procurando establecer contacto con el grueso del ejército realista. Después de dos victorias, los soldados de la Revolución marchaban enardecidos por vencer al enemigo en el Alto Perú En Salta, el centro de las operaciones, los últimos soldados se aprestaban a partir. Los restos de las fuerzas de Tristán seguirían la • 58 • • Historia del secreter misma ruta, vencidos, desprotegidos a causa de aquel juramento de honor que les impedía tomar las armas contra el adversario. Con ellos, partían también algunos españoles, los godos prominentes, vecinos de la ciudad tomada, procurando llegar a Lima para repatriarse. En medio de tanta confusión se realizó la boda, aún antes de lo previsto; pero Dolores tuvo una linda fiesta, de la que participó la sociedad de antes y de después de la revolución, más la gente que mosqueteaba desde afuera, pero que era también convidada con aloja de algarroba o alguna otra bebida y masitas, añeja costumbre de hacer participar al pueblo del feliz acontecimiento. Un persistente olor de los frutos en sazón prodigaba, desde los montes próximos, el típico aroma que embalsamaba la ciudad en ese mes de fin del estío. El coche de la familia García Miranda, enjaezado con ricos arreos, partió con los novios. Lo conducía el viejo cochero de confianza y lo acompañaba un mozo grande y fornido, bien armado, por las dudas. No fue fácil ganar el camino que los conducía a la finca; varias partidas de soldados de la Patria detenían a menudo el carruaje, dando el «¡quién vive!» de rigor, y al acercarse al coche y reconocer al sonriente teniente, se cuadraban respetuosamente manteniendo en alto sus faroles hasta que el vehículo reiniciaba la marcha. En los felices días de la luna de miel, Fernando procuró instruir a su mujer en el manejo de las armas –reservado al uso del varón–, pero él bien advertía la necesidad de que su mujer estuviera preparada para defenderse en cualquier eventualidad, no sólo en estos tiempos de guerra, sino también después, cuando él volviera para hacerse cargo de la marcha de esa estancia, que ya su padre no tenía interés en hacer prosperar. Para don Carlos, el negocio de las mulas había terminado, y todo negocio. Había dotado a sus tres hijas mujeres con importantes bienes que poseía en la ciudad, y con joyas y dinero. Se reservaba para sí y su esposa la renta de esta enorme heredad que legaba a su hijo con el • 59 • Zulema Usandivaras de Torino • compromiso de asegurarles dicha renta, que en su totalidad sería para su esposa Matilde cuando él falleciera. Había dicho que presentía una muerte próxima y dejaba así arreglada su sucesión. «Que Dios los bendiga y los colme de hijos», fueron las palabras con que los despidió al partir ellos hacia La Hondonada. Ésta fue una despedida definitiva. Los ejercicios militares a los que la sometía Fernando eran muy divertidos para Dolores: mientras le enseñaba a sostener la pesada pistola, la rodeaba con su brazo, animándola a apretar el gatillo. Los blancos elegidos eran variados, y así vagaban por horas. La alumna era aplicada y no sólo estaba siendo preparada para la defensa, sino también para el ataque que debía ser artero y sorpresivo –aconsejaba Fernando– desde los matorrales en que debía esconderse el tirador. Sorprendía al marido por la acertada puntería y el dominio que adquirió para manejar las armas. Consideró conveniente, también, instruirla en el manejo de la espada y sostuvieron serios lances, que terminaban en una intencionada persecución del recién casado a su flamante esposa, que corría a esconderse en el bosque de espinillos próximo. Así Dolores, aprendió también el difícil arte de manejar los aceros. En medio de este entretenido juego, la enseñanza era en serio. Le preocupaba a Fernando la situación en que quedarían las mujeres, en especial su esposa, cuando todos sus hombres partieran a la guerra. La preparaba para la defensa procurando no alarmarla, pero advirtiéndole todas la situaciones de peligro en que podría encontrarse durante su ausencia, y hasta le enseñó a cargar las pistolas, cosa laboriosa que Dolores debió asimilar practicando una y otra vez: debía llenar con pólvora el caño del arma, por la boca de salida, agregando recién el plomo, la bala que expulsaría con la explosión provocada por el golpe del gatillo. Le recomendaba serenidad y decisión en el caso de tener que defenderse. Él no tenía miedo, hasta ansiaba, en medio de su felicidad, partir a la guerra. Pero le desesperaba pensar • 60 • • Historia del secreter que debía separarse de Dolores y dejarla sola en una soledad impredecible. Previendo ya la inminencia de su partida, procuró traer a la familia paterna a la finca, mas no fue posible por el grave estado de salud de don Carlos. El orgulloso español no había podido soportar la adversidad de la derrota y fue víctima de una inesperada apoplejía, que lo había dejado privado de movimiento y con los días contados. Lo normal hubiera sido que la novel pareja se trasladara de inmediato a la ciudad. Sin embargo, contrariando su ferviente deseo de acompañar al progenitor en sus últimos momentos, y de colmarlo de cuidados para aplacar el callado resentimiento que advertía en él, consideró necesario permanecer todavía allí, tomando una serie de disposiciones, que ahora sí Victoriano Copa, el capataz, se avenía a cumplir, con respeto por el nuevo amo. Confió a Martín, probado potrerizo, el cuidado del ganado. Ordenó clausurar varias dependencias de la casa, protegiendo en ellas los granos de la última cosecha. Con los días contados, regresaron a Salta. Torena, fiel cochero, acicateaba los caballos compartiendo la angustiosa prisa del patrón. Sombría y taciturna regresaba esa pareja, que no hacía mucho había llevado hasta la finca en el colmo de la dicha. Ahora, aunque tomados de la mano todo el tiempo, venían ensimismados cada uno en sus propios pensamientos. El viaje daba tiempo a pensar, y una serie de presagios funestos ocupaban sus mentes. En la de ella, el temor a que el capitán cayera herido, lejos de sus cuidados en el campo de la guerra, o algo peor aún que la atormentaba. El abandono en que quedaría su mujer era la obsesión en la mente de Fernando, que se volvía hacia ella para saberla todavía cerca, y la rodeaba tiernamente en un abrazo. La llegada a casa y la partida del militar fueron casi simultáneas. W • 61 • Esta es una muestra del libro. Las páginas 62 - 80 han sido eliminadas. • Historia del secreter conservadora y consciente de su rancia procedencia española, a mirarlo con buenos ojos y aceptar sin suspicacia ese aparte que sostuvo con la señora joven, aunque para Francisquita, siempre romántica, no pasó desapercibida la forma en que Burela la miraba, atraído por su belleza e innata seducción, mientras le hablaba en voz muy baja, para comprometer su ayuda. Le solicitaba que diera autorización al encargado, el capataz o mayordomo de la estancia, para que rejuntara la gente en su propiedad y, de ser necesario, contribuyera también con ganado y otros recursos para la defensa del Valle de Lerma, siempre en la mira de los invasores. Le habló de la inminencia de la toma de la ciudad desguarnecida ante la intención de Belgrano de pasar con el grueso de su ejército, ahora muy reducido, para llegar cuanto antes a encontrarse con San Martín, entregarle el mando y ponerse a las órdenes del Coronel. Dolores guardó compostura ante el cúmulo de noticias que le llegaban de golpe y no vaciló en ofrecer toda clase de ayuda a los patriotas, sabiendo que ésta hubiera sido la decisión de Fernando, además de su concurso personal, de haber estado él presente. Pero fue firme en su negativa cuando, a igual que Matías Zalazar, la urgía para que se retirara a La Hondonada, ahora, ya mismo, cuando todavía había tiempo y tenía expedito el camino. Burela no pudo convencerla ni haciéndole ver la ayuda que ella misma podía prestar desde allá, en los campos donde se estaba gestando la resistencia. Ella no quería abandonar Salta, menos ahora, enterada del regreso de las tropas que apenas se habían detenido brevemente en Jujuy, donde Belgrano convocó a Dorrego, aquel indisciplinado pero valiente oficial, para que, con el concurso de una más o menos importante retaguardia, obstaculizara en repetidos encuentros y escaramuzas, la persecución a los que se retiraban a Tucumán. También Belgrano ha recurrido a don Pedro José Saravia y a su hijo Apolinario para que organicen una retirada de los pobladores • 81 • Zulema Usandivaras de Torino • de la ciudad, acarreando víveres, vituallas y efectos comerciales, hasta la localidad de Guachipas, a fin de dejar una ciudad devastada a los invasores que se aproximaban con ímpetu, aunque siempre entorpecida su marcha por los hombres de Balcarce. Dolores ya está al tanto de todo. Se ha unido en estrecha complicidad con la gente de servicio de la casa, a la que sabe decidida partidaria de la causa. Ha intimado principalmente con las lavanderas, siempre informadas en sus viajes hasta el río, trayecto poblado de chismes, entre los que se filtran dolorosas verdades. La Paula y la Felisa, no pierden oportunidad para interiorizar a la niña Dolorcita –como la siguen llamando– de todas las novedades que van llegando con algunos desertores del ejército que se retira a prisa hacia Tucumán, al que se le han adelantado por atajos, acortando caminos. A Dolores le interesa mucho la situación de estas fuerzas derrotadas y sus próximo planes. ¡Vaya si le interesan! Pero, por sobre todo, quiere saber de Fernando. Belgrano se ha detenido apenas unas horas en Salta. Los oficiales salteños se han llegado hasta sus casas para despedirse apresuradamente y seguir a su jefe al que, aún, guardan encomiable lealtad; pero ellos nada saben de Fernando. Sí, recuerdan su valor en Vilcapugio y en Ayohúma, lo han visto en denodadas acciones junto a jefes que se cubrieron de gloria, esto se lo dicen a la angustiada esposa; pero nada le cuentan de aquella lista que tomó Belgrano en Tambo Nuevo. Del silencio de los muertos y heridos que quedaron en el campo de batalla, de ese silencio de muerte tan repetido. Sí le hablan de que los prisioneros son numerosos, esto podría ser una esperanza a medias, porque también saben que muchos han sido ejecutados. Pero no mienten; después de Ayohúma, ninguno de los que lo conocen ha visto al teniente García, que ya ostentaba el grado de capitán, distinguido en la pampa de Vilcapugio. Burela llega otra vez a casa de Dolores para apremiar la partida de la joven. Dorrego no ha podido eludir al fin a las tropas de Castro • 82 • • Historia del secreter y ya luchan prácticamente a las puertas de la ciudad, en las lomas de San Lorenzo. El terreno, de escasa altura pero con repetidas ondulaciones separadas por «huaycos», más o menos profundos, protege a los soldados de la retaguardia que, entre estos accidentes del camino, avanzan hasta la ciudad, a la que no llegarán ya que son enfrentados por las fuerzas de Castro, mucho mayores en número, no obstante la incorporación al ejército criollo de dos batallones de Granaderos destacados por San Martín en auxilio del General en Jefe, que sigue en apresurada marcha hasta Metán. Dorrego, que ya tiene el propósito de no continuar con la defensa del norte, vencido en un incruento combate, enfila directamente hasta Guachipas, donde tampoco permanecerá. En horas la ciudad será ocupada, otra vez, por las fuerzas realistas, y los comprometidos con la patria temen, con razón, ser víctimas de represalias. Apresuradamente se organiza un segundo contingente de evacuados y allí van Dolores y doña Matilde. A doña Matilde, prácticamente la arrastran y a Dolores la convence, al fin, Burela, compenetrándola de la necesidad de dejar una ciudad abandonada en la que pronto escasearán los víveres. Pero, lo que decide finalmente a la joven es cuando se le explica que desde allí se organizará más tarde un sitio para recuperar la ciudad, para lo cual contarán, más adelante, con el concurso de Martín Miguel de Güemes. M Con el alma transida, la ciudad soporta el paso de los soldados realistas que la invaden. Hay alborozo en algunas casas: en la de García el ambiente es decididamente festivo. Las tías, que han quedado dueñas de su estrecho campo de batalla, han colgado, desde el balcón principal del piso alto, el estandarte del Rey y han encendido las • 83 • Zulema Usandivaras de Torino • luminarias desde temprano en ese día 22 de enero. Las damas de alcurnia llegan hasta allí como bichos atraídos por la luz. Francisquita ejecuta al piano una marcha militar española de vieja data, aunque no muy convencida del motivo del festejo. Evidentemente su corazón es francamente neutral y no comprende la razón de esta lucha. En las casas adyacentes, que son las que rodean a la plaza mayor, también hay varias residencias iluminadas; son los vecinos más expectables, los que fueron distinguidos con prebendas y cargos honoríficos por el monarca, pero también hay luces encendidas por la presión del entorno y el temor. En el último patio la servidumbre, guarecida en la cocina, permanece mustia. Algunos hombres van saliendo silenciosos por la puerta de atrás, procurando abandonar el pueblo a pie tras las huellas de los que han emigrado dos días antes. De tiempo en tiempo, se escucha la explosión de las tercerolas, manejadas por centinelas que impiden el desbande de los enemigos que quedaron en la ciudad. El coronel Saturnino Castro, nacido en Salta, pero enrolado en el ejército del Rey, es inclemente. Está poseído de un inexplicable espíritu de revancha, tal vez acompañado por el pesar de haber quedado separado de su familia –es hermano de don Manuel Antonio de Castro, destacado jurisconsulto y estadista patriota. Pronto los invasores se ven apremiados por la necesidad y salen partidas para apoderarse de los pueblos más cercanos y buscar en ellos los recursos indispensables. Una de estas partidas es la que cae sobre Chicoana, a cincuenta y cinco kilómetros de Salta. Próxima a esta localidad está La Hondonada. Allí, Dolores, todavía aturdida, cada vez más preocupada, se pregunta: ¿habrá sido acertado dejar la ciudad? ¿No es más probable que Fernando llegue primero por allí? Pero Burela, que siempre la asiste, le ha manifestado que esto es imposible, sería una grave imprudencia del teniente. Lo lógico es que venga a unirse con los patriotas de Guachipas. • 84 • • Historia del secreter –Pero esto, ¿no sería desertar? ¿No es su obligación alcanzar las fuerzas que van hacia Tucumán? Él está comprometido con el Ejército del Norte. –No –le ha respondido Burela, firmemente y continúa–: Fernando tal vez también piense que podría considerarse así; pero el Ejército del Norte, ahora va hacia el Sur. Los salteños, como los jujeños, dos pueblos de una misma provincia, están comprometidos con la Revolución; es cierto, y por ello están decididos a constituir un bastión inexpugnable en el Norte, no cejando en su intención de expulsar a cualquier español que venga desde el Perú o desde el Alto Perú, más próximo y afín a nuestro territorio. En la antigua casona de La Hondonada, la Patrona ha sido recibida con regocijo, la ha saludado Manuela a la vieja usanza, doblando una rodilla para besarle la mano, que ella estira con pudor ante esta actitud un tanto servil. Don Victoriano y Martín vienen a saludarla respetuosamente, vestidos de gauchos con amplias bombachas ceñidas por la rastra de monedas de plata peruana, el sombrero en la mano ligeramente afirmado en el pecho. Detrás de ellos, el personal de campo, que en silencio se pliega al saludo que enuncia con voz firme el capataz. A un costado han quedado varias chinas, como llaman a las indias que han dejado sus cerros para venir a servir en la casa grande. M Una de las partidas realistas que merodean por los campos en busca de víveres ha caído sorpresivamente sobre Chicoana. Son treinta soldados armados de sables y tercerolas, al mando del teniente Ezenarro, quien pretende convertirse en árbitro de esta población, y los vecinos del lugar se ven obligados a soportar exacciones y exigencias de este jefe. Pero no será por mucho tiempo. • 85 • Zulema Usandivaras de Torino • El primer domingo, desde la llegada de estos molestos visitantes, a la salida de misa, entre saludos y cortesías, los finqueros del lugar manifiestan sin reservas su disconformidad, y no están dispuestos a sufrir más esta humillación. Pretenden organizarse, cuentan con hombres, los gauchos de esas extensas propiedades, responsables del cuidado y pastoreo de los animales. También hay pequeños arrendatarios que pagan su diezmo a los dueños de la tierra con trabajos de campo y de labranza en determinadas épocas del año. Todos son hombres de a caballo, acostumbrados a recorrer largas distancias y que conocen palmo a palmo la tierra en que se mueven. Sólo faltan las armas, ¿cómo combatir sin ellas? Burela ha encontrado rápidamente la solución y, con arrogancia, dice: «Con las armas que le quitemos al enemigo». Exaltado con sus propias palabras y las no menos convincentes de los otros finqueros, Burela no dejó transcurrir más de tres horas en volver con sus peones y otros paisanos de sus amigos. A tal fin había hecho, de un forzado galope, una rápida visita a La Hondonada para convocar también a la gente de allí, y poner en conocimiento de su propósito a Dolores. Se ha retirado entonado por la buena disposición de ella y por la satisfacción de estar unos minutos siquiera con una mujer bella e inteligente, de sonrisa fácil, aunque velada por un dejo de tristeza. Apremiadas por la necesidad, salen las partidas del Rey para apoderarse de los pueblos más cercanos. Una de estas partidas cae sobre Chicoana, a cincuenta y dos kilómetros de Salta hacia el sur. Burela sorprende al pelotón de Ezenarro, lo desarma y hace prisionero al jefe. Esa noche, en la cocina de la estancia, peones y servidumbre comentan la hazaña. Dolores, informada de esta acción, se acerca a la cocina para felicitar a los valientes que defendían la Patria. Ella también está conmovida y excitada. La convidan con un jarro de vino de Cafayate, que bebe hasta la mitad para no desairar el convite. • 86 • • Historia del secreter M Sin esperar la reacción de los realistas, el hacendado de Chicoana, sale en campaña con sesenta hombres armados de tercerolas y sables incautados a los del Rey. Éstos, por su parte, al día siguiente vuelven sobre el pueblo para castigar la rebelión, y así desprendieron desde Salta los restos de la compañía. Burela acecha escondido en la espesura y los deja pasar para luego caerles en la retaguardia, logrando hacer prisioneros a todos. Los envía luego a Guachipas y desde allí, finalmente, a Tucumán, para ponerlos a disposición de la autoridad militar. Gran conmoción en todo el valle. Se levanta en El Carril don Pedro Zabala. Se comenta el último nombramiento de San Martín, designando a Martín Miguel de Güemes, el teniente que fuera castigado por Belgrano por su impropia relación con «la Iguanzu», como se la llama despectivamente. Es un prolongado escándalo que el Jefe del Ejército del Norte no tolera, pero este nuevo jefe sí. Güemes le es indispensable para la defensa de esta extremidad de la Patria, que ha quedado sin el auxilio de su ejército; y este hijo de Salta, Güemes, conocedor de la región hasta en sus últimos valles y montañas, es invalorable. Lo nombra Jefe de las Avanzadas del Pasaje. Güemes se ha dado a la tarea de limpiar a los militares realistas de la frontera. Ya estamos en el mes de marzo de 1814. Dolores, que va contando los días de la ausencia de su marido, se ha fijado en ello. Ahora el Jefe de las Avanzadas del Pasaje ha transmontado las serranías hasta la Cuesta de la Pedrera, a un paso de la ciudad ocupada. Sabe por su capataz, que siempre la tiene al tanto, de los movimientos que se suceden sin pausa, que Güemes ha atacado en el llano, y a «la brusca», en el Tuscal de Velarde, y ha derrotado al coronel Saturnino Castro. Esto es casi en la ciudad. Graves son las consecuencias para el jefe realista, que comienza a sufrir un marcado descenso • 87 • Zulema Usandivaras de Torino • en su brillante foja de servicios, lo que lo obliga a mantenerse en segunda fila. Doña Mariquita, la solterona, ha regresado a la casa con esta nueva, que no la altera mayormente, pero el resto de las mujeres tiemblan. Han oído hablar de la bravura de Güemes y temen por sus vidas y propiedades. –¿Cuáles bienes y qué propiedades? –ha preguntado reflexivamente doña Jacinta. Las demás guardan silencio, abatidas por el golpe, del cual lo que más temen es el regreso de la dueña de casa y el fin de sus cotorreos con destacadas vecinas y sus temas obligados de conversación. Solían regodearse comentando los aciertos del gobernador Martínez de Hoz o la actuación de Juan Ramírez y Orozco, así como la del ahora despiadadamente criticado Castro, después de un revés de tan lamentables consecuencias. Los gauchos, dueños de los campos y lugares aledaños de la ciudad, van afianzando un insalvable cerco, con la obstrucción de todos los desplazamientos desde este recinto y de la comunicación con las fuerzas realistas acantonadas en Jujuy. Las refriegas son casi diarias y en algunos combates llegan hasta las mismas calles del pueblo. Estos gauchos enlazaban a los soldados realistas que se alejaban de la plaza y vigilaban las entradas y salidas, observando los movimientos desde la altura del San Bernardo y lomas cercanas. Los jefes correspondientes flanqueaban la partida y en el momento oportuno les caían, desbaratando cualquier intento. Las damas de la casa de García no dejaban de tener razón cuando sospechaban del espionaje de su servicio doméstico, no de las intimidades de la casa, por supuesto, sino del movimiento interno de las fuerzas de ocupación. Había un árbol en las inmediaciones del río, donde estas fámulas depositaban mensajes que les eran entregados por sus patrones en algunos casos, y en otros, por un disimulado espía al servicio de las fuerzas concentradas desde Guachipas, por todo el Valle de Lerma. • 88 • • Historia del secreter Fue un escándalo con el que se regodearon las señoras españolas, cuando se enteraron de las maniobras que realizaban destacadas damas de la sociedad, que no habían querido abandonar la ciudad, ahora se sabía, con el deliberado propósito de acercarse a los jefes realistas, a los que agasajaban con discretas reuniones y algún importante sarao; todo esto para arrancarles, con habilidad y a veces hasta con escarceos amorosos, información sobre las incursiones que estos soldados debían realizar para lograr el sustento de la plaza sitiada. Diariamente se despachaban los mensajes con mujeres del pueblo que llegaban hasta el río portando sobre la cabeza los canastos de ropa para lavar y dejaban caer el mensaje en el ingenioso buzón, que se había practicado en uno de los numerosos árboles que costeaban la ribera del río próximo. –Pero a nosotros (se incluía dentro del ejército español) no nos engaña nadie –decía doña Serafina, asidua visitante de la casa de García. –Son unas perdidas –respondía otra–. Y usted, doña Serafina, ¿sabe quiénes son? La aludida se inclinaba hasta casi tocarle el oído para contestarle en tono misterioso. –Sí, claro, no lo creería usted, pero yo lo sé muy bien porque mi marido, por su cargo tiene constante acceso al cuartel. La Juana Moro, la Celedonia Pacheco de Melo, la Macacha Güemes, la de Gómez Zorrilla, la Toribia –la linda–, y hay otras que en este momento no recuerdo. Es una verdadera vergüenza, pero van a ser castigadas como se merecen. Dicen que Ramírez y Orozco le ha remitido un cañón desde Jujuy a Saturnino. Dicen que las han atado allí y les han dado de azotes a estas malvadas espías. «Ay Dios, cómo se ha perdido la moral», fue la exclamación casi general; el resto guarda elocuente silencio. • 89 • Zulema Usandivaras de Torino • M Después de Ayohúma ya nadie vio al capitán García; no había respondido a la convocatoria de Belgrano que procuraba reunir a sus hombres, dispersos después de la derrota, desde un inhóspito promontorio, sosteniendo en la diestra la bandera azul y blanca, símbolo de fe y patriotismo. Los soldados, resto de un desbandado ejército, fueron acercándose, surgiendo algunos como sombras fantasmales desde las escarpadas laderas, en difícil descenso desde considerables alturas; otros, emergiendo de profundas grietas, siempre protegidos por aquella inexplicable geografía en la que se guarecían los viejos pobladores de las tierras desde la ya remota invasión de los incas que se aposentaron en los valles. Ahora los indios de la región, con temor, pero vencidos por su curiosidad innata, divisaron, desde sus escondites, la encarnizada lucha de estos dioses blancos, señores de la guerra. Y, recién después de presenciar el fin, bajaron al llano, como los cóndores, para acercarse al macabro banquete, cuando cesó el último estampido. Impasibles, los rostros pétreos, duros como el entorno, desprovistos de piedad, se apresuraron a recoger un exiguo botín de guerra desde los cuerpos ya descarnados por los ávidos pájaros carniceros que se les habían anticipado y, entre las muchas inútiles pertenencias, rescataron al capitán, el rostro vuelto hacia la tierra, todavía con vida, envuelto en su capote de barragán, que lo había protegido del cierzo inclemente y del afán devorador de los hambrientos pájaros de las alturas. Lo habían arrastrado por ocultos senderos y lo conducían hasta su primitiva aldea: apenas unas guaridas de piedras amontonadas, semejantes al pucará que circundaba el asentamiento. Allí se detuvieron un momento para satisfacer su intriga y conocer de cerca a ese • 90 • • Historia del secreter hombre blanco, enfundado en su atuendo guerrero, asido inconscientemente con férrea tenacidad a su espada que se había quebrado en un infortunado duelo con el enemigo. Despojándolo de armas y correones, lo dejaron en manos de las mujeres de la tribu. Mucho tardó Fernando en recobrar el conocimiento y tomar una confusa conciencia de su situación: rostros planos de ojos oblicuos lo miraban y manos toscas lo manipulaban sin ningún cuidado. Permanecía envuelto en el capote, aunque ya los primeros lo habían despojado del uniforme militar y la ropa íntima. Cuando al promediar la mañana el sol cayó de lleno sobre su cuerpo inerme, le apartaron el abrigo, pensando que así lo aliviaban del calor y de la fiebre que lo sacudía con intermitentes espasmos. A Fernando le pareció que manos pequeñas y tiernas le recorrían el cuerpo. Ya no tenía aliento para levantar los párpados, sólo imaginar que lo asistía Dolores, aunque no sabía dónde ni por qué, y se dejó estar en ese límite en el que se pierde la voluntad y se relajan los sentidos, permaneciendo en un limbo donde sólo la mano cariñosa lo complace y se aferra a ella temeroso de perderla. La india, casi niña, se empeñó en recuperarlo y, a más de lavar diariamente las heridas y curarlo con el auxilio de su propia farmacopea, lo alimentó llevándole la comida a la boca: alimento blando que ella masticaba primero porque la carne de llama es muy dura, pero a las habas las cocía hasta reducirlas a puré. Constantemente le suministraba la infusión de hojas de coca, remedio infalible para aliviar el dolor y calmar el ánimo. También lo hizo ver por el médico de la tribu, individuo huraño que vivía un tanto apartado de la comunidad, consagrado a prácticas secretas. La virulencia de sus pociones y los ungüentos de la propia cocina, lejos de mostrar su eficacia, parecían más bien destinados a mantener deliberadamente abiertas las heridas; mientras sometía las articulaciones del enfermo a sus torpes forcejeos. Éste, obnubilado, aceptaba sin protestar los inadecuados • 91 • Zulema Usandivaras de Torino • tratamientos, y la ineptitud del curandero no lograba, y tal vez ni lo pretendía, recuperarlo. Por el contrario, la asiduidad de los socorros que le prestaba su incondicional enfermera fue logrando una acentuada recuperación física. La mente seguía sumida en la oscuridad, que le fue benéfica al principio, pero que le resultó un tormento cuando vislumbró que había perdido su identidad y, en un esfuerzo doloroso, procuraba ubicarse en esos páramos que le resultaban extraños, experimentando como ráfagas de lucidez que le recordaban un mundo lejano, envuelto en una bruma impenetrable. No sólo no podía ser indiferente a las caricias de su compañera, porque ya era su compañera indispensable sin la cual no podía subsistir en esas alturas desconocidas. Sin embargo, cada vez que la poseía, inducido siempre por su salvaje mentora, experimentaba, y no atinaba por qué, como un sentimiento de culpa que ensombrecía el placer. El detalle no se le escapaba a la mujercita y, temerosa de perderlo, recurría a yerbas afrodisíacas, gualichos que anulan la voluntad de resistencia e incitan al placer. Ya restablecido, comenzó a acompañarla en el pastoreo de las vicuñas, regresando con las manos llenas de tolas que recogían con dificultad, por lo escasas, para después hacerlas arder en la entrada de la choza, iluminándola así en el crepúsculo helado y amenazador que se cierne temprano sobre la montaña. Él iba hilando la lana mientras ella tejía las mantas de dibujos geométricos en rudimentario telar, a la par que iniciaba a su compañero en los indispensables vocablos de su lengua, que él balbuceaba como único lenguaje, ya perdido todo rastro de su propio idioma en la confusión de la amnesia. Los indios, los hombres y las mujeres, observaban con recelo al extranjero, sin oponerse, empero, al capricho de esta hembrita que se había apropiado de él. A la par que crecía el vientre de la mujer, él iba recuperando la memoria y sumiéndose en tremenda preocupación. Cuando logró la lucidez total, tuvo el irreflexivo impulso de huir. Pero no sólo le era • 92 • • Historia del secreter imposible transponer sin un guía la imponente masa pétrea que lo encerraba, sino que se sentía atrapado por un sentimiento de responsabilidad respecto de la criatura por nacer y la gratitud que le debía a la futura madre de un hijo que él nunca había deseado. No podía abandonarla, estaba obligado a acompañarla durante la gestación y protegerla hasta que naciera el niño. Se despreciaba a sí mismo cuando se sorprendía pensando que no quería que el embarazo llegara a término. Le asustaba su probable paternidad, al tiempo que se arrepentía de tan perverso pensamiento, que repudiaba su propia conciencia. Para eludir sus malos deseos redoblaba la atención a la indiecita y pretendía que ella permaneciera en relativo reposo, invitándola a quedar más tiempo en el telar, donde ella, sin prisa, iba avanzando en el tejido de una manta lo bastante grande como para que le sirviera para llevar al niño a su espalda cuando naciera y hasta que fuera capaz de mantenerse sobre sus piernitas. Sí, ella tejía porque le causaba placer, pero todos los cuidados a los que quería someterla el hombre de las tierras bajas, de la ciudad lejana, le eran innecesarios e incomprensibles y ella continuaba como siempre trepando las cumbres tras su ganado con la misma agilidad con que corrían las llamas preñadas, de voluminosos contornos. Ella no había contado las lunas o no se lo quería decir, y un día, sin ningún preparativo, sin ningún gesto de dolor, se apartó hasta un socavón próximo y allí, sin ayuda, parió al hijo, regresando a poco con el crío en los brazos. Fernando la vio llegar horrorizado y, sin querer mirarlo se vio obligado a reparar en el niño indio, que, para su castigo, apenas denotaba las características de los nativos. Distinguió un párvulo de piel blanca, todavía algo rojiza, de delicada cerviz cubierta apenas con una pelusita muy clara, casi rubia. Era su hijo, ahora ya no cabía duda, y debía asumir su condición de padre. La madre, desde ese día, se consagró por entero al crío que amamantaba con placer y, pronto, ya lo cargaba a sus espaldas para pro- • 93 • Zulema Usandivaras de Torino • seguir con su hábito cotidiano de pastora incansable. Él no volvió a tocarla y ningún reproche hubo de parte de ella. Difícil era para Fernando comunicarse en una franca conversación con la mujer, de quien apenas había aprendido vocablos indispensables para la subsistencia diaria, para ahora hacerla comprender su pesar, su culpa de marido infiel, su responsabilidad ante su Dios y tantas otras sutilezas de una civilización tan diferente como era la suya. Pero no fueron necesarias las palabras, ella comprendió, sin que él se lo mencionara, que ya no podría retenerlo y tampoco ella sería capaz de vivir siempre al lado de este hombre taciturno, descontento, siempre ausente. Ya ella había conseguido lo que quería: un niño blanco, rubio, como aquel dios que había sido de sus lejanos antepasados, decían. Un día la joven se levantó insinuante y se le acercó sin obtener respuesta. Entonces, haciendo un pequeño avío con sus pilchas y las del niño, recogió las pocas pertenencias de su indiferente compañero y le indicó calzarse las ojotas, lo que significaba una larga caminata o tal vez un imprevisto viaje. Llevaba tortas de maíz y buena provisión de hojas de coca para ambos. Antes de partir, arrojó a la tierra un puñado de estas pequeñas hojas sagradas en ofrenda a la Pachamama, en un rito ya tantas veces observado por Fernando. Lo tomó de la mano y comenzaron un largo ascenso para después descender dificultosamente desde las altas cumbres. Él la dejaba hacer y seguía sus pasos mesurados, pero firmes. Cuando llegaron, al fin, a una pampa que él creyó reconocer, les salió al encuentro un individuo más bien de baja estatura, de barba y bigote ralos, llevando a tiro una llamita endeble cargada con mantas y provisiones. Entonces ella le presentó el niño a su padre como si se lo ofreciera, pero lo retiró en seguida con brusquedad dando una media vuelta para alejarse, trepando con agilidad pasmosa las escarpadas cumbres de las que habían descendido • 94 • • Historia del secreter siempre en silencio, sin imaginar él la imprevisible intención de la joven. Recién después de dos días de andar entre estrechos senderos, siguiendo al camélido de finas patas que los precedía y en el silencio profundo del hombre que los conducía, tuvo conciencia de que la mujer lo había expatriado y que nunca la volvería a ver. Cuando llegaron a Potosí intuyó que estaba de regreso en casa. No importaban las leguas ni los accidentes geográficos que lo separaban todavía. Sólo sabía que desde allí alguna vez regresaría a Salta por la misma quebrada que lo había conducido a tan extraño destino. El hombre de la llama se detuvo en seco, le ofreció una mano blanda, carente de expresión y, sin ninguna explicación, lo dejó solo. No importaba, aunque llegaba como un paria, allí no le sería difícil organizar el regreso. Pero lo fue. Nadie le prestó atención. Sólo lo contrataron, al fin, para excavar en el cerro, famoso devorador de hombres. Los cuidados prodigados por la nativa de la que se acababa de separar lo habían fortalecido. Ahora, pleno de fuerzas y ya aclimatado a la altura, cavaba sin tregua por un exiguo jornal que, ahorrando gastos, le permitió adquirir la mula con la que iba a continuar su camino bajo el sol ardiente del día y las gélidas noches. Se internó en Humahuaca y alcanzó Jujuy. Se le hinchó el pecho de felicidad al divisar esa tierra que le resultaba familiar, verde y fecunda, de apacible temperatura. Allí le hubiera sido fácil presentarse a familias emparentadas con la suya, pero no lo hizo, temeroso de ser demorado, en su angustiosa prisa por llegar. No quería ser retenido por el canto de las sirenas. Ya bastante había permanecido atrapado por el espíritu de la montaña, que le había dado y quitado un hijo… Eso sí, en Jujuy adquirió un caballo y una yegua de remonta y cambió su aspecto vistiendo de paisano, el único traje posible de adquirir tan precipitadamente. • 95 • Zulema Usandivaras de Torino • Alcanzó Salta por el camino de la cornisa, que le permitió distinguir, desde lejos, los clásicos techos rojos reverberando bajo el sol. Se detuvo, palpó en su bolso el peso de las monedas de oro que traía consigo, su peso era exiguo en comparación con el peso que traía en el alma, y sintió miedo. Cómo y qué encontraría en su casa. El recuerdo de su larga aventura le daba para todas las conjeturas, y las noticias, un tanto inciertas, recogidas en Jujuy, no bastaron para calmar su inquietud por la madre, por Dolores, a la que deseaba y a la vez temía ver. Ella, ¿habría permanecido fiel?, o también habría sucumbido a las tentaciones a que está expuesta una mujer joven y hermosa en tan larga ausencia del marido. Él cargaría con su propio secreto que, aunque piadoso, se erguiría siempre como una barrera secreta que le impediría mirarla con ojos límpidos, cuando lo abordara pretendiendo desentrañar el inquietante motivo de la larga ausencia. M En la casa de campo, Dolores no quiso permanecer inactiva. Ya le había advertido Burela que desde allí podría colaborar con las partidas de emboscada que se estaban organizando. A éste no se le había escapado la circunstancia favorable de la preparación militar de la señora de García Miranda. Don Rudecindo Frías había descubierto esta predisposición de su vecina cuando fue a ofrecerle su protección a esta mujer aguerrida que agradeció la atención, sin aceptarla. Sin embargo, Frías, dueño de una finca colindante con La Hondonada, se empecinó en vigilar sus arriesgadas exploraciones al frente de los peones, desalojando intrusos que osaban no respetar las propiedades de García Miranda y, en especial, a esos inescrupulosos, que nunca faltan, al servicio del enemigo que les paga generosamente cual- • 96 • • Historia del secreter quier colaboración ante la necesidad apremiante de conseguir animales que les son indispensables y no pueden obtener legalmente. Del puesto de La Ramada desaparecía el ganado que los oficiosos contrabandistas pretendían llevar hasta Salta o, al menos, hasta un sitio próximo, donde sería recibido por contingentes militares exclusivamente dedicados al aprovisionamiento de la ciudad prácticamente sitiada. Dolores había cobrado esa fortaleza que, en los momentos más difíciles, surge en las mujeres quienes, olvidando el habitual recato al que las obliga su condición, son capaces de acometer las hazañas más inverosímiles, sea para subsistir, para defenderse o defender su patrimonio y la legitimidad de una causa, alcanzando proporciones heroicas en los momentos cruciales. Así es como en Salta surgieron encumbradas matronas que, aún a costa de su honra, lograron infiltrarse en las filas enemigas para apropiarse de los reservados planes del ejército español, después del doloroso revés de Ayohúma. En la campaña también surgieron varonas que no vacilaron en tomar las armas para luchar al lado de su hombre. Dolores, sola, ya una viuda, empuñó las riendas de su casa, de su finca y, montada siempre en su Moro de imponente estampa, capitaneando gente bien adiestrada por ella, a la par que resguardaba la propiedad, la constituía en una fortaleza para guarnecer uno de los atajos por el que pretendían filtrarse los mercenarios del ejército del Rey. A la mañana temprano, cuando el lucero de la tarde aún brilla en el occidente, salía y comenzaba el recorrido con su gente, atenta no sólo a cualquier intromisión, sino también a las necesidades y cuidados de esa heredad prodigiosa, donde los alfalfares eran casi perennes y el ganado abundantísimo. Había que roturar la tierra con el arado de palo y esparcir luego la semilla de maíz, tarea esta última cumplida ahora, en ausencia del padre guerrero, por los pequeños de doce y hasta de sólo ocho años de edad, siguiendo el paso lento de los • 97 • Zulema Usandivaras de Torino • bueyes que, sin prisa, iban arrastrando el rudimentario elemento de labranza. Las faenas en el campo eran realizadas, casi en su totalidad, por las mujeres que habían quedado solas tras el alejamiento de sus compañeros, quienes se habían enrolado gustosos en las organizadas partidas de Burela o de Zabala, finqueros que se entendían muy bien. Frías no dejaba de recelar un entendimiento amoroso entre Dolores y el capitán Burela, pues advertía el ascendiente que el capitán tenía sobre la viuda, y recién tuvo alivio cuando, más adelante, éste contrajo matrimonio con la hija mayor de Gauna, también propietario de un importante fundo en las proximidades, Sumalao. Para don Prudencio, y para muchos otros, Dolores era viuda. La larga ausencia y el total desconocimiento de la suerte que había corrido el militar después de la última derrota del Ejército Patriota, daba derecho a pensar así, aunque la joven se negaba aceptar esta verdad y atribuía su esquivez para con él a esta confusa circunstancia. Pero Frías no se daba por vencido y la asediaba con respeto y discreción. Con uno u otro ardid, procuraba un encuentro en sus caminos, valiéndose de cualquier novedad proveniente de la ciudad para hacerse presente en La Hondonada. La atención con la que ella lo escuchaba y el interés que mostraba con sus preguntas, ávida de noticias, esperando siempre saber algo más de lo que se le contaba, también confundieron al disimulado pretendiente, un tanto presuntuoso, que creyó ver en ello como una correspondencia a sus sentimientos y pronto se convirtió en asiduo visitante. Doña Matilde sospechó algo de esto, pero vencida por su propio dolor, no se sintió molesta con este cortejar a la mujer de su hijo. Ella sólo esperaba con ansias ver despejado el camino para volver a la casa de la ciudad, asistir a misa diaria rogando por el alma del desaparecido y quedarse allí para siempre, sin pensar siquiera, en las hijas, también ausentes, de las que tampoco sabía mucho. • 98 • • Historia del secreter Sin embargo, en la sala de la finca, no permanecía ociosa. Ausente Dolores por largas horas, ella, que en esta casa ya no se consideraba dueña, asumía el papel que correspondía a la esposa de un finquero y, así, cuidaba la devoción de la poca gente que había quedado allí y en particular la de los niños que sí eran muchos: hijos de madres prolíficas que poblaban el fundo, los peones o arrendatarios. A la mañana, temprano, se abría el oratorio y la señora, cubierta la cabeza con delicada mantilla, de rodillas en su reclinatorio, se postraba frente al santo patrono de esa heredad para rezar las oraciones con la misma unción que si el sacerdote estuviera presente; algunos chicos que la acompañaban, coreaban sus rezos salteando las palabras que no entendían y otros apenas la seguían en su media lengua infantil. Por lo demás, a esta hora, el recinto estaba casi desierto. En la cocina y demás dependencias habían comenzado las tareas cotidianas: lavado de mesas, avivado de las brazas que habían permanecido cubiertas de ceniza en el rescoldo que se mantenía perennemente encendido; había que atizar las ascuas que habían quedado sepultadas desde la noche anterior. Corría el agua por lajas y baldosas de patios o galerías y el movimiento era inusitado, procurando las mujeres de servicio, que ahora eran pocas, suplir la falencia desplegando una actividad inusual para esa gente parsimoniosa, sin prisa, más acostumbrada a la contemplación que al trabajo. Dolores, temprano también, había ya salido para su habitual y peligroso recorrido. Iba bien armada: cruzada a la espalda, su tercerola; en el cinto, las balas y en cada bota, que cubría con la larga falda, sendas pistolas. Así vestida montaba, sin embargo, a horcajadas, cubierta la cabeza con un sombrero similar al de los paisanos del lugar, el suyo adornado con una cucarda blanca y azul. En ocasiones vestía traje de gaucho, como varón, y se confundía entre el pelotón de peones asimilados a la partida que hacía guardia en el lugar, y con ellos, y en loca carrera, perseguía a los intrusos que osaban llegar; en parti- • 99 • Esta es una muestra del libro. Las páginas 100 - 111 han sido eliminadas. Se terminó de imprimir con una tirada de 300 ejemplares en el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010 en los talleres de Córdoba 714 - Tel/fax.: 54 387 4234572 - Salta [email protected]