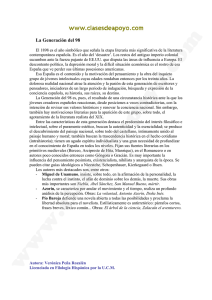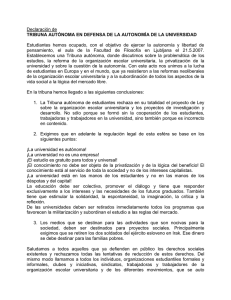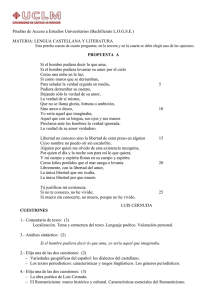LA CRÓNICA PARLAMENTARIA
Anuncio

LA CRÓNICA PARLAMENTARIA Por W. Fernández Flórez, de la Real Academia Española Temo que estas notas acerca de los cronistas parlamentarios merezcan el reproche de ofrecer a veces un matiz autobiográfico que, ciertamente, no está en mi afán y que me esforzaría en eludir si con ello no empobreciese aspectos de una exeperiencia que fué quizá la más interesante de mi labor periodística, no sólo por continuidad de muchos años, sino por situarme en la cercanía de hombres, maneras y acontecimientos de importancia. NACIMIENTO. La crónica parlamentaria, con las particularidades que hoy la definen, nació con Azorín. Se produjo el fenómeno al incorporarse al periodismo escritores que estaban muy por encima de las habilidades y no muy rigurosas exigencias del oficio y que engalanaban los diarios con sus dotes literarias. No sé si antes de Azorín alguien intentó esa labor. En todo caso, quedó anulado. Azorín llevó sus más finos pinceles al Parlamento, y, tácito, retirado, minucioso, observador exquisitamente sensible, rico en palabras y con arte de jardinero para plantarlas en su prosa donde más pudieran lucir y mejor se combinasen, comenzó a pintar deliciosas miniaturas. Fue una nota seductoramente imprevista, de tan cuidada delicadez que el contraste con al garrulería de las sesiones la hacía parecer a veces como unha pequeña y bien trabajada joya sobre una tela burda. Tomaba entre las pinzas de su fina sagacidad un momento de un discurso, y lo tallaba en facetas; prendía en su atención los ademanes de un orador, el centelleo de unos lentes heridos por las luces del hemiciclo, una frase –acaso no más que el comienzo de una frase‐ y nos regalaba una visión sutil. La brevedad nunca perjudicaba en él la excelencia. Era la brevedad del aljófar y de las chispas diamantinas. Los mejores retratos verbales de don Antonio Maura los escribió él. En sus renglones estaba toda la elegancia del gran político, el señorío de su figura, la corrección de su vestir, la distinción de sus gestos, y el tono con que acertaba a dotar sus frases. Una motita de polvo que hubiese en la levitga de Maura se haría visible en la prosa de Azorín. Se le leía con verdadero deleite, y desde que él compuso sus “Impresiones parlamentarias” quedó esa modalidad vedada para quien no fuese, además de periodista, escritor en su más exigente sentido. En aquellos tiempos en que en la política intervenía más la pasión que la reflexión, y las actitudes de los partidarios pueden parangonarse con las de los actuales devotos de los clubs de fútbol, las crónicas parlamentarias pasaron a ser una sección casi obligada entre las de cualquier diario; pero muy pocas consiguieron durar en el recuerdo de los lectores. LAS “ACOTACIONES”. Tuve yo la suerte de que, a fines del verano de 1916, cuando apuraba mis vacaciones en Galicia, me requiriese don Torcuato Luca de Tena para realizar esa labor en A B C. Como las condiciones en que hoy se logra el acceso a los periódicos y en que se consolida una firma son muy distintas, quizá mis más modernos colegas no puedan comprender con toda exactitud cuánto representó para mí aquel ofrecimiento y cómo me turbó el que ante mí se abriesen tan inesperadamente las doradas puertas de la más codiciable oportunidad. Apenas llevaba un añoen Madrid y mi nombre era desconocido. Si cuando recibí el telefonema del insigne fundador de A B C no existiesen otros medios de comunicación entre la Corte y La Coruña, creo que hubiese emprendido el viaje a pie. Era la tribuna más prestigiosa la que se me brindaba, el más potente altavoz, el escaparate más iluminado. Pero, por esto mismo, el fracaso podía ser tremendo e irremediable, y nunca escribí unhas cuartillas con tanto miedo –casi inhibitorio‐ como las de mis primeras “Acotaciones de un oyente”, que tal fue el título que don José Cuartero les puso, porque, en mi desconcierto, no acertaba a proponer ninguno. Sin embargo, mi labor no fue difícil. Concurrían muchas circunstancias a facilitarla. Tenía entonces la clara visión de quien se asoma por primera vez a un espectáculo; mi atención se dejaba impresionar por todo: por las personas, por las teorías, por los procedimientos. El ser un recién llegado de la provincia me ayudó, en vez de perjudicarme. Muchos personajes no habían sido para mí hasta aquellos momentos más que nombres leídos en el periódico, y los pude contemplar sin los deformadores cristales de los convencionalismos. Estaba yo limpio de prejuicios políticos, sin compormisos ni contactos con ningún grupo y hasta, si he de confesar con franqueza, no me había preocupado de profundizar sus intenciones, cautivo de mi afición literaria e impregnado del desesperanado desdén que los escritores de aquellos años sentía, más o menos declaradamente, hacia la política. Todo esto me permitía, como digo, una observación más virginal. EL BUEN SENTIDO. En verdad no hice otra cosa que reforzar la eficacia de esta actitud con el buen sentido, al que no resistían muchas de las prácticas parlamentarias. Había en todo aquello muchos absurdos que se mantenían solidamente erguidos porque había fraguado a sua alrededor el cemento de los intereses creados. Desde las pintorescas razones –de amistad, de parentesco, de escalafón‐ que otorgaban un escaño y puestos de Gobierno a individuos evidentemente ineptos para regir una nacióin, hasta el desconsiderado ahinco con que las oposiciones combatían aquellos proyectos de ley que parecían más útiles, tan sólo para impoedir que el partido rival ganase con ello devociones, prescindiendo así del interés de la patria. Y la absurda importancia que la oratoria adquiría, no por ser aplicada precisamente a la defensa de ideas fundamentales y de teorías concretas, sino por su atuendo retórico, por sus tropos y hasta por los ademanes que la ayudaban. Se confundía el embeleso con el convencimiento. En un ámbito donde se discutían intereses nacionales básicos, se concedía más importancia al gesto y a las figuras de dicción, a la fronda que a la raíz, al “habla bonita”, como calificaba Sánchez de Toca a la del conde de Gimeno. Los más espontáneos murmullos de admiracióni, los incontenibles aplausos, brotaban al final de los párrafos más sobrecargados de afeites. Muy rara vez se ofrecía un ejemplo como el de Vázquez de Mella, gran orador y enjundioso orador a la vez. La persistencia de un Gobierno dependía frecuentemente más que de sus errores del trémolo que daba a su discurso un adversario. Se jugaba a derribar, lanzando pesados y esféricos períodos contra el banco azul. Era una incesante partida de bolos. Mi sentido crítico de simple ciudadano me distanciaba de todo aquello con unha pena que se refugiaba sin esfuerzo en la sátira. LA EFICACIA. Por temperamento, siempre pensé que entre las dos actitudes que podemos adoptar ante lo que nos desagrada: la indignación y la burla, ésta es más elegante y –en trances como aquel a que me refiero‐ puede ser de mayor eficacia. No es vanidad sino observación que puede comprobarse fácilmente, el afirmar que mientras ha naufragado en la memoria de la gente la cordillera de barbudos comentarios de los “artículos de fondo” de aquella época, aun hay figuras de entonces de las que no se han desprendido las puntas de flecha de mis apreciaciones un poco caricaturescas. Debo decir que los interesados las sufrían con la más exquisita de las correcciones. Sin duda, algunas veces extremé mis juicios, pero nunca se me opuso ni siquiera un gesto avinagrado. Mi sinceridad estaba amparada por aquella libertad de que por entonces disfrutaba la Prensa y, en grado máximo e incomparable, A B C; como ya nunca, pase lo que pase, volverán a conocer los periodistas de ningún país del mundo. Don Torcuato Luca de Tena llevaba a tales límites su respeto por las opiniones de sus colaboradores que jamás entorpeció la publicación de ningún artículo mío, aunque en ocasiones mi parecer se distanciase del suyo o en mis semblanzas saliese malparado alguno de sus amigos. INDEPENDENCIA. Me doy cuenta de que la fortuna que alcanzaron mis “Acotaciones” se debió en gran parte a que se hizo evidente que no buscaba con ellas un acceso a la política y que una desinteresada buenta fe guiaba siempre mi pluma, tanto en los aciertos como en los yerros. La política era el campo donde la grey periodística, atenida a mezquinas retribuciones profesionales, buscaba compensación. La tribuna de la Prensa era una colmena de aspirantes a concejales, a Gobiernos civiles, a actas de diputados, a empleos de los que podía disponer fácilmente un personaje. Casi todos aquellos luchadores –denominación muy al uso‐ estaban adscritos a uno de éstos y lo jaleaban inconteniblemente en sus intervenciones, y a veces el barullo obligaba al ujier a amonestarnos requiriendo compostura con paternal acento. En las alturas, entre los hombres familiarizados con el Poder, existía una gran sensibilidad para la letra impresa. Yo los trataba poco y hasta rehuía las abundantes ocasiones de una presentación, porque después de ser amigo de alguien quedaría incapacitado para satirizarlo. El puesto de cronista parlamentario atraía consideraciones y halagos en el Salón de Conferencias, y a algunos de ellos les fueron conferidos cargos y actas. Junto a mí pasó tambiénla oportunidad cuando el conde de Bugallal, ministro de la Gobernación en el Gabinete presidido por Dato, me hizo llamar para insinuarme la posibilidad de presentar mi candidatura en las elecciones de nuevas Cortes. Como mi camino no era aquél, carece de mérito el que rehusase. ‐ Yo no tengo más que mi pluma –le contesté, agradecido‐ y mi pluma no tiene más que su independencia. Si le ponemos un letrero, yo pierdo lo único que poseo y usted no ganaría nada. Asintió. Y allí murió, sin nacer, una carrera que no me interesaba. Una prueba de la gran difusión de tales crónicas me la dio la rapidez con que propalaron mi nombre a pesar de que, al principio y durante mucho tiempo, no las acompañaba la firma en A B C, por una antigua costumbre de la casa. Durante muchos años esa fue mi principañ labor en el gran diario. En cuanto las Cortes se abrían, iba a ocupar mi incómodo puesto en la tribuna. Nunca dispuse en ella de un pupitre, porque los pocos que había apenas llegaban para los reporteros encargados de reseñar la seisión. Solía permancer en pie, cerca del antepecho, agarrado a una de las doradas columnas metálicas para inclinarme hacia el salón cuando los oradores estaban situados invisiblemente en nuestra perpendicular. Y allí tomaba algunas brevísimas notas. A veces la crónica se dibujaba ya en la hora de “ruegos y preguntas”; a veces surgía inesperadamente, de un tema imprevisible; a veces la obligaba la categoría del orador o la trascendencia de un asunto. Nunca faltaban sugestiones. COMPRENSIÓN. En el conjunto de mis crónicas puede hallarse un abundante catálogo de los vicios y defectos del parlamentarismo, una galería de siluetas de viente años de desfile y… creo que un fondo de enternecida comprensión de nuestras culpas temperamentales. Con prisa que considerada ahora, a distancia, parece vertiginosa, la agitación de aquellos cinco lustros de crisis fue reflejándose en las Cortes, ahilando sus virtudes y añadiendo vicios nuevos a los que ya pudieran existir. La República llevó grupos vociferadores, a la elocuencia sustituyó la charlatanería, las diferencias políticas fueron transformándose en rencores personales, en alguna ocasión, los “jabalíes”, vueltos de cara a la tribuna de la Prensa, me incluyeron en sus pintorescos incidentes, increpándome por mis comentarios. FINAL. Y llegó el día en que por primera vez se reunieron las Cortes que habían de asistir, acobardadas, en jirones, a aquellos terribles tres años de brutalidad roja. El coche que me llevaba hasta el Congreso se abría paso difícilmente entre el gentío que ocupaba los alrededores del edificio. Era una muchedumbre torva y callada, el brote inicial de aquella erupción que poco después había de anegar Madrid y casi toda España, afligiéndola con incendios y asesinatos y saqueos. Los automóviles avanzaban casi pegados uno a otro y a veces aparecían en el cristal de las ventanillas rostros amenazadores que escrutaban el interior con ojos ceñudos. El hemiciclo se llenó pronto en aquella sesión inaugural, y su aspecto era impresionante. Al cuidado que en ocasiones análogas solían poner los diputados en su atavío,, aún después que la República arrinconó los fraques, sucedía un calculado desaliño. Muchos de los nuevos representantes de la Cámara por los votos comunistas de no recuerdo qué distrito, se paseaba, cogido del brazo, entre la Presidencia y la primera fila de escaños, con la felicidad de una pareja gorda y ordinaria que acaba de comer en el campo una tortilla de escabeche. Todos se entregaban al placer de hablarse en voz alta, sin duda, para sentir mejor la realidad de encontrarse en semejante sitio, y elegían sus asientos con algo de la atropellada impaciencia con que se ocupan las mejores localidades en una función gratuíta. Desde mi atalaya pude identificar en uno de los presuntos diputados a un hombre sobre el que pesaba la acusación de un desfalco en una fábrica de calzado, de Galicia; mis compañeros de tribuna, entre befas, iban instruyéndose recíprocamente, con trozos no más edificantes, de las biografías de algunos de los que galleaban entre la bulliciosa turba de los nuevos hacedores de leyes. Aquella tarde ya, los recién llegados, de hervidora jactancia combativa, ensayaron dicterios de plazuela contra los grupos derechistas en los que algunos veteranos parlamentarios procuraban disimular su inquietud ante aquellos inusitados procederes. Hubo un encuentro a puñetazos. Antes de que la sesión inaugural terminase, marché al periódico. ‐ Envíe usted al Congreso, en mi lugar –le diga a Juan Ignacio Luca de Tena‐, al redactor de “Sucesos”. Yo carezco de la especialización que aquello requiere. Y no volví nunca más. Así se acabaron las “Acotaciones”.
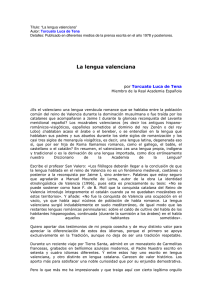

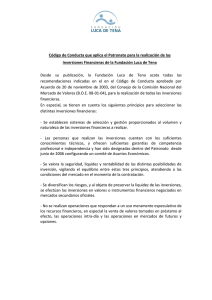
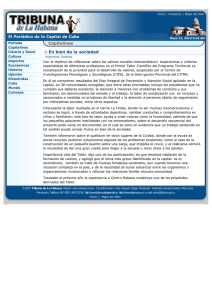
![La voluntad [Texto impreso] / J. Martínez Ruiz.](http://s2.studylib.es/store/data/005709622_1-f44d0b5899aabf4e784e577a16de8129-300x300.png)