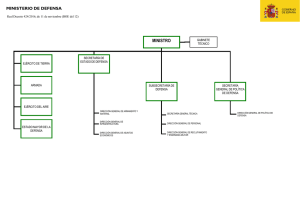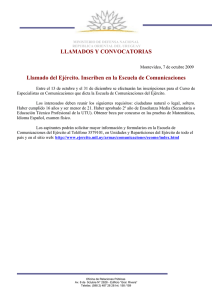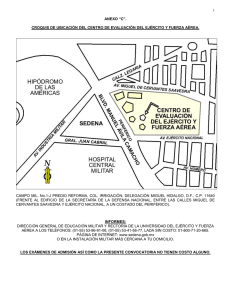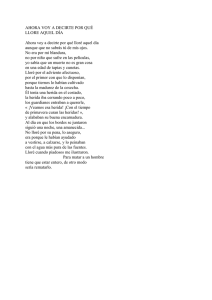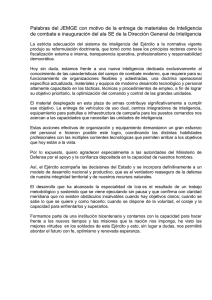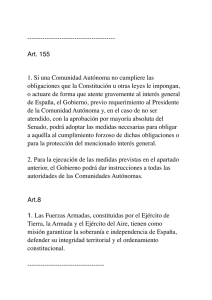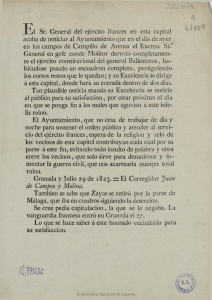Andres Rivera-El yugo y la marcha
Anuncio

Andrés Rivera El yugo y la marcha De El yugo y la marcha, Editorial Merlín, Buenos Aires, 1968. La vergüenza es ya una revolución. La revolución es una especie de cólera desplegada contra sí misma. (C. MARX, Cartas a A. Ruge, marzo 1843). A Jorge Onetti, esto, que es todo lo que tengo. Llegué a Lankao una tarde de mayo. Estaba algo enfermo, creo, y me sentía fatigado; tenía una barba de tres días; mi ropa olía a sudor y polvo. Deseaba bañarme, beber unos tragos de maotai, descansar, dormir, evitar —aunque fuera por una noche— la evocación de las carencias que asedian a un hombre cuando se acerca a los 40 años. Tan salió a mi encuentro; estreché largamente sus manos secas y frías. Bajo la gorra de soldado, sus ojos negros y pequeños y sonrieron. —Bienvenido a Lankao —exclamó—. Ha hecho usted un largo viaje. —Sí —dije—, muy largo viaje. Me alegro de verlo sano y fuerte. Tan, con una ligera reverencia, agradeció mi cumplido. El viejo estaba descalzo. Una fina capa de barro amarillo cubría la piel de sus pies. Le pregunté si interrumpía algún trabajo. —No —dijo—. Ya terminé. Caminó unos pasos, levantó un azadón y abriendo sus brazos me mostró una larga y angosta parcela de tierra removida. El crepúsculo descendía sobre las colinas. En las terrazas abiertas en ellas, el viento mecía un trigo de grano sufrido y espeso. La noche se hundía en las plantaciones, devoraba sus escasa y propia luz, desplegaba el corrosivo sudario de su silencio. Tan dejó caer el azadón; sonrió. Era posible oír crujir el pergamino de su rostro, como si una mascarilla de bronce se agrietara. —Nuestras aguas termales son famosas en el país —comentó Tan, suavemente. Él era así, supongo. Templado, sereno, certero; quizá interminable. —Probemos esa fama —repliqué, sonriendo. Tan me llevó hasta un edificio de piedra gris y maderas rojas y labradas. Su mujer, pequeña, silenciosa, de cabellos negros, me entregó una toalla afelpada, abrió un par de grifos y se retiró. Tan acercó al borde de un foso cuadrangular, al que se descendía por una corta escalera de hierro, y que comenzaba a llenarse con un agua tibia y humeante, una reposera de paja. Luego me dijo: —Tenga cuidado. Los escalones son resbaladizos. Después del baño, descanse en el sillón. No se mueva; eso le quitará la fiebre. —Gracias, Tan. Tan me dejó solo; la habitación se cubrió de un vapor húmedo y blanquecino; yo floté en el agua densa y algo viscosa ajeno a mí mismo. Un grabado que pendía cerca de la única ventana del cuatro atrajo mi atención: era la de una princesa de la dinastía Han, en su tocador, rodeada de esclavas. Fue hermosa hace cinco o diez siglos, y sobre estos mármoles que yo toco con mis manos ella hizo reposar su cuerpo cálido en atardeceres, o mañanas o noches que parecían no terminar en el tiempo. Admiré la gracia insinuante de sus rasgos, allí, en la tela, me incliné ante el recuerdo de esa levedad, y eludí la tentación de ciertas reflexiones excesivamente gratuitas. Salí del baño, me tendí en la reposera, y encendí un cigarrillo. Tan vino a buscarme. —Usted —afirmó— tiene hambre. —Tengo hambre, Tan. —Me siento feliz de oírle decir eso —dijo Tan. Por un corredor cubierto llegamos a un cuarto que, advertí, Tan había preparado expresamente para mí. La cama era ancha, baja, de madera. Me senté en ella, cruzando las piernas, y el viejo sirvió, para los dos, arroz, pequeños trozos de carne de cerdo asada, y caldo de gallina. Entre nosotros, con la noche cubriendo las colinas cercanas, comenzó a circular la botella de maotai. Tan alzó su copa y brindó: —¡Cambeí! —¡Salud! —Hasta el fondo —dijo Tan. —Hasta el fondo —repetí yo. Cruzamos dos, tres, diez brindis. Satisfecho, aparté las escudillas y los platos, me recosté en la cama y busqué mi pipa, y el viejo, suspirando quedamente, la suya. Tan sirvió té en tazas altas y azules. Yo dije: —Tan... —¿Qué? —Nada ... Otra vez. Me quedé quieto en la cama, siguiendo el paso de un avión sobre los techos de Lankao. Repentinamente, me volví hacia el viejo, y porque creo conocerlo, le pregunté: —¿Usted se sintió cansado alguna vez, Tan? —No... No... —titubeó. Lo apremié: —¿Quiere decir que jamás se cansó? Él no se molestó por mi insistencia; eligió con calma y precisión su respuesta: —Viví; no tuve demasiado tiempo para cansarme. Nada de enigmas; nada de fórmulas, tampoco. Nada de pedagogía al uso para turistas melancólicos. Fácil, ¿eh? Muy fácil, demasiado, quizá, para mi paladar. Tan, 60 ó 65 años, soldado, campesino. Seguramente mató con esas manos flacas; ahora ara con ellas; ahora levanta un vaso de maotai (su pulso no tiembla) a la altura de mis ojos, y se lo bebe. Muy bien, Tan. Vamos, Tan, adelante. Dígame cómo se hace para atravesar el espejo y penetrar en el país donde no se conoce el cansancio. —¿Otro trago? —preguntó Tan. —Otro —asentí—. Otro. No nos vendrá mal otro trago, ¿eh, Tan? Nos deseamos no sé bien qué, y yo rogué a Tan que olvidara mis palabras. Tan me observó. —Un hombre no es todas sus palabras —dijo. —¿Eso piensa usted, Tan? —Gambei, amigo mío. —Salud, Tan. Tan dejó su vaso vacío en la mesa y comenzó a hablar lentamente, como si midiese pulgada a pulgada, la vida de otro, que no era él, de un extraño; como si descubriese las palabras que otro guardó por pudor, porque nunca alcanzan para sustituir a la desnudez inobjetable de la acción: "Hubo un momento en que supe lo pobres que éramos mis padres, mis tres hermanos menores, y yo. Mi padre vendía agua para mantener a la familia. Fue una noche: él regresó alegre a casa. Había ganado ochenta monedas y con ellas pudo comprar tres kilos de maíz. Pero ese día terminó, ese día no se repitió. Mi madre, entonces, se ofreció a trabajar en la casa del señor, dueño de la tierra. La veo como lo estoy viendo a usted: ella sí estaba muy cansada. Eso desagradó al señor. Uno de sus hombres la golpeó con una cultivada perfección, y mi madre, inválida ya, retornó al hogar. "Yo ocupé su lugar. Cuidaba del ganado y cortaba leña; comía poco: mijo y sorgo mezclado con yerbas silvestres. Cada cazuela debía alcanzarme quince días... Era curioso: el señor buscaba pretextos para castigarme. Que no cumplía con mis obligaciones; que descuidaba a los animales; que era lerdo; que era tonto. El señor se aburría, evidentemente; y azotarme lo distraía. Su mirada se animaba cuando el látigo caía sobre mis espaldas y mis piernas; una luz pálida y fugaz iluminaba sus ojos (yo tenía el valor de mirarle a los ojos), la misma luz que se encendía cuando daba cuerda a su docena de pájaros mecánicos, y los oía cantar, en sus jaulas de oro, a ellos que contaban tres mil años de edad, y emitían un gorjeo más puro y fino que el de los pájaros de carne y sangre. "El señor ordenó que me separaran del ganado, que no me permitieran dormir con los animales, defenderme del invierno con el calor de sus cuerpos. Dijo, riendo, que mi frecuentación con las bestias podría dar lugar a tentaciones viciosas; entonces me arrojaron a una choza húmeda y vieja. Tuve frío, mucho frío. Y lloré. Tenía quince años, era un hombre, pero lloré. "Trabajé y trabajé durante años y crecí hambriento. Una tarde encontré en el patio de la casa del señor un pan duro, sembrado de hongos. Lo recogí. La esposa del señor me sorprendió y me golpeó con un palo hasta que el palo se quebró. Era bella la mujer, eran bellos sus vestidos, pero la rabia le retorcía la boca. El pan —me gritó— es para el perro. Me quitó la ropa, me desnudó, y volvió a castigarme. Todo lo hizo ella sola; ella, que era esbelta como un álamo, créame. Me dijo, como si pudiera conocer el asombro: Te pareces a un hombre. Luego ordenó a un lacayo que me cargara al cuello un yugo de veinte kilos de peso. "Durante tres días y tres noches lloré; durante tres días y tres noches soñé con la venganza. "No podía dormir, ni sentarme; tampoco me dieron agua y alimentos. Mi padre logró llegar hasta mí, pero ni él ni yo alcanzamos a vernos en la oscuridad del encierro. Nos escuchábamos; eso hacíamos. Nos escuchábamos. Yo escuchaba, apenas, su respiración en ese pozo negro y espiralado en el que estábamos hundidos. Le supliqué que me sacara de allí o yo moriría. Mi padre no me respondió. Extendió las manos hasta encontrarme, y con ellas, lentamente, me recorrió el rostro, los párpados, los labios y el cuello aprisionado por el yugo. Y se marchó. "Yo era una deuda; y las deudas, inevitablemente, se pagan. El señor dijo que si mi madre accedía a que le cortaran el pezón de uno de sus pechos la deuda quedaría saldada. Mi madre consintió; el trato era justo: las deudas, las deudas verdaderas se pagan con sangre y vida. La acostaron en una mesa de piedra y usaron un pequeño cuchillo, curvo y brillante, para cortarle el pezón. El señor rio mientras veía manar la sangre. No sé, aun hoy, qué placer encontraba en contemplar al acero introducirse en la carne viva y palpitante, pero no era otra cosa que placer lo que se dibujaba en su cara. Supongo que disfrutaba con la tortura como con el canto de sus relucientes pájaros de metal, que diversiones como ésas le proporcionaban una felicidad, un goce que, nosotros, sus siervos, no alcanzábamos a descubrir. Ese hombre estaba mortalmente enfermo de tristeza. "Me quitaron el yugo y mi padre me cargó sobre sus espaldas, a mí, que tenía veintinueve años, y me llevó de allí. Cuando arribamos a nuestra casa, mi madre preguntó: ¿Partiste del hogar para sufrir o trabajar? La miré, toqué la sangre de su pecho, y lloré. Lloré. Yo, un hombre de veintinueve años, que no era capaz de matarme, ¿podía hacer otra cosa que llorar? "Durante días mi madre frotó las heridas que en el cuello me abrió el yugo, con especias y plumas de ave. Yo apenas lograba tenerme en pie. Me acostaba temprano: entredormido, con fiebre, oí, una noche, hablar a mis padres. Ellos decían que en la provincia de Hopei se había alzado en armas un ejército de pobres, un ejército de pobres y siervos, de gentes iguales a nosotros. "Algunos paisanos del pueblo me informaron que en un templo, a tres días de camino, se levantaba un puesto de ese ejército, el ejército rojo. Uno de ellos me dio un sello para que el jefe del puesto me identificara como a un amigo; me dieron mijo y frutas para que no pasara hambre en el camino; me dieron ungüento para las cicatrices del cuello. "Me despedí de mis padres. Les dije que deseaba vivir, no agonizar, no llorar, no arrastrarme como un pordiosero. Ellos prepararon una cena con cereales y cada uno de nosotros bebió dos tazas de sopa que la gente de la aldea, agolpada a la puerta de nuestra casa para despedirme, nos había regalado. Les dije a todos: volveré. Eso les dije: volveré. "Ingresé en el ejército rojo el 21 de abril de 1933. Aprendí a manejar una ametralladora; aprendí, muy lentamente, a combatir; es decir, a vivir. "En el invierno de 1934, llegamos a la provincia de Suchuán. Allí se inició la Gran Marcha. Cada uno de nosotros preparó un rollo de cereales tostados. Nos explicaron que íbamos a cruzar montañas cubiertas de nieves eternas, pantanos y desiertos que pie de hombre alguno en la tierra exploró o conoció. Reímos: para nosotros, mil montañas, diez mil ríos, cinco cordilleras no eran nada. Éramos jóvenes, nuestros jefes eran jóvenes, ¿entiende usted? La verdad estaba de nuestro lado. "Salimos en abril de 1935 de Suchuán. Al tocar las primeras estribaciones de las colinas nevadas cesaron los bombardeos del Kuomitang. Odiaban al frío tanto como a nosotros. Pisábamos, en los senderos de montaña, las huellas de los que nos precedían. La nieve era una trampa: ocultaba los abismos. Muchos de los nuestros perecieron; rodaban hacia un infierno de hielo y piedra gritando que no temían a la nada, ni a los monstruos de la nada; que no nos entregáramos; que prosiguiéramos la Marcha. Gritaban hasta que morían; y después quedaba el eco de sus gritos hasta que el viento lo dispersaba en la llanura, lo hundía en un cielo blando y vacío. Muchos murieron en la Gran Marcha. Están enterrados en la nieve, en la roca. Era fácil morir. No se podía reposar, no se podía caer; detenerse era morir. En la Gran Marcha murieron muchos de los nuestros. Muchos. Pero los que murieron, y los que sobrevivimos, izamos la bandera roja en el pico más alto de esas montañas. ¿Qué nombre inventar para eso? ¿Orgullo? ¿Locura? ¿Victoria sobre lo que habíamos sido, sobre lo que ya no seríamos jamás? "Llegamos a una planicie. No teníamos alimentos: cocinamos el cuero de los cinturones y las botas. Cuando nos comimos el cuero de los cinturones y de las botas, cocinamos los sombreros de paja. "Llegamos a un pantano; comimos los sombreros de paja. Los jefes mataron a sus enflaquecidos caballos; los cocinamos y las raciones se repartieron entre jefes y soldados, por partes iguales. Durante una larga, apacible y silenciosa tarde, tumbados en la alta hierba, roímos los dulces huesos, la dulce carne. En el pantano, clavadas en lanzas de bambú, dejamos ondeando las colas de los animales: ése pasó a ser para siempre, el testimonio de nuestro triunfo. "Llegamos a una pradera; dimos con el enemigo. Derrotarlo era comer; nos equivocamos. Los jefes enemigos habían vendido, a los especuladores, las provisiones destinadas a sus soldados. En cofres de campaña se apilaban, pesadas, las monedas de plata. Nos reímos toda una noche, a la luz de las fogatas, ante ese resplandor inútil. Reirnos fue consolador. "Otros cuarenta días de marcha, y llegamos al Tibet. Era junio, y en junio madura el trigo. Una alfombra dorada que nos llegaba a la cintura: nadie la tocó. Pertenecía a los labradores; las tres consignas y las ocho atenciones prohibían al ejército rojo apoderarse, siquiera, de los alfileres que las mujeres usan para sujetar los pañales de sus niños. Con las monedas de plata, compramos trigo. Estaba maduro, realmente, y lo comimos crudo. Éramos jóvenes; teníamos hambre. "Peleamos mucho; me hirieron siete veces. En 1936, me nombraron jefe de pelotón; en 1942, me extrajeron tres trozos de hueso de la rodilla. Tendido en una cama del hospital de Lankao, repasé esos nueve años de combate, y supe que, con tantas otras cosas, había dejado atrás el tiempo del amor. Yo tenía cerca de cuarenta años y algunas cicatrices en el cuerpo. Me había quemado la nieve, había derramado mi sangre y la ajena. Y ella, la que es mi mujer, me cuidó y curó. Compartió mi hambre y masticó en su plato el cuero de mi cinturón de soldado. Yo se lo regalé y ella sonrió por primera vez desde que nos encontramos en el ejército. "Una tarde, al salir del hospital, la acompañé a bañarse en un riacho que corre al sur de Lankao. Ella se lavó los cabellos que le llegaban a la cintura, y yo descubrí que tenía canas; y que la victoria exige un precio, y que vale la pena pagarlo. No hubo tiempo para el reposo, y pienso que el amor es, también, reposo. Sufrimos, combatimos, nos sostuvimos en el hambre y en el frío, vencimos: ahora vivimos; no estamos cansados. "Y esto es lo que sé: mi pasado fue irreal, pero la destrucción del enemigo fue real; mi fusil es real; sólo las rupturas son reales". Tan dejó de fumar su pipa y calló. Yo me dormí. Fue un sueño sin trampas, pesado y largo. El frío de los cerros me despertó en esa hora imprecisa en que se confunden turbiamente la noche y la madrugada. En la habitación flotaba el aroma del tabaco de Tan y del abono que cubría las sementeras de Lankao. En la oscuridad, me eché una manta sobre los hombros, y, descalzo, al tanteo, encendí una lámpara de aceite. Me serví un vaso de maotai y abrí la ventana. A veinte metros de la casa, Tan golpeaba la tierra con su azadón. Me dije, contemplándolo, que en 1925, París era una fiesta; desconocidos que se hacían llamar Crével o Maiacovski pulían, en la sombra, el final de sus lentos exterminios; y Rimbaud era digerido por notarios meticulosos y ahorrativos, enterados por fin de que África era un continente de clima tórrido, poblado, naturalmente, por negros, predicadores ciegos y caimanes. En 1925, Tan cargaba un yugo de piedra en su cuello de muchacho. Las comparaciones son siempre perversas, odiosas, irrefutables. Amo las comparaciones. Escuché voces. Desde la puerta de la casa de Tan, vi que se acercaba al viejo un chico de unos diez o doce años, montado en un caballo de crines cortas y manchas azules en las ancas. Un fusil le cortaba la espalda. El chico dijo: —Los ancianos no deben trabajar. —Yo no soy un anciano —respondió Tan—; soy un soldado. El chico se inclinó, paciente, hacia Tan: —También para los viejos soldados nuestro gobierno ha construido casas de descanso. —¿Crees que soy viejo? —preguntó Tan. —No sé —dijo el chico—. No sé. No puedo verte; está oscuro aún. —No soy un anciano —repitió Tan. —No, quizás no lo seas —dijo el chico—. Quizá no te haya visto bien. Perdóname. El niño hundió el rostro en la mañana que nacía y taloneó al animal. El horizonte era una delgada línea de fuego. Al este, se elevaba el sol.