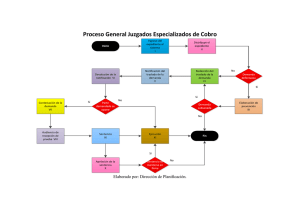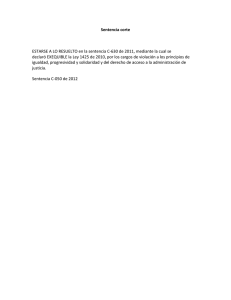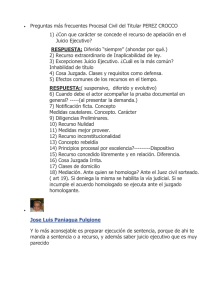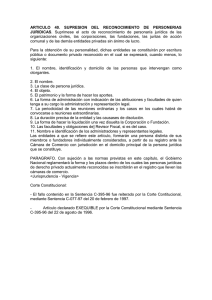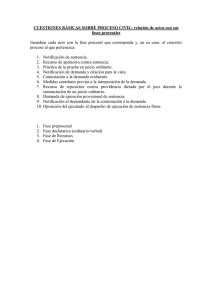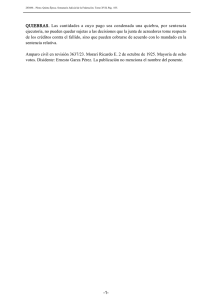VAZQUEZ_SOTELO_Jose_Luis_El_concurso_como_proceso
Anuncio

Voces: DERECHO CONCURSAL ~ CONCURSO PREVENTIVO ~ CONCURSOS Y QUIEBRAS ~ LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS ~ TRAMITE PROCESAL ~ INCIDENTE DE REVISION ~ PLAZO ~ PLAZO LEGAL ~ PLAZO PERENTORIO ~ PLAZO PROCESAL ~ PLAZO SUSPENSIVO ~ COMPUTO DE PLAZOS LEGALES ~ VERIFICACION DEL CREDITO ~ VERIFICACION TARDIA ~ RECURSO DE ACLARATORIA ~ SENTENCIA Título: El plazo de revisión en el proceso concursal Autor: Graziabile, Darío J. Publicado en: LA LEY2008-D, 1018 SUMARIO: I. Introducción. - II. El tiempo procesal. - III. Términos procesales. - IV. Cómputo del plazo para revisionar. I. Introducción En esta oportunidad vamos a demostrar que el problema del inicio del plazo para plantear el incidente de revisión contra la sentencia de verificación no es un problema de notificación de la referida sentencia sino que la cuestión se centra sobre la forma en que comienza a contarse el término de veinte días previsto en el art. 37 segundo párrafo LCQ (Adla, LV-D, 4381). La conclusión a la cual arribaremos resulta aplicable para el supuesto del art. 38 LCQ y el ejercicio de la llamada acción por dolo. El plenario capitalino "Rafiki" (LA LEY, 2006-C, 362) y el fallo bonaerense "Laguna La Tosca" de la SCBA apuntan a diversas soluciones, que nos llevan a definir la partida sin necesidad de adoptar —en su totalidad— las posiciones desarrolladas en las referidas resoluciones. II. El tiempo procesal El proceso es un fenómeno jurídico que se desenvuelve en el tiempo y en el espacio, por lo que la dimensión temporal debe ser estudiada teniendo en cuenta sus efectos. La importancia del tiempo tiene injerencia en general en toda la vida social, pero se resalta con impronta eficacia en el derecho tanto sustancial como procesal. En el ámbito estrictamente procesal el desarrollo del proceso o de sus procedimientos se hace a través de actos procesales ejecutados dentro de un margen temporal que les otorga eficacia y validez. La oportunidad en la ejecución del acto hace producir sus efectos en forma válida. Ello lleva a que se determinen plazos dentro de los cuales se desarrollaran los actos que forman parte del proceso judicial. También la legislación impondrá los días y las horas hábiles para la ejecución de los referidos actos. Tales previsiones legales se exteriorizan procesalmente como consecuencia del principio de preclusión y en virtud de la idea de improrrogabilidad de los plazos. La finalidad de los límites temporales impuestos legalmente es regular el impulso del proceso. Sin embargo, ello no es absoluto, por lo que no todos los actos ejecutados extemporáneamente carecen de efectos como actos válidos o, desde otro ángulo, no siempre producen siempre el mismo efecto. La dimensión temporal del proceso nos dejará ver que los actos procesales deberán llevarse a cabo dentro de una determinada circunstancia temporal y/o en una determinada distancia de tiempo, así exhibirán real importancia el tiempo hábil y los plazos o términos procesales que imponen la distantia temporis entre un acto y otro (1). Los actos procesales para su validez deben ser ejecutados dentro de los días y las horas que la legislación ritual determina como hábiles para el desarrollo del proceso (2). Las diligencias y actuaciones realizadas fuera del tiempo hábil podrán ser declaradas nulas. En realidad como se trata de una nulidad procesal relativa, el acto puede quedar consentido y convalidado para el proceso si no es impugnado oportunamente. III. Términos procesales El término o el plazo es el espacio de tiempo dentro del cual debe ejecutarse un acto procesal (3). Algunos diferencian los conceptos entiendo que el término al vencimiento del plazo (4). La importancia de los plazos es esencial en el desarrollo del proceso, pues permite no sólo concatenar los diversos actos procesales ejecutados sino también entrelazar las distintas etapas procesales a través de la preclusión. La culminación de un estadio del proceso producido luego de la producción de un determinado acto procesal implica el nacimiento de otra etapa sin solución de continuidad del proceso. La preclusión aludida y el traspaso de un etapa a otra dentro del proceso viene relacionada con la ejecución concreta de actos procesales como consecuencia del impulso procesal, ya sea por aplicación del principio dispositivo estando a cargo de las parte, o por potestad directa del juez en forma oficiosa. Todas estas circunstancias procesales se llevan adelante para que tengan validez y eficacia dentro de los términos o plazos legalmente establecidos. Si no existiese esta regulación legal, las partes o el juez quedarían librados a su arbitrio para ejecutar los actos procesales, quedando la marcha del proceso signada por su voluntad, lo que haría desaparecer el orden demorándose indefinidamente los procedimientos en perjuicio de los © Thomson La Ley 1 litigantes y la sociedad (5). Los plazos o términos procesales circunscriben temporalmente en el proceso los actos que en él deberán ejecutarse. Algunos actos deben cumplirse en un período determinado de tiempo, por lo que aquella circunscripción es absoluta. Se habla del día del acto, ya que el juez fija el día en que debe ejecutarse un determinado acto procesal (vgs. audiencias). En cambio la circunscripción temporal será relativa cuando el acto deba ejecutarse dentro de un determinado período de tiempo. 1. Clasificación de los términos Teniendo en cuenta distintas pautas, los términos procesales pueden ser clasificados según quién los determine, según los efectos que produzcan a su vencimiento, según la posibilidad de disponer de ellos, según la forma en que se cuentan, según las circunstancias que los fundamentan, entre otros (6). Más allá de la clasificación que sigue, los términos podrán ser dilatorios o aceleratorios, entendiéndose por los primeros a aquellos que establecen la distancia máxima de tiempo en el cual debe ejecutarse un acto procesal, y por los segundos a aquellos que determinan la distancia de tiempo mínima para que se desarrolle algún acto dentro del proceso (7). 1.1. Plazos legales, judiciales y convencionales Entonces tendremos plazos legales, judiciales y convencionales, si los vemos desde el punto de vista del sujeto que los determina. Los legales serán los términos fijados por ley, los cuales serán fijos y no podrán ser modificados por las partes. La generalidad de los plazos procesales son legales. Pero también dentro del proceso podrán existir términos judiciales que son los que fija el juez. La ley le otorga al juez la facultad de dirigir el proceso y por ello también le permite determinar ciertos plazos procesales, aunque en algunas hipótesis la ley expresamente otorga al juez la posibilidad de fijar un plazo. Habrá supuestos en que dichos términos serán fijados discrecionalmente por el magistrado por haber total omisión referencial por parte del legislador y en otros el margen de discrecionalidad quedará fijado por la ley. También existen casos en que la ley determina un plazo supletorio cuando se omite su fijación judicial. Y habrá plazo convencional cuando las partes de común acuerdo sean las que lo determinen. Nuestro derecho procesal no admite expresamente este tipo de plazos, pero excepcionalmente el juez podrá autorizar el cumplimiento de algún término fijado convencionalmente por las partes. Sin embargo, existe la posibilidad de que de común acuerdo las partes pacten la prolongación, suspensión o abreviación de algún plazo legal o judicial. 1.2. Plazos perentorios y no perentorios Conforme los efectos que producirán a su vencimiento los términos podrán ser perentorios o no perentorios (8). En la generalidad de los casos, el proceso instituido en etapas tiene plazos perentorios, en cambio aquel regido por el sistema de unidad de vista se desarrolla a través de plazos no perentorios (9). Será perentorio cuando por el sólo transcurso del tiempo se produce la caducidad del derecho que ha dejado de usarse. Producen preclusión, es decir, la caducidad de la facultad procesal para la cual estaban estipulados. Ello se produce sin necesidad de resolución judicial no de petición de parte, ya que el afectado por el fenecimiento del término no podrá evitar las consecuencias del vencimiento del plazo (10). Se trata de un supuesto de activación del proceso que requiere un impulso procesal impuesto ministerio legis. No existe la necesidad de que la ley en todos los supuestos determine que un término es perentorio, porque ello podrá surgir directamente de la naturaleza del plazo. Los plazos perentorios también se los conoce como preclusivos o fatales. En cambio será no perentorio el término que a su vencimiento permite igualmente que el acto relacionado se ejecute mientras la contraria no pida que se tenga por decaído el derecho. Ello se da en el acuse de rebeldía, en el de negligencia en la producción de la prueba, entre otros supuestos. La perentoriedad es sólo de los términos legales, no de los judiciales ni de los eventualmente convencionales. Generalmente las leyes procesales determinan expresa o tácitamente la perentoriedad de los plazos pero también en algunas se admite la posibilidad de que las partes con anterioridad al vencimiento del término convengan expresamente su prolongación, transmutando un plazo legal en uno convencional. 1.3. Prorrogables e improrrogables Los términos además podrán ser prorrogables o improrrogables. En principio los plazos perentorios legales son improrrogables y los judiciales o convencionales prorrogables. El término no legal podrá ser prorrogado expresa o tácitamente, lo será en forma expresa cuando una resolución judicial lo prorrogue y lo será tácitamente cuando se ejecute el acto relacionado luego del vencimiento del término sin que haya habido acuse previo sobre el vencimiento por la contraparte. Para que sea otorgada la prórroga es necesario que se pida alegándose justa causa antes del vencimiento del plazo. La © Thomson La Ley 2 prórroga forma parte del término originario, por lo que lo sucede sin solución de continuidad careciendo de independencia procesal. También existen prórrogas legales o ampliaciones de términos que se producen de pleno derecho cuando la ley dándose determinadas circunstancias permite que un plazo legal sea ampliado (vgs. ampliación de plazo por distancia) (11). Los términos perentorios son improrrogables, pues atento a su naturaleza no existe la posibilidad de que puedan prolongarse (12). 1.4. Individuales o comunes También los plazos podrán ser individuales cuando corren para que una de las partes ejecute un determinado acto en el proceso o podrán ser comunes cuando corren simultáneamente para que ambas partes realicen una determinada actividad procesal dentro de él (13). En el supuesto de términos individuales, es indiferente que exista pluralidad de sujetos que ostenten la misma posición de parte en el proceso, ya que salvo que exista unificación de personería, cada uno queda sujeto a plazos independientes para ejecutar los actos procesales de que se trate (14). El cómputo del plazo individual es independiente desde que cada uno de los sujetos se notifica de la respectiva resolución; en cambio cuando el plazo es común comienza a correr desde la última notificación existiendo un único día de inicio del cómputo, venciendo en el mismo día para todos. En el plazo común la ejecución del acto es individual para cada una de las partes. 1.5. Ordinarios o extraordinarios Finalmente los términos podrán ser ordinarios o extraordinarios (15). Se conoce como ordinario al determinado expresamente por la ley sin tener en cuenta consideraciones especiales. El extraordinario es el que se fija sólo en ante determinadas circunstancias, de acuerdo con las cuales se gradúa su duración. Dichos términos extraordinarios podrán ser legales o judiciales, según quién los determine y podrán tener o no tope fijado por la ley procesal. Generalmente las diligencias a practicarse fuera del país se realizarán dentro de un plazo extraordinario, fijado discrecionalmente por el juez, sin que deba ajustarse a tope legal alguno. 2. Modo de computar los términos Para atender al problema del cómputo de los términos procesales debemos centrar nuestra atención en el comienzo, transcurso y vencimiento de los mismos (16). Para todos los efectos legales en el cómputo de los plazos se tendrá en cuenta el calendario gregoriano (art. 23 CCiv.). Estrictamente en derecho procesal el inicio del cómputo de los plazos se realiza a partir de la notificación de la resolución correspondiente, estrictamente al día hábil siguiente a dicha notificación, pues no se cuenta el día en que aquélla se produce. Como adelantamos, el término común inicia su conteo a partir de la última notificación. Para atender al transcurso del plazo debe estarse a si el mismo corresponde a días o meses. En principio los plazos fijados en días corren procesalmente sólo respecto de los hábiles, en cambio los referidos a meses no excluye los días inhábiles, aunque podrá ser excluida legalmente la feria judicial. En aquellas legislaciones donde se determinan términos en horas ellos correrán desde el momento mismo en que se produce la notificación ininterrumpidamente, descontándose solamente las horas correspondientes a un día inhábil, aunque algunas leyes las incluyen expresamente. También donde existan plazos determinados en semanas, se computarán por períodos de siete días hábiles o inhábiles, según la legislación, pero no comienzan a contarse desde los domingos, como inicio de semana. Los términos fijados en días vencen a la medianoche del día del vencimiento, los plazos de horas fenecen al terminar la última de las horas, y en el caso de meses concluyen, en el mes del vencimiento, a la media noche del mismo número de día del mes en que comenzó su conteo. Tales consecuencias procesales surgen de la ley de fondo que determina los modos de contar los intervalos de tiempo en el derecho. Así el art. 24 CCiv. determina que el día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche; y los plazos de días no se contarán de momento a momento, ni por horas, sino desde la medianoche en que termina el día de su fecha. Respecto a los plazos determinados en meses o años, el art. 25 CCiv. dispone que los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha, y el art. 26 CCiv. complementa el anterior explicando que si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años, constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriese desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes. En derecho procesal, atento a la naturaleza del plazo procesal que se cuenta en tiempo hábil, no resultan aplicables los arts. 27 y 28 CCiv. El primero dispone que todos los plazos son continuos y completos, debiendo siempre terminar en la medianoche del último día; y el segundo que en los plazos se comprenden los días © Thomson La Ley 3 feriados, a menos que expresamente se disponga lo contrario. En principio atento a los días y horarios de apertura de los tribunales, en el proceso los términos se cuentan en tiempo hábil: así los plazos se contarán únicamente en días y horas hábiles o útiles, salvo que se los determine en meses o expresamente se ordene que sean corridos. Además atento a la imposibilidad material de utilizar todo el día del vencimiento del plazo, hasta la medianoche, en derecho procesal existe la posibilidad de ejecutar el acto válidamente dentro del término legal si se lo realiza dentro del plazo de gracia procesal, el cual, se determina en horas y podrá variar según la legislación, considerándose todas, algunas o las primeras horas hábiles del día posterior al vencimiento. La prolongación del plazo al día inmediato posterior a su vencimiento es un efecto procesal que se refiere no a la ejecución del acto, el cual fictamente se considera logrado el día del vencimiento del término, sino a la presentación del escrito respectivo al cual se le coloca el cargo el día posterior al fenecimiento del plazo (17). Los términos procesales podrán ser suspendidos o interrumpidos, y conforme lo previsto por los arts. 3983 y 3998 CCiv. para la prescripción, lo primero frena el conteo del plazo y luego se reanuda siendo válidos los días o meses transcurridos antes de la suspensión; en cambio lo segundo produce el cese del lapso del plazo tornando ineficaz el tiempo transcurrido. La suspensión no compromete la aptitud del tiempo transcurrido hasta que ella se produce y la interrupción neutraliza en forma total a ese tiempo, correspondiendo tenerlo como no transcurrido (18). Cuando la suspensión se produce por tiempo determinado el cómputo del plazo se reanuda al vencimiento del término de suspensión y cuando el tiempo es indeterminado (vgs. elevación a Cámara) el plazo suspendido se reabre al notificarse a las partes de la resolución que tiene por devueltos los autos a primera instancia. La suspensión podrá producirse de hecho cuando median circunstancias procesales incompatibles con la continuidad del plazo, por resolución judicial o por acuerdo de partes, en este último supuesto cuando el término no sea perentorio. La interrupción únicamente se produce de hecho o por resolución judicial, no pudiéndose operar por acuerdo entre partes. En supuestos de fuerza mayor podrá operarse previa resolución judicial, la suspensión de los plazos, por imposibilidad física de ejecutar el acto temporáneamente. El fallecimiento o incapacidad de una de las partes produce la interrupción de los términos hasta tanto tomen intervención en el proceso los herederos del causante o el representante del incapaz. La concesión de un recurso de apelación con efecto suspensivo y la elevación de los autos al superior interrumpe los términos hasta tanto se tengan por devueltos los autos a la instancia de origen. Se discute si la interrupción se produce al momento de la concesión del recurso o de la elevación del expediente. En realidad la ejecución de la resolución apelada nunca quedó expedita, ya que no llegó a consentirse al interponerse la apelación, por lo que se encuentra suspendida ipso facto desde su dictado. En cuanto a los restantes plazos que pudiesen estar corriendo en el proceso, la interrupción de los mismos se produce al momento en que se elevaron los autos a la alzada (19). Un supuesto especial es el caso en que se practique la notificación de una resolución que impone un traslado y no se acompañan las copias respectivas o aquéllas fueron incompletas o defectuosas. Por supuesto en dicha hipótesis no existe nulidad de la notificación porque la misma ha producido sus efectos que son los de dar a conocer el auto que corre traslado de una determinada petición, sin embargo, el hecho de no haberse acompañado las copias impide que pueda contestarse ese traslado hasta que la parte tenga conocimiento de las cuestiones que lo motivaron y como ello perjudicaría el término para contestarlo, el interesado, antes de que quede consentido el auto que confirió el traslado, podrá pedir que se suspenda el plazo para evacuarlo hasta tanto tenga a su disposición las correspondientes copias. Explica Palacio (20) que la interrupción se produce de hecho cuando se ejecuta un acto susceptible de purgar un lapso anterior de inactividad (vgs. caducidad de instancia) o cuando se verifica alguna contingencia incompatible con la eficacia del tiempo transcurrido (vgs. oposición a la apertura a prueba). Judicialmente podrá disponerse la interrupción de los términos cuando por razones de fuerza mayor haya quedado inutilizado la totalidad del plazo. IV. Cómputo del plazo para revisionar El período de verificación tempestiva da comienzo a una serie de actos procesales que se encuentran temporalmente concatenados en el concurso, y más específicamente en el concurso preventivo. Dicha etapa del concurso comienza a partir de la última publicación de edictos, con una duración mínima de quince días y una máxima de veinte en el concurso preventivo (art. 14 inc. 3° LCQ) y sin mínimo y con un máximo de veinte días en la quiebra directa o en las indirectas por incumplimiento o nulidad del acuerdo (art. 88 último párrafo LCQ). En la sentencia de apertura del concurso preventivo o en la que se declara la quiebra el juez fijará expresamente, dentro de aquellos parámetros, la fecha hasta la cual los acreedores pueden presentarse a verificar sus créditos ante la sindicatura. Luego, vencido el término para presentarse a verificar, en aquella fecha fijada por el juez en la sentencia, se abre el período de observaciones e impugnaciones de los créditos y los pedidos de verificación, que se llevará a cabo durante los diez días siguientes al vencimiento del plazo para solicitar verificación (art. 34 LCQ). Vencido el plazo previsto en el art. 34 LCQ y en el término de 20 días el síndico deberá redactar los informes individuales y presentarlos al juzgado del concurso (art. 35 LCQ). La fecha para presentar los informes individuales quedará expresamente fijada en la sentencia de apertura del concurso (arts. 14 inc, 9° y 88 in fine © Thomson La Ley 4 LCQ). Presentados los informes individuales y dentro de los diez días el juez deberá dictar la sentencia de verificación (art. 36 LCQ) y con ella culmina la etapa de verificación tempestiva. La etapa de verificación eventual, que se opone a la tempestiva por no ser necesaria, se desarrolla en dos momentos distintos. Por un lado, y eso no tiene importancia para el caso, la verificación eventual producida por la verificación tardía de créditos, se abre a partir del vencimiento del plazo para que los acreedores se presenten tempestivamente a insinuar sus créditos (doctr. arts. 14 inc. 3°, 88 in fine, 32 y 56 tercera parte LCQ). Pero también la etapa eventual se desarrolla por intermedio de los incidentes de revisión y las llamadas acciones por dolo, que se incoan contra la sentencia verificatoria del art. 36 LCQ, el comienzo de la etapa eventual revisora se produce luego del dictado de aquella sentencia y por el plazo de veinte días para la revisión y por noventa días para los supuestos de dolo. Concretamente el art. 37 LCQ, en su segundo párrafo, determina que la resolución que declara admisible o inadmisible un crédito "puede ser revisada a petición del interesado, formulada dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el art. 36", y el art. 38 LCQ prevé que las acciones por dolo "caducan a los 90 días de la fecha en que se dictó la resolución judicial prevista en el art. 26". Es claro entonces, conforme la literalidad de la ley, que la etapa eventual de verificación para revisionar los créditos declarados admisibles o inadmisibles o atacar por dolo la sentencia de verificación comienza a partir de la fecha del dictado de aquella sentencia. Bajo el régimen de la ley 11.719 (Adla, 1920-1940, 325), a los acreedores declarados inadmisibles no se le imponía un plazo para interponer el incidente para que se declare la legitimidad de su créditos; en cambio en el caso de los créditos declarados admisibles y previamente observados, el impugnante debía reclamar en el término de cinco días contados a partir de la junta (21). Claramente el plazo comenzaba a contarse a partir del día en que se había celebrado la junta de acreedores donde se resolvía sobre la procedencia de los créditos insinuados. Luego en el régimen de la ley 19.551 se impugnaban los informes individuales y el plazo para ello era de diez días contados desde la fecha fijada por el juez para la presentación por el síndico de aquellos informes. 1. Plenario de la Cám. Nac. Com. "Rafiki" (22) Si bien no es nuestra costumbre iniciar el análisis doctrinario de un tema a partir de un fallo judicial, en este caso las particularísimas aristas que contiene el plenario capitalino no nos permite meternos en el meollo de la cuestión sin anticipar las soluciones allí adoptadas. En lo fáctico se trata de un supuesto en el cual la sentencia de verificación del art. 36 es dictada con anterioridad al día diez contado desde la presentación de los informes individuales del síndico. La mayoría del tribunal desdobla el supuesto sometido a su decisión en los tres que de hecho pueden ser los posibles. En principio se parte de ciertos elementos que de cumplirse evitarían el problema. Ellos son que en la sentencia de apertura se establece la fecha para presentar el informe individual (arts. 14 inc. 9° y 88 último párrafo LCQ) y que dentro de los diez días de presentado dicho informe el juez debe dictar la resolución del art. 36 LCQ, por lo que la revisión debe ser interpuesta dentro de los veinte días "siguientes a la fecha de la resolución del art. 36 LCQ" (art. 37 LCQ). Pero ante el incumplimiento de alguno de los plazos, ya sea por presentación extemporánea del informe individual o dictado extemporáneo de la sentencia de verificación, no podría saberse exactamente la fecha en que se dictaría dicha sentencia del art. 36 LCQ. Difiere la conclusión si la resolución del art. 36 se dicta en un tiempo anterior o posterior al previsible que debió ser dictada. Ello no debe generar un perjuicio para el deudor o sus acreedores, quienes razonablemente pudieron atenerse a los tiempos usuales del trámite. Partiendo de dichas premisas entiende que respecto del caso en que la sentencia de verificación se dicte cumpliéndose los plazos del cronograma concursal, el dies a quo del plazo para interponer la revisión se cuenta desde la fecha en que se dictó la sentencia verificatoria, a los diez días de presentados los informes individuales, es decir, a los diez días de la fecha expresada en la sentencia de apertura para presentar aquellos informes. La sentencia de verificación se dictó en la fecha previsible y no queda supeditada a notificación alguna. Ello porque el art. 37 dice literalmente que para el plazo se computan los días "siguientes a la fecha de la resolución", por lo que se deja de lado la notificación (por nota) prevista por el art. 273 inc. 5° LCQ. Tal solución no afecta los derechos del revisionante, porque el plazo para formular la revisión es de una amplitud tal que parece harto suficiente para impedir sorpresas, urgencias o angustias de un acreedor, o a un deudor mínimamente atento. Luego, y analizando el supuesto del sub examine, es decir, en el caso de que la sentencia verificatoria se dicte antes del plazo previsible, el término para interponer la revisión se contará desde la fecha en que debió dictarse dicha resolución, pues es el previsible y no afecta derechos de los interesados 2. Fallo de la Sup. Corte Just. Buenos Aires "Laguna La Tosca" (23) El segundo antecedente de importancia lo encontramos en el máximo tribunal bonaerense donde en los hechos el juez de primera instancia utilizando la vapuleada fórmula del "notifíquese" ordena anoticiar a los interesados de la sentencia de verificación por cédula, obligación que pareciera haber sido impuesta a la concursada. La decisión es revocada por la segunda instancia y la cuestión llega a la Corte. © Thomson La Ley 5 Claramente se resuelve que es palmaria la claridad del art. 37 LCQ y, citando a Rouillon, concluyen que puede interponer la revisión, dentro de los veinte días hábiles judiciales posteriores a la fecha de la resolución respectiva que, así, debe entenderse automáticamente notificada, sin excepciones, el mismo día de su dictado. Agregándose luego que la modificación del sistema de anoticiamiento de la sentencia por parte del juez no ha sido consentida por las partes, por lo que no puede afirmarse que dicha forma de notificación estuviese incorporada de modo definitivo al proceso o que se hubiese alterado el sentido preclusivo legal. 3. Plazo del incidente de revisión El inicio del plazo para incoar el incidente de revisión no depende de notificación alguna, ni ministerio legis o automática, ya sea que se la considere producida el mismo día del dictado de la sentencia o se entienda que se produce "por nota". Ni siquiera estamos ante una forma especial de notificación concursal, ya que la sentencia de verificación queda notificada automáticamente, ministerio legis o "por nota" (art. 273 inc. 5° LCQ), pero tal notificación no se comporta como dies a quo del plazo para revisionar. El art. 37 LCQ es claro y no admite dudas: el plazo para revisionar corre desde la fecha en que se dicte la sentencia de verificación, pues así lo prevé expresamente la ley (24). El término para impugnar la sentencia empieza a correr aun antes de que la misma quede notificada. La previsión legal no es una excepción al sistema de notificaciones sino que es un modo especial del cómputo de los plazos procesales, que no tiene como inicio la notificación como en todo término para plantear una impugnación, sino la fecha misma de la resolución impugnable. El plazo para revisionar no se relaciona con la relativa previsibilidad que importa el respecto del cronograma concursal, sino que se trata de un plazo amplio que resguarda el derecho de defensa. El hecho de que el cómputo del plazo se inicie antes de la notificación de la sentencia a impugnar no perjudica a los interesados, porque el plazo previsto de veinte días podrá mínimamente ser reducido si se considera desde el momento en que efectivamente se tenga por notificada la sentencia. Aquí no importa la posibilidad real de notificarse individualmente de la sentencia de verificación sino la obstaculización para tomar conocimiento de ella en general. Si bien el momento en que los interesados queden notificados de la sentencia no influye en el cómputo del plazo, sí deberá considerarse el hecho de que las partes, en general, no puedan tener acceso a la sentencia que se busca impugnar, especialmente si el expediente o la misma resolución no son puestos a disposición de los interesados. Ello implica que para variar la forma de computar el plazo deberá alegarse y probarse alguna causal que haya impedido u obstaculizado el conocimiento de la sentencia (25). La reducción de los plazos previstos por la ley 24.522 impone que el término para revisionar sea computado en forma común para todos los interesados, sin que se tenga en cuenta cuando cada uno tomó conocimiento efectivo de la sentencia. El término para revisionar es de los llamados en derecho procesal, de plazo común, ya que el mismo corre desde la fecha de la sentencia para todos los interesados feneciendo el mismo día para todos ellos, es decir al vigésimo contados desde el día mismo en que se dicta la resolución. Los interesados deben ser diligentes en el control del expediente y la posibilidad de que la mayoría pueda revisionar temporáneamente excluye computar el plazo en forma diversa a la prevista por ley (26). Como no se vincula el inicio del término con la notificación de la sentencia las partes que tengan interés en impugnar la sentencia de verificación deberán estar atentas al momento en que se dicta aquella resolución y en el instante de que tomen conocimiento deberán arbitrar los medios necesarios para poder incoar la revisión a más tardar el día veinte contado desde la fecha de aquella sentencia. Ello, sin perjuicio de la admisión del plazo de gracia procesal de las primeras horas hábiles del día siguiente al vencimiento del plazo. Si la sentencia es dictada dentro del término legal, es decir, desde el primero al décimo día de los previstos por la ley (art. 36 LCQ), no existen imprevisibilidades que impidan que el plazo para revisionar se cuente desde la fecha del dictado de la sentencia. Si existe postergación en el dictado de la sentencia, tampoco habrá dicha imprevisibilidad porque se supone que aunque no haya sido dictada en el plazo legal, alguna vez el juez se pronunciará, por lo que el término para revisionar igualmente se contará desde la fecha de la sentencia. En este último supuesto y excepcionalmente, el juez, como director del proceso (art. 274 LCQ), podrá determinar que los plazos relacionados con la sentencia de verificación dictada tardíamente se computen a partir del "día de nota" siguiente a su dictado, pero sin tener en cuenta la efectividad de la notificación ministerio legis, porque si no, si alguno de los interesados no pudiese tomar contacto con la resolución ese mismo día, diferiría el inicio del término, dejando "nota" en el libro de asistencia y el término no se computaría común para todos. También el juez cuando deba extenderse en el dictado de la sentencia de verificación atento a la complejidad del pasivo concursal, podrá el día décimo, contado desde la presentación de los informe individuales, informar a través de una resolución la fecha en la cual dictará la sentencia de verificación. Pero, repetimos, esto será excepcional y si el magistrado no lo hiciese el plazo para revisionar, se contará indefectiblemente desde la fecha en que se dicte la sentencia. 4. Supuesto de aclaratoria de la sentencia de verificación © Thomson La Ley 6 No nos caben dudas de que la sentencia de verificación podrá ser objeto de aclaratoria. Ante este tipo de "recurso" podría entenderse que el inicio del plazo para revisionar queda diferido para la fecha del dictado de la aclaratoria, cuanto menos respecto del crédito sometido a aclaración. En dicho orden se sostuvo que si la aclaratoria no se refiere a una omisión en la decisión sobre un determinado crédito, el plazo para revisionar igualmente comienza a contarse desde la fecha de la sentencia aclarada, máxime cuando la aclaratoria es temporánea y no media un plazo prolongado desde la fecha de la decisión y la aclaratoria, por lo que nada lleva a modificar las reglas impuestas por el art. 37 LCQ. Lo contrario enfrenta valladares normativos insuperables porque bastaría interponer un recurso de aclaratoria para producir una modificación en el modo de computar los plazos, es decir, en lugar de contarlo desde la sentencia se contaría desde la aclaratoria. La simple aclaratoria y la voluntad de la parte ampliarían ipso facto el plazo para revisionar. En el caso de un crédito omitido en la resolución del art. 36 LCQ y declarado admisible o inadmisible en la aclaratoria, el plazo corre desde la fecha de la aclaratoria (27). En concreto la aclaratoria sólo procede para corregir errores materiales, subsanar omisiones o aclarar conceptos oscuros, no pudiéndose modificar con ella lo sustancial de la resolución aclarada, a la cual integra. Ello implica que la resolución que aclara otra forma parte de ésta. En el proceso común, la aclaratoria no suspende el plazo para impugnar la sentencia que se aclara. Entonces, en el proceso concursal, la aclaratoria no modifica el plazo para revisionar, el cual igualmente se contará a partir del dictado de la sentencia de verificación. No puede dejarse en manos de los interesados el cómputo de un plazo de impugnación, pudiéndose modificar el de la revisión con el simple hecho de plantear una aclaratoria. La aclaratoria oportuna, es decir, la dictada de oficio dentro de los tres días hábiles o cuando se realiza a pedido de parte dentro de los tres días hábiles y es resuelta en los tres días siguientes, impide que se modifique el plazo para revisionar y el mismo se contará desde la fecha de la sentencia aclarada. En el supuesto de que la aclaratoria subsane la omisión de un crédito en la sentencia de verificación, y la aclaratoria no sea oportuna, es decir, se dicte en forma extemporánea, dilatándose en el tiempo, para no afectar el derecho de defensa de los interesados, el cómputo del plazo para revisionar indefectiblemente se contará a partir de la aclaratoria. 5. Conclusiones 1. El plazo para revisionar, es un término legal, ordinario, común, perentorio e improrrogable, que se computa desde la fecha en que se dicta la sentencia de verificación sin depender de notificación alguna. 2. El art. 37 LCQ es una excepción al sistema de cómputo de los plazos procesales, el cual se inicia no a partir de la notificación del acto procesal, sino que el dies a quo lo produce el referido acto procesal. 3. En caso de aclaratoria de la sentencia no se modifica la forma del cómputo salvo que se trate de una omisión, supuesto en que el plazo comienza a contarse a partir de la resolución que aclara la sentencia. Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723) (1) "La primera de tales prescripciones tiende a favorecer o a impedir la coincidencia de determinados actos, de modo que puedan o no puedan realizarse juntamernte… La segunda tiende a regular el procedimiento haciendo más lenta o acelerando la sucesión de los actos que los constituyen", CARNELUTTI, Francesco, "Instituciones del proceso civil", Ejea, Buenos Aires, 1959, t. I, p. 521. (2) "La Partida 3ª, título 22, ley 5, prescribía que los juicios deben verse de día y no de noche, por lo que ha de entenderse que son horas hábiles las que median entre la saluda y puesta del sol…el art. 67 de la ley 50 establece que ninguna cédula podrá entregarse en día feriado que no se halle habilitado previamente o en días habilitados antes de salir y después de puesto el sol…las partes pueden, en caso de urgencia, presentar escritos hasta la media noche en el domicilio de un secretario, aunque no sea el de la causa", ALSINA, Hugo "Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial", Ediar, 2ª ed., Buenos Aires, 1963, t. I, p. 740. (3) ALSINA, "Tratado…", cit. t. I, p. 735, "En nuestro derecho, término y plazo tienen un mismo significado, lo que no ocurre en otras legislaciones, como la alemana, donde la palabra 'término' significa una concesión de tiempo hecha para un momento dado, por ejemplo, la citación a la audiencia; en tanto que por plazo de tiempo se entiende el espacio de tiempo fijado por la ley o por el juez para la ejecución de un acto. Este segundo concepto es el que corresponde a nuestro régimen, explicándose el distingo por la diferencia de estructura del proceso en las dos legislaciones". (4) FALCON, Enrique M., "Manual de Derecho Procesal", Astrea, t. I, Buenos Aires, 2005 p. 135, "Vulgarmente se usan ambas expresiones como sinónimos, aunque —para indicar un período— la palabra 'plazo' es la más correcta". (5) ALSINA, "Tratado…", cit. t. I, p. 737. (6) "En derecho francés se distinguen los plazos francos de los no francos. El plazo es franco cuando se © Thomson La Ley 7 excluyen para su cómputo no solamente los días a quo, sino también los días ad quem, es decir, el día del vencimiento. Si el plazo no es franco, el acto debe cumplirse el día siguiente al del vencimiento. En nuestro régimen…se excluye del cómputo el día de la notificación, pero se incluye el del vencimiento", ALSINA, "Tratado…", cit. t. I p. 746. (7) CARNELUTTI, "Instituciones…" cit. t. I, p. 522. (8) "La división de los términos en perentorios y no perentorios no tiene fundamento lógico, y, por el contrario, atenta con la marcha regular del proceso. Todos los términos debieran ser perentorios, porque si se considera que un acto puede ser ejecutado dentro de un número determinado de días, no hay razón para que se le extienda hasta tanto la parte contraria manifieste su voluntad de extinguirlo. Si el término es breve, puede fijarse uno mayor, pero su vencimiento no debe depender de la voluntad de las partes. Esta regla debe hacerse extensiva a los funcionarios que intervienen en el proceso, ya que tampoco existe ninguna razón atendible para establecer una excepción a su favor", ALSINA, "Tratado…" cit. t. I p. 749. (9) FALCON, "Manual…" cit. t. I, p. 136. (10) "En virtud de que los plazos perentorios no requieren actividad ni de las partes ni del juez, aun cuando un recurso de apelación haya sido concedido con la conformidad expresa o tácita de la parte adversaria, debe ser considerado ineficaz por el tribunal superior si se lo interpuso después de transcurrido el plazo fijado al efecto (CNCiv., sala A, El Derecho, t. 9, pág. 121; id., sala E, LA LEY, 99-658)" PALACIO, "Derecho…", cit. t. IV, p. 70. (11) "El término de ampliación se diferencia de la prórroga en que ésta se concede después de fijado el término y cuando resulta insuficiente, en tanto que el de ampliación se establece desde el primer momento, aun cuando luego resulta excesivo. Pero, en ambos casos, sus efectos son los mismos, en cuanto a la eficacia de los actos cumplidos durante su transcurso. Conviene, igualmente, no confundir el término de ampliación con el término extraordinario, porque para que éste proceda se exigen varios requisitos que no son necesarios para aquél", ALSINA, "Tratado…" cit. t. I, p. 753, "Se trata de un plazo extraordinario y legal…, ya que ha sido fijado en razón de la mayor distancia existente entre la sede del órgano judicial y el lugar donde deben cumplirse uno o más actos procesales y su duración resulta de aplicar, a los plazos básicos, la proporción en kilómetros que la ley determina entre ambos lugares", PALACIO, "Derecho…" cit. t. IV, p. 83. (12) "Todo plazo perentorio es, en efecto, improrrogable, ya que, por esencia, descarta la posibilidad de que pueda ser prolongado con motivo de la petición unilateral formulada por la parte a quien afecta. Pero no todo plazo improrrogable es perentorios, pues mientras éste… opera a su simple vencimiento la caducidad automática de la facultad para cuyo ejercicio se concedió, sin necesidad de que la otra parte lo pida o medie declaración judicial, el primero es susceptible de prolongarse de hecho, por cuanto el acto correspondiente puede cumplirse con posterioridad a su vencimiento, pero antes de que la otra parte denuncie la omisión o se produzca el acto judicial mediante el cual se da por decaído el derecho ejercido, PALACIO, "Derecho…" cit. t. IV, p. 74. (13) "El plazo no deja de ser individual por el hecho de que actúen varios actores o varios demandados…, pues para cada uno de ellos el término corre desde la fecha en que se le ha notificado, con prescindencia de los demás. Eso no quiere decir que en algún caso no pueda vencer el mismo días, aunque sea distinta la fecha de su iniciación, como ocurre si los demandados fuesen varios y se hallasen en diferentes lugares…" ALSINA, "Tratado…" cit. t. I, p. 754. (14) PALACIO, "Derecho…", cit. t. IV, p. 74. (15) "La clasificación del epígrafe se vincula con la menor o mayor distancia existente entre la sede donde funciona el órgano judicial que interviene en el proceso y el domicilio de la persona que debe comparecer o el lugar donde corresponde realizar uno o más actos procesales. En ese orden de ideas son plazos ordinarios los que se fijan sobre la base de que la persona citada tenga su domicilio dentro de la circunscripción judicial correspondiente al órgano actuante o de que el acto respectivo deba ejecutarse dentro del ámbito de dicha circunscripción. Son plazos extraordinarios, en cambio, aquéllos que se conceden atendiendo a la circunstancia de que dicho domicilio o el lugar de ejecución del acto se encuentren fuera de la circunscripción judicial o fuera de la República", PALACIO, "Derecho…", cit. t. IV, p. 75. (16) "Desde el punto de vista de la estructura, el término está constituido por un cierto número de unidades de tiempo determinadas según el calendario (horas, días, meses, años). El término tiene, pues, un punto de partida y un punto de llegada; punto de partida es el día o más exactamente el momento del tiempo, en que se ha cumplido o se debe cumplir el acto, por el cual debe ser medida la distancia; tal día constituye el extremo fijo del término … si el extremo fijo coincide con un acto ya cumplido, a partir del cual el término corre hacia delante, se dice extremo inicial (dies a quo…); si coincide, en cambio, con un acto todavía por cumplir, desde el día del cual el término corre hacia atrás se dice extremo final (dies ad quem…). El término se computa, esto es, el extremo libre se determina contando el número prescrito de unidades de tiempo a partir del extremo fijo; con la última de tales unidades de tiempo coincide el extremo libre, o sea, que el término se cumple; tal última unidad de tiempo se llama vencimiento del término. Si el término se encuentra establecido en un cierto número © Thomson La Ley 8 de días u horas, el día o la hora que constituyan el extremo fijo … no se cuenta….CARNELUTTI, "Instituciones…", cit. t. I, p. 523. (17) "El cargo fuera de hora era colocado por escribanos o secretarios judiciales, permitiendo de esta manera el goce íntegro de los plazos procesales, subsanando consecuentemente la restricción derivada del horario de atención de los tribunales, habida cuenta que los plazos corren por días enteros. Es decir, que los escritos que no alcanzaban a ingresar en dicho horario cuyo vencimiento operaba ese día podían, válidamente, entregarse a los funcionarios citados quienes atestaban la recepción en término, y a quienes correspondía diligenciarlos personalmente en la oficina respectiva el día siguiente…Esta mecánica fue denominada como "cargo de urgencia", y era proclive a actitudes ficticias y a problemáticos deslindes de responsabilidad", GOZAINI, Osvaldo A., "Elementos de derecho procesal civi", Ediar, Buenos Aires, 2005 p. 216. (18) Conf. PALACIO, "Derecho…", cit. t. IV, p. 79, en contra ALSINA, "Tratado…", cit. t. I, p. 757. "Cuando en vista de circunstancias particulares, por las cuales en el curso del término se inserte un período no útil para el cumplimiento del acto, tal período (suma de unidades de tiempo) es sustraído al cómputo del término, se dice que el término sufre una suspensión; cuando por el contrario, en orden a tales circunstancias, la parte de término transcurrida no es considerada y el término vuelve a correr desde un nuevo dies a quo, el término sufre una interrupción; la diferencia práctica entre suspensión e interrupción está, pues, en que, cesado el impedimento, el término suspendido continúa en cuanto a la parte que resta (por el número de unidades de tiempo no transcurridas todavía en el momento del inicio de la suspensión), mientras que el término interrumpido continúa en cuanto a su duración entera, CARNELUTTI, "Instituciones…", cit. t. I, p. 524. (19) "Pero la interrupción no se produce por la simple concesión del recurso, sino desde que se elevan los autos, y así son válidas las actuaciones que se practiquen en el expediente mientras el expediente permanece en el juzgado, siempre que no se refieran a la cuestión que motivó el recurso", ALSINA, "Tratado…", cit. t. I, p. 759. (20) PALACIO, "Derecho…", cit. t. IV, p. 81. (21) CNCom,., en pleno 03/06/1958 "Garber" (voto Dr. Malagarriga), LA LEY, 92-40. (22) CNCom., en pleno "Rafiki", 28/2/2006, LA LEY, 2006-C, 332. (23) SC Buenos Aires, "Laguna La Tosca", 20/06/2007, Ac. 2078, Causa 83.931. (24) ST Entre Ríos, 08/09/2004, "Asociación Trabajadores Municipales," LLLit., 2005-4-274. (25) ST Jujuy, 14/04/2005, "Ingenio La Esperanza", (voto Dr. Arnedo en disidencia) LLNOA, 8/2005, p. 969. (26) SC Mendoza, sala I, 28/08/2000, "Banco Nación c. Mora", JA, 2000-IV-133. (27) SC Mendoza, sala I, 28/08/2000, "Banco Nación c. Mora", JA, 2000-IV-133 © Thomson La Ley 9