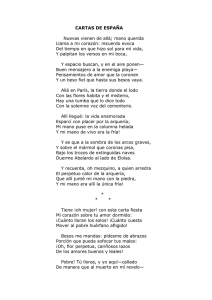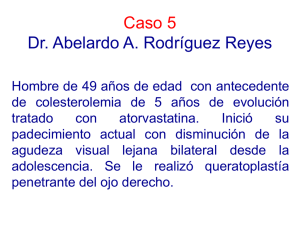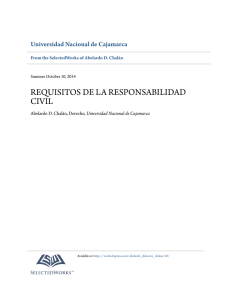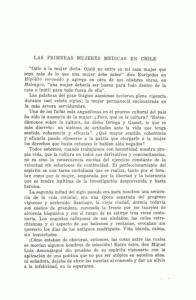pedro abelardo y eloísa, una triste historia de amor medieval más
Anuncio

PEDRO ABELARDO Y ELOÍSA, UNA TRISTE HISTORIA DE AMOR MEDIEVAL MÁS ALLÁ DE LA MUERTE 1. INTRODUCCIÓN Las figuras de Abelardo y Eloísa en el siglo XII son buenos referentes para entender el proyecto humano vital de la búsqueda permanente de la felicidad. Esta pareja vivió momentos de tanto gozo y presencia pero a la vez de tristeza y ausencia que cada una de estas manifestaciones humanas parecieran que se vivieran hoy por hoy con la misma intensidad que se vivieron en el ayer. En realidad existe algo que mantiene a los seres humanos interrelacionados y da sentido a la vida como tal, ese algo es el amor unido, la mayoría de las veces, a los proyectos de intelectualidad y espiritualidad humanas. 2. CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL Abelardo y Eloísa son dos personajes históricos conocidos más por sus escandalosos amores que por cualquier otra circunstancia de sus vidas. La importancia de Abelardo como filósofo o teólogo ha quedado, excepto para los estudiosos, eclipsada por su condición de amante de Eloísa. Eloísa también es conocida por la misma circunstancia, pues si estuviéramos hablando únicamente de una dama ilustrada de la época o incluso de la esposa de Abelardo, su nombre ni siquiera hubiera llegado hasta nosotros, dada la invisibilidad que la historia de las mujeres ha tenido hasta hace relativamente poco tiempo. Su historia acaecida en el siglo XII, siempre fue conocida, pero con el movimiento romántico cobró gran protagonismo y éste, naturalmente, hacía hincapié sobre todo en la parte más azarosa del romance; sus cartas, que ya tenían cierto predicamento, ante este nuevo interés, se popularizaron y fueron profusamente leídas 1 junto con su historia. Con el paso del tiempo el interés ha ido decayendo y hoy día su recuerdo, excepto para los interesados en el tema, ha quedado reducido a la popularidad de unos indeterminados amoríos. Hoy pocos conocen la verdadera historia y trascendencia que la cuestión tuvo para ellos condicionando el resto de sus vidas. Todo ocurrió hace ya cerca de diez siglos, en una sociedad cuyos aspectos esenciales difieren de los de la nuestra. En el mundo de entonces, todos, ignorantes o letrados —estos últimos constituían una pequeña minoría—, pobres, o ricos, jóvenes o viejos, eran creyentes. Su vida cotidiana, costumbres y moral obedecían a la religión que practicaban; esto no quiere decir que todos los hombres del mundo profesasen igual religión. Por ejemplo, en un país contiguo a Francia, del otro lado de los Pirineos, en la España de entonces, en gran parte dominada por los árabes, la religión musulmana disputaba al cristianismo el corazón de los hombres. Pero en los límites de la Francia de aquel tiempo, todos eran cristianos y obedecían ciegamente a la Iglesia cristiana, con más intensidad si eran pobres e ignorantes. Para los poderosos hubo siempre “arreglos con el cielo”. La sociedad francesa de la época estaba dividida fundamentalmente en tres grupos o clases: primero el rey y los señores feudales, luego la Iglesia, y después la inmensa mayoría de los trabajadores del campo y los artesanos de las nacientes ciudades, los cuales tenían que trabajar muy duro para pagar los impuestos que les imponían. Los señores feudales no hacían otra cosa desde su infancia que aprender el manejo de las armas, con el fin de prepararse para la guerra, entre ellos o contra el extranjero. La gente de Iglesia —la iglesia secular— tenía a su cargo toda la enseñanza de los laicos. Los otros, que vivían en monasterios y abadías, se dedicaban a la oración, al estudio de los textos sagrados y ya, desde el siglo XI, al estudio de la filosofía de la Antigüedad; buena parte de su tiempo lo empleaban en escribir sobre pergaminos la vida de los apóstoles, de los santos, de los padres de la Iglesia, magníficos manuscritos ornamentados de miniaturas que hoy consideramos verdaderas obras de arte. Teóricamente era el Papa el jefe supremo de la Iglesia cristiana y quien se hallaba por encima de los emperadores, reyes y señores; solo él o sus representantes tenían el derecho de designar a los demás miembros de la Iglesia. Pero, a menudo, los poderosos señores feudales imponían a sus protegidos por la fuerza, o mediante la compra de los cargos eclesiásticos a alto precio. Ello propiciaba, en la época que nos interesa, un clima de corrupción en el seno de la Iglesia. Es así, por ejemplo, que muchos de los sacerdotes no respetaban el celibato, cuestión ésta sobre la cual el papado no se había pronunciado definitivamente aún en lo concerniente a los teólogos y otros miembros de la Iglesia secular. 2 No obstante, el matrimonio era mal visto para todos aquellos encargados de la enseñanza y, en particular, de la enseñanza de la religión. Más grave era el hecho de que algunos sacerdotes comerciaran, sobre todo para el enriquecimiento de sus parroquias, vendiendo indulgencias y perdonando pecados mediante dinero. Es decir, que la pureza del dogma y de las costumbres estaban lejos de ser totalmente respetados. Todo cuanto he expuesto debe decirse para comprender mejor la historia de Abelardo y Eloísa, historia que ilustra de forma trágica uno de los grandes problemas teológicos o filosóficos, si se quiere, de la época; pero que al mismo tiempo es una de las más bellas historias de amor para ser contadas. Me inclino a creer, sin lugar a dudas, que por esta última razón el debate teológico que rodea la figura de Abelardo mantiene, después de casi diez siglos, la virtud de apasionarnos. Es sobre todo el hecho de que Abelardo y Eloísa, hombre y mujer semejantes a nosotros, continúan despertando el interés y la simpatía de creyentes o no creyentes, y también de los que no se interesan por un debate teológico, superado hace tanto tiempo. 3. EL FILÓSOFO ABELARDO Y ELOÍSA Referirnos a Pedro Abelardo es referirnos a parte importante de la intelectualidad del siglo XII europeo. Mucho se ha escrito sobre la vida y la obra de este maestro. Trataremos de esbozar rápidamente su biografía siguiendo algunos de los conceptos vertidos por Jacques Le Goff, por Regine Pernoud y por el mismo Pedro Abelardo en su historia. Abelardo nació en 1079 en Palais, Alta Bretaña, una aldea próxima a Nantes. Berengario, su padre, un caballero de la baja nobleza, era una persona culta e ilustre que supo hacerse cargo de la educación de su hijo y sus hermanos. Siendo muy joven, Abelardo fue destinado a la carrera militar, que luego abandonó por su pasión por el estudio. Cultivó todos los saberes de su tiempo, incluyendo la música y el canto. Y fue por el estudio que renunció tanto a su herencia como a su primogenitura, cediendo sus derechos sobre tierras y vasallos a su hermano menor. Abelardo, inteligente y tolerante, fue paradójicamente asceta o sensual, según los vaivenes de su corazón. A los 20 años, Abelardo se marchó a París, dedicándose a la filosofía. Estableció una escuela en la colina de Santa Genoveva y a la misma atrajo a una gran multitud de alumnos de los que mereció profundo respeto. Años más tarde, sus obras De trinitate y su Introducción a la teología, despertarían grandes polémicas y serían condenadas por la Iglesia Romana. 3 Tuvo su primera escuela en Melun y en Corbeil para regresar a los 25 años a París en donde se entregó plenamente al debate filosófico. Abelardo se hizo discípulo de Anselmo para aprender teología. Luego comenzó a debatir con su maestro, al que venció en una discusión pública, quedándose así con todos sus discípulos. La soberbia de Abelardo se despertó como consecuencia de su constancia en el estudio y su habilidad retórica. Era Abelardo, según se dice, muy bello, de mirada penetrante, de una elocuencia que cautivaba a su auditorio, y, en particular, a los jóvenes, siempre ávidos de ideas nuevas, que lo seguían con entusiasmo por el camino de una concepción más humana de la fe. Abelardo decía que si Dios hizo al hombre a su imagen, si lo quiso libre para escoger entre el bien y el mal, si lo dotó de inteligencia y razón, era para que las usara en los límites de la fe. Evidentemente, no era con la razón y la inteligencia con la que se alcanzaba la fe, pero una fe ciega carecía de estabilidad, no se sabrían pronunciar las palabras cuyo sentido se desconocía, solo sabría defenderse lo que se comprendía. Este punto de vista suscitaba hacia Abelardo la oposición agresiva de sus compañeros, sea porque lo consideraran peligroso, sea por simple envidia, ya que al no tener la belleza ni el talento de Abelardo, veían estos disminuir su autoridad al ser abandonados por sus propios discípulos. En aquella época, para ser profesor era necesario ser célibe y las mujeres no podían asistir a las escuelas. Sobre Eloísa conocemos pocos datos. De hecho, poco o nada sabemos de su familia. Únicamente un nombre sin apellido ha llegado hasta nosotros, por lo que desconocemos su origen, si bien investigaciones meticulosas llevadas a cabo entre los documentos de archivos han permitido situarla en la alta aristocracia de Île-de-France, en uno de los clanes que se disputaban el poder a principios del siglo XII en el entorno del rey Luis VI. Las crónicas medievales dicen que nació en París en 1101 y también que recibió una primera educación en el convento de Argenteuil, lo que permite intuir un cierto nivel económico familiar; allí recibiría, sin duda, una formación adecuada a su sexo y al papel que debía asumir cualquier mujer decente de la época: el de esposa y madre; aunque, al parecer, ella supo aprovechar bien el tiempo y las ocasiones dedicándose con ardor al estudio, lo que le permitió adquirir la formación intelectual que le dio tanto fama como su singular belleza. Lamartine en sus estudios sobre el tema incluye algunas de las descripciones que sobre ella se hacían: “Una joven de elevada estatura, cabeza oval ligeramente deprimida por la tensión del pensamiento hacia las sienes; una frente elevada y llana en donde la inteligencia se movía sin obstáculo, como un rayo cuya luz no quiebra ninguna esquina sobre un mármol; unos ojos grandes cuyo globo debía reflejar el color del cielo; una nariz pequeña y un poco elevada hacia la punta, tal como la modelaba la escultura, siguiendo a la naturaleza de las estatuas de las mujeres inmortalizadas por las celebridades del corazón; una boca en la que respiraban libremente, entre hermosísimos dientes, las sonrisas del talento y la ternura del alma”. 4 Los historiadores de la época y el propio Abelardo dicen que en ella cautivaban sus ojos: “… no tanto por su belleza, sino por su gracia, esa fisonomía del corazón que atrae y obliga a amar porque ella ama. Belleza suprema muy superior a la belleza que solo obliga a admirar”. En 1118, con 17 años, se encontraba en París bajo la tutela de su tío Fulberto, canónigo de la Catedral de París. Fulberto era preceptor de su sobrina Eloísa, quien habiendo perdido a sus padres quedó bajo su tutela. Éste quiso que su sobrina recibiera una esmerada educación y llamó a Alberto para darle clases particulares a la joven. Algunos estudiosos mencionan la posibilidad de que incluso pudiera tratarse de su padre, quien conocedor de sus grandes dotes intelectuales y su inclinación al estudio consiguió para ella el mejor de los maestros posibles: Pedro Abelardo. Alberto se traslada a casa del canónigo Fulberto y tras una breve conversación con Eloísa, Alberto queda impresionado de la inteligencia y cultura de la joven, que rehuía las frivolidades del mundo para entregarse al estudio, algo excepcional en las mujeres de aquella época. Abelardo, que se definía como alguien alejado de la inmundicia de las prostitutas y de las conversaciones mundanas, vio en Eloísa a su alma gemela. Fuera como fuese, Pedro Abelardo estaba enamorado de aquella joven a la que sacaba más de veinte años. Así nos lo cuenta: "Esta jovencita que, por su cara y belleza no era la última, superaba a todas por la amplitud de sus conocimientos. Este don, el conocimiento de las letras, tan raro en las mujeres, distinguía tanto a la niña que la había hecho celebérrima en todo el reino. Ponderando todos los detalles que suelen atraer a los amantes, pensé que podía hacerla mía enamorándola. Y me convencí de que podía hacerlo fácilmente”. Por supuesto, Pedro Abelardo era un afamado intelectual de su tiempo, el equivalente a una estrella de fútbol o del cine de nuestros días. ¿Cómo podría pensar que no iba a enamorar a una adolescente que apenas conocía nada de la vida y que sentiría una completa admiración por aquel hombre? Así lo reconoce Pedro Abelardo: “Era tal entonces mi renombre y tanto descollaba por mi juventud y belleza que no temía el rechazo de ninguna mujer a la que ofreciera mi amor. Creí que esta jovencita accedería tanto más fácilmente a mis requerimientos cuanto mayor era mi seguridad de su amor y conocimiento por las letras”. Abelardo dice en una epístola dirigida a uno de sus amigos: “Inflamado de pasión por esta joven, buscaba la oportunidad de iniciar con ella un trato íntimo y diario que la familiarizara conmigo y la hiciera acceder más fácilmente. Para lograrlo, entré en contacto con su tío por intermedio de algunos de sus amigos; ellos lo comprometieron a alojarme en su casa, que estaba próxima a mi escuela, mediante una pensión que él mismo fijaría. Yo alegaba, para tal solicitud, que el cuidado de una casa obstaculizaría mis estudios, y que significaba para mí gastos muy pesados”. 5 “Fulberto era muy avaro y buscaba facilitar a su sobrina el progreso en las letras. Halagando estas pasiones, obtuve fácilmente su consentimiento que me permitió arribar a mis propósitos, pues él amaba el dinero y pensaba que su sobrina se aprovecharía de mis conocimientos. Me asediaba con vivas solicitudes respecto a la educación de Eloísa. Respondiendo a mis anhelos más allá de lo esperado, me la confió enteramente, me invitó a consagrar a su instrucción todos los instantes que me dejara libre la escuela, tanto de noche como de día, y a que cuando la encontrara en falta, no temiere castigarla. Me admiraba su ingenuidad y a duras penas lograba ocultar mi sorpresa: ¿confiar así una tierna ovejita a un afamado lobo?”. “En resumidas cuentas, primero nos reunió el mismo techo, y luego, el corazón. Con el pretexto de estudiar, nos dedicábamos al amor. Las lecciones ofrecían el refugio que el amor deseaba. Los libros estaban abiertos, pero en ellos había más palabras de amor que lecciones de filosofía, más besos que explicaciones; mis manos volvían más a menudo a sus senos que a los libros. El amor se reflejaba en nuestros ojos más a menudo que la lectura que hacíamos de los textos. Para evitar sospechas a veces la golpeaba, pero eran golpes dados por el amor y no por la cólera, por la ternura y no por el odio, y más suaves que todos los bálsamos. ¿Qué más podía pedirse…?”. “A medida que la pasión del placer me invadía, me ocupaba menos de la filosofía y de los deberes de mi escuela… Nos sucedió entonces lo mismo que la mitología cuenta de Marte y de Venus cuando fueron sorprendidos. Al poco tiempo, Eloísa sintió que iba a ser madre…”. Cuando Eloísa quedó embarazada, su tío Fulberto entró en cólera, pero aceptó lo inevitable, procurando una solución razonable. Alberto, temiendo las represalias de su tío, decidió enviar a Eloísa a Bretaña, a casa de una hermana, donde dio a luz un niño, a quien pusieron por nombre Astrolabio, pues fue el deseo de Eloísa. Alberto, para calmar al canónigo, le propuso enmendar la falta cometida casándose con Eloísa, con la única condición de que el matrimonio fuera mantenido en secreto, para que no perjudicara su reputación. Sin embargo, Eloísa en un principio no consintió, ya que esto supondría el final de la carrera de su amado; ya no podría seguir dando clases, pues aunque se iban a casar en secreto todo saldría a la luz algún día y sería el fin de la brillante carrera de Abelardo. Al final, a Eloísa no le quedó más remedio que aceptar la voluntad de su amado, pues así podría evitarse la deshonra que era considerada en la época ser madre soltera, y de este modo el niño nacido no sería bastardo. Pero cuando Abelardo regresó a París, Fulberto lo esperaba para ejecutar su venganza y hacerle pagar el engaño del que había sido víctima: una noche cuando dormía, sus emisarios lo mutilaron castrándolo sin más al seductor de su sobrina. El propio Abelardo nos lo narra: 6 "Cierta noche, cuando yo me encontraba descansando y durmiendo en una habitación secreta de mi posada, me castigaron con una cruelísima e incalificable venganza, no sin antes haber comprado con dinero a un criado que me servía. Así me amputaron, con gran horror del mundo, aquellas partes de mi cuerpo con las que había cometido el mal que lamentaba. Se dieron después a la fuga. A dos de ellos que pudieron ser cogidos, se les arrancaron los ojos y los genitales. Uno de ellos era el criado arriba mencionado que, estando a mi servicio, fue arrastrado a la traición por codicia" Eloísa, que solo era culpable de haberse enamorado, sin otra alternativa, tomaría los hábitos en el convento de Argenteuil y Abelardo, al faltarle los atributos de varón no podía ejercer como enseñante, ni tampoco amar carnalmente a Eloísa, ingresaría en el convento de Saint-Denis. Aunque éste, más adelante, abandonaría el claustro para dedicarse nuevamente a la enseñanza y al debate filosófico, aumentando su fama y con ella, la cantidad de seguidores y adversarios. Abelardo, como consecuencia de sus ideas y discusiones teológicas, fue rechazado por los monjes de Saint-Denis, por lo que se retiró a la diócesis de Troyes donde se comprometió con una vida austera y rigurosa. Allí construyó en medio de una planicie donde tenía por costumbre ofrecer sus lecciones, una ermita llamada Paracleto (que se convertirá en monasterio), en la que reunió un gran número de religiosas y puso al frente de ellas, en calidad de abadesa, a Eloísa. En 1140 Abelardo fue convocado a una asamblea de obispos y abates en el Concilio de Sens, en presencia del rey Luis VII. Este concilio se hallaba reunido contra el maestro Pedro Abelardo, quien perturbaba a la Iglesia por la novedad profana de sus palabras y por la interpretación que hacía de los dogmas eclesiásticos. Fue interrogado, pero desconfiando de la justicia de sus jueces, apeló a la Santa Sede, siendo condenado a cárcel perpetua, sentencia que luego fue conmutada por Roma por la clausura perpetua, retirándose a Chalons, en el monasterio de San Marcelo, donde pronto moriría. En sus últimos años, había abandonado sus ideas heréticas, rechazando el arrianismo y el sabelianismo. Eloísa, sumida en recuerdos, no adopta una actitud resignada; mantiene la misma pasión que, veinte años atrás y apenas una niña, le hizo oponerse con fuerza a todo convencionalismo. Su hijo Astrolabio, confiado a la hermana de Alberto seguiría la carrera eclesiástica, a la que, dado sus singularidades padres, estaba predestinado. Abelardo murió en la abadía de San Marcelo, en Chalons-sur-Saone, el 21 de abril de 1142. Tenía por entonces 63 años. Eloísa reclamó su cuerpo e hizo transportarlo al monasterio de Paracleto, fundado por él en 1129 y donde Eloísa fue la primera abadesa, y aquí fue enterrado. Su amante esposa hizo grabar sobre su tumba el siguiente epitafio: Un nombre basta para gloria 7 de esta tumba. Aquí yace Pedro Abelardo. Solo él supo cuanto era posible saber. Ella también sería enterrada cerca de él, veintiún años más tarde, en 1163. El Epitafio del cenotafio de Abelardo y Eloísa en el Paracleto rezaba así: Aquí bajo la misma losa, descansan el fundador de este Monasterio: Pedro Abelardo y la primera Abadesa, Eloísa, unidos otro tiempo por el estudio, el talento, el amor, un himeneo desgraciado, y la penitencia. En la actualidad, esperamos, que una felicidad eterna los tiene juntos. Pedro Abelardo murió el 21 de abril de 1141, Eloísa, el 17 de mayo de 1163. Se cuenta que al momento de morir, ella ordenó que su cuerpo fuera depositado en la tumba de su marido. Su voluntad fue ejecutada, y cuando fue llevada a la tumba recién abierta, Abelardo —muerto mucho antes—, extendió los brazos para recibirla, y los cerró en un abrazo. En 1808 los restos de ambos amantes fueron depositados juntos en el Museo de monumentos franceses de París. Finalmente en 1817, ambos fueron depositados en una misma tumba, en el cementerio del Pere Lachaise, de la misma capital. Allí reciben el tributo de amantes anónimos que con frecuencia depositan flores frescas sobre la lápida. En rigor, los arqueólogos cuestionan la autenticidad de los restos del cementerio de Pere Lachaise. Pero en el terreno de lo legendario, la ficción y la realidad se tejen 8 en una verdad de fe, que vale simplemente por el romanticismo del relato que los que escuchas desean creer... Abelardo y Eloísa, aunque abocados al debate filosófico el uno, o la vida monástica la otra, nunca dejaron de amarse apasionadamente, pensando sin más, el uno en el otro. No pudieron morir juntos, pero protagonizaron la terrible desdicha de un amor imposible que si bien no les dio la felicidad de vivir uno cerca del otro, si les dio la de haberse sabido amados. 4. CARTAS DE ELOÍSA A ABELARDO Y DE ABELARDO A ELOÍSA Abelardo siempre estuvo presente en la memoria de Eloísa. Feliz en su relación cuando lo conoció, vivió en nostalgia la cruel separación. Solo se vieron una sola vez. Sus cartas fueron el único vínculo entre ellos, al que por más de veinte años permanecieron aferrados. Citaremos algunos pasajes de estas cartas. En honor a la verdad, solo las primeras pueden ser consideradas como cartas de amor, y de ellas, las de Eloísa; las de él fueron las cartas de un religioso a su hermana de religión. Podíamos pensar que después de todas estas vicisitudes la historia de amor entre Pedro Abelardo y Eloísa se había extinguido, pero al menos por parte de Eloísa no era así. La sigue devorando la pasión, como podemos leer en estas cartas escritas cuando ya es abadesa. Para ella es más dulce ser su prostituta, su meretriz, que su esposa, hasta tal punto llega su deseo de pertenencia, de total sometimiento a los deseos de Pedro Abelardo para buscar su aprobación. Prefiere humillarse, perder su honor, antes que perjudicar en nada a su amado e insiste en que habría preferido ser su concubina antes que su esposa, para no privarle de la libertad. Eloísa, en su monasterio, bajo los hábitos de monja, arde de deseo y de pasión por su amado, a pesar del tiempo, a pesar de los desprecios, a pesar de sus silencios, así hasta el último día de su existencia. Carta de Eloísa a Abelardo: A mi señor, o mejor a su padre, a su esposo, o más bien a su hermano; de su sirvienta, o mejor su hija, su esposa o hermana; a Abelardo, de Eloísa. Tan convencida estaba de que cuanto más me humillara por ti, más grata sería a tus ojos y también causaría menos daño al brillo de tu gloria. 9 Dios me es testigo de que, si Augusto, emperador del mundo entero, quisiera honrarme con el matrimonio y me diera la posesión de por vida de toda la tierra, sería para mí más honroso y preferiría ser llamada tu ramera, que su emperatriz. La carta que has enviado para consolar a un amigo, mi bien amado, el azar la ha traído hasta mí. Enseguida la reconocí como tuya y comencé a leerla con un ardor igual a mi ternura por quien la había escrito. Ya que he perdido tu persona, al menos tus palabras me han devuelto tu imagen. Recuerdo que toda la carta, o casi toda, estaba llena de amargura; contaba la lamentable historia de nuestra conversación y sus desgracias perpetuas, oh, mi único bien… Nadie en mi opinión, podrá leer u oír este relato sin derramar lágrimas; revivió mi dolor pintando cada detalle con exactitud; lo aumentó mostrando los peligros siempre crecientes a los cuales te encuentras expuesto… Sabes, mi bien amado, y todo el mundo conoce, que al perderte lo he perdido todo. Para hacer la fortuna de mí la más miserable de las mujeres, me hizo primero la más feliz, de manera que al pensar lo mucho que había perdido fuera presa de tantos y graves lamentos cuanto mayores eran mis daños… … Si la tormenta actual se calma un poco, apresúrate a escribirnos; ¡la noticia nos causará tanta alegría! Pero sea cual sea el objeto de tus cartas, siempre nos serán dulces, al menos para testimoniar que tú no nos olvidas. ¡Ay, Abelardo!, tan fuerte frente a los hombres y tan tierno conmigo. Nunca me he arrepentido de mi pasión, solo me angustia pensar que mi negativa a hacer pública nuestra unión haya podido ser la causa de tu desgracia! Si te pierdo a ti, ¿qué ganas voy a tener yo de seguir en esta peregrinación en que no tengo más remedio… a nada más que saber que vives, prescindiendo de los demás placeres en ti –de cuya presencia no me es dado gozar –y que de alguna forma pudiera devolverme a mí misma?... Aquella iglesia que tanto amaste ha sido injusta contigo, se han condenado tus escritos, has sido perseguido y sufrido un sinfín de injusticias, solo por la valentía de expresar lo que piensas, sin importarte el desacuerdo con los poderosos, sean obispos, reyes, papas, santos o concilios. La indigna y pública traición que por un monstruoso golpe te alejó de mí, me arrancó a mí misma. Mucho más que tu pérdida, me causa dolor la forma en que te he perdido. Cuanto se acrecienta mi pena, mayor debía ser mi consuelo. No espero a nadie más que a ti, fuente de todos mis males, para consolarme. Solo tú puedes darme tristeza y solo tú puedes traerme la alegría o el alivio. Eres el único para quien ello debía ser deber ineludible. Todas tus voluntades las he cumplido 10 dócilmente. Antes de contrariarte tuve el valor de perderme, y he hecho más: ¡algo sorprendente!, mi amor se ha transformado en delirio, sin la esperanza de recuperarlo nunca, sacrificado al solo objeto de tus deseos. Sobre tu orden, dada, como si se tratase de un juego, acepté otros hábitos y otro corazón. Te he demostrado así que eres el único dueño de mi corazón y de mi cuerpo. Jamás —Dios lo sabe— busqué otra cosa que a ti en ti mismo; te quería solo a ti, no tus bienes. Nunca pensé en mis placeres ni en mis deseos, solo en los tuyos. Bien lo sabes. El título de esposa ha sido juzgado el más sagrado y fuerte; sin embargo, es el de amante el que siempre me ha sido más dulce, y, si no te choca, el de concubina. Pensé que mientras más humilde fuera contigo, mayor sería tu reconocimiento y menos enturbiaría tu glorioso destino… Dime solamente, si puedes, por qué, después de nuestra común entrada en religión, que tú solo has decidido, me encuentro tan abandonada, tan olvidada, que no tengo el estímulo de tu palabra y de tu presencia; ni, en tu ausencia, el consuelo de una carta. Dímelo, si puedes, o seré yo quien diga lo que pienso, y lo que, por otra parte, todo el mundo sospecha. Fue la concupiscencia más que la ternura lo que te atrajo hacia mí; el ardor de los sentidos, más que el amor. Una vez apagado tus deseos, todas las manifestaciones de la pasión han desaparecido. Esta suposición, mi bien amado, no es tanto la mía como la de todos; no es un temor personal, sino una opinión extendida; no un sentimiento particular, sino el pensamiento de todo el mundo. Pido a Dios que este parecer sea solo mío, y que tu amor encuentre defensores cuyos argumentos puedan mitigar mi dolor. Tu humilde servidora pide a Dios poder imaginar razones justificadoras. Te suplico que consideres lo que te pido, es tan poca cosa y tan fácil. Estoy privada de tu presencia, ofréceme, al menos, con tus escritos —una carta te sería bien fácil— la dulzura de tu imagen. ¿Cómo podría encontrar generosidad en tus actos, cuando eres avaro con las palabras…? He de confesar que aquellos placeres de los amantes me fueron tan dulces que ni me desagradan ni pueden borrarse de mi memoria. Adonde quiera que miro, siempre se presentan a mis ojos con sus vanos deseos. Una vez más, te suplico; piensa en lo que me debes, considera lo que te pido. Termino esta larga carta con una palabra: Adiós, mi todo. Abelardo responde con frialdad, mostrando arrepentimiento por los arrebatos del amor que considera un pecado, recordándole que, desde ese momento en adelante, ella y él son servidores de Jesús. Quizás trataba así de calmar a Eloísa en un vano intento de que olvidara un amor que no podían hacer realidad en vida. Así se dirige a ella: 11 A la esposa de Jesucristo, del servidor del mismo Jesucristo Carta de Abelardo a Eloísa: ¡Qué feliz cambio en tu matrimonio! Ayer, la esposa del más miserable de los hombres, ha subido hoy al lecho del más grande de los reyes y este insigne honor te sitúa no solo por encima de tu primer esposo sino de todos los servidores de este rey. No te sorprendas, pues, si me encomiendo particularmente vivo o muerto a tus plegarias… Me resta aún hablarte de esta antigua y eterna queja que tú diriges a Dios, sobre las circunstancias de nuestra conversión, que deberías glorificar y no recriminar. Dices que, ante todo, sueñas con complacerme. Si quieres poner fin a mi suplicio, no digo si quieres complacerme, rechaza estos sentimientos. Así, no podrás elevarte conmigo a la beatitud eterna. ¿Me dejarías ir sin ti, tú, que te declaras presta a seguirme hasta los infiernos? A partir de este momento el tono cambia. Eloísa no se consuela con las cartas de Abelardo, pero calla su dolor y rebeldía. Las cartas entre ambos serán de consulta y dirección. 5. CONCLUSIÓN Evidentemente, en los amores entre Abelardo y Eloísa no se guardaron los cánones reinantes en el amor cortesano: "las realidades del amor no son sublimadas hasta las alturas del amo platónico; el amor físico de la criatura no conduce al amor del creador; la dama no es aquí la reina, sino la esclava". No se trata de la expresión clásica del amor. Son amores más bien salvajes, atormentados por los conflictos entre la fe y la pasión. Nada hay de idealización en estos amores, todo es humano. Eloísa está dispuesta a sacrificarse enteramente por su amado. No quiere ser su esposa porque serlo redundaría en desmedro de la carrera de Abelardo. Lo llama "su único". Realmente esto no entraba dentro de las normas del amor cortesano que reinarían a fines de siglo. Pero además, este amor exuberante muestra la idiosincrasia de un siglo que bajo el influjo del marianismo católico contribuyó como el que más a la liberación de la mujer. Un personaje tan representativo como es el intelectual, no puede, sin peligro de 12 convertirse en el hazmerreír del mundo escolar, unirse en legítimo matrimonio a la compañera mujer. Las razones que Eloísa pone a consideración de Abelardo para convencerlo de los inconvenientes del matrimonio demuestran claramente cuan difícil era para la época aceptar a un hombre casado a la vez con la mujer y con la filosofía. 6. BIBLIOGRAFÍA BOURIN, JEANNE. (1982). El pecado de Heloísa. Buenos Aires: Emecé, Cartas de Abelardo y Eloísa. (1995). Introd., trad. y notas de Pedro R. Santidrián y Manuela Astruga. Madrid: Alianza Ed. CORRALES LAFUENTE, JOSÉ LUIS, (2010). El amor y la muerte. La tragedia de Eloísa y Abelardo. Editorial Edhesa. ISBN:978-84-350-1975-0. LE GOFF, JACQUES. (1986). Los intelectuales en la Edad Media. Barcelona: Gedisa. (Colección “Hombre y Sociedad”, Serie Mediaciones, 18). PERNOUD, REGINE. (1973). Eloísa y Abelardo. Madrid: Espasa Calpe. PEDRO ABELARDO. (1967). Historia de mis desventuras. Traducción, prólogo y notas de José María Cigüela. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 13